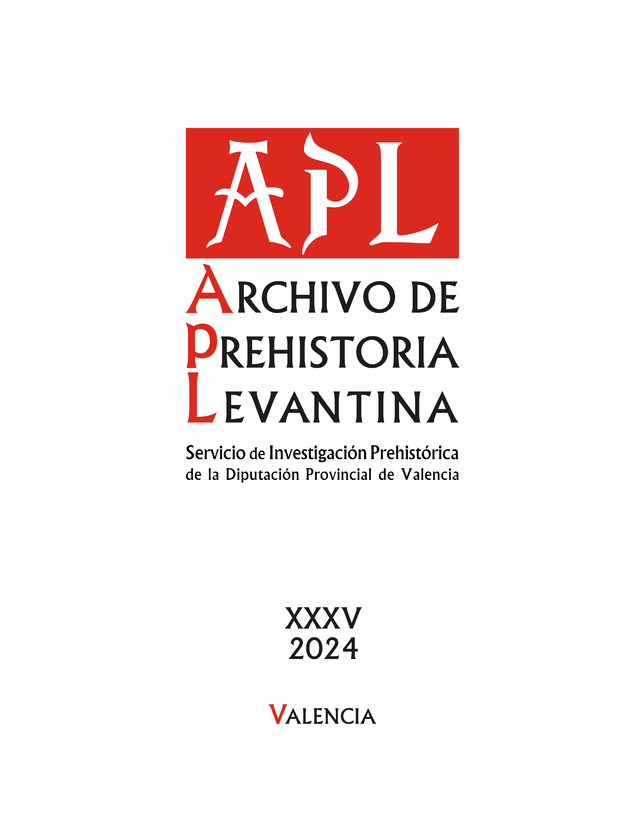
Archivo de Prehistoria Levantina XXXV
2024
Museu de Prehistòria de València , ISBN ISSN: 0210-3230
[page-n-1]
[page-n-2]
[page-n-3]
[page-n-4]
Archivo
de
Prehistoria Levantina
Servicio de Investigación Prehistórica
Museo de Prehistoria de Valencia
Vol. XXXV
Diputación de Valencia
Valencia, 2024
[page-n-5]
[page-n-6]
Joaquín Abarca Pérez
† 1 de setembre de 2023
Funcionari de la Diputació de València
Traductor del Museu de Prehistòria de València de 2015 a 2022
IN MEMORIAM
[page-n-7]
[page-n-8]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA (APL)
Revista del Museu de Prehistòria de València.
Fundada en 1928 por D. Isidro Ballester Tormo como Anuario del Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación Provincial de Valencia.
Directora: María Jesús de Pedro Michó (MPV).
Editor: Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez (MPV).
Consejo de redacción: Ferran Arasa i Gil (Universitat de València), Yolanda Carrión Marco (Universitat de
València), Carlos Ferrer García (MPV), Oreto García Puchol (Universitat de València), Manuel Gozalbes
Fernández de Palencia (MPV), Sonia Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante), Alfred Sanchis Serra (MPV),
Begoña Soler Mayor (MPV).
Consejo asesor: Lorenzo Abad Casal (Universidad de Alicante), Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de
Alicante), Natàlia Alonso Martínez (Universitat de Lleida), Carmen Aranegui Gascó (Universitat de València),
J. Emili Aura Tortosa (Universitat de València), Ernestina Badal García (Universitat de València), Joan Bernabeu
Auban (Universitat de València), Helena Bonet Rosado (MPV), Josep Maria Fullola i Pericot (Universitat de
Barcelona), Blanca Gamo Parras (Museo Provincial de Albacete), Mauro S. Hernández Pérez (Universidad de
Alicante), Joaquim Juan Cabanilles (MPV), Joaquín Lomba Maurandi (Universidad de Murcia), Esther LópezMontalvo (CNRS, UMR 5608, Toulouse), Bernat Martí Oliver (MPV), M. Isabel Martínez Navarrete (CSIC,
Instituto de Historia, Madrid), Consuelo Mata Parreño (Universitat de València), Miquel Molist Montañà
(Universitat Autònoma, Barcelona), Arturo Oliver Foix (Museu de Belles Arts, Castelló de la Plana), Albert
Ribera Lacomba (ICAC), Pere Pau Ripollés Alegre (Universitat de València), Corinna Riva (UCL, Institute
of Archaeology, Londres), Gonzalo Ruiz Zapatero (Universidad Complutense, Madrid), Jorge A. Soler Díaz
(Museo Arqueológico de Alicante-MARQ), Valentín Villaverde Bonilla (Universitat de València), João Zilhão
(Universitat de Barcelona).
Ayudante de edición: Ángel Sánchez Molina (MPV).
CORRESPONDENCIA
Revista APL
Museu de Prehistòria de València
Corona, 36 – E-46003 València
Tel.: +34 963 883 587 / 592
revista.apl@dival.es
[page-n-9]
APL se intercambia con publicaciones dedicadas a la Prehistoria, Arqueología en general y ciencias o disciplinas
relacionadas (Antropología cultural o Etnología, Antropología física o Paleoantropología, Paleontología,
Paleolingüística, Epigrafía, Numismática, etc.), a fin de incrementar los fondos de la Biblioteca del Museu de
Prehistòria de València.
We exchange Archivo de Prehistoria Levantina (APL) with any publication concerning Prehistory, Archaeology
in general, and related sciences (Cultural Anthropology or Ethnology, Physical Anthropology or Human
Palaeontology, Palaeolinguistics, Epigraphy, Numismatics, etc) in order to increase the batch of the Library of
the Prehistory Museum of Valencia.
INTERCAMBIOS
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
Corona, 36 – E-46003 València
Tel.: +34 963 883 599
bibliotecasip@dival.es
APL es de acceso libre en la URL permanente:
http://www.mupreva.es/pub/apl
El resto de publicaciones del Museu de Prehistòria de València se halla también disponible en la URL:
http://www.mupreva.es/pub
APL se encuentra indizada en SJR, Fuente Academica Plus, Periodicals Index Online, L’Année Philologique,
Anthropological Literature, Historical Abstracts y DIALNET y evaluada en ERIHPlus y LATINDEX. Catálogo
v1.0 (2002-2017).
Edita: MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA – DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 4.0 ES).
Excepto para aquellas imágenes donde se indican las reservas de derechos.
ISSN: 0210-3230
eISSN: 1989-0508
Depósito legal: V. 165-1959
Maquetación: Museu de Prehistòria de València (MG, JVFS)
Imprime: Artes Gráficas J. Aguilar, S.L.
[page-n-10]
Í NDI CE
11
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia). Una comparativa
entre conjuntos del Paleolítico medio y superior inicial
35
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia). Valoración de las ocupaciones
prehistóricas entre el final del Paleolítico y los inicios del Neolítico
51
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
en la fachada mediterránea ibérica
87
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro. Estudio de las colecciones
del Museu de Prehistòria de València
111
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
(Simat de la Valldigna-Carcaixent, València)
137
P. Cerdà Insa
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
157
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas desde una perspectiva histórica, cultural y territorial
185
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
201
M. Sánchez Signes
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles de Gandia (Valencia):
la colección Fausto Sancho
223
Normas para la presentación de originales
[page-n-11]
[page-n-12]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e3, p. 11-34
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1622
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Raquel PARDO TENDERO a, Aleix EIXEA a y Alfred SANCHIS b
Arqueozoología y tafonomía
de la Cova Foradada (Oliva, Valencia).
Una comparativa entre conjuntos
del Paleolítico medio y superior inicial
RESUMEN: En este trabajo se presentan los datos preliminares del estudio arqueozoológico y
tafonómico de la macrofauna correspondiente a dos capas adscritas, una al Paleolítico medio y otra al
Gravetiense de la Cova Foradada (Oliva, Valencia). El principal objetivo de este trabajo es aportar nueva
información que sirva de comparativa con otros conjuntos faunísticos de época paleolítica situados en
la fachada mediterránea ibérica. Los datos obtenidos indican que en los dos conjuntos analizados los
lepóridos son el grupo taxonómico con mejor representación, aunque también destacan los cérvidos.
El conjunto del Paleolítico medio muestra una mayor diversidad, con presencia de quelonios, suidos y
cánidos de tamaño medio. Équidos y bóvidos aparecen con porcentajes menores. El estudio tafonómico
señala el origen principalmente antropogénico de estos conjuntos faunísticos.
PALABRAS CLAVE: Cova Foradada, Paleolítico medio, Gravetiense, Arqueozoología, Tafonomía,
Mediterráneo ibérico.
Archaeozoology and taphonomy from Cova Foradada (Oliva, Valencia)
A comparison between Middle and Early Upper Palaeolithic assemblages
ABSTRACT: This paper presents a preliminary data from the archaeozoological and taphonomic study
of macrofauna corresponding to two layers belonging to the Middle Palaeolithic and Gravettian levels
from Cova Foradada (Oliva, Valencia). The main objective of this work is to provide new information
to serve as a comparison with other faunal assemblages from the Palaeolithic period located on the
Iberian Mediterranean basin. The data obtained indicate that leporids are the taxonomic group with
the best representation in the two assemblages analysed, although cervids also stand out. The Middle
Palaeolithic assemblage shows a greater diversity, with the presence of chelonians, suids and mediumsized canids. Equids and bovids appear in smaller percentages. The taphonomic study indicates the
mainly anthropogenic origin of these faunal assemblages.
KEYWORDS: Cova Foradada, Middle Palaeolithic, Gravettian, Archaeozoology, Taphonomy, Iberian
mediterranean.
a
b
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València.
raparten@alumni.uv.es | alejo.eixea@uv.es
Servei d’Investigació Prehistòrica, Museu de Prehistòria de València, Diputació de València.
alfred.sanchis@dival.es
Recibido: 10/10/2023. Aceptado: 06/03/2024. Publicado en línea: 18/04/2024.
[page-n-13]
12
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
1. INTRODUCCIÓN
Los estudios arqueozoológicos del Paleolítico medio y Paleolítico superior inicial desarrollados en la zona
mediterránea de la Península Ibérica demuestran que los grupos humanos realizaron una amplia y variada
explotación de la fauna con la que cohabitaron (entre otros, Pérez Ripoll, 1977, 2004; Martínez Valle,
1996; Blasco, 2011; Sanchis, 2012; Sanchis et al., 2016, 2023; Pérez, 2019; Real et al., 2019, 2020; Moya
et al., 2021; Villaverde et al., 2021a; Real y Villaverde, 2022). Esta explotación estaría relacionada con las
diferentes condiciones paleoecológicas existentes a lo largo del territorio (Aguirre, 2007; Rosas et al., 2023).
En el área central mediterránea, ámbito que nos ocupa, durante el Paleolítico medio podemos ver un modelo
cinegético más diversificado, generalista u oportunista, basado en el consumo de ungulados de talla mediagrande, principalmente cérvidos y équidos (Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002; Blasco
y Fernández Peris, 2012; Sanchis, 2012; Salazar-García et al., 2013; Eixea et al., 2020, 2023; Moya et al.,
2021). Este modelo también presta cierta atención a los mamíferos de talla grande (elefantes, hipopótamos,
rinocerontes y uros) y a la captación de pequeñas presas (aves, tortugas y lepóridos), aunque en este último
caso sin alcanzar el valor porcentual que estos recursos, en especial el conejo, adquirirán durante las fases
más avanzadas del Paleolítico superior, desde el Gravetiense y fundamentalmente durante el Solutrense
y Magdaleniense (Pérez Ripoll y Villaverde, 2015). A partir de los datos faunísticos procedentes de los
yacimientos de Cova de les Cendres (Teulada-Moraira), Cova de les Malladetes (Barx) y Cova Beneito
(Muro d’Alcoi), entre otros, sabemos que en estas últimas fases se asiste a un cambio hacia un modelo de
caza más especializada, centrada en ciervos o cabras, según la localización de los yacimientos. También
se observa una mayor atención hacia las pequeñas presas como recurso complementario, con una especial
importancia de los lepóridos (Martínez Valle, 1996; Pérez Ripoll, 2004; Villaverde et al., 2019; 2021b; Real
y Villaverde, 2022; Monterrosa, 2023; Sanchis et al., 2023). Además, se constata la presencia de algunos
restos de carnívoros con marcas antropogénicas, principalmente de lince (Real et al., 2017b). Todo ello
proporciona un panorama que resulta propio de ocupaciones de mayor intensidad y especialización, pero
con carácter estacional (Real et al., 2017a; Villaverde et al., 2019, 2021a, 2021b).
En este trabajo se presenta por primera vez información inédita sobre los conjuntos de fauna recuperados
en la Cova Foradada de Oliva (Valencia). En este sentido se han seleccionado dos conjuntos, uno del
Paleolítico medio y otro del Gravetiense, procedentes de las excavaciones desarrolladas entre 1988 y 2013
en la cavidad por José Aparicio Pérez. Estos materiales fueron depositados en el Museu de Prehistòria de
Valencia y han permanecido inéditos hasta la fecha. Los objetivos son:
- Determinar las características del conjunto faunístico (representación taxonómica y anatómica, perfiles
de edad de los individuos, entre otros).
- Analizar el estado de conservación de las muestras a través del estudio tafonómico de los restos,
atendiendo al nivel de fragmentación y estudiando las posibles modificaciones producidas en la fase
bioestratinómica y diagenética, para determinar el origen de las acumulaciones óseas.
- A partir de la información obtenida, definir el papel de los recursos faunísticos dentro de las actividades
cinegéticas de los grupos cazadores-recolectores paleolíticos de la Cova Foradada (en cuanto a su origen y
transporte), y establecer las posibles diferencias entre ambas fases. Del mismo modo, realizar inferencias
sobre los tipos de ocupación de la cavidad por los grupos humanos.
2. LA COVA FORADADA
La Cova Foradada se localiza en el término municipal de Oliva (Valencia). Concretamente, se abre en la
parte oeste de la loma de escasa altura, que forma parte del conjunto de las llamadas Muntanyetes d’Oliva,
últimas estribaciones de la Serra de Mustalla, sobre la llanura aluvial litoral del Golfo de Valencia (fig. 1).
El paraje en el que se enclava se conoce con el nombre de Racó de Gisbert. La cavidad ofrece dos aberturas,
APL XXXV, 2024
[page-n-14]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
13
la de Poniente y la de Levante o del este, que se abrió con posterioridad, a los inicios del Holoceno, al
hundirse la bóveda de esta en la parte más profunda de la cavidad (Aparicio et al., 2014). El yacimiento
se enclava en un entorno variado que incluye zonas costeras, lacustres, así como llanuras y áreas de media
montaña. La característica más destacada es su alta biodiversidad, ya que participa en el momento actual
de cuatro medios, el marítimo por la cercanía de la línea de costa, aunque no hay que olvidar sus grandes
fluctuaciones a lo largo de todo el Pleistoceno y, en menor medida, durante el Holoceno; la zona más
montañosa con la Serra de Mustalla; y el medio acuático determinado por el río del Vedat, que drena toda
la sierra mencionada y que nutre a la zona lagunar, de marjal o albufera según la época (Aparicio, 2015).
Parte de este ecosistema se ve reflejado en los restos de la fauna consumida y justifica la permanencia y
continuidad de uso de esta cavidad por parte de diversos agentes.
El yacimiento se descubrió en los años 70 del siglo XX, pero no fue hasta 1975 cuando se reunió un
lote de materiales líticos, correspondientes al Paleolítico medio, que despertaron el interés por el mismo.
A raíz de ello, en 1977 comenzaron las campañas de excavación arqueológica, que se desarrollaron hasta
el 2013 a cargo de José Aparicio Pérez. El hecho de que se haya intervenido en el yacimiento durante
una treintena de años sin un claro objetivo de estudio hace que hoy en día nos encontremos con diversos
factores problemáticos al intentar estudiarlo (Eixea y Sanchis, 2022).
Actualmente, se ha iniciado un nuevo proyecto de investigación por parte del Museu de Prehistòria
de València en colaboración con la Universitat de València, dirigido por Alfred Sanchis y Aleix Eixea, y
formado por un equipo científico multidisciplinar. Su principal objetivo es el estudio de las colecciones
arqueológicas obtenidas en las campañas pasadas de excavación. Del mismo modo que, con las nuevas
excavaciones llevadas a cabo a partir de 2023 obtener una secuencia arqueológica, que parece abarcar
buena parte del Paleolítico medio y superior además de épocas más recientes. Su finalidad es verificar el
potencial arqueológico del yacimiento y su posición en el contexto regional.
Fig. 1. Situación geográfica de la Cova
Foradada (Oliva). Mapa elaborado a
partir del Institut Cartogràfic Valencià.
APL XXXV, 2024
[page-n-15]
14
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
3. MATERIALES Y MÉTODOS
El material estudiado en este trabajo se encuentra depositado en el Museu de Prehistòria de Valencia. El
conjunto procede del material recuperado en las capas 18 y 27, correspondientes al cuadro b16 (1 m2) situado
en la zona este de la cavidad (fig. 2). El análisis tecno-tipológico de los materiales líticos de esta zona permite
relacionar la capa 18 con el Gravetiense y la 27 con el Paleolítico medio (Eixea y Sanchis, 2022).
Para la identificación taxonómica y anatómica de los materiales óseos y dentales se ha empleado
principalmente la colección de fauna actual depositada en el Gabinet de Fauna Quaternària Innocenci
Sarrión (Museu de Prehistòria de València). También, se han consultado diferentes atlas de anatomía
comparada (Pales y Lambert, 1971; Schmid, 1972; Barone, 1976; Hillson, 1992), así como una serie de
monografías y trabajos especializados en ciertos taxones: lagomorfos (Sanchis, 2012), quelonios (Hervet,
2000; Morales y Sanchis, 2009; Sanchis et al., 2015; Boneta, 2022) y cánidos (Pérez Ripoll et al., 2010).
En el caso concreto de la familia Equidae, dada las dificultades para su determinación, se han empleado
criterios morfométricos que nos permitan diferenciar entre huesos de asnos (Equus hydruntinus) y caballos
(Equus ferus) salvajes (Davis, 1989; Sanz-Royo et al., 2020; Monterrosa et al., 2021).
En cuanto a los restos indeterminados, estos han sido agrupados por tallas: pequeña, media y grande;
y tipo de hueso: largo, esponjoso, plano y dental. Los huesos de <3 cm se han registrado como esquirlas.
Para la cuantificación se ha utilizado el Número de Restos (NR), el Número de Especímenes Identificados
Fig. 2. Planta general de la cavidad con los cuadros de excavación (modificado a partir de Aparicio, 2015).
APL XXXV, 2024
[page-n-16]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
15
(NISP), el Número Mínimo de Elementos (NME) y el Número Mínimo de Individuos (NMI) (Brain, 1981).
En los lepóridos se ha establecido el número mínimo de unidades animales (MAU) y su estandarización
(% MAU), y se ha aplicado el coeficiente T de Kendall que relaciona la densidad de los elementos (Pavao y
Stahl, 1999) y su % MAU de cara a verificar la conservación y fragmentación del conjunto (Lyman, 2008).
En la clasificación de las fracturas se ha seguido la metodología propuesta por Villa y Mahieu (1991) y
la determinación de los morfotipos de fractura específicos, vinculados sobre todo a la explotación de la
médula, se ha realizado en base al trabajo de Real et al. (2022). Las termoalteraciones halladas en los restos
se clasifican a partir de la coloración y localización de las mismas y grados de cremación, según establecen
Nicholson (1993), Stiner et al. (1995) y Théry-Parisot et al. (2004).
Para distinguir las modificaciones de origen antropogénico de las de otros agentes se ha seguido la
metodología de Lyman (1994), Lloveras y Nadal (2015) y Fernández-Jalvo y Andrews (2016). Aquellos
restos con posibles modificaciones han sido observados microscópicamente, utilizándose dos herramientas,
la lupa de mano y la lupa binocular. En el primer caso, se ha empleado una lupa portátil de 20 aumentos
con led incluido (Leuchtturm, Ref. LU 30 Led), con la cual se ha observado la superficie de todos los restos
y ha permitido la identificación de alteraciones y marcas no observables a simple vista. Tras este primer
análisis, aquellos restos con marcas de interés se han sometido a una mayor observación bajo lupa binocular
(Olympus SZ11) de hasta 110 aumentos. Toda la información arqueozoológica y tafonómica se recoge en la
base de datos específica desarrollada desde la Universitat de València y el Museu de Prehistòria de València
(Real, 2017, 2021; Real et al., 2022).
4. RESULTADOS
4.1. Composición taxonómica
El conjunto arqueofaunístico estudiado comprende un total de 4282 restos, de los cuales 2368 corresponden
a la capa 27 adscrita al Paleolítico medio (a partir de ahora PM) y 1914 a la capa 18 perteneciente al
Gravetiense (a partir de ahora GR). Se ha podido identificar taxonómicamente el 20,4 % de los restos del
conjunto del PM y el 19,6 % del GR. Entre los restos indeterminados clasificados por tallas de peso destaca
la mayor presencia de la talla media (el 9,2 % en el conjunto del PM y el 7,9 % en el del GR). Además, en
ambas capas poseemos un gran número de restos indeterminados clasificados como esquirlas (alrededor del
90 % de los indeterminados). Se han identificado siete familias de taxones: Equidae, Bovidae, Cervidae,
Suidae, Canidae, Leporidae y Testudinidae (tabla 1; fig. 3). No obstante, tres de ellas (Suidae, Canidae
y Testudinidae) aparecen exclusivamente en el registro del conjunto del PM. No se ha podido llegar a
identificar la especie para todos los fragmentos estudiados, debido a las alteraciones postdeposicionales y
al nivel de fragmentación de la muestra. Por tanto, hemos preferido limitarnos a la categoría de familia o
subfamilia para una parte destacada del conjunto. En este caso, nos hemos centrado exclusivamente en los
restos de macrofauna y hemos descartado los de avifauna y microfauna, conjuntos éstos últimos en proceso
de estudio que nos aportarán principalmente información de índole paleoambiental o cronoestratigráfica.
En el conjunto del PM los lepóridos son el grupo mejor representado entre los determinados (69,6 % del
NISP), seguidos de los cérvidos (13,4 %) y las tortugas (11,6 %). El resto de los taxones muestran valores
muy escasos (équidos, bovinos, caprinos, suidos y cánidos). En el conjunto del GR destacan de nuevo los
lepóridos, con porcentajes todavía mayores entre los determinados (92 %), seguidos por los cérvidos (5 %)
y los équidos (2,7 %). Es de destacar en ambos conjuntos la escasa presencia de caprinos (<1 %), la mayor
diversidad taxonómica en el conjunto del PM, así como un papel algo más importante de los équidos en el
conjunto del GR respecto al del PM (tabla 1).
Cabe resaltar la identificación de un astrágalo de un cánido de talla media-grande en el conjunto del PM
que se encuentra en estudio y de un hueso de asno silvestre (Equus hydruntinus) en el conjunto del GR.
APL XXXV, 2024
[page-n-17]
16
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
Tabla 1. Especies representadas en el conjunto faunístico del Paleolítico medio (PM, capa 27) y del
Gravetiense (GR, capa 18), cuadro b16, según el NISP, % NISP, NME y NMI por edad y total. Edad: juvenil
(J.), subadulto (S.), adulto (A.), viejo (V.).
PM (capa 27)
NISP % NISP NME
GR (capa 18)
NMI por edad
NISP % NISP NME
J. S. A. V. Total
Determinados
484
20,4
Perissodactyla
6
1,2
2
Equidae
6
1,2
2
Equus sp.
-
Equus hydruntinus
J. S. A. V. Total
376
19,6
10
2,7
6
2
0,5
1
-
7
1,9
4
-
-
1
0,3
1
Artiodactyla
78
16,1
30
20
5,3
9
Bovinae
5
1,0
5
-
-
Cervidae
52
10,7
7
17
4,5
5
Cervus elaphus
13
2,7
12
1
3
2
0,5
2
Caprinae
3
0,6
1
1
1
1
0,3
1
Capra pyrenaica
-
-
1
0,3
1
Sus scrofa
5
1,0
5
-
-
Carnivora
7
1,4
7
-
-
Canidae
7
1,4
7
-
-
Lagomorpha
337
69,6
315
346
92,0
215
Leporidae
337
69,6
315
346
92,0
215
56
11,6
53
-
-
56
11,6
53
-
-
1884
79,6
1538
80,4
Testudines
Testudo hermanni
Indeterminados
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
4
1
8
4
Talla grande
29
5
Talla media
173
121
36
28
1646
1384
Talla pequeña
Esquirlas
Total
APL XXXV, 2024
2368
407
21
NMI por edad
1914
230
1
2
1
1
6
3
1
2
1
6
12
[page-n-18]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
2
1
3
4
6
5
17
0
3 cm
Fig. 3. 1) Placas y restos óseos fracturados de tortuga
mediterránea (PM). 2) M1/M2 superior derecho de un équido
con un alto grado de concreción (GR). 3) Astrágalo izquierdo
de Canidae (PM). 4) Astrágalo izquierdo de Capra pyrenaica
(GR). 5) Huesos largos de lepórido fracturados (GR).
6) Falange primera de équido fracturada (GR).
Los restos de quelonio del conjunto del PM suman un total de 56, representados tanto por placas
óseas como por huesos postcraneales. A partir de su estudio morfológico, el conjunto ha sido asignado
taxonómicamente a la tortuga mediterránea (Testudo o Chersine hermanni), especie terrestre con placas y
líneas de crecimiento de mayor grosor que hacen descartar a los galápagos o tortugas dulceacuícolas del
género Emys y Mauremys, el primero de ellos presente también en la zona valenciana durante el Paleolítico
medio, en concreto en Cova Negra, junto a la tortuga mediterránea (Boneta, 2022).
4.2. Perfiles de edad y anatómicos
El número mínimo de individuos contabilizados en el conjunto del PM es de 21, de los cuales ocho son
lepóridos, cuatro tortugas, tres ciervos y dos bovinos, mientras que équidos, suidos, caprinos y cánidos están
representados por un individuo. En el caso del conjunto del GR el número mínimo de individuos es más bajo
(12), con predominio de los lepóridos con seis ejemplares y de los équidos con tres, después los cérvidos
con dos, mientras que los caprinos corresponden a un único individuo (tabla 1). Respecto a las edades de
muerte de estos animales, en el conjunto del PM hemos obtenido información de diversos taxones de talla
grande (équidos y bovinos), media (ciervos, caprinos, jabalíes y cánidos) y pequeña (lepóridos). Teniendo
en cuenta que la muestra es muy reducida, comentamos solo el perfil de edad de aquellos individuos mejor
representados. En el caso del ciervo, los restos corresponden a un subadulto, un adulto y un viejo. Respecto
a los lepóridos, se han determinado cuatro individuos juveniles y cuatro adultos. En el conjunto del GR los
seis lepóridos son juveniles, los tres équidos corresponden a dos adultos y un subadulto, mientras que entre
los ciervos aparece un adulto y un viejo (tabla 1).
En la tabla 2 se presentan los valores de representación anatómica (NISP) de los diferentes grupos
taxonómicos según conjuntos (PM y GR). En el caso de los lepóridos, el grupo con la muestra más
numerosa, en ambos conjuntos destacan los restos craneales (27,3 % y 27,5 % del NISP respectivamente).
APL XXXV, 2024
[page-n-19]
18
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
También, es destacable la presencia de elementos del miembro posterior (27,6 % y 24,6 %), seguidos
del miembro anterior (19,6 % y 20,5 %), entre los que podemos ver cifras altas de escápula y húmero
y más bajas de radio, ulna y metacarpos. Menores valores comportan las vértebras y costillas (16,6 % y
12,7 %). Finalmente, las primeras, segundas y terceras falanges (8,9 % y 14,7 %) son los elementos peor
representados (tabla 2).
Tabla 2. Representación anatómica según el NISP de los grupos taxonómicos presentes en los dos conjuntos:
Paleolítico medio (PM) y Gravetiense (GR).
Equidae
Bovinae
Cervidae
Caprinae
Suidae
Canidae
Leporidae
Testudo
PM
GR
PM
PM
GR
PM
GR
PM
PM
PM
GR
PM
Total
6
10
5
65
19
3
2
5
7
337
346
56
Craneal
6
7
2
55
16
1
92
95
Cráneo
27
40
Maxilar
6
5
46
44
4
Asta
Diente aislado
5
Incisivo
6
1
1
Premolar
Molar
1
1
44
13
4
1
4
1
3
1
2
1
2
Hemimandíbula
Axial
2
1
Vértebra
Vértebra cervical
Vértebra torácica
2
13
6
56
44
5
16
10
2
8
Vértebra lumbar
13
21
Sacro
3
1
Costilla
Miembro anterior
1
1
1
3
1
Escápula
Húmero
1
1
17
4
66
71
17
13
7
19
Coracoides
1
Ulna
Metacarpo
1
4
8
6
6
1
4
5
9
Metacarpo 2
9
3
Metacarpo 3
6
3
Metacarpo 4
10
3
Metacarpo 5
2
3
APL XXXV, 2024
2
4
Radio
Carpo
6
1
[page-n-20]
19
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
Tabla 2 (cont.).
Equidae
PM
GR
Miembro posterior
Bovinae
Cervidae
Caprinae
PM
PM
PM
1
4
GR
GR
Suidae
Canidae
PM
PM
PM
GR
PM
1
93
85
5
1
Leporidae
Testudo
Coxal
1
14
15
1
Fémur
2
13
13
4
15
10
3
5
Tibia
Tarso
1
1
Patella
2
Astrágalo
1
4
8
Calcáneo
6
5
Metatarso
13
11
Metatarso 2
9
4
Metatarso 3
6
5
Metatarso 4
2
6
Metatarso 5
6
3
Extremidades
2
Falange 1
1
Falange 2
2
3
1
1
1
2
Falange 3
Sesamoideo
1
1
5
30
51
1
1
27
17
1
3
24
2
1
2
1
1
Placas óseas
10
1
45
Los cérvidos y équidos en ambos conjuntos aparecen representados mayoritariamente por dientes
aislados, y en menor medida por restos de los miembros y extremidades. El resto de los mamíferos de la
muestra (bovinos, caprinos, suidos y cánidos) presentan un número de restos muy escaso. Respecto a las
tortugas, destacan las placas óseas, con dominio de las del espaldar (44) sobre las del plastrón (1), mientras
que es menor la representación de los huesos de los miembros, y no hay presencia de restos craneales.
4.3. Análisis tafonómico
La muestra faunística presenta un índice muy alto de fragmentación. En el conjunto del PM tan solo 120
restos (5,1 %) están completos, 93 (4,9 %) en el conjunto del GR. La mayoría de los elementos completos
en ambas capas (más de un 75 %) pertenecen a lepóridos. En este grupo taxonómico únicamente se da
correlación significativamente estadística en el caso del índice de conservación del conjunto del PM (<
0,05), indicando un posible sesgo tafonómico en el conjunto que puede alcanzar el 0,39 de la muestra en
base a 1. En este sentido, aunque existe cierta pérdida de elementos, se considera que esa cantidad permite
descartar un proceso tafonómico que implique la destrucción de una parte importante del conjunto de
lepóridos (tablas 3 y 4). De los restos fragmentados en el total de las dos muestras, el 65 % corresponde
a fracturas antiguas, mientras que un 34 % del material está afectado por fracturas recientes originadas
mayoritariamente durante el proceso de excavación, y el 1 % restante por fracturas indeterminadas. La
mayoría de las fracturas antiguas se han producido en fresco, el 79,1 % en el conjunto del PM, junto a un
APL XXXV, 2024
[page-n-21]
20
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
16,8 % de indeterminadas y un 3,6 % de fracturas con caracteres mixtos, así como un 0,3 % causadas en
seco (postdeposicionales). En el caso del conjunto del GR, el 66,2 % de las fracturas son en fresco, el 18,2
% indeterminadas, el 12,1 % muestra caracteres mixtos y el 3 % se han producido en seco.
Tabla 3. NME, MAU y % MAU de los elementos anatómicos de los lepóridos
representados en el conjunto del Paleolítico medio (PM) y del Gravetiense (GR).
PM
GR
NME
MAU
% MAU
NME
MAU
% MAU
Cráneo
1
0,125
13,34
2
0,333
36,35
Maxilar
6
0,375
4
5
0,416
44,4
Diente aislado
43
0,191
20,38
39
0,232
25,33
Hemimandíbula
9
0,562
59,98
3
0,25
27,29
Vértebra
1
0,004
0,43
3
0,018
1,96
V. cervical
10
0,178
19
2
0,07
7,64
V. torácica
8
0,07
7,47
0
0
0
V. lumbar
13
0,325
34,68
19
0,633
69,1
Sacro
3
0,375
40,02
1
0,166
18,12
Costilla
13
0,05
5,34
4
0,023
2,51
Escápula
15
0,937
100
11
0,916
100
Húmero
6
0,375
40,02
11
0,916
100
Radio
4
0,25
26,68
6
0,5
54,58
Ulna
6
0,375
40,02
6
0,5
54,58
Carpo
0
0
0
4
0,083
9,06
Metacarpo
5
0,07
7,47
9
0,187
20,41
Metacarpo 2
9
0,562
59,98
3
0,25
27,29
Metacarpo 3
6
0,375
40,02
3
0,25
27,29
Metacarpo 4
10
0,625
66,7
3
0,25
27,29
Metacarpo 5
2
0,125
13,34
3
0,25
27,29
Coxal
11
0,687
73,32
6
0,5
54,58
Fémur
7
0,437
46,64
8
0,666
72,7
Tibia
14
0,875
93,38
6
0,5
54,58
Tarso
3
0,093
9,92
5
0,208
22,7
Patella
2
0,125
13,34
0
0
0
Astrágalo
4
0,25
26,68
8
0,666
72,7
Calcáneo
6
0,375
40,02
5
0,416
44,4
Metatarso
11
0,171
18,25
11
0,229
25
Metatarso 2
9
0,562
59,98
4
0,333
36,35
Metatarso 3
6
0,375
40,02
5
0,416
44,4
APL XXXV, 2024
[page-n-22]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
21
Tabla 3 (cont.).
PM
GR
NME
MAU
% MAU
NME
MAU
% MAU
Metatarso 4
2
0,125
13,34
6
0,5
54,58
Metatarso 5
6
0,375
40,02
3
0,25
27,29
Falange 1
27
0,21
22,41
17
0,157
17,14
Falange 2
3
0,02
2,13
24
0,222
24,23
Falange 3
0
0
0
10
0,09
9,82
Total
281
255
Tabla 4. Coeficiente de correlación de rango de Kendall que relaciona la densidad de
los elementos en los lepóridos (Pavao y Stahl, 1999) y el % MAU, aplicado en los
dos conjuntos (PM y GR).
(S) Densidad conejo
(Pavao y Stahl, 1999)
PM (% MAU)
100,0
60,0
27,3
9,5
5,3
2,5
V. cervical
62,2
19,0
7,6
V. lumbar
47,3
34,7
69,1
V. sacra
58,1
40,0
18,1
Escápula
44,6
100,0
100,0
Húmero
58,1
40,0
100,0
Radio
18,9
26,7
54,6
Ulna
31,1
40,0
54,6
Metacarpos
17,6
66,7
27,3
Coxal
60,8
73,3
54,6
Fémur
55,4
46,6
72,7
Tibia
73,0
93,4
54,6
Astrágalo
37,8
26,7
72,7
Calcáneo
45,9
40,0
44,4
Tarsos
45,9
9,9
22,7
Metatarsos
16,2
60,0
36,4
Falange 1
1,4
22,4
17,1
Falange 2
1,4
2,1
24,2
Falange 3
1,4
0,0
9,8
Correlación Kendall's tau
0,39
0,31
Probabilidad
0,02
0,18
Elemento anatómico
Mandíbula
Costillas
GR (% MAU)
APL XXXV, 2024
[page-n-23]
22
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
La mayoría de las fracturas en fresco están realizadas sobre huesos largos de individuos de talla media y
pequeña (fig. 4). Acerca de la morfología de las fracturas que hemos podido identificar, el morfotipo II.4.1
es el más abundante en ambos conjuntos, el cual remite a lascas resultado de una percusión antropogénica.
Al igual que el morfotipo II.4.2, del que tenemos una amplia representación en el conjunto del PM,
originándose una diáfisis de circunferencia incompleta como consecuencia de una fractura en fresco que
afecta tanto al eje longitudinal como al transversal. No obstante, también podemos destacar el morfotipo
II.3 y el II.1, este último da como resultado cilindros de diáfisis de circunferencia completa, muy comunes
en los huesos largos de lepóridos.
En relación con las modificaciones (tabla 5), se han encontrado un total de 20 huesos con marcas, 14
en el conjunto del PM y seis en el GR. En el conjunto del PM la mayoría (13) son de origen antropogénico
(incisiones y raspados líticos) presentes principalmente sobre huesos largos y planos del miembro anterior
y posterior pertenecientes a animales de talla media y a cérvidos, aunque también a animales de talla
grande y pequeña (lepóridos). La mayoría de las marcas líticas presentan una distribución unilateral, con
diferente intensidad, cantidad múltiple y morfología rectangular o larga (fig. 5). Un único resto de lepórido,
concretamente un fragmento distal de tibia presenta señales de corrosión digestiva. En el conjunto GR se
repite el mismo patrón de marcas líticas sobre huesos largos de animales de talla media (cérvidos) y grande,
junto a dos huesos de lepórido (escápula y radio) también con señales de corrosión digestiva, y a otro de
cabra montés (astrágalo) con marcas de arrastres dentales.
Fig. 4. Morfotipos de fractura (NISP) en
los dos conjuntos asociados a huesos largos
fracturados en fresco correspondientes
a Equidae, Bovinae, Cervidae, Canidae,
Leporidae, Talla Pequeña, Talla Media y
Talla Grande.
APL XXXV, 2024
[page-n-24]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
23
Tabla 5. Relación de modificaciones biostratinómicas identificadas y sus características sobre los restos de
fauna presentes en el conjunto del Paleolítico medio (PM) y del Gravetiense (GR).
Taxón
Hueso
Tipo de marca Origen
Distribución
Intensidad
Cantidad
Morfología
PM (capa 27)
Leporidae
Ulna
Incisión
Lítica
Unilateral
Leve
Múltiple
Rectangular
Leporidae
Tibia
Corrosión
Digestión
-
-
-
-
Cervidae
Fémur
Raspado
Lítica
Unilateral
Ligera
Simple
Rectangular
Cervidae
Fémur
Raspado
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Larga
Talla media
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Rectangular
Talla media
Hueso plano
Raspado
Lítica
Unilateral
Alta
Dos
Larga
Talla media
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Rectangular
Talla media
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Ligera
Dos
Rectangular
Talla media
Hueso plano
Incisión
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Rectangular
Talla media
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Fuerte
Múltiple
Rectangular
Talla media
Hueso plano
Raspado
Lítica
Unilateral
Leve
Múltiple
Rectangular
Talla grande
Tibia
Incisión
Lítica
Unilateral
Fuerte
Múltiple
Larga
Talla grande
Fémur
Incisión
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Larga
Talla grande
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Fuerte
Múltiple
Larga
GR (capa 18)
Leporidae
Radio
Corrosión
Digestión
-
-
-
-
Leporidae
Escápula
Corrosión
Digestión
-
-
-
-
Cervidae
Húmero
Incisión
Lítica
Bilateral
Fuerte
Múltiple
Larga
Cervidae
Radio
Incisión
Lítica
Bilateral
Ligera
Múltiple
Larga
Talla grande
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Moderada
Múltiple
Corta
Arrastre
Dental
Unilateral
Leve
Múltiple
Larga
Capra pyrenaica Astrágalo
Se han localizado un total de 233 restos con termoalteraciones en el conjunto del PM (9,8 %) y 77 en el del
GR (4 %). Hemos detectado diferentes grados de afección térmica, del marrón al blanco, pero concretamente
las coloraciones negras relacionadas con la fase de carbonización son las mejor representadas en ambos
conjuntos (63,5 % y 69,2 % del NISP respectivamente). No obstante, se observan algunas diferencias entre
conjuntos. Así, en el del PM las coloraciones marrón y marrón/negro están bien representadas, mientras
que en el conjunto del GR la coloración blanca muestra valores más destacados, lo que correspondería con
un nivel de fuego muy intenso (fig. 6). En el conjunto del PM las termoalteraciones se distribuyen sobre
esquirlas indeterminadas (46 %), de talla media (27 %), grande (8 %) y pequeñas (2 %), así como sobre
restos de lepóridos (8 %), cérvidos (4 %), tortugas (2 %), équidos (2 %), bovinos (0,4 %) y caprinos (0,4
%). En el conjunto del GR las señales de fuego aparecen sobre esquirlas indeterminadas (70 %), de talla
media (16 %) y sobre restos de cérvidos (10 %) y lepóridos (4 %). En general, además de sobre esquirlas,
APL XXXV, 2024
[page-n-25]
24
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
1
2
3
4
5
0
3 cm
0
3 cm
Fig. 5. Restos de fauna con modificaciones antropogénicas. 1) Hueso largo de talla media con incisiones y termoalteración
(PM). 2) Hueso largo de talla media con incisiones (PM). 3) Hueso largo de talla media con incisiones y marca de
percusión (PM). 4) Húmero de cérvido con incisiones (GR). 5) Remontaje de dos fragmentos de un hueso largo de talla
grande con incisiones (GR).
Fig. 6. Restos de fauna con termoalteraciones (% NISP) de los dos conjuntos y su distribución según coloraciones.
las evidencias de fuego se observan sobre fragmentos de huesos largos de talla media y grande, y en menor
medida sobre huesos planos y esponjosos. Aunque no hemos encontrado marcas de corte sobre los restos
de tortuga, sí que cuatro placas óseas muestran termoalteraciones parciales (colores blanquecinos y negros),
aunque su origen no está muy claro.
En lo referente a las modificaciones fosildiagenéticas, en el conjunto del PM el número asciende a un
total de 946 restos lo que representa el 40 % del total, afectando a la muestra con un nivel de incidencia
medio/alto. De entre todas ellas destaca sobre todo la alta presencia de concreciones de carbonato cálcico
sobre los huesos (42,4 %), manchas de óxido de manganeso (22,3 %) e improntas de raíces (16,3 %).
En cambio, en el conjunto del GR estas alteraciones tienen una menor incidencia, afectando solo a 147
restos (7,7 %), en la mayoría de los casos sin casi modificar su superficie, donde destacan también las
concreciones (76 %) y las manchas de manganeso (15 %) (fig. 7). Por el momento, desconocemos las
causas de esta desigual conservación.
APL XXXV, 2024
[page-n-26]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
25
Fig. 7. Restos de fauna (% NISP) de
los dos conjuntos con modificaciones
fosildiagenéticas.
5. DISCUSIÓN
5.1. Origen de los aportes de fauna
Para el conjunto del PM, las evidencias registradas ponen de manifiesto un origen mayoritariamente
antropogénico derivado de las actividades cinegéticas, consumo y desecho por parte de los grupos humanos.
La presencia de otros agentes biológicos es prácticamente nula, pues solamente se ha encontrado un resto
digerido de lagomorfo, que podría ser resultado de una presencia muy puntual de las aves rapaces o de
otros agentes biológicos, pero tratándose de un fragmento de pequeño tamaño no descartamos que su origen
también pueda ser humano. Además, el elevado nivel de fragmentación del conjunto (solo se conserva
alrededor de un 5 % de huesos completos), sumado a la presencia de incisiones, raspados y a la variedad de
huesos termoalterados parece relacionarse con una intensa explotación de los recursos faunísticos por parte
de los grupos neandertales que ocuparon la cavidad durante esta fase.
En relación con el conjunto del GR, no podemos atribuir el origen de los restos únicamente a la acción
de los humanos, ya que encontramos el mismo número de marcas antropogénicas que de otros posibles
agentes biológicos. No obstante, la identificación de marcas de corte, fracturas en fresco y termoalteraciones
evidencia la presencia humana en la cavidad, al menos de forma esporádica. La revisión del material lítico
de esta capa correspondiente a las antiguas excavaciones aporta numerosos restos líticos en forma de dorsos
y piezas astilladas, así como una azagaya, que confirman la presencia humana en la cavidad durante el
Gravetiense (Eixea y Sanchis, 2022). A la evidencia humana se suma la presencia puntual de carnívoros,
aunque tan solo se ha identificado una marca dental sobre un astrágalo de caprino. Del mismo modo,
los dos restos de lepóridos digeridos nos indicarían que otros agentes pudieron estar presentes durante la
formación del depósito gravetiense, aunque sin descartar tampoco un origen humano de los mismos según
la problemática expuesta en el anterior conjunto.
En este sentido, podemos decir que la fauna analizada de la Cova Foradada presenta unas características
análogas a las observadas en otros yacimientos de la vertiente mediterránea con conjuntos de cronología
similar. Los estudios sobre conjuntos de fauna del Paleolítico medio de yacimientos como el Abrigo de
APL XXXV, 2024
[page-n-27]
26
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
la Quebrada, El Salt, la Cova del Bolomor o la Cova del Puntal del Gat apuntan a los grupos humanos
como principales responsables de la creación de los agregados arqueofaunísticos (Blasco, 2011; Blasco y
Fernández Peris, 2012; Sanchis et al., 2013; Pérez, 2014, 2019; Real et al., 2019; Moya et al., 2021; Eixea et
al., 2023), si bien en algunos yacimientos se determina una presencia más destacada de carnívoros, como por
ejemplo en los niveles basales de Cova Negra y de la Cova de les Malladetes (Villaverde et al., 1996; Eixea
et al., 2020; Sanchis y Villaverde, 2020; Sanchis et al., 2023). Con respecto a los conjuntos gravetienses, en
yacimientos como Cova Beneito, L’Arbreda, Cova de les Malladetes y Cova de les Cendres los agregados
faunísticos estudiados responden mayoritariamente a actividades de los grupos humanos (Estévez, 1987;
Iturbe et al., 1993; Villaverde et al., 2021b; Sanchis et al., 2023).
En los dos conjuntos de Foradada observamos unas estrategias cinegéticas focalizadas hacia los herbívoros
de talla media (cérvidos) y, en menor medida, grande (équidos), si bien es cierto que en el conjunto del PM
encontramos una mayor diversidad de especies. Admitiendo así el origen predominantemente humano de
las presas, la dieta basada sobre todo en ungulados y lepóridos podría ser completada con otros pequeños
animales, como tortugas o moluscos (Blasco, 2008; Blasco y Fernández Peris, 2012; Morales y Sanchis,
2009; Sanchis et al., 2015).
Los lepóridos son el taxón más abundante y los cérvidos tienen bastante importancia en la dieta de ambos
grupos humanos. También se aprecia una mayor presencia de équidos en el depósito del GR, posiblemente
debido a las características del entorno con la existencia de una amplia llanura litoral durante esta fase. Sin
embargo, el conjunto del PM es más diverso desde el punto de vista taxonómico.
5.2. Transporte y explotación
A la hora de hablar sobre la adquisición y transporte de las presas, debemos hacer referencia a la secuencia
de aprovisionamiento descrita por Grayson (1988) que contempla una primera fase nutricional en el lugar de
la caza y destinada al consumo de las vísceras. Después, se seleccionan los elementos que serían trasladados
hasta el lugar de hábitat. Los criterios de selección de los restos varían en función de la talla de peso del
animal, de la distancia entre el campamento base y del tamaño del grupo de cazadores (Grayson, 1988;
O’Connell y Hawkes, 1988; Metcalfe y Jones, 1998).
Partiendo de los datos que hemos obtenido, a partir de la representación esquelética de los lepóridos
(% MAU), en ninguno de los dos conjuntos tratados se da un transporte selectivo. En ambos se observa
la representación de todos los elementos anatómicos, si bien con porcentajes más importantes en el caso
de las cinturas y de los huesos largos del estilopodio y zeugopodio, así como de las vértebras de la mitad
posterior y mandíbulas, correspondiendo en general a las zonas con mayor contenido cárnico (tabla 3).
Los lepóridos son animales de talla y peso reducido y a partir del patrón de conservación anatómica, se
intuye que estas presas fueron trasladadas completas hasta el lugar de hábitat y procesado, para realizar
allí las tareas de descarnado, desarticulación y pelado de las carcasas. Al hablar de los animales de
talla grande (NISP), es posible que en el lugar de caza se produjera una selección previa de las partes
anatómicas a transportar. En el caso de los équidos y en ambos conjuntos, se observa una alta presencia
de dientes aislados y en menor medida de partes del miembro anterior y extremidades. Algo similar
sucede con los bovinos, en los que destacan sobre todo los dientes aislados, así como los fragmentos del
miembro posterior y de falanges, que se explotarían debido a su alto contenido medular. Este modelo de
distribución en la representación esquelética nos indica un aprovechamiento centrado en las partes más
ricas en nutrientes, tanto en contenido cárnico como en medular, a través de la selección de miembros
apendiculares y hemimandíbulas. Así pues, nos informarían de un acceso primario a las presas de talla
grande, la elección de elementos en el lugar de obtención y finalmente el transporte selectivo de los restos
al yacimiento (Blumenschine y Selvaggio, 1988). En cuanto a los animales de talla media, atendiendo a
la representación de los cérvidos (NISP) por ser la especie de la que más datos hemos obtenido, presentan
APL XXXV, 2024
[page-n-28]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
27
un patrón basado en el predominio de partes craneales y de los miembros. Por tanto, en ambos conjuntos
las carcasas serían trasladadas enteras a la cueva para su posterior procesado. En todo caso, hay que tener
en cuenta que, excepto en el caso de los lepóridos que aportan un número de restos más destacado, la
representación del resto de los taxones es bastante escasa, por lo que los planteamientos expuestos en
el caso de las presas de talla grande y media son meras hipótesis. En este sentido, somos conscientes de
que la muestra estudiada corresponde a un solo cuadro y a capas de excavación artificiales, por lo que
es probable que puedan contener más de un evento de ocupación/procesado/consumo de animales en la
cavidad, y de que sin un estudio arqueoestratigráfico riguroso resulta del todo imposible demostrar la
sincronía del material asociado en cada caso.
Respecto a la edad de las presas, es más variable en el conjunto del PM, donde también se da una mayor
diversidad de taxones, mientras que en el GR destacan los individuos adultos. Esto nos podría indicar, en el
primer caso, que los neandertales de Cova Foradada desarrollaron unas estrategias cinegéticas vinculadas
a los recursos disponibles en su entorno, como parte de un modelo más generalista o diversificado y
posiblemente oportunista. En cambio, durante el Paleolítico superior inicial los grupos humanos que
habitaron la zona de estudio desarrollaron un patrón cinegético más especializado (Blumenschine y Marean,
1993; Bunn, 2001) observado en otros yacimientos del ámbito regional como Beneito o Malladetes (Iturbe
et al., 1993; Martínez Valle, 1996; Villaverde et al., 2021b; Sanchis et al., 2023), y caracterizado por la caza
de ciervos adultos y también de lepóridos, aunque en este último caso en el conjunto GR de Foradada todos
los individuos son juveniles, posiblemente como consecuencia de la parcialidad de la muestra.
En los dos conjuntos analizados las marcas de procesado y consumo de origen antropogénico son
evidentes, pues hemos encontrado diversas marcas de corte, de percusión, huesos con termoalteraciones y
la mayoría de las fracturas están realizadas en fresco. Con respecto a las incisiones localizadas en individuos
de talla media y grande, la mayoría se encuentran sobre las diáfisis de los huesos largos. Al igual que sucede
con los restos estudiados de otros yacimientos como El Salt o Malladetes, entre otros, en los que encontramos
la mayor parte de las incisiones y de las marcas de fractura sobre estas zonas con la finalidad de descarnar y
de extraer la médula (Pérez, 2014, 2019; Villaverde et al., 2021b). Las características y localización de estas
marcas sobre las diáfisis podrían estar relacionadas con el descarnado de los miembros después de haber
sido trasladados al yacimiento. Solamente encontramos un pequeño porcentaje de incisiones sobre huesos
planos, posiblemente restos de costillas o de hemimandíbulas, que podrían ser consecuencia de trabajos de
evisceración y de aprovechamiento de la médula (Blasco et al., 2013).
En el caso de los lepóridos, no se han hallado marcas de corte sobre sus huesos, aunque sí numerosos
fragmentos de diáfisis fragmentadas desprovistos de las epífisis y que conservan toda la circunferencia
(cilindros), como consecuencia de los procesos de fractura de los principales huesos largos (húmero, fémur
y tibia) para el consumo de la médula. Patrón de explotación y consumo de estas pequeñas presas que
se repite en diversos yacimientos, por ejemplo, en la Cova de les Cendres, donde los conejos, de origen
principalmente humano, alcanzan valores de representación en torno al 80-90 % (Pérez Ripoll, 2004;
Sanchis et al., 2016; Real, 2020, 2021).
El origen de las alteraciones por fuego sobre los restos es difícil de establecer. En este sentido, además
del posible origen antropogénico durante la preparación de la carne, no hay que obviar la posibilidad de que
pudieran estar producidas por la afección de un hogar localizado en niveles inferiores o superiores (Pérez
et al., 2017) o incluso por causas naturales.
5.3. Tipos de ocupación
A partir de los datos faunísticos que poseemos es complicado profundizar en los tipos de ocupación de
la cueva y su temporalidad, sobre todo por tratarse de una muestra de estudio correspondiente a 1 m2, y
teniendo en cuenta los escasos datos disponibles sobre el proceso y método de excavación. Para poder
APL XXXV, 2024
[page-n-29]
28
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
realizar inferencias sobre los posibles modelos de ocupación de la cavidad desarrollados por los grupos
humanos y abordar un análisis preliminar, junto con la arqueozoología es necesario sumar otras variables,
como los estudios de la tecnología lítica y de distribución y la relación de los materiales en el espacio.
Poniendo en relación estos estudios los dos conjuntos responden a un patrón de ocupación que parece
similar. En este sentido y con la información disponible procedente de otras secuencias del panorama
regional, pensamos que se trata de ocupaciones de carácter corto y esporádico imbricadas a modo de
palimpsesto, en las que los grupos humanos probablemente visitarían la cavidad de forma recurrente, y
dirigidas, entre otros objetivos, hacia la caza de diversos taxones (Pérez, 2019; Eixea et al., 2020; Pérez et al.,
2020; Eixea y Sanchis, 2022). Este tipo de ocupaciones se asemejan a las observadas en otros yacimientos
valencianos del Paleolítico medio como el Abrigo de la Quebrada o la Cova del Puntal del Gat. Ambas se
caracterizan por haber sido frecuentadas de forma reiterada durante diferentes fases, determinadas en el
registro a partir de unas estrategias de caza diversificadas y a la documentación de unas cadenas operativas
líticas con una elevada fragmentación, bajo índice de elementos remontados, presencia de algunos toolkits
y piezas con filos poco reutilizados (Eixea et al., 2019; Real et al., 2019). No podemos llegar a determinar
ocupaciones singulares dedicadas a la realización de actividades específicas, como se ha planteado en
los yacimientos de El Salt o el Abric del Pastor (Machado et al., 2011; Machado y Pérez, 2016; Mayor
et al., 2022; Sossa et al., 2022). Como se documenta en la mayor parte de los yacimientos de la fachada
mediterránea, ejerce un papel importante en los tipos de actividad que se desarrollan tanto la accesibilidad
a los recursos, ya sean bióticos o abióticos, como la ubicación de los mismos lugares (Sañudo et al., 2012;
Rosell et al., 2017; Marín et al., 2019; Eixea et al., 2020). En yacimientos como la Cova del Bolomor o
el Abrigo de la Quebrada se observan similitudes en cuanto a que la mayor parte del registro es aportado
por los grupos humanos y en el que los carnívoros son minoritarios (Fernández Peris, 2003; Sañudo y
Fernández Peris, 2007; Blasco, 2011; Real et al., 2019, 2020). Por el contrario, en Cova Negra, en algunos
niveles se atestigua una representación de varias especies de carnívoros correspondientes a tres familias
(Canidae, Felidae y Ursidae). En dicho yacimiento destaca la acción de este tipo de animales (Pérez Ripoll,
1977; Villaverde et al., 1996) en el contexto de unas ocupaciones muy esporádicas de la cavidad que se
ratifican a partir de la presencia o no de colonias de quirópteros (Guillem, 1995).
Por todo ello, podemos establecer la hipótesis de que la cavidad, tanto durante el Paleolítico medio como
el Gravetiense, tuvo sobre todo un uso humano, probablemente con estancias esporádicas de corta duración,
durante las que los grupos llevaron a cabo un aprovechamiento muy intenso de los recursos faunísticos,
disponibles en el entorno de la cueva. Tenemos que esperar a nuevos estudios actualmente en proceso
(antracología, carpología, isótopos, micromorfología, dataciones, etc.) para poder abordar con mayor detalle los
modos de vida de las poblaciones que vivieron durante los dos periodos tratados en este trabajo. Obviamente,
lo limitado de la muestra analizada nos obliga a ser cautos y a valorar los datos presentados como preliminares.
6. CONCLUSIONES
Existe cierta diversidad en relación con las estrategias de subsistencia de los grupos humanos del Paleolítico
medio y superior inicial (Gravetiense). Aunque en ambos casos, las especies predominantes son los cérvidos
y los lepóridos, se observan diferencias que afectan al transporte de las presas, relacionadas con el tamaño
de estas y con el valor nutricional de ciertas partes anatómicas. El estudio tafonómico de los restos muestra
a los grupos humanos, neandertales en el caso del conjunto del PM, Humanos Anatómicamente Modernos
en el del GR, como los principales agentes de aporte y modificación de los restos. La presencia de otros
predadores parece bastante limitada en la muestra analizada. Esto podría estar relacionado en ambos casos
con un uso bastante reiterado de la cueva por parte de los distintos grupos humanos, relacionado con la
propia localización, la riqueza de biotopos en sus cercanías, y la posibilidad de acceso a un amplio espectro
de recursos animales y vegetales.
APL XXXV, 2024
[page-n-30]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
29
Las limitaciones del estudio ya han sido explicadas, pero las conclusiones obtenidas pueden ser
verificadas o matizadas a través del análisis de nuevos materiales. En este sentido, el yacimiento está
actualmente en fase de excavación dentro de un nuevo proyecto de investigación (Eixea y Sanchis, 2022).
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Museu de Prehistòria de València y a su directora María Jesús de Pedro las facilidades prestadas para
el estudio de los materiales. También, damos las gracias a José Castelló Barber, Vicent Burguera y Josep Gisbert, por
su ayuda e interés en el proyecto. Además, queremos agradecer a todos los integrantes de este nuevo proyecto y a los
voluntarios que han formado parte de la primera campaña de excavación. Finalmente, agradecemos los comentarios de
Leopoldo Pérez y de Jaime Vives-Ferrándiz que han contribuido a mejorar el manuscrito original. Este trabajo forma
parte del proyecto PID2021-122308NA-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER Una manera de hacer Europa.
BIBLIOGRAFÍA
AGUIRRE, E. (2007): “Neandertales ibéricos: hábitat, subsistencia, extinción”. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 101(1), p. 203-210.
APARICIO, J. (2015): “Cova Foradà (Oliva. Valencia)”. En Serie Arqueológica, 24. Sección de Estudios Arqueológicos Valencianos. Varia XII, p. 10-35.
APARICIO, J.; SUBIRÀ, E.; GÓMEZ, G.; LORENZO, C.; LOZANO, M. y HERRERO, M. (2014): Los neandertales
de la Cova Foradà de Oliva. (Estado actual de la investigación). Real Academia de Cultura Valenciana.
AURA, J. E.; VILLAVERDE, V.; PÉREZ RIPOLL, M.; MARTÍNEZ VALLE, R. y GUILLEM, P. M. (2002): “Big
game and small prey: Paleolithic and Epipaleolithic economy from Valencia (Spain)”. Journal of Archaeological
Method and Theory, 9 (3), p. 215-267.
BARONE, R. (1976): Anatomie comparée des mammifères domestiques. París.
BINFORD, L. R. (1984): Faunal remains from Klassies River Mouth. New York, Academic Press.
BLASCO, R. (2008): “Human consumption of tortoises at Level IV of Bolomor Cave (Valencia, Spain)”. Journal of
Archaeological Science, 35, p. 2839-2848.
BLASCO, R. (2011): La amplitud de la dieta cárnica en el Pleistoceno medio peninsular: una aproximación a partir
de la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia) y del subnivel TD10-1 de la Gran Dolina (Sierra de
Atapuerca, Burgos). Tesis Doctoral. Universitat Rovira i Virgili.
BLASCO, R. y FERNÁNDEZ PERIS, J. (2012): “Small and large game: Human use of diverse faunal resources at
Level IV of Bolomor Cave (Valencia, Spain)”. Comptes Rendus Palevol 11, p. 265–282.
BLASCO, R.; ROSELL, J.; DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M.; LOZANO, S.; PASTÓ, I.; RIBA, D.; VAQUERO, M.;
FERNÁNDEZ PERIS, J.; ARSUAGA, J. L.; BERMÚDEZ, J. M. y CARBONELL, E. (2013): “Learning by Heart:
Cultural Patterns in the Faunal Processing Sequence during the Middle Pleistocene”. PlosOne, 8(2), e55863.
BLUMENSCHINE, R. J. y MAREAN, C. W. (1993): “A carnivore’s view of archaeological bone assemblages”. En J.
Hudson (ed.): From Bones to Behavior. Ethnoarchaelogical and Experimental Contributions to the Interpretation of
Faunal Remains. Carbondale, Center for Archaeological Investigations, p. 273-300.
BLUMENSCHINE, R. J. y SELVAGGIO, M. (1988): “Percussion marks on bone surfaces as a new diagnostic of hominid behavior”. Nature, 333, p. 763-765.
BONETA, I. (2022): Los quelonios en el registro arqueológico de la Península Ibérica: Aproximación a su estudio a partir
del conjunto del yacimiento calcolítico de Camino de las Yeseras. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
BRAIN, C. K. (1981): The Hunters or the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy. Chicago, University
of Chicago Press, p. 365.
BUNN, H. T. (2001): “Hunting, Power Scavenging, and Butchering by Hadza Foragers and by PlioPleistocene Homo”.
En C. B. Stanford y H. T. Bunn (eds.): Meat-Eating & Human Evolution, Oxford University Press, p. 199-218.
DAVIS, S. J. M. (1989): The Archaeology of Animals. London: Routledge.
EIXEA, A.; BEL, M. A.; CARRIÓN MARCO, Y.; FERRER-GARCIA, C.; GUILLEM, P. M.; MARTINEZ-ALFARO, A., MARTÍNEZ-VAREA, C. M.; MOYA, R.; RODRIGUES, A. L.; DIAS, M. I.; RUSSO, D. y SANCHIS,
APL XXXV, 2024
[page-n-31]
30
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
A. (2023): “A multi-proxy study from new excavations in the Middle Palaeolithic site of Cova del Puntal del Gat
(Benirredrà, València, Spain)”. Comptes Rendus Palevol, 22 (10), p. 159-200.
EIXEA, A.; CHACÓN, M. G.; BARGALLÓ, A.; SANCHIS, A.; ROMAGNOLI, F.; VAQUERO, M. y VILLAVERDE,
V. (2020): “Neanderthal spatial patterns and occupation dynamics: a focus on the central region in Mediterranean
Iberia”. Journal of World Prehistory, 33, p. 267-324.
EIXEA, A. y SANCHIS, A. (2022): “Reconstrucción preliminar de la secuencia del Paleolítico medio y superior inicial
de la Cova Foradada (Oliva, Valencia) a partir del estudio de los materiales líticos”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXXIV, p. 29-59.
EIXEA, A.; SANCHIS, A. y MARTÍNEZ-ALFARO, Á. (2019): “Nuevos datos procedentes del yacimiento del Paleolítico medio del Puntal del Gat (Benirredrà, Valencia)”. SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de
Valencia, 51, p. 257-259.
ESTÉVEZ, J. (1987): “La fauna de l’Arbreda (sector Alfa) en el conjunt de faunes del Plistocè Superior”. Cypsela:
revista de prehistòria i protohistòria, VI, 73-87.
FERNÁNDEZ-JALVO, Y. y ANDREWS, P. (2016): Atlas of taphonomic identifications. Springer.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2003): “Cova del Bolomor (La Valldigna, Valencia): un registro paleoclimático y arqueológico en un medio kárstico”. Boletín de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst: SEDECK,
(4), p. 34-47.
GRAYSON, D. K. (1988): Danger cave, last supper cave, and hanging rock shelter: the faunas. Anthropological
Papers of the American Museum of Natural History, 66, 1, New York.
GUILLEM, P. M. (1995): “Bioestratigrafía de los micromamíferos (Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno Medio, Superior y Holoceno del País Valenciano”. Saguntum, 38, p. 11-18.
HERVET, S. (2000): “Tortues du Quaternaire de France: critères de détermination, répartitions chronologique et géographique”. Mésogée, 58, p. 3-42.
HILLSON, S. (1992): Mammal Bones and Teeth: An Introductory Guide to Methods of Identification. London: Institute
of Archaeology. University College London.
ITURBE, G.; FUMANAL, M. P.; CARRIÓN, J. S.; CORTELL, E.; MARTÍNEZ, R.; GUILLEM, P. M. y VANDERMEERSCH, B. (1993): “Cova Beneito (Muro, Alicante): una perspectiva interdisciplinar”. Recerques del Museu
d’Alcoi, 2, p. 23-88.
LYMAN, R. L. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
LYMAN, R. L. (2008): Quantitative Paleozoology. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press.
LLOVERAS, L. y NADAL, J. (2015): “Els agents predadors de petites preses en jaciments arqueològics i la importància dels referents tafonòmics actuals. El cas de les acumulacions de lepòrids a la Península Ibèrica”. En A. Sanchis
y J. L. Pascual Benito (eds.): Preses petites i grups humans en el passat, II Jornades d’Arqueozoologia. Museu de
Prehistòria de València, p. 5-26.
MACHADO, J.; HERNÁNDEZ, C. M. y GALVÁN, B. (2011): “Contribución teórico-metodológica al análisis
histórico de palimpsestos arqueológicos a partir de la producción lítica. Un ejemplo de aplicación para el Paleolítico
medio en el yacimiento de El Salt (Alcoy, Alicante)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 20, p. 33-46.
MACHADO, J.; PÉREZ, L. (2016): “Temporal frameworks to approach human behavior concealed in Middle Palaeolithic palimpsests: A high-resolution example from El Salt Stratigraphic Unit X (Alicante, Spain)”. Quaternary
International, 417, 66-81.
MARÍN, J.; RODRÍGUEZ-HIDALGO, A.; VALLVERDÚ, J.; GÓMEZ DE SOLER, B.; RIVALS, F.; RABUÑAL,
J.; PINEDA, A.; CHACÓN, M. G.; CARBONELL, E. y SALADIÉ, P. (2019): “Neanderthal logistic mobility during MIS3: Zooarchaeological perspective of Abric Romaní level P (Spain)”. Quaternary Science Reviews, 225, p.
106033.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1996): Fauna del Pleistoceno Superior del País Valenciano: aspectos económicos, huellas
de manipulación y valoración paleoambiental. Tesis doctoral. Universitat de València.
MAYOR, A.; HERNÁNDEZ, C. M.; MACHADO, J.; MALLOL, C. y GALVÁN, B. (2022): “On identifying Palaeolithic single occupation episodes: archaeostratigraphic and technological approaches to the Neanderthal lithic record
of stratigraphic unit Xa of El Salt (Alcoi, Eastern Iberia)”. Archaeological and Anthropological Sciences, 12, p. 84.
METCALFE, D. y JONES, K. T. (1998): “Reconsideration of Index in zooarchaeology: A Reconsideration of Animal
Body- Part Utility Index”. American Antiquity, 53, p. 486- 504.
APL XXXV, 2024
[page-n-32]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
31
MONTERROSA, S. (2023): Estrategias de subsistencia durante el Último Máximo Glacial. Una comparación entre
la costa y las primeras elevaciones montañosas en la región central del Mediterráneo ibérico. Estudio de la fauna
solutrense de la Cova de les Cendres y la Cova de les Malladetes. Tesis doctoral inédita, Universitat de València.
MONTERROSA, S.; REAL, C.; SANCHIS, A. y VILLAVERDE, V. (2021): “Explotación antrópica de los équidos
durante el Paleolítico superior. Nuevos datos del Solutrense de la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira, Alicante)”.
En A. Sanchis y J. L. Pascual Benito (eds.): Recull d’estudis de fauna de jaciments valencians. V Jornades d’Arqueozoologia. Museu de Prehistòria de Valencia, p. 161-196.
MORALES, J. V. y SANCHIS, A. (2009): “The Quaternary fossil record of the genus Testudo in the Iberian Peninsula.
Archaeological implications and diachronic distribution in the western Mediterranean”. Journal of Archaeological
Science, 36, p. 1152-1162.
MOYA, R.; SANCHIS, A.; GUILLEM, P. M.; MARTÍNEZ, C. M.; CARRIÓN, Y.; MARTÍNEZ, A.; BEL, M. A.;
FERRER, C. y EIXEA, A. (2021): “Nuevos conjuntos de fauna del Paleolítico medio de la Cova del Puntal del Gat
(Benirredrà, València)”. En A. Sanchis y J. L. Pascual Benito (eds.): Recull d’estudis de fauna de jaciments valencians. V Jornades d’Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València, p. 61-86.
NICHOLSON, R. A. (1993): “A morphological investigation of burnt animal bone and an evaluation of its utility in
archaeology”. Journal of Archaeological Science, 20, p. 411-428.
O`CONNELL, J. F. y HAWKES, K. (1988): “Hazda hunting, butchering, and bone transport, and their archaeological
implications”. Journal of Anthropological Research, 44, p. 113- 161.
PALES, L. y LAMBERT, P. (1971): Atlas d’Ostéologie. Les membres. París: Éditions du CNRS.
PAVAO, B. y STAHL, P. W. (1999): “Structural density assays of leporid skeletal elements with implications for taphonomic, actualistic and archaeological research”. Journal of Archaeological Science, 26, p. 53-66.
PÉREZ, L. (2014): La gestión de los recursos animales en los Valles de Alcoy durante el Pleistoceno Superior (MIS 3):
Estudio zooarqueológico y tafonómico. Trabajo Final de Máster, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
PÉREZ, L. (2019): Estrategias de subsistencia y dinámicas de asentamiento en los Valles de Alcoy durante el Paleolítico medio. Análisis zooarqueológico, tafonómico y paleoecológico de la secuencia arqueológica de El Salt (Alcoy,
Alicante). Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili.
PÉREZ, L.; MACHADO, J.; SANCHIS, A.; HERNÁNDEZ, C. M.; MALLOL, C. y GALVÁN, B. (2020): A high
temporal resolution zooarchaeological approach to Neanderthal subsistence strategies on the southeastern Iberian
Peninsula: El Salt Stratigraphic Unit Xa (Alicante, Spain). En J. Cascalheira y A. Picin (eds.): Short-Term Occupations in Paleolithic Arhcaeology. Definition and Interpretation. Springer, p. 237-289.
PÉREZ, L.; SANCHIS, A.; HERNÁNDEZ, C. M.; GALVÁN, B.; SALA, R. y MALLOL, C. (2017): “Hearths and
bones: An experimental study to explore temporality in archaeological contexts based on taphonomical changes in
burnt bones”. Journal of Archaeological Science: Reports, 11, p. 287-309.
PÉREZ RIPOLL, M. (1977): Los mamíferos del yacimiento musteriense de Cova Negra (Játiva, Valencia). Serie de
Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 53.
PÉREZ RIPOLL, M. (2004): “La consommation humaine des lapins pendant le Paléolithique dans la région de València (Espagne) et l’étude des niveaux gravétiens de la Cova de les Cendres (Alicante)”. En J. P. Brugal y J. Desse
(eds.): Petits animaux et sociétés humaines. XXIVe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes. Antibes, p. 191-206.
PÉREZ RIPOLL, M. y MARTÍNEZ VALLE, R. (2001): “La caça, l’aprofitament de les preses i el comportament de les
comunitats caçadores prehistòriques”. En V. Villaverde (ed.): De neandertals a cromanyons: l’inici del poblament
humà a les terres valencianes, Valencia, p. 73-98.
PÉREZ RIPOLL, M.; MORALES, J. V.; SANCHIS, A.; AURA, J. E. y SARRIÓN, I. (2010): “Presence of the genus
Cuon in upper Pleistocene and initial Holocene sites of the Iberian Peninsula: new remains identified in archaeological contexts of the Mediterranean region”. Journal of Archaeological Science, 37, p. 437-450.
PÉREZ RIPOLL, M. y VILLAVERDE, V. (2015): “Papel de los lepóridos en el Paleolítico de la región central mediterránea ibérica : valoración de los datos disponibles y de los modelos interpretativos”. En A. Sanchis y J. L. Pascual
Benito (eds.): Preses petites i grups humans en el passat, II Jornades d’Arqueozoologia. Museu de Prehistòria de
València, p. 75-96.
REAL, C. (2017): Estudio arqueozoológico y tafonómico del Magdaleniense de la Cova de les Cendres: (Teulada-Moraira, Alicante). Tesis doctoral, Universitat de València.
REAL, C. (2020): “Rabbit: More than the Magdalenian main dish in the Iberian Mediterranean region. New data from
Cova de les Cendres (Alicante, Spain)”. Journal of Archaeological Science: Reports, 32, 102388.
APL XXXV, 2024
[page-n-33]
32
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
REAL, C. (2021): La subsistencia en el Magdaleniense Mediterráneo ibérico. Una visión desde el estudio arqueozoológico y tafonómico de la Cova de les Cendres. BAR International Series 3053.
REAL, C.; EIXEA, A.; SANCHIS, A.; MORALES, J. V.; KLASEN, N.; ZILHÃO, J. y VILLAVERDE, V. (2020):
“Abrigo de la Quebrada Level IV (Valencia, Spain): Interpreting a Middle Palaeolithic palimpsest from a zooarchaeological and lithic perspective”. Journal of Palaeolithic Archaeology, 3, p. 187-224.
REAL, C.; MARTÍNEZ-ALFARO, A.; BEL, M.; MARTÍNEZ-VAREA, C.; DE OLIVEIRA, P.; PÉREZ-RIPOLL, M.
y VILLAVERDE, V. (2017a): “La Cova de les Cendres (Teulada-Moraira, Alicante): Nuevos datos sobre las ocupaciones humanas gravetienses en la región central del mediterráneo ibérico”. En: 6é Congrés d’Estudis de la Marina
Alta. Institut d’Estudis Comarcal de la Marina Alta, p. 59-71.
REAL, C.; MORALES-PÉREZ, J. V.; AURA, J. E. y VILLAVERDE, V. (2017b): “Aprovechamiento del lince por los
grupos humanos del Tardiglaciar. El caso de Cova de les Cendres y Coves de Santa Maira”. En: A. Sanchis y J. L.
Pascual (eds.): Interaccions entre felins i humans en el passat. III Jornades d’Arquezoologia. Museu de Prehistòria
de València, p. 161-187.
REAL, C.; MORALES, J. V.; SANCHIS, A.; PÉREZ, L.; PÉREZ-RIPOLL, M. y VILLAVERDE, V. (2022): “Archaeozoological studies: new database and method base in alphanumeric codes”. Archaeofauna, 31, p. 133-141.
REAL, C., SANCHIS, A., MORALES, J. V., BEL, M. Á., EIXEA, A., ZILHÃO, J. y VILLAVERDE, V. (2019):
“Estudio de la fauna del nivel IV del Abrigo de la Quebrada y su aportación al conocimiento de la economía y el
comportamiento humano en el Paleolítico medio de la vertiente Mediterránea Ibérica”. SPAL, 28 (2), p. 17-49.
REAL, C. y VILLAVERDE, V. (2022): “Subsistence activities and settlement dynamics of the first anatomically modern humans in the central-eastern Mediterranean Iberia: New insights from Cova de les Cendres (Alicante, Spain)”.
Quaternary Science Reviews, 285, 107533.
ROSAS, A.; GARCÍA-TABERNERO, A.; MORALES, J. I. (2023): “Filogeografía de los Neandertales de la península
Ibérica. Estado de la cuestión”. Cuaternario y Geomorfología, 37 (3-4), 9-20.
ROSELL, J.; BLASCO, R.; RIVALS, F.; CHACÓN, M. G.; ARILLA, M.; CAMARÓS, E.; RUFÀ, A.;
SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, C.; PICIN, A.; ANDRÉS, M.; BLAIN, H. A.; LÓPEZ-GARCÍA, J. M.; IRIARTE,
E. y CEBRIÀ, A. (2017): “A resilient landscape at Teixoneres Cave (MIS 3; Moia, Barcelona, Spain): the Neanderthals as disrupting agent”. Quaternary International, 435A, p. 195-210.
SALAZAR-GARCÍA, D. C.; POWER, R. B.; SANCHIS, A.; VILLAVERDE, V.; WALKER, M. J. y HENRY, A. G.
(2013): “Neanderthal diets in central and southeastern Mediterranean Iberia”. Quaternary International, 318, p.
3-18.
SANCHIS, A. (2012): Los lagomorfos del Paleolítico Medio en la vertiente mediterránea ibérica. Humanos y otros
predadores como agentes de aporte y alteración de los restos óseos en yacimientos arqueológicos. Serie de Trabajos
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 115.
SANCHIS, A.; MORALES, J. V.; PÉREZ, L.; HERNÁNDEZ, C. M. y GALVÁN, B. (2015): “La tortuga mediterránea
en yacimientos valencianos del Paleolítico medio: distribución, origen de las acumulaciones y nuevos datos procedentes del Abric del Pastor (Alcoi, Alacant)”. En A. Sanchis y J. L. Pascual Benito (eds.): Preses petites i grups
humans en el passat, II Jornades d’Arqueozoologia. Museu de Prehistòria de València, p. 97-120.
SANCHIS, A.; MORALES, J. V.; REAL, C.; EIXEA, A.; ZILHÃO, J. y VILLAVERDE, V. (2013): “Los conjuntos
faunísticos del Paleolítico medio del Abrigo de la Quebrada (Chelva, Valencia): problemática de estudio, metodología aplicada y síntesis de los primeros resultados”. En A. Sanchis y J. L. Pascual Benito (eds.): Animals i arqueologia hui, I Jornades d’Arqueozoologia. Museu de Prehistòria de València, p. 65-82.
SANCHIS, A.; REAL, C.; PÉREZ RIPOLL, M. y VILLAVERDE, V. (2016): “El conejo en la subsistencia humana del
Paleolítico superior inicial en la zona central del Mediterráneo ibérico”. En L. Lloveras, C. Rissech, J. Nadal y J. M.
Fullola (eds.): What bones tell us / El que ens expliquen els ossos. Monografies del SERP. Universitat de Barcelona,
Barcelona, p. 145-156.
SANCHIS, A.; REAL, C. y VILLAVERDE, V. (2023): “To catch a goat: explotación de la cabra montés en el Pleistoceno superior (MIS 3) de la Cova de les Malladetes (Barx, Valencia)”. Archaeofauna, 32, (1), p. 9-25.
SANCHIS, A. y VILLAVERDE. V. (2020): “Restos postcraneales de Cuon en el Pleistoceno superior (MIS 3) de la
Cova de les Malladetes (Barx, Valencia)”. SAGVNTVM Extra, 21, Homenaje a Manuel Pérez Ripoll, p. 203-218.
SANZ-ROYO, A.; SANZ, M. y DAURA, J. (2020): “Upper Pleistocene equids from Terrasses de la Riera dels Canyars
(NE Iberian Peninsula): The presence of Equus ferus and Equus hydruntinus based on dental criteria and their implications for palaeontological identification and palaeoenvironmental reconstruction”. Quaternary International,
566, p. 78-90.
APL XXXV, 2024
[page-n-34]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
33
SAÑUDO, P. y FERNÁNDEZ PERIS, J. (2007): “Análisis espacial del nivel IV de la Cova del Bolomor (La Valldigna,
Valencia)”. Saguntum, 39, p. 9-26.
SAÑUDO, P.; VALLVERDÚ, J. y CANALS, A. (2012): “Spatial patterns in level J”. En E. Carbonell (ed.): High
resolution archaeology and Neanderthal behavior: time and space in level J of Abric Romaní (Capellades, Spain).
Springer Business+Media, Dordrecht, p. 47-76.
SCHMID, E. (1972): Atlas of animal bones for prehistorians. Archaeologists and Quaternary Geologists. Elsevier
Publishing Company.
SOSSA, S.; MAYOR, A.; HERNÁNDEZ, C. M.; BENCOMO, M.; PÉREZ, L.; GALVÁN, B.; MALLOL, C. y
VAQUERO, M. (2022): “Multidisciplinary evidence of an isolated Neanderthal occupation in Abric del Pastor
(Alcoi, Iberian Peninsula)”. Scientific Reports, 12, p. 15883.
STINER, M. C.; KUHN, S. L.; WEINER, S. y BAR-YOSEF, O. (1995): “Differential burning, recrystallization, and
fragmentation of archaeological bone”. Journal of Archaeological Science, 22, p. 223-237.
THÉRY-PARISOT, I.; BRUGAL, J. P.; COSTAMAGNO, S. y GUILBERT, R. (2004): “Conséquences taphonomiques
de l’utilisation des ossements comme combustible. Approche expérimentale”. Les nouvelles de l’Archéologie, 95,
p. 19-22.
VILLA, P. y MAHIEU, E. (1991): “Breakage patterns of human long bones”. Journal of Human Evolution, 21 (1), p.
27-48.
VILLAVERDE, V.; BADAL, E.; BEL, M. A.; BERGADÀ, M.; CANTÓ, A.; CARRIÓN, Y.; EIXEA, A.; GUILLEM,
P. M.; MARTÍNEZ-ALFARO, A.; MARTÍNEZ VALLE, R.; MARTÍNEZ-VAREA, C. M.; R.; MURCIA, S.; REAL,
C.; ROLDÁN, C.; ROSSO, D. y SANCHIS, A. (2021a): “En la costa y la montaña. Nuevos datos sobre el Paleolítico
medio y el Paleolítico superior inicial en la región central mediterránea ibérica”. En: Actualidad de la investigación
arqueológica en España III (2020-2021). Conferencias impartidas en el Museo Arqueológico Nacional. Ministerio
de Cultura y Deporte.
VILLAVERDE, V.; MARTÍNEZ VALLE, R.; GUILLEM. P. M. y FUMANAL, M. P. (1996): “Mobility and the role
of small game in the Palaeolithic of the Central Region of the Spanish Mediterranean: A comparison of Cova Negra
with other Palaeolithic deposits”. En E. Carbonell y M. Vaquero (eds.): The last Neandertals, the first anatomically
modern humans: a tale about human diversity. Cultural change and human evolution: the crisis at 40 Ka BP. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, p. 267-288.
VILLAVERDE, V.; REAL, C.; ROMAN, D.; ALBERT, R. M.; BADAL, E.; BEL, M. A.; BERGADÀ, M. M.; DE
OLIVEIRA, P.; EIXEA, A.; ESTEBAN, I.; MARTÍNEZ-ALFARO, A.; MARTÍNEZ-VAREA, C. M. y PÉREZ-RIPOLL, M. (2019): “The early Upper Paleolithic of Cova de les Cendres (Alicante, Spain)”. Quaternary International, 515, p. 92-124.
VILLAVERDE, V.; SANCHIS, A.; BADAL, E.; BEL, M. A.; BERGADÀ, M. M.; EIXEA, A.; GUILLEM, P. M.;
MARTÍNEZ-ALFARO, A.; MARTÍNEZ-VALLE, R.; MARTÍNEZ-VAREA, C. M.; REAL, C.; STEIER, P. y
WILD, E. M. (2021b): “Cova de les Malladetes (Valencia, Spain). New insights about the Early Upper Paleolithic
in the Mediterranean Basin of the Iberian Peninsula”. Journal of Paleolithic Archaeology, 4, 5.
APL XXXV, 2024
[page-n-35]
[page-n-36]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e1, p. 35-50
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1620
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Margarita VADILLO CONESA a y Lluís MOLINA BALAGUER a
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares,
Valencia). Valoración de las ocupaciones
prehistóricas entre el final del Paleolítico
y los inicios del Neolítico
RESUMEN: Ceñajo de la Peñeta es un yacimiento localizado en el interior de la región central
del territorio valenciano. El estudio de los materiales recuperados aporta información sobre la
frecuentación del sitio en diferentes momentos de la Prehistoria. En diferentes niveles asociados a la
Fase I aparecen materiales mesolíticos y neolíticos mezclados. La Fase II, por el contrario, sí muestra
coherencia arqueoestratigráfica, y en los niveles que la forman aparecen materiales que remiten al
final del Paleolítico y/o al Epipaleolítico. La coherencia del conjunto asociado a la Fase II, así como la
cantidad de piezas líticas recuperadas, permite una valoración de la tecnología lítica desarrollada por
los grupos finipaleolíticos. Las informaciones disponibles a este respecto son en general escasas, con
lo cual Ceñajo de la Peñeta contribuye a la definición de las tendencias tecnológicas para el periodo
señalado en esta región.
PALABRAS CLAVE: Mediterráneo central ibérico, País Valenciano, ocupaciones prehistóricas,
Paleolítico superior-final, Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico.
The site of Ceñajo de La Peñeta (Millares, Valencia). An assessment of the
prehistoric phases between the late Palaeolithic and early Neolithic
ABSTRACT: Ceñajo de la Peñeta is a site located in the hindland of the central region of the Valencian
territory. The study of the materials recovered provides information on the frequentation of the site at
different prehistoric times. Mesolithic and Neolithic materials appear in different levels associated to
Phase I. Phase II, on the other hand, shows archaeo-stratographic coherence, and in the levels from
this phase there are materials that refer to the end of the Palaeolithic and Epipalaeolithic period. The
coherence of the assemblage associated with Phase II, as well as the quantity of lithic pieces recovered,
allows for an assessment of the lithic technology developed by these groups. The information available
from these periods is scarce, so Ceñajo de la Peñeta contributes to the definition of the technological
trends for this period in this region.
KEYWORDS: Iberian central Mediterranean, Valencian region, prehistoric occupations, Upper-Late
Palaeolithic, Epipalaeolithic, Mesolithic, Neolithic.
a
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València
margarita.vadillo@uv.es | lluis.molina@uv.es
Recibido: 08/11/2023. Aceptado: 26/01/2024. Publicado en línea: 18/04/2024.
[page-n-37]
36
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
1. INTRODUCCIÓN
Ceñajo de la Peñeta (Millares, València) es un abrigo que fue incorporado a la bibliografía arqueológica
a principios del presente siglo. Su descubrimiento se debe a la colaboración de un aficionado local, José
Martínez Sáez, con el equipo del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València,
que en esos momentos llevaba a cabo en la zona un proyecto para contextualizar el abundante y variado
registro de estaciones con arte rupestre que se encuentran por esta comarca del interior sur de la provincia
de València (Villaverde et al., 2000; García Robles, 2003; Martínez Rubio, 2011; Martorell Briz, 2019). Se
realizó una excavación en el abrigo en el año 2001, cuyos resultados se recogieron en diversas publicaciones
(García Robles, 2003; García Robles et al., 2005) que, sin embargo, hasta ahora no se habían estudiado
de manera detallada en su totalidad ni se habían correlacionado con el contexto regional. El estudio indica
diferentes fases de ocupación, y la lectura íntegra del conjunto lítico contribuye a la definición de las
tecnologías utilizadas por los grupos finipaleolíticos en este territorio.
Para la región central de la fachada mediterránea peninsular se conocen diversos yacimientos que
pueden adscribirse al Paleolítico superior final y al Epipaleolítico (Casabó Bernad, 2004; Roman, 2011).
No obstante, pocos de ellos han sido excavados y estudiados en profundidad. La lectura tipológica no
muestra grandes cambios en los equipos industriales de los conjuntos líticos datados entre el Pleistoceno
final y el Holoceno inicial (15-10 ka cal BP). El peso del utillaje microlaminar se reconoce en todos ellos
y solo se detectan ciertos cambios en los elementos apuntados y la incorporación de geométricos en los
momentos finales del ciclo Epipaleolítico. La aplicación de los análisis tecnológicos en los últimos años
ha permitido la obtención de datos que apuntan hacia una variabilidad de los conjuntos no tan apreciada
a nivel tipológico (Vadillo Conesa y Aura Tortosa, 2020; Roman, 2011; Soto, 2014). Aunque el avance en
el conocimiento de los grupos que desarrollaron su actividad en los momentos del tránsito PleistocenoHoloceno en la fachada mediterránea peninsular ha sido notable en los últimos años, afianzar o matizar las
propuestas cronológicas y culturales realizadas para este episodio pasa por aumentar la muestra disponible
para estos episodios, y a ello que contribuyen los datos aportados por Ceñajo de la Peñeta.
2. EL YACIMIENTO
Se encuentra enclavado en el entorno de la Muela de Cortes (fig. 1), en la comarca de La Canal de Navarrés.
Se trata de una de las zonas más agrestes de la provincia de València, con alturas que llegan a superar los 1000
m s.n.m. pese a la proximidad de la llanura litoral. El paisaje actual viene condicionado por los devastadores
incendios forestales que han afectado a estas comarcas de manera recurrente. Así, los bosques originales de pinos
y carrascas han dado paso a un entorno de sotobosque y matorral dominado por especies como la coscoja (Quercus
coccifera), el palmito (Chamaerops humilis), las aliagas (Ulex parviflorus), el romero (Rosmarinus officinalis) o
el enebro (Juniperus oxycedrus). Las condiciones de un entorno tan degradado vienen, además, acentuadas por
un régimen pluviométrico caracterizado por las escasas precipitaciones. De tal manera, la totalidad de las ramblas
y barrancos de la zona permanecen secos durante buena parte del año, activándose únicamente en los escasos
períodos húmedos (en primavera y otoño), y favoreciendo la presencia dispersa de comunidades de adelfas
(Nerium oleander), que sólo alcanzan cierta entidad alrededor de los escasos puntos de surgencia de aguas.
El yacimiento se sitúa a los pies de una pared rocosa, aproximadamente 30 m por encima del lecho de
la rambla de Micola (fig. 1). En la base de la pared se ha formado una pequeña oquedad frente a la que se
abre una terraza más o menos llana de unos 20 m². No se puede, pues, hablar propiamente de un abrigo, ya
que el espacio de resguardo es mínimo.
Por otra parte, la existencia de la pequeña terraza a los pies de la pared se ve mediatizada por el
acondicionamiento de la zona para poder instalar en ella una carbonera que se mantuvo en activo hasta
mediados del pasado siglo. Esta actuación implicó el levantamiento de un pequeño murete para allanar
APL XXXV, 2024
[page-n-38]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
37
Fig. 1. Mapa de localización y vista del yacimiento del Ceñajo de la Peñeta.
la superficie y que comportó la alteración de los depósitos superiores del yacimiento. Resultado de estos
movimientos, parte del depósito arqueológico quedó disperso en superficie y pudo ser recuperado durante
los trabajos de prospección llevados a término en la zona entre los años 2001 y 2002. Estos primeros
materiales ya advertían de una secuencia amplia con varios momentos de ocupación (García Robles et al.,
2005), lo que animó a la realización de una intervención en el sitio.
Como resultado de la intervención de 2001 se han distinguido diversos niveles. Los trabajos alcanzaron
la roca de base en todos los cuadros abiertos, poniendo de manifiesto la existencia de un depósito
arqueológicamente fértil en todo su espesor (fig. 2). La potencia media excavada es de unos 70 cm, si bien
el ligero buzamiento de la roca de base propicia que dicha potencia vaya incrementándose conforme nos
alejamos de la pared. Pese a la evidente existencia de ocupaciones de cronología muy diversa, la estratigrafía
de los niveles prehistóricos no muestra señales de cortes erosivos. Más allá de la influencia dejada por la
actividad de la propia carbonera (Nivel superficial), todo el paquete sedimentario puede ser visto como una
única unidad. La secuencia obtenida, una vez limpiado el terreno, queda de la siguiente manera:
Nivel Superficial: con una potencia aproximada de 10 cm, la secuencia se inaugura con un nivel de tierra
pulverulenta muy suelta y de color oscuro. Incorpora abundante fracción angulosa, así como carbones de
buen tamaño y cenizas. A medida que avanza su excavación se va volviendo más compacta, pese a que
mantiene el resto de características citadas. Su interpretación se relaciona con la presencia, anteriormente
mencionada, de los restos de la carbonera de época contemporánea. Pese a ello, los restos materiales son
exclusivamente prehistóricos: escasos fragmentos de cerámica a mano, siempre lisa, y algunos restos
líticos. La relación estratigráfica con el nivel inferior es erosiva.
Nivel I: cuenta con una potencia máxima cercana a los 30 cm en la parte más próxima al centro
del yacimiento, mientras que hacia la zona más exterior del abrigo (extremo sur del área excavada) va
reduciendo su espesor. Se trata de un sedimento de matriz arcillosa con abundante fracción media, angulosa,
y de tonalidad marrón/grisácea. La parte superior presenta claros signos de rubefacción debido a la acción
de la carbonera. Hacia su base, la tonalidad comienza a ser cada vez más rojiza, produciéndose una suave
transición hacia las características que definen el siguiente nivel. Los materiales que incorpora, no muy
abundantes, incluyen tanto cerámica a mano como restos líticos y fauna.
Nivel II: se trata del tramo de mayor potencia de los individualizados en la excavación, llegando a alcanzar
los 60 cm en alguno de los cuadros, aunque generalmente fluctúa entre los 25 y los 40 cm. Se caracteriza por
un compacto sedimento arcilloso, plástico, de un llamativo color rojo y abundante fracción media y gruesa.
APL XXXV, 2024
[page-n-39]
38
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
Fig. 2. 1) Planta del abrigo con indicación de los cuadros intervenidos. 2) Secciones del abrigo. 3) Imagen del final de
la intervención donde se puede apreciar el corte correspondiente a los cuadros F1-F2, coincidentes con la sección B-B’.
4) Dibujo del mismo corte con indicación de los niveles estratigráficos diferenciados.
Hacia la base del estrato las características de plasticidad y compacidad de la arcilla se acentúan. En parte del
sondeo (cuadros G1 y G2) este nivel alcanza la roca madre, mientras que en los otros dos cuadros reposa sobre
el nivel inferior. Tanto el contacto con este último como con el superior se muestran graduales, sin rupturas
aparentes. En cuanto a la cultura material, desaparece la cerámica (más allá de una intrusión aislada) y ya sólo
documentamos industria lítica junto a restos de fauna, carbones y algunas evidencias malacológicas.
Nivel III: localizado exclusivamente en dos de los cuadros (F1 y F2), corresponde a la base de la secuencia
en este punto, descansando directamente sobre la roca de base del abrigo. Se trata de un sedimento arcilloso
de color más oscuro, con generalización de fracción pequeña, junto a algunos bloques. Mantiene el carácter
de compacidad que ofrecía el nivel superior, pero ahora se generaliza la presencia de carbonataciones. A
nivel arqueológico mantiene la presencia de restos líticos, así como de fauna y carbones.
APL XXXV, 2024
[page-n-40]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
39
Si exceptuamos la cicatriz erosiva provocada por la acción de la carbonera contemporánea, el conjunto
de la estratigrafía se muestra como un continuo sin rupturas aparentes, con una suave gradación entre las
características que definen cada uno de los niveles identificados.
La totalidad de la secuencia exhumada se ha mostrado fértil desde el punto de vista arqueológico. La
densidad de restos es especialmente importante en el Nivel II, pese a que el espacio útil que podemos
reconocer en el abrigo no es muy amplio.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Los resultados que ahora presentamos corresponden a los datos obtenidos del estudio de los materiales
recuperados en el sondeo realizado en la zona meridional del yacimiento. La intervención, sobre una
cuadrícula de 4 m2, pretendía obtener datos suficientes para valorar la potencialidad del yacimiento, así
como el estado de conservación de su depósito arqueológico.
La excavación se llevó a cabo mediante el levantamiento de capas artificiales de 5 cm de espesor,
ciñéndose, eso sí, a los posibles cambios sedimentarios. Cada una de las capas fue considerada como
una Unidad Estratigráfica independiente, a expensas de la posterior reordenación en fases o niveles. El
área excavada se dividió en cuadros de 1 m de lado y cada uno de ellos, a su vez, en cuatro subcuadros.
De tal manera, los materiales vienen referidos a la UE, Cuadro y Subcuadro correspondientes. Todo el
sedimento extraído fue tamizado en seco a través de una doble malla de 5 mm y 2 mm. Junto a ello, de
cada UE se recogió una muestra correspondiente a 10 litros de sedimento para ser tamizados en agua. Esta
muestra ha sido utilizada para corregir las posibles desviaciones producidas por el cribado en seco, dado
que las condiciones del yacimiento hacían del todo imposible el traslado al mismo de cubas o cualquier otro
sistema para el cribado con agua.
Los materiales recuperados se trasladaron a las dependencias del Laboratorio de Arqueología de la
Universitat de València para su estudio. El conjunto cerámico ha sido inventariado y clasificado siguiendo
los criterios desarrollados por el equipo del propio departamento y que pueden seguirse a través de una
larga bibliografía (p. ej.: Bernabeu, 1989; Bernabeu et al., 2009; Molina Balaguer et al., 2010; García
Borja, 2017). Para el estudio del componente lítico, se ha seguido tanto una aproximación tecnológica
(Perlès, 1991; Inizan et al., 1995; Pelegrin, 2000) como tipológica. Para el análisis de tipos asociados a las
cronologías más antiguas se han utilizado las listas tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (1954, 1955, 1956a
y 1956b), mientras que para los tipos más recientes se ha considerado oportuno utilizar la propuesta de
Juan-Cabanilles (2008).
El conjunto cerámico asciende a 38 fragmentos. En general se trata de materiales muy fragmentados
(exceptuando un fragmento, el resto no supera los 4 cm de longitud máxima en ninguno de sus ejes). Pese
a ello, las características tecno-morfológicas y decorativas han permitido una buena caracterización de la
colección.
En conjunto, los restos líticos son el componente industrial del registro que se presenta en mayor
abundancia. El sílex es la materia prima mayoritaria y se ha caracterizado de forma macroscópica atendiendo
a diferentes variables como la transparencia, el color, la estructura, la presencia de inclusiones y el tipo de
córtex. En muchas ocasiones las piezas presentan alteraciones térmicas o evidencian un alto grado de
deshidratación y desilificación, todo lo cual ha contribuido a que en muchas de ellas no se haya podido
determinar la materia prima.
En relación a la colección faunística, debe destacarse igualmente su muy elevado índice de fragmentación.
Prácticamente todos los restos recuperados corresponden a fragmentos de pequeño tamaño, posiblemente
como resultado de un intenso proceso de pisoteo. Ello ha limitado tanto su caracterización como las
posibilidades de poder enviar una muestra para datar con ciertas garantías. Ante esta tesitura, se optó por
elegir un fragmento de carbón, correspondiente a una rama pequeña de Quercus perennifolia y procedente
APL XXXV, 2024
[page-n-41]
40
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
del tramo central del Nivel II (UE 117), para ser datado. Lamentablemente, el resultado de la datación
evidenció que se trataba de un material percolado procedente de la actividad de la carbonera, producida a
principios del pasado s. XX (Beta-603346: 80±30 BP).
4. RESULTADOS
Desde el punto de vista de la secuencia arqueológica, podemos diferenciar dos grandes fases en función
de los materiales recuperados. La más reciente de ellas (Fase I) reúne los materiales procedentes del Nivel
Superficial y del Nivel I, mientras que la Fase II condensa el Nivel II y Nivel III. A los elementos que
seguidamente se describen con detalle cabe destacar también la recuperación, a techo del Nivel I (UE 103),
de una pequeña plaqueta con restos de ocre (fig. 3).
4.1. El conjunto cerámico
La colección de cerámica a mano recuperada concentra su presencia en las UUEE superiores del depósito,
coincidiendo de manera aproximada con los niveles Superficial y I de la secuencia estratigráfica. Si bien
el conjunto recuperado no es muy abundante, sus características son lo bastante significativas como para
poder reconocer la existencia de diferentes momentos integrados en esta fase.
A nivel tecnológico encontramos un conjunto cerámico caracterizado por un dominio de las cocciones
en atmósferas reductoras y con presencia de desgrasante mineral abundante (generalmente calcita). Las
superficies de los fragmentos se encuentran muy erosionadas y en la mayoría de los casos es imposible
reconocer el tipo de tratamiento recibido. Únicamente un fragmento con decoración cardial se aleja de
esta tónica al mostrar una pasta reductora de un intenso color negro donde no se aprecia la inclusión de
desgrasantes minerales. El alto grado de fragmentación ha condicionado de manera evidente las posibilidades
de caracterización morfo-tipológica del conjunto. Únicamente ha sido posible reconocer dos formas
clasificables. La primera de ellas corresponde a un cuenco de perfil en S, abierto, con impresiones en el labio
y decoración inciso-impresa (fig. 4: 6); la segunda responde a una olla de perfil globular con labio engrosado
y que también muestra decoración y una composición de líneas acanaladas sobre el galbo (fig. 4: 3). De
hecho, pese a lo reducido de la colección, el componente decorativo es el aspecto más destacado de la misma
y el que permite ofrecer una propuesta de secuencia para las ocupaciones vinculadas a estos materiales.
Así, destaca la importancia cuantitativa de fragmentos con las superficies peinadas, que representan
el 23 % del total de restos recuperados, a los que acompañan algunos ejemplos de decoración incisa e
inciso-impresa y el ya mencionado fragmento con decoración cardial (fig. 4: 5). Las características
del conjunto sugieren la existencia de diversos momentos de ocupación del Ceñajo. De acuerdo con la
secuencia regional conocida (Bernabeu, 1989; Bernabeu y Molina Balaguer, 2009), tanto el fragmento
cardial como los materiales inciso-impresos tendrían acomodo en las fases antiguas del Neolítico regional
(Neolítico IA-IB) coincidiendo con momentos cardiales y/o epicardiales. Por el contrario, la abundancia
de cerámicas con las superficies peinadas se aviene mejor con una fase posterior, postcardial (Neolítico
IC de la secuencia regional), dentro ya del V milenio cal ANE. Sin embargo, no se ha podido apreciar una
distribución diferencial de los materiales peinados respecto al resto de elementos decorados dentro de la
secuencia de UUEE, por lo que parece razonable contemplar esta fase como un paquete revuelto en el
cual se han integrado diversas ocupaciones. Esta condición de palimpsesto se amplía con el análisis de la
industria lítica procedente de estos mismos niveles y que se verá en el apartado siguiente.
Dentro de esta secuencia, la única diferencia advertida viene marcada por la presencia casi exclusiva
de cerámicas lisas en las unidades situadas a techo del Nivel I y entre los materiales del Nivel Superficial.
Cabe la posibilidad de poder relacionar estos restos con un fragmento de hoja con lustre y una punta
APL XXXV, 2024
[page-n-42]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
41
Fig. 3. Plaqueta con restos de ocre procedente de la
UE 103 (Fase 1).
Fig. 4. Materiales cerámicos decorados de la Fase 1 del Ceñajo de la Peñeta: 1 y 2) cerámicas peinadas; 3, 4 y 6)
cerámicas incisas e inciso-impresas; 5) cerámica cardial.
de flecha recuperados en superficie del yacimiento. Estos datos nos informarían de ocupaciones más
recientes (calcolíticas) afectadas por la actividad de la carbonera y con las que culminarían las ocupaciones
prehistóricas.
4.2. Análisis de la industria lítica
El total de elementos líticos recuperados en el yacimiento asciende a 5578, dos de los cuales se corresponden
con la categoría de macroútiles. El resto serían elementos pertenecientes a la industria lítica tallada. Las dos
piezas incluidas en la categoría de macroútiles son dos fragmentos de cantos de caliza que podrían tratarse
de fragmentos de percutores/retocadores asociados a la talla lítica. Las piezas presentan piqueteados en
sus caras y en los laterales, marcas posiblemente vinculadas a tareas de percusión. Se trata de elementos
poco espesos con morfologías de tendencia alargada y que se podrían asociar a la técnica de talla definida
como percusión mineral blanda. Este tipo de técnica sería adecuada para la explotación de núcleos de
dimensiones reducidas y para la obtención de productos igualmente pequeños. La observación de las partes
proximales y los talones de los productos derivados de la talla confirma la utilización de esta técnica en el
proceso de explotación.
APL XXXV, 2024
[page-n-43]
42
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
En la industria lítica tallada el sílex es la materia prima predominante. La observación macroscópica
realizada en un total de 1383 piezas (aquellas que no pertenecen al grupo de los fragmentos indeterminados
o débris), informa de la presencia de diferentes tipos (tabla 1). Uno de ellos se ha denominado P1.1 porque
presenta las mismas características que P1 a excepción de su coloración, razón por la cual se ha considerado
como un subtipo. Se trata de tipos reconocidos a nivel macroscópico, con lo que serán las analíticas
microscópicas o químicas las que podrán determinar mejor esta identificación. En la tabla 2 se notan los
restos totales y porcentuales asociados a cada uno de los tipos, diferenciándose ambas fases de ocupación.
En las dos, los tipos de sílex más representados son el P1 y el P2, teniendo el resto de tipos una presencia
mucho menor. El tipo P1 es un sílex de buena calidad, que se asemeja al tipo Mariola identificado en el
Prebético (Molina Hernández, 2016). El segundo tipo que concentra mayor número de elementos es el que
hemos denominado P2, que se puede identificar con el tipo Serreta por sus características macroscópicas
(Molina Hernández, 2016). En el caso de la Fase 1 se observa un elevado número de piezas en las que no
se ha podido determinar la materia prima debido a la alteración térmica que presentan. Esta circunstancia
se repite en la Fase 2, aunque en una frecuencia algo menor. En esta Fase 2 también tenemos un porcentaje
elevado de indeterminados debido a la deshidratación o desilificación que presentan los elementos.
Tabla 1. Principales características a nivel macroscópico en los diferentes tipos de sílex identificados.
Denominación
Grano
Transparencia
Color
Estructura
Córtex
P1
P1.1
P2
P3
P4
Fino
Fino
Fino
Fino
Medio
Opaco
Opaco
De opaco a translúcido
Translúcido
Opaco
Blanco/beige
Beige/gris
Beige
Blanco
Beige
Homogénea
Homogénea
Homogénea
Homogénea
Homogénea
?
?
?
?
Rodado
Tabla 2. Número total y representación porcentual de las materias primas identificadas en la industria
lítica tallada. De P1 a P4 corresponden a sílex.
Tipo
P1
P1.1
P2
P3
P4
Caliza
Cuarcita
Jaspe
Indeterminado deshidratación
Indeterminado alteración térmica
TOTAL
APL XXXV, 2024
Fase 1 (n)
Fase 1 (%)
Fase 2 (n)
Fase 2 (%)
45
55
11
4
5
1
26
107
254
17,7
21,7
4,3
1,6
2
0,4
10,2
42,1
100,0
227
9
139
40
10
5
1
360
338
1129
20,1
0,8
12,3
3,5
0,9
0,4
0,1
31,9
29,9
100,0
[page-n-44]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
43
Por lo que se refiere al análisis tecnológico de la industria lítica tallada, se han establecido diversas
categorías siguiendo los principios de la cadena operativa (tabla 3). Algunos de los elementos que remiten
a estas categorías (n=136) han sido eliminados de la tabla porque su recuperación procede de limpiezas
o regularizaciones de los cortes. La fractura que presentan algunos elementos (n=871), y las alteraciones
térmicas que evidencian otros (n=731), han impedido su asociación a alguno de los grupos establecidos.
Los restos asociados a la Fase I se corresponden con diferentes categorías tecnológicas, no obstante, al
tratarse de un contexto revuelto, no puede realizarse una lectura de las tecnologías de producción, solo la
observación de los restos retocados merece atención.
Tabla 3. Restos líticos agrupados por categorías tecnológicas.
Categorías tecnológicas
Núcleos
Fase 1
Fase 2
9
31
190
813
14
60
Débris o restos de talla
134
2422
Cassons o fragmentos de talla
Indeterminados térmicos
Fragmentos indeterminados
Retocados
TOTAL
1
127
32
41
548
7
579
826
154
4892
Productos de talla
Elementos de mantenimiento
En la Fase 2 la mayoría de los elementos retocados se han realizado sobre productos laminares, con lo
cual determinamos que este tipo de soportes sería el principal objetivo de la talla. Al observar las dimensiones
de los elementos laminares notamos que se trata de productos de tamaño reducido. Si tomamos las medias
de largo (de los elementos completos) y ancho de los productos laminares vemos que sus dimensiones
medias están en 16 mm de largo x 9,4 mm de ancho. Estas medidas dibujan un conjunto dominado por
laminitas cortas y anchas. En los elementos que conservan gran parte de la longitud total de la pieza se
puede observar su regularidad. Para realizar esta valoración se observa si los bordes son paralelos y si las
aristas son también paralelas a ellos: la mayoría muestra una regularidad alta o media (n=200 + n=117),
mientras que son pocos los elementos que tienen una regularidad baja (n=11). Gran parte de las piezas no
permite la observación de esta característica debido a su fractura (n=259). Otra característica destacable en
relación con los productos laminares es que estos son mayormente planos.
En la observación de los núcleos explotados relacionados con la Fase 2, se ha identificado un
predominio de las tallas microlaminares. Existen otros núcleos en los que, debido a la intensidad de las
explotaciones, o debido a la escasez de extracciones observables, no se han podido determinar los objetivos.
El análisis del tipo de explotaciones establecido sobre un total de 28 núcleos, debido a que los 3 restantes
son fragmentos indeterminados, revela una amplia variedad de explotaciones (fig. 5: 23-25): flanco (fig.
5: 23), sobre cara ancha y semienvolvente (fig. 5: 24), cara estrecha (fig. 5: 24), o bien las explotaciones
se desarrollan combinando estructuras: cara ancha y estrecha, cara ancha y flanco, dos caras estrechas, o
explotando diversas caras de manera diferente. La mayoría de los núcleos han sido explotados hasta agotar
las convexidades, es decir hasta que el volumen deja de ser productivo. Se trata por tanto de explotaciones
APL XXXV, 2024
[page-n-45]
44
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
FASE 1
0
3 cm
FASE 2
Fig. 5. Industria lítica tallada. 1-2) láminas; 3) fragmento de elemento de dorso; 4) triángulo de retoque abrupto (tipo
Cocina); 7) triángulo de retoque abrupto; 5, 8) trapecios simétricos; 6) trapecio con lado cóncavo; 9-10) raspadores;
11-12) puntas de dorso; 14-20) laminitas de dorso; 21) segmento de círculo; 22) triángulo; 23-25) núcleos destinados a
la obtención de productos microlaminares.
intensas en las que se intentaría aprovechar al máximo la materia prima. Los accidentes por reflexión
que presentan las caras explotadas, en ocasiones en cascada, serían muestra de este agotamiento de las
convexidades y de la intensidad de las explotaciones.
Entrando en el análisis de los elementos retocados (tabla 4), en ambas fases el grupo más abundante es el
del utillaje microlaminar (n=122). El análisis detallado de los tipos refuerza la observación de la condición
de depósito revuelto de la Fase 1. En la Fase 1 se distinguen, junto a trapecios de lados rectos (fig. 5: 5)
APL XXXV, 2024
[page-n-46]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
45
que por la anchura de sus soportes apuntan claramente a una industria neolítica, otros geométricos sobre
soportes más estrechos entre los que destaca un triángulo de espina central, tipo Cocina (Fortea, 1973) (fig.
5: 4). Así, junto a materiales neolíticos, la Fase I incorpora otros de clara filiación mesolítica. En la UE
106, donde estaría el contacto entre las dos fases establecidas, aparece un elemento geométrico “pigmeo”
o hipermicrolítico, un segmento, que pertenecería a la fase más antigua. A partir de la UE 109, ya en la
Fase II, desaparecen los geométricos atribuibles al Neolítico y al Mesolítico geométrico, y los elementos
recuperados de esta morfología podrían relacionarse exclusivamente con el Epipaleolítico. Sus dimensiones
“pigmeas” y su tipología orientan su adscripción a este episodio (fig. 5: 21-22). A parte de estos tipos
concretos no podemos establecer tendencias relacionadas con otros elementos que forman parte del grupo
de las armaduras, como las puntas (fig. 5: 11-12), ya que estas son muy escasas: dos de dorso rectilíneo,
tres si sumamos la presencia de una microgravette, dos puntas de dorso curvo y dos de dorso oblicuo; el
resto son laminitas de dorso abatido o fragmentos (fig. 5: 11-20). En la parte más profunda de este nivel
encontramos elementos de dorso con delineación sinuosa (fig. 5: 19) y algunos con denticulaciones (fig. 5:
18), elementos que podrían estar vinculados con los momentos finales del Magdaleniense.
Al grupo del utillaje microlaminar le sigue el de los raspadores (n=21) (fig. 5: 9-10), y las lascas o
láminas con retoque continuo (n=18). Los buriles también están presentes (n=15), así como las truncaduras
(n=11), las muescas y denticulados (n=9), los perforadores (n=3), las raederas (n=2) y los útiles compuestos
(n=2). No son indicativos de ningún episodio cronocultural concreto en el yacimiento. El grupo de los
raspadores está compuesto en su mayoría por piezas sobre lasca (n=16), identificándose solamente dos
raspadores sobre lámina; de los tres restantes no se ha podido determinar el tipo de soporte original debido
a la fractura que presentan. La mayoría de los buriles aparecen sobre lasca y se trata de buriles diedros y
sobre truncadura, sin que sobresalga ninguno de los tipos. La comparación entre fases resulta interesante
únicamente en el grupo de las muescas y de los denticulados, que contiene un total de 18 elementos.
Si exceptuamos las dos piezas que se han recuperado en las tareas de regularización/limpieza de los
cortes, nos quedan 16 elementos, de los cuales ocho corresponden a la Fase 1, y los restantes a la Fase 2.
Porcentualmente, su representación es mucho mayor en la Fase 1, llegando a suponer un 20 % del total del
utillaje retocado, frente al 4 % en la Fase 2.
5. DISCUSIÓN
Exceptuando el Nivel superficial vinculado a la carbonera, que muestra un contacto erosivo con el nivel
infrayacente, el resto de la sedimentación se nos muestra como un continuo sin rupturas hasta alcanzar
la base del depósito. No obstante, desde el punto de vista de la secuencia arqueológica, como ya se ha
expuesto, se pueden diferenciar dos grandes fases en función de los materiales recuperados.
La Fase 1 reúne los materiales procedentes del Nivel Superficial y del Nivel I. De acuerdo con el registro
recuperado debe interpretarse como un palimpsesto que aglutina materiales de cronologías diversas. Entre
la industria lítica destaca la presencia de unos pocos geométricos. Las características de alguno de ellos
apuntan a una ocupación esporádica de grupos mesolíticos (fig. 5: 3-4; 7-8). La morfometría de alguno de
los trapecios, por el contrario, permite vincularlos a producciones más propias de grupos neolíticos (fig. 5:
5-6). Así mismo se observa que la representación porcentual de las muescas y denticulados es mayor aquí
que en la Fase 2, llegando a alcanzar un 20 % del total del utillaje retocado. Además, se detecta una talla de
caliza y una talla de lascas; se trata de un tipo de explotaciones que tienen una presencia ascendente desde
los momentos finales del Paleolítico y sobre todo en el Mesolítico de muescas y denticulados (=MMD)
(Aura Tortosa et al., 2006). Por tanto, existen indicios para pensar que podría haber una ocupación del
MMD en el yacimiento. La presencia de esta fase no sería extraña, ya que se han observado estas industrias
sobre niveles asociados al final del Epipaleolítico en otros yacimientos de la región centro-meridional
mediterránea (Aura Tortosa et al., 2020).
APL XXXV, 2024
[page-n-47]
46
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
Tabla 4. Piezas retocadas clasificadas por grupos tipológicos en base a las listas tipo de Sonneville-Bordes y Perrot
(S-ByP) y Juan-Cabanilles (J-C).
Fase 1
Fase 2
Grupo
Tipología
n
%
% grupo
n
%
Raspadores
S-ByP-1- Raspador simple
5
12,2
12,2
14
9,1
9,0
Útiles compuestos
S-ByP-17- Raspador-buril
1
2,4
2,4
1
0,6
0,7
Perforadores
S-ByP-23- Perforador
1
2,4
2,4
2
1,3
1,3
Buriles
S-ByP-27- Buril diedro recto
1
2,4
2,4
2
1,3
9,1
S-ByP-28- Buril diedro déjeté
-
-
2
1,3
S-ByP-29- Buril diedro de ángulo
-
-
1
0,6
S-ByP-34- Buril sobre truncadura retocada recta
-
-
1
0,6
S-ByP-35- Buril sobre truncadura retocada oblicua
-
-
1
0,6
S-ByP-36- Buril sobre truncadura retocada cóncava
-
-
3
1,9
S-ByP-41- Buril múltiple mixto
-
-
1
0,6
Microburiles
-
-
3
1,9
Ut. de borde abatido S-ByP-51- Microgravette
-
-
-
1
0,6
0,7
Truncaduras
S-ByP-60- Pieza con truncadura recta
-
-
2,4
7
4,5
6,5
S-ByP-62- Pieza con truncadura cóncava
1
2,4
3
1,9
Láminas retocadas
S-ByP-65- Piezas con retoque continuo
4
9,8
9,8
7
4,5
4,6
Piezas variadas
S-ByP-74- Pieza con muesca
6
14,6
19,5
4
2,6
5,2
S-ByP-75- Pieza denticulada
2
4,9
2
1,3
S-ByP-77- Raedera
-
-
2
1,3
S-ByP-79- Triángulo
-
-
3
1,9
S-ByP-83- Segmento de círculo
1
2,4
-
-
S-ByP-85- Laminita de dorso
1
2,4
15
9,7
S-ByP-86- Laminita de dorso truncada
-
-
2
1,3
S-ByP-87- Laminita de dorso denticulada
-
-
1
0,6
Puntas de dorso
2
4,9
4
2,6
11
26,8
72
46,8
Ut. microlaminar
Fragmentos de elementos de dorso
Geométricos
J-C-G3- Triángulo de retoque abrupto
2
4,9
-
-
J-C-G5- Trapecio simétrico
2
4,9
-
-
J-C-G8- Trapecio con lado cóncavo
1
2,4
-
-
154
100,0
Total
APL XXXV, 2024
36,9
41 100,0
12,2
% grupo
100,0
63,0
-
100,0
[page-n-48]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
47
Si bien el conjunto cerámico recuperado no es muy abundante, sus características son lo bastante
significativas como para poder reconocer la existencia de diferentes episodios integrados en la Fase I.
Estos se inician en algún momento de la segunda mitad del VI milenio cal ANE, alargándose hasta los
primeros siglos del siguiente milenio. Este ciclo de ocupaciones, aunque a una escala mucho más limitada,
repite aquel que se ha podido documentar para la cercana Cueva de la Cocina (Molina Balaguer et al.,
2023), donde los registros cerámicos señalan un inicio de las ocupaciones neolíticas hacia el último tercio
del VI milenio cal ANE (Pardo-Gordó et al., 2018). Estos datos, junto al lote de materiales recuperados en
el también cercano yacimiento de Cova Dones (García Robles et al., 2005), nos hablan de un espacio que
se incorpora a los territorios explotados por las poblaciones neolíticas desde un momento relativamente
antiguo de la secuencia. La parquedad de las evidencias sugiere que esta explotación no debió ser
especialmente intensa, aunque la recurrencia de las ocupaciones nos habla de un espacio integrado en las
redes territoriales de estos grupos. Su vinculación con las abundantes estaciones de arte rupestre que se
localizan en toda la comarca (Martínez Rubio y Martorell, 2012) es un tema que trasciende los objetivos
de este trabajo. No obstante, debemos destacar la recuperación de una plaqueta de piedra caliza con restos
de manchas de ocre situada en la parte alta del Nivel I. Esta serie de ocupaciones tendría su epílogo en
algunas evidencias a techo del depósito que sugieren nuevas visitas correspondientes a momentos ya del
Neolítico Final/Calcolítico.
Por debajo de estas ocupaciones se desarrolla un segundo ciclo de frecuentación del yacimiento (Fase
II) cuya definición ya sólo puede hacerse a través de la caracterización de su industria lítica. De acuerdo
con la revisión realizada, se correspondería tanto al Nivel estratigráfico II como al III y la cronología
de estas ocupaciones puede situarse a finales del Pleistoceno-inicios del Holoceno. El análisis del total
de las piezas líticas recuperadas nos permite determinar que la actividad de la talla lítica se realizó in
situ: aparecen núcleos explotados, así como restos que evidencian el desarrollo del proceso, caso de
los elementos de gestión o mantenimiento de la morfología apta de los núcleos. Por otra parte, dicho
análisis ha permitido argumentar la asociación de las ocupaciones a los episodios finales del Paleolítico
y al Epipaleolítico. Estas evidencias se podrían dividir en dos tipos: las tipológicas y las tecnológicas. El
peso del utillaje microlaminar y la presencia de tipos concretos como las laminitas de dorso denticuladas
y los geométricos constituyen los argumentos tipológicos. Por otra parte, la lectura del conjunto lítico nos
informa de tendencias tecnológicas que permiten la vinculación del conjunto a los momentos mencionados.
Se evidencia la relevancia de la producción microlaminar, a través de la determinación del número de
núcleos asociados a estas producciones, y de los productos derivados de ellas (laminitas), así como rasgos
tecnológicos que también aparecen en otros yacimientos del final del Paleolítico y del Epipaleolítico de
las Comarcas Centrales Valencianas, como Cova de les Cendres (Roman, 2004), Tossal de la Roca (Cacho
y Martos, 2004) y Coves de Santa Maira (Vadillo Conesa, 2018; Vadillo Conesa y Aura Tortosa, 2020),
región en la que también se incluye el yacimiento que aquí analizamos. Estos rasgos serían: la variabilidad
de las explotaciones, el predominio de las explotaciones unidireccionales y la intensidad de las mismas, así
como las características de los productos de la talla: laminitas regulares, cortas y anchas. Estos elementos
se asocian a las fases del Magdaleniense superior final, Epipaleolítico microlaminar/Epimagdaleniense y al
Epipaleolítico sauveterroide/Sauveterroide microlaminar.
La Fase II acumula la mayor densidad de restos, lo que define una dinámica de ocupación del abrigo
distinta a la advertida por los materiales que conforman la fase superior. Pese a esta mayor densidad, el
limitado espacio hábil y la poca protección que ofrece el abrigo deben ser vistos como condicionantes a la
hora de evaluar la intensidad de las ocupaciones. Frente a estas limitaciones, desde el Ceñajo de la Peñeta se
dispone de una amplia visibilidad sobre la rambla de Micola, que discurre a sus pies, lo que podría apuntar a
su papel como lugar de observación/cazadero. La densidad de restos apuntaría a una recurrencia importante
en las ocupaciones dentro de la estrategia de gestión del territorio de las comunidades cazadoras-recolectoras
del final del Paleolítico y del Epipaleolítico. La recuperación de algunos restos de malacofauna marina en
diversas UUEE correspondientes a esta fase sugieren la posible existencia de movimientos pendulares
APL XXXV, 2024
[page-n-49]
48
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
costa-interior y la explotación de recursos marinos (Roman et al., 2020), siguiendo una estrategia parecida a
la que se ha propuesto para los posteriores grupos mesolíticos que hacen un uso intenso de la cercana Cueva
de la Cocina (Pascual Benito y García Puchol, 2016).
6. CONCLUSIONES
Pese a lo limitado de los trabajos llevados a cabo, los datos aportados por Ceñajo de la Peñeta permiten
presentar un yacimiento con una secuencia que ayuda a ahondar en la caracterización del poblamiento
en una comarca con una riqueza patrimonial excepcional. A pesar de no disponer de dataciones
radiocarbónicas la información arqueológica informa de una recurrencia de ocupaciones que se alargan
desde el final del Paleolítico hasta fases recientes del Neolítico que debe ser interpretada dentro de las
diferentes estrategias de gestión del territorio que desarrollaron los diversos grupos humanos a lo largo
de estos milenios.
En relación con las ocupaciones más recientes, debemos destacar la similitud que ofrece el registro
aquí obtenido con el correspondiente a las ocupaciones neolíticas de la Cueva de la Cocina (García Puchol
et al., 2018). Un paralelismo que puede interpretarse como la evidencia de que ambos yacimientos se
integran dentro de la misma dinámica de explotación del territorio y, posiblemente, por parte de los mismos
grupos. No obstante, las características del depósito excavado -donde se mezclan los diversos episodios de
presencia neolítica e, incluso, evidencias previas mesolíticas- no permiten una caracterización adecuada del
tipo de ocupación que se desarrolló en estos momentos.
En los niveles que quedan por debajo existe coherencia arqueoestratigráfica. La recuperación de tres
fragmentos de cerámica a mano es consecuencia de una intrusión. Tanto las observaciones sedimentológicas,
como las de los tipos de explotación lítica, los productos obtenidos de los mismos, o los elementos retocados,
nos están indicando que la secuencia se corresponde con ocupaciones del Paleolítico superior final y del
Epipaleolítico. La escasez de yacimientos de estas cronologías concede a las ocupaciones iniciales de
Ceñajo de la Peñeta un especial interés al que sería interesante atender en los próximos años, ya que se
trata de un yacimiento que nos puede ayudar a comprender las dinámicas de los grupos de cazadoresrecolectores-pescadores en el final de la tradición paleolítica. Es un yacimiento que conserva potencia
sedimentaria y que, por tanto, puede continuar aportando datos al debate sobre estos grupos humanos, y
ayudar así a definir un cuadro regional más sólido, con la finalidad última de crear un modelo general de
estos momentos para el ámbito mediterráneo y también peninsular.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer a los revisores y/o revisoras sus observaciones, comentarios y sugerencias, porque consideramos
sinceramente que han contribuido a la mejora sustancial del trabajo. Nuestro sincero agradecimiento a José Martínez,
Pepe el barbas, y a su hija Trinidad Martínez Rubio por su ayuda y colaboración en todos los trabajos de campo que
se llevaron a cabo. La datación ha podido realizarse en el marco del proyecto AICO/2018/125 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, por lo que agradecemos a su IP Emili Aura Tortosa considerar el
interés de Ceñajo de la Peñeta. Agradecemos asimismo a Yolanda Carrión Marco su labor de identificación del carbón
enviado a datar.
BIBLIOGRAFIA
AURA TORTOSA, J. E.; CARRIÓN MARCO, Y.; GARCÍA PUCHOL, O.; JARDÓN GINER, P.; JORDÁ PARDO, J.
F.; MOLINA BALAGUER, L.; MORALES PÉREZ, J. V.; PASCUAL BENITO, J. L.; PÉREZ JORDÀ, G.; PÉREZ
RIPOLL, M.; RODRIGO GARCÍA, M. J. y VERDASCO CEBRIÁN, C. C. (2006): “Epipaleolítico-Mesolítico en
las comarcas centrales valencianas”. En A. Alday (ed.): El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del
APL XXXV, 2024
[page-n-50]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
49
Ebro y el litoral mediterráneo peninsular. Vitoria-Gasteiz, Arbak Foru Aldundia. (Memorias de yacimientos alaveses; 11), p. 65-118.
AURA TORTOSA, J. E.; VADILLO CONESA, M. y MORALES-PÉREZ, J. V. (2020): “Tendencias tecnoeconómicas
en el tránsito Pleistoceno-Holoceno: la región centro-meridional ibérica (15-10 ka cal.BP)”. En D. Roman, P. García
Argüelles, J. M. Fullola (coord.): Las facies microlaminares del final del Paleolítico en el Mediterráneo ibérico y el
Valle del Ebro. Monografies del SERP, Barcelona, p. 199-231.
BERNABEU AUBÁN, J. (1989): La tradición cultural de las cerámicas impresas en la zona oriental de la península
ibérica. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de València (Trabajos Varios SIP, 86), Valencia.
BERNABEU, J. y MOLINA BALAGUER, L. (eds.) (2009): La Cova de les Cendres. MARQ. Diputación Provincial
de Alicante (Serie Mayor, 6), Alicante.
BERNABEU AUBÁN, J.; MOLINA BALAGUER, L.; GUITART PERARNAU, I. y GARCÍA-BORJA, P. (2009): “La
Cerámica Prehistórica: Metodología de Análisis e Inventario de Materiales”. En J. Bernabeu, L. Molina (eds.): La
Cova de les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante). CD Adjunto. MARQ. Diputación Provincial de Alicante (Serie
Mayor, 6), Alicante, p.50-178.
CACHO, C. y MARTOS, J.A. (2004): “Estudio tecnológico de los niveles magdalenienses del Tossal de la Roca (Vall
d’Alcalà, Alicante)”. Zona Arqueológica, 4. Miscelánea en homenaje a Emiliano Aguirre, Vol. IV, p. 89-101.
CASABÓ BERNAD, J. (2004): Paleolítico Superior Final y Epipaleolítico en la Comunidad Valenciana. MARQ.
Diputación Provincial de Alicante (Serie Mayor, 3), Alicante.
GARCÍA BORJA, P. (2017): Las cerámicas neolíticas de la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia). Tipología, estilo
e identidad. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de València (Trabajos Varios SIP, 120),
Valencia.
FORTEA, F. J.: Los complejos microlaminares y geométricos del epipaleolítico mediterráneo español. Salamanca,
Universidad de Salamanca (Memoria del Seminario de Prehistoria y Arqueología; 4).
GARCÍA PUCHOL, O.; MCCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J.; DIEZ, A. A.; BERNABEU, J.; MARTÍ, B.;
PARDO, S.; PASCUAL, J. L.; PÉREZ RIPOLL, M.; MOLINA, L. y KENNETT, D. J. (2018): “Cocina cave revisited: Bayesian radiocarbon chronology for the last hunter-gatherers and first farmers in Eastern Iberia”. Quaternary
International, 472, p. 259-271.
GARCÍA ROBLES, M. R. (2003): Aproximación al Territorio y el Hábitat del Holoceno Inicial y Medio. Datos
Arqueológicos y Valoración del Registro Gráfico en Dos Zonas con Arte Levantino. La Rambla Carbonera
(Castellón) y la Rambla Seca (Valencia). Tesis doctoral, Universitat de València.
GARCÍA ROBLES, M. R.; GARCÍA-PUCHOL, O. y MOLINA BALAGUER, L. (2005): “La Neolitización de las
comarcas interiores valencianas y la cronología del Arte Levantino: un nuevo marco para un viejo debate”. En P.
Arias, R. Ontañón, C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Universidad de
Cantabria, p. 793-802.
INIZAN, M. -L.; REDURON, M.; ROCHE, H. y TIXIER, J. (1995): Technologie de la pierre taillée. CNRS-Université
Paris 10 (Préhistoire de la pierre taillée, 4), Meudon-Nanterre.
JUAN CABANILLES, J. (2008): El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de València (Trabajos
Varios SIP, 109), Valencia.
MARTÍNEZ I RUBIO, T. (2011): Evolució i pautes de localització de l’Art Rupestre Post-Paleolític en Millares
(València) i el seu entorn geogràfic comarcal. Aproximació al territorio des de l’art. Servei de Publicacions de la
Universitat de València, València. http://roderic.uv.es/handle/10550/23464
MARTÍNEZ RUBIO, T. y MARTORELL, X. (2012): “La senda heredada: contribución al estudio de la red de caminos
óptimos entre yacimientos de hábitat y de arte rupestre neolíticos en el macizo del Caroig (Valencia)”. Zephyrus,
70, p. 69-84.
MARTORELL BRIZ, X. (2019): Arte rupestre en el macizo del Caroig (Valencia). El Abrigo de Voro como paradigma.
Tesis Doctoral, Universitat d’Alacant.
MOLINA HERNÁNDEZ, F. J. (2016): El sílex del Prebético y Cuencas Neógenas en Alicante y Sur de Valencia: Su
caracterización y estudio aplicado al Paleolítico medio. Tesis doctoral, Universitat d’Alacant.
MOLINA BALAGUER, L., BERNABEU AUBÁN, J. y GARCÍA BORJA, P. (2010): “Méthode d’analyse stylistique des céramiques du Néolithique ancien cardial en Pays valencien (Espagne)”. En C. Manen, F. Convertini, D.
Binder, I. Sénépart (dirs.): Premières Sociétés Paysannes de Méditerranée Occidentale. Structures des Productions
Céramiques. Société Préhistorique Française. Mémoire LI, p. 65-77.
APL XXXV, 2024
[page-n-51]
50
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
MOLINA BALAGUER, L.; ESCRIBÁ RUIZ, P.; JIMÉNEZ PUERTO, J. y BERNABEU AUBÁN, J. (2023):
“Sequence and context for the Cocina cave Neolithic pottery: An approach from Social Networks Analysis”.
Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2023.05.006
PARDO-GORDÓ, S.; GARCÍA PUCHOL, O.; DIEZ CASTILLO, A.; McCLURE, S. B.; JUAN CABANILLES,
J.; PÉREZ RIPOLL, M.; MOLINA BALAGUER, L.; BERNABEU AUBAN, J.; PASCUAL BENITO, J. L.;
KENNETT, D.J.; CORTELL NICOLAU, A.; TSANTE, N. y BASILE, M. (2018): “Taphonomic processes inconsistent with indigenous Mesolithic acculturation during the transition to the Neolithic in the Western Mediterranean”.
Quaternary International, 483, p. 136-147. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.05.008
PASCUAL BENITO, J. L. y GARCÍA PUCHOL, O. (2016) : “Los moluscos marinos del Mesolítico de la Cueva de la
Cocina (Dos Aguas, Valencia). Análisis arqueomalacológico de la campaña de 1941.” En I. Gutiérrez, D. Cuenca,
M.R. González (eds.): La Investigación Arqueomalacológica en La Península Ibérica: Nuevas Aportaciones. Nadir
Ediciones, Santander, p. 65-77.
PELEGRIN, J. (2000): “Les techniques de débitage laminaire au Tardiglaciaire: critères de diagnose et qualques réflexions”. En B. Valentin, P. Bodu, M. Christensen (dirs.): L’Europe Centrale et septentrionale au Tardiglaciaire,
Table-ronde de Nemours, 13-16 mai 1997. Mémoires de Préhistoire d’Île de France, p. 73-86.
PERLÈS, C. (1991): “Économie de la màtiere première et économie du débitage: deux conceptions opposées?”. XI
Rencontres Internationales, d’Archeologie et d’Historie d’Antibes. 25 ans d’études technologiques en préhistoire.
Actes des rencontres, 1990. Éditions APDCA, Juan-les-Pins, p. 35-45.
ROMAN, D. (2004): “Aproximación a la tecnología lítica del Magdaleniense superior de la Cova de les Cendres”.
Saguntum- PLAV, 36, p. 9-21.
ROMAN, D. (2011): El poblament del final del Plistocè en les comarques del nord del País Valencià a partir de
l’estudi tecno-tipològic de la indústria lítica. Universitat de València, Servei de publicacions. https://www.tdx.cat/
handle/10803/39089#page=1
ROMAN, D.; MARTÍNEZ-ANDREU, M.; AGUILELLA, G.; FULLOLA, J. M. y NADAL, J. (2020): “Shellfish collectors on the seashore: The exploitation of the marine environment between the end of the Paleolithic and the
Mesolithic in the Mediterranean Iberia”. Journal of Island and Coastal Archaeology, 17 (1), p. 43-64.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1953): “Essai d’adaptation des méthodes statistiques au Paléolithique
supérieur: premiers résultats”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 50 (5- 6), p. 223-233.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1954): “Lexique typologique du Paléolithique supérieur outillage lithique
I, grattoirs, II, outils solutréens”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 51 (7-8), p. 327-335.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1955): “Lexique typologique du Paléolithique supérieur outillage lithique
III, outils composites-perçoirs”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 52 (1-2), p. 76-80.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1956a): “Lexique typologique du Paléolithique supérieur outillage
lithique IV, burins”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 53 (7-8), p. 408-413.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1956b): “Lexique typologique du Paléolithique supérieur outillage
lithique (suite et fin)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 53 (7-8), p. 547-559.
SOTO, A. (2014): Producción y gestión de la industria lítica de Atxoste (Álava): Una aproximación a las sociedades Epipaleolíticas-Mesolíticas del alto Ebro. Tesis doctoral, Universidad del País Vasco. URI: http://hdl.handle.
net/10810/13943
VADILLO CONESA, M. (2018): Sistemes de producció lítica en el trànsit Plistocè-Holocè. Estudi de la seqüència
arqueològica de Coves de Santa Maira (Castell de Castells, Alacant) i la seua contextualització mediterrània. Tesi
doctoral, Universitat de València. URI: http://hdl.handle.net/10550/66228
VADILLO CONESA, M. y AURA TORTOSA, J. E. (2020): “Lithic production in the centre and south of the Iberian
Mediterranean region (Spain) throughout the Pleistocene-Holocene transition (14.5-10.5 ky cal BP)”. Quaternary
International, 564, p. 83-93
VILLAVERDE BONILLA, V.; MARTÍNEZ VALLE, R.; DOMINGO SAINZ, I.; LÓPEZ MONTALVO, E. y GARCÍA
ROBLES, M. R. (2000): “Abric de Vicent: un nuevo abrigo con Arte Levantino en Millares (Valencia) y valoración
de otros hallazgos de la zona”. En V. Oliveira (ed.): Actas do 3º Congresso de Arqueología Peninsular. ADECAP,
p. 435-446.
APL XXXV, 2024
[page-n-52]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e5, p. 51-86
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1624
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Joaquim JUAN CABANILLES a, Oreto GARCÍA PUCHOL b y Sarah B. McCLURE c
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia):
secuencia e identidad del Mesolítico reciente
en la fachada mediterránea ibérica
RESUMEN: La Cueva de la Cocina es uno de los yacimientos clave del Mesolítico reciente del área
mediterránea ibérica. Descubierto a comienzos de los años 1940, su excavación por L. Pericot (194145) proporcionó la primera secuencia arqueológica entre el final del Paleolítico y el Neolítico en el área
mencionada. Esta secuencia, junto con sus materiales, fue revisada a comienzos de los años 1970 por J.
Fortea, dentro de un laborioso trabajo de sistematización del Epipaleolítico (Mesolítico) mediterráneo.
Desde entonces, la facies industrial mesolítica representada en Cocina es sinónimo de Mesolítico
reciente, y las fases evolutivas determinadas en el yacimiento, el modelo al que adscribir los hallazgos
mesolíticos realizados con anterioridad y posterioridad. En el presente trabajo se da cuenta de todo ello,
a modo de una historia de la investigación, incluyendo los trabajos y estudios más recientes en Cueva
de la Cocina iniciados en 2013.
PALABRAS CLAVE: Mesolítico reciente, secuencia arqueológica, Mediterráneo ibérico, historiografía,
historia de la investigación, Cueva de la Cocina.
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia, Spain): Late Mesolithic sequence
and identity in the Iberian Mediterranean area
ABSTRACT: This paper constitutes a narrative view of the diachronic research conducted at Cueva
de la Cocina (Dos Aguas, Valencia) and its consequences on the Spanish Mesolithic literature from
the middle of the 20th century to current times. Since its discover in 1941, the site has become one of
the key sites regarding the sequence of the Late Mesolithic in Mediterranean Iberia. The campaigns
conducted by L. Pericot (1941-45) provided the first archaeological sequence between the end of the
Palaeolithic and the Early Neolithic in the aforementioned area. The review developed by J. Fortea in
his fundamental book, focused on the Mediterranean “Epipalaeolithic”, reinforced the initial postulates
on the occupations of the last hunter-gatherers and gave place to the current sequence. The goal of this
work consists of providing some light in the epistemological trajectory that conforms the Mesolithic’s
research history. Particularly, we want to highlight the importance to understand pioneering works to
open new research questions considering current archaeological challenges and chances..
KEYWORDS: Late Mesolithic, Archaeological sequence, Mediterranean Iberia, Historiography,
Research history, Cocina Cave.
a
b
c
Servei d’Investigació Prehistòrica, Museu de Prehistòria de València, Diputació de València.
jjuancabanilles@gmail.com
PREMEDOC-GIUV2015-213. Dept. de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València.
oreto.garcia@uv.es
Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara.
mcclure@anth.ucsb.edu
Recibido: 18/04/2024. Aceptado: 20/05/2024. Publicado en línea: 29/07/2024.
[page-n-53]
52
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo constituye en esencia, no en toda su literalidad, la versión original del publicado en
inglés en el Special Issue “The Last Hunter-Gatherers on the Iberian Peninsula: An Integrative Evolutionary
and Multiscalar Approach from Cueva de la Cocina (Western Mediterranean)” (García-Puchol et al.,
2023a), de la revista Quaternary International (vols. 677-678), con el título “Refining chronologies and
typologies: Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia, Spain) and its central role in defining the Late
Mesolithic sequence in the Iberian Mediterranean area” (Juan-Cabanilles et al., 2023).
Se trata, dicho SI, de un monográfico sobre la Cueva de la Cocina, con el propósito de dar a
conocer los resultados de los trabajos y estudios más recientes de que ha sido objeto el yacimiento
(de 2013 a la actualidad), tanto de campo como de gabinete, después de una previa presentación
también monográfica de resultados en el último congreso del Neolítico celebrado en Sevilla (enero
de 2020). El SI recoge cinco artículos específicos sobre la Cueva de la Cocina, con temáticas que
cubren la secuencia cronocultural prehistórica, refinada a partir de nuevos modelados bayesianos; los
restos humanos mesolíticos hasta ahora recuperados y sus aspectos bioarqueológicos y geoquímicos;
la significación del microlitismo geométrico y lo que informa sobre la funcionalidad del sitio; o la
cerámica neolítica, vista en su contexto bajo la perspectiva del análisis de redes sociales. El SI se
completa con tres artículos más sobre resultados y novedades de otras zonas peninsulares en relación
con el Mesolítico reciente (especialmente el área noroeste i Portugal), como una forma de enmarcar o
contextualizar las aportaciones de Cocina.
La versión que aquí se ofrece del artículo del SI ha sido revisada, ampliada y readaptada. Entre otras
cosas, se ha rehecho la parte gráfica (leyendas y grafismo de mapas, adición de nuevas figuras); se ha
incluido en el texto parte de la información desplazada a archivos complementarios de consulta en línea
(Supplemental files); y se ha actualizado el texto con las novedades presentadas en el mencionado SI,
aquellas que afectan al discurso historiográfico sobre el Mesolítico reciente que guía el artículo.
Si hay un motivo justificable para todo este ejercicio de reedición, no es otro que el de ampliar la divulgación
de un tema que puede interesar a más lectores de los que podría restringir la versión ya publicada.
2. HACIA LA CONSTITUCIÓN DEL MESOLÍTICO MEDITERRÁNEO IBÉRICO:
EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE LA COCINA
A comienzos de la década de 1940, el periodo comprendido entre el final del Paleolítico y el Neolítico
era prácticamente desconocido en amplias extensiones de la península ibérica. En un destacado artículo
sobre los problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España, M. Almagro Basch (1944) se hacía eco de
esta situación, preguntándose cómo rellenar los milenios transcurridos desde el Magdaleniense hasta el
Neolítico en el resto de territorios fuera de la cornisa norte cantábrica, donde la transición MagdalenienseAziliense-Asturiense-Neolítico era clara y firme. Faltaban hallazgos en extensas regiones y, sobre todo,
faltaban yacimientos con buenas estratigrafías con las que secuenciar los fenómenos culturales que podían
observarse aisladamente en unas pocas estaciones atribuibles al periodo en cuestión. Estas estaciones
se encontraban en el área mediterránea y compartían como característica común para ser consideradas
epipaleolíticas (postmagdalenienses) o mesolíticas (preneolíticas o con elementos neolíticos) la presencia
de materiales microlíticos, puntas de dorso y/o puntas geométricas. El microlitismo se entendía como una
“degeneración” de la industria magdaleniense, consecuencia de adaptaciones al medio ambiente postglacial
y la introducción de nuevas técnicas de caza.
En este contexto hay que situar las primeras excavaciones de L. Pericot en la Cueva de la Cocina,
llevadas a cabo en la primera mitad de los años 1940 bajo el patrocinio del Servicio de Investigación
Prehistórica de la Diputación de Valencia (Pericot, 1946). Se trata de una amplia cavidad de unos
APL XXXV, 2024
[page-n-54]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
53
Fig. 1. Localización de la Cueva
de la Cocina. Mapa realizado con
QGIS 3.16 mediante la cartografía
base elaborada por SCUAM 2013.
300 m2 (15 m de anchura máxima por 20 m de fondo), con una boca de casi 15 m y unos 3 m de altura, que
reúne buenas condiciones de habitabilidad. Se abre en el margen rocoso de un barranco de corto recorrido
(Barranco de la Ventana), en un entorno de media montaña interior (últimas estribaciones de la Sierra
Martés), a unos 400 m de altitud y a unos 40 km de la costa en línea recta (fig. 1). El paisaje inmediato lo
determina una red de abruptos barrancos tributarios del río Xúquer/Júcar, en su cuenca media, y un amplio
altiplano o valle colgado entre 400 y 500 m de altitud (La Canal de Dos Aguas), drenado por una parte de
aquellos barrancos.
La Cueva de la Cocina fue descubierta como yacimiento arqueológico en 1940 y empezada a excavar en
1941, prosiguiéndose las excavaciones en 1942, 1943 y 1945. Los trabajos se concentraron en la zona SE de
la cavidad, cercana a la boca de entrada, con la apertura de varias catas de diferente extensión superficial y
profundidad que facilitaron un mínimo conocimiento del depósito sedimentario (fig. 2). Entre otros aspectos,
pudo determinarse una capa de arcilla estéril que al interior de la cueva afloraba muy pronto, mientras que en
la parte de la entrada, hacia la pared izquierda, profundizaba varios metros, mostrando un fuerte buzamiento
del depósito en esa dirección; todo parecía indicar que la mayor parte de la zona excavada correspondía a
una cubeta o fondo de saco sedimentario, interrumpido y alterado en bastantes tramos por abundantes losas
desprendidas del techo. El corte estratigráfico más completo se obtuvo en la cata abierta en 1945, en el rincón
SE, donde se llegó a algo más de 4,5 m de profundidad, cota a la que aparecía aquí el nivel basal de arcillas.
Pericot tomó esta cata como referencia principal para establecer la secuencia arqueológica del yacimiento.
Las diferentes capas de excavación se agruparon en 3 niveles, atendiendo a aspectos sedimentarios,
profundidades y tipología de materiales (Pericot, 1946: 45-57). Su caracterización, complementada con
materiales y datos estratigráficos de otros sectores, era la siguiente, de superior a inferior:
- Nivel I, hasta 1,70 metros. Calificado de Neolítico antiguo por la presencia de cerámicas a mano
de diversos tipos, decoradas mayormente con rayado irregular superficial o “peinado”, y con incisiones,
acanaladuras, cordones con impresiones, etc. La cerámica se acompañaba, significativamente, de alguna
azuela de piedra pulida, algún colgante o cuenta de collar también de piedra, algunos punzones de hueso
y, más profusamente, de piezas de sílex tallado. Entre estas últimas dominarían las puntas microlíticas
en forma de segmento, al lado de algún trapecio o triángulo, hojas con y sin retoques, lascas, etc., siendo
escasos los microburiles y las hojas con muescas. Se señala además “una sola punta de aspecto neolítico”,
una punta foliácea de pedúnculo y aletas incipientes, que respondería a otra idea diferente a la de las puntas
de tradición microlítica del Neolítico representado en el yacimiento de Cocina.
APL XXXV, 2024
[page-n-55]
54
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Fig. 2. Planta y sección de la Cueva de la
Cocina, con indicación de los sectores
excavados por Pericot. A partir de Pericot
(1946) y Fortea (1971).
- Nivel II, subdividido en IIA, de 1,70 a 2 m, y IIB, de 2,30 a 2,70 m, separados por un tramo de losas
caídas en el rincón SE. Nivel acerámico, caracterizado por la presencia de plaquetas de piedra grabadas
y por el desarrollo pleno del microlitismo. La punta distintiva sería aquí la triangular “con un apéndice o
pedúnculo muy acusado a veces en el dorso” (cf. triángulo de tipo Cocina), sin faltar otros tipos triangulares
y trapezoidales. Abundantes son los microburiles y las hojas con escotaduras, junto con algún raspador sobre
hoja o lasca, algún buril, hojas y lascas retocadas y brutas, etc. De hueso se señalan unos pocos punzones
fragmentados y cuernos de ciervo utilizados. Las plaquetas grabadas suponen sin duda el hallazgo más
interesante, por su novedad en un contexto postmagdaleniense mediterráneo. Procederían exclusivamente
del subnivel IIA, sumando una treintena larga de piezas, algunas decoradas por las dos caras. Los motivos
representados consisten en series de líneas incisas que dibujan motivos geométricos (haces, retículas,
bandas rayadas, husos, etc.). Junto a las plaquetas grabadas se encontrarían otras pocas con restos de pintura
(manchas de color rojo informes), procedentes de capas bastante profundas (alrededor de 2 metros).
- Nivel III, subdividido también en IIIA, capa fértil entre 3 y 3,50 m, y IIIB, con escasos microlitos,
hasta el fondo arcilloso o rocoso de la cueva (4,50 m en rincón SE). Entre las puntas microlíticas faltarían
las triangulares con “pedúnculo lateral acentuado” del nivel II, dominando las triangulares en forma de
escaleno largo o corto, con base recta o escotada, y sobre todo las trapezoidales alargadas “con algo de
pedúnculo”, y más aún los trapecios regulares de bordes rectos o ligeramente curvados. Los microburiles
son ahora escasos y desaparecerían hacia los 3 metros en el rincón SE. Las hojas con muescas persistirían,
aunque rarificándose poco a poco hasta los 4 metros, junto con las puntas trapezoidales. A destacar del nivel
III sería la importante proporción de piezas de mayor tamaño, en sílex, cuarcita y caliza. Las realizadas
en este último material son verdaderos macrolitos, consistentes en grandes discos-raspadores, raederas,
APL XXXV, 2024
[page-n-56]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
55
hendidores y, sobre todo, cepillos o raspadores nucleiformes. En sílex habría raspadores cortos y largos
sobre hoja o lasca, algún buril lateral o central, hojas brutas y retocadas, hojas, hojitas y puntas de dorso,
entre estas últimas algunas del tipo “Gravette”, en las capas más profundas, etc. La industria del hueso es
escasa, reducida a unos cuantos fragmentos de punzones o huesos aguzados y a puntas de asta de ciervo
utilizadas. Se señalan también conchas de moluscos perforadas y algún dentalium, existentes igualmente
en los niveles anteriores. Finalmente, continuarían apareciendo en este nivel placas de piedra o cantos con
señales de pintura.
A la vista de esta secuencia, para Pericot había un momento final seguro en la ocupación de la Cueva
de la Cocina, correspondiente al Neolítico inicial (Nivel I); el resto del yacimiento era impreciso en cuanto
a su inclusión en los esquemas crono-culturales conocidos para el ámbito peninsular ibérico. Cabían dos
posicionamientos: optar por una cronología corta o por una cronología larga. En el primer caso, los niveles
acerámicos de Cocina (el II y el III) entrarían en el Epipaleolítico y podrían determinarse para este periodo
dos o tres etapas antes del comienzo del Neolítico. Habría así una posible equivalencia a los periodos
azilio-tardenoisienses establecidos en Francia. En el segundo caso, valorando los elementos arcaicos de
las capas inferiores (puntas Gravette, buriles, raspadores en “trompa”, etc.), podría especularse que el nivel
antiguo (el III) correspondiera al Paleolítico final, paralelo al Magdaleniense de otros lugares peninsulares,
y el nivel medio (el II), al Epipaleolítico, paralelo al Aziliense. Con este último periodo se relacionarían los
cantos con huellas de pintura, un cuerno de ciervo con una posible silueta animal grabada, raspadores cortos
discoidales, etc.; las placas de piedra grabadas remitirían a una corta etapa coincidente con el momento final
del Epipaleolítico.
Pericot acaba decantándose por la segunda posibilidad, aunque reconoce que no habría un solo objeto,
aparte de la cerámica, del que pudiera afirmarse su pertenencia con certeza a alguna de las culturas bien
caracterizadas del Paleolítico final y del Epipaleolítico (pensando en el Magdaleniense y el Aziliense
clásicos). En cualquier caso, los datos aportados por la Cueva de la Cocina, en términos de secuencia y de
materiales, formarán parte importante en las dos siguientes décadas de las discusiones generales sobre el
Epipaleolítico-Mesolítico peninsular (p. e. Jordá, 1954, 1956; Fletcher, 1956a y b; Almagro Basch, 1960).
3. J. FORTEA Y LOS COMPLEJOS EPIPALEOLÍTICOS MEDITERRÁNEOS
El trabajo de J. Fortea Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo
español (1973) constituye la más laboriosa sistematización de los conjuntos industriales líticos entre
el final del Paleolítico y el inicio del Neolítico en el área mediterránea ibérica, pudiéndose considerar
el punto de partida de los estudios metódicos sobre el Epipaleolítico y el Mesolítico de esta área y
también de los dedicados al proceso de neolitización. En dicho trabajo se recogen todos los yacimientos
mediterráneos hasta entonces conocidos de atribución en principio postpaleolítica, con materiales líticos
mínimamente representativos, procediendo a su caracterización y secuenciación mediante la tipología
estadística (método Bordes) y la estratigrafía comparada. A partir de determinados yacimientos-tipo, la
sistematización epipaleolítica se articula en dos grandes complejos, el Microlaminar y el Geométrico,
definidos por elementos tecno-tipológicos substanciales: el primero por la significación de las armaduras
microlíticas de dorso (hojitas y puntas), y el segundo por la significación de las armaduras microlíticas
geométricas (trapecios, triángulos, segmentos). El Microlaminar, un verdadero complejo industrial
epipaleolítico de carácter “aziloide”, sucesor del Magdaleniense, se divide en dos facies: la de tipo
Sant Gregori y la de tipo Malladetes, nombres recibidos de los yacimientos epónimos localizados,
respectivamente, en Tarragona y Valencia. Muy sintéticamente, las industrias microlaminares se
caracterizan por una relativa abundancia de los raspadores (mayor en Sant Gregori que en Malladetes),
un débil porcentaje de buriles (prácticamente nulo en Sant Gregori) y una buena proporción de hojitas de
dorso o borde abatido (un poco superior en Malladetes con respecto a Sant Gregori). Aparte de los índices
APL XXXV, 2024
[page-n-57]
56
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
generales de representación tipológica, las diferencias entre ambas facies microlaminares se encuentran
también en determinados aspectos tecnológicos, tipométricos y morfológicos del utillaje (soportes,
dimensiones y tipos específicos de raspadores; proporciones y delineación de dorsos de puntas con borde
abatido, etc.).
El Complejo Geométrico se divide asimismo en dos facies: las representadas en el yacimiento de El
Filador (Tarragona) y en el yacimiento de la Cueva de la Cocina (Valencia). La facies Filador se define
por un equilibrio tipológico entre los raspadores, las hojitas con borde abatido, las piezas con muescas
y denticulaciones, y los microlitos geométricos, que totalizan dos tercios de la industria. Las armaduras
geométricas son abundantes y realmente microlíticas, del tipo “pigmeo”, con triángulos y algunos segmentos
(ausencia total de trapecios); junto con las hojitas de borde abatido, que muestran una gran simplicidad
tipológica frente a la variedad de las industrias microlaminares, las dos clases tipológicas sobrepasan un
tercio del utillaje. En el yacimiento de El Filador, el nivel determinante de esta facies se intercala entre
un nivel “aziloide” terminal (microlaminar) y un nivel “macrolítico” con lascas y piezas nucleiformes
denticuladas, marcando el final de la secuencia y un fuerte contraste con el mundo hipermicrolítico de
triángulos, segmentos, hojitas y microburiles anterior. Atendiendo a su componente tipológico y su posición
estratigráfica, la facies Filador será tildada de “sauveterroide”, emparentada directamente con las industrias
del filo sauveterriense del Perigord francés. La facies Cocina, en tanto que representativa del Mesolítico
reciente, requiere un mayor detenimiento.
Considerando la Cueva de la Cocina uno de los yacimientos claves del Epipaleolítico mediterráneo
con microlitos geométricos, Fortea le dedica un trabajo monográfico previo al general de 1973 (Fortea,
1971). En ambos, y al igual que había hecho en su día Pericot, se toma como base de estudio la cata de
1945 abierta en el rincón SE, por ofrecer no solo una buena secuencia industrial geométrica preneolítica,
sino también neolítica hasta cierto punto (Fortea, 1973: 351). En dicha campaña se efectuaron dos sondeos,
denominados en el diario de excavación E-I y E-II, ambos contiguos, pero separados entre sí por una
cuadrícula conteniendo una gran cantidad de losas caídas, no excavada (v. fig. 2). Según el diario, la
estratigrafía de E-I se mostraba sensiblemente horizontal, con una ligera inclinación hacia el exterior de la
cueva; contrariamente, en E-II el buzamiento era bastante mayor, llegando en el estrato inferior cerámico,
de tierras oscuras, a un metro de desnivel. En E-I se practicaron 17 capas de excavación (de unos 20 cm),
hasta los 4,70 m, y en E-II 13 capas, hasta 3,85 m aproximadamente. Como ya se ha apuntado, los materiales
de estas capas fueron unificados por Pericot en tres niveles, aunque sin indicación de capas concretas ni
relación expresa de materiales. En cambio, Fortea inventaría uno a uno y por capas los materiales de E-I al
completo y los de las capas XII y XIII de E-II, solo estas capas por ser las menos afectadas en este cuadro
por el intenso buzamiento estratigráfico (Fortea, 1971). Para el inventario, se utiliza una lista de tipos
adaptada al Epipaleolítico mediterráneo ibérico, de base morfo-descriptiva, siguiendo los estándares del
momento (Bordes, Sonneville-Bordes y Perrot, pero sobre todo Tixier, 1963) (Fortea, 1971: 3-22; 1973:
58-107). Se asumen los niveles establecidos por Pericot, con la salvedad del Nivel I cerámico, que queda
dividido en dos. Las 17 capas de E-I se reagrupan, pues, en cuatro horizontes industriales, caracterizados de
inferior a superior del modo siguiente (Fortea, 1973: 354):
- Cocina I: capas XVII a XI, de tierras rojizas claras, con trapecios y macrolitos.
- Cocina II: capas X a VI, de tierras igualmente rojizas claras, con triángulos de tipo Cocina (variedad
con lados cóncavos que destacan un apéndice lateral) y trapecios.
- Cocina III: capas V a IV, de tierras negras, con cerámicas cardiales y medias lunas.
- Cocina IV: capas III a superficial, de tierras pardo-negruzcas, con cerámica peinada y técnica de retoque
en doble bisel (variedad de retoque bifacial).
Llenados de contenido morfo-estadístico, los niveles de Cocina constituirán el referente industrial
y evolutivo para la facies epónima geométrica del Epipaleolítico mediterráneo, es decir, del Mesolítico
reciente en terminología actualizada; un Mesolítico con trapecios de carácter “tardenoide” o, más
APL XXXV, 2024
[page-n-58]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
57
precisamente, “castelnovoide”, por su mayor cercanía al Castelnoviense del SE francés (Fortea, 1973: 438439). La periodización de la facies Cocina quedará establecida en cuatro fases, en base a las características
siguientes (ibid.: 460-461):
Fase A (reflejo de Cocina I), con desequilibrio tipológico en favor de los geométricos y las muescas y
denticulaciones (más del 70% de la industria); predominio de los trapecios de lados cóncavos, de manera
muy ostensible; presencia de triángulos escalenos con el lado pequeño cóncavo y escalenos alargados con el
lado pequeño corto en el inicio de la fase, de ascendencia sauveterroide; moderada a exigua importancia de
los raspadores, buriles, macroutillaje con borde abatido, y de los microburiles; muescas y denticulaciones
sobre soportes casi exclusivamente laminares, hojas u hojitas; utillaje macrolítico de piezas nucleiformes
de caliza, principalmente en los inicios de la fase.
Para la cronología de esta fase, de una parte había los posibles elementos sauveterroides, fechados
en el yacimiento francés de Montclus, poco antes de la aparición de los trapecios, en 6180 BC (datación
C14 sin calibrar), y de otra las analogías con el conchero portugués de Moita do Sebastião (en concreto
las armaduras trapezoidales), datado en 5400 BC (igualmente sin calibrar y restando, como en la fecha
anterior, 1950 años al valor BP de la muestra datada). Con ello se perfila un marco cronológico en torno
al VI milenio BC para la fase A, pudiendo remontar al VII milenio. Por otro lado, aceptando un puente de
unión entre el final de la evolución geométrica de El Filador y los inicios de la ocupación de La Cocina,
el utillaje macrolítico de las capas superiores de Filador tendría en sus inicios la misma cronología que las
capas inferiores de Cocina, mostrando ambos yacimientos un buen ejemplo de seriación cronológica por
estratigrafía comparada.
Fase B (equivalente a Cocina II), con perduración de todos los elementos de la fase anterior, salvo los de
más clara filiación sauveterroide; desequilibrio tipológico en favor de los geométricos y microburiles (más
del 75% de la industria); gran abundancia de microburiles (en torno al 50%); abundancia de geométricos
(una tercera parte aproximadamente del utillaje), en los que domina ampliamente el triángulo de dos lados
cóncavos tipo Cocina; descenso de las hojas y hojitas con muesca o denticulación; relativa ausencia de
raspadores y buriles, y exigua presencia de las hojitas con borde abatido, como en la fase anterior; importante
y breve episodio artístico de motivos geométricos grabados sobre plaquetas calizas, desarrollado en el
momento terminal e interrumpido con la neolitización.
La cronología de la fase la fijaría su posición inmediatamente preneolítica (“antecardial”), sin hiato
estratigráfico o tipológico en Cocina, y las analogías más difusas que guardaría con el conchero portugués
de Cabeço da Amoreira (armaduras triangulares de lados cóncavos), con dataciones entre 5080 BC y 4100
BC (C14 sin calibrar, simplemente restado el valor BP), por tanto, un desarrollo que podría cubrir el final
del VI milenio BC y la primera mitad del V milenio.
Fase C (equiparada a Cocina III), con incorporación de todos los elementos anteriores, salvo las
plaquetas grabadas; resurgimiento de las formas de vieja tradición (raspadores, hojitas de dorso o borde
abatido, etc.); fuerte desarrollo geométrico, con predominio de segmentos y medias lunas, que, en unión con
los trapecios de base pequeña retocada y las hojitas apuntadas con espina central tipo Cocina, supondrán
los elementos definitorios de la fase en el apartado lítico; presencia sintomática de piedra pulida (alguna
azuela), cerámicas impresas con concha de “cardium” o peine, y con otros objetos y técnicas (incisiones,
acanaladuras, cordones aplicados, etc.).
La cerámica impresa “cardial”, identificada en el depósito de Cocina en la capa X del cuadro E-II (base
del nivel Cocina III), proporcionaba una buena referencia cronológica para la fase (Fortea, 1973: 453).
Esta cerámica iba ligada a los inicios del Neolítico en el litoral mediterráneo, bien presente en yacimientos
relativamente próximos a Cocina como la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia) y Cova de l’Or (Beniarrés,
Alicante). En este último yacimiento, las capas más profundas con cerámica cardial se fechaban a mediados
del V milenio BC (C14 sin calibrar).
Fase D (correspondencia con Cocina IV), con elementos líticos neolíticos avanzados y eneolíticos
(hojas-cuchillo retocadas, puntas foliáceas, etc.); empleo masivo del retoque en doble bisel, simple o
APL XXXV, 2024
[page-n-59]
58
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
invasor, preferentemente sobre segmentos y medias lunas, técnica presente aunque de forma esporádica en
la fase anterior; cerámicas “peinadas”.
La cronología aquí la fijaría en parte la cerámica peinada, denominada así por una característica
decoración (si no un efecto de tratamiento de las superficies de los vasos) producida por el arrastre de un
instrumento dentado (Fortea, 1973: 454). Aparte de que estas cerámicas aparecían en Cocina por encima del
“nivel cardial”, en el poblado cercano de la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) se databan en 1980±250
BC (C14 sin calibrar, valor BP restado), con lo que Cocina IV se habría desarrollado entre el Neolítico final
y el Eneolítico (de filiación eneolítica, p. ej., serían las puntas de flecha foliáceas).
Leída la secuencia desde la propia Cocina, los cuatro niveles del yacimiento reflejarían la evolución
industrial del Mesolítico reciente en todo su desarrollo histórico, desde su arranque episauveterroide
(tramos inferiores de Cocina I), pasando por sus estadios tardenoides/castelnovoides preneolíticos (tramos
centrales y superiores de Cocina I, y Cocina II) y su fase de neolitización (Cocina III), hasta su disgregación
en momentos finales del Neolítico (Cocina IV). La neolitización en Cocina se entiende como un proceso
de aculturación, inducido por lo que Fortea considera el Neolítico “puro”, un complejo cultural de origen
mediterráneo no ibérico, tecnoeconómicamente “neolítico” (cerámica, piedra pulida, cereales, etc.), de
distribución litoral y representado, entre otros, por los yacimientos citados de Cova de la Sarsa y Cova de l’Or
(Fortea, 1973: 463-474). Las cerámicas de Cocina III solo serían elementos indicadores de la aculturación
y del momento en que se produce (horizonte neolítico cardial), puesto que el contexto industrial de este
nivel sería esencialmente mesolítico. Tomando el ejemplo de las armaduras geométricas, las presentes en
los conjuntos o niveles cerámicos mesolíticos se ven el producto de un filo evolutivo propio, marcado por
la sucesión trapecios-triángulos-segmentos, derivaciones formales de unos tipos a otros desde Cocina I a
Cocina IV (ibid.: 414, tabla 16) (fig. 3). Por otro lado, el retoque en doble bisel (definitorio de Cocina IV)
también sería una técnica adoptada del Neolítico, pero aplicada sintomáticamente a segmentos y triángulos,
formas claramente mesolíticas. Además, la comparación de las industrias líticas de Cocina y de Or se
mostraba poco viable, revelando dos mundos industriales, el mesolítico y el neolítico “puro”, ciertamente
distanciados (ibid.: 406-413). En definitiva, en Cocina quedaba plasmado un buen ejemplo de neolitización
por influjo externo de un substrato mesolítico local.
4. CONSOLIDACIÓN DE LA SECUENCIA MESOLÍTICA
RECIENTE MEDITERRÁNEA
La sistematización del Mesolítico reciente de Fortea se realiza con pocos conjuntos industriales y menos
aún estratificados. Exceptuando la Cueva de la Cocina, se trata de yacimientos con nivel único o más de uno
pero sin precisión estratigráfica, o de hallazgos superficiales con materiales dispares, objeto de pequeñas
catas exploratorias los primeros, poco metódicas, o de simples recogidas de materiales los segundos. La
mayoría de estos yacimientos se distribuyen en el área central mediterránea (país valenciano) y en el área
centro-septentrional (sierra de Albarracín y territorio del Bajo Aragón, provincias de Teruel y Zaragoza)
(fig. 4). Del Bajo Aragón provendrán los primeros puntales a la secuencia de Cocina, tras las excavaciones
sistemáticas en los abrigos de Botiqueria dels Moros (Mazaleón/Massalió, Teruel) y Costalena (Maella,
Zaragoza), el primero conocido de antiguo y valorado de manera escueta por Fortea atendiendo a la
información disponible en ese momento (Fortea, 1973: 399-400).
Los trabajos en Botiqueria dels Moros se realizan en 1974 y se publican poco después (Barandiarán,
1978), con buen detalle de los materiales recuperados, descritos y clasificados los líticos según la lista-tipo
de Fortea. La excavación aportó una secuencia estratigráfica articulada en 8 niveles, distinguiéndose tres
momentos de ocupación densa (niveles 2, 4 y 6), entre los que se intercalaban delgados tramos sedimentarios
casi estériles (niveles 3 y 5). Los niveles fértiles alcanzaban espesores entre 100 y 140 cm, según la zona
excavada, con la siguiente caracterización industrial, de inferior a superior:
APL XXXV, 2024
[page-n-60]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
59
Fig. 3. Esquema evolutivo de las armaduras geométricas mesolíticas a partir de los niveles de la Cueva de la Cocina,
según Fortea (1973: 414, tabla 16). Trapecios: 1, 2, 7, 8, 11-14, 23-27. Triángulos: 3-6, 9, 10, 15, 16, 20, 21. Segmentos,
hojitas segmentiformes y medias lunas: 17-19, 22, 28-31. Tipos singulares (piezas-ejemplo; retoque abrupto si no se
indica otra clase de retoque): Trapecio de lados rectilíneos, simétrico (1); Trapecio con un lado cóncavo, asimétrico
(13); Trapecio de base pequeña larga, un lado cóncavo (11); Trapecio corto y ancho, tipo “tranchet” (8); Trapecio con
dos lados cóncavos (12); Trapecio con base pequeña corta (14); Trapecio con base pequeña retocada (25); Trapecio
con retoque en doble bisel invasor (24); Triángulo isósceles (3); Triángulo escaleno, lado menor recto (21); Triángulo
escaleno, lado menor cóncavo (9); Triángulo con dos lados cóncavos y espina central, tipo Cocina (15); Triángulo con
el vértice redondeado y retoque en doble bisel (5); Triángulo ancho con retoque en doble bisel (6); Segmento (18);
Segmento con retoque en doble bisel (19); Hojita de dorso curvo segmentiforme (22); Hojita de dorso con espina
central, tipo Cocina (17); Media Luna (30); Media Luna con retoque en doble bisel (31).
APL XXXV, 2024
[page-n-61]
60
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Fig. 4. Yacimientos mesolíticos recientes (facies geométrica de tipo Cocina) recogidos por Fortea (1973). Se indican
también los yacimientos-tipo de las restantes facies epipaleolíticas-mesolíticas (Sant Gregori, Malladetes, Filador) y
los yacimientos neolíticos “puros” de Cova de la Sarsa y Cova de l’Or. Mapa realizado con QGIS 3.16 mediante la
cartografía base elaborada por SCUAM 2013.
- Nivel 2: muescas, denticulados y geométricos totalizan más de la mitad del utillaje retocado; entre los
geométricos, predominio de los trapecios con lados cóncavos, bastante por encima de los triángulos, entre
los cuales algunos escalenos con lado menor cóncavo; presencia destacable de hojas y hojitas de borde
abatido, y de microburiles; porcentajes discretos de raspadores y truncaduras; concurrencia de algunas
piezas de estilo “campiñoide”, gruesas lascas con extracciones bifaciales y bordes denticulados.
- Nivel 4: muescas y denticulados suponen casi una cuarta parte del utillaje; geométricos numerosos,
dominando los triángulos sobre los trapecios; entre los triángulos, presencia del tipo Cocina, con dos lados
cóncavos y espina central; documentación del retoque en doble bisel también en algún triángulo; raspadores
frecuentes, al igual que las hojitas de borde abatido y los microburiles; pocas hojas de dorso y muy escasos
los perforadores y las truncaduras.
APL XXXV, 2024
[page-n-62]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
61
- Nivel 6: geométricos y muescas y denticulados sobrepasan la mitad del utillaje, representando los
primeros más de una cuarta parte; predominio de los triángulos sobre los trapecios y los segmentos, tipo
este último que aparece ahora por primera vez; ausencia de triángulos Cocina; preponderancia del retoque
en doble bisel sobre el abrupto en los geométricos (más del 60 %), aplicado preferentemente a triángulos y
segmentos; microburiles testimoniales (1 sola pieza); número notable de hojas de dorso; pocos perforadores,
hojitas de dorso, raspadores y truncaduras; primeras y escasas evidencias de cerámica, con dos fragmentos
impresos cardiales.
- Nivel 8: escasos materiales en general, con presencia de raspadores, perforadores, hojita de dorso,
muescas y denticulados (dominantes), truncadura, geométricos (todos triángulos de doble bisel); pocas
cerámicas decoradas, por impresión de instrumento dentado y otros tipos de objetos.
Atendiendo a la tipología industrial, I. Barandiarán, excavador de Botiqueria, califica el yacimiento
de “tardenoide” y lo incluye en la facies geométrica de Cocina (Barandiarán, 1978: 128). En una primera
valoración conjunta de los niveles de ambos yacimientos, contrastando las principales categorías tipológicas,
se aprecia la sensible proximidad del nivel 2 de Botiqueria con el nivel I de Cocina; la relativa cercanía entre el
nivel 6 de Botiqueria y el IV de Cocina; y la dificultad de comparación del nivel 4 de Botiqueria, relativamente
próximo al 2 del mismo yacimiento y apenas a los niveles de Cocina (ibid.: 117). La confrontación de los
tres primeros niveles de los dos yacimientos, considerando solo las formas básicas geométricas (trapecios,
triángulos, triángulos Cocina, segmentos), subraya: la proximidad reforzada de Botiqueria 2 a Cocina I (fuerte
componente trapezoidal y primacía de los tipos con lados cóncavos); el no emparejamiento de Cocina II
y Botiqueria 4, salvo en el porcentaje de trapecios y la escasez de segmentos, teniendo en cuenta que los
triángulos Cocina, como “fósil director”, aunque presentes en Botiqueria 4, no alcanzan la representación de
Cocina II; la aproximación poco segura de Cocina III con Botiqueria 6, pero sin repelerse al compartir un
notable porcentaje de triángulos, valores nulos del tipo Cocina y valores discretos de trapecios (ibid.: 129).
En última instancia, las gráficas acumulativas de todos los tipos líticos reconocidos en Botiqueria, reuniendo
por separado los niveles 2 y 4 de este yacimiento con los I y II de Cocina, y el 6 de Botiqueria con el III y IV
de Cocina, continuaban mostrando la profunda similitud entre las curvas de Cocina I y Botiqueria 2; la mayor
proximidad de Botiqueria 4 a Cocina I que a Cocina II; la notable semejanza entre Botiqueria 6 y Cocina IV;
y la no excesiva diferencia, con todo, entre Botiqueria 6 y Cocina III (ibid.). En fin, la poca correspondencia
entre Botiqueria 4 y Cocina II sería debida a la escasez de triángulos tipo Cocina en Botiqueria; y en cuanto
a Botiqueria 6, la presencia de cerámica cardial en este nivel habría de acercarlo a Cocina III, pero los
distanciaría la buena representación del retoque en doble bisel en Botiqueria, sin llegar a la “masividad” de
esta técnica atribuida a la fase definida por Cocina IV (ibid.: 131).
Buscar equivalencias exactas entre los niveles de Botiqueria y Cocina no era algo imperioso o
determinante. La falta de correspondencia podía estar en el valor no absoluto del modelo secuencial de
Cocina (como cualquier esquema de la misma naturaleza), o deberse a desfases cronológicos entre conjuntos
industriales, a peculiaridades del desarrollo regional, etc., sin dejar de lado la escasez de efectivos con que
se habían caracterizado Cocina III y Cocina IV (64 y 47 piezas respectivamente), e incluso Botiqueria
6 (83 piezas), como bien apuntaba el propio Barandiarán (ibid.: 131, con nota 27). La importancia de
Botiqueria radicaba, más que en la representatividad de los porcentajes tipológicos, en los datos cualitativos
de su secuencia industrial. Desde esta percepción, Botiqueria coincidía con Cocina en mostrar un primer
momento dominado por los trapecios de retoque abrupto, seguido de una fase con triángulos (en la que los
triángulos tipo Cocina tenían la mayor presencia), y un tercer momento de “neolitización”, con cerámicas
cardiales sobre un componente lítico de “substrato”. La aportación capital de Botiqueria se encontraba en
este tercer momento, que atestiguaba además la asociación efectiva de la técnica del doble bisel con la
cerámica del Neolítico inicial, afirmando la significación ya de esta técnica de retoque en la fase mesolítica
deducida de Cocina III (fase C). Hay que recordar que, en Fortea, el doble bisel caracterizaba la fase final
del Mesolítico reciente (fase D), de cronología neolítica avanzada, pese a la precariedad de datos al respecto
de Cocina IV. La “masividad” del doble bisel en la fase final mesolítica se fundamentaba en yacimientos
APL XXXV, 2024
[page-n-63]
62
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
como la Covacha de Llatas (Andilla, Valencia), de nivel deposicional único y con cerámica no atribuible al
Neolítico inicial, o la Casa de Lara (Villena, Valencia), estación de superficie con cerámicas y materiales
de distintas fases cronológicas. Con todo, Fortea consideraba la posibilidad del desarrollo inicial del doble
bisel en la fase equiparable a Cocina III, hecho que venía a confirmar Botiqueria 6.
Por último, Botiqueria dels Moros era el primer yacimiento en proporcionar una fecha de C14 para la
facies mesolítica geométrica de tipo Cocina (Barandiarán, 1976). La datación provenía de una muestra de
carbones de un hogar del nivel 2, con un valor de 7550±200 BP. Como era habitual en esos momentos,
la data se convertía a años antes de Cristo por sustracción de 1950 años al valor BP, resultando 5600 BC.
Con ello se ratificaba la cronología de la fase A (=Cocina I) de la facies Cocina, remitida al VI milenio BC
por comparación tipológica con el conchero portugués de Moita do Sebastião y su propia fecha de C14, tal
como se ha expuesto anteriormente.
El segundo yacimiento del Bajo Aragón a considerar es el abrigo de Costalena, excavado en 1975 y
publicado por extenso en 1989, después de algunos avances librados principalmente en los años 1980
(Barandiarán y Cava, 1989). El depósito estratigráfico de Costalena mostraba una potencia máxima de
2,5 m, incluyendo un total de seis niveles arqueológicos fértiles, de fácil diferenciación por la textura,
composición y color de los sedimentos. Dichos niveles, designados con letras minúsculas (de inferior
a superior: d, c3, c2, c1, b, a), cubrían un amplio periodo de tiempo en el que podían distinguirse tres
momentos culturales claramente diferenciables (ibid.: 148, y datos generales en 27-77):
- El Epipaleolítico geométrico, manifestado en los niveles d y c3. El primero representaría un momento
antiguo de la etapa, con pocos geométricos y abundancia de elementos de substrato (raspadores, perforadores
o “becs” entre muescas, truncaduras, lascas con bordes abatidos o “rasquetas”, lascas denticuladas o con
retoques irregulares, piezas astilladas, raederas, algún “hendidor” o chopper sobre canto tallado, etc.). El
nivel c3 supondría el momento clásico de esta facies cultural, con la eclosión del componente geométrico
y microlítico. La abundancia de trapecios de retoque abrupto sería la marca general de este nivel, sobre
todo en su parte inferior y media, con tipos mayoritarios de lados cóncavos conviviendo con un número
menor de triángulos; entre estos, los de tipo Cocina aparecerían en la parte superior del nivel, junto con
una variedad singular de trapecios alargados con retoque inverso en la base menor, bien característica de
Costalena. Los útiles comunes en c3 los constituían raspadores y denticulados, también abundantes, y no
tanto perforadores, truncaduras y piezas de dorso, y menos aún buriles; las hojitas de dorso se manifestarían,
como los triángulos Cocina, en la parte superior del nivel. Mención aparte, los útiles “macrolíticos” (cantos
con talla unifacial, lascas gruesas con toscas extracciones bifaciales, con astillamientos o con bordes
denticulados, etc.) se documentarían preferentemente en el nivel d y la parte inferior de c3, es decir, en
la base del relleno de Costalena, tal como ocurría en Botiqueria dels Moros y Cueva de la Cocina. Una
muestra no homogénea de esquirlas de huesos quemados dataría la parte alta de c3 en 6420±250 BP.
- El Neolítico de cerámicas impresas, representado en los niveles c2 y c1. Esta fase conservaría la misma
base instrumental anterior, con la casi total desaparición de los elementos macrolíticos, un porcentaje más
elevado de hojitas y puntas de dorso, y la renovación del componente geométrico, con el desarrollo masivo
de los tipos triangulares (especialmente triángulos isósceles) y en menor proporción de los segmentos o
medias lunas, ligados ambos al retoque en doble bisel. Las cerámicas de estos dos niveles pertenecerían a
las variedades del Neolítico inicial, encontrándose las impresas cardiales y de peine, las impreso-incisas
con otros tipos de objetos, con decoraciones plásticas aplicadas (cordones), etc. Con esto, Costalena
corroboraba la asociación doble bisel-cerámica neolítica antigua verificada ya en Botiqueria.
- El Eneolítico, débilmente evidenciado en los dos niveles superficiales, b y a, no bien conservados
estratigráficamente. Con escasos materiales, la caracterización la permitían piezas típicas como las puntas
de flecha foliformes y de pedúnculo y aletas, con retoque plano bifacial, o las hojas, retocadas o no, de
dimensiones mayores que los soportes laminares normales de los niveles precedentes. Los tipos líticos de
substrato y los geométricos eran prácticamente testimoniales, y las cerámicas correspondían a formas lisas
o con algún elemento plástico.
APL XXXV, 2024
[page-n-64]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
63
Para los excavadores de Costalena, las dos claves de interpretación del proceso de transición Epipaleolítico
(Mesolítico)-Neolítico en el Bajo Aragón, con los datos sumados de Botiqueria dels Moros, serían: 1) la
existencia de una evolución in situ de los grupos de cazadores epipaleolíticos adscritos a la facies geométrica
de tipo Cocina; 2) la superposición a ese substrato básico de contados elementos extraños (cerámica casi
en exclusiva, al principio), indicadores de situaciones concretas de aculturación no fáciles de desentrañar
(Barandiarán y Cava, 1989: 159). De este modo, el proceso histórico del Mesolítico reciente en el Bajo
Aragón se contemplaba de la misma manera que en el área centro-meridional mediterránea, como había
relatado Fortea a propósito de los datos de la Cueva de la Cocina. En estos territorios, pues, la neolitización
inicial venía a entenderse como un fenómeno de simple transferencia tecnológica, bajo el influjo, como ya
se ha indicado, del Neolítico “puro” costero. El uso de cerámicas, es decir, la relación con los neolíticos,
no era algo que alterara demasiado las formas de vida de los grupos mesolíticos tradicionales, hecho que
venía a apoyar la continuación de la caza de animales salvajes como actividad básica de subsistencia.
Los restos de fauna de los niveles cerámicos de Botiqueria y Costalena revelaban el consumo principal
de ciervos y conejos, como en los niveles anteriores (Barandiarán, 1978: 135; Barandiarán y Cava, 1989:
119), mientras que en Cocina la preferencia se decantaba hacia las cabras salvajes (Fortea et al., 1987).
Salvo en las capas superiores asignables al nivel Cocina IV (Neolítico final-Eneolítico), donde se señalaba
algún resto claro de oveja, ningún otro indicio directo de actividad agrícola o ganadera era percibido ni en
este ni en los dos yacimientos del Bajo Aragón. Y más puntos de contraste ofrecían los “pobres” ajuares
mesolíticos (utensilios de hueso trabajado escasos y poco variados, adornos personales reducidos casi a una
sola variedad de conchas –Columbella rustica–, etc.) en comparación con los “ricos” ajuares neolíticos de
los yacimientos del ámbito litoral (cf. Martí et al., 1980).
Volviendo a la secuencia del Mesolítico reciente, solo queda concluir ahora que el esquema construido
primeramente a partir de la Cueva de la Cocina, con los complementos aportados por Botiqueria dels
Moros y Costalena, constituirá en adelante el modelo en el que encuadrar los nuevos hallazgos que irán
produciéndose en el área mediterránea ibérica e incluso más allá.
5. UN BALANCE DEL MESOLÍTICO RECIENTE
AL COMIENZO DE LA DÉCADA DEL 2000
En su trabajo de 1973, Fortea incluye 15 yacimientos en el epígrafe dedicado a la facies Cocina del
Epipaleolítico geométrico mediterráneo, no todos con el mismo grado de certeza en su atribución a esta
facies, y la mayoría adscritos a los momentos cerámicos Cocina III y/o Cocina IV. Lógicamente, el catálogo
de yacimientos se ha ido ampliando desde entonces (Botiqueria y Costalena incluidos), cubriendo viejas y
nuevas áreas de hallazgos.
En 2002, a propósito de la elaboración de una cartografía de la transición neolítica como ilustración
del poblamiento y los procesos culturales en la península ibérica en el periodo del VII al V milenio cal
BC (8000-5500 BP), el inventario que podía ofrecerse de yacimientos del Mesolítico reciente en el área
mediterránea ascendía a 28, algunos de ellos dudosos (Juan-Cabanilles y Martí, 2002). Paradójicamente, en
este inventario no estaban todos los considerados en su día por Fortea. Desde el estudio de este autor se había
avanzado bastante en el conocimiento de la tipología mesolítica y neolítica, por lo que los yacimientos iban
apareciendo y desapareciendo de los mapas al compás de las nuevas lecturas contextuales (estratigráficas,
tecno-industriales, cronométricas, etc.). Quiere esto decir que todos los conjuntos con armaduras geométricas
no eran necesariamente mesolíticos ni de esa tradición, considerado el antagonismo Mesolítico-Neolítico
“puro”. El propio Fortea ya había reparado en este aspecto al comparar, como se ha apuntado anteriormente
en referencia al apartado general de la industria lítica, el geometrismo de la Cueva de la Cocina con el de
un yacimiento neolítico puro como la Cova de l’Or. En este último, el grupo de las armaduras geométricas
aparecía dominado por los trapecios de retoque abrupto, frente a los triángulos tipo Cocina, segmentos u hojitas
APL XXXV, 2024
[page-n-65]
64
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
de dorso curvo segmentiformes y otros tipos emparentados (p. ej. hojitas apuntadas con espina central) de los
niveles cerámicos de Cocina (v. fig. 3), elementos presentes con anterioridad y producto de una evolución
intrínseca mesolítica (Fortea, 1973: 411-412). La singularidad lítica del Neolítico “puro” (Neolítico “cardial”)
con respecto al Mesolítico “cerámico” será corroborada con análisis y estudios específicos concerniendo a
yacimientos cardiales de distintas áreas mediterráneas, casos en un principio de Cova de l’Or y Cova de la
Sarsa, en el País Valenciano (Martí et al., 1980; Juan-Cabanilles, 1984, 1985, 1990); poblado de Les Guixeres,
en Cataluña (Mestres, 1987); o Cueva de Chaves, en el Alto Aragón (Cava, 1983, 2000).
En base a lo acabado de explicar, la fase D (=Cocina IV) ya había quedado descabalgada de la secuencia
general del Mesolítico reciente como un estadio cronocultural propio y terminal, es decir, como una
perduración aún de la tecnología mesolítica en el Neolítico final y el Eneolítico. En consecuencia, en la
citada cartografía de la neolitización solo se contemplaban tres fases a la hora de confeccionar los mapas
referentes al poblamiento mesolítico preneolítico y al de cronología neolítica y presuntamente aculturado
(fases A, B y C = Cocina I, II y III).
La cartografía en cuestión, a partir de la repartición espacial de los yacimientos, permitía apercibir el
grado de poblamiento mesolítico en la fachada mediterránea ibérica según áreas y fases cronológicas. El
momento con mayores datos de poblamiento correspondía a la fase B, y el área más ocupada a la parte
central del territorio en todas las fases. Dentro de esta área, el punto con mayor densidad de yacimientos lo
constituía el Bajo Aragón (Botiqueria, Costalena, etc.), distribuyéndose el resto de yacimientos, de manera
escalonada, hasta el valle medio del río Vinalopó (Casa de Lara, etc.), en el sur del País Valenciano (fig. 5).
Por otro lado, los mapas resaltaban la escasez de datos poblacionales o el vacío en extensas regiones
como Andalucía (solo dos posibles yacimientos en las sierras de Segura y Cazorla: Nacimiento y
Valdecuevas), Cataluña (solo el dudoso caso de Patou), el Alto Aragón (un solo caso: Forcas II), Murcia
(ningún caso). Otro aspecto que denunciaban los mapas, al ser comparados, era la discontinuidad del
poblamiento mesolítico en determinadas áreas, como por ejemplo el valle alto del Serpis, ocupado en la
fase A (Falguera, Tossal de la Roca) pero no en la fase B, situación ya advertida con anterioridad (JuanCabanilles, 1992). En tanto que esta zona, en la cronología correspondiente a la fase B (7000-6500 BP),
mostraba la sola presencia de yacimientos cardiales (v. gr. Cova de l’Or), el hecho a inferir era el de una
territorialidad neolítica excluyente, llevando al acantonamiento de los últimos grupos mesolíticos fuera
de las áreas nucleares de primera implantación neolítica, de las que la cuenca amplia del Serpis constituía
un claro exponente (v. fig. 5). La dualidad de territorios en el inicio del Neolítico venía a representar un
aspecto más del modelo de neolitización propuesto desde los años 1980 para el área mediterránea ibérica,
basado en la dualidad cultural Neolítico-Mesolítico (colonos mediterráneos vs. poblaciones indígenas) y
las consiguientes interacciones, todo inspirado en las primeras ideas de Fortea al respecto (Fortea y Martí,
1984-85; Martí et al., 1987; Juan-Cabanilles, 1992; Bernabeu, 1996, 1999).
En la cartografía que venimos considerando (Juan-Cabanilles y Martí, 2002), los yacimientos
mesolíticos se atribuían a una determinada fase a partir principalmente de la tipología y la estratigrafía
comparadas, pero también mediante la cronología absoluta proporcionada por las fechas de C14, sobre
todo para aquellos conjuntos poco definidos tipológica y/o estratigráficamente. Con las dataciones entonces
disponibles, bastante reducidas para el área mediterránea, la fase A del Mesolítico reciente se situaba grosso
modo en el VIII milenio BP, como ya indicaba la vieja data del nivel 2 de Botiqueria dels Moros (7550±200
BP) y otras nuevas como la del yacimiento de Tossal de la Roca (7660±80 BP; como más alta), en el valle
del Serpis, y la de Forcas II (7240±40 BP; como más baja), en el Alto Aragón. La fase B tendría su pleno
desarrollo en la primera mitad del VII milenio BP, representando la data ya conocida del nivel c3 superior
de Costalena (6420±250 BP) y posiblemente la del nivel c inferior de Pontet (6370±70 BP) el momento
terminal de la fase en el Bajo Aragón. Sin dataciones específicas en los casos menos problemáticos, la
cronología relativa de los conjuntos de fase C la marcaban en principio las cerámicas en ellos presentes y
su lugar en la secuencia cerámica neolítica (cardial, epicardial, postcardial), constituyendo un terminus post
quem para el Bajo Aragón, por ejemplo, las datas de Costalena y Pontet acabadas de señalar.
APL XXXV, 2024
[page-n-66]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
65
Fig. 5. Yacimientos mesolíticos recientes y neolíticos antiguos del área mediterránea recogidos en Juan-Cabanilles y
Martí, 2002 (“cartografía de la neolitización”). 1) Yacimientos mesolíticos de fases A y/o B. 2) Yacimientos mesolíticos
de fase C y áreas nucleares neolíticas. Mapa realizado con QGIS 3.16 mediante la cartografía base elaborada por
SCUAM 2013.
En definitiva, la periodización absoluta del Mesolítico reciente mediterráneo se resentía de un repertorio
escaso de dataciones sumado a la calidad de las muestras datadas y del método empleado (C14 convencional).
Respecto a las muestras, la mayoría eran no homogéneas, compuestas por carbones o huesos de fauna sin
identificar recogidos a menudo en el espesor de una capa y por toda la superficie de un cuadro de excavación.
De todo ello resultaba la necesidad de contar en un futuro con muestras homogéneas, directas y de vida corta
a fin de ir acotando la cronología de los distintos procesos inherentes al Mesolítico y al Neolítico.
6. LA SECUENCIA DE LA CUEVA DE LA COCINA REVISADA
A mediados de la década del 2000, dentro de un trabajo de tecnología y tipología lítica enmarcado en
el proceso de neolitización del área mediterránea ibérica, se reestudia la Cueva de la Cocina desde esta
perspectiva junto con otros yacimientos mesolíticos y neolíticos (García Puchol, 2005). El nuevo examen
afectaba al material lítico retocado y no retocado del sector E-I, el mismo estudiado en su día por Pericot
(1946) y por Fortea (1973), y al material solo retocado de las dos primeras capas de los sectores D y E
excavados por Pericot en 1943; se incluía además la cerámica de estos tres sectores y la de E-II, este
utilizado también en parte por Fortea (1971, 1973) (v. fig. 2). Aparte de los sectores D y E (inéditos), y la
consideración del material lítico no retocado, se aportaban al análisis nuevos efectivos líticos y cerámicos
provenientes del sector E-I, localizados en los fondos del Museo de Prehistoria de Valencia. Con ello se
ampliaba la base analítica de Fortea, si bien la representación del utillaje lítico retocado continuaba siendo
APL XXXV, 2024
[page-n-67]
66
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
precaria para los niveles Cocina III y IV, de ahí el recurso a las dos primeras capas de los sectores D y E. Y
otro aspecto más a resaltar era la incorporación a las discusiones de los datos de los diarios de excavación
de Pericot referentes al depósito estratigráfico de Cocina.
Por lo que respecta a la secuencia del yacimiento, la cerámica a mano prehistórica aportaba los datos
más interesantes. En todos los sectores excavados por Pericot, los restos cerámicos se incluían siempre en
un paquete sedimentario de tierras oscuras, llegando hasta 1,5 m en E-I (capa 5), y hasta 2,5 m en E-II (capa
10); por debajo de este estrato, los materiales mesolíticos aparecían englobados en un depósito de tierras
rojizas (hasta 4,5 m en E-I, la máxima profundidad alcanzada por este depósito). En E-I, las cerámicas de
la capa 5 (primera de las dos capas de Cocina III) eran muy escasas y sin decoración; en la capa 4 (segunda
capa de Cocina III) éstas aumentaban, prosiguiendo la dinámica en la capa 3 (primera de Cocina IV). En
cuanto a tipos decorativos distintivos, las cerámicas “peinadas” eran dominantes en la capa 4 (Cocina III) y
en la 3 (Cocina IV), acompañadas de algunas otras con cordones lisos o decorados, y en la capa 4, además,
de unas pocas con impresiones o incisiones de objeto punzante (García Puchol, 2005: 111, cuadro 3.46 y
113, cuadro 3.47). Hay que recordar que, en Fortea, las cerámicas peinadas se consideraban prácticamente
exclusivas de Cocina IV, esto es, de momentos avanzados del Neolítico y el Eneolítico. Pero, en 2005,
la posición de estas cerámicas en la secuencia neolítica ya era bien conocida, caracterizando una fase
postcardial del Neolítico antiguo a situar en la mitad del VI milenio BP o poco antes (Martí et al., 1980;
Bernabeu, 1989). Las cerámicas neolíticas más antiguas, las cardiales, asociadas por Fortea a Cocina III,
no se documentaban en los sectores E, siendo las atribuidas por este autor a la variedad cardial, a partir
de un par de fragmentos de la base del estrato de tierras negras de E-II (capa 10), cerámicas impresas
de instrumento dentado (peine), a situar en una fase cardial reciente o epicardial (último tercio del VII
milenio BP). Con todo, las cerámicas cardiales, en la misma tónica de escasez que el resto de cerámicas
neolíticas, sí que existían en el yacimiento de Cocina, no en los sectores intervenidos por Pericot, sino en
los excavados por el propio Fortea entre 1974 y 1981, prácticamente inéditos.
Volviendo al sector E-I, los materiales líticos de la capa 5 (Cocina III), de tierras oscuras, y los de la
capa 6 (Cocina II), de tierras rojizas, guardaban una estrecha correspondencia tipológica, continuada en
parte en la capa 4 (Cocina III) y más atenuada en la capa 3 (Cocina IV); la impresión era que los materiales
de las capas 6, 5 y 4 –sobre todo– parecían representar un estadio final de Cocina II, mostrando la rarificación
de los triángulos tipo Cocina, el aumento de las hojitas de dorso y la incorporación de los segmentos de
retoque abrupto (García Puchol, 2005: 104, cuadro 3.39). En el sector E-II, las pocas cerámicas (aparte
de las impresas de peine, alguna incisa, impresa de punzón o con cordón aplicado) aparecían junto con
material claramente mesolítico, principalmente relacionado con Cocina II (v. gr. triángulos Cocina); y esto
mismo ocurría en las dos capas iniciales de D y E (aquí con cerámica aún más escasa, del mismo tipo que
la de E-II, pero sin impresiones dentadas y con alguna “peinada”).
Las situaciones entrevistas, concretadas en la dispersión de materiales mesolíticos evidentes por el
estrato neolítico de tierras oscuras, y en la constatación de los mismos tipos cerámicos significativos (v. gr.
cerámica peinada) en niveles considerados independientes dentro también del estrato neolítico (Cocina III,
Cocina IV), apuntarían a una manifiesta remoción del depósito superior de la Cueva de la Cocina, con la
posibilidad de un desmantelamiento del tramo final de Cocina II; además, y atendiendo a las particulares
presencias cerámicas (mayoritariamente “postcardiales”) y sus intersecciones en el depósito, podía
especularse con la existencia de una ruptura estratigráfica en toda el área excavada por Pericot (ibid.: 118).
En conclusión, el nivel Cocina III de Fortea (mucho más Cocina IV) resultaría difícil de mantener como
una fase cronocultural específica en la propia secuencia del yacimiento de Cocina, al menos en los sectores
de excavación conocidos.
A pesar del descarte de Cocina III, la secuencia del Mesolítico reciente en el área centro-meridional
mediterránea quedaba establecida en tres fases, tal como ya se venía haciendo (ibid.: 275 y 340-345): dos
fases primeras (A y B) sin cambios significativos con respecto a lo que ya definían tipológicamente Cocina
I y Cocina II, a lo que se añadía los datos tecnológicos de una industria esencialmente laminar basada en
APL XXXV, 2024
[page-n-68]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
67
la explotación de núcleos unipolares de lascado frontal rectilíneo; ambas fases representarían el Mesolítico
reciente en sentido estricto, e incluían obviamente más conjuntos de los retenidos en su día por Fortea
(v. fig. 5). Una tercera fase suponía el Mesolítico final, definido por la incorporación –como en la fase C
general de Fortea– de elementos neolíticos principalmente tecnológicos (cerámica, retoque en doble bisel)
en conjuntos industriales técnicamente mesolíticos (talla laminar frontal frente a la envolvente neolítica) y
con tipología parcialmente neolítica (trapecios de retoque abrupto, significación de las hojas con retoques
marginales o señales de uso, etc.); en los términos descritos, esta fase se reflejaría especialmente en el
yacimiento de la Covacha de Llatas, y posiblemente en el nivel II del yacimiento de superficie de La
Mangranera, ambos objeto también de análisis en el trabajo que venimos reseñando. Fuera de la estricta
área mediterránea estudiada, la fase correspondiente al Mesolítico final continuaría representada en los
niveles cerámicos de los yacimientos, por ejemplo, del Bajo Aragón (Botiqueria 6, Costalena c2, entre
otros), aunque cabía plantearse también aquí la posibilidad de rupturas secuenciales frente al continuismo
tecnológico mesolítico en cronología neolítica (ibid.: 344).
Ciertamente, la revisión de la Cueva de la Cocina podía tener repercusiones en lo que se refiere a la lectura
interpretativa de otros yacimientos estratificados del Mesolítico reciente, pensando no solo en los casos del
Bajo Aragón. Así, los conjuntos atribuidos tradicionalmente a la fase C de Fortea podían interpretarse de
varias maneras (Juan-Cabanilles y Martí, 2007-08): 1) expresión del primer contacto Mesolítico-Neolítico
(visión clásica), materializado en una simple transferencia tecnológica (cerámica, doble bisel, etc.); 2)
manifestación de estados funcionales dentro del Neolítico antiguo (aquí se cultiva, allá se pastorea, más allá
se caza), idea sugerida para los niveles cerámicos de los yacimientos del Bajo Aragón (Barandiarán y Cava,
1992), donde faltan los testimonios económicos neolíticos (plantas y animales domésticos); 3) resultado
de procesos tafonómicos (perturbaciones estratigráficas), ocasionando mixtura de materiales mesolíticos y
neolíticos. En cualquier caso, el ejemplo de Cocina obligaba a ser cautos en el futuro a la hora de leer las
secuencias estratigráficas mesolíticas desarrolladas en un continuum, sobre todo cuando desbordaban el
límite neolítico.
7. PANORAMA GENERAL DEL MESOLÍTICO RECIENTE AL FINAL DE LOS 2000
En 2008 tiene lugar una reunión temática sobre el Mesolítico “Geométrico” en la Península Ibérica, en
Jaca (Huesca, Alto Aragón), en la que se pone al día dicha etapa (Mesolítico reciente) a través de los
datos de diferentes territorios administrativos (Utrilla y Montes, 2009). Siguiendo un guion prestablecido,
la información de cada territorio es recogida en una serie de apartados que incluyen desde la particular
historia de la investigación hasta la cultura simbólica mesolítica, pasando por el catálogo actualizado
de yacimientos, los aspectos medioambientales, económicos y tecnológicos, la secuencia industrial y la
cronología, o las pautas del poblamiento y la demografía.
Centrándonos en el área general mediterránea, y en aspectos del poblamiento, la secuencia y la
cronología, continúan resaltando dos regiones como proveedoras de datos, el País Valenciano y Aragón,
especialmente el Bajo Aragón. Con respecto a la “cartografía” de 2002, el País Valenciano aporta 27
yacimientos (frente a 16), y Aragón 15 (frente a 9), 13 del Bajo Aragón (fig. 6); esto en cuanto a sitios
inventariados, puesto que para esta última región se señalan 6 yacimientos más con posibles materiales
mesolíticos (contrariamente, los de la zona de Albarracín –Doña Clotilde y Cocinilla del Obispo–,
retenidos en el inventario, se considerarían más neolíticos que mesolíticos; cf. Utrilla et al., 2009: 150151). Las zonas con mayor densidad de yacimientos vuelven a encontrarse en el Bajo Aragón, sobre todo
en los valles de los ríos Matarranya y Algars (Botiqueria, Costalena, etc.), en el Maestrazgo de Teruel y
Castellón (Ángel, Mas Nou, etc.), en el tramo medio del río Xúquer (Cocina, etc.) y en la cuenca amplia
del río Serpis (Tossal de la Roca, Falguera, etc.). El poblamiento mesolítico se distribuye por medios muy
variados, comprendiendo valles de ríos, media montaña interior o prelitoral, o prepirenaica (Forcas II,
APL XXXV, 2024
[page-n-69]
68
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Fig. 6. Yacimientos del Mesolítico reciente mediterráneo aportados a la reunión de Jaca (Utrilla et al., 2009; Martí et al.,
2009; Aura et al., 2009), completados con los de divulgación posterior hasta la actualidad. Mapa realizado con QGIS
3.16 mediante la cartografía base elaborada por SCUAM 2013.
Peña 14), lagunas litorales (Estany Gran, Collao) o interiores (Albufera de Anna, Casa de Lara), y ocupando
abrigos rocosos y pequeñas cuevas (Cocina es una excepción), o parajes al aire libre en las inmediaciones
de puntos de agua.
Por lo que atañe a la secuencia y la cronología del Mesolítico reciente, y como ya venía reconociéndose
(Juan-Cabanilles y Martí, 2002: 48-49), queda afirmada la necesidad de descender al marco regional a fin de
subrayar las particularidades de un proceso de origen compartido pero no unidireccional (v. fig. 8). En el caso
del País Valenciano (Martí et al., 2009), la secuencia, tras la revisión de Cocina, se presenta reducida a dos
únicas fases (A y B), acordes aún con los niveles Cocina I y II; una posible fase C (=Mesolítico final), deducida
de la coexistencia de elementos mesolíticos de fase B (triángulos Cocina, tecnología laminar, etc.) y elementos
neolíticos (doble bisel, cerámica, etc.), restaría en suspenso dada la indefinición contextual de los conjuntos que
podrían avalarla (v. gr. Llatas, o Can Ballester). Con alguna datación más con respecto a la “cartografía”, la fase
APL XXXV, 2024
[page-n-70]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
69
A se situaría entre 7660±80 BP (fecha de Tossal de la Roca I) y 7280±40 BP (fecha de Falguera VII); la fase B,
entre 7010±40 BP (Mas Nou 3) y 6760±40 BP (Mas Nou 2B). La fecha más reciente de Mas Nou supondría
un solapamiento de apenas 30 años (al 95% de probabilidad) con la data neolítica más antigua entonces del
litoral central mediterráneo (6600±50 BP), correspondiente al yacimiento de Mas d’Is, en el valle del Serpis.
Esta misma circunstancia se observaría posteriormente a una escala mediterránea más amplia, incidiendo en la
temporalidad y efectividad del “encuentro” Mesolítico-Neolítico (Juan-Cabanilles y García Puchol, 2013).
Las dos fases del País Valenciano contrastan, sin duda, con las cuatro que se proponen para Aragón y
que articularían aquí la evolución del Mesolítico reciente. Por su interés, se exponen de forma resumida y
en esquema (Utrilla et al., 2009: 167-173):
- Fase A, dominada por los trapecios de retoque abrupto y representada fundamentalmente en el Bajo
Aragón. Cubriría un intervalo cronológico entre 7955±45 BP (Ángel 1 8c) y 7340±70 BP (Pontet e). La
concordancia tipológica y temporal con Cocina I es evidente, con el matiz añadido de que en los yacimientos
de Los Baños y Botiqueria dels Moros podría rastrearse una evolución interna de los geométricos que
compartimentaría la fase en tres estadios. Dicha evolución comenzaría con un predominio de trapecios
–principalmente– anchos y cortos, tipo “tranchet” (Baños 2b1, Botiqueria 2 inf.), seguiría con trapecios
de pequeño tamaño (Baños 2b3 inf., Botiqueria 2 med.), y culminaría con trapecios grandes y alargados
(Baños 2b3 sup., Botiqueria 2 sup.).
- Fase B, con equilibrio o preponderancia de los triángulos sobre los trapecios, representada en los niveles II
(7240±40 BP y 7150±40 BP) y IV (7090±340 BP) de Forcas II, en el Prepirineo del Alto Aragón. Este yacimiento,
en su nivel IV, manifestaría influencias tipológicas “ultrapirenaicas” (Aquitania francesa), por la presencia de
triángulos escalenos con retoque inverso en el lado menor, igual que se observa en otros sitios de la vertiente
occidental pirenaica (cf. Alday y Cava, 2009) y, por hallazgos relativamente recientes, en la parte central aún
aragonesa, en el abrigo de El Esplugón (Utrilla et al., 2016). Aquí habría uno de los particularismos que incidirían
en la regionalización del Mesolítico reciente, a partir sobre todo de la etapa de triángulos que sucedería de forma
más o menos generalizada a la inicial de trapecios. Esta fase B estaría ausente en el Bajo Aragón.
- Fase C, interpretada como una etapa de transición, en la que los triángulos dominan sobre los trapecios,
y en que harían aparición los primeros elementos “neolíticos” (retoque en doble bisel y, en algunos sitios,
cerámicas). Las situaciones que se relacionan con esta fase atienden a: 1) conjuntos con un componente
mayoritario de triángulos (entre ellos el tipo Cocina) y unos pocos geométricos (también triángulos) con doble
bisel, caso básicamente de Botiqueria 4 (4 triángulos de doble bisel sobre 9 de retoque abrupto; 6830±50
BP), aunque también se incluyen Costalena c3 sup. (1 sobre 14; 6420±250 BP) y Secans IIb (1 sobre 10),
todos ellos en el Bajo Aragón; 2) conjuntos con el mismo componente significativo de triángulos, con mayor
o menor número del tipo Cocina (o de lados cóncavos) y de retoque en doble bisel, junto con cerámica, caso
de Forcas II V, con cerámicas cardiales y otras impresas (6940±90 BP y 6750±40 BP), en el Alto Aragón, o
de Pontet c inf., con cerámicas incisas (6370±70 BP), en el Bajo Aragón. Mirada con otra perspectiva, en esta
fase parecen aglutinarse conjuntos cercanos a Cocina II (p. ej. Botiqueria 4, Costalena c3 sup.) y otros que
entrarían en el concepto tradicional de Cocina III/IV (los primeros niveles cerámicos de Forcas y Pontet). No
habría de soslayarse las situaciones a que da lugar la existencia de ocupaciones mesolíticas y neolíticas en
una misma unidad arqueosedimentaria, o las derivadas de fenómenos funcionales.
- Fase D, de generalización de los elementos neolíticos (cerámicas y doble bisel) en el seno aún de
tecnoeconomías mesolíticas, como ejemplificarían los yacimientos del Bajo Aragón, con triángulos
y segmentos de doble bisel y cerámicas cardiales, impresas de instrumento, incisas, etc. (Botiqueria 6
[6040±50 BP] y 8 [6240±50 BP], Costalena c2 y c1, Pontet c sup., Plano del Pulido cg y cg2). Esta fase
volvería a recordar lo representado en su momento por Cocina III/IV.
Con posterioridad a la reunión de Jaca, esta secuencia ha sido matizada y reducida a tres fases (Utrilla
et al., 2017), unificando las fases B y C, y pasando a ocupar la fase D el lugar de la C, como se detalla en
el apartado final de conclusiones.
APL XXXV, 2024
[page-n-71]
70
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
En el resto de regiones mediterráneas, la escasez o la ausencia de datos sobre el Mesolítico reciente
continúan manifestándose. Al sur del País Valenciano, el vacío documental es completo en el territorio
de Murcia y en la mayor parte de Andalucía (v. fig. 6). En esta segunda y extensa región, a los contados
yacimientos conocidos en la Alta Andalucía (solo ya Valdecuevas, por descarte de Nacimiento), la reunión
de Jaca aporta la posibilidad de sumar al inventario las cuevas de Nerja y Bajondillo, en la costa de Málaga
(Aura et al., 2009). El nivel V3 de Nerja constituía un paquete sedimentario que englobaba materiales
epipaleolíticos, mesolíticos probables y neolíticos, y que contaba con dos dataciones del VIII milenio BP, al
igual que los niveles 3 y 4 de Bajondillo (Cortés, 2007). Corroborada la existencia de materiales mesolíticos
en Nerja (Aura et al., 2013), se concretará para el litoral de Málaga una presencia mesolítica reciente
remisible al horizonte inicial (fase A o Cocina I).
Por último, Cataluña tendrá en Jaca su propio apartado, para subrayar la inexistencia de conjuntos
en contexto estratigráfico que pudieran ser atribuidos con unas mínimas garantías al Mesolítico reciente
(Vaquero y García-Argüelles, 2009). Más aún, este vacío no estaría compensado por otros conjuntos
industriales de diferente signo, es decir, conjuntos sin microlitos geométricos cubriendo el rango cronológico
del VIII milenio BP. Tal hiato cronoindustrial no tendría una explicación satisfactoria (falta de investigación,
despoblamiento, procesos erosivos, etc.) y contrastaría con la abundancia de datos para el momento
anterior, el correspondiente al Mesolítico denominado de Muescas y Denticulados, una etapa cultural con
entidad propia tipológica y cronológica intuida desde Fortea, atendiendo a los conjuntos “macrolíticos” que
culminaban la secuencia “sauveterroide” (cf. Filador) e iniciaban la secuencia “tardenoide” (cf. Cocina).
Abriendo un inciso, la confirmación del tecnocomplejo de Muescas y Denticulados como exponente
de un estadio mesolítico antiguo, contrapuesto al estadio reciente representado por el tecnocomplejo
“Geométrico”, se remonta a comienzos de los 2000, consolidándose el tMD rápidamente como un horizonte
cronocultural específico y propiciando un cambio de nomenclatura: Mesolítico vs. Epipaleolítico, esto
último por lo que atañe en particular al área central mediterránea (cf. Aura, 2001). El Mesolítico de Muescas
y Denticulados, extendido sobre todo por el cuadrante nordeste peninsular, en menor medida por la banda
central mediterránea, y como el Mesolítico reciente ahora, había tenido ya su reunión temática, en la que
se fijaban sus características tecnoindustriales, económicas, territoriales, cronológicas, etc. (Alday, 2006).
Volviendo a Cataluña, y teniendo en cuenta lo señalado, para el Mesolítico reciente y de cara al futuro se
proponía intensificar la investigación en la franja occidental de este territorio, en los espacios lindantes con
las áreas con buena documentación de industrias geométricas. Esta propuesta se ha revelado premonitoria,
dada la posibilidad de poder incorporar al catálogo de yacimientos mesolíticos recientes la Cova del Vidre
(Bosch, 2015) y Coves del Fem (Palomo et al., 2018), ambos en la cuenca baja del Ebro y con dataciones
de finales del VIII milenio BP, y sin duda a relacionar con el territorio “cultural” del Bajo Aragón.
8. TRABAJOS RECIENTES EN LA CUEVA DE LA COCINA:
RESULTADOS E IMPLICACIONES
En 2013 se pone en marcha un proyecto de estudio para la Cueva de la Cocina dirigido a la revisión de las viejas
excavaciones de Pericot (1941-1945) y de Fortea (1974-1981), en su mayor parte inéditas. Objeto del estudio son
todos los materiales (líticos, faunísticos, etc.) y la documentación ligada a los trabajos de excavación (diarios de
campo, planimetrías, dibujos de cortes, etc.), guardados en el Museo de Prehistoria de Valencia. Esta actividad de
gabinete se complementa a partir de 2015 con trabajos de campo en el propio yacimiento de Cocina (refecciones
de cortes, nuevos sondeos estratigráficos, etc.). De todo ello, interesa destacar aquí algunos resultados en relación
con la secuencia arqueológica y la identidad de las ocupaciones que la conforman.
Cocina había proporcionado la primera secuencia para el Mesolítico reciente mediterráneo, pero
ninguna datación absoluta para sus fases hasta el inicio del proyecto mencionado. La primera serie de
fechas de C14 se obtiene con muestras del cuadro E-I de 1945, de capas referibles a los niveles Cocina I
APL XXXV, 2024
[page-n-72]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
71
y II (Juan-Cabanilles y García Puchol, 2013). Con esta serie (6 dataciones) y la del sector excavado en
1941 (5 dataciones) (v. tabla 1), se ensaya una estadística bayesiana a fin de construir un marco cronológico
refinado para las ocupaciones de Cocina, en base a una reconstrucción de la estratigrafía por fases y
subfases arqueológicas con los materiales de los sectores indicados, reunidos en densidades de ítems
característicos por capas de excavación (García Puchol et al., 2018). La nueva secuencia ofrece un mayor
detalle en el sector E-I (8 subfases), dado que en el sector de 1941, como en prácticamente el resto de los
excavados en 1942 y 1943, la parte superior del depósito (niveles neolíticos y posiblemente últimos tramos
mesolíticos) aparece desmantelada, debido a la extracción del estiércol que contenía la cavidad por su uso
continuado como corral. El sector de 1941, en consecuencia, solo presentaba 5 subfases, correspondientes
a las ocupaciones mesolíticas. Los resultados secuenciales y cronológicos que a continuación se exponen
provienen, pues, de E-I, tenidas también en cuenta las dataciones de 1941 (con indicación expresa). En
síntesis, de abajo a arriba (ibid.: 262, tabla 1 y 263, tabla 2):
- Fase A, subfases A1-A2, capas 17-11: fase de trapecios, con máxima concentración en capas 14-13.
Cronología: entre 7610±40 BP (capa 17) y 7300±30 BP (capa 6 de 1941). Corresponde al nivel Cocina I de
la secuencia tradicional.
- Fase B, subfase B1, capas 10-9: estadio de transición entre fases A y B, con presencia de triángulos
Cocina en densidad igual o inferior a trapecios. Cronología: 7050±50 BP (capa 10). Supondría un tramo
estratigráfico “transicional” Cocina I/II.
- Fase B, subfase B2, capas 8-7: con triángulos Cocina en densidad superior a trapecios. Cronología:
7080±50 BP (capa 8), 6970±35 BP (capa 3 de 1941). La datación de la capa 8 de E-I estaría invertida con
respecto a la 10 del mismo sector, aparte de compartir el rango estadístico temporal. Ambas dataciones irían
acordes con los primeros estadios de Cocina II.
- Fase B, subfase B3, capa 6: estadio avanzado/final de la fase, con triángulos Cocina en densidad mayor
que trapecios, más presencia de segmentos de retoque abrupto. Cronología: 6840±50 BP (capa 6). A esta
subfase convendría también la data discordante 6760±40 BP de la capa 13 de E-I (subfase A2), por el hecho
de provenir de una muestra ósea única de fauna salvaje con marcas antrópicas, al igual que el resto de las
dataciones consideradas.
Características del final de la fase B (Cocina II) se entrevén en las capas 5 y 4 (subfases C1 y C2), primeras
capas cerámicas aún con triángulos Cocina y mayor densidad de segmentos. Sobre el estrato cerámico de
Cocina correspondiente a los sectores excavados por Pericot ya se ha expuesto con anterioridad su carácter
de depósito revuelto (revisión de García Puchol, 2005), nada factible para precisar ninguna continuidad
de la secuencia mesolítica en cronología neolítica y, por tanto, para corroborar la posible neolitización del
substrato mesolítico por aculturación, como se sugería desde Fortea (1973).
Para comprobar este presupuesto en Cocina, solo quedaba revisar las excavaciones del propio Fortea
de 1974-1981, por si en los sectores intervenidos el depósito ofrecía más garantías. Realizada esta tarea
y presentados ya los resultados (Pardo-Gordó et al., 2018), simplemente cabe apuntarlos de manera muy
resumida. Antes, hay que indicar que Fortea excava en el interior de la cavidad de Cocina, principalmente
en un área de unos 25 m2 situada en la parte central (fig. 7), con un método depurado a base de capas de
5 cm, anotación tridimensional de todos los vestigios, seguimiento espacial de estratos, etc., lo que ha
permitido toda suerte de aplicaciones analíticas y test estadísticos.
Tal como se recoge en la documentación estudiada, Fortea distingue una sucesión de no menos de
8 niveles naturales y culturales en un depósito de un máximo de 0,6 metros, de los que aquí interesa el
designado con la letra H, el más profundo conteniendo materiales neolíticos y mesolíticos. El nivel H, en
el espacio de los cuadros A-C/3-5, presenta 5 subdivisiones, una superior genérica y otras 4 por debajo
consideradas como suelos de ocupación desarrollados alrededor de un hogar delimitado por piedras. Estos
suelos parecen el resultado de ocupaciones temporales o esporádicas, atribuibles en el grueso a agentes
mesolíticos por el material lítico, los restos de fauna salvaje cazada y las dataciones C14 (7710±30 BP
APL XXXV, 2024
[page-n-73]
72
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Fig. 7. Planta 3D de la Cueva de la Cocina con indicación de los sectores excavados por Pericot/1941-1945 (rojo) y
Fortea/1974-1981 (morado), y de los sondeos de los trabajos más recientes/2015-2018 (verde).
en H4; 7455±25 BP en H3). Esto no obstante, el nivel H en general (resto de cuadros, A-D), y en particular
los suelos H4-H1 y el segmento H superior que los recubre (datado en 6985±25 BP), contienen también
cerámica neolítica antigua (impresa cardial, de peine, inciso-impresa, con aplicaciones plásticas), además
de otras cerámicas lisas y algún resto óseo de fauna doméstica. Las cerámicas lisas del nivel H, sobre todo
en los cuadros D, guardan una gran similitud (técnica y tipológica) con las del nivel G suprayacente, datado
en el cuadro D6 en 4425±25 BP, fecha cercana a otra de 3725±20 BP, pero ofrecida por el nivel H en el
cuadro D5 (ambas sobre muestra ósea doméstica).
Solo con estos datos basta para advertir las inconsistencias de la estratigrafía de Cocina también en el
área excavada por Fortea. A ello hay que sumar, entre otros aspectos, las alteraciones postdeposicionales
que muestran los fragmentos cerámicos en la parte superior del nivel H (superficies erosionadas,
redondeamiento de bordes, etc.), en un grado mucho mayor que en el nivel G o en los suelos H1H4. Y, del mismo modo, la concentración que presentan las cerámicas neolíticas antiguas alrededor del
hogar que articularía los suelos H1-H4, circunstancia que apenas se da con otros tipos de restos (líticos,
faunísticos). Con toda probabilidad, el mencionado hogar se trate de una estructura de combustión
neolítica y no mesolítica, atendiendo a la utilización de piedras delimitadoras, un rasgo poco común en
el Mesolítico, donde predomina la cubeta excavada en el suelo. En definitiva, el nivel H constituiría un
verdadero palimpsesto arqueológico, formado por vestigios mesolíticos, neolíticos y otros más recientes
(eneolíticos y de la Edad del Bronce), originado en parte por el uso intensivo de la cueva como corral a
partir del Neolítico avanzado. En conclusión, la Cueva de la Cocina no contendría pruebas seguras con
que respaldar la tradicional idea de la aculturación mesolítica.
APL XXXV, 2024
[page-n-74]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
73
Avanzando resultados, la reciente actualización de la secuencia de Cocina tampoco aporta novedades a
este respecto (García Puchol et al., 2023b). Dicha actualización ha consistido en incorporar a la secuencia
presentada en 2018, establecida como hemos visto a partir de los sectores excavados por Pericot en 1945
(E-I, especialmente) y 1941 (García Puchol et al., 2018), los datos C14, de materiales y estratigráficos del
resto de sectores de Pericot (1942 y 1943), sector E de Fortea (cuadros A-D), y sectores o sondeos 4 y 6
de las nuevas excavaciones del período 2015-2018 (fig. 7). Los datos cronométricos disponibles, bastantes
de obtención reciente (tabla 1), han sido tratados con nuevos procedimientos de modelado bayesiano. La
secuencia actualizada comprende 18 subunidades arqueológicas, con base obviamente en las excavaciones
de Pericot, pasadas por el tamiz cronológico-estadístico bayesiano, y cubre desde los primeros vestigios de
ocupación prehistórica hasta los tiempos modernos y actuales. De muro a techo, se perfilan las siguientes
subfases/subunidades (García Puchol et al., 2023b: 30-33):
- Subfase A0 (subunidad 18). Rango cronológico: 8850-8380 cal BP. Supone el inicio de la ocupación
de Cocina, concretada a partir de las fechas C14 de la capa 13 del sector excavado por Pericot en 1941 (una
data conocida ya en el momento de elaborar la secuencia de 2018), y la capa 6 del nivel H4 del cuadro B4
de Fortea (v. tabla 1 y fig. 7). Los materiales, escasos, hay que atribuirlos a un estadio inicial del Mesolítico
reciente por la tecnología de la talla laminar y por la presencia de macrolitos sobre caliza que también se
encuentran en las subunidades superiores (cf. capas 16 a 12 del sector E-I/1945 de Pericot).
- Subfase A1 (subunidad 17). Rango cronológico: 8475-8230 cal BP. Corresponde al desarrollo del
tecnocomplejo mesolítico “castelnovoide” de hojas y trapecios. Incluye hojas con muescas y denticulaciones
y trapecios asimétricos con lados cóncavos, como tipos más representativos, con escasa presencia de
microburiles. Esta subfase muestra en general menor intensidad ocupacional en E-I/1945 que en el sector
de 1941, aquí con una alta concentración de materiales. Este aspecto apuntaría a una diferenciación espacial
de actividades en el seno de la cavidad. También se revelan ahora las primeras prácticas sepulcrales (cf.
McClure et al., 2023).
- Subfase A2 (subunidad 16). Rango cronológico: 8291-7929 cal BP. Muestra también diferentes zonas
de intensidad de la actividad según sectores. Subfase reconocida en las recientes excavaciones 2015-2018
(sondeo 2). El material lítico sigue presentando un gran número de armaduras geométricas (mayormente
trapecios) y un aumento relativo de microburiles.
- Subfase B1 (subunidad 15). Rango cronológico: 8046-7720 cal BP. Se caracteriza por la aparición
de los triángulos tipo Cocina (lados cóncavos o cóncavo-convexos y espina central), acompañados
por un significativo número aún de trapecios. Restos óseos de un niño y el frontal de un adulto pueden
relacionarse con enterramientos practicados en esta subfase (ibid.). Las plaquetas grabadas repartidas
por los sectores de Pericot y pertenecientes a esta subunidad, junto con la recogida en el sondeo 4 (UE
1409) de las excavaciones 2015-2018, suponen el primer testimonio de expresión gráfica mueble en el
yacimiento de Cocina.
- Subfase B2 (subunidad 14). Rango cronológico: 7781-7615 cal BP. Representa en general la ocupación
más intensa de la cavidad, atendiendo a la alta densidad de restos recuperados, culturales y biológicos. Los
triángulos tipo Cocina, fabricados con la técnica de microburil, dominan el utillaje lítico. Para la talla laminar
se ha utilizado una amplia variedad de sílex, que revela en algunos casos fuentes de materia prima distantes
(Ramacciotti et al., 2022). Importante también, en relación con la subsistencia alimentaria y su variedad, es
el uso notable ahora de recursos marinos (delatado por fuertes concentraciones de Cerastoderma glaucum)
(Pascual-Benito y García Puchol, 2015), que indica a su vez las diversas dinámicas de explotación del
territorio. Esta subfase ofrece asimismo elementos (tecnológicos y simbólicos) que apuntarían a actividades
con mayor dimensión social, lo que implicaría la consideración de Cocina como un lugar de agregación
estacional (cf. Cortell-Nicolau et al., 2023).
- Subfase B3 (subunidad 13). Rango cronológico: 7660-7465 cal BP. Conformada a partir de un registro
arqueoestratigráfico ciertamente confuso, resultado de procesos postdeposicionales que han alterado
o eliminado gran parte de la secuencia prehistórica superior en todo el yacimiento. Nuevas fechas de
APL XXXV, 2024
[page-n-75]
74
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas de la Cueva de la Cocina, repertorio actual (García-Puchol et al., 2023b: 26, table
3). Calibración por el software Oxcal 4.4 (Bronk Ramsey, 2009) y la curva intCal20 (Reimer et al., 2020). De la tabla
original se ha suprimido la columna de fuentes bibliográficas (se remite para este dato a la referencia indicada).
Sondeo / capa
Muestra
Ref. laboratorio
C14 BP ±
Cal BP 95.4 %
δ13C δ15N C:N
Pericot 1941 / 1
Hueso Capra pyrenaica
PSU5323
6590
25
7562
7428
-19,8
3,8
2,9
Pericot 1941 / 2
Hueso humano
PSUAMS-4429
7135
25
8013
7875
-18,8
9,3
3,27
Pericot 1941 / 3
Hueso Cervus elaphus
UCIAMS-147346 6970
35
7924
7696
-19,5
4,0
3,25
Pericot 1941 / 6
Hueso Cervus elaphus
UCIAMS-145194 7300
30
8175
8027
-20,3
3,9
3,20
Pericot 1941 / 8
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-145195 7475
25
8368
8195
-20,4
4,2
3,18
Pericot 1941 / 11
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-147347 7415
35
8345
8061
-19,5
3,8
3,22
Pericot 1941 / 13
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-147348 7905
40
8981
8596
-19,0
4,5
3,24
Pericot 1942 rincón SE / 1
Hueso humano
UCIAMS-174147 7375
25
8320
8036
-19,3
8,2
3,26
Pericot 1942 zona D / 4
Hueso Cervus elaphus
PSU5608
7285
25
8171
8024
-20,2
4,4
2,8
Pericot 1942 zona C / 8
Hueso Capra pyrenaica
PSU5322
7310
25
8176
8032
-20,7
3,9
3
Pericot 1945 / 6
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267435
6840
50
7780
7583
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 8
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267436
7080
50
8010
7792
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 10
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267437
7050
50
7972
7752
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 12
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267438
7350
40
8313
8026
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 13
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267439
6760
40
7676
7522
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 17
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267440
7610
40
8519
8345
nd
nd
nd
2015 sondeo 3 UE 1036
Carbón rama Pinus sp.
Beta-426849
6350
30
7414
7167
-25,3
-
-
Fortea D6 nivel G
Hueso Ovis aries
UCIAMS-174145 4425
25
5269
4874
-22,4
4,2
3,47
Fortea D5 nivel H / 4
Hueso Ovis aries
UCIAMS-174146 3725
20
4149
3985
-20,3
4,5
3,41
Fortea B5 nivel H / 2
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-145198 6985
25
7929
7731
-19,2
4,4
3,16
Fortea B4 nivel H3 / 5
Hueso Cervus elaphus
UCIAMS-145196 7455
25
8345
8190
-20,2
4,8
3,17
Fortea B4 nivel H4 / 6
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-145197 7710
30
8585
8416
-19,1
4
3,15
Pericot 1943 zona E / 4
Hueso Cervus elaphus
PSU5320
7040
20
7936
7796
-20,1
4,7
2,9
Pericot 1943 zona E / 9
Hueso Capra pyrenaica
PSU5321
7160
25
8019
7937
-20,2
4,3
2,9
Pericot 1943 zona E / 8/9
Hueso humano
UCIAMS-174943 7400
30
8334
8051
-18,1
8,6
3,3
Fortea A' 8' / 1
Hueso Bos taurus
UCIAMS-174144 3590
20
3971
3836
-20,1
7,6
3,39
2015 sondeo 2 UE 1154
Carbón Quercus
Beta-426850
7380
30
8325
8037
-26,4
-
-
2015 sondeo 3 UE 1021
Bellota
Beta-453590
6930
30
7836
7680
-23,3
-
-
2015 sondeo 3 UE 1020 AE7S Bráctea de piña
Beta-599658
6770
30
7671
7576
-21,9
-
-
2016 sondeo 4 UE 1223 KE2S Bráctea de piña
Beta-599654
6760
30
7669
7574
-27,9
-
-
2016 sondeo 4 UE 1230 KE2S Bráctea de piña
Beta-599655
6880
30
7790
7623
-24,3
-
-
2018 sondeo 4 UE 1404 KE2S Bráctea de piña
Beta-599656
6980
30
7927
7706
-20,7
-
-
2018 sondeo 4 UE 1416 KE2S Bráctea de piña
Beta-599657
6970
30
7922
7700
-27,8
-
-
2018 sondeo 4 UE 1424
Beta-512548
6940
30
7843
7681
-19
4
3,3
APL XXXV, 2024
Hueso Capra pyrenaica
[page-n-76]
75
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
Tabla 1. (cont.)
Sondeo / capa
Muestra
Ref. laboratorio
C14 BP ±
Cal BP 95.4 %
δ13C δ15N C:N
2015 sondeo 5 UE 1136
Coprolito Ovis/Capra
Beta-453589
180
295
-25,7
-
-
30
...
2015 sondeo 5 UE 1078
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-174945 6705
35
7663
7505
-20,5
3,1
3,23
2015 sondeo 6 UE 1126
Hueso Capra pyrenaica
Beta-512549
6760
30
7669
7574
-20,2
4
3,3
2015 sondeo 6 UE 1147
Hueso Capra pyrenaica
Beta-512550
6910
30
7830
7673
-19,6
4,6
3,3
Sarrión 1974
Hueso humano
Beta-618257
7090
30
7975
7842
-18,2
10,6
3,2
Sarrión 1974
Hueso humano
Beta-618258
7120
30
8012
7868
-18,8
10,8
3,3
radiocarbono proporcionan un último intervalo temporal para las últimas actividades mesolíticas en Cocina
(cf. PSU-5323: 6590±25 BP). En el apartado lítico, parece poder asociarse a esta subfase un buen número
de segmentos de retoque abrupto y hojitas con dorso segmentiformes, en calidad de armaduras geométricas.
- Subfase C1 (subunidad 12). Se adscribe a ocupaciones del Neolítico antiguo, por la presencia de
cerámicas cardiales, epicardiales y tipos asociados (Bernabeu et al., 2011; Molina-Balaguer et al., 2023). Solo
una fecha sobre carbón puede asociarse a estos materiales (cf. Beta-426849: 6350±30 BP). Significativa es
también, para hablar de ocupaciones propiamente neolíticas, la existencia de un pequeño número de adornos
de diagnóstico “cardial”, una vez que las muestras de animales domésticos, escasas, solo se relacionan con el
Eneolítico y la Edad del Bronze. Por otro lado, la ausencia de semillas de plantas cultivadas descarta prácticas
de agricultura para los ocupantes postmesolíticos de Cocina. Los datos actuales, pues, no permiten aunar
actividades económicas de producción con las cerámicas neolíticas antiguas, más bien actividades de caza.
- Subfase C2 (subunidad 11). Definida por las cerámicas con decoración “peinada” localizadas sobre
todo en el rincón SE de la cavidad (sector E-I/1945, capas 3 y 4; sector E/1943, capa 1), adscribibles a un
momento postcardial o Neolítico medio de la secuencia regional (Bernabeu, 1989; Molina-Balaguer et al.,
2023). Por el momento no se cuenta con dataciones para esta subfase, después de que el único resto de
animal doméstico (Ovis) aquí recogido (E-I/1945, capa 4) no conservara colágeno.
- Subfase D (subunidad 10). Va referida a las últimas ocupaciones prehistóricas de Cocina, a relacionar
con las únicas evidencias de domésticos datadas (oveja y vaca). A pesar de los problemas que afectan a
la integridad del depósito estratigráfico, las fechas de C14 y la cultura material asociada permiten asignar
la subunidad al Neolítico reciente, Eneolítico y Edad del Bronce (cf. UCIAMS-174145: 4425±25 BP;
UCIAMS-174146: 3725±20 BP; UCIAMS-174144: 3590±20 BP).
Las subunidades superiores (9 a 1) completan la secuencia con importantes hiatos diacrónicos. Los
vestigios sueltos de cultura material revelan ocupaciones atribuibles a la Cultura Ibérica y a momentos
medievales, modernos y contemporáneos, con funciones de la cavidad como refugio, corral, carbonera,
etc. Con las últimas revisiones del yacimiento de la Cueva de la Cocina, queda bien evidente que a partir
de determinados momentos de las estancias prehistóricas (final del Mesolítico), la lectura de los procesos
culturales acaecidos se hace más imprecisa, a causa de una alteración continuada y de tiempo de los
depósitos sedimentarios y arqueológicos.
9. CONCLUSIONES
1) La secuencia del Mesolítico reciente en Cocina
Tras la actualización expuesta, queda establecida en dos fases, A y B, nomenclatura utilizada desde 2018,
derivada de la general para el Mesolítico reciente o “Geométrico” mediterráneo establecida en su día por
Fortea (1973) y que sustituye a la nomenclatura tradicional de “niveles” (Cocina I y II, en este caso),
APL XXXV, 2024
[page-n-77]
76
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
fijada igualmente por Fortea. Las dos fases se desglosan en seis subfases o estadios evolutivos, A0 a
B3. Las subfases A1-A2 representan el momento clásico “castelnovoide” de trapecios y hojas (utillaje
laminar con muescas, denticulaciones o retoques laterales); B1-B2, el momento “regional” (con respecto al
Castelnoviense occidental mediterráneo; cf. Perrin y Binder, 2014; Marchand y Perrin, 2017) de triángulos,
con la singularidad de los tipos “Cocina”.
Una subfase A0, poco definida por materiales, se percibe en el sector Pericot-1941 (capa 13) y en el
nivel Fortea-H4 (capa 6) por sendas dataciones C14 que remiten al primer tercio del VIII milenio BP (v.
tabla 1). Pese a la ausencia de geométricos, la subfase se adscribe al Mesolítico reciente (estadio inicial)
por la tecnología laminar y por la escasa o nula significación en el yacimiento global de Cocina de los útiles
macrodenticulados y astillados propios del Mesolítico de Muescas y Denticulados. El utillaje “macrolítico”
de Cocina, reconocido por Pericot y Fortea en las capas más profundas, es de naturaleza diferente a las
piezas de estas características de las industrias MMD; se trata, en Cocina, de piezas nucleares y gruesas
lascas de caliza con diferentes tipos de extracciones, a modo de raspadores nucleiformes o rabots, cuya
singularidad demanda un estudio exprofeso a corto término.
La subfase B3, por su parte, se muestra también un tanto difusa, pero ahora por las perturbaciones
estratigráficas superiores del yacimiento de Cocina. Esta subfase correspondería al último momento
ocupacional mesolítico en la cavidad, caracterizado por los segmentos de retoque abrupto y las hojitas con
dorso curvo “segmentiformes”. A estas últimas ocupaciones se asociaría la data 6590±25 BP del sector
Pericot-1941 (capa 1), coincidente con la cronología del primer Neolítico litoral o prelitoral. Entre esta
datación y la incluida en el intervalo 7905±40-7710±30 BP de la subfase A0 se desarrollaría el Mesolítico
reciente en Cocina.
Aparte del material mesolítico, en Cocina hay vestigios neolíticos antiguos (cerámicas cardiales y
epicardiales) y neolíticos avanzados (cerámicas peinadas), además de eneolíticos y de la Edad del Bronce.
Si las ocupaciones mesolíticas no pueden llevarse más allá de la subfase B3 (6590±25 BP), la pregunta a
responder es la del significado de las primeras cerámicas (impresas cardiales e inciso-impresas epicardiales)
en el yacimiento, con las que cabría relacionar la data 6350±30 BP de un contexto neolítico de excavación
reciente (sondeo 3-2015, UE1036). La visión actual es que estas cerámicas responderían a ocupaciones
específicamente neolíticas, más que a elementos de cultura material difundidos entre las poblaciones
mesolíticas, por intercambio o cualquier otro medio. Tales ocupaciones serían el resultado de la expansión
neolítica desde las áreas nucleares de asentamiento, en este caso desde el núcleo cardial de la cuenca del
Serpis, en dirección NW (Juan-Cabanilles y Martí, 2002; García Atiénzar, 2009); y esto mismo puede
presuponerse, pero en dirección SW, para el área de la laguna de Villena y las primeras cerámicas neolíticas
allí documentadas junto con materiales mesolíticos (cf. Casa de Lara), una zona donde las dataciones
disponibles para el Mesolítico apenas traspasan el umbral del VII milenio BP (Fernández López de Pablo
et al., 2008, 2013).
Además de las cerámicas, apoyarían el hecho de ocupaciones neolíticas expresas en Cocina –y su
origen– algunos elementos líticos tallados de factura y estilo “cardial”, en particular trapecios de lados
rectilíneos y hojas con retoques marginales, elaborados en un sílex melado característico del Serpis (cf.
Ramacciotti et al., 2022; Molina Hernández et al., 2014, para materias primas silíceas del prebético
alicantino y su captación prehistórica). Y también tendrían esa misma factura determinados elementos de
adorno como cuentas y colgantes ovalados o con abultamiento basal (imitación de dientes atrofiados de
ciervo), elaborados en piedra verde y blanca (com. oral de J.L. Pascual-Benito). Ante la falta de indicadores
económicos de producción (cultivo y ganado), el sentido de las primeras estancias neolíticas apuntaría a una
actividad cinegética, a Cocina como un sitio funcional dependiente de la caza.
Tan determinante o más que la cultura material, en relación con la expansión neolítica, es la
existencia en el valle medio del Júcar, área donde se encuentra Cocina, de “epígonos” evidentes del arte
Macroesquemático propio de la cuenca del Serpis (Hernández Pérez et al., 1988, 1994), de clara autoría
cardial. Reelaboraciones “macroesquemáticas” las constituyen motivos como el antropomorfo de piernas
APL XXXV, 2024
[page-n-78]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
77
serpentiformes envolventes de la estación de Balsa de Calicanto (Bicorp, Valencia), o los antropomorfos
flanqueados por zigzags del abrigo de los Gineses, también en Bicorp (Hernández Pérez y Martínez
Valle, 2008), o del abrigo de Roser (Millares, Valencia) (Oliver y Arias, 1992), sin entrar a valorar otros
motivos considerados antiguos dentro del Arte Esquemático (zigzags y serpentiformes múltiples verticales
u horizontales, antropomorfos y zoomorfos varios, etc.), de filiación igualmente neolítica y derivación
macroesquemática (Torregrosa y Galiana, 2001; Hernández Pérez, 2013). La presencia de estos grafismos
esquemáticos en el valle del río Cànyoles, por ejemplo en el abrigo I del Barranc del Bosquet (cf. gran
antropomorfo con brazos serpentiformes) (Hernández Pérez y C.E.C., 1984), señalaría la ruta de expansión
neolítica hacia el valle medio del Júcar desde el valle del Serpis (Hernández Pérez, 2016).
2) La secuencia del Mesolítico reciente en la vertiente mediterránea ibérica
Para la región central mediterránea, entre los ríos Millares y Vinalopó, las dos fases (A y B) determinadas
en Cocina apuntalan la secuencia mesolítica reciente, en la cuenca media del Júcar y entre los ríos Millares
y Turia, extensible también al Maestrazgo castellonense. En la cuenca del Serpis y el valle medio del
Vinalopó falta casi por completo la fase B, los estadios que remitirían a la primera mitad del VII milenio BP.
Una tercera fase, que podría representar el final del Mesolítico Geométrico en sí, permanece en suspenso, a
la espera de nuevos datos y revisiones de conjuntos. Esta fase C ha sido propuesta a partir de yacimientos
de la cuenca media del Turia, como la covacha de Llatas y el sitio al aire libre de La Mangranera, ambos en
Andilla (Valencia), donde conviven elementos tipológicos mesolíticos (hojitas de dorso, triángulos Cocina)
con elementos neolíticos (trapecios de lados rectilíneos, segmentos de doble bisel, hojas y hojitas con
retoques marginales), pero partiendo todo de una tecnología laminar intrínsecamente mesolítica (lascado
frontal unipolar rectilíneo) (García-Puchol, 2005). Por otra parte, estos conjuntos no van asociados a restos
domésticos (cereal, ovicápridos) ni a cerámicas neolíticas antiguas, cardiales o epicardiales.
Para el Alto Aragón y el Bajo Aragón/Maestrazgo turolense el Mesolítico Geométrico se estructura
actualmente en tres fases (Utrilla et al., 2017). Una primera fase A de trapecios (8000-7340 BP), divisible en
tres momentos atendiendo a morfotipos característicos de esta clase de armaduras y a partir principalmente de
la secuencia del yacimiento de Los Baños (niveles 2b1 y 2b3), con los datos complementarios de Botiqueria
(2 inf.) y posiblemente Ángel 1 (contexto 45). Una fase B de triángulos (7300-6800 BP), todo lo más en
equilibrio con los trapecios, exponente de un proceso de regionalización por diversas influencias externas
que se manifestará a partir de 7000 BP, en el Alto Aragón con los triángulos escalenos de retoque inverso
en el lado menor y su influjo ultrapirenaico (Forcas II IV, Esplugón 3), y en el Bajo Aragón/Maestrazgo con
los triángulos alargados y retoque inverso en el vértice, los trapecios tipo Costalena (también alargados y
con retoque inverso en la base menor) o los triángulos tipo Cocina, estos de ascendencia centromediterránea
vecina. La tercera fase, la C (6800-6400 BP), de dominancia de triángulos sobre trapecios, sería de
transición neolítica por la presencia de la técnica de retoque en doble bisel y cerámicas diversas, deducible
especialmente de los yacimientos del Bajo Aragón/Maestrazgo (Botiqueria 6 y 8, Costalena c2, Pontet c
inf., Secans IIa, Ángel 2 2a1 y tal vez Ángel 1 8b).
Las fases A y B aragonesas se corresponden en líneas generales con las homónimas de la zona central
mediterránea, salvando, para la fase B, las singularidades tipológicas más locales. La fase C no es del
todo coincidente, sobre todo por la ausencia de cerámicas neolíticas claramente antiguas (cardiales o
epicardiales) en los yacimientos centromediterráneos que se relacionarían en principio con esta fase (Llatas
y Mangranera). En fin, los niveles de fase C del Bajo Aragón tendrían su equivalente en la subfase C1 de
Cocina, un estadio que correspondería ya al Neolítico sensu stricto en el yacimiento valenciano.
En el resto de la fachada mediterránea, el Mesolítico Geométrico apenas se halla documentado, y los
pocos conjuntos que se le pueden asignar remiten prácticamente a la fase A: cuevas del Vidre y del Fem
en Cataluña, a una vertiente y otra del Ebro en su cuenca baja; cuevas de Nerja y Bajondillo, en el litoral
andaluz de Málaga. Solo la estación también andaluza de Valdecuevas, en la sierra de Cazorla, podría
APL XXXV, 2024
[page-n-79]
78
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
corresponder a la fase B, a partir de unas pocas evidencias “tipológicas” (algún triángulo de lados cóncavos
y hojas con denticulación marcada) que no han sido revisadas desde su divulgación (Sarrión, 1980). La
región de Murcia continúa manifestando en el momento actual un vacío total de datos.
En la figura 8 se comparan las secuencias territoriales del Mesolítico reciente mediterráneo. La base
de la estructuración de los datos son “situaciones” arqueológicas determinadas por la relación trapeciostriángulos, más la presencia de cerámica, sin tener en cuenta los segmentos y su tipo de retoque, situaciones
expresadas numéricamente (I a V) a fin de evitar equívocos con la nomenclatura de fases mesolítica. La
relación trapecios-triángulos es la que permite una mejor valoración de las industrias mesolíticas o de
esta tradición. En los conjuntos “puramente” neolíticos (cardiales), la relación suele ser trapecios >
triángulos, situación que solo se da en la fase A mesolítica, mientras que los segmentos de doble bisel
son elementos mayormente epicardiales (cf. Juan-Cabanilles, 2008). La cerámica se hace intervenir solo
como un indicador cronológico neolítico, al igual que el doble bisel. La situación I coincide con la
fase A mesolítica; la II y la III con la fase B, la III con técnica de doble bisel y sin cerámica, conjuntos
prácticamente reducidos al Bajo Aragón/Maestrazgo; las situaciones III y IV se diferencian por la
presencia de cerámica en la segunda; la V, como la IV, equivale a la fase C. En situación IV se incluyen
los subniveles C1 y C2 de Cocina a título ilustrativo, dada su probable condición de Neolítico s. s.,
sobre todo C2 (Neolítico medio o postcardial de cerámicas peinadas). Notar las discordancias, recortes,
inversiones o desfases de las dataciones C14 entre situaciones, entre fases o dentro de un mismo nivel de
un yacimiento. Por lo demás, la figura se comenta ella sola (p. ej., el vacío mesolítico en los valles del
Serpis y Vinalopó después de la fase A).
3) La ‘aculturación’ mesolítica
Para Cocina, se ha dejado explícita la imposibilidad de argumentar un proceso de neolitización para los
últimos grupos mesolíticos ocupantes de la cavidad, por el estado del yacimiento en sus tramos superiores
(Pardo-Gordó et al., 2018). Los materiales neolíticos, como se ha visto, apuntan cada vez más a ocupaciones
expresas de este signo. Tras el ejemplo de Cocina, la cuestión es si puede mantenerse la idea de la
aculturación en otros territorios mediterráneos, casos del Alto y el Bajo Aragón, por la aparente asociación
de materiales mesolíticos y neolíticos. A tenor de lo expuesto en otra ocasión sobre las posibles lecturas
de estos conjuntos “híbridos”, en especial la que podría ver en ellos un resultado de procesos tafonómicos
Fig. 8. Yacimientos representativos del área mediterránea ibérica con conjuntos geométricos estratificados que arrancan
del Mesolítico reciente, o con conjuntos no estratificados de la misma etapa mesolítica, agrupados por regiones
geográficas. Las “situaciones”, con su correspondencia con las fases del Mesolítico reciente, atienden a la relación
trapecios/triángulos, según proporciones y técnicas de fábrica, y a su asociación con cerámica. Las dataciones C14 son
en el valor BP convencional y con desviación estándar ≤ 100 (excepto si no hay otras disponibles).
Fuentes de datos: Casabó y Rovira, 1990-91; García-Puchol, 2005; García-Puchol et al., 2018, 2023b; Martí et al.,
2009; Utrilla et al., 2009, 2016, 2017; Fernández López de Pablo et al., 2013; Fernández López de Pablo, 2016; Olaria,
2020).
S=Situación, AA=Alto Aragón, BA/MTe=Bajo Aragón/Maestrazgo turolense, MC/MCs=Mediterráneo central/
Maestrazgo castellonense
Situación I: trapecios > triángulos.
Situación II: triángulos ≥ trapecios (presencia entre los triángulos del tipo Cocina, o de lado menor con retoque inverso).
Situación III: triángulos de retoque abrupto (presencia tipo Cocina) > triángulos con doble bisel (triángulos > trapecios).
Situación IV: triángulos de retoque abrupto > triángulos con doble bisel, + cerámica (triángulos > trapecios).
Situación V: triángulos con doble bisel > triángulos de retoque abrupto, + cerámica (triángulos > trapecios).
APL XXXV, 2024
[page-n-80]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
S AA BA/ MC/
MTe MCs
V C
C
Alto Aragón
Bajo Aragón
Maestrazgo
de Castellón
Esplugón 3sup+2 Costalena c2+c1
5480±50 (c2)
5970±30 (2)
6730±40 (3sup) Pontet c sup
n.d.
Forcas_II VI
6740±40
C?
Botiqueria 6+8
6900±45
6240±50 (8)
6040±50 (6)
Entre ríos
Millares-Turia
Valle medio
del Júcar
79
Valles del
Serpis-Vinalopó
Can Ballester_I II
n.d.
Ángel_2 2a1
6610±40
Forcas_II V
6750±40
IV C B/C C* 6940±90
Pontet c inf
6370±70
6963±32
Mas Nou S5 NS+N1 Llatas 3
n.d.
n.d.
Can Ballester_I III
6950±120
Can Ballester_II V
n.d.
Costalena c3sup
6420±250 (sup)
6310±170 (med-sup)
III
Cocina C1+C2
6350±30 (C1)
Botiqueria 4
6830±50
B B/C?
Ángel_2 2a2
6990±50
7120±50
Mas Cremat VI+V
6800±50 (V)
6780±50 (VI)
Esplugón 3inf
6950±50
II
Forcas_II IV
B 7000±40
B
Mas Nou S5 N2+N3
6760±40 (N3)
6920±40 (N3)
7010±40 (N3)
Forcas_II II
7150±40
7240±40
Esplugón 4
7355±23
7620±40
Peña_14 a
7660±90
Costalena c3inf
7053±27
Cabezo de la Cruz
7150±70
Pontet e
7141±32
7340±70
Los Baños 2b3sup
7350±60
I
A
A
A
Los Baños 2b3inf
7550±50
7570±100
Botiqueria 2med
7600±50
Los Baños 2b1
7740±50
7840±100
Ángel_2 2a3
n.d.
Ángel_1 8c
7435±45
7955±45
Mas de Martí 3
n.d.
Estany Gran
n.d.
Cocina B1+B2+B3
6840±50-6590±25
(B3)
6985±25-6880±30
(B2)
7160±25-7040±20
(B1)
Muntanya Cavall La Ceja
n.d.
n.d.
Huesa Tacaña
(Pequeña)
n.d.
Cocina A1+A2
7350±40-7285±25 Casa de Lara
n.d.
(A2)
7610±40-7375±25
Lagrimal IV
(A1)
6990±50
Casa Corona
7070±40
7116±32
Falguera
VIII+VII
7280±40 (VII)
7410±70 (VIII)
7526±44 (VIII)
Tossal Roca I
7560±80
7660±80
Collao I (C-1)
7610±30 (IIB)
7660±44
7820±30
* Excepto Cocina C1+C2
APL XXXV, 2024
[page-n-81]
80
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
(Juan-Cabanilles y Martí, 2007-08), convendría tal vez revisar las secuencias que integran ocupaciones/
materiales mesolíticos y ocupaciones/materiales neolíticos en un continuo. Habría que poner cuidado en
las lecturas que suelen hacerse de las estratigrafías en clave de proceso cultural, dicho de otro modo, evitar
confundir los procesos estratigráficos con los procesos históricos.
En relación con el tema de la aculturación o la interacción Mesolítico-Neolítico, es interesante la idea
de la exclusión o autoexclusión mesolítica formulada por Jover y García Atiénzar (2014), por lo que tiene
de lógica en un proceso de estas características. La ocupación territorial neolítica, en un primer momento
(áreas nucleares costeras), y la consiguiente expansión posterior habrían creado situaciones de conflicto
con las poblaciones mesolíticas, con el resultado de la marginación de estas o su autoexclusión del proceso
neolitizador, acantonadas en territorios periféricos. Para los autores citados, zonas de acantonamiento en el
mediterráneo peninsular serían el Maestrazgo, las sierras de Segura/Alcaraz y otras situadas entre los núcleos
neolíticos de los ríos Llobregat (Cataluña) y Serpis (Valencia). Cabe una pequeña observación, empero, sobre
una zona como el Maestrazgo, que no habría de considerarse un espacio de exclusión propiamente dicho.
Tanto el Maestrazgo turolense como el castellonense están ocupados por poblaciones mesolíticas en la fase
B de su desarrollo, en datas cercanas, en el caso del Maestrazgo castellonense, al Neolítico costero (cf. Mas
Nou: 6760±40 BP; Mas Cremat; 6780±50 BP; v. fig. 8), y también lo han estado en la fase A. Se trata, pues,
de espacios mesolíticos de antiguo, no recién ocupados por gentes huyendo de la neolitización. El Maestrazgo,
como el valle medio del Júcar, parece un territorio de segunda implantación neolítica, tras la expansión desde
las áreas nucleares. Los espacios de exclusión tal vez habría que buscarlos en zonas realmente periféricas,
con poblamiento mesolítico solo en fase reciente o final (fase C), como podría ser el valle medio del Turia.
En última instancia, la exclusión o autoexclusión no libraría a los mesolíticos de una ulterior neolitización,
proceso este en el que aún hay mucho que profundizar, sus mecanismos, sus tiempos y sus resultados.
4) La identidad diferencial mesolítica-neolítica
La dualidad cultural Mesolítico-Neolítico, base del modelo clásico de neolitización para la vertiente
mediterránea ibérica (cf. Fortea y Martí, 1984-85; Bernabeu, 1996, 1999), implica obviamente dos
identidades diferenciadas. Estas identidades se han establecido tradicionalmente por estudios comparativos
de las industrias líticas en su globalidad (cf. Fortea, 1973; Juan-Cabanilles, 1985, 1990), y más recientemente
por análisis específicos centrados en el estilo, como es el caso de las singularidades tecnológicas de la
talla laminar (García-Puchol y Juan-Cabanilles, 2012). El principio en que descansa el estilo es sencillo: a
maneras de hacer diferentes, diferentes identidades, con concurrencia en el tiempo y el espacio.
La irrupción de los estudios genéticos, en particular de los análisis de ADN antiguo, ha venido a aportar
más luz a este tema. Sin entrar en relatos amplios, en parte ya realizados (Juan-Cabanilles y Martí, 2017),
entre la información derivada del actual proyecto de investigación en la Cueva de la Cocina, hay que
resaltar los datos genéticos aportados por un individuo mesolítico exhumado en las excavaciones de Pericot
de 1941, datado en 7135±25 BP. El haplogrupo mitocondrial de este individuo, extraído del ADN de un
diente, es específicamente mesolítico (U5b2b), al igual que el de otro individuo depositado en una fosa
funeraria del yacimiento de Mas Nou (U5b1d1), datado en 6980±25 BP (Olalde et al., 2019). Se trata de las
dos únicas referencias genéticas publicadas por ahora para el Mesolítico reciente mediterráneo, que cobran
toda su importancia cuando se contrastan con las existentes para el Neolítico antiguo de esta misma área.
Por poner dos ejemplos relacionados con el núcleo cardial valenciano, un individuo de la Cova de l’Or,
datado en 6356±23 BP, posee el haplogrupo mitocondrial H4a1a, y otro de la Cova de la Sarsa, de 6309±36
BP, el haplogrupo K1a4a1, es decir, marcadores genéticos específicamente neolíticos (Olalde et al., 2015).
La existencia de genealogías diferentes, mesolíticas y neolíticas, en un mismo espacio y en tiempos cada
vez más próximos, se revela ya como un hecho real en la vertiente mediterránea ibérica, corroborando,
por un lado, el viejo concepto de Neolítico “puro” de Fortea, y por otro, la visión dual de la existencia de
colonos neolíticos frente a indígenas mesolíticos en el momento inicial de la neolitización.
APL XXXV, 2024
[page-n-82]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
81
BIBLIOGRAFÍA
ALDAY, A. (coord.) (2006): El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo
peninsular. Diputación Foral de Álava, Vitoria.
ALDAY, A.; CAVA, A. (2009): “El Mesolítico Geométrico en Vasconia”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El Mesolítico
Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de Zaragoza (Monografías Arqueológicas, 44), Zaragoza, p. 93-129.
ALMAGRO BASCH, M. (1944): “Los problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España”. Ampurias, VI, p. 1-38.
ALMAGRO BASCH, M. (1960): “El Epipaleolítico en la zona mediterránea española”. Manual de Historia Universal.
Tomo I. Prehistoria. Espasa Calpe, Madrid, p. 280-301.
AURA, J. E. (2001): “Cazadores emboscados. El Epipaleolítico en el País Valenciano”. En V. Villaverde (ed.): De
neandertales a cromañones. El inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas. Universitat de València,
València, p. 219-238.
AURA, J. E.; JORDÁ, J. F.; PÉREZ RIPOLL, M.; MORALES, J. V.; GARCÍA PUCHOL, O.; GONZÁLEZ-TABLAS,
J.; AVEZUELA, B. (2009): “Epipaleolítico y Mesolítico en Andalucía oriental. Primeras notas a partir de los datos
de la Cueva de Nerja (Málaga, España)”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El mesolítico Geométrico en la Península
Ibérica. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, p. 343-360.
AURA, J. E.; JORDÁ, J. F.; GARCÍA BORJA, P.; GARCÍA PUCHOL, O.; BADAL, E.; PÉREZ RIPOLL, M.; PÉREZ
JORDÀ, G.; PASCUAL BENITO, J. L.; CARRIÓN, Y.; MORALES, J. V. (2013): “Una perspectiva mediterránea
sobre el proceso de neolitización. Los datos de Cueva de Nerja en el contexto de Andalucía (España)”. Menga, 4,
p. 53-77.
BARANDIARÁN, I. (1976): “Botiquería dels Moros (Teruel). Primera fechación absoluta del complejo geométrico del
Epipaleolítico mediterráneo español”. Zephyrus, XXVI-XXVII, p. 183-186.
BARANDIARÁN, I. (1978): “El abrigo de la Botiquería dels Moros. Mazaleón (Teruel). Excavaciones arqueológicas
de 1974”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5, p. 49-138.
BARANDIARÁN, I.; CAVA, A. (1989): La ocupación prehistórica del abrigo de Costalena (Maella, Zaragoza).
Diputación General de Aragón, Zaragoza.
BARANDIARÁN, I.; CAVA, A. (1992): “Caracteres industriales del Epipaleolítico y Neolítico en Aragón. Su referencia a los yacimientos levantinos”. En P. Utrilla (coord.): Aragón/litoral mediterráneo: Intercambios culturales
durante la Prehistoria. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, p. 181-196.
BERNABEU, J. (1989): La tradición cultural de las cerámicas impresas en la zona oriental de la Península Ibérica.
Servicio de Investigación Prehistórica (TV SIP, 86), Valencia.
BERNABEU, J. (1996): “Indigenismo y migracionismo. Aspectos de la neolitización en la fachada oriental de la
Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria, 53 (2), p. 37-54.
BERNABEU, J. (1999): “Pots, symbols and territories: the archaeological context of neolithisation in Mediterranean
Spain”. Documenta Praehistorica, XXVI, p. 101-118.
BERNABEU, J.; ROJO, M. A.; MOLINA, L. (eds.) (2011): Las primeras producciones cerámicas: el VI milenio cal ac
en la península Ibérica. Universitat de València (Saguntum, Extra-12), València.
BOSCH, J. (2015): “La Cueva del Vidre (Roquetes, Bajo Ebro): Asentamiento del Mesolítico y del Neolítico antiguo
en la Cordillera Costera Catalana meridional”. En V. S. Gonçalves et al. (coords.): 5.º Congresso do Neolítico peninsular (Lisboa, 2011). Actas. Centro de Arqueologia de Lisboa, Lisboa, p. 182-188.
BRONK RAMSEY, C. (2009): “Bayesian analysis of radiocarbon dates”. Radiocarbon, 51 (1), p. 337-360.
CASABÓ, J.; ROVIRA, M. L. (1990-1991): “La industria lítica de la Cova de Can Ballester (la Vall d’Uixó, Castellón)”. Lucentum, IX-X, p. 7-24.
CAVA, A. (1983): “La industria lítica de Chaves”. Bolskan, 1, p. 95-124.
CAVA, A. (2000): “La industria lítica del Neolítico de Chaves (Huesca)”. Saldvie, 1, p. 77-164.
CORTELL-NICOLAU, A.; GARCÍA-PUCHOL, O.; JUAN-CABANILLES, J. (2023): “The geometric microliths of
cueva de la cocina and their significance in the mesolithic of Eastern Iberia: A morphometric study”. Quaternary
International, 677-678, p. 51-64.
CORTÉS, M. (ed.) (2007): Cueva Bajondillo (Torremolinos). Secuencia cronocultural y paleoambiental del Cuaternario reciente en la Bahía de Málaga. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, Málaga.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (2016): The timing of postglacial coastal adaptations in Eastern Iberia: A Bayesian chronological model for the El Collado shell midden (Oliva, Valencia, Spain). Quaternary International, 407,
p. 94-105.
APL XXXV, 2024
[page-n-83]
82
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J.; GÓMEZ PUCHE, M.; DIEZ, A.; FERRER, C.; MARTÍNEZ-ORTÍ, A. (2008):
“Resultados preliminares del proyecto de investigación sobre los orígenes del Neolítico en el alto Vinalopó y su
comarca: la revisión de el Arenal de la Virgen (Villena, Alicante)”. En M.S. Hernández et al. (eds.): IV congreso del
Neolítico peninsular (Alicante, 2006), t. I. Museo Arqueológico de Alicante-MARQ, Alicante, p. 107-116.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J.; SALAZAR, D. C.; SUBIRÀ, M. E.; ROCA DE TOGORES, C.; GÓMEZ
PUCHE, M.; RICHARDS, M. P.; ESQUEMBRE, M. A. (2013): “Late Mesolithic burials at Casa Corona (Villena,
Spain): direct radiocarbon and palaeodietary evidence of the last forager populations in Eastern Iberia”. Journal of
Archaeological Science, 40 (1), p. 671-680.
FLETCHER, D. (1956a): “Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos”. Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, LXII (3), p. 841-876.
FLETCHER, D. (1956b): “Problèmes et progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Région de Valencia (Espagne)”. Quartär, 7/8, p. 66-90.
FORTEA, J. (1971): La Cueva de la Cocina. Ensayo de cronología del Epipaleolítico (Facies Geométricas). Servicio
de Investigación Prehistórica (TV SIP, 40), Valencia.
FORTEA, J. (1973): Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español. Universidad de Salamanca, Salamanca.
FORTEA, J.; MARTÍ, B. (1984-1985): “Consideraciones sobre los inicios del Neolítico en el Mediterráneo español”.
Zephyrus, XXXVII-XXXVIII, p. 167-199.
FORTEA, J.; MARTÍ, B.; FUMANAL, P.; DUPRÉ, M.; PÉREZ RIPOLL, M. (1987): “Epipaleolítico y neolitización
en la zona oriental de la Península Ibérica”. En J. Guilaine et al. (dirs.): Premières communautés paysannes en Méditerranée occidentale. CNRS, Paris, p. 607-619.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2009): Territorio Neolítico. Las primeras comunidades campesinas en la fachada oriental
de la península Ibérica (ca. 5600-2800 cal BC). BAR International Series, 2021, Oxford.
GARCÍA-PUCHOL, O. (2005): El proceso de neolitización en la fachada mediterránea de la península Ibérica. Tecnología y tipología de la piedra tallada. BAR International Series, 1430, Oxford.
GARCÍA-PUCHOL, O.; JUAN-CABANILLES, J. (2012): “Redes tecnológicas en la neolitzación de la vertiente mediterránea de la península Ibérica: la producción laminar mesolítica y neolítica según los ejemplos de la Cueva de
la Cocina (Dos Aguas, Valencia) y la Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante)”. En M. Borrell et al. (eds.): Xarxes al
Neolític. Actes del Congrés internacional de Gavà/Bellaterra (2-4/2/2011). Ajuntament de Gavà (Rubricatum, 5),
Gavà, p. 145-154.
GARCÍA-PUCHOL, O.; McCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J.; DIEZ, A.; BERNABEU, J.; MARTÍ, B.; PARDO-GORDÓ, S.; PASCUAL-BENITO, J. L.; PÉREZ-RIPOLL, M.; MOLINA, L. (2018): “Cocina cave revisited:
Bayesian radiocarbon chronology for the last hunter-gatherers and first farmers in Eastern Iberia”. Quaternary
International, 472, p. 259-271.
GARCÍA-PUCHOL, O.; McCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J. (eds.) (2023a): The last Hunter-gatherers on
the Iberian Peninsula: An integrative Evolutionary and Multiscalar Approach from Cueva de la Cocina (Western
Mediterranean). Elsevier, Amsterdam (Quaternary International, 677-678).
GARCÍA-PUCHOL, O.; McCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J.; CORTELL-NICOLAU, A.; DIEZ-CASTILLO,
A.; PASCUAL BENITO, J. L.; PÉREZ-RIPOLL, M.; PARDO-GORDÓ, S.; et al. (2023b): “A multi-stage Bayesian
modelling for building the chronocultural sequence of the Late Mesolithic at Cueva de la Cocina (Valencia, Eastern
Iberia)”. Quaternary International, 677-678, p. 18-35.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (2013): “Sobre los artes esquemáticos entre las cuencas de los ríos Segura y Júcar”. En
J. Martínez García, M.S. Hernández Pérez (coords.): II Congreso de Arte Rupestre Esquemático en la Península
Ibérica (Comarca de los Vélez, 5-8 de mayo 2010). Ayuntamiento de Vélez-Blanco, p. 141-151.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (2016): “Arte Macroesquemático vs. Arte Esquemático. Reflexiones en torno a una relación intuida”. Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental. Estudis en homenatge a Bernat Martí
Oliver. Servicio de Investigación Prehistórica (Serie de Trabajos Varios del SIP, 119), Valencia, p. 481-490.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.; C.E.C. (1984): “Pinturas rupestres en el Barranc del Bosquet (Moixent, València).
Lucentum, III, p. 5-22.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.; MARTÍNEZ VALLE, R. (2008): Museos al aire libre. Arte rupestre del Macizo del
Caroig. Asociación para la promoción socioeconómica de los municipios del macizo del Caroig, Valencia.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.; FERRER, P.; CATALÁ, E. (1988): Arte rupestre en Alicante. Fundación Banco Exterior
y Banco de Alicante, Alicante.
APL XXXV, 2024
[page-n-84]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
83
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.; FERRER, P.; CATALÁ, E. (1994): L’Art Macroesquemàtic. L’Albor d’una nova cultura.
Centre d’Estudis Contestans, Cocentaina.
JORDÁ, F. (1954): “Gravetiense y Epigravetiense en la España mediterránea”. Caesaraugusta, 4, p. 7-30.
JORDÁ, F. (1956): “Anotaciones a los problemas del Epigravetiense español”. Speleon, VI (4), p. 349-361.
JOVER, F. J.; GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2014): “Sobre la neolitización de los grupos mesolíticos en el este de la Península Ibérica: la exclusión como posibilidad”. Pyrenae, 45 (1), p. 55-88.
JUAN-CABANILLES, J. (1984): “El utillaje neolítico en sílex del litoral mediterráneo peninsular”. Saguntum-PLAV,
18, p. 49-102.
JUAN-CABANILLES, J. (1985): “El complejo epipaleolítico geométrico (facies Cocina) y sus relaciones con el Neolítico antiguo”. Saguntum-PLAV, 19, p. 9-30.
JUAN-CABANILLES, J. (1990): “Substrat épipaléolithique et néolithisation en Espagne: Apport des industries lithiques à l’identification des traditions culturelles”. En D. Cahen, M. Otte (eds.): Rubané et cardial. Université de
Liège (ERAUL, 39), Liège, p. 417-435.
JUAN-CABANILLES, J. (1992): “La neolitización de la vertiente mediterránea peninsular. Modelos y problemas”. En
P. Utrilla (coord.): Aragón/litoral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, p. 255-268.
JUAN-CABANILLES, J. (2008): El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos. Servicio de Investigación Prehistórica (Trabajos Varios del SIP, 109), Valencia.
JUAN-CABANILLES, J.; GARCÍA-PUCHOL, O. (2013): “Rupture et continuité dans la néolithisation du versant
méditerranéen de la péninsule Ibérique: mise à l’épreuve du modèle de dualité culturelle”. En J. Jaubert et al. (dirs.):
Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire. Vol. 1. XXVIIe CPF (Bordeaux-Les Eyzies, 2010). Société Préhistorique Française, Paris, p. 405-417.
JUAN-CABANILLES, J.; MARTÍ, B. (2002): “Poblamiento y procesos culturales en la Península Ibérica del VII al V
milenio A.C. (8000-5500 BP). Una cartografía de la neolitización”. En E. Badal et al. (eds.): Neolithic landscapes
of the Mediterranean. Universitat de València (Saguntum, Extra-5), València, p. 45-87.
JUAN-CABANILLES, J.; MARTÍ, B. (2007-2008): “La fase C del Epipaleolítico reciente: lugar de encuentro o línea
divisoria. Reflexiones en torno a la neolitización en la fachada mediterránea peninsular”. Veleia, 24-25, p. 611-628.
JUAN-CABANILLES, J.; MARTÍ, B. (2017): “New Approaches to the Neolithic Transition: The Last Hunters and
First Farmers of the Western Mediterranean”. En O. García-Puchol, D. C. Salazar (eds.): Times of Neolithic Transition along the Western Mediterranean. Springer, Cham, p. 33-65.
JUAN-CABANILLES, J.; GARCÍA-PUCHOL, O.; McCLURE, S. B. (2023): “Refining chronologies and typologies:
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia, Spain) and its central role in defining the Late Mesolithic sequence in the
Iberian Mediterranean area”. Quaternary International, 677-678, p. 5-17.
MARCHAND, G.; PERRIN, T. (2017): “Why this revolution? Explaining the major technical shift in Southwestern
Europe during the 7th millennium cal. BC”. Quaternary International, 428, Part B, p. 73-85.
MARTÍ, B.; PASCUAL, V.; GALLART, M. D.; LÓPEZ, P.; PÉREZ RIPOLL, M.; ACUÑA, J. D.; ROBLES, F. (1980):
Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Vol. II. Servicio de Investigación Prehistórica (TV SIP, 65), Valencia.
MARTÍ, B.; FORTEA, F. J.; BERNABEU, J.; PÉREZ RIPOLL, M.; ACUÑA, J. D.; ROBLES, F.; GALLART, M. D.
(1987): “El Neolítico antiguo en la zona oriental de la Península Ibérica”. En J. Guilaine et al. (dirs.): Premières
communautés paysannes en Méditerranée occidentale. CNRS, Paris, p. 607-619.
MARTÍ, B.; AURA, J. E.; JUAN-CABANILLES, J.; GARCÍA PUCHOL, O.; FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J.
(2009): “El mesolítico Geométrico de tipo ‘Cocina’ en el País Valenciano”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, p. 205-259.
McCLURE, S. B.; PÉREZ FERNÁNDEZ, A.; GARCÍA-PUCHOL, O.; JUAN-CABANILLES, J. (2023): “Mesolithic
human remains at Cueva de la Cocina: Insights from bioarchaeology and geochemistry”. Quaternary International,
677-678, p. 36-50.
MESTRES, J. (1987): “La indústria lítica en sílex del Neolític antic de Les Guixeres de Vilobí”. Olerdulae, 1-4, p. 5-71.
MOLINA-BALAGUER, L.; ESCRIBÁ-RUIZ, P.; JIMÉNEZ-PUERTO, J.; BERNABEU-AUBÁN, J. (2023): “Sequence and context for the Cocina cave neolithic pottery: an Approach from social networks analysis”. Quaternary
International, 677-678, p. 65-77.
MOLINA HERNÁNDEZ, F. J.; TARRIÑO, A.; GALVÁN, B.; HERNÁNDEZ GÓMEZ, C. M. (2014): “Prospección
geoarqueológica del Prebético de Alicante: Primeros datos acerca del abastecimiento de sílex durante la Prehistoria”. En M. H. Olcina, J. A. Soler (eds.): Arqueología en Alicante en la primera década del siglo XXI. II Jornadas
APL XXXV, 2024
[page-n-85]
84
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
de Arqueología y Patrimonio Alicantino. Museo Arqueológico de Alicante (Marq. Arqueología y Museos, Extra-1),
Alicante, p. 154-163.
OLALDE, I.; SCHROEDER, H.; SANDOVAL, M.; VINNER, L.; LOBÓN, I.; RAMIREZ, O.; et al. (2015): “A common genetic origin for early farmers from Mediterranean Cardial and Central European LBK cultures”. Molecular
Biology and Evolution, 32 (12), p. 3132-42.
OLALDE, I.; MALLICK, S.; PATTERSON, N.; ROHLAND, N.; VILLALBA, V.; SILVA, M.; et al. (2019): “The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years”. Science, 363 (6432), p. 1230-34.
OLARIA, C. (coord.) (2020): Cingle del Mas Nou: Vida y muerte en el 7000 BP. Un campamento temporal del Mesolítico reciente, inmerso en los procesos de neolitización, con inhumación colectiva. Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques (Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques, 14), Castelló.
OLIVER, R.; ARIAS, J. M. (1992): “Nuevas aportaciones al arte postpaleolítico”. Saguntum-PLAV, 25, p. 49-64.
PALOMO, A.; TERRADAS, X.; PIQUÉ, R.; ROSILLO, R.; BODGANOVIC, I.; BOSCH, A.; SAÑA, M.; ALCOLEA, M.; BERIHUETE, M.; REVELLES, J. (2018): “Les Coves del Fem (Ulldemolins, Catalunya)”. Tribuna
d’Arqueologia, 2015-2016, p. 88-103.
PARDO-GORDÓ, S.; GARCÍA-PUCHOL, O.; DIEZ, A.; McCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J.; PÉREZ-RIPOLL, M.; MOLINA, L.; BERNABEU, J.; PASCUAL-BENITO, J. L.; KENNETT, D. J.; CORTELL-NICOLAU, A.;
TSANTEF, N.; BASILE, M. (2018): “Taphonomic processes inconsistent with indigenous Mesolithic acculturation
during the transition to the Neolithic in the Western Mediterranean”. Quaternary International, 483, p. 136-147.
PASCUAL-BENITO, J. L.; GARCÍA-PUCHOL, O. (2015): “Los moluscos marinos del Mesolítico de la Cueva de la
Cocina (Dos Aguas, Valencia). Análisis arqueomalacológico de la campaña de 1941”. En I. Gutiérrez et al. (eds.):
La investigación arqueomalacológica en la Península Ibérica. Nuevas aportaciones. Actas de la IV Reunión de
Arqueomalacología de la Península Ibérica. Nadir Ediciones, Santander, p. 65-76.
PERICOT, L. (1946): “La cueva de la Cocina (Dos Aguas). Nota preliminar”. Archivo de Prehistoria Levantina, II
(1945), p. 39-71.
PERRIN, T.; BINDER, D. (2014): “Le mésolithique à trapèzes et la néolithisation de l’Europe sud-occidentale”. En
C. Manen et al. (dir.): La transition néolithique en Méditerranée. Errance et AEP, Arles et Toulouse, p. 271-281.
RAMACCIOTTI, M.; GARCÍA-PUCHOL, O.; CORTELL-NICOLAU, A.; GALLELLO, G.; MORALES-RUBIO, A.;
PASTOR, A. (2022): “Moving to the land: First archaeometric study of chert procurement at Cueva de la Cocina
(Eastern Iberia)”. Geoarchaeology, 37 (3), p. 544-559.
REIMER, P.J.; AUSTIN, W. E.; BARD, E.; BAYLISS, A.; BLACKWELL, P. G.; BRONK RAMSEY, C.; BUTZIN,
M.; CHENG, H.; EDWARDS, R. L.; FRIEDRICH, M.; et al. (2020): “The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP)”. Radiocarbon, 62, p. 725-757.
SARRIÓN, I. (1980): “Valdecuevas, estación Meso-Neolítica en la Sierra de Cazorla (Jaén)”. Saguntum-PLAV, 15, p. 23-56.
TIXIER, J. (1963): Typologie de l’Épipaléolithique du Maghreb. Arts et Métiers Graphiques, Paris.
TORREGROSA, P.; GALIANA, M. F. (2001): “El Arte Esquemático del Levante Peninsular: una aproximación a su
dimensión temporal”. Millars, XXIV, p. 111-155.
UTRILLA, P.; MONTES, L. (eds.) (2009): El mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
UTRILLA, P.; MONTES, L.; MAZO, C.; MARTÍNEZ BEA, M.; DOMINGO, R. (2009): “El Mesolítico Geométrico
en Aragón”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, p. 131-190.
UTRILLA, P.; BERDEJO, A.; OBÓN, A.; LABORDA, R.; DOMINGO, R.; ALCOLEA, M. (2016): “El abrigo de El
Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central”.
Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental. Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver. Servicio
de Investigación Prehistórica (TV SIP, 119), Valencia, p. 75-96.
UTRILLA, P.; DOMINGO, R.; BEA, M.; ALCOLEA, M.; ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, E.; GARCÍA-SIMÓN, L.;
GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P.; et al. (2017): El Arenal de Fonseca (Castellote, Teruel). Ocupaciones prehistóricas
del Gravetiense al Neolítico. Universidad de Zaragoza (Monografías Arqueológicas. Prehistoria, 52), Zaragoza.
VAQUERO, M.; GARCÍA-ARGÜELLES, P. (2009): “Algunas reflexiones sobre la ausencia de mesolítico geométrico
en Cataluña”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, p. 191-203.
APL XXXV, 2024
[page-n-86]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
85
APÉNDICE
Datos onomásticos y administrativos completos de los yacimientos incluidos en los mapas.
Aragón
Abrigo del Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca)
Cueva de Chaves (Bastarás-Casbas, Huesca)
Abrigo de Forcas II (Graus, Huesca)
Abrigo de Peña 14 (Biel, Zaragoza)
Abrigo de Valcervera (Biel, Zaragoza)
Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza)
Abrigo del Plano del Pulido (Caspe, Zaragoza)
Abrigo de El Serdà (Fabara/Favara, Zaragoza)
Abrigo del Sol de la Pinyera (Fabara/Favara, Zaragoza)
Abrigo de Costalena (Maella, Zaragoza)
Abrigo de El Pontet (Maella, Zaragoza)
Abrigo de Els Secans (Mazaleón/Massalió, Teruel)
Abrigo de la Botiqueria dels Moros (Mazaleón/Massalió, Teruel)
Abrigo de los Baños (Ariño, Teruel)
Abrigo de Ángel 1 (Ladruñán, Teruel)
Abrigo de Ángel 2 (Ladruñán, Teruel)
Abrigo de la Cocinilla del Obispo (Albarracín, Teruel)
Cueva de Doña Clotilde (Albarracín, Teruel)
Catalunya
Les Guixeres de Vilobí (Sant Martí Sarroca, Barcelona)
Cova de Can Sadurní (Begues, Barcelona)
Cova Bonica (Vallirana, Barcelona)
Coves del Fem (Ulldemolins, Tarragona)
Abric de Sant Gregori (Falset, Tarragona)
Cova del Patou (Mont-roig del Camp, Tarragona)
Abric del Filador (Margalef de Montsant, Tarragona)
Cova del Vidre (Roquetes, Tarragona)
Valencia
Cingle del Mas Cremat (Portell de Morella, Castellón)
Cingle del Mas Nou (Ares del Maestrat, Castellón)
Balma del Barranc de la Fontanella (Vilafranca, Castellón)
Abric del Mas de Martí (Albocàsser, Castellón)
Covarxes de Can Ballester (la Vall d’Uixó, Castellón)
Estany Gran (Almenara, Castellón)
La Mangranera (Andilla, Valencia)
Covacha de Llatas (Andilla, Valencia)
Muntanya del Cavall (Albalat dels Tarongers, Valencia)
La Ceja (Dos Aguas, Valencia)
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia)
Covacho de la Polvorosa (Dos Aguas, Valencia)
Abrigo del Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
Cueva de Zorra (Bicorp, Valencia)
APL XXXV, 2024
[page-n-87]
86
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Albufera de Anna (Anna, Valencia)
Cova de les Malladetes (Barx, Valencia)
El Collao (Oliva, Valencia)
Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia)
Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante)
Mas d’Is (Penàguila, Alicante)
Cova de les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante)
Benàmer (Muro d’Alcoi, Alicante)
Abric del Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà, Alicante)
Coves de Santa Maira (Castell de Castells, Alicante)
Abric de la Falguera (Alcoi, Alicante)
Casa Corona (Villena, Alicante)
Casa de Lara (Villena, Alicante)
Arenal de la Virgen (Villena, Alicante)
Cueva Pequeña de la Huesa Tacaña (Villena, Alicante)
Cueva del Lagrimal (Villena, Alicante)
Andalucía
Cueva del Nacimiento (Pontones, Jaén)
Cueva de Valdecuevas (Cazorla, Jaén)
Cueva de la Carigüela (Píñar, Granada)
Cueva de Nerja (Nerja, Málaga)
Cueva Bajondillo (Torremolinos, Málaga)
APL XXXV, 2024
[page-n-88]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e2, p. 87-110
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1621
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Carmen María MARTÍNEZ VAREA a, Yolanda CARRIÓN MARCO b
y Jaime VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ c
La artesanía del esparto durante la Edad
del Hierro. Estudio de las colecciones
del Museu de Prehistòria de València
RESUMEN: Desde el Paleolítico, las fibras vegetales han formado parte de la cultura material de
los grupos humanos pero su carácter perecedero dificulta su conservación y documentación en los
yacimientos arqueológicos. Esto provoca una visión sesgada de las artesanías en el pasado que puede
ser corregida con una metodología interdisciplinar. En este trabajo proponemos una aplicación de
esta metodología al estudio de una colección de objetos elaborados con fibras vegetales datados entre
los siglos VI-V y III-II a.C. El análisis arqueobotánico, morfológico y tecnológico de los restos ha
permitido identificar diferentes preparaciones, técnicas y grados de especialización en la artesanía del
esparto de época ibérica.
PALABRAS CLAVE: cultura ibérica, cestería, cuerda, estera, fibras vegetales.
Esparto handicrafts during the Iron Age. A study of the collections
of the Museum of Prehistory in Valencia
ABSTRACT: Plant fibers have been part of the material culture of human groups from the Palaeolithic.
However, their perishable character hinders their preservation and documentation in archaeological
sites. Their misrepresentation produces a biased perception of the past handicrafts that can be overcome
with an interdisciplinary methodology. In this paper, we apply this methodology to the study of an
assemblage of objects made with plant fibers, dating from 6th-5th century to 3rd-2nd century. Based
on their archaeobotanical, morphological and technical study, we have identified different processes,
techniques and specialization degrees of the Iberian esparto handicrafts.
KEYWORDS: Iberian culture, basketry, cord, mat, plant fiber.
a
b
c
GIR PREHUSAL - Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Universidad de Salamanca.
carmarv@usal.es | https://orcid.org/0000-0003-0680-2605
PREMEDOC-GIUV2015-213. Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de
València. yolanda.carrion@uv.es | https://orcid.org/0000-0003-4064-249X
Servei d’Investigació Prehistòrica, Museu de Prehistòria de València, Diputació de València.
jaime.vivesferrandiz@dival.es | https://orcid.org/0000-0003-0812-8351
Recibido: 12/12/2023. Aceptado: 15/01/2024. Publicado en línea: 18/04/2024.
[page-n-89]
88
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
1. INTRODUCCIÓN
El trabajo de las materias primas vegetales ha estado unido a la humanidad desde el Paleolítico.
Evidencias como las de Abri du Maras (Ardèche, Francia) (Hardy et al., 2020), Dzudzuana (Imereti,
Georgia) (Kvavadze et al., 2009), Lascaux (Dordogne, Francia) (Delluc y Delluc, 1979), Ohalo II
(Kinneret, Israel) (Nadel et al., 1994), Santa Maira (Alicante, España) (Aura et al., 2020) o Cueva de
los Murciélagos de Albuñol (Granada, España) (Martínez-Sevilla et al., 2023) manifiestan el control
de estas técnicas desde hace al menos 50.000 años. A partir del Neolítico las evidencias de cestería se
incrementan, posiblemente por un aumento de las necesidades de almacenamiento doméstico, como
muestran los conjuntos excepcionales de la ya mencionada Cueva de los Murciélagos (Góngora, 1868
citado en Badal et al., 2016: 272-273; Alfaro Giner, 1980; Martínez-Sevilla et al., 2023), Cueva del Toro
(Málaga, España) (Martín Socas y Cámalich Massieu, 2004) o La Draga (Girona, España) (Piqué et al.,
2018; Romero-Brugués et al., 2021). Para el periodo Calcolítico y de la Edad del Bronce se conocen
abundantes elementos de esparto y otras materias primas vegetales (junco, enea…), como en Fuente
Álamo (Almería), Castellón Alto (Granada) (Buxó, 2010), Terlinques, Cabezo Redondo (Alicante),
Lloma de Betxí (Valencia), etc. (López Mira, 2001, 2009).
En la Edad del Hierro, se han documentado elementos de cestería en varios yacimientos peninsulares, en
algunos casos en estados de conservación excepcionales, que permiten atestiguar la maestría de la técnica,
así como la ubicuidad de estos elementos, que, sin embargo, no se conservan más que en condiciones
concretas (Alfaro Giner, 1984). Contamos también con instrumental de trabajo como agujas de hierro,
punzones o tijeras (Pla, 1968), si bien gran parte del utillaje estaría realizado, sobre todo, en material
perecedero. Para este periodo disponemos, además, de las referencias de las fuentes clásicas griegas y
romanas, en las que la península se denomina “Spartarion Pedion” o “Campus Spartarius”, en alusión a las
grandes extensiones de esparto del sureste peninsular. Estrabón menciona que desde la península ibérica
se exportaba esparto a otras partes del Imperio romano (Estrabón, III, 4, 9, en Rabanal, 1985: 43) y Plinio
insiste en la importancia del esparto en Iberia (Historia Natural XXXVII, 13, 203, en Rabanal, 1985: 7879). También Q. Horacio Flacco (Epodos, IV, 2, en Rabanal, 1985: 63) y Plinio (Historia Natural, XIX,
26-30, en Rabanal, 1985: 76-77; Bejarano, 1987: 156-157), detallan métodos de recolección y señalan el
prestigio de las cuerdas de esparto ibéricas. Los tratados de agricultura de Catón (De Agricultura) y Varrón
(Res Rusticae) refieren usos cotidianos de las fibras vegetales, concretamente del esparto, en las actividades
agrarias (Alfaro Giner, 1984).
Las condiciones especiales que requieren estos artefactos elaborados en materiales perecederos para
conservarse explican su escasa frecuencia en el registro arqueológico. Ahora bien, debieron ser una parte
fundamental de la cultura material de las sociedades del pasado. Su infrarrepresentación genera una visión
sesgada que, sin embargo, podemos matizar aplicando métodos y estrategias de investigación concretas
que se han demostrado válidas en el contexto cronológico que nos ocupa (Carrión Marco y Vives-Ferrándiz
Sánchez, 2019). El hecho de que sean parcialmente invisibles no debería ser razón para considerarlos
elementos no esenciales por parte del pensamiento arqueológico (Hurcombe, 2014). Así, un primer paso
para empezar a incrementar nuestro conocimiento histórico sobre los usos y el trabajo de las fibras vegetales
es la recopilación e identificación de evidencias directas e indirectas en un marco definido metodológica
y teóricamente. Nuestra mirada a la experiencia artesanal se basa en la materialidad de las secuencias
operativas de manufactura, identificando desde la materia prima hasta su procesado, las técnicas de
elaboración y la funcionalidad a partir de los objetos, sus improntas, los útiles y sus contextos.
Así, en este trabajo presentamos un conjunto de evidencias directas, es decir, objetos realizados en fibras
vegetales, recuperados en diferentes yacimientos valencianos datados en la Edad del Hierro, y que forman
parte de los fondos depositados y conservados en el Museu de Prehistòria de València (en adelante MPV).
En la discusión incorporamos también evidencias indirectas, como las improntas de los objetos conservadas
en diferentes materiales y los propios útiles o herramientas.
APL XXXV, 2024
[page-n-90]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
89
La fundación del Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) y su museo en 1927 marcó un punto
de inflexión en el desarrollo de la arqueología valenciana en general, y la cultura ibérica en particular.
Desde sus inicios el museo se concibió con el objetivo de crear una colección arqueológica a través de sus
propias excavaciones en el territorio valenciano (de Pedro Michó, 2006). Entre todos ellos destacamos la
investigación sobre la cultura ibérica impulsada con proyectos de excavación y estudio de colecciones,
así como iniciativas encaminadas a la divulgación y la puesta en valor patrimonial, como exposiciones y
trabajos de musealización de yacimientos (Bonet Rosado et al., 2017). Así, en diferentes etapas se iniciaron
los proyectos de excavación de los asentamientos que tratamos en este estudio, como La Bastida de les
Alcusses (Moixent) en 1928, el Tossal de Sant Miquel (Llíria) en 1933, Los Villares (Caudete de las
Fuentes) en 1956, La Monravana (Llíria) en 1958, el Puntal dels Llops (Olocau) en 1978 y el Castellet de
Bernabé (Llíria) en 1984, y cuyos materiales se conservan en los almacenes del museo.
Los yacimientos abarcan cronologías entre los siglos VI-V y el III-II a.C. Todos ellos son contextos de
hábitat, aunque mantienen diferencias en la organización interna y en su relación con el territorio (fig. 1).
El material más numeroso que tratamos procede de los asentamientos del antiguo territorio de la ciudad
de Edeta, identificada en el Tossal de Sant Miquel (Bonet Rosado, 1995). En esta área se han identificado
pequeños asentamientos dedicados a la explotación de los recursos agrícolas y ganaderos, como el Castellet
de Bernabé o La Monravana, y una red defensiva de fortines, como el Puntal dels Llops (Bonet Rosado et al.,
2007). Todos estos lugares fueron abandonados violentamente en el tránsito del siglo III al II a.C. y se han
documentado incendios que carbonizaron los materiales vegetales. Por su parte, La Bastida de les Alcusses
es un oppidum amurallado que controlaba recursos y territorio en la cabecera del río Cànyoles. Fue también
destruido con violencia hacia el 325 a.C. (Vives-Ferrándiz Sánchez, 2022). Finalmente, Los Villares es un
gran asentamiento con una dilatada ocupación entre los siglos VII y I a.C. y que ha sido identificado con la
antigua ciudad de Kelin, que ejerció el control sobre un amplio territorio con asentamientos dependientes
(Mata Parreño, 2019).
Hasta la fecha solo algunos objetos realizados en fibras vegetales habían sido publicados (por ejemplo,
del Puntal dels Llops: Alfaro Giner, 1984; Bonet Rosado y Mata Parreño, 2002). La gran mayoría ha
permanecido inédita o contaba con referencias genéricas en las publicaciones, y sin identificación
arqueobotánica ni morfotecnológica.
Fig. 1. Localización de los
yacimientos estudiados en este
trabajo (mapa de elaboración
propia a partir del Institut
Cartogràfic Valencià).
APL XXXV, 2024
[page-n-91]
90
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se han estudiado 63 piezas arqueológicas procedentes de seis yacimientos: el Castellet de Bernabé (Llíria)
(Guérin, 2003) (44 piezas), el Puntal dels Llops (Olocau) (Bonet Rosado y Mata Parreño, 2002) (12 piezas),
La Monravana (Fletcher, 1947) (tres piezas), Los Villares (Caudete de las Fuentes) (Mata Parreño, 1991,
2019) (dos piezas), el Tossal de Sant Miquel (Llíria) (Bonet Rosado, 1995) (una pieza) y La Bastida de
les Alcusses (Moixent) (Bonet Rosado y Vives-Ferrándiz Sánchez, 2011) (una pieza). Estos asentamientos
representan diferentes ámbitos culturales ibéricos y abarcan un arco cronológico que va desde el siglo
VI-V a.C. hasta inicios del siglo II a.C. Salvo una de las muestras que está mineralizada, todas han sufrido
un proceso de carbonización que ha permitido la conservación de las fibras (que, de otro modo, habrían
desaparecido por procesos naturales de biodegradación al tratarse de un material muy frágil), pero también
la conservación de la forma, ya que la combustión se detuvo antes de que fueran reducidas a cenizas; el
estado de conservación es variable, desde algunas que conservan la estructura de la pieza trabajada, hasta
otras que presentan un aspecto más desestructurado (tabla 1).
Tabla 1. Identificación, contexto, cronología y características de los objetos estudiados. Tipo de trabajo:
torsión (To.); trenzado (Tr.). Materia prima (MP): esparto (E.); enea (En.). Elementos: hebras, manojos y
pleitas expresados en número. Medidas: longitud (L.), anchura (A.) y grosor (G.) expresados en cm.
Yacimiento Pieza
Castellet
de Bernabé
1
MPV
Área
Objeto
Tipo MP Trabajo
Elementos Entramado Medidas (L/A/G)
Datación
a 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/2/-
1,3 / 0,4 / 0,4
III-II a.C.
b 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/2/-
1,2 / 0,4 /0,4
c 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
- / 2 /-
3,0 / 0,5 / 0,5
d 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
- / 2 /-
5,9 / 0,5 /0,5
e 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/2/-
3,1 / 0,5 / 0,5
a 45931 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/3/-
6,1 / 1 / 1
b 45931 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/3/-
5,6 / 1,1 / 1,1
c 45931 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/3/-
4,9 / 1,4 / 1,3
Capa 1
Capa 1
Capa 1
Capa 1
Capa 1
2
Capa 1
Capa 1
Capa 1
III-II a.C.
3
45927 V. 13
Suelo
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8-10 / 3 / -
5,9 / 1,0 / 0,6
4
45926 V. 13
Capa 3
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
10 / 3 / -
3,6 / 1,2-1,6 / 0,5-0,9 III-II a.C.
5
a 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
7,2 / 0,4 / 0,3
b 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
2,1 / 0,5 / 0,3
c 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
2,4 / 0,5 / 0,4
d 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
3,0 / 0,5 / 0,5
Capa 1
Capa 1
Capa 1
Capa 1
APL XXXV, 2024
III-II a.C.
III-II a.C.
[page-n-92]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
91
Tabla 1. (cont.)
Yacimiento Pieza
MPV
Área
Objeto
Tipo MP Trabajo
Elementos Entramado Medidas (L/A/G)
e 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
3,0 / 0,5 / 0,5
f 45932 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
2,9 / 0,9 / 0,5
Capa 1
Capa 1
Datación
6
45934 Cata 4
Capa 1
Nudo
Tr.
E.
Picado
-
4,5 / 3,1 / 1,6
III-II a.C.
7
48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
4/3/-
7,7 / 0,4 / 0,4
III-II a.C.
III-II a.C.
8
9
a 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6/3/-
7,0 / 0,7 / 0,4
b 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
7-8 / 3 / -
6,7 / 0,7 / 0,5
c 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6/3/-
14,1 / 0,8 / 0,5
d 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
- / 3 /-
6,5 / 0,8 / 0,5
e 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6/3/-
11,7 / 0,8 / 0,5
f 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6-7 / 3 / -
9,3 / 0,8 / 0,5
g 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6/3/-
6,9 / 0,8 / 0,5
h 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
7/3/-
6,9 / 0,9 / 0,5
a 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
9/3/-
7,2 / 0,9 / 0,5
b 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8-10 / 3 / -
13,3 / 0,9 / 0,5
c 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8/3/-
11,5 / 0,9 / 0,5
d 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
-/3/-
8,7 / 1,0 / 0,5
e 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8/3/-
10,1 / 1 / 0,7
III-II a.C.
f 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
10 / 3 / -
9,3 / 1,0 / 0,6
g 48678 D. 27
Cuerda
Nudo
Tr.
E.
Crudo
-/3/-
4,4 / 1,9 / 1,4
h 48678 D. 27
Cuerda
Nudo
Tr.
E.
Crudo
-/3/-
3,5 / 2,2 / 1,4
64796 V. 12
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
2,2 / 0,6 / 0,6
III-II a. C.
11 a 24256 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
7,2 / 0,9 / 0,5
III-II a. C.
b 24256 D. 27
Cuerda
Nudo
Tr.
E.
Picado
-/3/-
15,3 / 0,9 / 0,4
c 24256 D. 27
Cuerda
Nudo
Tr.
E.
Picado
-/3/-
15,1 / 1,4 / 0,4
Estera
E.
Picado
13 a 45928 V. 13
Pleita o Tr.
estera
E.
Crudo
b 45928 V. 13
Pleita o Tr.
estera
E.
c 45928 V. 13
Pleita o Tr.
estera
¿Cesta? Tr.
10
12
45929 Cata 4
Capa 1
Suelo
Suelo
Suelo
14
45930 Cata 4
Capa 1
cf. Cestería 6,2 / 4,3 / 0,8
diagonal
cruzada
III-II a. C.
>13 / - / -
Cestería
trenzada?
5,2 / 2,6 / 1,5
III-II a. C.
Crudo
>13 / - / -
Cestería
trenzada?
3,5 / 1,8 / 0,8
E.
Crudo
>13 / - / -
Cestería
trenzada?
4,2 / 1,5 / 0,9
E.
Crudo
Picado
10 / 3 / -
9,3 / 2,1 / 1,1
III-II a. C.
APL XXXV, 2024
[page-n-93]
92
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Tabla 1. (cont.)
Yacimiento Pieza
Monravana
15
Área
Objeto
Materia
prima
6439
Tipo MP Trabajo
Elementos Entramado Medidas (L/A/G)
Datación
En. Crudo
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8-13 / 3 / -
9,6-13 / 1,1-1,3 / 0,7 III-II a. C.
16 a 47773
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
10-12 / 3 / -
8,3 / 1,3 / -
b 47773
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
10-12 / 3 / -
8,3 / 1,3 / -
cf. estera Tr.
E.
Picado
-/3/-
Cestería
trenzada
Cestería
diagonal
cruzada
Los Villares/ 17
Kelin
Puntal
dels Llops
MPV
45936 Cata 4
Capa 1
45920 V. 2-E3
0119
- / 1,6 / 0,4
III-II a. C.
II a.C.
18
45919 C. XXI- Pleita
III
Capa 6
Tr.
E.
Picado?
10 / - / -
19
45922 D. 4
Capa 1
Cuerda
To.
E.
Picado
-/2/-
4,1 / 0,9 / 0,7
III-II a. C.
20
45924 D. 4
Capa 1
Cuerda
To.
E.
Picado
-/3/-
5,8 / 1,7 / 1
III-II a. C.
21
45921 D. 4
Capa 1
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
5,1 / 1 / -
III-II a. C.
22
47776 I-cata
D-b
Capa 4
Cuerda
Nudo
E.
Picado
1,4 / 0,9 / -
III-II a. C.
III-II a. C.
VI-V a.C.
23 a 45256 D. 4
Estera
Tr.
E.
Picado
-/-/2
Rastrillado
Cestería
diagonal
cruzada
3,9 / 3,2 / -
b 45256 D. 4
Estera
Tr.
E.
Picado
-/-/2
Rastrillado
Cestería
diagonal
cruzada
2,3 / 1,8 / -
c 45256 D. 4
Estera
Tr.
E.
Picado
Rastrillado
Cestería
diagonal
cruzada
5 / 3,5 / -
d 45256 D. 4
Estera Tr.
(extremo
o asa)
E.
Picado
Capa 4
Capa 4
Capa 4
Capa 4
4 / 1,2 / -
24
45923 D. 4
Capa 1
Estera
E.
Crudo
25
45925 D. 4
Capa 1
Indet.
E.
Crudo
Picado
III-II a. C.
47775 I-cata
D-b
Capa 5
Materia
prima
E.
Crudo
III-II a. C.
47777 Calle/
D. 5
Capa 2
Materia
prima
E.
Crudo
III-II a. C.
Tossal de
Sant Miquel
45918 D. 19
Capa 3
Materia
prima
E.
Crudo
III-II a. C.
Bastida de
les Alcusses
47774 D. 277
1166
Materia
prima
E.
Crudo
IV a. C.
APL XXXV, 2024
Cestería
en espiral
5,2 / 3,9 / 0,7
III-II a. C.
[page-n-94]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
93
Hemos combinado una metodología que podríamos denominar como “clásica”, de carácter descriptivo,
con métodos actuales de la arqueometría, encaminada a la identificación arqueobotánica, morfológica y
tecnológica de cada pieza. En primer lugar, se ha realizado un estudio macroscópico de los materiales
con el objetivo de determinar el procesado de la materia prima y la técnica de elaboración, efectuando un
análisis descriptivo de las piezas de acuerdo con la nomenclatura empleada por Alfaro Giner (1984) y Pardo
de Santayana et al. (2014). Para ello hemos utilizado una lupa binocular Leica M165C con aumentos entre
3,75x y 60x. Además, se ha diseñado una base de datos ad hoc y se ha consultado literatura especializada
etnobotánica (Rivera y Obón, 1991; Pardo de Santayana et al., 2014; Fajardo et al., 2015) y arqueológica
(Alfaro Giner, 1984) para la descripción formal de los objetos y las técnicas empleadas. Se han tomado
medidas de anchura, longitud y espesor de las piezas siempre que ha sido posible. Inicialmente cada pieza
o fragmento ha sido estudiado por separado y, posteriormente, en función de sus características, contexto e
información estratigráfica, se han agrupado en objetos o número mínimo de individuos y se ha localizado
espacialmente en los asentamientos (tabla 1). Este proceder tiene en cuenta el estado de conservación de
la colección, la tasa de fragmentación y manifiesta la unidad contabilizada combinada con la información
de la tipología, la técnica, la materia prima, su tratamiento y la técnica de elaboración, lo que permite la
comparativa futura, tanto con futuros objetos hallados en estos yacimientos como con conjuntos de otras
áreas ya publicados.
La determinación de la materia prima se ha realizado mediante observación macroscópica y microscópica.
Para ello se han tomado muestras de algunas piezas que han sido observadas bajo microscopio electrónico
de barrido Hitachi S-4800 en el Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental (SCSIE) de la
Universitat de València. A continuación, se ha procedido a su comparación con materiales de la colección
de referencia del Laboratori d’Arqueologia Milagro Gil-Mascarell de la Universitat de València y con
literatura especializada (Evert, 2006; Corrêa et al., 2017).
Para definir el tipo de conservación de una de las muestras (MPV 45919) se han realizado microanálisis
por energía dispersiva de rayos X en el microscopio electrónico de barrido emisión de campo (FESEM)
SCIOS 2 FIB-SEM equipado con el detector Oxford Ultim Max 170 y con el software AzTec INCA.
3. RESULTADOS
Las 63 piezas analizadas equivalen a un número mínimo de elementos manufacturados de 25. A estos se
suman cinco conjuntos de materia prima sin procesar procedentes de cuatro yacimientos (tabla 1).
3.1. Materias primas
En la colección estudiada, 58 piezas han sido elaboradas con esparto (Stipa tenacissima). Hay también
conjuntos de hojas de esparto sin trabajar en el Castellet de Bernabé, el Puntal dels Llops, el Tossal de Sant
Miquel y La Bastida de les Alcusses. Destacan por su cantidad las halladas en el Tossal de Sant Miquel
(MPV 45918). Además, hay un conjunto de hojas de enea (Typha sp.) del Castellet de Bernabé (MPV
45936) (fig. 2).
El esparto (Stipa tenacissima o Macrochloa tenacissima) es una planta herbácea perenne y cespitosa,
que forma matas de hasta 1,5 metros de diámetro. Sus flores se reúnen en una espiga densa situada en el
extremo de un pedúnculo que puede alcanzar los 1,8 metros de altura. Sus hojas, muy abundantes, rígidas
y coriáceas, se envuelven sobre sí mismas para reducir la transpiración, una adaptación a condiciones
secas (fig. 3) (Fos y Codoñer, 2011: 101). De esta forma, quedan en el interior los estomas paracíticos,
compuestos por el ostiolo, dos células oclusivas y dos células anexas, ordenados en líneas longitudinales
y protegidos por abundantes tricomas simples. En el envés de la hoja se pueden observar las células
APL XXXV, 2024
[page-n-95]
94
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Fig. 2. Materia prima no trabajada: a) hojas de esparto del Tossal de Sant Miquel (MPV 45918); b) hojas de enea del
Castellet de Bernabé (MPV 45936).
Fig. 3. Hojas de esparto procedentes de las piezas analizadas; a: junto a MPV 45930; b y c: MPV 45918. Se observa
cómo la hoja se envuelve sobre sí misma (a y b) y los abundantes tricomas del haz de la hoja (c).
epidérmicas alargadas de paredes onduladas, dispuestas paralelas al eje de la hoja, así como las células
silicosas (fig. 4b, e, h) (Evert, 2006). Estas características han sido observadas en las muestras tomadas de
las piezas arqueológicas (fig. 4c, f, i).
El esparto es una especie de una gran amplitud ecológica, que se desarrolla en suelos pobres, pedregosos,
limosos, calizos, yesosos o arcillosos desde el nivel del mar hasta altitudes de más de 2.000 m s.n.m., siendo
especialmente abundante en zonas con precipitación comprendida entre 200 y 400 mm anuales, donde puede
dar lugar a formaciones de espartales, en las que esta especie es dominante. Coloniza generalmente suelos
calizos muy pobres o con elevada pendiente donde no pueden crecer otras especies, generando bandas o parches
dependiendo de la topografía y de los flujos de agua y sedimentos (Maestre et al., 2007; Fos y Codoñer, 2011).
El albardín (Lygeum spartum) es una poácea similar al esparto. Es una planta herbácea perenne
y cespitosa, cuyos tallos alcanzan los 70 cm. Su inflorescencia es en forma de espiguilla, dispuesta de
forma solitaria, cubierta de pelos sedosos y rodeada de una vaina a modo de espata lanceolada. Sus hojas,
APL XXXV, 2024
[page-n-96]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
Lygeum spartum
Stipa tenacissima
95
Muestras arqueológicas
MPV 45918
Fig. 4. Detalles de la anatomía de hojas actuales de Lygeum spartum, Stipa tenacissima y arqueológicas (MPV 45918):
envés de la hoja (a, b, c), haz de la hoja (d, e, f) y detalle de los estomas paracíticos dispuestos linealmente en el haz,
protegidos por tricomas (g, h, i).
junciformes, coriáceas, duras y tenaces, se enrollan sobre sí mismas para reducir la transpiración (Rivera y
Obón, 1991: 1081). Los estomas son, como en el caso del esparto, paracíticos, protegidos por abundantes
tricomas simples. Ahora bien, a diferencia del esparto, estos están presentes tanto en el haz como en el envés
de la hoja (fig. 4a, d, g). Por esta razón, nos inclinamos a pensar que los restos arqueológicos estudiados
están elaborados con hojas de Stipa tenacissima, ya que no se observan estomas en el envés (fig. 4b, c).
La enea (Typha sp.) es una planta herbácea de tallos rectos simples de entre 0,5 y 3 metros de altura, e
inflorescencia en espiga. Sus hojas, alternas, lineares y envainantes, son de envés convexo y haz plano y su
anchura varía según la especie, desde 3 a 25 mm (Cirujano, 2008). Se encuentran divididas internamente
en compartimentos de aerénquima. Las células epidérmicas alargadas, dispuestas paralelamente al eje de
la hoja, son de paredes lisas y los estomas son tetracíticos, es decir, presentan cuatro células anexas, dos
laterales y dos polares (Evert, 2006; Corrêa et al., 2017) (fig. 5). En la península ibérica encontramos T.
angustifolia, T. domingensis y T. latifolia. Estas especies viven en suelos encharcados gran parte del año o
permanentemente, generalmente en agua dulce, si bien T. domingensis tolera ambientes subsalinos.
APL XXXV, 2024
[page-n-97]
96
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Fig. 5. Hojas de Typha sp. actuales
(a y c) y arqueológicas (b y d)
(MPV 46936): se observa la
disposición de los estomas y su
estructura.
3.2. Trabajo de la materia prima
Las hojas del esparto se han empleado tradicionalmente para la elaboración de objetos. Se arrancan con facilidad
con la mano, generalmente con la ayuda de pequeños bastones de hueso o madera (denominados arrancaderas,
collazos o talisas), entre julio y octubre, cuando el suelo está duro, para así evitar arrancar las matas. Después
de su secado, las hojas pueden ser empleadas directamente (esparto en crudo), o bien someterlas a un procesado
más elaborado: una vez seco, se procede al cocido o enriado, sumergiendo el esparto en agua y, a continuación, se
pone de nuevo a secar y se pica con una maza de madera (esparto picado) y se rastrilla para liberar las fibras más
finas. Se obtiene así el esparto rastrillado o deshilado, que es un material de mayor suavidad y plasticidad (Alfaro
Giner, 1984; Rivera y Obón, 1991: 1071-1076; Pardo de Santayana et al., 2014: 191-197).
En el conjunto estudiado hemos documentado estos dos tipos de trabajo del esparto, aunque desigualmente
representados: en crudo, donde todavía es visible la morfología original de la hoja, y picado, donde se
observan las fibras separadas que conformaban la hoja. De los objetos identificados, 14 han sido elaborados
con materia prima trabajada (picada y rastrillada), a las que cabe sumar dos piezas que combinan ambos
tipos de tratamiento de la materia prima. La elección del tipo de materia prima parece depender del objeto
confeccionado (ver apartado 3.3), aunque Alfaro (1984: 68) identifica el picado como de mayor calidad.
En el caso de la enea, sus hojas se han empleado tradicionalmente para elaborar esteras, trenzados,
sombrajos y asientos. Apenas requieren procesado: la planta se corta en julio o agosto y se pone a secar al
sol durante varios días. Una vez secas, las hojas se pueden trabajar directamente, en ocasiones remojándolas
previamente unos minutos, tejiendo trenzados de tres cabos o retorciéndolas, formando cordones. Las hojas
también se han empleado como aislante en techos y paredes (Rivera y Obón, 1991: 1091). En el conjunto
de hojas recuperado no se observan evidencias de trabajo.
3.3. Objetos identificados y técnicas de elaboración
En general, el carácter fragmentado de los restos analizados en este trabajo dificulta la caracterización de
los objetos manufacturados, a excepción de las cuerdas. La mayor parte de las piezas documentadas son
fragmentos de cuerdas y nudos (45) que forman parte de un mínimo de 18 elementos. De estos, cinco estarían
APL XXXV, 2024
[page-n-98]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
97
elaborados mediante torsión (11 fragmentos) y 13 mediante trenzado (34 fragmentos). La mayor parte de las
cuerdas trenzadas son de esparto en crudo (fig. 6b), si bien se conservan algunos ejemplares elaborados con
esparto picado (fig. 6a y c). Cabe destacar que seis de los siete fragmentos de cuerda trenzada cuya anchura
es inferior a 0,6 cm están realizados en esparto picado. Estas cuerdas finas pudieron ser utilizadas para unir
las pleitas para configurar cestos y esteras (fig. 7). Las cuerdas elaboradas mediante torsión requieren de la
utilización de esparto picado. Dentro de este tipo de cuerdas encontramos dos formatos diferentes: cuerdas
con una anchura superior a 1 cm (fig. 6d) y cordelillos con una anchura en torno a 0,5 cm (fig. 7c). Estas
últimas, como las trenzadas estrechas, pudieron ser utilizadas para unir diferentes piezas. La ondulación de
algunas de ellas apoya esta hipótesis (fig. 7c).
Las cuerdas son también elementos primarios para confeccionar otros artefactos por lo que no podemos
descartar que algunas formaran parte de objetos más complejos, como cestas o esteras. Este sería el caso
de uno de los restos recuperados en el Castellet de Bernabé (14; MPV 45930). A pesar de su mal estado
de conservación, presenta un gran fragmento de cuerda trenzada dispuesta perpendicularmente a otro
elemento mal conservado e inidentificable, así como una fina cuerda trenzada de esparto picado que
podría unir ambos elementos, constituyendo un objeto más complejo, posiblemente una cesta (fig. 7a).
Otro fragmento de cuerda trenzada de esparto picado del mismo yacimiento (5; MPV 45935), de poca
anchura y grosor, invita a pensar que se utilizara para unir diferentes piezas de esparto en la confección
de otro objeto. De hecho, el resto 5e presenta una ondulación que podría ser consecuencia de su empleo
en una unión.
Una serie de elementos compuestos de Los Villares, Castellet de Bernabé y Puntal dels Llops no
ofrecen dudas en su identificación como esteras. De Los Villares procede una pieza formada a partir
de pleitas (18; MPV 45919) (fig. 8a). En el Castellet de Bernabé se recuperó un fragmento de posible
estera elaborada con esparto picado, aunque el estado de conservación dificulta su descripción (12;
MPV 45929). Se observa un elemento horizontal con el cual se cruzan perpendicularmente por arriba
y por debajo de forma alterna seis manojos confeccionados mediante la torsión de las fibras (fig. 8b).
Procedentes del Puntal dels Llops, Alfaro Giner publicó en 1984 tres fragmentos de estera de esparto
picado elaborada mediante la técnica de cestería cruzada diagonal (MPV 45256). Está confeccionada
mediante pleitas independientes cosidas entre sí (Alfaro Giner, 1984: 157) (fig. 8c). Los fragmentos
conservados corresponden, precisamente, a la unión de dos pleitas, y es visible el cordelillo utilizado
Fig. 6. Cuerdas anchas trenzadas de esparto picado del Castellet de Bernabé (11b y c; MPV 24256) (a y c), de esparto
crudo de La Monravana (15; MPV 6439) (b) y cuerda elaborada mediante torsión del Castellet de Bernabé (2a; MPV
45931) (d). Escalas 2 cm.
APL XXXV, 2024
[page-n-99]
98
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Fig. 7. Cordelillos trenzados (14; MPV 45930 y 5a; MPV 45935) (a y b), cordelillo elaborado mediante torsión (1d;
MPV 45933) del Castellet de Bernabé (c) y muestra actual de cordelillo uniendo pleitas de unas aguaderas (d) (colección
familia Varea Palomero) y en un baleo (e) (colección familia Martínez Vicente). En el primer caso (a), el cordelillo se
utilizó para unir distintos elementos, entre ellos una cuerda ancha trenzada de esparto picado. Escalas 2 cm.
para unirlas, si bien no es posible identificar si está elaborado por torsión o trenzado. En el mismo
departamento se halló un fragmento compuesto de un cordelillo elaborado por torsión, alrededor del cual
se enrolla otro cordelillo trenzado (fig. 8e) y que podría ser un asa o el extremo de la estera anteriormente
descrita (fig. 8g). En este mismo yacimiento se recuperó una pieza hasta ahora inédita (24; MPV 45923):
se trata de un fragmento de estera redonda o la base de una cesta, confeccionada mediante la técnica de
cestería en espiral, y elaborada con esparto crudo (fig. 8f).
Hemos podido identificar detalles de las técnicas de manufactura de diversos objetos. Las cuerdas
trenzadas están confeccionadas por tres ramales o haces, cada uno de los cuales está formado por entre 6
y 10 hebras, aunque llega a haber hasta 13 hebras en fragmentos de cuerda de La Monravana (15; MPV
6439). Por otro lado, seis de las diez cuerdas elaboradas mediante torsión presentan dos cabos, y los cuatro
restantes, de mayor grosor, tres. Estos se configuran antes de unirlos mediante torsión con una dirección del
APL XXXV, 2024
[page-n-100]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
99
Fig. 8. Esteras de Los Villares (MPV 45919) (a), Castellet de Bernabé (MPV 45929) (b) y Puntal dels Llops (MPV
45256) (c, d y e), fragmento central de estera o base del Puntal dels Llops (MPV 45923) (f) y ejemplo actual de remate
y asa de un baleo (g) (colección familia Martínez Vicente). Escalas 2 cm.
giro contraria a la que se ha seguido en la confección de los cabos (Alfaro Giner, 1984: 187). Ahora bien,
dado que en todos los casos se trata de fragmentos mediales, no es posible definir la dirección adquirida en
cada fase de elaboración.
En lo que respecta a las esteras conservadas, se han documentado tres técnicas diferentes. La técnica
de cestería cruzada diagonal, basada en la unión de pleitas, se ha empleado en la confección de, al menos,
dos piezas. La anchura de los haces o ramales en estas manufacturas varía entre 0,4 cm en la pieza del
Puntal dels Llops (23; MPV 45256) (fig. 8c) y los 0,7 cm en la de Los Villares (18; MPV45919) (fig. 8a). El
fragmento de estera del Castellet de Bernabé (12; MPV 45929) podría ser la zona de unión de dos recinchos
APL XXXV, 2024
[page-n-101]
100
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
(fig. 8b). Con dudas atribuimos a una pieza de Los Villares la técnica de cestería trenzada (17; MPV 45920),
si bien el reducido tamaño de la pieza impide asegurarlo. Se observan tres fragmentos de cuerdas trenzadas
de tres manojos de 0,4 cm de anchura, dispuestas paralelamente. Esta misma técnica podría haber sido
utilizada para confeccionar una manufactura del Castellet de Bernabé (13; MPV 45928), si bien, de nuevo,
el estado de conservación impide caracterizarla con seguridad. Finalmente, se ha documentado la técnica
de cestería en espiral para confeccionar una estera circular o un cesto en el Puntal dels Llops (24; MPV
45923): se han conservado los elementos fijos dispuestos de forma concéntrica, entrelazados por fibras que
giran en espiral sobre ellos (fig. 8f).
3.4. Conservación
La conservación de la mayoría de las piezas ha sido posible gracias a su carbonización. Todos los materiales
analizados proceden de asentamientos abandonados tras episodios violentos en los que se incendiaron, total
o parcialmente, los espacios en los que se recuperaron. Ello ha permitido, paradójicamente, la conservación
de estos restos.
La excepción es una pieza de Los Villares (18; MPV 45919) cuyas fibras no están carbonizadas. Una
pequeña muestra de esta pieza fue sometida a microanálisis por energía dispersiva de rayos X, revelando
que su conservación ha sido posible gracias a la metalización por cobre (fig. 9), ya que sobre esta estera
o pleita se depositó escoria de bronce. El contacto con objetos metálicos es un agente conservador de
materias de origen vegetal: gracias a su corrosión, las sales metálicas van depositándose sobre las células
vegetales, al mismo tiempo que estas se degradan, de modo que pueden acabar reemplazándolas con el
tiempo. Además, la corrosión de los objetos metálicos puede inhibir el desarrollo de microorganismos
que descomponen la materia orgánica (Chen et al., 1998; Moulherat et al., 2002; Carrión Marco y VivesFerrándiz Sánchez, 2019). Los altos valores de sílice en esta muestra nos indican que todavía se conserva
la fibra vegetal.
1 mm
Fig. 9. Composición elemental de la pieza MPV 45919 de Los Villares-Kelin.
APL XXXV, 2024
[page-n-102]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
101
4. DISCUSIÓN
4.1. ¿Una actividad invisible? El esparto en el registro arqueológico
La cultura material de una sociedad está integrada por objetos de muy distinta naturaleza. En el ámbito
mediterráneo y en condiciones normales, la materia prima condiciona la visibilidad en el registro: aquellos
elementos elaborados en materiales minerales, como los instrumentos líticos, la vajilla cerámica o los útiles
metálicos, o en materia animal dura, como hueso, asta, cuerno, marfil o concha, se conservan mejor. Por el
contrario, aquellos útiles elaborados en materias perecederas, como pieles, madera o fibras vegetales, rara
vez se conservan en el registro arqueológico. Esto puede generar una visión sesgada del pasado. Ahora bien,
la aplicación de métodos y estrategias de investigación concretas permiten matizar esa imagen, como ya se
ha demostrado en el contexto cronológico y geográfico que nos ocupa aplicando protocolos de identificación
determinados (Carrión Marco y Vives-Ferrándiz Sánchez, 2019).
El esparto es una de estas materias perecederas cuya caracterización depende de contar con condiciones
de conservación específicas y de la aplicación de métodos de investigación adecuados a su correcta
manipulación e identificación. Así, para abordar el estudio del trabajo del esparto en la antigüedad debemos
recurrir a diferentes tipos de evidencias (Hurcombe, 2014). Por un lado, contamos con testimonios directos
primarios constituidos por los propios objetos elaborados con esparto, materia prima perecedera que se
conserva en condiciones excepcionales (de extrema aridez, por ejemplo), o cuando ha sufrido procesos
de carbonización o mineralización o ha estado embebida en agua. Las cuerdas, cestas, esteras, pleitas de
esparto, así como los restos de materia prima que hemos presentado en este trabajo, constituyen evidencias
excepcionales de una actividad cotidiana con poca visibilidad por las condiciones de conservación habituales.
En el caso de haberse visto afectados por el fuego, la forma de los objetos solo se mantiene cuando no se
sobrepasa el grado de torrefacción; por el contrario, la carbonización preserva la estructura interna de
la madera, pero hace que estos elementos puedan sufrir un alto grado de fragmentación, quedando así
enmascarados entre otros restos carbonizados (residuos de combustible dispersos o elementos constructivos
colapsados con el incendio, por ejemplo). Por ello, aunque el fuego es un elemento conservador, es más
frecuente identificar estos objetos en estado de desecación, mineralización o saturados de agua (di Lernia
et al., 2012; Romero-Brugués et al., 2021).
Otro tipo son las llamadas evidencias directas secundarias, que incluye las improntas de dichos tejidos,
cestas y cuerdas en otros materiales, por motivos fortuitos, funcionales u ornamentales. En La Bastida de
les Alcusses se han recuperado goterones de plomo, procedentes de los procesos de fundición del metal en
trabajos metalúrgicos, en los que hay improntas de un objeto de esparto trenzado sin picar (fig. 10). Por otro
lado, en la base de recipientes de cerámica se han conservado estas huellas, quizás porque en el espacio de
trabajo de alfarería se manipulaba la arcilla sobre un elemento trenzado o quizás por motivos ornamentales:
es el caso de un gran recipiente de almacenamiento realizado a mano de Los Villares, fechado hacia el siglo
VI a.C., donde hay improntas de pleita de esparto (MPV 7387) (Mata Parreño, 2006: 126, fig. 4)1 o en urnas
realizadas a mano de la necrópolis de Les Moreres (Crevillent, Alicante), que se fechan entre el siglo VIII
y VII a.C., en las que se documentan improntas de diversos tipos de elementos trenzados (González Prats,
2002: 91, fig. 78; 111, fig. 95; 126, fig. 107; 144, fig. 120). En otros casos, las marcas también pudieron
realizarse conscientemente con un objetivo decorativo: es el caso de un hogar de El Oral (San Fulgencio,
Alicante) realizado con arcilla que ha conservado una decoración con improntas de elementos de esparto
(Abad y Sala, 1993).
1
Esta no es la única pieza con estas improntas en el yacimiento, pues hay ocho piezas más fechadas entre los siglos VII y VI a.C.
Agradecemos esta información a Consuelo Mata Parreño.
APL XXXV, 2024
[page-n-103]
102
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Fig. 10. Goterón de plomo fundido con
improntas de esparto trenzado, procedente de
La Bastida de les Alcusses. Longitud 7,6 cm
(Archivo Museu de Prehistòria de València).
Las herramientas son testimonios indirectos primarios. Para el trabajo del esparto se requieren útiles
variados y específicos porque solo se usan para realizar una parte concreta del trabajo. La mayoría están
realizados en materiales perecederos, lo que dificulta su identificación arqueológica por los mismos
motivos expuestos más arriba. Así, para la recolección, tradicionalmente, se han empleado pequeños
bastones de madera o hueso, denominados arrancaderas, collazos o talisas, que no han sido identificados
en ningún yacimiento arqueológico hasta la fecha. Con el objetivo de picar el esparto, se emplea una maza
de madera y, como soporte, un tronco o una piedra. Una maza de madera de fresno del Tossal de les Basses
(Alicante) (Carrión Marco y Rosser, 2010) es un testimonio excepcional del repertorio de objetos que no
se suelen conservar; aunque no es del mismo tipo que las empleadas en el trabajo del esparto documentado
etnográficamente, no podemos descartar que fuera utilizada para el trabajo de este tipo de materia prima.
Cantos alisados o pulidos se documentan en diferentes contextos ibéricos y pudieron haber servido también
para este fin. Así, en la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante), Perdiguero Asensi (2016) propone
el uso de cantos para el picado, y en El Oral también se ha planteado el uso de piedras como elementos
pasivos de percusión (Abad y Sala, 1993: 174). Para el rastrillado se utiliza un peine de púas metálicas, no
identificadas en conjuntos arqueológicos de esta época hasta la fecha.
La elaboración de objetos requiere pocos instrumentos, pero son muy específicos de esta artesanía.
Las agujas esparteras son características por su morfología, que no ha cambiado hasta hoy en día: se
trata de una lámina curvada de entre unos 10 y 14 cm de longitud y 0,5-1 cm de anchura, en cuya parte
proximal, aplanada, hay uno o dos orificios. Las agujas sirvieron para unir pleitas y hacer remates. Se han
documentado en diferentes yacimientos de época ibérica; por ejemplo, en La Bastida de les Alcusses y en
Covalta (Albaida, Valencia) hay diferentes tipos de agujas de hierro, incluyendo las de pleita que son largas,
anchas y curvadas, y agujas rectas (fig. 11). El instrumental para corte incluiría diferentes herramientas,
desde tijeras formadas por dos hojas unidas por una barra curva a modo de muelle, hasta cuchillos, pequeñas
hoces y otros instrumentos cortantes. Finalmente, una serie de herramientas como punzones rectos pudieron
ser elementos multifuncionales, utilizados en diferentes artesanías (Pla, 1968).
Las representaciones de cestería o elementos relacionados con el esparto son excepcionales y constituyen
una fuente de información indirecta y secundaria sobre estos objetos. Dentro de este grupo podemos incluir
los objetos esqueumórficos, que son aquellos que retienen elementos u ornamentos de otros materiales
y que con frecuencia ya no son necesarios para su funcionamiento. Este aspecto ha sido poco tratado
por la investigación y, aunque no es este el lugar para entrar en detalles, queremos apuntar que parte del
repertorio cerámico de cocina y almacenaje de la Edad del Hierro presenta elementos visuales que refieren
formalmente a los contenedores hechos con fibras vegetales y con elementos vegetales como cuerdas. Sin
APL XXXV, 2024
[page-n-104]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
103
Fig. 11. Agujas y tijeras de hierro de La Bastida de les Alcusses. Longitudes máximas: a) 13,9 cm; b) 10,5 cm; c) 16 cm;
d) 21 cm (Archivo Museu de Prehistòria de València).
ánimo de ser exhaustivos encontramos desde recipientes, como cestas o lebrillos con asas de espuertas,
hasta elementos concretos aplicados, como cordones en ollas o asas trenzadas en jarras o tinajas (Mata
Parreño y Bonet Rosado, 1992; Bonet Rosado, 1995: 148, n. 318; 73, n. 15; 174, n. 42).
En definitiva, a través de los cuatro tipos de testimonios vemos que el esparto formó parte de la vida
cotidiana durante la Edad del Hierro en el este peninsular y que una estrategia y metodología encaminada a
su identificación permite visibilizar su presencia en los contextos arqueológicos.
4.2. Artefactos cotidianos, artefactos privativos
“…quien desee valorar debidamente este portento de planta tiene que imaginarse cuan amplio uso se hace
del esparto en todos los países en las arboladuras de los navíos, en los andamiajes de los edificios en
construcción y en otras necesidades de la vida.”
Así expresaba Plinio el Viejo (HN, XIX, 8, 28-30; Bejarano, 1987: 157) las amplias posibilidades de
usos y funcionalidades del esparto, que abarcan objetos y elementos para el trabajo agropecuario, para
las necesidades de las personas en el ámbito de la casa, como equipamientos residenciales, elementos
personales o de la indumentaria: cuerdas, cestas, colmenas, cinchas, baleos, fundas, serones, esparteñas,
redes, esteras, cofines, aguaderas, etc. Si bien hay criterios diferentes para clasificar el amplio repertorio de
objetos de esparto, según su forma, tamaño, uso, etc. (Fajardo et al., 2015), seguiremos un criterio funcional
para relacionar los objetos arqueológicos documentados con sus contextos.
Las cuerdas son los elementos más abundantes pero ninguno de los contextos nos permite especificar
usos. Fueron versátiles para hacer ligaduras, amarres, sujeciones, etc. y hemos podido distinguir las cuerdas
–normalmente de anchuras en torno a 1 cm– de los cordelillos finos –de anchuras inferiores a 0,6 cm– que
unían elementos complejos. Con todo, en los asentamientos que hemos estudiado no hay cuerdas gruesas, del
tipo sogas o maromas, como las documentadas en El Cigarralejo (Mula, Murcia) (Alfaro Giner, 1984: 193)
compuestas por elementos trenzados sobre los que se enroscan otras cuerdas con diámetros de unos 2 cm.
Las longitudes máximas conservadas en el repertorio analizado no sobrepasan los 15 cm, pero sin duda hubo
APL XXXV, 2024
[page-n-105]
104
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
cuerdas muy largas porque de La Monravana (15; MPV 6439) procede un ejemplar constituido por un número
mínimo de 40 fragmentos cortados (¿quizás fragmentados en el momento de la extracción en excavación en
1958 y para su almacenamiento en el museo?). Tienen el mismo grosor y las hebras no están sometidas a
ningún tipo de torsión, lo que nos lleva a considerar que se trata de una misma cuerda que pudo sobrepasar los
4 m de longitud. No es un caso excepcional, pues en Coimbra del Barranco Ancho también se ha documentado
una cuerda de unos 4-5 m recuperada en la denominada casa M (Gallardo Carrillo et al., 2017).
Los usos de las cuerdas debieron de ser diversos, desde colgar recipientes cerámicos, como se ha
documentado en el Tossal de les Basses donde hay un fragmento con restos de esparto en torno al borde2
hasta la unión de vigas y postes en la construcción, como se ha dado a conocer en Peñalosa (Baños de la
Encina, Jaén), en contextos del Bronce argárico (Contreras Cortés, 2010). En El Amarejo (Bonete, Albacete)
hay fragmentos de cuerdas que se relacionan con un uso ritual del depósito votivo de los siglos IV-III a.C.
(Broncano Rodríguez, 1989). Por nuestra parte, no tenemos datos contextuales para precisar los usos, pero
todos fueron asentamientos permanentes con vocación agropecuaria. Las cuerdas están documentadas en
espacios identificados como viviendas, talleres y almacenes en el Puntal dels Llops y en el Castellet de
Bernabé. En este último, hay cuerdas en la calle (cata 4, que corresponde al sector oriental de la plaza)
(Guérin, 2003: 77) y en tres espacios (departamentos 12, 13 y 27) que pudieron tener dos plantas debido
a las escaleras de obra adosadas a ellos. Aunque en dos de ellos hubo actividad metalúrgica –de plomo en
el 13 y, con más dudas, de hierro en el 12 (Guérin 2003: 265-266)–, no hay datos para poder relacionar
indudablemente las cuerdas con las actividades mencionadas o con alguna fase del trabajo metalúrgico.
Las esteras son elementos que estaban sobre el pavimento de algunas estancias, como el departamento
4 del Puntal dels Llops, en la vivienda 2 de Los Villares y en el Castellet de Bernabé. En este último
asentamiento, se documentó en el departamento 22, que es un pequeño recinto que forma parte de una
destacada casa de cinco habitaciones (Guérin 2003: 38 y 261).3 Aquí también se localizó un fragmento en
la calle, que podría explicarse porque también había objetos en los espacios de circulación o porque las
rebuscas o saqueos con motivo del abandono del yacimiento, bien documentadas, los dispersaron. Según
Alfaro Giner (1997: 196), las esteras del Puntal dels Llops y el Castellet de Bernabé, así como las de El
Cigarralejo, pudieron ser empleadas para dormir, aunque los datos contextuales no permiten confirmarlo.
Cabe destacar que las esteras que estaban elaboradas con esparto picado se encuentran en espacios
socialmente diferentes. Así, el ajuar y equipamiento de la vivienda 2 de Los Villares destaca sobre las casas
del resto del asentamiento (Mata Parreño, 2019). Por su parte, el Puntal dels Llops, que fue un pequeño
fortín con 17 estancias distribuidas a ambos lados de una calle central, sirvió de residencia a un caballero
de alto rango con su familia y sirvientes. De hecho, el departamento 4, de donde procede la estera MPV
45256, es el reciento más rico en ajuares, incluyendo una completa panoplia de jinete y caballo (Bonet
Rosado y Mata Parreño, 2002). Estos objetos de esparto picado pudieron considerarse de mayor calidad por
su suavidad y plasticidad, y contribuirían a la distinción social de las estancias.
Otras evidencias arqueológicas apuntan a usos específicos del esparto: como aislante en la Illeta dels
Banyets (Perdiguero Asensi, 2016), para la confección de cofines para el prensado de olivas en este mismo
yacimiento (Martínez Carmona, 2014), como filtro de las impurezas de la miel sobre embudos cerámicos
en Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia),4 o para la fabricación de esteras utilizadas en trabajos
de alfarería (Alfaro Giner, 1997: 207). Este último uso queda también atestiguado por las improntas que
quedan de estas esteras en las bases de los recipientes cerámicos, como en las piezas elaboradas a mano
de Los Villares o Les Moreres que hemos mencionado arriba. Su presencia también está documentada en
espacios con talleres metalúrgicos, desde cuerdas en un taller del Castellet de Bernabé hasta fragmentos
2
3
4
Documentado en excavación por ARPA Patrimonio S.L. Información inédita facilitada por F. A. Molina Mas.
No hemos localizado esta pieza entre los materiales depositados en el Museo de Prehistoria de Valencia pero se menciona en la
memoria de excavación.
https://www.um.es/coimbra/?page_id=391
APL XXXV, 2024
[page-n-106]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
105
de pleita de Los Villares conservada por la mineralización provocada por el contacto con escoria de cobre
o bronce. Las improntas sobre goterones de plomo en La Bastida de les Alcusses invitan a pensar que
había objetos de esparto indeterminados (¿esteras? ¿cestos?) en contextos donde se fundía el metal, pero
no podemos concretar la funcionalidad de los objetos trenzados en los espacios de trabajo metalúrgico. En
todo caso, en actividades mineras y metalúrgicas de época romana el equipamiento elaborado con esparto
(cestos, cuerdas, calzado, etc.) debió tener un papel relevante (Gosner 2021).
4.3. Las escalas de la artesanía doméstica
El esparto crece en gran parte de la península ibérica, siendo muy común en las zonas cálidas de montañas
bajas y medias. Lo hace en espacios abiertos, sobre suelos secos y pedregosos, normalmente de forma
dispersa, aunque puede formar comunidades extensas (Maestre et al., 2007; Fos y Codoñer, 2011: 101). Se
ha sugerido que los espartales actúan como etapas intermedias en la degradación de encinares, pinares de
pino carrasco o matorrales esclerófilos mediterráneos dominados por especies como la coscoja, el lentisco y
el espino negro. La presencia de esparto es, pues, compatible con el paisaje que se desarrollaría en el entorno
de los yacimientos de nuestro estudio, ya que los análisis paleobotánicos indican la existencia de paisajes
de pino carrasco y otras especies características de la vegetación esclerófila mediterránea, como acebuche,
lentisco, carrasca/coscoja, romero, madroño o leguminosas, entre otras. El uso de estos recursos leñosos
está ampliamente documentado, tanto para cubrir las necesidades de combustible en ámbito doméstico y
artesanal, como su empleo para la elaboración de enseres, elementos constructivos, muebles, etc. (Grau,
1990; Carrión Marco, 2005; Pérez Jordà et al., 2011). Los datos apuntan a que, en general, todas estas
necesidades se satisfacían con maderas locales, sin preferencias marcadas para los usos no especializados,
aunque hay una predilección, por ejemplo, del pino y la carrasca, para la construcción. El aprovechamiento
sistemático de un gran número de especies que estarían disponibles en el entorno lleva a pensar en un
abanico más amplio de plantas utilizadas, que no habrían quedado representadas en el registro (caso de
otras herbáceas), salvo en condiciones excepcionales, como es el caso que nos ocupa.
La presencia de acumulaciones de esparto en algunos de los contextos estudiados podría indicar que
el acopio de materia prima se haría en espacios próximos a la casa y que este trabajo se realizaba en el
espacio doméstico. En el Tossal de Sant Miquel hay restos de esparto no trabajado en el departamento
19 (MPV 45918) considerado una despensa del contiguo departamento 20. También en La Bastida de les
Alcusses hay hojas de esparto sin trabajar (MPV 47774) en una estancia con agujas esparteras y un telar
(departamento 277) ubicada en una casa del sector occidental (fig. 12). Finalmente, también hay hojas de
esparto no tratadas en la calle del Puntal dels Llops, junto al departamento 5 (MPV 47777).
Hasta época reciente, el trabajo del esparto ha sido una actividad común, realizada en el ámbito
doméstico preferentemente durante los meses de invierno, cuando se elaboraban elementos que podemos
considerar sencillos o se reparaban otros, y con una especialización en la confección de piezas complejas.
Así, las cuerdas elaboradas mediante trenzado son más sencillas, de manera que una única persona puede
confeccionarlas, mientras que las cuerdas logradas mediante torsión requieren la participación de dos o tres
personas (Alfaro Giner, 1984). Con los datos presentados podemos plantear que en época ibérica habría una
organización del trabajo con diferentes grados de especialización, según la pericia de las personas y el destino
de los objetos manufacturados: por un lado, se daría un trabajo para elaborar elementos sencillos (cuerdas
trenzadas, que de hecho son los elementos más frecuentes en nuestro conjunto, y elementos elaborados
mediante pleitas de esparto crudo) o reparaciones; por otro lado, habría una artesanía especializada que
llevaría a cabo la confección de objetos complejos, por ejemplo, esteras de esparto picado, a las cuales solo
accederían las élites. Hemos visto que las esteras de esparto picado se concentran en espacios destacados
socialmente. Paradigmático es el contexto del Puntal dels Llops, con la estera de esparto picado en el
departamento 4 cuya riqueza material es manifiesta sobre el resto.
APL XXXV, 2024
[page-n-107]
106
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Agujas esparteras
Impronta en plomo
Fig. 12. Distribución de las agujas esparteras y de los goterones de plomo con improntas de esparto en La Bastida de les
Alcusses. El área sombreada en gris indica el almacén central y el punto verde el departamento 277.
Al margen de los aspectos que atañen a la especialización del trabajo, queremos concluir con un
comentario relativo a su escala, según sea doméstica o supradoméstica. Existen pocas evidencias de
espacios que puedan definirse como talleres para el trabajo del esparto. Aunque es difícil su identificación
arqueológica debido a la sencillez de las infraestructuras, estos requerirían de lugares amplios, como patios,
así como estructuras para el cocido de la materia prima. Estos rasgos solo han sido documentados en la
Illeta dels Banyets, en la denominada “Casa del Horno” (Perdiguero Asensi, 2016). La casi total ausencia
de estas evidencias nos lleva a pensar que se trabajaría en espacios domésticos habilitados para tal fin, tanto
para hacer piezas sencillas como las más especializadas, y a diferentes escalas. Diversos estudios indican
que desde el ámbito doméstico o comunitario se puede dar una especialización tanto de productos como de
conocimientos técnicos (Gosner, 2021: 14).
La distribución de las herramientas en los asentamientos nos puede dar más argumentos en este sentido.
Solo en el oppidum de La Bastida de les Alcusses contamos con datos estadísticamente representativos
de su distribución espacial. En la zona excavada hay 33 agujas esparteras (fig. 12) que se reparten
irregularmente en diversos espacios domésticos del asentamiento, y doce de ellas se ubican en diferentes
espacios abiertos adyacentes a un almacén colectivo. Este panorama indica que parte de la manufactura
del esparto se realizaba en las casas, bien para uso propio, bien para su intercambio o comercialización,
pero también había un trabajo a escala supradoméstica vinculado a los espacios públicos del oppidum, al
igual que se ha planteado para otras actividades económicas de este lugar (Vives-Ferrándiz Sánchez, 2022).
Desgraciadamente, no sabemos qué objetos se producían en cada uno de los espacios señalados –¿las agujas
en torno al almacén estarían vinculadas a la producción de contenedores de esparto?– o si diferían entre
APL XXXV, 2024
[page-n-108]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
107
ellos, y tampoco podemos contrastar esta significativa distribución con los datos de otros asentamientos,
pues La Bastida es el único asentamiento ibérico donde contamos con la suficiente información para
elaborar este tipo de análisis.
5. CONCLUSIONES
Con este trabajo hemos pretendido contribuir al conocimiento de las técnicas y las tipologías en la manufactura
de fibras vegetales desde una perspectiva arqueológica. Se han documentado las formas materiales del
trabajo de dos fibras vegetales –esparto y enea– en asentamientos de diferentes cronologías, funcionalidades
y tradiciones culturales fechados en la Edad del Hierro. En las muestras estudiadas, que abarcan un arco
temporal entre el siglo VI y el II a.C., se han reconocido diferentes preparaciones de la materia prima,
técnicas y la confección de objetos con diversos grados de especialización y escala organizativa.
Aunque el repertorio es reducido y sesgado por los problemas de conservación de este tipo de materiales,
hemos otorgado profundidad y especificidad histórica y cultural a unas artesanías consideradas, hoy en
día, parte de un patrimonio material e inmaterial valioso que debe salvaguardarse. La mecanización y
la introducción de nuevas materias primas plásticas a partir de mediados del siglo XX conllevaron el
progresivo abandono del uso de las materias vegetales, reducidas a la elaboración de objetos artesanales
descentrados de la vida cotidiana y el trabajo agrario a los que habían estado vinculados durante milenios.
Desde la arqueología podemos contribuir al conocimiento de unas artesanías que configuran gran parte de
la cultura material de las sociedades del pasado, a través de su contextualización histórica y cultural. Visto
en perspectiva histórica, es destacable la continuidad desde la antigüedad en el uso de técnicas y modos de
confeccionar objetos hasta nuestros días.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a Helena Bonet Rosado y Consuelo Mata Parreño su ayuda en la identificación del material del Puntal
dels Llops con la documentación de las excavaciones y su interés por el desarrollo de este trabajo, y a María Martín
Seijo por su revisión del manuscrito original.
BIBLIOGRAFIA
ABAD, L. y SALA, F. (1993): El poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio, Alicante). Servicio de Investigación
Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 90), Valencia.
ALFARO GINER, C. (1980): “Estudio de los materiales de cestería procedentes de la Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada)”. Trabajos de Prehistoria, 37, p. 109-139.
ALFARO GINER, C. (1984): Tejido y cestería en la Península Ibérica: Historia de su técnica e industrias desde la
prehistoria hasta la romanización. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Prehistoria
(Bibliotheca praehistorica Hispana 21), Madrid.
ALFARO GINER, C. (1997): “Mujer ibérica y vida cotidiana”. En La dama de Elche más allá del enigma. Generalitat
Valenciana, Valencia, p. 193-217.
AURA, J. E.; PÉREZ-JORDÀ, G.; CARRIÓN MARCO, Y.; SEGUÍ SEGUÍ, J. R.; JORDÁ PARDO, J. F.; MIRET I
ESTRUCH, C. y VERDASCO CEBRIÁN, C. C. (2020): “Cordage, basketry and containers at the Pleistocene–Holocene boundary in southwest Europe. Evidence from Coves de Santa Maira (Valencian region, Spain)”. Vegetation
History and Archaeobotany, 29, p. 581-594. [https://doi.org/10.1007/s00334-019-00758-x].
BADAL, E.; CARRIÓN MARCO, Y.; NTINOU, M.; MOSKAL-DEL HOYO, M. y VIDAL-MATUTANO, P. (2016):
“Punto de encuentro: Los bosques neolíticos en varias regiones de Europa”. En Del Neolític a l’Edat del Bronze
en el Mediterrani occidental. Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver. Servicio de Investigación Prehistórica,
Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 119), Valencia, p. 269-285.
BEJARANO, V. (ed. lit.) (1987): Hispania Antigua según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, Fontes
Hispaniae Antiquae, VII, Barcelona, Instituto de Arqueología y Prehistoria.
APL XXXV, 2024
[page-n-109]
108
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
BONET ROSADO, H. (1995): El Tossal de Sant Miquel de Llíria: La antigua Edeta y su territorio. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia, Valencia.
BONET ROSADO, H.; FERRER GARCÍA, C. y VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (2017): “El Museo de Prehistoria de Valencia”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 6, p. 2319-2334.
BONET ROSADO, H. y MATA PARREÑO, C. (2002): El Puntal dels Llops. Un fortín edetano. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 99), Valencia.
BONET ROSADO, H.; MATA PARREÑO, C. y MORENO MARTÍN, A. (2007): “Paisaje y hábitat rural en el territorio edetano durante el Ibérico Pleno (siglos IV-III a. C.)”. En A. Rodríguez Díaz y I. Pavón Soldevila (coords.):
Arqueología de la tierra: paisajes rurales de la protohistoria peninsular: VI cursos de verano internacionales de
la Universidad de Extremadura (Castuera, 5-8 de julio de 2005). Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Extremadura, Cáceres, p. 247-276.
BONET ROSADO, H. y VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (coords.) (2011): La Bastida de les Alcusses: 19282010. Museu de Prehistòria de València, Diputación de València, València.
BRONCANO RODRÍGUEZ, S. (1989): El depósito votivo ibérico de El Amarejo, Bonete (Albacete). Ministerio de
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Consejería de Educación y Cultura, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Excavaciones arqueológicas
en España 156), Madrid.
BUXÓ, R. (2010): “The prehistoric exploitation of esparto grass (Stipa tenacissima L.) on the Iberian Peninsula: Characteristics and use”. En C. C. Bakels, K. Fennema, W. Out, y C. Vermeeren (ed.): Of Plants and Snails: A collection
of papers presented to Wim Kuijper in gratitude for forty years of teaching and identifying. Sidestone Press, Leiden,
p. 41-50.
CARRIÓN MARCO, Y. (2005): La vegetación mediterránea y atlántica de la península Ibérica: Nuevas secuencias
antracológicas. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 104), Valencia.
CARRIÓN MARCO, Y. y ROSSER, P. (2010): “Revealing Iberian woodcraft: Conserved wooden artefacts from southeast Spain”. Antiquity, 84 (325), p. 747-764. [https://doi.org/10.1017/S0003598X00100201].
CARRIÓN MARCO, Y. y VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (2019): “Rethinking the perishable: Identifying organic remains in metal objects at the Iron Age site of La Bastida de les Alcusses (Moixent, Spain)”. Journal of
Archaeological Science: Reports, 27, 101970. [https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101970].
CHEN, H. L.; JAKES, K. A. y FOREMAN, D. W. (1998): “Preservation of archaeological textiles through fibre mineralization”. Journal of Archaeological Science, 25 (10), p. 1015-1021. [https://doi.org/10.1006/jasc.1997.0286].
CIRUJANO, S. (2008): Typha L. En S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, J. Paiva
y C. Benedí (ed.): Flora Ibérica (Vol. 18). Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, p. 259-266.
CONTRERAS CORTÉS, F. (2010): “Los grupos argáricos de la alta Andalucía: patrones de asentamiento y urbanismo.
El poblado de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén)”. Anales de Prehistoria y Arqueología, 25-26, p. 49-76.
CORRÊA, F. F.; PEREIRA, M. P.; MADAIL, R. H.; SANTOS, B. R.; BARBOSA, S.; CASTRO, E. M. y PEREIRA,
F. J. (2017): “Anatomical traits related to stress in high density populations of Typha angustifolia L. (Typhaceae)”.
Brazilian Journal of Biology, 77 (1), p. 52-59. [https://doi.org/10.1590/1519-6984.09715].
DE PEDRO MICHÓ, M. J. (2006): “Isidro Ballester Tormo y la creación del Servicio de Investigación Prehistórica”.
En H. Bonet, M. J. De Pedro, A. Sánchez y C. Ferrer (coords.): Arqueología en blanco y negro: la labor del SIP:
1927-1950. Museu de Prehistòria de València, Diputació de València, Valencia, p. 47-66.
DELLUC, B. y DELLUC, G. (1979): “L’accès aux parois”. En A. Leroi-Gourhan y J. Allain (dir.): Lascaux inconnu.
Éditions du CNRS (Gallia préhistoire, supplément 12), París, p. 175-184.
DI LERNIA, S.; MASSAMBA N’SIALA, I. y MERCURI, A. M. (2012): “Saharan prehistoric basketry. Archaeological and archaeobotanical analysis of the early-middle Holocene assemblage from Takarkori (Acacus Mts., SW
Libya)”. Journal of Archaeological Science, 39 (6), p. 1837-1853. [https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.01.026].
EVERT, R. F. (2006): Esau’s plant anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function,
and Development. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
FAJARDO, J.; VERDE, A.; RIVERA, D.; OBÓN, C. y LEOPOLD, S. (2015): “Traditional Craft Techniques of Esparto
Grass (Stipa tenacissima L.) in Spain”. Economic Botany, 69 (4), p. 370-376. [https://doi.org/10.1007/s12231-0159323-x].
FLETCHER, D. (1947): “Exploraciones arqueológicas en la Comarca de Casino”. En Comunicaciones del S.I.P al Primer Congreso Arqueológico del Levante (noviembre de 1946). Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP 10), p. 65-87.
APL XXXV, 2024
[page-n-110]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
109
FOS, S. y CODOÑER, M. Á. (2011): Flora de la Vall dels Alcalans. Guia de les plantes que creixen a Montroy, Real i
Montserrat. Mancomunitat Vall dels Alcalans, Valencia.
GALLARDO CARRILLO, J.; GARCÍA CANO, J. M.; HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. y RAMOS MARTÍNEZ, F.
(2017): Excavaciones en Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla 2015-2016: La casa M. Centro de Estudios del
Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía (CEPOAT).
GONZÁLEZ PRATS, A. (2002): La necrópolis de cremación de Les Moreres (Crevillente, Alicante, España) (s. IX-VII
AC) (III Seminario Internacional sobre Temas Fenicios). Universidad de Alicante, Alicante.
GOSNER, L. R. (2021): “Esparto crafting under empire: local technology and imperial industry in Roman Iberia”.
Journal of Social Archaeology, 21 (3), p. 329-352. [https://doi.org/10.1177/14696053211016628].
GRAU, E. (1990): El uso de la madera en yacimientos valencianos de la Edad del Bronce a época visigoda. Datos
etnobotánicos y reconstrucción ecológica según la antracología. Tesis doctoral. Universitat de València.
GUÉRIN, P. (2003): El Castellet de Bernabé y el horizonte iberico pleno edetano. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 101), Valencia.
HARDY, B. L.; MONCEL, M.-H.; KERFANT, C.; LEBON, M.; BELLOT-GURLET, L. y MÉLARD, N. (2020): “Direct evidence of Neanderthal fibre technology and its cognitive and behavioral implications”. Scientific Reports, 10
(1), 4889. [https://doi.org/10.1038/s41598-020-61839-w].
HURCOMBE, L. M. (2014): Perishable Material Culture in Prehistory: Investigating the Missing Majority. Routledge, Nueva York.
KVAVADZE, E.; BAR-YOSEF, O.; BELFER-COHEN, A.; BOARETTO, E.; JAKELI, N.; MATSKEVICH, Z. y
MESHVELIANI, T. (2009): “30,000-Year-Old Wild Flax Fibers”. Science, 325 (5946), p. 1359-1359. [https://doi.
org/10.1126/science.1175404].
LÓPEZ MIRA, J. A. (2001): “Tejido, cestería y cordelería”. En ...Y acumularon tesoros. Mil años de Historia en nuestras tierras. Caja de Ahorros del Mediterráneo, Valencia, p. 259-265.
LÓPEZ MIRA, J. A. (2009): “De hilos, telares y tejidos en el Argar alicantino”. En J. A. Soler Díaz y J. A. López Padilla (ed.): En los confines del Argar. Una cultura de la Edad del Bronce en Alicante. MARQ, Alicante, p. 136-153.
MAESTRE, F. T.; RAMÍREZ, D. A. y CORTINA, J. (2007): “Ecología del esparto (Stipa tenacissima L.) y los espartales de la Península Ibérica”. Ecosistemas, 16 (2), p. 111-130.
MARTÍN SOCAS, D. y CÁMALICH MASSIEU, M. D. (2004): “Cestería y actividad textil”. En D. Martín Socas, M.
D. Cámalich Massieu y P. González Quintero (ed.): La cueva de El Toro (Sierra de El Torcal, Antequera-Málaga):
Un modelo de ocupación ganadera en el territorio andaluz entre el VI y II milenios a.n.e. Junta de Andalucía, Sevilla, p. 285-286.
MARTÍNEZ CARMONA, A. (2014): “Una almazara ibérica en el yacimiento de la Illeta dels Banyets (El Campello,
Alicante)”. MARQ. Arqueología y Museos, Extra 1, p. 247-253.
MARTÍNEZ-SEVILLA, F.; HERRERO-OTAL, M.; MARTÍN-SEIJO, M.; SANTANA, J.; LOZANO RODRÍGUEZ,
J. A.; MAICAS RAMOS, R.; CUBAS, M.; HOMS, A.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M.; BERTIN, I.; BARROSO BERMEJO, R.; BUENO RAMÍREZ, P.; DE BALBÍN BEHRMANN, R.; PALOMO PÉREZ, A.; ÁLVAREZVALERO, A. M.; PEÑA-CHOCARRO, L.; MURILLO-BARROSO, M.; FERNÁNDEZ-DOMÍNGUEZ, E.; ALTAMIRANO GARCÍA, M.; PARDO MARTÍNEZ, R.; IRIARTE CELA, M.; CARRASCO RUS, J. L.; ALFARO
GINER, C. y PIQUÉ HUERTA, R. (2023): “The earliest basketry in southern Europe: Hunter-gatherer and farmer
plant-based technology in Cueva de los Murciélagos (Albuñol)”. Science Advances, 9 (39), eadi3055. [https://doi.
org/10.1126/sciadv.adi3055].
MATA PARREÑO, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia): Origen y evolución de la cultura ibérica. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 88), Valencia.
MATA PARREÑO, C. (2006): “El Ibérico Antiguo de Kelin / Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia) y el inicio
de su organización territorial”. En M. C. Belarte y J. Sanmartí (ed.): De les comunitats locals als estats arcaics: La
formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental. Homenatge a Miquel Cura. Actes de la
III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell 25 al 27 de novembre de 2004). Arqueomediterrània
9, p. 123-134.
MATA PARREÑO, C. (ed.) (2019): De Kelin a Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Nacimiento y decadencia de una ciudad ibera. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP
122), Valencia.
MATA PARREÑO, C. y BONET ROSADO, H. (1992): “La cerámica ibérica: Ensayo de tipologia”. En Estudios de Arqueología Ibérica y Romana: Homenaje a Enrique Pla Ballester. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
de Valencia (Trabajos Varios del SIP 89), Valencia. p. 117-174.
APL XXXV, 2024
[page-n-111]
110
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
MOULHERAT, C.; TENGBERG, M.; HAQUET, J.-F. y MILLE, B. (2002): “First Evidence of Cotton at Neolithic
Mehrgarh, Pakistan: Analysis of Mineralized Fibres from a Copper Bead”. Journal of Archaeological Science, 29
(12), p. 1393-1401. [https://doi.org/10.1006/jasc.2001.0779].
NADEL, D.; DANIN, A.; WERKER, E.; SCHICK, T.; KISLEV, M. E. y STEWART, K. (1994): “19,000-year-old
twisted fibers from Ohalo II”. Current Anthropology, 35 (4), p. 451-458.
PARDO DE SANTAYANA, M.; MORALES, R.; ACEITUNO, L. y MOLINA, M. (ed.) (2014): Inventario español de
los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad. Fase I: introducción, metodología y fichas. Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.
PERDIGUERO ASENSI, P. (2016): “La «Casa del horno» de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante): Un taller
de esparto en la Contestania ibèrica”. MARQ. Arqueología y Museos, 7, p. 41-66.
PÉREZ JORDÀ, G.; FERRER GARCÍA, C.; IBORRA, M. P.; FERRER ERES, M. Á.; CARRIÓN MARCO, Y.;
TORTAJADA, G. y SORIA COMBADIERA, L. (2011): “El trabajo cotidiano. Los recursos agropecuarios, la metalurgia, el uso de la madera y las fibras vegetales”. En H. Bonet y J. Vives-Ferrándiz (coord.): La Bastida de les
Alcusses: 1928-2010. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia, Valencia, p. 95-137).
PIQUÉ, R.; ROMERO, S.; PALOMO, A.; TARRÚS, J.; TERRADAS, X. y BOGDANOVIC, I. (2018): “The production and use of cordage at the early Neolithic site of La Draga (Banyoles, Spain)”. Quaternary International, 468,
p. 262-270.
PLA, E. (1968): “Instrumentos de trabajo ibéricos en la región valenciana”. En Estudios de Economía Antigua de la
Península Ibérica. Vicens Vives, Valencia, p. 143-190.
RABANAL, M. A. (1985): “Fuentes literarias del País Valenciano en la Antigüedad”. En Arqueología del País Valenciano: Panoramas y perspectivas. Universidad de Alicante, Alicante.
RIVERA, D. y OBÓN, C. (1991): La guía de Incafo de las plantas útiles y venenosas de la Península Ibérica y Baleares (excluidas medicinales). Incafo, Madrid.
ROMERO-BRUGUÉS, S.; PIQUÉ HUERTA, R. y HERRERO-OTAL, M. (2021): “The basketry at the early Neolithic site of La Draga (Banyoles, Spain)”. Journal of Archaeological Science: Reports, 35, 102692. [https://doi.
org/10.1016/j.jasrep.2020.102692].
VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (2022): “Urbaniza, que no es poco. Novedades de la investigación arqueológica
en el oppidum ibero de La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia), 2010-2020”. En Actualidad de la Investigación Arqueológica en España (2021-2022). Museo Arqueológico Nacional, Ministerio de Cultura y Deporte,
Madrid, p. 243-261.
APL XXXV, 2024
[page-n-112]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e4, p. 111-136
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1623
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Sonia MACHAUSE LÓPEZ a, Cristina REAL MARGALEF b,
Darío PÉREZ VIDAL a, Gianni GALLELLO b y Marta BLASCO MARTÍN a
Profundizando en la ritualidad ibérica
de la Sima de l’Aigua
(Simat de la Valldigna-Carcaixent, València)
RESUMEN: La Sima de l’Aigua es una de las cavidades rituales ibéricas más relevantes del actual País
Valenciano, sin embargo, nunca había sido objeto de un estudio monográfico, más allá de las menciones
en catálogos generales sobre cuevas-santuario. El estudio multidisciplinar detallado de los materiales
recuperados en los años 70 (conservados en el Museu de Prehistòria de València), junto con los datos
obtenidos de la prospección desarrollada en 2022, ha permitido plantear diversas hipótesis en relación
al uso y depósito de ciertos objetos. El rito se materializaría a través de diversas ofrendas cíclicas y
pautadas de cerámicas, principalmente caliciformes, así como adornos metálicos y, probablemente,
restos de fauna. Algunas de estas cerámicas pudieron estar sumergidas en la conocida como Sala de los
Gours, utilizadas previamente como recipientes de iluminación y/o como contenedores de ofrendas.
PALABRAS CLAVE: Cueva ritual, cultura ibérica, Edad del Hierro, ritualidad, ofrendas, agua.
Delving into the Iberian rituality
of Sima de l’Aigua (Simat de la Valldigna-Carcaixent, València)
ABSTRACT: Sima de l’Aigua is one of the most important ritual caves in the Valencia region. However,
other than short mentions in general catalogs on cave-shrines it has never been studied. A detailed
multidisciplinary approach based on the materials recovered in the 1970s (conserved in the Museum of
Prehistory of Valencia), along with data obtained from the 2022 survey, has allowed to develop various
hypotheses regarding the use and deposition of certain objects. The ritual would materialise through
diverse cyclical and patterned offerings of ceramics, mainly calyx-form vessels, as well as metallic
ornaments and, probably, faunal remains. Some of these ceramics might have been submerged in what
is known as the Sala de los Gours (rimstone pools chamber), previously used as containers for lighting
and/or as receptacles for offerings.
KEYWORDS: Ritual cave, Iberian Iron Age, rituality, offerings, water.
a
b
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Grup de Recerca en Arqueologia de la
Mediterrània (GRAM), Universitat de València.
sonia.machause@uv.es | dapevi2@alumni.uv.es | marta.blasco@uv.es
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Prehistòria de la Mediterrània Occidental
(PREMEDOC), Universitat de València.
cristina.real@uv.es | gianni.gallello@uv.es
Recibido: 12/01/2024. Aceptado: 02/04/2024. Publicado en línea: 29/07/2024.
[page-n-113]
112
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
1. INTRODUCCIÓN
Las cuevas han sido siempre espacios frecuentados por los grupos humanos a lo largo del tiempo. Estas
han sido utilizadas como lugar de hábitat y refugio e, incluso en determinados momentos, han adquirido
un valor simbólico de vital importancia para las comunidades que las visitaban (Bonsall y Tolan-Smith,
1997; Moyes, 2012; Bergsvik y Skeates, 2012; Dowd, 2015; Bergsvik y Dowd, 2017; Büster et al., 2019;
Machause et al., 2021; entre otros). En el mundo ibérico, estos destinos sagrados se convirtieron en
escenarios de una gran diversidad de rituales de paso (Rueda, 2013; Grau y Rueda, 2018). Los estudios
sobre estas cuevas, conocidas tradicionalmente como cuevas-santuario ibéricas (Gil-Mascarell, 1975), han
evolucionado notablemente durante las últimas décadas, mostrando una gran variedad de pautas en las
ofrendas y los movimientos rituales relacionados con el mundo subterráneo. Recientes investigaciones han
permitido plantear nuevas preguntas, sobre las diferentes fases del proceso ritual vinculado a estas cuevas,
teniendo en cuenta una gran diversidad de modelos (Amorós, 2012; Machause et al., 2014; Ocharán, 2015;
Cots et al., 2021; Machause y Falcó 2023; entre otros). Además, estos estudios están considerando no
solo variables materiales, sino también territoriales e, incluso, sensoriales (Rueda, 2011; Grau y Amorós
2013; González Reyero et al., 2014; López-Mondéjar 2015; Machause y Quixal, 2018; Machause, 2019;
Machause y Skeates, 2022; Machause y Diez, 2022, entre otros).
En este contexto, la Sima de l’Aigua, también conocida como Cova de l’Aigua1 (Simat de la ValldignaCarcaixent, València), destaca entre las cuevas rituales del este peninsular. Fue en los años 70 cuando se
documentaron las primeras evidencias arqueológicas en su interior: una gran acumulación de cerámicas
ibéricas, principalmente vasos caliciformes, así como un conjunto de anillos y anillas de bronce (Aparicio,
1976). Estos objetos hicieron que directamente se identificara como un espacio ritual y se mencionara
en las distintas recopilaciones sobre cuevas-santuario ibéricas, publicándose algunas fotografías de los
materiales hallados (Aparicio, 1976: lám. III; 1997: 347-348; Serrano y Fernández, 1992: 21; GonzálezAlcalde, 1993: 70; 2002-2003: 210-211; Moneo, 2003: 193-194; entre otros). Además, esta cueva también
se recoge en los catálogos sobre evidencias arqueológicas en la comarca valenciana de la Ribera (Mas
Ivars, 1973: 63; Martínez Pérez, 1984: 166), en los que se publican, por primera vez, dibujos de las
cerámicas recogidas en los trabajos de prospección (Serrano, 1987: 129-133). Sin embargo, la totalidad
de sus materiales y el contexto en el que fueron hallados nunca habían sido objeto de un estudio en
profundidad.
Con el interés de avanzar en el conocimiento de una de las cuevas-santuario más destacadas del actual
País Valenciano, presentamos el análisis pormenorizado de esta cavidad, prestando atención a los elementos
que pudieron estar vinculados con su frecuentación ibérica: cerámicas, principalmente, pero también
materiales metálicos y restos de fauna. Sin embargo, no incluimos en esta publicación los materiales
asociados a época romana (ss. II-IV d.C.) (Aparicio, 1976: 14; González-Alcalde, 2002-2003: 288). La
revisión de los restos arqueológicos procedentes de diversas recogidas superficiales (entre los años 70-80
del s. XX, depositados en el Museu de Prehistòria de València, en adelante MPV), junto con los hallados en
la reciente campaña de prospección (2022)2, nos permitirá acercarnos a la realidad ritual de este espacio y
plantear su análisis, teniendo presentes otros casos de similares características.
1
2
En algunos registros de la base de datos del Museu de Prehistòria de València aparecían vinculados los materiales de esta cueva
con el término “Pla de l’Aigua”.
Prospección llevada a cabo en abril de 2022 bajo la dirección de Sonia Machause López y enmarcada en el proyecto: “Els
Horitzons Aquàtics: cultes, imaginari i simbolisme de les aigües en època ibèrica” (Trabajo Final de Máster de Joan Falcó Alcázar,
dirigido por Sonia Machause López y Consuelo Mata Parreño). La prospección contó con el permiso pertinente de la Dirección
General del Patrimonio Cultural Valenciano (Prospección: 2022/0054-CV).
APL XXXV, 2024
[page-n-114]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
113
Fig. 1. Ubicación de la Sima de l’Aigua (1) y evidencias de frecuentación ibérica en el área estudiada (2).
Cuevas: 1. Avenc dels dos Forats; 2. La Covatxa; 3. Cova dels Francesos; 4. Covatxa de Julio; 5. Cova del Lledoner; 6.
Coveta de la Simeta del Ibero; 7. Cova de la Galera; 8. Cova del Gats. Evidencias de hábitat: 9. El Torretxó; 10. Molí de
Fus; 11. El Pla-Molí de Genís; 12. Cases de Moncada; 13. Cases de Xixerà; 14. El Trinquet; 15. Sequer de Sant Bernat;
16. Escoles Píes; 17. La Villa - Avinguda de la Ribera; 18. Benibaire Alt; 19 Convent del Corpus Christi; 20. Font de
Botet; 21. Altet de la Cova Santa; 22. La Granja; y posibles lugares de hábitat: 23. Alzira; 24. Carcaixent.
2. CONTEXTO TERRITORIAL
La Sima de l’Aigua se ubica en un área muy abrupta, del mismo modo que ocurre en otras cuevas rituales
ibéricas del este peninsular (Grau y Amorós, 2013; Machause y Quixal, 2018; Machause y Diez, 2022).
La cueva está enmarcada por la Serra de les Agulles y la Serra del Realenc, cercana a cursos de agua y
vías de paso (fig. 1). Esta zona precisa de un estudio territorial en profundidad, que nos permita conocer
su poblamiento durante época ibérica3. Sin embargo, a grandes rasgos, podemos indicar que la Sima de
l’Aigua se situaría en el límite sur del territorio controlado por el asentamiento de Sucro (Albalat de la
Ribera) (fig. 1: 2), limitando al sur con los territorios de Saiti (Xàtiva) y El Rabat (Rafelcofer) (Bonet
y Mata, 2001; Grau, 2000, 2002). Aun así, recientes estudios (Pérez Vidal, 2021) han sugerido que los
yacimientos comprendidos entre la Serra del Realenc, la Serra de les Agulles y la Serra de Corbera deberían
ser analizados como un subgrupo geográfico diferenciado, en el extremo suroriental del territorio de la
Ribera. Esta diferenciación se propone en base a sus características orográficas, a su ubicación, así como
por la tipología, caracterización y sugerida funcionalidad. Gran parte de los yacimientos registrados son
cuevas, covachas u otras cavidades con diferentes morfologías.
En esta zona se documentan un total de nueve cuevas con evidencias materiales de cronología ibérica
(fig. 1: 2). Ninguna de ellas ha sido objeto de una intervención arqueológica con afán de estudiar los niveles
ibéricos de manera singularizada. Los materiales documentados proceden de recogidas superficiales. Sin
embargo, las características tipológicas y la cantidad de estos materiales (principalmente cerámicos) han
hecho que las investigaciones previas las incluyan en las categorías tradicionales de refugio esporádico o
lugares rituales (Gil-Mascarell, 1975). Tres de ellas han sido consideradas cuevas-refugio, al contar con
3
A desarrollar en los próximos años en el marco del proyecto “Paisajes económicos y organización territorial del periodo púnico
a la romanización: estudio comparado entre las áreas de Cartago (Túnez) y las de Arse/Sagunto y Sucro” (QartLAnd) (I+D+I del
MINECO: PID2022-139214NB-I00), IP: Iván Fumadó Ortega y David Quixal Santos.
APL XXXV, 2024
[page-n-115]
114
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
restos materiales poco representativos: la Covatxa (Carcaixent) y la Coveta de la Simeta del Ibero (recogidas
en el Inventario de la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano: DGPCV)4 y la Covatxa de
Julio (Alzira) (Martínez, 1984; Serrano, 1987); mientras que las otras seis se categorizan como cuevassantuario, simplemente por contener algún fragmento de vaso caliciforme. Entre estas cuevas se encuentra
la propia Sima de l’Aigua, pero también el Avenc dels Dos Forats o del Monedero (Carcaixent), la Cova
del Lledoner (Carcaixent) (Pla Ballester, 1984), la Cova de la Galera (Favareta), la Cova dels Francesos
(Alzira) (Martínez, 1984) y la Cova dels Gats (Alzira) (Fletcher, 1967; Martínez Pérez, 1984) (algunas
de ellas, simplemente mencionadas en el inventario de la DGPCV). Evidentemente, esta clasificación
precisa de una revisión exhaustiva del registro material y del contexto físico de cada espacio, evitando
generalizaciones erróneas sobre la interpretación de estos lugares.
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INTERVENCIONES
EN LA SIMA DE L’AIGUA
La Sima de l’Aigua se sitúa a unos 370 m s.n.m., en los montes del Realenc, cercana al conocido como
Convent o Barraca d’Aigües Vives (Donat, 1966: 46). Su ubicación se enmarca en el límite entre los
términos actuales de Carcaixent y Simat de la Valldigna (València)5 (fig. 1). La entrada, ligeramente
descendente, se encuentra parcialmente cubierta por abundante vegetación. La boca, de unos 7x2 m, da
paso a una pendiente de 15 m, aproximadamente. Es una cavidad que cuenta con un recorrido total de 240 m
y presenta fuertes procesos reconstructivos y varias salas (Fernández et al., 1980: 214).
Desde la boca de acceso (fig. 2: A), la morfología de la cavidad facilita el paso hacia el noreste, sin
enfrentarse a los desniveles presentes en la zona sureste. Tras los primeros 20 m, aproximadamente,
encontramos un paso de reducidas dimensiones (40x70 cm) que da acceso a una sala más amplia, pero de
baja altura, que obliga a los y las visitantes a caminar en cuclillas (fig. 2: B). Tras unos 10 m, se llega a la
conocida como Sala de los Gours (fig. 2: C-D). Esta sala, de 15x5 m y una altura irregular entre 1,50 y 1,70
m de alto, es la más amplia de la cavidad y está repleta de gours que conservan todavía agua en su interior.
Las menciones en diversos catálogos espeleológicos indican que desde esta sala se accede a dos simas muy
profundas, de unos 50 y 70 m de profundidad, respectivamente (Donat, 1966: 46) y que no fueron visitadas
en la prospección de 2022 por no contar con el material ni la experiencia adecuada.
La Sima de l’Aigua fue explorada espeleológicamente por J. Donat en los años 60. Sin embargo, ni
en su publicación del Catálogo de simas y cavernas de la provincia de Valencia (Donat, 1960: 28), ni en
el Catálogo espeleológico de la provincia de Valencia (Donat, 1966: 46), hace referencia a la presencia
de materiales arqueológicos en su interior, como sí hace en otras cavidades inventariadas. Esta primera
identificación arqueológica se atribuye al espeleólogo M. Flores, quien informó del hallazgo y cedió los
materiales al Servei d’Investigació Prehistòrica (SIP) (cf. Aparicio, 1976: 14, donde no se especifica el año
de esta mención de M. Flores). Además, I. Sarrión también recogió y cedió al museo otro conjunto de piezas
(Aparicio, 1976: 14). Según el archivo documental del SIP, estos últimos hallazgos se llevaron a cabo el 24
de septiembre de 1971. Asimismo, en nuestra revisión hemos podido comprobar que la base de datos del
MPV recoge otros materiales de depositario desconocido.
Según las referencias publicadas hasta la fecha, la mayoría de los materiales procederían de la conocida
como Sala de los Gours, depositados en el interior de estos o entre las formaciones espeleotémicas (Aparicio,
1997: 348). Sin embargo, se desconoce el lugar de procedencia exacto de parte de los materiales recogidos
por D. Serrano en los años 80, ya que se encontraron amontonados delante de la boca de entrada a la cueva,
4
5
https://ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/arqueologia
La boca de entrada pertenece a Simat de la Valldigna, pero el interior está en el término de Carcaixent (ficha en el inventario de
la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano).
APL XXXV, 2024
[page-n-116]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
115
Fig. 2. Planta de la Sima de l’Aigua (a partir de Serrano y Fernández, 1922: 22, topografía: J. Espin y J. Bustamante:
1972) e imágenes del acceso (A) y del interior de la misma (B-D). Escalas de 50 cm.
APL XXXV, 2024
[page-n-117]
116
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
donde sin duda habían sido abandonados (Serrano, 1987: 130). De todos modos, las características de
conservación homogénea de los recipientes cerámicos, con muestras de concreción en varios fragmentos,
nos hace plantear la posible procedencia original de esta misma sala.
Durante nuestra visita, en abril de 2022, pudimos recorrer la mayoría de las salas accesibles,
documentando material arqueológico tan solo en la Sala de los Gours, todavía visible en superficie y en
algunos casos sumergido parcialmente (estos materiales se encuentran fuertemente alterados por la acción
del agua y las innumerables visitas que recibe la cavidad) (fig. 2).
A pesar de la ausencia de excavaciones, consideramos que un conjunto de materiales puede asociarse a
la frecuentación ibérica de la cavidad. Su publicación completa por primera vez contribuye al conocimiento
de las prácticas rituales ibéricas.
4. MATERIALES Y MÉTODOS
El conjunto de materiales que estudiamos en esta publicación es variado, tanto objetos de bronce y restos
de fauna, como recipientes cerámicos (siendo mayoritarios estos últimos). La mayoría de los materiales
proceden de las recogidas antiguas, aunque también incluimos 13 fragmentos cerámicos hallados en la
prospección de 2022. La ausencia de una excavación arqueológica, así como de la referencia concreta de la
procedencia de los materiales, nos obliga a realizar un análisis de conjunto.
Para el estudio de los restos cerámicos de época ibérica se ha seguido el ensayo tipológico de C. Mata
y H. Bonet (1992). En esta clasificación de cerámicas ibéricas se diferencia entre las de Clase A (cerámicas
finas) y las de Clase B (cerámicas toscas). En ella se identifican grupos dependiendo de la funcionalidad de
los recipientes. Para la clasificación de las importaciones áticas, se ha seguido la tipología de N. Lamboglia
(1952, 1954) y B. A. Sparkes y L. Talcott (1970). Para calcular el número mínimo de individuos (NMI a
partir de ahora) se ha tenido en cuenta el atributo formal más característico de cada tipo, debido al alto
nivel de fragmentación y deterioro de las pastas y las superficies, derivado de la rotura intencional y los
procesos postdeposicionales. Por ejemplo, en el caso de los caliciformes, que son las formas más numerosas
del conjunto, se han tenido en cuenta las bases completas. La identificación del NMI se ha desarrollado,
siguiendo las metodologías pertinentes para el análisis estadístico de los datos (Raux, 1998).
Los objetos metálicos se han clasificado tipológicamente y se han analizado mediante la Fluorescencia
de Rayos-X (pXRF), una técnica no invasiva, empleando un equipo portátil de la serie Vanta C que incluye
un tubo de rodio (Rh) de 40 kV, un detector de silicio SDD (Silicon Drift Detector) con una resolución
en energía de 135 eV (FWHM @ 5.9 keV) y un analizador multicanal integrado. Esta técnica también
se ha implementado en el análisis de oxidaciones presentes en algunos fragmentos cerámicos. El análisis
cuantitativo de la composición elemental de los materiales metálicos se ha realizado a partir de la calibración
Metal Alloys Plus 2-beam METHOD-G2-VCR (Ferrer i Jané et al., 2021; Rubio-Barberá et al., 2019, para
más detalle sobre la medición y la metodología de análisis).
El análisis de los restos de fauna se ha basado, por un lado, en un estudio taxonómico y anatómico,
mediante el uso de la colección osteológica de referencia del Gabinete de Fauna Cuaternaria Inocencio
Sarrión del MPV y diversos atlas anatómicos (p. ej. Barone, 1976). Además, se incluye la identificación de las
edades de muerte, las cuales se han establecido teniendo en cuenta el estado de fusión de las articulaciones,
así como al estado de erupción y desgaste dental (Barone, 1976; Pérez Ripoll, 1988; Serrano et al., 2004;
Silver, 1980). Asimismo, se ha realizado un análisis tafonómico de los huesos, teniendo en cuenta el origen
y la morfología de las fracturas (Real et al., 2022; Villa y Mahieu, 1991), las modificaciones antropogénicas
como marcas de corte, fracturas directas, marcas dentales y termoalteraciones (p. ej. Binford, 1981; Pérez
Ripoll, 1992; Shipman y Rose, 1983; Soulier y Costamagno, 2017; Stiner et al., 1995; Théry-Parisot et
al., 2004; Vettese et al., 2020), las modificaciones producidas por otros depredadores (p. ej. Andrews,
1990; Binford, 1981; Domínguez-Rodrigo y Piqueras, 2003; Yravedra, 2013), así como las alteraciones
APL XXXV, 2024
[page-n-118]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
117
diagenéticas (Andrews, 1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 2016; Yravedra, 2013). La cuantificación se ha
establecido a partir del número de restos (NR), número de restos identificados (NISP), número mínimo de
individuos (NMI) y número mínimo de elementos anatómicos (NME) (Lyman, 1994, 2008).
5. RESULTADOS
Debido a la ausencia de referencias espaciales claras presentamos, a continuación, un análisis global
del conjunto de materiales seleccionados para este estudio del interior de la Sima de l’Aigua. Prestamos
atención, en primer lugar, a aquellos elementos que se han podido vincular claramente con la frecuentación
ibérica de la cavidad: las cerámicas. Mostramos, seguidamente, los resultados de los análisis de los objetos
metálicos, restos de fauna e industria ósea que, pese a su adscripción cronológica indeterminada, podrían
estar relacionados con cronología ibérica. Finalmente, mencionamos la presencia de otros elementos que
muestran una frecuentación de la cueva en época romana.
5.1. Materiales de época ibérica
Las cerámicas
El total de cerámicas asociadas con los momentos de frecuentación ibérica es de 3412 fragmentos
(considerando los 3399 fragmentos de recogidos en el s. XX y los 13 recogidos en 2022), que representan
un NMI de 172 (evidenciando un alto nivel de fragmentación). Si nos basamos en el NMI/recipientes
identificados, son claramente más numerosas las cerámicas ibéricas (99,4 %), ya que tan solo se documenta
una cerámica importada (0,6 %). Entre las cerámicas ibéricas, destacan las finas o de Clase A (74,7 % del
total de fragmentos; 84,9 % del total de NMI), en especial el grupo III o vajilla de mesa (95,9 % de las
cerámicas de clase A y 80,1 % del NMI total de cerámicas de cronología ibérica). Dentro de este grupo, el
recipiente más documentado es el caliciforme, con un NMI de 119 (96,6 % del NMI del grupo III y 67,61
% del total de recipientes de cronología ibérica) (fig. 3). Destaca la cocción reductora para la mayoría de
los recipientes (95,8 % del NMI y 93,7 % de los fragmentos). Esta selección es mucho más evidente en los
119 caliciformes, de los cuales el 95,8 % son de cocción reductora.
Cerámica ibérica - Clase B
14,5 %
Importaciones
0,6 %
Cerámica ibérica - Clase A
84,9 %
Indeterminado
2,1 %
Grupo II
2,1 %
Grupo III
95,9 %
Fig. 3. Representación porcentual de las cerámicas de cronología ibérica halladas en la Sima de l’Aigua. Recuento
basado en el NMI.
APL XXXV, 2024
[page-n-119]
118
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Debido al número y la fragmentación de los recipientes, en las figuras de esta publicación se recogen
los ejemplos más representativos de cada tipo, mostrando los perfiles con mejor conservación. En
algunos casos ha sido imposible representarlos gráficamente debido a las alteraciones que presentan:
fragmentación, concreción, piezas adheridas entre ellas, etc. Estas alteraciones pueden ser consecuencia de
factores postdeposicionales naturales, así como de un uso determinado durante la práctica ritual y depósito
(fragmentación y ofrenda de recipientes sumergidos) (ver discusión en el apartado 6.2) (fig. 4).
1
2
3
4
11
5
6
7
8
9
10
Fig. 4: Ejemplos de la concreción presente en algunas piezas cerámicas: fragmento de borde de olla (1); fragmentos de
caliciformes: bordes (2), informe (3), bases (4-6); fragmentos informes con decoración (7-9), fragmento cerámico con
evidencias de contacto con elementos metálicos (10). Caliciforme hallado durante la prospección de 2022 en el interior
de uno de los gours (11).
Las formas
Las cerámicas finas o de Clase A son las más documentadas del conjunto de materiales, identificando al
menos 146 recipientes (tabla 1).
Sin duda, el grupo III o vajilla de mesa es el más numeroso del conjunto, con un NMI de 140 (95,9% del
total de Clase A) (figs. 3, 5 y 6 y tabla 1). Documentamos vajilla de mesa destinada al servicio de bebida,
como botellas (1) y jarros (1), así como para la comida: platos (19) (figs. 5.16 y 6.1-6.11). Entre los platos
(A.III.8), encontramos tanto platos con borde exvasado (7), de diámetros generalmente menores a los 15
cm (fig. 6.1-6.6), como platos con borde entrante o pátera (11) (fig. 6: 9 y 11). Es interesante remarcar que
dos de estos recipientes presentan superficies termoalteradas (internas y externas).
APL XXXV, 2024
[page-n-120]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
119
Tabla 1: Resumen del inventario de materiales cerámicos de cronología ibérica hallados en la Sima de
l’Aigua (NMI-G: número mínimo de individuos de cada grupo; NF: número de fragmentos; NMI-T:
número mínimo de individuos de cada tipo).
Clase cerámica
Grupo
A
II
III
NMI-G
3
140
Forma
Tipo
Tinajilla
Urna orejetas
2
4.1
Botella
Jarro
Caliciforme
1
2.1
4
4.1
4.2
4.3
8
8.1
8.1.1
8.2
Plato
Pátera
Indeterminado
B
3
25
Importación ática
Total
1
Olla
Tapadera
1
6
Copa
Inset lip
NF
NMI
6
1
2
1
2
32
859
121
105
72
16
14
2
25
1
1
106
6
3
4
0
6
2
11
3
3
156
1
24
1
5
1
1420
172
Los vasos caliciformes cuentan con un NMI de 119 (fig. 3 y tabla 1). Generalmente, no se ha podido
identificar el subtipo concreto, ya que muy pocos conservaban el perfil. La mayoría (NMI 106), se enmarcan
en la categoría general (A.III.4), mientras que 6 pertenecerían al subtipo 4.1 (cuerpo globular) (fig. 5: 1-5),
3 al subtipo 4.2 (perfil en “S”) (fig. 5.6-5.8) y 4 al subtipo 4.3 (carenado) (fig. 5.9-5.12). Generalmente,
presentan alturas y diámetros bastante uniformes (diámetros de base: entre 4 y 5 cm; y diámetros de boca:
entre 8 y 12 cm,). Al conservarse muy pocos ejemplares completos, desconocemos la altura de estos
recipientes. Sin embargo, en aquellos casos en los que se ha conservado el perfil, la altura se encuentra
entre los 5,5 y los 7 cm, aproximadamente. Del total de 119 caliciformes, tan solo se han identificado
dos recipientes con perfil completo que presentan orificios precocción en sus bordes (fig. 5.6), los cuales
también están presentes en algunos platos (fig. 6.3 y 7). Estos orificios también se documentan en 16
fragmentos de borde pertenecientes a otros caliciformes.
Por lo que respecta a la conservación de las superficies, algunos de los vasos presentan termoalteraciones
y concreciones, tanto las piezas procedentes de recogidas antiguas, como las halladas durante la prospección
de 2022 (fig. 4). Destacamos aquí una de las bases de caliciforme (fig. 4.5), que conserva adherido bajo
la concreción, derivada de su contacto con el agua, parte del contenido con el que fue depositado (ver
apartado 6.2)6.
6
Hay que tener en cuenta que la totalidad de cerámicas depositadas en el SIP no habían sido lavadas, posibilitando, 50 años
después, la toma de muestras del contenido de las mismas.
APL XXXV, 2024
[page-n-121]
120
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Fig. 5. Formas más representativas del conjunto de vasos caliciformes: cuerpo globular (1-5), perfil en “S” (6-8) y
carenado (9-12); formas no identificadas: pie alto (13) y posibles cubiletes (14-15); y botella A.III.1 (16).
Del resto de grupos, se han podido identificar tan solo tres individuos del grupo II (2,1 % del total de
Clase A), con fragmentos muy pequeños pertenecientes a dos tinajillas (pequeños contenedores) y a una
urna de orejetas. Finalmente, se documentan otras formas por determinar: un pie alto de un recipiente
indeterminado, que no puede relacionarse con las formas de vajilla de mesa, tipo copa, por su grosor
(pudiendo tratarse de una imitación en cocción reductora) (fig. 5.13); un recipiente con una hendidura en el
labio y un recipiente con forma de cubilete, pero con un tamaño que no se corresponde al identificado en
estos recipientes (fig. 5.14-5.15).
APL XXXV, 2024
[page-n-122]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
121
Fig. 6. Formas más representativas del conjunto de platos (1-11) y ollas (12-19).
Las cerámicas toscas o de Clase B tan solo están presentes en el conjunto revisado por 157 fragmentos,
que suponen un NMI de 25 (14,5 % del NMI total de cerámicas de cronología ibérica) (fig. 3 y tabla 1). La
mayoría son ollas, recipientes destinados a la cocina o al depósito de alimentos, que presentan diámetros
entre 15 y 20 cm, aproximadamente, para los bordes (fig. 6.12-6.17) y de entre 4 y 10 cm, aproximadamente,
para las bases (fig. 6.19). Tan solo documentamos un ejemplo de una tapadera (B.6) (fig. 6.18). En cuanto
a la conservación, la concreción identificada en algunos vasos caliciformes, también se documenta en uno
de los bordes de Clase B (fig. 4: 1).
APL XXXV, 2024
[page-n-123]
122
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Por último, identificamos cinco fragmentos muy rodados pertenecientes a un recipiente de origen ático:
forma Lamboglia 42A (Lamboglia, 1952, 1954) o inset lip, según la tipología del Ágora de Atenas (Sparkes
y Talcott, 1970: 98-102, n.º 469-6).
Además de todos estos recipientes, sabemos que se recogieron otras formas muy características, pero
estas no se encuentran en el conjunto depositado en el SIP. Estas cerámicas fueron inventariadas en las
publicaciones previas, como, por ejemplo, las urnas de orejetas (al menos dos) (Aparicio, 1976: 14, 1997:
348) o las tapaderas (al menos tres) (Serrano, 1987: 130-133, fig. 40.10, 40.16, 40.20). Lamentablemente,
estos materiales no están disponibles y no han podido incluirse en este estudio.
Las decoraciones
Del total de 3412 fragmentos, tan solo 75 (2,20 %) cuentan con algún tipo de decoración conservada, siendo
la mayoría de estos de Clase A. Se trata de decoraciones muy sencillas, a base de pintura, incisiones o
baquetones (fig. 6: 12-15). Algunos fragmentos presentan restos de espatulados (fig. 5: 10). La decoración
pintada es monocroma, de motivos geométricos simples: líneas, bandas, círculos concéntricos y retículas (fig.
4: 7-9). En muchos casos la conservación no permite identificar el motivo representado. Otros fragmentos
muestran oxidaciones de color verde o anaranjado, evidenciando su contacto con elementos metálicos
(fig. 4: 10). Los análisis por pXRF llevados a cabo en la superficie de algunos de ellos han confirmado la
presencia de cobre (oxidaciones verdosas) y hierro (oxidaciones anaranjadas) como elementos mayoritarios.
Los objetos metálicos
La mayoría de los objetos metálicos son elementos de adorno y objetos de uso personal: anillos (7) y anillas
(7). Se conservan un total de nueve anillos de cinta lisos: cinco completos y dos fragmentados. Todos
ellos son de sección rectangular. Los diámetros se encuentran entre los 17,03 mm y los 19,95 mm, estando
algunos de ellos deformados. Presentan grosores entre los 0,58-0,93 mm. El peso oscila entre los 0,21 g, en
los anillos más finos, y los 1,38 g (fig. 7).
Por lo que respecta a las anillas, hay dos piezas completas, cinco casi completas y dos fragmentos
filiformes (un total de 9 fragmentos), que pueden ser interpretadas como pulseras y/o brazaletes. La única
diferencia entre estos dos adornos es que las pulseras tienen diámetros menores, ya que se pondrían en
las muñecas, y los brazaletes se suelen portar en los antebrazos, contando con diámetros mayores. Sin
embargo, no debemos olvidar que estos tamaños pueden estar relacionados, también, con la edad de sus
portadores o portadoras (individuos infantiles). Todas ellas cuentan con una sección ovalada y circular. Los
ejemplares que están completos, o casi completos, tienen diámetros máximos que oscilan entre los 4,6 y
los 6,4 cm y espesores medios de 0,08-0,2 cm. Se trata de anillas muy ligeras: desde 0,54-1,75 g (pesando
0,74 g y 1,36 g las dos anillas que se conservan completas) (fig. 7: 8-7: 16). Son anillas simples, realizadas
a partir de una única varilla de bronce, existiendo dos ejemplares que presentan decoración (fig. 7: 11B y
7: 12B). Sin embargo, los inventarios publicados con anterioridad indican la existencia de muchas más
anillas, ya que se recogen cuatro anillas metálicas completas y 28 fragmentos pertenecientes a otras anillas
(Aparicio, 1997: foto 1).
Los anillos y anillas son elementos de estructura sencilla y que están presentes en cronologías muy
amplias. Sin embargo, tal y como veremos en el apartado 6.2., las características de los hallados en la
Sima de l’Aigua son muy similares a las de otros contextos ibéricos. Al identificar coloraciones doradas en
algunas de las piezas (fig. 7: 5B y 7: 16B), se realizó un análisis por pXRF. Los datos obtenidos confirman la
ausencia de oro en la composición de las anillas y anillos, siendo la aleación empleada para la manufactura
de estos objetos cobre (Cu), estaño (Sn) y plomo (Pb), mayoritariamente (tabla 2), que corresponde a
un bronce ternario (Montero-Ruiz, 2008; Rubio-Barberá et al., 2019). Estos resultados se diferencian del
cobre (Cu) y zinc (Zn), elementos mayoritarios que caracterizan como latón una aguja de tipología romana
procedente de las recogidas de los años 70 (ver apartado 5.2). El latón se empieza a producir en modo
APL XXXV, 2024
[page-n-124]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
123
Fig. 7. Anillos y anillas de bronce hallados en la Sima de l’Aigua.
extensivo desde el s. I a.C., coincidiendo con el desarrollo de esta técnica en el mundo romano (Craddock,
1978; Montero-Ruiz y Perea, 2007). Hay también que destacar que en algunos de los objetos analizados
se observan valores más elevados de hierro (Fe) que de plomo (Pb). Así mismo, se detecta también la
presencia de plata (Ag) (tabla 2). Esta heterogeneidad en el perfil elemental del conjunto de anillas y anillos
podría relacionarse con el uso de diferentes procesos de manufacturación y diferentes materias primas
(Rubio-Barberá et al., 2019).
Industria ósea
Entre los restos óseos destaca un fragmento de diáfisis de hueso largo de meso mamífero: 52,76 mm de
largo; 4,95 mm de anchura máxima y 1,83 mm de anchura mínima; 2.90 mm de grosor. La pieza, de sección
plano-convexa, está completa y tiene marcas de una ligera abrasión (tanto en los laterales, como en la cara
frontal) (fig. 8). Se trata de una esquirla ósea alargada, ligeramente preparada para resultar biapuntada,
APL XXXV, 2024
[page-n-125]
124
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Tabla 2. Peso, diámetro y concentraciones de los elementos mayoritarios en las anillas, anillos y el alfiler.
El diámetro máximo está expresado en milímetros (mm), el peso en gramos (g) y las concentraciones
elementales en porcentaje masa/masa (wt%). LOD: Limit of detection. Las piezas 5, 15 y 16 presentaban
apariencia dorada (ver fotos en fig. 7).
N
Tipo
Conservación
ø máx.
Peso
Elementos mayoritarios (wt%)
Fe
Cu
Zn
Ag
Sn
Sb
Pb
34
4
1
Anillo
Completo
19,77
1,369
11
33
0,1
0,2
2
Anillo
Completo
18,6
0,83
0,5
85
0,1
8
0,1
2
3
Anillo
Completo
19,1
0,56
2
55
0,1
0,1
22
0,8
8
4
Anillo
Completo
19,95
1,38
0,2
84
0,1
7
0,2
2
5
Anillo
Completo
18,75
0,9
0,7
78
11
1
6
Anillo
Fragmentado
18,86
0,38
0,4
85
0,2
5
0,9
0,9
7
Anillo
Fragmentado
17,03
0,21
10
26
0,1
0,4
32
0,4
15
8
Anilla
Fragmentado
55
1,45
2
71
0,1
13
1
9
Anilla
Fragmentado
52
1,37
0,4
75
12
0,3
10 Anilla
Fragmentado
49
1,004
4
46
0,2
40
0,2
11
Fragmentado
57
0,54
2
66
0,1
19
0,3
12 Anilla
Anilla
Completo
46
1,36
2
62
0,1
16
0,2
3
13 Anilla
Fragmentado
58
1,75
3
39
0,2
44
0,2
14 Anilla
Fragmentado
Indet.
0,278
0,7
60
0,1
0,2
20
2
15 Anilla
Fragmentado
64
0,78
0,1
85
10
2
16 Anilla
Completo
56
0,74
0,2
85
8
2
17 Aguja
Completo
1,1
0,271
0,5
62
16
0,04
Fig. 8. Útil apuntado con evidencias
de piqueteado (1) y abrasión (2).
Fotografías de detalle tomadas con
Lupa Leica M165C del MPV (15 X y
12 X aumentos, respectivamente).
APL XXXV, 2024
[page-n-126]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
125
pudiendo ser considerada como una pieza del grupo de industria ósea secundaria o expeditiva (fragmentos
óseos empleados de forma puntual pero no trabajados con detalle) (Blasco Martín, 2022: 27). Aunque no
podamos precisar su cronología, podemos asegurar que esta pieza fue utilizada, ya que ambos extremos o
puntas cuentan con un ligero piqueteado. Además, como veremos más adelante, es interesante indicar que
esta pieza se encontraba almacenada en un sobre que indicaba su hallazgo en el “interior de una urna más
grande”, lo que podría evidenciar su depósito dentro de una de las ollas ibéricas documentadas en la cueva.
5.2. Materiales de época romana
Consideramos relevante indicar también la existencia de materiales asociados con cronologías más tardías.
La revisión de los fondos del SIP nos ha permitido corroborar las referencias mencionadas en publicaciones
previas. Por una parte, existe una aguja de latón, mencionada anteriormente. Estas agujas, conocidas como
acus crinalis, con cabeza globular y un vástago muy fino, de sección circular, eran un utensilio empleado
generalmente para sujetar los cabellos de las mujeres romanas (Stephens, 2008). También se documentan
varios fragmentos de lucernas romanas (ss. II-III d.C.) (González-Alcalde, 2002-2003: 288) (depositados
en el SIP) y, supuestamente, una moneda de Constantino (s. IV d.C.) (Aparicio, 1976: 14) (ausente en el
catálogo numismático del MPV).
5.3. Materiales de cronología indeterminada
Restos de fauna
Se han analizado un total de 18 restos de fauna (tabla 3), de los cuales el 72,2 % se ha podido identificar
taxonómica y anatómicamente. El resto (27,8 %) comprende cinco fragmentos indeterminados a nivel de
especie y clasificados como talla pequeña-media. Si bien su adscripción cronológica es indeterminada,
presentamos aquí los resultados de su estudio que nos permitirá plantear diversas hipótesis en base al
tratamiento y selección de los restos. Estos datos podrán concretarse en un futuro cuando contemos con
datos cronológicos más precisos.
Tabla 3. Composición taxonómica y edades de muerte de los restos de fauna de la Sima de l’Aigua.
NISP
n
Det.
Indet.
Total
NISP
%
13 72,2
5 27,8
18
NME
10
3
NME NMI
n
%
11
61,1
8
1*
Sus sp.
2
11,1
2
1**
Pequeña/media
5
27,8
3
Ovicaprino
13
18
13
2
NISP
Cráneo
Maxilar
Mandíbula
Diente
Metacarpo
Falange 1
Escápula
Ulna
Cráneo
Hueso plano
Hueso largo
n
%
4
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
18
22,2
5,6
11,1
11,1
5,6
5,6
5,6
5,6
11,1
11,1
5,6
NME
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
13
* Joven (5-6 meses) | ** Adulto (>12 meses).
APL XXXV, 2024
[page-n-127]
126
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
En cuanto al conjunto de restos determinados, se han identificado 11 huesos de ovicaprino y tan solo
dos de Sus sp. Los restos de Sus sp. podrían corresponder con el jabalí dado la anchura de la superficie
articular. Anatómicamente, se documentan sobre todo restos craneales en el caso del ovicaprino, además
de un metacarpo y una falange. En base a la presencia de dos dientes permanentes (M1/ y M/1) iniciando
el desgaste y un decidual (D4/) con muy poco desgaste, los restos de ovicaprino corresponderían a un
individuo joven de unos 5-6 meses de edad. Esta edad podría relacionarse también con una falange primera
y un metacarpo sin osificar (fig. 9: 4). En cuanto al Sus sp., corresponderían a un individuo subadulto/adulto
según indica la osificación de la escápula.
El conjunto está bien conservado, tan solo un resto presenta alteraciones diagenéticas por manganeso.
En cuanto a la fragmentación, dos huesos (falange y metacarpo de ovicaprino) están completos. El resto
(83,33 %) están fragmentados, y la mayoría presenta fracturas de origen indeterminado (38,89 %) y fresco
(22,22 %) (tabla 4).
Tabla 4. Clasificación de los restos de fauna de la Sima de l’Aigua según el origen de la fractura.
NISP
NISP
Completo
Fragmentado
Reciente
Ovicaprino
11
Sus sp.
2
Talla pequeña/media
3
Total
16
Cráneo
Maxilar
Mandíbula
Diente
Metacarpo
Falange 1
Escápula
Ulna
Cráneo
Hueso largo
4
1
2
2
1
1
1
1
2
1
16
1
1
2
2
Fresco
2
1
1
2
4
Indeterminado
4
1
1
1
7
Las modificaciones identificadas son todas de origen antrópico y corresponden a marcas de corte,
de fractura directa y termoalteraciones. Las marcas de corte se documentan en el cuerpo de la cavidad
alveolar de las dos mandíbulas de ovicaprino: por un lado, dos incisiones cortas, transversales y leves;
y, por otro lado, otras dos incisiones, largas, oblicuas y de intensidad moderada (fig. 9: 4). Estas podrían
estar vinculadas con el aprovechamiento de la carne o con el pelado. También hay varias incisiones cortas
y oblicuas en la zona media de la diáfisis y en la articulación proximal de la ulna de Sus sp. Este hueso
presenta fracturas directas tanto en la zona proximal como distal (fig. 9: 1), las cuales podrían deberse a la
acción de agentes no humanos, pero no hay otras marcas dentales como punciones o arrastres que ayuden
a determinar dicho origen. La escápula de Sus sp. presenta una muesca por fractura directa (fig. 9: 2). Por
último, los dos fragmentos indeterminados de hueso plano están termoalterados.
Otros materiales
Así mismo, existen otros materiales que podrían relacionarse con la frecuentación ibérica de la cavidad, que
no fueron depositados en el MPV. Este es el caso del fragmento de cráneo humano, entre el lote de materiales
acumulados delante de la boca de la entrada (Serrano, 1987: 130). Si bien la presencia de restos humanos
inhumados suele asociarse a momentos de frecuentación previa, las recientes dataciones están demostrando
APL XXXV, 2024
[page-n-128]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
2
3
127
4
1
Fig. 9. Restos de fauna de la Sima de l’Aigua: ulna de Sus sp. con fracturas directas y marca de corte (1); escápula de
Sus sp. con una muesca (2); mandíbula de ovicaprino joven con marcas de corte (3); falange primera y metacarpo sin
osificar de ovicaprino (4).
que existen algunos casos en los que las cuevas fueron escenarios de algún tipo de ritual funerario en época
ibérica, como ocurre en la Cueva del Sapo (Chiva, València) (Machause et al., 2014: 170) y en la Cueva
Merinel (Bugarra, València) (Machause y Skeates, 2022: 8). En este sentido, es interesante remarcar la
presencia de varias urnas de orejetas en la Sima de l’Aigua, como se ha documentado en otras cuevas
rituales. Recientemente se han hallado estos recipientes en la Cueva del Sapo, una cavidad que albergó una
gran diversidad de prácticas rituales, entre las que destaca la inhumación de un individuo femenino del siglo
IV-III a.C. (Machause et al., 2014).
6. DISCUSIÓN
6.1. Marco cronológico
La información disponible hasta la fecha muestra que la Sima de l’Aigua fue frecuentada entre los siglos V/
IV a.C. y el s. IV d.C. Sin embargo, la mayoría de los materiales se asocian con la frecuentación ibérica de
la cueva (ss. V-IV a.C.). Esta cronología coincide con el uso de otras cavidades rituales del este peninsular
(Grau y Amorós, 2013; Ocharán, 2015; Machause, 2019, entre otros).
Por lo que respecta a las cerámicas ibéricas, sus características decorativas, conservación y formas nos
impiden acotar un momento de frecuentación más preciso. Sin embargo, la presencia de un recipiente de
importación ática indica que la cueva pudo ser visitada desde la segunda mitad del s. V/primer tercio del
siglo IV a.C. (Shefton, 1982; Sánchez, 1992: 328; Rodríguez Pérez, 2019: 73-74, entre otros). Dicho marco
cronológico coincide con los siglos con los que suelen relacionarse las formas carenadas de caliciformes
(A. III.4.3), presentes en la cavidad (Mata y Bonet, 1992).
La ausencia de una tipología clara para anillos y anillas de época ibérica dificulta su atribución cronológica.
Sin embargo, las características tipológicas de las anillas son muy similares a las halladas en otros contextos
ibéricos del siglo IV a.C., como en la necrópolis de Casa del Monte (Valdeganga, Albacete) (comunicación
personal de C. Mata) o en otras cuevas rituales como la Cova de les Dones (Millares, València) (Machause
APL XXXV, 2024
[page-n-129]
128
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
y Falcó, 2023: fig. 13) o la Cova dels Pilars (Agres, Alicante) (Grau y Amorós, 2013: fig. 2). Así pues, los
anillos y las anillas podrían estar en relación con las ofrendas depositadas en esta cavidad durante época
ibérica, momento en el cual existe una mayor densidad de ofrendas cerámicas. Si bien se recogieron otros
elementos metálicos de cronología romana, como el acus crinalis, los elementos generales detectados con la
técnica de fluorescencia de rayos X (pXRF) indican que estas ofrendas pudieron pertenecer a dos momentos
distintos. Los elementos químicos mayoritarios detectados indican la presencia de bronce ternario en las
anillas y los anillos, mientras que el perfil químico identificado en la aguja de tipología romana es latón.
Esto confirma que las técnicas de manufactura fueron distintas. Aunque estos datos no permiten ubicar
cronológicamente estos objetos, sí que nos aportan datos interesantes para plantear hipótesis sobre la posible
pertenencia a distintas fases de uso del espacio o a momentos cronológicos distintos.
Por lo que respecta a los restos de fauna, estos pudieron estar asociados con cualquier momento de
frecuentación de la cavidad. Sin embargo, hemos considerado relevante incluirlos en esta publicación por
si futuros datos, ya sean estratigráficos o resultado de dataciones radiocarbónicas, permiten comparar estos
resultados con los ejemplos hallados en otras cuevas ibéricas.
Finalmente, debemos indicar que la cronología de la pieza de industria ósea también es desconocida.
Sin embargo, en el contexto de un depósito ritual, es interesante remarcar la mención concreta sobre su
hallazgo en el interior de la Sima de l’Aigua. Inocencio Sarrión escribió en el sobre en el que depositó los
restos en el SIP: “interior urna más grande”. Esta referencia nos hace plantearnos el carácter de ofrenda
de esta pieza, depositada posiblemente en el interior de una de las ollas, asociada a la frecuentación
ibérica de la cavidad.
6.2. Prácticas rituales identificadas
El análisis de los materiales recuperados en las distintas recogidas y prospecciones en la cavidad confirma
su relevancia en el desarrollo de diversas prácticas rituales en época ibérica. La materialidad del rito
presente en la Sima de l’Aigua demuestra un depósito de ofrendas cerámicas estandarizado, con presencia
de vasos, principalmente, platos y ollas, y, seguramente, de anillos y anillas de bronce, que formarían parte
de distintas prácticas rituales. Sin embargo, debemos ser conscientes de las limitaciones marcadas por los
procesos postdeposicionales que pudieron alterar la formación del registro, así como las características de
su recogida. Los datos conservados sobre la procedencia de los materiales son muy escasos. Además, no
descartamos la posibilidad de una posible selección de materiales durante esta recogida, mostrando una
visión parcial de la pauta ritual. Pese a estas limitaciones, planteamos a continuación diversas hipótesis
sobre las acciones que pudieron desarrollarse en la Sima de l’Aigua.
En primer lugar, cabe destacar la presencia de más de un centenar de vasos caliciformes, que pudieron
adquirir múltiples significados rituales: ofrendas, recipientes para libaciones, contenedores de ofrendas o,
incluso, elementos de iluminación depositados de manera ritualizada (Martínez Perona, 1992; Izquierdo,
2003). Estos recipientes, que aparecen también en el ámbito doméstico, han sido tradicionalmente
vinculados con las prácticas simbólicas en cuevas (González-Alcalde, 2009). El valor simbólico que
adquieren en estos espacios reside en su depósito formalizado de manera repetida y estandarizada
(Machause 2019: 163-168). Sin embargo, su multifuncionalidad no siempre permite concretar en su
interpretación. En el caso de la Sima de l’Aigua no contamos con datos exactos sobre su contexto y
posición, ni sobre su asociación directa con otros recipientes o su posible contenido orgánico. Sin embargo,
en este sentido, es interesante indicar que esta cueva fue una de las primeras cuevas en las que se remarcó
la necesidad de realizar análisis de residuos. J. Aparicio (1976: 14) indica: (…) un vasito ibérico de
cerámica negruzca y perfil caliciforme, lleno de substancia blanquecina está siendo sometido a análisis
por si se tratara de algún resto de ofrenda. Los resultados de este análisis, llevado a cabo en el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia, revelaron que no contenía cereales. Años después,
APL XXXV, 2024
[page-n-130]
129
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
una publicación indica que seguramente se trate de substancias oleaginosas, resinosas o bituminosas,
naturaleza a analizar, interpretadas como restos de la ofrenda o de iluminación (relacionado con el uso
de estos vasos como lámparas de aceite) (Aparicio, 1997: 348). Por desgracia, los resultados finales no
llegaron a publicarse. En nuestro caso, al evidenciar residuos conservados en uno de los vasos (fig. 4: 5),
llevamos a cabo diversos análisis, tanto antropológicos como químicos, para conocer su contenido. Estos
resultados se encuentran actualmente en estudio.
Las características de estos vasos muestran un amplio abanico de posibilidades de uso, que en muchas
ocasiones no son excluyentes. Las termoalteraciones presentes en tres de ellos podrían evidenciar su
uso como recipientes de iluminación o recipientes de ofrendas vegetales que fueran quemadas en el
marco de prácticas rituales. Las concreciones conservadas en al menos 23 fragmentos procedentes
de recogidas antiguas (cinco informes, un fragmento de cuello y cinco fragmentos de bases) y dos
fragmentos recuperados en la prospección de 2022 (un fragmento de cuello y una base), evidencian su
depósito en contacto con el agua. Sin embargo, las características observadas no nos permiten descartar
la selección de fragmentos, ni su depósito intencionado siguiendo una orientación concreta. Lo que sí
que podemos plantear con más seguridad es que gran parte de estos vasos pudieron ser objeto de una
rotura intencional (fueran utilizados o no previamente), a juzgar por el elevado número de fragmentos
y fracturas antiguas que presentan los caliciformes (fig. 10). Esta práctica se ha documentado en una
gran variedad de contextos cultuales desde la Prehistoria, simbolizando el sacrificio del objeto ofrecido
y su inutilización (Grinsell, 1961; Chapman, 2000; Denti, 2013). Sin embargo, para poder avanzar en
el conocimiento de la pauta ritual en cuevas vinculada con estos vasos (como, por ejemplo, el contacto
total o parcial con el agua subterránea o la selección de fragmentos previos a su depósito) precisamos de
datos estratigráficos claros, como se está identificando en estos últimos años en otros contextos ibéricos
(Rodríguez Ariza et al., 2023: 158).
Si bien no conocemos la ubicación original de la totalidad de los materiales, planteamos la elección
de la Sala de los Gours para el depósito de la mayoría de las ofrendas cerámicas, tal y como se sugirió en
publicaciones previas (Aparicio, 1997: 348). Esta propuesta se basa en dos evidencias: las características
de conservación de las cerámicas (en contacto con el agua); y su localización, durante la prospección de
1
2
0
5 cm
Fig. 10. Algunos ejemplos de la fragmentación presente en los vasos caliciformes de la Sima de l’Aigua: bases anilladas
(1) y bases indicadas (2).
APL XXXV, 2024
[page-n-131]
130
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
2022 concentrada en esta sala (fig. 2: D), no documentándose ningún fragmento cerámico en las otras zonas
de la cavidad. Esta selección implicaría diversas cuestiones relevantes a tener en cuenta en el marco de un
ritual de paso: acceso complejo a ciertas salas que solamente puede ser superado de manera individual,
simbolizando una fase liminal (1); completa oscuridad y necesidad de iluminación artificial para desarrollar
las ofrendas y transitar por el espacio subterráneo (2); y contacto directo con el agua durante el gesto final
de ofrenda, el cual puede ser parcial, introduciendo solo ciertas partes del cuerpo, o total (3).
El papel simbólico del agua en los rituales ibéricos ha sido remarcado en diversos contextos, tanto
subterráneos como en superficie (Sánchez Moral, 2020; Machause y Falcó, 2023: 65-66). En concreto, el
agua subterránea es considerada en muchas sociedades como un elemento divino y sobrenatural, integrada
activamente en los rituales personificados en estos espacios, a través de la bebida, la purificación o la
libación (Whitehouse, 2007; Oestigaard, 2020). En el caso de la Sima de l’Aigua, además de valorar su uso
durante las prácticas rituales, debemos considerar su simbolismo al convertirse en contenedor y transmisor
de ofrendas, en las últimas fases del rito. El agua, por tanto, sería uno de los elementos protagonistas en
los rituales personificados en esta cavidad, del mismo modo que ocurre, por ejemplo, en la Cova de les
Dones (Millares, València) (Machause y Falcó, 2023). La Sala de los Gours sería el destino final del viaje
ritual emprendido desde los lugares de hábitat hasta las cuevas, un proceso transformador que culminaría al
depositar la ofrenda cerámica en contacto con al agua subterránea en las salas más profundas de la cavidad.
Sin embargo, esta propuesta interpretativa no descarta la realización de prácticas rituales en otras zonas de
Sima de l’Aigua, de las cuales no se conservan evidencias arqueológicas hasta la fecha (como, por ejemplo,
libaciones u ofrendas de elementos vegetales).
Algunas de estas prácticas podrían estar precedidas, por ejemplo, por algún tipo de ritual de
comensalidad. Estas prácticas simbólicas están presentes directa o indirectamente en una gran variedad de
contextos cultuales del Mediterráneo (Sardà, 2010; Amorós, 2019). La presencia de vajilla de mesa (tanto
de cerámica ática, como de cerámica ibérica: una veintena de platos), así como de una veintena de ollas
podría relacionarse con diversas prácticas de consumo previas al depósito. Sin embargo, en relación a este
aspecto, es notoria la ausencia de grandes contenedores como ánforas o tinajas que sí están presentes en
otras cuevas del este peninsular (Machause 2019). En este sentido, es interesante recordar la identificación
de dos platos con termoalteraciones internas y externas, pudiendo ser utilizados en la preparación de
alimentos u ofrendas orgánicas.
Finalmente, aunque no contemos con una adscripción cronológica clara, proponemos la vinculación de
parte de las ofrendas cerámicas con la presencia de objetos metálicos relacionados con el adorno personal
(seguramente más de una veintena de anillos y anillas de bronce, a juzgar por los fragmentos depositados en
el SIP y las referencias bibliográficas: Aparicio, 1997: foto 1). Observando otros ejemplos coetáneos, estos
elementos podrían indicar la realización de rituales de paso que implicaran el cambio de apariencia, regidos
por distintos códigos sociales de indumentaria relacionados con la edad, el género y/o el grupo social.
En concreto, la presencia de anillas/aros metálicos se suele relacionar con las ofrendas de cabello, en el
marco de rituales de paso, en distintos contextos, tanto en las cuevas del este peninsular (González-Alcalde,
2011: 144), como en el Alto Guadalquivir (Rueda, 2011). Sin embargo, el grosor y el peso de las anillas
procedentes de la Sima de l’Aigua podría relacionarse también con algún tipo de pulseras o brazaletes,
seguramente propiedad de individuos infantiles (a juzgar por los diámetros conservados).
Aunque desconozcamos la cronología de los restos de fauna, también es interesante indicar su posible
vinculación con los rituales desarrollados en época ibérica (si bien no presentan evidencias de concreción
como las piezas cerámicas). En concreto, valoramos la posible selección de suidos y ovicaprinos, las
alteraciones de origen antrópico (marcas de corte y termoalteraciones), así como el consumo y la ofrenda de
determinadas partes anatómicas. Estas características se documentan, también, en otras cavidades del este
peninsular (p.e. Blay, 1992; Machause y Sanchis, 2015). Sin embargo, para profundizar en el simbolismo
de estos animales, en el marco de las prácticas rituales ibéricas de la Sima de l’Aigua, necesitaríamos datos
cronológicos y estratigráficos más precisos.
APL XXXV, 2024
[page-n-132]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
131
7. CONCLUSIONES
El análisis de las evidencias materiales halladas en los años 70, junto con los resultados de la reciente
prospección, desarrollada en 2022, demuestra que la Sima de l’Aigua acogió diversas prácticas rituales
durante época ibérica (ss. V-IV a.C.). El rito se materializaría a través de diversas ofrendas cerámicas,
principalmente caliciformes (pero también platos y ollas) y, posiblemente, adornos metálicos, objetos de
hueso y restos de fauna. Estas ofrendas muestran un comportamiento cíclico y pautado, presente en otros
ejemplos de cronología similar.
Pese al sesgo existente en la documentación, que nos impide asegurar la adscripción cronológica de
algunos elementos, consideramos necesaria la realización de este tipo de estudios que profundicen en la
heterogeneidad de las dinámicas rituales en los espacios subterráneos. Además, estos resultados serán de
vital importancia para plantear futuras intervenciones arqueológicas en la cavidad que permitan obtener
información contextualizada, así como recuperar restos bióticos (infrarrepresentados en las cavidades que
cuentan con prospecciones o excavaciones antiguas).
Una de las vertientes que sin duda deberá recibir un análisis más pormenorizado en próximas
investigaciones es la interrelación de esta y otras cuevas cercanas con los núcleos de hábitat más próximos.
En este sentido, conforme evolucionen los estudios de poblamiento de este territorio, se valorará la
realización de cálculos de visibilidad acumulada para observar su prominencia en el paisaje en relación con
los núcleos habitados, así como los caminos que pudieron servir para transitar hacia estos espacios. Los
datos disponibles hasta la fecha muestran una aparente lejanía de las zonas de poblamiento, reforzando el
carácter limítrofe de las cuevas, como se ha evidenciado en otros territorios. Esta zona cuenta con varios
yacimientos con materiales ibéricos. Nos referimos a los hallazgos encontrados en Convent del Corpus
Christi, Font de Botet, Benibaire Alt, Sequer de Sant Bernat, La Villa-Avinguda de la Ribera, Molí de
Fus, Escoles Píes, El Torretxó, Cases de Xixerà o El Pla-Molí de Genís (que se encuentran alrededor de
a las actuales localidades de Carcaixent y Alzira) (fig. 1: 2). Entre estos destacarían los posibles núcleos
de habitación en los actuales términos de Carcaixent y Alzira, a unos 8 km de la Sima de l’Aigua, y un
importante núcleo de habitación en la actual Albalat de la Ribera (Sucro) a unos 15 km aproximadamente
(Aranegui, 2015; Albelda, 2016; Pérez Vidal, 2021).
Consideramos que, si bien quedan muchas cuestiones en las que profundizar en futuras investigaciones,
esta publicación demuestra la importancia de “excavar” en los fondos museísticos y analizar el contexto
espacial y físico de los hallazgos. Tan solo a través de un análisis detallado, tanto de la materialidad y su
contexto estratigráfico y espacial, como del contexto territorial logaremos profundizar en el conocimiento
de las sociedades del pasado y sus prácticas rituales.
AGRADECIMIENTOS
La mayor parte del análisis de los materiales de la Sima de l’Aigua se inició con la beca postdoctoral de la primera
autora (APOSTD-Generalitat Valenciana-Fondo Social Europeo) y se finalizó en el marco del proyecto “Deep in caves:
ritualidad ibérica en contexto” (Generalitat Valenciana - CIGE/2022/94). Agradecemos la colaboración de Joan Falcó
Alcázar, durante la prospección llevada a cabo en la Sima. Así mismo, expresamos nuestra gratitud al personal del Museu de Prehistòria de València y, en especial, a Jaime Vives-Ferrándiz y a su directora, María Jesús de Pedro. También
agradecemos los comentarios de Consuelo Mata Parreño, así como de los/las evaluadores/as y el equipo editorial, que
han mejorado enormemente el resultado final de este artículo. Finalmente, agradecemos a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana por la financiación del proyecto NeoNetS “A Social Network Approach to
Understanding the Evolutionary Dynamics of Neolithic Societies (C. 7600-4000 cal. BP)” (Prometeo/2021/007) con el
cual se ha adquirido la instrumentación analítica para llevar a cabo el estudio. Gianni Gallello agradece el ayuda Beatriz Galindo (2018) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Project BEA-GAL18/00110
“Development of analytical methods applied to archaeology”).
APL XXXV, 2024
[page-n-133]
132
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
BIBLIOGRAFÍA
ALBELDA, V. (2016): El hàbitat costero edetano (ss. VI-I a.C.). Tesis doctoral, Universitat de València. Disponible
en: http://hdl.handle.net/10550/58509
AMORÓS, I. (2012): “La Cova de l’Agüela (Vall d’Alcalà, Alicante). Una cueva-santuario en el corazón de la Contestania Ibérica. Alberri. Quaderns d’Investigació del Centre d’Estudis Contestans, 22, p. 51-93.
AMORÓS, I. (2019): “Las prácticas de comensalidad como estrategia ideológica en el área central de la Contestania
ibérica (VII-I a. C.)”. Zephyrus, LXXXIV, p. 41-62. DOI: https://doi.org/10.14201/zephyrus2019844162
ANDREWS, P. (1990): Owls, caves and fossils. University of Chicago Press, Londres.
APARICIO, J. (1976): “El culto en cuevas en la región valenciana”. En Homenaje a García y Bellido, I Revista de la
Universidad Complutense, XXV, n. 101, p. 9-30.
APARICIO, J. (1997): “El culto en cuevas y la religiosidad protohistórica”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de
Castelló, 18, p. 345-358.
ARANEGUI, C. (ed.) (2015): El sucronensis sinus en época ibérica, Saguntum-PLAV Extra 17, Universitat de València.
BARONE, R. (1976): Anatomie compareé des mammifères domestiques (Tome 1: Ostéologie). Vigot, París.
BERGSVIK, K. A. y DOWD, M. (eds.) (2017): Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500–1500. Oxford, Oxbow
Books.
BERGSVIK, K. A. y SKEATES, R. (eds.) (2012): Caves in Context: the Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe. Oxford, Oxbow Books.
BINFORD, L. R. (1981): Bones: ancient men and modern myths. Academic Press, New York-Orlando.
BLAY, F. (1992): “Cueva Merinel (Bugarra). Análisis de la fauna”. En J. Juan Cabanilles (coord.): Estudios de Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester. Museu de Prehistòria de València, Diputación Provincial
de Valencia (Serie de Trabajos Varios del SIP, 89), p. 283-287.
BLASCO, M. (2022): Artesanías en hueso, asta, cuerno y marfil en el mundo ibérico, Museu de Prehistòria de València. Diputación Provincial de Valencia (Serie de Trabajos Varios del SIP, 128), València.
BONET, H. y MATA, C. (2001): “Organización del territorio y poblamiento en el País Valenciano entre los ss. VII al II
a.C.”. En L. Berrocal-Rangel y P. Gardes (eds.): Entre celtas e íberos. Las poblaciones protohistóricas de las galias
e Hispania, Real Academia de la Historia Casa de Velázquez, Madrid, p. 175-186.
BONSALL, C. y TOLAN-SMITH, C. (eds.) (1997): The Human Use of Caves. BAR International Series, 667, Oxford,
Archaeopress.
BÜSTER, L.; WARMENBOL, E. y MLEKUZ, D. (eds.) (2019): Between Worlds: Understanding Ritual Cave Use in
Later Prehistory. Springer.
CHAPMAN, J. (2000): Fragmentation in Archaeology: People, Places, and Broken Objects in the Prehistory of SouthEastern Europe. Routledge, Londres.
COTS, I.; PÉREZ, M. y DILOLI, J. (2021): “Ritual Spaces in the Font Major Cave: The Sala del Llac and the Sala
de la Mamella (L’Espluga de Francolí, Tarragona)”. En S. Machause, C. Rueda, I. Grau y R. Roure (eds.): Rock &
Ritual. Caves, Rocky Places and Religious Practices in the Ancient Mediterranean. Collection “Mondes Anciens”,
Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, p. 101-112.
CRADDOCK, P. T. (1978): “The composition of the copper alloys used by the Greek, Etruscan and Roman civilizations: 3. The origins and early use of brass”. Journal of Archaeological Science, 5 (1), p. 1-16. DOI: https://doi.
org/10.1016/0305-4403(78)90015-8
DENTI, M. (2013): “Pour une archéologie de l’absence. Observations sur l’analyse intellectuelle et matérielle de la
céramique en contexte rituel”. En M. Denti y M. Tuffreau-Libre (eds.): La Céramique dans les contextes rituels.
Fouiller et comprendre les gestes des anciens. Actes de la table ronde de Rennes (16–17 juin 2010). Presses Universitaires (Archéologie & Culture), Rennes, p. 13-23.
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M. y PIQUERAS, A. (2003): “The use of tooth pits to identify carnivore taxa in tooth
marked archaeofaunas and their relevance to reconstruct hominid carcass processing behaviours”. Journal of Archaeological Science, 30, p. 1385-1391. DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-4403(03)00027-X
DONAT, J. (1960): Catálogo de simas y cavernas de la provincia de Valencia. Grupo Espeleológico Vilanova y Piera,
Diputación Provincial de Valencia.
DONAT, J. (1966): Catálogo espeleológico de la provincia de Valencia. Memorias del Instituto Geológico y Minero de
España, tomo LXVII, Tip. Lit. Coullaut, Madrid.
DOWD, M. (2015): The Archaeology of Caves in Ireland. Oxbow Books, Oxford.
APL XXXV, 2024
[page-n-134]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
133
FERNÁNDEZ-JALVO, Y. y ANDREWS, P. (2011): Atlas of Taphonomic Identifications. Springer Nature.
FERNÁNDEZ, J.; GARAY, P.; GIMÉNEZ, S.; IBAÑEZ, P. A. y SENDRA, A. (1980): Catálogo espeleológico del País
Valenciano (tomo I). Federació Valenciana d’Espeleologia, Valencia.
FERRER I JANÉ, J.; QUIXAL SANTOS, D.; VELAZA FRÍAS, J.; SERRANO CASTELLANO, A.; MATA
PARREÑO, C.; PASÍES OVIEDO, T. y GALLELLO, G. (2021): “Una pequeña lámina de plomo con inscripción
ibérica de paleografía arcaica del Pico de los Ajos (Yátova, València)”. Veleia, 38, p. 91-109. DOI: https://doi.
org/10.1387/veleia.22508.
FLETCHER, D. (1967): La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su museo el pasado año 1965. Valencia.
GIL-MASCARELL, M. (1975): “Sobre las cuevas ibéricas del País Valenciano. Materiales y problemas”. SAGVNTVMPLAV, 11, p. 281-332.
GONZÁLEZ REYERO, S.; SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J.; FLORES, C. y LÓPEZ SALINAS, I. (2014): Procesos
de apropiación y memoria en el sureste peninsular durante la segunda edad del hierro: Molinicos y La Umbría de
Salchite en la construcción de un territorio político. Zephyrus, LXXIII, p. 149-170. DOI: https://doi.org/10.14201/
zephyrus201473149170
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (1993): “Las cuevas santuario ibéricas en el País Valenciano: Un ensayo de interpretación”. Verdolay, 5, p. 67- 78.
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (2002-2003): “Cuevas-refugio y cuevas-santuario en Castellón y Valencia: Espacios de
resguardo y entornos iniciáticos en el mundo ibérico”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 23, p.
187-240.
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (2009): “Una aproximación cultural a los vasos caliciformes ibéricos en cuevas-santuario
y yacimientos de superficie”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 27, p. 85-107.
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (2011): “Una reflexión genérica sobre el sacerdocio ibérico en el contexto de las cuevassantuario”. Recerques del Museu d’Alcoi, 20, p. 137-150.
GRAU, I. (2000): El poblamiento de época ibérica en la región central-meridional del País Valenciano. Universitat
d’Alacant, Alacant.
GRAU, I. (2002): La organización del territorio en el área central de la Contestania ibèrica. Publicacions Universitat
d’Alacant, Serie Arqueología, Alacant.
GRAU, I. y AMORÓS, I. (2013): “La delimitación simbólica de los espacios territoriales: el culto en el confín y las
cuevas-santuario”. En C. Rísquez y C. Rueda (eds.): Santuarios iberos: Territorio, ritualidad y memoria: Actas
del Congreso Internacional “El Santuario de la Cueva de La Lobera de Castellar. 1912-2012” (Jaén, 4-6 octubre
2012). Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado, Jaén, p. 183-212.
GRAU, I. y RUEDA, C. (2018): “La religión en las sociedades iberas: una visión panorámica”. Revista de Historiografía, 28, p. 47-72. DOI: https://doi.org/10.20318/revhisto.2018.4207
GRINSELL, L.V. (1961): “The breaking of objects as a funerary rite”. Folklore, 72, p. 475-491. DOI: https://doi.org/1
0.1080/0015587X.1961.9717293
IZQUIERDO PERAILE, I. (2003): “La ofrenda sagrada del vaso en la cultura ibérica”. Zephyrus, LVI, p. 117-135.
LAMBOGLIA, N. (1952): “Per una classificazione preliminare della ceramica campana”. En Atti del Iº Congresso
Internazionale di Studi Ligure (1950), Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 140-206.
LAMBOGLIA, N. (1954): “La ceramica “precampana” della Bastida”. Archivo de Prehistoria Levantina, V, p. 105139.
LÓPEZ-MONDÉJAR, L. (2015): “Lugares de culto ibéricos en el área murciana: revisión crítica y nuevos planteamientos para su estudio en el sureste peninsular”. Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 23, p.
181-224. https://hdl.handle.net/10171/39804
LYMAN, R. L. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press.
LYMAN, R. L. (2008): Quantitative Paleozoology. Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press.
MACHAUSE, S. (2019): Las cuevas como espacios rituales en época ibérica. Los casos de Kelin, Edeta y Arse. Colección Arqueologías, Serie Ibera, UJA Editorial, Jaén.
MACHAUSE, S. y DIEZ, A. (2022): “Analysing the symbolic landscape in the Iberian Iron Age: GIS, caves and ritual
performance”. Zephyrus, XC, p. 135-158. DOI: https://doi.org/10.14201/zephyrus202290135158
MACHAUSE, S. y FALCÓ, J. (2023): “La Cova de les Dones (Millares, València): el agua subterránea en las prácticas
rituales ibéricas”. LVCENTVM, 42, p. 51-74. DOI: https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.23619
MACHAUSE, S. y QUIXAL, D. (2018): “Cuevas rituales ibéricas en el territorio de Kelin (ss. V-III a. C.)”. Complutum, 29(1), p. 115-134. DOI: https://doi.org/10.5209/CMPL.62398
APL XXXV, 2024
[page-n-135]
134
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
MACHAUSE, S. y SANCHIS, A. (2015): “La ofrenda de animales como práctica ritual en época ibérica: la Cueva
del Sapo (Chiva, Valencia)”. En A. Sanchis Serra y J. L. Pascual Benito (coords.): Preses petites i grups humans en
el passat (II Jornades d’Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València), Diputació de València, Valencia.
MACHAUSE, S. y SKEATES, R. (2022): “Caves, Senses, and Ritual Flows in the Iberian Iron Age: The Territory of
Edeta”. Open Archaeology, 8, p. 1-29. DOI: https://doi.org/10.1515/opar-2022-0222
MACHAUSE, S.; PÉREZ, A.; VIDAL, P. y SANCHIS, A. (2014): “Prácticas rituales ibéricas en la Cueva del Sapo
(Chiva, Valencia): Más allá del caliciforme”. Zephyrus, LXXIV, p. 157-179. DOI: https://doi.org/10.14201/zephyrus201474157179
MACHAUSE, S.; RUEDA, C.; GRAU, I. y ROURE, R. (eds.) (2021): Rock & Ritual. Caves, Rocky Places and Religious Practices in the Ancient Mediterranean. Collection “Mondes Anciens”, Presses universitaires de la Méditerranée, Montpellier.
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1984): Carta arqueológica de la Ribera, Alzira.
MARTÍNEZ PERONA, J. V. (1992): “El santuario ibérico de la Cueva Merinel (Bugarra). En torno a la función del
vaso caliciforme”. En J. Juan Cabanilles (coord.): Estudios de Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique
Pla Ballester, Museu de Prehistòria de València, Diputación Provincial de Valencia (Serie de Trabajos Varios del
SIP, 89). Valencia, p. 261-282.
MAS IVARS, M.A. (1973): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Tomo I, Valencia.
MATA, C. y BONET, H. (1992): “La cerámica ibérica: ensayo de tipología”. En J. Juan Cabanilles (coord.): Estudios
de Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, Museu de Prehistòria de València, Diputación
Provincial de Valencia (Serie de Trabajos Varios del SIP, 89). Valencia, p. 117-173.
MONEO, T. (2003): Religio ibérica: santuarios, ritos y divinidades (siglos VII-I a. C.). Real Academia de la Historia,
Madrid.
MONTERO-RUIZ, I. (2008): “Análisis de composición de materiales metálicos de la necrópolis de Milmanda”. En R.
Graells i Fabregat: La necròpolis protohistòrica de Milmanda (Vimbodí, Conca de Barberà, Tarragona). Un exemple del món funerari català durant el trànsit entre els segles VII i VI aC. ICAC, Tarragona, p. 135-138.
MONTERO-RUIZ, I. y PEREA, A. (2007): “Brasses in the early metallurgy of the Iberian Peninsula”. En S. La Niece,
D. Hook y P. Craddock (eds.): Metals and Mines. Studies in Archaeometallurgy, Archetype Publications, p. 136139.
MOYES, H. (ed.) (2012): Sacred Darkness: a Global Perspective on the Ritual Use of Caves. Boulder, University Press
of Colorado.
OCHARÁN, J. A. (2015): “Santuarios rupestres ibéricos de la Región de Murcia”. Verdolay, 14, p. 103-142.
OESTIGAARD, T. (2020): “Waterfalls and moving waters: The unnatural natural and flows of cosmic forces”. En R.
Skeates y J. Day (eds.): The Routledge Handbook of Sensory Archaeology. Routledge, Londres, p. 179-192. DOI:
https://doi.org/10.4324/9781315560175-11
PÉREZ RIPOLL, M. (1988): “Estudio de la secuencia de desgaste de los molares de la Capra Pyrenaica de yacimientos
prehistóricos”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVII, p. 83-127.
PÉREZ RIPOLL, M. (1992): Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y mordeduras de carnívoros en huesos
prehistóricos del Mediterráneo español. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (Colección Patrimonio), Alicante.
PÉREZ VIDAL, D. (2021): La Cultura Ibèrica (ss. VI-II/I aC) a la Ribera del Xúquer: aproximació a l’organització
territorial. Trabajo Final de Máster inédito, Universitat de València, Valencia.
RAUX, S. (1998): “Méthodes de quantification du mobilier céramique. Etat de la question et pistes de réflexion”. En
P. Arcelin y M. Tuffeau-Libre (dirs.): La quantification des céramiques. Conditions et protocole. Actes de la table
ronde du Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray (Glux-en-Glenne, 7-9 avril 1998), coll. Bibracte, 2, p.
11-16.
REAL, C.; MORALES, J. V.; SANCHIS, A.; PÉREZ, L.; PÉREZ RIPOLL, M. y VILLAVERDE, V. (2022): “Archaeozoological studies: new database and method based on alphanumeric codes”. Archeofauna, 31, p. 133-141.
RODRÍGUEZ PÉREZ, D. (2019): “La vida social de la cerámica ática en la península ibérica: la amortización de las
copas Cástulo de tipo antiguo”. Archivo Español de Arqueología, 92, p. 71-88. DOI: https://doi.org/10.3989/aespa.092.019.004
RODRÍGUEZ ARIZA, M. A.; MONTES MOYA, E. V.; MURIEL LÓPEZ, P. y RUEDA GALÁN, C. (2023): “El santuario periurbano de Tútugi (Cerro del Castillo, Galera, Granada)”. Madrider Mitteilungen, 64, p. 136-167. DOI:
https://doi.org/10.34780/f552-5d02
RUBIO-BARBERÁ, S.; FRAGOSO, J.; GALLELLO, G.; ARASA, F.; LEZZERINI, M.; HERNÁNDEZ, E.;
PASTOR, A. y DE LA GUARDIA, M. (2019): “Analysis of Sagunto Ibero-Roman votive bronze statuettes by porAPL XXXV, 2024
[page-n-136]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
135
table X-ray fluorescence”. Radiation Physics and Chemistry, 159, p. 17-24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.02.031.
RUEDA GALÁN, C. (2011): Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV
a.n.e.-I d.n.e.). Textos CAAI, 3, Universidad de Jaén, Jaén.
RUEDA GALÁN, C. (2013): “Ritos de paso de edad y ritos nupciales en la religiosidad ibera: algunos casos de estudio”. En C. Rísquez y C. Rueda (eds.): Santuarios iberos: Territorio, ritualidad y memoria: Actas del Congreso Internacional “El Santuario de la Cueva de La Lobera de Castellar. 1912-2012” (Jaén, 4-6 octubre 2012). Asociación
para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado, Jaén, p. 341-384.
RUEDA, C. y BELLÓN, J. P. (2016): “Culto y rito en cuevas: modelos territoriales de vivencia y experimientación
de lo sagrado, más allá de la materialidad (ss. V-II a.n.e.)”. En S. Alfayé Villa (ed.): Verenda Numina. Temor y
experiencia religiosa, Monográfico, ARYS. Antigüedad: Religiones y Sociedades, 14, p. 43-80. DOI: https://doi.
org/10.20318/arys.2017.3986
SÁNCHEZ MORAL, M. E. (2020): Agua y culto en los santuarios de la cultura ibérica. Una aproximación al papel del
agua en la religiosidad de los pueblos íberos (ss. IV-I a. n. e.). Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-HHAT-Mesanchez
SÁNCHEZ, C. (1992): “Las copas tipo Cástulo en la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria, 49, p. 327-333.
SARDÀ SEUMA, S. (2010): “El giro comensal: nuevos temas y nuevos enfoques en la protohistoria peninsular”.
Herakleion, 3, p. 37-65.
SHEFTON, B. B. (1982): “Greeks and Greek imports in the South of Iberian Peninsula. The Archaeological evidence,
Phöenizer im Western”. Madrider Beiträge, 8, p. 337-370.
SERRANO VÁREZ, D. (1987): Yacimientos ibéricos y romanos de la Riera (Valencia, España). Serie Arqueológica,
12, Valencia.
SERRANO VÁREZ, D. y FERNÁNDEZ PALMEIRO, J. (1992): “Cuevas rituales ibéricas en la provincia de Valencia”. Al-Gezira, 7, p. 11-35.
SERRANO, E.; GÁLLEGO, L. y PÉREZ, J. M. (2004): “Ossification of the Appendicular Skeleton in the Spanish Ibex
Capra pyrenaica Schinz, 1838 (Artiodactyla: Bovidae), with Regard to Determination of Age. Anatomia, Histologia”. Embryologia, 33 (1), 33-37. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1439-0264.2004.00506.x
SHIPMAN, P. y ROSE, J. (1983): “Early hominid hunting, butchering, and carcass processing behaviors: approaches to the fossil record”. Journal of Anthropological Archaeology, 2, p. 57-98. DOI: https://doi.org/10.1016/02784165(83)90008-9
SILVER, I. (1980): “La determinación de la edad en los animales domésticos”. En D. Brothwell y E. Higgs (eds.): Ciencia
en Arqueología. Fondo de Cultura Económica, Madrid, p. 289-309.
SOULIER, M. C. y COSTAMAGNO, S. (2017): “Let the cutmarks speak! Experimental butchery to reconstruct carcass processing”. Journal of Archaeological Science: Reports, 11, p. 782-802. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.12.033
SPARKES, B. A. y TALCOTT, L. (1970). Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. (The Athenian
Agora, XII). American School of Classical Studies at Athens, Princeton.
STEPHENS, J. (2008): “Ancient roman hairdressing: on (hair) pins and needles”. Journal of Roman Archaeology, 21,
p. 110-132. DOI: https://doi.org/10.1017/S1047759400004402
STINER, M.C.; KUHN, S.L.; WEINER, S. y BAR-YOSEF, O. (1995): “Differential Burning, Recrystallization,
and Fragmentation of Archaeological Bone”. Journal of Archaeological Science 22, p. 223-237. DOI: https://doi.
org/10.1006/jasc.1995.0024
THÉRY-PARISOT, I.; BRUGAL, J. P.; COSTAMAGNO, S. y GUILBERT, R. (2004): “Conséquences taphonomiques
de l’utilisation des ossements comme combustible. Approche expérimentale”. Les nouvelles de l’Archéologie, 95,
p. 19-22.
VETTESE, D.; BLASCO, B.; CÁCERES, I.; GAUDZINSKI WINDHEUSER, G.; MONCEL1, M. H.; THUN
HOHENSTEIN, U. y DAUJEARD, C. (2020): “Towards an understanding of hominin marrow extraction strategies:
a proposal for a percussion mark terminology”. Archaeological and Anthropological Sciences, 12, 48. DOI: https://
doi.org/10.1007/s12520-019-00972-8
VILLA, P. y MAHIEU, E. (1991): “Breakage patterns of human long bones”. Journal of Human Evolution, 21 (1), p.
27-48. DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2484(91)90034-S
WHITEHOUSE, R. D. (2007): “Underground Religion Revisited”. En D. A. Barraclough y C. Malone (eds.): Cult in
Context: Reconsidering Ritual in Archaeology. Oxbow, Oxford, p. 97-106.
YRAVEDRA, J. (2013): Tafonomía Aplicada a Zooarqueología. UNED, Madrid.
APL XXXV, 2024
[page-n-137]
[page-n-138]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e6, p. 137-156
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1625
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Pablo CERDÀ INSA a
El tesoro de Jalance.
Nuevos datos de una ocultación
de comienzos del siglo II a.C.
RESUMEN: El tesoro de Jalance constituye el conjunto monetario más importante recuperado hasta
la fecha en el Valle de Ayora (Valencia). Debió de estar compuesto por un centenar de piezas, aunque
tras su descubrimiento el material se dispersó. Hace unas décadas se estudiaron 19 denarios romanos
republicanos y siete fragmentos de plata. Parte de estos materiales quedaron depositados en el Museu de
Prehistòria de València (MPV). Recientemente, hemos podido localizar 11 monedas más del conjunto
por lo que se ha procedido a actualizar la información de su contenido y su fecha de ocultación, que
debió de ocurrir poco después de la Segunda Guerra Púnica.
PALABRAS CLAVE: Tesoro, denarios, hacksilber, Segunda Guerra Púnica, Jalance, Valle de Ayora.
The Jalance hoard. New data from an early 2nd century BC find
ABSTRACT: The Jalance hoard constitutes the most significant monetary set recovered to date in the
Valle de Ayora (Valencia). It was likely composed of around a hundred pieces, although following its
discovery the material became scattered. A few decades ago, 19 Roman Republican denarii and seven
silver fragments were studied. Part of these materials were deposited in the Museu de Prehistòria de
València (MPV). Recently, 11 new pieces have been located, therefore, the information on its content
and date of concealment has been updated. The hoard could have been buried a few years after the
Second Punic War.
KEYWORDS: Hoard, denarii, hacksilber, Second Punic War, Jalance, Valle de Ayora.
a
pacerin@alumni.uv.es
Recibido: 05/05/2024. Aceptado: 21/06/2024. Publicado en línea: 29/07/2024.
[page-n-139]
138
P. Cerdá Insa
1. INTRODUCCIÓN. EL TESORO DE JALANCE Y SU PUBLICACIÓN
En 1972 se descubrió en el paraje del Campichuelo de Canales (fig. 1) de Jalance (Valle de Ayora, Valencia)
un importante tesoro de monedas antiguas de plata y distintos fragmentos de este material. El conjunto
rápidamente se dispersó, pero años después del hallazgo se iniciaron labores de documentación para llevar
a cabo su publicación. El Museu de Prehistòria de València adquirió tres denarios y siete fragmentos de
plata procedentes del tesoro en 2005 y dos monedas más en 2011. Posteriormente, en 2023 fue posible
documentar algunos denarios más del conjunto conservados por un vecino de la localidad. El reciente
descubrimiento de estas piezas inéditas justificaba la realización de un nuevo trabajo sobre el conjunto.
Las monedas recopiladas, junto con las que se custodian en el Museu de Prehistòria de València, elevan la
composición conocida a 30 denarios romanos republicanos y 7 fragmentos de plata.
Jalance es un municipio valenciano situado en el Valle de Ayora (fig. 2). Por el norte limita con
Cofrentes, por el sur con Jarafuel, por el este con Cortes de Pallás y por el oeste con la localidad
manchega de Villa de Ves. La geografía de su término es accidentada y por él discurren los ríos Xúquer y
Jarafuel. En estas tierras hay constancia de actividad humana desde el Mesolítico (Poveda, 1995: 13-16;
2001: 32-33), aunque las evidencias de poblamiento más cercanas a la localidad actual no se registran
hasta el siglo V a.C. (Poveda, 1995: 17). En las laderas del castillo del municipio han aparecido restos de
cerámica ibérica que sugieren que quizá pudo haber un asentamiento ibérico que se abandonó a finales
del siglo III a.C. cuyos restos fueron desmantelados con la construcción de una fortaleza islámica. El
abandono del poblado ibérico pudo ser causado por la llegada de los romanos y por el cambio que
impusieron en el patrón poblacional, pues decidieron trasladar el hábitat a una zona más llana, quizá en
la partida de la Alcarroya y sus inmediaciones donde han aparecido vestigios arquitectónicos, cerámicos
y numismáticos (Poveda, 1995: 17-20; 2001: 71). Sobre esta población romana de Jalance no hemos
encontrado menciones en las fuentes clásicas ni en los itinerarios de la Antigüedad. Según Poveda
(1995: 29; 2001: 108), el topónimo Jalance aparece por primera vez mencionado en textos escritos en el
siglo XII, de la mano del geógrafo andalusí al-Idrisi1. Las noticias sobre la población y la situación de
la localidad son frecuentes desde el siglo XIII, especialmente a partir de su incorporación a la Corona
de Aragón en 1281 (Poveda, 1995: 37; 2001: 130-131).
En el término municipal de Jalance no se tiene constancia de más yacimientos relacionados con la
cultura ibérica. No obstante, se conocen diferentes emplazamientos en el Valle de Ayora que muestran
evidencias de actividad entre los siglos V y I a.C., aunque la mayoría de ellos permanecen sin excavar
(Poveda, 2001: 57-62). El yacimiento ayorense más importante es Castellar de Meca, situado a unos 30 km
al sur de Jalance. Este asentamiento fue estudiado por Broncano (1986), quien propuso que podría ser el
enclave de Pucialia - Puteis (Ptol. 2.6.66; Rav. 4.44.235) que mencionan las fuentes antiguas (Broncano,
1986: 130-134). Castellar de Meca se edificó entre los siglos IV y III a.C. y ocupa una superficie de 15 ha
en la que se han documentado infraestructuras muy complejas (Broncano, 1986: 136-139). Los romanos
debieron conquistar este poblado a finales del siglo III a.C. o, como muy tarde, a inicios del siglo II a.C.
(Broncano, 1986: 140-143).
El tesoro de Jalance apareció en el transcurso de unas labores agrícolas cuando los arados de un tractor
que procedía a desfondar la tierra que había junto a un almendro tropezaron con una pequeña placa metálica
de unos 15 cm tras la que aparecieron unas 56 o 57 monedas (Gozalbes y Escrivá, 1995: 35; Poveda, 1995:
20). No sabemos si las piezas estaban dentro de algún tipo de recipiente, aunque es probable que el material
1
Al-Idrisi menciona en su obra Uns al-Muhaŷ –o Libro de los caminos– (4.159) el topónimo Š.L.N.Š, del que únicamente explica
que es un castillo situado a 50 millas de Xàtiva y a 12 millas al este de la fortificación de Ayora. Según se ha estudiado, cada milla
equivaldría a entre 1,2 y 2,1 km (Abid Mizal, 1986: 36), por lo que Š.L.N.Š distaría entre 60 y 105 km de Xàtiva y entre 14,4 y
25,2 km de Ayora. La distancia que expone al-Idrisi podría corresponder con la ubicación del castillo de Jalance. Además, parece
haber relación fonética entre este topónimo y el nombre actual del municipio. No obstante, todavía no conocemos ningún estudio
al respecto, por lo que la reducción que se deduce de esta fuente es hipotética.
APL XXXV, 2024
[page-n-140]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
139
Fig. 1. Vista del paraje jalancino del Campichuelo de Canales (fotografía: Archivo Museu de Prehistòria de València).
Fig. 2. Localización de la localidad de Jalance, en el Valle de Ayora (Valencia). Puesto que se trata de un tesoro de
moneda romana, se presenta junto a los topónimos latinos del territorio. Todos ellos son posteriores a la ocultación,
aunque algunos comenzaron a utilizarse ya en el siglo II a.C. La red viaria imperial debío de seguir, en gran medida,
trazados precedentes (fuente: Digital Atlas of the Roman Empire, University of Gothenburg).
APL XXXV, 2024
[page-n-141]
140
P. Cerdá Insa
se depositase en un contenedor y que la placa metálica pueda pertenecer al mismo. Tras aparecer las monedas
en superficie, dos pastores que se encontraban en el lugar se percataron del descubrimiento y procedieron a
recoger las piezas que pudieron. Estos hombres y otros vecinos del pueblo hicieron posteriores visitas al lugar
y encontraron algunas monedas más (Gozalbes y Escrivá, 1995: 36). El conjunto se dispersó rápidamente lo
que impide reconstruir el contenido original.
Esta ocultación fue dada a conocer de forma simultánea en dos trabajos publicados en el año 1995. Por
un lado, Poveda proporcionó información del tesoro en la obra Historia de Jalance (1995) y, por otro lado,
Gozalbes y Escrivá (1995) publicaron un estudio dedicado íntegramente al conjunto monetario.
El trabajo de Poveda (1995) mencionó el hallazgo en el contexto de su recorrido histórico sobre la localidad.
El autor tuvo acceso a algunas de las monedas y las ilustró agrupadas en diferentes figuras que intercaló con su
disertación. En primer lugar, explicó las circunstancias de la aparición del tesoro y describió su contenido sin
precisar los ejemplares que vio (Poveda, 1995: 20-21). Seguidamente, fechó las monedas y propuso que podrían
haber pertenecido a unos soldados romanos, relacionados con la contratación de mercenarios, que se vieron
sorprendidos por alguna emboscada y tuvieron que ocultar las piezas de plata (Poveda, 1995: 22-23). El autor
volvió a publicar este tesoro unos años después manteniendo la misma información (Poveda, 2001: 71-72).
El segundo estudio del conjunto fue publicado por Gozalbes y Escrivà (1995), quienes aportaron una
catalogación más detallada de las piezas y sugerencias sobre su formación y fecha de ocultación. Su trabajo
se inicia con una crónica del hallazgo, en la que se explican las circunstancias de su aparición (Gozalbes y
Escrivá, 1995: 36) y, a continuación, catalogaron las piezas que pudieron documentar (Gozalbes y Escrivá,
1995: 36-38). Primero se centraron en intentar establecer cuál pudo ser el contenido total del tesoro (Gozalbes y
Escrivá, 1995: 39). En segundo lugar, analizaron los elementos que conocían (fragmentos de plata y denarios)
y plantearon el problema del amplio margen cronológico que Crawford (1974) sugiere para la acuñación de
bastantes piezas del tesoro, aunque finalmente propusieron que se pudo enterrar hacia los años 185-180 a.C.
(Gozalbes y Escrivá, 1995: 40-42). En este punto, el trabajo se centró en documentar el bajo peso de las
monedas del tesoro y los autores descartaron que la ocultación de las piezas pudiese tener relación con los
relatos de las campañas militares romanas posteriores a la Segunda Guerra Púnica recogidos en las fuentes
clásicas, ya que no pudieron establecer una conexión clara entre la antigüedad de los materiales y los hechos
históricos que relatan (Gozalbes y Escrivá, 1995: 42-44). Otra conclusión de su estudio fue que el conjunto
se pudo formar en territorio peninsular, pues la presencia de los fragmentos de plata y la posibilidad de que
albergara otros tipos monetarios apuntan en este sentido (Gozalbes y Escrivá, 1995: 44-45).
2. COMPOSICIÓN DEL TESORO
Disponemos el estudio de los materiales del tesoro en dos apartados diferenciados (monedas y fragmentos
de plata). En total hemos recopilado 37 piezas (tabla 1). Las monedas conservadas en el Museu de
Prehistòria de València proporcionan una idea del carácter del conjunto, cuya composición debió de ser
bastante homogénea (fig. 3).
2.1. Las monedas
Los descubridores del tesoro mencionaron que en origen no habría más de 80 o 90 monedas, sin embargo,
Poveda (2001: 71, nota 134) asegura que quienes comerciaron con parte de las piezas elevan la cifra a más
de 100, por lo que parece lógico pensar que el tesoro debió de estar compuesto por un centenar de denarios
romanos (Gozalbes y Escrivá, 1995: 36). Es posible que además de estas monedas el tesoro incluyese
algunos quadrigati y un shekel hispano-cartaginés, ya que Gozalbes y Escrivá (1995: 39) señalaron que un
vecino de la población recordaba haber tenido en su posesión, aparte de denarios, monedas de plata con la
APL XXXV, 2024
[page-n-142]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
141
Tabla 1. Inventario y datos de catálogo de las 37 piezas del tesoro de Jalance.
Cat. n.º
RRC
Datación
Gozalbes y
Escrivá, 1995
Poveda, 1995
(pág.)
Depósito
1
44/5
Post. 211 a.C.
1
21
MPV 26115
2
44/5
Post. 211 a.C.
2
21
MPV 26114
3
50/2
209-208 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
4
53/2
Post. 211 a.C.
3
–
Col. particular
5
53/2
Post. 211 a.C.
7
–
Col. particular
6
53/2
Post. 211 a.C.
–
21
Col. particular
7
53/2
Post. 211 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
8
53/2
Post. 211 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
9
53/2
Post. 211 a.C.
–
22
Col. particular
10
54/1
Post. 211 a.C.
4
22
Col. particular
11
57/2
207 a.C.
–
22
Col. particular
12
57/2
207 a.C.
8
–
Col. particular
13
58/2
208 a.C.
–
22
Col. particular
14
58/2
208 a.C.
9
–
Col. particular
15
59/1a
211-208 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
16
89/2
208 a.C.
–
–
Col. articular. Inédita
17
107/1b
209-208 a.C.
10
21
MPV 29602
18
121/2
206-195 a.C.
11
–
Col. particular
19
126/1
206-200 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
20
128/1
206-200 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
21
129/1
206-200 a.C.
12
–
Col. particular
22
137/1
194-190 a.C.
13
22
Col. particular
23
162/2a
179-170 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
24
164/1a
179-170 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
25
164/1b
179-170 a.C.
5
21
MPV 29603
26
164/1b
179-170 a.C.
6
–
Col. particular
27
164/1b
179-170 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
28
169/1
199-170 a.C.
14
21
Col. particular
29
169/1
199-170 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
30
Tipo incierto
–
15
22
MPV 26116. Fragmentada
31
Frag. plata
–
A
22
MPV 26119
32
Frag. plata
–
B
22
MPV 26121
33
Frag. plata
–
C
22
MPV 26120
34
Frag. plata
–
D
22
MPV 26123
35
Frag. plata
–
E
22
MPV 26122
36
Frag. plata
–
F
22
MPV 26117
37
Frag. plata
–
G
22
MPV 26118
APL XXXV, 2024
[page-n-143]
142
P. Cerdá Insa
Fig. 3. Piezas del tesoro de Jalance conservadas en el Museu de Prehistòria de València (fotografía: Archivo Museu de
Prehistòria de València).
representación de una figura con dos caras y una pieza también de este material que mostraba la proa de un
barco. No obstante, no podemos asegurar que las monedas que tuvieron los vecinos perteneciesen al tesoro
ni que los testimonios que aportaron fueran verídicos. Por ello, consideramos que la ocultación pudo estar
formada íntegramente por denarios romanos republicanos.
De todo el conjunto solo se han podido documentar 30 monedas. Todas las piezas del tesoro que
se conocen son denarios y comparten la misma tipología. En anverso muestran la cabeza de Roma,
con un casco alado, mirando a la derecha. En el reverso aparecen los Dioscuros cabalgando hacia la
derecha junto con la inscripción ROMA, que alude a la autoridad emisora de las monedas, todo ello
en ocasiones acompañado de letras o símbolos que identifican a los diferentes magistrados monetales
(Pink, 1952; Woytek, 2012: 325; Yarrow, 2021: 21 y ss.), que pudieron haber sido elegidos por el
pueblo (Crawford 1974: 602) o designados por los cónsules (Burnett, 1977: 37-44). Se ha propuesto
que el denario romano se empezó a acuñar en el 211 a.C. (Crawford, 1974: 28-35) en el marco de una
reforma monetaria romana motivada por las necesidades financieras de la Segunda Guerra Púnica,
aunque esta fecha ha sido discutida ya que se ha argumentado que la producción se pudo iniciar unos
años antes (Buttrey, 1979: 149-150; Meadows, 1998: 133-134; Woytek, 2012: 316). Las evidencias
arqueológicas permiten afirmar que los primeros denarios ya circulaban por Morgantina antes de su
destrucción en el 211 a.C. porque se han encontrado ejemplares sin desgaste en los niveles afectados
(Buttrey, 1979: 156) y no pueden ser posteriores al 210 a.C. ya que los cartagineses reacuñaron
denarios romanos antes de abandonar Sicilia (Villaronga, 1976: 17). Es interesante destacar, aunque
con menor relevancia, que también podría haber una relación directa entre la iconografía del reverso
de las monedas y su datación a partir del 212-211 a.C., ya que dos de los cónsules de estos años
(Quinto Fulvio Flaco y Gneo Fulvio Centumalo, respectivamente) eran oriundos de Tusculum, ciudad
que tenía un importante templo dedicado a Cástor y Pólux (Woytek, 2012: 325).
APL XXXV, 2024
[page-n-144]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
143
Tabla 2. Tesoros ocultados entre la Segunda Guerra Púnica y los primeros años del siglo II a.C. por orden decreciente
a partir del peso medio de sus denarios.
Tesoro
Denarios
Peso medio
Referencia
Cheste
1
4,60 g
Valeria
12
4,54 g
X4
Bretti
68
1
4,52 g
4,40 g
Armuña de Tajuña
38
4,35 g
Villaronga, 1979: 255; 1993: n.º 24; Chaves y Pliego,
2015: n.º 14
Villaronga, 1979: 255; 1993: n.º 27; Chaves y Pliego,
2015: n.º 17
Chaves y Pliego, 2015: n.º 18; Debernardi 2019
Villaronga 1992: 347; 1993: n.º 11; Chaves y Pliego,
2015: n.º 9
Ripollès et al. 2009: 176; Chaves y Pliego, 2015: n.º 19
Les Encies
120
4,32 g
Cuenca
51
4,28 g
Coll del Moro
1
4,02 g
Tivissa I y IV
8
4,01 g
Jalance
30
3,33 g
Drieves
13 (1 completo)
3,12 g
Villaronga, 1979: 255; 1993: n.º 35; Chaves y Pliego,
2015: n.º 35
Villaronga, 1984: 133-134; 1993: n.º 25; Chaves y Pliego,
2015: n.º 16
Avellá 1959: 153; Villaronga, 1993: n.º 30; Chaves y
Pliego, 2015: n.º 28
Villaronga, 1979: 256; 1993: n.º 39; Chaves y Pliego,
2015: n.º 31-32; Debernardi 2019
–
Villaronga, 1979: 255; 1993: n.º 31; Chaves y Pliego,
2015: n.º 20; Debernardi 2019
El peso de las monedas halladas en Jalance es más ligero del que teóricamente deberían tener (4,5 g
y 3,9 g). Villaronga analizó la metrología de los denarios romanos republicanos hallados en diferentes
ocultaciones hispanas de época romano-republicana y documentó algunas anomalías metrológicas respecto
al estándar teórico en la mayoría de las piezas procedentes de los tesoros de finales del siglo III a.C. e inicios
del siglo II a.C. (1979; 1998; 2001-2003; 2002). La tabla 2 sintetiza los valores metrológicos de las piezas
que han aparecido en estos tesoros. El tesoro de Villarubia no aparece reflejado porque el único denario que
contiene está fragmentado (Chaves y Pliego, 2015: 27).
Se aprecia que bastantes denarios de estos tesoros tienen unos pesos medios cercanos a un estándar
de unos 4,5 g, aunque también los hay de menos peso en los tesoros de Coll del Moro (el único
denario atesorado pesa 4,02 g; RRC 80/1), de Tivissa I y IV (hay dos piezas que pesan 3,24 y 3,02
g respectivamente; RRC 53/2) y de Drieves (el único ejemplar conservado íntegro pesa 3,12 g; RRC
79/1). En cualquier caso, en las ocultaciones mencionadas el denario que se atesoró fue generalmente
de buena calidad, pues parece que sus poseedores tuvieron la oportunidad de seleccionar las monedas
más pesadas y las guardaron. Crawford mostró que el peso medio de los denarios se rebajó desde su
puesta en circulación, por lo que progresivamente fueron apareciendo emisiones más ligeras (1974:
595). En los tesoros peninsulares de finales del siglo III a.C. e inicios del siglo II a.C. aparecen piezas
de ambos tipos por lo que Villaronga sugirió que las monedas pesadas circularon por Hispania hasta
el 195 a.C. (2001-2003: 558-559).
Las piezas del tesoro de Jalance muestran un peso medio de 3,33 g (fig. 4), un valor bajo en relación
a las de las ocultaciones anteriormente mencionadas (tabla 2). En este caso, según Crawford (1974),
las emisiones presentes deberían seguir un patrón teórico de unos 4,5 g (RRC 44/5; 50/2; 53/2; 54/1;
57/2; 58/2; 59/1a; 89/2; 107/1b; 121/2; 126/1; 128/1) y de unos 3,9 g (RRC 129/1; 137/1; 162/2;
164/1; 169/1), pero las monedas no se aproximan a dichos valores estándar. Los denarios estudiados
APL XXXV, 2024
[page-n-145]
144
P. Cerdá Insa
Patrón 4,5 g
Patrón 3,9 g
Fig. 4. Gráfico con el peso de los denarios del tesoro de Jalance con indicación de sus patrones teóricos según Crawford.
pesan poco ya que, por ejemplo, en la moneda n.º 25 –la más ligera del conjunto– es de 1,94 g, cuando
teóricamente debería estar alrededor de los 3,9 g o la n.º 15, que pesa 2,33 g y tendría que aproximarse
a los 4,5 g. Podemos descartar que el bajo peso de las monedas del tesoro se deba a algún tipo de
manipulación de las mismas, ya que si bien en algún caso las piezas se limpiaron de forma abrasiva y
presentan rayas superficiales, tras observar su perímetro no parece haber marcas evidentes de recorte
o sustracción de metal.
En opinión de Gozalbes y Escrivá (1995: 44), las monedas del tesoro de Jalance se reunieron en la
península ibérica, presumiblemente en la Citerior, por lo que se puede deducir que en el momento en el
que se formó el tesoro esta zona estaría dentro de un espacio en el que circulaban los denarios ligeros,
pues el propietario del tesoro pudo recibirlos como parte de algún pago. Esto nos indicaría que quien
reunió las piezas lo hizo en un circuito en el que las monedas de peso bajo tenían aceptación por parte de
los usuarios, posiblemente porque no tendría acceso a nada mejor. Por el momento no podemos aportar
una explicación más sólida sobre esta particularidad metrológica de los denarios del tesoro de Jalance;
aunque no descartamos –como sugieren Gozalbes y Escrivá (1995: 43)– que el reducido peso medio
de las monedas conocidas pueda ser un hecho aislado, ya que es posible que si se conociesen todos los
ejemplares se pudiesen ajustar los valores, aunque pensamos que continuaría siendo ligero.
2.2. La plata en bruto
Del tesoro de Jalance se recuperaron también siete fragmentos de plata valorados como metal en bruto
cuyo peso total asciende a los 15,06 g. La pieza más pesada (5,72 g), corresponde a un fragmento torneado
posiblemente perteneciente a un torques o una pulsera (cat. n.º 31). El resto de los trozos de plata son muy
pequeños –no superan los 2 g cada uno– y tienen formas diversas (cat. n.º 32-37). Solamente uno de ellos
presenta decoración incisa (cat. n.º 37); podría tratarse del borde de algún pequeño recipiente. Además, se
documenta un denario fragmentado en un cuarto que también se debió de usar como metal (cat. n.º 30). Es
posible que el tesoro, en origen, estuviese formado por más fragmentos de plata que pasaron desapercibidos
a los descubridores del conjunto, pues por su pequeño tamaño y coloración de la superficie se podrían haber
mezclado entre la tierra. Además, Gozalbes y Escrivá (1995: 35-36) explicaron que quienes sacaron el
tesoro se centraron especialmente en recoger las monedas, que serían más numerosas y su forma redondeada
permitiría encontrarlas con más facilidad que los irregulares fragmentos de plata.
APL XXXV, 2024
[page-n-146]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
145
Los metales preciosos se usaron como dinero, apreciados por su valor intrínseco, durabilidad y flexibilidad
para ser divididos a conveniencia de sus poseedores, lo que los convertía en objetos idóneos para acumular
riqueza (Ripollès y Llorens, 2002: 217). El uso de fragmentos de oro y plata como dinero (hackgold y
hacksilber siguiendo los términos alemanes) se documenta en diferentes tesoros desde el segundo milenio
a.C. en la zona del Levante mediterráneo (Balmuth y Thompson, 2000: 170). La plata, más abundante,
accesible y pura que el electro, se convirtió en el elemento indicado para realizar las transacciones entre los
distintos pueblos del Mediterráneo (Kroll, 2001: 77-81). En Atenas, por ejemplo, el estudio de las reformas
de Solón (ca. 594-593 a.C.) indica que el uso de fragmentos de plata debía estar regulado casi un siglo antes
de la aparición de las primeras acuñaciones de la ciudad, aunque por el momento no se han documentado
tesoros que lo constaten (Kroll, 2001: 78; 2008: 14-17).
En la península ibérica, los metales preciosos fueron atesorados desde la Edad del Bronce en forma de joyas
y ornamentos, pero la datación de estas primeras ocultaciones es incierta porque son piezas tipológicamente
difíciles de fechar y porque los conjuntos carecen en la mayoría de los casos de contexto arqueológico (GarcíaBellido, 2011: 124-125, 128). No obstante, estos objetos de orfebrería que componen los primeros tesoros no
presentan las cualidades necesarias para ser utilizados como dinero en las transacciones modestas porque no
están recortados ni presentan un patrón metrológico reconocible, sino que más bien se podrían considerar
depósitos de valor. En el siglo IV a.C. los fragmentos de plata se convirtieron en el elemento de referencia en
los intercambios hispanos, aunque a partir del siglo III a.C. su uso fue disminuyendo en favor de la moneda
(Ripollès, 2011: 222-223). La monetización de Hispania se dilató en el tiempo, y el uso de plata a peso debió
de persistir en ciertas zonas hasta el siglo I a.C. atendiendo al relato de Estrabón (III 3.7), quien explicó que
algunos pueblos del interior usaban pequeñas láminas de plata para sus intercambios. Además, existen en
la Península evidencias del uso de platillos de balanza y pesas desde el siglo IV a.C. que atestiguan que los
fragmentos de plata entraban dentro del concepto de riqueza móvil y que su uso en los intercambios estaría
reglado por un sistema ponderal (Ripollès, 2011: 218-219).
En territorio valenciano se han documentado el uso de la plata a peso entre los siglos IV y II a.C., a partir de
diferentes hallazgos efectuados en Contestania y Edetania (Ripollès et al., 2013: 153-154). Los trozos de plata
del tesoro de Jalance están enmarcados en este contexto. En general, el peso de estos fragmentos se asemeja al
de otros pequeños trozos de plata que han aparecido en el entorno de Arse (Ripollès y Llorens, 2002: 220-221).
De estas diminutas piezas se ha dicho que podrían haber servido para realizar una amplia gama de pequeñas
transacciones cotidianas y que pudieron estar en manos de un gran número de usuarios, pues la plata a peso debió
de ser un objeto de intercambio cotizado (Ripollès, 2004: 322; Gozalbes et al., 2011: 1169-1170). De esto se
deduce que el propietario del tesoro reunió los fragmentos de plata y los acumuló junto con las monedas porque
todo tendría la misma utilidad en los intercambios y podrían servir para un mismo fin.
3. DATACIÓN
A partir de los materiales analizados se puede plantear el momento de ocultación del tesoro de Jalance.
La obra Roman Republican Coinage (Crawford, 1974) ordenó cronológicamente los diferentes tipos que
se acuñaron durante la República Romana, sobre la base del estudio de las monedas y de la composición
de los tesoros que en aquel momento se conocían. No obstante, la configuración de algunos tipos y la
datación de varias emisiones ha sido cuestionada (véase Hersh, 1977; Debernardi y Brinkman, 2018), pues
la aparición de nuevas ocultaciones o la revisión de las ya conocidas están sugiriendo reajustar algunas de
las cronologías propuestas por Crawford. Los materiales del tesoro de Jalance constituyen, como veremos
a continuación, otro indicio para ajustar mejor las dataciones de algunas emisiones.
Los denarios más recientes del tesoro se fechan entre el 199-170 a.C. (RRC 169/1) y el 179-170
a.C. (RRC 162/2a; 164/1), según la cronología que propuso Crawford (1974). Siguiendo esta datación,
Gozalbes y Escrivá (1995: 40-41) sugirieron que la ocultación se produjo entre el 185-180 a.C. Sus
APL XXXV, 2024
[page-n-147]
146
P. Cerdá Insa
argumentos parecen coherentes en relación con la parte del material que estudiaron y el estado de la
investigación, aunque ya advirtieron que estas emisiones de denarios fechadas a inicios del siglo II a.C.
podrían ser más antiguas que lo establecido por Crawford (Gozalbes y Escrivá, 1995: 41). Tras analizar
las 11 monedas inéditas del conjunto, consideramos que esto podría ser así, por lo que su ocultación sería,
como mínimo, una década anterior a lo que estos autores propusieron. Los datos que estamos manejando
apoyan una fecha más antigua para su formación y posiblemente también para su ocultación.
Como se ha comentado, el tesoro de Jalance carece de contexto arqueológico, por lo que no podemos
relacionar esta información con las cronologías de Crawford. No obstante, consideramos adecuado comparar
el material estudiado en este trabajo con el de otras ocultaciones peninsulares que contienen denarios
romanos republicanos anteriores al año 150 a.C. para poder así constatar sus similitudes y diferencias. A tal
efecto, hemos dividido los conjuntos conocidos en dos grupos según su fecha de ocultación; por un lado,
entre finales del siglo III a.C. y los primeros años del siglo II a.C. (ca. 210-190 a.C.) y, por otro, a partir de
mediados de la primera mitad del siglo II a.C. (ca. 180-160 a.C.)2.
Entre finales de la Segunda Guerra Púnica y los años inmediatamente posteriores al conflicto se
han documentado 38 tesoros (Chaves y Pliego, 2015: 107-132; ver también Blázquez, 1987: 107-116;
Villaronga, 1993: 21-36; Gozalbes y Torregrosa, 2014: 283). Todos ellos están compuestos por monedas
de plata (generalmente denarios, dracmas y shekels, así como sus múltiplos y divisores) y en la mayoría
de casos van acompañados de joyas o fragmentos de plata (hacksilber). De ellos, 12 contienen denarios
romanos republicanos (tabla 3).
Por otro lado, el siglo II a.C. constituye un periodo bastante irregular por lo que a la presencia de
tesoros hispanos respecta. Entre las primeras décadas y mediados de dicha centuria decae el número de
hallazgos, circunstancia que se ha relacionado con la falta de moneda a causa del traslado de los botines a
Roma después del conflicto contra los cartagineses y con el restablecimiento del orden en Hispania. En la
segunda mitad del siglo II a.C. reaparecen los tesoros ligados a los diferentes conflictos que enfrentaron a
los romanos contra la población local (Gozalbes y Torregrosa, 2014: 284). Las ocultaciones se volverán
de nuevo abundantes en el tránsito del siglo II al I a.C., especialmente en la zona de Andalucía, aunque
este periodo se aleja notablemente de nuestro objeto de estudio (Gozalbes y Torregrosa, 2014: 286).
Las piezas de plata atesoradas en el siglo II a.C. suelen ser dracmas de Emporion o de Arse, denarios
ibéricos de Kese e Iltirta y victoriatos y denarios romanos (Villaronga, 1993: 36-39). En este momento,
a diferencia del periodo de la Segunda Guerra Púnica, ninguna de las ocultaciones contiene joyas o
porciones de metales preciosos y se documentan algunos conjuntos de monedas de bronce. Gozalbes y
Torregrosa (2014: 282-287) argumentan que los fragmentos de hacksilber presentes en los tesoros de
finales del siglo III e inicios del II a.C. se pudieron generar a consecuencia del conflicto, quizá en algún
contexto de reparto de botín que hiciese necesario fragmentar plata para su distribución. En los tesoros
del siglo II a.C. decae la presencia de trozos de plata, por lo que se cree que el traslado romano de los
metales obtenidos en el trascurso del conflicto limitó su presencia y dejaron de circular y atesorarse
(Gozalbes y Torregrosa, 2014: 286).
2
Por el momento no se ha publicado ningún corpus actualizado de los tesoros de época romana republicana hallados en la península
ibérica, aunque se han presentado varias recopilaciones. Crawford (1969) compiló 61 tesoros hispanos con monedas romanas
ocultados entre los siglos III a.C. y I a.C., ampliando Blázquez (1987) la lista hasta los 119. Hace unas décadas, Ripollès (1982:
248-330) presentó una relación de las ocultaciones efectuadas en la Tarraconense mediterránea entre los siglos V a.C. y I d.C.
Posteriormente, Villaronga (1993) publicó un trabajo en el que agrupaba y estudiaba 193 tesoros peninsulares de diferente composición anteriores a la época de Augusto. Desde entonces se han hecho algunas revisiones de los tesoros publicados (Ripollès, 1994;
Blázquez y García-Bellido, 1998; Otero, 2002; Amela, 2006; Rodríguez Casanova, 2008; Marcos, 2008; Martín y Blázquez, 2016;
Giral, 2016; Debernardi, 2019), se han presentado nuevos hallazgos (especialmente, Alfaro y Marcos, 1993; Fernández Gómez
y Martín, 1994; Gozalbes y Escrivá, 1995; Ocharán, 1995; Gozalbes, 1997; 2001; Volk, 1996; Padilla e Hinojosa, 1997; Collado
y Gozalbes, 2002; Campo, 2007; García Garrido, 2009; Hurtado, 2009; Ripollès et al., 2009; Torregrosa, 2011; Martínez Chico,
2014; Campo et al., 2016) y se han realizado estudios de diferentes territorios o de periodos concretos (Lechuga, 1986; Chaves,
1996; Ribera y Ripollès (ed.), 2005; Ruiz López, 2013; Amela, 2018; 2021; Chaves y Pliego, 2015).
APL XXXV, 2024
[page-n-148]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
147
Tabla 3. Relación de los tesoros peninsulares desde finales del siglo III a.C. a mediados del II a.C.
Grupo
Tesoro
Referencia
ca. 210-190 a.C. Cheste *
Villaronga, 1993: n.º 24;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 14
Villarrubia de los
Villaronga, 1993: n.º 26;
Ojos *
Chaves y Pliego, 2015: n.º 15
Bretti *
Villaronga, 1993: n.º 11;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 9
Coll del Moro
Villaronga, 1993: n.º 30;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 28
Les Encies
Villaronga, 1993: n.º 35;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 35
Tivissa I * y IV
Villaronga, 1993: n.º 39;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 31-32
X4 *
Chaves y Pliego, 2015: n.º 18
Valeria *
Villaronga, 1993: n.º 27;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 17
Drieves *
Villaronga, 1993: n.º 31;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 20
Cuenca
Villaronga, 1993: n.º 25;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 16
Armuña de Tajuña * Chaves y Pliego, 2015: n.º 19;
Debernardi 2019
ca. 180-160 a.C. Carrer Sagunt
Ripollès, 2005a: 35-42
Francolí
Villaronga, 2002: 29-38
Total
Denarios Denarios más
monedas
recientes (RRC)
38
1
401
1
44, 46, 53 o 55 (post.
211 a.C.)
44/5 (post. 211 a.C.)
13
1
58/2 (207 a.C.)
4
1
80/1a (209-208 a.C.)
137
120
107 (209-208 a.C.)
46
8
107/1a (209-208 a.C.)
422
39
68
12
107 (209-208 a.C.)
110/1a (211-208 a.C.)
18
13
125/1 (206-200 a.C.)
64
51
171/1 (199-170 a.C.)
68
38
171/1 (199-170 a.C.)
7
46
1
35
147/1 (189-180 a.C.)
164/1 (179-170 a.C.)
* Contiene fragmentos de plata y joyería
Únicamente se han documentado dos tesoros con denarios romanos que se ocultaron a mediados de la
primera mitad del siglo II a.C. (tabla 3).
Como se puede apreciar en relación con estos tesoros, el material numismático y metálico procedente de
Jalance se parece más a las ocultaciones de finales del siglo III a.C. y los años inmediatamente posteriores
que a las del siglo II a.C. por lo que conviene plantear su relación con este primer grupo de tesoros.
Con todos estos datos, sugerimos que el tesoro de Jalance pudo haberse ocultado entre el 200-190
a.C., pues debe ir en la línea de las ocultaciones realizadas en el horizonte de la Segunda Guerra Púnica.
El tesoro que nos ocupa tiene paralelismos claros con el de Cuenca y el de Armuña de Tajuña tanto a
nivel de composición como a nivel de tipología de los denarios que contiene y, por el contrario, difiere en
cronología y en contenido con los del siglo II a.C. Por todo esto, también proponemos que la producción de
los denarios más recientes de estos tres tesoros (Cuenca, Armuña de Tajuña y Jalance) debió de ser anterior
a lo que indica Crawford (1974: 47-55), por lo que consideramos que los tipos RRC 162/2, 164/1, 169/1 y
171/1 pudieron haberse acuñado alrededor del 200 a.C. y no entre el 199-170 a.C.3
3
Ripollès, por su parte, mantuvo correspondencia con Crawford (01/04/2014) para intentar ajustar el momento de acuñación del
denario RRC 171/1 (199-170 a.C.) presente en el tesoro de Armuña de Tajuña (Ripollès et al., 2009). Crawford (1974: 52) señala
la ausencia de evidencias arqueológicas para datar los tipos RRC 169-172. Ante el hallazgo, el autor consideró que la moneda
facilitada por Ripollès pudo haberse acuñado a finales del siglo III a.C., por lo que sería conveniente examinar otros tipos de RRC
adscritos a este amplio marco temporal (199-170 a.C.). Debernardi (2019: 110) también es partidario de esta revisión cronológica.
APL XXXV, 2024
[page-n-149]
148
P. Cerdá Insa
4. OCULTACIÓN E IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TESORO
Los motivos que llevaron a la formación de este conjunto son inciertos y no se puede saber con certeza qué
provocó que el propietario ocultase sus objetos de valor y que a la postre no los pudiese recuperar. Poveda
(1995: 23) fue el primero que ofreció una hipótesis sobre el contexto de la pérdida de las monedas. El autor
fecha la ocultación del conjunto tras la sublevación hispana del 197 a.C. (Poveda, 1995: 22), por lo que
sugiere que quizá las piezas pertenecieron a unos soldados romanos que murieron en una emboscada y no
pudieron recuperar el dinero. Se trata de una explicación ingeniosa, aunque es imposible conocer con tanto
detalle lo que realmente pudo pasar.
En cambio, Gozalbes y Escrivá (1995: 40) no se aventuraron a proponer una hipótesis sobre la pérdida,
que fechan entre los años 185-180 a.C. Tomando esta referencia cronológica y la llegada de los romanos
a aquella zona –hacia finales del siglo III a.C. o durante los primeros años del siglo II a.C., a juzgar por la
fecha que aporta el Castellar de Meca (Broncano, 1988: 140-143)– dedujeron que la ocultación debía de
estar relacionada con alguna agitación puntual ocurrida en la zona años después las campañas romanas del
195 a.C. que no quedó documentada en las fuentes clásicas.
Si fuera cierto, como se defiende en este trabajo, que el tesoro de Jalance se ocultó entre el 200-190
a.C., sería posible acotar todavía más esta datación, pues el tesoro podría tener relación con las campañas
de Catón del 195 a.C. (Martínez Gázquez, 1992). Es posible que esta ocultación se diese en un contexto
histórico de graves revueltas y conflictos entre los hispanos y los conquistadores romanos. Las fuentes
clásicas explican que, tras finalizar las campañas militares peninsulares en el marco de la Segunda Guerra
Púnica, los romanos en el año 197 a.C. dividieron el territorio en dos provincias, la Hispania Citerior y la
Ulterior y se produjo un gran levantamiento aprovechando que Roma estaba inmersa en otros conflictos
(Liv. 32.28.11; 33.26-27; 33.43.1-6; Ap. Iber. 39). En el año 195 a.C. el cónsul Marco Porcio Catón llegó
a Emporion tras recibir del Senado el mando supremo de la guerra en Hispania e inició sus campañas,
primero hasta Tarraco y luego hasta Turdetania, contra diferentes pueblos a los que venció y sometió en
reiteradas ocasiones, pacificando finalmente las provincias (Polib. 19.1.1-2; Liv. 34.8-21; Ap. Iber. 40-41).
No obstante, al menos desde el 193 a.C. siguieron habiendo “batallas más numerosas que memorables
contra gran cantidad de ciudades que se habían sublevado después de la marcha de Marco Catón” (Liv.
35.1; 35.22.5-8). Sabemos, siguiendo esta cita de Livio (35.1.3-5), que se libraron “con éxito muchas
batallas al otro lado del Ebro” que provocaron la rendición de más de cuarenta ciudades.
De todo esto se deduce que, durante las campañas tanto de Catón como las llevadas a cabo por los
sucesivos magistrados (ca. 195-190 a.C.), las tropas romanas cruzaron el río Ebro y pudieron dirigirse
hacia el sur bordeando la costa mediterránea, tal y como se ha propuesto que pudo ocurrir en el 195 a.C.
(Martínez Gázquez, 1992: 167-168), por lo que quizá pasaron por el territorio valenciano desde aquel
momento produciéndose el sometimiento a Roma de los poblados del Valle de Ayora. Si esto fuese así, es
posible que el desplazamiento de las tropas romanas pudo estar ligado a la ocultación del tesoro, del que
se podría acotar su pérdida en los años 195-190 a.C. No obstante, a la vista de las evidencias monetarias
preferimos mantener la datación entre el 200-190 a.C., pues las fuentes clásicas no permiten saber si Catón y
sus hombres pasaron por territorio valenciano ni hay constancia de restos arqueológicos que lo demuestren
con certeza. No obstante, en el Camp de Túria se atestigua la destrucción de distintos fortines, granjas y
caserios hacia el 190-180 a.C., que se han relacionado con este episodio (Bonet y Mata, 2002: 217).
El contenido originario del tesoro (alrededor de un centenar de piezas y un número incierto de fragmentos
de plata) constituye una cantidad de riqueza notable a finales del siglo III a.C. e inicios del siglo II a.C. El valor
económico con el que podemos comparar la riqueza de estos tesoros es el estipendio que cobraban las tropas.
Sabemos por Polibio (6.39.12-14) que entre el siglo II a.C. y mediados del siglo I a.C. la infantería cobraba
dos óbolos al día. Si establecemos la equivalencia de un denario en seis óbolos, un soldado de a pie cobraba
al año unos 120 denarios de los que según la cita de Polibio se les descontaba una determinada cantidad por
su manutención y equipamiento (Ripollès, 2005b: 53). Por ello, deducimos que la suma del tesoro de Jalance
APL XXXV, 2024
[page-n-150]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
149
equivaldría a una soldada íntegra anual, cuantía con la que su propietario hubiese podido subsistir durante un
periodo de tiempo considerable de acuerdo con la información sobre los precios hispanos que aporta Polibio
(34.8.7-8). Se trata de una cuantía económica considerable siempre que nos movamos en el marco provincial
y en un nivel de vida modesto, ya que para alguien de notable poder adquisitivo sería una suma de dinero poco
importante. Es difícil conocer quién pudo ser el propietario del tesoro de Jalance, aunque su contenido y los
acontecimientos históricos y bélicos que lo envuelven nos indican que pudo ser, probablemente, un soldado o
quizá alguien cuyo trabajo o negocios le diesen la posibilidad de atesorar esta cantidad de plata. En cualquier
caso, su propietario prefirió ocultar su dinero en el campo y no en el espacio doméstico y murió por causas
desconocidas sin poder recuperar su fortuna.
5. CONSIDERACIONES FINALES
El tesoro de Jalance constituye uno de los hallazgos monetarios más importantes del territorio valenciano.
Veintinueve años después de la publicación de los primeros estudios del tesoro era necesaria una revisión del
material debido a la localización de nuevas piezas. El principal problema al que nos enfrentamos al abordar
el estudio de estos conjuntos es que la mayoría de ellos, como ocurre en este caso, están incompletos y se
han dispersado a través del mercado numismático. Un tesoro incompleto nos aporta siempre resultados
parciales, aunque a partir de las piezas estudiadas (30 denarios y siete fragmentos de plata) se han podido
extraer algunas conclusiones.
En primer lugar, si asumimos a partir de los diversos testimonios que el tesoro estuvo formado en
origen por un centenar de denarios romanos republicanos, podemos apreciar que su contenido constituye
el equivalente aproximado del salario anual de un miles. Poco se puede saber sobre la identidad de su
propietario más allá de que fue alguien cuyo oficio le permitió acaparar un conjunto considerable de
monedas, que no pudo recuperar. Las monedas conservadas tienen un peso mucho más bajo del estándar
oficial, quizá porque su propietario se movió en un circuito en el que este tipo de piezas ligeras circulaba
en cantidad suficiente.
A partir del estudio de los materiales conservados del tesoro proponemos fechar su pérdida entre el 200190 a.C., por comparación con el contenido de otras ocultaciones, y considerar que este se enmarca en el
horizonte monetario de finales de la Segunda Guerra Púnica. No obstante, la ocultación quizá se pueda acotar
a los años 195-190 a.C., ya que el tesoro se pudo enterrar en un contexto de inestabilidad propiciado por
las campañas del cónsul Catón en Hispania y por su posible paso por el territorio valenciano, aunque esta
hipótesis no está comprobada. En cualquier caso, la datación de las monedas más recientes del tesoro hacia
el 200 a.C. permite modificar la cronología que propone Crawford (1974: 47) y extiende esta fecha para la
acuñación de los tipos RRC 162/2, 164/1 y 169/1 presentes entre los materiales hallados en Jalance.
6. CATÁLOGO
Todas las monedas que presentamos son denarios romanos republicanos. En anverso muestran la cabeza de
Roma mirando a la derecha. En el reverso aparecen los Dioscuros cabalgando hacia la derecha junto con
la inscripción ROMA, en algún caso acompañado de letras o símbolos. La cronología de las monedas es la
que propone el catálogo RRC (Crawford, 1974), aunque es posible que los tipos RRC 162/2, 164/1 y 169/1
(cat. n.º 23-29) se acuñasen hacia el 200 a.C. En primer lugar, se disponen las monedas y, seguidamente,
los fragmentos de plata. La referencia MPV corresponde al número de inventario de la colección del Museu
de Prehistòria de València.
APL XXXV, 2024
[page-n-151]
150
P. Cerdá Insa
1. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 44/5.
2,36 g. 16 mm. 12 h. MPV 26115.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 1; Poveda 1995: 21.
6. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
3,03 g. 17 mm. 1 h.
Poveda 1995: 21.
2. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 44/5.
2,74 g. 16 mm. 5 h. MPV 26114.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 2; Poveda 1995: 21.
7. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
3,12 g. 18 mm. 6 h. Inédita.
3. Denario. Roma. 209-208 a.C.
RRC 50/2.
3,75 g. 18 mm. 6 h. Inédita.
4. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
2,86 g. 16 mm. 6 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 3.
5. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
2,75 g. 17 mm. 4 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 7.
APL XXXV, 2024
8. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
3,96 g. 19 mm. 6 h. Inédita.
9. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
2,97 g. 18 mm. 7 h.
Poveda 1995: 22.
10. Denario. Ceca incierta. Post. 211 a.C.
RRC 54/1.
3,22 g. 17 mm. 4 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 4; Poveda 1995: 22.
[page-n-152]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
151
11. Denario. Roma. 207 a.C.
RRC 57/2.
3,34 g. 17 mm. 7 h.
Poveda 1995: 22.
17. Denario. Etruria (¿?). 209-208 a.C.
RRC 107/1b.
2,96 g. 17 mm. 6 h. MPV 29602.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 10; Poveda 1995: 21.
12. Denario. Roma. 207 a.C.
RRC 57/2.
Sin imagen.
Peso, diámetro y posición de cuños desconocidos.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 8.
18. Denario. Roma. 206-195 a.C.
RRC 121/2.
2,55 g. 16 mm. 1 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 11.
13. Denario. Roma. 207 a.C.
4,23 g. 18 mm. 9 h.
RRC 58/2.
Poveda 1995: 22.
19. Denario. Ceca incierta. 206-200 a.C.
RRC 126/1.
2,89 g. 17 mm. 2 h. Inédita.
14. Denario. Roma. 207 a.C.
RRC 58/2.
Sin imagen.
Peso, diámetro y posición de cuños desconocidos.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 9.
15. Denario. Italia central. 211-208 a.C.
RRC 59/1a.
2,23 g. 17 mm. 1 h. Inédita.
16. Denario. Sudeste de Italia. 208 a.C.
RRC 89/2.
3,86 g. 19 mm. 10 h. Inédita.
20. Denario. Ceca incierta. 206-200 a.C.
RRC 128/1.
3,99 g. 19 mm. 12 h. Inédita.
21. Denario. Ceca incierta. 206-200 a.C.
RRC 129/1.
3,63 g. 19 mm. 7 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 12.
APL XXXV, 2024
[page-n-153]
152
P. Cerdá Insa
22. Denario. Roma. 194-190 a.C.
RRC 137/1.
2,54 g. 15 mm. 9 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 13; Poveda 1995: 22.
27. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 164/1b.
2,98 g. 19 mm. 12 h Inédita.
23. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 162/2a.
2,89 g. 19 mm. 10 h. Inédita.
28. Denario. Ceca incierta. 199-170 a.C.
RRC 169/1.
3,65 g. 18 mm. 10 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 14; Poveda 1995: 21.
24. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 164/1a.
2,80 g. 17 mm. 6 h. Inédita.
25. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 164/1b.
1,94 g. 16 mm. 10 h. MPV 29603.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 5; Poveda 1995: 21.
26. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 164/1b.
2,75 g. 17 mm. 11 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 6.
APL XXXV, 2024
29. Denario. Ceca incierta. 199-170 a.C.
RRC 169/1.
4,17 g. 18 mm. 7 h. Inédita.
30. Denario. Ceca incierta. s. III-II a.C.
0,73 g. 9 mm. (fragmentada). MPV 26116.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 15; Poveda 1995: 22.
31. Fragmento torneado de plata.
5,72 g. 23 mm. MPV 26119.
Gozalbes y Escrivá 1995: A; Poveda 1995: 22.
Podría ser un fragmento de un torques o de una
pulsera fabricada con cuatro alambres de plata
retorcidos.
[page-n-154]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
153
32. Fragmento de plata indeterminado.
1,88 g. 15 mm. MPV 26121.
Gozalbes y Escrivá 1995: B; Poveda 1995: 22.
Este fragmento doblado de plata tiene algunas
marcas con forma de creciente aplicadas con un
punzón.
35. Fragmento de alambre de plata.
1,11 g. 15 mm.
Gozalbes y Escrivá 1995: E; Poveda 1995: 22.
MPV 26122.
Podría tratarse de un fragmento de un pendiente
por sus extremos acabados en punta.
33. Fragmento de plata indeterminado.
1,74 g. 14 mm. MPV 26120.
Gozalbes y Escrivá 1995: C; Poveda 1995: 22.
Se trata de un fragmento de plata compuesto por
una pequeña lámina que se encuentra rodeada
por otra de tamaño similar.
36. Fragmento de chapa de plata.
1,87 g. 31 mm.
Gozalbes y Escrivá 1995: F; Poveda 1995: 22.
MPV 26117.
34. Goterón informe de plata.
1,36 g. 13 mm. MPV 26123.
Gozalbes y Escrivá 1995: D; Poveda 1995: 22.
37. Fragmento de vaso de plata con decoración incisa.
1,38 g. 20 mm. MPV 26118.
Gozalbes y Escrivá 1995: G; Poveda 1995: 22.
Podría proceder de un pequeño recipiente ya
que conserva parte de lo que habría sido el
borde, con una decoración incisa debajo.
AGRADECIMIENTOS
Conocimos la existencia de las monedas inéditas a partir de Manuel Gozalbes, conservador del gabinete numismático
del MPV, quien nos facilitó amablemente el material que documentó. Presentamos este estudio como Trabajo de Fin
de Grado (TFG) el 6 de julio de 2023 en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València obteniendo
la calificación de sobresaliente con matrícula de honor. Su dirección estuvo a cargo del profesor Pere Pau Ripollès
quien nos lleva instruyendo todos estos años en el aprendizaje numismático junto con Manuel Gozalbes. Agradecemos
sus indicaciones y correcciones del manuscrito que han contribuido en gran medida al enriquecimiento del mismo.
APL XXXV, 2024
[page-n-155]
154
P. Cerdá Insa
BIBLIOGRAFÍA
ABID MIZAL, J. (1989): Al-Idrisi. Los Caminos de Al-Andalus en el Siglo XII según “Uns al muhaŷ wa-rawḍ alfuraŷ”. CSIC, Madrid.
ALFARO, C. y MARCOS, C. (1993): “Nota sobre el tesorillo de moneda cartaginesa de la Torre de Doña Blanca
(Puerto de Santa María, Cádiz)”. Actes du XI Congrès International de Numismatique, Louvain-la-Neuve, p. 39-44.
AMELA, L. (2006): “El tesoro de Alcalá de Henares (RRCH 394) y otras ocultaciones de entreguerra”. Numisma, 250,
p. 333-344.
AMELA, L. (2018): “Tesoros catalanes correspondientes al paso de los Cimbrios (105-103 a.C.)”. Varia Nummorum,
IX, p. 99-112.
AMELA, L. (2021): “Tesoros de la Guerra Sertoriana en Catalunya”. Indice histórico español, 134, p. 142-161.
AVELLÁ, L. (1959): “Hallazgos monetarios en ‘Coll del Moro’, Gandesa”. Numisma, 150-155, p. 147-156.
BALMUTH, M. S. y THOMPSON, C. M. (2000): “Hacksilber: recent approaches to the study of hoards of uncoined
silver. Laboratory analyses and geographical distribution”. En H. van Bernd, B. Weisser (dirs.): Akten XII Internationaler Numismatischer Kongress, 1997, Berlín, p. 159-169.
BLÁZQUEZ, M. C. (1987): “Tesorillos de moneda republicana en la Península Ibérica. Addenda a Roman Republican
Coin Hoards”. Acta Numismàtica, 17-18, p. 105-142.
BLÁZQUEZ, M. C. y GARCÍA-BELLIDO, M. P . (1998): “Las monedas de Salvacañete (Cuenca) y su significado en
el tesoro”. Archivo Español de Arqueología, 71, p. 249-255.
BONET, H. y MATA, C. (2002): El Puntal dels Llops. Un fortín edetano. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 99), Valencia.
BRONCANO, S. (1986): El Castellar de Meca, Ayora (Valencia). Textos. Ministerio de Cultura, Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, Subdirección General de Arqueología y Etnología (Volumen 147 de Excavaciones arqueológicas en España),Valencia.
BURNETT, A. M. (1977): “The Authority to Coin in the Late Republic and Early Empire”. The Numismatic Chronicle,
17, p. 37-63.
BUTTREY, T. V. (1979): “Morgantina and the denarius”. Numismatica e Antichità Classiche, 8, p. 149-157.
CAMPO, M. (2007): “Tesoro de dracmas emporitanas hallado en el Puig de Sant Andreu (Ullastret), II. Estudio de las
monedas”. Numisma, 25, p. 65-78.
CAMPO, M.; CASTANYER, P.; SANTOS, M. y TREMOLEDA, J. (2016): “Tesoro de denarios romanos hallado en la
Insula 30 de Empúries (74-73 a. C.)”. Numisma, 260, p. 7-37.
CHAVES, F. (1996): Los tesoros en el sur de Hispania. Conjuntos de denarios y objetos de plata durante los siglos II
y I a.C. Fundación El Monte, Sevilla.
CHAVES, F. y PLIEGO, R. (2015): Bellum et argentum: la segunda guerra púnica en Iberia y el conjunto de monedas
y plata de Villarubia de los Ojos (Ciudad Real). Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla.
COLLADO, E. y GOZALBES, M. (2002): “El tesorillo de monedas de Ebusus de Pedreguer (Alicante)”. Actas del X
Congreso Nacional de Numismática, 28-31 de octubre de 1998, Albacete, p. 253-258.
CRAWFORD, M. (1974): Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, Cambridge.
CRAWFORD, M. (1969): Roman Republican Coin Hoards. Royal Numismatic Society, Londres.
DEBERNARDI, P. L. (2019): “Tivissa 1, Drieves, Valera, Armuña de Tajuña e X4 un aggiornamento dei tesoretti romani repubblicani del fronte ispanico”. Acta Numismàtica, 49, p. 95-127.
DEBERNARDI, P. L. y BRINKMAN, S. (2018): “A New Arrangement for RRC 53/2”. Revue Numismatique, 175, p.
193-240.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. y MARTÍN, C. I. (1994): “El tesorillo de plata de El Castillo de las Guardas (Sevilla)”.
Numisma, 235, p. 7-39.
GARCÍA GARRIDO, M. (2009): “Tesorillo de Siurana d’Empordà”. Acta Numismàtica, 39, p. 47-53.
GARCÍA-BELLIDO, M. P. (2011): “Hackgold and Hacksilber in protomonetary Iberia”. En M. P. García-Bellido, A.
Jiménez Díez (dirs.): Trueque, dinero y moneda en el Mediterráneo antiguo, Barter, money and coinage in the ancient Mediterranean (10th-1st centuries BC). Actas del IV Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, Madrid,
p. 121-135.
GIRAL, F. (2016): “El tesoro de Camarasa (La Noguera, Lleida): Revisión e interpretación”. Saldvie, 16, p. 73-86.
GOZALBES, M. (1997): “Los denarios ibéricos del tesoro de las Filipenses (Palencia)”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 63, p. 279-295.
APL XXXV, 2024
[page-n-156]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
155
GOZALBES, M. (2001): “El tesorillo republicano de Castilblanques (Cortes de Pallás, Valencia)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIV, p. 351-355.
GOZALBES, M.; CORES, G. y RIPOLLÈS, P. P. (2011): “Trading with silver bullion during the third century BC: the
hoard of Armuña de Tajuña”. En N. Holmes (dir.): International Numismatic Congress XIV, Glasgow, p. 1165-1170.
GOZALBES, M. y ESCRIVÁ, C. (1995): “El tesoro de Jalance”. Acta Numismàtica, 25, p. 35-45.
GOZALBES, M. y TORREGROSA, J. M. (2014): “De Iberia a Hispania. Plata, dracmas y denarios entre los siglos VI
y I a.C.”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXX, p. 275-316.
HERSH, C. A. (1977): “Notes on the Chronology and Interpretation of the Roman Republican Coinage. Some comments on Crawford’s Roman Republican Coinage”. The Numismatic Chronicle, 17, p. 19-36.
HURTADO, T. (2009): “Un tesoro de monedas de la II Guerra Púnica en la Real Academia de la Historia”. Saguntum,
41, p. 95-107.
KROLL, J. H. (2001): “Observations on Monetary Instruments in Pre-Coinage Greece”. En: M. S. Balmuth (dir.):
Hacksilber to coinage: new insigts into the Monetary History of the Near Est and Greece, Nueva York, p. 77-92.
KROLL, J. H. (2008): “The monetary use of weighed bullion in Archaic Greece. En: The monetary system of the Greeks
and Romans, Oxford University Press, Oxford, p. 12-37.
LECHUGA, M. (1986): Tesorillos de moneda romano-republicana de la Región de Murcia. Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia.
MARCOS, C. (2008): “El Centenillo (Baños de la Encina, Jaén): Tesoros de 1911 (junio) y 1929”. En A. Arévalo (dir.):
Actas del XIII Congreso Nacional de Numismática. Moneda y arqueología, 22-24 de octubre de 2007, Cádiz, p.
299-324.
MARTÍN, A. y BLÁZQUEZ, M. C. (2016): “Nuevos datos sobre los tesorillos de denarios romano-republicanos de
Penhagarcía (Castelo Branco, Portugal) y del castro de Lerilla (Zamarra, Salamanca)”. En P. Grañeda (dir.): Actas
del X Congreso Nacional de Numismática, 28-30 de octubre de 2014, Madrid, p. 915-934.
MARTÍNEZ CHICO, D. (2014): “Un tesoro de dishekels y shekels hispano-cartagineses hallado por Badajoz”. Herakleion: Revista Interdisciplinar de Historia y Arqueología del Mediterráneo, 7, p. 29-51.
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, J. (1992): La campaña de Catón en Hispania. Publicacions de la Universitat de Barcelona,
Barcelona.
MEADOWS, A. R. (1998): “The Mars/eagle and thunderbolt gold and Ptolemaic involvement in the Second Punic
War”. En A. Burnett, U. Wartenberg, R. Wischonke (dir.): Coins of Macedonia and Rome: Essays in Honour of
Charles Hersh, Londres, p. 125-134.
OCHARÁN, J. A. (1995): “El tesorillo de Nájera y los denarios de Sekobirikes”. En M.P. García-Bellido, R.M. Sobral
(dirs.): La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua XIV,
Madrid, p. 215-218.
OTERO, P. (2002): “Las monedas del tesoro de Drieves”. Torques, belleza y poder. Catálogo de exposición, 1 octubre
- 1 diciembre 2002, Madrid, p. 274-276.
PADILLA, A. e HINOJOSA, A. R. (1997): “Tesorillo de denarios republicanos en Sierra Capitán (Almogia, Málaga)”.
Florentia iliberritana: Revista de estudios de antigüedad clásica, 8, p. 679-703.
PINK, K. (1952): The triumviri monetales and the structure of the coinage of the Roman Republic. American Numismatic Society, New York.
POVEDA, J. V. (1995): Historia de Jalance. Ayuntamiento de Jalance, Jalance.
POVEDA, J. V. (2001): Historia del Valle de Ayora-Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra. Mancomunidad del Valle de Ayora-Cofrentes, Ayora.
RIBERA, A. y RIPOLLÈS, P. P. (eds.) (2005): Tesoros monetarios de Valencia y su entorno. Ajuntament de València,
Valencia.
RIPOLLÈS, P. P. (1982): La circulación monetaria en la Tarraconense Mediterránea. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 77), Valencia.
RIPOLLÈS, P. P. (1994): “El tesoro de Rosas”. Saguntum, 27, p. 136-151.
RIPOLLÈS, P. P. (2004): “Las primeras acuñaciones griegas e ibéricas de la Península Ibérica: formalización del uso
de la plata a peso. Emporion y Arse”. En F. Chaves; F. J. García Fernández (dirs.): Moneta qua scripta. La moneda
como soporte de escritura: Actas del III Encuentro Peninsular de Numismática Antigua. Febrero-marzo 2003,
Osuna, p. 333-344.
RIPOLLÈS, P. P. (2005a): “El depósito monetal de la Calle Sagunt (Valencia)”. En A. Ribera, P. P. Ripollès (dirs.):
Tesoros monetarios de Valencia y su entorno, Valencia, p. 35-42.
APL XXXV, 2024
[page-n-157]
156
P. Cerdá Insa
RIPOLLÈS, P. P. (2005b): “El tesoro de denarios romanos de la calle Salvador (Valencia)”. En A. Ribera, P. P. Ripollès
(dirs.): Tesoros monetarios de Valencia y su entorno, Valencia, p. 43-60.
RIPOLLÈS, P. P. (2011): “Cuando la plata se convierte en moneda: Iberia oriental”. En M. P. García-Bellido,
A. Jiménez Díez (dirs.): Trueque, dinero y moneda en el Mediterráneo antiguo, Barter, money and coinage in
the ancient Mediterranean (10th-1st centuries BC). Actas del IV Encuentro Peninsular de Numismática Antigua,
Madrid, p. 213-226.
RIPOLLÈS, P. P.; COLLADO, E. y DELEGIDO, C. (2013): “Los hallazgos monetales y la plata en brurto de la Carència”. En R. Albiach (dir.): L’oppidum de la Carència de Torís i el seu territorio. Museu de Prehistòria de València,
Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 116), Valencia, p. 153-230.
RIPOLLÈS, P. P.; CORES, G. y GOZALBES, M. (2009): “El tesoro de Armuña de Tajuña (Guadalajara). Parte I: las
monedas”. En A. Arévalo (dir.): Actas del XIII Congreso Nacional de Numismática. Moneda y arqueología, 22-24
de octubre de 2007, Cádiz, p. 163-182.
RIPOLLÈS, P. P. y LLORENS, M. M. (2002): Arse-Saguntum. Historia monetaria de la ciudad y su territorio. Fundación Bancaja, Sagunto.
RODRÍGUEZ CASANOVA, I. (2008): “El tesoro celtibérico de Quintana Redonda (Soria): nuevos datos y materiales”.
Archivo Español de Arqueología, 81, p. 229-244.
RUIZ LÓPEZ, I. D. (2013): “Tesorillos con presencia de moneda Romano-Republicana descubiertos en la provincia
de Jaén”. Trastámara, 11, p. 99-128.
TORREGROSA, J. M. (2011): “El tesoro monetario de los Baños (Yecla, Murcia): Siglo III a.C.”. En J. Torres (dir.):
Actas del XIV Congreso Nacional de Numismática. Ars metallica: Monedas y medallas, 25-27 de octubre de 2010,
Nules-Valencia, p. 563-584.
VILLARONGA, L. (1976): “Reacuñación cartaginesa sobre un denario romano”. Gaceta Numismática, 40, p. 15-18.
VILLARONGA, L. (1979): “Anomalías metrológicas de las monedas romanas procedentes de tesoros Hispánicos de
finales del siglo III a.C.”. CIN, 9, p. 253-259.
VILLARONGA, L. (1984): “Tresor de la segona guerra púnica de la provincia de Cuenca”. Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche, 13, p. 127-137.
VILLARONGA, L. (1992): “Petit trésor de la deuxième guerre punique avec une drachme des Bruttiens”. Florilegium
Numismaticum. Studia in honorem U. Westerman, p. 347-350.
VILLARONGA, L. (1993): Tresors monetaris de la Península Ibèrica anteriors a August: repertori i anàlisi. Asociación Numismática Española, Museo Casa de la Moneda, Barcelona.
VILLARONGA, L. (1998): “Metrologia de les monedes antigues de la península Ibèrica”. Acta Numismàtica, 28, p.
53-74.
VILLARONGA, L. (2001-2003): “El denario romano pesado en los tesoros de la península Ibérica”. Scienze
dell’Antichità, Storia-Archeologia-Antropologia, 11, p. 557-565.
VILLARONGA, L. (2002): “Troballa del Francolí. Testimoni per a la datació del denari ibèric de Kese”. Acta Numismàtica, 32, p. 29-43.
VOLK, T. R. (1996): “Nuevos datos sobre el tesoro del cerro del Peñón”. Numisma, 237, p. 83-131.
WOYTEK, B. E. (2012): “The denarius coinage of the Roman Republic”. En W. E. Metcalf (dir.): Oxford Handbook of
Greek and Roman coinage, Oxford, p. 315-334.
YARROW, L. M. (2021): The Roman Republic to 49 BCE. Using coins as sources. Cambridge University Press, Cambridge.
APL XXXV, 2024
[page-n-158]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e7, p. 157-184
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1626
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
David QUIXAL SANTOS a, Joan FERRER I JANÉ b y Pascual IRANZO VIANA c
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas desde
una perspectiva histórica, cultural y territorial
RESUMEN: Más de ocho décadas después de su hallazgo, la estela de Sinarcas es hoy por hoy uno
de los estandartes del Museu de Prehistòria de València y una pieza insigne de la cultura ibérica en el
ámbito valenciano. En las siguientes líneas pretendemos aportar nuevos datos sobre las circunstancias
de su hallazgo, actualizar a nivel filológico el estudio de su inscripción e insertarla en su contexto
histórico y espacial: el norte de la Meseta de Requena-Utiel, una zona donde la metalurgia parece haber
jugado un papel importante en el complejo proceso de romanización del territorio ibérico de Kelin.
PALABRAS CLAVE: Epigrafía ibérica, escritura ibérica, mundo funerario, romanización, metalurgia.
New insights on the Iberian stele of Sinarcas
from a historical, cultural and territorial perspective
ABSTRACT: More than eight decades after the finding, the stele of Sinarcas is today one of the banners
of the Museum of Prehistory of Valencia and a relevant object of the Iberian culture in Valencia. In
this paper we intend to provide new data on the circumstances of its discovery, to update the study of
its inscription at a philological level and to insert it into its historical and spatial context: North of the
Requena-Utiel Plateau, an area where the metallurgy seems to have played an important role in the
complex Romanization process of the Iberian territory of Kelin.
KEYWORDS: Iberian epigraphy, Iberian scripture, funerary world, Romanization, metallurgy.
a
b
c
Universitat de València. Dept. de Prehistòria, Arqueologia i Hª Antiga. GRAM.
david.quixal@uv.es
Universitat de Barcelona. Grup LITTERA (2021 SGR 00074).
joan.ferrer.i.jane@gmail.com
pascualiranzo@gmail.com
Recibido: 04/09/2023. Aceptado: 01/07/2024. Publicado en línea: 25/11/2024.
[page-n-159]
158
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
1. INTRODUCCIÓN
La estela de Sinarcas es una de las muestras de epigrafía ibérica más conocidas. Ha sido tratada y analizada
por los más prestigiosos especialistas desde mediados de siglo pasado. Sin embargo, el grueso de la atención
lo ha captado casi siempre su escritura, con continuas propuestas y reinterpretaciones de su texto. Poco, o
prácticamente nada, se ha escrito más allá de eso. En el presente trabajo detallamos las circunstancias de
su hallazgo, información únicamente recogida en algunas publicaciones de índole local, añadiendo datos
inéditos y reflexionando sobre la evolución del rol de esta pieza, que ha pasado de ser un objeto desconocido
y menospreciado, a constituir un símbolo local. En segundo lugar, realizamos una actualización epigráfica
que, al mismo tiempo, permite aportar nuevas e interesantes interpretaciones. Por último, lo que constituye
el objetivo primordial de este trabajo, por primera vez se analiza pormenorizadamente el contexto en el
que se enmarca. Se describe en detalle en el yacimiento en el que apareció, Pozo Viejo, planteando su
carácter de necrópolis. Se hace un estudio diacrónico del poblamiento en el área sinarqueña, desde los
últimos momentos del territorio ibérico de Kelin (Caudete de las Fuentes, Valencia) hasta época romana
altoimperial. Y, finalmente, se inserta esta pieza en la problemática general del cambio cultural entre época
ibérica y romana, proceso que explica su singularidad, a caballo entre dos mundos.
2. LA ESTELA, AYER Y HOY
En verano de 1941, en la fase más dura de la posguerra, un vecino de Sinarcas, Alejandro Monterde
Jiménez, decidió hacer un pozo para regadío en una parcela de secano que quería transformar en huerta.
El lugar elegido fue una pequeña propiedad situada en el paraje conocido como el Pozo Viejo, a unos 150
m al noroeste de la localidad sinarqueña (fig. 1), muy próximo a donde se encuentra el Pozo Concejil, el
cual dio servicio a la población durante muchos siglos hasta la canalización de las aguas del manantial de
Ranera en 1911.
El propietario inició los trabajos de adecuación del terreno “trujillando” ⸺palabra utilizada antiguamente
en Sinarcas para la acción de desbrozar el suelo y abrirlo a una cierta profundidad, con un arado especial
que va recogiendo gran cantidad de tierra⸺. De esta forma dividió el terreno que estaba inclinado en
Fig. 1. Alejandro Monterde y su mujer hacia 1970 en una fotografía cedida por la familia y aspecto actual del lugar del
hallazgo de la estela.
APL XXXV, 2024
[page-n-160]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
159
tres bancales en forma de terrazas con sus correspondientes hormas. El 25 de agosto se encontró con un
obstáculo de piedra desconocido: la conocida estela ibérica, la cual se partió en dos al extraerla. La parte
superior, que contenía signos irreconocibles, fue llevada a su domicilio. Durante un tiempo estuvo guardada
en su casa, con la intención de ponerla de adorno.
Enterada de este hallazgo, estando de vacaciones en la localidad, María Vicenta Pérez Pérez, natural de
Sinarcas e hija de los dueños de la bodega cercana al lugar donde se encontró, comunicó este descubrimiento
al profesor Pío Beltrán Villagrasa. María Vicenta, licenciada en Derecho y Filosofía, era funcionaria del
Ayuntamiento de Valencia, pero antes de estudiar estas carreras había sido alumna de Pío Beltrán en el
Instituto Lluís Vives de Valencia y, a la vez, tenía una gran amistad con su hijo, Antonio Beltrán Martínez.
Enterado e informado el profesor del importante hallazgo, hizo todo lo posible para que la pieza fuese
remitida a Valencia, ya que sospechaba y temía que fuera la intención del dueño ponerla en su hogar, detrás
del fuego, en la pared de la chimenea (Beltrán, 1947: 246). Las gestiones realizadas por Emilio Viñals y,
sobre todo, por María Vicenta Pérez, junto con la generosidad de Alejandro Monterde, hicieron posible
que la estela fuera mandada en el “ordinario” al domicilio de este ilustre investigador, quien después de su
estudio la entregó al Museu de Prehistòria de València, su ubicación actual (fig. 2).
Creemos que es interesante recuperar la narración que hace años hizo Victorina Monterde Lloría (Cano,
2004), hija del descubridor de esta importante pieza:
El descubrimiento se produjo en el verano de 1941. Yo tenía entonces once años y apenas si me acuerdo de los
detalles. De lo que sí me acuerdo es del mucho gozo que le dio a mi padre haber encontrado aquello que parecía
una lápida, pero que estaba escrita con unas letras que ninguno de nosotros conocía…
Fig. 2. Detalle de la parte superior de la estela (Museu de Prehistòria de València).
APL XXXV, 2024
[page-n-161]
160
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Mi padre era muy tenaz. Primero excavó un pozo, pero se secó, así que no tuvo más remedio que comenzar a
excavar otro. Como tampoco daba agua suficiente, hubo que sustituir la bomba de mano por una noria tirada por un
burro, y entonces, ya con agua, empezar a hacer bancales.
Mientras mi padre trujillaba, notó algo muy duro, como a un metro de profundidad, y pensando que se trataba
de una gran piedra, como así fue, escarbó la tierra hasta sacarla a la superficie. Pero menuda sorpresa. Como
ninguno de nosotros podía saber qué era aquello, mi padre le entregó la estela a don Pío Beltrán, quien a su vez, la
hizo llegar al Museo de Prehistoria de Valencia. Entonces, en el pueblo, nadie le dio importancia a aquello.
Tras el propio Pío Beltrán (1947), desde mediados del siglo pasado han sido numerosos los investigadores
que han estudiado esta pieza, destacando entre estos a Manuel Gómez-Moreno (1949), Domingo Fletcher
(1953 y 1985) y Jürgen Untermann (1990) (fig. 3).
De forma semejante a lo ocurrido con otros importantes descubrimientos de la arqueología ibérica, los
vecinos de la localidad no le dieron mucha importancia o valor a la pieza en el momento de su hallazgo.
Sin embargo, tras haber sido estudiada por numerosos investigadores y ser expuesta dentro y fuera de
España, ocho décadas más tarde constituye una de sus señas de identidad. Recordemos que la estela formó
parte, junto con un amplio conjunto de materiales ibéricos de primer nivel, de la magna exposición Los
Fig. 3. Selección de dibujos de la inscripción publicados previamente. 1. Beltrán, 1947. 2. Gómez-Moreno, 1949. 3.
Untermann, 1990. 4. Fletcher, 1953. 5. SIP, 1985 (Francisco Chiner). 6. Fletcher, 1985.
APL XXXV, 2024
[page-n-162]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
161
Iberos, comisionada por Carmen Aranegui (Aranegui et al., 1997). Esta muestra internacional recorrió
París, Barcelona y Bonn entre 1997 y 1998. Actualmente ocupa un lugar destacado en la sala dedicada a
escritura ibérica del Museu de Prehistòria de València. Fue la primera imagen incluida como portada en la
serie de monografías, Trabajos Varios, de esta institución (Fletcher, 1985).
Su dibujo recibe y despide a los visitantes que llegan a la población de Sinarcas, pues está incluido en
la señalización de Tierra Bobal en las dos entradas de la localidad por la N-330 (fig. 4.1 y 4.4). El artista
sinarqueño Ramiro Monterde Cremades “Jabalí” ha realizado un par de réplicas de la misma, destacando
la del parque municipal Eugenio Cañizares (fig. 4.2). Por último, durante el proceso de elaboración de este
artículo, el Ayuntamiento de Sinarcas, a petición del Consejo Escolar del centro educativo de la localidad,
acordó en pleno el cambio del nombre de la escuela, que ha pasado a llamarse a partir de ahora CEIP Estela
de Sinarcas (fig. 4.3).
Este tipo de dinámicas con objetos antiguos que acaban traspasando su propio valor histórico y
arqueológico, entrando en el campo de lo identitario y lo simbólico, son frecuentes en la arqueología
valenciana, con los ejemplos paradigmáticos de la Dama de Elche (Vizcaíno, 2018) o el Guerrer de
Moixent (Vives-Ferrándiz et al., 2022); a los que se podrían sumar las recientes experiencias de Caudete de
las Fuentes con el pitorro vertedor zoomorfo de Kelin, Olocau con el Guerrer Nauiba del Puntal dels Llops
o Yátova con el plomo nº 2 del Pico de los Ajos (Quixal y Mata, 2018: 79). Además del trasfondo cultural
y sociológico que estos fenómenos tienen, son interesantes porque acaban generando un estrecho vínculo
entre la población y, más allá de la pieza, el patrimonio arqueológico local y regional al completo, factor
clave para asegurar su correcta protección y conservación.
Fig. 4. La estela de Sinarcas como símbolo local y comarcal.
APL XXXV, 2024
[page-n-163]
162
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
3. DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
La inscripción de la estela es especial, en primer lugar, por su longitud, puesto que es la inscripción ibérica
más larga realizada sobre una estela, ya que estas se caracterizan por contener mensajes más concisos.
También destaca por carecer de separadores de palabras, cosa relativamente única en ibérico en textos de
esta longitud, circunstancia que dificulta aún más su interpretación. No obstante, su grado de conservación
es inusualmente bueno y los escasos signos perdidos pueden suplirse con seguridad. Además, contiene un
elemento único que no está presente en ninguna otra inscripción ibérica: una cabecera realizada con signos
mucho más grandes que el texto y que no responde a nada conocido en el corpus ibérico, aunque todo
apunta que podría contener alguna indicación numérica.
En realidad, se trata solo de la parte superior de una estela de piedra caliza de cabecera semicircular, con
unas dimensiones conservadas máximas de 76 cm de alto, 44 de ancho y 12 / 13 cm de grosor dependiendo
del lado (fig. 5). En origen sería mucho más alta, puesto que ya hemos indicado que se partió en dos,
conservándose solo la parte escrita. La piedra es de la misma calidad que la utilizada para construir el
templo parroquial y procede de las canteras del “Regajo”; es caliza blanda, fácil de labrar, que se rompe y
desgasta fácilmente, por lo cual contiene algunos signos muy desgastados. Pesa 85 kg. Corresponde al tipo
D.3 de la tipología de estelas propuesta por Isabel Izquierdo y Ferran Arasa (1999: 290).
Fig. 5. Fotografía (BDHesp) y dibujo de la inscripción.
APL XXXV, 2024
[page-n-164]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
163
El campo epigráfico incluye la cabecera y está delimitado en los laterales por una línea incisa,
perdida en gran parte. Por su parte, sin contar la cabecera, el resto del texto mide 23 x 41 cm y está
estructurado en seis líneas delimitadas por siete líneas de pautado, aunque la primera actúa como
base al texto de la cabecera (fig. 3). Los signos de la cabecera miden entre 8 y 9 cm, siendo 9,5 cm la
distancia máxima entre la primera línea de pautado y la línea incisa que delimita el campo epigráfico a
la altura del primer signo. El resto de signos del texto varían entre los 2,4 y los 4 cm. El total de signos
originalmente grabados era de 89, aunque cuatro están perdidos. Los signos del texto de la cabecera no
son solo más altos, sino también sus incisiones más gruesas, prácticamente el doble. Las diferencias
en la realización de la cabecera respecto del texto, por tamaño de los signos, anchura y profundidad
de la incisión y el uso de variantes de signos distintas, se han atribuido a la posible participación de
manos distintas, quizás incluso en momentos diferentes, fruto de una reutilización del soporte. Estos
detalles son los que hicieron sospechar a Untermann (1990: *8) que la cabecera fuese una falsificación
añadida en época moderna, aunque esta opinión no ha tenido el apoyo de otros investigadores. Solo
Velaza (1992: 320 y 322) la defendió inicialmente, pero ya no en trabajos más recientes (Velaza, 2019:
185). No obstante, a nuestro parecer, todo apunta a que fue un texto concebido de forma unitaria y que
las diferencias en el texto de cabecera son debidas a la voluntad de que fuese la parte más destacada
del texto.
4. ANÁLISIS EPIGRÁFICO
4.1. Principales problemas de lectura
El signo más problemático de la inscripción es el octavo de la primera línea, del que no quedan trazos
visibles a pesar de no presentar ninguna rotura superficial. Unánimemente se transcribe como un signo tu,
para reconstruir el recurrente elemento ildu, excepto Gómez-Moreno (1949: 56) y Fletcher (1953: 55), que
leen ilu.
Al final de la segunda línea hay un espacio exento en el que cabría perfectamente un signo, quizás dos,
y en el que Fletcher (1953: 55; 1985: 18) proponía identificar un signo te. Aunque parece apreciarse algún
resto de trazos, no es seguro que correspondan a signos perdidos, quizás se empezó a marcar el signo be,
pero no se llegó a ejecutar. No obstante, es extraño que no se haya usado este espacio, teniendo en cuenta
que en el resto de la inscripción no hay espacios vacíos y, con seguridad, tanto el eba[ne]/n de la primera
línea como el eukia/[r] de la tercera están partidos entre las dos líneas. Cabe la posibilidad, como pasa
con el signo tu de la primera línea que está completamente perdido o el segundo ḿ de la segunda que
casi ha desaparecido, que lo mismo haya pasado con el posible signo o signos que ocuparan este espacio.
Alternativamente, quizás no haya ningún signo perdido y el espacio exento divide la inscripción en dos,
separando el mensaje principal del secundario (Silgo, 2001: 18).
En la tercera línea, la única duda es el antepenúltimo signo que presenta una forma que tanto podría
ser u como tu, en función del contexto, aunque todo apunta a que se trata de u. Como se aprecia en las
fotografías de detalle (fig. 6) el signo u de eukia[r] es claramente diferenciable del tu de katuekaś, con
el trazo central muy corto y las diagonales exteriores cerradas y llegando a la base, mientras que el sigo
u presenta un trazo interior el doble de largo y las diagonales exteriores abiertas. El segundo eukiar está
afectado por la rotura, pero tiene un trazado análogo al primero.
La paleografía de los signos es la característica de los siglos II-I a.C. y corresponde a la escritura
no-dual (cf. Ferrer i Jané, 2005: 971; 2020: 980; cf. Ferrer i Jané y Moncunill, 2019: 83), habiéndose
planteado previamente como intervalo más probable el que va de mediados del II a.C., a mediados del I
a.C. (Rodríguez Ramos, 2004: 221).
APL XXXV, 2024
[page-n-165]
164
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Fig. 6. Fotografías de
detalle de los signos u y
tu: il[du]taś, katuekaś,
eukia[r] y eukiar.
La lectura propuesta es básicamente la misma que propone Untermann (1990: F.14.1), solo con la
particularidad de distinguir los dos signos s de la cabecera, puesto que representan conceptos distintos y en
ambos casos probablemente simbólicos:
ḿ∑keIISSL
baisetaśiḻ[du]taśeba[ne]
nḿiseltarbanḿi
beŕbeinarieukia
[r]ḿikatuekaśkoloite
kaŕieukiarseltarban
ḿibasibalkarḿbaŕḿi
4.2. Análisis del léxico
Para los elementos más familiares del léxico no tenemos nada más a añadir a lo ya publicado, por lo que
remitimos a Moncunill y Velaza (2019); sin embargo, realizamos algunas precisiones para los elementos
que se relacionan a continuación:
ḿ∑keIISSL: Es casi unánime la consideración de que este elemento contiene una expresión metrológica
o numérica (Bertrán, 1947: 255; Gómez-Moreno, 1949: 56). Sólo para Maluquer (1968: lámina IX) se
trataría del nombre del difunto. Fletcher (1985: 18) considera que el texto se compone de dos partes, una
textual, ḿske, que relaciona con uskeike (cf. Moncunill y Velaza, 2019: 450), y una numérica, IISSL,
segmentación que es seguida, en general, por autores posteriores (Silgo, 2001: 18; 2016, 522; Simón, 2013:
234-235; Montes, 2020: 50). En cambio, otros no han precisado cuál sería su composición; así, De Hoz
(2001b, 59; 2011, 195) solo considera que se trataría de una expresión metrológica en la que se combinarían
numerales y abreviaturas, mientras que Rodríguez Ramos (2004: 128) indica que podrían ser numerales
o algún símbolo mágico. Velaza (2019: 185) plantea que no se puede excluir que contenga una indicación
numérica; no obstante, no figura recogida en el léxico ibérico ni como elemento léxico ni como numérico
(Moncunill y Velaza, 2019: 558-560).
Como pasa en el texto de la inscripción, donde no hay separadores, en la expresión inicial tampoco,
circunstancia que complica su segmentación. En todo caso, todo apunta a que probablemente se trate de una
combinación de abreviaturas y de numerales, por lo que la estructura más natural de la expresión debería ser
una sucesión de parejas U + Q, en la que el primer elemento identificase aquello que se está cuantificando
y el segundo indicase la cantidad, como pasa con las expresiones metrológicas ibéricas mejor conocidas
(Ferrer i Jané, 2007: 54; 2011: 99; e.p. 2024).
El mejor candidato a numeral es el elemento final IISSL por la repetición de signos. Su valor puede
ser establecido con relativa claridad desde la propuesta de Montes (2020: 43-44) de interpretar L con valor
10 y S con valor 20. Esto es así por no repetirse S más de cuatro veces en los contextos donde aparece,
especialmente en las ánforas de Vieille-Toulouse (Ferrer i Jané, e.p. 2024), circunstancia que permitiría
reproducir simbólicamente la estructura supuesta de los numerales léxicos ibéricos (Orduña, 2005: 501; Ferrer
i Jané, 2009: 459; 2022: 13) que podrían tener base vigesimal, como en vasco. Al signo L, normalmente no
APL XXXV, 2024
[page-n-166]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
165
se le ha atribuido ningún valor concreto (Untermann, 1990: 147), pero tradicionalmente se ha comparado
con el numeral romano L (50) (Maluquer, 1968: lámina IX). En todo caso, su integración en expresiones
metrológicas, especialmente en los plomos de Yátova y en las ánforas de Vieille-Toulouse, a la izquierda del
grupo de unidades y del símbolo Π, con valor de 5 (cf. De Hoz, 2011: 195), ya permitía pensar que se trataba
de un signo estrictamente numérico y que su valor fuera igual o superior a 10 (Ferrer i Jané, 2021a: 77).
De acuerdo con esta hipótesis, el valor de la expresión final representada en esta estela podría ser 50
(SSL), sin tener en cuenta las unidades que la preceden, suponiendo que funcionan con los elementos de
la derecha. En cambio, podría ser 52 (IISSL), si fuesen unidades aditivas, tal como propuso inicialmente
Montes (2020, 56), aunque las unidades siempre aparecen en ibérico como último elemento a la derecha de
todas las expresiones conocidas, por lo que parece muy improbable. Quizás sí que sería posible interpretarlas
como substractivas, 48 (IISSL), para ahorrar espacio de un canónico SSΠIII (48); aunque sería un uso aun
no documentado en ibérico, podría responder a una imitación del modelo romano.
La parte inicial de la expresión, ḿ∑ke, se interpreta normalmente de forma textual, ḿske, pero tiene el
problema de que el signo s3 (sigma: ∑) no es la variante usada en el resto del texto, donde se usa s1 (s), ni
es la esperable en este contexto de escritura no dual de cronología tardía. Por lo cual, encajaría mejor que
estuviese siendo usada como símbolo (∑), cosa que lo acercaría más a los numerales simbólicos, que no
a las unidades de medida que usan las iniciales del elemento léxico al que representan, como sería el caso
paradigmático de las unidades del sistema a-o-ki, siendo los más claros o/otar y ki/kitar (cf. Ferrer i Jané,
2011). En este sentido, cabría considerar la posibilidad que ∑ fuera el símbolo para 100, puesto que es el
que nos falta, una vez identificados S (20), L (10) y Π (5).
Así pues, la solución más completa desde el punto de vista de la estructura de la expresión es la que
interpreta la expresión de la cabecera formada por dos subexpresiones, ḿ y ke como conceptos cuantificables,
que respectivamente estarían cuantificados por ∑ (quizás 100) y IISSL (48). No obstante, no disponemos de
otras expresiones metrológicas nororientales donde se pueda verificar el uso de ∑ como numeral simbólico.
Solo en greco-ibérico aparece en el plomo de La Serreta (A.04.01) y en el de Coimbra del Barranco Ancho
(MU.01.01), pero no parece que se trate del mismo elemento. Para ḿ (V) se podría aducir el caso de las
expresiones metrológicas de los plomos de Yátova, pero tampoco parece que sea el mismo elemento (Ferrer
i Jané, 2021a: 77). El signo ḿ también podría aparecer como elemento cuantificado en la expresión ḿseike
del plomo de Gruissan (AUD.04.02), que quizás podría esconder una variante del numeral léxico śei (6)
(Orduña, 2013: 526; pace Ferrer i Jané, 2022: 36). En el caso de ke, sólo está la expresión keILΠ de uno de
los plomos de Yátova (V.13.03), que Montes (2022) interpreta con el valor de 115, pero que podría esconder
una cuantificación de ke como unidad de medida.
En lo que respecta a la interpretación de la expresión, no parece que se trate de la edad del difunto, tal
como Maluquer (1968: lámina IX) sugería para L (50), puesto que a pesar de que es un concepto numérico
habitual en las inscripciones funerarias latinas, no aparece normalmente en una posición tan destacada en
la cabecera. Además, parece que la indicación de la edad debería incorporar el uso de tieike o de su forma
abreviada ti, tal como sucede en las estelas de Bicorp (V.06.006) y de Terrateig (V.18.01), así como con la
edad del vino en las ánforas de Vieille-Toulouse (Ferrer i Jané, e.p. 2024).
Por su parte, Silgo (1993: 369-371; 2001: 18) propuso que fuese el equivalente ibérico de las expresiones
latinas típicas de las sepulturas que delimitan en pies el espacio reservado para la tumba, la pedatura (cf.
Vaquerizo y Sánchez, 2008: 101). Inicialmente, leía la parte textual de la expresión como ḿmke con el
significado de la unidad de medida ‘pie’, suponiendo que la sigma fuese un signo m rotado; “Pies IISSL”,
asumiendo que la sepultura delimitaría un cuadrado. Posteriormente, este autor (Silgo 2016: 522) recuperó
la lectura tradicional ḿske, interpretada con el sentido de ‘atrás’: “Atrás pies tantos”, con la duda de si I
representa la unidad de medida ‘pies’, repetida (II) para indicar el plural o si es parte de la cantidad.
Recientemente, Montes (2022), en la línea de Silgo, ha propuesto interpretar la expresión con el
significado: “Pies? 250”. Interpreta que el signo ke sería 100, las dos cifras (II) indicarían el número
de centenas, y SSL sería 50. Mientras que ḿs sería una palabra o abreviatura de pie, aunque interpreta
APL XXXV, 2024
[page-n-167]
166
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
la cantidad expresada como la superficie, es decir pies cuadrados. En todo caso, la contabilización de
las centenas con las unidades de la izquierda (keII) no parece la mejor solución, puesto que generaría
ambigüedades con la representación de cifras del estilo de 102, teóricamente, también keII. Si la propuesta
fuera correcta, se esperaría la repetición del símbolo ke para representar 200.
Las expresiones de pedatura no suelen encabezar el texto, no obstante, casi todas las excepciones
corresponden a Hispania, en particular a la Bética, aun cuando siguen siendo la excepción. En algunos casos,
no solo figuran en posición inicial (fig. 7.2 y 7.5), como la de Écija (Fernández Ugalde, 2021: fig. 3) y la de
Nueva Carteya (CIL II2/5, 351), sino que se destacan del resto del texto, bien por su disposición circular (fig.
7.1), como la de Lucena (CIL II2 /5, 617), por el tamaño de letra (fig. 7.3), como la de Antequera (Vaquerizo
y Sánchez, 2008: fig. 11), o por figurar en una sección reservada (fig. 7.4), como la de La Guijarrosa (CIL
02, 02270). Esta circunstancia recordaría claramente a la posición destacada de la expresión de la cabecera
en la estela de Sinarcas.
Por lo tanto, cabe considerar aceptable desde el punto de vista de la epigrafía comparada la propuesta
de que se trate de una expresión de pedatura basada en un modelo romano. Este contacto se podría haber
producido in situ, especialmente si la cronología de la estela fuera suficientemente tardía, puesto que los
primeros ejemplos de pedatura latinos hispanos datan ya de época augustea (cf. Vaquerizo y Sánchez, 2008:
119). Alternativamente, si su cronología fuese más antigua, podría plantearse como resultado de un contacto
producido fuera de la península. El difunto podría haber servido como auxiliar, actividad que causaría la
mayor parte de desplazamientos de indígenas fuera de la península, y haber conocido directamente esta
tradición. A favor de esta alternativa estaría la propuesta de que la difusión del uso de la pedatura en las
inscripciones funerarias latinas de Hispania se relaciona con los veteranos del ejército (Cf. Vaquerizo y
Sánchez, 2008: 120).
Aunque en las inscripciones latinas normalmente se indican las dos dimensiones, in fronte pedes (latum)
/ in agro pedes (longum) (fig. 7.1 y 7.4), es relativamente frecuente solo se indique una, bien con una
fórmula específica, locus pedum (quoquo versus), asumiendo que es un cuadrado (fig. 7.2, 7.3 y 7.5) o
solo indicando alguna de las dos dimensiones si se considera la otra innecesaria (cf. Vaquerizo y Sánchez,
2008: 113). Así pues, la hipótesis de la pedatura sería compatible tanto con la presencia de dos conceptos
cuantificados, como con uno solo.
A continuación, analizamos posibles interpretaciones en el contexto de que fuera una expresión de
pedatura:
La primera posibilidad sería que ḿ y ke fuesen los identificadores de las dimensiones indicadas, latum
y longum, que estarían respectivamente cuantificadas por 100 (∑) y 48 (IISSL), aunque, si fuera así, la
unidad de medida se debería considerar implícita.
Alternativamente, si fueran unidades aditivas ibéricas de longitud del estilo de las del sistema a-o-ki,
podrían representar el valor 100ḿ + 48ke, se estaría definiendo una sola cantidad, un locus cuadrado,
aunque sin ningún elemento formular adicional y con el problema de cuál sería la relación entre las unidades
ḿ y ke, con ḿ >48ke.
En una tercera opción, se podría plantear que ke fuese la partícula conectora de los numerales léxicos
(Orduña, 2005; Ferrer i Jané, 2009: 458; 2022: 35), aunque sería claramente innecesaria por tratarse de un
numeral simbólico. En todo caso, de ser así, se podría identificar el numeral 148 (∑keIISSL), cosa que
dejaría a ḿ como elemento léxico abreviado de la fórmula de la pedatura ibérica o como la inicial de la
unidad de medida de longitud. También se podría pensar en una variante con dos cantidades 102 (∑keII) y
50 (SSL) y ḿ como elemento léxico abreviado.
Si fuera correcta la propuesta de Montes (2022) para ke como indicador de la centena, ḿ podría quedar
como elemento léxico abreviado, ∑ podría ser la unidad de medida de longitud, a pesar de los problemas
de su condición simbólica, mientras que las cifras finales, seguirían siendo 148 (keIISSL), que como en los
dos casos anteriores cabría interpretar como las dimensiones del lateral de un locus cuadrado. Como en el
caso anterior se podría plantear la variante 102 (keII) y 50 (SSL).
APL XXXV, 2024
[page-n-168]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
167
Fig. 7. Paralelos latinos: 1. Lucena
(CIL II2/5, 617). 2. Écija (Fernández
Ugalde, 2021: fig. 3). 3. Antequera
(Vaquerizo y Sánchez, 2008: fig. 11).
4. La Guijarrosa (CIL II, 2270).
5. Nueva Carteya (CIL II2/5, 351).
Finalmente, recuperando la segmentación clásica y el valor léxico de ∑ como s, quizás ḿske escondiera
la fórmula de la pedatura y la cifra final del locus cuadrado fuera 48 (IISSL) siendo en este caso,
probablemente, ke la unidad de longitud ibérica equivalente al pedes romano.
En lo referente a la plausibilidad de las cifras identificadas como dimensiones, normalmente las medidas
in fronte, superan a las in agro en la mayor parte de los casos (Vaquerizo y Sánchez, 2008: 115), aunque son
semejantes. Aun así, hay excepciones como la de Castro del Río (Córdoba, CIL II2/5, 403) de 225 x 150 o
la de Cabra (Córdoba, CIL II2/5, 324) de 18 x 50. Aunque las dimensiones del locum no suelen superar los
20 pies (Vaquerizo y Sánchez, 2008: 114, fig. 7), esporádicamente hay ejemplos de superficies mayores,
como la de la inscripción de Nueva Carteya (CIL II2/5, 351; fig. 7.5) de 120 pies de lado o la ya indicada de
Castro del Río de 225 x 150. Además, quizás en la inscripción ibérica la unidad de longitud empleada fuese
una específicamente ibérica que generase números mayores. En todo caso, el hecho de encontrarse la estela
de Sinarcas en una zona rural, favorecería que el espacio de la tumba fuera más extenso que si fuera en una
zona urbana (Vaquerizo y Sánchez, 2008: 116).
En conclusión, de las cinco alternativas analizadas, la primera opción parece la menos problemática; no
obstante, ninguna de ellas produce resultados totalmente compatibles con los de las fórmulas latinas. Por lo
tanto, parece prudente esperar a que nuevas inscripciones arrojen algo más de luz sobre esta expresión para
confirmar que esta es la vía correcta.
beŕbeinari: Normalmente se interpreta beŕbeinar como nombre de persona (cf. Moncunill y Velaza,
2019: 169). En todo caso, su interpretación debería ser la misma que la de koloiteḳaŕi al preceder ambos
elementos a eukiar, quizás con un posible morfema i al final.
eukiar: Este elemento aparece por duplicado en esta inscripción. La individualización de este elemento
es conflictiva, aunque eukiar es la segmentación clásica (cf. Silgo, 2016: 221; Rodríguez Ramos, 2000: 8;
Ferrer i Jané y Escrivà, 2015: 150), otros prefieren ieukiar (Untermann, 1990: F.14.1; De Hoz, 2001: 60;
Moncunill y Velaza, 2019: 169 y 298). En este último caso los onomásticos previos quedarían reducidos a
beŕbeinar i koloiteḳaŕ. No obstante, todos los paralelos disponibles apuntan a que la raíz de este elemento
APL XXXV, 2024
[page-n-169]
168
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
debería ser euki: eukin en un fragmento de ánfora (B.15.1) de Les Soleies (Collbató); eugi en el colgante
de plomo supuestamente de Llíria (Ferrer i Jané y Escrivà, 2015: 150); así como en la forma euker en la
fusayola de Palamós (GI.20.02). Una variante similar podría estar en la base de las formas, probablemente,
verbales biteukin del último plomo de Monteró (L.01.03) y bitiukin del plomo de La Palma (T.15.01).
Respecto a su función, hay cierta diversidad de pareceres, aunque la verbal es la mayoritaria, considerándose
la posibilidad de que fuese una mera variante de egiar (cf. Moncunill y Velaza, 2019: 169). Sin embargo,
a pesar de su similitud formal, no parece probable que semánticamente eukiar tenga relación con egiar,
puesto que egiar no es característico de los textos funerarios, como sería el caso de esta inscripción. Para
Untermann (1990: 512) ieukiar podría ser un apelativo, quizás aplicable a los antropónimos que les
preceden.
koloiteḳaŕi: Normalmente se interpreta koloiteḳaŕ como nombre de persona, mientras que la i final formaría
parte del elemento siguiente (cf. Moncunill y Velaza, 2019: 298). No obstante, es interesante recordar que
Caro Baroja (1949: 116-117) propuso que la i final correspondiera a la marca de dativo. Independientemente
de que sea esta la interpretación correcta en este caso, la posibilidad de que el morfo i sea una de las
formas de la marca de dativo parece plausible, teniendo en cuenta que la alternancia er/ir podría tener su
equivalente en la pareja e/i (Ferrer i Jané, 2019b: 51). Respecto de la posible interpretación de koloiteḳaŕ
como divinidad, y por extensión, también de berbeinar, cabe tener presente que el texto de la fusayola de
Palamós, en el que aparece euker, una aceptable variante de eukiar, está precedido de alorberi(borar),
que ha sido propuesto recientemente como posible divinidad al aparecer en una inscripción rupestre de Sant
Martí de Centelles en la forma alorbeŕi (Ferrer i Jané, 2021b: 94).
basibalkar: Normalmente se interpreta como un nombre de persona (cf. Moncunill y Velaza, 2019: 151).
No obstante, su segmentación respecto del siguiente elemento es problemática. Así, para Rodríguez Ramos
(2005: 260) y Faria (2006: 116) basibalkarḿbaŕ podría ser un antropónimo trimembre. Untermann (1990:
512) también contempla la posibilidad de que basi fuera un nombre de un solo formante y el segundo
antropónimo fuera balkarḿbaŕ. Otra posibilidad que considerar, teniendo en cuenta que balkar es un
claro nombre de divinidad (Ferrer i Jané, 2019a: 49), es que algún compuesto, como podría ser basibalkar,
también hiciera referencia a la divinidad. En todo caso, el uso del nombre de una divinidad en nombres
personales también es posible.
4.3. Interpretación
El encabezado es la sección más más destacada del texto, tanto por posición como por altura y grosor de los
signos, siendo la primera en ser leíble al acercarse al monumento. Probablemente, constara de una fórmula
abreviada combinando con una o varias expresiones metrológicas. De las interpretaciones propuestas, la
pedatura parece la más probable de acuerdo con los paralelos latinos.
El texto principal puede ser dividido en dos secciones (tabla 1), si aceptamos que no hay signos perdidos
al final de la segunda línea y que simplemente se trata de un espacio exento que no ha sido utilizado, dando
por acabado un primer mensaje y pasando a la siguiente línea para empezar un segundo mensaje (Silgo,
2001: 18). Además, este espacio coincide con el fin de la parte más regular de la inscripción (S1), que,
con variantes, encaja en los esquemas ya conocidos de otras inscripciones ibéricas en estelas funerarias.
El resto del texto formaría la segunda sección (S2). A su vez, si consideramos que el elemento ḿi también
está estructurando el texto en oraciones, la primera sección estaría formada por dos oraciones (O1 y O2)
y la segunda por tres (O3, O4 y O5) o cuatro, si detrás de eukiar hubiera un ḿi elidido (O4a), de forma
que seltarbanḿi formara otra oración (O4b) idéntica a O2. No obstante, para Moncunill (2017: 152)
se repetirían tres esquemas del tipo OSV(O), sin considerar significativo el espacio exento al final de la
segunda línea.
APL XXXV, 2024
[page-n-170]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
169
Tabla 1. Estructura propuesta del texto principal.
Sección
1
2
Oración
1
2
3
4a
4b
5
Onomástico
baisetaś
iḻ[du]taś
katuekaś
beŕbeinar
koloite/ḳaŕ
basibalkar
i
i
i
Nombre/verbo
eba[n
en
e]/n
seltar
ban
seltar
ban
seltar
ban/
eukiạ/[r]
eukiar
ḿbaŕ
ḿi
ḿi
ḿi/
ḿi
ḿi
ḿi
En todo caso, las dos primeras líneas del texto, junto con la última, encajan dentro del esquema de texto
funerario que se desprende de otras inscripciones ibéricas y de los paralelos con otras epigrafías coetáneas.
Las tres alternativas principales de interpretación son las siguientes:
- En el caso de que ebanen fuese la marca de filiación (Siles, 1986: 39-40; Velaza, 1994: 144; 2004:
203; De Hoz, 2011: 293-294), el difunto podría ser baisetaś ildutaś, siendo en este caso quizás basibalkar
el responsable de la dedicación (ḿbaŕ) de la tumba (seltar).
- En el caso que ebanen fuese un verbo equivalente al latín coeravit (Untermann, 1990: 512; Rodríguez
Ramos, 2005: 259), el responsable de la dedicación podría ser baisetaś ildutaś, con filiación indicada por
yuxtaposición, mientras que basibalkar ḿbaŕ podría ser el difunto, probablemente también con filiación
indicada por yuxtaposición.
- Cabe también la posibilidad de una interpretación híbrida, en la que baisetaś sea el difunto, ildutaś el
responsable de la dedicación (ebanen) y la acción expresada por (ḿbaŕ) y ejecutada por basibalkar sea
otra distinta.
Así, para De Hoz (2001b: 60; 2011: 284 y 322) la interpretación de la secuencia inicial sería algo como:
‘Esta (es) de Baisetas, hijo de Ildutas. Esta (es) su tumba’. Para Rodríguez Ramos (2005: 259) esta parte
podría traducirse como ‘De Baisetas hijo de Ildutas, su monumento’, si ebanen fuese la marca de filiación.
La traducción de Silgo (2001: 16) sería ‘De Baisetas, Ildutas curó de hacerlo, la tumba’ en la hipótesis de
que ebanen fuera coeravit.
El resto del texto presenta no solo dudas de interpretación, sino también de segmentación, dado que
a la ausencia de separadores se une la falta de elementos familiares. En esta última sección se intercalan
diversos posibles onomásticos beŕbeinar, katuẹkaś i koloiteḳaŕ, siendo la clave de su interpretación el
elemento eukiạr para el que mayoritariamente se le supone un carácter verbal, pero del que poco se puede
decir, puesto que solo aparece en este texto y quizás en la forma euker en la inscripción de la fusayola
de Palamós, probablemente de contenido religioso / votivo. Si fuera correcto este paralelo, además del
contenido estrictamente funerario, quizás el texto contase con alguna referencia religiosa adicional.
5. EL YACIMIENTO DE POZO VIEJO
Como se ha indicado al comienzo de este trabajo, la estela apareció en el paraje conocido como del Pozo
Viejo, en una zona cercana al casco urbano de Sinarcas. El terreno presenta un ligero desnivel y está
dedicado principalmente a huerta y cultivo del cereal. El yacimiento está fichado en el registro de la
Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana con este nombre. Todavía podemos
observar restos de piedras de sillería reutilizados en las hormas.
APL XXXV, 2024
[page-n-171]
170
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Las primeras noticias que tenemos de este emplazamiento son del que fuera secretario del Ayuntamiento
de Sinarcas, José Martí Cervera, quien en su trabajo de 1916, Antecedentes Históricos de Sinarcas,
menciona el hallazgo de restos arqueológicos en este paraje de la siguiente manera: «... esta población era
muy importante y tenía un curso por lo menos de 1000 vecinos si se tiene en cuenta los restos entresacados
en la parte norte de la población y proximidades del Pozo Viejo, entonces se construirían las defensas de los
dos cerros [Carpio y San Cristóbal]».
El erudito Francisco Martínez y Martínez, vinculado a la comarca por su propiedad de la Casa Doñana
de Caudete de las Fuentes, dedicó varias páginas a Sinarcas en el periódico Las Provincias en 1934, pocos
años antes del hallazgo de la estela. Centrando su descripción en otros yacimientos de la zona, únicamente
habla de que “En la parte norte del pueblo de Sinarcas, a la falda del cerritillo en donde se asienta, ya
en el llano, se encuentra el pozo que antaño abastecía de agua a aquellos vecinos”, sin indicar hallazgo
arqueológico alguno (Martínez y Martínez, 1935). Pasaron años hasta que Pío Beltrán Villagrasa en el año
1947 diese a conocer en el Boletín de la Real Academia Española el hallazgo y estudio de la estela ibérica
de Sinarcas, mencionando este yacimiento como el lugar donde se encontró.
Además de la estela, a lo largo del tiempo se han hallado más restos arqueológicos en superficie (Iranzo,
1989 y 2004). A mediados de la década de los años veinte del siglo pasado, al construir una bodega a pocos
metros más arriba del punto en el que apareció la estela, el vecino de Sinarcas Juan Pérez Pérez localizó
un número importante de urnas cinerarias y monedas. También se tiene constancia de que, a principios
del siglo XXI, cuando unos operarios municipales excavaban una zanja para arreglar una avería en la
tubería general que portaba el agua del manantial de Ranera, aparecieron varios recipientes cerámicos de
un tamaño considerable a una profundidad de algo más de un metro. Lamentablemente fueron destruidos,
en parte, y se volvieron a enterrar.
Tras la estela, quizás el hallazgo conservado más reseñable es el de una terracota con forma de équido
(fig. 8). Tiene 10 cm de longitud, con una anchura de 4 cm en la parte dorsal-ventral. Todas sus extremidades
están fracturadas en mayor o menor medida, con 6 cm de altura máxima conservada, y de la cola apenas se
diferencia su arranque. La cabeza, muy esquematizada, presenta una característica forma pendiente, en la
cual se han modelado dos pequeñas protuberancias para presumiblemente marcar las orejas. De Sinarcas
proceden otras terracotas o piezas cerámicas con decoración zoomorfa (Quixal, 2018), algunas de ellas
también con forma de équidos (Iranzo, 2004, 89-91).
De Pozo Viejo provienen igualmente varias pesas de telar, incluida una con letras latinas, y cuatro
fragmentos de terra sigillata gálica (Montesinos, 1993 y 1994-1995), entre los que destaca una base de
copa con sello VITA--. Vitalis de La Graufesenque, del periodo Claudio-Domiciano (41-96 d.C.). Los
hallazgos monetarios de los que se tiene constancia en este yacimiento son dos ases de Kelse, un denario de
Bolskan y un denario romano republicano.
Fig. 8. Terracota con forma de équido localizada en Pozo Viejo. Long. máxima: 10 cm. Vista lateral de ambas caras (1)
y vista oblicua (2).
APL XXXV, 2024
[page-n-172]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
171
1
2
3
0
5 cm
Fig. 9. Materiales cerámicos de Pozo Viejo,
depositados en el Museu de Prehistòria
de València.
Fue prospectado por Consuelo Mata dentro del proyecto de investigación del territorio de Kelin en
1992, localizando escasos fragmentos cerámicos, entre los que se puede identificar una tinaja (fig. 9.1),
un lebes (fig. 9.2) y un jarro de forma tardía (fig. 9.3). Posteriormente, fue visitado por uno de nosotros en
2010 en el marco de una tesis doctoral sobre la romanización en la comarca (Quixal, 2013), sin hallar ya
apenas material arqueológico en superficie. Por lo tanto, a nivel cronológico abarcaría tanto la época ibérica
final como la romana altoimperial, desde el siglo II a.C. al II d.C., sin poder determinar bien cuándo serían
los primeros momentos. Por los materiales aparecidos hay poca duda de que se trataría de una necrópolis,
sin poder descartar que hubiese algún tipo de instalación adicional. Se ha relacionado con los cercanos
poblados del Cerro de San Cristóbal y del Cerro Carpio, de los que constituye parte de su piedemonte,
si bien queda un tanto distante (unos 1.700 m en ambos casos). No obstante, el hecho de que tanto el
Cerro Carpio como la necrópolis de Pozo Viejo estuviesen en funcionamiento en el momento en el que
tradicionalmente se fecha la estela (mediados del siglo I a.C.) y ambos perdurasen tras el cambio de era,
hace muy plausible esta asociación.
Al hablar de este yacimiento no podemos dejar pasar por alto la confusión que existió al asignar al
Pozo Viejo el hallazgo de tres inscripciones latinas que el propio Pío Beltrán situaba en el mismo lugar
(Beltrán, 1947: 248). El error en su localización pudo estar motivado porque antes de ser trasladadas a la
localidad, donde están hoy en día, durante mucho tiempo dos de ellas se utilizaron en la construcción de
un padrón que albergaba un azulejo con la imagen de la Virgen de Tejeda, situado al lado del camino de
la Cuesta del Pozo. Tal y como describía el citado Francisco Martínez y Martínez “...inmediato a aquel
pozo (Pozo Viejo) se halla un peirón que sostiene un azulejo con la imagen de la Virgen de Tejeda y
una cruz de hierro en lo alto; el fuste está formado por dos lápidas romanas, de las que daremos cuenta
cuando encontremos las traspapeladas notas que tomamos ha ya años” (Martínez y Martínez, 1935). Más
tarde, el cronista de Sinarcas, Eliseo Palomares, indicó que el hallazgo de estas inscripciones había que
ubicarlo en la Cañada del Pozuelo, en las faldas del Cerro de San Cristóbal (Palomares, 1966: 241-242).
Posteriormente este mismo autor (Palomares, 1981: 16-17), sin hacer referencia a lo publicado antes,
volvió a situar el hallazgo de estas inscripciones en el Pozo Viejo, dando otra fecha distinta de cuando
fueron encontradas. No sabemos las razones que le llevaron a dar estas noticias contradictorias. Por
nuestra parte, después de indagar durante un tiempo, podemos afirmar que el lugar donde fueron hallados
estos restos arqueológicos fue la Cañada del Pozuelo (Iranzo, 2019: 60-62). Las consultas realizadas a
los familiares de los propietarios de los terrenos donde se mencionan estos hallazgos así lo confirman.
Además, en la edición de la mañana del periódico madrileño La Discusión, de fecha 5 de abril de 1857,
aparece un escrito remitido desde la población de Titaguas en el que se explica minuciosamente el
descubrimiento, el proceso de recuperación de las piezas y se da a conocer el contenido del texto inscrito
en las mismas.
Trabajando un labrador del pueblo de Sinarcas con el azadón para reducir á cultiyo un pedazo de terreno de
una heredad que posee en la cañada del Pozuelo, descubrió una piedra labrada con letras, que le llamó la
atencion, y le animó á profundizar su trabajo ó escavacion, que le dio por resultado el descubrimiento de otra
piedra mas grande, también con letras, y que á duras penas con ayuda de dos hombres mas logró desenterrar: y
APL XXXV, 2024
[page-n-173]
172
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
aunque descubrió también el borde de otra tercer piedra igualmente labrada, y quiso sacarla, solo consiguió el
convencerse de que tenia letras y de que era mas grande que las primeras, y se la dejó enterrada.
En este estado las cosas, fui ya á Sinarcas; y enterado del descubrimiento, que era ya público y llamaba
la atención de aquellos naturales, vi la primera piedra que ya tenia en su casa el propietario descubridor: me
constituí en la cañada del Pozuelo, encontré al aire libre la secunda piedra, y descubrí como un medio palmo del
borde de la tercera, todavía enterrada, pero conocí claramente que estaba labrada y que tenia letras. Ya puede
Vd. conocer que, aunque simple lugareño y sin conocimientos, trataría de hacer algo mas que los inocentes
sinarqueños: y en efecto, busqué siete hombres esforzados, entre ellos un albañil, y armados de gruesas y largas
palancas, sogas y azadones, que colocamos en un carro, me constituí de nuevo en la cañada del Pozuelo, y
logré sacar la indicada tercer piedra, que era mas grande que la segunda, que todavía se hallaba en aquel sitio, y
con mas letras, pero que apenas podían distinguirse, porqué la tierra que las cubría se hallaba poco menos que
petrificada. Gasté, pues, en limpiarlas el vino que habla llevado para los operarios por no haber agua en aquel
terreno, frotándolas con ramas de sabina para no lastimarlas, y logré, á fuerza de trabajo y constancia, dejarlas
tan limpias como era menester para copiar hasta los signos de puntuación…
Por último, repito que la primera piedra señalada como tal en la copia la tiene el propietario en su casa,
y la segunda y la tercera se hallan en la cañada del Pozuelo, porque se creyó que se romperían en el carro
conduciéndolas.
Esa primera inscripción, que pasó a la vivienda del propietario, es la que hoy está desaparecida. Las
otras dos finalmente fueron trasladadas al Pozo Viejo para servir de adorno a la imagen de la Virgen de
Tejeda.
Después de la publicación de la noticia en 1857, Buenaventura Hernández Sanahuja, director del
Museo de Arqueología de Tarragona y colaborador del Corpus Inscriptiorum Latinorum que coordinaba el
prestigioso epigrafista Emil Hübner, visitó Sinarcas para proceder a su documentación de cara a incluirlas
en el segundo volumen del CIL, editado en 1869 (Abascal, 2014). Varias décadas después, en 1890, Antonio
Pérez García, un erudito requenense, informó a la Real Academia de la Historia sobre el estado de las
mismas. Ya se había perdido el rastro de la primera inscripción mencionada, siendo en vano cualquier
intento de poder recuperarla.
Parece evidente que estas inscripciones formarían parte de algún tipo de monumento o área familiar.
De hecho, la segunda y la tercera tienen elementos que permiten su unión en vertical, es decir, colocada
una encima de la otra. De las tres inscripciones, estas dos conservadas estaban vinculadas claramente a un
mismo personaje, conocido como Marco Horacio Mercurial, que viviría a caballo entre los siglos I y II d.C.
(tabla 2). En una aparece como dedicante del monumento a Junia Cupita (CIL II 4451; IRPV IV 198: 246248) y en otra como el propio difunto que recibe sepultura y dedicatoria por parte de su esposa, Fabricia
Serana (CIL II 4449; IRPV IV 194: 245-246). Hoy en día se encuentran en el Museo del Cereal de Sinarcas,
un espacio municipal que bien podría albergar una colección museográfica local en el futuro (fig. 10). La
primera inscripción, de la que por desgracia se desconoce su paradero, estaba dedicada a Lucio Horacio
Viseradin, hijo de Marco (CIL II 4450; IRPV IV 195: 246).
El cognomen Viseradin (BDHesp: Onom.4749) solo aparece en esta inscripción de Sinarcas (Albertos,
1966: 253; Abascal, 1994: 547) y es un antropónimo de origen ibérico (Simón, 2020: 82 y 156). Se data
como la inscripción más antigua de las tres, del siglo I d.C. La coincidencia del nomen Horacio, junto con el
praenomen Marco de su padre, y el hallazgo simultáneo de las tres inscripciones en el mismo lugar plantean
la posibilidad de que todos fuesen miembros de una misma familia, sin poder determinar si generaciones
consecutivas o no. De esta forma, al menos dos inscripciones de la Cañada del Pozuelo tendrían vinculación
directa con Marco Horacio Mercurial, más una tercera, la más antigua, de forma hipotética. Por otro lado, se
ha planteado que los nomina Serana y Cupita también serían más frecuentes en ámbitos donde el elemento
indígena tuviese un fuerte peso (Abascal, 1994: 504-505; Martínez Valle, 2019: 267 y 2022: 32).
Cerca del Pozo Viejo está el Pozo el Piojo, donde se halló un sillar reutilizado en un bancal en el que
había un falo esculpido, así como un as de Castulo. La escasa distancia entre ambos puntos (unos 150 m)
hacen muy probable que se trate de un mismo yacimiento. En la Cañada del Pozuelo se localizó una pieza
APL XXXV, 2024
[page-n-174]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
173
Tabla 2. Inscripciones latinas de la Cañada del Pozuelo, según Corell, 2008.
Ref. CIL
CIL 4449
Inscripción
Traducción
L(VCIVS) · HORATIVS · M(ARCI)
Lucio Horacio Viseradin, hijo de
Marco, aquí está sepultado
F(ILIVS) · VISERADIN
H(IC) · S(ITVS) · E(ST)
CIL 4450
IVNIA CVPITA
H(IC) · S(ITA) · E(ST) · AN(NORUM) · LV
[M(ARCUS?) H(ORATIUS) MER(CURIALIS) · ET L(ICINIA) · LIMPHI-
Junia Cupita, de 55 años, aquí
está sepultada. Marco Horacio
Mercurial y Licinia Limfidia, a sus
expensas. Que la tierra te sea leve.
DIA· S(VA) · P(ECVNIA) · S(IT) · (IBI) · T(ERRA) · L(EVIS)
CIL 4451
M(ARCO) · HORATIO
MERCVRIALI
AN(NORVM) · LIIX · FABRI-
A Marco Mercurial, de 58 años.
Fabricia Serana, a su marido
indulgentísimo.
CIA · SERANA ·
MARITO · INDVLGENTISSIMO
Fig. 10. Inscripciones latinas de la Cañada
del Pozuelo (Museo del Cereal de Sinarcas).
similar (Iranzo, 2004: 124-125), que se puede sumar a los ejemplares hallados en las villas romanas del
Barrio de los Tunos (Requena, Valencia) y La Solana (Utiel, Valencia). Estas representaciones, bastante
frecuentes en época romana, eran símbolos de fertilidad, protección y buena fortuna, vinculables en zonas
agrarias a Liber Pater, divinidad asociada con el vino (Del Hoyo y Vázquez Hoys, 1996; López Velasco,
2007-2008; Martínez Valle, 2020).
APL XXXV, 2024
[page-n-175]
174
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
6. MUNDO FUNERARIO Y CAMBIO CULTURAL
La estela de Sinarcas señalaría la localización de una tumba establecida probablemente a lo largo del siglo I
a.C. Ya hemos visto en el análisis filológico como el epígrafe ibérico, pese a no poderse traducir y tan sólo
identificar algunos nombres y términos, puede asemejarse bastante a los modelos de inscripciones funerarias
romanas que incluyen datos como el nombre del difunto, el/los dedicantes (familiares), la pedatura, etc. El
tener dicha formulación funeraria en escritura ibérica nos muestra un sinecismo cultural entre tradiciones
ibéricas y romanas; la conjunción en un mismo objeto de diversos elementos y prácticas en el contexto del
complejo proceso de romanización (Quixal, 2015: 191-192).
La estela es un elemento presente en las tradiciones funerarias de la mayoría de las culturas mediterráneas
antiguas, entre ellas la ibérica. Inicialmente sigue los modelos de la plástica indígena (aspecto antropomorfo,
anepigráfica y decorada) (Izquierdo y Arasa, 1998), pero a partir del contacto con los romanos irá
simplificándose y asemejándose a las estelas romanas en forma, estilo y formulación epigráfica, aunque en
lengua propia (Arasa, 1989; Mayer y Velaza, 1993). Que la estela tenga una cabecera con forma redondeada
es un rasgo que la aproxima formalmente a las estelas romanas (Arasa, 1994-1995: 93; Izquierdo y Arasa,
1999: 289), pues eran muy frecuentes en ámbito itálico en época tardorrepublicana (Schlüter, 1998). En
cuanto a forma, su paralelo ibérico más semejante es la estela de Guissona (Guitart et al., 1996; Izquierdo
y Arasa, 1999: 289). Aunque para esta estela se ha llegado a plantear una datación de época augustea en
base exclusivamente en su tipología (Pera, 2003: 250), los datos estratigráficos apuntan a que debería ser
anterior, puesto que procede del interior del casco urbano de Iesso, pero de un nivel estratigráfico anterior
a las viviendas romanas (Pera, 2005: nota 12; Ferrer i Jané, 2018: 323). También existe otro paralelo,
desaparecido, en Sagunt (Izquierdo y Arasa, 1999: 286-291), aunque su cabecera sería más apuntada.
Para Velaza (2018: 176), la estela de Sinarcas es justamente la culminación de este proceso evolutivo
en la ejecución de las estelas ibéricas, por su cabecera semicircular y la desaparición de la decoración, a la
que habría que añadir el anteriormente comentado posible uso de la pedatura y de unidades substractivas.
De hecho, para algunos autores, en la epigrafía latina republicana este tipo de cabeceras semicirculares
quedaban reservadas para termini destinados a delimitar el área sepulcral (Díaz Ariño, 2008: 68), lo que
concordaría con el uso de la pedatura en la estela sinarqueña.
Durante los dos siglos del periodo republicano en suelo peninsular, las poblaciones ibéricas generaron
una extensa epigrafía en lengua propia, influenciada por modelos latinos, lo que quizás explica, al mismo
tiempo, la escasez de epigrafía funeraria latina en ese momento (Díaz Ariño, 2008: 64). Estas piezas
constituyen una etapa intermedia hacia la tradición romana de señalizar la tumba mediante el establecimiento
de una piedra marcadora escrita, que la sociedad ibérica ha reinterpretado incorporando la inscripción con
su propio signario (Arasa, 1994-1995: 93). El debate gira en torno a si dicho contacto generaría el uso de
la escritura en contextos funerarios ibéricos (Velaza, 1996) o si simplemente aceleraría una tradición ya
presente (De Hoz, 1995), dentro de un marco general de expansión de la escritura en época helenística. De
un modo u otro, parece aceptada la visión de estelas como la de Sinarcas como un excelente ejemplo del
proceso de cambio lingüístico que están viviendo las élites locales por tal de, entre otros aspectos, mantener
su estatus y poder dentro del aparato romano, pero con una fuerte pervivencia del uso del signario propio
en fechas avanzadas.
Desde hace décadas se asume que las relaciones de patronazgo o clientela establecidas entre las élites
indígenas y las nuevas autoridades romanas fueron un importante motor en el cambio social y cultural
de la época (Slofstra, 1983). Reconocidos investigadores desde finales del siglo pasado otorgaron un
peso sustancial a las acciones de los indígenas en esos contextos, bajo el signo de la emulation (Woolf,
1998) o directamente la self-romanization (Millet, 1990). El que toda una serie de “imposiciones”
culturales como la lengua, la vestimenta o la religión estuviesen, en muchas ocasiones, promovidas
consciente o inconscientemente por las propias élites locales para aproximarse a las foráneas y, de esta
forma, asegurar así el mantenimiento de su poder. Posteriormente, en el seno de la teoría postcolonial
APL XXXV, 2024
[page-n-176]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
175
aplicada a la arqueología, se ha generado un extenso debate sobre el uso de conceptos como hybridism
y hybridization que se oponen a las lecturas binarias de dominadores vs dominados en los complejos
escenarios coloniales o en momentos de contacto cultural a raíz de una conquista (cf. Van Dommelen,
2006 y 2011; Vives-Ferrándiz, 2008; Stockhammer, 2012: 43-58; Knapp y Van Dommelen, 2014: 250;
Beck, 2020). El resultado de estos encuentros sería una cultura material híbrida en la cual resulta tan
difícil hallar objetos inequívocamente romanos, como estrictamente indígenas; los llamados “terceros
espacios” (Jiménez, 2008: 49 y 2011).
La estela de Sinarcas y su contexto histórico y cultural pueden leerse bien dentro de esta problemática,
sin poder especificar más por el momento. Desgraciadamente desconocemos si la tumba que señalizaba
la estela incluía un tratamiento del cadáver de inhumación o era una deposición en urna de los restos
cremados. Tampoco nos han llegado los ajuares que acompañaban al difunto, en el caso de haberlos, o los
ritos que se hubiesen podido desarrollar en el momento de la muerte o a lo largo del tiempo; aspectos que
sin duda enriquecerían aún más la lectura de la pieza. No obstante, en el mismo yacimiento sí que se tiene
noticia del hallazgo de urnas cinerarias de factura ibérica. Todo esto en un territorio, el de Kelin, con un
pobre registro arqueológico funerario de época ibérica, con apenas necrópolis identificadas, de las cuales
tan sólo se han podido recuperar algunos enterramientos aislados. No existe, ni en este territorio ni en los
de alrededor, ninguna pieza que se pueda asemejar a la aquí tratada, ni se conocen elementos señalizadores
de tumbas para ninguna de las fases ibéricas precedentes.
Pese a todo, Pozo Viejo y la estela están mostrándonos una compleja situación de interacción de culturas
y tradiciones durante el siglo I a.C. Enlazando con lo expuesto anteriormente, se palpa la existencia de un
“tercer espacio”, justo en una de las zonas más singulares de toda la comarca: el campo de Sinarcas. En
esos momentos finales de la República romana, las identidades eran múltiples y cambiantes; parafraseando
a David Mattingly (2004), se constituían “identidades calidoscópicas”, superando las simples etiquetas de
“iberos” y “romanos”.
7. TERRITORIO Y METALURGIA TRAS LA CONQUISTA ROMANA
En numerosos trabajos previos se ha desarrollado la cuestión del poblamiento ibérico en la Meseta de
Requena-Utiel (Mata et al., 2001; Moreno, 2011; Quixal, 2015; Moreno et al., 2019). En todos ellos se
establece la existencia de un proceso de territorialización en torno a la ciudad ibérica sita en Los Villares
(Caudete de las Fuentes, Valencia), identificada a partir de la numismática como Kelin (Ripollès, 1979), al
menos desde el siglo V a.C. El asentamiento, en posición central, con una larga diacronía (ss. VII-I a.C.),
una considerable extensión (10 ha) y concentración de bienes de prestigio (Mata, 1991 y 2019), se situaría
en la cúspide de un territorio organizado y estructurado con diferentes escalas y categorías de núcleos, tanto
de hábitat como productivos, comerciales y cultuales. Al mismo tiempo, se ha defendido que el territorio
íntegro se puede desgajar en porciones más pequeñas, subáreas que parecen tener cierta unidad, donde el
poblamiento sateliza en torno a algún tipo de poblado fortificado de segundo orden.
Este es el caso, entre otros, del Campo de Sinarcas donde se ubica la necrópolis de Pozo Viejo, una
zona rica arqueológicamente y difícil de interpretar por la propia complejidad cultural que lleva aparejada,
dado su carácter liminal entre las áreas ibérica y celtibérica (Quixal, 2015: 202-203). El poblamiento parece
estar polarizado por el Cerro de San Cristóbal (fig. 11.1), uno de los poblados fortificados más importantes
del territorio de Kelin, en el cual no se han realizado excavaciones arqueológicas, pero sí hallazgos de
importancia (Martínez García, 1986; Iranzo, 2004: 171-177; Quixal, 2015: 95-96).
Precisamente, de niveles superficiales de este poblado procede una segunda inscripción ibérica de
Sinarcas, realizada antes de la cocción en la pared exterior de una pequeña vasija de cerámica ibérica. Fue
estudiada por Domingo Fletcher en 1987 y todavía permanece en manos de particulares (Martínez e Iranzo,
1987 a y b; Iranzo, 2004: 80-82) (fig. 12). Su lectura es ]+keilduar[, probablemente dual, por la presencia
APL XXXV, 2024
[page-n-177]
176
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
de una variante supercompleja de ke (Ferrer i Jané, 2019b: 30-31), similar a la usada en uno de los plomos
de Los Villares / Kelin (BDH V.07.02). En este caso, el segundo trazo es curvilíneo y dobla perfectamente
al primero, mientras que en el plomo de Los Villares el segundo trazo también es curvilíneo, pero de menor
tamaño y se orienta hacia el exterior. La variante de esta nueva inscripción sería la protoforma de la que
derivaría la variante usada en la falcata de Torres-Torres (BDH V.22.01). Aunque en el estudio original se
identifica el primer signo fragmentado como un signo ka, probablemente se trate de un signo MLH III ki5
complejo, ]kikeilduar[. Aunque quizás pudiera ser también el signo â, confundido tradicionalmente como
ka7 o e7 y característico de la actual zona valenciana, presente por ejemplo en aidulâku en un recipiente
pintado de Llíria (BDH V.16.015). Este signo sigue (casi) siempre al signo l, por lo que se podría reconstruir
][l]âkeilduar[. En cualquiera de las dos alternativas, el elemento ildu, bien conocido de antropónimos y
topónimos (Untermann, 1990: nº 62; Rodríguez Ramos, 2014: nº 66), permite identificar un nombre de
persona: [l]âkeildu, con una posible variante del familiar lake (Untermann, 1990: nº 82; Rodríguez Ramos,
2014: nº 93) o, menos probablemente, kikeildu, con un poco habitual kike, quizás presente en kikebuŕ en
el plomo greco-ibérico de Coimbra del Barranco Ancho (MU.01.01), leído kukebuŕ, aunque sikebuŕ parece
mejor lectura. En cualquier caso, todo apunta a un esquema NP + ar, con el morfo ar, como posible marca
de genitivo (cf. Moncunill y Velaza, 2019), típico de las inscripciones de propiedad, aunque el hecho de que
sea una inscripción previa a la cocción permitiría esperar un mensaje más complejo, que la fragmentación
impide confirmar.
El área vive una peculiar realidad poblacional después de la conquista romana, ya que al Cerro de
San Cristóbal le surge un “vecino” de semejantes características en la montaña de al lado, el Cerro
Carpio (fig. 11.1 y fig. 13). Una peculiar bicefalia por la coexistencia de dos núcleos similares, en la que
el Carpio parece tener un carácter militar más especializado, con una mejor visibilidad y un sistema de
Fig. 11. 1: Vista de los cerros parejos Carpio (izq.) y San Cristóbal (der.), con la actual población de Sinarcas a sus pies.
2: Entrada a la Mina de Tuéjar. 3: Fosa con escorias de reducción de Los Chotiles, excavación de 2017. 4: Recipiente
cerámico con decoración impresa e incisa del Cerro de San Cristóbal (Museo de Buñol; Gómez Morillas, 2021: 36-37).
5 y 6: Recipientes con decoración impresa e incisa del Cerro de San Cristóbal (Iranzo, 2004: 61 y 96). 7: Escorias de
reducción recuperadas en la excavación de Los Chotiles.
APL XXXV, 2024
[page-n-178]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
177
Fig. 12. Dibujo de la inscripción sobre cerámica
por parte de Domingo Fletcher en la década de
los ochenta del siglo pasado (recogido en Iranzo,
2004) y fotografía actual de la misma.
fortificaciones más allá de la propia muela natural. En ocasiones se ha planteado una posible sustitución
de un poblado por otro, pero el estudio de sus materiales nos muestra que coexistieron. En el entorno
sinarqueño, también en época tardía, se da la fundación de Punto de Agua (Benagéber, Valencia), una
atalaya provista de un torreón y un foso (Lorrio, 2012: 71-74), juntamente con una necrópolis (Martínez
García, 1988), que surgiría justo en el momento en el que los estudios territoriales muestran la casi total
desaparición de las atalayas (Quixal, 2015: 202-203). Por lo tanto, a falta de excavaciones que confirmen
los datos obtenidos por prospección, tendríamos dos fundaciones ex nihilo de asentamientos fortificados
después de la conquista romana, sin que ello suponga el abandono del poblado central, el Cerro de San
Cristóbal, hasta comienzos del siglo I a.C. El Cerro Carpio perdurará, como hemos dicho anteriormente,
hasta época altoimperial.
El patrón de asentamiento se completa en el llano por multitud de asentamientos rurales con carácter
estable, así como instalaciones productivas como el horno cerámico de La Maralaga (Lozano, 2006) y el
que probablemente existiese en El Carrascal (fig. 13). La zona parece tener personalidad propia, visible
en la producción especializada de cerámicas con una característica decoración impresa e incisa (fig. 11.4
a 11.6 y 12), cuyo radio de exportación supera el ámbito regional (Valor et al., 2005; Quixal, 2015: 150151). A diferencia de lo que ocurre como tónica general en la Meseta de Requena-Utiel, hay continuidad
poblacional entre época ibérica y romana en muchos de los núcleos, incluso tras la fractura de inicios del
siglo I a.C. en el marco de las guerras sertorianas.
Pensamos que no es casualidad que todas esas dinámicas poblacionales se den en la orla septentrional
del territorio de Kelin, sino que están directamente en relación con alguna necesidad o interés del nuevo
contexto generado tras la conquista romana. Detrás de toda esta realidad se palpan claras estrategias
territoriales en pro de un desarrollo económico ligado a la explotación minero-metalúrgica, presente ya en
fases anteriores, pero cuyo auge se situaría en este momento (Quixal, 2020). El Ibérico Final es una de las
fases más relevantes en cuanto a metalurgia en la comarca y esta zona es, sin duda, la mayor protagonista.
Allí se han documentado hornos metalúrgicos como el de La Maralaga (Lozano, 2006: 135) o estructuras
vinculadas con la reducción del mineral de hierro como en Los Chotiles1 (Quixal, 2022) (fig. 11.3 y 11.7),
llegando a constituir auténticos escoriales como sucede en el Campo de Herrerías (Mata et al., 2009).
En el Cerro de San Cristóbal se han recuperado toberas y escorias de forja, que indicarían que la última
fase del proceso de transformación siderúrgica se realizaría en los asentamientos principales. Toda gira en
1
Los Chotiles ha sido objeto de una excavación arqueológica en 2017, integrada en el programa anual de actuaciones del Museu de
Prehistòria de València, bajo la codirección de Consuelo Mata y David Quixal. Posteriormente, en 2021 se realizó una prospección
geomagnética dentro del proyecto GEOIBERS (AICO2020/250). El conjunto continúa en proceso de estudio, sin descartar la
posibilidad de acometer nuevas actuaciones en el futuro.
APL XXXV, 2024
[page-n-179]
178
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Fig. 13. Mapa de la zona de estudio, al norte del territorio de Kelin, en los siglos II-I a.C.
torno a la existencia de una importante mina histórica de hierro en el cercano término de Tuéjar, explotada
según nuestro parecer desde este territorio (fig. 11.2), más la posible existencia de otras vetas o puntos de
extracción superficial.
En época imperial, ningún asentamiento sobresale con claridad por encima del resto, a excepción quizás
de El Carrascal. No obstante, hay hallazgos significativos en diversos yacimientos que inducen a pensar
en la existencia de alguna villae o incluso algún asentamiento rural concentrado tipo vicus. Además, hay
múltiples núcleos estables, en muchos casos con continuidad desde época ibérica.
8. CONCLUSIONES
En la necrópolis de Pozo Viejo, a través de la estela de Sinarcas, vemos como en el siglo I a.C. un personaje
pretende marcar conscientemente un estatus diferencial mediante una particular fusión de prácticas, en
la que se adoptan hábitos romanos, pero manteniendo tradiciones ibéricas resilientes. Baisetas, Baisetas
Ildutas o como se llamase realmente el difunto, se está enterrando mediante un ritual en el que se sincretizan
elementos culturales tanto ibéricos (tipo de escritura) como romanos (uso de la escritura en ámbito funerario;
señalización con estela; posible indicatio pedaturae y uso de numerales substractivos), dando lugar a una
nueva realidad. Esta singularidad genera una reflexión sobre la posibilidad de adelantar su cronología a la
segunda mitad de esa centuria, precisamente para encuadrarla mejor con los paralelos romanos hispánicos
de estelas con cabecera semicircular y uso de la pedatura, habituales a partir de época augustea.
El personaje enterrado estaría plenamente integrado en la sociedad romana, quizás, tan sólo a modo de
hipótesis, con alguna vinculación de tipo militar o en relación con la próspera explotación del hierro en
la zona. El establecimiento de redes clientelares entre las aristocracias locales y las autoridades romanas
sería clave para poder gestionar tan vastos territorios y aprovechar los recursos existentes. En Sinarcas,
el interés por la explotación del metal está haciendo más complejo, si cabe, el proceso de cambio cultural
y, probablemente, conllevaría una presencia más directa de agentes romanos. Esto podría estar también
en relación con la particular bicefalia de poblados fortificados a raíz de la fundación del Cerro Carpio,
APL XXXV, 2024
[page-n-180]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
179
asentamiento al que se puede asociar esta necrópolis. Todo ello en una zona liminal, abierta a las influencias
provenientes de ámbito celtibérico tras la conquista romana. A fecha de hoy, faltan datos para poder precisar
más en todas estas problemáticas; sin embargo, consideramos que ha sido interesante enmarcar la pieza en
su contexto espacial y cultural para poder ir más allá de su mero valor epigráfico.
Una centuria, si no décadas, más tarde vemos el siguiente paso de este lento y complejo proceso en la
cercana necrópolis de la Cañada del Pozuelo, ya con un ritual funerario romano plenamente establecido.
A Marco Horacio Mercurial, un personaje importante en la zona, se le pueden vincular al menos dos
inscripciones que conformarían un monumento o área funeraria familiar. Al mismo tiempo, la presencia
de antropónimos indígenas como Viseradin puede concebirse como una reminiscencia onomástica de
las antiguas aristocracias locales, integradas en época tardorrepublicana, tal y como podría ser el difunto
homenajeado en la estela de Sinarcas.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo se integra dentro del proyecto “Lenguas paleohispánicas y géneros epigráficos” (PID2023-147123NBC43), financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a
Ferran Arasa, Jaime Vives-Ferrándiz y Consuelo Mata por su colaboración y asesoramiento en el proceso de elaboración de este estudio, así como al Museu de Prehistòria de València y al Ayuntamiento de Sinarcas por las facilidades
prestadas. Agradecemos también los comentarios de los revisores.
BIBLIOGRAFÍA
ABASCAL, J. M. (1994): Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania. Universidad de Murcia y
Universidad Complutense de Madrid (Anejos de Antigüedad y Cristianismo, II), Murcia.
ABASCAL, J. M. (2014): “Dos inscripciones romanas de Sinarcas”. La Voz de Sinarcas, 76, p. 20-23.
ALBERTOS, M. L. (1966): La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconense y Bética. CSIC, Salamamca.
ARANEGUI, C.; MOHEN, J. P.; ROUILLARD, P. y ÉLUÈRE, C. (1997): Les Ibères. París.
ARASA, F. (1989): “Una estela ibérica de Bell-Lloch”. Archivo de Prehistoria Levantina, XIX, p. 91-101.
ARASA, F. (1994-1995): “Aproximació a l’estudi del canvi lingüístic en el periódo ibero-romà (segles II-I a.C.)”. Arse,
28-29, p. 83-108.
BECK, R. A. (2020): “Encountering Novelty. Object, Assemblage, and Mixed Material Culture”. Current Anthropology, 61, p. 622-647. DOI: 10.1086/711243.
BELTRÁN, P. (1947): “La estela ibérica de Sinarcas”. Boletín de la Real Academia Española, XXVI, cuaderno CXXI,
p. 245-259.
CANO, J. L. (2004): “Así se descubrió la Estela de Sinarcas”. La Voz de Sinarcas, 56, p. 11-13.
CARO BAROJA, J. (1949): “Cuestiones ibéricas. A propósito de la estela de Sinarcas”. En Homenaje a D. Julio de
Urquijo. Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, II, p. 111-118.
CORELL, J. (2008): Inscripcions romanes del País Valencià. Edeta i el seu territori. Nau Llibres, València.
DE HOZ J. (1995): “Escrituras en contacto: ibérica y latina”. En Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en
occidente. Zaragoza, p. 57-84.
DE HOZ, J. (2001): “La lengua de los iberos y los documentos epigráficos en la comarca de Requena-Utiel”. En A.
Lorrio (ed.): Los Íberos en la Comarca de Requena-Utiel. Universidad de Alicante, Madrid, p. 49-62.
DE HOZ, J. (2011): Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad. II. El mundo ibérico prerromano y
la indoeuropeización. CSIC, Madrid.
DEL HOYO, J. y VÁZQUEZ HOYS, A. M. (1996): “Clasificación funcional y formal de amuletos fálicos en Hispania”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 9, p. 441-466.
DÍAZ ARIÑO, B. (2008): Epigrafía latina republicana de Hispania. Universitat de Barcelona, Barcelona.
FARIA, A. M. de (2006): “Crónica de onomástica paleo-hispânica (11)”. RPA, 9-1, p. 115-129.
FERNÁNDEZ UGALDE, A. (2021): “La estela de Q. Palma: una nueva y singular inscripción funeraria de la Colonia
Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)”. Archivo Español de Arqueología, 94, e19.
APL XXXV, 2024
[page-n-181]
180
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
FERRER I JANÉ, J. (2005): “Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives sordes i sonores”.
PalHisp, 5, p. 957-982.
FERRER I JANÉ, J. (2007): ”Sistemes de marques de valor lèxiques sobre monedes ibèriques”, Acta Numismàtica, 37,
p. 53-73.
FERRER I JANÉ, J. (2009): “El sistema de numerales ibérico: avances en su conocimiento”. PalHisp, 9, p. 451-479.
FERRER I JANÉ, J. (2011): “Sistemas metrologicos en textos ibericos (1): del cuenco de La Granjuela al plomo de La
Bastida”. Estudios de Lenguas y Epigrafia Antiguas - E.L.E.A., 11, p. 99-130.
FERRER I JANE, J. (2018): “Tres noves inscripcions ibèriques sobre pedra”, Miscellanea philologica et epigraphica
Marco Mayer oblata, Anuari de Filologia. Antiqva et Mediaevalia, p. 312‐328.
FERRER I JANÉ, J. (2019a): “Construint el panteó ibèric amb l’ajut de les inscripcions ibèriques rupestres”. Ker, 13,
p. 42-57.
FERRER I JANÉ, J. (2019b): “A la recerca del trial: Les variants supercomplexes de les escriptures paleohispàniques”.
PalHisp, 19, p. 27-53.
FERRER I JANÉ, J. (2020): “Las escrituras epicóricas de la Península Ibérica”. PalHisp, 20, p. 969-1016.
FERRER I JANÉ, J. (2021a). “El text ocult del segon plom ibèric de Yátova (València)”. Veleia, 38, p. 57-90.
FERRER I JANÉ, J. (2021b): “L’abecedari ibèric no dual de l’Esquirol i altres novetats d’epigrafia ibèrica rupestre
ausetana”. RAP, 31, p. 79-103.
FERRER I JANÉ, J. (2022): “El sistema de numerals ibèric: més enllà de la semblança formal amb els numerals bascos”, RAP, 32, p. 9-42.
FERRER I JANÉ, J. (2024 e.p.): “Annorvm vinvm: una nova proposta d’interpretació de les inscripcions ibèriques
pintades a les àmfores de Vieille-Toulouse”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló.
FERRER I JANÉ, J. y ESCRIVÀ, V. (2015): “Tres nuevas inscripciones ibéricas del Museo Arqueológico de Llíria”.
PalHisp, 15, p. 143–159.
FERRER I JANÉ, J. y MONCUNILL, N. (2019): “Palaeohispanic writing systems: classification, origin and development”. En J. Velaza y A. G. Sinner (eds.), Palaeohispanic Languages and Epigraphies. Oxford, p. 78-108.
FLETCHER, D. (1953): Inscripciones ibericas del Museo de Prehistoria de Valencia. Estudios ibéricos 2, Valencia.
FLETCHER, D. (1985): Textos ibéricos del Museo de Prehistoria de Valencia. Trabajos Varios, 66. Servei d´Investigació
Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 66), València.
GÓMEZ-MORENO, M. (1949): Miscelaneas. Historia, Arte, Arqueologia. Primera serie. La antigüedad, Madrid.
GÓMEZ MORILLAS, J. (2021): Inventario de materiales arqueológicos de época ibérica del Museo de Buñol (Valencia). Trabajo final de máster UV, inédito.
GUITART, J.; PERA, J.; MAYER, M. y VELAZA, J. (1996): “Noticia preliminar sobre una inscripción ibérica encontrada en Guissona (Lleida)”. En F. Villar y J. D’Encarnaçao (eds.), La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio
sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica. Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 163-179
IRANZO, P. (1989): “Últimos hallazgos arqueológicos en el yacimiento del Pozo Viejo”. La Voz de Sinarcas, 9,
p. 28-29.
IRANZO, P. (2004): Arqueología e Historia de Sinarcas. Ayuntamiento de Sinarcas, Sinarcas.
IRANZO, P. (2019): Historia de Sinarcas (1800-1931). Ayuntamiento de Sinarcas, Sinarcas.
IZQUIERDO. I. y ARASA, F. (1998): “La estela ibérica de La Serrada (Ares del Maestre, Castellón)”. SAGVNTVMPLAV, 31, p. 181-194.
IZQUIERDO, I. y ARASA, F. (1999): “La imagen de la memoria. Antecedentes, tipología e iconografía de las estelas
de época ibérica”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIII, p. 259-300.
JIMÉNEZ, A. (2008): Imagines hibridae. Una aproximación postcolonialista al estudio de las necrópolis de la Bética.
Anejos de Archivo Español de Arqueología, XLIII. CSIC, Madrid.
JIMÉNEZ, A. (2011): “Pure hybridism: Late Iron Age sculpture in southern Iberia”. En P. Van Dommelen (ed.), Postcolonial Archaeologies. World Archaeology, 43.1. Routledge, Abingdon, p. 102-123.
KNAPP, A. B. y VAN DOMMELEN, P. (2014): The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean.
Cambridge University Press, New York.
LÓPEZ VELASCO, R. (2007-2008): “Representaciones fálicas protectoras: a propósito de un hallazgo de época romana”. Trabajos de Arqueología Navarra, 20, pp. 165-196.
LORRIO, A. J. (2012): “Fosos en los sistemas defensivos del levante ibérico (siglos VIII-II a.C.)”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 22, p. 59-85.
LOZANO, L. (2006): “El centro artesanal iberorromano de La Maralaga (Sinarcas, Valencia)”. SAGVNTVM-PLAV, 38,
p. 133-148.
APL XXXV, 2024
[page-n-182]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
181
MALUQUER, J. (1968): Epigrafía prelatina de la península ibérica. Barcelona.
MARTÍ CERVERA, J. (1916): Antecedentes Históricos de Sinarcas. Archivo Municipal, Sinarcas.
MARTINEZ, F. y IRANZO, P. (1987a): “Inscripciones ibéricas encontradas en Sinarcas”. La Voz de Sinarcas, 3,
p. 5-7.
MARTINEZ, F.; IRANZO, P. (1987b): “Inscripciones ibéricas encontradas en Sinarcas (continuación)”. La Voz de
Sinarcas, 4, p. 9-10.
MARTÍNEZ GARCÍA, J. M. (1986): “Una cajita con decoración incisa del Cerro de San Cristóbal (Sinarcas-Valencia)”. SAGVNTVM-PLAV, 20, p. 103-116.
MARTÍNEZ GARCÍA, J. M. (1988): “Materiales de la Segunda Edad del Hierro en la Plana de Utiel”. Anales de la
Academia de Cultura Valenciana, 66 (segunda época). Libro homenaje a J. San Valero Aparisi, p. 75-106.
MARTÍNEZ y MARTÍNEZ, F. (1935): “Sinarcas arqueológica”. Almanaque de Las Provincias, 119. València.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2019): La Arqueología de la Meseta de Requena-Utiel en el Museo Municipal de Requena.
Ayuntamiento de Requena, Requena.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2020): “Un ara anepigráfica con la imagen de Baco y otras representaciones alusivas a Liber
Pater procedentes de la meseta de Requena-Utiel”. En J. M. Noguera y L. Ruiz Molina (eds.): Escultura romana en
Hispania, IX (Yakka, 22). Universidad de Murcia, Murcia, p. 253-272.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2022): “Las mujeres romanas de la Meseta de Requena-Utiel a través de la epigrafía”. Oleana, 38, p. 19-42.
MATA, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes): origen y evolución de la cultura ibérica. Servei d´Investigació
Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 88), València.
MATA, C. (2019): De Kelin a Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Nacimiento y decadencia de una ciudad
ibera. Servei d´Investigació Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 122), València.
MATA, C.; DUARTE, F.; FERRER, M. A.; GARIBO, J. y VALOR, J. (2001): “Aproximació a l´organització del territori de Kelin”. En A. Martín y R. Plana (eds.): Territori polític i territori rural durant l’edat del ferro a la Mediterrània occidental: actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000. Museu d’Arqueologia
de Catalunya, p. 309-326.
MATA, C.; MORENO, A. y FERRER, M. A. (2009): “Iron, Fuel and Slags: Reconstructing the Ironworking process in
the Iberian Iron Age (Valencian Region)”. Pyrenae, 40, vol. 2, p. 105-127.
MATTINGLY, D. J. (2004): “Being Roman: expressing identity in a provincial setting”. Journal of Roman Archaeology, 17, p. 5-25.
MAYER, M. y VELAZA, J. (1993): “Epigrafía ibérica sobre soportes típicamente romanos”. En J. Untermann y F. Villar (eds.), Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas
de la Península Ibérica. Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 667-682.
MILLET, M. (1990): The Romanization of Britain. Cambridge University Press, Cambridge.
MONCUNILL, N. (2017): “Nombres comunes en ibérico y su inserción dentro de la frase”. PalHisp, 17, p. 141-156.
MONCUNILL, N. y VELAZA, J. (2019): Monumenta Linguarum Hispanicarum Band V.2 Lexikon der iberischen
Inschriften / Léxico de las inscripciones ibéricas. Wiesbaden.
MONTES, J. V. (2020): “Los numerales simbólicos ibéricos”. Arse, 54, p. 33-60.
MONTES, J. V. (2022): “Los numerales simbólicos ibéricos 2”. Arse, 56, p. 15-44.
MONTESINOS, J. (1993): “Nuevos datos de arqueología romana en Sinarcas (Valencia) y zonas próximas”. La Voz de
Sinarcas, 23, p. 20-27.
MONTESINOS, J. (1994-1995): “Noticias de cerámica sigillata en tierras valenciana (II)”. Arse, 26-29, p. 61-82.
MORENO, A. (2011): Cuando el paisaje se convierte en territorio: aproximación al proceso de territorialización íbero
en La Plana d’Utiel, València (ss. VI-II ane). BAR International Series, 2298. Oxford.
MORENO, A.; QUIXAL, D. y MACHAUSE, S. (2019): “La organización territorial de la ciudad ibérica de Kelin”. En
C. Mata, De Kelin a Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Nacimiento y decadencia de una ciudad ibera.
Servei d´Investigació Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 122), València, p. 203-214.
ORDUÑA, E. (2005): “Sobre algunos posibles numerales en textos ibéricos”. PalHisp, 5, p. 491-506.
ORDUÑA, E. (2013): “Los numerales ibericos y el vascoiberismo”. PalHisp, 13, p. 517-529.
PALOMARES, E. (1966): “Hallazgos arqueológicos de Sinarcas y su comarca”. Archivo de Prehistoria Levantina, XI,
p. 231-248.
PALOMARES, E. (1981): Sinarcas (geo - historia, folklore, lenguaje y toponimia). Tipografía Bernés, València.
PERA, J. (2003): “Epigrafia ibèrica a la ciutat romana de Iesso (Guissona, la Segarra)”, Revista d’Arqueologia de
Ponent, 13, p. 237‐255.
APL XXXV, 2024
[page-n-183]
182
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
PERA, J. (2005): “Pervivencia de la lengua ibérica en el siglo I a. C. El ejemplo de la ciudad Romana de Iesso (Guissona, Lleida)”, PalHisp, 5, p. 315‐333.
QUIXAL, D. (2013): La Meseta de Requena-Utiel (Valencia) entre los siglos II-I a.C.: La Romanización del territorio
ibérico de Kelin. Tesis Doctoral Universitat de València, https://roderic.uv.es/handle/10550/31385
QUIXAL, D. (2015): La Meseta de Requena-Utiel entre los siglos II a.C. y II d.C. La Romanización del territorio
ibérico de Kelin. Servei d´Investigació Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 118), València.
QUIXAL, D. (2018): “Flora y fauna en la Meseta de Requena-Utiel en tiempos de los iberos”. Oleana. Cuadernos de
cultura comarcal, 33, p. 461-486.
QUIXAL, D. (2020): “Mining and metallurgy in the Iberian territory of Kelin (4th-1st centuries BC)”. En M. C. Belarte,
M. C. Rovira y J. Sanmartí (eds.): Iron metallurgy and the formation of complex societies in the Western Mediterranean (1st millennium BC), Universitat de Barcelona (Serie Arqueo Mediterrània, 15), Barcelona, p. 161-168.
QUIXAL, D. (2022): “Minería y metalurgia en el Este de la Península Ibérica durante los siglos IV-I a.C.: el caso
concreto del territorio ibérico de Kelin”. En F. Hulek y S. Nomicos (eds.): Ancient Mining Landscapes. Propylaeum
(Archaeology and Economy in the Ancient World, 25), Heidelberg, p. 97-111.
QUIXAL, D. y MATA, C. (2018): “Kelin (Caudete de las Fuentes. El patrimonio arqueológico como recurso cultural,
didáctico y turístico”. Oleana. Cuadernos de cultura comarcal, 32, p. 69-81.
RIPOLLÈS, P. P. (1979): “La ceca de Celin. Su posible localización en relación con los hallazgos numismáticos”.
SAGVNTVM-PLAV, 14, p. 127-138.
RODRÍGUEZ RAMOS, J. (2000): “La lengua ibera: en busca del paradigma perdido”. Revista Internacional
d’Humanitats, 3, p. 9-22.
RODRÍGUEZ RAMOS, J. (2004): Análisis de epigrafía íbera. Vitoria-Gasteiz.
RODRÍGUEZ RAMOS, J. (2005): “Introducció a l’estudi de les inscripcions ibèriques”. Revista de la Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia ibérica, 1, p. 13-144.
RODRÍGUEZ RAMOS, J. (2014): “Nuevo Índice Crítico de formantes de compuestos de tipo onomástico íberos”.
Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet, 15:1, p. 1-158.
SCHLÜTER, E. (1998): Hispanische Grabstelen der Kaiserzeit. Eine Studie zur Typologie, Ikonographie und Chronologie. Hamburg.
SILES, J. (1986): “Sobre la epigrafía ibérica”. En Epigrafía hispánica de época romano-republicana”. Zaragoza,
p. 17-42.
SILGO, L. (1993): Textos ibéricos valencianos, Tesis doctoral Universitat de València.
SILGO, L. (2001): “La estela de Sinarcas y su leyenda epigráfica”. Arse, 35, p. 13-24.
SILGO, L. (2016): Léxico Ibérico. València.
SIMÓN, I., (2013): Los soportes de la epigrafía paleohispánica: Inscripciones sobre piedra, bronce y cerámica. Zaragoza / Sevilla.
SIMÓN, I. (2020): Nombres ibéricos en inscripciones latinas. Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma.
SLOFSTRA, J. (1983): “An anthropological approach to the study of romanization processes”. En R. W. Brandt y J.
Slofstra (eds.): Roman and native in the low countries. Spheres of interaction. British Archaeological Reports International Series, 184. Oxford, p. 71-104.
STOCKHAMMER, P. W. (2012): “Conceptualizing Cultural Hybridization in Archaeology”. En P. W. Stockhammer
(ed.), Conceptualizing Cultural Hybridization. Springer, Heidelberg, p. 43-58.
UNTERMANN, J. (1990): Monumenta Linguarum Hispanicarum. III Die iberischen Inschriften aus Spanien.
Wiesbaden.
VALOR, J.; MATA, C.; FROCHOSO, R. e IRANZO, P. (2005): “Las cerámicas ibéricas con decoración impresa e
incisa del territorio de Kelin (Comarca de Requena-Utiel, Valencia)”. SAGVNTVM-PLAV, 37, p. 105-124.
VAN DOMMELEN, P. (2006): “The Orientalizing Phenomenon: Hybridity and Material Culture in the Western Mediterranean.”. En C. Riva y N. C. Vella (eds.), Debating Orientalization. Multidisciplinary approaches to processes of change in the ancient Mediterranean, Monographs in Mediterranean Archaeology, 10. Equinox, Londres,
p. 135-152.
VAN DOMMELEN, P. (2011): “Postcolonial archaeologies between discourse and practice”. En P. Van Dommelen
(ed.), Postcolonial Archaeologies. World Archaeology, 43.1. Routledge, Abingdon, p. 1-6.
VAQUERIZO, D., y SÁNCHEZ, S. (2008): “Entre lo público y lo privado. Indicatio pedaturae en la epigrafía funeraria
hispana”. Archivo Español de Arqueología, 81, p. 101–131.
VELAZA, J. (1992): “Sobre algunos aspectos de la falsificación en epigrafía ibérica”. Fortunatae, 3, p. 315–325.
APL XXXV, 2024
[page-n-184]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
183
VELAZA, J. (1994): “Iberisch -eban, -teban”. ZPE, 104, p. 142-150.
VELAZA, J. (1996): “De epigrafía funeraria ibérica”. Estudios de lenguas y epigrafía antiguas, 2, p. 251-282.
VELAZA, J. (2004): “Eban, teban, diez años después”. Estudios de Lenguas y Epigrafia Antiguas - E.L.E.A., 5,
p. 199-210.
VELAZA, J. (2018): “Epigrafía ibérica sobre soporte pétreo: origen y evolución”. En F. Beltrán Lloris y B. Díaz Ariño
(eds.), El nacimiento de las culturas epigráficas en el Occidente Mediterráneo. Modelos romanos y desarrollos
locales (III-I a.E.), CSIC, Madrid, p. 169-183.
VELAZA, J. (2019): “Iberian writing and language”. En J. Velaza y A. G. Sinner (eds.), Palaeohispanic Languages and
Epigraphies. Oxford, p. 160-197.
VIVES-FERRÁNDIZ, J. (2008): “Negotiating colonial encounters: Hybrid practices and consumption in Eastern Iberia
(8th–6th centuries BC)”. Journal of Mediterranean Archaeology, 21(2), p. 241-272.
VIVES-FERRÁNDIZ, J.; FORTEA, L. y RIPOLLÉS, E. (2022): Arqueologia d’una icona. El Guerrer de Moixent en
el temps. Museu de Prehistòria de València, Diputació de València, València.
VIZCAÍNO, T. (2018): A la recerca dels orígens. El passat iber en l’imaginari col·lectiu valencià. Institució Alfons el
Magnànim, València
WOOLF, G. (1998): Becoming Roman: The origins of provincial civilization in Gaul. Cambridge University Press,
Cambridge.
APL XXXV, 2024
[page-n-185]
[page-n-186]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e9, p. 185-200
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1628
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Rosario CEBRIÁN FERNÁNDEZ a e Ignacio HORTELANO UCEDA b
Las armas procedentes de un contexto
del siglo VI de Segobriga
RESUMEN: Este trabajo da a conocer dos piezas de armamento encontradas en la excavación de
sondeos arqueológicos en un recinto fortificado, construido sobre el solar del antiguo circo romano
de Segobriga. Se trata de un scramasax y un posible angon, que pertenecen a la panoplia habitual de
armas del mundo militar visigodo. Por el contexto arqueológico -técnica constructiva y materiales- y
la morfología de las armas, este recinto fue edificado en el siglo VI y estuvo muy poco tiempo en uso,
a juzgar por la inexistencia de reformas. Las fuentes documentales no ofrecen datos sobre la situación
política en Segobriga durante la mayor parte de esta centuria que nos ayuden a comprender el contexto
histórico de su fundación. Sin embargo, su edificación evidencia un significativo esfuerzo constructivo,
reflejo de la presencia de poderes con una importante capacidad económica.
PALABRAS CLAVE: scramasax, angon, armamento visigodo, Segobriga, siglo VI.
Weapons from a 6th century context from Segobriga
ABSTRACT: This work presents two weapons found in the excavation of archaeological surveys in
a fortified enclosure built upon the remains of the ancient Roman circus of Segobriga. These are a
scramasax and a possible angon, both belonging to the usual panoply of weapons in the Visigothic
military scene. We know, from the archaeological context - construction techniques and materials - and
the morphology of the weapons, that this enclosure was built in the 6th century and, judging by the
absence of renovations, that it was only in use for a very short time. The documentary sources do not
offer any information on the political situation in Segobriga during most of this century that would
help us to understand the historical context of its foundation. However, its construction is evidence of a
significant building effort, reflecting the presence of social groups with significant economic resources.
KEYWORDS: scramasax, angon, Visigothic armament, Segobriga, 6th century.
a
b
Universidad Complutense de Madrid
marcebri@ucm.es
Arqueólogo
ignacio.hortelano@gmail.com
Recibido: 09/09/2024. Aceptado: 08/11/2024. Publicado en línea: 25/11/2024.
[page-n-187]
186
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
1. INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la realidad urbana durante el período tardoantiguo en la Meseta sur ha avanzado de
manera significativa, debido, especialmente, a la investigación arqueológica de los siglos V al VII en
Consabura (Palencia García, 2022); El Tolmo de Minateda-Eio (Gamo y Gutiérrez Lloret, 2017), Oretum
(Poveda y Fuentes Sánchez, 2023), Recopolis (Olmo et al., 2020), Segobriga (Cebrián et al., 2019) y
Sisapo-La Bienvenida (Zarzalejos et al., 2017). De ellas, solo Segobriga se presenta como ejemplo de
perduración habitacional ininterrumpida desde época tardorrepublicana hasta época islámica. El registro
arqueológico segobrigense revela dinámicas urbanas de continuidades, remodelaciones, desmantelamientos
y reconstrucciones, comparables a las documentadas en otras ciudades romanas hispanas que perduraron
en la tardoantigüedad y en la época visigoda como Emerita (Alba, 2018) o Carthago Spartaria (Vizcaíno,
2018).
En estos contextos, las piezas clasificadas como armamento visigodo no son frecuentes. Si abrimos el
foco geográfico, los hallazgos de armas en el centro peninsular se han producido en necrópolis (García Entero
et al., 2017; Catalán, 2015), casi nunca en espacios de hábitat. Este vacío documental debe relacionarse con
la ausencia de excavaciones arqueológicas en espacios fortificados, donde parece más segura la existencia
de elementos de armamento (Catalán, 2020: 48).
La escasa representación de armas de los siglos V al VIII en el registro arqueológico peninsular (Ardanaz
et al., 1998; García Jiménez y Vivó, 2003) confiere un carácter singular a los ejemplares de scramasax y
angon que presentamos aquí. Proceden de un contexto material al que asignamos una cronología tardía,
perteneciente a una fase visigoda, que reocupó el solar del circo con una construcción de prácticamente
3.000 m2 de superficie. Sus sólidos muros exteriores, junto al hallazgo de estas armas, consienten su
interpretación como un recinto fortificado (Cebrián et al., 2019: 206). En su interior se detectan crujías
rectangulares en torno a un patio, compartimentadas y pavimentadas mediante suelos de cal, que podrían
corresponder a zonas de hábitat. Una de ellas se adosa por el sur a una iglesia que, en su interior, albergó
diversas inhumaciones de ritual cristiano (Abascal et al., 2009: 36). La presencia de un considerable
número de silos enterrados en el interior de este recinto resulta significativa, por cuanto puede representar
en relación con el acaparamiento y depósito de las reservas cerealistas (fig. 1).
Fig. 1. Planimetría general de Segobriga con la ubicación del
recinto fortificado edificado en el siglo VI del que proceden las
armas (plano de I. Hortelano).
APL XXXV, 2024
[page-n-188]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
187
Los trabajos arqueológicos desarrollados en esta construcción se han reducido a la retirada de niveles
vegetales y a la excavación de algunas catas durante las campañas de los años 2005 y 2008, llevadas
a cabo con la finalidad de planificar futuras campañas de intervención arqueológica que, por último, e
infortunadamente, no llegaron a desarrollarse debido a la finalización de los programas de excavaciones
arqueológicas sistemáticas en yacimientos castellanos-manchegos a partir de 2010. Posteriormente, una
única prospección geofísica con georradar realizada en 2015 aportó algún dato más a la definición de su
planta arquitectónica. Los dos objetos relacionados con el equipamiento militar visigodo hallados en el
interior de este recinto fortificado parecen manifestar el acuartelamiento de un contingente foráneo sobre el
solar del antiguo edificio para espectáculos ecuestres de la civitas romana de Segobriga, de manera análoga
a lo documentado en Cartagena, donde el hallazgo de armas en el barrio bizantino construido sobre el teatro
romano se relaciona con la presencia de milites Romani (Vizcaíno, 2005).
2. EL LUGAR DE HALLAZGO DE LAS ARMAS. EL EDIFICIO LEVANTADO
EN ÉPOCA VISIGODA SOBRE LA ARENA DEL CIRCO
El gran complejo de época visigoda identificado sobre la arena del antiguo circo se sitúa en la mitad
meridional de su área central, entre los escasos restos documentados de la spina y superpuesto en parte al
tribunal iudicum de su tribuna sur. Describe en planta un rectángulo básicamente regular de 69,75 m de
longitud y 43,50 m de anchura orientado en sentido este-oeste (fig. 2).
Fig. 2. Planta del recinto visigodo construido sobre el solar del circo con indicación de las unidades estratigráficas
mencionadas en el texto. En rayado, la acumulación de materiales de construcción y cubierta identificados y en parte
excavados; con alineaciones se marcan las estructuras reconocidas por georradar (plano de I. Hortelano).
APL XXXV, 2024
[page-n-189]
188
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
Constructivamente se define por cuatro largas naves longitudinales que circundan perimetralmente un
espacio central libre, en apariencia, de edificaciones. En los laterales norte y este se han documentado
sendas estructuras de 6,40 m de anchura formadas, en sus fachadas exteriores, por gruesos muros de hasta
1 m de espesor y de 0,60 m en el resto. Sus fábricas se caracterizan por el empleo de grandes bloques
careados de piedra caliza y mampuestos de menor tamaño amalgamados con tierra arcillosa marrón
anaranjada y piedras menudas (UE 9233 y 9298). En ellas solo se ha identificado un único vano (UE 9254)
localizado en el centro de su cara norte, a 26,60 m de su esquina nordeste. Mide 2 m de amplitud y da paso
al interior del recinto que, por lo que indican las anomalías detectadas por medios geofísicos, se caracteriza
por la existencia de diversas paredes perpendiculares erigidas con el fin de delimitar en su interior sucesivos
ámbitos yuxtapuestos a modo de estancias. Estas permanecen totalmente sepultadas bajo extensos niveles
de derrumbe que han podido ser parcialmente documentados, compuestos por acumulaciones desordenadas
de piedras irregulares de mediano tamaño, fragmentos de teja y tierra marrón. Ocupando el extremo sur del
ala oriental, una recia estructura de planta cuadrangular, de 6,35 m de lado, podría constituir la base de un
torreón a modo de atalaya sobre la vía norte de entrada a la ciudad.
En el flanco oeste del complejo se reconoce un edificio orientado en sentido norte-sur que en total mide
27,80 m de longitud máxima por 5,40 m de anchura. Queda definido por muros construidos con bloques
irregulares de piedra y mampuestos de menor tamaño trabados con tierra. En su fábrica se emplean grandes
piedras irregularmente escuadradas para el refuerzo de las esquinas y losas dispuestas verticalmente para
la creación de las jambas de los vanos. Se compone de dos estancias rectangulares de dimensiones muy
semejantes situadas a ambos lados de un ámbito menor central abierto hacia levante. Este mide tan solo
2,70 m de ancho y en su interior se documenta un nivel de derrumbe (UE 9987) compuesto por abundantes
mampuestos y tejas troceadas. Probablemente constituyó la estructura de acceso original al recinto, pero
debió ser cegada posteriormente (UE 9973) en un momento que no ha sido determinado.
A la estancia norte se ingresa desde el este por medio de un estrecho vano (UE 9993) de 1,24 m de
amplitud. Frente a él, y trasdosado a la cara interior de su lateral oeste, se localiza un posible banco corrido
(UE 9994) de al menos 3,50 m de longitud. Un nivel de tejas y piedras (UE 9995), caído sobre un paquete
negruzco y fino de abandono (UE 9996), cubre su interior, de 42,25 m2 de superficie total.
La habitación situada más al sur tiene una superficie total de 30,47 m2 y dispone de dos puertas
prácticamente enfrentadas que se abren a mitad de sus lados largos. El vano exterior (UE 9990), de 1,84 m
de ancho, conserva las dos quicialeras correspondientes a su puerta de doble batiente, mientras que el
opuesto, situado en el lateral oriental, mide tan solo 1,05 m de amplio. Un nivel de derrumbe de piedras y
teja (UE 9997) cubre por completo su interior (fig. 3).
Un edificio singular ocupa la práctica totalidad del costado meridional del complejo, superponiéndose
a los niveles de reocupación tardorromanos de la tribuna y del graderío sur del circo. Este sector ya había
sido objeto de excavaciones a finales del siglo XIX, dirigidas por P. Quintero Atauri bajo el auspicio de
R. L. Thompson, y de limpieza y reexcavación en 1973, bajo la dirección de M. Almagro Basch y de F. Suay,
evidenciándose ya la intensa reocupación en época tardía y visigoda de las que entonces se interpretaron
como carceres del circo (Almagro Basch, 1977: 12 y láms. I y II). Algunas de estas estructuras tienen
orientaciones equivalentes a las del complejo ya descrito e idénticos aparejos, de grandes bloques de piedra
combinados irregularmente con mampuestos de menor tamaño, de lo que cabe deducir que corresponden
al mismo proyecto constructivo.
Los muros, de 1 m de grosor, delinean una nave muy alargada y estrecha cuyos lados largos (UE
9175 y 9177) no corren paralelos entre sí, sino que convergen hacia el extremo oriental. La anchura del
edificio varía entre 6,70 y 6,10 m, siendo su longitud máxima de 40,60 m. El muro UE 9174 con un alzado
conservado de más de 1,30 m, constituye su costado oeste, mientras que en el lado opuesto se remata por
medio de tres muros escuadrados (UE 9031, 9044 y 9049) que forman un pequeño ábside cuadrangular de
3,60 m de lado, retranqueado 1,20 m con respecto a los laterales de la construcción. Un posible machón de
0,90 m de anchura, soportado sobre un sillar sobresaliente 0,80 m de la cara interna del muro sur, se sitúa
APL XXXV, 2024
[page-n-190]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
189
Fig. 3. Proceso de excavación de los niveles de derrumbe
del extremo sureste del recinto fortificado visigodo
(fotografía de I. Hortelano).
a una distancia de 5,35 m de los hombros definidos por el ábside. Demarca un ámbito de cabecera en cuyo
interior se reconoce la estructura de diversas tumbas de inhumación, dos de ellas yuxtapuestas al muro
norte, otra ocupando la zona central y al menos una cuarta, y tal vez otra más, junto al muro meridional.
Se registran, de igual modo, un mínimo de otras siete sepulturas en el resto del edificio, especialmente
agrupadas hacia su extremo oriental, siempre orientadas en paralelo a su eje longitudinal y ocupando los
laterales de la nave, así como un número no determinado de ellas situadas en torno a su ábside.
El estado de conservación del conjunto no permite identificar la ubicación exacta del acceso al edificio,
cuyo interior ha perdido su nivel de circulación original como consecuencia de su sobreexcavación. No
obstante, resulta admisible proponer que se dispusiera en su flanco norte, abierto al patio central del
complejo.
En este espacio central, que aparentemente permaneció a lo largo de este período libre de construcciones,
los únicos indicios documentados arqueológicamente son numerosas estructuras subterráneas de
almacenamiento. Se distribuyen de manera irregular preferentemente fuera de los ámbitos construidos,
habiéndose reconocido al menos dieciséis por medios geofísicos y otros tres en excavación.
El lugar de hallazgo de las armas se sitúa en el lado norte de este complejo. Se recuperaron en un
nivel de abandono previo al derrumbe de las estructuras constructivas –muros y cubiertas–, que constituye
uno de los estratos excavados en esta área que ha proporcionado más elementos de cultura material. Un
número significativo de los fragmentos cerámicos se enmarca cronológicamente entre finales del siglo I y
la siguiente centuria y, verosímilmente, procede de la alteración de los paquetes infrapuestos relacionados
con la construcción del circo. No obstante, la datación del contexto se establece en función de un conjunto
homogéneo de producciones propias del siglo VI (fig. 4), como son varios bordes de cerámica de cocina
(inv. 05-9232-15 y 115), cerámica hecha a mano o a torno lento-torneta (inv. 05-9232-35) y diversos
fragmentos elaborados a torno rápido como el cuello de una botella (inv. 05-9232-112) o la base de un
posible jarro con pitorro (inv. 05-9232-32).
APL XXXV, 2024
[page-n-191]
190
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
Fig. 4. Contexto cerámico del siglo VI
asociado a las piezas de armamento
(dibujo de R. Cebrián).
El scramasax (inv. 05-9232-214-104) se halló en el interior del recinto junto al muro UE 9233
(fig. 5.1). Por la posición de hallazgo, todo parece indicar que permanecía apoyado contra la pared de
la estancia y que cayó sobre el suelo en el momento del colapso de la construcción. Muy cerca de él se
recuperó, asimismo, una llave articulada forjada en hierro (inv. 05-9232-215-103), provista de una larga tija
y de una bisagra que permite su plegado. Se halló en posición recogida, por lo que su longitud no excede
de 29 cm, mientras que su anchura alcanza los 12 cm, correspondientes a la amplitud de sus tres dientes.
El mecanismo que accionaba este tipo de llaves aún ofrece dudas en cuanto a su funcionamiento, pero se
considera que, por su longitud, debió servir para desbloquear gruesas trancas de portones con dispositivos
de apertura-cierre situados lejos de ellos. Aunque conocido en época romana, este modelo de llave es más
frecuente en contextos tardorromanos (Fernández Ibáñez, 1999: 113), perdurando hasta época visigoda,
como demuestran los ejemplares hallados en la ciudadela de Puig Rom (Roses, Girona) y en San Esteban
de Gormaz (Soria) (Fernández Ibáñez, 2007: 223) (fig. 6.1).
También se halló junto al scramasax una pieza de bronce incompleta (inv. 05-9232-213-57) de
morfología tubular, con una longitud conservada de 8,7 cm y un diámetro máximo de 2 cm (fig. 6.2). Uno
de sus extremos se cierra en una semiesfera que, a su vez, queda rematada por una pequeña bola. Junto
a ella se dispone una pequeña perforación circular, de 0,2 cm de diámetro, para un posible elemento de
fijación. Presenta un perfil sinuoso que forma un engrosamiento hacia el extremo fragmentado, lo que
genera una superficie apta y cómoda para su agarre con la mano. Esto hace pensar en su posible función
como enmangue, aunque también podría tratarse de una contera, habiéndonos sido imposible encontrar
paralelos que nos permitan relacionarla claramente con el scramasax o con otros elementos de armamento
ofensivo arrojadizo, como lanzas o jabalinas. No obstante, la pieza recuerda morfológicamente, por
ejemplo y salvando las distancias en cuanto a los materiales empleados y su decoración, a la empuñadura
del scramasax del tesoro de Pouan (Pouan-les Vallées, Aube), fechado en la segunda mitad del siglo V
(Salin y France-Lanord, 1956: 69, fig. 9).
La segunda arma, que identificamos con un angon (inv. 05-9232-042-48) se encontró en la excavación
de la denominada Cata 16, abierta con la finalidad de registrar la secuencia estratigráfica y de verificar la
presencia de estructuras –muros o pavimentos– de los estanques del euripus del circo (fig. 5.2). Se halló
junto al único vano de acceso al edificio norte, en un contexto de abandono (UE 9232) localizado al interior
de la construcción. Tras la retirada puntual de los derrumbes a los que nos hemos referido más arriba, se
APL XXXV, 2024
[page-n-192]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
191
Fig. 5. Vista aérea desde el oeste del complejo fortificado construido sobre las ruinas del circo y lugar de hallazgo
del scramasax (1) y angon (2) (fotografía aérea: equipo de investigación de Segobriga; fotografías de detalle de
R. Cebrián).
Fig. 6. Llave articulada y posible enmangue de bronce, que acompañan al hallazgo de las armas visigodas (fotografías
de R. Cebrián).
identificaron dos niveles de circulación, asociados, respectivamente, a ambas caras del muro UE 9233: por
el norte, es decir, al exterior del edificio, una capa de arena rosada, muy fina y compacta (UE 9236), que
podría corresponder a la arena del circo romano; al sur, un nivel firme y enrasado de tierra blanquecina con
nódulos de cal, algunas piedras y fragmentos de teja (UE 9234), al que cubría un nivel de ocupación (UE
9246), consistente en una fina capa de tierra oscura y compacta, con restos de carbones, cenizas y fauna,
sobre el que se encontró el angon.
APL XXXV, 2024
[page-n-193]
192
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
3. ESTUDIO TIPO-CRONOLÓGICO DE LAS PIEZAS
El scramasax se encontró completo, pero roto a mitad de su enmangue (fig. 7.1 y fig. 8). El arma tiene
una longitud de 63,4 cm y está totalmente forjada en hierro. En ella se distinguen morfológicamente dos
secciones, la mayor correspondiente a su hoja y la menor a la espiga de su empuñadura. La primera alcanza
47 cm de largo y 4 cm de anchura máxima, estimándose un ancho medio de 3,7 cm, de lo que resulta una
relación longitud/anchura de 11,75. Su sección describe un triángulo relativamente alargado que en su
lateral menor forma un lomo de 8 mm de grosor, disminuyendo hacia el vértice opuesto para constituir
el filo. Este se muestra recto en todo su desarrollo hasta el extremo distal del arma, que se conserva
redondeado al haberse desgastado su punta original. A 2,5 cm de ella el filo presenta una característica
muesca semicircular de unos 4 mm de espesor, resultado, tal vez, de un machetazo asestado contra un
objeto de carácter no determinado. Este tipo de mellas no son infrecuentes en las piezas de armamento y se
considera pueden ser demostrativas de su uso (Catalán et al., 2019-2020: 274, nota 8) (fig. 8.2c).
Fig. 7. Dibujo del scramasax (1) y angon (2) (dibujos
de R. Cebrián).
APL XXXV, 2024
[page-n-194]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
193
El recazo traza una doble trayectoria, permaneciendo, en sus 32 cm más próximos al enmangue,
prácticamente paralelo al corte. Desde aquí converge con él en la punta, donde su sección se afila
significativamente. Un escalonamiento del lomo de 4 mm sirve para establecer la transición entre este y
la espiga de la empuñadura, que mide 16,4 cm de largo y es de sección básicamente plana (fig. 8.2b). Su
lateral superior puede considerarse recto, si acaso levemente arqueado, mientras que el opuesto describe,
en su tercio más cercano a la hoja y en su unión con el tacón, una ondulación adecuada para el acomodo
del índice del usuario.
Se conservan, especialmente en uno de los costados de la espiga, evidencias de lo que debieron ser dos
de los remaches de fijación de sus cachas (fig. 8.2a). Ambos son, como el conjunto del arma, de hierro y,
pese a la oxidación del metal, todavía puede percibirse su carácter pasante. El primero se sitúa a 3,5 cm
del inicio de la empuñadura y de él solo quedan algunos restos de apariencia redondeada. El segundo es
Fig. 8. Scramasax: estado previo a la restauración (1) y posterior (2); angon (3) (fotografías de R. Cebrián).
APL XXXV, 2024
[page-n-195]
194
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
el mejor conservado. Tiene forma manifiestamente circular y mide en torno a los 2 cm de diámetro. La
separación entre los ejes de ambas piezas es de 3,8 cm, de lo que cabe deducir que el puño aún pudo contar
con al menos un remache más, si no dos, en la mitad más cercana al tacón.
En el momento de su hallazgo la pieza conservaba restos de madera adherida a ambas caras de la hoja.
Se localizaron en la zona más próxima a la empuñadura, pero no en su mango, por lo que se considera que
corresponden, verosímilmente, al material con que estaba realizada su vaina, concretamente, en madera de
especies coníferas, según la identificación realizada por Y. Carrión de la Universitat de València.
El scramasax fue sometido a un proceso de restauración en el año 2005 que no comportó tratamiento
químico al conservar restos de madera. Su estado de conservación se consideró regular, encontrándose
alteraciones de su superficie con exfoliaciones asociadas a pérdida de materia. Las degradaciones consistían
en depósitos terrosos mezclados con concreciones calcáreas y combinadas con la aparición de cloruros. La
propuesta de intervención se basó en la remoción de los depósitos terrosos mediante limpieza mecánica
manual, con ayuda de bisturí y fibra de vidrio. El rebaje de la corrosión se realizó con microtorno. Se procedió
posteriormente al pegado del fragmento del enmangue con resina epoxídica. La pieza se ha conservado
desde su tratamiento inicial en el almacén del Museo de Segóbriga en un recipiente inerte hecho a medida
y guardado en bolsa de plástico cerrada con gel de sílice. La revisión del objeto llevada a cabo en 2024 ha
permitido comprobar que no había humedad en el recipiente de almacenaje, pero, a pesar de que la pieza
presentaba un buen estado de conservación, se habían producido alteraciones de desplacación superficial
que habían provocado la exfoliación y pérdida, entre otras, de las zonas de la hoja con restos de la vaina de
madera. En esta ocasión, el tratamiento realizado ha consistido en adherir las placas con resina epoxi, aunque
el fragmento que aún conservaba la madera no ha podido reintegrarse a su lugar original y se conserva suelto.
Se define como scramasax un tipo de arma blanca caracterizada específicamente por poseer hojas
rectilíneas relativamente desarrolladas de un solo filo cuyas empuñaduras pueden adoptar una posición
más o menos centrada con respecto a ellas (Pontalti, 2017: 144-145). Desde principios del siglo XX, la
clasificación de estos machetes, originarios de la Europa centro-oriental (Verger, 2000: 113), se ha realizado
a partir de su metrología. Fue E. Brenner (1912: 290), posteriormente seguido por otros investigadores, el
primero en plantear que la forma y las dimensiones de los saxes del área sajona representaban un elemento
cronológico. Más tarde, K. Böhner (1958: 130–145) estableció tres grupos de espadas de un solo filo:
estrechas –Schmal–, anchas –Breit– y largas –Langsaxe–, a partir de sus características tipológicas. A ellos
se añadiría finalmente un cuarto, las Kurzsaxe o espadas cortas (Neuffer-Müller, 1966: 28), definidas por su
menor longitud. De esta manera, la longitud y anchura de la hoja constituyen los elementos diferenciadores
utilizados para la caracterización de los tipos principales de scramasaxes, Schmalsax, Kurzsax, Breitsax y
Langsax, atendiendo asimismo a otros factores, como la longitud de la espiga de enmangue, la morfología
de la hoja y su posible decoración, en la elaboración de los repertorios tipo-cronológicos actuales (Koch,
2001; Müssemeier et al., 2003).
La evolución del arma puede seguirse especialmente a partir de los tipos establecidos por J. Wernard (1998)
para los ejemplares procedentes del sur de Alemania, donde los scramasaxes se difundieron ampliamente
entre los pueblos francos, alamanes y bávaros, que se desarrollan dentro de un marco temporal situado entre
la segunda mitad del siglo V e inicios del VIII. En otras áreas geográficas, como Italia, con piezas presentes
entre finales del siglo VI y el tercer cuarto del VII, se ha optado por una tipología simplificada en función
de la longitud del arma, que evoluciona hacia ejemplares de mayor tamaño, identificando exclusivamente
scramasaxes cortos, medios y largos (Pontalti, 2017). En la península ibérica, los ejemplares hallados
de este tipo de cuchillo no son nada frecuentes y generalmente carecen de contexto, adoptándose en su
publicación la tipología de las necrópolis merovingias, alemanas y galas (López Quiroga y Catalán, 2010:
422-423; Catalán et al., 2019-2020: fig. 8).
El scramasax segobrigense posee unas características específicas que no facilitan su clasificación precisa
dentro de estas tipologías. Por dimensiones se considera que la pieza podría ser incluida dentro de las categorías
de Schmalsax –sax estrecho– o lange Schmalsax –sax estrecho y largo– de Wernard (1998: 772-773),
APL XXXV, 2024
[page-n-196]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
195
si bien su hoja de 47 cm de longitud por 3,7 cm de anchura media excede levemente de las descritas
para el tipo. Estos grandes cuchillos, que corresponden a la variante merovingia más antigua y proceden,
principalmente, de la región central del Danubio, están presentes en sepulturas fechadas entre finales del
siglo V y a lo largo de todo el siglo VI. El tipo lange Schmalsax, bien representado, por ejemplo, en la
necrópolis cercana a la localidad alemana de Pleidelsheim, registra, aunque con excepciones, longitudes
de entre 40 y 65 cm y anchuras de hoja que varían desde los 2,7 a los 3,5 cm (Koch, 2001: 64), valores en
los que sí pueden incluirse los del arma hallada en Segobriga. Su cronología, en este caso, se sitúa entre
el 510 y el 555 (Koch, 2001: 61, SD-Phasen 3-4), con un área de dispersión amplia entre el territorio
de los alamanes y la región central de Alemania e irradiaciones hacia la Borgoña franca (Koch, 2001:
Abb. 113). Sin embargo, las hojas de estas piezas describen formas que corresponden, preferentemente, al
tipo I establecido por J. Wernard (1998, Tab. 1), con filos elevados en su extremo distal que convergen con
el dorso, al contrario de lo que sucede con el ejemplar que nos ocupa, que cabría más bien incluir entre los
del tipo II, propios de los ejemplares más largos y tardíos. Pese a ello, consideramos que las dimensiones
del arma de Segobriga no permiten su clasificación entre los Langsaxe representados en los contextos
merovingios avanzados de finales del siglo VII, cuyas hojas miden como mínimo entre 50 y 60 cm de
longitud y entre 4 y 5 cm de anchura (Csiky, 2012: 12). Por esta razón, pensamos que resultaría más factible
asimilarla a los denominados por la bibliografía francófona como scramasaxes longs à lame étroite –saxes
largos de hoja estrecha– definidos en el estudio de la necrópolis de Ernstein, en el bajo Rhin (Fischbach,
2016), donde las anchuras de las hojas varían entre los 3 y 4 cm y sus longitudes entre los 36 y 45 cm
(Fischbach, 2016: fig. 3). Estos ejemplares se han datado en la segunda mitad del siglo V, con especímenes
que alcanzan la primera mitad del siglo VI. Por ello, y a la vista del contexto arqueológico al que, de
momento, podemos asociarlo, cabe razonar que se trata de un modelo de cuchillo de filiación germánica
cuya cronología debe situarse, de manera genérica, a lo largo del siglo VI.
Además, a este respecto, tal vez, conviene recordar lo que señalan las fuentes acerca de la fabricación
de armamento con el fin de dotar a los ejércitos locales (Arce, 2011: 98-99), que indican la existencia de
artesanos ocasionales, replicando modelos foráneos en los que no siempre se siguen los patrones métricos.
La segunda arma, un angon, se compone de una varilla de hierro forjado de 1,5 cm de anchura y
84 cm de longitud conservada, que pensamos debe corresponder a su mango (fig. 7.2). El asta presenta
una sección variable como resultado del proceso empleado para el adelgazamiento y alargamiento de la
pieza, que debió suponer su giro repetido y el martilleado rápido de sus caras sobre el yunque. Este modo
de trabajar se aprecia especialmente en el desarrollo retorcido de la varilla, que en su extremo proximal
presenta una sección en forma de losange para convertirse, progresivamente, en hexagonal en el resto.
Aunque incompleto, este lado se encuentra abierto, conservando el inicio de la hendidura que permitió su
unión al mango de madera mediante alambres metálicos, siguiendo el tipo Schlitztülle establecido por A.
von Schnurbein (1987: 414) (fig. 8.3b).
La pieza fue restaurada, junto al scramasax, en 2005. Su análisis previo al tratamiento de restauración
reveló un estado de conservación bastante regular, debido a que el hierro se encontraba muy alterado,
presentando abundantes deformaciones de color marrón-rojizo, formado por una masa de productos de
corrosión típicos de hierro, óxidos y carbonatos, con algunos granos de piedra y arenas añadidas. Para
eliminar esta masa que envolvía completamente la pieza se trabajó con elementos punzantes, como los
bisturís y el bisturí de punta fija, empleando el microtorno con brocas duras para su eliminación en las zonas
más compactas. Se aplicó un inhibidor para frenar la actividad de los productos de ataque exteriores en
contacto con el metal, empleándose para ello el ácido tánico. Se utilizó Incral 44 para aplicar una segunda
capa de protección. Se conserva actualmente en el almacén del Museo de Segóbriga en buen estado.
El angon es un arma arrojadiza de tipo proyectil, a modo de lanza con empuñadura de madera, que pudo
alcanzar los 2 m de longitud total (Schnurbein, 1987: 412). Se estima que su asta metálica pudo llegar a medir
entre 80 y 115 cm (Schnurbein, 1987: 416), por lo que las dimensiones de la pieza segobricense permanecen
dentro de los estándares habituales. La característica definitoria del angon es su punta, cuya forma en aletas
APL XXXV, 2024
[page-n-197]
196
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
ha permitido el establecimiento de cinco tipos según su morfología y sistema de sujeción (Schnurbein,
1987: 411-412). En nuestro caso, al carecer de esta parte del arma, resulta imposible identificar el tipo al que
perteneció (fig. 8.3a). Su cronología puede situarse entre el 450-600, período al que corresponde su mayor
utilización, sobre todo, en el área franca (Schnurbein, 1987: 419).
En la península ibérica no se ha identificado hasta la fecha ninguna tija de angon. Sus paralelos más
próximos se encuentran en las necrópolis galas de Saint-Dizier (Truc et al., 2005: 82-87) y de CharlevilleMézières (Perin, 1972:51-52) aunque, pese a señalarse en las Historias (II, 5-6) de Agatías que fueron
armas comunes entre los francos, su presencia en las sepulturas es rara, reservándose solo a las más ricas
(Schnurbein, 1987: 419). Algunos autores consideran que, al tratarse de armas caras y de fabricación difícil,
serían entregadas a los integrantes de los ejércitos al inicio de la campaña militar, no siendo propiedad de
los soldados (Perin y Feffer, 1987: 116). Por ello resulta significativo que en la tumba 11 de Saint-Dizier,
datada en el segundo cuarto del siglo VI, entre los objetos que acompañaban al difunto, además de un
scramasax de tipo Kurzsax, se encontrara un angon (Truc et al., 2005: fig. 8).
4. CONCLUSIONES
El hallazgo de armas en el registro arqueológico de Segobriga no es habitual. Algunas puntas de lanza de
hierro se han descubierto en niveles superficiales del foro, como una en forma de hoja de sauce, de doble
filo, de sección exterior romboidal (inv. 01-5000-3082). La pieza mide 21,6 cm de longitud y presenta una
nervadura central, que se estrecha hacia la punta y enmangue corto diferenciado. Otras tres puntas (inv.
01-5000-1392), de idénticas características y dimensiones –22/20 cm de longitud y 2 cm de diámetro–,
presentan aristas marcadas, de sección triangular, y enmangue largo, de sección circular. Su aparición en un
estrato vegetal sugiere una cronología a lo largo de la Edad Media, sin descartar su relación con la práctica
de la caza.
De un contexto funerario procede otra punta de lanza (inv. 23-18419-36), asociada a una de las tumbas
de la denominada basílica visigoda, que ha sido recientemente excavada (fig. 9). La ausencia de armamento
visigodo en sepulturas segobrigenses y su escaso número en tumbas hispano-visigodas aporta algún dato
más a la caracterización del ajuar funerario tardoantiguo. La punta de lanza tiene forma de hoja de sauce,
de sección lenticular, mide 33 cm de longitud y presenta enmangue tubular, que no se conserva completo.
Los paralelos de esta pieza se encuentran, por ejemplo, en la necrópolis de Pamplona (Mezquíriz, 1965: 59
y lám. XXII.1). Sobre su datación, la tumba puede fecharse en el siglo VII por su ubicación en la ampliación
del transepto de la iglesia, que recibió un uso funerario tras la sepultura de los obispos Sefronio, Nigrinio y
Caonio (Cebrián et al., 2019: 203-205).
El contexto de hallazgo de las armas que hemos presentado es de cronología visigoda, concretamente del
siglo VI, si bien la ausencia de excavaciones en extensión en esta zona impide contar con los datos materiales
necesarios para afianzar el marco cronológico que acompaña a la estratigrafía. Sobre la funcionalidad del
complejo en el que se encontraron, su distribución interna recuerda a los espacios fortificados con tareas
defensivas edificados en el marco de los conflictos bélicos de los siglos V al VII, que en el caso de Segobriga
pudo servir para el acantonamiento de contingentes foráneos al exterior de la ciudad con el fin de estar
protegidos, dotándose de una iglesia que daría servicio religioso a la comunidad. Sobre la integración de
una iglesia en el complejo, las fortificaciones bizantinas africanas y las del limes danubiano o sirio cuentan
con estructuras de este tipo para un uso colectivo, tales como capillas y basílicas (Vizcaíno, 2007: 424).
En una de las estructuras de habitación del interior del edificio debía encontrarse el scramasax, mientras el
angon pudo situarse en el cuerpo de guardia de la puerta norte de acceso al recinto.
Las fuentes documentales no ofrecen datos sobre la situación política en Segobriga durante el siglo VI,
salvo a partir del año 589 con la presencia de sus obispos en el III Concilio toledano (Flórez, 2003: 125131). La explicación a su designación como sede metropolitana podría encontrarse en el papel protagonista
APL XXXV, 2024
[page-n-198]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
197
Fig. 9. Punta de lanza hallada en el enterramiento 34
de la denominada basílica visigoda (fotografías de R. Cebrián).
que la ciudad seguía teniendo en el ordenamiento territorial de esta zona de la Meseta como cruce de la red
viaria y paso de las vías pecuarias (Abascal y Almagro, 1999: 157). La principal vía de comunicación debía
ser la que, desde época prerromana, unía el centro peninsular con Cartagena, por la que pudieron transitar
contingentes armados durante este período convulso (Arce, 2011: 99-132). A alguno de ellos parece
corresponder un elemento de correaje militar hallado al pie de esta calzada, muy cerca de Segobriga. Se
trata de un aplique en forma de hélice, decorado con un torso masculino vestido con túnica, que constituye
un claro componente propio del cinturón militar de los ejércitos germánicos reclutados por el Imperio a
partir de la primera mitad del siglo V d. C. (Cebrián et al., 2023: n. 0472, 126-127).
Tampoco contamos con evidencias que sitúen alguna acción bélica en la ciudad o su entorno en este
período. El único acto violento, compatible con un episodio de conflicto, corresponde a las lesiones
traumáticas producidas por arma blanca, una de ellas una espada, de 6,7 cm de anchura de hoja, que se
encuentran en un cráneo procedente, muy posiblemente, de una de las tumbas de la necrópolis visigoda
excavada por M. Almagro Basch (de Miguel y Lorrio, 2004). El hecho de que se trate de una spatha
encajaría bien en un contexto tardoantiguo, más frecuente en los siglos V al VII (López Quiroga y Catalán,
2010: 419-421).
La arqueología de Segobriga ha identificado un horizonte claramente visigodo asentado sobre
considerables niveles de relleno que amortizaron íntegramente la ciudad romana. Se trata de estructuras
domésticas, asociadas a silos y fosas, construidas sobre el solar del antiguo foro y su plaza monumental
anexa y sobre el anfiteatro (Cebrián y Hortelano, 2024: 90-92). Y extramuros, en el suburbio septentrional,
ha mostrado una profunda urbanización en torno al templo martirial en el siglo VI, cuando se construyó un
complejo asistencial a los peregrinos y se reformó la iglesia (Cebrián y Hortelano, 2015: 419-421).
Estas evidencias confirman que Segobriga seguía siendo una ciudad importante en esta centuria y
que contaba con la capacidad económica para llevar a cabo nuevas edificaciones. A pesar de ello, nos
siguen faltando certezas arqueológicas que ayuden en el análisis histórico de la presencia de armamento
tipológicamente foráneo, aunque tal vez no importado –scramasax y angon– en una construcción fortificada
levantada sobre el solar del edificio lúdico del circo.
APL XXXV, 2024
[page-n-199]
198
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
AGRADECIMIENTOS
Las excavaciones arqueológicas realizadas en Segobriga en las campañas 2005 y 2008 fueron financiadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha. Directores de la excavación: J. M. Abascal, M. Almagro-Gorbea y R. Cebrián. Coordinador de los trabajos
de campo: I. Hortelano. Restauradoras de las armas: Mª Dolores Torrero y Aránzazu Vaquero. Esta publicación forma
parte del proyecto PID2022-137051NB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE.
BIBLIOGRAFÍA
ABASCAL, J. M. y ALMAGRO-GORBEA, M. (1999): “Segobriga en la antigüedad tardía”. En L. A. García Moreno
y S. Rascón (eds.): Complutum y las ciudades hispanas en la antigüedad tardía. Actas del I Encuentro Hispania en
la antigüedad tardía (Alcalá de Henares, 1996). Universidad de Alcalá de Henares (Acta Antiqua Complutensia, 1),
Alcalá de Henares, p. 143-159.
ABASCAL, J. M.; ALMAGRO-GORBEA, M.; CEBRIÁN, R. y HORTELANO, I. (2009): Segóbriga 2008. Resumen
de las intervenciones arqueológicas. Consorcio del Parque Arqueológico de Segóbriga, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Cuenca.
ALBA, M. (2018): “Secuencias en la transformación de Augusta Emerita (siglos I-IX). Tres concepciones distintas
de ser ciudad. En S. Panzram y L. Callegarin (coords.): Entre civitas y madīna: El mundo de las ciudades en la
Península Ibérica y en el norte de África (siglos IV-IX). Casa de Velázquez (Collection de la Casa de Velázquez,
167), Madrid, p. 51-74.
ALMAGRO BASCH, M. (1977): “Excavaciones arqueológicas en las ruinas de Segobriga, Saelices (Cuenca)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, Arqueología, 5, p. 9-22.
ARCE, J. (2011): Esperando a los árabes: los visigodos en Hispania (507-711). Marcial Pons Ediciones de Historia,
Madrid.
ARDANAZ, F.; RASCÓN, S. y SÁNCHEZ, A. (1998): “Armas y guerra en el mundo visigodo”. En Jornadas Internacionales Los visigodos y su mundo (Madrid, 1990). Consejería de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid
(Revista de Arqueología, Paleontología y Etnografía, 4), Madrid, p. 411-449.
BRENNER, E. (1912): “Der Stand der Forschung über die Kultur der Merowingerzeit”. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 7, p. 253-351.
BÖHNER, K. (1958): Die fränkischen Altertümer des Trierer Landes. Gebr. Mann (Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Serie B: Die fränkischen Altertümer des Rheinlandes,1), Berlin.
CATALÁN, R. (2015): “Elementos de armamento y mundo funerario en Hispania (siglos V-VIIII)”. En J. A. Quirós y
S. Castellanos (eds.): Identidad y Etnicidad en Hispania: propuestas teóricas y Cultura Material en los siglos V-VIII
(Documentos de Arqueología Medieval, 8). Universidad del País Vasco, Bilbao, p. 291-312.
CATALÁN, R. (2020): “El armamento de época visigoda. De las llanuras de Aquitania a la laguna de La Janda (416711 d. C.)”. Desperta Ferro Especiales, XXIII, p. 48-55.
CATALÁN, R.; GARCÍA AGUAYO, Á.; GUTIÉRREZ CUENCA, E.; HIERRO, J. Á.; PEREDA, E. M. y ONTAÑÓN,
R. (2019-2020): “Un scramasax de época visigoda procedente del Cueto de Camino (Campoo de Suso, Cantabria)”,
Sautuola, XXIV-XXV, p. 271-282.
CEBRIÁN, R. y HORTELANO, I. (2015): “La reexcavación de la basílica visigoda de Segobriga (Cabeza de Griego,
Saelices). Análisis arqueológico, fases constructivas y cronología”. Madrider Mitteilungen, 56, p. 402-447.
CEBRIÁN, R., y HORTELANO, I. (2024): “La arquitectura doméstica de Segobriga (ss. I a. C. – IX d. C.). En Vivere
in urbe. El ámbito doméstico urbano de Hispania desde la época altoimperial hasta el periodo emiral (Mytra 13).
CSIC-Junta de Extremadura, Mérida, p. 81-98.
CEBRIÁN, R.; HORTELANO, I. y PANZRAM, S. (2019): “La necrópolis septentrional de Segobriga y su configuración como suburbio cristiano. Interpretación de los resultados de la prospección geofísica”. Archivo Español de
Arqueología, 92, p. 191-212. [https://doi.org/10.3989/aespa.092.019.010].
CEBRIÁN, R.; HORTELANO, I. y RODRÍGUEZ RUZA, C. (2023): Metales antiguos del Museo de Cuenca procedentes del expolio y de donaciones particulares, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Colección
Atenea, 48), Cuenca. [https://doi.org/10.18239/atenea_2023.48.00].
APL XXXV, 2024
[page-n-200]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
199
DE MIGUEL, M. P. y LORRIO, A. J. (2004): “Violencia y supervivencia en un cráneo procedente de Segóbriga
(Cuenca)”, Paleopatología, 2, p. 1-6.
FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (1999): “Cerrajería romana”. Castrelos, 12, p. 97-140.
FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (2007): “Sistemas mecánicos y otros ingenios de seguridad: llaves y cerraduras”. Sautuola,
13, p. 217-236.
FISCHBACH, T. (2016): “L’armement dans les tombes de guerriers de la nécropole mérovingienne d’Erstein
(Bas-Rhin)”, Archéologie médiévale, 46, p. 3-32. [https://doi.org/10.4000/archeomed.2775].
FLÓREZ, E. (2003): De las iglesias que fueron sufragáneas de Toledo, Palencia, Setabi, Segovia, Segóbriga, Segonica, Valencia, Valeria y Urci, según su estado antiguo. Añádese el cronicón del Pacense, más exacto que en las
ediciones antecedentes, editado por R. Lazcano González, España Sagrada. Theatro Geographico-Historico de la
Iglesia de España 8, Madrid, 4ª ed. [reimp. Madrid 1752].
GAMO, B. y GUTIÉRREZ LLORET, S. (2017): “El Tolmo de Minateda entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media: nuevos restos en nuevos tiempos”. En M. Perlines y P. Hevia (eds.): La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad
y la Alta Edad Media. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, p. 47-74.
GARCÍA ENTERO, V.; PEÑA, Y.; ZARCO, E.; ELVIRA MARTÍN, A. y VIDAL, S. (2017): “La necrópolis de época
visigoda de Santa María de Abajo (Carranque, Toledo)”. En M. Perlines y P. Hevia (eds.): La Meseta Sur entre la
Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, p. 153-211.
GARCÍA JIMÉNEZ, G. y VIVÓ, D. (2003): “Sant Julià de Ramis y Puig Rom: dos ejemplos de yacimientos con armamento y equipamiento militar visigodo en el Noreste peninsular”. Gladius, XXIII, p. 161-190.
KOCH, P. (2001): Das alamannisch-fränkische Gräberfeld bei Pleidelsheim. Landesamt für Denkmalpflege im
Regierungspräsidium (Forschungen und Berichtezur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg Band 60),
Stuttgart.
LÓPEZ QUIROGA, J. y CATALÁN, R. (2010): “El registro arqueológico del equipamiento militar en Hispania durante la Antigüedad Tardía”. En El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y transformación en Galia e Hispania
(ss. V-VI d. C.). Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 11), Alcalá de Henares, p. 418-432.
MEZQUÍRIZ, M. Á. (1965): “Necrópolis visigoda de Pamplona”, Revista Príncipe de Viana, 26, p. 43-90.
MÜSSEMEIR, U.; NIEVELER, E. y PLUM, H. (2003): Pöppelmann, Chronologie der merowingerzeitlichen Grabfunde vom linken Niederrhein bis zurnördlichen Eifel. Rheinland Verlag (Materialien zur Bodendenkmalpflege im
Rheinland, 15), Köln.
NEUFFER-MÜLLER, C. (1966): Ein Reihengräberfriedhof in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim). Müller &
Gräff (Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart A 11). Stuttgart.
OLMO, L.; M. CASTRO y DIARTE, P. (2020): “Entre el periodo visigodo y la temprana época emiral de Al-Andalus:
el espacio construido y la cultura material de Recópolis”. En C. Doménech y S. Gutiérrez Lloret (coords.): El sitio
de las cosas: La Alta Edad Media en contexto. Universitat d’Alacant, Alacant, p. 103-121.
PALENCIA GARCÍA, J. F. (2022): “Cerámica africana y sus imitaciones en el territorio de Consabura (Consuegra,
Toledo), una ciudad del interior de Hispania durante el bajo Imperio y la Tardoantigüedad”. En C. Fernández Ochoa,
C. M. Heras, Á. Morillo, M. Zarzalejos, C. Fernández Ibáñez y M. R. Pina Burón (coords.): De la costa al interior: las cerámicas de importación en Hispania. Museo Arqueológico Regional, Comunidad de Madrid, Madrid,
p. 489-502.
PERIN, P. y FEFFER, L-C. (1987): Les Francs, Armand Colin, Paris.
PONTALTI, M. (2017): “Gli Scramasax nell’Italia longobarda: origine, cronología, distribuzione”. En E. Possenti
(dir.): Necropoli Altomedievali e Medievali Numero 0. Editreg di Fabio Prenc, Trieste, p. 143-228.
POVEDA, A. M. y FUENTES SÁNCHEZ, J. L. (2023): “Aproximación a Oretania septentrional durante la tardoantigüedad”. En J. I. de la Torre Echávarri y E. Arias Sánchez (coords.): Atempora ciudad Real 2023: Un legado de
350.000 años. Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, Ciudad Real, p. 199-210.
SALIN, E. y FRANCE-LANORD, A. (1956): “Sur le trésor barbare de Pouan (Aube)”. Gallia, 14.1, p. 65-75.
SCHNURBEIN, A. von (1987): Der alamanische Friedhof bei Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen). Theiss Verlag (Forschungen und Berichtezurzur Vor-und Fühgeschichte in Baden-Würtemberg, 21), Stuttgart.
TRUC, M.-C.; PARESYS, C. y CABART, H. (2005): “Les tombes privilégiées de la “tuilerie” à Saint-Dizier (HauteMarne)”. En Inhumations de Prestige ou prestige de l’inhumation? Expressions du pouvoir dans l’au-delà
(IVe-XVesiècle), Tables rondes du CRAHM, 4, Caen, France, p. 69-98.
APL XXXV, 2024
[page-n-201]
200
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
VERGER (2000): “Il corredo d’armi in età longobarda”. En G. Zampieri y B. Lavarone (dirs.): Bronzi antichi del
Museo Archeologico di Padova, Catalogo della mostra. L’Erma di Bretschneider, Roma, p. 113-122.
VIZCAÍNO, J. (2005): “Contra hostes barbaros. Armamento de época bizantina en Carthago Spartaria”. Anales de
Prehistoria y Arqueología, 21, p. 179-196.
VIZCAÍNO, J. (2007): La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VIII). La documentación arqueológica. Universidad de Murcia (Antigüedad y Cristianismo, XXIV), Murcia.
VIZCAÍNO, J. (2018): “Ad pristinum decus: La metamorfosis urbana de Carthago Spartaria durante el siglo V”. En S.
Panzram y L. Callegarin (coords.): Entre civitas y madīna: El mundo de las ciudades en la Península Ibérica y en
el norte de África (siglos IV-IX). Casa de Velázquez (Collection de la Casa de Velázquez, 167), Madrid, p. 75-104.
WERNARD, J. (1998): “Hic scramasaxi loquuntur: Typologisch-chronologische Studie zum einschneidigen Schwert
der Merowingerzeit in Süddeutschland”. Germania, 76/2, p. 747-787.
ZARZALEJOS, M.; FERNÁNDEZ OCHOA, C.; ESTEBAN, G. y HEVIA, P. (2017): “Huellas de ocupaciones tardoantiguas en Sisapo. El solar de la Domus de las columnas rojas y la necrópolis de Arroyo de La Bienvenida”. En
M. Perlines y P. Hevia (eds.): La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, p. 21-46.
APL XXXV, 2024
[page-n-202]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e8, p. 201-222
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1627
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Miquel SÁNCHEZ SIGNES a
Nuevos hallazgos monetarios procedentes
de la Cova de les Meravelles de Gandia (Valencia):
la colección Fausto Sancho
RESUMEN: Presentamos en este trabajo un conjunto inédito de 43 monedas procedentes de la Cova
de les Meravelles, en el término municipal de Gandia (Valencia), pertenecientes a la colección del
gandiense Fausto Sancho. Su cronología comprende desde época romana altoimperial hasta la Edad
Moderna, aunque la mayor parte de las piezas corresponde al período romano. El lote monetario se
suma al ya conocido de la colección Isidro Ballester, conservado en el Museu de Prehistòria de València
(MPV), y ayuda a ofrecer una visión cronológica más completa de los períodos de uso y las funciones
que tuvo Meravelles a lo largo de los siglos.
PALABRAS CLAVE: moneda, cueva-santuario, romano, Edad Media, Edad Moderna.
New coin finds from Cova de les Meravelles
in Gandia (Valencia): the Fausto Sancho collection
ABSTRACT: In this work, we present an unpublished set of 43 coins from the Cova de les Meravelles,
located in the municipality of Gandia (Valencia), which belonged to the collection of the Gandian
enthusiast Fausto Sancho. Their chronology ranges from the early Roman Imperial period to the Modern
Age, although the majority of the coins are Roman. These coins are an addition to the already known
collection of Isidro Ballester, kept in the Museu de Prehistòria de València (MPV), and provide us with
a more comprehensive chronological view of the periods of use and the functions that Meravelles had
over the centuries.
KEYWORDS: coin, ritual cave, Roman, Medieval, Modern Age.
a
Departamento de Urbanismo-Arqueología del Ayuntamiento de Llíria.
miquelsignes@gmail.com | ORCID 0000-0003-1977-4631
Recibido: 15/01/2024. Aceptado: 10/10/2024. Publicado en línea: 25/11/2024.
[page-n-203]
202
M. Sánchez Signes
1. INTRODUCCIÓN
La Cova de les Meravelles es una cavidad natural situada en el término municipal de Gandia, comarca de
la Safor, al sur de la provincia de Valencia. Se localiza en la partida conocida como Marxuquera Alta, en
la vertiente de poniente de la sierra Falconera, con la boca orientada hacia el corredor del río Vernissa y la
sierra Grossa (Donat y Pla, 1973: 95; fig. 1). La abertura, a unos 250 m s. n. m. y en el extremo superior del
barranco de Meravelles, está compuesta por una gran sala principal con forma de bóveda y planta alargada
con proyección SO-NE. Presenta dos bocas de entrada separadas por una colada estalagmítica abierta en
en las calizas del Cretácico Superior propias de la zona. La mayor de las bocas mide unos 4 m de anchura
y unos 3 m de altura (fig. 2). Por su parte, la sala tiene unas dimensiones de, aproximadamente, 38 m por
19 m y alrededor de 13 m de altura máxima (fig. 3). La cueva recibe el nombre de Meravelles a causa
de las formaciones kársticas de estalagmitas y estalactitas que albergaba en su interior, en la actualidad
desaparecidas prácticamente por completo debido a acciones antrópicas (Cardona, 2008: 222-223). Muchas
de estas formaciones fueron cortadas y trasladadas al palacio ducal de Gandia por orden del duque Carlos
de Borja a inicios del siglo XVII para que sirviesen como decoración, de lo cual existe registro en la
documentación coetánea a los hechos (Escolano, 1610: 182-183):
En el término de Gandia cerca de San Gerónymo de Cotalva y a una legua della en la montaña de Mondúbar, hay
una famosa cueva, que llaman de las Maravillas. […] No se puede caminar por aquella sala si no es culebreando
y torciendo por tener tomados los passos las columnillas. […] A un cabo se descubren ferozes gigantes, a otro
grandes mosquetes, y mil otras espantosas figuras de que el Duque Don Carlos de Gandia, en nuestros días, mandó
cortar muchas, y llevarlas a su jardín; y agujereadas, servían de surtidores en fuentes artificiales que hazían muy
apacible vista.
Volvemos a tener noticias documentales de la Cova de les Meravelles en el año 1647, cuando el duque
Francisco Diego de Borja trasladó instrucciones al consell de Gandia para que todas aquellas personas
procedentes de la ciudad de Valencia, donde se había declarado un episodio de peste, observasen una
cuarentena antes de poder entrar a la villa. Se escogió Marxuquera como lugar idóneo para cumplir con esta
prevención sanitaria y, entre varias cuevas, la de Meravelles fue una de las utilizadas (García y La Parra,
1985: 104-105).
La cavidad empezó a ser conocida para la investigación a partir de la visita del naturalista valenciano
J. Vilanova i Piera, quien recogió en el año 1865 un pequeño lote de materiales arqueológicos de cronología
prehistórica y romana (Vilanova, 1872: 364). A su vez, también recuperarían piezas diversas el naturalista E.
Gandia
Fig. 1. Localización geográfica de la Cova
de les Meravelles.
APL XXXV, 2024
[page-n-204]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
203
Boscá (1867), el farmacéutico de Gandia Espinós (1871-1878), el investigador escolapio L. Calvo (1884), el abate
H. Breuil (1913), de nuevo L. Calvo acompañado por I. Ballester (1914) y, por último, el arqueólogo L. Pericot
y otros miembros del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia (1932). Es necesario
advertir que la recogida de L. Calvo e I. Ballester se realizó con la cueva muy alterada por el vaciado sistemático
al que fue sometida entre 1912 y 1914 por su propietario, F. García (Pla, 1945: 191; García Espinosa, 2004: 360;
Cardona, 2008: 227). Se sabe que la mayor parte del sedimento fue cargado en acémilas y transportado hasta las
huertas de Almoines, a unos 10 km de distancia, para abonar la tierra; en la actualidad, aún es posible encontrar
algunos restos cerámicos en estos campos plantados de naranjos a las afueras de la población.
En el año 1953, E. Pla Ballester dirigió una campaña de excavación en Meravelles, donde actuó sobre
una zona todavía intacta. Hasta el momento, la última intervención arqueológica ha sido la dirigida por J.
Cardona en 2005. A pesar de todo, han sido habituales las recogidas continuas de materiales en paralelo a
las actuaciones reguladas, al menos hasta el cierre con rejas de las dos bocas de acceso.
Fig. 2. Vista de las dos bocas
de acceso a la cueva antes de
su cierre (archivo MAGa).
Fig. 3. Planta y secciones de
la Cova de les Meravelles
según J. Garcia y F. Almiñana
(redibujado por el autor).
APL XXXV, 2024
[page-n-205]
204
M. Sánchez Signes
A raíz de estas recogidas se formó la colección de F. Sancho entre los años 1962 y 1974, a juzgar por
las fechas que figuraban inscritas en los cartones y depresores que identificaban los diferentes lotes de
Meravelles; junto a estos existían otras piezas de Parpalló, acumuladas en torno al año 1977, y algunas
pocas más identificadas como procedentes del “abrigo de Benirredrá” que, con total seguridad, debe ser
la Cova del Puntal del Gat, de la cual se reunieron objetos líticos y fragmentos de fauna, sobre todo, a
finales de la década de 1970 e inicios de la siguiente. Ignoramos si los materiales procedían exactamente
del interior o del exterior de la cueva, aunque por las noticias que han llegado hasta nosotros es bastante
probable que sean fruto de selecciones por las tierras de cultivo próximas a la cavidad y de hallazgos sin
contexto arqueológico (procedentes de terreras y escorrentías), del mismo modo que ocurrió con parte de la
colección de I. Ballester conservada en el Museu de Prehistòria de València (MPV) (Pla, 1945). El conjunto
de materiales perteneciente a F. Sancho estaba compuesto por abundante material lítico, diversos fragmentos
cerámicos ibéricos y romanos (figs. 4 y 5), un lote de fragmentos de lucernas imperiales, muchos de ellos
decorados, partes de exvotos de terracota (Cardona et al., 2017), pequeños restos informes de TSI y TSH, y
43 monedas de cronología que abarcan de época romana a moderna (tabla 1). Gracias a las negociaciones
llevadas a cabo por el entonces arqueólogo municipal de Gandia, J. Cardona, con la familia del difunto
F. Sancho, fue posible acceder al domicilio y trasladar parte de esta acumulación a las dependencias del
Museu Arqueològic de Gandia para estudiarla.
Fig. 4. Piezas de cronología ibérica plena e
iberorromana pertenecientes a la colección
F. Sancho. Diferentes escalas.
5 cm
APL XXXV, 2024
Fig. 5. Fragmentos de cronología ibérica
plena con restos de decoración de bandas
en rojo.
[page-n-206]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
205
Tabla 1. Monedas de la Cova de les Meravelles de la colección F. Sancho. P: peso; D: diámetro; E: eje.
Cat.
Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
As
As
As
As
As
As
As
AE1
Dupondio
As
¿Antoniniano?
¿Antoniniano?
Antoniniano
Antoniniano
Antoniniano
Antoniniano
Antoniniano
Antoniniano
Radiado
Radiado
Follis
Nummus
Radiado
Follis
Follis
Follis
Follis
Follis
Follis
Follis
Follis
AE3
Dinero ternal
Maravedí
Dinero (imitación)
Dieciocheno
Ardite
2 maravedís
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Ceca
Roma
Roma
Roma
Roma/Siscia
Roma
Roma
Roma
Mediolanum
Cyzicus
Cycicus
Cartago
Cyzicus
Ostia
¿Arelate?
Tréveris
Roma
Ticinum
Roma
Tréveris
Siscia
Barcelona
Valencia
Valencia
Barcelona
Valencia
Autoridad
Cronología
S. I-II
S. I-II
¿Domiciano?
S. I-II
S. I-II
S. I-II
Domiciano
92-94
S. II
Adriano
117-138
Adriano
117-138
Aelio
137
S. III
S. III
Galieno
260-268
Claudio II
S. III
Claudio II
268-270
Claudio II
269
Claudio II
ca. 270
Divo Claudio II
Desde 270
Maximiano
295-299
Maximiano
295-299
S. IV
Maximiano
303
Constancio I
305-306
Majencio
309-312
Constantino I
306-337
Constantino I
310-313
Constantino I
312-313
Constantino I
312-313
Constantino I
313-314
Constantino I
317
Constantino I
320-321
Din. de Constantino 335-341
Jaime II de Aragón 1291-1327
¿Felipe IV?
S. XVII
Felipe III-IV
1621-1665
Felipe IV
1641
S. XVII-XVIII
Felipe V
1718
P (g) D (mm)
8,4
9,8
6,3
6,4
5
12,5
8,6
5,7
9,6
6,6
1,5
1,2
4,3
2,9
2,2
2,9
2,5
2
2,5
2,6
3,1
2,2
2,5
5,6
3,4
3,7
3,1
4
3,2
2,3
2,9
2,1
0,8
3
1
2,1
3,7
4
0,5
0,8
0,1
0,9
1,8
25,5
29
28
27
23
26
27
23
26
25,5
14
20,5
22
19
20,5
20
18
17
22,5
23
22,5
22
24
25
21,2
23,8
21
24
23,3
21
19
17
16
23
17
20
21
21,8
17
19
6
16
23
E (h) MAGa
12
12
6
8
7
5
10?
5
5
6
7
12
7
8
6
6
11
6
12
6
6
12
11
5
11
6
12
12
1
12
7
11
0539
0538
0550
0568
0555
0545
0563
0559
0544
0552
0564
0576
0543
0561
0554
0549
0573
0537
0575
0566
0556
0565
0542
0551
0548
0557
0547
0541
0540
0546
0558
0562
0571
0553
0570
0572
0560
0574
0577
0567
0569
0578
0579
APL XXXV, 2024
[page-n-207]
206
M. Sánchez Signes
Resulta evidente que la colección nace de una selección intencionada en la cual F. Sancho buscó las
piezas que le parecían más interesantes, las más completas y, sobre todo, las decoradas. Los mejores
ejemplos de esta criba los encontramos en la cerámica ibérica, que sólo presenta fragmentos con decoración
sencilla pintada en rojo, en la que se observan motivos de bandas paralelas y algunos otros de tipo vegetal
o pseudo-vegetal (fig. 5), y en el lote de lucernas, compuesto por 109 fragmentos decorados con escenas
mitológicas, vegetales y marcas de alfarero, entre otras. Con estas características, se puede suponer que el
conjunto ofrece una visión poco realista y sesgada del registro arqueológico.
Ya se ha señalado que, en paralelo a este conjunto, existe en el Museu de Prehistòria de València otro
formado por I. Ballester, cuyo estudio fue abordado por E. Pla Ballester en 1945 y por D. García Espinosa
en 2004. Pla Ballester se ocupó de una parte “poco conocida” dentro de la gran colección de I. Ballester,
los materiales de la Cova de les Meravelles, “ya totalmente expoliada y parte de cuyo material figura en la
colección dicha […] con la finalidad de dar a conocer lo que hoy resta de aquél” (Pla, 1945: 191). El lote
numismático estaba formado por 34 monedas, de las cuales presentó 23, cuyo desgaste impidió llevar a
cabo una clasificación precisa. Se volvió sobre estas monedas en otras dos ocasiones, aunque no se realizó
un análisis pormenorizado por citarse el conjunto en trabajos de estudio de circulación más generales
(Ripollès, 1980: 58; 1982: 88). Esto motivó que en el año 2004 se volviera a publicar el grupo compuesto
por 39 piezas de bronce (tabla 2), “muchas ellas en muy mal estado de conservación y que abarcan un amplio
marco cronológico, desde el siglo II a.C., hasta el siglo IV d.C.”, y entre las cuales figura una moneda del
siglo XVII (García Espinosa, 2004: 360-361). No cabe duda de que este conjunto y el aquí presentado
forman parte del mismo registro, y que los resultados obtenidos se deben entender como complementarios.
2. EL CONJUNTO NUMISMÁTICO
La colección numismática de F. Sancho está compuesta por 43 piezas divididas en tres agrupaciones
cronológicas: moneda romana, moneda medieval y moneda moderna, a las cuales hay que agregar un cuarto
grupo para las frustras e indeterminadas (tabla 3). Casi todas las monedas fueron limpiadas por su propietario
con medios desconocidos y prácticamente no presentan pátina; en algunas de ellas, además, se observan
abrasiones producidas por los métodos de limpieza empleados. En otras sí hay presentes concreciones
que no pudieron ser eliminadas en su momento, causadas por los procesos naturales de oxidación de los
metales. Algunas de estas concreciones han podido ser retiradas con mejor fortuna por las restauradoras del
Museu Arqueològic de Gandia en el año 2021.
2.1. Monedas romanas
El conjunto de moneda romana está formado por 32 piezas del Alto y Bajo Imperio, que representan un
76,74 % del total de la colección numismática, y en el cual la moneda bajoimperial es la más abundante
(tablas 4 y 5). Este porcentaje muestra un uso preferente de la cavidad durante la Antigüedad, como ya
apuntaba el estudio de García Espinosa (2004: 361-363). A diferencia de la colección de I. Ballester
conservada en el Museu de Prehistòria, en este caso no existen monedas republicanas provinciales, ni
tampoco de cronología ibérica (a este respecto, véase la tabla 2).
El lote romano recoge una buena muestra de la evolución de la moneda imperial desde el siglo I hasta el siglo
IV, y nos acerca a las redes de circulación monetaria en las que estaba integrado el actual territorio de La Safor
(tabla 6). La de la primera centuria es la menos representada: se ha identificado una pieza acuñada a nombre de
Domiciano entre los años 92 y 94, y otra de posible atribución a este emperador, aunque con dudas a causa de su
estado de conservación (cat. 6 y 3 respectivamente). La presencia de monedas de Domiciano no es una novedad,
ya que en la colección de I. Ballester aparecen otras tres a su nombre. Las piezas monetarias altoimperiales, de
APL XXXV, 2024
[page-n-208]
207
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
Tabla 2. Colección numismática de la Cova de les Meravelles de I. Ballester (a partir de García Espinosa, 2004).
Valor
Ceca
Autoridad
Cronología
Peso (g)
Eje (h)
MPV
Unidad
Bilbilis
S. II a.n.e.
12,27
5
8599
Unidad
Kelse
S. II a.n.e.
15,71
7
8600
Unidad
Konterbia Belaiska
S. II a.n.e.
9,48
4
8601
As
Lepida
S. I
11,46
2
8602
As
Carthago Nova
Tiberio
S. I
9,05
9
8603
As
Roma
Claudio
S. I
9,08
6
8604
As
Roma
Claudio
41-50
11,16
6
8605
As
Roma
Claudio
41-50
11,28
7
8631
As
As
¿Vespasiano?
Roma
Domiciano
87
8,27
8634
10,47
8608
As
Roma
Domiciano
9,21
12
8626
As
Roma
Domiciano
9,51
1
8630
Dupondio
Roma
Trajano
As
Roma
Adriano
As
As
Roma
Adriano
As
Roma
Antonino Pío
AE
Faustina I (póstuma)
As
S. I-II
9,54
11
8616
103-111
12,37
6
8618
9,60
5-6
8609
9,98
6-7
8615
119
10,11
105-141
S. II-III
8,16
8606
6
8635
1
8607
As
Roma
¿Marco Aurelio?
9,43
11
8614
As
Roma
Marco Aurelio (póstuma)
10,61
12
8613
As
Roma
Clodio Albino
4,67
6
8610
Sestercio
Roma
Septimio Severo
20,64
5
8612
Antoniniano
Roma
Claudio II
Antoniniano
Siscia
Aureliano
Follis
Cyzicus
Maximiano
AE2
Siscia
Imitación
269
S. IV
2,36
10
8623
1,86
6-7
8622
2,61
12
8624
3,51
7
8625
6
8617
As
8,08
As
7,45
8611
As
7,56
8619
As
7,50
8620
As
7,55
As
9,48
As
11,53
As
8,22
8632
AE
0,66
8597
AE
4 maravedís
AE
Felipe IV
S. XVII
12
8627
7
8629
8628
3,36
8621
5,55
8598
7,73
8633
APL XXXV, 2024
[page-n-209]
208
M. Sánchez Signes
Tabla 3. Distribución de las 43 monedas de la
colección F. Sancho por grupos cronológicos.
Romanas
Medievales
Modernas
Indeterminadas
n
%
32
1
5
5
76,74
2,33
11,63
9,30
Tabla 5. Distribución por autoridades de las 32
monedas romanas.
Domiciano
Adriano
Elio (césar)
Galieno
Claudio II
Divo Claudio II
Maximiano
Constancio I
Majencio
Constantino I
Dinastía de Constantino
Indeterminada
n
%
1
2
1
1
4
1
3
1
1
6
1
10
3,13
6,25
3,13
3,13
12,50
3,13
9,38
3,13
3,13
18,75
3,13
31,25
Tabla 4. Distribución por denominaciones de las
32 monedas romanas.
As
Dupondio
AE1
AE3
Antoniniano
¿Antoniniano?
Radiado (post-reforma)
Follis
n
%
8
1
1
1
6
2
3
10
25,00
3,13
3,13
3,13
18,75
6,25
9,38
31,25
Tabla 6. Distribución por cecas de las 32 monedas
romanas.
Roma
Medionalum
Cyzicus
Cartago
Ostia
¿Arelate?
Tréveris
Ticinum
Siscia
Indeterminada
n
%
8
25,00
1
3
1
1
1
2
1
1
13
3,13
9,38
3,13
3,13
3,13
6,25
3,13
3,13
40,63
los siglos I-II, representan el 18,75 % del conjunto romano, sin incluir aquellas con una datación segura en el
siglo II. Todas estas monedas altoimperiales, entre las que destaca la amplia proporción de ases, presentan pesos
comprendidos entre los 6,30 g (cat. 3, muy desgastada) y los 9,80 g (cat. 2, con las dos caras casi borradas),
dentro de lo cual hay que tener en cuenta los elevados índices de desgaste de algunas.
Las monedas del siglo II, 4 ejemplares, representan el 12,5 % del conjunto romano. En cuanto a la
distribución por autoridades, se han reconocido dos piezas de Adriano (un dupondio, cat. 9, y un AE1, cat.
8), y una de Aelio (cat. 10), también conocido como Lucio Elio Vero, quien vivió entre los años 101 y 138
y fue adoptado por Adriano en el 136. Murió por causas naturales dos años después sin haber llegado a
gobernar como emperador. Conocemos diversas acuñaciones a su nombre como césar, aunque la colección
de I. Ballester no contiene ninguna, pero sí dos a nombre de Adriano. La cuarta de las monedas se ha
reconocido como un as, aunque sin atribución.
El siglo III es mucho más abundante en ejemplares. Las monedas de este momento, con 10 piezas, representan
el 31,25 % del conjunto romano. Desaparecen los ases y se eleva ahora el número de antoninianos y, a finales
de la centuria, de radiados posteriores a las reformas monetarias introducidas por Diocleciano a partir del año
293. De forma llamativa, no hay ninguna moneda de Diocleciano en la colección de F. Sancho, ni tampoco en
la del Museu de Prehistòria sino que la totalidad de los radiados posreforma se atribuyen a Maximiano (cat. 19
APL XXXV, 2024
[page-n-210]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
209
y 20), acuñados en la ceca de Cyzicus entre los años 295 y 299. De cualquier modo, el volumen principal está
compuesto por antoninianos a nombre de los emperadores Galieno (cat. 13) y, sobre todo, Claudio II (cat. 1417), acuñados en la ceca de Roma. De este último gobernante se ha distinguido una pieza póstuma de la ceca de
Mediolanum a partir del año 270: la moneda en cuestión se identifica como póstuma por la interpretación de la
leyenda de su anverso, [DI]V[O CLAVDIO], así como por la consecratio y altar en llamas del reverso (cat. 18).
En cuanto al siglo IV, el repertorio lo forman un solo radiado posreforma, a nombre de Constancio I
acuñado en Cyzicus entre los años 305 y 306 (cat. 23), junto con abundantes follis y la presencia de un
nummus de Maximiano procedente de la ceca de Cartago y con fecha del 303 (cat. 22). Las 12 monedas
representan el 37,50 % del total del conjunto imperial.
Diocleciano introdujo hacia el año 294 un nuevo valor que la investigación ha denominado
tradicionalmente como follis. Pero desde inicios del siglo IV las monedas de bronce sufrieron alteraciones
constantes y este término solo se utiliza como una convención genérica. El conjunto de follis de la colección
de F. Sancho se mueve entre los 3-4 g de peso, con una única moneda que llega a los 5,60 g (cat. 24, follis de
Majencio acuñado en la ceca de Ostia entre los años 309 y 312). De todas formas, hay que tener en cuenta
que la muestra es reducida y que no todas las monedas se encuentran en un buen estado de conservación. Es
muy reseñable que, frente al número de follis de F. Sancho, el conjunto de I. Ballester sólo contenga uno,
a nombre de Maximiano y con un peso de 2,61 g, emperador para el que, en nuestro caso, se atribuye un
nummus de 2,20 g (cat. 22).
El emperador Constantino I es la autoridad que mayor número de follis, y también de otros ejemplares,
recoge en el lote monetario, a diferencia de la colección conservada en el Museu de Prehistòria, en la que
no aparece ninguna moneda a su nombre. En total, Constantino I está representado por 7 monedas (cat. 2531), más una incierta (cat. 32), acuñadas entre el inicio de su reinado, en el 306, hasta el año 321. Las cecas
comprendidas son varias, y aunque el mayor protagonismo lo tiene la de Roma, que fue la mayor cantidad de
numerario aportó a los territorios costeros peninsulares en este período (Lledó, 2007: 258), también se han
distinguido producciones de Ticinum, Siscia, Tréveris y, posiblemente, Arelate. La cantidad de moneda de
este emperador se podría explicar por su elevada producción y por su amplia circulación que ha permitido que
piezas de talleres lejanos como Siscia, actual Sisak en Croacia, o Tréveris, ahora perteneciente a Alemania
y en la línea del limes germanicus, llegaran hasta una zona rural como es la Safor del siglo IV. No obstante,
no ha sido posible determinar las correspondencias de la denominación follis de este momento respecto a los
módulos que adopta de manera paulatina el nummus, del mismo modo que parece ocurrir para la circulación
bajoimperial de la tarraconense entre los años 306-335 (Lledó, 2007: 259).
2.2. Moneda medieval
Se ha identificado una única moneda de cronología medieval, un dinero ternal de la ceca de Barcelona
acuñado en el reinado de Jaime II de Aragón (1291-1327; cat. 33). Los dineros barceloneses fueron muy
comunes en el Reino de Valencia en todo el último tercio del siglo XIII y a lo largo del siglo XIV, dada
la circulación paritaria que existía entre la moneda de terno de Barcelona y el real valenciano introducido
en el año 1247 por el rey Jaime I de Aragón (Sánchez, 2022: 200-202). La falta de más ejemplares de esta
cronología, en las dos colecciones, podría indicar el abandono de la cavidad a partir de la Antigüedad tardía
y su uso completamente residual ya que, incluso, los restos cerámicos son casi inexistentes y anecdóticos.
2.3. Monedas de época moderna
Las monedas datadas en época moderna representan el 11,63 % del total de la colección de F. Sancho.
Todas ellas se datan en el siglo XVII y a la autoridad del rey Felipe IV, aunque la atribución de una resulta
dudosa: una moneda resellada, posiblemente de 3 o 4 maravedís en origen y con un cambio de valor a 6
APL XXXV, 2024
[page-n-211]
210
M. Sánchez Signes
maravedís, marca que se observa en el reverso (cat. 34). Una moneda de características similares, resellada
y a nombre de Felipe IV, aparecía en el lote numismático de I. Ballester, con el número de catálogo 38
(García Espinosa, 2004: 371).
Las otras dos monedas de Felipe IV son producciones valencianas. Se trata de un dinero o dineret
acuñado en la ceca de Valencia entre los años 1634 y 1665, aunque debido a algunas de sus características,
como la leyenda incompleta o la N al revés, nos hacen pensar que se trate de una de tantas falsificaciones
muy comunes en la época (cat. 35); junto a esta pieza, un dieciocheno o dihuité de plata, especie equivalente
a 18 dineros de vellón, del año 1641 (cat. 36). También era común encontrar en el circulante valenciano
monedas de otros territorios, razón por la que no extraña la presencia de un ardite barcelonés sin fecha
conocida (siglo XVII-XVIII), de vellón, que muestra el escudo de la ciudad como signo distintivo de este
tipo monetario.
La agrupación se cierra con 2 maravedís del siglo XVIII, con posible fecha 1718, aunque con dudas,
acuñados por el rey Felipe V. Esta fecha de cierre del conjunto numismático de F. Sancho supera a la de la
colección de I. Ballester, cuya última moneda representada pertenece al rey Felipe IV.
3. LAS COLECCIONES DE F. SANCHO Y DE I. BALLESTER
Parte del interés de este estudio reside en la comparación entre los dos conjuntos monetarios conocidos
procedentes de la Cova de les Meravelles (tablas 7, 8, 9 y 10), lo que nos permite obtener una visión mucho
más amplia de los procesos de ocupación y abandono de este espacio y de sus posibles funciones.
El número de piezas es similar en ambos lotes, 43 para el de F. Sancho y 39 para el de I. Ballester.
En el primero, la moneda romana alcanza el 76,74 % del total (32 ejemplares), mientras que en el
segundo la cifra es del 61,80 % (22 ejemplares), con un 56,70 % de las monedas pertenecientes a
época imperial (20 ejemplares) y dos monedas provinciales, de las cecas de Lepida y Carthago Nova,
que representan el 5,10 %. La colección de Gandia no cuenta con piezas provinciales, ni tampoco con
ibéricas, como sí se hallan en el conjunto del Museu de Prehistòria: tres unidades, de Bilbilis, de Kelse
y de Konterbia Belaiska (7,70 % del total).
Por lo que respecta a las autoridades romanas, en el conjunto de I. Ballester se ha identificado un mayor
número de emperadores que en el de F. Sancho: Vespasiano, Trajano (una pieza cada uno), Marco Aurelio
(dos piezas), Clodio Albino, Septimio Severo y Aureliano (una pieza cada uno también). Resulta notoria
la ausencia de Constantino I, con siete monedas en el lote de Gandia, o la baja representación de Claudio
II que, en el conjunto aquí estudiado, está representado por cuatro ejemplares más uno póstumo. Por su
parte, la colección de F. Sancho contiene dos autoridades no representadas en la custodiada en el Museu
de Prehistòria: Aelio como césar y Galieno. La puesta en común de todos estos gobernantes ayuda a llenar
vacíos cronológicos y convierte la secuencia en un todo más uniforme y mantenido en el tiempo.
A excepción de la mayor presencia de follis y al menos una pieza identificada como un nummus en el
conjunto de F. Sancho, los tipos monetarios son bastante coincidentes en los dos grupos. En el conservado
en el Museu es acaparadora la presencia de ases, 23 en concreto, ante los 8 del lote gandiense. Por otro
lado, en este último la mayoría de tipos corresponde al follis, con 10 ejemplares, junto al antoniniano pre
y posreforma. El sestercio, sin embargo, no se halla presente, cuando en la colección de I. Ballester sí se
llegó a identificar uno.
Esta última no contaba con moneda medieval, que sí aparece en la de Gandia, aunque con una sola
moneda a nombre de Jaime II. Por último, la numismática moderna está representada de manera anecdótica
en el grupo de I. Ballester con una sola moneda, un resello de Felipe IV, mientras que en el conjunto de
F. Sancho la agrupación de producciones de los siglos XVII sobre todo e inicios del XVIII es bastante
interesante, fruto de las frecuentaciones en este momento a la cueva.
APL XXXV, 2024
[page-n-212]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
Tabla 7. Distribución de las 39 monedas de la
colección de I. Ballester.
Ibéricas
Provinciales
Imperiales
Modernas
Indeterminadas
n
%
3
2
22
1
11
7,69
5,13
56,41
2,56
28,21
211
Tabla 9. Cecas ibéricas y romanas en las 69 monedas
de las colecciones de I. Ballester y F. Sancho.
Ceca
n
Bilbilis
1
Kelse
1
Konterbia Belaiska
1
Lepida
1
Carthago Nova
1
Roma
23
Tabla 8. Autoridades en las 69 monedas ibéricas
y romanas de las colecciones de I. Ballester y
F. Sancho.
Medionalum
1
Cyzicus
4
Autoridad
n
Cartago
1
Ostia
1
Claudio
3
¿Arelate?
1
Vespasiano
1
Tréveris
2
Domiciano
5
Ticinum
1
Trajano
1
Siscia
3
Adriano
3
Indeterminada
Aelio (césar)
1
Faustina I
1
Antonino Pío
1
Marco Aurelio
2
Clodio Albino
1
Septimio Severo
1
Galieno
1
Claudio II
5
Divo Claudio II
1
Aureliano
1
Maximiano
4
Constancio I
1
Majencio
1
Constantino I
6
Dinastía de Constantino
1
Imitación
1
Indeterminada
12
Sin autoridad
5
Frustra
27
Tabla 10. Denominaciones de las 69 monedas
ibéricas y romanas en las colecciones de I. Ballester
y F. Sancho.
Tipo
n
Unidad
3
As
33
Dupondio
2
Sestercio
1
AE1
4
AE2
1
AE3
1
Antoniniano
8
¿Antoniniano?
2
Radiado
Follis
3
11
10
APL XXXV, 2024
[page-n-213]
212
M. Sánchez Signes
4. CONCLUSIONES
El conjunto aquí presentado aumenta el número de monedas conocidas para la Cova de les Meravelles de
Gandia. La parte más numerosa de los dos conjuntos conocidos pertenece al período romano, momento en
que la cueva debió tener un destacado papel en la sociedad rural del lugar al menos desde época ibérica
reciente, desde el siglo II a.n.e. a juzgar por las tres unidades ibéricas de la colección de I. Ballester.
Desde la tesis de doctorado de M. Gil-Mascarell y varios de sus trabajos (1975, por citar un ejemplo
destacado), muchas cavidades con características similares a las de Meravelles han sido consideradas
santuarios, y a la vista del registro arqueológico al cual se ha tenido acceso, no puede indicarse lo contrario.
Parece, por su morfología, un punto preferente para los cultos de tipo ctónico y un sitio de destacada
religiosidad y espiritualidad al menos desde el Paleolítico Superior (Villaverde et al., 2005). Esta cavidad
está acompañada en el territorio de otras a las que se les supone un carácter ritual diacrónico también, como
Ninotets, Bolta o Recambra, entre otras, así como el gran santuario paleolítico de Parpalló, a tan solo 3
km de Meravelles. Dejando a un lado Parpalló por su antigüedad, parece que, para época ibérica tardía y
romana, nos encontramos en una zona de cavidades con un marcado significado sacro, tanto por el tipo de
poblamiento rural como por el paisaje montañoso que favorece el culto a ciertas divinidades naturales o del
inframundo. En los últimos años se está avanzando mucho en el conocimiento de este tipo de religiosidad
popular (Machause et al., 2021).
El carácter sacro de la Cova de les Meravelles queda reforzado por la presencia de exvotos antropomorfos
de terracota (fig. 6), lucernas y otros objetos cerámicos. Ya apuntaba E. Pla Ballester que debió haber
funcionado como lugar de inhumación en época ibero-romana, porque si no “mal se explicaría la existencia
de exvotos (torso, piernas, etc.) y la extraordinaria abundancia de monedas y lucernas” (Pla, 1945: 202). No
obstante, no hay hasta el momento evidencias de enterramientos en Meravelles. Desconocemos el tipo de
ritual que se llevaba a cabo en esta cavidad, aunque parece que se trataría de un tipo de religiosidad popular
basada en el culto a divinidades ctónicas o salutíferas, normalmente relacionadas con el agua. El gran
número de caliciformes encontrados nos hace pensar que estos recipientes no fueran usados solamente para
libaciones, sino también para la iluminación, como indicaba J. V. Martínez Perona para la cueva Merinel
de Bugarra, Valencia (1992: 273).
Este tipo de ritualidad popular, además, incluye el depósito de monedas. El hecho de que sean una
parte importante, aunque no fundamental de las donaciones, nos lleva a plantearnos la cuestión del grado
de monetización de estas comunidades rurales, tradicionalmente consideradas fuera de los principales
circuitos de circulación de la moneda y, además, alejadas de los grandes centros urbanos, como Dianium,
5 cm
APL XXXV, 2024
Fig. 6. Exvoto de terracota de la
colección F. Sancho: torso bisexuado.
[page-n-214]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
213
que centralizarían las manifestaciones de la religión oficial. Es cierto que, en comparación con el registro
cerámico, una vez abandonados estos espacios de culto, las monedas pudieron ser más expoliadas que otros
objetos. De todas formas, resulta indudable que los fieles que acudían a estos centros, como Meravelles,
poseían un cierto nivel de monetización, aunque las donaciones no representan, al menos hasta donde
sabemos, valores altos. Normalmente, los hallazgos monetarios en estas cavidades los componen piezas de
cobre o de bronce, de amplia circulación y cuyo desprendimiento no iba a afectar a la economía familiar
de los oferentes. No obstante, hay que ser cautos en este sentido, puesto que el hecho de no haber hallado
monedas de alto valor no significa que no existieran este tipo de ofrendas.
El registro numismático de la colección de F. Sancho viene a confirmar estas ideas, puesto que todas las
monedas de cronología romana imperial representan valores bajos, de amplia circulación y muy comunes en
todos los estratos de la sociedad entre los siglos I y IV. Las autoridades representadas son, también, comunes, y
la procedencia de las monedas entra dentro de los rangos habituales ya estudiados (Ripollès, 1980; Lledó, 2007).
Por lo que respecta a las monedas medievales y modernas, ya no podemos hablar de un carácter sacro de
Meravelles, pero sí de la pervivencia de la cueva como lugar ligado a la memoria colectiva. Parece que la cavidad
tuvo frecuentaciones en la Edad Media como aprisco para el pastoreo y como refugio de transhumantes, contexto
en el que pudo perderse el dinero de Jaime II, una moneda de valor bajo, una vez más, y de circulación muy
común. Por otra parte, el dieciocheno de 1641 pensamos que puede estar relacionado con el uso de Meravelles
como lazareto durante el episodio de peste en Valencia en 1647, según las disposiciones del duque Francisco
Diego de Borja; es posible que en este momento se perdiesen también las otras monedas a nombre de Felipe IV,
aunque no se puede descartar que su deposición fuese accidental durante otro tipo de visitas. Tras estos usos, la
Cova de les Meravelles permanecería, a lo largo de los siglos XVIII y XIX como refugio de pastores y corral: de
hecho, conservaría su puerta de cierre de ganado hasta, al menos, el año 1881. Desde finales del siglo XIX, los
propietarios de la cueva manifestarían en repetidas ocasiones su deseo de vaciarla para usar el sedimento como
abono, cosa que ocurrirá entre los años 1912 y 1914. En el siglo XX, las visitas a la cueva las protagonizarán,
por un lado, investigadores, y por otra curiosos y aficionados. Son destacables, en este sentido, los grafitos
documentados desde el año 1929 (Cardona, 2008: 226-227 y 229-230). A lo largo de la segunda mitad del siglo
XX, hasta bien entrada la centuria, la Cova de les Meravelles mantendría, además, su carácter popular con un
claro papel de agregación y cohesión social al convertirse en lugar de reunión en fechas señaladas como la
Pascua para la gente de Gandia y sus alrededores. Sin embargo, no se han encontrado, hasta el momento, registro
numismático de estas últimas centurias.
CATÁLOGO
Romanas imperiales
1. As. Siglo I-II. AE.
A/ […] CA [..]
Busto laureado a der.
R/ Frustra.
8,40 g; 25,50 mm.
Inventario MAGa 0539.
2. As. Siglo I-II. AE.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
9,80 g; 29 mm.
Inventario MAGa 0538.
3. As. ¿Domiciano? Siglo I-II. AE.
A/ [IMP CAES DOMIT] AVG [GERM COS XV
CENS PER P P]
Busto laureado a der.
R/ Muy desgastada. Posible Fortuna estante, a izq.,
con timón y cornucopia.
6,30 g; 28 mm; 12 h.
RIC II, ¿394?
Inventario MAGa 0550.
APL XXXV, 2024
[page-n-215]
214
M. Sánchez Signes
4. As. Siglo I-II. AE.
A/ Ilegible.
Posible efigie, a der.
R/ Ilegible.
6,40 g; 27 mm.
Inventario MAGa 0568.
Observaciones: rota y en muy mal estado de
conservación.
5. As. Siglo I-II. AE.
A/ Ilegible.
Cabeza posiblemente femenina, a der.
R/ […] C
Figura estante, a izq.
5 g; 23 mm; 12 h.
Inventario MAGa 0555.
6. As. Domiciano (92-94). Roma. AE.
A/ [IMP CAES DO]MIT [AV]G GERM COS [X]
VI CE[NS PER P P]
Busto laureado a der.
R/ [FORTVNAE] AVG[VSTI] // S C
Fortuna estante, a izq., con timón y cornucopia.
12,50 g; 26 mm; 6 h.
RIC II, 407.
Inventario MAGa 0545.
7. As. Siglo II. AE.
A/ Ilegible.
Efigie masculina, a der.
R/ [… C?]
Figura femenina estante.
8,60 g; 27 mm; 8 h.
Inventario MAGa 0563.
8. AE1. Adriano. AE.
A/ Ilegible.
Cabeza a der.
R/ Ilegible.
Figura reclinada.
5,70 g; 23 mm.
Inventario MAGa 0559.
9. Dupondio. Adriano (117-138). Roma. AE.
A/ [H]ADRIANVS AVG CO[S III P P]
Busto laureado a der.
R/ Muy desgastada. Roma estante, a der., que
sostiene una lanza y toma la mano del emperador,
estante, a izq., el cual sostiene un pergamino.
APL XXXV, 2024
9,60 g; 26 mm; 7 h.
Inventario MAGa 0544.
10. As. Aelio (como césar bajo Adriano). Roma
(137). AE.
A/ [L AE]L[IVS CAE]SAR
Efigie barbada a der.
R/ [T]R [POT CO]S [II] // [S C]
Fortuna estante y a der., portando timón y
cornucopia; enfrentada, Spes avanzando hacia la
izq., llevando flor y túnica.
6,60 g; 25,50 mm; 5 h.
RIC II-3, Hadrian 2683.
Inventario MAGa 0552.
11. ¿Antoniniano? Siglo III. AE.
A/ Ilegible.
Efigie radiada a der.
R/ Ilegible.
¿Efigie a der.?
1,50 g; 14 mm; ¿10 h?
Inventario MAGa 0564.
Observaciones: posible imitación de Claudio II,
póstuma (desde 270).
12. ¿Antoniniano? Siglo III. AE.
A/ [..]S AV[G..]
Efigie radiada a der.
R/ […] A[..]
Figura estante que sostiene una cornucopia.
1,20 g; 20,50 mm; 5 h.
Inventario MAGa 0576.
13. Antoniniano. Galieno. Roma o Siscia (260268). AE.
A/ GALLIENVS AVG
Efigie radiada a izq.
R/ [VBER]ITAS AVG
Uberitas estante y a izq., que sostiene monedero y
cornucopia.
4,30 g; 22 mm; 5h.
RIC V-I, 585.
Inventario MAGa 0543.
14. Antoniniano. Claudio II (s. III). Roma. AE.
A/ [IMP C CLAVD]IVS [PF] AVG
Cabeza radiada a der.
R/ [AE]Q[VIT]A[S A]VG
Equitas estante y a izq., que sostiene en una mano
[page-n-216]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
una balanza y en la otra una cornucopia.
2,90 g; 19 mm; 6 h.
RIC V-I, p. 212, nº 14, 15.
Inventario MAGa 0561.
15. Antoniniano. Claudio II (268-270). AE.
A/ IMP C CLAVD[IVS A]VG (?)
Efigie radiada y drapeada a der.
R/ IOVI [V]LTORI (?)
Júpiter estante, a izq., con lanza en la mano der.
2,20 g; 20,50 mm; 7 h.
Inventario MAGa 0554.
16. Antoniniano. Claudio II (269). Roma. AE.
A/ IMP CLAVD[IVS AV]G
Cabeza radiada a der.
R/ FORTVNA REDVX
Fortuna estante, a izq., con timón y cornucopia. Z
a la der., en campo.
2,90 g; 20 mm; 12 h.
RIC V-I, 41; Normanby, 954.
Inventario MAGa 0549.
17. Antoniniano. Claudio II (ca. 270). Roma. AE.
A/ IMP C CLAVD[IVS A]V[G]
Efigie radiada i drapeada a der.
R/ IOVI [STA]TORI.
Júpiter estante y con la cabeza a der., sostiene cetro
y rayo.
2,50 g; 18 mm; 7 h.
RIC V-I, 133.
Inventario MAGa 0573.
18. Antoniniano. Divo Claudio II (desde el 270).
Mediolanum. AE.
A/ [DI]V[O CLAVDIO]
Cabeza radiada a der.
R/ CON[SECRATIO]
Altar con llamas.
2 g; 17 mm; 8 h.
RIC V-I, 261, o imitación de RIC V-1, 262.
Inventario MAGa 0537.
19. Radiado (posreforma). Maximiano (295-299).
Cyzicus. AE.
A/ IMP C M A MAXIM[IANVS P]F AVG
Efigie radiada y drapeada con coraza a der.
R/ CONCORDIA MI[LITVM] // K E
215
El emperador estante recibe de Júpiter, estante a
izq. y apoyado sobre cetro, la Victoria sobre orbe.
2,50 g; 22,50 mm; 6h.
RIC VI 15b, E.
Inventario MAGa 0575.
20. Radiado (posreforma). Maximiano (295-299).
Cyzicus. AE.
A/ IMP C M A MAXIMIANVS PF AVG
Efigie radiada y drapeada con coraza a der.
R/ CONCORDIA [MI]LITVM // K Δ
El emperador estante recibe de Júpiter, estante a
izq. y apoyado sobre cetro, la Victoria sobre orbe.
2,60 g; 23 mm; 6h.
RIC VI 16b.
Inventario MAGa 0566.
21. Follis. Siglo IV. AE.
A/ Ilegible.
Efigie radiada y drapeada a der.
R/ GLORI – A MIL – ITVM
Dos soldados estantes y enfrentados sostienen una
Victoria entre ellos.
3,10 g; 22,50 mm; 11 h.
Inventario MAGa 0556.
22. Nummus. Maximiano (303). Cartago. AE.
A/ [IMP C M ]A MAXIMIANVS [P F] AVG
Busto radiado del emperador con coraza a der.
R/ VOT / XX / F K
Leyenda en tres líneas, dentro de corona de laurel.
2,20 g; 22 mm; 6 h.
RIC VI, 37b.
Inventario MAGa 0565.
23. Radiado (posreforma). Constancio I (305-306).
Cyzicus. AE.
A/ [FL VAL CON]STANTIVS NOB CA[ES].
Busto radiado del emperador con coraza a der.
R/ CONCORDIA MI[LITVM]
El emperador estante, a der., recibe de Júpiter,
estante en el lado opuesto y sosteniendo un cetro,
la Victoria sobre orbe. En exergo, K y símbolo de
la officina.
2,50 g; 24 mm; 12 h.
RIC VI, 19a.
Inventario MAGa 0542.
Observaciones: fragmentada.
APL XXXV, 2024
[page-n-217]
216
M. Sánchez Signes
24. Follis. Majencio (309-312). Ostia (officina 3a).
AE.
A/ IMP C MAXENTIVS P [F A]VG
Busto laureado a der.
R/ AETERNITAS A[VG N]
Los Dioscuros enfrentados sostienen cada uno un
caballo por las bridas en el centro y un cetro. En
exergo, MOSTT.
5,60 g; 25 mm; 6 h.
RIC VI, 35 T.
Inventario MAGa 0551.
25. Follis. Constantino I (306-337). ¿Arelate? AE.
A/ IMP CONSTANTINVS P F AVG
Busto drapeado del emperador con diadema a der.
R/ [SOLI INVI]CTO [COMITI] // S C
Sol, de frente y mirando a izq., con la mano der.
levantada y orbe en la izq.; entre S y C.
3,40 g; 21,20 mm; 6 h.
RIC VII.
Inventario MAGa 0548.
26. Follis. Constantino I (310-313). Tréveris. AE.
A/ CONSTANTINVS P F AVG
Busto laureado y drapeado del emperador, con
coraza, a der.
R/ SOLI INVICTO COMITI
Busto del Sol radiado y drapeado a der.
3,70 g; 23,80 mm; 12 h.
RIC VII, 894.
Inventario MAGa 0557.
27. Follis. Constantino I (312-313). Roma. AE.
A/ IMP CONSTANTINVS [P F AVG]
Efigie laureada con coraza a der.
R/ [SPQ]R OPTIMO PRI[N]C[IPI]
Lábaro entre dos vexilla.
3,10 g; 21 mm; 11 h.
RIC VI, 349a.
Inventario MAGa 0547.
28. Follis. Constantino I (312-313). Ticinum. AE.
A/ CONSTANTINVS P F AVG
Efigie drapeada del emperador a der.
R/ SOLI INVI-C-TO COMITI // [P T]
El Sol, estante y mirando a izq., con clamis en el
hombro izquierdo, sostiene un orbe con la mano
izq. y levanta la mano der.
4 g; 24 mm; 5 h.
APL XXXV, 2024
RIC VI, 133.
Inventario MAGa 0541.
29. Follis. Constantino I (313-314). Roma. AE.
A/ IMP CO[NSTA]NTIN[VS P F AVG]
Efigie laureada y drapeada con coraza a der.
R/ [SOLI INV-]I-CTO COMIT[I] // R [F/T?]
El Sol, estante y a izq., sostiene un orbe con la
mano izq. mientras alza el brazo derecho.
3,20 g; 23,30 mm; 11 h.
RIC VII, 19.
Inventario MAGa 0540.
30. Follis. Constantino I (317). Trèveris. AE.
A/ [IMP CONS]TANTINVS [AVG]
Efigie laureada y con coraza a der.
R/ SOLI IN – VIC – [TO COMITI] // T F
El Sol, radiado y estante mirando a izq., con clamis
en el hombro izquierdo, sostiene un orbe con la
mano izq. y levanta la mano der.; entre T y F. En
exergo, [A]TR.
2,30 g; 21 mm; 6h.
RIC VII, 130.
Inventario MAGa 0546.
31. Follis. Constantino I (320-321). Siscia (officina
1a). AE.
A/ CONSTANTINVS [IVN NOB C]
Busto laureado y drapeado a der.
R/ CAE[SARVM] NO[STROTRVM VOT V]
Orla de corona de laurel que envuelve la leyenda.
En exergo, marca de ceca ASIS y estrella.
2,90 g; 19,00 mm; 12 h.
RIC VII, 163.
Inventario MAGa 0558.
32. AE3. Dinastía de Constantino (335-341). AE.
A/ [..]ONSTA[..]
Busto laureado y drapeado a der.
R/ [G]LOR[IA A]EXERC[ITVS]
Dos soldados estantes, uno a der. y uno a izq., con
un estandarte.
2,10 g; 17 mm; 12 h.
Inventario MAGa 0562.
Medievales
33. Dinero ternal. Jaime II de Aragón (1291-1327).
Barcelona. Vellón.
A/ + IACOBVS REX
[page-n-218]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
Cabeza coronada del rey a izq.
R/ BA-QI-NO-NA
Cruz pasante y equilátera que divide el campo en
cuatro cuarteles, con roel y grupo de tres puntos en
disposición alterna; BA a tres puntos.
0,80 g; 16 mm; 1 h.
CGMC 2162 (Crusafont, 2009).
Inventario MAGa 0571.
Época moderna
34. Maravedí. ¿Felipe IV? (siglo XVII). Vellón.
A/ III (?)
Ilegible. Posible resello a 3 o 4 maravedís.
R/ VI
Ilegible. Resellada a 6 maravedís.
3 g; 23 mm.
Inventario MAGa 0553.
35. Dinero (imitación). Felipe III-IV. Valencia
(1621-1665). AE.
A/ [+ PHILIP]PVS· [D·G]
Efigie coronada a izq.
R/ [VALENCIA …]
Ramellet.
1 g; 17 mm; 12 h.
CGMC 4435, sin poder especificar variante
(Crusafont, 2009).
Inventario MAGa 0570.
36. Dieciocheno. Felipe IV (1641). Valencia. Plata.
A/ [+ PHILIPPVS·] DEI G[RACIA R]
Busto del rey de frente entre marca de valor 1-8.
R/ [+ VALE]NC[IA MAIORICARV]
Escudo coronado de la ciudad de Valencia entre
fecha 16-41.
2,10 g; 20 mm; 7 h.
CGMC 4434g (Crusafont, 2009).
Inventario MAGa 0572.
37. Ardite. Barcelona (siglo XVII-XVIII). Vellón.
A/ Frustra.
R/ [BARCIN]O CIVI[TAS]
Escudo de Barcelona en losange cortando la
gráfila.
3,70 g; 21 mm.
Inventario MAGa 0560.
217
38. 2 maravedís. Felipe V (1718). Valencia.
Bronce.
A/ PHILIP.V.D.G.HISPAN.REX
Escudo coronado de España. A la der. marca de
valor.
R/ VTRVMQ+VIRT+PROTEGO 1718.
León coronado con cetro, orbe y espada.
4 g; 21,80 mm; 11 h.
Inventario MAGa 0574.
Indeterminadas
39. Indeterminada.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
0,50 g; 17 mm.
Inventario MAGa 0577.
40. Fragmento. AE.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
0,80 g; 19 mm.
Inventario MAGa 0567.
Observaciones: posiblemente no sea una moneda.
41. Fragmento. AE.
A/ Frustra.
Gráfila de puntos.
R/ Frustra.
0,10 g; 6 mm.
Inventario MAGa 0569.
42. Fragmento.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
0,90 g; 16 mm
Inventario MAGa 0578.
Observaciones: recortada y posiblemente de hierro.
No parece una moneda.
43. Fragmento.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
1,80 g; 23 mm.
Inventario MAGa 0579.
Observaciones: podría no ser una moneda. El
material parece hierro, con dudas.
APL XXXV, 2024
[page-n-219]
218
M. Sánchez Signes
1
2
6
7
11
12
17
APL XXXV, 2024
3
4
8
13
9
14
18
5
10
15
16
19
[page-n-220]
219
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
20
26
32
38
21
22
27
33
23
28
34
39
29
30
35
40
41
25
24
31
36
37
42
43
APL XXXV, 2024
[page-n-221]
220
M. Sánchez Signes
AGRADECIMIENTOS
Este estudio no habría sido posible sin la colaboración de la familia del fallecido Fausto Sancho, a la cual agradecemos
su predisposición para el desmontaje y traslado de parte de la colección merced al acuerdo con Joan Cardona en el año
2014, y al cual hemos de mostrar nuestra enorme gratitud por la confianza prestada. También a Joan Negre, director del
MAGa, por las facilidades dadas para acceder a datos e imágenes, y a la restauradora del MAGa María García por la
información. Y, por último, a Tomás Hurtado y Manuel Gozalbes, por sus importantes apreciaciones.
BIBLIOGRAFÍA
CARDONA, J. (1987): “Nous exvots ibèrics de la Cova de les Meravelles (Gandia)”. Ullal, Revista d’Història i Cultura, 11, p. 104-105.
CARDONA, J. (2008): “Història i Històries de la Cova de les Meravelles (Marxuquera, Gandia, la Safor)”. En A.
Navarro, J. Penalva, V. Alonso, T. Miralles, A. Pérez, A. Pérez (dirs.): Ermita de Marxuquera, I Centenari (19082008). Ajuntament de Gandia, Diputació de València, Gandia, p. 221-233.
CARDONA, J.; SÁNCHEZ, M.; AHUIR, J. A. (2017): “Una colección de exvotos de terracota procedentes de la Cova
de les Meravelles”. En F. Prados, F. Sala (coords.): El Oriente de Occidente. Fenicios y púnicos en el área ibérica.
Universidad de Alicante, Alicante, p. 573-586.
COHEN, H. (1880-1892): Description Historique des monnaies frappés sous l’Empire Romain. París.
CRUSAFONT, M. (2009): Catàleg general de la moneda catalana. Països catalans i corona catalano-aragonesa.
Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Barcelona.
DONAT, J. y PLA, E. (1973): “Cova de les Meravelles”. En Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Valencia,
p. 95.
ESCOLANO, G. (1610): Segunda Parte de la Década Primera de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno
de Valencia. Valencia.
GARCÍA, F. y LA PARRA, S. (1985): “Documents per a una Història de la Safor”. Ullal, Revista d’Història i Cultura,
7-8, p. 94-106.
GARCÍA ESPINOSA, D. (2004): “Hallazgos monetarios en la Cova de les Meravelles (Gandía)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXV, p. 359-372.
GIL-MASCARELL, M. (1975): “Sobre las cuevas ibéricas del País Valenciano. Materiales y problemas”. Saguntum:
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 11, p. 281-332.
LLEDÓ, N. (2007): La moneda en la Tarraconense mediterránea en época romana imperial. Museu de Prehistòria de
València, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 107), Valencia.
MACHAUSE, S.; RUEDA, C.; GRAU, I.; ROURE, R. (eds.) (2021): Rock & Ritual. Caves, Rocky Places and Religious Practices in the Ancient Mediterranean. Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier.
MARTÍNEZ PERONA, J. V. (1992): “El santuario ibérico de la Cueva Merinel (Bugarra). En torno a la función del
vaso caliciforme”. En J. Juan Cabanilles (coord.): Estudios de arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique
Pla Ballester. Museu de Prehistòria de València, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 89), Valencia,
p. 261-282.
MATTINGLY, H.; SYDENHAM, E. A. (1926): The Roman Imperial Coinage, Volume II, Vespasian to Hadrian,
Londres.
PLA, E. (1945): “Cova de les Meravelles (Gandía)”. Archivo de Prehistoria Levantina, II, p. 191-202.
RIPOLLÈS, P. P. (1980): La circulación monetaria en las tierras valencianas durante la Antigüedad. Asociación
Numismática Española, Barcelona.
RIPOLLÈS, P. P. (1982): La circulación monetaria en la Tarraconense mediterránea. Museu de Prehistòria de
València, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 77), Valencia.
SÁNCHEZ, M. (2022): “Evidencias de un área monetaria compartida entre Barcelona y Valencia en los siglos XIII y
XIV, a partir de los depósitos monetarios”. Revista Numismática Hécate, 9, p. 194-210.
SEAR, D. (2011): Roman coins and their values (Vol. IV – “Diocletian to Constantine I”), 284-337 d.C. Londres.
SUTHERLAND, C. H. V.; CARSON, R. A. G. (1966): Roman Imperial Coinage (Vol. VII – Constantine and Licinius).
Londres.
APL XXXV, 2024
[page-n-222]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
221
SUTHERLAND, C. H. V.; CARSON, R. A. G. (1967): The Roman Imperial Coinage, vol. VI, From Diocletian’s
Reform (AD 294) to the Death of Maximinus (AD 313), Londres.
VILANOVA, J. (1872): Origen, Naturaleza y Antigüedad del Hombre. Madrid.
VILLAVERDE, V.; CARDONA, J.; MARTÍNEZ, R. (2005): “Noticia de los grabados paleolíticos de la Cova de
les Meravelles (Gandía, Valencia). La importancia del Arte Solutrense en la Región Mediterránea Ibérica”. En
J. L. Sanchidrián, A. M. Márquez, J. M. Fullola (eds.): La cuenca mediterránea durante el Paleolítico Superior:
38.000-10.000 años. Fundación Cueva de Nerja, Málaga, p. 214-225.
WEBB, P. H. (1927): The Roman Imperial Coinage, Volume V, part 1, Valerian to Florian, Londres.
APL XXXV, 2024
[page-n-223]
[page-n-224]
A r c h i v o d e P r ehistor ia L evantina
Archivo de Prehistoria Levantina es una revista periódica de carácter bienal, editada por el Museu de Prehistòria
de València. Tiene como objetivo la publicación de estudios y notas de temática arqueológica (de la prehistoria a la
actualidad), relacionados preferentemente con el ámbito mediterráneo. Admite cualquier lengua hispánica, además
de francés, italiano o inglés. Los trabajos deben cumplir las normas generales abajo indicadas y habrán de ser
inéditos. Excepcionalmente podrán tener cabida traducciones de artículos ya publicados en lenguas no hispánicas.
APL utiliza un sistema de evaluación externa de originales, en el que se mantiene siempre el anonimato de los
evaluadores. Los artículos son valorados normalmente por dos especialistas en la materia, miembros o no del
Consejo Asesor. El Consejo de Redacción es el que remite a evaluación aquellos trabajos que se ajustan a la línea
editorial de la revista y el que finalmente aprueba su publicación.
Presentación de originales
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 100.000 caracteres con espacios. Los autores decidirán la proporción
de texto e ilustraciones, teniendo en cuenta que una ilustración a página completa equivale a 5. 000 caracteres.
Texto (con notas al pie y bibliografía), pies de ilustraciones, tablas y figuras se remitirán en archivos informáticos
independientes a la siguiente dirección:
Revista APL, Museu de Prehistòria de València, Corona 36, E-46003 València | revista.apl@dival.es
Texto
Los originales se presentarán en uno de los formatos comunes de los procesadores de textos (doc, rtf, odt),
empleando el tipo Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5 y con las páginas numeradas. La primera página
debe incluir nombre del autor(es) con su filiación y datos de contacto (dirección postal y correo electrónico), título
del artículo, resumen de 100-125 palabras con objetivos, métodos, resultados y conclusiones, y palabras clave con
la temática, la metodología y el contexto geográfico y cronológico del trabajo. Del título, resumen y palabras clave
debe proporcionarse una traducción preferentemente en francés o inglés.
Tablas y figuras irán siempre referidas en el texto, pero nunca montadas en él. Los diferentes apartados o epígrafes
del trabajo deben ir numerados hasta un máximo de tres niveles. Si se utilizan notas, éstas deben incluirse al pie
del texto de forma automática. Los agradecimientos y otras anotaciones aclaratorias se situarán al final del texto,
antes de la bibliografía.
Tablas
Las tablas se entregarán en hojas o archivos independientes en formatos también comunes (xls, ods) y numeradas
de forma correlativa. Sus dimensiones máximas no excederán la caja de la revista (150 x 203 mm). El tipo de letra a
utilizar será Times New Roman, cuerpo 9. Constarán de título, cuerpo de datos y, en su caso, notas al pie. Únicamente
se permiten las líneas horizontales esenciales para su comprensión y no se admiten rellenos de fondo. Un ejemplo de
formalización es el siguiente:
Tabla 28. Medidas comparativas del M2/ de diferentes caprinos.
Pla Llomes
Senèze (1)
Venta Micena (2)
Procamptoceras
PLl-51
Hemitragus albus
n
v
m
n
v
m
Longitud MD oclusal
18,18
5
18-18,5
18,3
17
17,12-19,59
18,43
Longitud MD (a 1 cm)
17,26
3
14-16,5
15,3
19
12,04-18,45
17,01
Anchura lób. ant. (a 1 cm)
12,40
5
13-16
14,5
16
11,17-13,47
12,09
Anchura lób. post. (a 1 cm)
10,62
5
11,5-15
13,3
18
9,41-12,06
10,11
(1) Duvernois y Guérin, 1989; (2) Crégut-Bonnoure, 1999.
APL XXXIV, 2022
[page-n-225]
224
Figuras
Las figuras (dibujos de línea, fotografías y gráficos), preferentemente a color, se entregarán en formato tiff, eps
o jpg, a una resolución mínima de 300 ppp a tamaño de impresión. Sus dimensiones máximas se ajustarán a la
caja de la revista (150 x 203 mm). Deben referirse en el texto y su numeración, como en el caso de las tablas, será
correlativa. Los pies se presentarán en un archivo aparte. Cuando corresponda, las figuras llevarán escala gráfica
y los mapas/planos indicación además del Norte geográfico. Los textos que formen parte de las figuras deberán
tener a tamaño de impresión un cuerpo mínimo de 9 puntos y un máximo de 16.
Referencias bibliográficas
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán con el apellido(s) del autor(es) en minúsculas y el año de
publicación, entre paréntesis, de la siguiente forma:
· Un autor: (Aura Tortosa, 1984: 138) o Aura Tortosa (1984: 138).
· Dos autores: (Pérez Jordà y Carrión, 2011) o Pérez Jordà y Carrión (2011).
· Tres o más autores: (Pla et al., 1983a) o Pla et al. (1983a).
Número de página(s), figura(s), tabla(s)… tras dos puntos después del año, si es el caso. Letras minúsculas a, b,
c… después del año para referencias con idénticos autores y misma fecha de publicación.
La bibliografía, listada al final del trabajo, seguirá el orden alfabético por apellidos. Para un autor específico, el
criterio será, consecutivamente:
· Autor solo: ordenación cronológica por año de publicación.
· Con un coautor: ordenación alfabética por el coautor.
· Con dos coautores o más: ordenación por año de publicación.
Deben incluirse todos los nombres en las obras colectivas. No son aconsejables las citas en texto de trabajos inéditos
(tesis, tesinas), siendo preferible su reseña completa en notas al pie. Las obras en prensa, para ser aceptadas, deberán
tener todos los datos editoriales. Los siguientes ejemplos ilustran los criterios formales a seguir:
Artículos
Artículo en revista
ROMAN MONROIG, D. (2014): “El jaciment de Sant Joan de Nepomucé (La
Serratella, La Plana Alta, Castelló)”. Saguntum-PLAV, 46, p. 9-20. [doi opcional].
Artículo en revista electrónica
(no paginado)
FERNÁNDEZ-LÓPEZ DE PABLO, J.; BADAL, E.; FERRER GARCÍA, C.;
MARTÍNEZ-ORTÍ, A. y SANCHIS SERRA, A. (2014): “Land snails as a diet
diversification proxy during the Early Upper Palaeolithic in Europe”. PLoS ONE, 9
(8): e104898. doi:10.1371/journal.pone.0104898.
Libros y obras colectivas
Libro
ARANEGUI, C. (2012): Los iberos ayer y hoy. Arqueologías y culturas. Marcial
Pons Historia, Madrid.
Libro dentro de serie
FUMANAL GARCÍA, M. P. (1986): Sedimentología y clima en el País Valenciano.
Las cuevas habitadas en el cuaternario reciente. Servicio de Investigación
Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 83),
Valencia.
Obra colectiva sin responsable(s)
de publicación
VV.AA. (1995): Actas de la I Reunión Internacional sobre el Patrimonio
arqueológico: Modelos de Gestión. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón, Valencia.
Obra colectiva con responsable(s)
de publicación
SANCHIS SERRA, A. y PASCUAL BENITO, J. L. (ed.) (2013): Animals i
arqueologia hui. I jornades d’arqueozoologia del Museu de Prehistòria de
València. Museu de Prehistòria de València, Diputació de València, València.
APL XXXIV, 2022
[page-n-226]
225
Contribuciones a obras
colectivas
Capítulo de libro
MARTÍ OLIVER, B. (1998): “El Neolítico: los primeros agricultores y ganaderos”.
En Prehistoria de la Península Ibérica. Ariel, Barcelona, p. 121-195.
Obra sin responsable(s)
de publicación
AURA TORTOSA, J. E. (1984): “Las sociedades cazadoras y recolectoras:
Paleolítico y Epipaleolítico en Alcoy”. En Alcoy. Prehistoria y Arqueología. Cien
años de investigación. Ayuntamiento de Alcoy e Instituto de Estudios ‘Juan GilAlbert’, Alcoy, p. 133-155.
Obra con responsable(s)
de publicación
PÉREZ JORDÀ, G. y CARRIÓN MARCO, Y. (2011): “Los recursos vegetales”.
En G. Pérez Jordà, J. Bernabeu, Y. Carrión, O. García Puchol, L. Molina y M. Gómez
Puche (ed.): La Vital (Gandia, Valencia). Vida y muerte en la desembocadura del
Serpis durante el III y el I milenio a.C. Museu de Prehistòria de València, Diputació
de València (Trabajos Varios del SIP, 113), Valencia, p. 97-103.
PLA BALLESTER, E.; MARTÍ OLIVER, B. y BERNABEU AUBÁN, J. (1983):
“La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) y los inicios de la Edad del Bronce”.
XVI Congreso Nacional de Arqueología (Murcia-Cartagena, 1982). Secretaría
general de los congresos arqueológicos nacionales, Zaragoza, p. 239-247.
Reunión científica sin
responsable(s) de publicación
Reunión científica con
responsable(s) de publicación
MARTÍ OLIVER, B.; FORTEA PÉREZ, J.; BERNABEU AUBÁN, J.; PÉREZ
RIPOLL, M.; ACUÑA HERNÁNDEZ, J. D.; ROBLES CUENCA, F. y GALLART
MARTÍ, M. D. (1987): “El Neolítico antiguo en la zona oriental de la Península
Ibérica”. En J. Guilaine, J. Courtin, J.-L. Roudil y J.-L. Vernet (dirs.): Premières
communautés paysannes en Méditerranée occidentale. Actes du Colloque
International du CNRS (Montpellier, 1983). Éditions du CNRS, Paris, p. 607-619.
Pruebas
Las primeras pruebas de imprenta se remitirán en formato PDF al autor para su corrección y serán devueltas en
un plazo máximo de quince días. Si los autores son varios, las pruebas se dirigirán al primero de los firmantes.
Las correcciones se limitarán, en la medida de lo posible, a la revisión de erratas y a pequeñas modificaciones de
datos. Se aconseja la utilización de correctores automáticos en el momento de redacción del texto, a fin de paliar
lapsus ortográficos.
Licencia y auto-archivo
Los trabajos publicados en la revista Archivo de Prehistoria Levantina se acogen al modelo de licencia Creative
Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0), salvo para aquellas
imágenes o figuras donde se indiquen las reservas de derechos.
Cada autor recibirá su artículo en PDF y un ejemplar impreso de la revista. Se permite a los autores el autoarchivo de sus artículos publicados en APL en versión editorial (post-print) desde el momento de la publicación
de la revista.
APL XXXIV, 2022
[page-n-227]
[page-n-228]
[page-n-229]
[page-n-230]
[page-n-231]
[page-n-2]
[page-n-3]
[page-n-4]
Archivo
de
Prehistoria Levantina
Servicio de Investigación Prehistórica
Museo de Prehistoria de Valencia
Vol. XXXV
Diputación de Valencia
Valencia, 2024
[page-n-5]
[page-n-6]
Joaquín Abarca Pérez
† 1 de setembre de 2023
Funcionari de la Diputació de València
Traductor del Museu de Prehistòria de València de 2015 a 2022
IN MEMORIAM
[page-n-7]
[page-n-8]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA (APL)
Revista del Museu de Prehistòria de València.
Fundada en 1928 por D. Isidro Ballester Tormo como Anuario del Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación Provincial de Valencia.
Directora: María Jesús de Pedro Michó (MPV).
Editor: Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez (MPV).
Consejo de redacción: Ferran Arasa i Gil (Universitat de València), Yolanda Carrión Marco (Universitat de
València), Carlos Ferrer García (MPV), Oreto García Puchol (Universitat de València), Manuel Gozalbes
Fernández de Palencia (MPV), Sonia Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante), Alfred Sanchis Serra (MPV),
Begoña Soler Mayor (MPV).
Consejo asesor: Lorenzo Abad Casal (Universidad de Alicante), Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de
Alicante), Natàlia Alonso Martínez (Universitat de Lleida), Carmen Aranegui Gascó (Universitat de València),
J. Emili Aura Tortosa (Universitat de València), Ernestina Badal García (Universitat de València), Joan Bernabeu
Auban (Universitat de València), Helena Bonet Rosado (MPV), Josep Maria Fullola i Pericot (Universitat de
Barcelona), Blanca Gamo Parras (Museo Provincial de Albacete), Mauro S. Hernández Pérez (Universidad de
Alicante), Joaquim Juan Cabanilles (MPV), Joaquín Lomba Maurandi (Universidad de Murcia), Esther LópezMontalvo (CNRS, UMR 5608, Toulouse), Bernat Martí Oliver (MPV), M. Isabel Martínez Navarrete (CSIC,
Instituto de Historia, Madrid), Consuelo Mata Parreño (Universitat de València), Miquel Molist Montañà
(Universitat Autònoma, Barcelona), Arturo Oliver Foix (Museu de Belles Arts, Castelló de la Plana), Albert
Ribera Lacomba (ICAC), Pere Pau Ripollés Alegre (Universitat de València), Corinna Riva (UCL, Institute
of Archaeology, Londres), Gonzalo Ruiz Zapatero (Universidad Complutense, Madrid), Jorge A. Soler Díaz
(Museo Arqueológico de Alicante-MARQ), Valentín Villaverde Bonilla (Universitat de València), João Zilhão
(Universitat de Barcelona).
Ayudante de edición: Ángel Sánchez Molina (MPV).
CORRESPONDENCIA
Revista APL
Museu de Prehistòria de València
Corona, 36 – E-46003 València
Tel.: +34 963 883 587 / 592
revista.apl@dival.es
[page-n-9]
APL se intercambia con publicaciones dedicadas a la Prehistoria, Arqueología en general y ciencias o disciplinas
relacionadas (Antropología cultural o Etnología, Antropología física o Paleoantropología, Paleontología,
Paleolingüística, Epigrafía, Numismática, etc.), a fin de incrementar los fondos de la Biblioteca del Museu de
Prehistòria de València.
We exchange Archivo de Prehistoria Levantina (APL) with any publication concerning Prehistory, Archaeology
in general, and related sciences (Cultural Anthropology or Ethnology, Physical Anthropology or Human
Palaeontology, Palaeolinguistics, Epigraphy, Numismatics, etc) in order to increase the batch of the Library of
the Prehistory Museum of Valencia.
INTERCAMBIOS
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
Corona, 36 – E-46003 València
Tel.: +34 963 883 599
bibliotecasip@dival.es
APL es de acceso libre en la URL permanente:
http://www.mupreva.es/pub/apl
El resto de publicaciones del Museu de Prehistòria de València se halla también disponible en la URL:
http://www.mupreva.es/pub
APL se encuentra indizada en SJR, Fuente Academica Plus, Periodicals Index Online, L’Année Philologique,
Anthropological Literature, Historical Abstracts y DIALNET y evaluada en ERIHPlus y LATINDEX. Catálogo
v1.0 (2002-2017).
Edita: MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA – DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 4.0 ES).
Excepto para aquellas imágenes donde se indican las reservas de derechos.
ISSN: 0210-3230
eISSN: 1989-0508
Depósito legal: V. 165-1959
Maquetación: Museu de Prehistòria de València (MG, JVFS)
Imprime: Artes Gráficas J. Aguilar, S.L.
[page-n-10]
Í NDI CE
11
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia). Una comparativa
entre conjuntos del Paleolítico medio y superior inicial
35
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia). Valoración de las ocupaciones
prehistóricas entre el final del Paleolítico y los inicios del Neolítico
51
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
en la fachada mediterránea ibérica
87
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro. Estudio de las colecciones
del Museu de Prehistòria de València
111
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
(Simat de la Valldigna-Carcaixent, València)
137
P. Cerdà Insa
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
157
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas desde una perspectiva histórica, cultural y territorial
185
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
201
M. Sánchez Signes
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles de Gandia (Valencia):
la colección Fausto Sancho
223
Normas para la presentación de originales
[page-n-11]
[page-n-12]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e3, p. 11-34
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1622
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Raquel PARDO TENDERO a, Aleix EIXEA a y Alfred SANCHIS b
Arqueozoología y tafonomía
de la Cova Foradada (Oliva, Valencia).
Una comparativa entre conjuntos
del Paleolítico medio y superior inicial
RESUMEN: En este trabajo se presentan los datos preliminares del estudio arqueozoológico y
tafonómico de la macrofauna correspondiente a dos capas adscritas, una al Paleolítico medio y otra al
Gravetiense de la Cova Foradada (Oliva, Valencia). El principal objetivo de este trabajo es aportar nueva
información que sirva de comparativa con otros conjuntos faunísticos de época paleolítica situados en
la fachada mediterránea ibérica. Los datos obtenidos indican que en los dos conjuntos analizados los
lepóridos son el grupo taxonómico con mejor representación, aunque también destacan los cérvidos.
El conjunto del Paleolítico medio muestra una mayor diversidad, con presencia de quelonios, suidos y
cánidos de tamaño medio. Équidos y bóvidos aparecen con porcentajes menores. El estudio tafonómico
señala el origen principalmente antropogénico de estos conjuntos faunísticos.
PALABRAS CLAVE: Cova Foradada, Paleolítico medio, Gravetiense, Arqueozoología, Tafonomía,
Mediterráneo ibérico.
Archaeozoology and taphonomy from Cova Foradada (Oliva, Valencia)
A comparison between Middle and Early Upper Palaeolithic assemblages
ABSTRACT: This paper presents a preliminary data from the archaeozoological and taphonomic study
of macrofauna corresponding to two layers belonging to the Middle Palaeolithic and Gravettian levels
from Cova Foradada (Oliva, Valencia). The main objective of this work is to provide new information
to serve as a comparison with other faunal assemblages from the Palaeolithic period located on the
Iberian Mediterranean basin. The data obtained indicate that leporids are the taxonomic group with
the best representation in the two assemblages analysed, although cervids also stand out. The Middle
Palaeolithic assemblage shows a greater diversity, with the presence of chelonians, suids and mediumsized canids. Equids and bovids appear in smaller percentages. The taphonomic study indicates the
mainly anthropogenic origin of these faunal assemblages.
KEYWORDS: Cova Foradada, Middle Palaeolithic, Gravettian, Archaeozoology, Taphonomy, Iberian
mediterranean.
a
b
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València.
raparten@alumni.uv.es | alejo.eixea@uv.es
Servei d’Investigació Prehistòrica, Museu de Prehistòria de València, Diputació de València.
alfred.sanchis@dival.es
Recibido: 10/10/2023. Aceptado: 06/03/2024. Publicado en línea: 18/04/2024.
[page-n-13]
12
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
1. INTRODUCCIÓN
Los estudios arqueozoológicos del Paleolítico medio y Paleolítico superior inicial desarrollados en la zona
mediterránea de la Península Ibérica demuestran que los grupos humanos realizaron una amplia y variada
explotación de la fauna con la que cohabitaron (entre otros, Pérez Ripoll, 1977, 2004; Martínez Valle,
1996; Blasco, 2011; Sanchis, 2012; Sanchis et al., 2016, 2023; Pérez, 2019; Real et al., 2019, 2020; Moya
et al., 2021; Villaverde et al., 2021a; Real y Villaverde, 2022). Esta explotación estaría relacionada con las
diferentes condiciones paleoecológicas existentes a lo largo del territorio (Aguirre, 2007; Rosas et al., 2023).
En el área central mediterránea, ámbito que nos ocupa, durante el Paleolítico medio podemos ver un modelo
cinegético más diversificado, generalista u oportunista, basado en el consumo de ungulados de talla mediagrande, principalmente cérvidos y équidos (Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002; Blasco
y Fernández Peris, 2012; Sanchis, 2012; Salazar-García et al., 2013; Eixea et al., 2020, 2023; Moya et al.,
2021). Este modelo también presta cierta atención a los mamíferos de talla grande (elefantes, hipopótamos,
rinocerontes y uros) y a la captación de pequeñas presas (aves, tortugas y lepóridos), aunque en este último
caso sin alcanzar el valor porcentual que estos recursos, en especial el conejo, adquirirán durante las fases
más avanzadas del Paleolítico superior, desde el Gravetiense y fundamentalmente durante el Solutrense
y Magdaleniense (Pérez Ripoll y Villaverde, 2015). A partir de los datos faunísticos procedentes de los
yacimientos de Cova de les Cendres (Teulada-Moraira), Cova de les Malladetes (Barx) y Cova Beneito
(Muro d’Alcoi), entre otros, sabemos que en estas últimas fases se asiste a un cambio hacia un modelo de
caza más especializada, centrada en ciervos o cabras, según la localización de los yacimientos. También
se observa una mayor atención hacia las pequeñas presas como recurso complementario, con una especial
importancia de los lepóridos (Martínez Valle, 1996; Pérez Ripoll, 2004; Villaverde et al., 2019; 2021b; Real
y Villaverde, 2022; Monterrosa, 2023; Sanchis et al., 2023). Además, se constata la presencia de algunos
restos de carnívoros con marcas antropogénicas, principalmente de lince (Real et al., 2017b). Todo ello
proporciona un panorama que resulta propio de ocupaciones de mayor intensidad y especialización, pero
con carácter estacional (Real et al., 2017a; Villaverde et al., 2019, 2021a, 2021b).
En este trabajo se presenta por primera vez información inédita sobre los conjuntos de fauna recuperados
en la Cova Foradada de Oliva (Valencia). En este sentido se han seleccionado dos conjuntos, uno del
Paleolítico medio y otro del Gravetiense, procedentes de las excavaciones desarrolladas entre 1988 y 2013
en la cavidad por José Aparicio Pérez. Estos materiales fueron depositados en el Museu de Prehistòria de
Valencia y han permanecido inéditos hasta la fecha. Los objetivos son:
- Determinar las características del conjunto faunístico (representación taxonómica y anatómica, perfiles
de edad de los individuos, entre otros).
- Analizar el estado de conservación de las muestras a través del estudio tafonómico de los restos,
atendiendo al nivel de fragmentación y estudiando las posibles modificaciones producidas en la fase
bioestratinómica y diagenética, para determinar el origen de las acumulaciones óseas.
- A partir de la información obtenida, definir el papel de los recursos faunísticos dentro de las actividades
cinegéticas de los grupos cazadores-recolectores paleolíticos de la Cova Foradada (en cuanto a su origen y
transporte), y establecer las posibles diferencias entre ambas fases. Del mismo modo, realizar inferencias
sobre los tipos de ocupación de la cavidad por los grupos humanos.
2. LA COVA FORADADA
La Cova Foradada se localiza en el término municipal de Oliva (Valencia). Concretamente, se abre en la
parte oeste de la loma de escasa altura, que forma parte del conjunto de las llamadas Muntanyetes d’Oliva,
últimas estribaciones de la Serra de Mustalla, sobre la llanura aluvial litoral del Golfo de Valencia (fig. 1).
El paraje en el que se enclava se conoce con el nombre de Racó de Gisbert. La cavidad ofrece dos aberturas,
APL XXXV, 2024
[page-n-14]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
13
la de Poniente y la de Levante o del este, que se abrió con posterioridad, a los inicios del Holoceno, al
hundirse la bóveda de esta en la parte más profunda de la cavidad (Aparicio et al., 2014). El yacimiento
se enclava en un entorno variado que incluye zonas costeras, lacustres, así como llanuras y áreas de media
montaña. La característica más destacada es su alta biodiversidad, ya que participa en el momento actual
de cuatro medios, el marítimo por la cercanía de la línea de costa, aunque no hay que olvidar sus grandes
fluctuaciones a lo largo de todo el Pleistoceno y, en menor medida, durante el Holoceno; la zona más
montañosa con la Serra de Mustalla; y el medio acuático determinado por el río del Vedat, que drena toda
la sierra mencionada y que nutre a la zona lagunar, de marjal o albufera según la época (Aparicio, 2015).
Parte de este ecosistema se ve reflejado en los restos de la fauna consumida y justifica la permanencia y
continuidad de uso de esta cavidad por parte de diversos agentes.
El yacimiento se descubrió en los años 70 del siglo XX, pero no fue hasta 1975 cuando se reunió un
lote de materiales líticos, correspondientes al Paleolítico medio, que despertaron el interés por el mismo.
A raíz de ello, en 1977 comenzaron las campañas de excavación arqueológica, que se desarrollaron hasta
el 2013 a cargo de José Aparicio Pérez. El hecho de que se haya intervenido en el yacimiento durante
una treintena de años sin un claro objetivo de estudio hace que hoy en día nos encontremos con diversos
factores problemáticos al intentar estudiarlo (Eixea y Sanchis, 2022).
Actualmente, se ha iniciado un nuevo proyecto de investigación por parte del Museu de Prehistòria
de València en colaboración con la Universitat de València, dirigido por Alfred Sanchis y Aleix Eixea, y
formado por un equipo científico multidisciplinar. Su principal objetivo es el estudio de las colecciones
arqueológicas obtenidas en las campañas pasadas de excavación. Del mismo modo que, con las nuevas
excavaciones llevadas a cabo a partir de 2023 obtener una secuencia arqueológica, que parece abarcar
buena parte del Paleolítico medio y superior además de épocas más recientes. Su finalidad es verificar el
potencial arqueológico del yacimiento y su posición en el contexto regional.
Fig. 1. Situación geográfica de la Cova
Foradada (Oliva). Mapa elaborado a
partir del Institut Cartogràfic Valencià.
APL XXXV, 2024
[page-n-15]
14
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
3. MATERIALES Y MÉTODOS
El material estudiado en este trabajo se encuentra depositado en el Museu de Prehistòria de Valencia. El
conjunto procede del material recuperado en las capas 18 y 27, correspondientes al cuadro b16 (1 m2) situado
en la zona este de la cavidad (fig. 2). El análisis tecno-tipológico de los materiales líticos de esta zona permite
relacionar la capa 18 con el Gravetiense y la 27 con el Paleolítico medio (Eixea y Sanchis, 2022).
Para la identificación taxonómica y anatómica de los materiales óseos y dentales se ha empleado
principalmente la colección de fauna actual depositada en el Gabinet de Fauna Quaternària Innocenci
Sarrión (Museu de Prehistòria de València). También, se han consultado diferentes atlas de anatomía
comparada (Pales y Lambert, 1971; Schmid, 1972; Barone, 1976; Hillson, 1992), así como una serie de
monografías y trabajos especializados en ciertos taxones: lagomorfos (Sanchis, 2012), quelonios (Hervet,
2000; Morales y Sanchis, 2009; Sanchis et al., 2015; Boneta, 2022) y cánidos (Pérez Ripoll et al., 2010).
En el caso concreto de la familia Equidae, dada las dificultades para su determinación, se han empleado
criterios morfométricos que nos permitan diferenciar entre huesos de asnos (Equus hydruntinus) y caballos
(Equus ferus) salvajes (Davis, 1989; Sanz-Royo et al., 2020; Monterrosa et al., 2021).
En cuanto a los restos indeterminados, estos han sido agrupados por tallas: pequeña, media y grande;
y tipo de hueso: largo, esponjoso, plano y dental. Los huesos de <3 cm se han registrado como esquirlas.
Para la cuantificación se ha utilizado el Número de Restos (NR), el Número de Especímenes Identificados
Fig. 2. Planta general de la cavidad con los cuadros de excavación (modificado a partir de Aparicio, 2015).
APL XXXV, 2024
[page-n-16]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
15
(NISP), el Número Mínimo de Elementos (NME) y el Número Mínimo de Individuos (NMI) (Brain, 1981).
En los lepóridos se ha establecido el número mínimo de unidades animales (MAU) y su estandarización
(% MAU), y se ha aplicado el coeficiente T de Kendall que relaciona la densidad de los elementos (Pavao y
Stahl, 1999) y su % MAU de cara a verificar la conservación y fragmentación del conjunto (Lyman, 2008).
En la clasificación de las fracturas se ha seguido la metodología propuesta por Villa y Mahieu (1991) y
la determinación de los morfotipos de fractura específicos, vinculados sobre todo a la explotación de la
médula, se ha realizado en base al trabajo de Real et al. (2022). Las termoalteraciones halladas en los restos
se clasifican a partir de la coloración y localización de las mismas y grados de cremación, según establecen
Nicholson (1993), Stiner et al. (1995) y Théry-Parisot et al. (2004).
Para distinguir las modificaciones de origen antropogénico de las de otros agentes se ha seguido la
metodología de Lyman (1994), Lloveras y Nadal (2015) y Fernández-Jalvo y Andrews (2016). Aquellos
restos con posibles modificaciones han sido observados microscópicamente, utilizándose dos herramientas,
la lupa de mano y la lupa binocular. En el primer caso, se ha empleado una lupa portátil de 20 aumentos
con led incluido (Leuchtturm, Ref. LU 30 Led), con la cual se ha observado la superficie de todos los restos
y ha permitido la identificación de alteraciones y marcas no observables a simple vista. Tras este primer
análisis, aquellos restos con marcas de interés se han sometido a una mayor observación bajo lupa binocular
(Olympus SZ11) de hasta 110 aumentos. Toda la información arqueozoológica y tafonómica se recoge en la
base de datos específica desarrollada desde la Universitat de València y el Museu de Prehistòria de València
(Real, 2017, 2021; Real et al., 2022).
4. RESULTADOS
4.1. Composición taxonómica
El conjunto arqueofaunístico estudiado comprende un total de 4282 restos, de los cuales 2368 corresponden
a la capa 27 adscrita al Paleolítico medio (a partir de ahora PM) y 1914 a la capa 18 perteneciente al
Gravetiense (a partir de ahora GR). Se ha podido identificar taxonómicamente el 20,4 % de los restos del
conjunto del PM y el 19,6 % del GR. Entre los restos indeterminados clasificados por tallas de peso destaca
la mayor presencia de la talla media (el 9,2 % en el conjunto del PM y el 7,9 % en el del GR). Además, en
ambas capas poseemos un gran número de restos indeterminados clasificados como esquirlas (alrededor del
90 % de los indeterminados). Se han identificado siete familias de taxones: Equidae, Bovidae, Cervidae,
Suidae, Canidae, Leporidae y Testudinidae (tabla 1; fig. 3). No obstante, tres de ellas (Suidae, Canidae
y Testudinidae) aparecen exclusivamente en el registro del conjunto del PM. No se ha podido llegar a
identificar la especie para todos los fragmentos estudiados, debido a las alteraciones postdeposicionales y
al nivel de fragmentación de la muestra. Por tanto, hemos preferido limitarnos a la categoría de familia o
subfamilia para una parte destacada del conjunto. En este caso, nos hemos centrado exclusivamente en los
restos de macrofauna y hemos descartado los de avifauna y microfauna, conjuntos éstos últimos en proceso
de estudio que nos aportarán principalmente información de índole paleoambiental o cronoestratigráfica.
En el conjunto del PM los lepóridos son el grupo mejor representado entre los determinados (69,6 % del
NISP), seguidos de los cérvidos (13,4 %) y las tortugas (11,6 %). El resto de los taxones muestran valores
muy escasos (équidos, bovinos, caprinos, suidos y cánidos). En el conjunto del GR destacan de nuevo los
lepóridos, con porcentajes todavía mayores entre los determinados (92 %), seguidos por los cérvidos (5 %)
y los équidos (2,7 %). Es de destacar en ambos conjuntos la escasa presencia de caprinos (<1 %), la mayor
diversidad taxonómica en el conjunto del PM, así como un papel algo más importante de los équidos en el
conjunto del GR respecto al del PM (tabla 1).
Cabe resaltar la identificación de un astrágalo de un cánido de talla media-grande en el conjunto del PM
que se encuentra en estudio y de un hueso de asno silvestre (Equus hydruntinus) en el conjunto del GR.
APL XXXV, 2024
[page-n-17]
16
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
Tabla 1. Especies representadas en el conjunto faunístico del Paleolítico medio (PM, capa 27) y del
Gravetiense (GR, capa 18), cuadro b16, según el NISP, % NISP, NME y NMI por edad y total. Edad: juvenil
(J.), subadulto (S.), adulto (A.), viejo (V.).
PM (capa 27)
NISP % NISP NME
GR (capa 18)
NMI por edad
NISP % NISP NME
J. S. A. V. Total
Determinados
484
20,4
Perissodactyla
6
1,2
2
Equidae
6
1,2
2
Equus sp.
-
Equus hydruntinus
J. S. A. V. Total
376
19,6
10
2,7
6
2
0,5
1
-
7
1,9
4
-
-
1
0,3
1
Artiodactyla
78
16,1
30
20
5,3
9
Bovinae
5
1,0
5
-
-
Cervidae
52
10,7
7
17
4,5
5
Cervus elaphus
13
2,7
12
1
3
2
0,5
2
Caprinae
3
0,6
1
1
1
1
0,3
1
Capra pyrenaica
-
-
1
0,3
1
Sus scrofa
5
1,0
5
-
-
Carnivora
7
1,4
7
-
-
Canidae
7
1,4
7
-
-
Lagomorpha
337
69,6
315
346
92,0
215
Leporidae
337
69,6
315
346
92,0
215
56
11,6
53
-
-
56
11,6
53
-
-
1884
79,6
1538
80,4
Testudines
Testudo hermanni
Indeterminados
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
4
1
8
4
Talla grande
29
5
Talla media
173
121
36
28
1646
1384
Talla pequeña
Esquirlas
Total
APL XXXV, 2024
2368
407
21
NMI por edad
1914
230
1
2
1
1
6
3
1
2
1
6
12
[page-n-18]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
2
1
3
4
6
5
17
0
3 cm
Fig. 3. 1) Placas y restos óseos fracturados de tortuga
mediterránea (PM). 2) M1/M2 superior derecho de un équido
con un alto grado de concreción (GR). 3) Astrágalo izquierdo
de Canidae (PM). 4) Astrágalo izquierdo de Capra pyrenaica
(GR). 5) Huesos largos de lepórido fracturados (GR).
6) Falange primera de équido fracturada (GR).
Los restos de quelonio del conjunto del PM suman un total de 56, representados tanto por placas
óseas como por huesos postcraneales. A partir de su estudio morfológico, el conjunto ha sido asignado
taxonómicamente a la tortuga mediterránea (Testudo o Chersine hermanni), especie terrestre con placas y
líneas de crecimiento de mayor grosor que hacen descartar a los galápagos o tortugas dulceacuícolas del
género Emys y Mauremys, el primero de ellos presente también en la zona valenciana durante el Paleolítico
medio, en concreto en Cova Negra, junto a la tortuga mediterránea (Boneta, 2022).
4.2. Perfiles de edad y anatómicos
El número mínimo de individuos contabilizados en el conjunto del PM es de 21, de los cuales ocho son
lepóridos, cuatro tortugas, tres ciervos y dos bovinos, mientras que équidos, suidos, caprinos y cánidos están
representados por un individuo. En el caso del conjunto del GR el número mínimo de individuos es más bajo
(12), con predominio de los lepóridos con seis ejemplares y de los équidos con tres, después los cérvidos
con dos, mientras que los caprinos corresponden a un único individuo (tabla 1). Respecto a las edades de
muerte de estos animales, en el conjunto del PM hemos obtenido información de diversos taxones de talla
grande (équidos y bovinos), media (ciervos, caprinos, jabalíes y cánidos) y pequeña (lepóridos). Teniendo
en cuenta que la muestra es muy reducida, comentamos solo el perfil de edad de aquellos individuos mejor
representados. En el caso del ciervo, los restos corresponden a un subadulto, un adulto y un viejo. Respecto
a los lepóridos, se han determinado cuatro individuos juveniles y cuatro adultos. En el conjunto del GR los
seis lepóridos son juveniles, los tres équidos corresponden a dos adultos y un subadulto, mientras que entre
los ciervos aparece un adulto y un viejo (tabla 1).
En la tabla 2 se presentan los valores de representación anatómica (NISP) de los diferentes grupos
taxonómicos según conjuntos (PM y GR). En el caso de los lepóridos, el grupo con la muestra más
numerosa, en ambos conjuntos destacan los restos craneales (27,3 % y 27,5 % del NISP respectivamente).
APL XXXV, 2024
[page-n-19]
18
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
También, es destacable la presencia de elementos del miembro posterior (27,6 % y 24,6 %), seguidos
del miembro anterior (19,6 % y 20,5 %), entre los que podemos ver cifras altas de escápula y húmero
y más bajas de radio, ulna y metacarpos. Menores valores comportan las vértebras y costillas (16,6 % y
12,7 %). Finalmente, las primeras, segundas y terceras falanges (8,9 % y 14,7 %) son los elementos peor
representados (tabla 2).
Tabla 2. Representación anatómica según el NISP de los grupos taxonómicos presentes en los dos conjuntos:
Paleolítico medio (PM) y Gravetiense (GR).
Equidae
Bovinae
Cervidae
Caprinae
Suidae
Canidae
Leporidae
Testudo
PM
GR
PM
PM
GR
PM
GR
PM
PM
PM
GR
PM
Total
6
10
5
65
19
3
2
5
7
337
346
56
Craneal
6
7
2
55
16
1
92
95
Cráneo
27
40
Maxilar
6
5
46
44
4
Asta
Diente aislado
5
Incisivo
6
1
1
Premolar
Molar
1
1
44
13
4
1
4
1
3
1
2
1
2
Hemimandíbula
Axial
2
1
Vértebra
Vértebra cervical
Vértebra torácica
2
13
6
56
44
5
16
10
2
8
Vértebra lumbar
13
21
Sacro
3
1
Costilla
Miembro anterior
1
1
1
3
1
Escápula
Húmero
1
1
17
4
66
71
17
13
7
19
Coracoides
1
Ulna
Metacarpo
1
4
8
6
6
1
4
5
9
Metacarpo 2
9
3
Metacarpo 3
6
3
Metacarpo 4
10
3
Metacarpo 5
2
3
APL XXXV, 2024
2
4
Radio
Carpo
6
1
[page-n-20]
19
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
Tabla 2 (cont.).
Equidae
PM
GR
Miembro posterior
Bovinae
Cervidae
Caprinae
PM
PM
PM
1
4
GR
GR
Suidae
Canidae
PM
PM
PM
GR
PM
1
93
85
5
1
Leporidae
Testudo
Coxal
1
14
15
1
Fémur
2
13
13
4
15
10
3
5
Tibia
Tarso
1
1
Patella
2
Astrágalo
1
4
8
Calcáneo
6
5
Metatarso
13
11
Metatarso 2
9
4
Metatarso 3
6
5
Metatarso 4
2
6
Metatarso 5
6
3
Extremidades
2
Falange 1
1
Falange 2
2
3
1
1
1
2
Falange 3
Sesamoideo
1
1
5
30
51
1
1
27
17
1
3
24
2
1
2
1
1
Placas óseas
10
1
45
Los cérvidos y équidos en ambos conjuntos aparecen representados mayoritariamente por dientes
aislados, y en menor medida por restos de los miembros y extremidades. El resto de los mamíferos de la
muestra (bovinos, caprinos, suidos y cánidos) presentan un número de restos muy escaso. Respecto a las
tortugas, destacan las placas óseas, con dominio de las del espaldar (44) sobre las del plastrón (1), mientras
que es menor la representación de los huesos de los miembros, y no hay presencia de restos craneales.
4.3. Análisis tafonómico
La muestra faunística presenta un índice muy alto de fragmentación. En el conjunto del PM tan solo 120
restos (5,1 %) están completos, 93 (4,9 %) en el conjunto del GR. La mayoría de los elementos completos
en ambas capas (más de un 75 %) pertenecen a lepóridos. En este grupo taxonómico únicamente se da
correlación significativamente estadística en el caso del índice de conservación del conjunto del PM (<
0,05), indicando un posible sesgo tafonómico en el conjunto que puede alcanzar el 0,39 de la muestra en
base a 1. En este sentido, aunque existe cierta pérdida de elementos, se considera que esa cantidad permite
descartar un proceso tafonómico que implique la destrucción de una parte importante del conjunto de
lepóridos (tablas 3 y 4). De los restos fragmentados en el total de las dos muestras, el 65 % corresponde
a fracturas antiguas, mientras que un 34 % del material está afectado por fracturas recientes originadas
mayoritariamente durante el proceso de excavación, y el 1 % restante por fracturas indeterminadas. La
mayoría de las fracturas antiguas se han producido en fresco, el 79,1 % en el conjunto del PM, junto a un
APL XXXV, 2024
[page-n-21]
20
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
16,8 % de indeterminadas y un 3,6 % de fracturas con caracteres mixtos, así como un 0,3 % causadas en
seco (postdeposicionales). En el caso del conjunto del GR, el 66,2 % de las fracturas son en fresco, el 18,2
% indeterminadas, el 12,1 % muestra caracteres mixtos y el 3 % se han producido en seco.
Tabla 3. NME, MAU y % MAU de los elementos anatómicos de los lepóridos
representados en el conjunto del Paleolítico medio (PM) y del Gravetiense (GR).
PM
GR
NME
MAU
% MAU
NME
MAU
% MAU
Cráneo
1
0,125
13,34
2
0,333
36,35
Maxilar
6
0,375
4
5
0,416
44,4
Diente aislado
43
0,191
20,38
39
0,232
25,33
Hemimandíbula
9
0,562
59,98
3
0,25
27,29
Vértebra
1
0,004
0,43
3
0,018
1,96
V. cervical
10
0,178
19
2
0,07
7,64
V. torácica
8
0,07
7,47
0
0
0
V. lumbar
13
0,325
34,68
19
0,633
69,1
Sacro
3
0,375
40,02
1
0,166
18,12
Costilla
13
0,05
5,34
4
0,023
2,51
Escápula
15
0,937
100
11
0,916
100
Húmero
6
0,375
40,02
11
0,916
100
Radio
4
0,25
26,68
6
0,5
54,58
Ulna
6
0,375
40,02
6
0,5
54,58
Carpo
0
0
0
4
0,083
9,06
Metacarpo
5
0,07
7,47
9
0,187
20,41
Metacarpo 2
9
0,562
59,98
3
0,25
27,29
Metacarpo 3
6
0,375
40,02
3
0,25
27,29
Metacarpo 4
10
0,625
66,7
3
0,25
27,29
Metacarpo 5
2
0,125
13,34
3
0,25
27,29
Coxal
11
0,687
73,32
6
0,5
54,58
Fémur
7
0,437
46,64
8
0,666
72,7
Tibia
14
0,875
93,38
6
0,5
54,58
Tarso
3
0,093
9,92
5
0,208
22,7
Patella
2
0,125
13,34
0
0
0
Astrágalo
4
0,25
26,68
8
0,666
72,7
Calcáneo
6
0,375
40,02
5
0,416
44,4
Metatarso
11
0,171
18,25
11
0,229
25
Metatarso 2
9
0,562
59,98
4
0,333
36,35
Metatarso 3
6
0,375
40,02
5
0,416
44,4
APL XXXV, 2024
[page-n-22]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
21
Tabla 3 (cont.).
PM
GR
NME
MAU
% MAU
NME
MAU
% MAU
Metatarso 4
2
0,125
13,34
6
0,5
54,58
Metatarso 5
6
0,375
40,02
3
0,25
27,29
Falange 1
27
0,21
22,41
17
0,157
17,14
Falange 2
3
0,02
2,13
24
0,222
24,23
Falange 3
0
0
0
10
0,09
9,82
Total
281
255
Tabla 4. Coeficiente de correlación de rango de Kendall que relaciona la densidad de
los elementos en los lepóridos (Pavao y Stahl, 1999) y el % MAU, aplicado en los
dos conjuntos (PM y GR).
(S) Densidad conejo
(Pavao y Stahl, 1999)
PM (% MAU)
100,0
60,0
27,3
9,5
5,3
2,5
V. cervical
62,2
19,0
7,6
V. lumbar
47,3
34,7
69,1
V. sacra
58,1
40,0
18,1
Escápula
44,6
100,0
100,0
Húmero
58,1
40,0
100,0
Radio
18,9
26,7
54,6
Ulna
31,1
40,0
54,6
Metacarpos
17,6
66,7
27,3
Coxal
60,8
73,3
54,6
Fémur
55,4
46,6
72,7
Tibia
73,0
93,4
54,6
Astrágalo
37,8
26,7
72,7
Calcáneo
45,9
40,0
44,4
Tarsos
45,9
9,9
22,7
Metatarsos
16,2
60,0
36,4
Falange 1
1,4
22,4
17,1
Falange 2
1,4
2,1
24,2
Falange 3
1,4
0,0
9,8
Correlación Kendall's tau
0,39
0,31
Probabilidad
0,02
0,18
Elemento anatómico
Mandíbula
Costillas
GR (% MAU)
APL XXXV, 2024
[page-n-23]
22
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
La mayoría de las fracturas en fresco están realizadas sobre huesos largos de individuos de talla media y
pequeña (fig. 4). Acerca de la morfología de las fracturas que hemos podido identificar, el morfotipo II.4.1
es el más abundante en ambos conjuntos, el cual remite a lascas resultado de una percusión antropogénica.
Al igual que el morfotipo II.4.2, del que tenemos una amplia representación en el conjunto del PM,
originándose una diáfisis de circunferencia incompleta como consecuencia de una fractura en fresco que
afecta tanto al eje longitudinal como al transversal. No obstante, también podemos destacar el morfotipo
II.3 y el II.1, este último da como resultado cilindros de diáfisis de circunferencia completa, muy comunes
en los huesos largos de lepóridos.
En relación con las modificaciones (tabla 5), se han encontrado un total de 20 huesos con marcas, 14
en el conjunto del PM y seis en el GR. En el conjunto del PM la mayoría (13) son de origen antropogénico
(incisiones y raspados líticos) presentes principalmente sobre huesos largos y planos del miembro anterior
y posterior pertenecientes a animales de talla media y a cérvidos, aunque también a animales de talla
grande y pequeña (lepóridos). La mayoría de las marcas líticas presentan una distribución unilateral, con
diferente intensidad, cantidad múltiple y morfología rectangular o larga (fig. 5). Un único resto de lepórido,
concretamente un fragmento distal de tibia presenta señales de corrosión digestiva. En el conjunto GR se
repite el mismo patrón de marcas líticas sobre huesos largos de animales de talla media (cérvidos) y grande,
junto a dos huesos de lepórido (escápula y radio) también con señales de corrosión digestiva, y a otro de
cabra montés (astrágalo) con marcas de arrastres dentales.
Fig. 4. Morfotipos de fractura (NISP) en
los dos conjuntos asociados a huesos largos
fracturados en fresco correspondientes
a Equidae, Bovinae, Cervidae, Canidae,
Leporidae, Talla Pequeña, Talla Media y
Talla Grande.
APL XXXV, 2024
[page-n-24]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
23
Tabla 5. Relación de modificaciones biostratinómicas identificadas y sus características sobre los restos de
fauna presentes en el conjunto del Paleolítico medio (PM) y del Gravetiense (GR).
Taxón
Hueso
Tipo de marca Origen
Distribución
Intensidad
Cantidad
Morfología
PM (capa 27)
Leporidae
Ulna
Incisión
Lítica
Unilateral
Leve
Múltiple
Rectangular
Leporidae
Tibia
Corrosión
Digestión
-
-
-
-
Cervidae
Fémur
Raspado
Lítica
Unilateral
Ligera
Simple
Rectangular
Cervidae
Fémur
Raspado
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Larga
Talla media
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Rectangular
Talla media
Hueso plano
Raspado
Lítica
Unilateral
Alta
Dos
Larga
Talla media
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Rectangular
Talla media
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Ligera
Dos
Rectangular
Talla media
Hueso plano
Incisión
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Rectangular
Talla media
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Fuerte
Múltiple
Rectangular
Talla media
Hueso plano
Raspado
Lítica
Unilateral
Leve
Múltiple
Rectangular
Talla grande
Tibia
Incisión
Lítica
Unilateral
Fuerte
Múltiple
Larga
Talla grande
Fémur
Incisión
Lítica
Unilateral
Alta
Múltiple
Larga
Talla grande
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Fuerte
Múltiple
Larga
GR (capa 18)
Leporidae
Radio
Corrosión
Digestión
-
-
-
-
Leporidae
Escápula
Corrosión
Digestión
-
-
-
-
Cervidae
Húmero
Incisión
Lítica
Bilateral
Fuerte
Múltiple
Larga
Cervidae
Radio
Incisión
Lítica
Bilateral
Ligera
Múltiple
Larga
Talla grande
Hueso largo
Incisión
Lítica
Unilateral
Moderada
Múltiple
Corta
Arrastre
Dental
Unilateral
Leve
Múltiple
Larga
Capra pyrenaica Astrágalo
Se han localizado un total de 233 restos con termoalteraciones en el conjunto del PM (9,8 %) y 77 en el del
GR (4 %). Hemos detectado diferentes grados de afección térmica, del marrón al blanco, pero concretamente
las coloraciones negras relacionadas con la fase de carbonización son las mejor representadas en ambos
conjuntos (63,5 % y 69,2 % del NISP respectivamente). No obstante, se observan algunas diferencias entre
conjuntos. Así, en el del PM las coloraciones marrón y marrón/negro están bien representadas, mientras
que en el conjunto del GR la coloración blanca muestra valores más destacados, lo que correspondería con
un nivel de fuego muy intenso (fig. 6). En el conjunto del PM las termoalteraciones se distribuyen sobre
esquirlas indeterminadas (46 %), de talla media (27 %), grande (8 %) y pequeñas (2 %), así como sobre
restos de lepóridos (8 %), cérvidos (4 %), tortugas (2 %), équidos (2 %), bovinos (0,4 %) y caprinos (0,4
%). En el conjunto del GR las señales de fuego aparecen sobre esquirlas indeterminadas (70 %), de talla
media (16 %) y sobre restos de cérvidos (10 %) y lepóridos (4 %). En general, además de sobre esquirlas,
APL XXXV, 2024
[page-n-25]
24
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
1
2
3
4
5
0
3 cm
0
3 cm
Fig. 5. Restos de fauna con modificaciones antropogénicas. 1) Hueso largo de talla media con incisiones y termoalteración
(PM). 2) Hueso largo de talla media con incisiones (PM). 3) Hueso largo de talla media con incisiones y marca de
percusión (PM). 4) Húmero de cérvido con incisiones (GR). 5) Remontaje de dos fragmentos de un hueso largo de talla
grande con incisiones (GR).
Fig. 6. Restos de fauna con termoalteraciones (% NISP) de los dos conjuntos y su distribución según coloraciones.
las evidencias de fuego se observan sobre fragmentos de huesos largos de talla media y grande, y en menor
medida sobre huesos planos y esponjosos. Aunque no hemos encontrado marcas de corte sobre los restos
de tortuga, sí que cuatro placas óseas muestran termoalteraciones parciales (colores blanquecinos y negros),
aunque su origen no está muy claro.
En lo referente a las modificaciones fosildiagenéticas, en el conjunto del PM el número asciende a un
total de 946 restos lo que representa el 40 % del total, afectando a la muestra con un nivel de incidencia
medio/alto. De entre todas ellas destaca sobre todo la alta presencia de concreciones de carbonato cálcico
sobre los huesos (42,4 %), manchas de óxido de manganeso (22,3 %) e improntas de raíces (16,3 %).
En cambio, en el conjunto del GR estas alteraciones tienen una menor incidencia, afectando solo a 147
restos (7,7 %), en la mayoría de los casos sin casi modificar su superficie, donde destacan también las
concreciones (76 %) y las manchas de manganeso (15 %) (fig. 7). Por el momento, desconocemos las
causas de esta desigual conservación.
APL XXXV, 2024
[page-n-26]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
25
Fig. 7. Restos de fauna (% NISP) de
los dos conjuntos con modificaciones
fosildiagenéticas.
5. DISCUSIÓN
5.1. Origen de los aportes de fauna
Para el conjunto del PM, las evidencias registradas ponen de manifiesto un origen mayoritariamente
antropogénico derivado de las actividades cinegéticas, consumo y desecho por parte de los grupos humanos.
La presencia de otros agentes biológicos es prácticamente nula, pues solamente se ha encontrado un resto
digerido de lagomorfo, que podría ser resultado de una presencia muy puntual de las aves rapaces o de
otros agentes biológicos, pero tratándose de un fragmento de pequeño tamaño no descartamos que su origen
también pueda ser humano. Además, el elevado nivel de fragmentación del conjunto (solo se conserva
alrededor de un 5 % de huesos completos), sumado a la presencia de incisiones, raspados y a la variedad de
huesos termoalterados parece relacionarse con una intensa explotación de los recursos faunísticos por parte
de los grupos neandertales que ocuparon la cavidad durante esta fase.
En relación con el conjunto del GR, no podemos atribuir el origen de los restos únicamente a la acción
de los humanos, ya que encontramos el mismo número de marcas antropogénicas que de otros posibles
agentes biológicos. No obstante, la identificación de marcas de corte, fracturas en fresco y termoalteraciones
evidencia la presencia humana en la cavidad, al menos de forma esporádica. La revisión del material lítico
de esta capa correspondiente a las antiguas excavaciones aporta numerosos restos líticos en forma de dorsos
y piezas astilladas, así como una azagaya, que confirman la presencia humana en la cavidad durante el
Gravetiense (Eixea y Sanchis, 2022). A la evidencia humana se suma la presencia puntual de carnívoros,
aunque tan solo se ha identificado una marca dental sobre un astrágalo de caprino. Del mismo modo,
los dos restos de lepóridos digeridos nos indicarían que otros agentes pudieron estar presentes durante la
formación del depósito gravetiense, aunque sin descartar tampoco un origen humano de los mismos según
la problemática expuesta en el anterior conjunto.
En este sentido, podemos decir que la fauna analizada de la Cova Foradada presenta unas características
análogas a las observadas en otros yacimientos de la vertiente mediterránea con conjuntos de cronología
similar. Los estudios sobre conjuntos de fauna del Paleolítico medio de yacimientos como el Abrigo de
APL XXXV, 2024
[page-n-27]
26
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
la Quebrada, El Salt, la Cova del Bolomor o la Cova del Puntal del Gat apuntan a los grupos humanos
como principales responsables de la creación de los agregados arqueofaunísticos (Blasco, 2011; Blasco y
Fernández Peris, 2012; Sanchis et al., 2013; Pérez, 2014, 2019; Real et al., 2019; Moya et al., 2021; Eixea et
al., 2023), si bien en algunos yacimientos se determina una presencia más destacada de carnívoros, como por
ejemplo en los niveles basales de Cova Negra y de la Cova de les Malladetes (Villaverde et al., 1996; Eixea
et al., 2020; Sanchis y Villaverde, 2020; Sanchis et al., 2023). Con respecto a los conjuntos gravetienses, en
yacimientos como Cova Beneito, L’Arbreda, Cova de les Malladetes y Cova de les Cendres los agregados
faunísticos estudiados responden mayoritariamente a actividades de los grupos humanos (Estévez, 1987;
Iturbe et al., 1993; Villaverde et al., 2021b; Sanchis et al., 2023).
En los dos conjuntos de Foradada observamos unas estrategias cinegéticas focalizadas hacia los herbívoros
de talla media (cérvidos) y, en menor medida, grande (équidos), si bien es cierto que en el conjunto del PM
encontramos una mayor diversidad de especies. Admitiendo así el origen predominantemente humano de
las presas, la dieta basada sobre todo en ungulados y lepóridos podría ser completada con otros pequeños
animales, como tortugas o moluscos (Blasco, 2008; Blasco y Fernández Peris, 2012; Morales y Sanchis,
2009; Sanchis et al., 2015).
Los lepóridos son el taxón más abundante y los cérvidos tienen bastante importancia en la dieta de ambos
grupos humanos. También se aprecia una mayor presencia de équidos en el depósito del GR, posiblemente
debido a las características del entorno con la existencia de una amplia llanura litoral durante esta fase. Sin
embargo, el conjunto del PM es más diverso desde el punto de vista taxonómico.
5.2. Transporte y explotación
A la hora de hablar sobre la adquisición y transporte de las presas, debemos hacer referencia a la secuencia
de aprovisionamiento descrita por Grayson (1988) que contempla una primera fase nutricional en el lugar de
la caza y destinada al consumo de las vísceras. Después, se seleccionan los elementos que serían trasladados
hasta el lugar de hábitat. Los criterios de selección de los restos varían en función de la talla de peso del
animal, de la distancia entre el campamento base y del tamaño del grupo de cazadores (Grayson, 1988;
O’Connell y Hawkes, 1988; Metcalfe y Jones, 1998).
Partiendo de los datos que hemos obtenido, a partir de la representación esquelética de los lepóridos
(% MAU), en ninguno de los dos conjuntos tratados se da un transporte selectivo. En ambos se observa
la representación de todos los elementos anatómicos, si bien con porcentajes más importantes en el caso
de las cinturas y de los huesos largos del estilopodio y zeugopodio, así como de las vértebras de la mitad
posterior y mandíbulas, correspondiendo en general a las zonas con mayor contenido cárnico (tabla 3).
Los lepóridos son animales de talla y peso reducido y a partir del patrón de conservación anatómica, se
intuye que estas presas fueron trasladadas completas hasta el lugar de hábitat y procesado, para realizar
allí las tareas de descarnado, desarticulación y pelado de las carcasas. Al hablar de los animales de
talla grande (NISP), es posible que en el lugar de caza se produjera una selección previa de las partes
anatómicas a transportar. En el caso de los équidos y en ambos conjuntos, se observa una alta presencia
de dientes aislados y en menor medida de partes del miembro anterior y extremidades. Algo similar
sucede con los bovinos, en los que destacan sobre todo los dientes aislados, así como los fragmentos del
miembro posterior y de falanges, que se explotarían debido a su alto contenido medular. Este modelo de
distribución en la representación esquelética nos indica un aprovechamiento centrado en las partes más
ricas en nutrientes, tanto en contenido cárnico como en medular, a través de la selección de miembros
apendiculares y hemimandíbulas. Así pues, nos informarían de un acceso primario a las presas de talla
grande, la elección de elementos en el lugar de obtención y finalmente el transporte selectivo de los restos
al yacimiento (Blumenschine y Selvaggio, 1988). En cuanto a los animales de talla media, atendiendo a
la representación de los cérvidos (NISP) por ser la especie de la que más datos hemos obtenido, presentan
APL XXXV, 2024
[page-n-28]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
27
un patrón basado en el predominio de partes craneales y de los miembros. Por tanto, en ambos conjuntos
las carcasas serían trasladadas enteras a la cueva para su posterior procesado. En todo caso, hay que tener
en cuenta que, excepto en el caso de los lepóridos que aportan un número de restos más destacado, la
representación del resto de los taxones es bastante escasa, por lo que los planteamientos expuestos en
el caso de las presas de talla grande y media son meras hipótesis. En este sentido, somos conscientes de
que la muestra estudiada corresponde a un solo cuadro y a capas de excavación artificiales, por lo que
es probable que puedan contener más de un evento de ocupación/procesado/consumo de animales en la
cavidad, y de que sin un estudio arqueoestratigráfico riguroso resulta del todo imposible demostrar la
sincronía del material asociado en cada caso.
Respecto a la edad de las presas, es más variable en el conjunto del PM, donde también se da una mayor
diversidad de taxones, mientras que en el GR destacan los individuos adultos. Esto nos podría indicar, en el
primer caso, que los neandertales de Cova Foradada desarrollaron unas estrategias cinegéticas vinculadas
a los recursos disponibles en su entorno, como parte de un modelo más generalista o diversificado y
posiblemente oportunista. En cambio, durante el Paleolítico superior inicial los grupos humanos que
habitaron la zona de estudio desarrollaron un patrón cinegético más especializado (Blumenschine y Marean,
1993; Bunn, 2001) observado en otros yacimientos del ámbito regional como Beneito o Malladetes (Iturbe
et al., 1993; Martínez Valle, 1996; Villaverde et al., 2021b; Sanchis et al., 2023), y caracterizado por la caza
de ciervos adultos y también de lepóridos, aunque en este último caso en el conjunto GR de Foradada todos
los individuos son juveniles, posiblemente como consecuencia de la parcialidad de la muestra.
En los dos conjuntos analizados las marcas de procesado y consumo de origen antropogénico son
evidentes, pues hemos encontrado diversas marcas de corte, de percusión, huesos con termoalteraciones y
la mayoría de las fracturas están realizadas en fresco. Con respecto a las incisiones localizadas en individuos
de talla media y grande, la mayoría se encuentran sobre las diáfisis de los huesos largos. Al igual que sucede
con los restos estudiados de otros yacimientos como El Salt o Malladetes, entre otros, en los que encontramos
la mayor parte de las incisiones y de las marcas de fractura sobre estas zonas con la finalidad de descarnar y
de extraer la médula (Pérez, 2014, 2019; Villaverde et al., 2021b). Las características y localización de estas
marcas sobre las diáfisis podrían estar relacionadas con el descarnado de los miembros después de haber
sido trasladados al yacimiento. Solamente encontramos un pequeño porcentaje de incisiones sobre huesos
planos, posiblemente restos de costillas o de hemimandíbulas, que podrían ser consecuencia de trabajos de
evisceración y de aprovechamiento de la médula (Blasco et al., 2013).
En el caso de los lepóridos, no se han hallado marcas de corte sobre sus huesos, aunque sí numerosos
fragmentos de diáfisis fragmentadas desprovistos de las epífisis y que conservan toda la circunferencia
(cilindros), como consecuencia de los procesos de fractura de los principales huesos largos (húmero, fémur
y tibia) para el consumo de la médula. Patrón de explotación y consumo de estas pequeñas presas que
se repite en diversos yacimientos, por ejemplo, en la Cova de les Cendres, donde los conejos, de origen
principalmente humano, alcanzan valores de representación en torno al 80-90 % (Pérez Ripoll, 2004;
Sanchis et al., 2016; Real, 2020, 2021).
El origen de las alteraciones por fuego sobre los restos es difícil de establecer. En este sentido, además
del posible origen antropogénico durante la preparación de la carne, no hay que obviar la posibilidad de que
pudieran estar producidas por la afección de un hogar localizado en niveles inferiores o superiores (Pérez
et al., 2017) o incluso por causas naturales.
5.3. Tipos de ocupación
A partir de los datos faunísticos que poseemos es complicado profundizar en los tipos de ocupación de
la cueva y su temporalidad, sobre todo por tratarse de una muestra de estudio correspondiente a 1 m2, y
teniendo en cuenta los escasos datos disponibles sobre el proceso y método de excavación. Para poder
APL XXXV, 2024
[page-n-29]
28
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
realizar inferencias sobre los posibles modelos de ocupación de la cavidad desarrollados por los grupos
humanos y abordar un análisis preliminar, junto con la arqueozoología es necesario sumar otras variables,
como los estudios de la tecnología lítica y de distribución y la relación de los materiales en el espacio.
Poniendo en relación estos estudios los dos conjuntos responden a un patrón de ocupación que parece
similar. En este sentido y con la información disponible procedente de otras secuencias del panorama
regional, pensamos que se trata de ocupaciones de carácter corto y esporádico imbricadas a modo de
palimpsesto, en las que los grupos humanos probablemente visitarían la cavidad de forma recurrente, y
dirigidas, entre otros objetivos, hacia la caza de diversos taxones (Pérez, 2019; Eixea et al., 2020; Pérez et al.,
2020; Eixea y Sanchis, 2022). Este tipo de ocupaciones se asemejan a las observadas en otros yacimientos
valencianos del Paleolítico medio como el Abrigo de la Quebrada o la Cova del Puntal del Gat. Ambas se
caracterizan por haber sido frecuentadas de forma reiterada durante diferentes fases, determinadas en el
registro a partir de unas estrategias de caza diversificadas y a la documentación de unas cadenas operativas
líticas con una elevada fragmentación, bajo índice de elementos remontados, presencia de algunos toolkits
y piezas con filos poco reutilizados (Eixea et al., 2019; Real et al., 2019). No podemos llegar a determinar
ocupaciones singulares dedicadas a la realización de actividades específicas, como se ha planteado en
los yacimientos de El Salt o el Abric del Pastor (Machado et al., 2011; Machado y Pérez, 2016; Mayor
et al., 2022; Sossa et al., 2022). Como se documenta en la mayor parte de los yacimientos de la fachada
mediterránea, ejerce un papel importante en los tipos de actividad que se desarrollan tanto la accesibilidad
a los recursos, ya sean bióticos o abióticos, como la ubicación de los mismos lugares (Sañudo et al., 2012;
Rosell et al., 2017; Marín et al., 2019; Eixea et al., 2020). En yacimientos como la Cova del Bolomor o
el Abrigo de la Quebrada se observan similitudes en cuanto a que la mayor parte del registro es aportado
por los grupos humanos y en el que los carnívoros son minoritarios (Fernández Peris, 2003; Sañudo y
Fernández Peris, 2007; Blasco, 2011; Real et al., 2019, 2020). Por el contrario, en Cova Negra, en algunos
niveles se atestigua una representación de varias especies de carnívoros correspondientes a tres familias
(Canidae, Felidae y Ursidae). En dicho yacimiento destaca la acción de este tipo de animales (Pérez Ripoll,
1977; Villaverde et al., 1996) en el contexto de unas ocupaciones muy esporádicas de la cavidad que se
ratifican a partir de la presencia o no de colonias de quirópteros (Guillem, 1995).
Por todo ello, podemos establecer la hipótesis de que la cavidad, tanto durante el Paleolítico medio como
el Gravetiense, tuvo sobre todo un uso humano, probablemente con estancias esporádicas de corta duración,
durante las que los grupos llevaron a cabo un aprovechamiento muy intenso de los recursos faunísticos,
disponibles en el entorno de la cueva. Tenemos que esperar a nuevos estudios actualmente en proceso
(antracología, carpología, isótopos, micromorfología, dataciones, etc.) para poder abordar con mayor detalle los
modos de vida de las poblaciones que vivieron durante los dos periodos tratados en este trabajo. Obviamente,
lo limitado de la muestra analizada nos obliga a ser cautos y a valorar los datos presentados como preliminares.
6. CONCLUSIONES
Existe cierta diversidad en relación con las estrategias de subsistencia de los grupos humanos del Paleolítico
medio y superior inicial (Gravetiense). Aunque en ambos casos, las especies predominantes son los cérvidos
y los lepóridos, se observan diferencias que afectan al transporte de las presas, relacionadas con el tamaño
de estas y con el valor nutricional de ciertas partes anatómicas. El estudio tafonómico de los restos muestra
a los grupos humanos, neandertales en el caso del conjunto del PM, Humanos Anatómicamente Modernos
en el del GR, como los principales agentes de aporte y modificación de los restos. La presencia de otros
predadores parece bastante limitada en la muestra analizada. Esto podría estar relacionado en ambos casos
con un uso bastante reiterado de la cueva por parte de los distintos grupos humanos, relacionado con la
propia localización, la riqueza de biotopos en sus cercanías, y la posibilidad de acceso a un amplio espectro
de recursos animales y vegetales.
APL XXXV, 2024
[page-n-30]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
29
Las limitaciones del estudio ya han sido explicadas, pero las conclusiones obtenidas pueden ser
verificadas o matizadas a través del análisis de nuevos materiales. En este sentido, el yacimiento está
actualmente en fase de excavación dentro de un nuevo proyecto de investigación (Eixea y Sanchis, 2022).
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Museu de Prehistòria de València y a su directora María Jesús de Pedro las facilidades prestadas para
el estudio de los materiales. También, damos las gracias a José Castelló Barber, Vicent Burguera y Josep Gisbert, por
su ayuda e interés en el proyecto. Además, queremos agradecer a todos los integrantes de este nuevo proyecto y a los
voluntarios que han formado parte de la primera campaña de excavación. Finalmente, agradecemos los comentarios de
Leopoldo Pérez y de Jaime Vives-Ferrándiz que han contribuido a mejorar el manuscrito original. Este trabajo forma
parte del proyecto PID2021-122308NA-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER Una manera de hacer Europa.
BIBLIOGRAFÍA
AGUIRRE, E. (2007): “Neandertales ibéricos: hábitat, subsistencia, extinción”. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 101(1), p. 203-210.
APARICIO, J. (2015): “Cova Foradà (Oliva. Valencia)”. En Serie Arqueológica, 24. Sección de Estudios Arqueológicos Valencianos. Varia XII, p. 10-35.
APARICIO, J.; SUBIRÀ, E.; GÓMEZ, G.; LORENZO, C.; LOZANO, M. y HERRERO, M. (2014): Los neandertales
de la Cova Foradà de Oliva. (Estado actual de la investigación). Real Academia de Cultura Valenciana.
AURA, J. E.; VILLAVERDE, V.; PÉREZ RIPOLL, M.; MARTÍNEZ VALLE, R. y GUILLEM, P. M. (2002): “Big
game and small prey: Paleolithic and Epipaleolithic economy from Valencia (Spain)”. Journal of Archaeological
Method and Theory, 9 (3), p. 215-267.
BARONE, R. (1976): Anatomie comparée des mammifères domestiques. París.
BINFORD, L. R. (1984): Faunal remains from Klassies River Mouth. New York, Academic Press.
BLASCO, R. (2008): “Human consumption of tortoises at Level IV of Bolomor Cave (Valencia, Spain)”. Journal of
Archaeological Science, 35, p. 2839-2848.
BLASCO, R. (2011): La amplitud de la dieta cárnica en el Pleistoceno medio peninsular: una aproximación a partir
de la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia) y del subnivel TD10-1 de la Gran Dolina (Sierra de
Atapuerca, Burgos). Tesis Doctoral. Universitat Rovira i Virgili.
BLASCO, R. y FERNÁNDEZ PERIS, J. (2012): “Small and large game: Human use of diverse faunal resources at
Level IV of Bolomor Cave (Valencia, Spain)”. Comptes Rendus Palevol 11, p. 265–282.
BLASCO, R.; ROSELL, J.; DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M.; LOZANO, S.; PASTÓ, I.; RIBA, D.; VAQUERO, M.;
FERNÁNDEZ PERIS, J.; ARSUAGA, J. L.; BERMÚDEZ, J. M. y CARBONELL, E. (2013): “Learning by Heart:
Cultural Patterns in the Faunal Processing Sequence during the Middle Pleistocene”. PlosOne, 8(2), e55863.
BLUMENSCHINE, R. J. y MAREAN, C. W. (1993): “A carnivore’s view of archaeological bone assemblages”. En J.
Hudson (ed.): From Bones to Behavior. Ethnoarchaelogical and Experimental Contributions to the Interpretation of
Faunal Remains. Carbondale, Center for Archaeological Investigations, p. 273-300.
BLUMENSCHINE, R. J. y SELVAGGIO, M. (1988): “Percussion marks on bone surfaces as a new diagnostic of hominid behavior”. Nature, 333, p. 763-765.
BONETA, I. (2022): Los quelonios en el registro arqueológico de la Península Ibérica: Aproximación a su estudio a partir
del conjunto del yacimiento calcolítico de Camino de las Yeseras. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
BRAIN, C. K. (1981): The Hunters or the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy. Chicago, University
of Chicago Press, p. 365.
BUNN, H. T. (2001): “Hunting, Power Scavenging, and Butchering by Hadza Foragers and by PlioPleistocene Homo”.
En C. B. Stanford y H. T. Bunn (eds.): Meat-Eating & Human Evolution, Oxford University Press, p. 199-218.
DAVIS, S. J. M. (1989): The Archaeology of Animals. London: Routledge.
EIXEA, A.; BEL, M. A.; CARRIÓN MARCO, Y.; FERRER-GARCIA, C.; GUILLEM, P. M.; MARTINEZ-ALFARO, A., MARTÍNEZ-VAREA, C. M.; MOYA, R.; RODRIGUES, A. L.; DIAS, M. I.; RUSSO, D. y SANCHIS,
APL XXXV, 2024
[page-n-31]
30
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
A. (2023): “A multi-proxy study from new excavations in the Middle Palaeolithic site of Cova del Puntal del Gat
(Benirredrà, València, Spain)”. Comptes Rendus Palevol, 22 (10), p. 159-200.
EIXEA, A.; CHACÓN, M. G.; BARGALLÓ, A.; SANCHIS, A.; ROMAGNOLI, F.; VAQUERO, M. y VILLAVERDE,
V. (2020): “Neanderthal spatial patterns and occupation dynamics: a focus on the central region in Mediterranean
Iberia”. Journal of World Prehistory, 33, p. 267-324.
EIXEA, A. y SANCHIS, A. (2022): “Reconstrucción preliminar de la secuencia del Paleolítico medio y superior inicial
de la Cova Foradada (Oliva, Valencia) a partir del estudio de los materiales líticos”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXXIV, p. 29-59.
EIXEA, A.; SANCHIS, A. y MARTÍNEZ-ALFARO, Á. (2019): “Nuevos datos procedentes del yacimiento del Paleolítico medio del Puntal del Gat (Benirredrà, Valencia)”. SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de
Valencia, 51, p. 257-259.
ESTÉVEZ, J. (1987): “La fauna de l’Arbreda (sector Alfa) en el conjunt de faunes del Plistocè Superior”. Cypsela:
revista de prehistòria i protohistòria, VI, 73-87.
FERNÁNDEZ-JALVO, Y. y ANDREWS, P. (2016): Atlas of taphonomic identifications. Springer.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2003): “Cova del Bolomor (La Valldigna, Valencia): un registro paleoclimático y arqueológico en un medio kárstico”. Boletín de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst: SEDECK,
(4), p. 34-47.
GRAYSON, D. K. (1988): Danger cave, last supper cave, and hanging rock shelter: the faunas. Anthropological
Papers of the American Museum of Natural History, 66, 1, New York.
GUILLEM, P. M. (1995): “Bioestratigrafía de los micromamíferos (Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno Medio, Superior y Holoceno del País Valenciano”. Saguntum, 38, p. 11-18.
HERVET, S. (2000): “Tortues du Quaternaire de France: critères de détermination, répartitions chronologique et géographique”. Mésogée, 58, p. 3-42.
HILLSON, S. (1992): Mammal Bones and Teeth: An Introductory Guide to Methods of Identification. London: Institute
of Archaeology. University College London.
ITURBE, G.; FUMANAL, M. P.; CARRIÓN, J. S.; CORTELL, E.; MARTÍNEZ, R.; GUILLEM, P. M. y VANDERMEERSCH, B. (1993): “Cova Beneito (Muro, Alicante): una perspectiva interdisciplinar”. Recerques del Museu
d’Alcoi, 2, p. 23-88.
LYMAN, R. L. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
LYMAN, R. L. (2008): Quantitative Paleozoology. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press.
LLOVERAS, L. y NADAL, J. (2015): “Els agents predadors de petites preses en jaciments arqueològics i la importància dels referents tafonòmics actuals. El cas de les acumulacions de lepòrids a la Península Ibèrica”. En A. Sanchis
y J. L. Pascual Benito (eds.): Preses petites i grups humans en el passat, II Jornades d’Arqueozoologia. Museu de
Prehistòria de València, p. 5-26.
MACHADO, J.; HERNÁNDEZ, C. M. y GALVÁN, B. (2011): “Contribución teórico-metodológica al análisis
histórico de palimpsestos arqueológicos a partir de la producción lítica. Un ejemplo de aplicación para el Paleolítico
medio en el yacimiento de El Salt (Alcoy, Alicante)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 20, p. 33-46.
MACHADO, J.; PÉREZ, L. (2016): “Temporal frameworks to approach human behavior concealed in Middle Palaeolithic palimpsests: A high-resolution example from El Salt Stratigraphic Unit X (Alicante, Spain)”. Quaternary
International, 417, 66-81.
MARÍN, J.; RODRÍGUEZ-HIDALGO, A.; VALLVERDÚ, J.; GÓMEZ DE SOLER, B.; RIVALS, F.; RABUÑAL,
J.; PINEDA, A.; CHACÓN, M. G.; CARBONELL, E. y SALADIÉ, P. (2019): “Neanderthal logistic mobility during MIS3: Zooarchaeological perspective of Abric Romaní level P (Spain)”. Quaternary Science Reviews, 225, p.
106033.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1996): Fauna del Pleistoceno Superior del País Valenciano: aspectos económicos, huellas
de manipulación y valoración paleoambiental. Tesis doctoral. Universitat de València.
MAYOR, A.; HERNÁNDEZ, C. M.; MACHADO, J.; MALLOL, C. y GALVÁN, B. (2022): “On identifying Palaeolithic single occupation episodes: archaeostratigraphic and technological approaches to the Neanderthal lithic record
of stratigraphic unit Xa of El Salt (Alcoi, Eastern Iberia)”. Archaeological and Anthropological Sciences, 12, p. 84.
METCALFE, D. y JONES, K. T. (1998): “Reconsideration of Index in zooarchaeology: A Reconsideration of Animal
Body- Part Utility Index”. American Antiquity, 53, p. 486- 504.
APL XXXV, 2024
[page-n-32]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
31
MONTERROSA, S. (2023): Estrategias de subsistencia durante el Último Máximo Glacial. Una comparación entre
la costa y las primeras elevaciones montañosas en la región central del Mediterráneo ibérico. Estudio de la fauna
solutrense de la Cova de les Cendres y la Cova de les Malladetes. Tesis doctoral inédita, Universitat de València.
MONTERROSA, S.; REAL, C.; SANCHIS, A. y VILLAVERDE, V. (2021): “Explotación antrópica de los équidos
durante el Paleolítico superior. Nuevos datos del Solutrense de la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira, Alicante)”.
En A. Sanchis y J. L. Pascual Benito (eds.): Recull d’estudis de fauna de jaciments valencians. V Jornades d’Arqueozoologia. Museu de Prehistòria de Valencia, p. 161-196.
MORALES, J. V. y SANCHIS, A. (2009): “The Quaternary fossil record of the genus Testudo in the Iberian Peninsula.
Archaeological implications and diachronic distribution in the western Mediterranean”. Journal of Archaeological
Science, 36, p. 1152-1162.
MOYA, R.; SANCHIS, A.; GUILLEM, P. M.; MARTÍNEZ, C. M.; CARRIÓN, Y.; MARTÍNEZ, A.; BEL, M. A.;
FERRER, C. y EIXEA, A. (2021): “Nuevos conjuntos de fauna del Paleolítico medio de la Cova del Puntal del Gat
(Benirredrà, València)”. En A. Sanchis y J. L. Pascual Benito (eds.): Recull d’estudis de fauna de jaciments valencians. V Jornades d’Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València, p. 61-86.
NICHOLSON, R. A. (1993): “A morphological investigation of burnt animal bone and an evaluation of its utility in
archaeology”. Journal of Archaeological Science, 20, p. 411-428.
O`CONNELL, J. F. y HAWKES, K. (1988): “Hazda hunting, butchering, and bone transport, and their archaeological
implications”. Journal of Anthropological Research, 44, p. 113- 161.
PALES, L. y LAMBERT, P. (1971): Atlas d’Ostéologie. Les membres. París: Éditions du CNRS.
PAVAO, B. y STAHL, P. W. (1999): “Structural density assays of leporid skeletal elements with implications for taphonomic, actualistic and archaeological research”. Journal of Archaeological Science, 26, p. 53-66.
PÉREZ, L. (2014): La gestión de los recursos animales en los Valles de Alcoy durante el Pleistoceno Superior (MIS 3):
Estudio zooarqueológico y tafonómico. Trabajo Final de Máster, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
PÉREZ, L. (2019): Estrategias de subsistencia y dinámicas de asentamiento en los Valles de Alcoy durante el Paleolítico medio. Análisis zooarqueológico, tafonómico y paleoecológico de la secuencia arqueológica de El Salt (Alcoy,
Alicante). Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili.
PÉREZ, L.; MACHADO, J.; SANCHIS, A.; HERNÁNDEZ, C. M.; MALLOL, C. y GALVÁN, B. (2020): A high
temporal resolution zooarchaeological approach to Neanderthal subsistence strategies on the southeastern Iberian
Peninsula: El Salt Stratigraphic Unit Xa (Alicante, Spain). En J. Cascalheira y A. Picin (eds.): Short-Term Occupations in Paleolithic Arhcaeology. Definition and Interpretation. Springer, p. 237-289.
PÉREZ, L.; SANCHIS, A.; HERNÁNDEZ, C. M.; GALVÁN, B.; SALA, R. y MALLOL, C. (2017): “Hearths and
bones: An experimental study to explore temporality in archaeological contexts based on taphonomical changes in
burnt bones”. Journal of Archaeological Science: Reports, 11, p. 287-309.
PÉREZ RIPOLL, M. (1977): Los mamíferos del yacimiento musteriense de Cova Negra (Játiva, Valencia). Serie de
Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 53.
PÉREZ RIPOLL, M. (2004): “La consommation humaine des lapins pendant le Paléolithique dans la région de València (Espagne) et l’étude des niveaux gravétiens de la Cova de les Cendres (Alicante)”. En J. P. Brugal y J. Desse
(eds.): Petits animaux et sociétés humaines. XXIVe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes. Antibes, p. 191-206.
PÉREZ RIPOLL, M. y MARTÍNEZ VALLE, R. (2001): “La caça, l’aprofitament de les preses i el comportament de les
comunitats caçadores prehistòriques”. En V. Villaverde (ed.): De neandertals a cromanyons: l’inici del poblament
humà a les terres valencianes, Valencia, p. 73-98.
PÉREZ RIPOLL, M.; MORALES, J. V.; SANCHIS, A.; AURA, J. E. y SARRIÓN, I. (2010): “Presence of the genus
Cuon in upper Pleistocene and initial Holocene sites of the Iberian Peninsula: new remains identified in archaeological contexts of the Mediterranean region”. Journal of Archaeological Science, 37, p. 437-450.
PÉREZ RIPOLL, M. y VILLAVERDE, V. (2015): “Papel de los lepóridos en el Paleolítico de la región central mediterránea ibérica : valoración de los datos disponibles y de los modelos interpretativos”. En A. Sanchis y J. L. Pascual
Benito (eds.): Preses petites i grups humans en el passat, II Jornades d’Arqueozoologia. Museu de Prehistòria de
València, p. 75-96.
REAL, C. (2017): Estudio arqueozoológico y tafonómico del Magdaleniense de la Cova de les Cendres: (Teulada-Moraira, Alicante). Tesis doctoral, Universitat de València.
REAL, C. (2020): “Rabbit: More than the Magdalenian main dish in the Iberian Mediterranean region. New data from
Cova de les Cendres (Alicante, Spain)”. Journal of Archaeological Science: Reports, 32, 102388.
APL XXXV, 2024
[page-n-33]
32
R. Pardo Tendero, A. Eixea y A. Sanchis
REAL, C. (2021): La subsistencia en el Magdaleniense Mediterráneo ibérico. Una visión desde el estudio arqueozoológico y tafonómico de la Cova de les Cendres. BAR International Series 3053.
REAL, C.; EIXEA, A.; SANCHIS, A.; MORALES, J. V.; KLASEN, N.; ZILHÃO, J. y VILLAVERDE, V. (2020):
“Abrigo de la Quebrada Level IV (Valencia, Spain): Interpreting a Middle Palaeolithic palimpsest from a zooarchaeological and lithic perspective”. Journal of Palaeolithic Archaeology, 3, p. 187-224.
REAL, C.; MARTÍNEZ-ALFARO, A.; BEL, M.; MARTÍNEZ-VAREA, C.; DE OLIVEIRA, P.; PÉREZ-RIPOLL, M.
y VILLAVERDE, V. (2017a): “La Cova de les Cendres (Teulada-Moraira, Alicante): Nuevos datos sobre las ocupaciones humanas gravetienses en la región central del mediterráneo ibérico”. En: 6é Congrés d’Estudis de la Marina
Alta. Institut d’Estudis Comarcal de la Marina Alta, p. 59-71.
REAL, C.; MORALES-PÉREZ, J. V.; AURA, J. E. y VILLAVERDE, V. (2017b): “Aprovechamiento del lince por los
grupos humanos del Tardiglaciar. El caso de Cova de les Cendres y Coves de Santa Maira”. En: A. Sanchis y J. L.
Pascual (eds.): Interaccions entre felins i humans en el passat. III Jornades d’Arquezoologia. Museu de Prehistòria
de València, p. 161-187.
REAL, C.; MORALES, J. V.; SANCHIS, A.; PÉREZ, L.; PÉREZ-RIPOLL, M. y VILLAVERDE, V. (2022): “Archaeozoological studies: new database and method base in alphanumeric codes”. Archaeofauna, 31, p. 133-141.
REAL, C., SANCHIS, A., MORALES, J. V., BEL, M. Á., EIXEA, A., ZILHÃO, J. y VILLAVERDE, V. (2019):
“Estudio de la fauna del nivel IV del Abrigo de la Quebrada y su aportación al conocimiento de la economía y el
comportamiento humano en el Paleolítico medio de la vertiente Mediterránea Ibérica”. SPAL, 28 (2), p. 17-49.
REAL, C. y VILLAVERDE, V. (2022): “Subsistence activities and settlement dynamics of the first anatomically modern humans in the central-eastern Mediterranean Iberia: New insights from Cova de les Cendres (Alicante, Spain)”.
Quaternary Science Reviews, 285, 107533.
ROSAS, A.; GARCÍA-TABERNERO, A.; MORALES, J. I. (2023): “Filogeografía de los Neandertales de la península
Ibérica. Estado de la cuestión”. Cuaternario y Geomorfología, 37 (3-4), 9-20.
ROSELL, J.; BLASCO, R.; RIVALS, F.; CHACÓN, M. G.; ARILLA, M.; CAMARÓS, E.; RUFÀ, A.;
SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, C.; PICIN, A.; ANDRÉS, M.; BLAIN, H. A.; LÓPEZ-GARCÍA, J. M.; IRIARTE,
E. y CEBRIÀ, A. (2017): “A resilient landscape at Teixoneres Cave (MIS 3; Moia, Barcelona, Spain): the Neanderthals as disrupting agent”. Quaternary International, 435A, p. 195-210.
SALAZAR-GARCÍA, D. C.; POWER, R. B.; SANCHIS, A.; VILLAVERDE, V.; WALKER, M. J. y HENRY, A. G.
(2013): “Neanderthal diets in central and southeastern Mediterranean Iberia”. Quaternary International, 318, p.
3-18.
SANCHIS, A. (2012): Los lagomorfos del Paleolítico Medio en la vertiente mediterránea ibérica. Humanos y otros
predadores como agentes de aporte y alteración de los restos óseos en yacimientos arqueológicos. Serie de Trabajos
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 115.
SANCHIS, A.; MORALES, J. V.; PÉREZ, L.; HERNÁNDEZ, C. M. y GALVÁN, B. (2015): “La tortuga mediterránea
en yacimientos valencianos del Paleolítico medio: distribución, origen de las acumulaciones y nuevos datos procedentes del Abric del Pastor (Alcoi, Alacant)”. En A. Sanchis y J. L. Pascual Benito (eds.): Preses petites i grups
humans en el passat, II Jornades d’Arqueozoologia. Museu de Prehistòria de València, p. 97-120.
SANCHIS, A.; MORALES, J. V.; REAL, C.; EIXEA, A.; ZILHÃO, J. y VILLAVERDE, V. (2013): “Los conjuntos
faunísticos del Paleolítico medio del Abrigo de la Quebrada (Chelva, Valencia): problemática de estudio, metodología aplicada y síntesis de los primeros resultados”. En A. Sanchis y J. L. Pascual Benito (eds.): Animals i arqueologia hui, I Jornades d’Arqueozoologia. Museu de Prehistòria de València, p. 65-82.
SANCHIS, A.; REAL, C.; PÉREZ RIPOLL, M. y VILLAVERDE, V. (2016): “El conejo en la subsistencia humana del
Paleolítico superior inicial en la zona central del Mediterráneo ibérico”. En L. Lloveras, C. Rissech, J. Nadal y J. M.
Fullola (eds.): What bones tell us / El que ens expliquen els ossos. Monografies del SERP. Universitat de Barcelona,
Barcelona, p. 145-156.
SANCHIS, A.; REAL, C. y VILLAVERDE, V. (2023): “To catch a goat: explotación de la cabra montés en el Pleistoceno superior (MIS 3) de la Cova de les Malladetes (Barx, Valencia)”. Archaeofauna, 32, (1), p. 9-25.
SANCHIS, A. y VILLAVERDE. V. (2020): “Restos postcraneales de Cuon en el Pleistoceno superior (MIS 3) de la
Cova de les Malladetes (Barx, Valencia)”. SAGVNTVM Extra, 21, Homenaje a Manuel Pérez Ripoll, p. 203-218.
SANZ-ROYO, A.; SANZ, M. y DAURA, J. (2020): “Upper Pleistocene equids from Terrasses de la Riera dels Canyars
(NE Iberian Peninsula): The presence of Equus ferus and Equus hydruntinus based on dental criteria and their implications for palaeontological identification and palaeoenvironmental reconstruction”. Quaternary International,
566, p. 78-90.
APL XXXV, 2024
[page-n-34]
Arqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia)
33
SAÑUDO, P. y FERNÁNDEZ PERIS, J. (2007): “Análisis espacial del nivel IV de la Cova del Bolomor (La Valldigna,
Valencia)”. Saguntum, 39, p. 9-26.
SAÑUDO, P.; VALLVERDÚ, J. y CANALS, A. (2012): “Spatial patterns in level J”. En E. Carbonell (ed.): High
resolution archaeology and Neanderthal behavior: time and space in level J of Abric Romaní (Capellades, Spain).
Springer Business+Media, Dordrecht, p. 47-76.
SCHMID, E. (1972): Atlas of animal bones for prehistorians. Archaeologists and Quaternary Geologists. Elsevier
Publishing Company.
SOSSA, S.; MAYOR, A.; HERNÁNDEZ, C. M.; BENCOMO, M.; PÉREZ, L.; GALVÁN, B.; MALLOL, C. y
VAQUERO, M. (2022): “Multidisciplinary evidence of an isolated Neanderthal occupation in Abric del Pastor
(Alcoi, Iberian Peninsula)”. Scientific Reports, 12, p. 15883.
STINER, M. C.; KUHN, S. L.; WEINER, S. y BAR-YOSEF, O. (1995): “Differential burning, recrystallization, and
fragmentation of archaeological bone”. Journal of Archaeological Science, 22, p. 223-237.
THÉRY-PARISOT, I.; BRUGAL, J. P.; COSTAMAGNO, S. y GUILBERT, R. (2004): “Conséquences taphonomiques
de l’utilisation des ossements comme combustible. Approche expérimentale”. Les nouvelles de l’Archéologie, 95,
p. 19-22.
VILLA, P. y MAHIEU, E. (1991): “Breakage patterns of human long bones”. Journal of Human Evolution, 21 (1), p.
27-48.
VILLAVERDE, V.; BADAL, E.; BEL, M. A.; BERGADÀ, M.; CANTÓ, A.; CARRIÓN, Y.; EIXEA, A.; GUILLEM,
P. M.; MARTÍNEZ-ALFARO, A.; MARTÍNEZ VALLE, R.; MARTÍNEZ-VAREA, C. M.; R.; MURCIA, S.; REAL,
C.; ROLDÁN, C.; ROSSO, D. y SANCHIS, A. (2021a): “En la costa y la montaña. Nuevos datos sobre el Paleolítico
medio y el Paleolítico superior inicial en la región central mediterránea ibérica”. En: Actualidad de la investigación
arqueológica en España III (2020-2021). Conferencias impartidas en el Museo Arqueológico Nacional. Ministerio
de Cultura y Deporte.
VILLAVERDE, V.; MARTÍNEZ VALLE, R.; GUILLEM. P. M. y FUMANAL, M. P. (1996): “Mobility and the role
of small game in the Palaeolithic of the Central Region of the Spanish Mediterranean: A comparison of Cova Negra
with other Palaeolithic deposits”. En E. Carbonell y M. Vaquero (eds.): The last Neandertals, the first anatomically
modern humans: a tale about human diversity. Cultural change and human evolution: the crisis at 40 Ka BP. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, p. 267-288.
VILLAVERDE, V.; REAL, C.; ROMAN, D.; ALBERT, R. M.; BADAL, E.; BEL, M. A.; BERGADÀ, M. M.; DE
OLIVEIRA, P.; EIXEA, A.; ESTEBAN, I.; MARTÍNEZ-ALFARO, A.; MARTÍNEZ-VAREA, C. M. y PÉREZ-RIPOLL, M. (2019): “The early Upper Paleolithic of Cova de les Cendres (Alicante, Spain)”. Quaternary International, 515, p. 92-124.
VILLAVERDE, V.; SANCHIS, A.; BADAL, E.; BEL, M. A.; BERGADÀ, M. M.; EIXEA, A.; GUILLEM, P. M.;
MARTÍNEZ-ALFARO, A.; MARTÍNEZ-VALLE, R.; MARTÍNEZ-VAREA, C. M.; REAL, C.; STEIER, P. y
WILD, E. M. (2021b): “Cova de les Malladetes (Valencia, Spain). New insights about the Early Upper Paleolithic
in the Mediterranean Basin of the Iberian Peninsula”. Journal of Paleolithic Archaeology, 4, 5.
APL XXXV, 2024
[page-n-35]
[page-n-36]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e1, p. 35-50
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1620
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Margarita VADILLO CONESA a y Lluís MOLINA BALAGUER a
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares,
Valencia). Valoración de las ocupaciones
prehistóricas entre el final del Paleolítico
y los inicios del Neolítico
RESUMEN: Ceñajo de la Peñeta es un yacimiento localizado en el interior de la región central
del territorio valenciano. El estudio de los materiales recuperados aporta información sobre la
frecuentación del sitio en diferentes momentos de la Prehistoria. En diferentes niveles asociados a la
Fase I aparecen materiales mesolíticos y neolíticos mezclados. La Fase II, por el contrario, sí muestra
coherencia arqueoestratigráfica, y en los niveles que la forman aparecen materiales que remiten al
final del Paleolítico y/o al Epipaleolítico. La coherencia del conjunto asociado a la Fase II, así como la
cantidad de piezas líticas recuperadas, permite una valoración de la tecnología lítica desarrollada por
los grupos finipaleolíticos. Las informaciones disponibles a este respecto son en general escasas, con
lo cual Ceñajo de la Peñeta contribuye a la definición de las tendencias tecnológicas para el periodo
señalado en esta región.
PALABRAS CLAVE: Mediterráneo central ibérico, País Valenciano, ocupaciones prehistóricas,
Paleolítico superior-final, Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico.
The site of Ceñajo de La Peñeta (Millares, Valencia). An assessment of the
prehistoric phases between the late Palaeolithic and early Neolithic
ABSTRACT: Ceñajo de la Peñeta is a site located in the hindland of the central region of the Valencian
territory. The study of the materials recovered provides information on the frequentation of the site at
different prehistoric times. Mesolithic and Neolithic materials appear in different levels associated to
Phase I. Phase II, on the other hand, shows archaeo-stratographic coherence, and in the levels from
this phase there are materials that refer to the end of the Palaeolithic and Epipalaeolithic period. The
coherence of the assemblage associated with Phase II, as well as the quantity of lithic pieces recovered,
allows for an assessment of the lithic technology developed by these groups. The information available
from these periods is scarce, so Ceñajo de la Peñeta contributes to the definition of the technological
trends for this period in this region.
KEYWORDS: Iberian central Mediterranean, Valencian region, prehistoric occupations, Upper-Late
Palaeolithic, Epipalaeolithic, Mesolithic, Neolithic.
a
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València
margarita.vadillo@uv.es | lluis.molina@uv.es
Recibido: 08/11/2023. Aceptado: 26/01/2024. Publicado en línea: 18/04/2024.
[page-n-37]
36
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
1. INTRODUCCIÓN
Ceñajo de la Peñeta (Millares, València) es un abrigo que fue incorporado a la bibliografía arqueológica
a principios del presente siglo. Su descubrimiento se debe a la colaboración de un aficionado local, José
Martínez Sáez, con el equipo del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València,
que en esos momentos llevaba a cabo en la zona un proyecto para contextualizar el abundante y variado
registro de estaciones con arte rupestre que se encuentran por esta comarca del interior sur de la provincia
de València (Villaverde et al., 2000; García Robles, 2003; Martínez Rubio, 2011; Martorell Briz, 2019). Se
realizó una excavación en el abrigo en el año 2001, cuyos resultados se recogieron en diversas publicaciones
(García Robles, 2003; García Robles et al., 2005) que, sin embargo, hasta ahora no se habían estudiado
de manera detallada en su totalidad ni se habían correlacionado con el contexto regional. El estudio indica
diferentes fases de ocupación, y la lectura íntegra del conjunto lítico contribuye a la definición de las
tecnologías utilizadas por los grupos finipaleolíticos en este territorio.
Para la región central de la fachada mediterránea peninsular se conocen diversos yacimientos que
pueden adscribirse al Paleolítico superior final y al Epipaleolítico (Casabó Bernad, 2004; Roman, 2011).
No obstante, pocos de ellos han sido excavados y estudiados en profundidad. La lectura tipológica no
muestra grandes cambios en los equipos industriales de los conjuntos líticos datados entre el Pleistoceno
final y el Holoceno inicial (15-10 ka cal BP). El peso del utillaje microlaminar se reconoce en todos ellos
y solo se detectan ciertos cambios en los elementos apuntados y la incorporación de geométricos en los
momentos finales del ciclo Epipaleolítico. La aplicación de los análisis tecnológicos en los últimos años
ha permitido la obtención de datos que apuntan hacia una variabilidad de los conjuntos no tan apreciada
a nivel tipológico (Vadillo Conesa y Aura Tortosa, 2020; Roman, 2011; Soto, 2014). Aunque el avance en
el conocimiento de los grupos que desarrollaron su actividad en los momentos del tránsito PleistocenoHoloceno en la fachada mediterránea peninsular ha sido notable en los últimos años, afianzar o matizar las
propuestas cronológicas y culturales realizadas para este episodio pasa por aumentar la muestra disponible
para estos episodios, y a ello que contribuyen los datos aportados por Ceñajo de la Peñeta.
2. EL YACIMIENTO
Se encuentra enclavado en el entorno de la Muela de Cortes (fig. 1), en la comarca de La Canal de Navarrés.
Se trata de una de las zonas más agrestes de la provincia de València, con alturas que llegan a superar los 1000
m s.n.m. pese a la proximidad de la llanura litoral. El paisaje actual viene condicionado por los devastadores
incendios forestales que han afectado a estas comarcas de manera recurrente. Así, los bosques originales de pinos
y carrascas han dado paso a un entorno de sotobosque y matorral dominado por especies como la coscoja (Quercus
coccifera), el palmito (Chamaerops humilis), las aliagas (Ulex parviflorus), el romero (Rosmarinus officinalis) o
el enebro (Juniperus oxycedrus). Las condiciones de un entorno tan degradado vienen, además, acentuadas por
un régimen pluviométrico caracterizado por las escasas precipitaciones. De tal manera, la totalidad de las ramblas
y barrancos de la zona permanecen secos durante buena parte del año, activándose únicamente en los escasos
períodos húmedos (en primavera y otoño), y favoreciendo la presencia dispersa de comunidades de adelfas
(Nerium oleander), que sólo alcanzan cierta entidad alrededor de los escasos puntos de surgencia de aguas.
El yacimiento se sitúa a los pies de una pared rocosa, aproximadamente 30 m por encima del lecho de
la rambla de Micola (fig. 1). En la base de la pared se ha formado una pequeña oquedad frente a la que se
abre una terraza más o menos llana de unos 20 m². No se puede, pues, hablar propiamente de un abrigo, ya
que el espacio de resguardo es mínimo.
Por otra parte, la existencia de la pequeña terraza a los pies de la pared se ve mediatizada por el
acondicionamiento de la zona para poder instalar en ella una carbonera que se mantuvo en activo hasta
mediados del pasado siglo. Esta actuación implicó el levantamiento de un pequeño murete para allanar
APL XXXV, 2024
[page-n-38]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
37
Fig. 1. Mapa de localización y vista del yacimiento del Ceñajo de la Peñeta.
la superficie y que comportó la alteración de los depósitos superiores del yacimiento. Resultado de estos
movimientos, parte del depósito arqueológico quedó disperso en superficie y pudo ser recuperado durante
los trabajos de prospección llevados a término en la zona entre los años 2001 y 2002. Estos primeros
materiales ya advertían de una secuencia amplia con varios momentos de ocupación (García Robles et al.,
2005), lo que animó a la realización de una intervención en el sitio.
Como resultado de la intervención de 2001 se han distinguido diversos niveles. Los trabajos alcanzaron
la roca de base en todos los cuadros abiertos, poniendo de manifiesto la existencia de un depósito
arqueológicamente fértil en todo su espesor (fig. 2). La potencia media excavada es de unos 70 cm, si bien
el ligero buzamiento de la roca de base propicia que dicha potencia vaya incrementándose conforme nos
alejamos de la pared. Pese a la evidente existencia de ocupaciones de cronología muy diversa, la estratigrafía
de los niveles prehistóricos no muestra señales de cortes erosivos. Más allá de la influencia dejada por la
actividad de la propia carbonera (Nivel superficial), todo el paquete sedimentario puede ser visto como una
única unidad. La secuencia obtenida, una vez limpiado el terreno, queda de la siguiente manera:
Nivel Superficial: con una potencia aproximada de 10 cm, la secuencia se inaugura con un nivel de tierra
pulverulenta muy suelta y de color oscuro. Incorpora abundante fracción angulosa, así como carbones de
buen tamaño y cenizas. A medida que avanza su excavación se va volviendo más compacta, pese a que
mantiene el resto de características citadas. Su interpretación se relaciona con la presencia, anteriormente
mencionada, de los restos de la carbonera de época contemporánea. Pese a ello, los restos materiales son
exclusivamente prehistóricos: escasos fragmentos de cerámica a mano, siempre lisa, y algunos restos
líticos. La relación estratigráfica con el nivel inferior es erosiva.
Nivel I: cuenta con una potencia máxima cercana a los 30 cm en la parte más próxima al centro
del yacimiento, mientras que hacia la zona más exterior del abrigo (extremo sur del área excavada) va
reduciendo su espesor. Se trata de un sedimento de matriz arcillosa con abundante fracción media, angulosa,
y de tonalidad marrón/grisácea. La parte superior presenta claros signos de rubefacción debido a la acción
de la carbonera. Hacia su base, la tonalidad comienza a ser cada vez más rojiza, produciéndose una suave
transición hacia las características que definen el siguiente nivel. Los materiales que incorpora, no muy
abundantes, incluyen tanto cerámica a mano como restos líticos y fauna.
Nivel II: se trata del tramo de mayor potencia de los individualizados en la excavación, llegando a alcanzar
los 60 cm en alguno de los cuadros, aunque generalmente fluctúa entre los 25 y los 40 cm. Se caracteriza por
un compacto sedimento arcilloso, plástico, de un llamativo color rojo y abundante fracción media y gruesa.
APL XXXV, 2024
[page-n-39]
38
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
Fig. 2. 1) Planta del abrigo con indicación de los cuadros intervenidos. 2) Secciones del abrigo. 3) Imagen del final de
la intervención donde se puede apreciar el corte correspondiente a los cuadros F1-F2, coincidentes con la sección B-B’.
4) Dibujo del mismo corte con indicación de los niveles estratigráficos diferenciados.
Hacia la base del estrato las características de plasticidad y compacidad de la arcilla se acentúan. En parte del
sondeo (cuadros G1 y G2) este nivel alcanza la roca madre, mientras que en los otros dos cuadros reposa sobre
el nivel inferior. Tanto el contacto con este último como con el superior se muestran graduales, sin rupturas
aparentes. En cuanto a la cultura material, desaparece la cerámica (más allá de una intrusión aislada) y ya sólo
documentamos industria lítica junto a restos de fauna, carbones y algunas evidencias malacológicas.
Nivel III: localizado exclusivamente en dos de los cuadros (F1 y F2), corresponde a la base de la secuencia
en este punto, descansando directamente sobre la roca de base del abrigo. Se trata de un sedimento arcilloso
de color más oscuro, con generalización de fracción pequeña, junto a algunos bloques. Mantiene el carácter
de compacidad que ofrecía el nivel superior, pero ahora se generaliza la presencia de carbonataciones. A
nivel arqueológico mantiene la presencia de restos líticos, así como de fauna y carbones.
APL XXXV, 2024
[page-n-40]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
39
Si exceptuamos la cicatriz erosiva provocada por la acción de la carbonera contemporánea, el conjunto
de la estratigrafía se muestra como un continuo sin rupturas aparentes, con una suave gradación entre las
características que definen cada uno de los niveles identificados.
La totalidad de la secuencia exhumada se ha mostrado fértil desde el punto de vista arqueológico. La
densidad de restos es especialmente importante en el Nivel II, pese a que el espacio útil que podemos
reconocer en el abrigo no es muy amplio.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Los resultados que ahora presentamos corresponden a los datos obtenidos del estudio de los materiales
recuperados en el sondeo realizado en la zona meridional del yacimiento. La intervención, sobre una
cuadrícula de 4 m2, pretendía obtener datos suficientes para valorar la potencialidad del yacimiento, así
como el estado de conservación de su depósito arqueológico.
La excavación se llevó a cabo mediante el levantamiento de capas artificiales de 5 cm de espesor,
ciñéndose, eso sí, a los posibles cambios sedimentarios. Cada una de las capas fue considerada como
una Unidad Estratigráfica independiente, a expensas de la posterior reordenación en fases o niveles. El
área excavada se dividió en cuadros de 1 m de lado y cada uno de ellos, a su vez, en cuatro subcuadros.
De tal manera, los materiales vienen referidos a la UE, Cuadro y Subcuadro correspondientes. Todo el
sedimento extraído fue tamizado en seco a través de una doble malla de 5 mm y 2 mm. Junto a ello, de
cada UE se recogió una muestra correspondiente a 10 litros de sedimento para ser tamizados en agua. Esta
muestra ha sido utilizada para corregir las posibles desviaciones producidas por el cribado en seco, dado
que las condiciones del yacimiento hacían del todo imposible el traslado al mismo de cubas o cualquier otro
sistema para el cribado con agua.
Los materiales recuperados se trasladaron a las dependencias del Laboratorio de Arqueología de la
Universitat de València para su estudio. El conjunto cerámico ha sido inventariado y clasificado siguiendo
los criterios desarrollados por el equipo del propio departamento y que pueden seguirse a través de una
larga bibliografía (p. ej.: Bernabeu, 1989; Bernabeu et al., 2009; Molina Balaguer et al., 2010; García
Borja, 2017). Para el estudio del componente lítico, se ha seguido tanto una aproximación tecnológica
(Perlès, 1991; Inizan et al., 1995; Pelegrin, 2000) como tipológica. Para el análisis de tipos asociados a las
cronologías más antiguas se han utilizado las listas tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (1954, 1955, 1956a
y 1956b), mientras que para los tipos más recientes se ha considerado oportuno utilizar la propuesta de
Juan-Cabanilles (2008).
El conjunto cerámico asciende a 38 fragmentos. En general se trata de materiales muy fragmentados
(exceptuando un fragmento, el resto no supera los 4 cm de longitud máxima en ninguno de sus ejes). Pese
a ello, las características tecno-morfológicas y decorativas han permitido una buena caracterización de la
colección.
En conjunto, los restos líticos son el componente industrial del registro que se presenta en mayor
abundancia. El sílex es la materia prima mayoritaria y se ha caracterizado de forma macroscópica atendiendo
a diferentes variables como la transparencia, el color, la estructura, la presencia de inclusiones y el tipo de
córtex. En muchas ocasiones las piezas presentan alteraciones térmicas o evidencian un alto grado de
deshidratación y desilificación, todo lo cual ha contribuido a que en muchas de ellas no se haya podido
determinar la materia prima.
En relación a la colección faunística, debe destacarse igualmente su muy elevado índice de fragmentación.
Prácticamente todos los restos recuperados corresponden a fragmentos de pequeño tamaño, posiblemente
como resultado de un intenso proceso de pisoteo. Ello ha limitado tanto su caracterización como las
posibilidades de poder enviar una muestra para datar con ciertas garantías. Ante esta tesitura, se optó por
elegir un fragmento de carbón, correspondiente a una rama pequeña de Quercus perennifolia y procedente
APL XXXV, 2024
[page-n-41]
40
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
del tramo central del Nivel II (UE 117), para ser datado. Lamentablemente, el resultado de la datación
evidenció que se trataba de un material percolado procedente de la actividad de la carbonera, producida a
principios del pasado s. XX (Beta-603346: 80±30 BP).
4. RESULTADOS
Desde el punto de vista de la secuencia arqueológica, podemos diferenciar dos grandes fases en función
de los materiales recuperados. La más reciente de ellas (Fase I) reúne los materiales procedentes del Nivel
Superficial y del Nivel I, mientras que la Fase II condensa el Nivel II y Nivel III. A los elementos que
seguidamente se describen con detalle cabe destacar también la recuperación, a techo del Nivel I (UE 103),
de una pequeña plaqueta con restos de ocre (fig. 3).
4.1. El conjunto cerámico
La colección de cerámica a mano recuperada concentra su presencia en las UUEE superiores del depósito,
coincidiendo de manera aproximada con los niveles Superficial y I de la secuencia estratigráfica. Si bien
el conjunto recuperado no es muy abundante, sus características son lo bastante significativas como para
poder reconocer la existencia de diferentes momentos integrados en esta fase.
A nivel tecnológico encontramos un conjunto cerámico caracterizado por un dominio de las cocciones
en atmósferas reductoras y con presencia de desgrasante mineral abundante (generalmente calcita). Las
superficies de los fragmentos se encuentran muy erosionadas y en la mayoría de los casos es imposible
reconocer el tipo de tratamiento recibido. Únicamente un fragmento con decoración cardial se aleja de
esta tónica al mostrar una pasta reductora de un intenso color negro donde no se aprecia la inclusión de
desgrasantes minerales. El alto grado de fragmentación ha condicionado de manera evidente las posibilidades
de caracterización morfo-tipológica del conjunto. Únicamente ha sido posible reconocer dos formas
clasificables. La primera de ellas corresponde a un cuenco de perfil en S, abierto, con impresiones en el labio
y decoración inciso-impresa (fig. 4: 6); la segunda responde a una olla de perfil globular con labio engrosado
y que también muestra decoración y una composición de líneas acanaladas sobre el galbo (fig. 4: 3). De
hecho, pese a lo reducido de la colección, el componente decorativo es el aspecto más destacado de la misma
y el que permite ofrecer una propuesta de secuencia para las ocupaciones vinculadas a estos materiales.
Así, destaca la importancia cuantitativa de fragmentos con las superficies peinadas, que representan
el 23 % del total de restos recuperados, a los que acompañan algunos ejemplos de decoración incisa e
inciso-impresa y el ya mencionado fragmento con decoración cardial (fig. 4: 5). Las características
del conjunto sugieren la existencia de diversos momentos de ocupación del Ceñajo. De acuerdo con la
secuencia regional conocida (Bernabeu, 1989; Bernabeu y Molina Balaguer, 2009), tanto el fragmento
cardial como los materiales inciso-impresos tendrían acomodo en las fases antiguas del Neolítico regional
(Neolítico IA-IB) coincidiendo con momentos cardiales y/o epicardiales. Por el contrario, la abundancia
de cerámicas con las superficies peinadas se aviene mejor con una fase posterior, postcardial (Neolítico
IC de la secuencia regional), dentro ya del V milenio cal ANE. Sin embargo, no se ha podido apreciar una
distribución diferencial de los materiales peinados respecto al resto de elementos decorados dentro de la
secuencia de UUEE, por lo que parece razonable contemplar esta fase como un paquete revuelto en el
cual se han integrado diversas ocupaciones. Esta condición de palimpsesto se amplía con el análisis de la
industria lítica procedente de estos mismos niveles y que se verá en el apartado siguiente.
Dentro de esta secuencia, la única diferencia advertida viene marcada por la presencia casi exclusiva
de cerámicas lisas en las unidades situadas a techo del Nivel I y entre los materiales del Nivel Superficial.
Cabe la posibilidad de poder relacionar estos restos con un fragmento de hoja con lustre y una punta
APL XXXV, 2024
[page-n-42]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
41
Fig. 3. Plaqueta con restos de ocre procedente de la
UE 103 (Fase 1).
Fig. 4. Materiales cerámicos decorados de la Fase 1 del Ceñajo de la Peñeta: 1 y 2) cerámicas peinadas; 3, 4 y 6)
cerámicas incisas e inciso-impresas; 5) cerámica cardial.
de flecha recuperados en superficie del yacimiento. Estos datos nos informarían de ocupaciones más
recientes (calcolíticas) afectadas por la actividad de la carbonera y con las que culminarían las ocupaciones
prehistóricas.
4.2. Análisis de la industria lítica
El total de elementos líticos recuperados en el yacimiento asciende a 5578, dos de los cuales se corresponden
con la categoría de macroútiles. El resto serían elementos pertenecientes a la industria lítica tallada. Las dos
piezas incluidas en la categoría de macroútiles son dos fragmentos de cantos de caliza que podrían tratarse
de fragmentos de percutores/retocadores asociados a la talla lítica. Las piezas presentan piqueteados en
sus caras y en los laterales, marcas posiblemente vinculadas a tareas de percusión. Se trata de elementos
poco espesos con morfologías de tendencia alargada y que se podrían asociar a la técnica de talla definida
como percusión mineral blanda. Este tipo de técnica sería adecuada para la explotación de núcleos de
dimensiones reducidas y para la obtención de productos igualmente pequeños. La observación de las partes
proximales y los talones de los productos derivados de la talla confirma la utilización de esta técnica en el
proceso de explotación.
APL XXXV, 2024
[page-n-43]
42
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
En la industria lítica tallada el sílex es la materia prima predominante. La observación macroscópica
realizada en un total de 1383 piezas (aquellas que no pertenecen al grupo de los fragmentos indeterminados
o débris), informa de la presencia de diferentes tipos (tabla 1). Uno de ellos se ha denominado P1.1 porque
presenta las mismas características que P1 a excepción de su coloración, razón por la cual se ha considerado
como un subtipo. Se trata de tipos reconocidos a nivel macroscópico, con lo que serán las analíticas
microscópicas o químicas las que podrán determinar mejor esta identificación. En la tabla 2 se notan los
restos totales y porcentuales asociados a cada uno de los tipos, diferenciándose ambas fases de ocupación.
En las dos, los tipos de sílex más representados son el P1 y el P2, teniendo el resto de tipos una presencia
mucho menor. El tipo P1 es un sílex de buena calidad, que se asemeja al tipo Mariola identificado en el
Prebético (Molina Hernández, 2016). El segundo tipo que concentra mayor número de elementos es el que
hemos denominado P2, que se puede identificar con el tipo Serreta por sus características macroscópicas
(Molina Hernández, 2016). En el caso de la Fase 1 se observa un elevado número de piezas en las que no
se ha podido determinar la materia prima debido a la alteración térmica que presentan. Esta circunstancia
se repite en la Fase 2, aunque en una frecuencia algo menor. En esta Fase 2 también tenemos un porcentaje
elevado de indeterminados debido a la deshidratación o desilificación que presentan los elementos.
Tabla 1. Principales características a nivel macroscópico en los diferentes tipos de sílex identificados.
Denominación
Grano
Transparencia
Color
Estructura
Córtex
P1
P1.1
P2
P3
P4
Fino
Fino
Fino
Fino
Medio
Opaco
Opaco
De opaco a translúcido
Translúcido
Opaco
Blanco/beige
Beige/gris
Beige
Blanco
Beige
Homogénea
Homogénea
Homogénea
Homogénea
Homogénea
?
?
?
?
Rodado
Tabla 2. Número total y representación porcentual de las materias primas identificadas en la industria
lítica tallada. De P1 a P4 corresponden a sílex.
Tipo
P1
P1.1
P2
P3
P4
Caliza
Cuarcita
Jaspe
Indeterminado deshidratación
Indeterminado alteración térmica
TOTAL
APL XXXV, 2024
Fase 1 (n)
Fase 1 (%)
Fase 2 (n)
Fase 2 (%)
45
55
11
4
5
1
26
107
254
17,7
21,7
4,3
1,6
2
0,4
10,2
42,1
100,0
227
9
139
40
10
5
1
360
338
1129
20,1
0,8
12,3
3,5
0,9
0,4
0,1
31,9
29,9
100,0
[page-n-44]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
43
Por lo que se refiere al análisis tecnológico de la industria lítica tallada, se han establecido diversas
categorías siguiendo los principios de la cadena operativa (tabla 3). Algunos de los elementos que remiten
a estas categorías (n=136) han sido eliminados de la tabla porque su recuperación procede de limpiezas
o regularizaciones de los cortes. La fractura que presentan algunos elementos (n=871), y las alteraciones
térmicas que evidencian otros (n=731), han impedido su asociación a alguno de los grupos establecidos.
Los restos asociados a la Fase I se corresponden con diferentes categorías tecnológicas, no obstante, al
tratarse de un contexto revuelto, no puede realizarse una lectura de las tecnologías de producción, solo la
observación de los restos retocados merece atención.
Tabla 3. Restos líticos agrupados por categorías tecnológicas.
Categorías tecnológicas
Núcleos
Fase 1
Fase 2
9
31
190
813
14
60
Débris o restos de talla
134
2422
Cassons o fragmentos de talla
Indeterminados térmicos
Fragmentos indeterminados
Retocados
TOTAL
1
127
32
41
548
7
579
826
154
4892
Productos de talla
Elementos de mantenimiento
En la Fase 2 la mayoría de los elementos retocados se han realizado sobre productos laminares, con lo
cual determinamos que este tipo de soportes sería el principal objetivo de la talla. Al observar las dimensiones
de los elementos laminares notamos que se trata de productos de tamaño reducido. Si tomamos las medias
de largo (de los elementos completos) y ancho de los productos laminares vemos que sus dimensiones
medias están en 16 mm de largo x 9,4 mm de ancho. Estas medidas dibujan un conjunto dominado por
laminitas cortas y anchas. En los elementos que conservan gran parte de la longitud total de la pieza se
puede observar su regularidad. Para realizar esta valoración se observa si los bordes son paralelos y si las
aristas son también paralelas a ellos: la mayoría muestra una regularidad alta o media (n=200 + n=117),
mientras que son pocos los elementos que tienen una regularidad baja (n=11). Gran parte de las piezas no
permite la observación de esta característica debido a su fractura (n=259). Otra característica destacable en
relación con los productos laminares es que estos son mayormente planos.
En la observación de los núcleos explotados relacionados con la Fase 2, se ha identificado un
predominio de las tallas microlaminares. Existen otros núcleos en los que, debido a la intensidad de las
explotaciones, o debido a la escasez de extracciones observables, no se han podido determinar los objetivos.
El análisis del tipo de explotaciones establecido sobre un total de 28 núcleos, debido a que los 3 restantes
son fragmentos indeterminados, revela una amplia variedad de explotaciones (fig. 5: 23-25): flanco (fig.
5: 23), sobre cara ancha y semienvolvente (fig. 5: 24), cara estrecha (fig. 5: 24), o bien las explotaciones
se desarrollan combinando estructuras: cara ancha y estrecha, cara ancha y flanco, dos caras estrechas, o
explotando diversas caras de manera diferente. La mayoría de los núcleos han sido explotados hasta agotar
las convexidades, es decir hasta que el volumen deja de ser productivo. Se trata por tanto de explotaciones
APL XXXV, 2024
[page-n-45]
44
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
FASE 1
0
3 cm
FASE 2
Fig. 5. Industria lítica tallada. 1-2) láminas; 3) fragmento de elemento de dorso; 4) triángulo de retoque abrupto (tipo
Cocina); 7) triángulo de retoque abrupto; 5, 8) trapecios simétricos; 6) trapecio con lado cóncavo; 9-10) raspadores;
11-12) puntas de dorso; 14-20) laminitas de dorso; 21) segmento de círculo; 22) triángulo; 23-25) núcleos destinados a
la obtención de productos microlaminares.
intensas en las que se intentaría aprovechar al máximo la materia prima. Los accidentes por reflexión
que presentan las caras explotadas, en ocasiones en cascada, serían muestra de este agotamiento de las
convexidades y de la intensidad de las explotaciones.
Entrando en el análisis de los elementos retocados (tabla 4), en ambas fases el grupo más abundante es el
del utillaje microlaminar (n=122). El análisis detallado de los tipos refuerza la observación de la condición
de depósito revuelto de la Fase 1. En la Fase 1 se distinguen, junto a trapecios de lados rectos (fig. 5: 5)
APL XXXV, 2024
[page-n-46]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
45
que por la anchura de sus soportes apuntan claramente a una industria neolítica, otros geométricos sobre
soportes más estrechos entre los que destaca un triángulo de espina central, tipo Cocina (Fortea, 1973) (fig.
5: 4). Así, junto a materiales neolíticos, la Fase I incorpora otros de clara filiación mesolítica. En la UE
106, donde estaría el contacto entre las dos fases establecidas, aparece un elemento geométrico “pigmeo”
o hipermicrolítico, un segmento, que pertenecería a la fase más antigua. A partir de la UE 109, ya en la
Fase II, desaparecen los geométricos atribuibles al Neolítico y al Mesolítico geométrico, y los elementos
recuperados de esta morfología podrían relacionarse exclusivamente con el Epipaleolítico. Sus dimensiones
“pigmeas” y su tipología orientan su adscripción a este episodio (fig. 5: 21-22). A parte de estos tipos
concretos no podemos establecer tendencias relacionadas con otros elementos que forman parte del grupo
de las armaduras, como las puntas (fig. 5: 11-12), ya que estas son muy escasas: dos de dorso rectilíneo,
tres si sumamos la presencia de una microgravette, dos puntas de dorso curvo y dos de dorso oblicuo; el
resto son laminitas de dorso abatido o fragmentos (fig. 5: 11-20). En la parte más profunda de este nivel
encontramos elementos de dorso con delineación sinuosa (fig. 5: 19) y algunos con denticulaciones (fig. 5:
18), elementos que podrían estar vinculados con los momentos finales del Magdaleniense.
Al grupo del utillaje microlaminar le sigue el de los raspadores (n=21) (fig. 5: 9-10), y las lascas o
láminas con retoque continuo (n=18). Los buriles también están presentes (n=15), así como las truncaduras
(n=11), las muescas y denticulados (n=9), los perforadores (n=3), las raederas (n=2) y los útiles compuestos
(n=2). No son indicativos de ningún episodio cronocultural concreto en el yacimiento. El grupo de los
raspadores está compuesto en su mayoría por piezas sobre lasca (n=16), identificándose solamente dos
raspadores sobre lámina; de los tres restantes no se ha podido determinar el tipo de soporte original debido
a la fractura que presentan. La mayoría de los buriles aparecen sobre lasca y se trata de buriles diedros y
sobre truncadura, sin que sobresalga ninguno de los tipos. La comparación entre fases resulta interesante
únicamente en el grupo de las muescas y de los denticulados, que contiene un total de 18 elementos.
Si exceptuamos las dos piezas que se han recuperado en las tareas de regularización/limpieza de los
cortes, nos quedan 16 elementos, de los cuales ocho corresponden a la Fase 1, y los restantes a la Fase 2.
Porcentualmente, su representación es mucho mayor en la Fase 1, llegando a suponer un 20 % del total del
utillaje retocado, frente al 4 % en la Fase 2.
5. DISCUSIÓN
Exceptuando el Nivel superficial vinculado a la carbonera, que muestra un contacto erosivo con el nivel
infrayacente, el resto de la sedimentación se nos muestra como un continuo sin rupturas hasta alcanzar
la base del depósito. No obstante, desde el punto de vista de la secuencia arqueológica, como ya se ha
expuesto, se pueden diferenciar dos grandes fases en función de los materiales recuperados.
La Fase 1 reúne los materiales procedentes del Nivel Superficial y del Nivel I. De acuerdo con el registro
recuperado debe interpretarse como un palimpsesto que aglutina materiales de cronologías diversas. Entre
la industria lítica destaca la presencia de unos pocos geométricos. Las características de alguno de ellos
apuntan a una ocupación esporádica de grupos mesolíticos (fig. 5: 3-4; 7-8). La morfometría de alguno de
los trapecios, por el contrario, permite vincularlos a producciones más propias de grupos neolíticos (fig. 5:
5-6). Así mismo se observa que la representación porcentual de las muescas y denticulados es mayor aquí
que en la Fase 2, llegando a alcanzar un 20 % del total del utillaje retocado. Además, se detecta una talla de
caliza y una talla de lascas; se trata de un tipo de explotaciones que tienen una presencia ascendente desde
los momentos finales del Paleolítico y sobre todo en el Mesolítico de muescas y denticulados (=MMD)
(Aura Tortosa et al., 2006). Por tanto, existen indicios para pensar que podría haber una ocupación del
MMD en el yacimiento. La presencia de esta fase no sería extraña, ya que se han observado estas industrias
sobre niveles asociados al final del Epipaleolítico en otros yacimientos de la región centro-meridional
mediterránea (Aura Tortosa et al., 2020).
APL XXXV, 2024
[page-n-47]
46
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
Tabla 4. Piezas retocadas clasificadas por grupos tipológicos en base a las listas tipo de Sonneville-Bordes y Perrot
(S-ByP) y Juan-Cabanilles (J-C).
Fase 1
Fase 2
Grupo
Tipología
n
%
% grupo
n
%
Raspadores
S-ByP-1- Raspador simple
5
12,2
12,2
14
9,1
9,0
Útiles compuestos
S-ByP-17- Raspador-buril
1
2,4
2,4
1
0,6
0,7
Perforadores
S-ByP-23- Perforador
1
2,4
2,4
2
1,3
1,3
Buriles
S-ByP-27- Buril diedro recto
1
2,4
2,4
2
1,3
9,1
S-ByP-28- Buril diedro déjeté
-
-
2
1,3
S-ByP-29- Buril diedro de ángulo
-
-
1
0,6
S-ByP-34- Buril sobre truncadura retocada recta
-
-
1
0,6
S-ByP-35- Buril sobre truncadura retocada oblicua
-
-
1
0,6
S-ByP-36- Buril sobre truncadura retocada cóncava
-
-
3
1,9
S-ByP-41- Buril múltiple mixto
-
-
1
0,6
Microburiles
-
-
3
1,9
Ut. de borde abatido S-ByP-51- Microgravette
-
-
-
1
0,6
0,7
Truncaduras
S-ByP-60- Pieza con truncadura recta
-
-
2,4
7
4,5
6,5
S-ByP-62- Pieza con truncadura cóncava
1
2,4
3
1,9
Láminas retocadas
S-ByP-65- Piezas con retoque continuo
4
9,8
9,8
7
4,5
4,6
Piezas variadas
S-ByP-74- Pieza con muesca
6
14,6
19,5
4
2,6
5,2
S-ByP-75- Pieza denticulada
2
4,9
2
1,3
S-ByP-77- Raedera
-
-
2
1,3
S-ByP-79- Triángulo
-
-
3
1,9
S-ByP-83- Segmento de círculo
1
2,4
-
-
S-ByP-85- Laminita de dorso
1
2,4
15
9,7
S-ByP-86- Laminita de dorso truncada
-
-
2
1,3
S-ByP-87- Laminita de dorso denticulada
-
-
1
0,6
Puntas de dorso
2
4,9
4
2,6
11
26,8
72
46,8
Ut. microlaminar
Fragmentos de elementos de dorso
Geométricos
J-C-G3- Triángulo de retoque abrupto
2
4,9
-
-
J-C-G5- Trapecio simétrico
2
4,9
-
-
J-C-G8- Trapecio con lado cóncavo
1
2,4
-
-
154
100,0
Total
APL XXXV, 2024
36,9
41 100,0
12,2
% grupo
100,0
63,0
-
100,0
[page-n-48]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
47
Si bien el conjunto cerámico recuperado no es muy abundante, sus características son lo bastante
significativas como para poder reconocer la existencia de diferentes episodios integrados en la Fase I.
Estos se inician en algún momento de la segunda mitad del VI milenio cal ANE, alargándose hasta los
primeros siglos del siguiente milenio. Este ciclo de ocupaciones, aunque a una escala mucho más limitada,
repite aquel que se ha podido documentar para la cercana Cueva de la Cocina (Molina Balaguer et al.,
2023), donde los registros cerámicos señalan un inicio de las ocupaciones neolíticas hacia el último tercio
del VI milenio cal ANE (Pardo-Gordó et al., 2018). Estos datos, junto al lote de materiales recuperados en
el también cercano yacimiento de Cova Dones (García Robles et al., 2005), nos hablan de un espacio que
se incorpora a los territorios explotados por las poblaciones neolíticas desde un momento relativamente
antiguo de la secuencia. La parquedad de las evidencias sugiere que esta explotación no debió ser
especialmente intensa, aunque la recurrencia de las ocupaciones nos habla de un espacio integrado en las
redes territoriales de estos grupos. Su vinculación con las abundantes estaciones de arte rupestre que se
localizan en toda la comarca (Martínez Rubio y Martorell, 2012) es un tema que trasciende los objetivos
de este trabajo. No obstante, debemos destacar la recuperación de una plaqueta de piedra caliza con restos
de manchas de ocre situada en la parte alta del Nivel I. Esta serie de ocupaciones tendría su epílogo en
algunas evidencias a techo del depósito que sugieren nuevas visitas correspondientes a momentos ya del
Neolítico Final/Calcolítico.
Por debajo de estas ocupaciones se desarrolla un segundo ciclo de frecuentación del yacimiento (Fase
II) cuya definición ya sólo puede hacerse a través de la caracterización de su industria lítica. De acuerdo
con la revisión realizada, se correspondería tanto al Nivel estratigráfico II como al III y la cronología
de estas ocupaciones puede situarse a finales del Pleistoceno-inicios del Holoceno. El análisis del total
de las piezas líticas recuperadas nos permite determinar que la actividad de la talla lítica se realizó in
situ: aparecen núcleos explotados, así como restos que evidencian el desarrollo del proceso, caso de
los elementos de gestión o mantenimiento de la morfología apta de los núcleos. Por otra parte, dicho
análisis ha permitido argumentar la asociación de las ocupaciones a los episodios finales del Paleolítico
y al Epipaleolítico. Estas evidencias se podrían dividir en dos tipos: las tipológicas y las tecnológicas. El
peso del utillaje microlaminar y la presencia de tipos concretos como las laminitas de dorso denticuladas
y los geométricos constituyen los argumentos tipológicos. Por otra parte, la lectura del conjunto lítico nos
informa de tendencias tecnológicas que permiten la vinculación del conjunto a los momentos mencionados.
Se evidencia la relevancia de la producción microlaminar, a través de la determinación del número de
núcleos asociados a estas producciones, y de los productos derivados de ellas (laminitas), así como rasgos
tecnológicos que también aparecen en otros yacimientos del final del Paleolítico y del Epipaleolítico de
las Comarcas Centrales Valencianas, como Cova de les Cendres (Roman, 2004), Tossal de la Roca (Cacho
y Martos, 2004) y Coves de Santa Maira (Vadillo Conesa, 2018; Vadillo Conesa y Aura Tortosa, 2020),
región en la que también se incluye el yacimiento que aquí analizamos. Estos rasgos serían: la variabilidad
de las explotaciones, el predominio de las explotaciones unidireccionales y la intensidad de las mismas, así
como las características de los productos de la talla: laminitas regulares, cortas y anchas. Estos elementos
se asocian a las fases del Magdaleniense superior final, Epipaleolítico microlaminar/Epimagdaleniense y al
Epipaleolítico sauveterroide/Sauveterroide microlaminar.
La Fase II acumula la mayor densidad de restos, lo que define una dinámica de ocupación del abrigo
distinta a la advertida por los materiales que conforman la fase superior. Pese a esta mayor densidad, el
limitado espacio hábil y la poca protección que ofrece el abrigo deben ser vistos como condicionantes a la
hora de evaluar la intensidad de las ocupaciones. Frente a estas limitaciones, desde el Ceñajo de la Peñeta se
dispone de una amplia visibilidad sobre la rambla de Micola, que discurre a sus pies, lo que podría apuntar a
su papel como lugar de observación/cazadero. La densidad de restos apuntaría a una recurrencia importante
en las ocupaciones dentro de la estrategia de gestión del territorio de las comunidades cazadoras-recolectoras
del final del Paleolítico y del Epipaleolítico. La recuperación de algunos restos de malacofauna marina en
diversas UUEE correspondientes a esta fase sugieren la posible existencia de movimientos pendulares
APL XXXV, 2024
[page-n-49]
48
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
costa-interior y la explotación de recursos marinos (Roman et al., 2020), siguiendo una estrategia parecida a
la que se ha propuesto para los posteriores grupos mesolíticos que hacen un uso intenso de la cercana Cueva
de la Cocina (Pascual Benito y García Puchol, 2016).
6. CONCLUSIONES
Pese a lo limitado de los trabajos llevados a cabo, los datos aportados por Ceñajo de la Peñeta permiten
presentar un yacimiento con una secuencia que ayuda a ahondar en la caracterización del poblamiento
en una comarca con una riqueza patrimonial excepcional. A pesar de no disponer de dataciones
radiocarbónicas la información arqueológica informa de una recurrencia de ocupaciones que se alargan
desde el final del Paleolítico hasta fases recientes del Neolítico que debe ser interpretada dentro de las
diferentes estrategias de gestión del territorio que desarrollaron los diversos grupos humanos a lo largo
de estos milenios.
En relación con las ocupaciones más recientes, debemos destacar la similitud que ofrece el registro
aquí obtenido con el correspondiente a las ocupaciones neolíticas de la Cueva de la Cocina (García Puchol
et al., 2018). Un paralelismo que puede interpretarse como la evidencia de que ambos yacimientos se
integran dentro de la misma dinámica de explotación del territorio y, posiblemente, por parte de los mismos
grupos. No obstante, las características del depósito excavado -donde se mezclan los diversos episodios de
presencia neolítica e, incluso, evidencias previas mesolíticas- no permiten una caracterización adecuada del
tipo de ocupación que se desarrolló en estos momentos.
En los niveles que quedan por debajo existe coherencia arqueoestratigráfica. La recuperación de tres
fragmentos de cerámica a mano es consecuencia de una intrusión. Tanto las observaciones sedimentológicas,
como las de los tipos de explotación lítica, los productos obtenidos de los mismos, o los elementos retocados,
nos están indicando que la secuencia se corresponde con ocupaciones del Paleolítico superior final y del
Epipaleolítico. La escasez de yacimientos de estas cronologías concede a las ocupaciones iniciales de
Ceñajo de la Peñeta un especial interés al que sería interesante atender en los próximos años, ya que se
trata de un yacimiento que nos puede ayudar a comprender las dinámicas de los grupos de cazadoresrecolectores-pescadores en el final de la tradición paleolítica. Es un yacimiento que conserva potencia
sedimentaria y que, por tanto, puede continuar aportando datos al debate sobre estos grupos humanos, y
ayudar así a definir un cuadro regional más sólido, con la finalidad última de crear un modelo general de
estos momentos para el ámbito mediterráneo y también peninsular.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer a los revisores y/o revisoras sus observaciones, comentarios y sugerencias, porque consideramos
sinceramente que han contribuido a la mejora sustancial del trabajo. Nuestro sincero agradecimiento a José Martínez,
Pepe el barbas, y a su hija Trinidad Martínez Rubio por su ayuda y colaboración en todos los trabajos de campo que
se llevaron a cabo. La datación ha podido realizarse en el marco del proyecto AICO/2018/125 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, por lo que agradecemos a su IP Emili Aura Tortosa considerar el
interés de Ceñajo de la Peñeta. Agradecemos asimismo a Yolanda Carrión Marco su labor de identificación del carbón
enviado a datar.
BIBLIOGRAFIA
AURA TORTOSA, J. E.; CARRIÓN MARCO, Y.; GARCÍA PUCHOL, O.; JARDÓN GINER, P.; JORDÁ PARDO, J.
F.; MOLINA BALAGUER, L.; MORALES PÉREZ, J. V.; PASCUAL BENITO, J. L.; PÉREZ JORDÀ, G.; PÉREZ
RIPOLL, M.; RODRIGO GARCÍA, M. J. y VERDASCO CEBRIÁN, C. C. (2006): “Epipaleolítico-Mesolítico en
las comarcas centrales valencianas”. En A. Alday (ed.): El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del
APL XXXV, 2024
[page-n-50]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
49
Ebro y el litoral mediterráneo peninsular. Vitoria-Gasteiz, Arbak Foru Aldundia. (Memorias de yacimientos alaveses; 11), p. 65-118.
AURA TORTOSA, J. E.; VADILLO CONESA, M. y MORALES-PÉREZ, J. V. (2020): “Tendencias tecnoeconómicas
en el tránsito Pleistoceno-Holoceno: la región centro-meridional ibérica (15-10 ka cal.BP)”. En D. Roman, P. García
Argüelles, J. M. Fullola (coord.): Las facies microlaminares del final del Paleolítico en el Mediterráneo ibérico y el
Valle del Ebro. Monografies del SERP, Barcelona, p. 199-231.
BERNABEU AUBÁN, J. (1989): La tradición cultural de las cerámicas impresas en la zona oriental de la península
ibérica. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de València (Trabajos Varios SIP, 86), Valencia.
BERNABEU, J. y MOLINA BALAGUER, L. (eds.) (2009): La Cova de les Cendres. MARQ. Diputación Provincial
de Alicante (Serie Mayor, 6), Alicante.
BERNABEU AUBÁN, J.; MOLINA BALAGUER, L.; GUITART PERARNAU, I. y GARCÍA-BORJA, P. (2009): “La
Cerámica Prehistórica: Metodología de Análisis e Inventario de Materiales”. En J. Bernabeu, L. Molina (eds.): La
Cova de les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante). CD Adjunto. MARQ. Diputación Provincial de Alicante (Serie
Mayor, 6), Alicante, p.50-178.
CACHO, C. y MARTOS, J.A. (2004): “Estudio tecnológico de los niveles magdalenienses del Tossal de la Roca (Vall
d’Alcalà, Alicante)”. Zona Arqueológica, 4. Miscelánea en homenaje a Emiliano Aguirre, Vol. IV, p. 89-101.
CASABÓ BERNAD, J. (2004): Paleolítico Superior Final y Epipaleolítico en la Comunidad Valenciana. MARQ.
Diputación Provincial de Alicante (Serie Mayor, 3), Alicante.
GARCÍA BORJA, P. (2017): Las cerámicas neolíticas de la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia). Tipología, estilo
e identidad. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de València (Trabajos Varios SIP, 120),
Valencia.
FORTEA, F. J.: Los complejos microlaminares y geométricos del epipaleolítico mediterráneo español. Salamanca,
Universidad de Salamanca (Memoria del Seminario de Prehistoria y Arqueología; 4).
GARCÍA PUCHOL, O.; MCCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J.; DIEZ, A. A.; BERNABEU, J.; MARTÍ, B.;
PARDO, S.; PASCUAL, J. L.; PÉREZ RIPOLL, M.; MOLINA, L. y KENNETT, D. J. (2018): “Cocina cave revisited: Bayesian radiocarbon chronology for the last hunter-gatherers and first farmers in Eastern Iberia”. Quaternary
International, 472, p. 259-271.
GARCÍA ROBLES, M. R. (2003): Aproximación al Territorio y el Hábitat del Holoceno Inicial y Medio. Datos
Arqueológicos y Valoración del Registro Gráfico en Dos Zonas con Arte Levantino. La Rambla Carbonera
(Castellón) y la Rambla Seca (Valencia). Tesis doctoral, Universitat de València.
GARCÍA ROBLES, M. R.; GARCÍA-PUCHOL, O. y MOLINA BALAGUER, L. (2005): “La Neolitización de las
comarcas interiores valencianas y la cronología del Arte Levantino: un nuevo marco para un viejo debate”. En P.
Arias, R. Ontañón, C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Universidad de
Cantabria, p. 793-802.
INIZAN, M. -L.; REDURON, M.; ROCHE, H. y TIXIER, J. (1995): Technologie de la pierre taillée. CNRS-Université
Paris 10 (Préhistoire de la pierre taillée, 4), Meudon-Nanterre.
JUAN CABANILLES, J. (2008): El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de València (Trabajos
Varios SIP, 109), Valencia.
MARTÍNEZ I RUBIO, T. (2011): Evolució i pautes de localització de l’Art Rupestre Post-Paleolític en Millares
(València) i el seu entorn geogràfic comarcal. Aproximació al territorio des de l’art. Servei de Publicacions de la
Universitat de València, València. http://roderic.uv.es/handle/10550/23464
MARTÍNEZ RUBIO, T. y MARTORELL, X. (2012): “La senda heredada: contribución al estudio de la red de caminos
óptimos entre yacimientos de hábitat y de arte rupestre neolíticos en el macizo del Caroig (Valencia)”. Zephyrus,
70, p. 69-84.
MARTORELL BRIZ, X. (2019): Arte rupestre en el macizo del Caroig (Valencia). El Abrigo de Voro como paradigma.
Tesis Doctoral, Universitat d’Alacant.
MOLINA HERNÁNDEZ, F. J. (2016): El sílex del Prebético y Cuencas Neógenas en Alicante y Sur de Valencia: Su
caracterización y estudio aplicado al Paleolítico medio. Tesis doctoral, Universitat d’Alacant.
MOLINA BALAGUER, L., BERNABEU AUBÁN, J. y GARCÍA BORJA, P. (2010): “Méthode d’analyse stylistique des céramiques du Néolithique ancien cardial en Pays valencien (Espagne)”. En C. Manen, F. Convertini, D.
Binder, I. Sénépart (dirs.): Premières Sociétés Paysannes de Méditerranée Occidentale. Structures des Productions
Céramiques. Société Préhistorique Française. Mémoire LI, p. 65-77.
APL XXXV, 2024
[page-n-51]
50
M. Vadillo Conesa y L. Molina Balaguer
MOLINA BALAGUER, L.; ESCRIBÁ RUIZ, P.; JIMÉNEZ PUERTO, J. y BERNABEU AUBÁN, J. (2023):
“Sequence and context for the Cocina cave Neolithic pottery: An approach from Social Networks Analysis”.
Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2023.05.006
PARDO-GORDÓ, S.; GARCÍA PUCHOL, O.; DIEZ CASTILLO, A.; McCLURE, S. B.; JUAN CABANILLES,
J.; PÉREZ RIPOLL, M.; MOLINA BALAGUER, L.; BERNABEU AUBAN, J.; PASCUAL BENITO, J. L.;
KENNETT, D.J.; CORTELL NICOLAU, A.; TSANTE, N. y BASILE, M. (2018): “Taphonomic processes inconsistent with indigenous Mesolithic acculturation during the transition to the Neolithic in the Western Mediterranean”.
Quaternary International, 483, p. 136-147. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.05.008
PASCUAL BENITO, J. L. y GARCÍA PUCHOL, O. (2016) : “Los moluscos marinos del Mesolítico de la Cueva de la
Cocina (Dos Aguas, Valencia). Análisis arqueomalacológico de la campaña de 1941.” En I. Gutiérrez, D. Cuenca,
M.R. González (eds.): La Investigación Arqueomalacológica en La Península Ibérica: Nuevas Aportaciones. Nadir
Ediciones, Santander, p. 65-77.
PELEGRIN, J. (2000): “Les techniques de débitage laminaire au Tardiglaciaire: critères de diagnose et qualques réflexions”. En B. Valentin, P. Bodu, M. Christensen (dirs.): L’Europe Centrale et septentrionale au Tardiglaciaire,
Table-ronde de Nemours, 13-16 mai 1997. Mémoires de Préhistoire d’Île de France, p. 73-86.
PERLÈS, C. (1991): “Économie de la màtiere première et économie du débitage: deux conceptions opposées?”. XI
Rencontres Internationales, d’Archeologie et d’Historie d’Antibes. 25 ans d’études technologiques en préhistoire.
Actes des rencontres, 1990. Éditions APDCA, Juan-les-Pins, p. 35-45.
ROMAN, D. (2004): “Aproximación a la tecnología lítica del Magdaleniense superior de la Cova de les Cendres”.
Saguntum- PLAV, 36, p. 9-21.
ROMAN, D. (2011): El poblament del final del Plistocè en les comarques del nord del País Valencià a partir de
l’estudi tecno-tipològic de la indústria lítica. Universitat de València, Servei de publicacions. https://www.tdx.cat/
handle/10803/39089#page=1
ROMAN, D.; MARTÍNEZ-ANDREU, M.; AGUILELLA, G.; FULLOLA, J. M. y NADAL, J. (2020): “Shellfish collectors on the seashore: The exploitation of the marine environment between the end of the Paleolithic and the
Mesolithic in the Mediterranean Iberia”. Journal of Island and Coastal Archaeology, 17 (1), p. 43-64.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1953): “Essai d’adaptation des méthodes statistiques au Paléolithique
supérieur: premiers résultats”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 50 (5- 6), p. 223-233.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1954): “Lexique typologique du Paléolithique supérieur outillage lithique
I, grattoirs, II, outils solutréens”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 51 (7-8), p. 327-335.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1955): “Lexique typologique du Paléolithique supérieur outillage lithique
III, outils composites-perçoirs”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 52 (1-2), p. 76-80.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1956a): “Lexique typologique du Paléolithique supérieur outillage
lithique IV, burins”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 53 (7-8), p. 408-413.
SONNEVILLE-BORDES, D. y PERROT, J. (1956b): “Lexique typologique du Paléolithique supérieur outillage
lithique (suite et fin)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 53 (7-8), p. 547-559.
SOTO, A. (2014): Producción y gestión de la industria lítica de Atxoste (Álava): Una aproximación a las sociedades Epipaleolíticas-Mesolíticas del alto Ebro. Tesis doctoral, Universidad del País Vasco. URI: http://hdl.handle.
net/10810/13943
VADILLO CONESA, M. (2018): Sistemes de producció lítica en el trànsit Plistocè-Holocè. Estudi de la seqüència
arqueològica de Coves de Santa Maira (Castell de Castells, Alacant) i la seua contextualització mediterrània. Tesi
doctoral, Universitat de València. URI: http://hdl.handle.net/10550/66228
VADILLO CONESA, M. y AURA TORTOSA, J. E. (2020): “Lithic production in the centre and south of the Iberian
Mediterranean region (Spain) throughout the Pleistocene-Holocene transition (14.5-10.5 ky cal BP)”. Quaternary
International, 564, p. 83-93
VILLAVERDE BONILLA, V.; MARTÍNEZ VALLE, R.; DOMINGO SAINZ, I.; LÓPEZ MONTALVO, E. y GARCÍA
ROBLES, M. R. (2000): “Abric de Vicent: un nuevo abrigo con Arte Levantino en Millares (Valencia) y valoración
de otros hallazgos de la zona”. En V. Oliveira (ed.): Actas do 3º Congresso de Arqueología Peninsular. ADECAP,
p. 435-446.
APL XXXV, 2024
[page-n-52]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e5, p. 51-86
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1624
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Joaquim JUAN CABANILLES a, Oreto GARCÍA PUCHOL b y Sarah B. McCLURE c
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia):
secuencia e identidad del Mesolítico reciente
en la fachada mediterránea ibérica
RESUMEN: La Cueva de la Cocina es uno de los yacimientos clave del Mesolítico reciente del área
mediterránea ibérica. Descubierto a comienzos de los años 1940, su excavación por L. Pericot (194145) proporcionó la primera secuencia arqueológica entre el final del Paleolítico y el Neolítico en el área
mencionada. Esta secuencia, junto con sus materiales, fue revisada a comienzos de los años 1970 por J.
Fortea, dentro de un laborioso trabajo de sistematización del Epipaleolítico (Mesolítico) mediterráneo.
Desde entonces, la facies industrial mesolítica representada en Cocina es sinónimo de Mesolítico
reciente, y las fases evolutivas determinadas en el yacimiento, el modelo al que adscribir los hallazgos
mesolíticos realizados con anterioridad y posterioridad. En el presente trabajo se da cuenta de todo ello,
a modo de una historia de la investigación, incluyendo los trabajos y estudios más recientes en Cueva
de la Cocina iniciados en 2013.
PALABRAS CLAVE: Mesolítico reciente, secuencia arqueológica, Mediterráneo ibérico, historiografía,
historia de la investigación, Cueva de la Cocina.
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia, Spain): Late Mesolithic sequence
and identity in the Iberian Mediterranean area
ABSTRACT: This paper constitutes a narrative view of the diachronic research conducted at Cueva
de la Cocina (Dos Aguas, Valencia) and its consequences on the Spanish Mesolithic literature from
the middle of the 20th century to current times. Since its discover in 1941, the site has become one of
the key sites regarding the sequence of the Late Mesolithic in Mediterranean Iberia. The campaigns
conducted by L. Pericot (1941-45) provided the first archaeological sequence between the end of the
Palaeolithic and the Early Neolithic in the aforementioned area. The review developed by J. Fortea in
his fundamental book, focused on the Mediterranean “Epipalaeolithic”, reinforced the initial postulates
on the occupations of the last hunter-gatherers and gave place to the current sequence. The goal of this
work consists of providing some light in the epistemological trajectory that conforms the Mesolithic’s
research history. Particularly, we want to highlight the importance to understand pioneering works to
open new research questions considering current archaeological challenges and chances..
KEYWORDS: Late Mesolithic, Archaeological sequence, Mediterranean Iberia, Historiography,
Research history, Cocina Cave.
a
b
c
Servei d’Investigació Prehistòrica, Museu de Prehistòria de València, Diputació de València.
jjuancabanilles@gmail.com
PREMEDOC-GIUV2015-213. Dept. de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València.
oreto.garcia@uv.es
Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara.
mcclure@anth.ucsb.edu
Recibido: 18/04/2024. Aceptado: 20/05/2024. Publicado en línea: 29/07/2024.
[page-n-53]
52
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo constituye en esencia, no en toda su literalidad, la versión original del publicado en
inglés en el Special Issue “The Last Hunter-Gatherers on the Iberian Peninsula: An Integrative Evolutionary
and Multiscalar Approach from Cueva de la Cocina (Western Mediterranean)” (García-Puchol et al.,
2023a), de la revista Quaternary International (vols. 677-678), con el título “Refining chronologies and
typologies: Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia, Spain) and its central role in defining the Late
Mesolithic sequence in the Iberian Mediterranean area” (Juan-Cabanilles et al., 2023).
Se trata, dicho SI, de un monográfico sobre la Cueva de la Cocina, con el propósito de dar a
conocer los resultados de los trabajos y estudios más recientes de que ha sido objeto el yacimiento
(de 2013 a la actualidad), tanto de campo como de gabinete, después de una previa presentación
también monográfica de resultados en el último congreso del Neolítico celebrado en Sevilla (enero
de 2020). El SI recoge cinco artículos específicos sobre la Cueva de la Cocina, con temáticas que
cubren la secuencia cronocultural prehistórica, refinada a partir de nuevos modelados bayesianos; los
restos humanos mesolíticos hasta ahora recuperados y sus aspectos bioarqueológicos y geoquímicos;
la significación del microlitismo geométrico y lo que informa sobre la funcionalidad del sitio; o la
cerámica neolítica, vista en su contexto bajo la perspectiva del análisis de redes sociales. El SI se
completa con tres artículos más sobre resultados y novedades de otras zonas peninsulares en relación
con el Mesolítico reciente (especialmente el área noroeste i Portugal), como una forma de enmarcar o
contextualizar las aportaciones de Cocina.
La versión que aquí se ofrece del artículo del SI ha sido revisada, ampliada y readaptada. Entre otras
cosas, se ha rehecho la parte gráfica (leyendas y grafismo de mapas, adición de nuevas figuras); se ha
incluido en el texto parte de la información desplazada a archivos complementarios de consulta en línea
(Supplemental files); y se ha actualizado el texto con las novedades presentadas en el mencionado SI,
aquellas que afectan al discurso historiográfico sobre el Mesolítico reciente que guía el artículo.
Si hay un motivo justificable para todo este ejercicio de reedición, no es otro que el de ampliar la divulgación
de un tema que puede interesar a más lectores de los que podría restringir la versión ya publicada.
2. HACIA LA CONSTITUCIÓN DEL MESOLÍTICO MEDITERRÁNEO IBÉRICO:
EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE LA COCINA
A comienzos de la década de 1940, el periodo comprendido entre el final del Paleolítico y el Neolítico
era prácticamente desconocido en amplias extensiones de la península ibérica. En un destacado artículo
sobre los problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España, M. Almagro Basch (1944) se hacía eco de
esta situación, preguntándose cómo rellenar los milenios transcurridos desde el Magdaleniense hasta el
Neolítico en el resto de territorios fuera de la cornisa norte cantábrica, donde la transición MagdalenienseAziliense-Asturiense-Neolítico era clara y firme. Faltaban hallazgos en extensas regiones y, sobre todo,
faltaban yacimientos con buenas estratigrafías con las que secuenciar los fenómenos culturales que podían
observarse aisladamente en unas pocas estaciones atribuibles al periodo en cuestión. Estas estaciones
se encontraban en el área mediterránea y compartían como característica común para ser consideradas
epipaleolíticas (postmagdalenienses) o mesolíticas (preneolíticas o con elementos neolíticos) la presencia
de materiales microlíticos, puntas de dorso y/o puntas geométricas. El microlitismo se entendía como una
“degeneración” de la industria magdaleniense, consecuencia de adaptaciones al medio ambiente postglacial
y la introducción de nuevas técnicas de caza.
En este contexto hay que situar las primeras excavaciones de L. Pericot en la Cueva de la Cocina,
llevadas a cabo en la primera mitad de los años 1940 bajo el patrocinio del Servicio de Investigación
Prehistórica de la Diputación de Valencia (Pericot, 1946). Se trata de una amplia cavidad de unos
APL XXXV, 2024
[page-n-54]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
53
Fig. 1. Localización de la Cueva
de la Cocina. Mapa realizado con
QGIS 3.16 mediante la cartografía
base elaborada por SCUAM 2013.
300 m2 (15 m de anchura máxima por 20 m de fondo), con una boca de casi 15 m y unos 3 m de altura, que
reúne buenas condiciones de habitabilidad. Se abre en el margen rocoso de un barranco de corto recorrido
(Barranco de la Ventana), en un entorno de media montaña interior (últimas estribaciones de la Sierra
Martés), a unos 400 m de altitud y a unos 40 km de la costa en línea recta (fig. 1). El paisaje inmediato lo
determina una red de abruptos barrancos tributarios del río Xúquer/Júcar, en su cuenca media, y un amplio
altiplano o valle colgado entre 400 y 500 m de altitud (La Canal de Dos Aguas), drenado por una parte de
aquellos barrancos.
La Cueva de la Cocina fue descubierta como yacimiento arqueológico en 1940 y empezada a excavar en
1941, prosiguiéndose las excavaciones en 1942, 1943 y 1945. Los trabajos se concentraron en la zona SE de
la cavidad, cercana a la boca de entrada, con la apertura de varias catas de diferente extensión superficial y
profundidad que facilitaron un mínimo conocimiento del depósito sedimentario (fig. 2). Entre otros aspectos,
pudo determinarse una capa de arcilla estéril que al interior de la cueva afloraba muy pronto, mientras que en
la parte de la entrada, hacia la pared izquierda, profundizaba varios metros, mostrando un fuerte buzamiento
del depósito en esa dirección; todo parecía indicar que la mayor parte de la zona excavada correspondía a
una cubeta o fondo de saco sedimentario, interrumpido y alterado en bastantes tramos por abundantes losas
desprendidas del techo. El corte estratigráfico más completo se obtuvo en la cata abierta en 1945, en el rincón
SE, donde se llegó a algo más de 4,5 m de profundidad, cota a la que aparecía aquí el nivel basal de arcillas.
Pericot tomó esta cata como referencia principal para establecer la secuencia arqueológica del yacimiento.
Las diferentes capas de excavación se agruparon en 3 niveles, atendiendo a aspectos sedimentarios,
profundidades y tipología de materiales (Pericot, 1946: 45-57). Su caracterización, complementada con
materiales y datos estratigráficos de otros sectores, era la siguiente, de superior a inferior:
- Nivel I, hasta 1,70 metros. Calificado de Neolítico antiguo por la presencia de cerámicas a mano
de diversos tipos, decoradas mayormente con rayado irregular superficial o “peinado”, y con incisiones,
acanaladuras, cordones con impresiones, etc. La cerámica se acompañaba, significativamente, de alguna
azuela de piedra pulida, algún colgante o cuenta de collar también de piedra, algunos punzones de hueso
y, más profusamente, de piezas de sílex tallado. Entre estas últimas dominarían las puntas microlíticas
en forma de segmento, al lado de algún trapecio o triángulo, hojas con y sin retoques, lascas, etc., siendo
escasos los microburiles y las hojas con muescas. Se señala además “una sola punta de aspecto neolítico”,
una punta foliácea de pedúnculo y aletas incipientes, que respondería a otra idea diferente a la de las puntas
de tradición microlítica del Neolítico representado en el yacimiento de Cocina.
APL XXXV, 2024
[page-n-55]
54
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Fig. 2. Planta y sección de la Cueva de la
Cocina, con indicación de los sectores
excavados por Pericot. A partir de Pericot
(1946) y Fortea (1971).
- Nivel II, subdividido en IIA, de 1,70 a 2 m, y IIB, de 2,30 a 2,70 m, separados por un tramo de losas
caídas en el rincón SE. Nivel acerámico, caracterizado por la presencia de plaquetas de piedra grabadas
y por el desarrollo pleno del microlitismo. La punta distintiva sería aquí la triangular “con un apéndice o
pedúnculo muy acusado a veces en el dorso” (cf. triángulo de tipo Cocina), sin faltar otros tipos triangulares
y trapezoidales. Abundantes son los microburiles y las hojas con escotaduras, junto con algún raspador sobre
hoja o lasca, algún buril, hojas y lascas retocadas y brutas, etc. De hueso se señalan unos pocos punzones
fragmentados y cuernos de ciervo utilizados. Las plaquetas grabadas suponen sin duda el hallazgo más
interesante, por su novedad en un contexto postmagdaleniense mediterráneo. Procederían exclusivamente
del subnivel IIA, sumando una treintena larga de piezas, algunas decoradas por las dos caras. Los motivos
representados consisten en series de líneas incisas que dibujan motivos geométricos (haces, retículas,
bandas rayadas, husos, etc.). Junto a las plaquetas grabadas se encontrarían otras pocas con restos de pintura
(manchas de color rojo informes), procedentes de capas bastante profundas (alrededor de 2 metros).
- Nivel III, subdividido también en IIIA, capa fértil entre 3 y 3,50 m, y IIIB, con escasos microlitos,
hasta el fondo arcilloso o rocoso de la cueva (4,50 m en rincón SE). Entre las puntas microlíticas faltarían
las triangulares con “pedúnculo lateral acentuado” del nivel II, dominando las triangulares en forma de
escaleno largo o corto, con base recta o escotada, y sobre todo las trapezoidales alargadas “con algo de
pedúnculo”, y más aún los trapecios regulares de bordes rectos o ligeramente curvados. Los microburiles
son ahora escasos y desaparecerían hacia los 3 metros en el rincón SE. Las hojas con muescas persistirían,
aunque rarificándose poco a poco hasta los 4 metros, junto con las puntas trapezoidales. A destacar del nivel
III sería la importante proporción de piezas de mayor tamaño, en sílex, cuarcita y caliza. Las realizadas
en este último material son verdaderos macrolitos, consistentes en grandes discos-raspadores, raederas,
APL XXXV, 2024
[page-n-56]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
55
hendidores y, sobre todo, cepillos o raspadores nucleiformes. En sílex habría raspadores cortos y largos
sobre hoja o lasca, algún buril lateral o central, hojas brutas y retocadas, hojas, hojitas y puntas de dorso,
entre estas últimas algunas del tipo “Gravette”, en las capas más profundas, etc. La industria del hueso es
escasa, reducida a unos cuantos fragmentos de punzones o huesos aguzados y a puntas de asta de ciervo
utilizadas. Se señalan también conchas de moluscos perforadas y algún dentalium, existentes igualmente
en los niveles anteriores. Finalmente, continuarían apareciendo en este nivel placas de piedra o cantos con
señales de pintura.
A la vista de esta secuencia, para Pericot había un momento final seguro en la ocupación de la Cueva
de la Cocina, correspondiente al Neolítico inicial (Nivel I); el resto del yacimiento era impreciso en cuanto
a su inclusión en los esquemas crono-culturales conocidos para el ámbito peninsular ibérico. Cabían dos
posicionamientos: optar por una cronología corta o por una cronología larga. En el primer caso, los niveles
acerámicos de Cocina (el II y el III) entrarían en el Epipaleolítico y podrían determinarse para este periodo
dos o tres etapas antes del comienzo del Neolítico. Habría así una posible equivalencia a los periodos
azilio-tardenoisienses establecidos en Francia. En el segundo caso, valorando los elementos arcaicos de
las capas inferiores (puntas Gravette, buriles, raspadores en “trompa”, etc.), podría especularse que el nivel
antiguo (el III) correspondiera al Paleolítico final, paralelo al Magdaleniense de otros lugares peninsulares,
y el nivel medio (el II), al Epipaleolítico, paralelo al Aziliense. Con este último periodo se relacionarían los
cantos con huellas de pintura, un cuerno de ciervo con una posible silueta animal grabada, raspadores cortos
discoidales, etc.; las placas de piedra grabadas remitirían a una corta etapa coincidente con el momento final
del Epipaleolítico.
Pericot acaba decantándose por la segunda posibilidad, aunque reconoce que no habría un solo objeto,
aparte de la cerámica, del que pudiera afirmarse su pertenencia con certeza a alguna de las culturas bien
caracterizadas del Paleolítico final y del Epipaleolítico (pensando en el Magdaleniense y el Aziliense
clásicos). En cualquier caso, los datos aportados por la Cueva de la Cocina, en términos de secuencia y de
materiales, formarán parte importante en las dos siguientes décadas de las discusiones generales sobre el
Epipaleolítico-Mesolítico peninsular (p. e. Jordá, 1954, 1956; Fletcher, 1956a y b; Almagro Basch, 1960).
3. J. FORTEA Y LOS COMPLEJOS EPIPALEOLÍTICOS MEDITERRÁNEOS
El trabajo de J. Fortea Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo
español (1973) constituye la más laboriosa sistematización de los conjuntos industriales líticos entre
el final del Paleolítico y el inicio del Neolítico en el área mediterránea ibérica, pudiéndose considerar
el punto de partida de los estudios metódicos sobre el Epipaleolítico y el Mesolítico de esta área y
también de los dedicados al proceso de neolitización. En dicho trabajo se recogen todos los yacimientos
mediterráneos hasta entonces conocidos de atribución en principio postpaleolítica, con materiales líticos
mínimamente representativos, procediendo a su caracterización y secuenciación mediante la tipología
estadística (método Bordes) y la estratigrafía comparada. A partir de determinados yacimientos-tipo, la
sistematización epipaleolítica se articula en dos grandes complejos, el Microlaminar y el Geométrico,
definidos por elementos tecno-tipológicos substanciales: el primero por la significación de las armaduras
microlíticas de dorso (hojitas y puntas), y el segundo por la significación de las armaduras microlíticas
geométricas (trapecios, triángulos, segmentos). El Microlaminar, un verdadero complejo industrial
epipaleolítico de carácter “aziloide”, sucesor del Magdaleniense, se divide en dos facies: la de tipo
Sant Gregori y la de tipo Malladetes, nombres recibidos de los yacimientos epónimos localizados,
respectivamente, en Tarragona y Valencia. Muy sintéticamente, las industrias microlaminares se
caracterizan por una relativa abundancia de los raspadores (mayor en Sant Gregori que en Malladetes),
un débil porcentaje de buriles (prácticamente nulo en Sant Gregori) y una buena proporción de hojitas de
dorso o borde abatido (un poco superior en Malladetes con respecto a Sant Gregori). Aparte de los índices
APL XXXV, 2024
[page-n-57]
56
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
generales de representación tipológica, las diferencias entre ambas facies microlaminares se encuentran
también en determinados aspectos tecnológicos, tipométricos y morfológicos del utillaje (soportes,
dimensiones y tipos específicos de raspadores; proporciones y delineación de dorsos de puntas con borde
abatido, etc.).
El Complejo Geométrico se divide asimismo en dos facies: las representadas en el yacimiento de El
Filador (Tarragona) y en el yacimiento de la Cueva de la Cocina (Valencia). La facies Filador se define
por un equilibrio tipológico entre los raspadores, las hojitas con borde abatido, las piezas con muescas
y denticulaciones, y los microlitos geométricos, que totalizan dos tercios de la industria. Las armaduras
geométricas son abundantes y realmente microlíticas, del tipo “pigmeo”, con triángulos y algunos segmentos
(ausencia total de trapecios); junto con las hojitas de borde abatido, que muestran una gran simplicidad
tipológica frente a la variedad de las industrias microlaminares, las dos clases tipológicas sobrepasan un
tercio del utillaje. En el yacimiento de El Filador, el nivel determinante de esta facies se intercala entre
un nivel “aziloide” terminal (microlaminar) y un nivel “macrolítico” con lascas y piezas nucleiformes
denticuladas, marcando el final de la secuencia y un fuerte contraste con el mundo hipermicrolítico de
triángulos, segmentos, hojitas y microburiles anterior. Atendiendo a su componente tipológico y su posición
estratigráfica, la facies Filador será tildada de “sauveterroide”, emparentada directamente con las industrias
del filo sauveterriense del Perigord francés. La facies Cocina, en tanto que representativa del Mesolítico
reciente, requiere un mayor detenimiento.
Considerando la Cueva de la Cocina uno de los yacimientos claves del Epipaleolítico mediterráneo
con microlitos geométricos, Fortea le dedica un trabajo monográfico previo al general de 1973 (Fortea,
1971). En ambos, y al igual que había hecho en su día Pericot, se toma como base de estudio la cata de
1945 abierta en el rincón SE, por ofrecer no solo una buena secuencia industrial geométrica preneolítica,
sino también neolítica hasta cierto punto (Fortea, 1973: 351). En dicha campaña se efectuaron dos sondeos,
denominados en el diario de excavación E-I y E-II, ambos contiguos, pero separados entre sí por una
cuadrícula conteniendo una gran cantidad de losas caídas, no excavada (v. fig. 2). Según el diario, la
estratigrafía de E-I se mostraba sensiblemente horizontal, con una ligera inclinación hacia el exterior de la
cueva; contrariamente, en E-II el buzamiento era bastante mayor, llegando en el estrato inferior cerámico,
de tierras oscuras, a un metro de desnivel. En E-I se practicaron 17 capas de excavación (de unos 20 cm),
hasta los 4,70 m, y en E-II 13 capas, hasta 3,85 m aproximadamente. Como ya se ha apuntado, los materiales
de estas capas fueron unificados por Pericot en tres niveles, aunque sin indicación de capas concretas ni
relación expresa de materiales. En cambio, Fortea inventaría uno a uno y por capas los materiales de E-I al
completo y los de las capas XII y XIII de E-II, solo estas capas por ser las menos afectadas en este cuadro
por el intenso buzamiento estratigráfico (Fortea, 1971). Para el inventario, se utiliza una lista de tipos
adaptada al Epipaleolítico mediterráneo ibérico, de base morfo-descriptiva, siguiendo los estándares del
momento (Bordes, Sonneville-Bordes y Perrot, pero sobre todo Tixier, 1963) (Fortea, 1971: 3-22; 1973:
58-107). Se asumen los niveles establecidos por Pericot, con la salvedad del Nivel I cerámico, que queda
dividido en dos. Las 17 capas de E-I se reagrupan, pues, en cuatro horizontes industriales, caracterizados de
inferior a superior del modo siguiente (Fortea, 1973: 354):
- Cocina I: capas XVII a XI, de tierras rojizas claras, con trapecios y macrolitos.
- Cocina II: capas X a VI, de tierras igualmente rojizas claras, con triángulos de tipo Cocina (variedad
con lados cóncavos que destacan un apéndice lateral) y trapecios.
- Cocina III: capas V a IV, de tierras negras, con cerámicas cardiales y medias lunas.
- Cocina IV: capas III a superficial, de tierras pardo-negruzcas, con cerámica peinada y técnica de retoque
en doble bisel (variedad de retoque bifacial).
Llenados de contenido morfo-estadístico, los niveles de Cocina constituirán el referente industrial
y evolutivo para la facies epónima geométrica del Epipaleolítico mediterráneo, es decir, del Mesolítico
reciente en terminología actualizada; un Mesolítico con trapecios de carácter “tardenoide” o, más
APL XXXV, 2024
[page-n-58]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
57
precisamente, “castelnovoide”, por su mayor cercanía al Castelnoviense del SE francés (Fortea, 1973: 438439). La periodización de la facies Cocina quedará establecida en cuatro fases, en base a las características
siguientes (ibid.: 460-461):
Fase A (reflejo de Cocina I), con desequilibrio tipológico en favor de los geométricos y las muescas y
denticulaciones (más del 70% de la industria); predominio de los trapecios de lados cóncavos, de manera
muy ostensible; presencia de triángulos escalenos con el lado pequeño cóncavo y escalenos alargados con el
lado pequeño corto en el inicio de la fase, de ascendencia sauveterroide; moderada a exigua importancia de
los raspadores, buriles, macroutillaje con borde abatido, y de los microburiles; muescas y denticulaciones
sobre soportes casi exclusivamente laminares, hojas u hojitas; utillaje macrolítico de piezas nucleiformes
de caliza, principalmente en los inicios de la fase.
Para la cronología de esta fase, de una parte había los posibles elementos sauveterroides, fechados
en el yacimiento francés de Montclus, poco antes de la aparición de los trapecios, en 6180 BC (datación
C14 sin calibrar), y de otra las analogías con el conchero portugués de Moita do Sebastião (en concreto
las armaduras trapezoidales), datado en 5400 BC (igualmente sin calibrar y restando, como en la fecha
anterior, 1950 años al valor BP de la muestra datada). Con ello se perfila un marco cronológico en torno
al VI milenio BC para la fase A, pudiendo remontar al VII milenio. Por otro lado, aceptando un puente de
unión entre el final de la evolución geométrica de El Filador y los inicios de la ocupación de La Cocina,
el utillaje macrolítico de las capas superiores de Filador tendría en sus inicios la misma cronología que las
capas inferiores de Cocina, mostrando ambos yacimientos un buen ejemplo de seriación cronológica por
estratigrafía comparada.
Fase B (equivalente a Cocina II), con perduración de todos los elementos de la fase anterior, salvo los de
más clara filiación sauveterroide; desequilibrio tipológico en favor de los geométricos y microburiles (más
del 75% de la industria); gran abundancia de microburiles (en torno al 50%); abundancia de geométricos
(una tercera parte aproximadamente del utillaje), en los que domina ampliamente el triángulo de dos lados
cóncavos tipo Cocina; descenso de las hojas y hojitas con muesca o denticulación; relativa ausencia de
raspadores y buriles, y exigua presencia de las hojitas con borde abatido, como en la fase anterior; importante
y breve episodio artístico de motivos geométricos grabados sobre plaquetas calizas, desarrollado en el
momento terminal e interrumpido con la neolitización.
La cronología de la fase la fijaría su posición inmediatamente preneolítica (“antecardial”), sin hiato
estratigráfico o tipológico en Cocina, y las analogías más difusas que guardaría con el conchero portugués
de Cabeço da Amoreira (armaduras triangulares de lados cóncavos), con dataciones entre 5080 BC y 4100
BC (C14 sin calibrar, simplemente restado el valor BP), por tanto, un desarrollo que podría cubrir el final
del VI milenio BC y la primera mitad del V milenio.
Fase C (equiparada a Cocina III), con incorporación de todos los elementos anteriores, salvo las
plaquetas grabadas; resurgimiento de las formas de vieja tradición (raspadores, hojitas de dorso o borde
abatido, etc.); fuerte desarrollo geométrico, con predominio de segmentos y medias lunas, que, en unión con
los trapecios de base pequeña retocada y las hojitas apuntadas con espina central tipo Cocina, supondrán
los elementos definitorios de la fase en el apartado lítico; presencia sintomática de piedra pulida (alguna
azuela), cerámicas impresas con concha de “cardium” o peine, y con otros objetos y técnicas (incisiones,
acanaladuras, cordones aplicados, etc.).
La cerámica impresa “cardial”, identificada en el depósito de Cocina en la capa X del cuadro E-II (base
del nivel Cocina III), proporcionaba una buena referencia cronológica para la fase (Fortea, 1973: 453).
Esta cerámica iba ligada a los inicios del Neolítico en el litoral mediterráneo, bien presente en yacimientos
relativamente próximos a Cocina como la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia) y Cova de l’Or (Beniarrés,
Alicante). En este último yacimiento, las capas más profundas con cerámica cardial se fechaban a mediados
del V milenio BC (C14 sin calibrar).
Fase D (correspondencia con Cocina IV), con elementos líticos neolíticos avanzados y eneolíticos
(hojas-cuchillo retocadas, puntas foliáceas, etc.); empleo masivo del retoque en doble bisel, simple o
APL XXXV, 2024
[page-n-59]
58
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
invasor, preferentemente sobre segmentos y medias lunas, técnica presente aunque de forma esporádica en
la fase anterior; cerámicas “peinadas”.
La cronología aquí la fijaría en parte la cerámica peinada, denominada así por una característica
decoración (si no un efecto de tratamiento de las superficies de los vasos) producida por el arrastre de un
instrumento dentado (Fortea, 1973: 454). Aparte de que estas cerámicas aparecían en Cocina por encima del
“nivel cardial”, en el poblado cercano de la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) se databan en 1980±250
BC (C14 sin calibrar, valor BP restado), con lo que Cocina IV se habría desarrollado entre el Neolítico final
y el Eneolítico (de filiación eneolítica, p. ej., serían las puntas de flecha foliáceas).
Leída la secuencia desde la propia Cocina, los cuatro niveles del yacimiento reflejarían la evolución
industrial del Mesolítico reciente en todo su desarrollo histórico, desde su arranque episauveterroide
(tramos inferiores de Cocina I), pasando por sus estadios tardenoides/castelnovoides preneolíticos (tramos
centrales y superiores de Cocina I, y Cocina II) y su fase de neolitización (Cocina III), hasta su disgregación
en momentos finales del Neolítico (Cocina IV). La neolitización en Cocina se entiende como un proceso
de aculturación, inducido por lo que Fortea considera el Neolítico “puro”, un complejo cultural de origen
mediterráneo no ibérico, tecnoeconómicamente “neolítico” (cerámica, piedra pulida, cereales, etc.), de
distribución litoral y representado, entre otros, por los yacimientos citados de Cova de la Sarsa y Cova de l’Or
(Fortea, 1973: 463-474). Las cerámicas de Cocina III solo serían elementos indicadores de la aculturación
y del momento en que se produce (horizonte neolítico cardial), puesto que el contexto industrial de este
nivel sería esencialmente mesolítico. Tomando el ejemplo de las armaduras geométricas, las presentes en
los conjuntos o niveles cerámicos mesolíticos se ven el producto de un filo evolutivo propio, marcado por
la sucesión trapecios-triángulos-segmentos, derivaciones formales de unos tipos a otros desde Cocina I a
Cocina IV (ibid.: 414, tabla 16) (fig. 3). Por otro lado, el retoque en doble bisel (definitorio de Cocina IV)
también sería una técnica adoptada del Neolítico, pero aplicada sintomáticamente a segmentos y triángulos,
formas claramente mesolíticas. Además, la comparación de las industrias líticas de Cocina y de Or se
mostraba poco viable, revelando dos mundos industriales, el mesolítico y el neolítico “puro”, ciertamente
distanciados (ibid.: 406-413). En definitiva, en Cocina quedaba plasmado un buen ejemplo de neolitización
por influjo externo de un substrato mesolítico local.
4. CONSOLIDACIÓN DE LA SECUENCIA MESOLÍTICA
RECIENTE MEDITERRÁNEA
La sistematización del Mesolítico reciente de Fortea se realiza con pocos conjuntos industriales y menos
aún estratificados. Exceptuando la Cueva de la Cocina, se trata de yacimientos con nivel único o más de uno
pero sin precisión estratigráfica, o de hallazgos superficiales con materiales dispares, objeto de pequeñas
catas exploratorias los primeros, poco metódicas, o de simples recogidas de materiales los segundos. La
mayoría de estos yacimientos se distribuyen en el área central mediterránea (país valenciano) y en el área
centro-septentrional (sierra de Albarracín y territorio del Bajo Aragón, provincias de Teruel y Zaragoza)
(fig. 4). Del Bajo Aragón provendrán los primeros puntales a la secuencia de Cocina, tras las excavaciones
sistemáticas en los abrigos de Botiqueria dels Moros (Mazaleón/Massalió, Teruel) y Costalena (Maella,
Zaragoza), el primero conocido de antiguo y valorado de manera escueta por Fortea atendiendo a la
información disponible en ese momento (Fortea, 1973: 399-400).
Los trabajos en Botiqueria dels Moros se realizan en 1974 y se publican poco después (Barandiarán,
1978), con buen detalle de los materiales recuperados, descritos y clasificados los líticos según la lista-tipo
de Fortea. La excavación aportó una secuencia estratigráfica articulada en 8 niveles, distinguiéndose tres
momentos de ocupación densa (niveles 2, 4 y 6), entre los que se intercalaban delgados tramos sedimentarios
casi estériles (niveles 3 y 5). Los niveles fértiles alcanzaban espesores entre 100 y 140 cm, según la zona
excavada, con la siguiente caracterización industrial, de inferior a superior:
APL XXXV, 2024
[page-n-60]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
59
Fig. 3. Esquema evolutivo de las armaduras geométricas mesolíticas a partir de los niveles de la Cueva de la Cocina,
según Fortea (1973: 414, tabla 16). Trapecios: 1, 2, 7, 8, 11-14, 23-27. Triángulos: 3-6, 9, 10, 15, 16, 20, 21. Segmentos,
hojitas segmentiformes y medias lunas: 17-19, 22, 28-31. Tipos singulares (piezas-ejemplo; retoque abrupto si no se
indica otra clase de retoque): Trapecio de lados rectilíneos, simétrico (1); Trapecio con un lado cóncavo, asimétrico
(13); Trapecio de base pequeña larga, un lado cóncavo (11); Trapecio corto y ancho, tipo “tranchet” (8); Trapecio con
dos lados cóncavos (12); Trapecio con base pequeña corta (14); Trapecio con base pequeña retocada (25); Trapecio
con retoque en doble bisel invasor (24); Triángulo isósceles (3); Triángulo escaleno, lado menor recto (21); Triángulo
escaleno, lado menor cóncavo (9); Triángulo con dos lados cóncavos y espina central, tipo Cocina (15); Triángulo con
el vértice redondeado y retoque en doble bisel (5); Triángulo ancho con retoque en doble bisel (6); Segmento (18);
Segmento con retoque en doble bisel (19); Hojita de dorso curvo segmentiforme (22); Hojita de dorso con espina
central, tipo Cocina (17); Media Luna (30); Media Luna con retoque en doble bisel (31).
APL XXXV, 2024
[page-n-61]
60
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Fig. 4. Yacimientos mesolíticos recientes (facies geométrica de tipo Cocina) recogidos por Fortea (1973). Se indican
también los yacimientos-tipo de las restantes facies epipaleolíticas-mesolíticas (Sant Gregori, Malladetes, Filador) y
los yacimientos neolíticos “puros” de Cova de la Sarsa y Cova de l’Or. Mapa realizado con QGIS 3.16 mediante la
cartografía base elaborada por SCUAM 2013.
- Nivel 2: muescas, denticulados y geométricos totalizan más de la mitad del utillaje retocado; entre los
geométricos, predominio de los trapecios con lados cóncavos, bastante por encima de los triángulos, entre
los cuales algunos escalenos con lado menor cóncavo; presencia destacable de hojas y hojitas de borde
abatido, y de microburiles; porcentajes discretos de raspadores y truncaduras; concurrencia de algunas
piezas de estilo “campiñoide”, gruesas lascas con extracciones bifaciales y bordes denticulados.
- Nivel 4: muescas y denticulados suponen casi una cuarta parte del utillaje; geométricos numerosos,
dominando los triángulos sobre los trapecios; entre los triángulos, presencia del tipo Cocina, con dos lados
cóncavos y espina central; documentación del retoque en doble bisel también en algún triángulo; raspadores
frecuentes, al igual que las hojitas de borde abatido y los microburiles; pocas hojas de dorso y muy escasos
los perforadores y las truncaduras.
APL XXXV, 2024
[page-n-62]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
61
- Nivel 6: geométricos y muescas y denticulados sobrepasan la mitad del utillaje, representando los
primeros más de una cuarta parte; predominio de los triángulos sobre los trapecios y los segmentos, tipo
este último que aparece ahora por primera vez; ausencia de triángulos Cocina; preponderancia del retoque
en doble bisel sobre el abrupto en los geométricos (más del 60 %), aplicado preferentemente a triángulos y
segmentos; microburiles testimoniales (1 sola pieza); número notable de hojas de dorso; pocos perforadores,
hojitas de dorso, raspadores y truncaduras; primeras y escasas evidencias de cerámica, con dos fragmentos
impresos cardiales.
- Nivel 8: escasos materiales en general, con presencia de raspadores, perforadores, hojita de dorso,
muescas y denticulados (dominantes), truncadura, geométricos (todos triángulos de doble bisel); pocas
cerámicas decoradas, por impresión de instrumento dentado y otros tipos de objetos.
Atendiendo a la tipología industrial, I. Barandiarán, excavador de Botiqueria, califica el yacimiento
de “tardenoide” y lo incluye en la facies geométrica de Cocina (Barandiarán, 1978: 128). En una primera
valoración conjunta de los niveles de ambos yacimientos, contrastando las principales categorías tipológicas,
se aprecia la sensible proximidad del nivel 2 de Botiqueria con el nivel I de Cocina; la relativa cercanía entre el
nivel 6 de Botiqueria y el IV de Cocina; y la dificultad de comparación del nivel 4 de Botiqueria, relativamente
próximo al 2 del mismo yacimiento y apenas a los niveles de Cocina (ibid.: 117). La confrontación de los
tres primeros niveles de los dos yacimientos, considerando solo las formas básicas geométricas (trapecios,
triángulos, triángulos Cocina, segmentos), subraya: la proximidad reforzada de Botiqueria 2 a Cocina I (fuerte
componente trapezoidal y primacía de los tipos con lados cóncavos); el no emparejamiento de Cocina II
y Botiqueria 4, salvo en el porcentaje de trapecios y la escasez de segmentos, teniendo en cuenta que los
triángulos Cocina, como “fósil director”, aunque presentes en Botiqueria 4, no alcanzan la representación de
Cocina II; la aproximación poco segura de Cocina III con Botiqueria 6, pero sin repelerse al compartir un
notable porcentaje de triángulos, valores nulos del tipo Cocina y valores discretos de trapecios (ibid.: 129).
En última instancia, las gráficas acumulativas de todos los tipos líticos reconocidos en Botiqueria, reuniendo
por separado los niveles 2 y 4 de este yacimiento con los I y II de Cocina, y el 6 de Botiqueria con el III y IV
de Cocina, continuaban mostrando la profunda similitud entre las curvas de Cocina I y Botiqueria 2; la mayor
proximidad de Botiqueria 4 a Cocina I que a Cocina II; la notable semejanza entre Botiqueria 6 y Cocina IV;
y la no excesiva diferencia, con todo, entre Botiqueria 6 y Cocina III (ibid.). En fin, la poca correspondencia
entre Botiqueria 4 y Cocina II sería debida a la escasez de triángulos tipo Cocina en Botiqueria; y en cuanto
a Botiqueria 6, la presencia de cerámica cardial en este nivel habría de acercarlo a Cocina III, pero los
distanciaría la buena representación del retoque en doble bisel en Botiqueria, sin llegar a la “masividad” de
esta técnica atribuida a la fase definida por Cocina IV (ibid.: 131).
Buscar equivalencias exactas entre los niveles de Botiqueria y Cocina no era algo imperioso o
determinante. La falta de correspondencia podía estar en el valor no absoluto del modelo secuencial de
Cocina (como cualquier esquema de la misma naturaleza), o deberse a desfases cronológicos entre conjuntos
industriales, a peculiaridades del desarrollo regional, etc., sin dejar de lado la escasez de efectivos con que
se habían caracterizado Cocina III y Cocina IV (64 y 47 piezas respectivamente), e incluso Botiqueria
6 (83 piezas), como bien apuntaba el propio Barandiarán (ibid.: 131, con nota 27). La importancia de
Botiqueria radicaba, más que en la representatividad de los porcentajes tipológicos, en los datos cualitativos
de su secuencia industrial. Desde esta percepción, Botiqueria coincidía con Cocina en mostrar un primer
momento dominado por los trapecios de retoque abrupto, seguido de una fase con triángulos (en la que los
triángulos tipo Cocina tenían la mayor presencia), y un tercer momento de “neolitización”, con cerámicas
cardiales sobre un componente lítico de “substrato”. La aportación capital de Botiqueria se encontraba en
este tercer momento, que atestiguaba además la asociación efectiva de la técnica del doble bisel con la
cerámica del Neolítico inicial, afirmando la significación ya de esta técnica de retoque en la fase mesolítica
deducida de Cocina III (fase C). Hay que recordar que, en Fortea, el doble bisel caracterizaba la fase final
del Mesolítico reciente (fase D), de cronología neolítica avanzada, pese a la precariedad de datos al respecto
de Cocina IV. La “masividad” del doble bisel en la fase final mesolítica se fundamentaba en yacimientos
APL XXXV, 2024
[page-n-63]
62
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
como la Covacha de Llatas (Andilla, Valencia), de nivel deposicional único y con cerámica no atribuible al
Neolítico inicial, o la Casa de Lara (Villena, Valencia), estación de superficie con cerámicas y materiales
de distintas fases cronológicas. Con todo, Fortea consideraba la posibilidad del desarrollo inicial del doble
bisel en la fase equiparable a Cocina III, hecho que venía a confirmar Botiqueria 6.
Por último, Botiqueria dels Moros era el primer yacimiento en proporcionar una fecha de C14 para la
facies mesolítica geométrica de tipo Cocina (Barandiarán, 1976). La datación provenía de una muestra de
carbones de un hogar del nivel 2, con un valor de 7550±200 BP. Como era habitual en esos momentos,
la data se convertía a años antes de Cristo por sustracción de 1950 años al valor BP, resultando 5600 BC.
Con ello se ratificaba la cronología de la fase A (=Cocina I) de la facies Cocina, remitida al VI milenio BC
por comparación tipológica con el conchero portugués de Moita do Sebastião y su propia fecha de C14, tal
como se ha expuesto anteriormente.
El segundo yacimiento del Bajo Aragón a considerar es el abrigo de Costalena, excavado en 1975 y
publicado por extenso en 1989, después de algunos avances librados principalmente en los años 1980
(Barandiarán y Cava, 1989). El depósito estratigráfico de Costalena mostraba una potencia máxima de
2,5 m, incluyendo un total de seis niveles arqueológicos fértiles, de fácil diferenciación por la textura,
composición y color de los sedimentos. Dichos niveles, designados con letras minúsculas (de inferior
a superior: d, c3, c2, c1, b, a), cubrían un amplio periodo de tiempo en el que podían distinguirse tres
momentos culturales claramente diferenciables (ibid.: 148, y datos generales en 27-77):
- El Epipaleolítico geométrico, manifestado en los niveles d y c3. El primero representaría un momento
antiguo de la etapa, con pocos geométricos y abundancia de elementos de substrato (raspadores, perforadores
o “becs” entre muescas, truncaduras, lascas con bordes abatidos o “rasquetas”, lascas denticuladas o con
retoques irregulares, piezas astilladas, raederas, algún “hendidor” o chopper sobre canto tallado, etc.). El
nivel c3 supondría el momento clásico de esta facies cultural, con la eclosión del componente geométrico
y microlítico. La abundancia de trapecios de retoque abrupto sería la marca general de este nivel, sobre
todo en su parte inferior y media, con tipos mayoritarios de lados cóncavos conviviendo con un número
menor de triángulos; entre estos, los de tipo Cocina aparecerían en la parte superior del nivel, junto con
una variedad singular de trapecios alargados con retoque inverso en la base menor, bien característica de
Costalena. Los útiles comunes en c3 los constituían raspadores y denticulados, también abundantes, y no
tanto perforadores, truncaduras y piezas de dorso, y menos aún buriles; las hojitas de dorso se manifestarían,
como los triángulos Cocina, en la parte superior del nivel. Mención aparte, los útiles “macrolíticos” (cantos
con talla unifacial, lascas gruesas con toscas extracciones bifaciales, con astillamientos o con bordes
denticulados, etc.) se documentarían preferentemente en el nivel d y la parte inferior de c3, es decir, en
la base del relleno de Costalena, tal como ocurría en Botiqueria dels Moros y Cueva de la Cocina. Una
muestra no homogénea de esquirlas de huesos quemados dataría la parte alta de c3 en 6420±250 BP.
- El Neolítico de cerámicas impresas, representado en los niveles c2 y c1. Esta fase conservaría la misma
base instrumental anterior, con la casi total desaparición de los elementos macrolíticos, un porcentaje más
elevado de hojitas y puntas de dorso, y la renovación del componente geométrico, con el desarrollo masivo
de los tipos triangulares (especialmente triángulos isósceles) y en menor proporción de los segmentos o
medias lunas, ligados ambos al retoque en doble bisel. Las cerámicas de estos dos niveles pertenecerían a
las variedades del Neolítico inicial, encontrándose las impresas cardiales y de peine, las impreso-incisas
con otros tipos de objetos, con decoraciones plásticas aplicadas (cordones), etc. Con esto, Costalena
corroboraba la asociación doble bisel-cerámica neolítica antigua verificada ya en Botiqueria.
- El Eneolítico, débilmente evidenciado en los dos niveles superficiales, b y a, no bien conservados
estratigráficamente. Con escasos materiales, la caracterización la permitían piezas típicas como las puntas
de flecha foliformes y de pedúnculo y aletas, con retoque plano bifacial, o las hojas, retocadas o no, de
dimensiones mayores que los soportes laminares normales de los niveles precedentes. Los tipos líticos de
substrato y los geométricos eran prácticamente testimoniales, y las cerámicas correspondían a formas lisas
o con algún elemento plástico.
APL XXXV, 2024
[page-n-64]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
63
Para los excavadores de Costalena, las dos claves de interpretación del proceso de transición Epipaleolítico
(Mesolítico)-Neolítico en el Bajo Aragón, con los datos sumados de Botiqueria dels Moros, serían: 1) la
existencia de una evolución in situ de los grupos de cazadores epipaleolíticos adscritos a la facies geométrica
de tipo Cocina; 2) la superposición a ese substrato básico de contados elementos extraños (cerámica casi
en exclusiva, al principio), indicadores de situaciones concretas de aculturación no fáciles de desentrañar
(Barandiarán y Cava, 1989: 159). De este modo, el proceso histórico del Mesolítico reciente en el Bajo
Aragón se contemplaba de la misma manera que en el área centro-meridional mediterránea, como había
relatado Fortea a propósito de los datos de la Cueva de la Cocina. En estos territorios, pues, la neolitización
inicial venía a entenderse como un fenómeno de simple transferencia tecnológica, bajo el influjo, como ya
se ha indicado, del Neolítico “puro” costero. El uso de cerámicas, es decir, la relación con los neolíticos,
no era algo que alterara demasiado las formas de vida de los grupos mesolíticos tradicionales, hecho que
venía a apoyar la continuación de la caza de animales salvajes como actividad básica de subsistencia.
Los restos de fauna de los niveles cerámicos de Botiqueria y Costalena revelaban el consumo principal
de ciervos y conejos, como en los niveles anteriores (Barandiarán, 1978: 135; Barandiarán y Cava, 1989:
119), mientras que en Cocina la preferencia se decantaba hacia las cabras salvajes (Fortea et al., 1987).
Salvo en las capas superiores asignables al nivel Cocina IV (Neolítico final-Eneolítico), donde se señalaba
algún resto claro de oveja, ningún otro indicio directo de actividad agrícola o ganadera era percibido ni en
este ni en los dos yacimientos del Bajo Aragón. Y más puntos de contraste ofrecían los “pobres” ajuares
mesolíticos (utensilios de hueso trabajado escasos y poco variados, adornos personales reducidos casi a una
sola variedad de conchas –Columbella rustica–, etc.) en comparación con los “ricos” ajuares neolíticos de
los yacimientos del ámbito litoral (cf. Martí et al., 1980).
Volviendo a la secuencia del Mesolítico reciente, solo queda concluir ahora que el esquema construido
primeramente a partir de la Cueva de la Cocina, con los complementos aportados por Botiqueria dels
Moros y Costalena, constituirá en adelante el modelo en el que encuadrar los nuevos hallazgos que irán
produciéndose en el área mediterránea ibérica e incluso más allá.
5. UN BALANCE DEL MESOLÍTICO RECIENTE
AL COMIENZO DE LA DÉCADA DEL 2000
En su trabajo de 1973, Fortea incluye 15 yacimientos en el epígrafe dedicado a la facies Cocina del
Epipaleolítico geométrico mediterráneo, no todos con el mismo grado de certeza en su atribución a esta
facies, y la mayoría adscritos a los momentos cerámicos Cocina III y/o Cocina IV. Lógicamente, el catálogo
de yacimientos se ha ido ampliando desde entonces (Botiqueria y Costalena incluidos), cubriendo viejas y
nuevas áreas de hallazgos.
En 2002, a propósito de la elaboración de una cartografía de la transición neolítica como ilustración
del poblamiento y los procesos culturales en la península ibérica en el periodo del VII al V milenio cal
BC (8000-5500 BP), el inventario que podía ofrecerse de yacimientos del Mesolítico reciente en el área
mediterránea ascendía a 28, algunos de ellos dudosos (Juan-Cabanilles y Martí, 2002). Paradójicamente, en
este inventario no estaban todos los considerados en su día por Fortea. Desde el estudio de este autor se había
avanzado bastante en el conocimiento de la tipología mesolítica y neolítica, por lo que los yacimientos iban
apareciendo y desapareciendo de los mapas al compás de las nuevas lecturas contextuales (estratigráficas,
tecno-industriales, cronométricas, etc.). Quiere esto decir que todos los conjuntos con armaduras geométricas
no eran necesariamente mesolíticos ni de esa tradición, considerado el antagonismo Mesolítico-Neolítico
“puro”. El propio Fortea ya había reparado en este aspecto al comparar, como se ha apuntado anteriormente
en referencia al apartado general de la industria lítica, el geometrismo de la Cueva de la Cocina con el de
un yacimiento neolítico puro como la Cova de l’Or. En este último, el grupo de las armaduras geométricas
aparecía dominado por los trapecios de retoque abrupto, frente a los triángulos tipo Cocina, segmentos u hojitas
APL XXXV, 2024
[page-n-65]
64
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
de dorso curvo segmentiformes y otros tipos emparentados (p. ej. hojitas apuntadas con espina central) de los
niveles cerámicos de Cocina (v. fig. 3), elementos presentes con anterioridad y producto de una evolución
intrínseca mesolítica (Fortea, 1973: 411-412). La singularidad lítica del Neolítico “puro” (Neolítico “cardial”)
con respecto al Mesolítico “cerámico” será corroborada con análisis y estudios específicos concerniendo a
yacimientos cardiales de distintas áreas mediterráneas, casos en un principio de Cova de l’Or y Cova de la
Sarsa, en el País Valenciano (Martí et al., 1980; Juan-Cabanilles, 1984, 1985, 1990); poblado de Les Guixeres,
en Cataluña (Mestres, 1987); o Cueva de Chaves, en el Alto Aragón (Cava, 1983, 2000).
En base a lo acabado de explicar, la fase D (=Cocina IV) ya había quedado descabalgada de la secuencia
general del Mesolítico reciente como un estadio cronocultural propio y terminal, es decir, como una
perduración aún de la tecnología mesolítica en el Neolítico final y el Eneolítico. En consecuencia, en la
citada cartografía de la neolitización solo se contemplaban tres fases a la hora de confeccionar los mapas
referentes al poblamiento mesolítico preneolítico y al de cronología neolítica y presuntamente aculturado
(fases A, B y C = Cocina I, II y III).
La cartografía en cuestión, a partir de la repartición espacial de los yacimientos, permitía apercibir el
grado de poblamiento mesolítico en la fachada mediterránea ibérica según áreas y fases cronológicas. El
momento con mayores datos de poblamiento correspondía a la fase B, y el área más ocupada a la parte
central del territorio en todas las fases. Dentro de esta área, el punto con mayor densidad de yacimientos lo
constituía el Bajo Aragón (Botiqueria, Costalena, etc.), distribuyéndose el resto de yacimientos, de manera
escalonada, hasta el valle medio del río Vinalopó (Casa de Lara, etc.), en el sur del País Valenciano (fig. 5).
Por otro lado, los mapas resaltaban la escasez de datos poblacionales o el vacío en extensas regiones
como Andalucía (solo dos posibles yacimientos en las sierras de Segura y Cazorla: Nacimiento y
Valdecuevas), Cataluña (solo el dudoso caso de Patou), el Alto Aragón (un solo caso: Forcas II), Murcia
(ningún caso). Otro aspecto que denunciaban los mapas, al ser comparados, era la discontinuidad del
poblamiento mesolítico en determinadas áreas, como por ejemplo el valle alto del Serpis, ocupado en la
fase A (Falguera, Tossal de la Roca) pero no en la fase B, situación ya advertida con anterioridad (JuanCabanilles, 1992). En tanto que esta zona, en la cronología correspondiente a la fase B (7000-6500 BP),
mostraba la sola presencia de yacimientos cardiales (v. gr. Cova de l’Or), el hecho a inferir era el de una
territorialidad neolítica excluyente, llevando al acantonamiento de los últimos grupos mesolíticos fuera
de las áreas nucleares de primera implantación neolítica, de las que la cuenca amplia del Serpis constituía
un claro exponente (v. fig. 5). La dualidad de territorios en el inicio del Neolítico venía a representar un
aspecto más del modelo de neolitización propuesto desde los años 1980 para el área mediterránea ibérica,
basado en la dualidad cultural Neolítico-Mesolítico (colonos mediterráneos vs. poblaciones indígenas) y
las consiguientes interacciones, todo inspirado en las primeras ideas de Fortea al respecto (Fortea y Martí,
1984-85; Martí et al., 1987; Juan-Cabanilles, 1992; Bernabeu, 1996, 1999).
En la cartografía que venimos considerando (Juan-Cabanilles y Martí, 2002), los yacimientos
mesolíticos se atribuían a una determinada fase a partir principalmente de la tipología y la estratigrafía
comparadas, pero también mediante la cronología absoluta proporcionada por las fechas de C14, sobre
todo para aquellos conjuntos poco definidos tipológica y/o estratigráficamente. Con las dataciones entonces
disponibles, bastante reducidas para el área mediterránea, la fase A del Mesolítico reciente se situaba grosso
modo en el VIII milenio BP, como ya indicaba la vieja data del nivel 2 de Botiqueria dels Moros (7550±200
BP) y otras nuevas como la del yacimiento de Tossal de la Roca (7660±80 BP; como más alta), en el valle
del Serpis, y la de Forcas II (7240±40 BP; como más baja), en el Alto Aragón. La fase B tendría su pleno
desarrollo en la primera mitad del VII milenio BP, representando la data ya conocida del nivel c3 superior
de Costalena (6420±250 BP) y posiblemente la del nivel c inferior de Pontet (6370±70 BP) el momento
terminal de la fase en el Bajo Aragón. Sin dataciones específicas en los casos menos problemáticos, la
cronología relativa de los conjuntos de fase C la marcaban en principio las cerámicas en ellos presentes y
su lugar en la secuencia cerámica neolítica (cardial, epicardial, postcardial), constituyendo un terminus post
quem para el Bajo Aragón, por ejemplo, las datas de Costalena y Pontet acabadas de señalar.
APL XXXV, 2024
[page-n-66]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
65
Fig. 5. Yacimientos mesolíticos recientes y neolíticos antiguos del área mediterránea recogidos en Juan-Cabanilles y
Martí, 2002 (“cartografía de la neolitización”). 1) Yacimientos mesolíticos de fases A y/o B. 2) Yacimientos mesolíticos
de fase C y áreas nucleares neolíticas. Mapa realizado con QGIS 3.16 mediante la cartografía base elaborada por
SCUAM 2013.
En definitiva, la periodización absoluta del Mesolítico reciente mediterráneo se resentía de un repertorio
escaso de dataciones sumado a la calidad de las muestras datadas y del método empleado (C14 convencional).
Respecto a las muestras, la mayoría eran no homogéneas, compuestas por carbones o huesos de fauna sin
identificar recogidos a menudo en el espesor de una capa y por toda la superficie de un cuadro de excavación.
De todo ello resultaba la necesidad de contar en un futuro con muestras homogéneas, directas y de vida corta
a fin de ir acotando la cronología de los distintos procesos inherentes al Mesolítico y al Neolítico.
6. LA SECUENCIA DE LA CUEVA DE LA COCINA REVISADA
A mediados de la década del 2000, dentro de un trabajo de tecnología y tipología lítica enmarcado en
el proceso de neolitización del área mediterránea ibérica, se reestudia la Cueva de la Cocina desde esta
perspectiva junto con otros yacimientos mesolíticos y neolíticos (García Puchol, 2005). El nuevo examen
afectaba al material lítico retocado y no retocado del sector E-I, el mismo estudiado en su día por Pericot
(1946) y por Fortea (1973), y al material solo retocado de las dos primeras capas de los sectores D y E
excavados por Pericot en 1943; se incluía además la cerámica de estos tres sectores y la de E-II, este
utilizado también en parte por Fortea (1971, 1973) (v. fig. 2). Aparte de los sectores D y E (inéditos), y la
consideración del material lítico no retocado, se aportaban al análisis nuevos efectivos líticos y cerámicos
provenientes del sector E-I, localizados en los fondos del Museo de Prehistoria de Valencia. Con ello se
ampliaba la base analítica de Fortea, si bien la representación del utillaje lítico retocado continuaba siendo
APL XXXV, 2024
[page-n-67]
66
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
precaria para los niveles Cocina III y IV, de ahí el recurso a las dos primeras capas de los sectores D y E. Y
otro aspecto más a resaltar era la incorporación a las discusiones de los datos de los diarios de excavación
de Pericot referentes al depósito estratigráfico de Cocina.
Por lo que respecta a la secuencia del yacimiento, la cerámica a mano prehistórica aportaba los datos
más interesantes. En todos los sectores excavados por Pericot, los restos cerámicos se incluían siempre en
un paquete sedimentario de tierras oscuras, llegando hasta 1,5 m en E-I (capa 5), y hasta 2,5 m en E-II (capa
10); por debajo de este estrato, los materiales mesolíticos aparecían englobados en un depósito de tierras
rojizas (hasta 4,5 m en E-I, la máxima profundidad alcanzada por este depósito). En E-I, las cerámicas de
la capa 5 (primera de las dos capas de Cocina III) eran muy escasas y sin decoración; en la capa 4 (segunda
capa de Cocina III) éstas aumentaban, prosiguiendo la dinámica en la capa 3 (primera de Cocina IV). En
cuanto a tipos decorativos distintivos, las cerámicas “peinadas” eran dominantes en la capa 4 (Cocina III) y
en la 3 (Cocina IV), acompañadas de algunas otras con cordones lisos o decorados, y en la capa 4, además,
de unas pocas con impresiones o incisiones de objeto punzante (García Puchol, 2005: 111, cuadro 3.46 y
113, cuadro 3.47). Hay que recordar que, en Fortea, las cerámicas peinadas se consideraban prácticamente
exclusivas de Cocina IV, esto es, de momentos avanzados del Neolítico y el Eneolítico. Pero, en 2005,
la posición de estas cerámicas en la secuencia neolítica ya era bien conocida, caracterizando una fase
postcardial del Neolítico antiguo a situar en la mitad del VI milenio BP o poco antes (Martí et al., 1980;
Bernabeu, 1989). Las cerámicas neolíticas más antiguas, las cardiales, asociadas por Fortea a Cocina III,
no se documentaban en los sectores E, siendo las atribuidas por este autor a la variedad cardial, a partir
de un par de fragmentos de la base del estrato de tierras negras de E-II (capa 10), cerámicas impresas
de instrumento dentado (peine), a situar en una fase cardial reciente o epicardial (último tercio del VII
milenio BP). Con todo, las cerámicas cardiales, en la misma tónica de escasez que el resto de cerámicas
neolíticas, sí que existían en el yacimiento de Cocina, no en los sectores intervenidos por Pericot, sino en
los excavados por el propio Fortea entre 1974 y 1981, prácticamente inéditos.
Volviendo al sector E-I, los materiales líticos de la capa 5 (Cocina III), de tierras oscuras, y los de la
capa 6 (Cocina II), de tierras rojizas, guardaban una estrecha correspondencia tipológica, continuada en
parte en la capa 4 (Cocina III) y más atenuada en la capa 3 (Cocina IV); la impresión era que los materiales
de las capas 6, 5 y 4 –sobre todo– parecían representar un estadio final de Cocina II, mostrando la rarificación
de los triángulos tipo Cocina, el aumento de las hojitas de dorso y la incorporación de los segmentos de
retoque abrupto (García Puchol, 2005: 104, cuadro 3.39). En el sector E-II, las pocas cerámicas (aparte
de las impresas de peine, alguna incisa, impresa de punzón o con cordón aplicado) aparecían junto con
material claramente mesolítico, principalmente relacionado con Cocina II (v. gr. triángulos Cocina); y esto
mismo ocurría en las dos capas iniciales de D y E (aquí con cerámica aún más escasa, del mismo tipo que
la de E-II, pero sin impresiones dentadas y con alguna “peinada”).
Las situaciones entrevistas, concretadas en la dispersión de materiales mesolíticos evidentes por el
estrato neolítico de tierras oscuras, y en la constatación de los mismos tipos cerámicos significativos (v. gr.
cerámica peinada) en niveles considerados independientes dentro también del estrato neolítico (Cocina III,
Cocina IV), apuntarían a una manifiesta remoción del depósito superior de la Cueva de la Cocina, con la
posibilidad de un desmantelamiento del tramo final de Cocina II; además, y atendiendo a las particulares
presencias cerámicas (mayoritariamente “postcardiales”) y sus intersecciones en el depósito, podía
especularse con la existencia de una ruptura estratigráfica en toda el área excavada por Pericot (ibid.: 118).
En conclusión, el nivel Cocina III de Fortea (mucho más Cocina IV) resultaría difícil de mantener como
una fase cronocultural específica en la propia secuencia del yacimiento de Cocina, al menos en los sectores
de excavación conocidos.
A pesar del descarte de Cocina III, la secuencia del Mesolítico reciente en el área centro-meridional
mediterránea quedaba establecida en tres fases, tal como ya se venía haciendo (ibid.: 275 y 340-345): dos
fases primeras (A y B) sin cambios significativos con respecto a lo que ya definían tipológicamente Cocina
I y Cocina II, a lo que se añadía los datos tecnológicos de una industria esencialmente laminar basada en
APL XXXV, 2024
[page-n-68]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
67
la explotación de núcleos unipolares de lascado frontal rectilíneo; ambas fases representarían el Mesolítico
reciente en sentido estricto, e incluían obviamente más conjuntos de los retenidos en su día por Fortea
(v. fig. 5). Una tercera fase suponía el Mesolítico final, definido por la incorporación –como en la fase C
general de Fortea– de elementos neolíticos principalmente tecnológicos (cerámica, retoque en doble bisel)
en conjuntos industriales técnicamente mesolíticos (talla laminar frontal frente a la envolvente neolítica) y
con tipología parcialmente neolítica (trapecios de retoque abrupto, significación de las hojas con retoques
marginales o señales de uso, etc.); en los términos descritos, esta fase se reflejaría especialmente en el
yacimiento de la Covacha de Llatas, y posiblemente en el nivel II del yacimiento de superficie de La
Mangranera, ambos objeto también de análisis en el trabajo que venimos reseñando. Fuera de la estricta
área mediterránea estudiada, la fase correspondiente al Mesolítico final continuaría representada en los
niveles cerámicos de los yacimientos, por ejemplo, del Bajo Aragón (Botiqueria 6, Costalena c2, entre
otros), aunque cabía plantearse también aquí la posibilidad de rupturas secuenciales frente al continuismo
tecnológico mesolítico en cronología neolítica (ibid.: 344).
Ciertamente, la revisión de la Cueva de la Cocina podía tener repercusiones en lo que se refiere a la lectura
interpretativa de otros yacimientos estratificados del Mesolítico reciente, pensando no solo en los casos del
Bajo Aragón. Así, los conjuntos atribuidos tradicionalmente a la fase C de Fortea podían interpretarse de
varias maneras (Juan-Cabanilles y Martí, 2007-08): 1) expresión del primer contacto Mesolítico-Neolítico
(visión clásica), materializado en una simple transferencia tecnológica (cerámica, doble bisel, etc.); 2)
manifestación de estados funcionales dentro del Neolítico antiguo (aquí se cultiva, allá se pastorea, más allá
se caza), idea sugerida para los niveles cerámicos de los yacimientos del Bajo Aragón (Barandiarán y Cava,
1992), donde faltan los testimonios económicos neolíticos (plantas y animales domésticos); 3) resultado
de procesos tafonómicos (perturbaciones estratigráficas), ocasionando mixtura de materiales mesolíticos y
neolíticos. En cualquier caso, el ejemplo de Cocina obligaba a ser cautos en el futuro a la hora de leer las
secuencias estratigráficas mesolíticas desarrolladas en un continuum, sobre todo cuando desbordaban el
límite neolítico.
7. PANORAMA GENERAL DEL MESOLÍTICO RECIENTE AL FINAL DE LOS 2000
En 2008 tiene lugar una reunión temática sobre el Mesolítico “Geométrico” en la Península Ibérica, en
Jaca (Huesca, Alto Aragón), en la que se pone al día dicha etapa (Mesolítico reciente) a través de los
datos de diferentes territorios administrativos (Utrilla y Montes, 2009). Siguiendo un guion prestablecido,
la información de cada territorio es recogida en una serie de apartados que incluyen desde la particular
historia de la investigación hasta la cultura simbólica mesolítica, pasando por el catálogo actualizado
de yacimientos, los aspectos medioambientales, económicos y tecnológicos, la secuencia industrial y la
cronología, o las pautas del poblamiento y la demografía.
Centrándonos en el área general mediterránea, y en aspectos del poblamiento, la secuencia y la
cronología, continúan resaltando dos regiones como proveedoras de datos, el País Valenciano y Aragón,
especialmente el Bajo Aragón. Con respecto a la “cartografía” de 2002, el País Valenciano aporta 27
yacimientos (frente a 16), y Aragón 15 (frente a 9), 13 del Bajo Aragón (fig. 6); esto en cuanto a sitios
inventariados, puesto que para esta última región se señalan 6 yacimientos más con posibles materiales
mesolíticos (contrariamente, los de la zona de Albarracín –Doña Clotilde y Cocinilla del Obispo–,
retenidos en el inventario, se considerarían más neolíticos que mesolíticos; cf. Utrilla et al., 2009: 150151). Las zonas con mayor densidad de yacimientos vuelven a encontrarse en el Bajo Aragón, sobre todo
en los valles de los ríos Matarranya y Algars (Botiqueria, Costalena, etc.), en el Maestrazgo de Teruel y
Castellón (Ángel, Mas Nou, etc.), en el tramo medio del río Xúquer (Cocina, etc.) y en la cuenca amplia
del río Serpis (Tossal de la Roca, Falguera, etc.). El poblamiento mesolítico se distribuye por medios muy
variados, comprendiendo valles de ríos, media montaña interior o prelitoral, o prepirenaica (Forcas II,
APL XXXV, 2024
[page-n-69]
68
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Fig. 6. Yacimientos del Mesolítico reciente mediterráneo aportados a la reunión de Jaca (Utrilla et al., 2009; Martí et al.,
2009; Aura et al., 2009), completados con los de divulgación posterior hasta la actualidad. Mapa realizado con QGIS
3.16 mediante la cartografía base elaborada por SCUAM 2013.
Peña 14), lagunas litorales (Estany Gran, Collao) o interiores (Albufera de Anna, Casa de Lara), y ocupando
abrigos rocosos y pequeñas cuevas (Cocina es una excepción), o parajes al aire libre en las inmediaciones
de puntos de agua.
Por lo que atañe a la secuencia y la cronología del Mesolítico reciente, y como ya venía reconociéndose
(Juan-Cabanilles y Martí, 2002: 48-49), queda afirmada la necesidad de descender al marco regional a fin de
subrayar las particularidades de un proceso de origen compartido pero no unidireccional (v. fig. 8). En el caso
del País Valenciano (Martí et al., 2009), la secuencia, tras la revisión de Cocina, se presenta reducida a dos
únicas fases (A y B), acordes aún con los niveles Cocina I y II; una posible fase C (=Mesolítico final), deducida
de la coexistencia de elementos mesolíticos de fase B (triángulos Cocina, tecnología laminar, etc.) y elementos
neolíticos (doble bisel, cerámica, etc.), restaría en suspenso dada la indefinición contextual de los conjuntos que
podrían avalarla (v. gr. Llatas, o Can Ballester). Con alguna datación más con respecto a la “cartografía”, la fase
APL XXXV, 2024
[page-n-70]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
69
A se situaría entre 7660±80 BP (fecha de Tossal de la Roca I) y 7280±40 BP (fecha de Falguera VII); la fase B,
entre 7010±40 BP (Mas Nou 3) y 6760±40 BP (Mas Nou 2B). La fecha más reciente de Mas Nou supondría
un solapamiento de apenas 30 años (al 95% de probabilidad) con la data neolítica más antigua entonces del
litoral central mediterráneo (6600±50 BP), correspondiente al yacimiento de Mas d’Is, en el valle del Serpis.
Esta misma circunstancia se observaría posteriormente a una escala mediterránea más amplia, incidiendo en la
temporalidad y efectividad del “encuentro” Mesolítico-Neolítico (Juan-Cabanilles y García Puchol, 2013).
Las dos fases del País Valenciano contrastan, sin duda, con las cuatro que se proponen para Aragón y
que articularían aquí la evolución del Mesolítico reciente. Por su interés, se exponen de forma resumida y
en esquema (Utrilla et al., 2009: 167-173):
- Fase A, dominada por los trapecios de retoque abrupto y representada fundamentalmente en el Bajo
Aragón. Cubriría un intervalo cronológico entre 7955±45 BP (Ángel 1 8c) y 7340±70 BP (Pontet e). La
concordancia tipológica y temporal con Cocina I es evidente, con el matiz añadido de que en los yacimientos
de Los Baños y Botiqueria dels Moros podría rastrearse una evolución interna de los geométricos que
compartimentaría la fase en tres estadios. Dicha evolución comenzaría con un predominio de trapecios
–principalmente– anchos y cortos, tipo “tranchet” (Baños 2b1, Botiqueria 2 inf.), seguiría con trapecios
de pequeño tamaño (Baños 2b3 inf., Botiqueria 2 med.), y culminaría con trapecios grandes y alargados
(Baños 2b3 sup., Botiqueria 2 sup.).
- Fase B, con equilibrio o preponderancia de los triángulos sobre los trapecios, representada en los niveles II
(7240±40 BP y 7150±40 BP) y IV (7090±340 BP) de Forcas II, en el Prepirineo del Alto Aragón. Este yacimiento,
en su nivel IV, manifestaría influencias tipológicas “ultrapirenaicas” (Aquitania francesa), por la presencia de
triángulos escalenos con retoque inverso en el lado menor, igual que se observa en otros sitios de la vertiente
occidental pirenaica (cf. Alday y Cava, 2009) y, por hallazgos relativamente recientes, en la parte central aún
aragonesa, en el abrigo de El Esplugón (Utrilla et al., 2016). Aquí habría uno de los particularismos que incidirían
en la regionalización del Mesolítico reciente, a partir sobre todo de la etapa de triángulos que sucedería de forma
más o menos generalizada a la inicial de trapecios. Esta fase B estaría ausente en el Bajo Aragón.
- Fase C, interpretada como una etapa de transición, en la que los triángulos dominan sobre los trapecios,
y en que harían aparición los primeros elementos “neolíticos” (retoque en doble bisel y, en algunos sitios,
cerámicas). Las situaciones que se relacionan con esta fase atienden a: 1) conjuntos con un componente
mayoritario de triángulos (entre ellos el tipo Cocina) y unos pocos geométricos (también triángulos) con doble
bisel, caso básicamente de Botiqueria 4 (4 triángulos de doble bisel sobre 9 de retoque abrupto; 6830±50
BP), aunque también se incluyen Costalena c3 sup. (1 sobre 14; 6420±250 BP) y Secans IIb (1 sobre 10),
todos ellos en el Bajo Aragón; 2) conjuntos con el mismo componente significativo de triángulos, con mayor
o menor número del tipo Cocina (o de lados cóncavos) y de retoque en doble bisel, junto con cerámica, caso
de Forcas II V, con cerámicas cardiales y otras impresas (6940±90 BP y 6750±40 BP), en el Alto Aragón, o
de Pontet c inf., con cerámicas incisas (6370±70 BP), en el Bajo Aragón. Mirada con otra perspectiva, en esta
fase parecen aglutinarse conjuntos cercanos a Cocina II (p. ej. Botiqueria 4, Costalena c3 sup.) y otros que
entrarían en el concepto tradicional de Cocina III/IV (los primeros niveles cerámicos de Forcas y Pontet). No
habría de soslayarse las situaciones a que da lugar la existencia de ocupaciones mesolíticas y neolíticas en
una misma unidad arqueosedimentaria, o las derivadas de fenómenos funcionales.
- Fase D, de generalización de los elementos neolíticos (cerámicas y doble bisel) en el seno aún de
tecnoeconomías mesolíticas, como ejemplificarían los yacimientos del Bajo Aragón, con triángulos
y segmentos de doble bisel y cerámicas cardiales, impresas de instrumento, incisas, etc. (Botiqueria 6
[6040±50 BP] y 8 [6240±50 BP], Costalena c2 y c1, Pontet c sup., Plano del Pulido cg y cg2). Esta fase
volvería a recordar lo representado en su momento por Cocina III/IV.
Con posterioridad a la reunión de Jaca, esta secuencia ha sido matizada y reducida a tres fases (Utrilla
et al., 2017), unificando las fases B y C, y pasando a ocupar la fase D el lugar de la C, como se detalla en
el apartado final de conclusiones.
APL XXXV, 2024
[page-n-71]
70
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
En el resto de regiones mediterráneas, la escasez o la ausencia de datos sobre el Mesolítico reciente
continúan manifestándose. Al sur del País Valenciano, el vacío documental es completo en el territorio
de Murcia y en la mayor parte de Andalucía (v. fig. 6). En esta segunda y extensa región, a los contados
yacimientos conocidos en la Alta Andalucía (solo ya Valdecuevas, por descarte de Nacimiento), la reunión
de Jaca aporta la posibilidad de sumar al inventario las cuevas de Nerja y Bajondillo, en la costa de Málaga
(Aura et al., 2009). El nivel V3 de Nerja constituía un paquete sedimentario que englobaba materiales
epipaleolíticos, mesolíticos probables y neolíticos, y que contaba con dos dataciones del VIII milenio BP, al
igual que los niveles 3 y 4 de Bajondillo (Cortés, 2007). Corroborada la existencia de materiales mesolíticos
en Nerja (Aura et al., 2013), se concretará para el litoral de Málaga una presencia mesolítica reciente
remisible al horizonte inicial (fase A o Cocina I).
Por último, Cataluña tendrá en Jaca su propio apartado, para subrayar la inexistencia de conjuntos
en contexto estratigráfico que pudieran ser atribuidos con unas mínimas garantías al Mesolítico reciente
(Vaquero y García-Argüelles, 2009). Más aún, este vacío no estaría compensado por otros conjuntos
industriales de diferente signo, es decir, conjuntos sin microlitos geométricos cubriendo el rango cronológico
del VIII milenio BP. Tal hiato cronoindustrial no tendría una explicación satisfactoria (falta de investigación,
despoblamiento, procesos erosivos, etc.) y contrastaría con la abundancia de datos para el momento
anterior, el correspondiente al Mesolítico denominado de Muescas y Denticulados, una etapa cultural con
entidad propia tipológica y cronológica intuida desde Fortea, atendiendo a los conjuntos “macrolíticos” que
culminaban la secuencia “sauveterroide” (cf. Filador) e iniciaban la secuencia “tardenoide” (cf. Cocina).
Abriendo un inciso, la confirmación del tecnocomplejo de Muescas y Denticulados como exponente
de un estadio mesolítico antiguo, contrapuesto al estadio reciente representado por el tecnocomplejo
“Geométrico”, se remonta a comienzos de los 2000, consolidándose el tMD rápidamente como un horizonte
cronocultural específico y propiciando un cambio de nomenclatura: Mesolítico vs. Epipaleolítico, esto
último por lo que atañe en particular al área central mediterránea (cf. Aura, 2001). El Mesolítico de Muescas
y Denticulados, extendido sobre todo por el cuadrante nordeste peninsular, en menor medida por la banda
central mediterránea, y como el Mesolítico reciente ahora, había tenido ya su reunión temática, en la que
se fijaban sus características tecnoindustriales, económicas, territoriales, cronológicas, etc. (Alday, 2006).
Volviendo a Cataluña, y teniendo en cuenta lo señalado, para el Mesolítico reciente y de cara al futuro se
proponía intensificar la investigación en la franja occidental de este territorio, en los espacios lindantes con
las áreas con buena documentación de industrias geométricas. Esta propuesta se ha revelado premonitoria,
dada la posibilidad de poder incorporar al catálogo de yacimientos mesolíticos recientes la Cova del Vidre
(Bosch, 2015) y Coves del Fem (Palomo et al., 2018), ambos en la cuenca baja del Ebro y con dataciones
de finales del VIII milenio BP, y sin duda a relacionar con el territorio “cultural” del Bajo Aragón.
8. TRABAJOS RECIENTES EN LA CUEVA DE LA COCINA:
RESULTADOS E IMPLICACIONES
En 2013 se pone en marcha un proyecto de estudio para la Cueva de la Cocina dirigido a la revisión de las viejas
excavaciones de Pericot (1941-1945) y de Fortea (1974-1981), en su mayor parte inéditas. Objeto del estudio son
todos los materiales (líticos, faunísticos, etc.) y la documentación ligada a los trabajos de excavación (diarios de
campo, planimetrías, dibujos de cortes, etc.), guardados en el Museo de Prehistoria de Valencia. Esta actividad de
gabinete se complementa a partir de 2015 con trabajos de campo en el propio yacimiento de Cocina (refecciones
de cortes, nuevos sondeos estratigráficos, etc.). De todo ello, interesa destacar aquí algunos resultados en relación
con la secuencia arqueológica y la identidad de las ocupaciones que la conforman.
Cocina había proporcionado la primera secuencia para el Mesolítico reciente mediterráneo, pero
ninguna datación absoluta para sus fases hasta el inicio del proyecto mencionado. La primera serie de
fechas de C14 se obtiene con muestras del cuadro E-I de 1945, de capas referibles a los niveles Cocina I
APL XXXV, 2024
[page-n-72]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
71
y II (Juan-Cabanilles y García Puchol, 2013). Con esta serie (6 dataciones) y la del sector excavado en
1941 (5 dataciones) (v. tabla 1), se ensaya una estadística bayesiana a fin de construir un marco cronológico
refinado para las ocupaciones de Cocina, en base a una reconstrucción de la estratigrafía por fases y
subfases arqueológicas con los materiales de los sectores indicados, reunidos en densidades de ítems
característicos por capas de excavación (García Puchol et al., 2018). La nueva secuencia ofrece un mayor
detalle en el sector E-I (8 subfases), dado que en el sector de 1941, como en prácticamente el resto de los
excavados en 1942 y 1943, la parte superior del depósito (niveles neolíticos y posiblemente últimos tramos
mesolíticos) aparece desmantelada, debido a la extracción del estiércol que contenía la cavidad por su uso
continuado como corral. El sector de 1941, en consecuencia, solo presentaba 5 subfases, correspondientes
a las ocupaciones mesolíticas. Los resultados secuenciales y cronológicos que a continuación se exponen
provienen, pues, de E-I, tenidas también en cuenta las dataciones de 1941 (con indicación expresa). En
síntesis, de abajo a arriba (ibid.: 262, tabla 1 y 263, tabla 2):
- Fase A, subfases A1-A2, capas 17-11: fase de trapecios, con máxima concentración en capas 14-13.
Cronología: entre 7610±40 BP (capa 17) y 7300±30 BP (capa 6 de 1941). Corresponde al nivel Cocina I de
la secuencia tradicional.
- Fase B, subfase B1, capas 10-9: estadio de transición entre fases A y B, con presencia de triángulos
Cocina en densidad igual o inferior a trapecios. Cronología: 7050±50 BP (capa 10). Supondría un tramo
estratigráfico “transicional” Cocina I/II.
- Fase B, subfase B2, capas 8-7: con triángulos Cocina en densidad superior a trapecios. Cronología:
7080±50 BP (capa 8), 6970±35 BP (capa 3 de 1941). La datación de la capa 8 de E-I estaría invertida con
respecto a la 10 del mismo sector, aparte de compartir el rango estadístico temporal. Ambas dataciones irían
acordes con los primeros estadios de Cocina II.
- Fase B, subfase B3, capa 6: estadio avanzado/final de la fase, con triángulos Cocina en densidad mayor
que trapecios, más presencia de segmentos de retoque abrupto. Cronología: 6840±50 BP (capa 6). A esta
subfase convendría también la data discordante 6760±40 BP de la capa 13 de E-I (subfase A2), por el hecho
de provenir de una muestra ósea única de fauna salvaje con marcas antrópicas, al igual que el resto de las
dataciones consideradas.
Características del final de la fase B (Cocina II) se entrevén en las capas 5 y 4 (subfases C1 y C2), primeras
capas cerámicas aún con triángulos Cocina y mayor densidad de segmentos. Sobre el estrato cerámico de
Cocina correspondiente a los sectores excavados por Pericot ya se ha expuesto con anterioridad su carácter
de depósito revuelto (revisión de García Puchol, 2005), nada factible para precisar ninguna continuidad
de la secuencia mesolítica en cronología neolítica y, por tanto, para corroborar la posible neolitización del
substrato mesolítico por aculturación, como se sugería desde Fortea (1973).
Para comprobar este presupuesto en Cocina, solo quedaba revisar las excavaciones del propio Fortea
de 1974-1981, por si en los sectores intervenidos el depósito ofrecía más garantías. Realizada esta tarea
y presentados ya los resultados (Pardo-Gordó et al., 2018), simplemente cabe apuntarlos de manera muy
resumida. Antes, hay que indicar que Fortea excava en el interior de la cavidad de Cocina, principalmente
en un área de unos 25 m2 situada en la parte central (fig. 7), con un método depurado a base de capas de
5 cm, anotación tridimensional de todos los vestigios, seguimiento espacial de estratos, etc., lo que ha
permitido toda suerte de aplicaciones analíticas y test estadísticos.
Tal como se recoge en la documentación estudiada, Fortea distingue una sucesión de no menos de
8 niveles naturales y culturales en un depósito de un máximo de 0,6 metros, de los que aquí interesa el
designado con la letra H, el más profundo conteniendo materiales neolíticos y mesolíticos. El nivel H, en
el espacio de los cuadros A-C/3-5, presenta 5 subdivisiones, una superior genérica y otras 4 por debajo
consideradas como suelos de ocupación desarrollados alrededor de un hogar delimitado por piedras. Estos
suelos parecen el resultado de ocupaciones temporales o esporádicas, atribuibles en el grueso a agentes
mesolíticos por el material lítico, los restos de fauna salvaje cazada y las dataciones C14 (7710±30 BP
APL XXXV, 2024
[page-n-73]
72
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Fig. 7. Planta 3D de la Cueva de la Cocina con indicación de los sectores excavados por Pericot/1941-1945 (rojo) y
Fortea/1974-1981 (morado), y de los sondeos de los trabajos más recientes/2015-2018 (verde).
en H4; 7455±25 BP en H3). Esto no obstante, el nivel H en general (resto de cuadros, A-D), y en particular
los suelos H4-H1 y el segmento H superior que los recubre (datado en 6985±25 BP), contienen también
cerámica neolítica antigua (impresa cardial, de peine, inciso-impresa, con aplicaciones plásticas), además
de otras cerámicas lisas y algún resto óseo de fauna doméstica. Las cerámicas lisas del nivel H, sobre todo
en los cuadros D, guardan una gran similitud (técnica y tipológica) con las del nivel G suprayacente, datado
en el cuadro D6 en 4425±25 BP, fecha cercana a otra de 3725±20 BP, pero ofrecida por el nivel H en el
cuadro D5 (ambas sobre muestra ósea doméstica).
Solo con estos datos basta para advertir las inconsistencias de la estratigrafía de Cocina también en el
área excavada por Fortea. A ello hay que sumar, entre otros aspectos, las alteraciones postdeposicionales
que muestran los fragmentos cerámicos en la parte superior del nivel H (superficies erosionadas,
redondeamiento de bordes, etc.), en un grado mucho mayor que en el nivel G o en los suelos H1H4. Y, del mismo modo, la concentración que presentan las cerámicas neolíticas antiguas alrededor del
hogar que articularía los suelos H1-H4, circunstancia que apenas se da con otros tipos de restos (líticos,
faunísticos). Con toda probabilidad, el mencionado hogar se trate de una estructura de combustión
neolítica y no mesolítica, atendiendo a la utilización de piedras delimitadoras, un rasgo poco común en
el Mesolítico, donde predomina la cubeta excavada en el suelo. En definitiva, el nivel H constituiría un
verdadero palimpsesto arqueológico, formado por vestigios mesolíticos, neolíticos y otros más recientes
(eneolíticos y de la Edad del Bronce), originado en parte por el uso intensivo de la cueva como corral a
partir del Neolítico avanzado. En conclusión, la Cueva de la Cocina no contendría pruebas seguras con
que respaldar la tradicional idea de la aculturación mesolítica.
APL XXXV, 2024
[page-n-74]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
73
Avanzando resultados, la reciente actualización de la secuencia de Cocina tampoco aporta novedades a
este respecto (García Puchol et al., 2023b). Dicha actualización ha consistido en incorporar a la secuencia
presentada en 2018, establecida como hemos visto a partir de los sectores excavados por Pericot en 1945
(E-I, especialmente) y 1941 (García Puchol et al., 2018), los datos C14, de materiales y estratigráficos del
resto de sectores de Pericot (1942 y 1943), sector E de Fortea (cuadros A-D), y sectores o sondeos 4 y 6
de las nuevas excavaciones del período 2015-2018 (fig. 7). Los datos cronométricos disponibles, bastantes
de obtención reciente (tabla 1), han sido tratados con nuevos procedimientos de modelado bayesiano. La
secuencia actualizada comprende 18 subunidades arqueológicas, con base obviamente en las excavaciones
de Pericot, pasadas por el tamiz cronológico-estadístico bayesiano, y cubre desde los primeros vestigios de
ocupación prehistórica hasta los tiempos modernos y actuales. De muro a techo, se perfilan las siguientes
subfases/subunidades (García Puchol et al., 2023b: 30-33):
- Subfase A0 (subunidad 18). Rango cronológico: 8850-8380 cal BP. Supone el inicio de la ocupación
de Cocina, concretada a partir de las fechas C14 de la capa 13 del sector excavado por Pericot en 1941 (una
data conocida ya en el momento de elaborar la secuencia de 2018), y la capa 6 del nivel H4 del cuadro B4
de Fortea (v. tabla 1 y fig. 7). Los materiales, escasos, hay que atribuirlos a un estadio inicial del Mesolítico
reciente por la tecnología de la talla laminar y por la presencia de macrolitos sobre caliza que también se
encuentran en las subunidades superiores (cf. capas 16 a 12 del sector E-I/1945 de Pericot).
- Subfase A1 (subunidad 17). Rango cronológico: 8475-8230 cal BP. Corresponde al desarrollo del
tecnocomplejo mesolítico “castelnovoide” de hojas y trapecios. Incluye hojas con muescas y denticulaciones
y trapecios asimétricos con lados cóncavos, como tipos más representativos, con escasa presencia de
microburiles. Esta subfase muestra en general menor intensidad ocupacional en E-I/1945 que en el sector
de 1941, aquí con una alta concentración de materiales. Este aspecto apuntaría a una diferenciación espacial
de actividades en el seno de la cavidad. También se revelan ahora las primeras prácticas sepulcrales (cf.
McClure et al., 2023).
- Subfase A2 (subunidad 16). Rango cronológico: 8291-7929 cal BP. Muestra también diferentes zonas
de intensidad de la actividad según sectores. Subfase reconocida en las recientes excavaciones 2015-2018
(sondeo 2). El material lítico sigue presentando un gran número de armaduras geométricas (mayormente
trapecios) y un aumento relativo de microburiles.
- Subfase B1 (subunidad 15). Rango cronológico: 8046-7720 cal BP. Se caracteriza por la aparición
de los triángulos tipo Cocina (lados cóncavos o cóncavo-convexos y espina central), acompañados
por un significativo número aún de trapecios. Restos óseos de un niño y el frontal de un adulto pueden
relacionarse con enterramientos practicados en esta subfase (ibid.). Las plaquetas grabadas repartidas
por los sectores de Pericot y pertenecientes a esta subunidad, junto con la recogida en el sondeo 4 (UE
1409) de las excavaciones 2015-2018, suponen el primer testimonio de expresión gráfica mueble en el
yacimiento de Cocina.
- Subfase B2 (subunidad 14). Rango cronológico: 7781-7615 cal BP. Representa en general la ocupación
más intensa de la cavidad, atendiendo a la alta densidad de restos recuperados, culturales y biológicos. Los
triángulos tipo Cocina, fabricados con la técnica de microburil, dominan el utillaje lítico. Para la talla laminar
se ha utilizado una amplia variedad de sílex, que revela en algunos casos fuentes de materia prima distantes
(Ramacciotti et al., 2022). Importante también, en relación con la subsistencia alimentaria y su variedad, es
el uso notable ahora de recursos marinos (delatado por fuertes concentraciones de Cerastoderma glaucum)
(Pascual-Benito y García Puchol, 2015), que indica a su vez las diversas dinámicas de explotación del
territorio. Esta subfase ofrece asimismo elementos (tecnológicos y simbólicos) que apuntarían a actividades
con mayor dimensión social, lo que implicaría la consideración de Cocina como un lugar de agregación
estacional (cf. Cortell-Nicolau et al., 2023).
- Subfase B3 (subunidad 13). Rango cronológico: 7660-7465 cal BP. Conformada a partir de un registro
arqueoestratigráfico ciertamente confuso, resultado de procesos postdeposicionales que han alterado
o eliminado gran parte de la secuencia prehistórica superior en todo el yacimiento. Nuevas fechas de
APL XXXV, 2024
[page-n-75]
74
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas de la Cueva de la Cocina, repertorio actual (García-Puchol et al., 2023b: 26, table
3). Calibración por el software Oxcal 4.4 (Bronk Ramsey, 2009) y la curva intCal20 (Reimer et al., 2020). De la tabla
original se ha suprimido la columna de fuentes bibliográficas (se remite para este dato a la referencia indicada).
Sondeo / capa
Muestra
Ref. laboratorio
C14 BP ±
Cal BP 95.4 %
δ13C δ15N C:N
Pericot 1941 / 1
Hueso Capra pyrenaica
PSU5323
6590
25
7562
7428
-19,8
3,8
2,9
Pericot 1941 / 2
Hueso humano
PSUAMS-4429
7135
25
8013
7875
-18,8
9,3
3,27
Pericot 1941 / 3
Hueso Cervus elaphus
UCIAMS-147346 6970
35
7924
7696
-19,5
4,0
3,25
Pericot 1941 / 6
Hueso Cervus elaphus
UCIAMS-145194 7300
30
8175
8027
-20,3
3,9
3,20
Pericot 1941 / 8
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-145195 7475
25
8368
8195
-20,4
4,2
3,18
Pericot 1941 / 11
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-147347 7415
35
8345
8061
-19,5
3,8
3,22
Pericot 1941 / 13
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-147348 7905
40
8981
8596
-19,0
4,5
3,24
Pericot 1942 rincón SE / 1
Hueso humano
UCIAMS-174147 7375
25
8320
8036
-19,3
8,2
3,26
Pericot 1942 zona D / 4
Hueso Cervus elaphus
PSU5608
7285
25
8171
8024
-20,2
4,4
2,8
Pericot 1942 zona C / 8
Hueso Capra pyrenaica
PSU5322
7310
25
8176
8032
-20,7
3,9
3
Pericot 1945 / 6
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267435
6840
50
7780
7583
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 8
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267436
7080
50
8010
7792
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 10
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267437
7050
50
7972
7752
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 12
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267438
7350
40
8313
8026
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 13
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267439
6760
40
7676
7522
nd
nd
nd
Pericot 1945 / 17
Hueso Capra pyrenaica
Beta-267440
7610
40
8519
8345
nd
nd
nd
2015 sondeo 3 UE 1036
Carbón rama Pinus sp.
Beta-426849
6350
30
7414
7167
-25,3
-
-
Fortea D6 nivel G
Hueso Ovis aries
UCIAMS-174145 4425
25
5269
4874
-22,4
4,2
3,47
Fortea D5 nivel H / 4
Hueso Ovis aries
UCIAMS-174146 3725
20
4149
3985
-20,3
4,5
3,41
Fortea B5 nivel H / 2
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-145198 6985
25
7929
7731
-19,2
4,4
3,16
Fortea B4 nivel H3 / 5
Hueso Cervus elaphus
UCIAMS-145196 7455
25
8345
8190
-20,2
4,8
3,17
Fortea B4 nivel H4 / 6
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-145197 7710
30
8585
8416
-19,1
4
3,15
Pericot 1943 zona E / 4
Hueso Cervus elaphus
PSU5320
7040
20
7936
7796
-20,1
4,7
2,9
Pericot 1943 zona E / 9
Hueso Capra pyrenaica
PSU5321
7160
25
8019
7937
-20,2
4,3
2,9
Pericot 1943 zona E / 8/9
Hueso humano
UCIAMS-174943 7400
30
8334
8051
-18,1
8,6
3,3
Fortea A' 8' / 1
Hueso Bos taurus
UCIAMS-174144 3590
20
3971
3836
-20,1
7,6
3,39
2015 sondeo 2 UE 1154
Carbón Quercus
Beta-426850
7380
30
8325
8037
-26,4
-
-
2015 sondeo 3 UE 1021
Bellota
Beta-453590
6930
30
7836
7680
-23,3
-
-
2015 sondeo 3 UE 1020 AE7S Bráctea de piña
Beta-599658
6770
30
7671
7576
-21,9
-
-
2016 sondeo 4 UE 1223 KE2S Bráctea de piña
Beta-599654
6760
30
7669
7574
-27,9
-
-
2016 sondeo 4 UE 1230 KE2S Bráctea de piña
Beta-599655
6880
30
7790
7623
-24,3
-
-
2018 sondeo 4 UE 1404 KE2S Bráctea de piña
Beta-599656
6980
30
7927
7706
-20,7
-
-
2018 sondeo 4 UE 1416 KE2S Bráctea de piña
Beta-599657
6970
30
7922
7700
-27,8
-
-
2018 sondeo 4 UE 1424
Beta-512548
6940
30
7843
7681
-19
4
3,3
APL XXXV, 2024
Hueso Capra pyrenaica
[page-n-76]
75
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
Tabla 1. (cont.)
Sondeo / capa
Muestra
Ref. laboratorio
C14 BP ±
Cal BP 95.4 %
δ13C δ15N C:N
2015 sondeo 5 UE 1136
Coprolito Ovis/Capra
Beta-453589
180
295
-25,7
-
-
30
...
2015 sondeo 5 UE 1078
Hueso Capra pyrenaica
UCIAMS-174945 6705
35
7663
7505
-20,5
3,1
3,23
2015 sondeo 6 UE 1126
Hueso Capra pyrenaica
Beta-512549
6760
30
7669
7574
-20,2
4
3,3
2015 sondeo 6 UE 1147
Hueso Capra pyrenaica
Beta-512550
6910
30
7830
7673
-19,6
4,6
3,3
Sarrión 1974
Hueso humano
Beta-618257
7090
30
7975
7842
-18,2
10,6
3,2
Sarrión 1974
Hueso humano
Beta-618258
7120
30
8012
7868
-18,8
10,8
3,3
radiocarbono proporcionan un último intervalo temporal para las últimas actividades mesolíticas en Cocina
(cf. PSU-5323: 6590±25 BP). En el apartado lítico, parece poder asociarse a esta subfase un buen número
de segmentos de retoque abrupto y hojitas con dorso segmentiformes, en calidad de armaduras geométricas.
- Subfase C1 (subunidad 12). Se adscribe a ocupaciones del Neolítico antiguo, por la presencia de
cerámicas cardiales, epicardiales y tipos asociados (Bernabeu et al., 2011; Molina-Balaguer et al., 2023). Solo
una fecha sobre carbón puede asociarse a estos materiales (cf. Beta-426849: 6350±30 BP). Significativa es
también, para hablar de ocupaciones propiamente neolíticas, la existencia de un pequeño número de adornos
de diagnóstico “cardial”, una vez que las muestras de animales domésticos, escasas, solo se relacionan con el
Eneolítico y la Edad del Bronze. Por otro lado, la ausencia de semillas de plantas cultivadas descarta prácticas
de agricultura para los ocupantes postmesolíticos de Cocina. Los datos actuales, pues, no permiten aunar
actividades económicas de producción con las cerámicas neolíticas antiguas, más bien actividades de caza.
- Subfase C2 (subunidad 11). Definida por las cerámicas con decoración “peinada” localizadas sobre
todo en el rincón SE de la cavidad (sector E-I/1945, capas 3 y 4; sector E/1943, capa 1), adscribibles a un
momento postcardial o Neolítico medio de la secuencia regional (Bernabeu, 1989; Molina-Balaguer et al.,
2023). Por el momento no se cuenta con dataciones para esta subfase, después de que el único resto de
animal doméstico (Ovis) aquí recogido (E-I/1945, capa 4) no conservara colágeno.
- Subfase D (subunidad 10). Va referida a las últimas ocupaciones prehistóricas de Cocina, a relacionar
con las únicas evidencias de domésticos datadas (oveja y vaca). A pesar de los problemas que afectan a
la integridad del depósito estratigráfico, las fechas de C14 y la cultura material asociada permiten asignar
la subunidad al Neolítico reciente, Eneolítico y Edad del Bronce (cf. UCIAMS-174145: 4425±25 BP;
UCIAMS-174146: 3725±20 BP; UCIAMS-174144: 3590±20 BP).
Las subunidades superiores (9 a 1) completan la secuencia con importantes hiatos diacrónicos. Los
vestigios sueltos de cultura material revelan ocupaciones atribuibles a la Cultura Ibérica y a momentos
medievales, modernos y contemporáneos, con funciones de la cavidad como refugio, corral, carbonera,
etc. Con las últimas revisiones del yacimiento de la Cueva de la Cocina, queda bien evidente que a partir
de determinados momentos de las estancias prehistóricas (final del Mesolítico), la lectura de los procesos
culturales acaecidos se hace más imprecisa, a causa de una alteración continuada y de tiempo de los
depósitos sedimentarios y arqueológicos.
9. CONCLUSIONES
1) La secuencia del Mesolítico reciente en Cocina
Tras la actualización expuesta, queda establecida en dos fases, A y B, nomenclatura utilizada desde 2018,
derivada de la general para el Mesolítico reciente o “Geométrico” mediterráneo establecida en su día por
Fortea (1973) y que sustituye a la nomenclatura tradicional de “niveles” (Cocina I y II, en este caso),
APL XXXV, 2024
[page-n-77]
76
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
fijada igualmente por Fortea. Las dos fases se desglosan en seis subfases o estadios evolutivos, A0 a
B3. Las subfases A1-A2 representan el momento clásico “castelnovoide” de trapecios y hojas (utillaje
laminar con muescas, denticulaciones o retoques laterales); B1-B2, el momento “regional” (con respecto al
Castelnoviense occidental mediterráneo; cf. Perrin y Binder, 2014; Marchand y Perrin, 2017) de triángulos,
con la singularidad de los tipos “Cocina”.
Una subfase A0, poco definida por materiales, se percibe en el sector Pericot-1941 (capa 13) y en el
nivel Fortea-H4 (capa 6) por sendas dataciones C14 que remiten al primer tercio del VIII milenio BP (v.
tabla 1). Pese a la ausencia de geométricos, la subfase se adscribe al Mesolítico reciente (estadio inicial)
por la tecnología laminar y por la escasa o nula significación en el yacimiento global de Cocina de los útiles
macrodenticulados y astillados propios del Mesolítico de Muescas y Denticulados. El utillaje “macrolítico”
de Cocina, reconocido por Pericot y Fortea en las capas más profundas, es de naturaleza diferente a las
piezas de estas características de las industrias MMD; se trata, en Cocina, de piezas nucleares y gruesas
lascas de caliza con diferentes tipos de extracciones, a modo de raspadores nucleiformes o rabots, cuya
singularidad demanda un estudio exprofeso a corto término.
La subfase B3, por su parte, se muestra también un tanto difusa, pero ahora por las perturbaciones
estratigráficas superiores del yacimiento de Cocina. Esta subfase correspondería al último momento
ocupacional mesolítico en la cavidad, caracterizado por los segmentos de retoque abrupto y las hojitas con
dorso curvo “segmentiformes”. A estas últimas ocupaciones se asociaría la data 6590±25 BP del sector
Pericot-1941 (capa 1), coincidente con la cronología del primer Neolítico litoral o prelitoral. Entre esta
datación y la incluida en el intervalo 7905±40-7710±30 BP de la subfase A0 se desarrollaría el Mesolítico
reciente en Cocina.
Aparte del material mesolítico, en Cocina hay vestigios neolíticos antiguos (cerámicas cardiales y
epicardiales) y neolíticos avanzados (cerámicas peinadas), además de eneolíticos y de la Edad del Bronce.
Si las ocupaciones mesolíticas no pueden llevarse más allá de la subfase B3 (6590±25 BP), la pregunta a
responder es la del significado de las primeras cerámicas (impresas cardiales e inciso-impresas epicardiales)
en el yacimiento, con las que cabría relacionar la data 6350±30 BP de un contexto neolítico de excavación
reciente (sondeo 3-2015, UE1036). La visión actual es que estas cerámicas responderían a ocupaciones
específicamente neolíticas, más que a elementos de cultura material difundidos entre las poblaciones
mesolíticas, por intercambio o cualquier otro medio. Tales ocupaciones serían el resultado de la expansión
neolítica desde las áreas nucleares de asentamiento, en este caso desde el núcleo cardial de la cuenca del
Serpis, en dirección NW (Juan-Cabanilles y Martí, 2002; García Atiénzar, 2009); y esto mismo puede
presuponerse, pero en dirección SW, para el área de la laguna de Villena y las primeras cerámicas neolíticas
allí documentadas junto con materiales mesolíticos (cf. Casa de Lara), una zona donde las dataciones
disponibles para el Mesolítico apenas traspasan el umbral del VII milenio BP (Fernández López de Pablo
et al., 2008, 2013).
Además de las cerámicas, apoyarían el hecho de ocupaciones neolíticas expresas en Cocina –y su
origen– algunos elementos líticos tallados de factura y estilo “cardial”, en particular trapecios de lados
rectilíneos y hojas con retoques marginales, elaborados en un sílex melado característico del Serpis (cf.
Ramacciotti et al., 2022; Molina Hernández et al., 2014, para materias primas silíceas del prebético
alicantino y su captación prehistórica). Y también tendrían esa misma factura determinados elementos de
adorno como cuentas y colgantes ovalados o con abultamiento basal (imitación de dientes atrofiados de
ciervo), elaborados en piedra verde y blanca (com. oral de J.L. Pascual-Benito). Ante la falta de indicadores
económicos de producción (cultivo y ganado), el sentido de las primeras estancias neolíticas apuntaría a una
actividad cinegética, a Cocina como un sitio funcional dependiente de la caza.
Tan determinante o más que la cultura material, en relación con la expansión neolítica, es la
existencia en el valle medio del Júcar, área donde se encuentra Cocina, de “epígonos” evidentes del arte
Macroesquemático propio de la cuenca del Serpis (Hernández Pérez et al., 1988, 1994), de clara autoría
cardial. Reelaboraciones “macroesquemáticas” las constituyen motivos como el antropomorfo de piernas
APL XXXV, 2024
[page-n-78]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
77
serpentiformes envolventes de la estación de Balsa de Calicanto (Bicorp, Valencia), o los antropomorfos
flanqueados por zigzags del abrigo de los Gineses, también en Bicorp (Hernández Pérez y Martínez
Valle, 2008), o del abrigo de Roser (Millares, Valencia) (Oliver y Arias, 1992), sin entrar a valorar otros
motivos considerados antiguos dentro del Arte Esquemático (zigzags y serpentiformes múltiples verticales
u horizontales, antropomorfos y zoomorfos varios, etc.), de filiación igualmente neolítica y derivación
macroesquemática (Torregrosa y Galiana, 2001; Hernández Pérez, 2013). La presencia de estos grafismos
esquemáticos en el valle del río Cànyoles, por ejemplo en el abrigo I del Barranc del Bosquet (cf. gran
antropomorfo con brazos serpentiformes) (Hernández Pérez y C.E.C., 1984), señalaría la ruta de expansión
neolítica hacia el valle medio del Júcar desde el valle del Serpis (Hernández Pérez, 2016).
2) La secuencia del Mesolítico reciente en la vertiente mediterránea ibérica
Para la región central mediterránea, entre los ríos Millares y Vinalopó, las dos fases (A y B) determinadas
en Cocina apuntalan la secuencia mesolítica reciente, en la cuenca media del Júcar y entre los ríos Millares
y Turia, extensible también al Maestrazgo castellonense. En la cuenca del Serpis y el valle medio del
Vinalopó falta casi por completo la fase B, los estadios que remitirían a la primera mitad del VII milenio BP.
Una tercera fase, que podría representar el final del Mesolítico Geométrico en sí, permanece en suspenso, a
la espera de nuevos datos y revisiones de conjuntos. Esta fase C ha sido propuesta a partir de yacimientos
de la cuenca media del Turia, como la covacha de Llatas y el sitio al aire libre de La Mangranera, ambos en
Andilla (Valencia), donde conviven elementos tipológicos mesolíticos (hojitas de dorso, triángulos Cocina)
con elementos neolíticos (trapecios de lados rectilíneos, segmentos de doble bisel, hojas y hojitas con
retoques marginales), pero partiendo todo de una tecnología laminar intrínsecamente mesolítica (lascado
frontal unipolar rectilíneo) (García-Puchol, 2005). Por otra parte, estos conjuntos no van asociados a restos
domésticos (cereal, ovicápridos) ni a cerámicas neolíticas antiguas, cardiales o epicardiales.
Para el Alto Aragón y el Bajo Aragón/Maestrazgo turolense el Mesolítico Geométrico se estructura
actualmente en tres fases (Utrilla et al., 2017). Una primera fase A de trapecios (8000-7340 BP), divisible en
tres momentos atendiendo a morfotipos característicos de esta clase de armaduras y a partir principalmente de
la secuencia del yacimiento de Los Baños (niveles 2b1 y 2b3), con los datos complementarios de Botiqueria
(2 inf.) y posiblemente Ángel 1 (contexto 45). Una fase B de triángulos (7300-6800 BP), todo lo más en
equilibrio con los trapecios, exponente de un proceso de regionalización por diversas influencias externas
que se manifestará a partir de 7000 BP, en el Alto Aragón con los triángulos escalenos de retoque inverso
en el lado menor y su influjo ultrapirenaico (Forcas II IV, Esplugón 3), y en el Bajo Aragón/Maestrazgo con
los triángulos alargados y retoque inverso en el vértice, los trapecios tipo Costalena (también alargados y
con retoque inverso en la base menor) o los triángulos tipo Cocina, estos de ascendencia centromediterránea
vecina. La tercera fase, la C (6800-6400 BP), de dominancia de triángulos sobre trapecios, sería de
transición neolítica por la presencia de la técnica de retoque en doble bisel y cerámicas diversas, deducible
especialmente de los yacimientos del Bajo Aragón/Maestrazgo (Botiqueria 6 y 8, Costalena c2, Pontet c
inf., Secans IIa, Ángel 2 2a1 y tal vez Ángel 1 8b).
Las fases A y B aragonesas se corresponden en líneas generales con las homónimas de la zona central
mediterránea, salvando, para la fase B, las singularidades tipológicas más locales. La fase C no es del
todo coincidente, sobre todo por la ausencia de cerámicas neolíticas claramente antiguas (cardiales o
epicardiales) en los yacimientos centromediterráneos que se relacionarían en principio con esta fase (Llatas
y Mangranera). En fin, los niveles de fase C del Bajo Aragón tendrían su equivalente en la subfase C1 de
Cocina, un estadio que correspondería ya al Neolítico sensu stricto en el yacimiento valenciano.
En el resto de la fachada mediterránea, el Mesolítico Geométrico apenas se halla documentado, y los
pocos conjuntos que se le pueden asignar remiten prácticamente a la fase A: cuevas del Vidre y del Fem
en Cataluña, a una vertiente y otra del Ebro en su cuenca baja; cuevas de Nerja y Bajondillo, en el litoral
andaluz de Málaga. Solo la estación también andaluza de Valdecuevas, en la sierra de Cazorla, podría
APL XXXV, 2024
[page-n-79]
78
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
corresponder a la fase B, a partir de unas pocas evidencias “tipológicas” (algún triángulo de lados cóncavos
y hojas con denticulación marcada) que no han sido revisadas desde su divulgación (Sarrión, 1980). La
región de Murcia continúa manifestando en el momento actual un vacío total de datos.
En la figura 8 se comparan las secuencias territoriales del Mesolítico reciente mediterráneo. La base
de la estructuración de los datos son “situaciones” arqueológicas determinadas por la relación trapeciostriángulos, más la presencia de cerámica, sin tener en cuenta los segmentos y su tipo de retoque, situaciones
expresadas numéricamente (I a V) a fin de evitar equívocos con la nomenclatura de fases mesolítica. La
relación trapecios-triángulos es la que permite una mejor valoración de las industrias mesolíticas o de
esta tradición. En los conjuntos “puramente” neolíticos (cardiales), la relación suele ser trapecios >
triángulos, situación que solo se da en la fase A mesolítica, mientras que los segmentos de doble bisel
son elementos mayormente epicardiales (cf. Juan-Cabanilles, 2008). La cerámica se hace intervenir solo
como un indicador cronológico neolítico, al igual que el doble bisel. La situación I coincide con la
fase A mesolítica; la II y la III con la fase B, la III con técnica de doble bisel y sin cerámica, conjuntos
prácticamente reducidos al Bajo Aragón/Maestrazgo; las situaciones III y IV se diferencian por la
presencia de cerámica en la segunda; la V, como la IV, equivale a la fase C. En situación IV se incluyen
los subniveles C1 y C2 de Cocina a título ilustrativo, dada su probable condición de Neolítico s. s.,
sobre todo C2 (Neolítico medio o postcardial de cerámicas peinadas). Notar las discordancias, recortes,
inversiones o desfases de las dataciones C14 entre situaciones, entre fases o dentro de un mismo nivel de
un yacimiento. Por lo demás, la figura se comenta ella sola (p. ej., el vacío mesolítico en los valles del
Serpis y Vinalopó después de la fase A).
3) La ‘aculturación’ mesolítica
Para Cocina, se ha dejado explícita la imposibilidad de argumentar un proceso de neolitización para los
últimos grupos mesolíticos ocupantes de la cavidad, por el estado del yacimiento en sus tramos superiores
(Pardo-Gordó et al., 2018). Los materiales neolíticos, como se ha visto, apuntan cada vez más a ocupaciones
expresas de este signo. Tras el ejemplo de Cocina, la cuestión es si puede mantenerse la idea de la
aculturación en otros territorios mediterráneos, casos del Alto y el Bajo Aragón, por la aparente asociación
de materiales mesolíticos y neolíticos. A tenor de lo expuesto en otra ocasión sobre las posibles lecturas
de estos conjuntos “híbridos”, en especial la que podría ver en ellos un resultado de procesos tafonómicos
Fig. 8. Yacimientos representativos del área mediterránea ibérica con conjuntos geométricos estratificados que arrancan
del Mesolítico reciente, o con conjuntos no estratificados de la misma etapa mesolítica, agrupados por regiones
geográficas. Las “situaciones”, con su correspondencia con las fases del Mesolítico reciente, atienden a la relación
trapecios/triángulos, según proporciones y técnicas de fábrica, y a su asociación con cerámica. Las dataciones C14 son
en el valor BP convencional y con desviación estándar ≤ 100 (excepto si no hay otras disponibles).
Fuentes de datos: Casabó y Rovira, 1990-91; García-Puchol, 2005; García-Puchol et al., 2018, 2023b; Martí et al.,
2009; Utrilla et al., 2009, 2016, 2017; Fernández López de Pablo et al., 2013; Fernández López de Pablo, 2016; Olaria,
2020).
S=Situación, AA=Alto Aragón, BA/MTe=Bajo Aragón/Maestrazgo turolense, MC/MCs=Mediterráneo central/
Maestrazgo castellonense
Situación I: trapecios > triángulos.
Situación II: triángulos ≥ trapecios (presencia entre los triángulos del tipo Cocina, o de lado menor con retoque inverso).
Situación III: triángulos de retoque abrupto (presencia tipo Cocina) > triángulos con doble bisel (triángulos > trapecios).
Situación IV: triángulos de retoque abrupto > triángulos con doble bisel, + cerámica (triángulos > trapecios).
Situación V: triángulos con doble bisel > triángulos de retoque abrupto, + cerámica (triángulos > trapecios).
APL XXXV, 2024
[page-n-80]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
S AA BA/ MC/
MTe MCs
V C
C
Alto Aragón
Bajo Aragón
Maestrazgo
de Castellón
Esplugón 3sup+2 Costalena c2+c1
5480±50 (c2)
5970±30 (2)
6730±40 (3sup) Pontet c sup
n.d.
Forcas_II VI
6740±40
C?
Botiqueria 6+8
6900±45
6240±50 (8)
6040±50 (6)
Entre ríos
Millares-Turia
Valle medio
del Júcar
79
Valles del
Serpis-Vinalopó
Can Ballester_I II
n.d.
Ángel_2 2a1
6610±40
Forcas_II V
6750±40
IV C B/C C* 6940±90
Pontet c inf
6370±70
6963±32
Mas Nou S5 NS+N1 Llatas 3
n.d.
n.d.
Can Ballester_I III
6950±120
Can Ballester_II V
n.d.
Costalena c3sup
6420±250 (sup)
6310±170 (med-sup)
III
Cocina C1+C2
6350±30 (C1)
Botiqueria 4
6830±50
B B/C?
Ángel_2 2a2
6990±50
7120±50
Mas Cremat VI+V
6800±50 (V)
6780±50 (VI)
Esplugón 3inf
6950±50
II
Forcas_II IV
B 7000±40
B
Mas Nou S5 N2+N3
6760±40 (N3)
6920±40 (N3)
7010±40 (N3)
Forcas_II II
7150±40
7240±40
Esplugón 4
7355±23
7620±40
Peña_14 a
7660±90
Costalena c3inf
7053±27
Cabezo de la Cruz
7150±70
Pontet e
7141±32
7340±70
Los Baños 2b3sup
7350±60
I
A
A
A
Los Baños 2b3inf
7550±50
7570±100
Botiqueria 2med
7600±50
Los Baños 2b1
7740±50
7840±100
Ángel_2 2a3
n.d.
Ángel_1 8c
7435±45
7955±45
Mas de Martí 3
n.d.
Estany Gran
n.d.
Cocina B1+B2+B3
6840±50-6590±25
(B3)
6985±25-6880±30
(B2)
7160±25-7040±20
(B1)
Muntanya Cavall La Ceja
n.d.
n.d.
Huesa Tacaña
(Pequeña)
n.d.
Cocina A1+A2
7350±40-7285±25 Casa de Lara
n.d.
(A2)
7610±40-7375±25
Lagrimal IV
(A1)
6990±50
Casa Corona
7070±40
7116±32
Falguera
VIII+VII
7280±40 (VII)
7410±70 (VIII)
7526±44 (VIII)
Tossal Roca I
7560±80
7660±80
Collao I (C-1)
7610±30 (IIB)
7660±44
7820±30
* Excepto Cocina C1+C2
APL XXXV, 2024
[page-n-81]
80
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
(Juan-Cabanilles y Martí, 2007-08), convendría tal vez revisar las secuencias que integran ocupaciones/
materiales mesolíticos y ocupaciones/materiales neolíticos en un continuo. Habría que poner cuidado en
las lecturas que suelen hacerse de las estratigrafías en clave de proceso cultural, dicho de otro modo, evitar
confundir los procesos estratigráficos con los procesos históricos.
En relación con el tema de la aculturación o la interacción Mesolítico-Neolítico, es interesante la idea
de la exclusión o autoexclusión mesolítica formulada por Jover y García Atiénzar (2014), por lo que tiene
de lógica en un proceso de estas características. La ocupación territorial neolítica, en un primer momento
(áreas nucleares costeras), y la consiguiente expansión posterior habrían creado situaciones de conflicto
con las poblaciones mesolíticas, con el resultado de la marginación de estas o su autoexclusión del proceso
neolitizador, acantonadas en territorios periféricos. Para los autores citados, zonas de acantonamiento en el
mediterráneo peninsular serían el Maestrazgo, las sierras de Segura/Alcaraz y otras situadas entre los núcleos
neolíticos de los ríos Llobregat (Cataluña) y Serpis (Valencia). Cabe una pequeña observación, empero, sobre
una zona como el Maestrazgo, que no habría de considerarse un espacio de exclusión propiamente dicho.
Tanto el Maestrazgo turolense como el castellonense están ocupados por poblaciones mesolíticas en la fase
B de su desarrollo, en datas cercanas, en el caso del Maestrazgo castellonense, al Neolítico costero (cf. Mas
Nou: 6760±40 BP; Mas Cremat; 6780±50 BP; v. fig. 8), y también lo han estado en la fase A. Se trata, pues,
de espacios mesolíticos de antiguo, no recién ocupados por gentes huyendo de la neolitización. El Maestrazgo,
como el valle medio del Júcar, parece un territorio de segunda implantación neolítica, tras la expansión desde
las áreas nucleares. Los espacios de exclusión tal vez habría que buscarlos en zonas realmente periféricas,
con poblamiento mesolítico solo en fase reciente o final (fase C), como podría ser el valle medio del Turia.
En última instancia, la exclusión o autoexclusión no libraría a los mesolíticos de una ulterior neolitización,
proceso este en el que aún hay mucho que profundizar, sus mecanismos, sus tiempos y sus resultados.
4) La identidad diferencial mesolítica-neolítica
La dualidad cultural Mesolítico-Neolítico, base del modelo clásico de neolitización para la vertiente
mediterránea ibérica (cf. Fortea y Martí, 1984-85; Bernabeu, 1996, 1999), implica obviamente dos
identidades diferenciadas. Estas identidades se han establecido tradicionalmente por estudios comparativos
de las industrias líticas en su globalidad (cf. Fortea, 1973; Juan-Cabanilles, 1985, 1990), y más recientemente
por análisis específicos centrados en el estilo, como es el caso de las singularidades tecnológicas de la
talla laminar (García-Puchol y Juan-Cabanilles, 2012). El principio en que descansa el estilo es sencillo: a
maneras de hacer diferentes, diferentes identidades, con concurrencia en el tiempo y el espacio.
La irrupción de los estudios genéticos, en particular de los análisis de ADN antiguo, ha venido a aportar
más luz a este tema. Sin entrar en relatos amplios, en parte ya realizados (Juan-Cabanilles y Martí, 2017),
entre la información derivada del actual proyecto de investigación en la Cueva de la Cocina, hay que
resaltar los datos genéticos aportados por un individuo mesolítico exhumado en las excavaciones de Pericot
de 1941, datado en 7135±25 BP. El haplogrupo mitocondrial de este individuo, extraído del ADN de un
diente, es específicamente mesolítico (U5b2b), al igual que el de otro individuo depositado en una fosa
funeraria del yacimiento de Mas Nou (U5b1d1), datado en 6980±25 BP (Olalde et al., 2019). Se trata de las
dos únicas referencias genéticas publicadas por ahora para el Mesolítico reciente mediterráneo, que cobran
toda su importancia cuando se contrastan con las existentes para el Neolítico antiguo de esta misma área.
Por poner dos ejemplos relacionados con el núcleo cardial valenciano, un individuo de la Cova de l’Or,
datado en 6356±23 BP, posee el haplogrupo mitocondrial H4a1a, y otro de la Cova de la Sarsa, de 6309±36
BP, el haplogrupo K1a4a1, es decir, marcadores genéticos específicamente neolíticos (Olalde et al., 2015).
La existencia de genealogías diferentes, mesolíticas y neolíticas, en un mismo espacio y en tiempos cada
vez más próximos, se revela ya como un hecho real en la vertiente mediterránea ibérica, corroborando,
por un lado, el viejo concepto de Neolítico “puro” de Fortea, y por otro, la visión dual de la existencia de
colonos neolíticos frente a indígenas mesolíticos en el momento inicial de la neolitización.
APL XXXV, 2024
[page-n-82]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
81
BIBLIOGRAFÍA
ALDAY, A. (coord.) (2006): El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo
peninsular. Diputación Foral de Álava, Vitoria.
ALDAY, A.; CAVA, A. (2009): “El Mesolítico Geométrico en Vasconia”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El Mesolítico
Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de Zaragoza (Monografías Arqueológicas, 44), Zaragoza, p. 93-129.
ALMAGRO BASCH, M. (1944): “Los problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España”. Ampurias, VI, p. 1-38.
ALMAGRO BASCH, M. (1960): “El Epipaleolítico en la zona mediterránea española”. Manual de Historia Universal.
Tomo I. Prehistoria. Espasa Calpe, Madrid, p. 280-301.
AURA, J. E. (2001): “Cazadores emboscados. El Epipaleolítico en el País Valenciano”. En V. Villaverde (ed.): De
neandertales a cromañones. El inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas. Universitat de València,
València, p. 219-238.
AURA, J. E.; JORDÁ, J. F.; PÉREZ RIPOLL, M.; MORALES, J. V.; GARCÍA PUCHOL, O.; GONZÁLEZ-TABLAS,
J.; AVEZUELA, B. (2009): “Epipaleolítico y Mesolítico en Andalucía oriental. Primeras notas a partir de los datos
de la Cueva de Nerja (Málaga, España)”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El mesolítico Geométrico en la Península
Ibérica. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, p. 343-360.
AURA, J. E.; JORDÁ, J. F.; GARCÍA BORJA, P.; GARCÍA PUCHOL, O.; BADAL, E.; PÉREZ RIPOLL, M.; PÉREZ
JORDÀ, G.; PASCUAL BENITO, J. L.; CARRIÓN, Y.; MORALES, J. V. (2013): “Una perspectiva mediterránea
sobre el proceso de neolitización. Los datos de Cueva de Nerja en el contexto de Andalucía (España)”. Menga, 4,
p. 53-77.
BARANDIARÁN, I. (1976): “Botiquería dels Moros (Teruel). Primera fechación absoluta del complejo geométrico del
Epipaleolítico mediterráneo español”. Zephyrus, XXVI-XXVII, p. 183-186.
BARANDIARÁN, I. (1978): “El abrigo de la Botiquería dels Moros. Mazaleón (Teruel). Excavaciones arqueológicas
de 1974”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5, p. 49-138.
BARANDIARÁN, I.; CAVA, A. (1989): La ocupación prehistórica del abrigo de Costalena (Maella, Zaragoza).
Diputación General de Aragón, Zaragoza.
BARANDIARÁN, I.; CAVA, A. (1992): “Caracteres industriales del Epipaleolítico y Neolítico en Aragón. Su referencia a los yacimientos levantinos”. En P. Utrilla (coord.): Aragón/litoral mediterráneo: Intercambios culturales
durante la Prehistoria. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, p. 181-196.
BERNABEU, J. (1989): La tradición cultural de las cerámicas impresas en la zona oriental de la Península Ibérica.
Servicio de Investigación Prehistórica (TV SIP, 86), Valencia.
BERNABEU, J. (1996): “Indigenismo y migracionismo. Aspectos de la neolitización en la fachada oriental de la
Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria, 53 (2), p. 37-54.
BERNABEU, J. (1999): “Pots, symbols and territories: the archaeological context of neolithisation in Mediterranean
Spain”. Documenta Praehistorica, XXVI, p. 101-118.
BERNABEU, J.; ROJO, M. A.; MOLINA, L. (eds.) (2011): Las primeras producciones cerámicas: el VI milenio cal ac
en la península Ibérica. Universitat de València (Saguntum, Extra-12), València.
BOSCH, J. (2015): “La Cueva del Vidre (Roquetes, Bajo Ebro): Asentamiento del Mesolítico y del Neolítico antiguo
en la Cordillera Costera Catalana meridional”. En V. S. Gonçalves et al. (coords.): 5.º Congresso do Neolítico peninsular (Lisboa, 2011). Actas. Centro de Arqueologia de Lisboa, Lisboa, p. 182-188.
BRONK RAMSEY, C. (2009): “Bayesian analysis of radiocarbon dates”. Radiocarbon, 51 (1), p. 337-360.
CASABÓ, J.; ROVIRA, M. L. (1990-1991): “La industria lítica de la Cova de Can Ballester (la Vall d’Uixó, Castellón)”. Lucentum, IX-X, p. 7-24.
CAVA, A. (1983): “La industria lítica de Chaves”. Bolskan, 1, p. 95-124.
CAVA, A. (2000): “La industria lítica del Neolítico de Chaves (Huesca)”. Saldvie, 1, p. 77-164.
CORTELL-NICOLAU, A.; GARCÍA-PUCHOL, O.; JUAN-CABANILLES, J. (2023): “The geometric microliths of
cueva de la cocina and their significance in the mesolithic of Eastern Iberia: A morphometric study”. Quaternary
International, 677-678, p. 51-64.
CORTÉS, M. (ed.) (2007): Cueva Bajondillo (Torremolinos). Secuencia cronocultural y paleoambiental del Cuaternario reciente en la Bahía de Málaga. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, Málaga.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (2016): The timing of postglacial coastal adaptations in Eastern Iberia: A Bayesian chronological model for the El Collado shell midden (Oliva, Valencia, Spain). Quaternary International, 407,
p. 94-105.
APL XXXV, 2024
[page-n-83]
82
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J.; GÓMEZ PUCHE, M.; DIEZ, A.; FERRER, C.; MARTÍNEZ-ORTÍ, A. (2008):
“Resultados preliminares del proyecto de investigación sobre los orígenes del Neolítico en el alto Vinalopó y su
comarca: la revisión de el Arenal de la Virgen (Villena, Alicante)”. En M.S. Hernández et al. (eds.): IV congreso del
Neolítico peninsular (Alicante, 2006), t. I. Museo Arqueológico de Alicante-MARQ, Alicante, p. 107-116.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J.; SALAZAR, D. C.; SUBIRÀ, M. E.; ROCA DE TOGORES, C.; GÓMEZ
PUCHE, M.; RICHARDS, M. P.; ESQUEMBRE, M. A. (2013): “Late Mesolithic burials at Casa Corona (Villena,
Spain): direct radiocarbon and palaeodietary evidence of the last forager populations in Eastern Iberia”. Journal of
Archaeological Science, 40 (1), p. 671-680.
FLETCHER, D. (1956a): “Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos”. Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, LXII (3), p. 841-876.
FLETCHER, D. (1956b): “Problèmes et progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Région de Valencia (Espagne)”. Quartär, 7/8, p. 66-90.
FORTEA, J. (1971): La Cueva de la Cocina. Ensayo de cronología del Epipaleolítico (Facies Geométricas). Servicio
de Investigación Prehistórica (TV SIP, 40), Valencia.
FORTEA, J. (1973): Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español. Universidad de Salamanca, Salamanca.
FORTEA, J.; MARTÍ, B. (1984-1985): “Consideraciones sobre los inicios del Neolítico en el Mediterráneo español”.
Zephyrus, XXXVII-XXXVIII, p. 167-199.
FORTEA, J.; MARTÍ, B.; FUMANAL, P.; DUPRÉ, M.; PÉREZ RIPOLL, M. (1987): “Epipaleolítico y neolitización
en la zona oriental de la Península Ibérica”. En J. Guilaine et al. (dirs.): Premières communautés paysannes en Méditerranée occidentale. CNRS, Paris, p. 607-619.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2009): Territorio Neolítico. Las primeras comunidades campesinas en la fachada oriental
de la península Ibérica (ca. 5600-2800 cal BC). BAR International Series, 2021, Oxford.
GARCÍA-PUCHOL, O. (2005): El proceso de neolitización en la fachada mediterránea de la península Ibérica. Tecnología y tipología de la piedra tallada. BAR International Series, 1430, Oxford.
GARCÍA-PUCHOL, O.; JUAN-CABANILLES, J. (2012): “Redes tecnológicas en la neolitzación de la vertiente mediterránea de la península Ibérica: la producción laminar mesolítica y neolítica según los ejemplos de la Cueva de
la Cocina (Dos Aguas, Valencia) y la Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante)”. En M. Borrell et al. (eds.): Xarxes al
Neolític. Actes del Congrés internacional de Gavà/Bellaterra (2-4/2/2011). Ajuntament de Gavà (Rubricatum, 5),
Gavà, p. 145-154.
GARCÍA-PUCHOL, O.; McCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J.; DIEZ, A.; BERNABEU, J.; MARTÍ, B.; PARDO-GORDÓ, S.; PASCUAL-BENITO, J. L.; PÉREZ-RIPOLL, M.; MOLINA, L. (2018): “Cocina cave revisited:
Bayesian radiocarbon chronology for the last hunter-gatherers and first farmers in Eastern Iberia”. Quaternary
International, 472, p. 259-271.
GARCÍA-PUCHOL, O.; McCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J. (eds.) (2023a): The last Hunter-gatherers on
the Iberian Peninsula: An integrative Evolutionary and Multiscalar Approach from Cueva de la Cocina (Western
Mediterranean). Elsevier, Amsterdam (Quaternary International, 677-678).
GARCÍA-PUCHOL, O.; McCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J.; CORTELL-NICOLAU, A.; DIEZ-CASTILLO,
A.; PASCUAL BENITO, J. L.; PÉREZ-RIPOLL, M.; PARDO-GORDÓ, S.; et al. (2023b): “A multi-stage Bayesian
modelling for building the chronocultural sequence of the Late Mesolithic at Cueva de la Cocina (Valencia, Eastern
Iberia)”. Quaternary International, 677-678, p. 18-35.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (2013): “Sobre los artes esquemáticos entre las cuencas de los ríos Segura y Júcar”. En
J. Martínez García, M.S. Hernández Pérez (coords.): II Congreso de Arte Rupestre Esquemático en la Península
Ibérica (Comarca de los Vélez, 5-8 de mayo 2010). Ayuntamiento de Vélez-Blanco, p. 141-151.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (2016): “Arte Macroesquemático vs. Arte Esquemático. Reflexiones en torno a una relación intuida”. Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental. Estudis en homenatge a Bernat Martí
Oliver. Servicio de Investigación Prehistórica (Serie de Trabajos Varios del SIP, 119), Valencia, p. 481-490.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.; C.E.C. (1984): “Pinturas rupestres en el Barranc del Bosquet (Moixent, València).
Lucentum, III, p. 5-22.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.; MARTÍNEZ VALLE, R. (2008): Museos al aire libre. Arte rupestre del Macizo del
Caroig. Asociación para la promoción socioeconómica de los municipios del macizo del Caroig, Valencia.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.; FERRER, P.; CATALÁ, E. (1988): Arte rupestre en Alicante. Fundación Banco Exterior
y Banco de Alicante, Alicante.
APL XXXV, 2024
[page-n-84]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
83
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.; FERRER, P.; CATALÁ, E. (1994): L’Art Macroesquemàtic. L’Albor d’una nova cultura.
Centre d’Estudis Contestans, Cocentaina.
JORDÁ, F. (1954): “Gravetiense y Epigravetiense en la España mediterránea”. Caesaraugusta, 4, p. 7-30.
JORDÁ, F. (1956): “Anotaciones a los problemas del Epigravetiense español”. Speleon, VI (4), p. 349-361.
JOVER, F. J.; GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2014): “Sobre la neolitización de los grupos mesolíticos en el este de la Península Ibérica: la exclusión como posibilidad”. Pyrenae, 45 (1), p. 55-88.
JUAN-CABANILLES, J. (1984): “El utillaje neolítico en sílex del litoral mediterráneo peninsular”. Saguntum-PLAV,
18, p. 49-102.
JUAN-CABANILLES, J. (1985): “El complejo epipaleolítico geométrico (facies Cocina) y sus relaciones con el Neolítico antiguo”. Saguntum-PLAV, 19, p. 9-30.
JUAN-CABANILLES, J. (1990): “Substrat épipaléolithique et néolithisation en Espagne: Apport des industries lithiques à l’identification des traditions culturelles”. En D. Cahen, M. Otte (eds.): Rubané et cardial. Université de
Liège (ERAUL, 39), Liège, p. 417-435.
JUAN-CABANILLES, J. (1992): “La neolitización de la vertiente mediterránea peninsular. Modelos y problemas”. En
P. Utrilla (coord.): Aragón/litoral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, p. 255-268.
JUAN-CABANILLES, J. (2008): El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos. Servicio de Investigación Prehistórica (Trabajos Varios del SIP, 109), Valencia.
JUAN-CABANILLES, J.; GARCÍA-PUCHOL, O. (2013): “Rupture et continuité dans la néolithisation du versant
méditerranéen de la péninsule Ibérique: mise à l’épreuve du modèle de dualité culturelle”. En J. Jaubert et al. (dirs.):
Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire. Vol. 1. XXVIIe CPF (Bordeaux-Les Eyzies, 2010). Société Préhistorique Française, Paris, p. 405-417.
JUAN-CABANILLES, J.; MARTÍ, B. (2002): “Poblamiento y procesos culturales en la Península Ibérica del VII al V
milenio A.C. (8000-5500 BP). Una cartografía de la neolitización”. En E. Badal et al. (eds.): Neolithic landscapes
of the Mediterranean. Universitat de València (Saguntum, Extra-5), València, p. 45-87.
JUAN-CABANILLES, J.; MARTÍ, B. (2007-2008): “La fase C del Epipaleolítico reciente: lugar de encuentro o línea
divisoria. Reflexiones en torno a la neolitización en la fachada mediterránea peninsular”. Veleia, 24-25, p. 611-628.
JUAN-CABANILLES, J.; MARTÍ, B. (2017): “New Approaches to the Neolithic Transition: The Last Hunters and
First Farmers of the Western Mediterranean”. En O. García-Puchol, D. C. Salazar (eds.): Times of Neolithic Transition along the Western Mediterranean. Springer, Cham, p. 33-65.
JUAN-CABANILLES, J.; GARCÍA-PUCHOL, O.; McCLURE, S. B. (2023): “Refining chronologies and typologies:
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia, Spain) and its central role in defining the Late Mesolithic sequence in the
Iberian Mediterranean area”. Quaternary International, 677-678, p. 5-17.
MARCHAND, G.; PERRIN, T. (2017): “Why this revolution? Explaining the major technical shift in Southwestern
Europe during the 7th millennium cal. BC”. Quaternary International, 428, Part B, p. 73-85.
MARTÍ, B.; PASCUAL, V.; GALLART, M. D.; LÓPEZ, P.; PÉREZ RIPOLL, M.; ACUÑA, J. D.; ROBLES, F. (1980):
Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Vol. II. Servicio de Investigación Prehistórica (TV SIP, 65), Valencia.
MARTÍ, B.; FORTEA, F. J.; BERNABEU, J.; PÉREZ RIPOLL, M.; ACUÑA, J. D.; ROBLES, F.; GALLART, M. D.
(1987): “El Neolítico antiguo en la zona oriental de la Península Ibérica”. En J. Guilaine et al. (dirs.): Premières
communautés paysannes en Méditerranée occidentale. CNRS, Paris, p. 607-619.
MARTÍ, B.; AURA, J. E.; JUAN-CABANILLES, J.; GARCÍA PUCHOL, O.; FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J.
(2009): “El mesolítico Geométrico de tipo ‘Cocina’ en el País Valenciano”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, p. 205-259.
McCLURE, S. B.; PÉREZ FERNÁNDEZ, A.; GARCÍA-PUCHOL, O.; JUAN-CABANILLES, J. (2023): “Mesolithic
human remains at Cueva de la Cocina: Insights from bioarchaeology and geochemistry”. Quaternary International,
677-678, p. 36-50.
MESTRES, J. (1987): “La indústria lítica en sílex del Neolític antic de Les Guixeres de Vilobí”. Olerdulae, 1-4, p. 5-71.
MOLINA-BALAGUER, L.; ESCRIBÁ-RUIZ, P.; JIMÉNEZ-PUERTO, J.; BERNABEU-AUBÁN, J. (2023): “Sequence and context for the Cocina cave neolithic pottery: an Approach from social networks analysis”. Quaternary
International, 677-678, p. 65-77.
MOLINA HERNÁNDEZ, F. J.; TARRIÑO, A.; GALVÁN, B.; HERNÁNDEZ GÓMEZ, C. M. (2014): “Prospección
geoarqueológica del Prebético de Alicante: Primeros datos acerca del abastecimiento de sílex durante la Prehistoria”. En M. H. Olcina, J. A. Soler (eds.): Arqueología en Alicante en la primera década del siglo XXI. II Jornadas
APL XXXV, 2024
[page-n-85]
84
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
de Arqueología y Patrimonio Alicantino. Museo Arqueológico de Alicante (Marq. Arqueología y Museos, Extra-1),
Alicante, p. 154-163.
OLALDE, I.; SCHROEDER, H.; SANDOVAL, M.; VINNER, L.; LOBÓN, I.; RAMIREZ, O.; et al. (2015): “A common genetic origin for early farmers from Mediterranean Cardial and Central European LBK cultures”. Molecular
Biology and Evolution, 32 (12), p. 3132-42.
OLALDE, I.; MALLICK, S.; PATTERSON, N.; ROHLAND, N.; VILLALBA, V.; SILVA, M.; et al. (2019): “The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years”. Science, 363 (6432), p. 1230-34.
OLARIA, C. (coord.) (2020): Cingle del Mas Nou: Vida y muerte en el 7000 BP. Un campamento temporal del Mesolítico reciente, inmerso en los procesos de neolitización, con inhumación colectiva. Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques (Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques, 14), Castelló.
OLIVER, R.; ARIAS, J. M. (1992): “Nuevas aportaciones al arte postpaleolítico”. Saguntum-PLAV, 25, p. 49-64.
PALOMO, A.; TERRADAS, X.; PIQUÉ, R.; ROSILLO, R.; BODGANOVIC, I.; BOSCH, A.; SAÑA, M.; ALCOLEA, M.; BERIHUETE, M.; REVELLES, J. (2018): “Les Coves del Fem (Ulldemolins, Catalunya)”. Tribuna
d’Arqueologia, 2015-2016, p. 88-103.
PARDO-GORDÓ, S.; GARCÍA-PUCHOL, O.; DIEZ, A.; McCLURE, S. B.; JUAN-CABANILLES, J.; PÉREZ-RIPOLL, M.; MOLINA, L.; BERNABEU, J.; PASCUAL-BENITO, J. L.; KENNETT, D. J.; CORTELL-NICOLAU, A.;
TSANTEF, N.; BASILE, M. (2018): “Taphonomic processes inconsistent with indigenous Mesolithic acculturation
during the transition to the Neolithic in the Western Mediterranean”. Quaternary International, 483, p. 136-147.
PASCUAL-BENITO, J. L.; GARCÍA-PUCHOL, O. (2015): “Los moluscos marinos del Mesolítico de la Cueva de la
Cocina (Dos Aguas, Valencia). Análisis arqueomalacológico de la campaña de 1941”. En I. Gutiérrez et al. (eds.):
La investigación arqueomalacológica en la Península Ibérica. Nuevas aportaciones. Actas de la IV Reunión de
Arqueomalacología de la Península Ibérica. Nadir Ediciones, Santander, p. 65-76.
PERICOT, L. (1946): “La cueva de la Cocina (Dos Aguas). Nota preliminar”. Archivo de Prehistoria Levantina, II
(1945), p. 39-71.
PERRIN, T.; BINDER, D. (2014): “Le mésolithique à trapèzes et la néolithisation de l’Europe sud-occidentale”. En
C. Manen et al. (dir.): La transition néolithique en Méditerranée. Errance et AEP, Arles et Toulouse, p. 271-281.
RAMACCIOTTI, M.; GARCÍA-PUCHOL, O.; CORTELL-NICOLAU, A.; GALLELLO, G.; MORALES-RUBIO, A.;
PASTOR, A. (2022): “Moving to the land: First archaeometric study of chert procurement at Cueva de la Cocina
(Eastern Iberia)”. Geoarchaeology, 37 (3), p. 544-559.
REIMER, P.J.; AUSTIN, W. E.; BARD, E.; BAYLISS, A.; BLACKWELL, P. G.; BRONK RAMSEY, C.; BUTZIN,
M.; CHENG, H.; EDWARDS, R. L.; FRIEDRICH, M.; et al. (2020): “The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP)”. Radiocarbon, 62, p. 725-757.
SARRIÓN, I. (1980): “Valdecuevas, estación Meso-Neolítica en la Sierra de Cazorla (Jaén)”. Saguntum-PLAV, 15, p. 23-56.
TIXIER, J. (1963): Typologie de l’Épipaléolithique du Maghreb. Arts et Métiers Graphiques, Paris.
TORREGROSA, P.; GALIANA, M. F. (2001): “El Arte Esquemático del Levante Peninsular: una aproximación a su
dimensión temporal”. Millars, XXIV, p. 111-155.
UTRILLA, P.; MONTES, L. (eds.) (2009): El mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
UTRILLA, P.; MONTES, L.; MAZO, C.; MARTÍNEZ BEA, M.; DOMINGO, R. (2009): “El Mesolítico Geométrico
en Aragón”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, p. 131-190.
UTRILLA, P.; BERDEJO, A.; OBÓN, A.; LABORDA, R.; DOMINGO, R.; ALCOLEA, M. (2016): “El abrigo de El
Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central”.
Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental. Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver. Servicio
de Investigación Prehistórica (TV SIP, 119), Valencia, p. 75-96.
UTRILLA, P.; DOMINGO, R.; BEA, M.; ALCOLEA, M.; ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, E.; GARCÍA-SIMÓN, L.;
GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P.; et al. (2017): El Arenal de Fonseca (Castellote, Teruel). Ocupaciones prehistóricas
del Gravetiense al Neolítico. Universidad de Zaragoza (Monografías Arqueológicas. Prehistoria, 52), Zaragoza.
VAQUERO, M.; GARCÍA-ARGÜELLES, P. (2009): “Algunas reflexiones sobre la ausencia de mesolítico geométrico
en Cataluña”. En P. Utrilla, L. Montes (eds.): El Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, p. 191-203.
APL XXXV, 2024
[page-n-86]
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente
85
APÉNDICE
Datos onomásticos y administrativos completos de los yacimientos incluidos en los mapas.
Aragón
Abrigo del Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca)
Cueva de Chaves (Bastarás-Casbas, Huesca)
Abrigo de Forcas II (Graus, Huesca)
Abrigo de Peña 14 (Biel, Zaragoza)
Abrigo de Valcervera (Biel, Zaragoza)
Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza)
Abrigo del Plano del Pulido (Caspe, Zaragoza)
Abrigo de El Serdà (Fabara/Favara, Zaragoza)
Abrigo del Sol de la Pinyera (Fabara/Favara, Zaragoza)
Abrigo de Costalena (Maella, Zaragoza)
Abrigo de El Pontet (Maella, Zaragoza)
Abrigo de Els Secans (Mazaleón/Massalió, Teruel)
Abrigo de la Botiqueria dels Moros (Mazaleón/Massalió, Teruel)
Abrigo de los Baños (Ariño, Teruel)
Abrigo de Ángel 1 (Ladruñán, Teruel)
Abrigo de Ángel 2 (Ladruñán, Teruel)
Abrigo de la Cocinilla del Obispo (Albarracín, Teruel)
Cueva de Doña Clotilde (Albarracín, Teruel)
Catalunya
Les Guixeres de Vilobí (Sant Martí Sarroca, Barcelona)
Cova de Can Sadurní (Begues, Barcelona)
Cova Bonica (Vallirana, Barcelona)
Coves del Fem (Ulldemolins, Tarragona)
Abric de Sant Gregori (Falset, Tarragona)
Cova del Patou (Mont-roig del Camp, Tarragona)
Abric del Filador (Margalef de Montsant, Tarragona)
Cova del Vidre (Roquetes, Tarragona)
Valencia
Cingle del Mas Cremat (Portell de Morella, Castellón)
Cingle del Mas Nou (Ares del Maestrat, Castellón)
Balma del Barranc de la Fontanella (Vilafranca, Castellón)
Abric del Mas de Martí (Albocàsser, Castellón)
Covarxes de Can Ballester (la Vall d’Uixó, Castellón)
Estany Gran (Almenara, Castellón)
La Mangranera (Andilla, Valencia)
Covacha de Llatas (Andilla, Valencia)
Muntanya del Cavall (Albalat dels Tarongers, Valencia)
La Ceja (Dos Aguas, Valencia)
Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia)
Covacho de la Polvorosa (Dos Aguas, Valencia)
Abrigo del Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia)
Cueva de Zorra (Bicorp, Valencia)
APL XXXV, 2024
[page-n-87]
86
J. Juan Cabanilles, O. García Puchol y S. B. McClure
Albufera de Anna (Anna, Valencia)
Cova de les Malladetes (Barx, Valencia)
El Collao (Oliva, Valencia)
Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia)
Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante)
Mas d’Is (Penàguila, Alicante)
Cova de les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante)
Benàmer (Muro d’Alcoi, Alicante)
Abric del Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà, Alicante)
Coves de Santa Maira (Castell de Castells, Alicante)
Abric de la Falguera (Alcoi, Alicante)
Casa Corona (Villena, Alicante)
Casa de Lara (Villena, Alicante)
Arenal de la Virgen (Villena, Alicante)
Cueva Pequeña de la Huesa Tacaña (Villena, Alicante)
Cueva del Lagrimal (Villena, Alicante)
Andalucía
Cueva del Nacimiento (Pontones, Jaén)
Cueva de Valdecuevas (Cazorla, Jaén)
Cueva de la Carigüela (Píñar, Granada)
Cueva de Nerja (Nerja, Málaga)
Cueva Bajondillo (Torremolinos, Málaga)
APL XXXV, 2024
[page-n-88]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e2, p. 87-110
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1621
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Carmen María MARTÍNEZ VAREA a, Yolanda CARRIÓN MARCO b
y Jaime VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ c
La artesanía del esparto durante la Edad
del Hierro. Estudio de las colecciones
del Museu de Prehistòria de València
RESUMEN: Desde el Paleolítico, las fibras vegetales han formado parte de la cultura material de
los grupos humanos pero su carácter perecedero dificulta su conservación y documentación en los
yacimientos arqueológicos. Esto provoca una visión sesgada de las artesanías en el pasado que puede
ser corregida con una metodología interdisciplinar. En este trabajo proponemos una aplicación de
esta metodología al estudio de una colección de objetos elaborados con fibras vegetales datados entre
los siglos VI-V y III-II a.C. El análisis arqueobotánico, morfológico y tecnológico de los restos ha
permitido identificar diferentes preparaciones, técnicas y grados de especialización en la artesanía del
esparto de época ibérica.
PALABRAS CLAVE: cultura ibérica, cestería, cuerda, estera, fibras vegetales.
Esparto handicrafts during the Iron Age. A study of the collections
of the Museum of Prehistory in Valencia
ABSTRACT: Plant fibers have been part of the material culture of human groups from the Palaeolithic.
However, their perishable character hinders their preservation and documentation in archaeological
sites. Their misrepresentation produces a biased perception of the past handicrafts that can be overcome
with an interdisciplinary methodology. In this paper, we apply this methodology to the study of an
assemblage of objects made with plant fibers, dating from 6th-5th century to 3rd-2nd century. Based
on their archaeobotanical, morphological and technical study, we have identified different processes,
techniques and specialization degrees of the Iberian esparto handicrafts.
KEYWORDS: Iberian culture, basketry, cord, mat, plant fiber.
a
b
c
GIR PREHUSAL - Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Universidad de Salamanca.
carmarv@usal.es | https://orcid.org/0000-0003-0680-2605
PREMEDOC-GIUV2015-213. Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de
València. yolanda.carrion@uv.es | https://orcid.org/0000-0003-4064-249X
Servei d’Investigació Prehistòrica, Museu de Prehistòria de València, Diputació de València.
jaime.vivesferrandiz@dival.es | https://orcid.org/0000-0003-0812-8351
Recibido: 12/12/2023. Aceptado: 15/01/2024. Publicado en línea: 18/04/2024.
[page-n-89]
88
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
1. INTRODUCCIÓN
El trabajo de las materias primas vegetales ha estado unido a la humanidad desde el Paleolítico.
Evidencias como las de Abri du Maras (Ardèche, Francia) (Hardy et al., 2020), Dzudzuana (Imereti,
Georgia) (Kvavadze et al., 2009), Lascaux (Dordogne, Francia) (Delluc y Delluc, 1979), Ohalo II
(Kinneret, Israel) (Nadel et al., 1994), Santa Maira (Alicante, España) (Aura et al., 2020) o Cueva de
los Murciélagos de Albuñol (Granada, España) (Martínez-Sevilla et al., 2023) manifiestan el control
de estas técnicas desde hace al menos 50.000 años. A partir del Neolítico las evidencias de cestería se
incrementan, posiblemente por un aumento de las necesidades de almacenamiento doméstico, como
muestran los conjuntos excepcionales de la ya mencionada Cueva de los Murciélagos (Góngora, 1868
citado en Badal et al., 2016: 272-273; Alfaro Giner, 1980; Martínez-Sevilla et al., 2023), Cueva del Toro
(Málaga, España) (Martín Socas y Cámalich Massieu, 2004) o La Draga (Girona, España) (Piqué et al.,
2018; Romero-Brugués et al., 2021). Para el periodo Calcolítico y de la Edad del Bronce se conocen
abundantes elementos de esparto y otras materias primas vegetales (junco, enea…), como en Fuente
Álamo (Almería), Castellón Alto (Granada) (Buxó, 2010), Terlinques, Cabezo Redondo (Alicante),
Lloma de Betxí (Valencia), etc. (López Mira, 2001, 2009).
En la Edad del Hierro, se han documentado elementos de cestería en varios yacimientos peninsulares, en
algunos casos en estados de conservación excepcionales, que permiten atestiguar la maestría de la técnica,
así como la ubicuidad de estos elementos, que, sin embargo, no se conservan más que en condiciones
concretas (Alfaro Giner, 1984). Contamos también con instrumental de trabajo como agujas de hierro,
punzones o tijeras (Pla, 1968), si bien gran parte del utillaje estaría realizado, sobre todo, en material
perecedero. Para este periodo disponemos, además, de las referencias de las fuentes clásicas griegas y
romanas, en las que la península se denomina “Spartarion Pedion” o “Campus Spartarius”, en alusión a las
grandes extensiones de esparto del sureste peninsular. Estrabón menciona que desde la península ibérica
se exportaba esparto a otras partes del Imperio romano (Estrabón, III, 4, 9, en Rabanal, 1985: 43) y Plinio
insiste en la importancia del esparto en Iberia (Historia Natural XXXVII, 13, 203, en Rabanal, 1985: 7879). También Q. Horacio Flacco (Epodos, IV, 2, en Rabanal, 1985: 63) y Plinio (Historia Natural, XIX,
26-30, en Rabanal, 1985: 76-77; Bejarano, 1987: 156-157), detallan métodos de recolección y señalan el
prestigio de las cuerdas de esparto ibéricas. Los tratados de agricultura de Catón (De Agricultura) y Varrón
(Res Rusticae) refieren usos cotidianos de las fibras vegetales, concretamente del esparto, en las actividades
agrarias (Alfaro Giner, 1984).
Las condiciones especiales que requieren estos artefactos elaborados en materiales perecederos para
conservarse explican su escasa frecuencia en el registro arqueológico. Ahora bien, debieron ser una parte
fundamental de la cultura material de las sociedades del pasado. Su infrarrepresentación genera una visión
sesgada que, sin embargo, podemos matizar aplicando métodos y estrategias de investigación concretas
que se han demostrado válidas en el contexto cronológico que nos ocupa (Carrión Marco y Vives-Ferrándiz
Sánchez, 2019). El hecho de que sean parcialmente invisibles no debería ser razón para considerarlos
elementos no esenciales por parte del pensamiento arqueológico (Hurcombe, 2014). Así, un primer paso
para empezar a incrementar nuestro conocimiento histórico sobre los usos y el trabajo de las fibras vegetales
es la recopilación e identificación de evidencias directas e indirectas en un marco definido metodológica
y teóricamente. Nuestra mirada a la experiencia artesanal se basa en la materialidad de las secuencias
operativas de manufactura, identificando desde la materia prima hasta su procesado, las técnicas de
elaboración y la funcionalidad a partir de los objetos, sus improntas, los útiles y sus contextos.
Así, en este trabajo presentamos un conjunto de evidencias directas, es decir, objetos realizados en fibras
vegetales, recuperados en diferentes yacimientos valencianos datados en la Edad del Hierro, y que forman
parte de los fondos depositados y conservados en el Museu de Prehistòria de València (en adelante MPV).
En la discusión incorporamos también evidencias indirectas, como las improntas de los objetos conservadas
en diferentes materiales y los propios útiles o herramientas.
APL XXXV, 2024
[page-n-90]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
89
La fundación del Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) y su museo en 1927 marcó un punto
de inflexión en el desarrollo de la arqueología valenciana en general, y la cultura ibérica en particular.
Desde sus inicios el museo se concibió con el objetivo de crear una colección arqueológica a través de sus
propias excavaciones en el territorio valenciano (de Pedro Michó, 2006). Entre todos ellos destacamos la
investigación sobre la cultura ibérica impulsada con proyectos de excavación y estudio de colecciones,
así como iniciativas encaminadas a la divulgación y la puesta en valor patrimonial, como exposiciones y
trabajos de musealización de yacimientos (Bonet Rosado et al., 2017). Así, en diferentes etapas se iniciaron
los proyectos de excavación de los asentamientos que tratamos en este estudio, como La Bastida de les
Alcusses (Moixent) en 1928, el Tossal de Sant Miquel (Llíria) en 1933, Los Villares (Caudete de las
Fuentes) en 1956, La Monravana (Llíria) en 1958, el Puntal dels Llops (Olocau) en 1978 y el Castellet de
Bernabé (Llíria) en 1984, y cuyos materiales se conservan en los almacenes del museo.
Los yacimientos abarcan cronologías entre los siglos VI-V y el III-II a.C. Todos ellos son contextos de
hábitat, aunque mantienen diferencias en la organización interna y en su relación con el territorio (fig. 1).
El material más numeroso que tratamos procede de los asentamientos del antiguo territorio de la ciudad
de Edeta, identificada en el Tossal de Sant Miquel (Bonet Rosado, 1995). En esta área se han identificado
pequeños asentamientos dedicados a la explotación de los recursos agrícolas y ganaderos, como el Castellet
de Bernabé o La Monravana, y una red defensiva de fortines, como el Puntal dels Llops (Bonet Rosado et al.,
2007). Todos estos lugares fueron abandonados violentamente en el tránsito del siglo III al II a.C. y se han
documentado incendios que carbonizaron los materiales vegetales. Por su parte, La Bastida de les Alcusses
es un oppidum amurallado que controlaba recursos y territorio en la cabecera del río Cànyoles. Fue también
destruido con violencia hacia el 325 a.C. (Vives-Ferrándiz Sánchez, 2022). Finalmente, Los Villares es un
gran asentamiento con una dilatada ocupación entre los siglos VII y I a.C. y que ha sido identificado con la
antigua ciudad de Kelin, que ejerció el control sobre un amplio territorio con asentamientos dependientes
(Mata Parreño, 2019).
Hasta la fecha solo algunos objetos realizados en fibras vegetales habían sido publicados (por ejemplo,
del Puntal dels Llops: Alfaro Giner, 1984; Bonet Rosado y Mata Parreño, 2002). La gran mayoría ha
permanecido inédita o contaba con referencias genéricas en las publicaciones, y sin identificación
arqueobotánica ni morfotecnológica.
Fig. 1. Localización de los
yacimientos estudiados en este
trabajo (mapa de elaboración
propia a partir del Institut
Cartogràfic Valencià).
APL XXXV, 2024
[page-n-91]
90
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se han estudiado 63 piezas arqueológicas procedentes de seis yacimientos: el Castellet de Bernabé (Llíria)
(Guérin, 2003) (44 piezas), el Puntal dels Llops (Olocau) (Bonet Rosado y Mata Parreño, 2002) (12 piezas),
La Monravana (Fletcher, 1947) (tres piezas), Los Villares (Caudete de las Fuentes) (Mata Parreño, 1991,
2019) (dos piezas), el Tossal de Sant Miquel (Llíria) (Bonet Rosado, 1995) (una pieza) y La Bastida de
les Alcusses (Moixent) (Bonet Rosado y Vives-Ferrándiz Sánchez, 2011) (una pieza). Estos asentamientos
representan diferentes ámbitos culturales ibéricos y abarcan un arco cronológico que va desde el siglo
VI-V a.C. hasta inicios del siglo II a.C. Salvo una de las muestras que está mineralizada, todas han sufrido
un proceso de carbonización que ha permitido la conservación de las fibras (que, de otro modo, habrían
desaparecido por procesos naturales de biodegradación al tratarse de un material muy frágil), pero también
la conservación de la forma, ya que la combustión se detuvo antes de que fueran reducidas a cenizas; el
estado de conservación es variable, desde algunas que conservan la estructura de la pieza trabajada, hasta
otras que presentan un aspecto más desestructurado (tabla 1).
Tabla 1. Identificación, contexto, cronología y características de los objetos estudiados. Tipo de trabajo:
torsión (To.); trenzado (Tr.). Materia prima (MP): esparto (E.); enea (En.). Elementos: hebras, manojos y
pleitas expresados en número. Medidas: longitud (L.), anchura (A.) y grosor (G.) expresados en cm.
Yacimiento Pieza
Castellet
de Bernabé
1
MPV
Área
Objeto
Tipo MP Trabajo
Elementos Entramado Medidas (L/A/G)
Datación
a 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/2/-
1,3 / 0,4 / 0,4
III-II a.C.
b 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/2/-
1,2 / 0,4 /0,4
c 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
- / 2 /-
3,0 / 0,5 / 0,5
d 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
- / 2 /-
5,9 / 0,5 /0,5
e 45933 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/2/-
3,1 / 0,5 / 0,5
a 45931 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/3/-
6,1 / 1 / 1
b 45931 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/3/-
5,6 / 1,1 / 1,1
c 45931 Cata 4
Cuerda
To.
E.
Picado
-/3/-
4,9 / 1,4 / 1,3
Capa 1
Capa 1
Capa 1
Capa 1
Capa 1
2
Capa 1
Capa 1
Capa 1
III-II a.C.
3
45927 V. 13
Suelo
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8-10 / 3 / -
5,9 / 1,0 / 0,6
4
45926 V. 13
Capa 3
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
10 / 3 / -
3,6 / 1,2-1,6 / 0,5-0,9 III-II a.C.
5
a 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
7,2 / 0,4 / 0,3
b 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
2,1 / 0,5 / 0,3
c 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
2,4 / 0,5 / 0,4
d 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
3,0 / 0,5 / 0,5
Capa 1
Capa 1
Capa 1
Capa 1
APL XXXV, 2024
III-II a.C.
III-II a.C.
[page-n-92]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
91
Tabla 1. (cont.)
Yacimiento Pieza
MPV
Área
Objeto
Tipo MP Trabajo
Elementos Entramado Medidas (L/A/G)
e 45935 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
3,0 / 0,5 / 0,5
f 45932 Cata 4
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
2,9 / 0,9 / 0,5
Capa 1
Capa 1
Datación
6
45934 Cata 4
Capa 1
Nudo
Tr.
E.
Picado
-
4,5 / 3,1 / 1,6
III-II a.C.
7
48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
4/3/-
7,7 / 0,4 / 0,4
III-II a.C.
III-II a.C.
8
9
a 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6/3/-
7,0 / 0,7 / 0,4
b 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
7-8 / 3 / -
6,7 / 0,7 / 0,5
c 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6/3/-
14,1 / 0,8 / 0,5
d 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
- / 3 /-
6,5 / 0,8 / 0,5
e 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6/3/-
11,7 / 0,8 / 0,5
f 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6-7 / 3 / -
9,3 / 0,8 / 0,5
g 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
6/3/-
6,9 / 0,8 / 0,5
h 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
7/3/-
6,9 / 0,9 / 0,5
a 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
9/3/-
7,2 / 0,9 / 0,5
b 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8-10 / 3 / -
13,3 / 0,9 / 0,5
c 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8/3/-
11,5 / 0,9 / 0,5
d 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
-/3/-
8,7 / 1,0 / 0,5
e 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8/3/-
10,1 / 1 / 0,7
III-II a.C.
f 48678 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
10 / 3 / -
9,3 / 1,0 / 0,6
g 48678 D. 27
Cuerda
Nudo
Tr.
E.
Crudo
-/3/-
4,4 / 1,9 / 1,4
h 48678 D. 27
Cuerda
Nudo
Tr.
E.
Crudo
-/3/-
3,5 / 2,2 / 1,4
64796 V. 12
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
2,2 / 0,6 / 0,6
III-II a. C.
11 a 24256 D. 27
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
7,2 / 0,9 / 0,5
III-II a. C.
b 24256 D. 27
Cuerda
Nudo
Tr.
E.
Picado
-/3/-
15,3 / 0,9 / 0,4
c 24256 D. 27
Cuerda
Nudo
Tr.
E.
Picado
-/3/-
15,1 / 1,4 / 0,4
Estera
E.
Picado
13 a 45928 V. 13
Pleita o Tr.
estera
E.
Crudo
b 45928 V. 13
Pleita o Tr.
estera
E.
c 45928 V. 13
Pleita o Tr.
estera
¿Cesta? Tr.
10
12
45929 Cata 4
Capa 1
Suelo
Suelo
Suelo
14
45930 Cata 4
Capa 1
cf. Cestería 6,2 / 4,3 / 0,8
diagonal
cruzada
III-II a. C.
>13 / - / -
Cestería
trenzada?
5,2 / 2,6 / 1,5
III-II a. C.
Crudo
>13 / - / -
Cestería
trenzada?
3,5 / 1,8 / 0,8
E.
Crudo
>13 / - / -
Cestería
trenzada?
4,2 / 1,5 / 0,9
E.
Crudo
Picado
10 / 3 / -
9,3 / 2,1 / 1,1
III-II a. C.
APL XXXV, 2024
[page-n-93]
92
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Tabla 1. (cont.)
Yacimiento Pieza
Monravana
15
Área
Objeto
Materia
prima
6439
Tipo MP Trabajo
Elementos Entramado Medidas (L/A/G)
Datación
En. Crudo
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
8-13 / 3 / -
9,6-13 / 1,1-1,3 / 0,7 III-II a. C.
16 a 47773
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
10-12 / 3 / -
8,3 / 1,3 / -
b 47773
Cuerda
Tr.
E.
Crudo
10-12 / 3 / -
8,3 / 1,3 / -
cf. estera Tr.
E.
Picado
-/3/-
Cestería
trenzada
Cestería
diagonal
cruzada
Los Villares/ 17
Kelin
Puntal
dels Llops
MPV
45936 Cata 4
Capa 1
45920 V. 2-E3
0119
- / 1,6 / 0,4
III-II a. C.
II a.C.
18
45919 C. XXI- Pleita
III
Capa 6
Tr.
E.
Picado?
10 / - / -
19
45922 D. 4
Capa 1
Cuerda
To.
E.
Picado
-/2/-
4,1 / 0,9 / 0,7
III-II a. C.
20
45924 D. 4
Capa 1
Cuerda
To.
E.
Picado
-/3/-
5,8 / 1,7 / 1
III-II a. C.
21
45921 D. 4
Capa 1
Cuerda
Tr.
E.
Picado
-/3/-
5,1 / 1 / -
III-II a. C.
22
47776 I-cata
D-b
Capa 4
Cuerda
Nudo
E.
Picado
1,4 / 0,9 / -
III-II a. C.
III-II a. C.
VI-V a.C.
23 a 45256 D. 4
Estera
Tr.
E.
Picado
-/-/2
Rastrillado
Cestería
diagonal
cruzada
3,9 / 3,2 / -
b 45256 D. 4
Estera
Tr.
E.
Picado
-/-/2
Rastrillado
Cestería
diagonal
cruzada
2,3 / 1,8 / -
c 45256 D. 4
Estera
Tr.
E.
Picado
Rastrillado
Cestería
diagonal
cruzada
5 / 3,5 / -
d 45256 D. 4
Estera Tr.
(extremo
o asa)
E.
Picado
Capa 4
Capa 4
Capa 4
Capa 4
4 / 1,2 / -
24
45923 D. 4
Capa 1
Estera
E.
Crudo
25
45925 D. 4
Capa 1
Indet.
E.
Crudo
Picado
III-II a. C.
47775 I-cata
D-b
Capa 5
Materia
prima
E.
Crudo
III-II a. C.
47777 Calle/
D. 5
Capa 2
Materia
prima
E.
Crudo
III-II a. C.
Tossal de
Sant Miquel
45918 D. 19
Capa 3
Materia
prima
E.
Crudo
III-II a. C.
Bastida de
les Alcusses
47774 D. 277
1166
Materia
prima
E.
Crudo
IV a. C.
APL XXXV, 2024
Cestería
en espiral
5,2 / 3,9 / 0,7
III-II a. C.
[page-n-94]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
93
Hemos combinado una metodología que podríamos denominar como “clásica”, de carácter descriptivo,
con métodos actuales de la arqueometría, encaminada a la identificación arqueobotánica, morfológica y
tecnológica de cada pieza. En primer lugar, se ha realizado un estudio macroscópico de los materiales
con el objetivo de determinar el procesado de la materia prima y la técnica de elaboración, efectuando un
análisis descriptivo de las piezas de acuerdo con la nomenclatura empleada por Alfaro Giner (1984) y Pardo
de Santayana et al. (2014). Para ello hemos utilizado una lupa binocular Leica M165C con aumentos entre
3,75x y 60x. Además, se ha diseñado una base de datos ad hoc y se ha consultado literatura especializada
etnobotánica (Rivera y Obón, 1991; Pardo de Santayana et al., 2014; Fajardo et al., 2015) y arqueológica
(Alfaro Giner, 1984) para la descripción formal de los objetos y las técnicas empleadas. Se han tomado
medidas de anchura, longitud y espesor de las piezas siempre que ha sido posible. Inicialmente cada pieza
o fragmento ha sido estudiado por separado y, posteriormente, en función de sus características, contexto e
información estratigráfica, se han agrupado en objetos o número mínimo de individuos y se ha localizado
espacialmente en los asentamientos (tabla 1). Este proceder tiene en cuenta el estado de conservación de
la colección, la tasa de fragmentación y manifiesta la unidad contabilizada combinada con la información
de la tipología, la técnica, la materia prima, su tratamiento y la técnica de elaboración, lo que permite la
comparativa futura, tanto con futuros objetos hallados en estos yacimientos como con conjuntos de otras
áreas ya publicados.
La determinación de la materia prima se ha realizado mediante observación macroscópica y microscópica.
Para ello se han tomado muestras de algunas piezas que han sido observadas bajo microscopio electrónico
de barrido Hitachi S-4800 en el Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental (SCSIE) de la
Universitat de València. A continuación, se ha procedido a su comparación con materiales de la colección
de referencia del Laboratori d’Arqueologia Milagro Gil-Mascarell de la Universitat de València y con
literatura especializada (Evert, 2006; Corrêa et al., 2017).
Para definir el tipo de conservación de una de las muestras (MPV 45919) se han realizado microanálisis
por energía dispersiva de rayos X en el microscopio electrónico de barrido emisión de campo (FESEM)
SCIOS 2 FIB-SEM equipado con el detector Oxford Ultim Max 170 y con el software AzTec INCA.
3. RESULTADOS
Las 63 piezas analizadas equivalen a un número mínimo de elementos manufacturados de 25. A estos se
suman cinco conjuntos de materia prima sin procesar procedentes de cuatro yacimientos (tabla 1).
3.1. Materias primas
En la colección estudiada, 58 piezas han sido elaboradas con esparto (Stipa tenacissima). Hay también
conjuntos de hojas de esparto sin trabajar en el Castellet de Bernabé, el Puntal dels Llops, el Tossal de Sant
Miquel y La Bastida de les Alcusses. Destacan por su cantidad las halladas en el Tossal de Sant Miquel
(MPV 45918). Además, hay un conjunto de hojas de enea (Typha sp.) del Castellet de Bernabé (MPV
45936) (fig. 2).
El esparto (Stipa tenacissima o Macrochloa tenacissima) es una planta herbácea perenne y cespitosa,
que forma matas de hasta 1,5 metros de diámetro. Sus flores se reúnen en una espiga densa situada en el
extremo de un pedúnculo que puede alcanzar los 1,8 metros de altura. Sus hojas, muy abundantes, rígidas
y coriáceas, se envuelven sobre sí mismas para reducir la transpiración, una adaptación a condiciones
secas (fig. 3) (Fos y Codoñer, 2011: 101). De esta forma, quedan en el interior los estomas paracíticos,
compuestos por el ostiolo, dos células oclusivas y dos células anexas, ordenados en líneas longitudinales
y protegidos por abundantes tricomas simples. En el envés de la hoja se pueden observar las células
APL XXXV, 2024
[page-n-95]
94
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Fig. 2. Materia prima no trabajada: a) hojas de esparto del Tossal de Sant Miquel (MPV 45918); b) hojas de enea del
Castellet de Bernabé (MPV 45936).
Fig. 3. Hojas de esparto procedentes de las piezas analizadas; a: junto a MPV 45930; b y c: MPV 45918. Se observa
cómo la hoja se envuelve sobre sí misma (a y b) y los abundantes tricomas del haz de la hoja (c).
epidérmicas alargadas de paredes onduladas, dispuestas paralelas al eje de la hoja, así como las células
silicosas (fig. 4b, e, h) (Evert, 2006). Estas características han sido observadas en las muestras tomadas de
las piezas arqueológicas (fig. 4c, f, i).
El esparto es una especie de una gran amplitud ecológica, que se desarrolla en suelos pobres, pedregosos,
limosos, calizos, yesosos o arcillosos desde el nivel del mar hasta altitudes de más de 2.000 m s.n.m., siendo
especialmente abundante en zonas con precipitación comprendida entre 200 y 400 mm anuales, donde puede
dar lugar a formaciones de espartales, en las que esta especie es dominante. Coloniza generalmente suelos
calizos muy pobres o con elevada pendiente donde no pueden crecer otras especies, generando bandas o parches
dependiendo de la topografía y de los flujos de agua y sedimentos (Maestre et al., 2007; Fos y Codoñer, 2011).
El albardín (Lygeum spartum) es una poácea similar al esparto. Es una planta herbácea perenne
y cespitosa, cuyos tallos alcanzan los 70 cm. Su inflorescencia es en forma de espiguilla, dispuesta de
forma solitaria, cubierta de pelos sedosos y rodeada de una vaina a modo de espata lanceolada. Sus hojas,
APL XXXV, 2024
[page-n-96]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
Lygeum spartum
Stipa tenacissima
95
Muestras arqueológicas
MPV 45918
Fig. 4. Detalles de la anatomía de hojas actuales de Lygeum spartum, Stipa tenacissima y arqueológicas (MPV 45918):
envés de la hoja (a, b, c), haz de la hoja (d, e, f) y detalle de los estomas paracíticos dispuestos linealmente en el haz,
protegidos por tricomas (g, h, i).
junciformes, coriáceas, duras y tenaces, se enrollan sobre sí mismas para reducir la transpiración (Rivera y
Obón, 1991: 1081). Los estomas son, como en el caso del esparto, paracíticos, protegidos por abundantes
tricomas simples. Ahora bien, a diferencia del esparto, estos están presentes tanto en el haz como en el envés
de la hoja (fig. 4a, d, g). Por esta razón, nos inclinamos a pensar que los restos arqueológicos estudiados
están elaborados con hojas de Stipa tenacissima, ya que no se observan estomas en el envés (fig. 4b, c).
La enea (Typha sp.) es una planta herbácea de tallos rectos simples de entre 0,5 y 3 metros de altura, e
inflorescencia en espiga. Sus hojas, alternas, lineares y envainantes, son de envés convexo y haz plano y su
anchura varía según la especie, desde 3 a 25 mm (Cirujano, 2008). Se encuentran divididas internamente
en compartimentos de aerénquima. Las células epidérmicas alargadas, dispuestas paralelamente al eje de
la hoja, son de paredes lisas y los estomas son tetracíticos, es decir, presentan cuatro células anexas, dos
laterales y dos polares (Evert, 2006; Corrêa et al., 2017) (fig. 5). En la península ibérica encontramos T.
angustifolia, T. domingensis y T. latifolia. Estas especies viven en suelos encharcados gran parte del año o
permanentemente, generalmente en agua dulce, si bien T. domingensis tolera ambientes subsalinos.
APL XXXV, 2024
[page-n-97]
96
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Fig. 5. Hojas de Typha sp. actuales
(a y c) y arqueológicas (b y d)
(MPV 46936): se observa la
disposición de los estomas y su
estructura.
3.2. Trabajo de la materia prima
Las hojas del esparto se han empleado tradicionalmente para la elaboración de objetos. Se arrancan con facilidad
con la mano, generalmente con la ayuda de pequeños bastones de hueso o madera (denominados arrancaderas,
collazos o talisas), entre julio y octubre, cuando el suelo está duro, para así evitar arrancar las matas. Después
de su secado, las hojas pueden ser empleadas directamente (esparto en crudo), o bien someterlas a un procesado
más elaborado: una vez seco, se procede al cocido o enriado, sumergiendo el esparto en agua y, a continuación, se
pone de nuevo a secar y se pica con una maza de madera (esparto picado) y se rastrilla para liberar las fibras más
finas. Se obtiene así el esparto rastrillado o deshilado, que es un material de mayor suavidad y plasticidad (Alfaro
Giner, 1984; Rivera y Obón, 1991: 1071-1076; Pardo de Santayana et al., 2014: 191-197).
En el conjunto estudiado hemos documentado estos dos tipos de trabajo del esparto, aunque desigualmente
representados: en crudo, donde todavía es visible la morfología original de la hoja, y picado, donde se
observan las fibras separadas que conformaban la hoja. De los objetos identificados, 14 han sido elaborados
con materia prima trabajada (picada y rastrillada), a las que cabe sumar dos piezas que combinan ambos
tipos de tratamiento de la materia prima. La elección del tipo de materia prima parece depender del objeto
confeccionado (ver apartado 3.3), aunque Alfaro (1984: 68) identifica el picado como de mayor calidad.
En el caso de la enea, sus hojas se han empleado tradicionalmente para elaborar esteras, trenzados,
sombrajos y asientos. Apenas requieren procesado: la planta se corta en julio o agosto y se pone a secar al
sol durante varios días. Una vez secas, las hojas se pueden trabajar directamente, en ocasiones remojándolas
previamente unos minutos, tejiendo trenzados de tres cabos o retorciéndolas, formando cordones. Las hojas
también se han empleado como aislante en techos y paredes (Rivera y Obón, 1991: 1091). En el conjunto
de hojas recuperado no se observan evidencias de trabajo.
3.3. Objetos identificados y técnicas de elaboración
En general, el carácter fragmentado de los restos analizados en este trabajo dificulta la caracterización de
los objetos manufacturados, a excepción de las cuerdas. La mayor parte de las piezas documentadas son
fragmentos de cuerdas y nudos (45) que forman parte de un mínimo de 18 elementos. De estos, cinco estarían
APL XXXV, 2024
[page-n-98]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
97
elaborados mediante torsión (11 fragmentos) y 13 mediante trenzado (34 fragmentos). La mayor parte de las
cuerdas trenzadas son de esparto en crudo (fig. 6b), si bien se conservan algunos ejemplares elaborados con
esparto picado (fig. 6a y c). Cabe destacar que seis de los siete fragmentos de cuerda trenzada cuya anchura
es inferior a 0,6 cm están realizados en esparto picado. Estas cuerdas finas pudieron ser utilizadas para unir
las pleitas para configurar cestos y esteras (fig. 7). Las cuerdas elaboradas mediante torsión requieren de la
utilización de esparto picado. Dentro de este tipo de cuerdas encontramos dos formatos diferentes: cuerdas
con una anchura superior a 1 cm (fig. 6d) y cordelillos con una anchura en torno a 0,5 cm (fig. 7c). Estas
últimas, como las trenzadas estrechas, pudieron ser utilizadas para unir diferentes piezas. La ondulación de
algunas de ellas apoya esta hipótesis (fig. 7c).
Las cuerdas son también elementos primarios para confeccionar otros artefactos por lo que no podemos
descartar que algunas formaran parte de objetos más complejos, como cestas o esteras. Este sería el caso
de uno de los restos recuperados en el Castellet de Bernabé (14; MPV 45930). A pesar de su mal estado
de conservación, presenta un gran fragmento de cuerda trenzada dispuesta perpendicularmente a otro
elemento mal conservado e inidentificable, así como una fina cuerda trenzada de esparto picado que
podría unir ambos elementos, constituyendo un objeto más complejo, posiblemente una cesta (fig. 7a).
Otro fragmento de cuerda trenzada de esparto picado del mismo yacimiento (5; MPV 45935), de poca
anchura y grosor, invita a pensar que se utilizara para unir diferentes piezas de esparto en la confección
de otro objeto. De hecho, el resto 5e presenta una ondulación que podría ser consecuencia de su empleo
en una unión.
Una serie de elementos compuestos de Los Villares, Castellet de Bernabé y Puntal dels Llops no
ofrecen dudas en su identificación como esteras. De Los Villares procede una pieza formada a partir
de pleitas (18; MPV 45919) (fig. 8a). En el Castellet de Bernabé se recuperó un fragmento de posible
estera elaborada con esparto picado, aunque el estado de conservación dificulta su descripción (12;
MPV 45929). Se observa un elemento horizontal con el cual se cruzan perpendicularmente por arriba
y por debajo de forma alterna seis manojos confeccionados mediante la torsión de las fibras (fig. 8b).
Procedentes del Puntal dels Llops, Alfaro Giner publicó en 1984 tres fragmentos de estera de esparto
picado elaborada mediante la técnica de cestería cruzada diagonal (MPV 45256). Está confeccionada
mediante pleitas independientes cosidas entre sí (Alfaro Giner, 1984: 157) (fig. 8c). Los fragmentos
conservados corresponden, precisamente, a la unión de dos pleitas, y es visible el cordelillo utilizado
Fig. 6. Cuerdas anchas trenzadas de esparto picado del Castellet de Bernabé (11b y c; MPV 24256) (a y c), de esparto
crudo de La Monravana (15; MPV 6439) (b) y cuerda elaborada mediante torsión del Castellet de Bernabé (2a; MPV
45931) (d). Escalas 2 cm.
APL XXXV, 2024
[page-n-99]
98
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Fig. 7. Cordelillos trenzados (14; MPV 45930 y 5a; MPV 45935) (a y b), cordelillo elaborado mediante torsión (1d;
MPV 45933) del Castellet de Bernabé (c) y muestra actual de cordelillo uniendo pleitas de unas aguaderas (d) (colección
familia Varea Palomero) y en un baleo (e) (colección familia Martínez Vicente). En el primer caso (a), el cordelillo se
utilizó para unir distintos elementos, entre ellos una cuerda ancha trenzada de esparto picado. Escalas 2 cm.
para unirlas, si bien no es posible identificar si está elaborado por torsión o trenzado. En el mismo
departamento se halló un fragmento compuesto de un cordelillo elaborado por torsión, alrededor del cual
se enrolla otro cordelillo trenzado (fig. 8e) y que podría ser un asa o el extremo de la estera anteriormente
descrita (fig. 8g). En este mismo yacimiento se recuperó una pieza hasta ahora inédita (24; MPV 45923):
se trata de un fragmento de estera redonda o la base de una cesta, confeccionada mediante la técnica de
cestería en espiral, y elaborada con esparto crudo (fig. 8f).
Hemos podido identificar detalles de las técnicas de manufactura de diversos objetos. Las cuerdas
trenzadas están confeccionadas por tres ramales o haces, cada uno de los cuales está formado por entre 6
y 10 hebras, aunque llega a haber hasta 13 hebras en fragmentos de cuerda de La Monravana (15; MPV
6439). Por otro lado, seis de las diez cuerdas elaboradas mediante torsión presentan dos cabos, y los cuatro
restantes, de mayor grosor, tres. Estos se configuran antes de unirlos mediante torsión con una dirección del
APL XXXV, 2024
[page-n-100]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
99
Fig. 8. Esteras de Los Villares (MPV 45919) (a), Castellet de Bernabé (MPV 45929) (b) y Puntal dels Llops (MPV
45256) (c, d y e), fragmento central de estera o base del Puntal dels Llops (MPV 45923) (f) y ejemplo actual de remate
y asa de un baleo (g) (colección familia Martínez Vicente). Escalas 2 cm.
giro contraria a la que se ha seguido en la confección de los cabos (Alfaro Giner, 1984: 187). Ahora bien,
dado que en todos los casos se trata de fragmentos mediales, no es posible definir la dirección adquirida en
cada fase de elaboración.
En lo que respecta a las esteras conservadas, se han documentado tres técnicas diferentes. La técnica
de cestería cruzada diagonal, basada en la unión de pleitas, se ha empleado en la confección de, al menos,
dos piezas. La anchura de los haces o ramales en estas manufacturas varía entre 0,4 cm en la pieza del
Puntal dels Llops (23; MPV 45256) (fig. 8c) y los 0,7 cm en la de Los Villares (18; MPV45919) (fig. 8a). El
fragmento de estera del Castellet de Bernabé (12; MPV 45929) podría ser la zona de unión de dos recinchos
APL XXXV, 2024
[page-n-101]
100
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
(fig. 8b). Con dudas atribuimos a una pieza de Los Villares la técnica de cestería trenzada (17; MPV 45920),
si bien el reducido tamaño de la pieza impide asegurarlo. Se observan tres fragmentos de cuerdas trenzadas
de tres manojos de 0,4 cm de anchura, dispuestas paralelamente. Esta misma técnica podría haber sido
utilizada para confeccionar una manufactura del Castellet de Bernabé (13; MPV 45928), si bien, de nuevo,
el estado de conservación impide caracterizarla con seguridad. Finalmente, se ha documentado la técnica
de cestería en espiral para confeccionar una estera circular o un cesto en el Puntal dels Llops (24; MPV
45923): se han conservado los elementos fijos dispuestos de forma concéntrica, entrelazados por fibras que
giran en espiral sobre ellos (fig. 8f).
3.4. Conservación
La conservación de la mayoría de las piezas ha sido posible gracias a su carbonización. Todos los materiales
analizados proceden de asentamientos abandonados tras episodios violentos en los que se incendiaron, total
o parcialmente, los espacios en los que se recuperaron. Ello ha permitido, paradójicamente, la conservación
de estos restos.
La excepción es una pieza de Los Villares (18; MPV 45919) cuyas fibras no están carbonizadas. Una
pequeña muestra de esta pieza fue sometida a microanálisis por energía dispersiva de rayos X, revelando
que su conservación ha sido posible gracias a la metalización por cobre (fig. 9), ya que sobre esta estera
o pleita se depositó escoria de bronce. El contacto con objetos metálicos es un agente conservador de
materias de origen vegetal: gracias a su corrosión, las sales metálicas van depositándose sobre las células
vegetales, al mismo tiempo que estas se degradan, de modo que pueden acabar reemplazándolas con el
tiempo. Además, la corrosión de los objetos metálicos puede inhibir el desarrollo de microorganismos
que descomponen la materia orgánica (Chen et al., 1998; Moulherat et al., 2002; Carrión Marco y VivesFerrándiz Sánchez, 2019). Los altos valores de sílice en esta muestra nos indican que todavía se conserva
la fibra vegetal.
1 mm
Fig. 9. Composición elemental de la pieza MPV 45919 de Los Villares-Kelin.
APL XXXV, 2024
[page-n-102]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
101
4. DISCUSIÓN
4.1. ¿Una actividad invisible? El esparto en el registro arqueológico
La cultura material de una sociedad está integrada por objetos de muy distinta naturaleza. En el ámbito
mediterráneo y en condiciones normales, la materia prima condiciona la visibilidad en el registro: aquellos
elementos elaborados en materiales minerales, como los instrumentos líticos, la vajilla cerámica o los útiles
metálicos, o en materia animal dura, como hueso, asta, cuerno, marfil o concha, se conservan mejor. Por el
contrario, aquellos útiles elaborados en materias perecederas, como pieles, madera o fibras vegetales, rara
vez se conservan en el registro arqueológico. Esto puede generar una visión sesgada del pasado. Ahora bien,
la aplicación de métodos y estrategias de investigación concretas permiten matizar esa imagen, como ya se
ha demostrado en el contexto cronológico y geográfico que nos ocupa aplicando protocolos de identificación
determinados (Carrión Marco y Vives-Ferrándiz Sánchez, 2019).
El esparto es una de estas materias perecederas cuya caracterización depende de contar con condiciones
de conservación específicas y de la aplicación de métodos de investigación adecuados a su correcta
manipulación e identificación. Así, para abordar el estudio del trabajo del esparto en la antigüedad debemos
recurrir a diferentes tipos de evidencias (Hurcombe, 2014). Por un lado, contamos con testimonios directos
primarios constituidos por los propios objetos elaborados con esparto, materia prima perecedera que se
conserva en condiciones excepcionales (de extrema aridez, por ejemplo), o cuando ha sufrido procesos
de carbonización o mineralización o ha estado embebida en agua. Las cuerdas, cestas, esteras, pleitas de
esparto, así como los restos de materia prima que hemos presentado en este trabajo, constituyen evidencias
excepcionales de una actividad cotidiana con poca visibilidad por las condiciones de conservación habituales.
En el caso de haberse visto afectados por el fuego, la forma de los objetos solo se mantiene cuando no se
sobrepasa el grado de torrefacción; por el contrario, la carbonización preserva la estructura interna de
la madera, pero hace que estos elementos puedan sufrir un alto grado de fragmentación, quedando así
enmascarados entre otros restos carbonizados (residuos de combustible dispersos o elementos constructivos
colapsados con el incendio, por ejemplo). Por ello, aunque el fuego es un elemento conservador, es más
frecuente identificar estos objetos en estado de desecación, mineralización o saturados de agua (di Lernia
et al., 2012; Romero-Brugués et al., 2021).
Otro tipo son las llamadas evidencias directas secundarias, que incluye las improntas de dichos tejidos,
cestas y cuerdas en otros materiales, por motivos fortuitos, funcionales u ornamentales. En La Bastida de
les Alcusses se han recuperado goterones de plomo, procedentes de los procesos de fundición del metal en
trabajos metalúrgicos, en los que hay improntas de un objeto de esparto trenzado sin picar (fig. 10). Por otro
lado, en la base de recipientes de cerámica se han conservado estas huellas, quizás porque en el espacio de
trabajo de alfarería se manipulaba la arcilla sobre un elemento trenzado o quizás por motivos ornamentales:
es el caso de un gran recipiente de almacenamiento realizado a mano de Los Villares, fechado hacia el siglo
VI a.C., donde hay improntas de pleita de esparto (MPV 7387) (Mata Parreño, 2006: 126, fig. 4)1 o en urnas
realizadas a mano de la necrópolis de Les Moreres (Crevillent, Alicante), que se fechan entre el siglo VIII
y VII a.C., en las que se documentan improntas de diversos tipos de elementos trenzados (González Prats,
2002: 91, fig. 78; 111, fig. 95; 126, fig. 107; 144, fig. 120). En otros casos, las marcas también pudieron
realizarse conscientemente con un objetivo decorativo: es el caso de un hogar de El Oral (San Fulgencio,
Alicante) realizado con arcilla que ha conservado una decoración con improntas de elementos de esparto
(Abad y Sala, 1993).
1
Esta no es la única pieza con estas improntas en el yacimiento, pues hay ocho piezas más fechadas entre los siglos VII y VI a.C.
Agradecemos esta información a Consuelo Mata Parreño.
APL XXXV, 2024
[page-n-103]
102
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Fig. 10. Goterón de plomo fundido con
improntas de esparto trenzado, procedente de
La Bastida de les Alcusses. Longitud 7,6 cm
(Archivo Museu de Prehistòria de València).
Las herramientas son testimonios indirectos primarios. Para el trabajo del esparto se requieren útiles
variados y específicos porque solo se usan para realizar una parte concreta del trabajo. La mayoría están
realizados en materiales perecederos, lo que dificulta su identificación arqueológica por los mismos
motivos expuestos más arriba. Así, para la recolección, tradicionalmente, se han empleado pequeños
bastones de madera o hueso, denominados arrancaderas, collazos o talisas, que no han sido identificados
en ningún yacimiento arqueológico hasta la fecha. Con el objetivo de picar el esparto, se emplea una maza
de madera y, como soporte, un tronco o una piedra. Una maza de madera de fresno del Tossal de les Basses
(Alicante) (Carrión Marco y Rosser, 2010) es un testimonio excepcional del repertorio de objetos que no
se suelen conservar; aunque no es del mismo tipo que las empleadas en el trabajo del esparto documentado
etnográficamente, no podemos descartar que fuera utilizada para el trabajo de este tipo de materia prima.
Cantos alisados o pulidos se documentan en diferentes contextos ibéricos y pudieron haber servido también
para este fin. Así, en la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante), Perdiguero Asensi (2016) propone
el uso de cantos para el picado, y en El Oral también se ha planteado el uso de piedras como elementos
pasivos de percusión (Abad y Sala, 1993: 174). Para el rastrillado se utiliza un peine de púas metálicas, no
identificadas en conjuntos arqueológicos de esta época hasta la fecha.
La elaboración de objetos requiere pocos instrumentos, pero son muy específicos de esta artesanía.
Las agujas esparteras son características por su morfología, que no ha cambiado hasta hoy en día: se
trata de una lámina curvada de entre unos 10 y 14 cm de longitud y 0,5-1 cm de anchura, en cuya parte
proximal, aplanada, hay uno o dos orificios. Las agujas sirvieron para unir pleitas y hacer remates. Se han
documentado en diferentes yacimientos de época ibérica; por ejemplo, en La Bastida de les Alcusses y en
Covalta (Albaida, Valencia) hay diferentes tipos de agujas de hierro, incluyendo las de pleita que son largas,
anchas y curvadas, y agujas rectas (fig. 11). El instrumental para corte incluiría diferentes herramientas,
desde tijeras formadas por dos hojas unidas por una barra curva a modo de muelle, hasta cuchillos, pequeñas
hoces y otros instrumentos cortantes. Finalmente, una serie de herramientas como punzones rectos pudieron
ser elementos multifuncionales, utilizados en diferentes artesanías (Pla, 1968).
Las representaciones de cestería o elementos relacionados con el esparto son excepcionales y constituyen
una fuente de información indirecta y secundaria sobre estos objetos. Dentro de este grupo podemos incluir
los objetos esqueumórficos, que son aquellos que retienen elementos u ornamentos de otros materiales
y que con frecuencia ya no son necesarios para su funcionamiento. Este aspecto ha sido poco tratado
por la investigación y, aunque no es este el lugar para entrar en detalles, queremos apuntar que parte del
repertorio cerámico de cocina y almacenaje de la Edad del Hierro presenta elementos visuales que refieren
formalmente a los contenedores hechos con fibras vegetales y con elementos vegetales como cuerdas. Sin
APL XXXV, 2024
[page-n-104]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
103
Fig. 11. Agujas y tijeras de hierro de La Bastida de les Alcusses. Longitudes máximas: a) 13,9 cm; b) 10,5 cm; c) 16 cm;
d) 21 cm (Archivo Museu de Prehistòria de València).
ánimo de ser exhaustivos encontramos desde recipientes, como cestas o lebrillos con asas de espuertas,
hasta elementos concretos aplicados, como cordones en ollas o asas trenzadas en jarras o tinajas (Mata
Parreño y Bonet Rosado, 1992; Bonet Rosado, 1995: 148, n. 318; 73, n. 15; 174, n. 42).
En definitiva, a través de los cuatro tipos de testimonios vemos que el esparto formó parte de la vida
cotidiana durante la Edad del Hierro en el este peninsular y que una estrategia y metodología encaminada a
su identificación permite visibilizar su presencia en los contextos arqueológicos.
4.2. Artefactos cotidianos, artefactos privativos
“…quien desee valorar debidamente este portento de planta tiene que imaginarse cuan amplio uso se hace
del esparto en todos los países en las arboladuras de los navíos, en los andamiajes de los edificios en
construcción y en otras necesidades de la vida.”
Así expresaba Plinio el Viejo (HN, XIX, 8, 28-30; Bejarano, 1987: 157) las amplias posibilidades de
usos y funcionalidades del esparto, que abarcan objetos y elementos para el trabajo agropecuario, para
las necesidades de las personas en el ámbito de la casa, como equipamientos residenciales, elementos
personales o de la indumentaria: cuerdas, cestas, colmenas, cinchas, baleos, fundas, serones, esparteñas,
redes, esteras, cofines, aguaderas, etc. Si bien hay criterios diferentes para clasificar el amplio repertorio de
objetos de esparto, según su forma, tamaño, uso, etc. (Fajardo et al., 2015), seguiremos un criterio funcional
para relacionar los objetos arqueológicos documentados con sus contextos.
Las cuerdas son los elementos más abundantes pero ninguno de los contextos nos permite especificar
usos. Fueron versátiles para hacer ligaduras, amarres, sujeciones, etc. y hemos podido distinguir las cuerdas
–normalmente de anchuras en torno a 1 cm– de los cordelillos finos –de anchuras inferiores a 0,6 cm– que
unían elementos complejos. Con todo, en los asentamientos que hemos estudiado no hay cuerdas gruesas, del
tipo sogas o maromas, como las documentadas en El Cigarralejo (Mula, Murcia) (Alfaro Giner, 1984: 193)
compuestas por elementos trenzados sobre los que se enroscan otras cuerdas con diámetros de unos 2 cm.
Las longitudes máximas conservadas en el repertorio analizado no sobrepasan los 15 cm, pero sin duda hubo
APL XXXV, 2024
[page-n-105]
104
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
cuerdas muy largas porque de La Monravana (15; MPV 6439) procede un ejemplar constituido por un número
mínimo de 40 fragmentos cortados (¿quizás fragmentados en el momento de la extracción en excavación en
1958 y para su almacenamiento en el museo?). Tienen el mismo grosor y las hebras no están sometidas a
ningún tipo de torsión, lo que nos lleva a considerar que se trata de una misma cuerda que pudo sobrepasar los
4 m de longitud. No es un caso excepcional, pues en Coimbra del Barranco Ancho también se ha documentado
una cuerda de unos 4-5 m recuperada en la denominada casa M (Gallardo Carrillo et al., 2017).
Los usos de las cuerdas debieron de ser diversos, desde colgar recipientes cerámicos, como se ha
documentado en el Tossal de les Basses donde hay un fragmento con restos de esparto en torno al borde2
hasta la unión de vigas y postes en la construcción, como se ha dado a conocer en Peñalosa (Baños de la
Encina, Jaén), en contextos del Bronce argárico (Contreras Cortés, 2010). En El Amarejo (Bonete, Albacete)
hay fragmentos de cuerdas que se relacionan con un uso ritual del depósito votivo de los siglos IV-III a.C.
(Broncano Rodríguez, 1989). Por nuestra parte, no tenemos datos contextuales para precisar los usos, pero
todos fueron asentamientos permanentes con vocación agropecuaria. Las cuerdas están documentadas en
espacios identificados como viviendas, talleres y almacenes en el Puntal dels Llops y en el Castellet de
Bernabé. En este último, hay cuerdas en la calle (cata 4, que corresponde al sector oriental de la plaza)
(Guérin, 2003: 77) y en tres espacios (departamentos 12, 13 y 27) que pudieron tener dos plantas debido
a las escaleras de obra adosadas a ellos. Aunque en dos de ellos hubo actividad metalúrgica –de plomo en
el 13 y, con más dudas, de hierro en el 12 (Guérin 2003: 265-266)–, no hay datos para poder relacionar
indudablemente las cuerdas con las actividades mencionadas o con alguna fase del trabajo metalúrgico.
Las esteras son elementos que estaban sobre el pavimento de algunas estancias, como el departamento
4 del Puntal dels Llops, en la vivienda 2 de Los Villares y en el Castellet de Bernabé. En este último
asentamiento, se documentó en el departamento 22, que es un pequeño recinto que forma parte de una
destacada casa de cinco habitaciones (Guérin 2003: 38 y 261).3 Aquí también se localizó un fragmento en
la calle, que podría explicarse porque también había objetos en los espacios de circulación o porque las
rebuscas o saqueos con motivo del abandono del yacimiento, bien documentadas, los dispersaron. Según
Alfaro Giner (1997: 196), las esteras del Puntal dels Llops y el Castellet de Bernabé, así como las de El
Cigarralejo, pudieron ser empleadas para dormir, aunque los datos contextuales no permiten confirmarlo.
Cabe destacar que las esteras que estaban elaboradas con esparto picado se encuentran en espacios
socialmente diferentes. Así, el ajuar y equipamiento de la vivienda 2 de Los Villares destaca sobre las casas
del resto del asentamiento (Mata Parreño, 2019). Por su parte, el Puntal dels Llops, que fue un pequeño
fortín con 17 estancias distribuidas a ambos lados de una calle central, sirvió de residencia a un caballero
de alto rango con su familia y sirvientes. De hecho, el departamento 4, de donde procede la estera MPV
45256, es el reciento más rico en ajuares, incluyendo una completa panoplia de jinete y caballo (Bonet
Rosado y Mata Parreño, 2002). Estos objetos de esparto picado pudieron considerarse de mayor calidad por
su suavidad y plasticidad, y contribuirían a la distinción social de las estancias.
Otras evidencias arqueológicas apuntan a usos específicos del esparto: como aislante en la Illeta dels
Banyets (Perdiguero Asensi, 2016), para la confección de cofines para el prensado de olivas en este mismo
yacimiento (Martínez Carmona, 2014), como filtro de las impurezas de la miel sobre embudos cerámicos
en Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia),4 o para la fabricación de esteras utilizadas en trabajos
de alfarería (Alfaro Giner, 1997: 207). Este último uso queda también atestiguado por las improntas que
quedan de estas esteras en las bases de los recipientes cerámicos, como en las piezas elaboradas a mano
de Los Villares o Les Moreres que hemos mencionado arriba. Su presencia también está documentada en
espacios con talleres metalúrgicos, desde cuerdas en un taller del Castellet de Bernabé hasta fragmentos
2
3
4
Documentado en excavación por ARPA Patrimonio S.L. Información inédita facilitada por F. A. Molina Mas.
No hemos localizado esta pieza entre los materiales depositados en el Museo de Prehistoria de Valencia pero se menciona en la
memoria de excavación.
https://www.um.es/coimbra/?page_id=391
APL XXXV, 2024
[page-n-106]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
105
de pleita de Los Villares conservada por la mineralización provocada por el contacto con escoria de cobre
o bronce. Las improntas sobre goterones de plomo en La Bastida de les Alcusses invitan a pensar que
había objetos de esparto indeterminados (¿esteras? ¿cestos?) en contextos donde se fundía el metal, pero
no podemos concretar la funcionalidad de los objetos trenzados en los espacios de trabajo metalúrgico. En
todo caso, en actividades mineras y metalúrgicas de época romana el equipamiento elaborado con esparto
(cestos, cuerdas, calzado, etc.) debió tener un papel relevante (Gosner 2021).
4.3. Las escalas de la artesanía doméstica
El esparto crece en gran parte de la península ibérica, siendo muy común en las zonas cálidas de montañas
bajas y medias. Lo hace en espacios abiertos, sobre suelos secos y pedregosos, normalmente de forma
dispersa, aunque puede formar comunidades extensas (Maestre et al., 2007; Fos y Codoñer, 2011: 101). Se
ha sugerido que los espartales actúan como etapas intermedias en la degradación de encinares, pinares de
pino carrasco o matorrales esclerófilos mediterráneos dominados por especies como la coscoja, el lentisco y
el espino negro. La presencia de esparto es, pues, compatible con el paisaje que se desarrollaría en el entorno
de los yacimientos de nuestro estudio, ya que los análisis paleobotánicos indican la existencia de paisajes
de pino carrasco y otras especies características de la vegetación esclerófila mediterránea, como acebuche,
lentisco, carrasca/coscoja, romero, madroño o leguminosas, entre otras. El uso de estos recursos leñosos
está ampliamente documentado, tanto para cubrir las necesidades de combustible en ámbito doméstico y
artesanal, como su empleo para la elaboración de enseres, elementos constructivos, muebles, etc. (Grau,
1990; Carrión Marco, 2005; Pérez Jordà et al., 2011). Los datos apuntan a que, en general, todas estas
necesidades se satisfacían con maderas locales, sin preferencias marcadas para los usos no especializados,
aunque hay una predilección, por ejemplo, del pino y la carrasca, para la construcción. El aprovechamiento
sistemático de un gran número de especies que estarían disponibles en el entorno lleva a pensar en un
abanico más amplio de plantas utilizadas, que no habrían quedado representadas en el registro (caso de
otras herbáceas), salvo en condiciones excepcionales, como es el caso que nos ocupa.
La presencia de acumulaciones de esparto en algunos de los contextos estudiados podría indicar que
el acopio de materia prima se haría en espacios próximos a la casa y que este trabajo se realizaba en el
espacio doméstico. En el Tossal de Sant Miquel hay restos de esparto no trabajado en el departamento
19 (MPV 45918) considerado una despensa del contiguo departamento 20. También en La Bastida de les
Alcusses hay hojas de esparto sin trabajar (MPV 47774) en una estancia con agujas esparteras y un telar
(departamento 277) ubicada en una casa del sector occidental (fig. 12). Finalmente, también hay hojas de
esparto no tratadas en la calle del Puntal dels Llops, junto al departamento 5 (MPV 47777).
Hasta época reciente, el trabajo del esparto ha sido una actividad común, realizada en el ámbito
doméstico preferentemente durante los meses de invierno, cuando se elaboraban elementos que podemos
considerar sencillos o se reparaban otros, y con una especialización en la confección de piezas complejas.
Así, las cuerdas elaboradas mediante trenzado son más sencillas, de manera que una única persona puede
confeccionarlas, mientras que las cuerdas logradas mediante torsión requieren la participación de dos o tres
personas (Alfaro Giner, 1984). Con los datos presentados podemos plantear que en época ibérica habría una
organización del trabajo con diferentes grados de especialización, según la pericia de las personas y el destino
de los objetos manufacturados: por un lado, se daría un trabajo para elaborar elementos sencillos (cuerdas
trenzadas, que de hecho son los elementos más frecuentes en nuestro conjunto, y elementos elaborados
mediante pleitas de esparto crudo) o reparaciones; por otro lado, habría una artesanía especializada que
llevaría a cabo la confección de objetos complejos, por ejemplo, esteras de esparto picado, a las cuales solo
accederían las élites. Hemos visto que las esteras de esparto picado se concentran en espacios destacados
socialmente. Paradigmático es el contexto del Puntal dels Llops, con la estera de esparto picado en el
departamento 4 cuya riqueza material es manifiesta sobre el resto.
APL XXXV, 2024
[page-n-107]
106
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
Agujas esparteras
Impronta en plomo
Fig. 12. Distribución de las agujas esparteras y de los goterones de plomo con improntas de esparto en La Bastida de les
Alcusses. El área sombreada en gris indica el almacén central y el punto verde el departamento 277.
Al margen de los aspectos que atañen a la especialización del trabajo, queremos concluir con un
comentario relativo a su escala, según sea doméstica o supradoméstica. Existen pocas evidencias de
espacios que puedan definirse como talleres para el trabajo del esparto. Aunque es difícil su identificación
arqueológica debido a la sencillez de las infraestructuras, estos requerirían de lugares amplios, como patios,
así como estructuras para el cocido de la materia prima. Estos rasgos solo han sido documentados en la
Illeta dels Banyets, en la denominada “Casa del Horno” (Perdiguero Asensi, 2016). La casi total ausencia
de estas evidencias nos lleva a pensar que se trabajaría en espacios domésticos habilitados para tal fin, tanto
para hacer piezas sencillas como las más especializadas, y a diferentes escalas. Diversos estudios indican
que desde el ámbito doméstico o comunitario se puede dar una especialización tanto de productos como de
conocimientos técnicos (Gosner, 2021: 14).
La distribución de las herramientas en los asentamientos nos puede dar más argumentos en este sentido.
Solo en el oppidum de La Bastida de les Alcusses contamos con datos estadísticamente representativos
de su distribución espacial. En la zona excavada hay 33 agujas esparteras (fig. 12) que se reparten
irregularmente en diversos espacios domésticos del asentamiento, y doce de ellas se ubican en diferentes
espacios abiertos adyacentes a un almacén colectivo. Este panorama indica que parte de la manufactura
del esparto se realizaba en las casas, bien para uso propio, bien para su intercambio o comercialización,
pero también había un trabajo a escala supradoméstica vinculado a los espacios públicos del oppidum, al
igual que se ha planteado para otras actividades económicas de este lugar (Vives-Ferrándiz Sánchez, 2022).
Desgraciadamente, no sabemos qué objetos se producían en cada uno de los espacios señalados –¿las agujas
en torno al almacén estarían vinculadas a la producción de contenedores de esparto?– o si diferían entre
APL XXXV, 2024
[page-n-108]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
107
ellos, y tampoco podemos contrastar esta significativa distribución con los datos de otros asentamientos,
pues La Bastida es el único asentamiento ibérico donde contamos con la suficiente información para
elaborar este tipo de análisis.
5. CONCLUSIONES
Con este trabajo hemos pretendido contribuir al conocimiento de las técnicas y las tipologías en la manufactura
de fibras vegetales desde una perspectiva arqueológica. Se han documentado las formas materiales del
trabajo de dos fibras vegetales –esparto y enea– en asentamientos de diferentes cronologías, funcionalidades
y tradiciones culturales fechados en la Edad del Hierro. En las muestras estudiadas, que abarcan un arco
temporal entre el siglo VI y el II a.C., se han reconocido diferentes preparaciones de la materia prima,
técnicas y la confección de objetos con diversos grados de especialización y escala organizativa.
Aunque el repertorio es reducido y sesgado por los problemas de conservación de este tipo de materiales,
hemos otorgado profundidad y especificidad histórica y cultural a unas artesanías consideradas, hoy en
día, parte de un patrimonio material e inmaterial valioso que debe salvaguardarse. La mecanización y
la introducción de nuevas materias primas plásticas a partir de mediados del siglo XX conllevaron el
progresivo abandono del uso de las materias vegetales, reducidas a la elaboración de objetos artesanales
descentrados de la vida cotidiana y el trabajo agrario a los que habían estado vinculados durante milenios.
Desde la arqueología podemos contribuir al conocimiento de unas artesanías que configuran gran parte de
la cultura material de las sociedades del pasado, a través de su contextualización histórica y cultural. Visto
en perspectiva histórica, es destacable la continuidad desde la antigüedad en el uso de técnicas y modos de
confeccionar objetos hasta nuestros días.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a Helena Bonet Rosado y Consuelo Mata Parreño su ayuda en la identificación del material del Puntal
dels Llops con la documentación de las excavaciones y su interés por el desarrollo de este trabajo, y a María Martín
Seijo por su revisión del manuscrito original.
BIBLIOGRAFIA
ABAD, L. y SALA, F. (1993): El poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio, Alicante). Servicio de Investigación
Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 90), Valencia.
ALFARO GINER, C. (1980): “Estudio de los materiales de cestería procedentes de la Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada)”. Trabajos de Prehistoria, 37, p. 109-139.
ALFARO GINER, C. (1984): Tejido y cestería en la Península Ibérica: Historia de su técnica e industrias desde la
prehistoria hasta la romanización. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Prehistoria
(Bibliotheca praehistorica Hispana 21), Madrid.
ALFARO GINER, C. (1997): “Mujer ibérica y vida cotidiana”. En La dama de Elche más allá del enigma. Generalitat
Valenciana, Valencia, p. 193-217.
AURA, J. E.; PÉREZ-JORDÀ, G.; CARRIÓN MARCO, Y.; SEGUÍ SEGUÍ, J. R.; JORDÁ PARDO, J. F.; MIRET I
ESTRUCH, C. y VERDASCO CEBRIÁN, C. C. (2020): “Cordage, basketry and containers at the Pleistocene–Holocene boundary in southwest Europe. Evidence from Coves de Santa Maira (Valencian region, Spain)”. Vegetation
History and Archaeobotany, 29, p. 581-594. [https://doi.org/10.1007/s00334-019-00758-x].
BADAL, E.; CARRIÓN MARCO, Y.; NTINOU, M.; MOSKAL-DEL HOYO, M. y VIDAL-MATUTANO, P. (2016):
“Punto de encuentro: Los bosques neolíticos en varias regiones de Europa”. En Del Neolític a l’Edat del Bronze
en el Mediterrani occidental. Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver. Servicio de Investigación Prehistórica,
Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 119), Valencia, p. 269-285.
BEJARANO, V. (ed. lit.) (1987): Hispania Antigua según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, Fontes
Hispaniae Antiquae, VII, Barcelona, Instituto de Arqueología y Prehistoria.
APL XXXV, 2024
[page-n-109]
108
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
BONET ROSADO, H. (1995): El Tossal de Sant Miquel de Llíria: La antigua Edeta y su territorio. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia, Valencia.
BONET ROSADO, H.; FERRER GARCÍA, C. y VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (2017): “El Museo de Prehistoria de Valencia”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 6, p. 2319-2334.
BONET ROSADO, H. y MATA PARREÑO, C. (2002): El Puntal dels Llops. Un fortín edetano. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 99), Valencia.
BONET ROSADO, H.; MATA PARREÑO, C. y MORENO MARTÍN, A. (2007): “Paisaje y hábitat rural en el territorio edetano durante el Ibérico Pleno (siglos IV-III a. C.)”. En A. Rodríguez Díaz y I. Pavón Soldevila (coords.):
Arqueología de la tierra: paisajes rurales de la protohistoria peninsular: VI cursos de verano internacionales de
la Universidad de Extremadura (Castuera, 5-8 de julio de 2005). Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Extremadura, Cáceres, p. 247-276.
BONET ROSADO, H. y VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (coords.) (2011): La Bastida de les Alcusses: 19282010. Museu de Prehistòria de València, Diputación de València, València.
BRONCANO RODRÍGUEZ, S. (1989): El depósito votivo ibérico de El Amarejo, Bonete (Albacete). Ministerio de
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Consejería de Educación y Cultura, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Excavaciones arqueológicas
en España 156), Madrid.
BUXÓ, R. (2010): “The prehistoric exploitation of esparto grass (Stipa tenacissima L.) on the Iberian Peninsula: Characteristics and use”. En C. C. Bakels, K. Fennema, W. Out, y C. Vermeeren (ed.): Of Plants and Snails: A collection
of papers presented to Wim Kuijper in gratitude for forty years of teaching and identifying. Sidestone Press, Leiden,
p. 41-50.
CARRIÓN MARCO, Y. (2005): La vegetación mediterránea y atlántica de la península Ibérica: Nuevas secuencias
antracológicas. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 104), Valencia.
CARRIÓN MARCO, Y. y ROSSER, P. (2010): “Revealing Iberian woodcraft: Conserved wooden artefacts from southeast Spain”. Antiquity, 84 (325), p. 747-764. [https://doi.org/10.1017/S0003598X00100201].
CARRIÓN MARCO, Y. y VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (2019): “Rethinking the perishable: Identifying organic remains in metal objects at the Iron Age site of La Bastida de les Alcusses (Moixent, Spain)”. Journal of
Archaeological Science: Reports, 27, 101970. [https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101970].
CHEN, H. L.; JAKES, K. A. y FOREMAN, D. W. (1998): “Preservation of archaeological textiles through fibre mineralization”. Journal of Archaeological Science, 25 (10), p. 1015-1021. [https://doi.org/10.1006/jasc.1997.0286].
CIRUJANO, S. (2008): Typha L. En S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, J. Paiva
y C. Benedí (ed.): Flora Ibérica (Vol. 18). Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, p. 259-266.
CONTRERAS CORTÉS, F. (2010): “Los grupos argáricos de la alta Andalucía: patrones de asentamiento y urbanismo.
El poblado de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén)”. Anales de Prehistoria y Arqueología, 25-26, p. 49-76.
CORRÊA, F. F.; PEREIRA, M. P.; MADAIL, R. H.; SANTOS, B. R.; BARBOSA, S.; CASTRO, E. M. y PEREIRA,
F. J. (2017): “Anatomical traits related to stress in high density populations of Typha angustifolia L. (Typhaceae)”.
Brazilian Journal of Biology, 77 (1), p. 52-59. [https://doi.org/10.1590/1519-6984.09715].
DE PEDRO MICHÓ, M. J. (2006): “Isidro Ballester Tormo y la creación del Servicio de Investigación Prehistórica”.
En H. Bonet, M. J. De Pedro, A. Sánchez y C. Ferrer (coords.): Arqueología en blanco y negro: la labor del SIP:
1927-1950. Museu de Prehistòria de València, Diputació de València, Valencia, p. 47-66.
DELLUC, B. y DELLUC, G. (1979): “L’accès aux parois”. En A. Leroi-Gourhan y J. Allain (dir.): Lascaux inconnu.
Éditions du CNRS (Gallia préhistoire, supplément 12), París, p. 175-184.
DI LERNIA, S.; MASSAMBA N’SIALA, I. y MERCURI, A. M. (2012): “Saharan prehistoric basketry. Archaeological and archaeobotanical analysis of the early-middle Holocene assemblage from Takarkori (Acacus Mts., SW
Libya)”. Journal of Archaeological Science, 39 (6), p. 1837-1853. [https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.01.026].
EVERT, R. F. (2006): Esau’s plant anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function,
and Development. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
FAJARDO, J.; VERDE, A.; RIVERA, D.; OBÓN, C. y LEOPOLD, S. (2015): “Traditional Craft Techniques of Esparto
Grass (Stipa tenacissima L.) in Spain”. Economic Botany, 69 (4), p. 370-376. [https://doi.org/10.1007/s12231-0159323-x].
FLETCHER, D. (1947): “Exploraciones arqueológicas en la Comarca de Casino”. En Comunicaciones del S.I.P al Primer Congreso Arqueológico del Levante (noviembre de 1946). Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP 10), p. 65-87.
APL XXXV, 2024
[page-n-110]
La artesanía del esparto durante la Edad del Hierro
109
FOS, S. y CODOÑER, M. Á. (2011): Flora de la Vall dels Alcalans. Guia de les plantes que creixen a Montroy, Real i
Montserrat. Mancomunitat Vall dels Alcalans, Valencia.
GALLARDO CARRILLO, J.; GARCÍA CANO, J. M.; HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. y RAMOS MARTÍNEZ, F.
(2017): Excavaciones en Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla 2015-2016: La casa M. Centro de Estudios del
Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía (CEPOAT).
GONZÁLEZ PRATS, A. (2002): La necrópolis de cremación de Les Moreres (Crevillente, Alicante, España) (s. IX-VII
AC) (III Seminario Internacional sobre Temas Fenicios). Universidad de Alicante, Alicante.
GOSNER, L. R. (2021): “Esparto crafting under empire: local technology and imperial industry in Roman Iberia”.
Journal of Social Archaeology, 21 (3), p. 329-352. [https://doi.org/10.1177/14696053211016628].
GRAU, E. (1990): El uso de la madera en yacimientos valencianos de la Edad del Bronce a época visigoda. Datos
etnobotánicos y reconstrucción ecológica según la antracología. Tesis doctoral. Universitat de València.
GUÉRIN, P. (2003): El Castellet de Bernabé y el horizonte iberico pleno edetano. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 101), Valencia.
HARDY, B. L.; MONCEL, M.-H.; KERFANT, C.; LEBON, M.; BELLOT-GURLET, L. y MÉLARD, N. (2020): “Direct evidence of Neanderthal fibre technology and its cognitive and behavioral implications”. Scientific Reports, 10
(1), 4889. [https://doi.org/10.1038/s41598-020-61839-w].
HURCOMBE, L. M. (2014): Perishable Material Culture in Prehistory: Investigating the Missing Majority. Routledge, Nueva York.
KVAVADZE, E.; BAR-YOSEF, O.; BELFER-COHEN, A.; BOARETTO, E.; JAKELI, N.; MATSKEVICH, Z. y
MESHVELIANI, T. (2009): “30,000-Year-Old Wild Flax Fibers”. Science, 325 (5946), p. 1359-1359. [https://doi.
org/10.1126/science.1175404].
LÓPEZ MIRA, J. A. (2001): “Tejido, cestería y cordelería”. En ...Y acumularon tesoros. Mil años de Historia en nuestras tierras. Caja de Ahorros del Mediterráneo, Valencia, p. 259-265.
LÓPEZ MIRA, J. A. (2009): “De hilos, telares y tejidos en el Argar alicantino”. En J. A. Soler Díaz y J. A. López Padilla (ed.): En los confines del Argar. Una cultura de la Edad del Bronce en Alicante. MARQ, Alicante, p. 136-153.
MAESTRE, F. T.; RAMÍREZ, D. A. y CORTINA, J. (2007): “Ecología del esparto (Stipa tenacissima L.) y los espartales de la Península Ibérica”. Ecosistemas, 16 (2), p. 111-130.
MARTÍN SOCAS, D. y CÁMALICH MASSIEU, M. D. (2004): “Cestería y actividad textil”. En D. Martín Socas, M.
D. Cámalich Massieu y P. González Quintero (ed.): La cueva de El Toro (Sierra de El Torcal, Antequera-Málaga):
Un modelo de ocupación ganadera en el territorio andaluz entre el VI y II milenios a.n.e. Junta de Andalucía, Sevilla, p. 285-286.
MARTÍNEZ CARMONA, A. (2014): “Una almazara ibérica en el yacimiento de la Illeta dels Banyets (El Campello,
Alicante)”. MARQ. Arqueología y Museos, Extra 1, p. 247-253.
MARTÍNEZ-SEVILLA, F.; HERRERO-OTAL, M.; MARTÍN-SEIJO, M.; SANTANA, J.; LOZANO RODRÍGUEZ,
J. A.; MAICAS RAMOS, R.; CUBAS, M.; HOMS, A.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M.; BERTIN, I.; BARROSO BERMEJO, R.; BUENO RAMÍREZ, P.; DE BALBÍN BEHRMANN, R.; PALOMO PÉREZ, A.; ÁLVAREZVALERO, A. M.; PEÑA-CHOCARRO, L.; MURILLO-BARROSO, M.; FERNÁNDEZ-DOMÍNGUEZ, E.; ALTAMIRANO GARCÍA, M.; PARDO MARTÍNEZ, R.; IRIARTE CELA, M.; CARRASCO RUS, J. L.; ALFARO
GINER, C. y PIQUÉ HUERTA, R. (2023): “The earliest basketry in southern Europe: Hunter-gatherer and farmer
plant-based technology in Cueva de los Murciélagos (Albuñol)”. Science Advances, 9 (39), eadi3055. [https://doi.
org/10.1126/sciadv.adi3055].
MATA PARREÑO, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia): Origen y evolución de la cultura ibérica. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP 88), Valencia.
MATA PARREÑO, C. (2006): “El Ibérico Antiguo de Kelin / Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia) y el inicio
de su organización territorial”. En M. C. Belarte y J. Sanmartí (ed.): De les comunitats locals als estats arcaics: La
formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental. Homenatge a Miquel Cura. Actes de la
III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell 25 al 27 de novembre de 2004). Arqueomediterrània
9, p. 123-134.
MATA PARREÑO, C. (ed.) (2019): De Kelin a Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Nacimiento y decadencia de una ciudad ibera. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP
122), Valencia.
MATA PARREÑO, C. y BONET ROSADO, H. (1992): “La cerámica ibérica: Ensayo de tipologia”. En Estudios de Arqueología Ibérica y Romana: Homenaje a Enrique Pla Ballester. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
de Valencia (Trabajos Varios del SIP 89), Valencia. p. 117-174.
APL XXXV, 2024
[page-n-111]
110
C. M. Martínez Varea, Y. Carrión Marco y J. Vives-Ferrándiz Sánchez
MOULHERAT, C.; TENGBERG, M.; HAQUET, J.-F. y MILLE, B. (2002): “First Evidence of Cotton at Neolithic
Mehrgarh, Pakistan: Analysis of Mineralized Fibres from a Copper Bead”. Journal of Archaeological Science, 29
(12), p. 1393-1401. [https://doi.org/10.1006/jasc.2001.0779].
NADEL, D.; DANIN, A.; WERKER, E.; SCHICK, T.; KISLEV, M. E. y STEWART, K. (1994): “19,000-year-old
twisted fibers from Ohalo II”. Current Anthropology, 35 (4), p. 451-458.
PARDO DE SANTAYANA, M.; MORALES, R.; ACEITUNO, L. y MOLINA, M. (ed.) (2014): Inventario español de
los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad. Fase I: introducción, metodología y fichas. Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.
PERDIGUERO ASENSI, P. (2016): “La «Casa del horno» de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante): Un taller
de esparto en la Contestania ibèrica”. MARQ. Arqueología y Museos, 7, p. 41-66.
PÉREZ JORDÀ, G.; FERRER GARCÍA, C.; IBORRA, M. P.; FERRER ERES, M. Á.; CARRIÓN MARCO, Y.;
TORTAJADA, G. y SORIA COMBADIERA, L. (2011): “El trabajo cotidiano. Los recursos agropecuarios, la metalurgia, el uso de la madera y las fibras vegetales”. En H. Bonet y J. Vives-Ferrándiz (coord.): La Bastida de les
Alcusses: 1928-2010. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación de Valencia, Valencia, p. 95-137).
PIQUÉ, R.; ROMERO, S.; PALOMO, A.; TARRÚS, J.; TERRADAS, X. y BOGDANOVIC, I. (2018): “The production and use of cordage at the early Neolithic site of La Draga (Banyoles, Spain)”. Quaternary International, 468,
p. 262-270.
PLA, E. (1968): “Instrumentos de trabajo ibéricos en la región valenciana”. En Estudios de Economía Antigua de la
Península Ibérica. Vicens Vives, Valencia, p. 143-190.
RABANAL, M. A. (1985): “Fuentes literarias del País Valenciano en la Antigüedad”. En Arqueología del País Valenciano: Panoramas y perspectivas. Universidad de Alicante, Alicante.
RIVERA, D. y OBÓN, C. (1991): La guía de Incafo de las plantas útiles y venenosas de la Península Ibérica y Baleares (excluidas medicinales). Incafo, Madrid.
ROMERO-BRUGUÉS, S.; PIQUÉ HUERTA, R. y HERRERO-OTAL, M. (2021): “The basketry at the early Neolithic site of La Draga (Banyoles, Spain)”. Journal of Archaeological Science: Reports, 35, 102692. [https://doi.
org/10.1016/j.jasrep.2020.102692].
VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (2022): “Urbaniza, que no es poco. Novedades de la investigación arqueológica
en el oppidum ibero de La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia), 2010-2020”. En Actualidad de la Investigación Arqueológica en España (2021-2022). Museo Arqueológico Nacional, Ministerio de Cultura y Deporte,
Madrid, p. 243-261.
APL XXXV, 2024
[page-n-112]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e4, p. 111-136
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1623
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Sonia MACHAUSE LÓPEZ a, Cristina REAL MARGALEF b,
Darío PÉREZ VIDAL a, Gianni GALLELLO b y Marta BLASCO MARTÍN a
Profundizando en la ritualidad ibérica
de la Sima de l’Aigua
(Simat de la Valldigna-Carcaixent, València)
RESUMEN: La Sima de l’Aigua es una de las cavidades rituales ibéricas más relevantes del actual País
Valenciano, sin embargo, nunca había sido objeto de un estudio monográfico, más allá de las menciones
en catálogos generales sobre cuevas-santuario. El estudio multidisciplinar detallado de los materiales
recuperados en los años 70 (conservados en el Museu de Prehistòria de València), junto con los datos
obtenidos de la prospección desarrollada en 2022, ha permitido plantear diversas hipótesis en relación
al uso y depósito de ciertos objetos. El rito se materializaría a través de diversas ofrendas cíclicas y
pautadas de cerámicas, principalmente caliciformes, así como adornos metálicos y, probablemente,
restos de fauna. Algunas de estas cerámicas pudieron estar sumergidas en la conocida como Sala de los
Gours, utilizadas previamente como recipientes de iluminación y/o como contenedores de ofrendas.
PALABRAS CLAVE: Cueva ritual, cultura ibérica, Edad del Hierro, ritualidad, ofrendas, agua.
Delving into the Iberian rituality
of Sima de l’Aigua (Simat de la Valldigna-Carcaixent, València)
ABSTRACT: Sima de l’Aigua is one of the most important ritual caves in the Valencia region. However,
other than short mentions in general catalogs on cave-shrines it has never been studied. A detailed
multidisciplinary approach based on the materials recovered in the 1970s (conserved in the Museum of
Prehistory of Valencia), along with data obtained from the 2022 survey, has allowed to develop various
hypotheses regarding the use and deposition of certain objects. The ritual would materialise through
diverse cyclical and patterned offerings of ceramics, mainly calyx-form vessels, as well as metallic
ornaments and, probably, faunal remains. Some of these ceramics might have been submerged in what
is known as the Sala de los Gours (rimstone pools chamber), previously used as containers for lighting
and/or as receptacles for offerings.
KEYWORDS: Ritual cave, Iberian Iron Age, rituality, offerings, water.
a
b
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Grup de Recerca en Arqueologia de la
Mediterrània (GRAM), Universitat de València.
sonia.machause@uv.es | dapevi2@alumni.uv.es | marta.blasco@uv.es
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Prehistòria de la Mediterrània Occidental
(PREMEDOC), Universitat de València.
cristina.real@uv.es | gianni.gallello@uv.es
Recibido: 12/01/2024. Aceptado: 02/04/2024. Publicado en línea: 29/07/2024.
[page-n-113]
112
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
1. INTRODUCCIÓN
Las cuevas han sido siempre espacios frecuentados por los grupos humanos a lo largo del tiempo. Estas
han sido utilizadas como lugar de hábitat y refugio e, incluso en determinados momentos, han adquirido
un valor simbólico de vital importancia para las comunidades que las visitaban (Bonsall y Tolan-Smith,
1997; Moyes, 2012; Bergsvik y Skeates, 2012; Dowd, 2015; Bergsvik y Dowd, 2017; Büster et al., 2019;
Machause et al., 2021; entre otros). En el mundo ibérico, estos destinos sagrados se convirtieron en
escenarios de una gran diversidad de rituales de paso (Rueda, 2013; Grau y Rueda, 2018). Los estudios
sobre estas cuevas, conocidas tradicionalmente como cuevas-santuario ibéricas (Gil-Mascarell, 1975), han
evolucionado notablemente durante las últimas décadas, mostrando una gran variedad de pautas en las
ofrendas y los movimientos rituales relacionados con el mundo subterráneo. Recientes investigaciones han
permitido plantear nuevas preguntas, sobre las diferentes fases del proceso ritual vinculado a estas cuevas,
teniendo en cuenta una gran diversidad de modelos (Amorós, 2012; Machause et al., 2014; Ocharán, 2015;
Cots et al., 2021; Machause y Falcó 2023; entre otros). Además, estos estudios están considerando no
solo variables materiales, sino también territoriales e, incluso, sensoriales (Rueda, 2011; Grau y Amorós
2013; González Reyero et al., 2014; López-Mondéjar 2015; Machause y Quixal, 2018; Machause, 2019;
Machause y Skeates, 2022; Machause y Diez, 2022, entre otros).
En este contexto, la Sima de l’Aigua, también conocida como Cova de l’Aigua1 (Simat de la ValldignaCarcaixent, València), destaca entre las cuevas rituales del este peninsular. Fue en los años 70 cuando se
documentaron las primeras evidencias arqueológicas en su interior: una gran acumulación de cerámicas
ibéricas, principalmente vasos caliciformes, así como un conjunto de anillos y anillas de bronce (Aparicio,
1976). Estos objetos hicieron que directamente se identificara como un espacio ritual y se mencionara
en las distintas recopilaciones sobre cuevas-santuario ibéricas, publicándose algunas fotografías de los
materiales hallados (Aparicio, 1976: lám. III; 1997: 347-348; Serrano y Fernández, 1992: 21; GonzálezAlcalde, 1993: 70; 2002-2003: 210-211; Moneo, 2003: 193-194; entre otros). Además, esta cueva también
se recoge en los catálogos sobre evidencias arqueológicas en la comarca valenciana de la Ribera (Mas
Ivars, 1973: 63; Martínez Pérez, 1984: 166), en los que se publican, por primera vez, dibujos de las
cerámicas recogidas en los trabajos de prospección (Serrano, 1987: 129-133). Sin embargo, la totalidad
de sus materiales y el contexto en el que fueron hallados nunca habían sido objeto de un estudio en
profundidad.
Con el interés de avanzar en el conocimiento de una de las cuevas-santuario más destacadas del actual
País Valenciano, presentamos el análisis pormenorizado de esta cavidad, prestando atención a los elementos
que pudieron estar vinculados con su frecuentación ibérica: cerámicas, principalmente, pero también
materiales metálicos y restos de fauna. Sin embargo, no incluimos en esta publicación los materiales
asociados a época romana (ss. II-IV d.C.) (Aparicio, 1976: 14; González-Alcalde, 2002-2003: 288). La
revisión de los restos arqueológicos procedentes de diversas recogidas superficiales (entre los años 70-80
del s. XX, depositados en el Museu de Prehistòria de València, en adelante MPV), junto con los hallados en
la reciente campaña de prospección (2022)2, nos permitirá acercarnos a la realidad ritual de este espacio y
plantear su análisis, teniendo presentes otros casos de similares características.
1
2
En algunos registros de la base de datos del Museu de Prehistòria de València aparecían vinculados los materiales de esta cueva
con el término “Pla de l’Aigua”.
Prospección llevada a cabo en abril de 2022 bajo la dirección de Sonia Machause López y enmarcada en el proyecto: “Els
Horitzons Aquàtics: cultes, imaginari i simbolisme de les aigües en època ibèrica” (Trabajo Final de Máster de Joan Falcó Alcázar,
dirigido por Sonia Machause López y Consuelo Mata Parreño). La prospección contó con el permiso pertinente de la Dirección
General del Patrimonio Cultural Valenciano (Prospección: 2022/0054-CV).
APL XXXV, 2024
[page-n-114]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
113
Fig. 1. Ubicación de la Sima de l’Aigua (1) y evidencias de frecuentación ibérica en el área estudiada (2).
Cuevas: 1. Avenc dels dos Forats; 2. La Covatxa; 3. Cova dels Francesos; 4. Covatxa de Julio; 5. Cova del Lledoner; 6.
Coveta de la Simeta del Ibero; 7. Cova de la Galera; 8. Cova del Gats. Evidencias de hábitat: 9. El Torretxó; 10. Molí de
Fus; 11. El Pla-Molí de Genís; 12. Cases de Moncada; 13. Cases de Xixerà; 14. El Trinquet; 15. Sequer de Sant Bernat;
16. Escoles Píes; 17. La Villa - Avinguda de la Ribera; 18. Benibaire Alt; 19 Convent del Corpus Christi; 20. Font de
Botet; 21. Altet de la Cova Santa; 22. La Granja; y posibles lugares de hábitat: 23. Alzira; 24. Carcaixent.
2. CONTEXTO TERRITORIAL
La Sima de l’Aigua se ubica en un área muy abrupta, del mismo modo que ocurre en otras cuevas rituales
ibéricas del este peninsular (Grau y Amorós, 2013; Machause y Quixal, 2018; Machause y Diez, 2022).
La cueva está enmarcada por la Serra de les Agulles y la Serra del Realenc, cercana a cursos de agua y
vías de paso (fig. 1). Esta zona precisa de un estudio territorial en profundidad, que nos permita conocer
su poblamiento durante época ibérica3. Sin embargo, a grandes rasgos, podemos indicar que la Sima de
l’Aigua se situaría en el límite sur del territorio controlado por el asentamiento de Sucro (Albalat de la
Ribera) (fig. 1: 2), limitando al sur con los territorios de Saiti (Xàtiva) y El Rabat (Rafelcofer) (Bonet
y Mata, 2001; Grau, 2000, 2002). Aun así, recientes estudios (Pérez Vidal, 2021) han sugerido que los
yacimientos comprendidos entre la Serra del Realenc, la Serra de les Agulles y la Serra de Corbera deberían
ser analizados como un subgrupo geográfico diferenciado, en el extremo suroriental del territorio de la
Ribera. Esta diferenciación se propone en base a sus características orográficas, a su ubicación, así como
por la tipología, caracterización y sugerida funcionalidad. Gran parte de los yacimientos registrados son
cuevas, covachas u otras cavidades con diferentes morfologías.
En esta zona se documentan un total de nueve cuevas con evidencias materiales de cronología ibérica
(fig. 1: 2). Ninguna de ellas ha sido objeto de una intervención arqueológica con afán de estudiar los niveles
ibéricos de manera singularizada. Los materiales documentados proceden de recogidas superficiales. Sin
embargo, las características tipológicas y la cantidad de estos materiales (principalmente cerámicos) han
hecho que las investigaciones previas las incluyan en las categorías tradicionales de refugio esporádico o
lugares rituales (Gil-Mascarell, 1975). Tres de ellas han sido consideradas cuevas-refugio, al contar con
3
A desarrollar en los próximos años en el marco del proyecto “Paisajes económicos y organización territorial del periodo púnico
a la romanización: estudio comparado entre las áreas de Cartago (Túnez) y las de Arse/Sagunto y Sucro” (QartLAnd) (I+D+I del
MINECO: PID2022-139214NB-I00), IP: Iván Fumadó Ortega y David Quixal Santos.
APL XXXV, 2024
[page-n-115]
114
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
restos materiales poco representativos: la Covatxa (Carcaixent) y la Coveta de la Simeta del Ibero (recogidas
en el Inventario de la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano: DGPCV)4 y la Covatxa de
Julio (Alzira) (Martínez, 1984; Serrano, 1987); mientras que las otras seis se categorizan como cuevassantuario, simplemente por contener algún fragmento de vaso caliciforme. Entre estas cuevas se encuentra
la propia Sima de l’Aigua, pero también el Avenc dels Dos Forats o del Monedero (Carcaixent), la Cova
del Lledoner (Carcaixent) (Pla Ballester, 1984), la Cova de la Galera (Favareta), la Cova dels Francesos
(Alzira) (Martínez, 1984) y la Cova dels Gats (Alzira) (Fletcher, 1967; Martínez Pérez, 1984) (algunas
de ellas, simplemente mencionadas en el inventario de la DGPCV). Evidentemente, esta clasificación
precisa de una revisión exhaustiva del registro material y del contexto físico de cada espacio, evitando
generalizaciones erróneas sobre la interpretación de estos lugares.
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INTERVENCIONES
EN LA SIMA DE L’AIGUA
La Sima de l’Aigua se sitúa a unos 370 m s.n.m., en los montes del Realenc, cercana al conocido como
Convent o Barraca d’Aigües Vives (Donat, 1966: 46). Su ubicación se enmarca en el límite entre los
términos actuales de Carcaixent y Simat de la Valldigna (València)5 (fig. 1). La entrada, ligeramente
descendente, se encuentra parcialmente cubierta por abundante vegetación. La boca, de unos 7x2 m, da
paso a una pendiente de 15 m, aproximadamente. Es una cavidad que cuenta con un recorrido total de 240 m
y presenta fuertes procesos reconstructivos y varias salas (Fernández et al., 1980: 214).
Desde la boca de acceso (fig. 2: A), la morfología de la cavidad facilita el paso hacia el noreste, sin
enfrentarse a los desniveles presentes en la zona sureste. Tras los primeros 20 m, aproximadamente,
encontramos un paso de reducidas dimensiones (40x70 cm) que da acceso a una sala más amplia, pero de
baja altura, que obliga a los y las visitantes a caminar en cuclillas (fig. 2: B). Tras unos 10 m, se llega a la
conocida como Sala de los Gours (fig. 2: C-D). Esta sala, de 15x5 m y una altura irregular entre 1,50 y 1,70
m de alto, es la más amplia de la cavidad y está repleta de gours que conservan todavía agua en su interior.
Las menciones en diversos catálogos espeleológicos indican que desde esta sala se accede a dos simas muy
profundas, de unos 50 y 70 m de profundidad, respectivamente (Donat, 1966: 46) y que no fueron visitadas
en la prospección de 2022 por no contar con el material ni la experiencia adecuada.
La Sima de l’Aigua fue explorada espeleológicamente por J. Donat en los años 60. Sin embargo, ni
en su publicación del Catálogo de simas y cavernas de la provincia de Valencia (Donat, 1960: 28), ni en
el Catálogo espeleológico de la provincia de Valencia (Donat, 1966: 46), hace referencia a la presencia
de materiales arqueológicos en su interior, como sí hace en otras cavidades inventariadas. Esta primera
identificación arqueológica se atribuye al espeleólogo M. Flores, quien informó del hallazgo y cedió los
materiales al Servei d’Investigació Prehistòrica (SIP) (cf. Aparicio, 1976: 14, donde no se especifica el año
de esta mención de M. Flores). Además, I. Sarrión también recogió y cedió al museo otro conjunto de piezas
(Aparicio, 1976: 14). Según el archivo documental del SIP, estos últimos hallazgos se llevaron a cabo el 24
de septiembre de 1971. Asimismo, en nuestra revisión hemos podido comprobar que la base de datos del
MPV recoge otros materiales de depositario desconocido.
Según las referencias publicadas hasta la fecha, la mayoría de los materiales procederían de la conocida
como Sala de los Gours, depositados en el interior de estos o entre las formaciones espeleotémicas (Aparicio,
1997: 348). Sin embargo, se desconoce el lugar de procedencia exacto de parte de los materiales recogidos
por D. Serrano en los años 80, ya que se encontraron amontonados delante de la boca de entrada a la cueva,
4
5
https://ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/arqueologia
La boca de entrada pertenece a Simat de la Valldigna, pero el interior está en el término de Carcaixent (ficha en el inventario de
la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano).
APL XXXV, 2024
[page-n-116]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
115
Fig. 2. Planta de la Sima de l’Aigua (a partir de Serrano y Fernández, 1922: 22, topografía: J. Espin y J. Bustamante:
1972) e imágenes del acceso (A) y del interior de la misma (B-D). Escalas de 50 cm.
APL XXXV, 2024
[page-n-117]
116
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
donde sin duda habían sido abandonados (Serrano, 1987: 130). De todos modos, las características de
conservación homogénea de los recipientes cerámicos, con muestras de concreción en varios fragmentos,
nos hace plantear la posible procedencia original de esta misma sala.
Durante nuestra visita, en abril de 2022, pudimos recorrer la mayoría de las salas accesibles,
documentando material arqueológico tan solo en la Sala de los Gours, todavía visible en superficie y en
algunos casos sumergido parcialmente (estos materiales se encuentran fuertemente alterados por la acción
del agua y las innumerables visitas que recibe la cavidad) (fig. 2).
A pesar de la ausencia de excavaciones, consideramos que un conjunto de materiales puede asociarse a
la frecuentación ibérica de la cavidad. Su publicación completa por primera vez contribuye al conocimiento
de las prácticas rituales ibéricas.
4. MATERIALES Y MÉTODOS
El conjunto de materiales que estudiamos en esta publicación es variado, tanto objetos de bronce y restos
de fauna, como recipientes cerámicos (siendo mayoritarios estos últimos). La mayoría de los materiales
proceden de las recogidas antiguas, aunque también incluimos 13 fragmentos cerámicos hallados en la
prospección de 2022. La ausencia de una excavación arqueológica, así como de la referencia concreta de la
procedencia de los materiales, nos obliga a realizar un análisis de conjunto.
Para el estudio de los restos cerámicos de época ibérica se ha seguido el ensayo tipológico de C. Mata
y H. Bonet (1992). En esta clasificación de cerámicas ibéricas se diferencia entre las de Clase A (cerámicas
finas) y las de Clase B (cerámicas toscas). En ella se identifican grupos dependiendo de la funcionalidad de
los recipientes. Para la clasificación de las importaciones áticas, se ha seguido la tipología de N. Lamboglia
(1952, 1954) y B. A. Sparkes y L. Talcott (1970). Para calcular el número mínimo de individuos (NMI a
partir de ahora) se ha tenido en cuenta el atributo formal más característico de cada tipo, debido al alto
nivel de fragmentación y deterioro de las pastas y las superficies, derivado de la rotura intencional y los
procesos postdeposicionales. Por ejemplo, en el caso de los caliciformes, que son las formas más numerosas
del conjunto, se han tenido en cuenta las bases completas. La identificación del NMI se ha desarrollado,
siguiendo las metodologías pertinentes para el análisis estadístico de los datos (Raux, 1998).
Los objetos metálicos se han clasificado tipológicamente y se han analizado mediante la Fluorescencia
de Rayos-X (pXRF), una técnica no invasiva, empleando un equipo portátil de la serie Vanta C que incluye
un tubo de rodio (Rh) de 40 kV, un detector de silicio SDD (Silicon Drift Detector) con una resolución
en energía de 135 eV (FWHM @ 5.9 keV) y un analizador multicanal integrado. Esta técnica también
se ha implementado en el análisis de oxidaciones presentes en algunos fragmentos cerámicos. El análisis
cuantitativo de la composición elemental de los materiales metálicos se ha realizado a partir de la calibración
Metal Alloys Plus 2-beam METHOD-G2-VCR (Ferrer i Jané et al., 2021; Rubio-Barberá et al., 2019, para
más detalle sobre la medición y la metodología de análisis).
El análisis de los restos de fauna se ha basado, por un lado, en un estudio taxonómico y anatómico,
mediante el uso de la colección osteológica de referencia del Gabinete de Fauna Cuaternaria Inocencio
Sarrión del MPV y diversos atlas anatómicos (p. ej. Barone, 1976). Además, se incluye la identificación de las
edades de muerte, las cuales se han establecido teniendo en cuenta el estado de fusión de las articulaciones,
así como al estado de erupción y desgaste dental (Barone, 1976; Pérez Ripoll, 1988; Serrano et al., 2004;
Silver, 1980). Asimismo, se ha realizado un análisis tafonómico de los huesos, teniendo en cuenta el origen
y la morfología de las fracturas (Real et al., 2022; Villa y Mahieu, 1991), las modificaciones antropogénicas
como marcas de corte, fracturas directas, marcas dentales y termoalteraciones (p. ej. Binford, 1981; Pérez
Ripoll, 1992; Shipman y Rose, 1983; Soulier y Costamagno, 2017; Stiner et al., 1995; Théry-Parisot et
al., 2004; Vettese et al., 2020), las modificaciones producidas por otros depredadores (p. ej. Andrews,
1990; Binford, 1981; Domínguez-Rodrigo y Piqueras, 2003; Yravedra, 2013), así como las alteraciones
APL XXXV, 2024
[page-n-118]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
117
diagenéticas (Andrews, 1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 2016; Yravedra, 2013). La cuantificación se ha
establecido a partir del número de restos (NR), número de restos identificados (NISP), número mínimo de
individuos (NMI) y número mínimo de elementos anatómicos (NME) (Lyman, 1994, 2008).
5. RESULTADOS
Debido a la ausencia de referencias espaciales claras presentamos, a continuación, un análisis global
del conjunto de materiales seleccionados para este estudio del interior de la Sima de l’Aigua. Prestamos
atención, en primer lugar, a aquellos elementos que se han podido vincular claramente con la frecuentación
ibérica de la cavidad: las cerámicas. Mostramos, seguidamente, los resultados de los análisis de los objetos
metálicos, restos de fauna e industria ósea que, pese a su adscripción cronológica indeterminada, podrían
estar relacionados con cronología ibérica. Finalmente, mencionamos la presencia de otros elementos que
muestran una frecuentación de la cueva en época romana.
5.1. Materiales de época ibérica
Las cerámicas
El total de cerámicas asociadas con los momentos de frecuentación ibérica es de 3412 fragmentos
(considerando los 3399 fragmentos de recogidos en el s. XX y los 13 recogidos en 2022), que representan
un NMI de 172 (evidenciando un alto nivel de fragmentación). Si nos basamos en el NMI/recipientes
identificados, son claramente más numerosas las cerámicas ibéricas (99,4 %), ya que tan solo se documenta
una cerámica importada (0,6 %). Entre las cerámicas ibéricas, destacan las finas o de Clase A (74,7 % del
total de fragmentos; 84,9 % del total de NMI), en especial el grupo III o vajilla de mesa (95,9 % de las
cerámicas de clase A y 80,1 % del NMI total de cerámicas de cronología ibérica). Dentro de este grupo, el
recipiente más documentado es el caliciforme, con un NMI de 119 (96,6 % del NMI del grupo III y 67,61
% del total de recipientes de cronología ibérica) (fig. 3). Destaca la cocción reductora para la mayoría de
los recipientes (95,8 % del NMI y 93,7 % de los fragmentos). Esta selección es mucho más evidente en los
119 caliciformes, de los cuales el 95,8 % son de cocción reductora.
Cerámica ibérica - Clase B
14,5 %
Importaciones
0,6 %
Cerámica ibérica - Clase A
84,9 %
Indeterminado
2,1 %
Grupo II
2,1 %
Grupo III
95,9 %
Fig. 3. Representación porcentual de las cerámicas de cronología ibérica halladas en la Sima de l’Aigua. Recuento
basado en el NMI.
APL XXXV, 2024
[page-n-119]
118
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Debido al número y la fragmentación de los recipientes, en las figuras de esta publicación se recogen
los ejemplos más representativos de cada tipo, mostrando los perfiles con mejor conservación. En
algunos casos ha sido imposible representarlos gráficamente debido a las alteraciones que presentan:
fragmentación, concreción, piezas adheridas entre ellas, etc. Estas alteraciones pueden ser consecuencia de
factores postdeposicionales naturales, así como de un uso determinado durante la práctica ritual y depósito
(fragmentación y ofrenda de recipientes sumergidos) (ver discusión en el apartado 6.2) (fig. 4).
1
2
3
4
11
5
6
7
8
9
10
Fig. 4: Ejemplos de la concreción presente en algunas piezas cerámicas: fragmento de borde de olla (1); fragmentos de
caliciformes: bordes (2), informe (3), bases (4-6); fragmentos informes con decoración (7-9), fragmento cerámico con
evidencias de contacto con elementos metálicos (10). Caliciforme hallado durante la prospección de 2022 en el interior
de uno de los gours (11).
Las formas
Las cerámicas finas o de Clase A son las más documentadas del conjunto de materiales, identificando al
menos 146 recipientes (tabla 1).
Sin duda, el grupo III o vajilla de mesa es el más numeroso del conjunto, con un NMI de 140 (95,9% del
total de Clase A) (figs. 3, 5 y 6 y tabla 1). Documentamos vajilla de mesa destinada al servicio de bebida,
como botellas (1) y jarros (1), así como para la comida: platos (19) (figs. 5.16 y 6.1-6.11). Entre los platos
(A.III.8), encontramos tanto platos con borde exvasado (7), de diámetros generalmente menores a los 15
cm (fig. 6.1-6.6), como platos con borde entrante o pátera (11) (fig. 6: 9 y 11). Es interesante remarcar que
dos de estos recipientes presentan superficies termoalteradas (internas y externas).
APL XXXV, 2024
[page-n-120]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
119
Tabla 1: Resumen del inventario de materiales cerámicos de cronología ibérica hallados en la Sima de
l’Aigua (NMI-G: número mínimo de individuos de cada grupo; NF: número de fragmentos; NMI-T:
número mínimo de individuos de cada tipo).
Clase cerámica
Grupo
A
II
III
NMI-G
3
140
Forma
Tipo
Tinajilla
Urna orejetas
2
4.1
Botella
Jarro
Caliciforme
1
2.1
4
4.1
4.2
4.3
8
8.1
8.1.1
8.2
Plato
Pátera
Indeterminado
B
3
25
Importación ática
Total
1
Olla
Tapadera
1
6
Copa
Inset lip
NF
NMI
6
1
2
1
2
32
859
121
105
72
16
14
2
25
1
1
106
6
3
4
0
6
2
11
3
3
156
1
24
1
5
1
1420
172
Los vasos caliciformes cuentan con un NMI de 119 (fig. 3 y tabla 1). Generalmente, no se ha podido
identificar el subtipo concreto, ya que muy pocos conservaban el perfil. La mayoría (NMI 106), se enmarcan
en la categoría general (A.III.4), mientras que 6 pertenecerían al subtipo 4.1 (cuerpo globular) (fig. 5: 1-5),
3 al subtipo 4.2 (perfil en “S”) (fig. 5.6-5.8) y 4 al subtipo 4.3 (carenado) (fig. 5.9-5.12). Generalmente,
presentan alturas y diámetros bastante uniformes (diámetros de base: entre 4 y 5 cm; y diámetros de boca:
entre 8 y 12 cm,). Al conservarse muy pocos ejemplares completos, desconocemos la altura de estos
recipientes. Sin embargo, en aquellos casos en los que se ha conservado el perfil, la altura se encuentra
entre los 5,5 y los 7 cm, aproximadamente. Del total de 119 caliciformes, tan solo se han identificado
dos recipientes con perfil completo que presentan orificios precocción en sus bordes (fig. 5.6), los cuales
también están presentes en algunos platos (fig. 6.3 y 7). Estos orificios también se documentan en 16
fragmentos de borde pertenecientes a otros caliciformes.
Por lo que respecta a la conservación de las superficies, algunos de los vasos presentan termoalteraciones
y concreciones, tanto las piezas procedentes de recogidas antiguas, como las halladas durante la prospección
de 2022 (fig. 4). Destacamos aquí una de las bases de caliciforme (fig. 4.5), que conserva adherido bajo
la concreción, derivada de su contacto con el agua, parte del contenido con el que fue depositado (ver
apartado 6.2)6.
6
Hay que tener en cuenta que la totalidad de cerámicas depositadas en el SIP no habían sido lavadas, posibilitando, 50 años
después, la toma de muestras del contenido de las mismas.
APL XXXV, 2024
[page-n-121]
120
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Fig. 5. Formas más representativas del conjunto de vasos caliciformes: cuerpo globular (1-5), perfil en “S” (6-8) y
carenado (9-12); formas no identificadas: pie alto (13) y posibles cubiletes (14-15); y botella A.III.1 (16).
Del resto de grupos, se han podido identificar tan solo tres individuos del grupo II (2,1 % del total de
Clase A), con fragmentos muy pequeños pertenecientes a dos tinajillas (pequeños contenedores) y a una
urna de orejetas. Finalmente, se documentan otras formas por determinar: un pie alto de un recipiente
indeterminado, que no puede relacionarse con las formas de vajilla de mesa, tipo copa, por su grosor
(pudiendo tratarse de una imitación en cocción reductora) (fig. 5.13); un recipiente con una hendidura en el
labio y un recipiente con forma de cubilete, pero con un tamaño que no se corresponde al identificado en
estos recipientes (fig. 5.14-5.15).
APL XXXV, 2024
[page-n-122]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
121
Fig. 6. Formas más representativas del conjunto de platos (1-11) y ollas (12-19).
Las cerámicas toscas o de Clase B tan solo están presentes en el conjunto revisado por 157 fragmentos,
que suponen un NMI de 25 (14,5 % del NMI total de cerámicas de cronología ibérica) (fig. 3 y tabla 1). La
mayoría son ollas, recipientes destinados a la cocina o al depósito de alimentos, que presentan diámetros
entre 15 y 20 cm, aproximadamente, para los bordes (fig. 6.12-6.17) y de entre 4 y 10 cm, aproximadamente,
para las bases (fig. 6.19). Tan solo documentamos un ejemplo de una tapadera (B.6) (fig. 6.18). En cuanto
a la conservación, la concreción identificada en algunos vasos caliciformes, también se documenta en uno
de los bordes de Clase B (fig. 4: 1).
APL XXXV, 2024
[page-n-123]
122
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Por último, identificamos cinco fragmentos muy rodados pertenecientes a un recipiente de origen ático:
forma Lamboglia 42A (Lamboglia, 1952, 1954) o inset lip, según la tipología del Ágora de Atenas (Sparkes
y Talcott, 1970: 98-102, n.º 469-6).
Además de todos estos recipientes, sabemos que se recogieron otras formas muy características, pero
estas no se encuentran en el conjunto depositado en el SIP. Estas cerámicas fueron inventariadas en las
publicaciones previas, como, por ejemplo, las urnas de orejetas (al menos dos) (Aparicio, 1976: 14, 1997:
348) o las tapaderas (al menos tres) (Serrano, 1987: 130-133, fig. 40.10, 40.16, 40.20). Lamentablemente,
estos materiales no están disponibles y no han podido incluirse en este estudio.
Las decoraciones
Del total de 3412 fragmentos, tan solo 75 (2,20 %) cuentan con algún tipo de decoración conservada, siendo
la mayoría de estos de Clase A. Se trata de decoraciones muy sencillas, a base de pintura, incisiones o
baquetones (fig. 6: 12-15). Algunos fragmentos presentan restos de espatulados (fig. 5: 10). La decoración
pintada es monocroma, de motivos geométricos simples: líneas, bandas, círculos concéntricos y retículas (fig.
4: 7-9). En muchos casos la conservación no permite identificar el motivo representado. Otros fragmentos
muestran oxidaciones de color verde o anaranjado, evidenciando su contacto con elementos metálicos
(fig. 4: 10). Los análisis por pXRF llevados a cabo en la superficie de algunos de ellos han confirmado la
presencia de cobre (oxidaciones verdosas) y hierro (oxidaciones anaranjadas) como elementos mayoritarios.
Los objetos metálicos
La mayoría de los objetos metálicos son elementos de adorno y objetos de uso personal: anillos (7) y anillas
(7). Se conservan un total de nueve anillos de cinta lisos: cinco completos y dos fragmentados. Todos
ellos son de sección rectangular. Los diámetros se encuentran entre los 17,03 mm y los 19,95 mm, estando
algunos de ellos deformados. Presentan grosores entre los 0,58-0,93 mm. El peso oscila entre los 0,21 g, en
los anillos más finos, y los 1,38 g (fig. 7).
Por lo que respecta a las anillas, hay dos piezas completas, cinco casi completas y dos fragmentos
filiformes (un total de 9 fragmentos), que pueden ser interpretadas como pulseras y/o brazaletes. La única
diferencia entre estos dos adornos es que las pulseras tienen diámetros menores, ya que se pondrían en
las muñecas, y los brazaletes se suelen portar en los antebrazos, contando con diámetros mayores. Sin
embargo, no debemos olvidar que estos tamaños pueden estar relacionados, también, con la edad de sus
portadores o portadoras (individuos infantiles). Todas ellas cuentan con una sección ovalada y circular. Los
ejemplares que están completos, o casi completos, tienen diámetros máximos que oscilan entre los 4,6 y
los 6,4 cm y espesores medios de 0,08-0,2 cm. Se trata de anillas muy ligeras: desde 0,54-1,75 g (pesando
0,74 g y 1,36 g las dos anillas que se conservan completas) (fig. 7: 8-7: 16). Son anillas simples, realizadas
a partir de una única varilla de bronce, existiendo dos ejemplares que presentan decoración (fig. 7: 11B y
7: 12B). Sin embargo, los inventarios publicados con anterioridad indican la existencia de muchas más
anillas, ya que se recogen cuatro anillas metálicas completas y 28 fragmentos pertenecientes a otras anillas
(Aparicio, 1997: foto 1).
Los anillos y anillas son elementos de estructura sencilla y que están presentes en cronologías muy
amplias. Sin embargo, tal y como veremos en el apartado 6.2., las características de los hallados en la
Sima de l’Aigua son muy similares a las de otros contextos ibéricos. Al identificar coloraciones doradas en
algunas de las piezas (fig. 7: 5B y 7: 16B), se realizó un análisis por pXRF. Los datos obtenidos confirman la
ausencia de oro en la composición de las anillas y anillos, siendo la aleación empleada para la manufactura
de estos objetos cobre (Cu), estaño (Sn) y plomo (Pb), mayoritariamente (tabla 2), que corresponde a
un bronce ternario (Montero-Ruiz, 2008; Rubio-Barberá et al., 2019). Estos resultados se diferencian del
cobre (Cu) y zinc (Zn), elementos mayoritarios que caracterizan como latón una aguja de tipología romana
procedente de las recogidas de los años 70 (ver apartado 5.2). El latón se empieza a producir en modo
APL XXXV, 2024
[page-n-124]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
123
Fig. 7. Anillos y anillas de bronce hallados en la Sima de l’Aigua.
extensivo desde el s. I a.C., coincidiendo con el desarrollo de esta técnica en el mundo romano (Craddock,
1978; Montero-Ruiz y Perea, 2007). Hay también que destacar que en algunos de los objetos analizados
se observan valores más elevados de hierro (Fe) que de plomo (Pb). Así mismo, se detecta también la
presencia de plata (Ag) (tabla 2). Esta heterogeneidad en el perfil elemental del conjunto de anillas y anillos
podría relacionarse con el uso de diferentes procesos de manufacturación y diferentes materias primas
(Rubio-Barberá et al., 2019).
Industria ósea
Entre los restos óseos destaca un fragmento de diáfisis de hueso largo de meso mamífero: 52,76 mm de
largo; 4,95 mm de anchura máxima y 1,83 mm de anchura mínima; 2.90 mm de grosor. La pieza, de sección
plano-convexa, está completa y tiene marcas de una ligera abrasión (tanto en los laterales, como en la cara
frontal) (fig. 8). Se trata de una esquirla ósea alargada, ligeramente preparada para resultar biapuntada,
APL XXXV, 2024
[page-n-125]
124
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
Tabla 2. Peso, diámetro y concentraciones de los elementos mayoritarios en las anillas, anillos y el alfiler.
El diámetro máximo está expresado en milímetros (mm), el peso en gramos (g) y las concentraciones
elementales en porcentaje masa/masa (wt%). LOD: Limit of detection. Las piezas 5, 15 y 16 presentaban
apariencia dorada (ver fotos en fig. 7).
N
Tipo
Conservación
ø máx.
Peso
Elementos mayoritarios (wt%)
Fe
Cu
Zn
Ag
Sn
Sb
Pb
34
4
1
Anillo
Completo
19,77
1,369
11
33
0,1
0,2
2
Anillo
Completo
18,6
0,83
0,5
85
0,1
8
0,1
2
3
Anillo
Completo
19,1
0,56
2
55
0,1
0,1
22
0,8
8
4
Anillo
Completo
19,95
1,38
0,2
84
0,1
7
0,2
2
5
Anillo
Completo
18,75
0,9
0,7
78
11
1
6
Anillo
Fragmentado
18,86
0,38
0,4
85
0,2
5
0,9
0,9
7
Anillo
Fragmentado
17,03
0,21
10
26
0,1
0,4
32
0,4
15
8
Anilla
Fragmentado
55
1,45
2
71
0,1
13
1
9
Anilla
Fragmentado
52
1,37
0,4
75
12
0,3
10 Anilla
Fragmentado
49
1,004
4
46
0,2
40
0,2
11
Fragmentado
57
0,54
2
66
0,1
19
0,3
12 Anilla
Anilla
Completo
46
1,36
2
62
0,1
16
0,2
3
13 Anilla
Fragmentado
58
1,75
3
39
0,2
44
0,2
14 Anilla
Fragmentado
Indet.
0,278
0,7
60
0,1
0,2
20
2
15 Anilla
Fragmentado
64
0,78
0,1
85
10
2
16 Anilla
Completo
56
0,74
0,2
85
8
2
17 Aguja
Completo
1,1
0,271
0,5
62
16
0,04
Fig. 8. Útil apuntado con evidencias
de piqueteado (1) y abrasión (2).
Fotografías de detalle tomadas con
Lupa Leica M165C del MPV (15 X y
12 X aumentos, respectivamente).
APL XXXV, 2024
[page-n-126]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
125
pudiendo ser considerada como una pieza del grupo de industria ósea secundaria o expeditiva (fragmentos
óseos empleados de forma puntual pero no trabajados con detalle) (Blasco Martín, 2022: 27). Aunque no
podamos precisar su cronología, podemos asegurar que esta pieza fue utilizada, ya que ambos extremos o
puntas cuentan con un ligero piqueteado. Además, como veremos más adelante, es interesante indicar que
esta pieza se encontraba almacenada en un sobre que indicaba su hallazgo en el “interior de una urna más
grande”, lo que podría evidenciar su depósito dentro de una de las ollas ibéricas documentadas en la cueva.
5.2. Materiales de época romana
Consideramos relevante indicar también la existencia de materiales asociados con cronologías más tardías.
La revisión de los fondos del SIP nos ha permitido corroborar las referencias mencionadas en publicaciones
previas. Por una parte, existe una aguja de latón, mencionada anteriormente. Estas agujas, conocidas como
acus crinalis, con cabeza globular y un vástago muy fino, de sección circular, eran un utensilio empleado
generalmente para sujetar los cabellos de las mujeres romanas (Stephens, 2008). También se documentan
varios fragmentos de lucernas romanas (ss. II-III d.C.) (González-Alcalde, 2002-2003: 288) (depositados
en el SIP) y, supuestamente, una moneda de Constantino (s. IV d.C.) (Aparicio, 1976: 14) (ausente en el
catálogo numismático del MPV).
5.3. Materiales de cronología indeterminada
Restos de fauna
Se han analizado un total de 18 restos de fauna (tabla 3), de los cuales el 72,2 % se ha podido identificar
taxonómica y anatómicamente. El resto (27,8 %) comprende cinco fragmentos indeterminados a nivel de
especie y clasificados como talla pequeña-media. Si bien su adscripción cronológica es indeterminada,
presentamos aquí los resultados de su estudio que nos permitirá plantear diversas hipótesis en base al
tratamiento y selección de los restos. Estos datos podrán concretarse en un futuro cuando contemos con
datos cronológicos más precisos.
Tabla 3. Composición taxonómica y edades de muerte de los restos de fauna de la Sima de l’Aigua.
NISP
n
Det.
Indet.
Total
NISP
%
13 72,2
5 27,8
18
NME
10
3
NME NMI
n
%
11
61,1
8
1*
Sus sp.
2
11,1
2
1**
Pequeña/media
5
27,8
3
Ovicaprino
13
18
13
2
NISP
Cráneo
Maxilar
Mandíbula
Diente
Metacarpo
Falange 1
Escápula
Ulna
Cráneo
Hueso plano
Hueso largo
n
%
4
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
18
22,2
5,6
11,1
11,1
5,6
5,6
5,6
5,6
11,1
11,1
5,6
NME
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
13
* Joven (5-6 meses) | ** Adulto (>12 meses).
APL XXXV, 2024
[page-n-127]
126
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
En cuanto al conjunto de restos determinados, se han identificado 11 huesos de ovicaprino y tan solo
dos de Sus sp. Los restos de Sus sp. podrían corresponder con el jabalí dado la anchura de la superficie
articular. Anatómicamente, se documentan sobre todo restos craneales en el caso del ovicaprino, además
de un metacarpo y una falange. En base a la presencia de dos dientes permanentes (M1/ y M/1) iniciando
el desgaste y un decidual (D4/) con muy poco desgaste, los restos de ovicaprino corresponderían a un
individuo joven de unos 5-6 meses de edad. Esta edad podría relacionarse también con una falange primera
y un metacarpo sin osificar (fig. 9: 4). En cuanto al Sus sp., corresponderían a un individuo subadulto/adulto
según indica la osificación de la escápula.
El conjunto está bien conservado, tan solo un resto presenta alteraciones diagenéticas por manganeso.
En cuanto a la fragmentación, dos huesos (falange y metacarpo de ovicaprino) están completos. El resto
(83,33 %) están fragmentados, y la mayoría presenta fracturas de origen indeterminado (38,89 %) y fresco
(22,22 %) (tabla 4).
Tabla 4. Clasificación de los restos de fauna de la Sima de l’Aigua según el origen de la fractura.
NISP
NISP
Completo
Fragmentado
Reciente
Ovicaprino
11
Sus sp.
2
Talla pequeña/media
3
Total
16
Cráneo
Maxilar
Mandíbula
Diente
Metacarpo
Falange 1
Escápula
Ulna
Cráneo
Hueso largo
4
1
2
2
1
1
1
1
2
1
16
1
1
2
2
Fresco
2
1
1
2
4
Indeterminado
4
1
1
1
7
Las modificaciones identificadas son todas de origen antrópico y corresponden a marcas de corte,
de fractura directa y termoalteraciones. Las marcas de corte se documentan en el cuerpo de la cavidad
alveolar de las dos mandíbulas de ovicaprino: por un lado, dos incisiones cortas, transversales y leves;
y, por otro lado, otras dos incisiones, largas, oblicuas y de intensidad moderada (fig. 9: 4). Estas podrían
estar vinculadas con el aprovechamiento de la carne o con el pelado. También hay varias incisiones cortas
y oblicuas en la zona media de la diáfisis y en la articulación proximal de la ulna de Sus sp. Este hueso
presenta fracturas directas tanto en la zona proximal como distal (fig. 9: 1), las cuales podrían deberse a la
acción de agentes no humanos, pero no hay otras marcas dentales como punciones o arrastres que ayuden
a determinar dicho origen. La escápula de Sus sp. presenta una muesca por fractura directa (fig. 9: 2). Por
último, los dos fragmentos indeterminados de hueso plano están termoalterados.
Otros materiales
Así mismo, existen otros materiales que podrían relacionarse con la frecuentación ibérica de la cavidad, que
no fueron depositados en el MPV. Este es el caso del fragmento de cráneo humano, entre el lote de materiales
acumulados delante de la boca de la entrada (Serrano, 1987: 130). Si bien la presencia de restos humanos
inhumados suele asociarse a momentos de frecuentación previa, las recientes dataciones están demostrando
APL XXXV, 2024
[page-n-128]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
2
3
127
4
1
Fig. 9. Restos de fauna de la Sima de l’Aigua: ulna de Sus sp. con fracturas directas y marca de corte (1); escápula de
Sus sp. con una muesca (2); mandíbula de ovicaprino joven con marcas de corte (3); falange primera y metacarpo sin
osificar de ovicaprino (4).
que existen algunos casos en los que las cuevas fueron escenarios de algún tipo de ritual funerario en época
ibérica, como ocurre en la Cueva del Sapo (Chiva, València) (Machause et al., 2014: 170) y en la Cueva
Merinel (Bugarra, València) (Machause y Skeates, 2022: 8). En este sentido, es interesante remarcar la
presencia de varias urnas de orejetas en la Sima de l’Aigua, como se ha documentado en otras cuevas
rituales. Recientemente se han hallado estos recipientes en la Cueva del Sapo, una cavidad que albergó una
gran diversidad de prácticas rituales, entre las que destaca la inhumación de un individuo femenino del siglo
IV-III a.C. (Machause et al., 2014).
6. DISCUSIÓN
6.1. Marco cronológico
La información disponible hasta la fecha muestra que la Sima de l’Aigua fue frecuentada entre los siglos V/
IV a.C. y el s. IV d.C. Sin embargo, la mayoría de los materiales se asocian con la frecuentación ibérica de
la cueva (ss. V-IV a.C.). Esta cronología coincide con el uso de otras cavidades rituales del este peninsular
(Grau y Amorós, 2013; Ocharán, 2015; Machause, 2019, entre otros).
Por lo que respecta a las cerámicas ibéricas, sus características decorativas, conservación y formas nos
impiden acotar un momento de frecuentación más preciso. Sin embargo, la presencia de un recipiente de
importación ática indica que la cueva pudo ser visitada desde la segunda mitad del s. V/primer tercio del
siglo IV a.C. (Shefton, 1982; Sánchez, 1992: 328; Rodríguez Pérez, 2019: 73-74, entre otros). Dicho marco
cronológico coincide con los siglos con los que suelen relacionarse las formas carenadas de caliciformes
(A. III.4.3), presentes en la cavidad (Mata y Bonet, 1992).
La ausencia de una tipología clara para anillos y anillas de época ibérica dificulta su atribución cronológica.
Sin embargo, las características tipológicas de las anillas son muy similares a las halladas en otros contextos
ibéricos del siglo IV a.C., como en la necrópolis de Casa del Monte (Valdeganga, Albacete) (comunicación
personal de C. Mata) o en otras cuevas rituales como la Cova de les Dones (Millares, València) (Machause
APL XXXV, 2024
[page-n-129]
128
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
y Falcó, 2023: fig. 13) o la Cova dels Pilars (Agres, Alicante) (Grau y Amorós, 2013: fig. 2). Así pues, los
anillos y las anillas podrían estar en relación con las ofrendas depositadas en esta cavidad durante época
ibérica, momento en el cual existe una mayor densidad de ofrendas cerámicas. Si bien se recogieron otros
elementos metálicos de cronología romana, como el acus crinalis, los elementos generales detectados con la
técnica de fluorescencia de rayos X (pXRF) indican que estas ofrendas pudieron pertenecer a dos momentos
distintos. Los elementos químicos mayoritarios detectados indican la presencia de bronce ternario en las
anillas y los anillos, mientras que el perfil químico identificado en la aguja de tipología romana es latón.
Esto confirma que las técnicas de manufactura fueron distintas. Aunque estos datos no permiten ubicar
cronológicamente estos objetos, sí que nos aportan datos interesantes para plantear hipótesis sobre la posible
pertenencia a distintas fases de uso del espacio o a momentos cronológicos distintos.
Por lo que respecta a los restos de fauna, estos pudieron estar asociados con cualquier momento de
frecuentación de la cavidad. Sin embargo, hemos considerado relevante incluirlos en esta publicación por
si futuros datos, ya sean estratigráficos o resultado de dataciones radiocarbónicas, permiten comparar estos
resultados con los ejemplos hallados en otras cuevas ibéricas.
Finalmente, debemos indicar que la cronología de la pieza de industria ósea también es desconocida.
Sin embargo, en el contexto de un depósito ritual, es interesante remarcar la mención concreta sobre su
hallazgo en el interior de la Sima de l’Aigua. Inocencio Sarrión escribió en el sobre en el que depositó los
restos en el SIP: “interior urna más grande”. Esta referencia nos hace plantearnos el carácter de ofrenda
de esta pieza, depositada posiblemente en el interior de una de las ollas, asociada a la frecuentación
ibérica de la cavidad.
6.2. Prácticas rituales identificadas
El análisis de los materiales recuperados en las distintas recogidas y prospecciones en la cavidad confirma
su relevancia en el desarrollo de diversas prácticas rituales en época ibérica. La materialidad del rito
presente en la Sima de l’Aigua demuestra un depósito de ofrendas cerámicas estandarizado, con presencia
de vasos, principalmente, platos y ollas, y, seguramente, de anillos y anillas de bronce, que formarían parte
de distintas prácticas rituales. Sin embargo, debemos ser conscientes de las limitaciones marcadas por los
procesos postdeposicionales que pudieron alterar la formación del registro, así como las características de
su recogida. Los datos conservados sobre la procedencia de los materiales son muy escasos. Además, no
descartamos la posibilidad de una posible selección de materiales durante esta recogida, mostrando una
visión parcial de la pauta ritual. Pese a estas limitaciones, planteamos a continuación diversas hipótesis
sobre las acciones que pudieron desarrollarse en la Sima de l’Aigua.
En primer lugar, cabe destacar la presencia de más de un centenar de vasos caliciformes, que pudieron
adquirir múltiples significados rituales: ofrendas, recipientes para libaciones, contenedores de ofrendas o,
incluso, elementos de iluminación depositados de manera ritualizada (Martínez Perona, 1992; Izquierdo,
2003). Estos recipientes, que aparecen también en el ámbito doméstico, han sido tradicionalmente
vinculados con las prácticas simbólicas en cuevas (González-Alcalde, 2009). El valor simbólico que
adquieren en estos espacios reside en su depósito formalizado de manera repetida y estandarizada
(Machause 2019: 163-168). Sin embargo, su multifuncionalidad no siempre permite concretar en su
interpretación. En el caso de la Sima de l’Aigua no contamos con datos exactos sobre su contexto y
posición, ni sobre su asociación directa con otros recipientes o su posible contenido orgánico. Sin embargo,
en este sentido, es interesante indicar que esta cueva fue una de las primeras cuevas en las que se remarcó
la necesidad de realizar análisis de residuos. J. Aparicio (1976: 14) indica: (…) un vasito ibérico de
cerámica negruzca y perfil caliciforme, lleno de substancia blanquecina está siendo sometido a análisis
por si se tratara de algún resto de ofrenda. Los resultados de este análisis, llevado a cabo en el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia, revelaron que no contenía cereales. Años después,
APL XXXV, 2024
[page-n-130]
129
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
una publicación indica que seguramente se trate de substancias oleaginosas, resinosas o bituminosas,
naturaleza a analizar, interpretadas como restos de la ofrenda o de iluminación (relacionado con el uso
de estos vasos como lámparas de aceite) (Aparicio, 1997: 348). Por desgracia, los resultados finales no
llegaron a publicarse. En nuestro caso, al evidenciar residuos conservados en uno de los vasos (fig. 4: 5),
llevamos a cabo diversos análisis, tanto antropológicos como químicos, para conocer su contenido. Estos
resultados se encuentran actualmente en estudio.
Las características de estos vasos muestran un amplio abanico de posibilidades de uso, que en muchas
ocasiones no son excluyentes. Las termoalteraciones presentes en tres de ellos podrían evidenciar su
uso como recipientes de iluminación o recipientes de ofrendas vegetales que fueran quemadas en el
marco de prácticas rituales. Las concreciones conservadas en al menos 23 fragmentos procedentes
de recogidas antiguas (cinco informes, un fragmento de cuello y cinco fragmentos de bases) y dos
fragmentos recuperados en la prospección de 2022 (un fragmento de cuello y una base), evidencian su
depósito en contacto con el agua. Sin embargo, las características observadas no nos permiten descartar
la selección de fragmentos, ni su depósito intencionado siguiendo una orientación concreta. Lo que sí
que podemos plantear con más seguridad es que gran parte de estos vasos pudieron ser objeto de una
rotura intencional (fueran utilizados o no previamente), a juzgar por el elevado número de fragmentos
y fracturas antiguas que presentan los caliciformes (fig. 10). Esta práctica se ha documentado en una
gran variedad de contextos cultuales desde la Prehistoria, simbolizando el sacrificio del objeto ofrecido
y su inutilización (Grinsell, 1961; Chapman, 2000; Denti, 2013). Sin embargo, para poder avanzar en
el conocimiento de la pauta ritual en cuevas vinculada con estos vasos (como, por ejemplo, el contacto
total o parcial con el agua subterránea o la selección de fragmentos previos a su depósito) precisamos de
datos estratigráficos claros, como se está identificando en estos últimos años en otros contextos ibéricos
(Rodríguez Ariza et al., 2023: 158).
Si bien no conocemos la ubicación original de la totalidad de los materiales, planteamos la elección
de la Sala de los Gours para el depósito de la mayoría de las ofrendas cerámicas, tal y como se sugirió en
publicaciones previas (Aparicio, 1997: 348). Esta propuesta se basa en dos evidencias: las características
de conservación de las cerámicas (en contacto con el agua); y su localización, durante la prospección de
1
2
0
5 cm
Fig. 10. Algunos ejemplos de la fragmentación presente en los vasos caliciformes de la Sima de l’Aigua: bases anilladas
(1) y bases indicadas (2).
APL XXXV, 2024
[page-n-131]
130
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
2022 concentrada en esta sala (fig. 2: D), no documentándose ningún fragmento cerámico en las otras zonas
de la cavidad. Esta selección implicaría diversas cuestiones relevantes a tener en cuenta en el marco de un
ritual de paso: acceso complejo a ciertas salas que solamente puede ser superado de manera individual,
simbolizando una fase liminal (1); completa oscuridad y necesidad de iluminación artificial para desarrollar
las ofrendas y transitar por el espacio subterráneo (2); y contacto directo con el agua durante el gesto final
de ofrenda, el cual puede ser parcial, introduciendo solo ciertas partes del cuerpo, o total (3).
El papel simbólico del agua en los rituales ibéricos ha sido remarcado en diversos contextos, tanto
subterráneos como en superficie (Sánchez Moral, 2020; Machause y Falcó, 2023: 65-66). En concreto, el
agua subterránea es considerada en muchas sociedades como un elemento divino y sobrenatural, integrada
activamente en los rituales personificados en estos espacios, a través de la bebida, la purificación o la
libación (Whitehouse, 2007; Oestigaard, 2020). En el caso de la Sima de l’Aigua, además de valorar su uso
durante las prácticas rituales, debemos considerar su simbolismo al convertirse en contenedor y transmisor
de ofrendas, en las últimas fases del rito. El agua, por tanto, sería uno de los elementos protagonistas en
los rituales personificados en esta cavidad, del mismo modo que ocurre, por ejemplo, en la Cova de les
Dones (Millares, València) (Machause y Falcó, 2023). La Sala de los Gours sería el destino final del viaje
ritual emprendido desde los lugares de hábitat hasta las cuevas, un proceso transformador que culminaría al
depositar la ofrenda cerámica en contacto con al agua subterránea en las salas más profundas de la cavidad.
Sin embargo, esta propuesta interpretativa no descarta la realización de prácticas rituales en otras zonas de
Sima de l’Aigua, de las cuales no se conservan evidencias arqueológicas hasta la fecha (como, por ejemplo,
libaciones u ofrendas de elementos vegetales).
Algunas de estas prácticas podrían estar precedidas, por ejemplo, por algún tipo de ritual de
comensalidad. Estas prácticas simbólicas están presentes directa o indirectamente en una gran variedad de
contextos cultuales del Mediterráneo (Sardà, 2010; Amorós, 2019). La presencia de vajilla de mesa (tanto
de cerámica ática, como de cerámica ibérica: una veintena de platos), así como de una veintena de ollas
podría relacionarse con diversas prácticas de consumo previas al depósito. Sin embargo, en relación a este
aspecto, es notoria la ausencia de grandes contenedores como ánforas o tinajas que sí están presentes en
otras cuevas del este peninsular (Machause 2019). En este sentido, es interesante recordar la identificación
de dos platos con termoalteraciones internas y externas, pudiendo ser utilizados en la preparación de
alimentos u ofrendas orgánicas.
Finalmente, aunque no contemos con una adscripción cronológica clara, proponemos la vinculación de
parte de las ofrendas cerámicas con la presencia de objetos metálicos relacionados con el adorno personal
(seguramente más de una veintena de anillos y anillas de bronce, a juzgar por los fragmentos depositados en
el SIP y las referencias bibliográficas: Aparicio, 1997: foto 1). Observando otros ejemplos coetáneos, estos
elementos podrían indicar la realización de rituales de paso que implicaran el cambio de apariencia, regidos
por distintos códigos sociales de indumentaria relacionados con la edad, el género y/o el grupo social.
En concreto, la presencia de anillas/aros metálicos se suele relacionar con las ofrendas de cabello, en el
marco de rituales de paso, en distintos contextos, tanto en las cuevas del este peninsular (González-Alcalde,
2011: 144), como en el Alto Guadalquivir (Rueda, 2011). Sin embargo, el grosor y el peso de las anillas
procedentes de la Sima de l’Aigua podría relacionarse también con algún tipo de pulseras o brazaletes,
seguramente propiedad de individuos infantiles (a juzgar por los diámetros conservados).
Aunque desconozcamos la cronología de los restos de fauna, también es interesante indicar su posible
vinculación con los rituales desarrollados en época ibérica (si bien no presentan evidencias de concreción
como las piezas cerámicas). En concreto, valoramos la posible selección de suidos y ovicaprinos, las
alteraciones de origen antrópico (marcas de corte y termoalteraciones), así como el consumo y la ofrenda de
determinadas partes anatómicas. Estas características se documentan, también, en otras cavidades del este
peninsular (p.e. Blay, 1992; Machause y Sanchis, 2015). Sin embargo, para profundizar en el simbolismo
de estos animales, en el marco de las prácticas rituales ibéricas de la Sima de l’Aigua, necesitaríamos datos
cronológicos y estratigráficos más precisos.
APL XXXV, 2024
[page-n-132]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
131
7. CONCLUSIONES
El análisis de las evidencias materiales halladas en los años 70, junto con los resultados de la reciente
prospección, desarrollada en 2022, demuestra que la Sima de l’Aigua acogió diversas prácticas rituales
durante época ibérica (ss. V-IV a.C.). El rito se materializaría a través de diversas ofrendas cerámicas,
principalmente caliciformes (pero también platos y ollas) y, posiblemente, adornos metálicos, objetos de
hueso y restos de fauna. Estas ofrendas muestran un comportamiento cíclico y pautado, presente en otros
ejemplos de cronología similar.
Pese al sesgo existente en la documentación, que nos impide asegurar la adscripción cronológica de
algunos elementos, consideramos necesaria la realización de este tipo de estudios que profundicen en la
heterogeneidad de las dinámicas rituales en los espacios subterráneos. Además, estos resultados serán de
vital importancia para plantear futuras intervenciones arqueológicas en la cavidad que permitan obtener
información contextualizada, así como recuperar restos bióticos (infrarrepresentados en las cavidades que
cuentan con prospecciones o excavaciones antiguas).
Una de las vertientes que sin duda deberá recibir un análisis más pormenorizado en próximas
investigaciones es la interrelación de esta y otras cuevas cercanas con los núcleos de hábitat más próximos.
En este sentido, conforme evolucionen los estudios de poblamiento de este territorio, se valorará la
realización de cálculos de visibilidad acumulada para observar su prominencia en el paisaje en relación con
los núcleos habitados, así como los caminos que pudieron servir para transitar hacia estos espacios. Los
datos disponibles hasta la fecha muestran una aparente lejanía de las zonas de poblamiento, reforzando el
carácter limítrofe de las cuevas, como se ha evidenciado en otros territorios. Esta zona cuenta con varios
yacimientos con materiales ibéricos. Nos referimos a los hallazgos encontrados en Convent del Corpus
Christi, Font de Botet, Benibaire Alt, Sequer de Sant Bernat, La Villa-Avinguda de la Ribera, Molí de
Fus, Escoles Píes, El Torretxó, Cases de Xixerà o El Pla-Molí de Genís (que se encuentran alrededor de
a las actuales localidades de Carcaixent y Alzira) (fig. 1: 2). Entre estos destacarían los posibles núcleos
de habitación en los actuales términos de Carcaixent y Alzira, a unos 8 km de la Sima de l’Aigua, y un
importante núcleo de habitación en la actual Albalat de la Ribera (Sucro) a unos 15 km aproximadamente
(Aranegui, 2015; Albelda, 2016; Pérez Vidal, 2021).
Consideramos que, si bien quedan muchas cuestiones en las que profundizar en futuras investigaciones,
esta publicación demuestra la importancia de “excavar” en los fondos museísticos y analizar el contexto
espacial y físico de los hallazgos. Tan solo a través de un análisis detallado, tanto de la materialidad y su
contexto estratigráfico y espacial, como del contexto territorial logaremos profundizar en el conocimiento
de las sociedades del pasado y sus prácticas rituales.
AGRADECIMIENTOS
La mayor parte del análisis de los materiales de la Sima de l’Aigua se inició con la beca postdoctoral de la primera
autora (APOSTD-Generalitat Valenciana-Fondo Social Europeo) y se finalizó en el marco del proyecto “Deep in caves:
ritualidad ibérica en contexto” (Generalitat Valenciana - CIGE/2022/94). Agradecemos la colaboración de Joan Falcó
Alcázar, durante la prospección llevada a cabo en la Sima. Así mismo, expresamos nuestra gratitud al personal del Museu de Prehistòria de València y, en especial, a Jaime Vives-Ferrándiz y a su directora, María Jesús de Pedro. También
agradecemos los comentarios de Consuelo Mata Parreño, así como de los/las evaluadores/as y el equipo editorial, que
han mejorado enormemente el resultado final de este artículo. Finalmente, agradecemos a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana por la financiación del proyecto NeoNetS “A Social Network Approach to
Understanding the Evolutionary Dynamics of Neolithic Societies (C. 7600-4000 cal. BP)” (Prometeo/2021/007) con el
cual se ha adquirido la instrumentación analítica para llevar a cabo el estudio. Gianni Gallello agradece el ayuda Beatriz Galindo (2018) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Project BEA-GAL18/00110
“Development of analytical methods applied to archaeology”).
APL XXXV, 2024
[page-n-133]
132
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
BIBLIOGRAFÍA
ALBELDA, V. (2016): El hàbitat costero edetano (ss. VI-I a.C.). Tesis doctoral, Universitat de València. Disponible
en: http://hdl.handle.net/10550/58509
AMORÓS, I. (2012): “La Cova de l’Agüela (Vall d’Alcalà, Alicante). Una cueva-santuario en el corazón de la Contestania Ibérica. Alberri. Quaderns d’Investigació del Centre d’Estudis Contestans, 22, p. 51-93.
AMORÓS, I. (2019): “Las prácticas de comensalidad como estrategia ideológica en el área central de la Contestania
ibérica (VII-I a. C.)”. Zephyrus, LXXXIV, p. 41-62. DOI: https://doi.org/10.14201/zephyrus2019844162
ANDREWS, P. (1990): Owls, caves and fossils. University of Chicago Press, Londres.
APARICIO, J. (1976): “El culto en cuevas en la región valenciana”. En Homenaje a García y Bellido, I Revista de la
Universidad Complutense, XXV, n. 101, p. 9-30.
APARICIO, J. (1997): “El culto en cuevas y la religiosidad protohistórica”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de
Castelló, 18, p. 345-358.
ARANEGUI, C. (ed.) (2015): El sucronensis sinus en época ibérica, Saguntum-PLAV Extra 17, Universitat de València.
BARONE, R. (1976): Anatomie compareé des mammifères domestiques (Tome 1: Ostéologie). Vigot, París.
BERGSVIK, K. A. y DOWD, M. (eds.) (2017): Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500–1500. Oxford, Oxbow
Books.
BERGSVIK, K. A. y SKEATES, R. (eds.) (2012): Caves in Context: the Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe. Oxford, Oxbow Books.
BINFORD, L. R. (1981): Bones: ancient men and modern myths. Academic Press, New York-Orlando.
BLAY, F. (1992): “Cueva Merinel (Bugarra). Análisis de la fauna”. En J. Juan Cabanilles (coord.): Estudios de Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester. Museu de Prehistòria de València, Diputación Provincial
de Valencia (Serie de Trabajos Varios del SIP, 89), p. 283-287.
BLASCO, M. (2022): Artesanías en hueso, asta, cuerno y marfil en el mundo ibérico, Museu de Prehistòria de València. Diputación Provincial de Valencia (Serie de Trabajos Varios del SIP, 128), València.
BONET, H. y MATA, C. (2001): “Organización del territorio y poblamiento en el País Valenciano entre los ss. VII al II
a.C.”. En L. Berrocal-Rangel y P. Gardes (eds.): Entre celtas e íberos. Las poblaciones protohistóricas de las galias
e Hispania, Real Academia de la Historia Casa de Velázquez, Madrid, p. 175-186.
BONSALL, C. y TOLAN-SMITH, C. (eds.) (1997): The Human Use of Caves. BAR International Series, 667, Oxford,
Archaeopress.
BÜSTER, L.; WARMENBOL, E. y MLEKUZ, D. (eds.) (2019): Between Worlds: Understanding Ritual Cave Use in
Later Prehistory. Springer.
CHAPMAN, J. (2000): Fragmentation in Archaeology: People, Places, and Broken Objects in the Prehistory of SouthEastern Europe. Routledge, Londres.
COTS, I.; PÉREZ, M. y DILOLI, J. (2021): “Ritual Spaces in the Font Major Cave: The Sala del Llac and the Sala
de la Mamella (L’Espluga de Francolí, Tarragona)”. En S. Machause, C. Rueda, I. Grau y R. Roure (eds.): Rock &
Ritual. Caves, Rocky Places and Religious Practices in the Ancient Mediterranean. Collection “Mondes Anciens”,
Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, p. 101-112.
CRADDOCK, P. T. (1978): “The composition of the copper alloys used by the Greek, Etruscan and Roman civilizations: 3. The origins and early use of brass”. Journal of Archaeological Science, 5 (1), p. 1-16. DOI: https://doi.
org/10.1016/0305-4403(78)90015-8
DENTI, M. (2013): “Pour une archéologie de l’absence. Observations sur l’analyse intellectuelle et matérielle de la
céramique en contexte rituel”. En M. Denti y M. Tuffreau-Libre (eds.): La Céramique dans les contextes rituels.
Fouiller et comprendre les gestes des anciens. Actes de la table ronde de Rennes (16–17 juin 2010). Presses Universitaires (Archéologie & Culture), Rennes, p. 13-23.
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M. y PIQUERAS, A. (2003): “The use of tooth pits to identify carnivore taxa in tooth
marked archaeofaunas and their relevance to reconstruct hominid carcass processing behaviours”. Journal of Archaeological Science, 30, p. 1385-1391. DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-4403(03)00027-X
DONAT, J. (1960): Catálogo de simas y cavernas de la provincia de Valencia. Grupo Espeleológico Vilanova y Piera,
Diputación Provincial de Valencia.
DONAT, J. (1966): Catálogo espeleológico de la provincia de Valencia. Memorias del Instituto Geológico y Minero de
España, tomo LXVII, Tip. Lit. Coullaut, Madrid.
DOWD, M. (2015): The Archaeology of Caves in Ireland. Oxbow Books, Oxford.
APL XXXV, 2024
[page-n-134]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
133
FERNÁNDEZ-JALVO, Y. y ANDREWS, P. (2011): Atlas of Taphonomic Identifications. Springer Nature.
FERNÁNDEZ, J.; GARAY, P.; GIMÉNEZ, S.; IBAÑEZ, P. A. y SENDRA, A. (1980): Catálogo espeleológico del País
Valenciano (tomo I). Federació Valenciana d’Espeleologia, Valencia.
FERRER I JANÉ, J.; QUIXAL SANTOS, D.; VELAZA FRÍAS, J.; SERRANO CASTELLANO, A.; MATA
PARREÑO, C.; PASÍES OVIEDO, T. y GALLELLO, G. (2021): “Una pequeña lámina de plomo con inscripción
ibérica de paleografía arcaica del Pico de los Ajos (Yátova, València)”. Veleia, 38, p. 91-109. DOI: https://doi.
org/10.1387/veleia.22508.
FLETCHER, D. (1967): La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su museo el pasado año 1965. Valencia.
GIL-MASCARELL, M. (1975): “Sobre las cuevas ibéricas del País Valenciano. Materiales y problemas”. SAGVNTVMPLAV, 11, p. 281-332.
GONZÁLEZ REYERO, S.; SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J.; FLORES, C. y LÓPEZ SALINAS, I. (2014): Procesos
de apropiación y memoria en el sureste peninsular durante la segunda edad del hierro: Molinicos y La Umbría de
Salchite en la construcción de un territorio político. Zephyrus, LXXIII, p. 149-170. DOI: https://doi.org/10.14201/
zephyrus201473149170
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (1993): “Las cuevas santuario ibéricas en el País Valenciano: Un ensayo de interpretación”. Verdolay, 5, p. 67- 78.
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (2002-2003): “Cuevas-refugio y cuevas-santuario en Castellón y Valencia: Espacios de
resguardo y entornos iniciáticos en el mundo ibérico”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 23, p.
187-240.
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (2009): “Una aproximación cultural a los vasos caliciformes ibéricos en cuevas-santuario
y yacimientos de superficie”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 27, p. 85-107.
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (2011): “Una reflexión genérica sobre el sacerdocio ibérico en el contexto de las cuevassantuario”. Recerques del Museu d’Alcoi, 20, p. 137-150.
GRAU, I. (2000): El poblamiento de época ibérica en la región central-meridional del País Valenciano. Universitat
d’Alacant, Alacant.
GRAU, I. (2002): La organización del territorio en el área central de la Contestania ibèrica. Publicacions Universitat
d’Alacant, Serie Arqueología, Alacant.
GRAU, I. y AMORÓS, I. (2013): “La delimitación simbólica de los espacios territoriales: el culto en el confín y las
cuevas-santuario”. En C. Rísquez y C. Rueda (eds.): Santuarios iberos: Territorio, ritualidad y memoria: Actas
del Congreso Internacional “El Santuario de la Cueva de La Lobera de Castellar. 1912-2012” (Jaén, 4-6 octubre
2012). Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado, Jaén, p. 183-212.
GRAU, I. y RUEDA, C. (2018): “La religión en las sociedades iberas: una visión panorámica”. Revista de Historiografía, 28, p. 47-72. DOI: https://doi.org/10.20318/revhisto.2018.4207
GRINSELL, L.V. (1961): “The breaking of objects as a funerary rite”. Folklore, 72, p. 475-491. DOI: https://doi.org/1
0.1080/0015587X.1961.9717293
IZQUIERDO PERAILE, I. (2003): “La ofrenda sagrada del vaso en la cultura ibérica”. Zephyrus, LVI, p. 117-135.
LAMBOGLIA, N. (1952): “Per una classificazione preliminare della ceramica campana”. En Atti del Iº Congresso
Internazionale di Studi Ligure (1950), Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 140-206.
LAMBOGLIA, N. (1954): “La ceramica “precampana” della Bastida”. Archivo de Prehistoria Levantina, V, p. 105139.
LÓPEZ-MONDÉJAR, L. (2015): “Lugares de culto ibéricos en el área murciana: revisión crítica y nuevos planteamientos para su estudio en el sureste peninsular”. Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 23, p.
181-224. https://hdl.handle.net/10171/39804
LYMAN, R. L. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press.
LYMAN, R. L. (2008): Quantitative Paleozoology. Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press.
MACHAUSE, S. (2019): Las cuevas como espacios rituales en época ibérica. Los casos de Kelin, Edeta y Arse. Colección Arqueologías, Serie Ibera, UJA Editorial, Jaén.
MACHAUSE, S. y DIEZ, A. (2022): “Analysing the symbolic landscape in the Iberian Iron Age: GIS, caves and ritual
performance”. Zephyrus, XC, p. 135-158. DOI: https://doi.org/10.14201/zephyrus202290135158
MACHAUSE, S. y FALCÓ, J. (2023): “La Cova de les Dones (Millares, València): el agua subterránea en las prácticas
rituales ibéricas”. LVCENTVM, 42, p. 51-74. DOI: https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.23619
MACHAUSE, S. y QUIXAL, D. (2018): “Cuevas rituales ibéricas en el territorio de Kelin (ss. V-III a. C.)”. Complutum, 29(1), p. 115-134. DOI: https://doi.org/10.5209/CMPL.62398
APL XXXV, 2024
[page-n-135]
134
S. Machause López, C. Real Margalef, D. Pérez Vidal, G. Gallello y M. Blasco Martín
MACHAUSE, S. y SANCHIS, A. (2015): “La ofrenda de animales como práctica ritual en época ibérica: la Cueva
del Sapo (Chiva, Valencia)”. En A. Sanchis Serra y J. L. Pascual Benito (coords.): Preses petites i grups humans en
el passat (II Jornades d’Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València), Diputació de València, Valencia.
MACHAUSE, S. y SKEATES, R. (2022): “Caves, Senses, and Ritual Flows in the Iberian Iron Age: The Territory of
Edeta”. Open Archaeology, 8, p. 1-29. DOI: https://doi.org/10.1515/opar-2022-0222
MACHAUSE, S.; PÉREZ, A.; VIDAL, P. y SANCHIS, A. (2014): “Prácticas rituales ibéricas en la Cueva del Sapo
(Chiva, Valencia): Más allá del caliciforme”. Zephyrus, LXXIV, p. 157-179. DOI: https://doi.org/10.14201/zephyrus201474157179
MACHAUSE, S.; RUEDA, C.; GRAU, I. y ROURE, R. (eds.) (2021): Rock & Ritual. Caves, Rocky Places and Religious Practices in the Ancient Mediterranean. Collection “Mondes Anciens”, Presses universitaires de la Méditerranée, Montpellier.
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1984): Carta arqueológica de la Ribera, Alzira.
MARTÍNEZ PERONA, J. V. (1992): “El santuario ibérico de la Cueva Merinel (Bugarra). En torno a la función del
vaso caliciforme”. En J. Juan Cabanilles (coord.): Estudios de Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique
Pla Ballester, Museu de Prehistòria de València, Diputación Provincial de Valencia (Serie de Trabajos Varios del
SIP, 89). Valencia, p. 261-282.
MAS IVARS, M.A. (1973): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Tomo I, Valencia.
MATA, C. y BONET, H. (1992): “La cerámica ibérica: ensayo de tipología”. En J. Juan Cabanilles (coord.): Estudios
de Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, Museu de Prehistòria de València, Diputación
Provincial de Valencia (Serie de Trabajos Varios del SIP, 89). Valencia, p. 117-173.
MONEO, T. (2003): Religio ibérica: santuarios, ritos y divinidades (siglos VII-I a. C.). Real Academia de la Historia,
Madrid.
MONTERO-RUIZ, I. (2008): “Análisis de composición de materiales metálicos de la necrópolis de Milmanda”. En R.
Graells i Fabregat: La necròpolis protohistòrica de Milmanda (Vimbodí, Conca de Barberà, Tarragona). Un exemple del món funerari català durant el trànsit entre els segles VII i VI aC. ICAC, Tarragona, p. 135-138.
MONTERO-RUIZ, I. y PEREA, A. (2007): “Brasses in the early metallurgy of the Iberian Peninsula”. En S. La Niece,
D. Hook y P. Craddock (eds.): Metals and Mines. Studies in Archaeometallurgy, Archetype Publications, p. 136139.
MOYES, H. (ed.) (2012): Sacred Darkness: a Global Perspective on the Ritual Use of Caves. Boulder, University Press
of Colorado.
OCHARÁN, J. A. (2015): “Santuarios rupestres ibéricos de la Región de Murcia”. Verdolay, 14, p. 103-142.
OESTIGAARD, T. (2020): “Waterfalls and moving waters: The unnatural natural and flows of cosmic forces”. En R.
Skeates y J. Day (eds.): The Routledge Handbook of Sensory Archaeology. Routledge, Londres, p. 179-192. DOI:
https://doi.org/10.4324/9781315560175-11
PÉREZ RIPOLL, M. (1988): “Estudio de la secuencia de desgaste de los molares de la Capra Pyrenaica de yacimientos
prehistóricos”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVII, p. 83-127.
PÉREZ RIPOLL, M. (1992): Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y mordeduras de carnívoros en huesos
prehistóricos del Mediterráneo español. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (Colección Patrimonio), Alicante.
PÉREZ VIDAL, D. (2021): La Cultura Ibèrica (ss. VI-II/I aC) a la Ribera del Xúquer: aproximació a l’organització
territorial. Trabajo Final de Máster inédito, Universitat de València, Valencia.
RAUX, S. (1998): “Méthodes de quantification du mobilier céramique. Etat de la question et pistes de réflexion”. En
P. Arcelin y M. Tuffeau-Libre (dirs.): La quantification des céramiques. Conditions et protocole. Actes de la table
ronde du Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray (Glux-en-Glenne, 7-9 avril 1998), coll. Bibracte, 2, p.
11-16.
REAL, C.; MORALES, J. V.; SANCHIS, A.; PÉREZ, L.; PÉREZ RIPOLL, M. y VILLAVERDE, V. (2022): “Archaeozoological studies: new database and method based on alphanumeric codes”. Archeofauna, 31, p. 133-141.
RODRÍGUEZ PÉREZ, D. (2019): “La vida social de la cerámica ática en la península ibérica: la amortización de las
copas Cástulo de tipo antiguo”. Archivo Español de Arqueología, 92, p. 71-88. DOI: https://doi.org/10.3989/aespa.092.019.004
RODRÍGUEZ ARIZA, M. A.; MONTES MOYA, E. V.; MURIEL LÓPEZ, P. y RUEDA GALÁN, C. (2023): “El santuario periurbano de Tútugi (Cerro del Castillo, Galera, Granada)”. Madrider Mitteilungen, 64, p. 136-167. DOI:
https://doi.org/10.34780/f552-5d02
RUBIO-BARBERÁ, S.; FRAGOSO, J.; GALLELLO, G.; ARASA, F.; LEZZERINI, M.; HERNÁNDEZ, E.;
PASTOR, A. y DE LA GUARDIA, M. (2019): “Analysis of Sagunto Ibero-Roman votive bronze statuettes by porAPL XXXV, 2024
[page-n-136]
Profundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua
135
table X-ray fluorescence”. Radiation Physics and Chemistry, 159, p. 17-24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.02.031.
RUEDA GALÁN, C. (2011): Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV
a.n.e.-I d.n.e.). Textos CAAI, 3, Universidad de Jaén, Jaén.
RUEDA GALÁN, C. (2013): “Ritos de paso de edad y ritos nupciales en la religiosidad ibera: algunos casos de estudio”. En C. Rísquez y C. Rueda (eds.): Santuarios iberos: Territorio, ritualidad y memoria: Actas del Congreso Internacional “El Santuario de la Cueva de La Lobera de Castellar. 1912-2012” (Jaén, 4-6 octubre 2012). Asociación
para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado, Jaén, p. 341-384.
RUEDA, C. y BELLÓN, J. P. (2016): “Culto y rito en cuevas: modelos territoriales de vivencia y experimientación
de lo sagrado, más allá de la materialidad (ss. V-II a.n.e.)”. En S. Alfayé Villa (ed.): Verenda Numina. Temor y
experiencia religiosa, Monográfico, ARYS. Antigüedad: Religiones y Sociedades, 14, p. 43-80. DOI: https://doi.
org/10.20318/arys.2017.3986
SÁNCHEZ MORAL, M. E. (2020): Agua y culto en los santuarios de la cultura ibérica. Una aproximación al papel del
agua en la religiosidad de los pueblos íberos (ss. IV-I a. n. e.). Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-HHAT-Mesanchez
SÁNCHEZ, C. (1992): “Las copas tipo Cástulo en la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria, 49, p. 327-333.
SARDÀ SEUMA, S. (2010): “El giro comensal: nuevos temas y nuevos enfoques en la protohistoria peninsular”.
Herakleion, 3, p. 37-65.
SHEFTON, B. B. (1982): “Greeks and Greek imports in the South of Iberian Peninsula. The Archaeological evidence,
Phöenizer im Western”. Madrider Beiträge, 8, p. 337-370.
SERRANO VÁREZ, D. (1987): Yacimientos ibéricos y romanos de la Riera (Valencia, España). Serie Arqueológica,
12, Valencia.
SERRANO VÁREZ, D. y FERNÁNDEZ PALMEIRO, J. (1992): “Cuevas rituales ibéricas en la provincia de Valencia”. Al-Gezira, 7, p. 11-35.
SERRANO, E.; GÁLLEGO, L. y PÉREZ, J. M. (2004): “Ossification of the Appendicular Skeleton in the Spanish Ibex
Capra pyrenaica Schinz, 1838 (Artiodactyla: Bovidae), with Regard to Determination of Age. Anatomia, Histologia”. Embryologia, 33 (1), 33-37. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1439-0264.2004.00506.x
SHIPMAN, P. y ROSE, J. (1983): “Early hominid hunting, butchering, and carcass processing behaviors: approaches to the fossil record”. Journal of Anthropological Archaeology, 2, p. 57-98. DOI: https://doi.org/10.1016/02784165(83)90008-9
SILVER, I. (1980): “La determinación de la edad en los animales domésticos”. En D. Brothwell y E. Higgs (eds.): Ciencia
en Arqueología. Fondo de Cultura Económica, Madrid, p. 289-309.
SOULIER, M. C. y COSTAMAGNO, S. (2017): “Let the cutmarks speak! Experimental butchery to reconstruct carcass processing”. Journal of Archaeological Science: Reports, 11, p. 782-802. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.12.033
SPARKES, B. A. y TALCOTT, L. (1970). Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. (The Athenian
Agora, XII). American School of Classical Studies at Athens, Princeton.
STEPHENS, J. (2008): “Ancient roman hairdressing: on (hair) pins and needles”. Journal of Roman Archaeology, 21,
p. 110-132. DOI: https://doi.org/10.1017/S1047759400004402
STINER, M.C.; KUHN, S.L.; WEINER, S. y BAR-YOSEF, O. (1995): “Differential Burning, Recrystallization,
and Fragmentation of Archaeological Bone”. Journal of Archaeological Science 22, p. 223-237. DOI: https://doi.
org/10.1006/jasc.1995.0024
THÉRY-PARISOT, I.; BRUGAL, J. P.; COSTAMAGNO, S. y GUILBERT, R. (2004): “Conséquences taphonomiques
de l’utilisation des ossements comme combustible. Approche expérimentale”. Les nouvelles de l’Archéologie, 95,
p. 19-22.
VETTESE, D.; BLASCO, B.; CÁCERES, I.; GAUDZINSKI WINDHEUSER, G.; MONCEL1, M. H.; THUN
HOHENSTEIN, U. y DAUJEARD, C. (2020): “Towards an understanding of hominin marrow extraction strategies:
a proposal for a percussion mark terminology”. Archaeological and Anthropological Sciences, 12, 48. DOI: https://
doi.org/10.1007/s12520-019-00972-8
VILLA, P. y MAHIEU, E. (1991): “Breakage patterns of human long bones”. Journal of Human Evolution, 21 (1), p.
27-48. DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2484(91)90034-S
WHITEHOUSE, R. D. (2007): “Underground Religion Revisited”. En D. A. Barraclough y C. Malone (eds.): Cult in
Context: Reconsidering Ritual in Archaeology. Oxbow, Oxford, p. 97-106.
YRAVEDRA, J. (2013): Tafonomía Aplicada a Zooarqueología. UNED, Madrid.
APL XXXV, 2024
[page-n-137]
[page-n-138]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e6, p. 137-156
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1625
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Pablo CERDÀ INSA a
El tesoro de Jalance.
Nuevos datos de una ocultación
de comienzos del siglo II a.C.
RESUMEN: El tesoro de Jalance constituye el conjunto monetario más importante recuperado hasta
la fecha en el Valle de Ayora (Valencia). Debió de estar compuesto por un centenar de piezas, aunque
tras su descubrimiento el material se dispersó. Hace unas décadas se estudiaron 19 denarios romanos
republicanos y siete fragmentos de plata. Parte de estos materiales quedaron depositados en el Museu de
Prehistòria de València (MPV). Recientemente, hemos podido localizar 11 monedas más del conjunto
por lo que se ha procedido a actualizar la información de su contenido y su fecha de ocultación, que
debió de ocurrir poco después de la Segunda Guerra Púnica.
PALABRAS CLAVE: Tesoro, denarios, hacksilber, Segunda Guerra Púnica, Jalance, Valle de Ayora.
The Jalance hoard. New data from an early 2nd century BC find
ABSTRACT: The Jalance hoard constitutes the most significant monetary set recovered to date in the
Valle de Ayora (Valencia). It was likely composed of around a hundred pieces, although following its
discovery the material became scattered. A few decades ago, 19 Roman Republican denarii and seven
silver fragments were studied. Part of these materials were deposited in the Museu de Prehistòria de
València (MPV). Recently, 11 new pieces have been located, therefore, the information on its content
and date of concealment has been updated. The hoard could have been buried a few years after the
Second Punic War.
KEYWORDS: Hoard, denarii, hacksilber, Second Punic War, Jalance, Valle de Ayora.
a
pacerin@alumni.uv.es
Recibido: 05/05/2024. Aceptado: 21/06/2024. Publicado en línea: 29/07/2024.
[page-n-139]
138
P. Cerdá Insa
1. INTRODUCCIÓN. EL TESORO DE JALANCE Y SU PUBLICACIÓN
En 1972 se descubrió en el paraje del Campichuelo de Canales (fig. 1) de Jalance (Valle de Ayora, Valencia)
un importante tesoro de monedas antiguas de plata y distintos fragmentos de este material. El conjunto
rápidamente se dispersó, pero años después del hallazgo se iniciaron labores de documentación para llevar
a cabo su publicación. El Museu de Prehistòria de València adquirió tres denarios y siete fragmentos de
plata procedentes del tesoro en 2005 y dos monedas más en 2011. Posteriormente, en 2023 fue posible
documentar algunos denarios más del conjunto conservados por un vecino de la localidad. El reciente
descubrimiento de estas piezas inéditas justificaba la realización de un nuevo trabajo sobre el conjunto.
Las monedas recopiladas, junto con las que se custodian en el Museu de Prehistòria de València, elevan la
composición conocida a 30 denarios romanos republicanos y 7 fragmentos de plata.
Jalance es un municipio valenciano situado en el Valle de Ayora (fig. 2). Por el norte limita con
Cofrentes, por el sur con Jarafuel, por el este con Cortes de Pallás y por el oeste con la localidad
manchega de Villa de Ves. La geografía de su término es accidentada y por él discurren los ríos Xúquer y
Jarafuel. En estas tierras hay constancia de actividad humana desde el Mesolítico (Poveda, 1995: 13-16;
2001: 32-33), aunque las evidencias de poblamiento más cercanas a la localidad actual no se registran
hasta el siglo V a.C. (Poveda, 1995: 17). En las laderas del castillo del municipio han aparecido restos de
cerámica ibérica que sugieren que quizá pudo haber un asentamiento ibérico que se abandonó a finales
del siglo III a.C. cuyos restos fueron desmantelados con la construcción de una fortaleza islámica. El
abandono del poblado ibérico pudo ser causado por la llegada de los romanos y por el cambio que
impusieron en el patrón poblacional, pues decidieron trasladar el hábitat a una zona más llana, quizá en
la partida de la Alcarroya y sus inmediaciones donde han aparecido vestigios arquitectónicos, cerámicos
y numismáticos (Poveda, 1995: 17-20; 2001: 71). Sobre esta población romana de Jalance no hemos
encontrado menciones en las fuentes clásicas ni en los itinerarios de la Antigüedad. Según Poveda
(1995: 29; 2001: 108), el topónimo Jalance aparece por primera vez mencionado en textos escritos en el
siglo XII, de la mano del geógrafo andalusí al-Idrisi1. Las noticias sobre la población y la situación de
la localidad son frecuentes desde el siglo XIII, especialmente a partir de su incorporación a la Corona
de Aragón en 1281 (Poveda, 1995: 37; 2001: 130-131).
En el término municipal de Jalance no se tiene constancia de más yacimientos relacionados con la
cultura ibérica. No obstante, se conocen diferentes emplazamientos en el Valle de Ayora que muestran
evidencias de actividad entre los siglos V y I a.C., aunque la mayoría de ellos permanecen sin excavar
(Poveda, 2001: 57-62). El yacimiento ayorense más importante es Castellar de Meca, situado a unos 30 km
al sur de Jalance. Este asentamiento fue estudiado por Broncano (1986), quien propuso que podría ser el
enclave de Pucialia - Puteis (Ptol. 2.6.66; Rav. 4.44.235) que mencionan las fuentes antiguas (Broncano,
1986: 130-134). Castellar de Meca se edificó entre los siglos IV y III a.C. y ocupa una superficie de 15 ha
en la que se han documentado infraestructuras muy complejas (Broncano, 1986: 136-139). Los romanos
debieron conquistar este poblado a finales del siglo III a.C. o, como muy tarde, a inicios del siglo II a.C.
(Broncano, 1986: 140-143).
El tesoro de Jalance apareció en el transcurso de unas labores agrícolas cuando los arados de un tractor
que procedía a desfondar la tierra que había junto a un almendro tropezaron con una pequeña placa metálica
de unos 15 cm tras la que aparecieron unas 56 o 57 monedas (Gozalbes y Escrivá, 1995: 35; Poveda, 1995:
20). No sabemos si las piezas estaban dentro de algún tipo de recipiente, aunque es probable que el material
1
Al-Idrisi menciona en su obra Uns al-Muhaŷ –o Libro de los caminos– (4.159) el topónimo Š.L.N.Š, del que únicamente explica
que es un castillo situado a 50 millas de Xàtiva y a 12 millas al este de la fortificación de Ayora. Según se ha estudiado, cada milla
equivaldría a entre 1,2 y 2,1 km (Abid Mizal, 1986: 36), por lo que Š.L.N.Š distaría entre 60 y 105 km de Xàtiva y entre 14,4 y
25,2 km de Ayora. La distancia que expone al-Idrisi podría corresponder con la ubicación del castillo de Jalance. Además, parece
haber relación fonética entre este topónimo y el nombre actual del municipio. No obstante, todavía no conocemos ningún estudio
al respecto, por lo que la reducción que se deduce de esta fuente es hipotética.
APL XXXV, 2024
[page-n-140]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
139
Fig. 1. Vista del paraje jalancino del Campichuelo de Canales (fotografía: Archivo Museu de Prehistòria de València).
Fig. 2. Localización de la localidad de Jalance, en el Valle de Ayora (Valencia). Puesto que se trata de un tesoro de
moneda romana, se presenta junto a los topónimos latinos del territorio. Todos ellos son posteriores a la ocultación,
aunque algunos comenzaron a utilizarse ya en el siglo II a.C. La red viaria imperial debío de seguir, en gran medida,
trazados precedentes (fuente: Digital Atlas of the Roman Empire, University of Gothenburg).
APL XXXV, 2024
[page-n-141]
140
P. Cerdá Insa
se depositase en un contenedor y que la placa metálica pueda pertenecer al mismo. Tras aparecer las monedas
en superficie, dos pastores que se encontraban en el lugar se percataron del descubrimiento y procedieron a
recoger las piezas que pudieron. Estos hombres y otros vecinos del pueblo hicieron posteriores visitas al lugar
y encontraron algunas monedas más (Gozalbes y Escrivá, 1995: 36). El conjunto se dispersó rápidamente lo
que impide reconstruir el contenido original.
Esta ocultación fue dada a conocer de forma simultánea en dos trabajos publicados en el año 1995. Por
un lado, Poveda proporcionó información del tesoro en la obra Historia de Jalance (1995) y, por otro lado,
Gozalbes y Escrivá (1995) publicaron un estudio dedicado íntegramente al conjunto monetario.
El trabajo de Poveda (1995) mencionó el hallazgo en el contexto de su recorrido histórico sobre la localidad.
El autor tuvo acceso a algunas de las monedas y las ilustró agrupadas en diferentes figuras que intercaló con su
disertación. En primer lugar, explicó las circunstancias de la aparición del tesoro y describió su contenido sin
precisar los ejemplares que vio (Poveda, 1995: 20-21). Seguidamente, fechó las monedas y propuso que podrían
haber pertenecido a unos soldados romanos, relacionados con la contratación de mercenarios, que se vieron
sorprendidos por alguna emboscada y tuvieron que ocultar las piezas de plata (Poveda, 1995: 22-23). El autor
volvió a publicar este tesoro unos años después manteniendo la misma información (Poveda, 2001: 71-72).
El segundo estudio del conjunto fue publicado por Gozalbes y Escrivà (1995), quienes aportaron una
catalogación más detallada de las piezas y sugerencias sobre su formación y fecha de ocultación. Su trabajo
se inicia con una crónica del hallazgo, en la que se explican las circunstancias de su aparición (Gozalbes y
Escrivá, 1995: 36) y, a continuación, catalogaron las piezas que pudieron documentar (Gozalbes y Escrivá,
1995: 36-38). Primero se centraron en intentar establecer cuál pudo ser el contenido total del tesoro (Gozalbes y
Escrivá, 1995: 39). En segundo lugar, analizaron los elementos que conocían (fragmentos de plata y denarios)
y plantearon el problema del amplio margen cronológico que Crawford (1974) sugiere para la acuñación de
bastantes piezas del tesoro, aunque finalmente propusieron que se pudo enterrar hacia los años 185-180 a.C.
(Gozalbes y Escrivá, 1995: 40-42). En este punto, el trabajo se centró en documentar el bajo peso de las
monedas del tesoro y los autores descartaron que la ocultación de las piezas pudiese tener relación con los
relatos de las campañas militares romanas posteriores a la Segunda Guerra Púnica recogidos en las fuentes
clásicas, ya que no pudieron establecer una conexión clara entre la antigüedad de los materiales y los hechos
históricos que relatan (Gozalbes y Escrivá, 1995: 42-44). Otra conclusión de su estudio fue que el conjunto
se pudo formar en territorio peninsular, pues la presencia de los fragmentos de plata y la posibilidad de que
albergara otros tipos monetarios apuntan en este sentido (Gozalbes y Escrivá, 1995: 44-45).
2. COMPOSICIÓN DEL TESORO
Disponemos el estudio de los materiales del tesoro en dos apartados diferenciados (monedas y fragmentos
de plata). En total hemos recopilado 37 piezas (tabla 1). Las monedas conservadas en el Museu de
Prehistòria de València proporcionan una idea del carácter del conjunto, cuya composición debió de ser
bastante homogénea (fig. 3).
2.1. Las monedas
Los descubridores del tesoro mencionaron que en origen no habría más de 80 o 90 monedas, sin embargo,
Poveda (2001: 71, nota 134) asegura que quienes comerciaron con parte de las piezas elevan la cifra a más
de 100, por lo que parece lógico pensar que el tesoro debió de estar compuesto por un centenar de denarios
romanos (Gozalbes y Escrivá, 1995: 36). Es posible que además de estas monedas el tesoro incluyese
algunos quadrigati y un shekel hispano-cartaginés, ya que Gozalbes y Escrivá (1995: 39) señalaron que un
vecino de la población recordaba haber tenido en su posesión, aparte de denarios, monedas de plata con la
APL XXXV, 2024
[page-n-142]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
141
Tabla 1. Inventario y datos de catálogo de las 37 piezas del tesoro de Jalance.
Cat. n.º
RRC
Datación
Gozalbes y
Escrivá, 1995
Poveda, 1995
(pág.)
Depósito
1
44/5
Post. 211 a.C.
1
21
MPV 26115
2
44/5
Post. 211 a.C.
2
21
MPV 26114
3
50/2
209-208 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
4
53/2
Post. 211 a.C.
3
–
Col. particular
5
53/2
Post. 211 a.C.
7
–
Col. particular
6
53/2
Post. 211 a.C.
–
21
Col. particular
7
53/2
Post. 211 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
8
53/2
Post. 211 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
9
53/2
Post. 211 a.C.
–
22
Col. particular
10
54/1
Post. 211 a.C.
4
22
Col. particular
11
57/2
207 a.C.
–
22
Col. particular
12
57/2
207 a.C.
8
–
Col. particular
13
58/2
208 a.C.
–
22
Col. particular
14
58/2
208 a.C.
9
–
Col. particular
15
59/1a
211-208 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
16
89/2
208 a.C.
–
–
Col. articular. Inédita
17
107/1b
209-208 a.C.
10
21
MPV 29602
18
121/2
206-195 a.C.
11
–
Col. particular
19
126/1
206-200 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
20
128/1
206-200 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
21
129/1
206-200 a.C.
12
–
Col. particular
22
137/1
194-190 a.C.
13
22
Col. particular
23
162/2a
179-170 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
24
164/1a
179-170 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
25
164/1b
179-170 a.C.
5
21
MPV 29603
26
164/1b
179-170 a.C.
6
–
Col. particular
27
164/1b
179-170 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
28
169/1
199-170 a.C.
14
21
Col. particular
29
169/1
199-170 a.C.
–
–
Col. particular. Inédita
30
Tipo incierto
–
15
22
MPV 26116. Fragmentada
31
Frag. plata
–
A
22
MPV 26119
32
Frag. plata
–
B
22
MPV 26121
33
Frag. plata
–
C
22
MPV 26120
34
Frag. plata
–
D
22
MPV 26123
35
Frag. plata
–
E
22
MPV 26122
36
Frag. plata
–
F
22
MPV 26117
37
Frag. plata
–
G
22
MPV 26118
APL XXXV, 2024
[page-n-143]
142
P. Cerdá Insa
Fig. 3. Piezas del tesoro de Jalance conservadas en el Museu de Prehistòria de València (fotografía: Archivo Museu de
Prehistòria de València).
representación de una figura con dos caras y una pieza también de este material que mostraba la proa de un
barco. No obstante, no podemos asegurar que las monedas que tuvieron los vecinos perteneciesen al tesoro
ni que los testimonios que aportaron fueran verídicos. Por ello, consideramos que la ocultación pudo estar
formada íntegramente por denarios romanos republicanos.
De todo el conjunto solo se han podido documentar 30 monedas. Todas las piezas del tesoro que
se conocen son denarios y comparten la misma tipología. En anverso muestran la cabeza de Roma,
con un casco alado, mirando a la derecha. En el reverso aparecen los Dioscuros cabalgando hacia la
derecha junto con la inscripción ROMA, que alude a la autoridad emisora de las monedas, todo ello
en ocasiones acompañado de letras o símbolos que identifican a los diferentes magistrados monetales
(Pink, 1952; Woytek, 2012: 325; Yarrow, 2021: 21 y ss.), que pudieron haber sido elegidos por el
pueblo (Crawford 1974: 602) o designados por los cónsules (Burnett, 1977: 37-44). Se ha propuesto
que el denario romano se empezó a acuñar en el 211 a.C. (Crawford, 1974: 28-35) en el marco de una
reforma monetaria romana motivada por las necesidades financieras de la Segunda Guerra Púnica,
aunque esta fecha ha sido discutida ya que se ha argumentado que la producción se pudo iniciar unos
años antes (Buttrey, 1979: 149-150; Meadows, 1998: 133-134; Woytek, 2012: 316). Las evidencias
arqueológicas permiten afirmar que los primeros denarios ya circulaban por Morgantina antes de su
destrucción en el 211 a.C. porque se han encontrado ejemplares sin desgaste en los niveles afectados
(Buttrey, 1979: 156) y no pueden ser posteriores al 210 a.C. ya que los cartagineses reacuñaron
denarios romanos antes de abandonar Sicilia (Villaronga, 1976: 17). Es interesante destacar, aunque
con menor relevancia, que también podría haber una relación directa entre la iconografía del reverso
de las monedas y su datación a partir del 212-211 a.C., ya que dos de los cónsules de estos años
(Quinto Fulvio Flaco y Gneo Fulvio Centumalo, respectivamente) eran oriundos de Tusculum, ciudad
que tenía un importante templo dedicado a Cástor y Pólux (Woytek, 2012: 325).
APL XXXV, 2024
[page-n-144]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
143
Tabla 2. Tesoros ocultados entre la Segunda Guerra Púnica y los primeros años del siglo II a.C. por orden decreciente
a partir del peso medio de sus denarios.
Tesoro
Denarios
Peso medio
Referencia
Cheste
1
4,60 g
Valeria
12
4,54 g
X4
Bretti
68
1
4,52 g
4,40 g
Armuña de Tajuña
38
4,35 g
Villaronga, 1979: 255; 1993: n.º 24; Chaves y Pliego,
2015: n.º 14
Villaronga, 1979: 255; 1993: n.º 27; Chaves y Pliego,
2015: n.º 17
Chaves y Pliego, 2015: n.º 18; Debernardi 2019
Villaronga 1992: 347; 1993: n.º 11; Chaves y Pliego,
2015: n.º 9
Ripollès et al. 2009: 176; Chaves y Pliego, 2015: n.º 19
Les Encies
120
4,32 g
Cuenca
51
4,28 g
Coll del Moro
1
4,02 g
Tivissa I y IV
8
4,01 g
Jalance
30
3,33 g
Drieves
13 (1 completo)
3,12 g
Villaronga, 1979: 255; 1993: n.º 35; Chaves y Pliego,
2015: n.º 35
Villaronga, 1984: 133-134; 1993: n.º 25; Chaves y Pliego,
2015: n.º 16
Avellá 1959: 153; Villaronga, 1993: n.º 30; Chaves y
Pliego, 2015: n.º 28
Villaronga, 1979: 256; 1993: n.º 39; Chaves y Pliego,
2015: n.º 31-32; Debernardi 2019
–
Villaronga, 1979: 255; 1993: n.º 31; Chaves y Pliego,
2015: n.º 20; Debernardi 2019
El peso de las monedas halladas en Jalance es más ligero del que teóricamente deberían tener (4,5 g
y 3,9 g). Villaronga analizó la metrología de los denarios romanos republicanos hallados en diferentes
ocultaciones hispanas de época romano-republicana y documentó algunas anomalías metrológicas respecto
al estándar teórico en la mayoría de las piezas procedentes de los tesoros de finales del siglo III a.C. e inicios
del siglo II a.C. (1979; 1998; 2001-2003; 2002). La tabla 2 sintetiza los valores metrológicos de las piezas
que han aparecido en estos tesoros. El tesoro de Villarubia no aparece reflejado porque el único denario que
contiene está fragmentado (Chaves y Pliego, 2015: 27).
Se aprecia que bastantes denarios de estos tesoros tienen unos pesos medios cercanos a un estándar
de unos 4,5 g, aunque también los hay de menos peso en los tesoros de Coll del Moro (el único
denario atesorado pesa 4,02 g; RRC 80/1), de Tivissa I y IV (hay dos piezas que pesan 3,24 y 3,02
g respectivamente; RRC 53/2) y de Drieves (el único ejemplar conservado íntegro pesa 3,12 g; RRC
79/1). En cualquier caso, en las ocultaciones mencionadas el denario que se atesoró fue generalmente
de buena calidad, pues parece que sus poseedores tuvieron la oportunidad de seleccionar las monedas
más pesadas y las guardaron. Crawford mostró que el peso medio de los denarios se rebajó desde su
puesta en circulación, por lo que progresivamente fueron apareciendo emisiones más ligeras (1974:
595). En los tesoros peninsulares de finales del siglo III a.C. e inicios del siglo II a.C. aparecen piezas
de ambos tipos por lo que Villaronga sugirió que las monedas pesadas circularon por Hispania hasta
el 195 a.C. (2001-2003: 558-559).
Las piezas del tesoro de Jalance muestran un peso medio de 3,33 g (fig. 4), un valor bajo en relación
a las de las ocultaciones anteriormente mencionadas (tabla 2). En este caso, según Crawford (1974),
las emisiones presentes deberían seguir un patrón teórico de unos 4,5 g (RRC 44/5; 50/2; 53/2; 54/1;
57/2; 58/2; 59/1a; 89/2; 107/1b; 121/2; 126/1; 128/1) y de unos 3,9 g (RRC 129/1; 137/1; 162/2;
164/1; 169/1), pero las monedas no se aproximan a dichos valores estándar. Los denarios estudiados
APL XXXV, 2024
[page-n-145]
144
P. Cerdá Insa
Patrón 4,5 g
Patrón 3,9 g
Fig. 4. Gráfico con el peso de los denarios del tesoro de Jalance con indicación de sus patrones teóricos según Crawford.
pesan poco ya que, por ejemplo, en la moneda n.º 25 –la más ligera del conjunto– es de 1,94 g, cuando
teóricamente debería estar alrededor de los 3,9 g o la n.º 15, que pesa 2,33 g y tendría que aproximarse
a los 4,5 g. Podemos descartar que el bajo peso de las monedas del tesoro se deba a algún tipo de
manipulación de las mismas, ya que si bien en algún caso las piezas se limpiaron de forma abrasiva y
presentan rayas superficiales, tras observar su perímetro no parece haber marcas evidentes de recorte
o sustracción de metal.
En opinión de Gozalbes y Escrivá (1995: 44), las monedas del tesoro de Jalance se reunieron en la
península ibérica, presumiblemente en la Citerior, por lo que se puede deducir que en el momento en el
que se formó el tesoro esta zona estaría dentro de un espacio en el que circulaban los denarios ligeros,
pues el propietario del tesoro pudo recibirlos como parte de algún pago. Esto nos indicaría que quien
reunió las piezas lo hizo en un circuito en el que las monedas de peso bajo tenían aceptación por parte de
los usuarios, posiblemente porque no tendría acceso a nada mejor. Por el momento no podemos aportar
una explicación más sólida sobre esta particularidad metrológica de los denarios del tesoro de Jalance;
aunque no descartamos –como sugieren Gozalbes y Escrivá (1995: 43)– que el reducido peso medio
de las monedas conocidas pueda ser un hecho aislado, ya que es posible que si se conociesen todos los
ejemplares se pudiesen ajustar los valores, aunque pensamos que continuaría siendo ligero.
2.2. La plata en bruto
Del tesoro de Jalance se recuperaron también siete fragmentos de plata valorados como metal en bruto
cuyo peso total asciende a los 15,06 g. La pieza más pesada (5,72 g), corresponde a un fragmento torneado
posiblemente perteneciente a un torques o una pulsera (cat. n.º 31). El resto de los trozos de plata son muy
pequeños –no superan los 2 g cada uno– y tienen formas diversas (cat. n.º 32-37). Solamente uno de ellos
presenta decoración incisa (cat. n.º 37); podría tratarse del borde de algún pequeño recipiente. Además, se
documenta un denario fragmentado en un cuarto que también se debió de usar como metal (cat. n.º 30). Es
posible que el tesoro, en origen, estuviese formado por más fragmentos de plata que pasaron desapercibidos
a los descubridores del conjunto, pues por su pequeño tamaño y coloración de la superficie se podrían haber
mezclado entre la tierra. Además, Gozalbes y Escrivá (1995: 35-36) explicaron que quienes sacaron el
tesoro se centraron especialmente en recoger las monedas, que serían más numerosas y su forma redondeada
permitiría encontrarlas con más facilidad que los irregulares fragmentos de plata.
APL XXXV, 2024
[page-n-146]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
145
Los metales preciosos se usaron como dinero, apreciados por su valor intrínseco, durabilidad y flexibilidad
para ser divididos a conveniencia de sus poseedores, lo que los convertía en objetos idóneos para acumular
riqueza (Ripollès y Llorens, 2002: 217). El uso de fragmentos de oro y plata como dinero (hackgold y
hacksilber siguiendo los términos alemanes) se documenta en diferentes tesoros desde el segundo milenio
a.C. en la zona del Levante mediterráneo (Balmuth y Thompson, 2000: 170). La plata, más abundante,
accesible y pura que el electro, se convirtió en el elemento indicado para realizar las transacciones entre los
distintos pueblos del Mediterráneo (Kroll, 2001: 77-81). En Atenas, por ejemplo, el estudio de las reformas
de Solón (ca. 594-593 a.C.) indica que el uso de fragmentos de plata debía estar regulado casi un siglo antes
de la aparición de las primeras acuñaciones de la ciudad, aunque por el momento no se han documentado
tesoros que lo constaten (Kroll, 2001: 78; 2008: 14-17).
En la península ibérica, los metales preciosos fueron atesorados desde la Edad del Bronce en forma de joyas
y ornamentos, pero la datación de estas primeras ocultaciones es incierta porque son piezas tipológicamente
difíciles de fechar y porque los conjuntos carecen en la mayoría de los casos de contexto arqueológico (GarcíaBellido, 2011: 124-125, 128). No obstante, estos objetos de orfebrería que componen los primeros tesoros no
presentan las cualidades necesarias para ser utilizados como dinero en las transacciones modestas porque no
están recortados ni presentan un patrón metrológico reconocible, sino que más bien se podrían considerar
depósitos de valor. En el siglo IV a.C. los fragmentos de plata se convirtieron en el elemento de referencia en
los intercambios hispanos, aunque a partir del siglo III a.C. su uso fue disminuyendo en favor de la moneda
(Ripollès, 2011: 222-223). La monetización de Hispania se dilató en el tiempo, y el uso de plata a peso debió
de persistir en ciertas zonas hasta el siglo I a.C. atendiendo al relato de Estrabón (III 3.7), quien explicó que
algunos pueblos del interior usaban pequeñas láminas de plata para sus intercambios. Además, existen en
la Península evidencias del uso de platillos de balanza y pesas desde el siglo IV a.C. que atestiguan que los
fragmentos de plata entraban dentro del concepto de riqueza móvil y que su uso en los intercambios estaría
reglado por un sistema ponderal (Ripollès, 2011: 218-219).
En territorio valenciano se han documentado el uso de la plata a peso entre los siglos IV y II a.C., a partir de
diferentes hallazgos efectuados en Contestania y Edetania (Ripollès et al., 2013: 153-154). Los trozos de plata
del tesoro de Jalance están enmarcados en este contexto. En general, el peso de estos fragmentos se asemeja al
de otros pequeños trozos de plata que han aparecido en el entorno de Arse (Ripollès y Llorens, 2002: 220-221).
De estas diminutas piezas se ha dicho que podrían haber servido para realizar una amplia gama de pequeñas
transacciones cotidianas y que pudieron estar en manos de un gran número de usuarios, pues la plata a peso debió
de ser un objeto de intercambio cotizado (Ripollès, 2004: 322; Gozalbes et al., 2011: 1169-1170). De esto se
deduce que el propietario del tesoro reunió los fragmentos de plata y los acumuló junto con las monedas porque
todo tendría la misma utilidad en los intercambios y podrían servir para un mismo fin.
3. DATACIÓN
A partir de los materiales analizados se puede plantear el momento de ocultación del tesoro de Jalance.
La obra Roman Republican Coinage (Crawford, 1974) ordenó cronológicamente los diferentes tipos que
se acuñaron durante la República Romana, sobre la base del estudio de las monedas y de la composición
de los tesoros que en aquel momento se conocían. No obstante, la configuración de algunos tipos y la
datación de varias emisiones ha sido cuestionada (véase Hersh, 1977; Debernardi y Brinkman, 2018), pues
la aparición de nuevas ocultaciones o la revisión de las ya conocidas están sugiriendo reajustar algunas de
las cronologías propuestas por Crawford. Los materiales del tesoro de Jalance constituyen, como veremos
a continuación, otro indicio para ajustar mejor las dataciones de algunas emisiones.
Los denarios más recientes del tesoro se fechan entre el 199-170 a.C. (RRC 169/1) y el 179-170
a.C. (RRC 162/2a; 164/1), según la cronología que propuso Crawford (1974). Siguiendo esta datación,
Gozalbes y Escrivá (1995: 40-41) sugirieron que la ocultación se produjo entre el 185-180 a.C. Sus
APL XXXV, 2024
[page-n-147]
146
P. Cerdá Insa
argumentos parecen coherentes en relación con la parte del material que estudiaron y el estado de la
investigación, aunque ya advirtieron que estas emisiones de denarios fechadas a inicios del siglo II a.C.
podrían ser más antiguas que lo establecido por Crawford (Gozalbes y Escrivá, 1995: 41). Tras analizar
las 11 monedas inéditas del conjunto, consideramos que esto podría ser así, por lo que su ocultación sería,
como mínimo, una década anterior a lo que estos autores propusieron. Los datos que estamos manejando
apoyan una fecha más antigua para su formación y posiblemente también para su ocultación.
Como se ha comentado, el tesoro de Jalance carece de contexto arqueológico, por lo que no podemos
relacionar esta información con las cronologías de Crawford. No obstante, consideramos adecuado comparar
el material estudiado en este trabajo con el de otras ocultaciones peninsulares que contienen denarios
romanos republicanos anteriores al año 150 a.C. para poder así constatar sus similitudes y diferencias. A tal
efecto, hemos dividido los conjuntos conocidos en dos grupos según su fecha de ocultación; por un lado,
entre finales del siglo III a.C. y los primeros años del siglo II a.C. (ca. 210-190 a.C.) y, por otro, a partir de
mediados de la primera mitad del siglo II a.C. (ca. 180-160 a.C.)2.
Entre finales de la Segunda Guerra Púnica y los años inmediatamente posteriores al conflicto se
han documentado 38 tesoros (Chaves y Pliego, 2015: 107-132; ver también Blázquez, 1987: 107-116;
Villaronga, 1993: 21-36; Gozalbes y Torregrosa, 2014: 283). Todos ellos están compuestos por monedas
de plata (generalmente denarios, dracmas y shekels, así como sus múltiplos y divisores) y en la mayoría
de casos van acompañados de joyas o fragmentos de plata (hacksilber). De ellos, 12 contienen denarios
romanos republicanos (tabla 3).
Por otro lado, el siglo II a.C. constituye un periodo bastante irregular por lo que a la presencia de
tesoros hispanos respecta. Entre las primeras décadas y mediados de dicha centuria decae el número de
hallazgos, circunstancia que se ha relacionado con la falta de moneda a causa del traslado de los botines a
Roma después del conflicto contra los cartagineses y con el restablecimiento del orden en Hispania. En la
segunda mitad del siglo II a.C. reaparecen los tesoros ligados a los diferentes conflictos que enfrentaron a
los romanos contra la población local (Gozalbes y Torregrosa, 2014: 284). Las ocultaciones se volverán
de nuevo abundantes en el tránsito del siglo II al I a.C., especialmente en la zona de Andalucía, aunque
este periodo se aleja notablemente de nuestro objeto de estudio (Gozalbes y Torregrosa, 2014: 286).
Las piezas de plata atesoradas en el siglo II a.C. suelen ser dracmas de Emporion o de Arse, denarios
ibéricos de Kese e Iltirta y victoriatos y denarios romanos (Villaronga, 1993: 36-39). En este momento,
a diferencia del periodo de la Segunda Guerra Púnica, ninguna de las ocultaciones contiene joyas o
porciones de metales preciosos y se documentan algunos conjuntos de monedas de bronce. Gozalbes y
Torregrosa (2014: 282-287) argumentan que los fragmentos de hacksilber presentes en los tesoros de
finales del siglo III e inicios del II a.C. se pudieron generar a consecuencia del conflicto, quizá en algún
contexto de reparto de botín que hiciese necesario fragmentar plata para su distribución. En los tesoros
del siglo II a.C. decae la presencia de trozos de plata, por lo que se cree que el traslado romano de los
metales obtenidos en el trascurso del conflicto limitó su presencia y dejaron de circular y atesorarse
(Gozalbes y Torregrosa, 2014: 286).
2
Por el momento no se ha publicado ningún corpus actualizado de los tesoros de época romana republicana hallados en la península
ibérica, aunque se han presentado varias recopilaciones. Crawford (1969) compiló 61 tesoros hispanos con monedas romanas
ocultados entre los siglos III a.C. y I a.C., ampliando Blázquez (1987) la lista hasta los 119. Hace unas décadas, Ripollès (1982:
248-330) presentó una relación de las ocultaciones efectuadas en la Tarraconense mediterránea entre los siglos V a.C. y I d.C.
Posteriormente, Villaronga (1993) publicó un trabajo en el que agrupaba y estudiaba 193 tesoros peninsulares de diferente composición anteriores a la época de Augusto. Desde entonces se han hecho algunas revisiones de los tesoros publicados (Ripollès, 1994;
Blázquez y García-Bellido, 1998; Otero, 2002; Amela, 2006; Rodríguez Casanova, 2008; Marcos, 2008; Martín y Blázquez, 2016;
Giral, 2016; Debernardi, 2019), se han presentado nuevos hallazgos (especialmente, Alfaro y Marcos, 1993; Fernández Gómez
y Martín, 1994; Gozalbes y Escrivá, 1995; Ocharán, 1995; Gozalbes, 1997; 2001; Volk, 1996; Padilla e Hinojosa, 1997; Collado
y Gozalbes, 2002; Campo, 2007; García Garrido, 2009; Hurtado, 2009; Ripollès et al., 2009; Torregrosa, 2011; Martínez Chico,
2014; Campo et al., 2016) y se han realizado estudios de diferentes territorios o de periodos concretos (Lechuga, 1986; Chaves,
1996; Ribera y Ripollès (ed.), 2005; Ruiz López, 2013; Amela, 2018; 2021; Chaves y Pliego, 2015).
APL XXXV, 2024
[page-n-148]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
147
Tabla 3. Relación de los tesoros peninsulares desde finales del siglo III a.C. a mediados del II a.C.
Grupo
Tesoro
Referencia
ca. 210-190 a.C. Cheste *
Villaronga, 1993: n.º 24;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 14
Villarrubia de los
Villaronga, 1993: n.º 26;
Ojos *
Chaves y Pliego, 2015: n.º 15
Bretti *
Villaronga, 1993: n.º 11;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 9
Coll del Moro
Villaronga, 1993: n.º 30;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 28
Les Encies
Villaronga, 1993: n.º 35;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 35
Tivissa I * y IV
Villaronga, 1993: n.º 39;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 31-32
X4 *
Chaves y Pliego, 2015: n.º 18
Valeria *
Villaronga, 1993: n.º 27;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 17
Drieves *
Villaronga, 1993: n.º 31;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 20
Cuenca
Villaronga, 1993: n.º 25;
Chaves y Pliego, 2015: n.º 16
Armuña de Tajuña * Chaves y Pliego, 2015: n.º 19;
Debernardi 2019
ca. 180-160 a.C. Carrer Sagunt
Ripollès, 2005a: 35-42
Francolí
Villaronga, 2002: 29-38
Total
Denarios Denarios más
monedas
recientes (RRC)
38
1
401
1
44, 46, 53 o 55 (post.
211 a.C.)
44/5 (post. 211 a.C.)
13
1
58/2 (207 a.C.)
4
1
80/1a (209-208 a.C.)
137
120
107 (209-208 a.C.)
46
8
107/1a (209-208 a.C.)
422
39
68
12
107 (209-208 a.C.)
110/1a (211-208 a.C.)
18
13
125/1 (206-200 a.C.)
64
51
171/1 (199-170 a.C.)
68
38
171/1 (199-170 a.C.)
7
46
1
35
147/1 (189-180 a.C.)
164/1 (179-170 a.C.)
* Contiene fragmentos de plata y joyería
Únicamente se han documentado dos tesoros con denarios romanos que se ocultaron a mediados de la
primera mitad del siglo II a.C. (tabla 3).
Como se puede apreciar en relación con estos tesoros, el material numismático y metálico procedente de
Jalance se parece más a las ocultaciones de finales del siglo III a.C. y los años inmediatamente posteriores
que a las del siglo II a.C. por lo que conviene plantear su relación con este primer grupo de tesoros.
Con todos estos datos, sugerimos que el tesoro de Jalance pudo haberse ocultado entre el 200-190
a.C., pues debe ir en la línea de las ocultaciones realizadas en el horizonte de la Segunda Guerra Púnica.
El tesoro que nos ocupa tiene paralelismos claros con el de Cuenca y el de Armuña de Tajuña tanto a
nivel de composición como a nivel de tipología de los denarios que contiene y, por el contrario, difiere en
cronología y en contenido con los del siglo II a.C. Por todo esto, también proponemos que la producción de
los denarios más recientes de estos tres tesoros (Cuenca, Armuña de Tajuña y Jalance) debió de ser anterior
a lo que indica Crawford (1974: 47-55), por lo que consideramos que los tipos RRC 162/2, 164/1, 169/1 y
171/1 pudieron haberse acuñado alrededor del 200 a.C. y no entre el 199-170 a.C.3
3
Ripollès, por su parte, mantuvo correspondencia con Crawford (01/04/2014) para intentar ajustar el momento de acuñación del
denario RRC 171/1 (199-170 a.C.) presente en el tesoro de Armuña de Tajuña (Ripollès et al., 2009). Crawford (1974: 52) señala
la ausencia de evidencias arqueológicas para datar los tipos RRC 169-172. Ante el hallazgo, el autor consideró que la moneda
facilitada por Ripollès pudo haberse acuñado a finales del siglo III a.C., por lo que sería conveniente examinar otros tipos de RRC
adscritos a este amplio marco temporal (199-170 a.C.). Debernardi (2019: 110) también es partidario de esta revisión cronológica.
APL XXXV, 2024
[page-n-149]
148
P. Cerdá Insa
4. OCULTACIÓN E IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TESORO
Los motivos que llevaron a la formación de este conjunto son inciertos y no se puede saber con certeza qué
provocó que el propietario ocultase sus objetos de valor y que a la postre no los pudiese recuperar. Poveda
(1995: 23) fue el primero que ofreció una hipótesis sobre el contexto de la pérdida de las monedas. El autor
fecha la ocultación del conjunto tras la sublevación hispana del 197 a.C. (Poveda, 1995: 22), por lo que
sugiere que quizá las piezas pertenecieron a unos soldados romanos que murieron en una emboscada y no
pudieron recuperar el dinero. Se trata de una explicación ingeniosa, aunque es imposible conocer con tanto
detalle lo que realmente pudo pasar.
En cambio, Gozalbes y Escrivá (1995: 40) no se aventuraron a proponer una hipótesis sobre la pérdida,
que fechan entre los años 185-180 a.C. Tomando esta referencia cronológica y la llegada de los romanos
a aquella zona –hacia finales del siglo III a.C. o durante los primeros años del siglo II a.C., a juzgar por la
fecha que aporta el Castellar de Meca (Broncano, 1988: 140-143)– dedujeron que la ocultación debía de
estar relacionada con alguna agitación puntual ocurrida en la zona años después las campañas romanas del
195 a.C. que no quedó documentada en las fuentes clásicas.
Si fuera cierto, como se defiende en este trabajo, que el tesoro de Jalance se ocultó entre el 200-190
a.C., sería posible acotar todavía más esta datación, pues el tesoro podría tener relación con las campañas
de Catón del 195 a.C. (Martínez Gázquez, 1992). Es posible que esta ocultación se diese en un contexto
histórico de graves revueltas y conflictos entre los hispanos y los conquistadores romanos. Las fuentes
clásicas explican que, tras finalizar las campañas militares peninsulares en el marco de la Segunda Guerra
Púnica, los romanos en el año 197 a.C. dividieron el territorio en dos provincias, la Hispania Citerior y la
Ulterior y se produjo un gran levantamiento aprovechando que Roma estaba inmersa en otros conflictos
(Liv. 32.28.11; 33.26-27; 33.43.1-6; Ap. Iber. 39). En el año 195 a.C. el cónsul Marco Porcio Catón llegó
a Emporion tras recibir del Senado el mando supremo de la guerra en Hispania e inició sus campañas,
primero hasta Tarraco y luego hasta Turdetania, contra diferentes pueblos a los que venció y sometió en
reiteradas ocasiones, pacificando finalmente las provincias (Polib. 19.1.1-2; Liv. 34.8-21; Ap. Iber. 40-41).
No obstante, al menos desde el 193 a.C. siguieron habiendo “batallas más numerosas que memorables
contra gran cantidad de ciudades que se habían sublevado después de la marcha de Marco Catón” (Liv.
35.1; 35.22.5-8). Sabemos, siguiendo esta cita de Livio (35.1.3-5), que se libraron “con éxito muchas
batallas al otro lado del Ebro” que provocaron la rendición de más de cuarenta ciudades.
De todo esto se deduce que, durante las campañas tanto de Catón como las llevadas a cabo por los
sucesivos magistrados (ca. 195-190 a.C.), las tropas romanas cruzaron el río Ebro y pudieron dirigirse
hacia el sur bordeando la costa mediterránea, tal y como se ha propuesto que pudo ocurrir en el 195 a.C.
(Martínez Gázquez, 1992: 167-168), por lo que quizá pasaron por el territorio valenciano desde aquel
momento produciéndose el sometimiento a Roma de los poblados del Valle de Ayora. Si esto fuese así, es
posible que el desplazamiento de las tropas romanas pudo estar ligado a la ocultación del tesoro, del que
se podría acotar su pérdida en los años 195-190 a.C. No obstante, a la vista de las evidencias monetarias
preferimos mantener la datación entre el 200-190 a.C., pues las fuentes clásicas no permiten saber si Catón y
sus hombres pasaron por territorio valenciano ni hay constancia de restos arqueológicos que lo demuestren
con certeza. No obstante, en el Camp de Túria se atestigua la destrucción de distintos fortines, granjas y
caserios hacia el 190-180 a.C., que se han relacionado con este episodio (Bonet y Mata, 2002: 217).
El contenido originario del tesoro (alrededor de un centenar de piezas y un número incierto de fragmentos
de plata) constituye una cantidad de riqueza notable a finales del siglo III a.C. e inicios del siglo II a.C. El valor
económico con el que podemos comparar la riqueza de estos tesoros es el estipendio que cobraban las tropas.
Sabemos por Polibio (6.39.12-14) que entre el siglo II a.C. y mediados del siglo I a.C. la infantería cobraba
dos óbolos al día. Si establecemos la equivalencia de un denario en seis óbolos, un soldado de a pie cobraba
al año unos 120 denarios de los que según la cita de Polibio se les descontaba una determinada cantidad por
su manutención y equipamiento (Ripollès, 2005b: 53). Por ello, deducimos que la suma del tesoro de Jalance
APL XXXV, 2024
[page-n-150]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
149
equivaldría a una soldada íntegra anual, cuantía con la que su propietario hubiese podido subsistir durante un
periodo de tiempo considerable de acuerdo con la información sobre los precios hispanos que aporta Polibio
(34.8.7-8). Se trata de una cuantía económica considerable siempre que nos movamos en el marco provincial
y en un nivel de vida modesto, ya que para alguien de notable poder adquisitivo sería una suma de dinero poco
importante. Es difícil conocer quién pudo ser el propietario del tesoro de Jalance, aunque su contenido y los
acontecimientos históricos y bélicos que lo envuelven nos indican que pudo ser, probablemente, un soldado o
quizá alguien cuyo trabajo o negocios le diesen la posibilidad de atesorar esta cantidad de plata. En cualquier
caso, su propietario prefirió ocultar su dinero en el campo y no en el espacio doméstico y murió por causas
desconocidas sin poder recuperar su fortuna.
5. CONSIDERACIONES FINALES
El tesoro de Jalance constituye uno de los hallazgos monetarios más importantes del territorio valenciano.
Veintinueve años después de la publicación de los primeros estudios del tesoro era necesaria una revisión del
material debido a la localización de nuevas piezas. El principal problema al que nos enfrentamos al abordar
el estudio de estos conjuntos es que la mayoría de ellos, como ocurre en este caso, están incompletos y se
han dispersado a través del mercado numismático. Un tesoro incompleto nos aporta siempre resultados
parciales, aunque a partir de las piezas estudiadas (30 denarios y siete fragmentos de plata) se han podido
extraer algunas conclusiones.
En primer lugar, si asumimos a partir de los diversos testimonios que el tesoro estuvo formado en
origen por un centenar de denarios romanos republicanos, podemos apreciar que su contenido constituye
el equivalente aproximado del salario anual de un miles. Poco se puede saber sobre la identidad de su
propietario más allá de que fue alguien cuyo oficio le permitió acaparar un conjunto considerable de
monedas, que no pudo recuperar. Las monedas conservadas tienen un peso mucho más bajo del estándar
oficial, quizá porque su propietario se movió en un circuito en el que este tipo de piezas ligeras circulaba
en cantidad suficiente.
A partir del estudio de los materiales conservados del tesoro proponemos fechar su pérdida entre el 200190 a.C., por comparación con el contenido de otras ocultaciones, y considerar que este se enmarca en el
horizonte monetario de finales de la Segunda Guerra Púnica. No obstante, la ocultación quizá se pueda acotar
a los años 195-190 a.C., ya que el tesoro se pudo enterrar en un contexto de inestabilidad propiciado por
las campañas del cónsul Catón en Hispania y por su posible paso por el territorio valenciano, aunque esta
hipótesis no está comprobada. En cualquier caso, la datación de las monedas más recientes del tesoro hacia
el 200 a.C. permite modificar la cronología que propone Crawford (1974: 47) y extiende esta fecha para la
acuñación de los tipos RRC 162/2, 164/1 y 169/1 presentes entre los materiales hallados en Jalance.
6. CATÁLOGO
Todas las monedas que presentamos son denarios romanos republicanos. En anverso muestran la cabeza de
Roma mirando a la derecha. En el reverso aparecen los Dioscuros cabalgando hacia la derecha junto con
la inscripción ROMA, en algún caso acompañado de letras o símbolos. La cronología de las monedas es la
que propone el catálogo RRC (Crawford, 1974), aunque es posible que los tipos RRC 162/2, 164/1 y 169/1
(cat. n.º 23-29) se acuñasen hacia el 200 a.C. En primer lugar, se disponen las monedas y, seguidamente,
los fragmentos de plata. La referencia MPV corresponde al número de inventario de la colección del Museu
de Prehistòria de València.
APL XXXV, 2024
[page-n-151]
150
P. Cerdá Insa
1. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 44/5.
2,36 g. 16 mm. 12 h. MPV 26115.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 1; Poveda 1995: 21.
6. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
3,03 g. 17 mm. 1 h.
Poveda 1995: 21.
2. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 44/5.
2,74 g. 16 mm. 5 h. MPV 26114.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 2; Poveda 1995: 21.
7. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
3,12 g. 18 mm. 6 h. Inédita.
3. Denario. Roma. 209-208 a.C.
RRC 50/2.
3,75 g. 18 mm. 6 h. Inédita.
4. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
2,86 g. 16 mm. 6 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 3.
5. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
2,75 g. 17 mm. 4 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 7.
APL XXXV, 2024
8. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
3,96 g. 19 mm. 6 h. Inédita.
9. Denario. Roma. Post. 211 a.C.
RRC 53/2.
2,97 g. 18 mm. 7 h.
Poveda 1995: 22.
10. Denario. Ceca incierta. Post. 211 a.C.
RRC 54/1.
3,22 g. 17 mm. 4 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 4; Poveda 1995: 22.
[page-n-152]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
151
11. Denario. Roma. 207 a.C.
RRC 57/2.
3,34 g. 17 mm. 7 h.
Poveda 1995: 22.
17. Denario. Etruria (¿?). 209-208 a.C.
RRC 107/1b.
2,96 g. 17 mm. 6 h. MPV 29602.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 10; Poveda 1995: 21.
12. Denario. Roma. 207 a.C.
RRC 57/2.
Sin imagen.
Peso, diámetro y posición de cuños desconocidos.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 8.
18. Denario. Roma. 206-195 a.C.
RRC 121/2.
2,55 g. 16 mm. 1 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 11.
13. Denario. Roma. 207 a.C.
4,23 g. 18 mm. 9 h.
RRC 58/2.
Poveda 1995: 22.
19. Denario. Ceca incierta. 206-200 a.C.
RRC 126/1.
2,89 g. 17 mm. 2 h. Inédita.
14. Denario. Roma. 207 a.C.
RRC 58/2.
Sin imagen.
Peso, diámetro y posición de cuños desconocidos.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 9.
15. Denario. Italia central. 211-208 a.C.
RRC 59/1a.
2,23 g. 17 mm. 1 h. Inédita.
16. Denario. Sudeste de Italia. 208 a.C.
RRC 89/2.
3,86 g. 19 mm. 10 h. Inédita.
20. Denario. Ceca incierta. 206-200 a.C.
RRC 128/1.
3,99 g. 19 mm. 12 h. Inédita.
21. Denario. Ceca incierta. 206-200 a.C.
RRC 129/1.
3,63 g. 19 mm. 7 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 12.
APL XXXV, 2024
[page-n-153]
152
P. Cerdá Insa
22. Denario. Roma. 194-190 a.C.
RRC 137/1.
2,54 g. 15 mm. 9 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 13; Poveda 1995: 22.
27. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 164/1b.
2,98 g. 19 mm. 12 h Inédita.
23. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 162/2a.
2,89 g. 19 mm. 10 h. Inédita.
28. Denario. Ceca incierta. 199-170 a.C.
RRC 169/1.
3,65 g. 18 mm. 10 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 14; Poveda 1995: 21.
24. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 164/1a.
2,80 g. 17 mm. 6 h. Inédita.
25. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 164/1b.
1,94 g. 16 mm. 10 h. MPV 29603.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 5; Poveda 1995: 21.
26. Denario. Roma. 179-170 a.C.
RRC 164/1b.
2,75 g. 17 mm. 11 h.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 6.
APL XXXV, 2024
29. Denario. Ceca incierta. 199-170 a.C.
RRC 169/1.
4,17 g. 18 mm. 7 h. Inédita.
30. Denario. Ceca incierta. s. III-II a.C.
0,73 g. 9 mm. (fragmentada). MPV 26116.
Gozalbes y Escrivá 1995: n.º 15; Poveda 1995: 22.
31. Fragmento torneado de plata.
5,72 g. 23 mm. MPV 26119.
Gozalbes y Escrivá 1995: A; Poveda 1995: 22.
Podría ser un fragmento de un torques o de una
pulsera fabricada con cuatro alambres de plata
retorcidos.
[page-n-154]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
153
32. Fragmento de plata indeterminado.
1,88 g. 15 mm. MPV 26121.
Gozalbes y Escrivá 1995: B; Poveda 1995: 22.
Este fragmento doblado de plata tiene algunas
marcas con forma de creciente aplicadas con un
punzón.
35. Fragmento de alambre de plata.
1,11 g. 15 mm.
Gozalbes y Escrivá 1995: E; Poveda 1995: 22.
MPV 26122.
Podría tratarse de un fragmento de un pendiente
por sus extremos acabados en punta.
33. Fragmento de plata indeterminado.
1,74 g. 14 mm. MPV 26120.
Gozalbes y Escrivá 1995: C; Poveda 1995: 22.
Se trata de un fragmento de plata compuesto por
una pequeña lámina que se encuentra rodeada
por otra de tamaño similar.
36. Fragmento de chapa de plata.
1,87 g. 31 mm.
Gozalbes y Escrivá 1995: F; Poveda 1995: 22.
MPV 26117.
34. Goterón informe de plata.
1,36 g. 13 mm. MPV 26123.
Gozalbes y Escrivá 1995: D; Poveda 1995: 22.
37. Fragmento de vaso de plata con decoración incisa.
1,38 g. 20 mm. MPV 26118.
Gozalbes y Escrivá 1995: G; Poveda 1995: 22.
Podría proceder de un pequeño recipiente ya
que conserva parte de lo que habría sido el
borde, con una decoración incisa debajo.
AGRADECIMIENTOS
Conocimos la existencia de las monedas inéditas a partir de Manuel Gozalbes, conservador del gabinete numismático
del MPV, quien nos facilitó amablemente el material que documentó. Presentamos este estudio como Trabajo de Fin
de Grado (TFG) el 6 de julio de 2023 en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València obteniendo
la calificación de sobresaliente con matrícula de honor. Su dirección estuvo a cargo del profesor Pere Pau Ripollès
quien nos lleva instruyendo todos estos años en el aprendizaje numismático junto con Manuel Gozalbes. Agradecemos
sus indicaciones y correcciones del manuscrito que han contribuido en gran medida al enriquecimiento del mismo.
APL XXXV, 2024
[page-n-155]
154
P. Cerdá Insa
BIBLIOGRAFÍA
ABID MIZAL, J. (1989): Al-Idrisi. Los Caminos de Al-Andalus en el Siglo XII según “Uns al muhaŷ wa-rawḍ alfuraŷ”. CSIC, Madrid.
ALFARO, C. y MARCOS, C. (1993): “Nota sobre el tesorillo de moneda cartaginesa de la Torre de Doña Blanca
(Puerto de Santa María, Cádiz)”. Actes du XI Congrès International de Numismatique, Louvain-la-Neuve, p. 39-44.
AMELA, L. (2006): “El tesoro de Alcalá de Henares (RRCH 394) y otras ocultaciones de entreguerra”. Numisma, 250,
p. 333-344.
AMELA, L. (2018): “Tesoros catalanes correspondientes al paso de los Cimbrios (105-103 a.C.)”. Varia Nummorum,
IX, p. 99-112.
AMELA, L. (2021): “Tesoros de la Guerra Sertoriana en Catalunya”. Indice histórico español, 134, p. 142-161.
AVELLÁ, L. (1959): “Hallazgos monetarios en ‘Coll del Moro’, Gandesa”. Numisma, 150-155, p. 147-156.
BALMUTH, M. S. y THOMPSON, C. M. (2000): “Hacksilber: recent approaches to the study of hoards of uncoined
silver. Laboratory analyses and geographical distribution”. En H. van Bernd, B. Weisser (dirs.): Akten XII Internationaler Numismatischer Kongress, 1997, Berlín, p. 159-169.
BLÁZQUEZ, M. C. (1987): “Tesorillos de moneda republicana en la Península Ibérica. Addenda a Roman Republican
Coin Hoards”. Acta Numismàtica, 17-18, p. 105-142.
BLÁZQUEZ, M. C. y GARCÍA-BELLIDO, M. P . (1998): “Las monedas de Salvacañete (Cuenca) y su significado en
el tesoro”. Archivo Español de Arqueología, 71, p. 249-255.
BONET, H. y MATA, C. (2002): El Puntal dels Llops. Un fortín edetano. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 99), Valencia.
BRONCANO, S. (1986): El Castellar de Meca, Ayora (Valencia). Textos. Ministerio de Cultura, Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, Subdirección General de Arqueología y Etnología (Volumen 147 de Excavaciones arqueológicas en España),Valencia.
BURNETT, A. M. (1977): “The Authority to Coin in the Late Republic and Early Empire”. The Numismatic Chronicle,
17, p. 37-63.
BUTTREY, T. V. (1979): “Morgantina and the denarius”. Numismatica e Antichità Classiche, 8, p. 149-157.
CAMPO, M. (2007): “Tesoro de dracmas emporitanas hallado en el Puig de Sant Andreu (Ullastret), II. Estudio de las
monedas”. Numisma, 25, p. 65-78.
CAMPO, M.; CASTANYER, P.; SANTOS, M. y TREMOLEDA, J. (2016): “Tesoro de denarios romanos hallado en la
Insula 30 de Empúries (74-73 a. C.)”. Numisma, 260, p. 7-37.
CHAVES, F. (1996): Los tesoros en el sur de Hispania. Conjuntos de denarios y objetos de plata durante los siglos II
y I a.C. Fundación El Monte, Sevilla.
CHAVES, F. y PLIEGO, R. (2015): Bellum et argentum: la segunda guerra púnica en Iberia y el conjunto de monedas
y plata de Villarubia de los Ojos (Ciudad Real). Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla.
COLLADO, E. y GOZALBES, M. (2002): “El tesorillo de monedas de Ebusus de Pedreguer (Alicante)”. Actas del X
Congreso Nacional de Numismática, 28-31 de octubre de 1998, Albacete, p. 253-258.
CRAWFORD, M. (1974): Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, Cambridge.
CRAWFORD, M. (1969): Roman Republican Coin Hoards. Royal Numismatic Society, Londres.
DEBERNARDI, P. L. (2019): “Tivissa 1, Drieves, Valera, Armuña de Tajuña e X4 un aggiornamento dei tesoretti romani repubblicani del fronte ispanico”. Acta Numismàtica, 49, p. 95-127.
DEBERNARDI, P. L. y BRINKMAN, S. (2018): “A New Arrangement for RRC 53/2”. Revue Numismatique, 175, p.
193-240.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. y MARTÍN, C. I. (1994): “El tesorillo de plata de El Castillo de las Guardas (Sevilla)”.
Numisma, 235, p. 7-39.
GARCÍA GARRIDO, M. (2009): “Tesorillo de Siurana d’Empordà”. Acta Numismàtica, 39, p. 47-53.
GARCÍA-BELLIDO, M. P. (2011): “Hackgold and Hacksilber in protomonetary Iberia”. En M. P. García-Bellido, A.
Jiménez Díez (dirs.): Trueque, dinero y moneda en el Mediterráneo antiguo, Barter, money and coinage in the ancient Mediterranean (10th-1st centuries BC). Actas del IV Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, Madrid,
p. 121-135.
GIRAL, F. (2016): “El tesoro de Camarasa (La Noguera, Lleida): Revisión e interpretación”. Saldvie, 16, p. 73-86.
GOZALBES, M. (1997): “Los denarios ibéricos del tesoro de las Filipenses (Palencia)”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 63, p. 279-295.
APL XXXV, 2024
[page-n-156]
El tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
155
GOZALBES, M. (2001): “El tesorillo republicano de Castilblanques (Cortes de Pallás, Valencia)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIV, p. 351-355.
GOZALBES, M.; CORES, G. y RIPOLLÈS, P. P. (2011): “Trading with silver bullion during the third century BC: the
hoard of Armuña de Tajuña”. En N. Holmes (dir.): International Numismatic Congress XIV, Glasgow, p. 1165-1170.
GOZALBES, M. y ESCRIVÁ, C. (1995): “El tesoro de Jalance”. Acta Numismàtica, 25, p. 35-45.
GOZALBES, M. y TORREGROSA, J. M. (2014): “De Iberia a Hispania. Plata, dracmas y denarios entre los siglos VI
y I a.C.”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXX, p. 275-316.
HERSH, C. A. (1977): “Notes on the Chronology and Interpretation of the Roman Republican Coinage. Some comments on Crawford’s Roman Republican Coinage”. The Numismatic Chronicle, 17, p. 19-36.
HURTADO, T. (2009): “Un tesoro de monedas de la II Guerra Púnica en la Real Academia de la Historia”. Saguntum,
41, p. 95-107.
KROLL, J. H. (2001): “Observations on Monetary Instruments in Pre-Coinage Greece”. En: M. S. Balmuth (dir.):
Hacksilber to coinage: new insigts into the Monetary History of the Near Est and Greece, Nueva York, p. 77-92.
KROLL, J. H. (2008): “The monetary use of weighed bullion in Archaic Greece. En: The monetary system of the Greeks
and Romans, Oxford University Press, Oxford, p. 12-37.
LECHUGA, M. (1986): Tesorillos de moneda romano-republicana de la Región de Murcia. Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia.
MARCOS, C. (2008): “El Centenillo (Baños de la Encina, Jaén): Tesoros de 1911 (junio) y 1929”. En A. Arévalo (dir.):
Actas del XIII Congreso Nacional de Numismática. Moneda y arqueología, 22-24 de octubre de 2007, Cádiz, p.
299-324.
MARTÍN, A. y BLÁZQUEZ, M. C. (2016): “Nuevos datos sobre los tesorillos de denarios romano-republicanos de
Penhagarcía (Castelo Branco, Portugal) y del castro de Lerilla (Zamarra, Salamanca)”. En P. Grañeda (dir.): Actas
del X Congreso Nacional de Numismática, 28-30 de octubre de 2014, Madrid, p. 915-934.
MARTÍNEZ CHICO, D. (2014): “Un tesoro de dishekels y shekels hispano-cartagineses hallado por Badajoz”. Herakleion: Revista Interdisciplinar de Historia y Arqueología del Mediterráneo, 7, p. 29-51.
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, J. (1992): La campaña de Catón en Hispania. Publicacions de la Universitat de Barcelona,
Barcelona.
MEADOWS, A. R. (1998): “The Mars/eagle and thunderbolt gold and Ptolemaic involvement in the Second Punic
War”. En A. Burnett, U. Wartenberg, R. Wischonke (dir.): Coins of Macedonia and Rome: Essays in Honour of
Charles Hersh, Londres, p. 125-134.
OCHARÁN, J. A. (1995): “El tesorillo de Nájera y los denarios de Sekobirikes”. En M.P. García-Bellido, R.M. Sobral
(dirs.): La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua XIV,
Madrid, p. 215-218.
OTERO, P. (2002): “Las monedas del tesoro de Drieves”. Torques, belleza y poder. Catálogo de exposición, 1 octubre
- 1 diciembre 2002, Madrid, p. 274-276.
PADILLA, A. e HINOJOSA, A. R. (1997): “Tesorillo de denarios republicanos en Sierra Capitán (Almogia, Málaga)”.
Florentia iliberritana: Revista de estudios de antigüedad clásica, 8, p. 679-703.
PINK, K. (1952): The triumviri monetales and the structure of the coinage of the Roman Republic. American Numismatic Society, New York.
POVEDA, J. V. (1995): Historia de Jalance. Ayuntamiento de Jalance, Jalance.
POVEDA, J. V. (2001): Historia del Valle de Ayora-Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra. Mancomunidad del Valle de Ayora-Cofrentes, Ayora.
RIBERA, A. y RIPOLLÈS, P. P. (eds.) (2005): Tesoros monetarios de Valencia y su entorno. Ajuntament de València,
Valencia.
RIPOLLÈS, P. P. (1982): La circulación monetaria en la Tarraconense Mediterránea. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 77), Valencia.
RIPOLLÈS, P. P. (1994): “El tesoro de Rosas”. Saguntum, 27, p. 136-151.
RIPOLLÈS, P. P. (2004): “Las primeras acuñaciones griegas e ibéricas de la Península Ibérica: formalización del uso
de la plata a peso. Emporion y Arse”. En F. Chaves; F. J. García Fernández (dirs.): Moneta qua scripta. La moneda
como soporte de escritura: Actas del III Encuentro Peninsular de Numismática Antigua. Febrero-marzo 2003,
Osuna, p. 333-344.
RIPOLLÈS, P. P. (2005a): “El depósito monetal de la Calle Sagunt (Valencia)”. En A. Ribera, P. P. Ripollès (dirs.):
Tesoros monetarios de Valencia y su entorno, Valencia, p. 35-42.
APL XXXV, 2024
[page-n-157]
156
P. Cerdá Insa
RIPOLLÈS, P. P. (2005b): “El tesoro de denarios romanos de la calle Salvador (Valencia)”. En A. Ribera, P. P. Ripollès
(dirs.): Tesoros monetarios de Valencia y su entorno, Valencia, p. 43-60.
RIPOLLÈS, P. P. (2011): “Cuando la plata se convierte en moneda: Iberia oriental”. En M. P. García-Bellido,
A. Jiménez Díez (dirs.): Trueque, dinero y moneda en el Mediterráneo antiguo, Barter, money and coinage in
the ancient Mediterranean (10th-1st centuries BC). Actas del IV Encuentro Peninsular de Numismática Antigua,
Madrid, p. 213-226.
RIPOLLÈS, P. P.; COLLADO, E. y DELEGIDO, C. (2013): “Los hallazgos monetales y la plata en brurto de la Carència”. En R. Albiach (dir.): L’oppidum de la Carència de Torís i el seu territorio. Museu de Prehistòria de València,
Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 116), Valencia, p. 153-230.
RIPOLLÈS, P. P.; CORES, G. y GOZALBES, M. (2009): “El tesoro de Armuña de Tajuña (Guadalajara). Parte I: las
monedas”. En A. Arévalo (dir.): Actas del XIII Congreso Nacional de Numismática. Moneda y arqueología, 22-24
de octubre de 2007, Cádiz, p. 163-182.
RIPOLLÈS, P. P. y LLORENS, M. M. (2002): Arse-Saguntum. Historia monetaria de la ciudad y su territorio. Fundación Bancaja, Sagunto.
RODRÍGUEZ CASANOVA, I. (2008): “El tesoro celtibérico de Quintana Redonda (Soria): nuevos datos y materiales”.
Archivo Español de Arqueología, 81, p. 229-244.
RUIZ LÓPEZ, I. D. (2013): “Tesorillos con presencia de moneda Romano-Republicana descubiertos en la provincia
de Jaén”. Trastámara, 11, p. 99-128.
TORREGROSA, J. M. (2011): “El tesoro monetario de los Baños (Yecla, Murcia): Siglo III a.C.”. En J. Torres (dir.):
Actas del XIV Congreso Nacional de Numismática. Ars metallica: Monedas y medallas, 25-27 de octubre de 2010,
Nules-Valencia, p. 563-584.
VILLARONGA, L. (1976): “Reacuñación cartaginesa sobre un denario romano”. Gaceta Numismática, 40, p. 15-18.
VILLARONGA, L. (1979): “Anomalías metrológicas de las monedas romanas procedentes de tesoros Hispánicos de
finales del siglo III a.C.”. CIN, 9, p. 253-259.
VILLARONGA, L. (1984): “Tresor de la segona guerra púnica de la provincia de Cuenca”. Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche, 13, p. 127-137.
VILLARONGA, L. (1992): “Petit trésor de la deuxième guerre punique avec une drachme des Bruttiens”. Florilegium
Numismaticum. Studia in honorem U. Westerman, p. 347-350.
VILLARONGA, L. (1993): Tresors monetaris de la Península Ibèrica anteriors a August: repertori i anàlisi. Asociación Numismática Española, Museo Casa de la Moneda, Barcelona.
VILLARONGA, L. (1998): “Metrologia de les monedes antigues de la península Ibèrica”. Acta Numismàtica, 28, p.
53-74.
VILLARONGA, L. (2001-2003): “El denario romano pesado en los tesoros de la península Ibérica”. Scienze
dell’Antichità, Storia-Archeologia-Antropologia, 11, p. 557-565.
VILLARONGA, L. (2002): “Troballa del Francolí. Testimoni per a la datació del denari ibèric de Kese”. Acta Numismàtica, 32, p. 29-43.
VOLK, T. R. (1996): “Nuevos datos sobre el tesoro del cerro del Peñón”. Numisma, 237, p. 83-131.
WOYTEK, B. E. (2012): “The denarius coinage of the Roman Republic”. En W. E. Metcalf (dir.): Oxford Handbook of
Greek and Roman coinage, Oxford, p. 315-334.
YARROW, L. M. (2021): The Roman Republic to 49 BCE. Using coins as sources. Cambridge University Press, Cambridge.
APL XXXV, 2024
[page-n-158]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e7, p. 157-184
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1626
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
David QUIXAL SANTOS a, Joan FERRER I JANÉ b y Pascual IRANZO VIANA c
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas desde
una perspectiva histórica, cultural y territorial
RESUMEN: Más de ocho décadas después de su hallazgo, la estela de Sinarcas es hoy por hoy uno
de los estandartes del Museu de Prehistòria de València y una pieza insigne de la cultura ibérica en el
ámbito valenciano. En las siguientes líneas pretendemos aportar nuevos datos sobre las circunstancias
de su hallazgo, actualizar a nivel filológico el estudio de su inscripción e insertarla en su contexto
histórico y espacial: el norte de la Meseta de Requena-Utiel, una zona donde la metalurgia parece haber
jugado un papel importante en el complejo proceso de romanización del territorio ibérico de Kelin.
PALABRAS CLAVE: Epigrafía ibérica, escritura ibérica, mundo funerario, romanización, metalurgia.
New insights on the Iberian stele of Sinarcas
from a historical, cultural and territorial perspective
ABSTRACT: More than eight decades after the finding, the stele of Sinarcas is today one of the banners
of the Museum of Prehistory of Valencia and a relevant object of the Iberian culture in Valencia. In
this paper we intend to provide new data on the circumstances of its discovery, to update the study of
its inscription at a philological level and to insert it into its historical and spatial context: North of the
Requena-Utiel Plateau, an area where the metallurgy seems to have played an important role in the
complex Romanization process of the Iberian territory of Kelin.
KEYWORDS: Iberian epigraphy, Iberian scripture, funerary world, Romanization, metallurgy.
a
b
c
Universitat de València. Dept. de Prehistòria, Arqueologia i Hª Antiga. GRAM.
david.quixal@uv.es
Universitat de Barcelona. Grup LITTERA (2021 SGR 00074).
joan.ferrer.i.jane@gmail.com
pascualiranzo@gmail.com
Recibido: 04/09/2023. Aceptado: 01/07/2024. Publicado en línea: 25/11/2024.
[page-n-159]
158
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
1. INTRODUCCIÓN
La estela de Sinarcas es una de las muestras de epigrafía ibérica más conocidas. Ha sido tratada y analizada
por los más prestigiosos especialistas desde mediados de siglo pasado. Sin embargo, el grueso de la atención
lo ha captado casi siempre su escritura, con continuas propuestas y reinterpretaciones de su texto. Poco, o
prácticamente nada, se ha escrito más allá de eso. En el presente trabajo detallamos las circunstancias de
su hallazgo, información únicamente recogida en algunas publicaciones de índole local, añadiendo datos
inéditos y reflexionando sobre la evolución del rol de esta pieza, que ha pasado de ser un objeto desconocido
y menospreciado, a constituir un símbolo local. En segundo lugar, realizamos una actualización epigráfica
que, al mismo tiempo, permite aportar nuevas e interesantes interpretaciones. Por último, lo que constituye
el objetivo primordial de este trabajo, por primera vez se analiza pormenorizadamente el contexto en el
que se enmarca. Se describe en detalle en el yacimiento en el que apareció, Pozo Viejo, planteando su
carácter de necrópolis. Se hace un estudio diacrónico del poblamiento en el área sinarqueña, desde los
últimos momentos del territorio ibérico de Kelin (Caudete de las Fuentes, Valencia) hasta época romana
altoimperial. Y, finalmente, se inserta esta pieza en la problemática general del cambio cultural entre época
ibérica y romana, proceso que explica su singularidad, a caballo entre dos mundos.
2. LA ESTELA, AYER Y HOY
En verano de 1941, en la fase más dura de la posguerra, un vecino de Sinarcas, Alejandro Monterde
Jiménez, decidió hacer un pozo para regadío en una parcela de secano que quería transformar en huerta.
El lugar elegido fue una pequeña propiedad situada en el paraje conocido como el Pozo Viejo, a unos 150
m al noroeste de la localidad sinarqueña (fig. 1), muy próximo a donde se encuentra el Pozo Concejil, el
cual dio servicio a la población durante muchos siglos hasta la canalización de las aguas del manantial de
Ranera en 1911.
El propietario inició los trabajos de adecuación del terreno “trujillando” ⸺palabra utilizada antiguamente
en Sinarcas para la acción de desbrozar el suelo y abrirlo a una cierta profundidad, con un arado especial
que va recogiendo gran cantidad de tierra⸺. De esta forma dividió el terreno que estaba inclinado en
Fig. 1. Alejandro Monterde y su mujer hacia 1970 en una fotografía cedida por la familia y aspecto actual del lugar del
hallazgo de la estela.
APL XXXV, 2024
[page-n-160]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
159
tres bancales en forma de terrazas con sus correspondientes hormas. El 25 de agosto se encontró con un
obstáculo de piedra desconocido: la conocida estela ibérica, la cual se partió en dos al extraerla. La parte
superior, que contenía signos irreconocibles, fue llevada a su domicilio. Durante un tiempo estuvo guardada
en su casa, con la intención de ponerla de adorno.
Enterada de este hallazgo, estando de vacaciones en la localidad, María Vicenta Pérez Pérez, natural de
Sinarcas e hija de los dueños de la bodega cercana al lugar donde se encontró, comunicó este descubrimiento
al profesor Pío Beltrán Villagrasa. María Vicenta, licenciada en Derecho y Filosofía, era funcionaria del
Ayuntamiento de Valencia, pero antes de estudiar estas carreras había sido alumna de Pío Beltrán en el
Instituto Lluís Vives de Valencia y, a la vez, tenía una gran amistad con su hijo, Antonio Beltrán Martínez.
Enterado e informado el profesor del importante hallazgo, hizo todo lo posible para que la pieza fuese
remitida a Valencia, ya que sospechaba y temía que fuera la intención del dueño ponerla en su hogar, detrás
del fuego, en la pared de la chimenea (Beltrán, 1947: 246). Las gestiones realizadas por Emilio Viñals y,
sobre todo, por María Vicenta Pérez, junto con la generosidad de Alejandro Monterde, hicieron posible
que la estela fuera mandada en el “ordinario” al domicilio de este ilustre investigador, quien después de su
estudio la entregó al Museu de Prehistòria de València, su ubicación actual (fig. 2).
Creemos que es interesante recuperar la narración que hace años hizo Victorina Monterde Lloría (Cano,
2004), hija del descubridor de esta importante pieza:
El descubrimiento se produjo en el verano de 1941. Yo tenía entonces once años y apenas si me acuerdo de los
detalles. De lo que sí me acuerdo es del mucho gozo que le dio a mi padre haber encontrado aquello que parecía
una lápida, pero que estaba escrita con unas letras que ninguno de nosotros conocía…
Fig. 2. Detalle de la parte superior de la estela (Museu de Prehistòria de València).
APL XXXV, 2024
[page-n-161]
160
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Mi padre era muy tenaz. Primero excavó un pozo, pero se secó, así que no tuvo más remedio que comenzar a
excavar otro. Como tampoco daba agua suficiente, hubo que sustituir la bomba de mano por una noria tirada por un
burro, y entonces, ya con agua, empezar a hacer bancales.
Mientras mi padre trujillaba, notó algo muy duro, como a un metro de profundidad, y pensando que se trataba
de una gran piedra, como así fue, escarbó la tierra hasta sacarla a la superficie. Pero menuda sorpresa. Como
ninguno de nosotros podía saber qué era aquello, mi padre le entregó la estela a don Pío Beltrán, quien a su vez, la
hizo llegar al Museo de Prehistoria de Valencia. Entonces, en el pueblo, nadie le dio importancia a aquello.
Tras el propio Pío Beltrán (1947), desde mediados del siglo pasado han sido numerosos los investigadores
que han estudiado esta pieza, destacando entre estos a Manuel Gómez-Moreno (1949), Domingo Fletcher
(1953 y 1985) y Jürgen Untermann (1990) (fig. 3).
De forma semejante a lo ocurrido con otros importantes descubrimientos de la arqueología ibérica, los
vecinos de la localidad no le dieron mucha importancia o valor a la pieza en el momento de su hallazgo.
Sin embargo, tras haber sido estudiada por numerosos investigadores y ser expuesta dentro y fuera de
España, ocho décadas más tarde constituye una de sus señas de identidad. Recordemos que la estela formó
parte, junto con un amplio conjunto de materiales ibéricos de primer nivel, de la magna exposición Los
Fig. 3. Selección de dibujos de la inscripción publicados previamente. 1. Beltrán, 1947. 2. Gómez-Moreno, 1949. 3.
Untermann, 1990. 4. Fletcher, 1953. 5. SIP, 1985 (Francisco Chiner). 6. Fletcher, 1985.
APL XXXV, 2024
[page-n-162]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
161
Iberos, comisionada por Carmen Aranegui (Aranegui et al., 1997). Esta muestra internacional recorrió
París, Barcelona y Bonn entre 1997 y 1998. Actualmente ocupa un lugar destacado en la sala dedicada a
escritura ibérica del Museu de Prehistòria de València. Fue la primera imagen incluida como portada en la
serie de monografías, Trabajos Varios, de esta institución (Fletcher, 1985).
Su dibujo recibe y despide a los visitantes que llegan a la población de Sinarcas, pues está incluido en
la señalización de Tierra Bobal en las dos entradas de la localidad por la N-330 (fig. 4.1 y 4.4). El artista
sinarqueño Ramiro Monterde Cremades “Jabalí” ha realizado un par de réplicas de la misma, destacando
la del parque municipal Eugenio Cañizares (fig. 4.2). Por último, durante el proceso de elaboración de este
artículo, el Ayuntamiento de Sinarcas, a petición del Consejo Escolar del centro educativo de la localidad,
acordó en pleno el cambio del nombre de la escuela, que ha pasado a llamarse a partir de ahora CEIP Estela
de Sinarcas (fig. 4.3).
Este tipo de dinámicas con objetos antiguos que acaban traspasando su propio valor histórico y
arqueológico, entrando en el campo de lo identitario y lo simbólico, son frecuentes en la arqueología
valenciana, con los ejemplos paradigmáticos de la Dama de Elche (Vizcaíno, 2018) o el Guerrer de
Moixent (Vives-Ferrándiz et al., 2022); a los que se podrían sumar las recientes experiencias de Caudete de
las Fuentes con el pitorro vertedor zoomorfo de Kelin, Olocau con el Guerrer Nauiba del Puntal dels Llops
o Yátova con el plomo nº 2 del Pico de los Ajos (Quixal y Mata, 2018: 79). Además del trasfondo cultural
y sociológico que estos fenómenos tienen, son interesantes porque acaban generando un estrecho vínculo
entre la población y, más allá de la pieza, el patrimonio arqueológico local y regional al completo, factor
clave para asegurar su correcta protección y conservación.
Fig. 4. La estela de Sinarcas como símbolo local y comarcal.
APL XXXV, 2024
[page-n-163]
162
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
3. DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
La inscripción de la estela es especial, en primer lugar, por su longitud, puesto que es la inscripción ibérica
más larga realizada sobre una estela, ya que estas se caracterizan por contener mensajes más concisos.
También destaca por carecer de separadores de palabras, cosa relativamente única en ibérico en textos de
esta longitud, circunstancia que dificulta aún más su interpretación. No obstante, su grado de conservación
es inusualmente bueno y los escasos signos perdidos pueden suplirse con seguridad. Además, contiene un
elemento único que no está presente en ninguna otra inscripción ibérica: una cabecera realizada con signos
mucho más grandes que el texto y que no responde a nada conocido en el corpus ibérico, aunque todo
apunta que podría contener alguna indicación numérica.
En realidad, se trata solo de la parte superior de una estela de piedra caliza de cabecera semicircular, con
unas dimensiones conservadas máximas de 76 cm de alto, 44 de ancho y 12 / 13 cm de grosor dependiendo
del lado (fig. 5). En origen sería mucho más alta, puesto que ya hemos indicado que se partió en dos,
conservándose solo la parte escrita. La piedra es de la misma calidad que la utilizada para construir el
templo parroquial y procede de las canteras del “Regajo”; es caliza blanda, fácil de labrar, que se rompe y
desgasta fácilmente, por lo cual contiene algunos signos muy desgastados. Pesa 85 kg. Corresponde al tipo
D.3 de la tipología de estelas propuesta por Isabel Izquierdo y Ferran Arasa (1999: 290).
Fig. 5. Fotografía (BDHesp) y dibujo de la inscripción.
APL XXXV, 2024
[page-n-164]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
163
El campo epigráfico incluye la cabecera y está delimitado en los laterales por una línea incisa,
perdida en gran parte. Por su parte, sin contar la cabecera, el resto del texto mide 23 x 41 cm y está
estructurado en seis líneas delimitadas por siete líneas de pautado, aunque la primera actúa como
base al texto de la cabecera (fig. 3). Los signos de la cabecera miden entre 8 y 9 cm, siendo 9,5 cm la
distancia máxima entre la primera línea de pautado y la línea incisa que delimita el campo epigráfico a
la altura del primer signo. El resto de signos del texto varían entre los 2,4 y los 4 cm. El total de signos
originalmente grabados era de 89, aunque cuatro están perdidos. Los signos del texto de la cabecera no
son solo más altos, sino también sus incisiones más gruesas, prácticamente el doble. Las diferencias
en la realización de la cabecera respecto del texto, por tamaño de los signos, anchura y profundidad
de la incisión y el uso de variantes de signos distintas, se han atribuido a la posible participación de
manos distintas, quizás incluso en momentos diferentes, fruto de una reutilización del soporte. Estos
detalles son los que hicieron sospechar a Untermann (1990: *8) que la cabecera fuese una falsificación
añadida en época moderna, aunque esta opinión no ha tenido el apoyo de otros investigadores. Solo
Velaza (1992: 320 y 322) la defendió inicialmente, pero ya no en trabajos más recientes (Velaza, 2019:
185). No obstante, a nuestro parecer, todo apunta a que fue un texto concebido de forma unitaria y que
las diferencias en el texto de cabecera son debidas a la voluntad de que fuese la parte más destacada
del texto.
4. ANÁLISIS EPIGRÁFICO
4.1. Principales problemas de lectura
El signo más problemático de la inscripción es el octavo de la primera línea, del que no quedan trazos
visibles a pesar de no presentar ninguna rotura superficial. Unánimemente se transcribe como un signo tu,
para reconstruir el recurrente elemento ildu, excepto Gómez-Moreno (1949: 56) y Fletcher (1953: 55), que
leen ilu.
Al final de la segunda línea hay un espacio exento en el que cabría perfectamente un signo, quizás dos,
y en el que Fletcher (1953: 55; 1985: 18) proponía identificar un signo te. Aunque parece apreciarse algún
resto de trazos, no es seguro que correspondan a signos perdidos, quizás se empezó a marcar el signo be,
pero no se llegó a ejecutar. No obstante, es extraño que no se haya usado este espacio, teniendo en cuenta
que en el resto de la inscripción no hay espacios vacíos y, con seguridad, tanto el eba[ne]/n de la primera
línea como el eukia/[r] de la tercera están partidos entre las dos líneas. Cabe la posibilidad, como pasa
con el signo tu de la primera línea que está completamente perdido o el segundo ḿ de la segunda que
casi ha desaparecido, que lo mismo haya pasado con el posible signo o signos que ocuparan este espacio.
Alternativamente, quizás no haya ningún signo perdido y el espacio exento divide la inscripción en dos,
separando el mensaje principal del secundario (Silgo, 2001: 18).
En la tercera línea, la única duda es el antepenúltimo signo que presenta una forma que tanto podría
ser u como tu, en función del contexto, aunque todo apunta a que se trata de u. Como se aprecia en las
fotografías de detalle (fig. 6) el signo u de eukia[r] es claramente diferenciable del tu de katuekaś, con
el trazo central muy corto y las diagonales exteriores cerradas y llegando a la base, mientras que el sigo
u presenta un trazo interior el doble de largo y las diagonales exteriores abiertas. El segundo eukiar está
afectado por la rotura, pero tiene un trazado análogo al primero.
La paleografía de los signos es la característica de los siglos II-I a.C. y corresponde a la escritura
no-dual (cf. Ferrer i Jané, 2005: 971; 2020: 980; cf. Ferrer i Jané y Moncunill, 2019: 83), habiéndose
planteado previamente como intervalo más probable el que va de mediados del II a.C., a mediados del I
a.C. (Rodríguez Ramos, 2004: 221).
APL XXXV, 2024
[page-n-165]
164
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Fig. 6. Fotografías de
detalle de los signos u y
tu: il[du]taś, katuekaś,
eukia[r] y eukiar.
La lectura propuesta es básicamente la misma que propone Untermann (1990: F.14.1), solo con la
particularidad de distinguir los dos signos s de la cabecera, puesto que representan conceptos distintos y en
ambos casos probablemente simbólicos:
ḿ∑keIISSL
baisetaśiḻ[du]taśeba[ne]
nḿiseltarbanḿi
beŕbeinarieukia
[r]ḿikatuekaśkoloite
kaŕieukiarseltarban
ḿibasibalkarḿbaŕḿi
4.2. Análisis del léxico
Para los elementos más familiares del léxico no tenemos nada más a añadir a lo ya publicado, por lo que
remitimos a Moncunill y Velaza (2019); sin embargo, realizamos algunas precisiones para los elementos
que se relacionan a continuación:
ḿ∑keIISSL: Es casi unánime la consideración de que este elemento contiene una expresión metrológica
o numérica (Bertrán, 1947: 255; Gómez-Moreno, 1949: 56). Sólo para Maluquer (1968: lámina IX) se
trataría del nombre del difunto. Fletcher (1985: 18) considera que el texto se compone de dos partes, una
textual, ḿske, que relaciona con uskeike (cf. Moncunill y Velaza, 2019: 450), y una numérica, IISSL,
segmentación que es seguida, en general, por autores posteriores (Silgo, 2001: 18; 2016, 522; Simón, 2013:
234-235; Montes, 2020: 50). En cambio, otros no han precisado cuál sería su composición; así, De Hoz
(2001b, 59; 2011, 195) solo considera que se trataría de una expresión metrológica en la que se combinarían
numerales y abreviaturas, mientras que Rodríguez Ramos (2004: 128) indica que podrían ser numerales
o algún símbolo mágico. Velaza (2019: 185) plantea que no se puede excluir que contenga una indicación
numérica; no obstante, no figura recogida en el léxico ibérico ni como elemento léxico ni como numérico
(Moncunill y Velaza, 2019: 558-560).
Como pasa en el texto de la inscripción, donde no hay separadores, en la expresión inicial tampoco,
circunstancia que complica su segmentación. En todo caso, todo apunta a que probablemente se trate de una
combinación de abreviaturas y de numerales, por lo que la estructura más natural de la expresión debería ser
una sucesión de parejas U + Q, en la que el primer elemento identificase aquello que se está cuantificando
y el segundo indicase la cantidad, como pasa con las expresiones metrológicas ibéricas mejor conocidas
(Ferrer i Jané, 2007: 54; 2011: 99; e.p. 2024).
El mejor candidato a numeral es el elemento final IISSL por la repetición de signos. Su valor puede
ser establecido con relativa claridad desde la propuesta de Montes (2020: 43-44) de interpretar L con valor
10 y S con valor 20. Esto es así por no repetirse S más de cuatro veces en los contextos donde aparece,
especialmente en las ánforas de Vieille-Toulouse (Ferrer i Jané, e.p. 2024), circunstancia que permitiría
reproducir simbólicamente la estructura supuesta de los numerales léxicos ibéricos (Orduña, 2005: 501; Ferrer
i Jané, 2009: 459; 2022: 13) que podrían tener base vigesimal, como en vasco. Al signo L, normalmente no
APL XXXV, 2024
[page-n-166]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
165
se le ha atribuido ningún valor concreto (Untermann, 1990: 147), pero tradicionalmente se ha comparado
con el numeral romano L (50) (Maluquer, 1968: lámina IX). En todo caso, su integración en expresiones
metrológicas, especialmente en los plomos de Yátova y en las ánforas de Vieille-Toulouse, a la izquierda del
grupo de unidades y del símbolo Π, con valor de 5 (cf. De Hoz, 2011: 195), ya permitía pensar que se trataba
de un signo estrictamente numérico y que su valor fuera igual o superior a 10 (Ferrer i Jané, 2021a: 77).
De acuerdo con esta hipótesis, el valor de la expresión final representada en esta estela podría ser 50
(SSL), sin tener en cuenta las unidades que la preceden, suponiendo que funcionan con los elementos de
la derecha. En cambio, podría ser 52 (IISSL), si fuesen unidades aditivas, tal como propuso inicialmente
Montes (2020, 56), aunque las unidades siempre aparecen en ibérico como último elemento a la derecha de
todas las expresiones conocidas, por lo que parece muy improbable. Quizás sí que sería posible interpretarlas
como substractivas, 48 (IISSL), para ahorrar espacio de un canónico SSΠIII (48); aunque sería un uso aun
no documentado en ibérico, podría responder a una imitación del modelo romano.
La parte inicial de la expresión, ḿ∑ke, se interpreta normalmente de forma textual, ḿske, pero tiene el
problema de que el signo s3 (sigma: ∑) no es la variante usada en el resto del texto, donde se usa s1 (s), ni
es la esperable en este contexto de escritura no dual de cronología tardía. Por lo cual, encajaría mejor que
estuviese siendo usada como símbolo (∑), cosa que lo acercaría más a los numerales simbólicos, que no
a las unidades de medida que usan las iniciales del elemento léxico al que representan, como sería el caso
paradigmático de las unidades del sistema a-o-ki, siendo los más claros o/otar y ki/kitar (cf. Ferrer i Jané,
2011). En este sentido, cabría considerar la posibilidad que ∑ fuera el símbolo para 100, puesto que es el
que nos falta, una vez identificados S (20), L (10) y Π (5).
Así pues, la solución más completa desde el punto de vista de la estructura de la expresión es la que
interpreta la expresión de la cabecera formada por dos subexpresiones, ḿ y ke como conceptos cuantificables,
que respectivamente estarían cuantificados por ∑ (quizás 100) y IISSL (48). No obstante, no disponemos de
otras expresiones metrológicas nororientales donde se pueda verificar el uso de ∑ como numeral simbólico.
Solo en greco-ibérico aparece en el plomo de La Serreta (A.04.01) y en el de Coimbra del Barranco Ancho
(MU.01.01), pero no parece que se trate del mismo elemento. Para ḿ (V) se podría aducir el caso de las
expresiones metrológicas de los plomos de Yátova, pero tampoco parece que sea el mismo elemento (Ferrer
i Jané, 2021a: 77). El signo ḿ también podría aparecer como elemento cuantificado en la expresión ḿseike
del plomo de Gruissan (AUD.04.02), que quizás podría esconder una variante del numeral léxico śei (6)
(Orduña, 2013: 526; pace Ferrer i Jané, 2022: 36). En el caso de ke, sólo está la expresión keILΠ de uno de
los plomos de Yátova (V.13.03), que Montes (2022) interpreta con el valor de 115, pero que podría esconder
una cuantificación de ke como unidad de medida.
En lo que respecta a la interpretación de la expresión, no parece que se trate de la edad del difunto, tal
como Maluquer (1968: lámina IX) sugería para L (50), puesto que a pesar de que es un concepto numérico
habitual en las inscripciones funerarias latinas, no aparece normalmente en una posición tan destacada en
la cabecera. Además, parece que la indicación de la edad debería incorporar el uso de tieike o de su forma
abreviada ti, tal como sucede en las estelas de Bicorp (V.06.006) y de Terrateig (V.18.01), así como con la
edad del vino en las ánforas de Vieille-Toulouse (Ferrer i Jané, e.p. 2024).
Por su parte, Silgo (1993: 369-371; 2001: 18) propuso que fuese el equivalente ibérico de las expresiones
latinas típicas de las sepulturas que delimitan en pies el espacio reservado para la tumba, la pedatura (cf.
Vaquerizo y Sánchez, 2008: 101). Inicialmente, leía la parte textual de la expresión como ḿmke con el
significado de la unidad de medida ‘pie’, suponiendo que la sigma fuese un signo m rotado; “Pies IISSL”,
asumiendo que la sepultura delimitaría un cuadrado. Posteriormente, este autor (Silgo 2016: 522) recuperó
la lectura tradicional ḿske, interpretada con el sentido de ‘atrás’: “Atrás pies tantos”, con la duda de si I
representa la unidad de medida ‘pies’, repetida (II) para indicar el plural o si es parte de la cantidad.
Recientemente, Montes (2022), en la línea de Silgo, ha propuesto interpretar la expresión con el
significado: “Pies? 250”. Interpreta que el signo ke sería 100, las dos cifras (II) indicarían el número
de centenas, y SSL sería 50. Mientras que ḿs sería una palabra o abreviatura de pie, aunque interpreta
APL XXXV, 2024
[page-n-167]
166
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
la cantidad expresada como la superficie, es decir pies cuadrados. En todo caso, la contabilización de
las centenas con las unidades de la izquierda (keII) no parece la mejor solución, puesto que generaría
ambigüedades con la representación de cifras del estilo de 102, teóricamente, también keII. Si la propuesta
fuera correcta, se esperaría la repetición del símbolo ke para representar 200.
Las expresiones de pedatura no suelen encabezar el texto, no obstante, casi todas las excepciones
corresponden a Hispania, en particular a la Bética, aun cuando siguen siendo la excepción. En algunos casos,
no solo figuran en posición inicial (fig. 7.2 y 7.5), como la de Écija (Fernández Ugalde, 2021: fig. 3) y la de
Nueva Carteya (CIL II2/5, 351), sino que se destacan del resto del texto, bien por su disposición circular (fig.
7.1), como la de Lucena (CIL II2 /5, 617), por el tamaño de letra (fig. 7.3), como la de Antequera (Vaquerizo
y Sánchez, 2008: fig. 11), o por figurar en una sección reservada (fig. 7.4), como la de La Guijarrosa (CIL
02, 02270). Esta circunstancia recordaría claramente a la posición destacada de la expresión de la cabecera
en la estela de Sinarcas.
Por lo tanto, cabe considerar aceptable desde el punto de vista de la epigrafía comparada la propuesta
de que se trate de una expresión de pedatura basada en un modelo romano. Este contacto se podría haber
producido in situ, especialmente si la cronología de la estela fuera suficientemente tardía, puesto que los
primeros ejemplos de pedatura latinos hispanos datan ya de época augustea (cf. Vaquerizo y Sánchez, 2008:
119). Alternativamente, si su cronología fuese más antigua, podría plantearse como resultado de un contacto
producido fuera de la península. El difunto podría haber servido como auxiliar, actividad que causaría la
mayor parte de desplazamientos de indígenas fuera de la península, y haber conocido directamente esta
tradición. A favor de esta alternativa estaría la propuesta de que la difusión del uso de la pedatura en las
inscripciones funerarias latinas de Hispania se relaciona con los veteranos del ejército (Cf. Vaquerizo y
Sánchez, 2008: 120).
Aunque en las inscripciones latinas normalmente se indican las dos dimensiones, in fronte pedes (latum)
/ in agro pedes (longum) (fig. 7.1 y 7.4), es relativamente frecuente solo se indique una, bien con una
fórmula específica, locus pedum (quoquo versus), asumiendo que es un cuadrado (fig. 7.2, 7.3 y 7.5) o
solo indicando alguna de las dos dimensiones si se considera la otra innecesaria (cf. Vaquerizo y Sánchez,
2008: 113). Así pues, la hipótesis de la pedatura sería compatible tanto con la presencia de dos conceptos
cuantificados, como con uno solo.
A continuación, analizamos posibles interpretaciones en el contexto de que fuera una expresión de
pedatura:
La primera posibilidad sería que ḿ y ke fuesen los identificadores de las dimensiones indicadas, latum
y longum, que estarían respectivamente cuantificadas por 100 (∑) y 48 (IISSL), aunque, si fuera así, la
unidad de medida se debería considerar implícita.
Alternativamente, si fueran unidades aditivas ibéricas de longitud del estilo de las del sistema a-o-ki,
podrían representar el valor 100ḿ + 48ke, se estaría definiendo una sola cantidad, un locus cuadrado,
aunque sin ningún elemento formular adicional y con el problema de cuál sería la relación entre las unidades
ḿ y ke, con ḿ >48ke.
En una tercera opción, se podría plantear que ke fuese la partícula conectora de los numerales léxicos
(Orduña, 2005; Ferrer i Jané, 2009: 458; 2022: 35), aunque sería claramente innecesaria por tratarse de un
numeral simbólico. En todo caso, de ser así, se podría identificar el numeral 148 (∑keIISSL), cosa que
dejaría a ḿ como elemento léxico abreviado de la fórmula de la pedatura ibérica o como la inicial de la
unidad de medida de longitud. También se podría pensar en una variante con dos cantidades 102 (∑keII) y
50 (SSL) y ḿ como elemento léxico abreviado.
Si fuera correcta la propuesta de Montes (2022) para ke como indicador de la centena, ḿ podría quedar
como elemento léxico abreviado, ∑ podría ser la unidad de medida de longitud, a pesar de los problemas
de su condición simbólica, mientras que las cifras finales, seguirían siendo 148 (keIISSL), que como en los
dos casos anteriores cabría interpretar como las dimensiones del lateral de un locus cuadrado. Como en el
caso anterior se podría plantear la variante 102 (keII) y 50 (SSL).
APL XXXV, 2024
[page-n-168]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
167
Fig. 7. Paralelos latinos: 1. Lucena
(CIL II2/5, 617). 2. Écija (Fernández
Ugalde, 2021: fig. 3). 3. Antequera
(Vaquerizo y Sánchez, 2008: fig. 11).
4. La Guijarrosa (CIL II, 2270).
5. Nueva Carteya (CIL II2/5, 351).
Finalmente, recuperando la segmentación clásica y el valor léxico de ∑ como s, quizás ḿske escondiera
la fórmula de la pedatura y la cifra final del locus cuadrado fuera 48 (IISSL) siendo en este caso,
probablemente, ke la unidad de longitud ibérica equivalente al pedes romano.
En lo referente a la plausibilidad de las cifras identificadas como dimensiones, normalmente las medidas
in fronte, superan a las in agro en la mayor parte de los casos (Vaquerizo y Sánchez, 2008: 115), aunque son
semejantes. Aun así, hay excepciones como la de Castro del Río (Córdoba, CIL II2/5, 403) de 225 x 150 o
la de Cabra (Córdoba, CIL II2/5, 324) de 18 x 50. Aunque las dimensiones del locum no suelen superar los
20 pies (Vaquerizo y Sánchez, 2008: 114, fig. 7), esporádicamente hay ejemplos de superficies mayores,
como la de la inscripción de Nueva Carteya (CIL II2/5, 351; fig. 7.5) de 120 pies de lado o la ya indicada de
Castro del Río de 225 x 150. Además, quizás en la inscripción ibérica la unidad de longitud empleada fuese
una específicamente ibérica que generase números mayores. En todo caso, el hecho de encontrarse la estela
de Sinarcas en una zona rural, favorecería que el espacio de la tumba fuera más extenso que si fuera en una
zona urbana (Vaquerizo y Sánchez, 2008: 116).
En conclusión, de las cinco alternativas analizadas, la primera opción parece la menos problemática; no
obstante, ninguna de ellas produce resultados totalmente compatibles con los de las fórmulas latinas. Por lo
tanto, parece prudente esperar a que nuevas inscripciones arrojen algo más de luz sobre esta expresión para
confirmar que esta es la vía correcta.
beŕbeinari: Normalmente se interpreta beŕbeinar como nombre de persona (cf. Moncunill y Velaza,
2019: 169). En todo caso, su interpretación debería ser la misma que la de koloiteḳaŕi al preceder ambos
elementos a eukiar, quizás con un posible morfema i al final.
eukiar: Este elemento aparece por duplicado en esta inscripción. La individualización de este elemento
es conflictiva, aunque eukiar es la segmentación clásica (cf. Silgo, 2016: 221; Rodríguez Ramos, 2000: 8;
Ferrer i Jané y Escrivà, 2015: 150), otros prefieren ieukiar (Untermann, 1990: F.14.1; De Hoz, 2001: 60;
Moncunill y Velaza, 2019: 169 y 298). En este último caso los onomásticos previos quedarían reducidos a
beŕbeinar i koloiteḳaŕ. No obstante, todos los paralelos disponibles apuntan a que la raíz de este elemento
APL XXXV, 2024
[page-n-169]
168
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
debería ser euki: eukin en un fragmento de ánfora (B.15.1) de Les Soleies (Collbató); eugi en el colgante
de plomo supuestamente de Llíria (Ferrer i Jané y Escrivà, 2015: 150); así como en la forma euker en la
fusayola de Palamós (GI.20.02). Una variante similar podría estar en la base de las formas, probablemente,
verbales biteukin del último plomo de Monteró (L.01.03) y bitiukin del plomo de La Palma (T.15.01).
Respecto a su función, hay cierta diversidad de pareceres, aunque la verbal es la mayoritaria, considerándose
la posibilidad de que fuese una mera variante de egiar (cf. Moncunill y Velaza, 2019: 169). Sin embargo,
a pesar de su similitud formal, no parece probable que semánticamente eukiar tenga relación con egiar,
puesto que egiar no es característico de los textos funerarios, como sería el caso de esta inscripción. Para
Untermann (1990: 512) ieukiar podría ser un apelativo, quizás aplicable a los antropónimos que les
preceden.
koloiteḳaŕi: Normalmente se interpreta koloiteḳaŕ como nombre de persona, mientras que la i final formaría
parte del elemento siguiente (cf. Moncunill y Velaza, 2019: 298). No obstante, es interesante recordar que
Caro Baroja (1949: 116-117) propuso que la i final correspondiera a la marca de dativo. Independientemente
de que sea esta la interpretación correcta en este caso, la posibilidad de que el morfo i sea una de las
formas de la marca de dativo parece plausible, teniendo en cuenta que la alternancia er/ir podría tener su
equivalente en la pareja e/i (Ferrer i Jané, 2019b: 51). Respecto de la posible interpretación de koloiteḳaŕ
como divinidad, y por extensión, también de berbeinar, cabe tener presente que el texto de la fusayola de
Palamós, en el que aparece euker, una aceptable variante de eukiar, está precedido de alorberi(borar),
que ha sido propuesto recientemente como posible divinidad al aparecer en una inscripción rupestre de Sant
Martí de Centelles en la forma alorbeŕi (Ferrer i Jané, 2021b: 94).
basibalkar: Normalmente se interpreta como un nombre de persona (cf. Moncunill y Velaza, 2019: 151).
No obstante, su segmentación respecto del siguiente elemento es problemática. Así, para Rodríguez Ramos
(2005: 260) y Faria (2006: 116) basibalkarḿbaŕ podría ser un antropónimo trimembre. Untermann (1990:
512) también contempla la posibilidad de que basi fuera un nombre de un solo formante y el segundo
antropónimo fuera balkarḿbaŕ. Otra posibilidad que considerar, teniendo en cuenta que balkar es un
claro nombre de divinidad (Ferrer i Jané, 2019a: 49), es que algún compuesto, como podría ser basibalkar,
también hiciera referencia a la divinidad. En todo caso, el uso del nombre de una divinidad en nombres
personales también es posible.
4.3. Interpretación
El encabezado es la sección más más destacada del texto, tanto por posición como por altura y grosor de los
signos, siendo la primera en ser leíble al acercarse al monumento. Probablemente, constara de una fórmula
abreviada combinando con una o varias expresiones metrológicas. De las interpretaciones propuestas, la
pedatura parece la más probable de acuerdo con los paralelos latinos.
El texto principal puede ser dividido en dos secciones (tabla 1), si aceptamos que no hay signos perdidos
al final de la segunda línea y que simplemente se trata de un espacio exento que no ha sido utilizado, dando
por acabado un primer mensaje y pasando a la siguiente línea para empezar un segundo mensaje (Silgo,
2001: 18). Además, este espacio coincide con el fin de la parte más regular de la inscripción (S1), que,
con variantes, encaja en los esquemas ya conocidos de otras inscripciones ibéricas en estelas funerarias.
El resto del texto formaría la segunda sección (S2). A su vez, si consideramos que el elemento ḿi también
está estructurando el texto en oraciones, la primera sección estaría formada por dos oraciones (O1 y O2)
y la segunda por tres (O3, O4 y O5) o cuatro, si detrás de eukiar hubiera un ḿi elidido (O4a), de forma
que seltarbanḿi formara otra oración (O4b) idéntica a O2. No obstante, para Moncunill (2017: 152)
se repetirían tres esquemas del tipo OSV(O), sin considerar significativo el espacio exento al final de la
segunda línea.
APL XXXV, 2024
[page-n-170]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
169
Tabla 1. Estructura propuesta del texto principal.
Sección
1
2
Oración
1
2
3
4a
4b
5
Onomástico
baisetaś
iḻ[du]taś
katuekaś
beŕbeinar
koloite/ḳaŕ
basibalkar
i
i
i
Nombre/verbo
eba[n
en
e]/n
seltar
ban
seltar
ban
seltar
ban/
eukiạ/[r]
eukiar
ḿbaŕ
ḿi
ḿi
ḿi/
ḿi
ḿi
ḿi
En todo caso, las dos primeras líneas del texto, junto con la última, encajan dentro del esquema de texto
funerario que se desprende de otras inscripciones ibéricas y de los paralelos con otras epigrafías coetáneas.
Las tres alternativas principales de interpretación son las siguientes:
- En el caso de que ebanen fuese la marca de filiación (Siles, 1986: 39-40; Velaza, 1994: 144; 2004:
203; De Hoz, 2011: 293-294), el difunto podría ser baisetaś ildutaś, siendo en este caso quizás basibalkar
el responsable de la dedicación (ḿbaŕ) de la tumba (seltar).
- En el caso que ebanen fuese un verbo equivalente al latín coeravit (Untermann, 1990: 512; Rodríguez
Ramos, 2005: 259), el responsable de la dedicación podría ser baisetaś ildutaś, con filiación indicada por
yuxtaposición, mientras que basibalkar ḿbaŕ podría ser el difunto, probablemente también con filiación
indicada por yuxtaposición.
- Cabe también la posibilidad de una interpretación híbrida, en la que baisetaś sea el difunto, ildutaś el
responsable de la dedicación (ebanen) y la acción expresada por (ḿbaŕ) y ejecutada por basibalkar sea
otra distinta.
Así, para De Hoz (2001b: 60; 2011: 284 y 322) la interpretación de la secuencia inicial sería algo como:
‘Esta (es) de Baisetas, hijo de Ildutas. Esta (es) su tumba’. Para Rodríguez Ramos (2005: 259) esta parte
podría traducirse como ‘De Baisetas hijo de Ildutas, su monumento’, si ebanen fuese la marca de filiación.
La traducción de Silgo (2001: 16) sería ‘De Baisetas, Ildutas curó de hacerlo, la tumba’ en la hipótesis de
que ebanen fuera coeravit.
El resto del texto presenta no solo dudas de interpretación, sino también de segmentación, dado que
a la ausencia de separadores se une la falta de elementos familiares. En esta última sección se intercalan
diversos posibles onomásticos beŕbeinar, katuẹkaś i koloiteḳaŕ, siendo la clave de su interpretación el
elemento eukiạr para el que mayoritariamente se le supone un carácter verbal, pero del que poco se puede
decir, puesto que solo aparece en este texto y quizás en la forma euker en la inscripción de la fusayola
de Palamós, probablemente de contenido religioso / votivo. Si fuera correcto este paralelo, además del
contenido estrictamente funerario, quizás el texto contase con alguna referencia religiosa adicional.
5. EL YACIMIENTO DE POZO VIEJO
Como se ha indicado al comienzo de este trabajo, la estela apareció en el paraje conocido como del Pozo
Viejo, en una zona cercana al casco urbano de Sinarcas. El terreno presenta un ligero desnivel y está
dedicado principalmente a huerta y cultivo del cereal. El yacimiento está fichado en el registro de la
Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana con este nombre. Todavía podemos
observar restos de piedras de sillería reutilizados en las hormas.
APL XXXV, 2024
[page-n-171]
170
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Las primeras noticias que tenemos de este emplazamiento son del que fuera secretario del Ayuntamiento
de Sinarcas, José Martí Cervera, quien en su trabajo de 1916, Antecedentes Históricos de Sinarcas,
menciona el hallazgo de restos arqueológicos en este paraje de la siguiente manera: «... esta población era
muy importante y tenía un curso por lo menos de 1000 vecinos si se tiene en cuenta los restos entresacados
en la parte norte de la población y proximidades del Pozo Viejo, entonces se construirían las defensas de los
dos cerros [Carpio y San Cristóbal]».
El erudito Francisco Martínez y Martínez, vinculado a la comarca por su propiedad de la Casa Doñana
de Caudete de las Fuentes, dedicó varias páginas a Sinarcas en el periódico Las Provincias en 1934, pocos
años antes del hallazgo de la estela. Centrando su descripción en otros yacimientos de la zona, únicamente
habla de que “En la parte norte del pueblo de Sinarcas, a la falda del cerritillo en donde se asienta, ya
en el llano, se encuentra el pozo que antaño abastecía de agua a aquellos vecinos”, sin indicar hallazgo
arqueológico alguno (Martínez y Martínez, 1935). Pasaron años hasta que Pío Beltrán Villagrasa en el año
1947 diese a conocer en el Boletín de la Real Academia Española el hallazgo y estudio de la estela ibérica
de Sinarcas, mencionando este yacimiento como el lugar donde se encontró.
Además de la estela, a lo largo del tiempo se han hallado más restos arqueológicos en superficie (Iranzo,
1989 y 2004). A mediados de la década de los años veinte del siglo pasado, al construir una bodega a pocos
metros más arriba del punto en el que apareció la estela, el vecino de Sinarcas Juan Pérez Pérez localizó
un número importante de urnas cinerarias y monedas. También se tiene constancia de que, a principios
del siglo XXI, cuando unos operarios municipales excavaban una zanja para arreglar una avería en la
tubería general que portaba el agua del manantial de Ranera, aparecieron varios recipientes cerámicos de
un tamaño considerable a una profundidad de algo más de un metro. Lamentablemente fueron destruidos,
en parte, y se volvieron a enterrar.
Tras la estela, quizás el hallazgo conservado más reseñable es el de una terracota con forma de équido
(fig. 8). Tiene 10 cm de longitud, con una anchura de 4 cm en la parte dorsal-ventral. Todas sus extremidades
están fracturadas en mayor o menor medida, con 6 cm de altura máxima conservada, y de la cola apenas se
diferencia su arranque. La cabeza, muy esquematizada, presenta una característica forma pendiente, en la
cual se han modelado dos pequeñas protuberancias para presumiblemente marcar las orejas. De Sinarcas
proceden otras terracotas o piezas cerámicas con decoración zoomorfa (Quixal, 2018), algunas de ellas
también con forma de équidos (Iranzo, 2004, 89-91).
De Pozo Viejo provienen igualmente varias pesas de telar, incluida una con letras latinas, y cuatro
fragmentos de terra sigillata gálica (Montesinos, 1993 y 1994-1995), entre los que destaca una base de
copa con sello VITA--. Vitalis de La Graufesenque, del periodo Claudio-Domiciano (41-96 d.C.). Los
hallazgos monetarios de los que se tiene constancia en este yacimiento son dos ases de Kelse, un denario de
Bolskan y un denario romano republicano.
Fig. 8. Terracota con forma de équido localizada en Pozo Viejo. Long. máxima: 10 cm. Vista lateral de ambas caras (1)
y vista oblicua (2).
APL XXXV, 2024
[page-n-172]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
171
1
2
3
0
5 cm
Fig. 9. Materiales cerámicos de Pozo Viejo,
depositados en el Museu de Prehistòria
de València.
Fue prospectado por Consuelo Mata dentro del proyecto de investigación del territorio de Kelin en
1992, localizando escasos fragmentos cerámicos, entre los que se puede identificar una tinaja (fig. 9.1),
un lebes (fig. 9.2) y un jarro de forma tardía (fig. 9.3). Posteriormente, fue visitado por uno de nosotros en
2010 en el marco de una tesis doctoral sobre la romanización en la comarca (Quixal, 2013), sin hallar ya
apenas material arqueológico en superficie. Por lo tanto, a nivel cronológico abarcaría tanto la época ibérica
final como la romana altoimperial, desde el siglo II a.C. al II d.C., sin poder determinar bien cuándo serían
los primeros momentos. Por los materiales aparecidos hay poca duda de que se trataría de una necrópolis,
sin poder descartar que hubiese algún tipo de instalación adicional. Se ha relacionado con los cercanos
poblados del Cerro de San Cristóbal y del Cerro Carpio, de los que constituye parte de su piedemonte,
si bien queda un tanto distante (unos 1.700 m en ambos casos). No obstante, el hecho de que tanto el
Cerro Carpio como la necrópolis de Pozo Viejo estuviesen en funcionamiento en el momento en el que
tradicionalmente se fecha la estela (mediados del siglo I a.C.) y ambos perdurasen tras el cambio de era,
hace muy plausible esta asociación.
Al hablar de este yacimiento no podemos dejar pasar por alto la confusión que existió al asignar al
Pozo Viejo el hallazgo de tres inscripciones latinas que el propio Pío Beltrán situaba en el mismo lugar
(Beltrán, 1947: 248). El error en su localización pudo estar motivado porque antes de ser trasladadas a la
localidad, donde están hoy en día, durante mucho tiempo dos de ellas se utilizaron en la construcción de
un padrón que albergaba un azulejo con la imagen de la Virgen de Tejeda, situado al lado del camino de
la Cuesta del Pozo. Tal y como describía el citado Francisco Martínez y Martínez “...inmediato a aquel
pozo (Pozo Viejo) se halla un peirón que sostiene un azulejo con la imagen de la Virgen de Tejeda y
una cruz de hierro en lo alto; el fuste está formado por dos lápidas romanas, de las que daremos cuenta
cuando encontremos las traspapeladas notas que tomamos ha ya años” (Martínez y Martínez, 1935). Más
tarde, el cronista de Sinarcas, Eliseo Palomares, indicó que el hallazgo de estas inscripciones había que
ubicarlo en la Cañada del Pozuelo, en las faldas del Cerro de San Cristóbal (Palomares, 1966: 241-242).
Posteriormente este mismo autor (Palomares, 1981: 16-17), sin hacer referencia a lo publicado antes,
volvió a situar el hallazgo de estas inscripciones en el Pozo Viejo, dando otra fecha distinta de cuando
fueron encontradas. No sabemos las razones que le llevaron a dar estas noticias contradictorias. Por
nuestra parte, después de indagar durante un tiempo, podemos afirmar que el lugar donde fueron hallados
estos restos arqueológicos fue la Cañada del Pozuelo (Iranzo, 2019: 60-62). Las consultas realizadas a
los familiares de los propietarios de los terrenos donde se mencionan estos hallazgos así lo confirman.
Además, en la edición de la mañana del periódico madrileño La Discusión, de fecha 5 de abril de 1857,
aparece un escrito remitido desde la población de Titaguas en el que se explica minuciosamente el
descubrimiento, el proceso de recuperación de las piezas y se da a conocer el contenido del texto inscrito
en las mismas.
Trabajando un labrador del pueblo de Sinarcas con el azadón para reducir á cultiyo un pedazo de terreno de
una heredad que posee en la cañada del Pozuelo, descubrió una piedra labrada con letras, que le llamó la
atencion, y le animó á profundizar su trabajo ó escavacion, que le dio por resultado el descubrimiento de otra
piedra mas grande, también con letras, y que á duras penas con ayuda de dos hombres mas logró desenterrar: y
APL XXXV, 2024
[page-n-173]
172
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
aunque descubrió también el borde de otra tercer piedra igualmente labrada, y quiso sacarla, solo consiguió el
convencerse de que tenia letras y de que era mas grande que las primeras, y se la dejó enterrada.
En este estado las cosas, fui ya á Sinarcas; y enterado del descubrimiento, que era ya público y llamaba
la atención de aquellos naturales, vi la primera piedra que ya tenia en su casa el propietario descubridor: me
constituí en la cañada del Pozuelo, encontré al aire libre la secunda piedra, y descubrí como un medio palmo del
borde de la tercera, todavía enterrada, pero conocí claramente que estaba labrada y que tenia letras. Ya puede
Vd. conocer que, aunque simple lugareño y sin conocimientos, trataría de hacer algo mas que los inocentes
sinarqueños: y en efecto, busqué siete hombres esforzados, entre ellos un albañil, y armados de gruesas y largas
palancas, sogas y azadones, que colocamos en un carro, me constituí de nuevo en la cañada del Pozuelo, y
logré sacar la indicada tercer piedra, que era mas grande que la segunda, que todavía se hallaba en aquel sitio, y
con mas letras, pero que apenas podían distinguirse, porqué la tierra que las cubría se hallaba poco menos que
petrificada. Gasté, pues, en limpiarlas el vino que habla llevado para los operarios por no haber agua en aquel
terreno, frotándolas con ramas de sabina para no lastimarlas, y logré, á fuerza de trabajo y constancia, dejarlas
tan limpias como era menester para copiar hasta los signos de puntuación…
Por último, repito que la primera piedra señalada como tal en la copia la tiene el propietario en su casa,
y la segunda y la tercera se hallan en la cañada del Pozuelo, porque se creyó que se romperían en el carro
conduciéndolas.
Esa primera inscripción, que pasó a la vivienda del propietario, es la que hoy está desaparecida. Las
otras dos finalmente fueron trasladadas al Pozo Viejo para servir de adorno a la imagen de la Virgen de
Tejeda.
Después de la publicación de la noticia en 1857, Buenaventura Hernández Sanahuja, director del
Museo de Arqueología de Tarragona y colaborador del Corpus Inscriptiorum Latinorum que coordinaba el
prestigioso epigrafista Emil Hübner, visitó Sinarcas para proceder a su documentación de cara a incluirlas
en el segundo volumen del CIL, editado en 1869 (Abascal, 2014). Varias décadas después, en 1890, Antonio
Pérez García, un erudito requenense, informó a la Real Academia de la Historia sobre el estado de las
mismas. Ya se había perdido el rastro de la primera inscripción mencionada, siendo en vano cualquier
intento de poder recuperarla.
Parece evidente que estas inscripciones formarían parte de algún tipo de monumento o área familiar.
De hecho, la segunda y la tercera tienen elementos que permiten su unión en vertical, es decir, colocada
una encima de la otra. De las tres inscripciones, estas dos conservadas estaban vinculadas claramente a un
mismo personaje, conocido como Marco Horacio Mercurial, que viviría a caballo entre los siglos I y II d.C.
(tabla 2). En una aparece como dedicante del monumento a Junia Cupita (CIL II 4451; IRPV IV 198: 246248) y en otra como el propio difunto que recibe sepultura y dedicatoria por parte de su esposa, Fabricia
Serana (CIL II 4449; IRPV IV 194: 245-246). Hoy en día se encuentran en el Museo del Cereal de Sinarcas,
un espacio municipal que bien podría albergar una colección museográfica local en el futuro (fig. 10). La
primera inscripción, de la que por desgracia se desconoce su paradero, estaba dedicada a Lucio Horacio
Viseradin, hijo de Marco (CIL II 4450; IRPV IV 195: 246).
El cognomen Viseradin (BDHesp: Onom.4749) solo aparece en esta inscripción de Sinarcas (Albertos,
1966: 253; Abascal, 1994: 547) y es un antropónimo de origen ibérico (Simón, 2020: 82 y 156). Se data
como la inscripción más antigua de las tres, del siglo I d.C. La coincidencia del nomen Horacio, junto con el
praenomen Marco de su padre, y el hallazgo simultáneo de las tres inscripciones en el mismo lugar plantean
la posibilidad de que todos fuesen miembros de una misma familia, sin poder determinar si generaciones
consecutivas o no. De esta forma, al menos dos inscripciones de la Cañada del Pozuelo tendrían vinculación
directa con Marco Horacio Mercurial, más una tercera, la más antigua, de forma hipotética. Por otro lado, se
ha planteado que los nomina Serana y Cupita también serían más frecuentes en ámbitos donde el elemento
indígena tuviese un fuerte peso (Abascal, 1994: 504-505; Martínez Valle, 2019: 267 y 2022: 32).
Cerca del Pozo Viejo está el Pozo el Piojo, donde se halló un sillar reutilizado en un bancal en el que
había un falo esculpido, así como un as de Castulo. La escasa distancia entre ambos puntos (unos 150 m)
hacen muy probable que se trate de un mismo yacimiento. En la Cañada del Pozuelo se localizó una pieza
APL XXXV, 2024
[page-n-174]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
173
Tabla 2. Inscripciones latinas de la Cañada del Pozuelo, según Corell, 2008.
Ref. CIL
CIL 4449
Inscripción
Traducción
L(VCIVS) · HORATIVS · M(ARCI)
Lucio Horacio Viseradin, hijo de
Marco, aquí está sepultado
F(ILIVS) · VISERADIN
H(IC) · S(ITVS) · E(ST)
CIL 4450
IVNIA CVPITA
H(IC) · S(ITA) · E(ST) · AN(NORUM) · LV
[M(ARCUS?) H(ORATIUS) MER(CURIALIS) · ET L(ICINIA) · LIMPHI-
Junia Cupita, de 55 años, aquí
está sepultada. Marco Horacio
Mercurial y Licinia Limfidia, a sus
expensas. Que la tierra te sea leve.
DIA· S(VA) · P(ECVNIA) · S(IT) · (IBI) · T(ERRA) · L(EVIS)
CIL 4451
M(ARCO) · HORATIO
MERCVRIALI
AN(NORVM) · LIIX · FABRI-
A Marco Mercurial, de 58 años.
Fabricia Serana, a su marido
indulgentísimo.
CIA · SERANA ·
MARITO · INDVLGENTISSIMO
Fig. 10. Inscripciones latinas de la Cañada
del Pozuelo (Museo del Cereal de Sinarcas).
similar (Iranzo, 2004: 124-125), que se puede sumar a los ejemplares hallados en las villas romanas del
Barrio de los Tunos (Requena, Valencia) y La Solana (Utiel, Valencia). Estas representaciones, bastante
frecuentes en época romana, eran símbolos de fertilidad, protección y buena fortuna, vinculables en zonas
agrarias a Liber Pater, divinidad asociada con el vino (Del Hoyo y Vázquez Hoys, 1996; López Velasco,
2007-2008; Martínez Valle, 2020).
APL XXXV, 2024
[page-n-175]
174
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
6. MUNDO FUNERARIO Y CAMBIO CULTURAL
La estela de Sinarcas señalaría la localización de una tumba establecida probablemente a lo largo del siglo I
a.C. Ya hemos visto en el análisis filológico como el epígrafe ibérico, pese a no poderse traducir y tan sólo
identificar algunos nombres y términos, puede asemejarse bastante a los modelos de inscripciones funerarias
romanas que incluyen datos como el nombre del difunto, el/los dedicantes (familiares), la pedatura, etc. El
tener dicha formulación funeraria en escritura ibérica nos muestra un sinecismo cultural entre tradiciones
ibéricas y romanas; la conjunción en un mismo objeto de diversos elementos y prácticas en el contexto del
complejo proceso de romanización (Quixal, 2015: 191-192).
La estela es un elemento presente en las tradiciones funerarias de la mayoría de las culturas mediterráneas
antiguas, entre ellas la ibérica. Inicialmente sigue los modelos de la plástica indígena (aspecto antropomorfo,
anepigráfica y decorada) (Izquierdo y Arasa, 1998), pero a partir del contacto con los romanos irá
simplificándose y asemejándose a las estelas romanas en forma, estilo y formulación epigráfica, aunque en
lengua propia (Arasa, 1989; Mayer y Velaza, 1993). Que la estela tenga una cabecera con forma redondeada
es un rasgo que la aproxima formalmente a las estelas romanas (Arasa, 1994-1995: 93; Izquierdo y Arasa,
1999: 289), pues eran muy frecuentes en ámbito itálico en época tardorrepublicana (Schlüter, 1998). En
cuanto a forma, su paralelo ibérico más semejante es la estela de Guissona (Guitart et al., 1996; Izquierdo
y Arasa, 1999: 289). Aunque para esta estela se ha llegado a plantear una datación de época augustea en
base exclusivamente en su tipología (Pera, 2003: 250), los datos estratigráficos apuntan a que debería ser
anterior, puesto que procede del interior del casco urbano de Iesso, pero de un nivel estratigráfico anterior
a las viviendas romanas (Pera, 2005: nota 12; Ferrer i Jané, 2018: 323). También existe otro paralelo,
desaparecido, en Sagunt (Izquierdo y Arasa, 1999: 286-291), aunque su cabecera sería más apuntada.
Para Velaza (2018: 176), la estela de Sinarcas es justamente la culminación de este proceso evolutivo
en la ejecución de las estelas ibéricas, por su cabecera semicircular y la desaparición de la decoración, a la
que habría que añadir el anteriormente comentado posible uso de la pedatura y de unidades substractivas.
De hecho, para algunos autores, en la epigrafía latina republicana este tipo de cabeceras semicirculares
quedaban reservadas para termini destinados a delimitar el área sepulcral (Díaz Ariño, 2008: 68), lo que
concordaría con el uso de la pedatura en la estela sinarqueña.
Durante los dos siglos del periodo republicano en suelo peninsular, las poblaciones ibéricas generaron
una extensa epigrafía en lengua propia, influenciada por modelos latinos, lo que quizás explica, al mismo
tiempo, la escasez de epigrafía funeraria latina en ese momento (Díaz Ariño, 2008: 64). Estas piezas
constituyen una etapa intermedia hacia la tradición romana de señalizar la tumba mediante el establecimiento
de una piedra marcadora escrita, que la sociedad ibérica ha reinterpretado incorporando la inscripción con
su propio signario (Arasa, 1994-1995: 93). El debate gira en torno a si dicho contacto generaría el uso de
la escritura en contextos funerarios ibéricos (Velaza, 1996) o si simplemente aceleraría una tradición ya
presente (De Hoz, 1995), dentro de un marco general de expansión de la escritura en época helenística. De
un modo u otro, parece aceptada la visión de estelas como la de Sinarcas como un excelente ejemplo del
proceso de cambio lingüístico que están viviendo las élites locales por tal de, entre otros aspectos, mantener
su estatus y poder dentro del aparato romano, pero con una fuerte pervivencia del uso del signario propio
en fechas avanzadas.
Desde hace décadas se asume que las relaciones de patronazgo o clientela establecidas entre las élites
indígenas y las nuevas autoridades romanas fueron un importante motor en el cambio social y cultural
de la época (Slofstra, 1983). Reconocidos investigadores desde finales del siglo pasado otorgaron un
peso sustancial a las acciones de los indígenas en esos contextos, bajo el signo de la emulation (Woolf,
1998) o directamente la self-romanization (Millet, 1990). El que toda una serie de “imposiciones”
culturales como la lengua, la vestimenta o la religión estuviesen, en muchas ocasiones, promovidas
consciente o inconscientemente por las propias élites locales para aproximarse a las foráneas y, de esta
forma, asegurar así el mantenimiento de su poder. Posteriormente, en el seno de la teoría postcolonial
APL XXXV, 2024
[page-n-176]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
175
aplicada a la arqueología, se ha generado un extenso debate sobre el uso de conceptos como hybridism
y hybridization que se oponen a las lecturas binarias de dominadores vs dominados en los complejos
escenarios coloniales o en momentos de contacto cultural a raíz de una conquista (cf. Van Dommelen,
2006 y 2011; Vives-Ferrándiz, 2008; Stockhammer, 2012: 43-58; Knapp y Van Dommelen, 2014: 250;
Beck, 2020). El resultado de estos encuentros sería una cultura material híbrida en la cual resulta tan
difícil hallar objetos inequívocamente romanos, como estrictamente indígenas; los llamados “terceros
espacios” (Jiménez, 2008: 49 y 2011).
La estela de Sinarcas y su contexto histórico y cultural pueden leerse bien dentro de esta problemática,
sin poder especificar más por el momento. Desgraciadamente desconocemos si la tumba que señalizaba
la estela incluía un tratamiento del cadáver de inhumación o era una deposición en urna de los restos
cremados. Tampoco nos han llegado los ajuares que acompañaban al difunto, en el caso de haberlos, o los
ritos que se hubiesen podido desarrollar en el momento de la muerte o a lo largo del tiempo; aspectos que
sin duda enriquecerían aún más la lectura de la pieza. No obstante, en el mismo yacimiento sí que se tiene
noticia del hallazgo de urnas cinerarias de factura ibérica. Todo esto en un territorio, el de Kelin, con un
pobre registro arqueológico funerario de época ibérica, con apenas necrópolis identificadas, de las cuales
tan sólo se han podido recuperar algunos enterramientos aislados. No existe, ni en este territorio ni en los
de alrededor, ninguna pieza que se pueda asemejar a la aquí tratada, ni se conocen elementos señalizadores
de tumbas para ninguna de las fases ibéricas precedentes.
Pese a todo, Pozo Viejo y la estela están mostrándonos una compleja situación de interacción de culturas
y tradiciones durante el siglo I a.C. Enlazando con lo expuesto anteriormente, se palpa la existencia de un
“tercer espacio”, justo en una de las zonas más singulares de toda la comarca: el campo de Sinarcas. En
esos momentos finales de la República romana, las identidades eran múltiples y cambiantes; parafraseando
a David Mattingly (2004), se constituían “identidades calidoscópicas”, superando las simples etiquetas de
“iberos” y “romanos”.
7. TERRITORIO Y METALURGIA TRAS LA CONQUISTA ROMANA
En numerosos trabajos previos se ha desarrollado la cuestión del poblamiento ibérico en la Meseta de
Requena-Utiel (Mata et al., 2001; Moreno, 2011; Quixal, 2015; Moreno et al., 2019). En todos ellos se
establece la existencia de un proceso de territorialización en torno a la ciudad ibérica sita en Los Villares
(Caudete de las Fuentes, Valencia), identificada a partir de la numismática como Kelin (Ripollès, 1979), al
menos desde el siglo V a.C. El asentamiento, en posición central, con una larga diacronía (ss. VII-I a.C.),
una considerable extensión (10 ha) y concentración de bienes de prestigio (Mata, 1991 y 2019), se situaría
en la cúspide de un territorio organizado y estructurado con diferentes escalas y categorías de núcleos, tanto
de hábitat como productivos, comerciales y cultuales. Al mismo tiempo, se ha defendido que el territorio
íntegro se puede desgajar en porciones más pequeñas, subáreas que parecen tener cierta unidad, donde el
poblamiento sateliza en torno a algún tipo de poblado fortificado de segundo orden.
Este es el caso, entre otros, del Campo de Sinarcas donde se ubica la necrópolis de Pozo Viejo, una
zona rica arqueológicamente y difícil de interpretar por la propia complejidad cultural que lleva aparejada,
dado su carácter liminal entre las áreas ibérica y celtibérica (Quixal, 2015: 202-203). El poblamiento parece
estar polarizado por el Cerro de San Cristóbal (fig. 11.1), uno de los poblados fortificados más importantes
del territorio de Kelin, en el cual no se han realizado excavaciones arqueológicas, pero sí hallazgos de
importancia (Martínez García, 1986; Iranzo, 2004: 171-177; Quixal, 2015: 95-96).
Precisamente, de niveles superficiales de este poblado procede una segunda inscripción ibérica de
Sinarcas, realizada antes de la cocción en la pared exterior de una pequeña vasija de cerámica ibérica. Fue
estudiada por Domingo Fletcher en 1987 y todavía permanece en manos de particulares (Martínez e Iranzo,
1987 a y b; Iranzo, 2004: 80-82) (fig. 12). Su lectura es ]+keilduar[, probablemente dual, por la presencia
APL XXXV, 2024
[page-n-177]
176
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
de una variante supercompleja de ke (Ferrer i Jané, 2019b: 30-31), similar a la usada en uno de los plomos
de Los Villares / Kelin (BDH V.07.02). En este caso, el segundo trazo es curvilíneo y dobla perfectamente
al primero, mientras que en el plomo de Los Villares el segundo trazo también es curvilíneo, pero de menor
tamaño y se orienta hacia el exterior. La variante de esta nueva inscripción sería la protoforma de la que
derivaría la variante usada en la falcata de Torres-Torres (BDH V.22.01). Aunque en el estudio original se
identifica el primer signo fragmentado como un signo ka, probablemente se trate de un signo MLH III ki5
complejo, ]kikeilduar[. Aunque quizás pudiera ser también el signo â, confundido tradicionalmente como
ka7 o e7 y característico de la actual zona valenciana, presente por ejemplo en aidulâku en un recipiente
pintado de Llíria (BDH V.16.015). Este signo sigue (casi) siempre al signo l, por lo que se podría reconstruir
][l]âkeilduar[. En cualquiera de las dos alternativas, el elemento ildu, bien conocido de antropónimos y
topónimos (Untermann, 1990: nº 62; Rodríguez Ramos, 2014: nº 66), permite identificar un nombre de
persona: [l]âkeildu, con una posible variante del familiar lake (Untermann, 1990: nº 82; Rodríguez Ramos,
2014: nº 93) o, menos probablemente, kikeildu, con un poco habitual kike, quizás presente en kikebuŕ en
el plomo greco-ibérico de Coimbra del Barranco Ancho (MU.01.01), leído kukebuŕ, aunque sikebuŕ parece
mejor lectura. En cualquier caso, todo apunta a un esquema NP + ar, con el morfo ar, como posible marca
de genitivo (cf. Moncunill y Velaza, 2019), típico de las inscripciones de propiedad, aunque el hecho de que
sea una inscripción previa a la cocción permitiría esperar un mensaje más complejo, que la fragmentación
impide confirmar.
El área vive una peculiar realidad poblacional después de la conquista romana, ya que al Cerro de
San Cristóbal le surge un “vecino” de semejantes características en la montaña de al lado, el Cerro
Carpio (fig. 11.1 y fig. 13). Una peculiar bicefalia por la coexistencia de dos núcleos similares, en la que
el Carpio parece tener un carácter militar más especializado, con una mejor visibilidad y un sistema de
Fig. 11. 1: Vista de los cerros parejos Carpio (izq.) y San Cristóbal (der.), con la actual población de Sinarcas a sus pies.
2: Entrada a la Mina de Tuéjar. 3: Fosa con escorias de reducción de Los Chotiles, excavación de 2017. 4: Recipiente
cerámico con decoración impresa e incisa del Cerro de San Cristóbal (Museo de Buñol; Gómez Morillas, 2021: 36-37).
5 y 6: Recipientes con decoración impresa e incisa del Cerro de San Cristóbal (Iranzo, 2004: 61 y 96). 7: Escorias de
reducción recuperadas en la excavación de Los Chotiles.
APL XXXV, 2024
[page-n-178]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
177
Fig. 12. Dibujo de la inscripción sobre cerámica
por parte de Domingo Fletcher en la década de
los ochenta del siglo pasado (recogido en Iranzo,
2004) y fotografía actual de la misma.
fortificaciones más allá de la propia muela natural. En ocasiones se ha planteado una posible sustitución
de un poblado por otro, pero el estudio de sus materiales nos muestra que coexistieron. En el entorno
sinarqueño, también en época tardía, se da la fundación de Punto de Agua (Benagéber, Valencia), una
atalaya provista de un torreón y un foso (Lorrio, 2012: 71-74), juntamente con una necrópolis (Martínez
García, 1988), que surgiría justo en el momento en el que los estudios territoriales muestran la casi total
desaparición de las atalayas (Quixal, 2015: 202-203). Por lo tanto, a falta de excavaciones que confirmen
los datos obtenidos por prospección, tendríamos dos fundaciones ex nihilo de asentamientos fortificados
después de la conquista romana, sin que ello suponga el abandono del poblado central, el Cerro de San
Cristóbal, hasta comienzos del siglo I a.C. El Cerro Carpio perdurará, como hemos dicho anteriormente,
hasta época altoimperial.
El patrón de asentamiento se completa en el llano por multitud de asentamientos rurales con carácter
estable, así como instalaciones productivas como el horno cerámico de La Maralaga (Lozano, 2006) y el
que probablemente existiese en El Carrascal (fig. 13). La zona parece tener personalidad propia, visible
en la producción especializada de cerámicas con una característica decoración impresa e incisa (fig. 11.4
a 11.6 y 12), cuyo radio de exportación supera el ámbito regional (Valor et al., 2005; Quixal, 2015: 150151). A diferencia de lo que ocurre como tónica general en la Meseta de Requena-Utiel, hay continuidad
poblacional entre época ibérica y romana en muchos de los núcleos, incluso tras la fractura de inicios del
siglo I a.C. en el marco de las guerras sertorianas.
Pensamos que no es casualidad que todas esas dinámicas poblacionales se den en la orla septentrional
del territorio de Kelin, sino que están directamente en relación con alguna necesidad o interés del nuevo
contexto generado tras la conquista romana. Detrás de toda esta realidad se palpan claras estrategias
territoriales en pro de un desarrollo económico ligado a la explotación minero-metalúrgica, presente ya en
fases anteriores, pero cuyo auge se situaría en este momento (Quixal, 2020). El Ibérico Final es una de las
fases más relevantes en cuanto a metalurgia en la comarca y esta zona es, sin duda, la mayor protagonista.
Allí se han documentado hornos metalúrgicos como el de La Maralaga (Lozano, 2006: 135) o estructuras
vinculadas con la reducción del mineral de hierro como en Los Chotiles1 (Quixal, 2022) (fig. 11.3 y 11.7),
llegando a constituir auténticos escoriales como sucede en el Campo de Herrerías (Mata et al., 2009).
En el Cerro de San Cristóbal se han recuperado toberas y escorias de forja, que indicarían que la última
fase del proceso de transformación siderúrgica se realizaría en los asentamientos principales. Toda gira en
1
Los Chotiles ha sido objeto de una excavación arqueológica en 2017, integrada en el programa anual de actuaciones del Museu de
Prehistòria de València, bajo la codirección de Consuelo Mata y David Quixal. Posteriormente, en 2021 se realizó una prospección
geomagnética dentro del proyecto GEOIBERS (AICO2020/250). El conjunto continúa en proceso de estudio, sin descartar la
posibilidad de acometer nuevas actuaciones en el futuro.
APL XXXV, 2024
[page-n-179]
178
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
Fig. 13. Mapa de la zona de estudio, al norte del territorio de Kelin, en los siglos II-I a.C.
torno a la existencia de una importante mina histórica de hierro en el cercano término de Tuéjar, explotada
según nuestro parecer desde este territorio (fig. 11.2), más la posible existencia de otras vetas o puntos de
extracción superficial.
En época imperial, ningún asentamiento sobresale con claridad por encima del resto, a excepción quizás
de El Carrascal. No obstante, hay hallazgos significativos en diversos yacimientos que inducen a pensar
en la existencia de alguna villae o incluso algún asentamiento rural concentrado tipo vicus. Además, hay
múltiples núcleos estables, en muchos casos con continuidad desde época ibérica.
8. CONCLUSIONES
En la necrópolis de Pozo Viejo, a través de la estela de Sinarcas, vemos como en el siglo I a.C. un personaje
pretende marcar conscientemente un estatus diferencial mediante una particular fusión de prácticas, en
la que se adoptan hábitos romanos, pero manteniendo tradiciones ibéricas resilientes. Baisetas, Baisetas
Ildutas o como se llamase realmente el difunto, se está enterrando mediante un ritual en el que se sincretizan
elementos culturales tanto ibéricos (tipo de escritura) como romanos (uso de la escritura en ámbito funerario;
señalización con estela; posible indicatio pedaturae y uso de numerales substractivos), dando lugar a una
nueva realidad. Esta singularidad genera una reflexión sobre la posibilidad de adelantar su cronología a la
segunda mitad de esa centuria, precisamente para encuadrarla mejor con los paralelos romanos hispánicos
de estelas con cabecera semicircular y uso de la pedatura, habituales a partir de época augustea.
El personaje enterrado estaría plenamente integrado en la sociedad romana, quizás, tan sólo a modo de
hipótesis, con alguna vinculación de tipo militar o en relación con la próspera explotación del hierro en
la zona. El establecimiento de redes clientelares entre las aristocracias locales y las autoridades romanas
sería clave para poder gestionar tan vastos territorios y aprovechar los recursos existentes. En Sinarcas,
el interés por la explotación del metal está haciendo más complejo, si cabe, el proceso de cambio cultural
y, probablemente, conllevaría una presencia más directa de agentes romanos. Esto podría estar también
en relación con la particular bicefalia de poblados fortificados a raíz de la fundación del Cerro Carpio,
APL XXXV, 2024
[page-n-180]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
179
asentamiento al que se puede asociar esta necrópolis. Todo ello en una zona liminal, abierta a las influencias
provenientes de ámbito celtibérico tras la conquista romana. A fecha de hoy, faltan datos para poder precisar
más en todas estas problemáticas; sin embargo, consideramos que ha sido interesante enmarcar la pieza en
su contexto espacial y cultural para poder ir más allá de su mero valor epigráfico.
Una centuria, si no décadas, más tarde vemos el siguiente paso de este lento y complejo proceso en la
cercana necrópolis de la Cañada del Pozuelo, ya con un ritual funerario romano plenamente establecido.
A Marco Horacio Mercurial, un personaje importante en la zona, se le pueden vincular al menos dos
inscripciones que conformarían un monumento o área funeraria familiar. Al mismo tiempo, la presencia
de antropónimos indígenas como Viseradin puede concebirse como una reminiscencia onomástica de
las antiguas aristocracias locales, integradas en época tardorrepublicana, tal y como podría ser el difunto
homenajeado en la estela de Sinarcas.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo se integra dentro del proyecto “Lenguas paleohispánicas y géneros epigráficos” (PID2023-147123NBC43), financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a
Ferran Arasa, Jaime Vives-Ferrándiz y Consuelo Mata por su colaboración y asesoramiento en el proceso de elaboración de este estudio, así como al Museu de Prehistòria de València y al Ayuntamiento de Sinarcas por las facilidades
prestadas. Agradecemos también los comentarios de los revisores.
BIBLIOGRAFÍA
ABASCAL, J. M. (1994): Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania. Universidad de Murcia y
Universidad Complutense de Madrid (Anejos de Antigüedad y Cristianismo, II), Murcia.
ABASCAL, J. M. (2014): “Dos inscripciones romanas de Sinarcas”. La Voz de Sinarcas, 76, p. 20-23.
ALBERTOS, M. L. (1966): La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconense y Bética. CSIC, Salamamca.
ARANEGUI, C.; MOHEN, J. P.; ROUILLARD, P. y ÉLUÈRE, C. (1997): Les Ibères. París.
ARASA, F. (1989): “Una estela ibérica de Bell-Lloch”. Archivo de Prehistoria Levantina, XIX, p. 91-101.
ARASA, F. (1994-1995): “Aproximació a l’estudi del canvi lingüístic en el periódo ibero-romà (segles II-I a.C.)”. Arse,
28-29, p. 83-108.
BECK, R. A. (2020): “Encountering Novelty. Object, Assemblage, and Mixed Material Culture”. Current Anthropology, 61, p. 622-647. DOI: 10.1086/711243.
BELTRÁN, P. (1947): “La estela ibérica de Sinarcas”. Boletín de la Real Academia Española, XXVI, cuaderno CXXI,
p. 245-259.
CANO, J. L. (2004): “Así se descubrió la Estela de Sinarcas”. La Voz de Sinarcas, 56, p. 11-13.
CARO BAROJA, J. (1949): “Cuestiones ibéricas. A propósito de la estela de Sinarcas”. En Homenaje a D. Julio de
Urquijo. Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, II, p. 111-118.
CORELL, J. (2008): Inscripcions romanes del País Valencià. Edeta i el seu territori. Nau Llibres, València.
DE HOZ J. (1995): “Escrituras en contacto: ibérica y latina”. En Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en
occidente. Zaragoza, p. 57-84.
DE HOZ, J. (2001): “La lengua de los iberos y los documentos epigráficos en la comarca de Requena-Utiel”. En A.
Lorrio (ed.): Los Íberos en la Comarca de Requena-Utiel. Universidad de Alicante, Madrid, p. 49-62.
DE HOZ, J. (2011): Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad. II. El mundo ibérico prerromano y
la indoeuropeización. CSIC, Madrid.
DEL HOYO, J. y VÁZQUEZ HOYS, A. M. (1996): “Clasificación funcional y formal de amuletos fálicos en Hispania”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 9, p. 441-466.
DÍAZ ARIÑO, B. (2008): Epigrafía latina republicana de Hispania. Universitat de Barcelona, Barcelona.
FARIA, A. M. de (2006): “Crónica de onomástica paleo-hispânica (11)”. RPA, 9-1, p. 115-129.
FERNÁNDEZ UGALDE, A. (2021): “La estela de Q. Palma: una nueva y singular inscripción funeraria de la Colonia
Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)”. Archivo Español de Arqueología, 94, e19.
APL XXXV, 2024
[page-n-181]
180
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
FERRER I JANÉ, J. (2005): “Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives sordes i sonores”.
PalHisp, 5, p. 957-982.
FERRER I JANÉ, J. (2007): ”Sistemes de marques de valor lèxiques sobre monedes ibèriques”, Acta Numismàtica, 37,
p. 53-73.
FERRER I JANÉ, J. (2009): “El sistema de numerales ibérico: avances en su conocimiento”. PalHisp, 9, p. 451-479.
FERRER I JANÉ, J. (2011): “Sistemas metrologicos en textos ibericos (1): del cuenco de La Granjuela al plomo de La
Bastida”. Estudios de Lenguas y Epigrafia Antiguas - E.L.E.A., 11, p. 99-130.
FERRER I JANE, J. (2018): “Tres noves inscripcions ibèriques sobre pedra”, Miscellanea philologica et epigraphica
Marco Mayer oblata, Anuari de Filologia. Antiqva et Mediaevalia, p. 312‐328.
FERRER I JANÉ, J. (2019a): “Construint el panteó ibèric amb l’ajut de les inscripcions ibèriques rupestres”. Ker, 13,
p. 42-57.
FERRER I JANÉ, J. (2019b): “A la recerca del trial: Les variants supercomplexes de les escriptures paleohispàniques”.
PalHisp, 19, p. 27-53.
FERRER I JANÉ, J. (2020): “Las escrituras epicóricas de la Península Ibérica”. PalHisp, 20, p. 969-1016.
FERRER I JANÉ, J. (2021a). “El text ocult del segon plom ibèric de Yátova (València)”. Veleia, 38, p. 57-90.
FERRER I JANÉ, J. (2021b): “L’abecedari ibèric no dual de l’Esquirol i altres novetats d’epigrafia ibèrica rupestre
ausetana”. RAP, 31, p. 79-103.
FERRER I JANÉ, J. (2022): “El sistema de numerals ibèric: més enllà de la semblança formal amb els numerals bascos”, RAP, 32, p. 9-42.
FERRER I JANÉ, J. (2024 e.p.): “Annorvm vinvm: una nova proposta d’interpretació de les inscripcions ibèriques
pintades a les àmfores de Vieille-Toulouse”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló.
FERRER I JANÉ, J. y ESCRIVÀ, V. (2015): “Tres nuevas inscripciones ibéricas del Museo Arqueológico de Llíria”.
PalHisp, 15, p. 143–159.
FERRER I JANÉ, J. y MONCUNILL, N. (2019): “Palaeohispanic writing systems: classification, origin and development”. En J. Velaza y A. G. Sinner (eds.), Palaeohispanic Languages and Epigraphies. Oxford, p. 78-108.
FLETCHER, D. (1953): Inscripciones ibericas del Museo de Prehistoria de Valencia. Estudios ibéricos 2, Valencia.
FLETCHER, D. (1985): Textos ibéricos del Museo de Prehistoria de Valencia. Trabajos Varios, 66. Servei d´Investigació
Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 66), València.
GÓMEZ-MORENO, M. (1949): Miscelaneas. Historia, Arte, Arqueologia. Primera serie. La antigüedad, Madrid.
GÓMEZ MORILLAS, J. (2021): Inventario de materiales arqueológicos de época ibérica del Museo de Buñol (Valencia). Trabajo final de máster UV, inédito.
GUITART, J.; PERA, J.; MAYER, M. y VELAZA, J. (1996): “Noticia preliminar sobre una inscripción ibérica encontrada en Guissona (Lleida)”. En F. Villar y J. D’Encarnaçao (eds.), La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio
sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica. Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 163-179
IRANZO, P. (1989): “Últimos hallazgos arqueológicos en el yacimiento del Pozo Viejo”. La Voz de Sinarcas, 9,
p. 28-29.
IRANZO, P. (2004): Arqueología e Historia de Sinarcas. Ayuntamiento de Sinarcas, Sinarcas.
IRANZO, P. (2019): Historia de Sinarcas (1800-1931). Ayuntamiento de Sinarcas, Sinarcas.
IZQUIERDO. I. y ARASA, F. (1998): “La estela ibérica de La Serrada (Ares del Maestre, Castellón)”. SAGVNTVMPLAV, 31, p. 181-194.
IZQUIERDO, I. y ARASA, F. (1999): “La imagen de la memoria. Antecedentes, tipología e iconografía de las estelas
de época ibérica”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIII, p. 259-300.
JIMÉNEZ, A. (2008): Imagines hibridae. Una aproximación postcolonialista al estudio de las necrópolis de la Bética.
Anejos de Archivo Español de Arqueología, XLIII. CSIC, Madrid.
JIMÉNEZ, A. (2011): “Pure hybridism: Late Iron Age sculpture in southern Iberia”. En P. Van Dommelen (ed.), Postcolonial Archaeologies. World Archaeology, 43.1. Routledge, Abingdon, p. 102-123.
KNAPP, A. B. y VAN DOMMELEN, P. (2014): The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean.
Cambridge University Press, New York.
LÓPEZ VELASCO, R. (2007-2008): “Representaciones fálicas protectoras: a propósito de un hallazgo de época romana”. Trabajos de Arqueología Navarra, 20, pp. 165-196.
LORRIO, A. J. (2012): “Fosos en los sistemas defensivos del levante ibérico (siglos VIII-II a.C.)”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 22, p. 59-85.
LOZANO, L. (2006): “El centro artesanal iberorromano de La Maralaga (Sinarcas, Valencia)”. SAGVNTVM-PLAV, 38,
p. 133-148.
APL XXXV, 2024
[page-n-182]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
181
MALUQUER, J. (1968): Epigrafía prelatina de la península ibérica. Barcelona.
MARTÍ CERVERA, J. (1916): Antecedentes Históricos de Sinarcas. Archivo Municipal, Sinarcas.
MARTINEZ, F. y IRANZO, P. (1987a): “Inscripciones ibéricas encontradas en Sinarcas”. La Voz de Sinarcas, 3,
p. 5-7.
MARTINEZ, F.; IRANZO, P. (1987b): “Inscripciones ibéricas encontradas en Sinarcas (continuación)”. La Voz de
Sinarcas, 4, p. 9-10.
MARTÍNEZ GARCÍA, J. M. (1986): “Una cajita con decoración incisa del Cerro de San Cristóbal (Sinarcas-Valencia)”. SAGVNTVM-PLAV, 20, p. 103-116.
MARTÍNEZ GARCÍA, J. M. (1988): “Materiales de la Segunda Edad del Hierro en la Plana de Utiel”. Anales de la
Academia de Cultura Valenciana, 66 (segunda época). Libro homenaje a J. San Valero Aparisi, p. 75-106.
MARTÍNEZ y MARTÍNEZ, F. (1935): “Sinarcas arqueológica”. Almanaque de Las Provincias, 119. València.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2019): La Arqueología de la Meseta de Requena-Utiel en el Museo Municipal de Requena.
Ayuntamiento de Requena, Requena.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2020): “Un ara anepigráfica con la imagen de Baco y otras representaciones alusivas a Liber
Pater procedentes de la meseta de Requena-Utiel”. En J. M. Noguera y L. Ruiz Molina (eds.): Escultura romana en
Hispania, IX (Yakka, 22). Universidad de Murcia, Murcia, p. 253-272.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2022): “Las mujeres romanas de la Meseta de Requena-Utiel a través de la epigrafía”. Oleana, 38, p. 19-42.
MATA, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes): origen y evolución de la cultura ibérica. Servei d´Investigació
Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 88), València.
MATA, C. (2019): De Kelin a Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Nacimiento y decadencia de una ciudad
ibera. Servei d´Investigació Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 122), València.
MATA, C.; DUARTE, F.; FERRER, M. A.; GARIBO, J. y VALOR, J. (2001): “Aproximació a l´organització del territori de Kelin”. En A. Martín y R. Plana (eds.): Territori polític i territori rural durant l’edat del ferro a la Mediterrània occidental: actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000. Museu d’Arqueologia
de Catalunya, p. 309-326.
MATA, C.; MORENO, A. y FERRER, M. A. (2009): “Iron, Fuel and Slags: Reconstructing the Ironworking process in
the Iberian Iron Age (Valencian Region)”. Pyrenae, 40, vol. 2, p. 105-127.
MATTINGLY, D. J. (2004): “Being Roman: expressing identity in a provincial setting”. Journal of Roman Archaeology, 17, p. 5-25.
MAYER, M. y VELAZA, J. (1993): “Epigrafía ibérica sobre soportes típicamente romanos”. En J. Untermann y F. Villar (eds.), Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas
de la Península Ibérica. Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 667-682.
MILLET, M. (1990): The Romanization of Britain. Cambridge University Press, Cambridge.
MONCUNILL, N. (2017): “Nombres comunes en ibérico y su inserción dentro de la frase”. PalHisp, 17, p. 141-156.
MONCUNILL, N. y VELAZA, J. (2019): Monumenta Linguarum Hispanicarum Band V.2 Lexikon der iberischen
Inschriften / Léxico de las inscripciones ibéricas. Wiesbaden.
MONTES, J. V. (2020): “Los numerales simbólicos ibéricos”. Arse, 54, p. 33-60.
MONTES, J. V. (2022): “Los numerales simbólicos ibéricos 2”. Arse, 56, p. 15-44.
MONTESINOS, J. (1993): “Nuevos datos de arqueología romana en Sinarcas (Valencia) y zonas próximas”. La Voz de
Sinarcas, 23, p. 20-27.
MONTESINOS, J. (1994-1995): “Noticias de cerámica sigillata en tierras valenciana (II)”. Arse, 26-29, p. 61-82.
MORENO, A. (2011): Cuando el paisaje se convierte en territorio: aproximación al proceso de territorialización íbero
en La Plana d’Utiel, València (ss. VI-II ane). BAR International Series, 2298. Oxford.
MORENO, A.; QUIXAL, D. y MACHAUSE, S. (2019): “La organización territorial de la ciudad ibérica de Kelin”. En
C. Mata, De Kelin a Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Nacimiento y decadencia de una ciudad ibera.
Servei d´Investigació Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 122), València, p. 203-214.
ORDUÑA, E. (2005): “Sobre algunos posibles numerales en textos ibéricos”. PalHisp, 5, p. 491-506.
ORDUÑA, E. (2013): “Los numerales ibericos y el vascoiberismo”. PalHisp, 13, p. 517-529.
PALOMARES, E. (1966): “Hallazgos arqueológicos de Sinarcas y su comarca”. Archivo de Prehistoria Levantina, XI,
p. 231-248.
PALOMARES, E. (1981): Sinarcas (geo - historia, folklore, lenguaje y toponimia). Tipografía Bernés, València.
PERA, J. (2003): “Epigrafia ibèrica a la ciutat romana de Iesso (Guissona, la Segarra)”, Revista d’Arqueologia de
Ponent, 13, p. 237‐255.
APL XXXV, 2024
[page-n-183]
182
D. Quixal Santos, J. Ferrer i Jané y P. Iranzo Viana
PERA, J. (2005): “Pervivencia de la lengua ibérica en el siglo I a. C. El ejemplo de la ciudad Romana de Iesso (Guissona, Lleida)”, PalHisp, 5, p. 315‐333.
QUIXAL, D. (2013): La Meseta de Requena-Utiel (Valencia) entre los siglos II-I a.C.: La Romanización del territorio
ibérico de Kelin. Tesis Doctoral Universitat de València, https://roderic.uv.es/handle/10550/31385
QUIXAL, D. (2015): La Meseta de Requena-Utiel entre los siglos II a.C. y II d.C. La Romanización del territorio
ibérico de Kelin. Servei d´Investigació Prehistòrica, Diputació de València (Trabajos Varios del SIP, 118), València.
QUIXAL, D. (2018): “Flora y fauna en la Meseta de Requena-Utiel en tiempos de los iberos”. Oleana. Cuadernos de
cultura comarcal, 33, p. 461-486.
QUIXAL, D. (2020): “Mining and metallurgy in the Iberian territory of Kelin (4th-1st centuries BC)”. En M. C. Belarte,
M. C. Rovira y J. Sanmartí (eds.): Iron metallurgy and the formation of complex societies in the Western Mediterranean (1st millennium BC), Universitat de Barcelona (Serie Arqueo Mediterrània, 15), Barcelona, p. 161-168.
QUIXAL, D. (2022): “Minería y metalurgia en el Este de la Península Ibérica durante los siglos IV-I a.C.: el caso
concreto del territorio ibérico de Kelin”. En F. Hulek y S. Nomicos (eds.): Ancient Mining Landscapes. Propylaeum
(Archaeology and Economy in the Ancient World, 25), Heidelberg, p. 97-111.
QUIXAL, D. y MATA, C. (2018): “Kelin (Caudete de las Fuentes. El patrimonio arqueológico como recurso cultural,
didáctico y turístico”. Oleana. Cuadernos de cultura comarcal, 32, p. 69-81.
RIPOLLÈS, P. P. (1979): “La ceca de Celin. Su posible localización en relación con los hallazgos numismáticos”.
SAGVNTVM-PLAV, 14, p. 127-138.
RODRÍGUEZ RAMOS, J. (2000): “La lengua ibera: en busca del paradigma perdido”. Revista Internacional
d’Humanitats, 3, p. 9-22.
RODRÍGUEZ RAMOS, J. (2004): Análisis de epigrafía íbera. Vitoria-Gasteiz.
RODRÍGUEZ RAMOS, J. (2005): “Introducció a l’estudi de les inscripcions ibèriques”. Revista de la Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia ibérica, 1, p. 13-144.
RODRÍGUEZ RAMOS, J. (2014): “Nuevo Índice Crítico de formantes de compuestos de tipo onomástico íberos”.
Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet, 15:1, p. 1-158.
SCHLÜTER, E. (1998): Hispanische Grabstelen der Kaiserzeit. Eine Studie zur Typologie, Ikonographie und Chronologie. Hamburg.
SILES, J. (1986): “Sobre la epigrafía ibérica”. En Epigrafía hispánica de época romano-republicana”. Zaragoza,
p. 17-42.
SILGO, L. (1993): Textos ibéricos valencianos, Tesis doctoral Universitat de València.
SILGO, L. (2001): “La estela de Sinarcas y su leyenda epigráfica”. Arse, 35, p. 13-24.
SILGO, L. (2016): Léxico Ibérico. València.
SIMÓN, I., (2013): Los soportes de la epigrafía paleohispánica: Inscripciones sobre piedra, bronce y cerámica. Zaragoza / Sevilla.
SIMÓN, I. (2020): Nombres ibéricos en inscripciones latinas. Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma.
SLOFSTRA, J. (1983): “An anthropological approach to the study of romanization processes”. En R. W. Brandt y J.
Slofstra (eds.): Roman and native in the low countries. Spheres of interaction. British Archaeological Reports International Series, 184. Oxford, p. 71-104.
STOCKHAMMER, P. W. (2012): “Conceptualizing Cultural Hybridization in Archaeology”. En P. W. Stockhammer
(ed.), Conceptualizing Cultural Hybridization. Springer, Heidelberg, p. 43-58.
UNTERMANN, J. (1990): Monumenta Linguarum Hispanicarum. III Die iberischen Inschriften aus Spanien.
Wiesbaden.
VALOR, J.; MATA, C.; FROCHOSO, R. e IRANZO, P. (2005): “Las cerámicas ibéricas con decoración impresa e
incisa del territorio de Kelin (Comarca de Requena-Utiel, Valencia)”. SAGVNTVM-PLAV, 37, p. 105-124.
VAN DOMMELEN, P. (2006): “The Orientalizing Phenomenon: Hybridity and Material Culture in the Western Mediterranean.”. En C. Riva y N. C. Vella (eds.), Debating Orientalization. Multidisciplinary approaches to processes of change in the ancient Mediterranean, Monographs in Mediterranean Archaeology, 10. Equinox, Londres,
p. 135-152.
VAN DOMMELEN, P. (2011): “Postcolonial archaeologies between discourse and practice”. En P. Van Dommelen
(ed.), Postcolonial Archaeologies. World Archaeology, 43.1. Routledge, Abingdon, p. 1-6.
VAQUERIZO, D., y SÁNCHEZ, S. (2008): “Entre lo público y lo privado. Indicatio pedaturae en la epigrafía funeraria
hispana”. Archivo Español de Arqueología, 81, p. 101–131.
VELAZA, J. (1992): “Sobre algunos aspectos de la falsificación en epigrafía ibérica”. Fortunatae, 3, p. 315–325.
APL XXXV, 2024
[page-n-184]
Nuevas miradas a la estela de Sinarcas
183
VELAZA, J. (1994): “Iberisch -eban, -teban”. ZPE, 104, p. 142-150.
VELAZA, J. (1996): “De epigrafía funeraria ibérica”. Estudios de lenguas y epigrafía antiguas, 2, p. 251-282.
VELAZA, J. (2004): “Eban, teban, diez años después”. Estudios de Lenguas y Epigrafia Antiguas - E.L.E.A., 5,
p. 199-210.
VELAZA, J. (2018): “Epigrafía ibérica sobre soporte pétreo: origen y evolución”. En F. Beltrán Lloris y B. Díaz Ariño
(eds.), El nacimiento de las culturas epigráficas en el Occidente Mediterráneo. Modelos romanos y desarrollos
locales (III-I a.E.), CSIC, Madrid, p. 169-183.
VELAZA, J. (2019): “Iberian writing and language”. En J. Velaza y A. G. Sinner (eds.), Palaeohispanic Languages and
Epigraphies. Oxford, p. 160-197.
VIVES-FERRÁNDIZ, J. (2008): “Negotiating colonial encounters: Hybrid practices and consumption in Eastern Iberia
(8th–6th centuries BC)”. Journal of Mediterranean Archaeology, 21(2), p. 241-272.
VIVES-FERRÁNDIZ, J.; FORTEA, L. y RIPOLLÉS, E. (2022): Arqueologia d’una icona. El Guerrer de Moixent en
el temps. Museu de Prehistòria de València, Diputació de València, València.
VIZCAÍNO, T. (2018): A la recerca dels orígens. El passat iber en l’imaginari col·lectiu valencià. Institució Alfons el
Magnànim, València
WOOLF, G. (1998): Becoming Roman: The origins of provincial civilization in Gaul. Cambridge University Press,
Cambridge.
APL XXXV, 2024
[page-n-185]
[page-n-186]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e9, p. 185-200
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1628
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Rosario CEBRIÁN FERNÁNDEZ a e Ignacio HORTELANO UCEDA b
Las armas procedentes de un contexto
del siglo VI de Segobriga
RESUMEN: Este trabajo da a conocer dos piezas de armamento encontradas en la excavación de
sondeos arqueológicos en un recinto fortificado, construido sobre el solar del antiguo circo romano
de Segobriga. Se trata de un scramasax y un posible angon, que pertenecen a la panoplia habitual de
armas del mundo militar visigodo. Por el contexto arqueológico -técnica constructiva y materiales- y
la morfología de las armas, este recinto fue edificado en el siglo VI y estuvo muy poco tiempo en uso,
a juzgar por la inexistencia de reformas. Las fuentes documentales no ofrecen datos sobre la situación
política en Segobriga durante la mayor parte de esta centuria que nos ayuden a comprender el contexto
histórico de su fundación. Sin embargo, su edificación evidencia un significativo esfuerzo constructivo,
reflejo de la presencia de poderes con una importante capacidad económica.
PALABRAS CLAVE: scramasax, angon, armamento visigodo, Segobriga, siglo VI.
Weapons from a 6th century context from Segobriga
ABSTRACT: This work presents two weapons found in the excavation of archaeological surveys in
a fortified enclosure built upon the remains of the ancient Roman circus of Segobriga. These are a
scramasax and a possible angon, both belonging to the usual panoply of weapons in the Visigothic
military scene. We know, from the archaeological context - construction techniques and materials - and
the morphology of the weapons, that this enclosure was built in the 6th century and, judging by the
absence of renovations, that it was only in use for a very short time. The documentary sources do not
offer any information on the political situation in Segobriga during most of this century that would
help us to understand the historical context of its foundation. However, its construction is evidence of a
significant building effort, reflecting the presence of social groups with significant economic resources.
KEYWORDS: scramasax, angon, Visigothic armament, Segobriga, 6th century.
a
b
Universidad Complutense de Madrid
marcebri@ucm.es
Arqueólogo
ignacio.hortelano@gmail.com
Recibido: 09/09/2024. Aceptado: 08/11/2024. Publicado en línea: 25/11/2024.
[page-n-187]
186
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
1. INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la realidad urbana durante el período tardoantiguo en la Meseta sur ha avanzado de
manera significativa, debido, especialmente, a la investigación arqueológica de los siglos V al VII en
Consabura (Palencia García, 2022); El Tolmo de Minateda-Eio (Gamo y Gutiérrez Lloret, 2017), Oretum
(Poveda y Fuentes Sánchez, 2023), Recopolis (Olmo et al., 2020), Segobriga (Cebrián et al., 2019) y
Sisapo-La Bienvenida (Zarzalejos et al., 2017). De ellas, solo Segobriga se presenta como ejemplo de
perduración habitacional ininterrumpida desde época tardorrepublicana hasta época islámica. El registro
arqueológico segobrigense revela dinámicas urbanas de continuidades, remodelaciones, desmantelamientos
y reconstrucciones, comparables a las documentadas en otras ciudades romanas hispanas que perduraron
en la tardoantigüedad y en la época visigoda como Emerita (Alba, 2018) o Carthago Spartaria (Vizcaíno,
2018).
En estos contextos, las piezas clasificadas como armamento visigodo no son frecuentes. Si abrimos el
foco geográfico, los hallazgos de armas en el centro peninsular se han producido en necrópolis (García Entero
et al., 2017; Catalán, 2015), casi nunca en espacios de hábitat. Este vacío documental debe relacionarse con
la ausencia de excavaciones arqueológicas en espacios fortificados, donde parece más segura la existencia
de elementos de armamento (Catalán, 2020: 48).
La escasa representación de armas de los siglos V al VIII en el registro arqueológico peninsular (Ardanaz
et al., 1998; García Jiménez y Vivó, 2003) confiere un carácter singular a los ejemplares de scramasax y
angon que presentamos aquí. Proceden de un contexto material al que asignamos una cronología tardía,
perteneciente a una fase visigoda, que reocupó el solar del circo con una construcción de prácticamente
3.000 m2 de superficie. Sus sólidos muros exteriores, junto al hallazgo de estas armas, consienten su
interpretación como un recinto fortificado (Cebrián et al., 2019: 206). En su interior se detectan crujías
rectangulares en torno a un patio, compartimentadas y pavimentadas mediante suelos de cal, que podrían
corresponder a zonas de hábitat. Una de ellas se adosa por el sur a una iglesia que, en su interior, albergó
diversas inhumaciones de ritual cristiano (Abascal et al., 2009: 36). La presencia de un considerable
número de silos enterrados en el interior de este recinto resulta significativa, por cuanto puede representar
en relación con el acaparamiento y depósito de las reservas cerealistas (fig. 1).
Fig. 1. Planimetría general de Segobriga con la ubicación del
recinto fortificado edificado en el siglo VI del que proceden las
armas (plano de I. Hortelano).
APL XXXV, 2024
[page-n-188]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
187
Los trabajos arqueológicos desarrollados en esta construcción se han reducido a la retirada de niveles
vegetales y a la excavación de algunas catas durante las campañas de los años 2005 y 2008, llevadas
a cabo con la finalidad de planificar futuras campañas de intervención arqueológica que, por último, e
infortunadamente, no llegaron a desarrollarse debido a la finalización de los programas de excavaciones
arqueológicas sistemáticas en yacimientos castellanos-manchegos a partir de 2010. Posteriormente, una
única prospección geofísica con georradar realizada en 2015 aportó algún dato más a la definición de su
planta arquitectónica. Los dos objetos relacionados con el equipamiento militar visigodo hallados en el
interior de este recinto fortificado parecen manifestar el acuartelamiento de un contingente foráneo sobre el
solar del antiguo edificio para espectáculos ecuestres de la civitas romana de Segobriga, de manera análoga
a lo documentado en Cartagena, donde el hallazgo de armas en el barrio bizantino construido sobre el teatro
romano se relaciona con la presencia de milites Romani (Vizcaíno, 2005).
2. EL LUGAR DE HALLAZGO DE LAS ARMAS. EL EDIFICIO LEVANTADO
EN ÉPOCA VISIGODA SOBRE LA ARENA DEL CIRCO
El gran complejo de época visigoda identificado sobre la arena del antiguo circo se sitúa en la mitad
meridional de su área central, entre los escasos restos documentados de la spina y superpuesto en parte al
tribunal iudicum de su tribuna sur. Describe en planta un rectángulo básicamente regular de 69,75 m de
longitud y 43,50 m de anchura orientado en sentido este-oeste (fig. 2).
Fig. 2. Planta del recinto visigodo construido sobre el solar del circo con indicación de las unidades estratigráficas
mencionadas en el texto. En rayado, la acumulación de materiales de construcción y cubierta identificados y en parte
excavados; con alineaciones se marcan las estructuras reconocidas por georradar (plano de I. Hortelano).
APL XXXV, 2024
[page-n-189]
188
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
Constructivamente se define por cuatro largas naves longitudinales que circundan perimetralmente un
espacio central libre, en apariencia, de edificaciones. En los laterales norte y este se han documentado
sendas estructuras de 6,40 m de anchura formadas, en sus fachadas exteriores, por gruesos muros de hasta
1 m de espesor y de 0,60 m en el resto. Sus fábricas se caracterizan por el empleo de grandes bloques
careados de piedra caliza y mampuestos de menor tamaño amalgamados con tierra arcillosa marrón
anaranjada y piedras menudas (UE 9233 y 9298). En ellas solo se ha identificado un único vano (UE 9254)
localizado en el centro de su cara norte, a 26,60 m de su esquina nordeste. Mide 2 m de amplitud y da paso
al interior del recinto que, por lo que indican las anomalías detectadas por medios geofísicos, se caracteriza
por la existencia de diversas paredes perpendiculares erigidas con el fin de delimitar en su interior sucesivos
ámbitos yuxtapuestos a modo de estancias. Estas permanecen totalmente sepultadas bajo extensos niveles
de derrumbe que han podido ser parcialmente documentados, compuestos por acumulaciones desordenadas
de piedras irregulares de mediano tamaño, fragmentos de teja y tierra marrón. Ocupando el extremo sur del
ala oriental, una recia estructura de planta cuadrangular, de 6,35 m de lado, podría constituir la base de un
torreón a modo de atalaya sobre la vía norte de entrada a la ciudad.
En el flanco oeste del complejo se reconoce un edificio orientado en sentido norte-sur que en total mide
27,80 m de longitud máxima por 5,40 m de anchura. Queda definido por muros construidos con bloques
irregulares de piedra y mampuestos de menor tamaño trabados con tierra. En su fábrica se emplean grandes
piedras irregularmente escuadradas para el refuerzo de las esquinas y losas dispuestas verticalmente para
la creación de las jambas de los vanos. Se compone de dos estancias rectangulares de dimensiones muy
semejantes situadas a ambos lados de un ámbito menor central abierto hacia levante. Este mide tan solo
2,70 m de ancho y en su interior se documenta un nivel de derrumbe (UE 9987) compuesto por abundantes
mampuestos y tejas troceadas. Probablemente constituyó la estructura de acceso original al recinto, pero
debió ser cegada posteriormente (UE 9973) en un momento que no ha sido determinado.
A la estancia norte se ingresa desde el este por medio de un estrecho vano (UE 9993) de 1,24 m de
amplitud. Frente a él, y trasdosado a la cara interior de su lateral oeste, se localiza un posible banco corrido
(UE 9994) de al menos 3,50 m de longitud. Un nivel de tejas y piedras (UE 9995), caído sobre un paquete
negruzco y fino de abandono (UE 9996), cubre su interior, de 42,25 m2 de superficie total.
La habitación situada más al sur tiene una superficie total de 30,47 m2 y dispone de dos puertas
prácticamente enfrentadas que se abren a mitad de sus lados largos. El vano exterior (UE 9990), de 1,84 m
de ancho, conserva las dos quicialeras correspondientes a su puerta de doble batiente, mientras que el
opuesto, situado en el lateral oriental, mide tan solo 1,05 m de amplio. Un nivel de derrumbe de piedras y
teja (UE 9997) cubre por completo su interior (fig. 3).
Un edificio singular ocupa la práctica totalidad del costado meridional del complejo, superponiéndose
a los niveles de reocupación tardorromanos de la tribuna y del graderío sur del circo. Este sector ya había
sido objeto de excavaciones a finales del siglo XIX, dirigidas por P. Quintero Atauri bajo el auspicio de
R. L. Thompson, y de limpieza y reexcavación en 1973, bajo la dirección de M. Almagro Basch y de F. Suay,
evidenciándose ya la intensa reocupación en época tardía y visigoda de las que entonces se interpretaron
como carceres del circo (Almagro Basch, 1977: 12 y láms. I y II). Algunas de estas estructuras tienen
orientaciones equivalentes a las del complejo ya descrito e idénticos aparejos, de grandes bloques de piedra
combinados irregularmente con mampuestos de menor tamaño, de lo que cabe deducir que corresponden
al mismo proyecto constructivo.
Los muros, de 1 m de grosor, delinean una nave muy alargada y estrecha cuyos lados largos (UE
9175 y 9177) no corren paralelos entre sí, sino que convergen hacia el extremo oriental. La anchura del
edificio varía entre 6,70 y 6,10 m, siendo su longitud máxima de 40,60 m. El muro UE 9174 con un alzado
conservado de más de 1,30 m, constituye su costado oeste, mientras que en el lado opuesto se remata por
medio de tres muros escuadrados (UE 9031, 9044 y 9049) que forman un pequeño ábside cuadrangular de
3,60 m de lado, retranqueado 1,20 m con respecto a los laterales de la construcción. Un posible machón de
0,90 m de anchura, soportado sobre un sillar sobresaliente 0,80 m de la cara interna del muro sur, se sitúa
APL XXXV, 2024
[page-n-190]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
189
Fig. 3. Proceso de excavación de los niveles de derrumbe
del extremo sureste del recinto fortificado visigodo
(fotografía de I. Hortelano).
a una distancia de 5,35 m de los hombros definidos por el ábside. Demarca un ámbito de cabecera en cuyo
interior se reconoce la estructura de diversas tumbas de inhumación, dos de ellas yuxtapuestas al muro
norte, otra ocupando la zona central y al menos una cuarta, y tal vez otra más, junto al muro meridional.
Se registran, de igual modo, un mínimo de otras siete sepulturas en el resto del edificio, especialmente
agrupadas hacia su extremo oriental, siempre orientadas en paralelo a su eje longitudinal y ocupando los
laterales de la nave, así como un número no determinado de ellas situadas en torno a su ábside.
El estado de conservación del conjunto no permite identificar la ubicación exacta del acceso al edificio,
cuyo interior ha perdido su nivel de circulación original como consecuencia de su sobreexcavación. No
obstante, resulta admisible proponer que se dispusiera en su flanco norte, abierto al patio central del
complejo.
En este espacio central, que aparentemente permaneció a lo largo de este período libre de construcciones,
los únicos indicios documentados arqueológicamente son numerosas estructuras subterráneas de
almacenamiento. Se distribuyen de manera irregular preferentemente fuera de los ámbitos construidos,
habiéndose reconocido al menos dieciséis por medios geofísicos y otros tres en excavación.
El lugar de hallazgo de las armas se sitúa en el lado norte de este complejo. Se recuperaron en un
nivel de abandono previo al derrumbe de las estructuras constructivas –muros y cubiertas–, que constituye
uno de los estratos excavados en esta área que ha proporcionado más elementos de cultura material. Un
número significativo de los fragmentos cerámicos se enmarca cronológicamente entre finales del siglo I y
la siguiente centuria y, verosímilmente, procede de la alteración de los paquetes infrapuestos relacionados
con la construcción del circo. No obstante, la datación del contexto se establece en función de un conjunto
homogéneo de producciones propias del siglo VI (fig. 4), como son varios bordes de cerámica de cocina
(inv. 05-9232-15 y 115), cerámica hecha a mano o a torno lento-torneta (inv. 05-9232-35) y diversos
fragmentos elaborados a torno rápido como el cuello de una botella (inv. 05-9232-112) o la base de un
posible jarro con pitorro (inv. 05-9232-32).
APL XXXV, 2024
[page-n-191]
190
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
Fig. 4. Contexto cerámico del siglo VI
asociado a las piezas de armamento
(dibujo de R. Cebrián).
El scramasax (inv. 05-9232-214-104) se halló en el interior del recinto junto al muro UE 9233
(fig. 5.1). Por la posición de hallazgo, todo parece indicar que permanecía apoyado contra la pared de
la estancia y que cayó sobre el suelo en el momento del colapso de la construcción. Muy cerca de él se
recuperó, asimismo, una llave articulada forjada en hierro (inv. 05-9232-215-103), provista de una larga tija
y de una bisagra que permite su plegado. Se halló en posición recogida, por lo que su longitud no excede
de 29 cm, mientras que su anchura alcanza los 12 cm, correspondientes a la amplitud de sus tres dientes.
El mecanismo que accionaba este tipo de llaves aún ofrece dudas en cuanto a su funcionamiento, pero se
considera que, por su longitud, debió servir para desbloquear gruesas trancas de portones con dispositivos
de apertura-cierre situados lejos de ellos. Aunque conocido en época romana, este modelo de llave es más
frecuente en contextos tardorromanos (Fernández Ibáñez, 1999: 113), perdurando hasta época visigoda,
como demuestran los ejemplares hallados en la ciudadela de Puig Rom (Roses, Girona) y en San Esteban
de Gormaz (Soria) (Fernández Ibáñez, 2007: 223) (fig. 6.1).
También se halló junto al scramasax una pieza de bronce incompleta (inv. 05-9232-213-57) de
morfología tubular, con una longitud conservada de 8,7 cm y un diámetro máximo de 2 cm (fig. 6.2). Uno
de sus extremos se cierra en una semiesfera que, a su vez, queda rematada por una pequeña bola. Junto
a ella se dispone una pequeña perforación circular, de 0,2 cm de diámetro, para un posible elemento de
fijación. Presenta un perfil sinuoso que forma un engrosamiento hacia el extremo fragmentado, lo que
genera una superficie apta y cómoda para su agarre con la mano. Esto hace pensar en su posible función
como enmangue, aunque también podría tratarse de una contera, habiéndonos sido imposible encontrar
paralelos que nos permitan relacionarla claramente con el scramasax o con otros elementos de armamento
ofensivo arrojadizo, como lanzas o jabalinas. No obstante, la pieza recuerda morfológicamente, por
ejemplo y salvando las distancias en cuanto a los materiales empleados y su decoración, a la empuñadura
del scramasax del tesoro de Pouan (Pouan-les Vallées, Aube), fechado en la segunda mitad del siglo V
(Salin y France-Lanord, 1956: 69, fig. 9).
La segunda arma, que identificamos con un angon (inv. 05-9232-042-48) se encontró en la excavación
de la denominada Cata 16, abierta con la finalidad de registrar la secuencia estratigráfica y de verificar la
presencia de estructuras –muros o pavimentos– de los estanques del euripus del circo (fig. 5.2). Se halló
junto al único vano de acceso al edificio norte, en un contexto de abandono (UE 9232) localizado al interior
de la construcción. Tras la retirada puntual de los derrumbes a los que nos hemos referido más arriba, se
APL XXXV, 2024
[page-n-192]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
191
Fig. 5. Vista aérea desde el oeste del complejo fortificado construido sobre las ruinas del circo y lugar de hallazgo
del scramasax (1) y angon (2) (fotografía aérea: equipo de investigación de Segobriga; fotografías de detalle de
R. Cebrián).
Fig. 6. Llave articulada y posible enmangue de bronce, que acompañan al hallazgo de las armas visigodas (fotografías
de R. Cebrián).
identificaron dos niveles de circulación, asociados, respectivamente, a ambas caras del muro UE 9233: por
el norte, es decir, al exterior del edificio, una capa de arena rosada, muy fina y compacta (UE 9236), que
podría corresponder a la arena del circo romano; al sur, un nivel firme y enrasado de tierra blanquecina con
nódulos de cal, algunas piedras y fragmentos de teja (UE 9234), al que cubría un nivel de ocupación (UE
9246), consistente en una fina capa de tierra oscura y compacta, con restos de carbones, cenizas y fauna,
sobre el que se encontró el angon.
APL XXXV, 2024
[page-n-193]
192
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
3. ESTUDIO TIPO-CRONOLÓGICO DE LAS PIEZAS
El scramasax se encontró completo, pero roto a mitad de su enmangue (fig. 7.1 y fig. 8). El arma tiene
una longitud de 63,4 cm y está totalmente forjada en hierro. En ella se distinguen morfológicamente dos
secciones, la mayor correspondiente a su hoja y la menor a la espiga de su empuñadura. La primera alcanza
47 cm de largo y 4 cm de anchura máxima, estimándose un ancho medio de 3,7 cm, de lo que resulta una
relación longitud/anchura de 11,75. Su sección describe un triángulo relativamente alargado que en su
lateral menor forma un lomo de 8 mm de grosor, disminuyendo hacia el vértice opuesto para constituir
el filo. Este se muestra recto en todo su desarrollo hasta el extremo distal del arma, que se conserva
redondeado al haberse desgastado su punta original. A 2,5 cm de ella el filo presenta una característica
muesca semicircular de unos 4 mm de espesor, resultado, tal vez, de un machetazo asestado contra un
objeto de carácter no determinado. Este tipo de mellas no son infrecuentes en las piezas de armamento y se
considera pueden ser demostrativas de su uso (Catalán et al., 2019-2020: 274, nota 8) (fig. 8.2c).
Fig. 7. Dibujo del scramasax (1) y angon (2) (dibujos
de R. Cebrián).
APL XXXV, 2024
[page-n-194]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
193
El recazo traza una doble trayectoria, permaneciendo, en sus 32 cm más próximos al enmangue,
prácticamente paralelo al corte. Desde aquí converge con él en la punta, donde su sección se afila
significativamente. Un escalonamiento del lomo de 4 mm sirve para establecer la transición entre este y
la espiga de la empuñadura, que mide 16,4 cm de largo y es de sección básicamente plana (fig. 8.2b). Su
lateral superior puede considerarse recto, si acaso levemente arqueado, mientras que el opuesto describe,
en su tercio más cercano a la hoja y en su unión con el tacón, una ondulación adecuada para el acomodo
del índice del usuario.
Se conservan, especialmente en uno de los costados de la espiga, evidencias de lo que debieron ser dos
de los remaches de fijación de sus cachas (fig. 8.2a). Ambos son, como el conjunto del arma, de hierro y,
pese a la oxidación del metal, todavía puede percibirse su carácter pasante. El primero se sitúa a 3,5 cm
del inicio de la empuñadura y de él solo quedan algunos restos de apariencia redondeada. El segundo es
Fig. 8. Scramasax: estado previo a la restauración (1) y posterior (2); angon (3) (fotografías de R. Cebrián).
APL XXXV, 2024
[page-n-195]
194
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
el mejor conservado. Tiene forma manifiestamente circular y mide en torno a los 2 cm de diámetro. La
separación entre los ejes de ambas piezas es de 3,8 cm, de lo que cabe deducir que el puño aún pudo contar
con al menos un remache más, si no dos, en la mitad más cercana al tacón.
En el momento de su hallazgo la pieza conservaba restos de madera adherida a ambas caras de la hoja.
Se localizaron en la zona más próxima a la empuñadura, pero no en su mango, por lo que se considera que
corresponden, verosímilmente, al material con que estaba realizada su vaina, concretamente, en madera de
especies coníferas, según la identificación realizada por Y. Carrión de la Universitat de València.
El scramasax fue sometido a un proceso de restauración en el año 2005 que no comportó tratamiento
químico al conservar restos de madera. Su estado de conservación se consideró regular, encontrándose
alteraciones de su superficie con exfoliaciones asociadas a pérdida de materia. Las degradaciones consistían
en depósitos terrosos mezclados con concreciones calcáreas y combinadas con la aparición de cloruros. La
propuesta de intervención se basó en la remoción de los depósitos terrosos mediante limpieza mecánica
manual, con ayuda de bisturí y fibra de vidrio. El rebaje de la corrosión se realizó con microtorno. Se procedió
posteriormente al pegado del fragmento del enmangue con resina epoxídica. La pieza se ha conservado
desde su tratamiento inicial en el almacén del Museo de Segóbriga en un recipiente inerte hecho a medida
y guardado en bolsa de plástico cerrada con gel de sílice. La revisión del objeto llevada a cabo en 2024 ha
permitido comprobar que no había humedad en el recipiente de almacenaje, pero, a pesar de que la pieza
presentaba un buen estado de conservación, se habían producido alteraciones de desplacación superficial
que habían provocado la exfoliación y pérdida, entre otras, de las zonas de la hoja con restos de la vaina de
madera. En esta ocasión, el tratamiento realizado ha consistido en adherir las placas con resina epoxi, aunque
el fragmento que aún conservaba la madera no ha podido reintegrarse a su lugar original y se conserva suelto.
Se define como scramasax un tipo de arma blanca caracterizada específicamente por poseer hojas
rectilíneas relativamente desarrolladas de un solo filo cuyas empuñaduras pueden adoptar una posición
más o menos centrada con respecto a ellas (Pontalti, 2017: 144-145). Desde principios del siglo XX, la
clasificación de estos machetes, originarios de la Europa centro-oriental (Verger, 2000: 113), se ha realizado
a partir de su metrología. Fue E. Brenner (1912: 290), posteriormente seguido por otros investigadores, el
primero en plantear que la forma y las dimensiones de los saxes del área sajona representaban un elemento
cronológico. Más tarde, K. Böhner (1958: 130–145) estableció tres grupos de espadas de un solo filo:
estrechas –Schmal–, anchas –Breit– y largas –Langsaxe–, a partir de sus características tipológicas. A ellos
se añadiría finalmente un cuarto, las Kurzsaxe o espadas cortas (Neuffer-Müller, 1966: 28), definidas por su
menor longitud. De esta manera, la longitud y anchura de la hoja constituyen los elementos diferenciadores
utilizados para la caracterización de los tipos principales de scramasaxes, Schmalsax, Kurzsax, Breitsax y
Langsax, atendiendo asimismo a otros factores, como la longitud de la espiga de enmangue, la morfología
de la hoja y su posible decoración, en la elaboración de los repertorios tipo-cronológicos actuales (Koch,
2001; Müssemeier et al., 2003).
La evolución del arma puede seguirse especialmente a partir de los tipos establecidos por J. Wernard (1998)
para los ejemplares procedentes del sur de Alemania, donde los scramasaxes se difundieron ampliamente
entre los pueblos francos, alamanes y bávaros, que se desarrollan dentro de un marco temporal situado entre
la segunda mitad del siglo V e inicios del VIII. En otras áreas geográficas, como Italia, con piezas presentes
entre finales del siglo VI y el tercer cuarto del VII, se ha optado por una tipología simplificada en función
de la longitud del arma, que evoluciona hacia ejemplares de mayor tamaño, identificando exclusivamente
scramasaxes cortos, medios y largos (Pontalti, 2017). En la península ibérica, los ejemplares hallados
de este tipo de cuchillo no son nada frecuentes y generalmente carecen de contexto, adoptándose en su
publicación la tipología de las necrópolis merovingias, alemanas y galas (López Quiroga y Catalán, 2010:
422-423; Catalán et al., 2019-2020: fig. 8).
El scramasax segobrigense posee unas características específicas que no facilitan su clasificación precisa
dentro de estas tipologías. Por dimensiones se considera que la pieza podría ser incluida dentro de las categorías
de Schmalsax –sax estrecho– o lange Schmalsax –sax estrecho y largo– de Wernard (1998: 772-773),
APL XXXV, 2024
[page-n-196]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
195
si bien su hoja de 47 cm de longitud por 3,7 cm de anchura media excede levemente de las descritas
para el tipo. Estos grandes cuchillos, que corresponden a la variante merovingia más antigua y proceden,
principalmente, de la región central del Danubio, están presentes en sepulturas fechadas entre finales del
siglo V y a lo largo de todo el siglo VI. El tipo lange Schmalsax, bien representado, por ejemplo, en la
necrópolis cercana a la localidad alemana de Pleidelsheim, registra, aunque con excepciones, longitudes
de entre 40 y 65 cm y anchuras de hoja que varían desde los 2,7 a los 3,5 cm (Koch, 2001: 64), valores en
los que sí pueden incluirse los del arma hallada en Segobriga. Su cronología, en este caso, se sitúa entre
el 510 y el 555 (Koch, 2001: 61, SD-Phasen 3-4), con un área de dispersión amplia entre el territorio
de los alamanes y la región central de Alemania e irradiaciones hacia la Borgoña franca (Koch, 2001:
Abb. 113). Sin embargo, las hojas de estas piezas describen formas que corresponden, preferentemente, al
tipo I establecido por J. Wernard (1998, Tab. 1), con filos elevados en su extremo distal que convergen con
el dorso, al contrario de lo que sucede con el ejemplar que nos ocupa, que cabría más bien incluir entre los
del tipo II, propios de los ejemplares más largos y tardíos. Pese a ello, consideramos que las dimensiones
del arma de Segobriga no permiten su clasificación entre los Langsaxe representados en los contextos
merovingios avanzados de finales del siglo VII, cuyas hojas miden como mínimo entre 50 y 60 cm de
longitud y entre 4 y 5 cm de anchura (Csiky, 2012: 12). Por esta razón, pensamos que resultaría más factible
asimilarla a los denominados por la bibliografía francófona como scramasaxes longs à lame étroite –saxes
largos de hoja estrecha– definidos en el estudio de la necrópolis de Ernstein, en el bajo Rhin (Fischbach,
2016), donde las anchuras de las hojas varían entre los 3 y 4 cm y sus longitudes entre los 36 y 45 cm
(Fischbach, 2016: fig. 3). Estos ejemplares se han datado en la segunda mitad del siglo V, con especímenes
que alcanzan la primera mitad del siglo VI. Por ello, y a la vista del contexto arqueológico al que, de
momento, podemos asociarlo, cabe razonar que se trata de un modelo de cuchillo de filiación germánica
cuya cronología debe situarse, de manera genérica, a lo largo del siglo VI.
Además, a este respecto, tal vez, conviene recordar lo que señalan las fuentes acerca de la fabricación
de armamento con el fin de dotar a los ejércitos locales (Arce, 2011: 98-99), que indican la existencia de
artesanos ocasionales, replicando modelos foráneos en los que no siempre se siguen los patrones métricos.
La segunda arma, un angon, se compone de una varilla de hierro forjado de 1,5 cm de anchura y
84 cm de longitud conservada, que pensamos debe corresponder a su mango (fig. 7.2). El asta presenta
una sección variable como resultado del proceso empleado para el adelgazamiento y alargamiento de la
pieza, que debió suponer su giro repetido y el martilleado rápido de sus caras sobre el yunque. Este modo
de trabajar se aprecia especialmente en el desarrollo retorcido de la varilla, que en su extremo proximal
presenta una sección en forma de losange para convertirse, progresivamente, en hexagonal en el resto.
Aunque incompleto, este lado se encuentra abierto, conservando el inicio de la hendidura que permitió su
unión al mango de madera mediante alambres metálicos, siguiendo el tipo Schlitztülle establecido por A.
von Schnurbein (1987: 414) (fig. 8.3b).
La pieza fue restaurada, junto al scramasax, en 2005. Su análisis previo al tratamiento de restauración
reveló un estado de conservación bastante regular, debido a que el hierro se encontraba muy alterado,
presentando abundantes deformaciones de color marrón-rojizo, formado por una masa de productos de
corrosión típicos de hierro, óxidos y carbonatos, con algunos granos de piedra y arenas añadidas. Para
eliminar esta masa que envolvía completamente la pieza se trabajó con elementos punzantes, como los
bisturís y el bisturí de punta fija, empleando el microtorno con brocas duras para su eliminación en las zonas
más compactas. Se aplicó un inhibidor para frenar la actividad de los productos de ataque exteriores en
contacto con el metal, empleándose para ello el ácido tánico. Se utilizó Incral 44 para aplicar una segunda
capa de protección. Se conserva actualmente en el almacén del Museo de Segóbriga en buen estado.
El angon es un arma arrojadiza de tipo proyectil, a modo de lanza con empuñadura de madera, que pudo
alcanzar los 2 m de longitud total (Schnurbein, 1987: 412). Se estima que su asta metálica pudo llegar a medir
entre 80 y 115 cm (Schnurbein, 1987: 416), por lo que las dimensiones de la pieza segobricense permanecen
dentro de los estándares habituales. La característica definitoria del angon es su punta, cuya forma en aletas
APL XXXV, 2024
[page-n-197]
196
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
ha permitido el establecimiento de cinco tipos según su morfología y sistema de sujeción (Schnurbein,
1987: 411-412). En nuestro caso, al carecer de esta parte del arma, resulta imposible identificar el tipo al que
perteneció (fig. 8.3a). Su cronología puede situarse entre el 450-600, período al que corresponde su mayor
utilización, sobre todo, en el área franca (Schnurbein, 1987: 419).
En la península ibérica no se ha identificado hasta la fecha ninguna tija de angon. Sus paralelos más
próximos se encuentran en las necrópolis galas de Saint-Dizier (Truc et al., 2005: 82-87) y de CharlevilleMézières (Perin, 1972:51-52) aunque, pese a señalarse en las Historias (II, 5-6) de Agatías que fueron
armas comunes entre los francos, su presencia en las sepulturas es rara, reservándose solo a las más ricas
(Schnurbein, 1987: 419). Algunos autores consideran que, al tratarse de armas caras y de fabricación difícil,
serían entregadas a los integrantes de los ejércitos al inicio de la campaña militar, no siendo propiedad de
los soldados (Perin y Feffer, 1987: 116). Por ello resulta significativo que en la tumba 11 de Saint-Dizier,
datada en el segundo cuarto del siglo VI, entre los objetos que acompañaban al difunto, además de un
scramasax de tipo Kurzsax, se encontrara un angon (Truc et al., 2005: fig. 8).
4. CONCLUSIONES
El hallazgo de armas en el registro arqueológico de Segobriga no es habitual. Algunas puntas de lanza de
hierro se han descubierto en niveles superficiales del foro, como una en forma de hoja de sauce, de doble
filo, de sección exterior romboidal (inv. 01-5000-3082). La pieza mide 21,6 cm de longitud y presenta una
nervadura central, que se estrecha hacia la punta y enmangue corto diferenciado. Otras tres puntas (inv.
01-5000-1392), de idénticas características y dimensiones –22/20 cm de longitud y 2 cm de diámetro–,
presentan aristas marcadas, de sección triangular, y enmangue largo, de sección circular. Su aparición en un
estrato vegetal sugiere una cronología a lo largo de la Edad Media, sin descartar su relación con la práctica
de la caza.
De un contexto funerario procede otra punta de lanza (inv. 23-18419-36), asociada a una de las tumbas
de la denominada basílica visigoda, que ha sido recientemente excavada (fig. 9). La ausencia de armamento
visigodo en sepulturas segobrigenses y su escaso número en tumbas hispano-visigodas aporta algún dato
más a la caracterización del ajuar funerario tardoantiguo. La punta de lanza tiene forma de hoja de sauce,
de sección lenticular, mide 33 cm de longitud y presenta enmangue tubular, que no se conserva completo.
Los paralelos de esta pieza se encuentran, por ejemplo, en la necrópolis de Pamplona (Mezquíriz, 1965: 59
y lám. XXII.1). Sobre su datación, la tumba puede fecharse en el siglo VII por su ubicación en la ampliación
del transepto de la iglesia, que recibió un uso funerario tras la sepultura de los obispos Sefronio, Nigrinio y
Caonio (Cebrián et al., 2019: 203-205).
El contexto de hallazgo de las armas que hemos presentado es de cronología visigoda, concretamente del
siglo VI, si bien la ausencia de excavaciones en extensión en esta zona impide contar con los datos materiales
necesarios para afianzar el marco cronológico que acompaña a la estratigrafía. Sobre la funcionalidad del
complejo en el que se encontraron, su distribución interna recuerda a los espacios fortificados con tareas
defensivas edificados en el marco de los conflictos bélicos de los siglos V al VII, que en el caso de Segobriga
pudo servir para el acantonamiento de contingentes foráneos al exterior de la ciudad con el fin de estar
protegidos, dotándose de una iglesia que daría servicio religioso a la comunidad. Sobre la integración de
una iglesia en el complejo, las fortificaciones bizantinas africanas y las del limes danubiano o sirio cuentan
con estructuras de este tipo para un uso colectivo, tales como capillas y basílicas (Vizcaíno, 2007: 424).
En una de las estructuras de habitación del interior del edificio debía encontrarse el scramasax, mientras el
angon pudo situarse en el cuerpo de guardia de la puerta norte de acceso al recinto.
Las fuentes documentales no ofrecen datos sobre la situación política en Segobriga durante el siglo VI,
salvo a partir del año 589 con la presencia de sus obispos en el III Concilio toledano (Flórez, 2003: 125131). La explicación a su designación como sede metropolitana podría encontrarse en el papel protagonista
APL XXXV, 2024
[page-n-198]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
197
Fig. 9. Punta de lanza hallada en el enterramiento 34
de la denominada basílica visigoda (fotografías de R. Cebrián).
que la ciudad seguía teniendo en el ordenamiento territorial de esta zona de la Meseta como cruce de la red
viaria y paso de las vías pecuarias (Abascal y Almagro, 1999: 157). La principal vía de comunicación debía
ser la que, desde época prerromana, unía el centro peninsular con Cartagena, por la que pudieron transitar
contingentes armados durante este período convulso (Arce, 2011: 99-132). A alguno de ellos parece
corresponder un elemento de correaje militar hallado al pie de esta calzada, muy cerca de Segobriga. Se
trata de un aplique en forma de hélice, decorado con un torso masculino vestido con túnica, que constituye
un claro componente propio del cinturón militar de los ejércitos germánicos reclutados por el Imperio a
partir de la primera mitad del siglo V d. C. (Cebrián et al., 2023: n. 0472, 126-127).
Tampoco contamos con evidencias que sitúen alguna acción bélica en la ciudad o su entorno en este
período. El único acto violento, compatible con un episodio de conflicto, corresponde a las lesiones
traumáticas producidas por arma blanca, una de ellas una espada, de 6,7 cm de anchura de hoja, que se
encuentran en un cráneo procedente, muy posiblemente, de una de las tumbas de la necrópolis visigoda
excavada por M. Almagro Basch (de Miguel y Lorrio, 2004). El hecho de que se trate de una spatha
encajaría bien en un contexto tardoantiguo, más frecuente en los siglos V al VII (López Quiroga y Catalán,
2010: 419-421).
La arqueología de Segobriga ha identificado un horizonte claramente visigodo asentado sobre
considerables niveles de relleno que amortizaron íntegramente la ciudad romana. Se trata de estructuras
domésticas, asociadas a silos y fosas, construidas sobre el solar del antiguo foro y su plaza monumental
anexa y sobre el anfiteatro (Cebrián y Hortelano, 2024: 90-92). Y extramuros, en el suburbio septentrional,
ha mostrado una profunda urbanización en torno al templo martirial en el siglo VI, cuando se construyó un
complejo asistencial a los peregrinos y se reformó la iglesia (Cebrián y Hortelano, 2015: 419-421).
Estas evidencias confirman que Segobriga seguía siendo una ciudad importante en esta centuria y
que contaba con la capacidad económica para llevar a cabo nuevas edificaciones. A pesar de ello, nos
siguen faltando certezas arqueológicas que ayuden en el análisis histórico de la presencia de armamento
tipológicamente foráneo, aunque tal vez no importado –scramasax y angon– en una construcción fortificada
levantada sobre el solar del edificio lúdico del circo.
APL XXXV, 2024
[page-n-199]
198
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
AGRADECIMIENTOS
Las excavaciones arqueológicas realizadas en Segobriga en las campañas 2005 y 2008 fueron financiadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha. Directores de la excavación: J. M. Abascal, M. Almagro-Gorbea y R. Cebrián. Coordinador de los trabajos
de campo: I. Hortelano. Restauradoras de las armas: Mª Dolores Torrero y Aránzazu Vaquero. Esta publicación forma
parte del proyecto PID2022-137051NB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE.
BIBLIOGRAFÍA
ABASCAL, J. M. y ALMAGRO-GORBEA, M. (1999): “Segobriga en la antigüedad tardía”. En L. A. García Moreno
y S. Rascón (eds.): Complutum y las ciudades hispanas en la antigüedad tardía. Actas del I Encuentro Hispania en
la antigüedad tardía (Alcalá de Henares, 1996). Universidad de Alcalá de Henares (Acta Antiqua Complutensia, 1),
Alcalá de Henares, p. 143-159.
ABASCAL, J. M.; ALMAGRO-GORBEA, M.; CEBRIÁN, R. y HORTELANO, I. (2009): Segóbriga 2008. Resumen
de las intervenciones arqueológicas. Consorcio del Parque Arqueológico de Segóbriga, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Cuenca.
ALBA, M. (2018): “Secuencias en la transformación de Augusta Emerita (siglos I-IX). Tres concepciones distintas
de ser ciudad. En S. Panzram y L. Callegarin (coords.): Entre civitas y madīna: El mundo de las ciudades en la
Península Ibérica y en el norte de África (siglos IV-IX). Casa de Velázquez (Collection de la Casa de Velázquez,
167), Madrid, p. 51-74.
ALMAGRO BASCH, M. (1977): “Excavaciones arqueológicas en las ruinas de Segobriga, Saelices (Cuenca)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, Arqueología, 5, p. 9-22.
ARCE, J. (2011): Esperando a los árabes: los visigodos en Hispania (507-711). Marcial Pons Ediciones de Historia,
Madrid.
ARDANAZ, F.; RASCÓN, S. y SÁNCHEZ, A. (1998): “Armas y guerra en el mundo visigodo”. En Jornadas Internacionales Los visigodos y su mundo (Madrid, 1990). Consejería de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid
(Revista de Arqueología, Paleontología y Etnografía, 4), Madrid, p. 411-449.
BRENNER, E. (1912): “Der Stand der Forschung über die Kultur der Merowingerzeit”. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 7, p. 253-351.
BÖHNER, K. (1958): Die fränkischen Altertümer des Trierer Landes. Gebr. Mann (Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Serie B: Die fränkischen Altertümer des Rheinlandes,1), Berlin.
CATALÁN, R. (2015): “Elementos de armamento y mundo funerario en Hispania (siglos V-VIIII)”. En J. A. Quirós y
S. Castellanos (eds.): Identidad y Etnicidad en Hispania: propuestas teóricas y Cultura Material en los siglos V-VIII
(Documentos de Arqueología Medieval, 8). Universidad del País Vasco, Bilbao, p. 291-312.
CATALÁN, R. (2020): “El armamento de época visigoda. De las llanuras de Aquitania a la laguna de La Janda (416711 d. C.)”. Desperta Ferro Especiales, XXIII, p. 48-55.
CATALÁN, R.; GARCÍA AGUAYO, Á.; GUTIÉRREZ CUENCA, E.; HIERRO, J. Á.; PEREDA, E. M. y ONTAÑÓN,
R. (2019-2020): “Un scramasax de época visigoda procedente del Cueto de Camino (Campoo de Suso, Cantabria)”,
Sautuola, XXIV-XXV, p. 271-282.
CEBRIÁN, R. y HORTELANO, I. (2015): “La reexcavación de la basílica visigoda de Segobriga (Cabeza de Griego,
Saelices). Análisis arqueológico, fases constructivas y cronología”. Madrider Mitteilungen, 56, p. 402-447.
CEBRIÁN, R., y HORTELANO, I. (2024): “La arquitectura doméstica de Segobriga (ss. I a. C. – IX d. C.). En Vivere
in urbe. El ámbito doméstico urbano de Hispania desde la época altoimperial hasta el periodo emiral (Mytra 13).
CSIC-Junta de Extremadura, Mérida, p. 81-98.
CEBRIÁN, R.; HORTELANO, I. y PANZRAM, S. (2019): “La necrópolis septentrional de Segobriga y su configuración como suburbio cristiano. Interpretación de los resultados de la prospección geofísica”. Archivo Español de
Arqueología, 92, p. 191-212. [https://doi.org/10.3989/aespa.092.019.010].
CEBRIÁN, R.; HORTELANO, I. y RODRÍGUEZ RUZA, C. (2023): Metales antiguos del Museo de Cuenca procedentes del expolio y de donaciones particulares, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Colección
Atenea, 48), Cuenca. [https://doi.org/10.18239/atenea_2023.48.00].
APL XXXV, 2024
[page-n-200]
Las armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
199
DE MIGUEL, M. P. y LORRIO, A. J. (2004): “Violencia y supervivencia en un cráneo procedente de Segóbriga
(Cuenca)”, Paleopatología, 2, p. 1-6.
FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (1999): “Cerrajería romana”. Castrelos, 12, p. 97-140.
FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (2007): “Sistemas mecánicos y otros ingenios de seguridad: llaves y cerraduras”. Sautuola,
13, p. 217-236.
FISCHBACH, T. (2016): “L’armement dans les tombes de guerriers de la nécropole mérovingienne d’Erstein
(Bas-Rhin)”, Archéologie médiévale, 46, p. 3-32. [https://doi.org/10.4000/archeomed.2775].
FLÓREZ, E. (2003): De las iglesias que fueron sufragáneas de Toledo, Palencia, Setabi, Segovia, Segóbriga, Segonica, Valencia, Valeria y Urci, según su estado antiguo. Añádese el cronicón del Pacense, más exacto que en las
ediciones antecedentes, editado por R. Lazcano González, España Sagrada. Theatro Geographico-Historico de la
Iglesia de España 8, Madrid, 4ª ed. [reimp. Madrid 1752].
GAMO, B. y GUTIÉRREZ LLORET, S. (2017): “El Tolmo de Minateda entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media: nuevos restos en nuevos tiempos”. En M. Perlines y P. Hevia (eds.): La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad
y la Alta Edad Media. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, p. 47-74.
GARCÍA ENTERO, V.; PEÑA, Y.; ZARCO, E.; ELVIRA MARTÍN, A. y VIDAL, S. (2017): “La necrópolis de época
visigoda de Santa María de Abajo (Carranque, Toledo)”. En M. Perlines y P. Hevia (eds.): La Meseta Sur entre la
Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, p. 153-211.
GARCÍA JIMÉNEZ, G. y VIVÓ, D. (2003): “Sant Julià de Ramis y Puig Rom: dos ejemplos de yacimientos con armamento y equipamiento militar visigodo en el Noreste peninsular”. Gladius, XXIII, p. 161-190.
KOCH, P. (2001): Das alamannisch-fränkische Gräberfeld bei Pleidelsheim. Landesamt für Denkmalpflege im
Regierungspräsidium (Forschungen und Berichtezur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg Band 60),
Stuttgart.
LÓPEZ QUIROGA, J. y CATALÁN, R. (2010): “El registro arqueológico del equipamiento militar en Hispania durante la Antigüedad Tardía”. En El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y transformación en Galia e Hispania
(ss. V-VI d. C.). Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 11), Alcalá de Henares, p. 418-432.
MEZQUÍRIZ, M. Á. (1965): “Necrópolis visigoda de Pamplona”, Revista Príncipe de Viana, 26, p. 43-90.
MÜSSEMEIR, U.; NIEVELER, E. y PLUM, H. (2003): Pöppelmann, Chronologie der merowingerzeitlichen Grabfunde vom linken Niederrhein bis zurnördlichen Eifel. Rheinland Verlag (Materialien zur Bodendenkmalpflege im
Rheinland, 15), Köln.
NEUFFER-MÜLLER, C. (1966): Ein Reihengräberfriedhof in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim). Müller &
Gräff (Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart A 11). Stuttgart.
OLMO, L.; M. CASTRO y DIARTE, P. (2020): “Entre el periodo visigodo y la temprana época emiral de Al-Andalus:
el espacio construido y la cultura material de Recópolis”. En C. Doménech y S. Gutiérrez Lloret (coords.): El sitio
de las cosas: La Alta Edad Media en contexto. Universitat d’Alacant, Alacant, p. 103-121.
PALENCIA GARCÍA, J. F. (2022): “Cerámica africana y sus imitaciones en el territorio de Consabura (Consuegra,
Toledo), una ciudad del interior de Hispania durante el bajo Imperio y la Tardoantigüedad”. En C. Fernández Ochoa,
C. M. Heras, Á. Morillo, M. Zarzalejos, C. Fernández Ibáñez y M. R. Pina Burón (coords.): De la costa al interior: las cerámicas de importación en Hispania. Museo Arqueológico Regional, Comunidad de Madrid, Madrid,
p. 489-502.
PERIN, P. y FEFFER, L-C. (1987): Les Francs, Armand Colin, Paris.
PONTALTI, M. (2017): “Gli Scramasax nell’Italia longobarda: origine, cronología, distribuzione”. En E. Possenti
(dir.): Necropoli Altomedievali e Medievali Numero 0. Editreg di Fabio Prenc, Trieste, p. 143-228.
POVEDA, A. M. y FUENTES SÁNCHEZ, J. L. (2023): “Aproximación a Oretania septentrional durante la tardoantigüedad”. En J. I. de la Torre Echávarri y E. Arias Sánchez (coords.): Atempora ciudad Real 2023: Un legado de
350.000 años. Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, Ciudad Real, p. 199-210.
SALIN, E. y FRANCE-LANORD, A. (1956): “Sur le trésor barbare de Pouan (Aube)”. Gallia, 14.1, p. 65-75.
SCHNURBEIN, A. von (1987): Der alamanische Friedhof bei Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen). Theiss Verlag (Forschungen und Berichtezurzur Vor-und Fühgeschichte in Baden-Würtemberg, 21), Stuttgart.
TRUC, M.-C.; PARESYS, C. y CABART, H. (2005): “Les tombes privilégiées de la “tuilerie” à Saint-Dizier (HauteMarne)”. En Inhumations de Prestige ou prestige de l’inhumation? Expressions du pouvoir dans l’au-delà
(IVe-XVesiècle), Tables rondes du CRAHM, 4, Caen, France, p. 69-98.
APL XXXV, 2024
[page-n-201]
200
R. Cebrián Fernández e I. Hortelano Uceda
VERGER (2000): “Il corredo d’armi in età longobarda”. En G. Zampieri y B. Lavarone (dirs.): Bronzi antichi del
Museo Archeologico di Padova, Catalogo della mostra. L’Erma di Bretschneider, Roma, p. 113-122.
VIZCAÍNO, J. (2005): “Contra hostes barbaros. Armamento de época bizantina en Carthago Spartaria”. Anales de
Prehistoria y Arqueología, 21, p. 179-196.
VIZCAÍNO, J. (2007): La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VIII). La documentación arqueológica. Universidad de Murcia (Antigüedad y Cristianismo, XXIV), Murcia.
VIZCAÍNO, J. (2018): “Ad pristinum decus: La metamorfosis urbana de Carthago Spartaria durante el siglo V”. En S.
Panzram y L. Callegarin (coords.): Entre civitas y madīna: El mundo de las ciudades en la Península Ibérica y en
el norte de África (siglos IV-IX). Casa de Velázquez (Collection de la Casa de Velázquez, 167), Madrid, p. 75-104.
WERNARD, J. (1998): “Hic scramasaxi loquuntur: Typologisch-chronologische Studie zum einschneidigen Schwert
der Merowingerzeit in Süddeutschland”. Germania, 76/2, p. 747-787.
ZARZALEJOS, M.; FERNÁNDEZ OCHOA, C.; ESTEBAN, G. y HEVIA, P. (2017): “Huellas de ocupaciones tardoantiguas en Sisapo. El solar de la Domus de las columnas rojas y la necrópolis de Arroyo de La Bienvenida”. En
M. Perlines y P. Hevia (eds.): La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, p. 21-46.
APL XXXV, 2024
[page-n-202]
Archivo de Prehistoria Levantina
Vol. XXXV, 2024, e8, p. 201-222
Permanent IRI: http://mupreva.org/pub/1627
Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ES
ISSN: 0210-3230 / eISSN: 1989-0508
Miquel SÁNCHEZ SIGNES a
Nuevos hallazgos monetarios procedentes
de la Cova de les Meravelles de Gandia (Valencia):
la colección Fausto Sancho
RESUMEN: Presentamos en este trabajo un conjunto inédito de 43 monedas procedentes de la Cova
de les Meravelles, en el término municipal de Gandia (Valencia), pertenecientes a la colección del
gandiense Fausto Sancho. Su cronología comprende desde época romana altoimperial hasta la Edad
Moderna, aunque la mayor parte de las piezas corresponde al período romano. El lote monetario se
suma al ya conocido de la colección Isidro Ballester, conservado en el Museu de Prehistòria de València
(MPV), y ayuda a ofrecer una visión cronológica más completa de los períodos de uso y las funciones
que tuvo Meravelles a lo largo de los siglos.
PALABRAS CLAVE: moneda, cueva-santuario, romano, Edad Media, Edad Moderna.
New coin finds from Cova de les Meravelles
in Gandia (Valencia): the Fausto Sancho collection
ABSTRACT: In this work, we present an unpublished set of 43 coins from the Cova de les Meravelles,
located in the municipality of Gandia (Valencia), which belonged to the collection of the Gandian
enthusiast Fausto Sancho. Their chronology ranges from the early Roman Imperial period to the Modern
Age, although the majority of the coins are Roman. These coins are an addition to the already known
collection of Isidro Ballester, kept in the Museu de Prehistòria de València (MPV), and provide us with
a more comprehensive chronological view of the periods of use and the functions that Meravelles had
over the centuries.
KEYWORDS: coin, ritual cave, Roman, Medieval, Modern Age.
a
Departamento de Urbanismo-Arqueología del Ayuntamiento de Llíria.
miquelsignes@gmail.com | ORCID 0000-0003-1977-4631
Recibido: 15/01/2024. Aceptado: 10/10/2024. Publicado en línea: 25/11/2024.
[page-n-203]
202
M. Sánchez Signes
1. INTRODUCCIÓN
La Cova de les Meravelles es una cavidad natural situada en el término municipal de Gandia, comarca de
la Safor, al sur de la provincia de Valencia. Se localiza en la partida conocida como Marxuquera Alta, en
la vertiente de poniente de la sierra Falconera, con la boca orientada hacia el corredor del río Vernissa y la
sierra Grossa (Donat y Pla, 1973: 95; fig. 1). La abertura, a unos 250 m s. n. m. y en el extremo superior del
barranco de Meravelles, está compuesta por una gran sala principal con forma de bóveda y planta alargada
con proyección SO-NE. Presenta dos bocas de entrada separadas por una colada estalagmítica abierta en
en las calizas del Cretácico Superior propias de la zona. La mayor de las bocas mide unos 4 m de anchura
y unos 3 m de altura (fig. 2). Por su parte, la sala tiene unas dimensiones de, aproximadamente, 38 m por
19 m y alrededor de 13 m de altura máxima (fig. 3). La cueva recibe el nombre de Meravelles a causa
de las formaciones kársticas de estalagmitas y estalactitas que albergaba en su interior, en la actualidad
desaparecidas prácticamente por completo debido a acciones antrópicas (Cardona, 2008: 222-223). Muchas
de estas formaciones fueron cortadas y trasladadas al palacio ducal de Gandia por orden del duque Carlos
de Borja a inicios del siglo XVII para que sirviesen como decoración, de lo cual existe registro en la
documentación coetánea a los hechos (Escolano, 1610: 182-183):
En el término de Gandia cerca de San Gerónymo de Cotalva y a una legua della en la montaña de Mondúbar, hay
una famosa cueva, que llaman de las Maravillas. […] No se puede caminar por aquella sala si no es culebreando
y torciendo por tener tomados los passos las columnillas. […] A un cabo se descubren ferozes gigantes, a otro
grandes mosquetes, y mil otras espantosas figuras de que el Duque Don Carlos de Gandia, en nuestros días, mandó
cortar muchas, y llevarlas a su jardín; y agujereadas, servían de surtidores en fuentes artificiales que hazían muy
apacible vista.
Volvemos a tener noticias documentales de la Cova de les Meravelles en el año 1647, cuando el duque
Francisco Diego de Borja trasladó instrucciones al consell de Gandia para que todas aquellas personas
procedentes de la ciudad de Valencia, donde se había declarado un episodio de peste, observasen una
cuarentena antes de poder entrar a la villa. Se escogió Marxuquera como lugar idóneo para cumplir con esta
prevención sanitaria y, entre varias cuevas, la de Meravelles fue una de las utilizadas (García y La Parra,
1985: 104-105).
La cavidad empezó a ser conocida para la investigación a partir de la visita del naturalista valenciano
J. Vilanova i Piera, quien recogió en el año 1865 un pequeño lote de materiales arqueológicos de cronología
prehistórica y romana (Vilanova, 1872: 364). A su vez, también recuperarían piezas diversas el naturalista E.
Gandia
Fig. 1. Localización geográfica de la Cova
de les Meravelles.
APL XXXV, 2024
[page-n-204]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
203
Boscá (1867), el farmacéutico de Gandia Espinós (1871-1878), el investigador escolapio L. Calvo (1884), el abate
H. Breuil (1913), de nuevo L. Calvo acompañado por I. Ballester (1914) y, por último, el arqueólogo L. Pericot
y otros miembros del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia (1932). Es necesario
advertir que la recogida de L. Calvo e I. Ballester se realizó con la cueva muy alterada por el vaciado sistemático
al que fue sometida entre 1912 y 1914 por su propietario, F. García (Pla, 1945: 191; García Espinosa, 2004: 360;
Cardona, 2008: 227). Se sabe que la mayor parte del sedimento fue cargado en acémilas y transportado hasta las
huertas de Almoines, a unos 10 km de distancia, para abonar la tierra; en la actualidad, aún es posible encontrar
algunos restos cerámicos en estos campos plantados de naranjos a las afueras de la población.
En el año 1953, E. Pla Ballester dirigió una campaña de excavación en Meravelles, donde actuó sobre
una zona todavía intacta. Hasta el momento, la última intervención arqueológica ha sido la dirigida por J.
Cardona en 2005. A pesar de todo, han sido habituales las recogidas continuas de materiales en paralelo a
las actuaciones reguladas, al menos hasta el cierre con rejas de las dos bocas de acceso.
Fig. 2. Vista de las dos bocas
de acceso a la cueva antes de
su cierre (archivo MAGa).
Fig. 3. Planta y secciones de
la Cova de les Meravelles
según J. Garcia y F. Almiñana
(redibujado por el autor).
APL XXXV, 2024
[page-n-205]
204
M. Sánchez Signes
A raíz de estas recogidas se formó la colección de F. Sancho entre los años 1962 y 1974, a juzgar por
las fechas que figuraban inscritas en los cartones y depresores que identificaban los diferentes lotes de
Meravelles; junto a estos existían otras piezas de Parpalló, acumuladas en torno al año 1977, y algunas
pocas más identificadas como procedentes del “abrigo de Benirredrá” que, con total seguridad, debe ser
la Cova del Puntal del Gat, de la cual se reunieron objetos líticos y fragmentos de fauna, sobre todo, a
finales de la década de 1970 e inicios de la siguiente. Ignoramos si los materiales procedían exactamente
del interior o del exterior de la cueva, aunque por las noticias que han llegado hasta nosotros es bastante
probable que sean fruto de selecciones por las tierras de cultivo próximas a la cavidad y de hallazgos sin
contexto arqueológico (procedentes de terreras y escorrentías), del mismo modo que ocurrió con parte de la
colección de I. Ballester conservada en el Museu de Prehistòria de València (MPV) (Pla, 1945). El conjunto
de materiales perteneciente a F. Sancho estaba compuesto por abundante material lítico, diversos fragmentos
cerámicos ibéricos y romanos (figs. 4 y 5), un lote de fragmentos de lucernas imperiales, muchos de ellos
decorados, partes de exvotos de terracota (Cardona et al., 2017), pequeños restos informes de TSI y TSH, y
43 monedas de cronología que abarcan de época romana a moderna (tabla 1). Gracias a las negociaciones
llevadas a cabo por el entonces arqueólogo municipal de Gandia, J. Cardona, con la familia del difunto
F. Sancho, fue posible acceder al domicilio y trasladar parte de esta acumulación a las dependencias del
Museu Arqueològic de Gandia para estudiarla.
Fig. 4. Piezas de cronología ibérica plena e
iberorromana pertenecientes a la colección
F. Sancho. Diferentes escalas.
5 cm
APL XXXV, 2024
Fig. 5. Fragmentos de cronología ibérica
plena con restos de decoración de bandas
en rojo.
[page-n-206]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
205
Tabla 1. Monedas de la Cova de les Meravelles de la colección F. Sancho. P: peso; D: diámetro; E: eje.
Cat.
Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
As
As
As
As
As
As
As
AE1
Dupondio
As
¿Antoniniano?
¿Antoniniano?
Antoniniano
Antoniniano
Antoniniano
Antoniniano
Antoniniano
Antoniniano
Radiado
Radiado
Follis
Nummus
Radiado
Follis
Follis
Follis
Follis
Follis
Follis
Follis
Follis
AE3
Dinero ternal
Maravedí
Dinero (imitación)
Dieciocheno
Ardite
2 maravedís
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Ceca
Roma
Roma
Roma
Roma/Siscia
Roma
Roma
Roma
Mediolanum
Cyzicus
Cycicus
Cartago
Cyzicus
Ostia
¿Arelate?
Tréveris
Roma
Ticinum
Roma
Tréveris
Siscia
Barcelona
Valencia
Valencia
Barcelona
Valencia
Autoridad
Cronología
S. I-II
S. I-II
¿Domiciano?
S. I-II
S. I-II
S. I-II
Domiciano
92-94
S. II
Adriano
117-138
Adriano
117-138
Aelio
137
S. III
S. III
Galieno
260-268
Claudio II
S. III
Claudio II
268-270
Claudio II
269
Claudio II
ca. 270
Divo Claudio II
Desde 270
Maximiano
295-299
Maximiano
295-299
S. IV
Maximiano
303
Constancio I
305-306
Majencio
309-312
Constantino I
306-337
Constantino I
310-313
Constantino I
312-313
Constantino I
312-313
Constantino I
313-314
Constantino I
317
Constantino I
320-321
Din. de Constantino 335-341
Jaime II de Aragón 1291-1327
¿Felipe IV?
S. XVII
Felipe III-IV
1621-1665
Felipe IV
1641
S. XVII-XVIII
Felipe V
1718
P (g) D (mm)
8,4
9,8
6,3
6,4
5
12,5
8,6
5,7
9,6
6,6
1,5
1,2
4,3
2,9
2,2
2,9
2,5
2
2,5
2,6
3,1
2,2
2,5
5,6
3,4
3,7
3,1
4
3,2
2,3
2,9
2,1
0,8
3
1
2,1
3,7
4
0,5
0,8
0,1
0,9
1,8
25,5
29
28
27
23
26
27
23
26
25,5
14
20,5
22
19
20,5
20
18
17
22,5
23
22,5
22
24
25
21,2
23,8
21
24
23,3
21
19
17
16
23
17
20
21
21,8
17
19
6
16
23
E (h) MAGa
12
12
6
8
7
5
10?
5
5
6
7
12
7
8
6
6
11
6
12
6
6
12
11
5
11
6
12
12
1
12
7
11
0539
0538
0550
0568
0555
0545
0563
0559
0544
0552
0564
0576
0543
0561
0554
0549
0573
0537
0575
0566
0556
0565
0542
0551
0548
0557
0547
0541
0540
0546
0558
0562
0571
0553
0570
0572
0560
0574
0577
0567
0569
0578
0579
APL XXXV, 2024
[page-n-207]
206
M. Sánchez Signes
Resulta evidente que la colección nace de una selección intencionada en la cual F. Sancho buscó las
piezas que le parecían más interesantes, las más completas y, sobre todo, las decoradas. Los mejores
ejemplos de esta criba los encontramos en la cerámica ibérica, que sólo presenta fragmentos con decoración
sencilla pintada en rojo, en la que se observan motivos de bandas paralelas y algunos otros de tipo vegetal
o pseudo-vegetal (fig. 5), y en el lote de lucernas, compuesto por 109 fragmentos decorados con escenas
mitológicas, vegetales y marcas de alfarero, entre otras. Con estas características, se puede suponer que el
conjunto ofrece una visión poco realista y sesgada del registro arqueológico.
Ya se ha señalado que, en paralelo a este conjunto, existe en el Museu de Prehistòria de València otro
formado por I. Ballester, cuyo estudio fue abordado por E. Pla Ballester en 1945 y por D. García Espinosa
en 2004. Pla Ballester se ocupó de una parte “poco conocida” dentro de la gran colección de I. Ballester,
los materiales de la Cova de les Meravelles, “ya totalmente expoliada y parte de cuyo material figura en la
colección dicha […] con la finalidad de dar a conocer lo que hoy resta de aquél” (Pla, 1945: 191). El lote
numismático estaba formado por 34 monedas, de las cuales presentó 23, cuyo desgaste impidió llevar a
cabo una clasificación precisa. Se volvió sobre estas monedas en otras dos ocasiones, aunque no se realizó
un análisis pormenorizado por citarse el conjunto en trabajos de estudio de circulación más generales
(Ripollès, 1980: 58; 1982: 88). Esto motivó que en el año 2004 se volviera a publicar el grupo compuesto
por 39 piezas de bronce (tabla 2), “muchas ellas en muy mal estado de conservación y que abarcan un amplio
marco cronológico, desde el siglo II a.C., hasta el siglo IV d.C.”, y entre las cuales figura una moneda del
siglo XVII (García Espinosa, 2004: 360-361). No cabe duda de que este conjunto y el aquí presentado
forman parte del mismo registro, y que los resultados obtenidos se deben entender como complementarios.
2. EL CONJUNTO NUMISMÁTICO
La colección numismática de F. Sancho está compuesta por 43 piezas divididas en tres agrupaciones
cronológicas: moneda romana, moneda medieval y moneda moderna, a las cuales hay que agregar un cuarto
grupo para las frustras e indeterminadas (tabla 3). Casi todas las monedas fueron limpiadas por su propietario
con medios desconocidos y prácticamente no presentan pátina; en algunas de ellas, además, se observan
abrasiones producidas por los métodos de limpieza empleados. En otras sí hay presentes concreciones
que no pudieron ser eliminadas en su momento, causadas por los procesos naturales de oxidación de los
metales. Algunas de estas concreciones han podido ser retiradas con mejor fortuna por las restauradoras del
Museu Arqueològic de Gandia en el año 2021.
2.1. Monedas romanas
El conjunto de moneda romana está formado por 32 piezas del Alto y Bajo Imperio, que representan un
76,74 % del total de la colección numismática, y en el cual la moneda bajoimperial es la más abundante
(tablas 4 y 5). Este porcentaje muestra un uso preferente de la cavidad durante la Antigüedad, como ya
apuntaba el estudio de García Espinosa (2004: 361-363). A diferencia de la colección de I. Ballester
conservada en el Museu de Prehistòria, en este caso no existen monedas republicanas provinciales, ni
tampoco de cronología ibérica (a este respecto, véase la tabla 2).
El lote romano recoge una buena muestra de la evolución de la moneda imperial desde el siglo I hasta el siglo
IV, y nos acerca a las redes de circulación monetaria en las que estaba integrado el actual territorio de La Safor
(tabla 6). La de la primera centuria es la menos representada: se ha identificado una pieza acuñada a nombre de
Domiciano entre los años 92 y 94, y otra de posible atribución a este emperador, aunque con dudas a causa de su
estado de conservación (cat. 6 y 3 respectivamente). La presencia de monedas de Domiciano no es una novedad,
ya que en la colección de I. Ballester aparecen otras tres a su nombre. Las piezas monetarias altoimperiales, de
APL XXXV, 2024
[page-n-208]
207
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
Tabla 2. Colección numismática de la Cova de les Meravelles de I. Ballester (a partir de García Espinosa, 2004).
Valor
Ceca
Autoridad
Cronología
Peso (g)
Eje (h)
MPV
Unidad
Bilbilis
S. II a.n.e.
12,27
5
8599
Unidad
Kelse
S. II a.n.e.
15,71
7
8600
Unidad
Konterbia Belaiska
S. II a.n.e.
9,48
4
8601
As
Lepida
S. I
11,46
2
8602
As
Carthago Nova
Tiberio
S. I
9,05
9
8603
As
Roma
Claudio
S. I
9,08
6
8604
As
Roma
Claudio
41-50
11,16
6
8605
As
Roma
Claudio
41-50
11,28
7
8631
As
As
¿Vespasiano?
Roma
Domiciano
87
8,27
8634
10,47
8608
As
Roma
Domiciano
9,21
12
8626
As
Roma
Domiciano
9,51
1
8630
Dupondio
Roma
Trajano
As
Roma
Adriano
As
As
Roma
Adriano
As
Roma
Antonino Pío
AE
Faustina I (póstuma)
As
S. I-II
9,54
11
8616
103-111
12,37
6
8618
9,60
5-6
8609
9,98
6-7
8615
119
10,11
105-141
S. II-III
8,16
8606
6
8635
1
8607
As
Roma
¿Marco Aurelio?
9,43
11
8614
As
Roma
Marco Aurelio (póstuma)
10,61
12
8613
As
Roma
Clodio Albino
4,67
6
8610
Sestercio
Roma
Septimio Severo
20,64
5
8612
Antoniniano
Roma
Claudio II
Antoniniano
Siscia
Aureliano
Follis
Cyzicus
Maximiano
AE2
Siscia
Imitación
269
S. IV
2,36
10
8623
1,86
6-7
8622
2,61
12
8624
3,51
7
8625
6
8617
As
8,08
As
7,45
8611
As
7,56
8619
As
7,50
8620
As
7,55
As
9,48
As
11,53
As
8,22
8632
AE
0,66
8597
AE
4 maravedís
AE
Felipe IV
S. XVII
12
8627
7
8629
8628
3,36
8621
5,55
8598
7,73
8633
APL XXXV, 2024
[page-n-209]
208
M. Sánchez Signes
Tabla 3. Distribución de las 43 monedas de la
colección F. Sancho por grupos cronológicos.
Romanas
Medievales
Modernas
Indeterminadas
n
%
32
1
5
5
76,74
2,33
11,63
9,30
Tabla 5. Distribución por autoridades de las 32
monedas romanas.
Domiciano
Adriano
Elio (césar)
Galieno
Claudio II
Divo Claudio II
Maximiano
Constancio I
Majencio
Constantino I
Dinastía de Constantino
Indeterminada
n
%
1
2
1
1
4
1
3
1
1
6
1
10
3,13
6,25
3,13
3,13
12,50
3,13
9,38
3,13
3,13
18,75
3,13
31,25
Tabla 4. Distribución por denominaciones de las
32 monedas romanas.
As
Dupondio
AE1
AE3
Antoniniano
¿Antoniniano?
Radiado (post-reforma)
Follis
n
%
8
1
1
1
6
2
3
10
25,00
3,13
3,13
3,13
18,75
6,25
9,38
31,25
Tabla 6. Distribución por cecas de las 32 monedas
romanas.
Roma
Medionalum
Cyzicus
Cartago
Ostia
¿Arelate?
Tréveris
Ticinum
Siscia
Indeterminada
n
%
8
25,00
1
3
1
1
1
2
1
1
13
3,13
9,38
3,13
3,13
3,13
6,25
3,13
3,13
40,63
los siglos I-II, representan el 18,75 % del conjunto romano, sin incluir aquellas con una datación segura en el
siglo II. Todas estas monedas altoimperiales, entre las que destaca la amplia proporción de ases, presentan pesos
comprendidos entre los 6,30 g (cat. 3, muy desgastada) y los 9,80 g (cat. 2, con las dos caras casi borradas),
dentro de lo cual hay que tener en cuenta los elevados índices de desgaste de algunas.
Las monedas del siglo II, 4 ejemplares, representan el 12,5 % del conjunto romano. En cuanto a la
distribución por autoridades, se han reconocido dos piezas de Adriano (un dupondio, cat. 9, y un AE1, cat.
8), y una de Aelio (cat. 10), también conocido como Lucio Elio Vero, quien vivió entre los años 101 y 138
y fue adoptado por Adriano en el 136. Murió por causas naturales dos años después sin haber llegado a
gobernar como emperador. Conocemos diversas acuñaciones a su nombre como césar, aunque la colección
de I. Ballester no contiene ninguna, pero sí dos a nombre de Adriano. La cuarta de las monedas se ha
reconocido como un as, aunque sin atribución.
El siglo III es mucho más abundante en ejemplares. Las monedas de este momento, con 10 piezas, representan
el 31,25 % del conjunto romano. Desaparecen los ases y se eleva ahora el número de antoninianos y, a finales
de la centuria, de radiados posteriores a las reformas monetarias introducidas por Diocleciano a partir del año
293. De forma llamativa, no hay ninguna moneda de Diocleciano en la colección de F. Sancho, ni tampoco en
la del Museu de Prehistòria sino que la totalidad de los radiados posreforma se atribuyen a Maximiano (cat. 19
APL XXXV, 2024
[page-n-210]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
209
y 20), acuñados en la ceca de Cyzicus entre los años 295 y 299. De cualquier modo, el volumen principal está
compuesto por antoninianos a nombre de los emperadores Galieno (cat. 13) y, sobre todo, Claudio II (cat. 1417), acuñados en la ceca de Roma. De este último gobernante se ha distinguido una pieza póstuma de la ceca de
Mediolanum a partir del año 270: la moneda en cuestión se identifica como póstuma por la interpretación de la
leyenda de su anverso, [DI]V[O CLAVDIO], así como por la consecratio y altar en llamas del reverso (cat. 18).
En cuanto al siglo IV, el repertorio lo forman un solo radiado posreforma, a nombre de Constancio I
acuñado en Cyzicus entre los años 305 y 306 (cat. 23), junto con abundantes follis y la presencia de un
nummus de Maximiano procedente de la ceca de Cartago y con fecha del 303 (cat. 22). Las 12 monedas
representan el 37,50 % del total del conjunto imperial.
Diocleciano introdujo hacia el año 294 un nuevo valor que la investigación ha denominado
tradicionalmente como follis. Pero desde inicios del siglo IV las monedas de bronce sufrieron alteraciones
constantes y este término solo se utiliza como una convención genérica. El conjunto de follis de la colección
de F. Sancho se mueve entre los 3-4 g de peso, con una única moneda que llega a los 5,60 g (cat. 24, follis de
Majencio acuñado en la ceca de Ostia entre los años 309 y 312). De todas formas, hay que tener en cuenta
que la muestra es reducida y que no todas las monedas se encuentran en un buen estado de conservación. Es
muy reseñable que, frente al número de follis de F. Sancho, el conjunto de I. Ballester sólo contenga uno,
a nombre de Maximiano y con un peso de 2,61 g, emperador para el que, en nuestro caso, se atribuye un
nummus de 2,20 g (cat. 22).
El emperador Constantino I es la autoridad que mayor número de follis, y también de otros ejemplares,
recoge en el lote monetario, a diferencia de la colección conservada en el Museu de Prehistòria, en la que
no aparece ninguna moneda a su nombre. En total, Constantino I está representado por 7 monedas (cat. 2531), más una incierta (cat. 32), acuñadas entre el inicio de su reinado, en el 306, hasta el año 321. Las cecas
comprendidas son varias, y aunque el mayor protagonismo lo tiene la de Roma, que fue la mayor cantidad de
numerario aportó a los territorios costeros peninsulares en este período (Lledó, 2007: 258), también se han
distinguido producciones de Ticinum, Siscia, Tréveris y, posiblemente, Arelate. La cantidad de moneda de
este emperador se podría explicar por su elevada producción y por su amplia circulación que ha permitido que
piezas de talleres lejanos como Siscia, actual Sisak en Croacia, o Tréveris, ahora perteneciente a Alemania
y en la línea del limes germanicus, llegaran hasta una zona rural como es la Safor del siglo IV. No obstante,
no ha sido posible determinar las correspondencias de la denominación follis de este momento respecto a los
módulos que adopta de manera paulatina el nummus, del mismo modo que parece ocurrir para la circulación
bajoimperial de la tarraconense entre los años 306-335 (Lledó, 2007: 259).
2.2. Moneda medieval
Se ha identificado una única moneda de cronología medieval, un dinero ternal de la ceca de Barcelona
acuñado en el reinado de Jaime II de Aragón (1291-1327; cat. 33). Los dineros barceloneses fueron muy
comunes en el Reino de Valencia en todo el último tercio del siglo XIII y a lo largo del siglo XIV, dada
la circulación paritaria que existía entre la moneda de terno de Barcelona y el real valenciano introducido
en el año 1247 por el rey Jaime I de Aragón (Sánchez, 2022: 200-202). La falta de más ejemplares de esta
cronología, en las dos colecciones, podría indicar el abandono de la cavidad a partir de la Antigüedad tardía
y su uso completamente residual ya que, incluso, los restos cerámicos son casi inexistentes y anecdóticos.
2.3. Monedas de época moderna
Las monedas datadas en época moderna representan el 11,63 % del total de la colección de F. Sancho.
Todas ellas se datan en el siglo XVII y a la autoridad del rey Felipe IV, aunque la atribución de una resulta
dudosa: una moneda resellada, posiblemente de 3 o 4 maravedís en origen y con un cambio de valor a 6
APL XXXV, 2024
[page-n-211]
210
M. Sánchez Signes
maravedís, marca que se observa en el reverso (cat. 34). Una moneda de características similares, resellada
y a nombre de Felipe IV, aparecía en el lote numismático de I. Ballester, con el número de catálogo 38
(García Espinosa, 2004: 371).
Las otras dos monedas de Felipe IV son producciones valencianas. Se trata de un dinero o dineret
acuñado en la ceca de Valencia entre los años 1634 y 1665, aunque debido a algunas de sus características,
como la leyenda incompleta o la N al revés, nos hacen pensar que se trate de una de tantas falsificaciones
muy comunes en la época (cat. 35); junto a esta pieza, un dieciocheno o dihuité de plata, especie equivalente
a 18 dineros de vellón, del año 1641 (cat. 36). También era común encontrar en el circulante valenciano
monedas de otros territorios, razón por la que no extraña la presencia de un ardite barcelonés sin fecha
conocida (siglo XVII-XVIII), de vellón, que muestra el escudo de la ciudad como signo distintivo de este
tipo monetario.
La agrupación se cierra con 2 maravedís del siglo XVIII, con posible fecha 1718, aunque con dudas,
acuñados por el rey Felipe V. Esta fecha de cierre del conjunto numismático de F. Sancho supera a la de la
colección de I. Ballester, cuya última moneda representada pertenece al rey Felipe IV.
3. LAS COLECCIONES DE F. SANCHO Y DE I. BALLESTER
Parte del interés de este estudio reside en la comparación entre los dos conjuntos monetarios conocidos
procedentes de la Cova de les Meravelles (tablas 7, 8, 9 y 10), lo que nos permite obtener una visión mucho
más amplia de los procesos de ocupación y abandono de este espacio y de sus posibles funciones.
El número de piezas es similar en ambos lotes, 43 para el de F. Sancho y 39 para el de I. Ballester.
En el primero, la moneda romana alcanza el 76,74 % del total (32 ejemplares), mientras que en el
segundo la cifra es del 61,80 % (22 ejemplares), con un 56,70 % de las monedas pertenecientes a
época imperial (20 ejemplares) y dos monedas provinciales, de las cecas de Lepida y Carthago Nova,
que representan el 5,10 %. La colección de Gandia no cuenta con piezas provinciales, ni tampoco con
ibéricas, como sí se hallan en el conjunto del Museu de Prehistòria: tres unidades, de Bilbilis, de Kelse
y de Konterbia Belaiska (7,70 % del total).
Por lo que respecta a las autoridades romanas, en el conjunto de I. Ballester se ha identificado un mayor
número de emperadores que en el de F. Sancho: Vespasiano, Trajano (una pieza cada uno), Marco Aurelio
(dos piezas), Clodio Albino, Septimio Severo y Aureliano (una pieza cada uno también). Resulta notoria
la ausencia de Constantino I, con siete monedas en el lote de Gandia, o la baja representación de Claudio
II que, en el conjunto aquí estudiado, está representado por cuatro ejemplares más uno póstumo. Por su
parte, la colección de F. Sancho contiene dos autoridades no representadas en la custodiada en el Museu
de Prehistòria: Aelio como césar y Galieno. La puesta en común de todos estos gobernantes ayuda a llenar
vacíos cronológicos y convierte la secuencia en un todo más uniforme y mantenido en el tiempo.
A excepción de la mayor presencia de follis y al menos una pieza identificada como un nummus en el
conjunto de F. Sancho, los tipos monetarios son bastante coincidentes en los dos grupos. En el conservado
en el Museu es acaparadora la presencia de ases, 23 en concreto, ante los 8 del lote gandiense. Por otro
lado, en este último la mayoría de tipos corresponde al follis, con 10 ejemplares, junto al antoniniano pre
y posreforma. El sestercio, sin embargo, no se halla presente, cuando en la colección de I. Ballester sí se
llegó a identificar uno.
Esta última no contaba con moneda medieval, que sí aparece en la de Gandia, aunque con una sola
moneda a nombre de Jaime II. Por último, la numismática moderna está representada de manera anecdótica
en el grupo de I. Ballester con una sola moneda, un resello de Felipe IV, mientras que en el conjunto de
F. Sancho la agrupación de producciones de los siglos XVII sobre todo e inicios del XVIII es bastante
interesante, fruto de las frecuentaciones en este momento a la cueva.
APL XXXV, 2024
[page-n-212]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
Tabla 7. Distribución de las 39 monedas de la
colección de I. Ballester.
Ibéricas
Provinciales
Imperiales
Modernas
Indeterminadas
n
%
3
2
22
1
11
7,69
5,13
56,41
2,56
28,21
211
Tabla 9. Cecas ibéricas y romanas en las 69 monedas
de las colecciones de I. Ballester y F. Sancho.
Ceca
n
Bilbilis
1
Kelse
1
Konterbia Belaiska
1
Lepida
1
Carthago Nova
1
Roma
23
Tabla 8. Autoridades en las 69 monedas ibéricas
y romanas de las colecciones de I. Ballester y
F. Sancho.
Medionalum
1
Cyzicus
4
Autoridad
n
Cartago
1
Ostia
1
Claudio
3
¿Arelate?
1
Vespasiano
1
Tréveris
2
Domiciano
5
Ticinum
1
Trajano
1
Siscia
3
Adriano
3
Indeterminada
Aelio (césar)
1
Faustina I
1
Antonino Pío
1
Marco Aurelio
2
Clodio Albino
1
Septimio Severo
1
Galieno
1
Claudio II
5
Divo Claudio II
1
Aureliano
1
Maximiano
4
Constancio I
1
Majencio
1
Constantino I
6
Dinastía de Constantino
1
Imitación
1
Indeterminada
12
Sin autoridad
5
Frustra
27
Tabla 10. Denominaciones de las 69 monedas
ibéricas y romanas en las colecciones de I. Ballester
y F. Sancho.
Tipo
n
Unidad
3
As
33
Dupondio
2
Sestercio
1
AE1
4
AE2
1
AE3
1
Antoniniano
8
¿Antoniniano?
2
Radiado
Follis
3
11
10
APL XXXV, 2024
[page-n-213]
212
M. Sánchez Signes
4. CONCLUSIONES
El conjunto aquí presentado aumenta el número de monedas conocidas para la Cova de les Meravelles de
Gandia. La parte más numerosa de los dos conjuntos conocidos pertenece al período romano, momento en
que la cueva debió tener un destacado papel en la sociedad rural del lugar al menos desde época ibérica
reciente, desde el siglo II a.n.e. a juzgar por las tres unidades ibéricas de la colección de I. Ballester.
Desde la tesis de doctorado de M. Gil-Mascarell y varios de sus trabajos (1975, por citar un ejemplo
destacado), muchas cavidades con características similares a las de Meravelles han sido consideradas
santuarios, y a la vista del registro arqueológico al cual se ha tenido acceso, no puede indicarse lo contrario.
Parece, por su morfología, un punto preferente para los cultos de tipo ctónico y un sitio de destacada
religiosidad y espiritualidad al menos desde el Paleolítico Superior (Villaverde et al., 2005). Esta cavidad
está acompañada en el territorio de otras a las que se les supone un carácter ritual diacrónico también, como
Ninotets, Bolta o Recambra, entre otras, así como el gran santuario paleolítico de Parpalló, a tan solo 3
km de Meravelles. Dejando a un lado Parpalló por su antigüedad, parece que, para época ibérica tardía y
romana, nos encontramos en una zona de cavidades con un marcado significado sacro, tanto por el tipo de
poblamiento rural como por el paisaje montañoso que favorece el culto a ciertas divinidades naturales o del
inframundo. En los últimos años se está avanzando mucho en el conocimiento de este tipo de religiosidad
popular (Machause et al., 2021).
El carácter sacro de la Cova de les Meravelles queda reforzado por la presencia de exvotos antropomorfos
de terracota (fig. 6), lucernas y otros objetos cerámicos. Ya apuntaba E. Pla Ballester que debió haber
funcionado como lugar de inhumación en época ibero-romana, porque si no “mal se explicaría la existencia
de exvotos (torso, piernas, etc.) y la extraordinaria abundancia de monedas y lucernas” (Pla, 1945: 202). No
obstante, no hay hasta el momento evidencias de enterramientos en Meravelles. Desconocemos el tipo de
ritual que se llevaba a cabo en esta cavidad, aunque parece que se trataría de un tipo de religiosidad popular
basada en el culto a divinidades ctónicas o salutíferas, normalmente relacionadas con el agua. El gran
número de caliciformes encontrados nos hace pensar que estos recipientes no fueran usados solamente para
libaciones, sino también para la iluminación, como indicaba J. V. Martínez Perona para la cueva Merinel
de Bugarra, Valencia (1992: 273).
Este tipo de ritualidad popular, además, incluye el depósito de monedas. El hecho de que sean una
parte importante, aunque no fundamental de las donaciones, nos lleva a plantearnos la cuestión del grado
de monetización de estas comunidades rurales, tradicionalmente consideradas fuera de los principales
circuitos de circulación de la moneda y, además, alejadas de los grandes centros urbanos, como Dianium,
5 cm
APL XXXV, 2024
Fig. 6. Exvoto de terracota de la
colección F. Sancho: torso bisexuado.
[page-n-214]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
213
que centralizarían las manifestaciones de la religión oficial. Es cierto que, en comparación con el registro
cerámico, una vez abandonados estos espacios de culto, las monedas pudieron ser más expoliadas que otros
objetos. De todas formas, resulta indudable que los fieles que acudían a estos centros, como Meravelles,
poseían un cierto nivel de monetización, aunque las donaciones no representan, al menos hasta donde
sabemos, valores altos. Normalmente, los hallazgos monetarios en estas cavidades los componen piezas de
cobre o de bronce, de amplia circulación y cuyo desprendimiento no iba a afectar a la economía familiar
de los oferentes. No obstante, hay que ser cautos en este sentido, puesto que el hecho de no haber hallado
monedas de alto valor no significa que no existieran este tipo de ofrendas.
El registro numismático de la colección de F. Sancho viene a confirmar estas ideas, puesto que todas las
monedas de cronología romana imperial representan valores bajos, de amplia circulación y muy comunes en
todos los estratos de la sociedad entre los siglos I y IV. Las autoridades representadas son, también, comunes, y
la procedencia de las monedas entra dentro de los rangos habituales ya estudiados (Ripollès, 1980; Lledó, 2007).
Por lo que respecta a las monedas medievales y modernas, ya no podemos hablar de un carácter sacro de
Meravelles, pero sí de la pervivencia de la cueva como lugar ligado a la memoria colectiva. Parece que la cavidad
tuvo frecuentaciones en la Edad Media como aprisco para el pastoreo y como refugio de transhumantes, contexto
en el que pudo perderse el dinero de Jaime II, una moneda de valor bajo, una vez más, y de circulación muy
común. Por otra parte, el dieciocheno de 1641 pensamos que puede estar relacionado con el uso de Meravelles
como lazareto durante el episodio de peste en Valencia en 1647, según las disposiciones del duque Francisco
Diego de Borja; es posible que en este momento se perdiesen también las otras monedas a nombre de Felipe IV,
aunque no se puede descartar que su deposición fuese accidental durante otro tipo de visitas. Tras estos usos, la
Cova de les Meravelles permanecería, a lo largo de los siglos XVIII y XIX como refugio de pastores y corral: de
hecho, conservaría su puerta de cierre de ganado hasta, al menos, el año 1881. Desde finales del siglo XIX, los
propietarios de la cueva manifestarían en repetidas ocasiones su deseo de vaciarla para usar el sedimento como
abono, cosa que ocurrirá entre los años 1912 y 1914. En el siglo XX, las visitas a la cueva las protagonizarán,
por un lado, investigadores, y por otra curiosos y aficionados. Son destacables, en este sentido, los grafitos
documentados desde el año 1929 (Cardona, 2008: 226-227 y 229-230). A lo largo de la segunda mitad del siglo
XX, hasta bien entrada la centuria, la Cova de les Meravelles mantendría, además, su carácter popular con un
claro papel de agregación y cohesión social al convertirse en lugar de reunión en fechas señaladas como la
Pascua para la gente de Gandia y sus alrededores. Sin embargo, no se han encontrado, hasta el momento, registro
numismático de estas últimas centurias.
CATÁLOGO
Romanas imperiales
1. As. Siglo I-II. AE.
A/ […] CA [..]
Busto laureado a der.
R/ Frustra.
8,40 g; 25,50 mm.
Inventario MAGa 0539.
2. As. Siglo I-II. AE.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
9,80 g; 29 mm.
Inventario MAGa 0538.
3. As. ¿Domiciano? Siglo I-II. AE.
A/ [IMP CAES DOMIT] AVG [GERM COS XV
CENS PER P P]
Busto laureado a der.
R/ Muy desgastada. Posible Fortuna estante, a izq.,
con timón y cornucopia.
6,30 g; 28 mm; 12 h.
RIC II, ¿394?
Inventario MAGa 0550.
APL XXXV, 2024
[page-n-215]
214
M. Sánchez Signes
4. As. Siglo I-II. AE.
A/ Ilegible.
Posible efigie, a der.
R/ Ilegible.
6,40 g; 27 mm.
Inventario MAGa 0568.
Observaciones: rota y en muy mal estado de
conservación.
5. As. Siglo I-II. AE.
A/ Ilegible.
Cabeza posiblemente femenina, a der.
R/ […] C
Figura estante, a izq.
5 g; 23 mm; 12 h.
Inventario MAGa 0555.
6. As. Domiciano (92-94). Roma. AE.
A/ [IMP CAES DO]MIT [AV]G GERM COS [X]
VI CE[NS PER P P]
Busto laureado a der.
R/ [FORTVNAE] AVG[VSTI] // S C
Fortuna estante, a izq., con timón y cornucopia.
12,50 g; 26 mm; 6 h.
RIC II, 407.
Inventario MAGa 0545.
7. As. Siglo II. AE.
A/ Ilegible.
Efigie masculina, a der.
R/ [… C?]
Figura femenina estante.
8,60 g; 27 mm; 8 h.
Inventario MAGa 0563.
8. AE1. Adriano. AE.
A/ Ilegible.
Cabeza a der.
R/ Ilegible.
Figura reclinada.
5,70 g; 23 mm.
Inventario MAGa 0559.
9. Dupondio. Adriano (117-138). Roma. AE.
A/ [H]ADRIANVS AVG CO[S III P P]
Busto laureado a der.
R/ Muy desgastada. Roma estante, a der., que
sostiene una lanza y toma la mano del emperador,
estante, a izq., el cual sostiene un pergamino.
APL XXXV, 2024
9,60 g; 26 mm; 7 h.
Inventario MAGa 0544.
10. As. Aelio (como césar bajo Adriano). Roma
(137). AE.
A/ [L AE]L[IVS CAE]SAR
Efigie barbada a der.
R/ [T]R [POT CO]S [II] // [S C]
Fortuna estante y a der., portando timón y
cornucopia; enfrentada, Spes avanzando hacia la
izq., llevando flor y túnica.
6,60 g; 25,50 mm; 5 h.
RIC II-3, Hadrian 2683.
Inventario MAGa 0552.
11. ¿Antoniniano? Siglo III. AE.
A/ Ilegible.
Efigie radiada a der.
R/ Ilegible.
¿Efigie a der.?
1,50 g; 14 mm; ¿10 h?
Inventario MAGa 0564.
Observaciones: posible imitación de Claudio II,
póstuma (desde 270).
12. ¿Antoniniano? Siglo III. AE.
A/ [..]S AV[G..]
Efigie radiada a der.
R/ […] A[..]
Figura estante que sostiene una cornucopia.
1,20 g; 20,50 mm; 5 h.
Inventario MAGa 0576.
13. Antoniniano. Galieno. Roma o Siscia (260268). AE.
A/ GALLIENVS AVG
Efigie radiada a izq.
R/ [VBER]ITAS AVG
Uberitas estante y a izq., que sostiene monedero y
cornucopia.
4,30 g; 22 mm; 5h.
RIC V-I, 585.
Inventario MAGa 0543.
14. Antoniniano. Claudio II (s. III). Roma. AE.
A/ [IMP C CLAVD]IVS [PF] AVG
Cabeza radiada a der.
R/ [AE]Q[VIT]A[S A]VG
Equitas estante y a izq., que sostiene en una mano
[page-n-216]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
una balanza y en la otra una cornucopia.
2,90 g; 19 mm; 6 h.
RIC V-I, p. 212, nº 14, 15.
Inventario MAGa 0561.
15. Antoniniano. Claudio II (268-270). AE.
A/ IMP C CLAVD[IVS A]VG (?)
Efigie radiada y drapeada a der.
R/ IOVI [V]LTORI (?)
Júpiter estante, a izq., con lanza en la mano der.
2,20 g; 20,50 mm; 7 h.
Inventario MAGa 0554.
16. Antoniniano. Claudio II (269). Roma. AE.
A/ IMP CLAVD[IVS AV]G
Cabeza radiada a der.
R/ FORTVNA REDVX
Fortuna estante, a izq., con timón y cornucopia. Z
a la der., en campo.
2,90 g; 20 mm; 12 h.
RIC V-I, 41; Normanby, 954.
Inventario MAGa 0549.
17. Antoniniano. Claudio II (ca. 270). Roma. AE.
A/ IMP C CLAVD[IVS A]V[G]
Efigie radiada i drapeada a der.
R/ IOVI [STA]TORI.
Júpiter estante y con la cabeza a der., sostiene cetro
y rayo.
2,50 g; 18 mm; 7 h.
RIC V-I, 133.
Inventario MAGa 0573.
18. Antoniniano. Divo Claudio II (desde el 270).
Mediolanum. AE.
A/ [DI]V[O CLAVDIO]
Cabeza radiada a der.
R/ CON[SECRATIO]
Altar con llamas.
2 g; 17 mm; 8 h.
RIC V-I, 261, o imitación de RIC V-1, 262.
Inventario MAGa 0537.
19. Radiado (posreforma). Maximiano (295-299).
Cyzicus. AE.
A/ IMP C M A MAXIM[IANVS P]F AVG
Efigie radiada y drapeada con coraza a der.
R/ CONCORDIA MI[LITVM] // K E
215
El emperador estante recibe de Júpiter, estante a
izq. y apoyado sobre cetro, la Victoria sobre orbe.
2,50 g; 22,50 mm; 6h.
RIC VI 15b, E.
Inventario MAGa 0575.
20. Radiado (posreforma). Maximiano (295-299).
Cyzicus. AE.
A/ IMP C M A MAXIMIANVS PF AVG
Efigie radiada y drapeada con coraza a der.
R/ CONCORDIA [MI]LITVM // K Δ
El emperador estante recibe de Júpiter, estante a
izq. y apoyado sobre cetro, la Victoria sobre orbe.
2,60 g; 23 mm; 6h.
RIC VI 16b.
Inventario MAGa 0566.
21. Follis. Siglo IV. AE.
A/ Ilegible.
Efigie radiada y drapeada a der.
R/ GLORI – A MIL – ITVM
Dos soldados estantes y enfrentados sostienen una
Victoria entre ellos.
3,10 g; 22,50 mm; 11 h.
Inventario MAGa 0556.
22. Nummus. Maximiano (303). Cartago. AE.
A/ [IMP C M ]A MAXIMIANVS [P F] AVG
Busto radiado del emperador con coraza a der.
R/ VOT / XX / F K
Leyenda en tres líneas, dentro de corona de laurel.
2,20 g; 22 mm; 6 h.
RIC VI, 37b.
Inventario MAGa 0565.
23. Radiado (posreforma). Constancio I (305-306).
Cyzicus. AE.
A/ [FL VAL CON]STANTIVS NOB CA[ES].
Busto radiado del emperador con coraza a der.
R/ CONCORDIA MI[LITVM]
El emperador estante, a der., recibe de Júpiter,
estante en el lado opuesto y sosteniendo un cetro,
la Victoria sobre orbe. En exergo, K y símbolo de
la officina.
2,50 g; 24 mm; 12 h.
RIC VI, 19a.
Inventario MAGa 0542.
Observaciones: fragmentada.
APL XXXV, 2024
[page-n-217]
216
M. Sánchez Signes
24. Follis. Majencio (309-312). Ostia (officina 3a).
AE.
A/ IMP C MAXENTIVS P [F A]VG
Busto laureado a der.
R/ AETERNITAS A[VG N]
Los Dioscuros enfrentados sostienen cada uno un
caballo por las bridas en el centro y un cetro. En
exergo, MOSTT.
5,60 g; 25 mm; 6 h.
RIC VI, 35 T.
Inventario MAGa 0551.
25. Follis. Constantino I (306-337). ¿Arelate? AE.
A/ IMP CONSTANTINVS P F AVG
Busto drapeado del emperador con diadema a der.
R/ [SOLI INVI]CTO [COMITI] // S C
Sol, de frente y mirando a izq., con la mano der.
levantada y orbe en la izq.; entre S y C.
3,40 g; 21,20 mm; 6 h.
RIC VII.
Inventario MAGa 0548.
26. Follis. Constantino I (310-313). Tréveris. AE.
A/ CONSTANTINVS P F AVG
Busto laureado y drapeado del emperador, con
coraza, a der.
R/ SOLI INVICTO COMITI
Busto del Sol radiado y drapeado a der.
3,70 g; 23,80 mm; 12 h.
RIC VII, 894.
Inventario MAGa 0557.
27. Follis. Constantino I (312-313). Roma. AE.
A/ IMP CONSTANTINVS [P F AVG]
Efigie laureada con coraza a der.
R/ [SPQ]R OPTIMO PRI[N]C[IPI]
Lábaro entre dos vexilla.
3,10 g; 21 mm; 11 h.
RIC VI, 349a.
Inventario MAGa 0547.
28. Follis. Constantino I (312-313). Ticinum. AE.
A/ CONSTANTINVS P F AVG
Efigie drapeada del emperador a der.
R/ SOLI INVI-C-TO COMITI // [P T]
El Sol, estante y mirando a izq., con clamis en el
hombro izquierdo, sostiene un orbe con la mano
izq. y levanta la mano der.
4 g; 24 mm; 5 h.
APL XXXV, 2024
RIC VI, 133.
Inventario MAGa 0541.
29. Follis. Constantino I (313-314). Roma. AE.
A/ IMP CO[NSTA]NTIN[VS P F AVG]
Efigie laureada y drapeada con coraza a der.
R/ [SOLI INV-]I-CTO COMIT[I] // R [F/T?]
El Sol, estante y a izq., sostiene un orbe con la
mano izq. mientras alza el brazo derecho.
3,20 g; 23,30 mm; 11 h.
RIC VII, 19.
Inventario MAGa 0540.
30. Follis. Constantino I (317). Trèveris. AE.
A/ [IMP CONS]TANTINVS [AVG]
Efigie laureada y con coraza a der.
R/ SOLI IN – VIC – [TO COMITI] // T F
El Sol, radiado y estante mirando a izq., con clamis
en el hombro izquierdo, sostiene un orbe con la
mano izq. y levanta la mano der.; entre T y F. En
exergo, [A]TR.
2,30 g; 21 mm; 6h.
RIC VII, 130.
Inventario MAGa 0546.
31. Follis. Constantino I (320-321). Siscia (officina
1a). AE.
A/ CONSTANTINVS [IVN NOB C]
Busto laureado y drapeado a der.
R/ CAE[SARVM] NO[STROTRVM VOT V]
Orla de corona de laurel que envuelve la leyenda.
En exergo, marca de ceca ASIS y estrella.
2,90 g; 19,00 mm; 12 h.
RIC VII, 163.
Inventario MAGa 0558.
32. AE3. Dinastía de Constantino (335-341). AE.
A/ [..]ONSTA[..]
Busto laureado y drapeado a der.
R/ [G]LOR[IA A]EXERC[ITVS]
Dos soldados estantes, uno a der. y uno a izq., con
un estandarte.
2,10 g; 17 mm; 12 h.
Inventario MAGa 0562.
Medievales
33. Dinero ternal. Jaime II de Aragón (1291-1327).
Barcelona. Vellón.
A/ + IACOBVS REX
[page-n-218]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
Cabeza coronada del rey a izq.
R/ BA-QI-NO-NA
Cruz pasante y equilátera que divide el campo en
cuatro cuarteles, con roel y grupo de tres puntos en
disposición alterna; BA a tres puntos.
0,80 g; 16 mm; 1 h.
CGMC 2162 (Crusafont, 2009).
Inventario MAGa 0571.
Época moderna
34. Maravedí. ¿Felipe IV? (siglo XVII). Vellón.
A/ III (?)
Ilegible. Posible resello a 3 o 4 maravedís.
R/ VI
Ilegible. Resellada a 6 maravedís.
3 g; 23 mm.
Inventario MAGa 0553.
35. Dinero (imitación). Felipe III-IV. Valencia
(1621-1665). AE.
A/ [+ PHILIP]PVS· [D·G]
Efigie coronada a izq.
R/ [VALENCIA …]
Ramellet.
1 g; 17 mm; 12 h.
CGMC 4435, sin poder especificar variante
(Crusafont, 2009).
Inventario MAGa 0570.
36. Dieciocheno. Felipe IV (1641). Valencia. Plata.
A/ [+ PHILIPPVS·] DEI G[RACIA R]
Busto del rey de frente entre marca de valor 1-8.
R/ [+ VALE]NC[IA MAIORICARV]
Escudo coronado de la ciudad de Valencia entre
fecha 16-41.
2,10 g; 20 mm; 7 h.
CGMC 4434g (Crusafont, 2009).
Inventario MAGa 0572.
37. Ardite. Barcelona (siglo XVII-XVIII). Vellón.
A/ Frustra.
R/ [BARCIN]O CIVI[TAS]
Escudo de Barcelona en losange cortando la
gráfila.
3,70 g; 21 mm.
Inventario MAGa 0560.
217
38. 2 maravedís. Felipe V (1718). Valencia.
Bronce.
A/ PHILIP.V.D.G.HISPAN.REX
Escudo coronado de España. A la der. marca de
valor.
R/ VTRVMQ+VIRT+PROTEGO 1718.
León coronado con cetro, orbe y espada.
4 g; 21,80 mm; 11 h.
Inventario MAGa 0574.
Indeterminadas
39. Indeterminada.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
0,50 g; 17 mm.
Inventario MAGa 0577.
40. Fragmento. AE.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
0,80 g; 19 mm.
Inventario MAGa 0567.
Observaciones: posiblemente no sea una moneda.
41. Fragmento. AE.
A/ Frustra.
Gráfila de puntos.
R/ Frustra.
0,10 g; 6 mm.
Inventario MAGa 0569.
42. Fragmento.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
0,90 g; 16 mm
Inventario MAGa 0578.
Observaciones: recortada y posiblemente de hierro.
No parece una moneda.
43. Fragmento.
A/ Frustra.
R/ Frustra.
1,80 g; 23 mm.
Inventario MAGa 0579.
Observaciones: podría no ser una moneda. El
material parece hierro, con dudas.
APL XXXV, 2024
[page-n-219]
218
M. Sánchez Signes
1
2
6
7
11
12
17
APL XXXV, 2024
3
4
8
13
9
14
18
5
10
15
16
19
[page-n-220]
219
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
20
26
32
38
21
22
27
33
23
28
34
39
29
30
35
40
41
25
24
31
36
37
42
43
APL XXXV, 2024
[page-n-221]
220
M. Sánchez Signes
AGRADECIMIENTOS
Este estudio no habría sido posible sin la colaboración de la familia del fallecido Fausto Sancho, a la cual agradecemos
su predisposición para el desmontaje y traslado de parte de la colección merced al acuerdo con Joan Cardona en el año
2014, y al cual hemos de mostrar nuestra enorme gratitud por la confianza prestada. También a Joan Negre, director del
MAGa, por las facilidades dadas para acceder a datos e imágenes, y a la restauradora del MAGa María García por la
información. Y, por último, a Tomás Hurtado y Manuel Gozalbes, por sus importantes apreciaciones.
BIBLIOGRAFÍA
CARDONA, J. (1987): “Nous exvots ibèrics de la Cova de les Meravelles (Gandia)”. Ullal, Revista d’Història i Cultura, 11, p. 104-105.
CARDONA, J. (2008): “Història i Històries de la Cova de les Meravelles (Marxuquera, Gandia, la Safor)”. En A.
Navarro, J. Penalva, V. Alonso, T. Miralles, A. Pérez, A. Pérez (dirs.): Ermita de Marxuquera, I Centenari (19082008). Ajuntament de Gandia, Diputació de València, Gandia, p. 221-233.
CARDONA, J.; SÁNCHEZ, M.; AHUIR, J. A. (2017): “Una colección de exvotos de terracota procedentes de la Cova
de les Meravelles”. En F. Prados, F. Sala (coords.): El Oriente de Occidente. Fenicios y púnicos en el área ibérica.
Universidad de Alicante, Alicante, p. 573-586.
COHEN, H. (1880-1892): Description Historique des monnaies frappés sous l’Empire Romain. París.
CRUSAFONT, M. (2009): Catàleg general de la moneda catalana. Països catalans i corona catalano-aragonesa.
Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Barcelona.
DONAT, J. y PLA, E. (1973): “Cova de les Meravelles”. En Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Valencia,
p. 95.
ESCOLANO, G. (1610): Segunda Parte de la Década Primera de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno
de Valencia. Valencia.
GARCÍA, F. y LA PARRA, S. (1985): “Documents per a una Història de la Safor”. Ullal, Revista d’Història i Cultura,
7-8, p. 94-106.
GARCÍA ESPINOSA, D. (2004): “Hallazgos monetarios en la Cova de les Meravelles (Gandía)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXV, p. 359-372.
GIL-MASCARELL, M. (1975): “Sobre las cuevas ibéricas del País Valenciano. Materiales y problemas”. Saguntum:
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 11, p. 281-332.
LLEDÓ, N. (2007): La moneda en la Tarraconense mediterránea en época romana imperial. Museu de Prehistòria de
València, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 107), Valencia.
MACHAUSE, S.; RUEDA, C.; GRAU, I.; ROURE, R. (eds.) (2021): Rock & Ritual. Caves, Rocky Places and Religious Practices in the Ancient Mediterranean. Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier.
MARTÍNEZ PERONA, J. V. (1992): “El santuario ibérico de la Cueva Merinel (Bugarra). En torno a la función del
vaso caliciforme”. En J. Juan Cabanilles (coord.): Estudios de arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique
Pla Ballester. Museu de Prehistòria de València, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 89), Valencia,
p. 261-282.
MATTINGLY, H.; SYDENHAM, E. A. (1926): The Roman Imperial Coinage, Volume II, Vespasian to Hadrian,
Londres.
PLA, E. (1945): “Cova de les Meravelles (Gandía)”. Archivo de Prehistoria Levantina, II, p. 191-202.
RIPOLLÈS, P. P. (1980): La circulación monetaria en las tierras valencianas durante la Antigüedad. Asociación
Numismática Española, Barcelona.
RIPOLLÈS, P. P. (1982): La circulación monetaria en la Tarraconense mediterránea. Museu de Prehistòria de
València, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 77), Valencia.
SÁNCHEZ, M. (2022): “Evidencias de un área monetaria compartida entre Barcelona y Valencia en los siglos XIII y
XIV, a partir de los depósitos monetarios”. Revista Numismática Hécate, 9, p. 194-210.
SEAR, D. (2011): Roman coins and their values (Vol. IV – “Diocletian to Constantine I”), 284-337 d.C. Londres.
SUTHERLAND, C. H. V.; CARSON, R. A. G. (1966): Roman Imperial Coinage (Vol. VII – Constantine and Licinius).
Londres.
APL XXXV, 2024
[page-n-222]
Nuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles: la colección Fausto Sancho
221
SUTHERLAND, C. H. V.; CARSON, R. A. G. (1967): The Roman Imperial Coinage, vol. VI, From Diocletian’s
Reform (AD 294) to the Death of Maximinus (AD 313), Londres.
VILANOVA, J. (1872): Origen, Naturaleza y Antigüedad del Hombre. Madrid.
VILLAVERDE, V.; CARDONA, J.; MARTÍNEZ, R. (2005): “Noticia de los grabados paleolíticos de la Cova de
les Meravelles (Gandía, Valencia). La importancia del Arte Solutrense en la Región Mediterránea Ibérica”. En
J. L. Sanchidrián, A. M. Márquez, J. M. Fullola (eds.): La cuenca mediterránea durante el Paleolítico Superior:
38.000-10.000 años. Fundación Cueva de Nerja, Málaga, p. 214-225.
WEBB, P. H. (1927): The Roman Imperial Coinage, Volume V, part 1, Valerian to Florian, Londres.
APL XXXV, 2024
[page-n-223]
[page-n-224]
A r c h i v o d e P r ehistor ia L evantina
Archivo de Prehistoria Levantina es una revista periódica de carácter bienal, editada por el Museu de Prehistòria
de València. Tiene como objetivo la publicación de estudios y notas de temática arqueológica (de la prehistoria a la
actualidad), relacionados preferentemente con el ámbito mediterráneo. Admite cualquier lengua hispánica, además
de francés, italiano o inglés. Los trabajos deben cumplir las normas generales abajo indicadas y habrán de ser
inéditos. Excepcionalmente podrán tener cabida traducciones de artículos ya publicados en lenguas no hispánicas.
APL utiliza un sistema de evaluación externa de originales, en el que se mantiene siempre el anonimato de los
evaluadores. Los artículos son valorados normalmente por dos especialistas en la materia, miembros o no del
Consejo Asesor. El Consejo de Redacción es el que remite a evaluación aquellos trabajos que se ajustan a la línea
editorial de la revista y el que finalmente aprueba su publicación.
Presentación de originales
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 100.000 caracteres con espacios. Los autores decidirán la proporción
de texto e ilustraciones, teniendo en cuenta que una ilustración a página completa equivale a 5. 000 caracteres.
Texto (con notas al pie y bibliografía), pies de ilustraciones, tablas y figuras se remitirán en archivos informáticos
independientes a la siguiente dirección:
Revista APL, Museu de Prehistòria de València, Corona 36, E-46003 València | revista.apl@dival.es
Texto
Los originales se presentarán en uno de los formatos comunes de los procesadores de textos (doc, rtf, odt),
empleando el tipo Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5 y con las páginas numeradas. La primera página
debe incluir nombre del autor(es) con su filiación y datos de contacto (dirección postal y correo electrónico), título
del artículo, resumen de 100-125 palabras con objetivos, métodos, resultados y conclusiones, y palabras clave con
la temática, la metodología y el contexto geográfico y cronológico del trabajo. Del título, resumen y palabras clave
debe proporcionarse una traducción preferentemente en francés o inglés.
Tablas y figuras irán siempre referidas en el texto, pero nunca montadas en él. Los diferentes apartados o epígrafes
del trabajo deben ir numerados hasta un máximo de tres niveles. Si se utilizan notas, éstas deben incluirse al pie
del texto de forma automática. Los agradecimientos y otras anotaciones aclaratorias se situarán al final del texto,
antes de la bibliografía.
Tablas
Las tablas se entregarán en hojas o archivos independientes en formatos también comunes (xls, ods) y numeradas
de forma correlativa. Sus dimensiones máximas no excederán la caja de la revista (150 x 203 mm). El tipo de letra a
utilizar será Times New Roman, cuerpo 9. Constarán de título, cuerpo de datos y, en su caso, notas al pie. Únicamente
se permiten las líneas horizontales esenciales para su comprensión y no se admiten rellenos de fondo. Un ejemplo de
formalización es el siguiente:
Tabla 28. Medidas comparativas del M2/ de diferentes caprinos.
Pla Llomes
Senèze (1)
Venta Micena (2)
Procamptoceras
PLl-51
Hemitragus albus
n
v
m
n
v
m
Longitud MD oclusal
18,18
5
18-18,5
18,3
17
17,12-19,59
18,43
Longitud MD (a 1 cm)
17,26
3
14-16,5
15,3
19
12,04-18,45
17,01
Anchura lób. ant. (a 1 cm)
12,40
5
13-16
14,5
16
11,17-13,47
12,09
Anchura lób. post. (a 1 cm)
10,62
5
11,5-15
13,3
18
9,41-12,06
10,11
(1) Duvernois y Guérin, 1989; (2) Crégut-Bonnoure, 1999.
APL XXXIV, 2022
[page-n-225]
224
Figuras
Las figuras (dibujos de línea, fotografías y gráficos), preferentemente a color, se entregarán en formato tiff, eps
o jpg, a una resolución mínima de 300 ppp a tamaño de impresión. Sus dimensiones máximas se ajustarán a la
caja de la revista (150 x 203 mm). Deben referirse en el texto y su numeración, como en el caso de las tablas, será
correlativa. Los pies se presentarán en un archivo aparte. Cuando corresponda, las figuras llevarán escala gráfica
y los mapas/planos indicación además del Norte geográfico. Los textos que formen parte de las figuras deberán
tener a tamaño de impresión un cuerpo mínimo de 9 puntos y un máximo de 16.
Referencias bibliográficas
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán con el apellido(s) del autor(es) en minúsculas y el año de
publicación, entre paréntesis, de la siguiente forma:
· Un autor: (Aura Tortosa, 1984: 138) o Aura Tortosa (1984: 138).
· Dos autores: (Pérez Jordà y Carrión, 2011) o Pérez Jordà y Carrión (2011).
· Tres o más autores: (Pla et al., 1983a) o Pla et al. (1983a).
Número de página(s), figura(s), tabla(s)… tras dos puntos después del año, si es el caso. Letras minúsculas a, b,
c… después del año para referencias con idénticos autores y misma fecha de publicación.
La bibliografía, listada al final del trabajo, seguirá el orden alfabético por apellidos. Para un autor específico, el
criterio será, consecutivamente:
· Autor solo: ordenación cronológica por año de publicación.
· Con un coautor: ordenación alfabética por el coautor.
· Con dos coautores o más: ordenación por año de publicación.
Deben incluirse todos los nombres en las obras colectivas. No son aconsejables las citas en texto de trabajos inéditos
(tesis, tesinas), siendo preferible su reseña completa en notas al pie. Las obras en prensa, para ser aceptadas, deberán
tener todos los datos editoriales. Los siguientes ejemplos ilustran los criterios formales a seguir:
Artículos
Artículo en revista
ROMAN MONROIG, D. (2014): “El jaciment de Sant Joan de Nepomucé (La
Serratella, La Plana Alta, Castelló)”. Saguntum-PLAV, 46, p. 9-20. [doi opcional].
Artículo en revista electrónica
(no paginado)
FERNÁNDEZ-LÓPEZ DE PABLO, J.; BADAL, E.; FERRER GARCÍA, C.;
MARTÍNEZ-ORTÍ, A. y SANCHIS SERRA, A. (2014): “Land snails as a diet
diversification proxy during the Early Upper Palaeolithic in Europe”. PLoS ONE, 9
(8): e104898. doi:10.1371/journal.pone.0104898.
Libros y obras colectivas
Libro
ARANEGUI, C. (2012): Los iberos ayer y hoy. Arqueologías y culturas. Marcial
Pons Historia, Madrid.
Libro dentro de serie
FUMANAL GARCÍA, M. P. (1986): Sedimentología y clima en el País Valenciano.
Las cuevas habitadas en el cuaternario reciente. Servicio de Investigación
Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 83),
Valencia.
Obra colectiva sin responsable(s)
de publicación
VV.AA. (1995): Actas de la I Reunión Internacional sobre el Patrimonio
arqueológico: Modelos de Gestión. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón, Valencia.
Obra colectiva con responsable(s)
de publicación
SANCHIS SERRA, A. y PASCUAL BENITO, J. L. (ed.) (2013): Animals i
arqueologia hui. I jornades d’arqueozoologia del Museu de Prehistòria de
València. Museu de Prehistòria de València, Diputació de València, València.
APL XXXIV, 2022
[page-n-226]
225
Contribuciones a obras
colectivas
Capítulo de libro
MARTÍ OLIVER, B. (1998): “El Neolítico: los primeros agricultores y ganaderos”.
En Prehistoria de la Península Ibérica. Ariel, Barcelona, p. 121-195.
Obra sin responsable(s)
de publicación
AURA TORTOSA, J. E. (1984): “Las sociedades cazadoras y recolectoras:
Paleolítico y Epipaleolítico en Alcoy”. En Alcoy. Prehistoria y Arqueología. Cien
años de investigación. Ayuntamiento de Alcoy e Instituto de Estudios ‘Juan GilAlbert’, Alcoy, p. 133-155.
Obra con responsable(s)
de publicación
PÉREZ JORDÀ, G. y CARRIÓN MARCO, Y. (2011): “Los recursos vegetales”.
En G. Pérez Jordà, J. Bernabeu, Y. Carrión, O. García Puchol, L. Molina y M. Gómez
Puche (ed.): La Vital (Gandia, Valencia). Vida y muerte en la desembocadura del
Serpis durante el III y el I milenio a.C. Museu de Prehistòria de València, Diputació
de València (Trabajos Varios del SIP, 113), Valencia, p. 97-103.
PLA BALLESTER, E.; MARTÍ OLIVER, B. y BERNABEU AUBÁN, J. (1983):
“La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) y los inicios de la Edad del Bronce”.
XVI Congreso Nacional de Arqueología (Murcia-Cartagena, 1982). Secretaría
general de los congresos arqueológicos nacionales, Zaragoza, p. 239-247.
Reunión científica sin
responsable(s) de publicación
Reunión científica con
responsable(s) de publicación
MARTÍ OLIVER, B.; FORTEA PÉREZ, J.; BERNABEU AUBÁN, J.; PÉREZ
RIPOLL, M.; ACUÑA HERNÁNDEZ, J. D.; ROBLES CUENCA, F. y GALLART
MARTÍ, M. D. (1987): “El Neolítico antiguo en la zona oriental de la Península
Ibérica”. En J. Guilaine, J. Courtin, J.-L. Roudil y J.-L. Vernet (dirs.): Premières
communautés paysannes en Méditerranée occidentale. Actes du Colloque
International du CNRS (Montpellier, 1983). Éditions du CNRS, Paris, p. 607-619.
Pruebas
Las primeras pruebas de imprenta se remitirán en formato PDF al autor para su corrección y serán devueltas en
un plazo máximo de quince días. Si los autores son varios, las pruebas se dirigirán al primero de los firmantes.
Las correcciones se limitarán, en la medida de lo posible, a la revisión de erratas y a pequeñas modificaciones de
datos. Se aconseja la utilización de correctores automáticos en el momento de redacción del texto, a fin de paliar
lapsus ortográficos.
Licencia y auto-archivo
Los trabajos publicados en la revista Archivo de Prehistoria Levantina se acogen al modelo de licencia Creative
Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0), salvo para aquellas
imágenes o figuras donde se indiquen las reservas de derechos.
Cada autor recibirá su artículo en PDF y un ejemplar impreso de la revista. Se permite a los autores el autoarchivo de sus artículos publicados en APL en versión editorial (post-print) desde el momento de la publicación
de la revista.
APL XXXIV, 2022
[page-n-227]
[page-n-228]
[page-n-229]
[page-n-230]
[page-n-231]
El yacimiento de Ceñajo de la Peñeta (Millares, Valencia). Valoración de las ocupaciones prehistóricas entre el final del Paleolítico y los inicios del Neolítico
Margarita Vadillo Conesa / Lluís Molina BalaguerPag. 35-50descargarLa artesanía del esparto durante la Edad del Hierro. Estudio de las colecciones del Museu de Prehistòria de València
Carmen María Martínez Varea / Yolanda Carrión Marco / Jaime Vives-Ferrándiz SánchezPag. 87-110descargarArqueozoología y tafonomía de la Cova Foradada (Oliva, Valencia). Una comparativa entre conjuntos del Paleolítico medio y superior inicial
Raquel Pardo Tendero / Aleix Eixea Vilanova / Alfred Sanchis SerraPag. 11-34descargarProfundizando en la ritualidad ibérica de la Sima de l’Aigua (Simat de la Valldigna-Carcaixent, València)
Sonia Machause López / Cristina Real Margalef / Darío Pérez Vidal / Gianni Gallello / Marta Blasco MartínPag. 111-136descargarCueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia): secuencia e identidad del Mesolítico reciente en la fachada mediterránea ibérica
Joaquim Juan Cabanilles / Oreto García Puchol / Sarah B. McClurePag. 51-86descargarEl tesoro de Jalance. Nuevos datos de una ocultación de comienzos del siglo II a.C.
Pablo Cerdà InsaPag. 137-156descargarNuevas miradas a la estela de Sinarcas desde una perspectiva histórica, cultural y territorial
David Quixal Santos / Joan Ferrer i Jané / Pascual Iranzo VianaPag. 157-184descargarNuevos hallazgos monetarios procedentes de la Cova de les Meravelles de Gandia (Valencia): la colección Fausto Sancho
Miquel Sánchez i SignesPag. 201-222descargarLas armas procedentes de un contexto del siglo VI de Segobriga
Rosario Cebrián Fernández / Ignacio Hortelano UcedaPag. 185-200descargar
