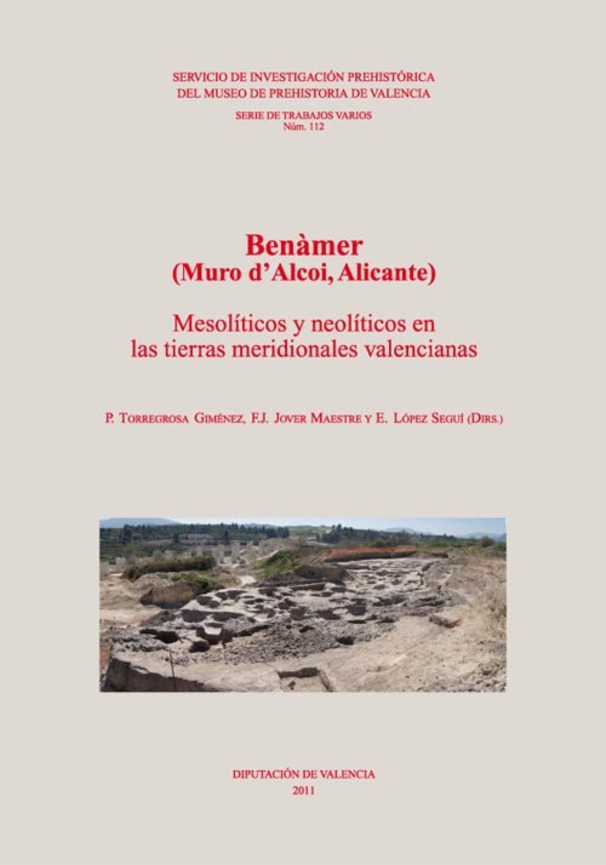
Serie de Trabajos Varios 112
Benàmer (Muro d'Alcoi, Alicante): mesolíticos y neolíticos en tierras meridionales valencianas
Palmira Torregrosa Giménez
Francisco Javier Jover Maestre
Eduardo López Seguí
2011
, ISBN 978-84-7795-612-9 , 380 p.
[page-n-1]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 112
Benitmer
(Muro d' Alcoi,Alicante)
Meso líticos y neolíticos en
las tierras meridionales valencianas
P.
TORREGROSA GIMÉNEZ, F.J. JOVER MAESTRE y
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
2011
E.
LóPEZ SEGUÍ (DIRS.)
[page-n-2]
[page-n-3]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 112
Benàmer
(Muro d’Alcoi, Alicante)
Mesolíticos y neolíticos en
las tierras meridionales valencianas
P. TORREGROSA GIMÉNEZ, F.J. JOVER MAESTRE Y E. LÓPEZ SEGUÍ (DIRS.)
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
2011
[page-n-4]
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
S E R I E D E T R A B A J O S VA R I O S
Núm. 112
La Serie de Trabajos Varios del SIP se intercambia con cualquier publicación dedicada a la Prehistoria, Arqueología en general y ciencias
o disciplinas relacionadas (Etnología, Paleoantropología, Paleolingüística, Numismática, etc.), a fin de incrementar los fondos de la Biblioteca del Museu de Prehistòria de València.
We exchange Trabajos Varios del SIP with any publication concerning Prehistory, Archaeology in general, and related sciences (Ethnology, Human Palaeontology, Palaeolinguistics, Numismatics, etc) in order to increase the batch of the Library of the Prehistory Museum of
Valencia.
INTERCAMBIOS
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
C/ Corona, 36 - 46003 València
Tel.: 96 388 35 99; Fax: 96 388 35 36
E-mail: bibliotecasip@dival.es
Los Trabajos Varios del SIP se encuentran accesibles en versión electrónica en la dirección de internet:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/trabajos_varios.html
El resto de publicaciones del Museu de Prehistòria de València se halla también disponible electrónicamente en la dirección:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/pdf.html
Edita: MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
ISBN: 978-84-7795-612-9
eISSN: 1989-540
Depósito legal: V-3387-2011
Imprime:
Artes Gráficas J. Aguilar, S.L. • Benicadell, 16 - 46015 Valencia
Tel. 963 494 430 • Fax 963 490 532
e-mail: publicaciones@graficas-aguilar.com
[page-n-5]
PRÓLOGO
La investigación arqueológica valenciana –y en gran medida la hispana– ha conocido en las últimas
décadas un significativo impulso fruto de la incorporación de un elevado número de profesionales con
una sólida formación arqueológica, la utilización de novedosas técnicas y analíticas, la creación –o consolidación– de instituciones dedicadas al estudio, conservación y difusión de los bienes patrimoniales y
el apoyo de varias iniciativas legislativas de ámbitos nacional, autonómico y municipal. Al mismo tiempo, se ha producido un espectacular desarrollo de las obras públicas y privadas, que han puesto al descubierto un excepcional conjunto de yacimientos arqueológicos de diferentes tipos y cronologías. Unos
han sido destruidos ante la indiferencia –cuando no complacencia– de quienes tienen encomendada la
protección de nuestro patrimonio. Otros –por suerte cada vez más– han sido objeto de excavación y estudio, en ocasiones con un elevado coste económico asumido, de acuerdo con la legislación vigente, por
el promotor de la obra.
Bajo la etiqueta de arqueología de gestión –término poco afortunado pero muy ilustrativo de estas
actuaciones– son muchos los trabajos realizados. A menudo los medios de comunicación dan cuenta de
la paralización de una obra ante el descubrimiento de un yacimiento, unos restos humanos o de un simple muro, con el consiguiente debate acerca de su destrucción, conservación o puesta en valor. En otras
ocasiones, cuando todo se ha planificado adecuadamente, los trabajos de prospección y excavación permiten una recuperación patrimonial que, incluso, concluyen con la publicación de sus resultados. Como
ocurre en otros territorios, en la Comunidad Valenciana, frente a lamentables actuaciones –ciertamente
cada vez menos– se han realizado algunas que, sin duda, pueden considerarse modélicas. Entre estas últimas destacan los trabajos de campo y la serie de publicaciones generadas en Castellón por el Plan Eólico Valenciano.
En la mayoría de estos movimientos de tierras se descubren yacimientos de cronología protohistórica o histórica, ya que las piedras de sus construcciones son fácilmente detectables. Los prehistóricos –y
más aún aquellos con estructuras en negativo, excavadas en el subsuelo– suelen pasar desapercibidos. Sólo cuando se realiza una rigurosa prospección previa al inicio de los trabajos, se pueden detectar evidencias que luego un estricto control del trabajo de la maquinaria permite valorar adecuadamente y plantear,
en su caso, la excavación, siempre bajo la presión que marca el propio desarrollo de la obra. Efectuados
los trabajos de campo, cada vez más rigurosos, se inicia el proceso de su estudio en profundidad que sólo se realiza cuando la “empresa” es capaz de aunar voluntades, constituir equipos, tener claros los objetivos y encontrar una institución sensible a estos estudios y consciente de la necesidad de publicar los
resultados de la investigación. Por desgracia sólo en unas pocas ocasiones coinciden todos estos intereses. Una de ellas se ha producido con Benàmer, en Muro d’Alcoi (Alacant).
Una obra pública –un tramo de la Autovía Central a su paso por El Comtat–, un imperativo legal –la
declaración de impacto ambiental–, unas prospecciones sistemáticas que permiten reconocer varios yacimientos, de cronología prehistórica e ibérica, y una empresa sensibilizada con el Patrimonio –U.T.E.
formada por Corsan-Corviam S.A. y Construcciones S.A–, encargan a otra empresa –Alebus Patrimonio
V
[page-n-6]
Histórico S.L.– los trabajos de campo, en los que se pone al descubierto un excepcional yacimiento en
la cuenca del río Serpis, sin duda uno de los territorios mejor conocidos y con mayor tradición investigadora de todo el ámbito valenciano en cuestiones relacionadas con el Mesolítico y Neolítico.
La excavación, que tuve ocasión de visitar en varias ocasiones, fue modélica, tanto en su planteamiento, condicionado por los propios trabajos en la autovía, como en la recogida de materiales e información. Para abordar el estudio de la documentación se constituyó un amplio equipo de investigadores,
dirigido por Palmira Torregrosa Giménez, Francisco Javier Jover Maestre y Eduardo López Seguí, en el
que han intervenido otros 26 especialistas nacionales e internacionales. Los resultados de sus trabajos
han encontrado acogida en la prestigiosa serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia, una institución abierta a todos los investigadores y siempre
atenta a las novedades de la arqueología valenciana.
Una detenida lectura de esta monografía nos descubre un excepcional yacimiento, al tiempo que
aporta nueva información sobre la dinámica del poblamiento y las estrategias de explotación del territorio entre el VII y IV milenio cal BC en la cuenca del río Serpis. Su presencia en varias terrazas, por donde “se desplazan” los diferentes asentamientos bien individualizados por sus evidencias constructivas,
aporta una precisa información que complementa la obtenida en otros yacimientos de la misma comarca.
A partir de rigurosos análisis sobre la geomorfología y sedimentología del yacimiento, complementados con los estudios palinológicos, de los restos vegetales y de animales, se reconstruye un paisaje que,
como de manera reiterada se ha señalado, convierten a este privilegiado territorio en un lugar idóneo donde estudiar los cambios que se producen en nuestras tierras en el tránsito entre los últimos cazadores recolectores y las primeras comunidades de agricultores y ganaderos.
Especial atención merecen los capítulos dedicados al estudio de los diferentes artefactos arqueológicos, destacando los correspondientes a los materiales líticos, cerámicos y malacológicos, sobre los que
se realizan novedosos análisis sobre funcionalidad y procedencia, además de los tradicionales tipológicos. Son, asimismo, de gran interés las analíticas relacionadas con el revestimiento de los silos y de los
elementos constructivos.
Ante la variedad y calidad de las diferentes aportaciones los directores de la edición podrían haber
optado por ofrecer una modélica memoria de excavaciones de carácter arqueográfico. Su sólida formación les ha permitido elaborar una ajustada síntesis sobre el poblamiento prehistórico de nuestras tierras,
en la que, tras un estudio que contextualiza temporal y espacialmente el yacimiento, se presenta una rigurosa valoración de todos los trabajos realizados y del propio proceso histórico entre el VII y IV milenio cal BC en las tierras valencianas, con aportaciones siempre de excepcional interés, al tiempo que
abren nuevas vías de estudio para unos momentos en los que la investigación valenciana fue pionera.
Un yacimiento excepcional, un estudio modélico y una cuidada publicación permiten mirar el futuro de la arqueología valenciana con un cierto optimismo, siempre que, como ha ocurrido en esta ocasión,
confluyan intereses y objetivos personales e institucionales. La edición y lectura de este volumen, número 112 de esta sólida y destacada serie, lo corrobora.
Mauro S. Hernández Pérez
Universidad de Alicante
VI
[page-n-7]
ÍNDICE
Prólogo ......................................................................................................................................................................................
V
I.
INTRODUCCIÓN (E. López Seguí) ...........................................................................................................................
1
II.
HACIA UNA CONTEXTUALIZACIÓN DEL YACIMIENTO DE BENÀMER EN EL PROCESO
INVESTIGADOR SOBRE LA NEOLITIZACIÓN EN TIERRAS VALENCIANAS
(F Jover Maestre, P Torregrosa Giménez)..................................................................................................................
.J.
.
5
III.
GEOMORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BENÀMER (J.M. Ruiz Pérez)..................
Rasgos geográficos del área de estudio....................................................................................................................
Unidades geomorfológicas del entorno de Benàmer................................................................................................
Geomorfología de las terrazas de Benàmer..............................................................................................................
Interpretación y discusión: el registro de Benàmer y la evolución holocena...........................................................
13
13
14
15
17
IV.
BENÀMER: EL PROCESO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
(P Torregrosa Giménez, I. Espí Pérez, E. López Seguí)................................................................................................
.
Sector 1 .....................................................................................................................................................................
Sector 2 .....................................................................................................................................................................
21
21
29
ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE BENÀMER (C. Ferrer García) .............................................................................................................................
Introducción ..............................................................................................................................................................
Metodología ..............................................................................................................................................................
Rasgos estratigráficos y sedimentológicos del sector 1 ...........................................................................................
Rasgos estratigráficos y sedimentológicos del sector 2 ...........................................................................................
Rasgos paleoambientales ..........................................................................................................................................
65
65
65
66
72
80
LA HISTORIA OCUPACIONAL DE BENÀMER: UN YACIMIENTO PREHISTÓRICO
EN EL FONDO DE LA CUENCA DEL RÍO SERPIS (P. Torregrosa Giménez, F.J. Jover Maestre) ....................
La ubicación del yacimiento: la terraza de Benàmer ...............................................................................................
Benàmer I: áreas de combustión y áreas de desecho del Mesolítico geométrico ....................................................
85
86
87
V.
VI.
VII
[page-n-8]
Benàmer II: áreas de actividad de producción y consumo en el Neolítico antiguo cardial.....................................
90
Benàmer IV: la constatación de una gran área de almacenamiento del Neolítico “postcardial”.............................
91
Benàmer V: un territorio de caseríos de época ibérica.............................................................................................
93
Benàmer VI: los campos de cultivo de una pequeña alquería..................................................................................
94
Benàmer VII: la acción antrópica en la zona en los últimos años ...........................................................................
VII.
88
Benàmer III: las primeras evidencias del horizonte de cerámicas peinadas ............................................................
95
EL MEDIO ECOLÓGICO Y LA UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE
ENTRE EL 6400 Y EL 3700 CAL BC (M.C. Machado Yanes).................................................................................
97
Introducción ..............................................................................................................................................................
97
Cuestiones metodológicas.........................................................................................................................................
97
Resultados .................................................................................................................................................................
98
Discusión...................................................................................................................................................................
98
Conclusión ................................................................................................................................................................
103
VIII. LOS MACRORRESTOS VEGETALES RECUPERADOS EN FLOTACIÓN DEL YACIMIENTO
DE BENÀMER (L. Peña-Chocarro, M. Ruiz-Alonso)..................................................................................................
105
Introducción y objetivos ...........................................................................................................................................
105
Resultados .................................................................................................................................................................
106
Conclusiones .............................................................................................................................................................
IX.
105
Metodología ..............................................................................................................................................................
106
ESTUDIOS SOBRE EVOLUCIÓN DEL PAISAJE: PALINOLOGÍA
(J.A. López Sáez, S. Pérez Díaz, F Alba Sánchez)..........................................................................................................
.
107
Material y métodos ...................................................................................................................................................
108
Resultados .................................................................................................................................................................
108
Discusión y conclusiones..........................................................................................................................................
110
ARQUEOZOOLOGÍA (C. Tormo Cuñat) ...................................................................................................................
113
Introducción ..............................................................................................................................................................
113
Metodología ..............................................................................................................................................................
X.
107
Introducción ..............................................................................................................................................................
113
Análisis de la muestra...............................................................................................................................................
XI.
114
Valoraciones..............................................................................................................................................................
117
ESTUDIO MACROSCÓPICO Y ÁREAS DE APROVISIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA SILÍCEA
DEL YACIMIENTO MESOLÍTICO Y NEOLÍTICO DE BENÀMER
(F Molina Hernández, A. Tarriño Vinagre, B. Galván Santos, C.M. Hernández Gómez)...........................................
.J.
121
Introducción ..............................................................................................................................................................
121
Los recursos silíceos: afloramientos geológicos y tipos ..........................................................................................
122
Estudio macroscópico de la producción lítica ..........................................................................................................
XII.
123
Discusión y conclusiones..........................................................................................................................................
129
EL INSTRUMENTAL LÍTICO TALLADO DE BENÀMER:
CONTINUIDAD Y RUPTURA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN LÍTICA TALLADA
ENTRE EL VII Y EL IV MILENIO CAL BC (F.J. Jover Maestre)..........................................................................
Introducción ..............................................................................................................................................................
133
Sobre los procesos de reconocimiento y clasificación de los productos líticos tallados .........................................
135
Sobre el registro lítico...............................................................................................................................................
VIII
133
137
[page-n-9]
La materia prima: la búsqueda, selección y abastecimiento de sílex.......................................................................
139
Caracterización tecnológica y tipológica de la producción lítica de Benàmer ........................................................
142
Continuidad y ruptura en la producción lítica tallada de comunidades mesolíticas y neolíticas:
Benàmer como unidad de análisis ............................................................................................................................
201
XIII. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL INSTRUMENTAL LÍTICO TALLADO.
UN ESTUDIO PRELIMINAR (A.C. Rodríguez Rodríguez).......................................................................................
205
Introducción ..............................................................................................................................................................
205
Objetivos, material y metodología............................................................................................................................
206
Discusión...................................................................................................................................................................
211
Conclusiones .............................................................................................................................................................
213
EL INSTRUMENTAL MACROLÍTICO DE BENÀMER (F.J. Jover Maestre) .....................................................
215
Placas ........................................................................................................................................................................
216
Instrumentos pulidos con filo ...................................................................................................................................
216
Instrumentos de cara redondeada .............................................................................................................................
XIV.
205
Resultados .................................................................................................................................................................
217
Instrumentos pulidos con cara plana o alisadores ....................................................................................................
217
Adornos pulidos........................................................................................................................................................
219
Algunas valoraciones finales ....................................................................................................................................
XV.
217
Instrumentos de molienda.........................................................................................................................................
220
LA CERÁMICA NEOLÍTICA DE BENÀMER:
ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y DECORATIVO (P. Torregrosa Giménez, F.J. Jover Maestre) ..............................
224
Sector 2 (Benàmer III-IV) ........................................................................................................................................
225
El registro cerámico de Benàmer: algunas valoraciones en relación con su ámbito regional .................................
XVI.
223
Sector 1 (Benàmer II) ...............................................................................................................................................
231
PETROGRAPHIC AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF POTTERY
FROM BENÀMER (S.B. McClure) ............................................................................................................................
235
Methods.....................................................................................................................................................................
235
Results.......................................................................................................................................................................
235
Paste characteristics ..................................................................................................................................................
236
Discussion and conclusions ......................................................................................................................................
236
XVII. EL ESTUDIO DE LA MALACOFAUNA:
IMPLICACIONES PALEOAMBIENTALES Y ANTRÓPICAS (V. Barciela González) .......................................
239
Clasificación taxonómica .........................................................................................................................................
240
Contexto cronológico y cultural de la malacofauna de Benàmer y su clasificación en grupos funcionales...........
249
Conclusiones .............................................................................................................................................................
255
XVIII. PRESENCIA DE CARBONATO CÁLCICO RECARBONATADO EN UN PROBABLE
FRAGMENTO CONSTRUCTIVO DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO
DE BENÀMER (E. Vilaplana Ortego, I. Martínez Mira, I. Such Basáñez, J. Juan Juan)..........................................
257
Introducción ..............................................................................................................................................................
257
Muestra UE 1017......................................................................................................................................................
258
Técnicas experimentales ...........................................................................................................................................
258
Análisis y discusión de los resultados ......................................................................................................................
259
Conclusiones .............................................................................................................................................................
275
IX
[page-n-10]
XIX.
XX.
XXI.
ANÁLISIS INSTRUMENTAL DEL RECUBRIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS
DE DOS SILOS DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO DE BENÀMER
(I. Martínez Mira, E. Vilaplana Ortego, I. Such Basáñez, M.A. García del Cura).......................................................
Introducción ..............................................................................................................................................................
Muestras....................................................................................................................................................................
Técnicas experimentales ...........................................................................................................................................
Análisis y discusión de los resultados ......................................................................................................................
Conclusiones .............................................................................................................................................................
277
277
277
280
280
298
VII-IV MILENIO CAL BC. EL ASENTAMIENTO PREHISTÓRICO DE BENÀMER:
CONSIDERACIONES SOBRE LA OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO
EN EL VALLE MEDIO DEL SERPIS (G. García Atiénzar)....................................................................................
Benàmer I: poblamiento y territorio mesolítico .......................................................................................................
Benàmer II: la ocupación neolítica del valle medio del Serpis................................................................................
Benàmer III-IV: expansión y consolidación de los asentamientos al aire libre .......................................................
A modo de reflexión .................................................................................................................................................
301
303
305
312
316
LOS ASENTAMIENTOS PREHISTÓRICOS DE BENÀMER: MODO DE VIDA
Y ORGANIZACIÓN SOCIAL (F Jover Maestre, P. Torregrosa Giménez, E. López Seguí)..................................
.J.
El primer asentamiento: un campamento de cazadores y recolectores mesolíticos
en el fondo del valle medio del Serpis .....................................................................................................................
Las áreas de actividad de una unidad de asentamiento cardial en las tierras meridionales valencianas:
los inicios de un modo de vida agropecuario ...........................................................................................................
V milenio cal BC: la consolidación de un paisaje campesino estable .....................................................................
La última ocupación prehistórica: un asentamiento rural de época ibérica .............................................................
317
318
326
332
337
XXII. EL PROCESO HISTÓRICO DEL VII AL IV MILENIO CAL BC EN LAS TIERRAS
MERIDIONALES VALENCIANAS: ALGUNAS INFERENCIAS A PARTIR DE LA
DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA DE BENÀMER (F.J. Jover Maestre) ...................................................
Benàmer como ejemplo de unidad de producción y consumo: de la economía apropiadora a la producción
de alimentos ..............................................................................................................................................................
341
XXIII. BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................................................
359
Listado de autores.....................................................................................................................................................................
379
X
342
[page-n-11]
I. INTRODUCCIÓN
E. López Seguí
En los últimos veinte años, la actividad arqueológica de la
Comunidad Valenciana ha experimentado una importante transformación con un incremento considerable de actuaciones, especialmente desde la promulgación de la Ley 4/98 de 11 de
junio de Patrimonio Cultural Valenciano, y más si cabe en lo
que respecta a las intervenciones llamadas de salvamento o urgencia ante la destrucción de yacimientos arqueológicos. Esta
nueva situación ha generado la incorporación al mundo laboral
de numerosos profesionales de la arqueología, bien en calidad
de profesionales libres, bien como empresas, que vienen siendo
los encargados de ejecutar los trabajos arqueológicos previos a
las obras de construcción o urbanización, tanto privadas como
públicas.
Sin embargo, y siguiendo la legislación vigente, lo único
que se ha exigido desde la Dirección General de Patrimonio
Cultural Valenciano, tras la realización de cada actuación arqueológica, es una memoria descriptiva de los trabajos llevados
a cabo. Esto ha supuesto que, en la mayoría de los casos, los resultados de las excavaciones, prospecciones o seguimientos no
sean conocidos, con lo que la información arqueológica no llega a los canales científicos de difusión del conocimiento.
Así, en los últimos años se ha ido generando un problema en
el transcurso de las investigaciones arqueológicas ante la reducida divulgación de los conocimientos generados en el desarrollo
de este tipo de actividades. Esto se ha debido básicamente, por
una parte, al frenético ritmo de trabajo de la actividad profesional, principalmente en el marco de la empresa –aunque en los
últimos años esta trayectoria se ve mermada por la crisis–, que
ha impedido, la mayoría de las veces, que los arqueólogos y arqueólogas presenten los resultados de las actuaciones y, por otra,
a que en muy pocos casos, el tiempo necesario para emprender
una investigación con las mínimas garantías se contemple como
parte de la actividad remunerada.
En cualquier caso, como ya hemos comentado anteriormente, la conclusión final es que los resultados de las intervenciones arqueológicas, que según la Ley vigente se presentan en
forma de memorias a la Dirección General de Patrimonio, no se
difunden de forma amplia y detallada. Hasta la fecha, la única
institución pública encargada de la publicación de resúmenes
de memorias de intervenciones en la provincia de Alicante ha
sido el Ilmo. Colegio de Licenciados y Doctores, si bien es cierto que para este año 2011, la Dirección General de Patrimonio
tiene el propósito de asumir esta tarea, después de casi treinta
años de atribución de competencias. Y, las memorias publicadas
desde otras instituciones, o incluso por las propias empresas de
arqueología y patrimonio, ha sido minoritaria.
Desde nuestro punto de vista, el problema ha derivado en
dos vías de trabajo e intereses desarticulados. Por un lado, los
arqueólogos y arqueólogas que, ocupados en las actuaciones
de salvamento previas a las obras de construcción y urbanización, emplean la mayor parte de su tiempo en trabajos de
campo y redacción de informes técnicos derivados de sus intervenciones y que muy raramente pueden dedicarse al análisis
detallado de un registro muy voluminoso y dispar. Por otro lado, los profesionales de los centros oficiales de investigación
–universidades y museos, básicamente–, cuya tarea primordial
es el estudio de la problemática histórico-arqueológica que
pueda producir el avance general del conocimiento, y en este
caso y cada vez más, sus actividades de campo están limitadas
por un sinfín de condicionantes.
Ante esta situación, la solución resulta aparentemente sencilla, aunque inusual y no es otra que el trabajo en colaboración entre los arqueólogos de empresa y de los centros de
investigación. Los autores de este trabajo hemos estado motivados, desde el principio, por esta conexión de nuestra práctica
profesional y hemos intentado unir esfuerzos para elaborar un
estudio interdisciplinar movido por la relevancia científica del
tema, pero también como declaración de intenciones y plasmación concreta del trabajo cooperativo. Evidentemente, este interés no es nuevo, ya que en la empresa Alebus Patrimonio
Histórico hemos venido trabajando en la medida de nuestras posibilidades en esta línea, al igual que otras empresas, habiendo
1
[page-n-12]
difundido ampliamente diversas actuaciones realizadas. Cova
Sant Martí o l’Alt del Punxó son un claro ejemplo y el yacimiento que aquí nos ocupa no merecía mucho menos.
El yacimiento arqueológico de Benàmer fue detectado durante la construcción de la denominada “Autovía Central” a su
paso por El Comtat, una de las comarcas alicantinas con mayor
concentración de yacimientos y con una fuerte tradición investigadora en la práctica arqueológica.
La Declaración de Impacto Ambiental, realizada por una
empresa de ingeniería, establecía unas medidas correctoras en
materia arqueológica, a partir de una prospección inicial, que
fueron encargadas a la empresa Alebus Patrimonio Histórico
por la U.T.E. formada por Corsan-Corviam S.A. y Vías y Construcciones S.A., adjudicataria de la obra.
El desarrollo de los trabajos de documentación arqueológica en la zona fue, desde un primer momento, complejo, dada
la envergadura del proyecto y los problemas derivados de este
tipo de intervenciones cuando van asociadas a obras de ingeniería o construcción. Las medidas correctoras proponían la
realización de actuaciones de diversa índole en un total de once
puntos en los que la prospección inicial y otros trabajos anteriores ponían de manifiesto la existencia de materiales arqueológicos. En la totalidad de las zonas con dispersión de
materiales se realizó el seguimiento de los movimientos de tierra, mientras que los sondeos y las prospecciones geofísicas se
limitaron a seis y dos áreas, respectivamente.
El número de sondeos programado en la Declaración de
Impacto Ambiental fue, sin duda, escaso, sobre todo teniendo
en cuenta la potencialidad arqueológica de la zona, más que evidenciada por las investigaciones desarrolladas a lo largo de décadas. A pesar de este hecho, se pudieron detectar vestigios
asociados a dos importantes yacimientos. El primero, L’Alt del
Punxó, es un enclave de época ibérica parcialmente conocido
en la historiografía, puesto que ya se habían realizado diversas
intervenciones arqueológicas que también permitieron constatar una importante ocupación neolítica. Tras su excavación, se
ha revelado también como un interesante asentamiento ibérico
rural del siglo VI al III a.C. al que se asocia un camino y construcciones de tipo artesanal. El segundo es Benàmer, uno de los
pocos yacimientos prehistóricos mesolíticos y neolíticos en llano excavados y que constituye el objeto de estudio de esta publicación.
Entre los meses de septiembre y octubre de 2007 se realizaron en Benàmer trece sondeos en el polígono de dispersión de materiales acotado en el informe de la prospección.
En diez de ellos se comprobó la existencia de niveles de ocupación neolíticos agrupados en dos zonas diferentes. Tras la
consecuente e inevitable consternación de la dirección de obra,
el paso siguiente fue ampliar la excavación alrededor de los sondeos positivos. En uno de los sectores se consiguió plantear un
área de excavación única y extensa. En el otro, la lejanía entre
algunos de los sondeos positivos impidió, en primera instancia,
la excavación de una zona unificada. Finalizada esta primera intervención, con resultados altamente satisfactorios en ambas
zonas, se comprobó que el yacimiento superaba el área de excavación prevista. Se procedió, entonces, a señalizar y balizar
los nuevos puntos de intervención, hecho que no impidió que,
tras algunas confusiones, una de las zonas de ampliación fuera
2
gravemente afectada por las máquinas excavadoras de la obra.
Más suerte tuvo el otro sector, en el que se pudo llevar a cabo
el trabajo de documentación previsto. Otro de los problemas,
esta vez derivado de la Declaración de Impacto Ambiental, fue
la no inclusión de las tareas de seguimiento de las zonas donde
el resultado de la prospección había sido negativo. Teniendo en
cuenta la importante remoción de tierras en una obra de este tipo, la consecuencia ha sido que, posteriormente, ha sido detectada la existencia de restos arqueológicos en áreas en las que no
fue posible llevar a cabo la supervisión de los desmontes.
Sin embargo y a pesar de todos estos inconvenientes, desde Alebus Patrimonio Histórico se planteó, desde un primer momento, que la excavación de Benàmer no podía considerarse
una mera excavación de salvamento, como las que se vienen
realizando siguiendo la legislación vigente en relación a las intervenciones llamadas “de urgencia” y para ello se contactó con
un importante número de investigadores con los que pudiéramos contar para aportar su experiencia, tanto durante los trabajos de excavación, como posteriormente durante la redacción
de los resultados.
En el mes de abril de 2009 finalizaron los trabajos de campo, en los que intervinieron treinta y tres personas durante catorce meses, con algunas interrupciones. El equipo que Alebus
destinó a la realización de la excavación estuvo formado por un
total de diez arqueólogos y arqueólogas –Laura Guillem, Susana Soriano, Jesús García, Ana Martínez, Gustavo Olmedo, Víctor García, Paula Bernabeu–, entre los que también se
encuentran los tres directores –Eduardo López, Palmira Torregrosa e Israel Espí–; dos auxiliares –Cristina Gutiérrez y Rosalina Barber–; tres dibujantes –José Vicente Carpio, Fernando
Gomis y David Tenza– y un máximo de dieciocho peones, además del equipo de topografía de la obra. En este proceso fue de
gran ayuda el apoyo prestado por la arqueóloga municipal Elisa
Doménech y el Ayuntamiento de Muro de l’Alcoi, quienes gestionaron la cesión de un espacio para llevar a cabo las labores
de flotación de sedimento. Durante las tareas de campo también
contamos con la visita, en repetidas ocasiones, de investigadores que aportaron todo tipo de sugerencias, tanto para las labores de excavación como para tener en cuenta en el posterior
estudio. A Bernat Martí, Joaquim Juan Cabanilles, Mauro Hernández, M.ª Jesús de Pedro, Carles Ferrer, Gabriel García Atiénzar, Sarah B. McClure, Joan Bernabeu y Oreto García Puchol,
gracias.
A pesar de contar con personal cualificado para desarrollar
el trabajo, los directores de la intervención comprendimos, desde el principio, que la excavación de un yacimiento prehistórico de esta cronología y características requería, además, el
asesoramiento de especialistas en la materia. Del mismo modo,
siempre tuvimos claro que Benàmer debía ser estudiado y dado
a conocer en un breve plazo de tiempo tras la finalización de los
trabajos. Para ello era necesario crear un equipo multidisciplinar que se encargara de abordar los diferentes y variados aspectos que implica un yacimiento prehistórico en llano con
varias fases de ocupación, donde materias como la geomorfología o el paleoambiente se hacen tan necesarias como el estudio de los materiales arqueológicos. Cabe decir que, gracias a
la estrecha colaboración que la empresa Alebus Patrimonio Histórico mantiene desde su creación con la Universidad de Ali-
[page-n-13]
cante y con otros investigadores formados en esta institución,
la mayor parte de los trabajos se han realizado sin más remuneración que el propio interés científico. En gran medida esto
se debe al esfuerzo de una de las codirectoras de la excavación,
Palmira Torregrosa Giménez, y de Francisco Javier Jover
Maestre, profesor de la Universidad de Alicante, quienes pusieron todo su empeño en buscar a profesionales cualificados para
abordar los veintiún capítulos que contiene esta obra.
Para la publicación de esta monografía se ha solicitado el
correspondiente permiso a la Dirección General de Patrimonio
Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte de
la Generalitat Valenciana, pero sin duda ha sido el Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputación de Valencia, la institución que ha permitido que este estudio vea la luz, por lo que
desde aquí, quiero reconocer y agradecer su inestimable apoyo
y colaboración desde el principio. También debemos reconocer
que en la redacción de la monografía ha participado un importante número de investigadores e instituciones de diferentes ámbitos que desde un principio se han implicado con el único
interés de que el análisis de cada uno sirviera para concretar un
resultado final.
El libro se inicia con el capítulo destinado a la contextualización del yacimiento, cuyos autores son P. Torregrosa y F.J. Jover, y enmarca Benàmer en el proceso de neolitización de las
tierras valencianas. El segundo capítulo, de J.M. Ruiz, permite
reconocer el marco geomorfológico de la zona donde se ubica
el yacimiento y, junto al análisis sedimentológico de C. Ferrer,
constituyen la base para la comprensión de la formación y evolución del yacimiento prehistórico de Benàmer.
La descripción del proceso y los resultados de la excavación arqueológica, escrito por P. Torregrosa, I. Espí y E. López,
introducen las características y los resultados de la actuación
arqueológica en el yacimiento y abren la serie de capítulos destinados a los distintos elementos obtenidos durante la intervención. El análisis de estos materiales y muestras, entre los que se
encuentran los sedimentos –C. Ferrer–, el polen, –J.A. López,
S. Pérez y F. Alba–, las materias vegetales carbonizadas
–M.C. Machado, L. Peña y M. Ruiz–, los restos faunísticos
–C. Tormo– o los restos malacológicos –V. Barciela– han contribuido a representar el paisaje y las condiciones medioambientales de la zona, así como a evidenciar el aprovechamiento
de algunos recursos naturales por parte de los diferentes grupos humanos como elementos de combustión –M.C. Machado–
o de consumo –C. Tormo.
Los capítulos que siguen a continuación aluden a aspectos
económicos y culturales. Son los destinados a la determinación
de las áreas de aprovisionamiento de la materia prima silícea
–F.J. Molina, A. Tarriño, B. Galván y C.M. Hernández–, de
la tecnología y tipología de los instrumentos líticos tallados
–F.J. Jover– y su funcionalidad –A. Rodríguez– o del análisis del
instrumental macrolítico –F.J. Jover–. Otros hacen referencia a
la cerámica, en sus aspectos morfológicos y decorativos –P. Torregrosa y F.J. Jover– y a su caracterización petrográfica y tecnológica –S.B. McClure–, a la malacofauna –V. Barciela–, a los
restos constructivos –E. Vilaplana, I. Martínez, I. Such y
J. Juan– y al recubrimiento de dos de los silos excavados
–I. Martínez, E. Vilaplana, I. Such y M.ªA. García.
Los capítulos finales analizan la documentación obtenida y
elaboran unas conclusiones que, enlazando con el primer capítulo, no sólo enmarcan Benàmer en el contexto de la neolitización de las tierras valencianas sino que aportan nuevos datos
acerca de este proceso. Unos datos que, en conjunto, nos permiten abordar cuestiones tan relevantes como las características
de la ocupación y explotación del territorio –G. García–, los modos de vida y la organización social de estos grupos –P. Torregrosa, F.J. Jover y E. López– y, finalmente, el proceso histórico
que se desarrolla en las tierras meridionales valencianas desde
el VII al IV milenio BC –F.J. Jover.
Para acabar, queremos agradecer a todas y cada una de las
personas que, de una manera u otra han contribuido a que esta
monografía haya llegado a buen término. En especial a Mauro
Hernández, por su constante apoyo y sus siempre acertadas sugerencias; a Bernat Martí y Joaquim Juan Cabanilles, por enriquecer siempre nuestros trabajos con sus conocimientos; a Elisa
Doménech por gestionar determinados temas con el Ayuntamiento de Muro d’Alcoi. A todos nuestros compañeros y compañeras de Alebus Patrimonio Histórico por sus continuos
ánimos. Nadie mejor que ellos sabe las dificultades de investigar desde la empresa privada y especialmente a Fernando Gomis Ferrero, por su empeño y dedicación, incluso en su tiempo
personal.
El libro es, en definitiva, una obra colectiva realizada a partir del esfuerzo de muchos profesionales. A mí sólo me queda,
por tanto, mostrar mi agradecimiento a cada uno de los implicados en este apasionante proyecto por su dedicación, así como
esperar que, ahora que ya tienen el resultado en sus manos, se
sientan igual de orgullosos que yo de haber formado parte del
mismo.
3
[page-n-14]
[page-n-15]
II. HACIA UNA CONTEXTUALIZACIÓN DEL YACIMIENTO
DE BENÀMER EN EL PROCESO INVESTIGADOR SOBRE
LA NEOLITIZACIÓN EN TIERRAS VALENCIANAS
F.J. Jover Maestre y P. Torregrosa Giménez
La primera década del III milenio ha sido muy prolífica en
la realización de trabajos de síntesis sobre los grupos epipaleolíticos-mesolíticos en las tierras valencianas (Aura, 2001, 2010;
Aura et al., 2006; Casabó, 2004; García Puchol, 2005; Martí et
al., 2009) y neolíticos (García Puchol, 2005; García y Aura,
2006; Bernabeu, 2006; García Atiénzar, 2004, 2006, 2009; Juan
Cabanilles y Martí, 2002, 2007/2008; Martí, 2008). En ellos se
ha evaluado, con gran detalle, el desarrollo de las investigaciones a lo largo del pasado siglo, se han analizado las principales
problemáticas a las que se enfrenta la investigación actualmente y se han realizado diversas propuestas de alcance peninsular
desde la perspectiva mediterránea. La calidad de los trabajos citados creemos que nos exime de realizar lo que sería un intento
de análisis historiográfico que, en ningún caso, alcanzaría el nivel de detalle conseguido, dado que ha sido realizado por especialistas que llevan décadas dedicados a estas problemáticas.
Esta cuestión justifica que lo más conveniente para este capítulo inicial de presentación del yacimiento de Benàmer (fig. II.1),
sea dirigir nuestra exposición hacia el que es, desde nuestro punto de vista, el principal problema del proceso investigador sobre
la implantación del neolítico en tierras valencianas, que no es
otro que la hipótesis formulada hace décadas sobre la progresiva neolitización de los grupos mesolíticos y su reconocimiento
material en algunas secuencias estratigráficas de la fachada
oriental de la península Ibérica.
Las investigaciones emprendidas en relación con los últimos
cazadores/recolectores, el proceso de implantación de la economía de producción de alimentos y el propio proceso de neolitización de los grupos mesolíticos han sido temas capitales desde
hace varias décadas, pero especialmente desde que J. Fortea
(1971, 1973, 1985) publicara extensamente la cueva de Cocina,
analizara la secuencia cultural de los grupos mesolíticos y planteara una hipótesis sobre el progresivo proceso de neolitización
(fig. II.2).
Desde entonces, buena parte de las investigaciones emprendidas, en y desde el territorio valenciano, han estado orien-
tadas a mejorar las bases empíricas de caracterización cultural
de los grupos cazadores-recolectores respecto de los productores de alimentos, cimentar mejor las bases cronológicas y secuenciales, y afianzar la hipótesis de la progresiva neolitización
de los grupos locales hasta su definitiva integración. El denominado “modelo dual” (Fortea, 1973, 1985; Bernabeu, Aura y
Badal, 1993; Bernabeu, 1996), en el que se acepta la existencia
de procesos de colonización, procesos de aculturación directa
y también indirecta, ha servido de marco general para describir
un proceso histórico en el que se asumía que los grupos mesolíticos locales irían necesariamente progresando tecnológicamente primero, y económicamente después, hasta “transformarse en”
o “integrarse con” los neolíticos. La propuesta secuencial y cultural, elaborada a partir de algunas cuevas consideradas como
fiables y sin problemas postdeposicionales, como la cueva de
Cocina, Botiquería dels Moros o Costalena, ha servido de base
Figura II.1. Situación de Benàmer en el contexto de la península
Ibérica.
5
[page-n-16]
Figura II.2. Cueva de la Cocina (foto Ximo Martorell).
para desarrollar y argumentar esta hipótesis durante muchos
años.
Sin embargo, la creencia en la fiabilidad de las secuencias
propuestas para esta serie de contextos, no suponía el desconocimiento del conjunto de procesos de formación que pudieron
haber afectado a este tipo de yacimientos, ya que no impidió
cuestionar (y refutar) otras serie de propuestas surgidas en la investigación en relación con los mismos procesos, dado que en
su mayoría sí se podían reconocer errores en la interpretación
de los yacimientos, que en muchos casos estaban alterados, u
otro tipo de problemas de toda índole (Zilhão, 1997; Bernabeu,
Martínez y Pérez, 1999; Bernabeu, 2006).
En los últimos años, la revisión de colecciones líticas de
viejas excavaciones, la obtención de amplias series de dataciones absolutas sobre muestras de vida corta de un buen número
de yacimientos y nuevas bases estratigráficas han empezado a
generar algunas dudas y contradicciones sobre la posibilidad de
poder observar la progresiva neolitización en el registro material. Las nuevas bases empíricas están sirviendo para cuestionar
la secuencia propuesta en algunas de las cavidades aludidas, especialmente para Cocina, y empezar a plantear que, en el registro arqueológico generado por los grupos mesolíticos que en
teoría, iniciaron un “proceso de progresiva neolitización”, existen más rupturas que continuidades (Juan Cabanilles y Martí,
2007/2008), una vez implantados los grupos neolíticos en la
fachada oriental de la península Ibérica. Mientras, hasta hace
poco se podía considerar que la fase C de Cocina era la materialización de la adopción por parte de los grupos mesolíticos
de algunos elementos de la materialidad social de los neolíticos,
y que todavía podía reconocerse e individualizarse en el registro arqueológico con rasgos singulares, pero con signos de continuidad respecto a la tradición industrial geométrica (García
Puchol, 2005), recientemente se empieza a considerar que su
existencia podría ser sólo aparente, sin que en los yacimientos
valencianos pueda ser diferenciada, por el momento, del componente geométrico de la fase B, ni a nivel estratigráfico, ni cronológico (Juan Cabanilles y Martí, 2007/08; Martí et al., 2009:
237). Además, estamos de acuerdo, siguiendo a Martí y otros
(2009: 251), con la consideración de que la fase B o con dominio de triángulos de retoque abrupto no puede seguir considerándose como una fase de transición asociada a la neolitización
6
(Barandiarán y Cava, 2002), ni pensar que es exclusivamente
coetánea con los primeros grupos neolíticos, sino que las dataciones disponibles, después de su valoración crítica, muestran
su antecedencia cronológica en más de 400 años con respecto a
los inicios del Neolítico, con un solapamiento de tan sólo unos
30 años (Martí et al., 2009: 251). Sin embargo, no todos los autores siguen esta propuesta. Para zonas como el Bajo Aragón
(Utrilla et al., 2009) se ha propuesto una reinterpretación de la
ocupación poblacional a partir de las dataciones absolutas, haciendo desaparecer la fase B de algunos de los yacimientos más
destacados e incidiendo en la constatación y materialización del
proceso de neolitización a partir de la documentación de niveles con materiales propiamente mesolíticos y neolíticos (nivel
IIa de Els Secans, nivel c inf. del Pontet, etc.).
Desde nuestra perspectiva, aunque es posible que en la zona del Bajo Aragón se pudiese dar la coetaneidad de los últimos
mesolíticos con los primeros neolíticos, e incluso procesos de
integración, y sin querer entrar a un análisis pormenorizado de
las secuencias estratigráficas en cuevas o abrigos de yacimientos implicados en este proceso, ya que no es este el lugar, creemos que en la situación actual urge realizar una evaluación
estratigráfica y tafonómica precisa un buen número de contextos. De hecho, los problemas relacionados con la formación y
transformación de los yacimientos, especialmente los postdeposicionales, no valorados suficientemente hasta la fecha en
cuevas como Cocina, ha sido la causa de una interpretación secuencial, probablemente errónea, de un contexto arqueológico
que ha sido utilizado como base argumental durante décadas para el reconocimiento material de la progresiva neolitización de
los grupos mesolíticos. Si la fase D de Cocina ya fue descartada (Juan Cabanilles, 1992), en la actualidad, con las consideraciones planteadas en los trabajos citados, también deberíamos
descartar el reconocimiento de la fase C o Cocina III, al menos
en las tierras valencianas. Y, al mismo tiempo, considerar que la
fase B es claramente previa a las primeras evidencias neolíticas,
faltando determinar durante cuánto tiempo fue coetánea a los
primeros neolíticos y, si en algún yacimiento con ocupaciones
mesolíticas recientes se podrá reconocer, una vez identificados
todos los problemas de formación y alteración, si realmente se
dio una asunción de determinados elementos de la materialidad
social neolítica.
Por este motivo, en la actualidad, somos de la opinión que
donde se interpretaba continuidad ocupacional de grupos mesolíticos con progresiva neolitización, primero con la adopción
de elementos de cultura material y, más tarde, de prácticas económicas, ahora con los problemas tafonómicos que deberán ser
evaluados, podríamos empezar a plantear más bien situaciones
de ruptura, con ocupaciones puramente mesolíticas y reocupaciones ya neolíticas posteriores para cuevas como Cocina
o Botiquería (Juan Cabanilles y Martí, 2007/2008), pero posiblemente, también para otros contextos del Bajo Aragón (Els
Secans, Pontet, Costalena), donde cabría la posibilidad de considerar la más que probable alteración de los depósitos.
Esta nueva situación en las investigaciones sobre los últimos grupos mesolíticos en la fachada oriental de la península
Ibérica permite reconocer que se empiezan a tambalear algunos
de los pilares fundamentales que han orientado la investigación
durante varias décadas, y debe servir para reflexionar detenida-
[page-n-17]
mente sobre el proceso investigador desarrollado, reformular
las futuras vías de trabajo, sin necesariamente refutar, por el momento, la hipótesis sobre la progresiva neolitización de los grupos mesolíticos. Más bien somos partidarios de considerar que
este proceso pudo darse, aunque no necesariamente en todos los
grupos mesolíticos de la fachada oriental de la península Ibérica, aun cuando no tuvo por qué quedar materializado en el registro arqueológico.
Del mismo modo, los más recientes estudios sobre ADN
antiguo humano en la cuenca mediterránea también muestran
más ruptura que continuidad. Los análisis efectuados hasta la fecha evidencian tipos comunes mitocondriales comunes entre
Próximo Oriente y varios yacimientos cardiales de la cuenca
Mediterránea, incluso de la fachada oriental de la península Ibérica, como Can Sadurní o Chaves, todos ellos correspondientes
al haplogrupo K (Fernández et al., 2010: 208). Incluso estos
mismos están presentes en yacimientos neolíticos posteriores
de la península Ibérica como Sant Pau o Gruta do Correio-Mor,
sugiriendo una clara continuidad genética entre las primeras poblaciones neolíticas y sus descendientes. Y, por otro lado, los tipos mitocondriales de las poblaciones mesolíticas, entre las que
se encuentran los 15 individuos inhumados en El Collado (Aparicio, 2008), no coinciden con los presentes en el Neolítico, lo
que es un argumento a favor de la existencia de ruptura genética. Todo ello permite sugerir la existencia de una importante
contribución demográfica desde el Mediterráneo oriental que se
habría extendido, al menos, por la fachada oriental de la península Ibérica.
Por todo ello, desde nuestro punto de vista, la implantación
y extensión de los grupos agricultores y ganaderos en las tierras
peninsulares no tuvo que ser un proceso regido por la integración, la aculturación pacífica y la ausencia de conflictividad.
Más bien al contrario, en aquellos territorios con presencia de
grupos mesolíticos, se desarrollaría un proceso de imposición
social y de ampliación del dominio territorial y sobre los recursos (tierra, materiales bióticos y abióticos) por parte de los grupos agricultores y ganaderos, cuyo mayor grado de desarrollo
social (mayor cohesión, conciencia e institucionalización social,
volumen demográfico y desarrollo tecnológico) frente a los cazadores/recolectores facilitaría su rápida expansión, inicialmente sobre los mejores espacios bióticos. Ello no implica, que en
algunos casos, determinados grupos mesolíticos acabaran integrándose con grupos neolíticos después de un periodo de interacción y asunción de determinadas prácticas económicas y
sociales, mientras que otros, los más, acabarían quedando aislados y abocados a la extinción, entendida como cese o desaparición gradual.
Se trata, por tanto, de una multiplicidad de procesos que en
cada territorio pudo gestarse de forma diferente. No podemos
seguir pensando que la validación o propuesta de un proceso debe hacerse extensible a toda la fachada oriental de la península
Ibérica, sobre todo, si consideramos que la neolitización de este amplio territorio se iniciaría posiblemente con la llegada por
vía marítima de colonos, implantados con todos sus medios de
producción de forma puntual en determinadas cuencas, es decir,
siguiendo la caracterización de algunos autores, “a salto de rana” (Zilhâo, 1997, 2001). Y, en este sentido, el grupo neolítico
antiguo de las comarcas centro-meridionales valencianas pudo
ser uno de los ejemplos de búsqueda e implantación en cuencas
deshabitadas, desde donde, después de un proceso de consolidación, se extendieron hacia otras zonas septentrionales, meridionales y del interior peninsular entrando en conflicto con los
últimos grupos mesolíticos.
Sin embargo, lo verdaderamente difícil es que alguno de estos (procesos) se haya materializado en los registros arqueológicos. Si difícil ha sido generar las bases para poder reconocer
la progresiva neolitización y asimilación de nuevas prácticas sociales a partir de las secuencias arqueológicas, más escasas aún
son las posibilidades de reconocer los procesos de segregación
y conflictividad (y también de integración) social intra e intersocial, a sabiendas de que los mismos no se prolongarían más
de 3-4 generaciones. No obstante, aunque las posibilidades de
reconocer arqueológicamente los procesos señalados son remotas, no por ello debemos renunciar ni a la hipótesis de trabajo,
ni a la búsqueda de indicadores que permitan reconocerlo.
La ausencia de pobladores mesolíticos en determinados territorios, como se propone para las cuencas septentrionales alicantinas (Juan Cabanilles y Martí, 2002; García Puchol, 2005),
probablemente desde finales de la fase A, el reconocimiento de
territorios despoblados entre mesolíticos y neolíticos, o la adopción de determinadas técnicas o prácticas de cazadores-recolectores por parte de los grupos agricultores y ganaderos, podrían
ser interpretados en este sentido, siempre y cuando no sean analizados de forma aislada y utilizados como único argumento en
la contrastación o refutación de las hipótesis.
En cualquier caso, con independencia de los problemas que
suscita la cuestión planteada, su resolución ha partido de la
caracterización de la dualidad (Fortea y Martí, 1984/85; Fortea
et al., 1987; Martí y Juan Cabanilles, 1997, 2000). La dinámica
histórica y la materialidad social de los grupos mesolíticos se ha
ido definiendo a lo largo de los últimas décadas (Aura et al.,
2006; Martí et al., 2009; Utrilla y Montes, 2009) al tiempo que
se realizaba la de los grupos neolíticos, especialmente en el ámbito de la fachada oriental de la península Ibérica (Martí, 1978,
1985; Bernabeu, 1995, 1996; Bosch, 1994; Utrilla, 2002), hasta
el punto que se ha podido reconocer territorialmente un grupo
cultural muy homogéneo para los momentos iniciales del Neolítico en el ámbito de las tierras valencianas. Nos referimos al
denominado grupo cardial valenciano o “Or-Cendres” (Martí,
1978; Martí y Juan Cabanilles, 1987; Bernabeu, 1989, 2002)
que se extiende principalmente por el espacio geográfico comprendido entre el mar Mediterráneo y las sierras de Benicadell,
Mariola y Aitana, en el norte de la provincia de Alicante y sur
de la de Valencia (Bernabeu, 2002; García Puchol, 2005; García
Atiénzar, 2009). Este grupo, integrado por algo más de una
treintena de yacimientos en cuevas, abrigos y al aire libre (García Atiénzar, 2009) (fig. II.3), son definidos básicamente por el
dominio de la cerámica cardial, pero también por el denominado por algunos(as) investigadores(as) como “paquete neolítico”,
integrado, además de por la cerámica, por un instrumental macrolítico variado (molinos, manos de molino, hachas, azuelas,
etc.), una destacada producción ósea (cucharas, espátulas, etc.),
malacológica (adornos) y lítica tallada (elementos de hoz, taladros, láminas con retoques marginales, etc.), y por el conjunto
de los domesticados, además de otras manifestaciones, incluso
gráficas, al coincidir territorialmente con el arte macroesque-
7
[page-n-18]
Figura II.3. Mapa de distribución de los principales yacimientos citados en el texto.
mático y esquemático (Torregrosa, 1999, 2001; Torregrosa
y Galiana, 2001; Hernández y Martí, 2001). No obstante, recientemente, aunque este grupo sigue siendo reconocido como
cardial, se empieza a plantear que el proceso de colonización
fuera mucho más complejo, ante la posibilidad de que interviniesen grupos neolíticos con tradiciones culturales, e incluso,
procedencias diversas, pero dentro del horizonte de cerámicas
impresas del Mediterráneo occidental (García Atiénzar, 2010).
El yacimiento de Barranquet en Oliva, en el que se han documentado cerámicas con técnicas decorativas como sillon d’impression o Roker ha sido la base desde la que plantear esta
cuestión (Bernabeu et al., 2009).
Desde que se publicaran las monografías de la Cova de l’Or
(Martí, 1977; Martí et al., 1980) se han intensificado las investigaciones sobre el Neolítico en el territorio valenciano, mostrando una elevada densidad de asentamientos al aire libre.
Entre los sitios documentados destaca el amplio número registrado en la cuenca del Serpis, gracias al desarrollo de amplios
programas de prospecciones (Bernabeu et al., 1999; Barton et al.,
2002; Molina, 2003, 2004; Bernabeu et al., 2003; García Puchol et al., 2001; García Puchol y Aura, 2006) (fig. II.4).
Estas prospecciones centradas en los fondos del valle del
Serpis se iniciaron después de poner de manifiesto en algunas
publicaciones, la importancia de los poblados al aire libre des-
8
de los momentos antiguos del Neolítico (Soler García, 1961,
1965). El descubrimiento de yacimientos como el Mas del Pla
o el Bancal de Satorre (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989:
101), junto a otros ya conocidos como Casa de Lara o Arenal
de la Virgen en la zona de Villena, o el Mas d’Is (no valorado
convenientemente en esos momentos), venían a cambiar la
orientación de las investigaciones sobre el Neolítico. Los asentamientos al aire libre pasaban a ser los núcleos más destacados para el estudio del periodo desde sus momentos iniciales,
y no desde el IV-III milenio BC como hasta la fecha se había
considerado (Bernabeu, Guitart, Pascual, 1989: 101). Y, por
otro lado, en esa misma publicación sobre el patrón de asentamiento del Neolítico a la Edad del Bronce en tierras valencianas, se empezaba a considerar la existencia de ocupaciones
epipaleolíticas geométricas al aire libre que iniciaban el proceso de neolitización y que, en algunos casos, podían prolongar
su ocupación hasta la fase campaniforme (Casa de Lara, por
ejemplo), frente a poblados plenamente neolíticos, de momentos antiguos, sin evidencias de ocupaciones previas (Mas del
Pla o Mas d’Is) (fig. II.5).
No obstante, a pesar de todas estas importantes consideraciones, que hacían necesario excavar en asentamientos en llano,
hasta el momento, las bases estratigráficas para el estudio del
Neolítico en tierras valencianas han sido obtenidas a través de
[page-n-19]
Figura II.4. Vista general de la cuenca media del río Serpis o d’Alcoi
desde Cova de l’Or. A la derecha de la imagen y en el fondo del valle
se ubica Benàmer.
la excavación de cuevas. Además de la Cova de l’Or (Martí,
1977; Martí et al., 1980) y la Cova de les Cendres (Bernabeu,
1989; Bernabeu et al., 2001; Bernabeu y Molina, 2009), que
han servido inicialmente para establecer la secuencia cronocultural, caracterizar a los grupos iniciales cardiales y su desarrollo, y ser reconocidos en la investigación internacional
(Guilaine, 1986; Pessina y Muscio, 2000; Fugazzola, Pessina y
Tiné, 2002; Mazurie, 2007); se han excavado o se está excavando en yacimientos en cueva o abrigo como la Cova de la Sarsa
(Asquerino, 1978, 1998), el Abric de la Falguera (García Puchol
y Aura, 2006), Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995), Coves de
Santa Maira (Aura et al., 2000, 2002), Cova d’en Pardo (Soler
Díaz et al., 1999, 2008; Soler Díaz y Roca de Togores, 2008),
Cova de Bolumini (Guillem et al., 1992) y Cova Randero. Son
muy pocas las investigaciones centradas en asentamiento al aire libre, destacando algunos apuntes publicados sobre Mas d’Is
(Bernabeu, et al., 2002, 2003; Bernabeu y Orozco, 2005) con
cabañas y fosos de gran tamaño con una considerable complejidad estructural; Mas del Regadiuet (García Puchol et al.,
2008), Barranquet (Esquembre et al., 2008) y La Vital (Bernabeu et al., 2010), o ya posteriores en la secuencia neolítica como
l’Alt del Punxó (García Puchol, 2005; García, Barton y Bernabeu, 2008), Niuet (Bernabeu et al., 1994), Les Jovades (Bernabeu y Guitart, 1993; Pascual Benito, 2005), Colata (Gómez et
al., 2004) o Camí de Missena (Pascual, Barberà y Ribera, 2005).
Este conjunto de excavaciones han ido acompañadas de una
amplia batería de dataciones absolutas, situándose a la altura de
buena parte del Mediterráneo occidental (Bernabeu, 2006; García Puchol, 2005; García Puchol y Aura, 2006; García Atiénzar,
2009, 2010), significativos estudios paleoeconómicos y paleoecológicos (Carrión, 2006; Dupré, 1988, 1995; Fumanal, 1986;
Fumanal et al., 1993; Fumanal y Badal, 2001; Badal, 1999,
2002, 2009; Badal y Atienza, 2008; Pérez Ripoll, 1980, 2006;
Sanchís, 1994; Soler Díaz et al., 1999; Soler Díaz y Roca de Togores, 2008; Verdasco, 2001, etc.), análisis teóricos desde la óptica de la arqueología del paisaje (García Atiénzar, 2006, 2009),
amplios análisis y estudios de tecnología cerámica (McClure,
2004, 2007; McClure et al., 2006), lítico pulido (Orozco, 1999,
2000, 2009a y b), líticos tallados (Juan Cabanilles, 1984, 1990,
Figura II.5. Zona de Les Puntes donde se ubica Mas d’Is (foto Fco.
Javier Molina).
2008; Fortea, Martí y Juan Cabanilles, 1987; Fernández, 1999;
García Puchol, 2005, 2006, 2009a, 2009b; Gibaja, 2006, 2008),
de las producciones óseas y malacológicas (Pascual, 1998), del
conjunto de las manifestaciones gráficas (Martí y Hernández,
1988; Hernández y Martí, 2001; Hernández, 2005, 2008), e incluso, hipótesis del proceso de constitución y expansión territorial de los grupos neolíticos en el ámbito valenciano (García
Puchol, 2005; Jover y Molina, 2005; Jover, Molina y García,
2008) y una propuesta sobre procesos de control de la producción y concentración del poder (Bernabeu et al., 2006, 2008).
Por todo ello, sin olvidar la amplia producción generada en
el área catalana, es lógico que consideremos que las comarcas
centro-meridionales valencianas son uno de los territorio de toda la península Ibérica con un mayor desarrollo de las investigaciones para el periodo Neolítico. Pero, no por ello, dejan de
existir problemas y preguntas al registro.
Uno de los problemas señalados repetidamente para el territorio del grupo cardial valenciano es la nula evidencia de yacimientos con niveles mesolíticos geométricos recientes con los
que se pudiera abordar la problemática de la posible convivencia
de grupos con tradiciones económicas y culturales diferenciadas.
Solamente han sido reconocidas algunas ocupaciones de cavidades o abrigos correspondientes a la fase A o Cocina I de la segunda mitad del VII milenio cal BC –Tossal de la Roca, Abric de
la Falguera, Santa Maira, Collado, etc. (Martí et al., 2009)–, sin
continuidad posterior (fig. II.6). La fase B o Cocina II, previa a
los primeros grupos neolíticos de la zona, está totalmente ausente en este espacio geográfico, a pesar de los esfuerzos realizados
en su búsqueda durante las prospecciones y la excavación de yacimientos, como por ejemplo en Falguera (García Puchol y Aura,
2006). De hecho, ni siquiera existían evidencias de yacimientos
mesolíticos al aire libre con la excepción del Collado en Oliva
(Aparicio, 1990a y b, 2008), hasta que se empezaron a reconocer
algunas evidencias descontextualizadas en los sondeos realizados
en el Barranc de l’Encantada (García Puchol et al., 2001) o el
Mas del Regadiuet (García Puchol et al., 2008). Esta situación
permitió hace unos años plantear que se trata de un territorio despoblado en el momento de la implantación de los primeros neolíticos, estableciéndose una “frontera” entre éstos y los mesolíticos
en su proceso de expansión (García Puchol, 2005).
9
[page-n-20]
Figura II.6. Tossal de la Roca (foto Virginia Barciela).
Figura II.7. Abric de la Falguera (foto Fco. Javier Molina).
Con este panorama, a finales del 2007 se iniciaron los
trabajos de seguimiento arqueológico en la zona conocida coloquialmente como “Cantera de Benàmer”, aunque hemos
preferido denominarlo exclusivamente con el topónimo, correspondiente actualmente a una pedanía de la localidad de Muro,
que tiene su origen en una alquería islámica (Azuar, 2005). La
realización de obras para la construcción de la Autovía Central
de Mediterráneo en su tramo Alcoi-Cocentaina-Muro podía
afectar a una posible área arqueológica de la que se tenía constancia en la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat
Valenciana desde los años 1990. Este hecho supuso la aprobación de un proyecto de actuación arqueológica que implicaba,
en una fase inicial, la realización de una serie de sondeos en el
área de afección, con la intención de determinar la existencia o
no en el subsuelo de evidencias arqueológicas. Y, en una segunda, y dado que los sondeos fueron positivos en algunos puntos,
la excavación en extensión de dos sectores que se iban a ver
afectados por el trazado de la carretera. Los resultados obtenidos han sido mucho más complejos de lo que se podía suponer.
De poder ser considerado, a partir de las evidencias superficiales, como un posible yacimiento neolítico de cronología avanzada, estamos ante un yacimiento del que se ha podido excavar
una amplia superficie de momentos mesolíticos, cardiales, postcardiales e ibéricos. En este sentido, la dificultad que implica
determinar las ocupaciones de un yacimiento a partir exclusivamente de reconocimientos superficiales se nos antoja bastante
complicada y con serias limitaciones, mucho más para este tipo
de yacimientos en llano y en terrazas que han sido muy transformadas por las labores agrícolas.
En cualquier caso, a pesar de la magnitud del conjunto y teniendo en cuenta los problemas con los que se ha tenido que
afrontar su documentación (limitación al área de afección, temporales, económicos, climatológicos, etc.), además del conjunto
de consideraciones realizadas con anterioridad en relación con el
grado y situación de las investigaciones en la zona, este texto no
es más que una pequeña aportación que sirve, simplemente, para matizar algunos de los planteamientos realizados hasta la fecha. De hecho, ya podemos empezar a plantear, al menos, una
serie de cuestiones de especial trascendencia para el proceso investigador que no vienen más que a generar más preguntas:
1) Benàmer es un yacimiento al aire libre, ubicado en el
fondo del curso medio del río Serpis, ocupado de forma discontinua o con claros hiatos ocupacionales por grupos reconocidos culturalmente como mesolíticos, cardiales, postcardiales
e ibéricos. La excavación de amplias extensiones superficiales
ha permitido reconocer esta compleja historia ocupacional con
claras rupturas. Las mismas rupturas han sido documentadas en
el Abric de la Falguera (García Puchol y Aura, 2006), a pesar de
que hace años fue considerado como un posible yacimiento donde observar la neolitización (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989:
109) (fig. II.7). Creemos que las mismas características de hiatos ocupacionales debemos considerar para aquellos yacimientos al aire libre y en cueva en los que se ha planteado la
posibilidad de poder observar el proceso de neolitización. Es el
caso de Cocina (Martí y Juan Cabanilles, 2007/2008) y, probablemente, otros contextos del Bajo Aragón.
2) Los grupos mesolíticos ocuparían y acamparían de forma habitual en los fondos de los valles, especialmente y en este
caso concreto, la cuenca del Serpis, siendo las cuevas cazaderos
de uso puntual. Yacimientos como Benàmer, que podemos caracterizar como un campamento residencial de fondo de valle,
permiten interpretar que los grupos mesolíticos ejercerían una
amplia movilidad desde la cabecera hasta la desembocadura de
los ríos, aprovechando todos los recursos disponibles y acampando habitualmente en las terrazas más próximas a los cursos
de agua (Martí et al., 2009). Solamente unas condiciones topográficas muy especiales han posibilitado la conservación de
este asentamiento al aire libre, lo que implica admitir las dificultades existentes para documentar nuevos asentamientos de similares características en ésta y otras cuencas de la fachada
oriental de la península Ibérica.
3) Con la documentación de yacimientos neolíticos de momentos iniciales como Barranquet en Oliva, cerca de la línea de
costa, de Benàmer en el interfluvio de los ríos Agres y Serpis, a
mitad del trayecto de este último, y de Mas d’Is y Falguera en
las cabeceras, se valida la idea de que los grupos productores de
alimentos también se asentaron preferentemente a lo largo de
las terrazas más próximas a los cursos de los ríos de las tierras
septentrionales alicantinas, al igual que lo habían hecho los grupos mesolíticos previos. No solamente buscaron espacios con
10
[page-n-21]
unas condiciones bióticas muy especiales en las cabeceras de algunos cursos fluviales. Se asentaron al aire libre y gestionaron
el uso de cuevas o abrigos para todo tipo de prácticas (Jover y
Molina, 2005; Jover, Molina y García, 2008; García Atiénzar,
2009). Y, también debemos considerar a este respecto, que las
evidencias de la ocupación cardial de Benàmer se han conservado gracias a unas condiciones topográficas especiales de la terraza donde se ubica, lo que supone redundar en la idea
planteada sobre la dificultad de conservación de los asentamientos al aire libre en la zona, aunque algunos trabajos de
prospección han tenido resultados realmente significativos (Molina, 2002-2003, 2004; García y Aura, 2006; Molina y Barciela,
2008), para los que se nos antoja muy difícil determinar, a partir exclusivamente del registro arqueológico superficial, la historia ocupacional de los mismos.
4) A partir de las evidencias documentadas en Benàmer, el
desarrollo de prácticas de almacenamiento a gran escala con silos de gran capacidad se remonta en la zona, como mínimo, a
mediados-finales del V milenio cal BC, lo que permite inferir
que la consolidación demográfica de los grupos campesinos en
este territorio fue muy rápida. Este proceso tendría su continuidad en etapas posteriores, especialmente representada en yacimientos como Les Jovades, cuyas evidencias han servido para
proponer procesos de concentración poblacional y de poder,
aunque ya dentro del IV milenio cal BC (Bernabeu et al., 2006,
2008). La información recabada en las ocupaciones postcardiales de Benàmer, vienen a replantear esta propuesta como más
adelante trataremos.
5) Aunque son muy poco todavía los argumentos para plantear un cambio en las estrategias de ocupación de los fondos de
los valles, hacia inicios del IV milenio cal BC se abandona Benàmer y otros asentamientos y se ocupan otros enclaves cercanos
como l’Alt del Punxó (García Puchol, 2005; García, Barton y
Bernabeu, 2008), ahora ya con fosos. Es muy probable que fuese el mismo grupo humano el que se trasladaría de una zona a la
otra, ya que la distancia entre ambas no supera los 2 km en línea
recta.
En definitiva, Benàmer es un asentamiento al aire libre, emplazado en la confluencia de los ríos Agres y Serpis y en el ca-
Figura II.8. Vista general del sector 2 de Benàmer y al fondo, a la
derecha, las estribaciones montañosas donde se ubica la Cova de l’Or.
mino natural que une la Cova de la Sarsa con Cova de l’Or. Desde el mismo se contempla al norte la sierra del Benicadell y al
noreste la emblemática Cova de l’Or (fig. II.8). Han transcurrido más de 30 años desde la publicación de la segunda de las monografías en la que se presentaron los resultados obtenidos en
la excavación de esta cavidad y 55 desde la primera de las intervenciones arqueológicas oficiales realizadas por V. Pascual
y J. San Valero. Mucho tiempo en el que, por suerte, se han dado pasos de gigante que permiten contextualizar convenientemente la secuencia ocupacional de Benàmer, reconociendo los
diversos problemas existentes en su formación y las discontinuidades detectadas en su ocupación.
En este marco investigador, pretendemos exponer y reflejar
en las siguientes páginas el conjunto de los trabajos desarrollados en relación con la excavación practicada en el yacimiento
de Benàmer, siendo conscientes de que se trata de una nueva
aportación que se suma a una larga trayectoria de estudios en y
desde las tierras valencianas. Sirva este trabajo como homenaje
a Javier Fortea Pérez, a quien tuvimos la suerte de conocer siendo estudiantes y reconocer su calidad investigadora, docente y
humana a lo largo de los años.
11
[page-n-22]
[page-n-23]
III. GEOMORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE BENÀMER
J.M. Ruiz Pérez
RASGOS GEOGRÁFICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
El yacimiento de Benàmer se ubica sobre una terraza fluvial
en la margen izquierda del río Serpis o Riu d’Alcoi, muy cerca
de su confluencia con el Riu d’Agres (T.M. de Muro d’Alcoi)
(fig. III.1). Hacia el oeste la zona limita con las unidades de piedemonte de la Serra de Mariola y el abanico aluvial del Riu
d’Agres a cuyo extremo distal se adosan las terrazas del Serpis.
El valle del Serpis se ubica en el sector prebético externo del norte de Alicante en el que alternan sierras o macizos elevados sobre calizas generalmente cretácicas y valles en materiales
margosos miocenos. El estilo estructural se caracteriza por largas crestas anticlinales en champiñón y verticalización de los
flancos, mientras sobre los sinclinales (pliegues en champiñón
invertido) se depositan potentes formaciones miocenas, especialmente de margas Tap, muy impermeables. Al oeste de Benàmer se encuentra el núcleo levantado de Mariola (1390 m snm)
con una amplia fracturación consecuencia del engrosamiento
(más de 300 m) del conjunto Neocomiense-Barremiense inferior
(IGME, 1975). La bóveda anticlinal de Mariola se encuentra intensamente fracturada y hundida hacia el este (Cocentaina-Muro) con un salto que sobrepasa los 2000 m. Las estructuras
hundidas determinan una disimetría del valle del Serpis, con los
relieves miocenos de la margen derecha levantados respecto a la
margen izquierda.
Desde el punto de vista climático, se superan los 600 mm
de precipitación anual (según los registros de las estaciones pluviométricas de Agres, Almudaina y del embalse de Beniarrés),
con un régimen estacional marcado por la sequía de julio-agosto y un período lluvioso principal de otoño-principio de invierno. Una peculiaridad destacable del clima del área es la elevada
frecuencia de sucesos de lluvias mayores de 200 mm/24 h que
se repiten con periodos de 20-30 años (La Roca, 1980). El yacimiento se encuentra cerca de la cola del embalse de Beniarrés
(27 Hm3 de capacidad) que regula la cuenca media-alta del río
Serpis (474 km2) con una presa de gravedad de 53 m de altura,
levantada en sucesivas fases entre las décadas de 1940 y 1970,
y una lámina de agua de 260 hectáreas. Desde el punto de vista
hidrológico, cabe resaltar que la aportación media anual del río
Serpis o Riu d’Alcoi hacia el embalse de Beniarrés es de 83
Hm3 (2,63 m3 seg-1), si bien con gran irregularidad interanual,
puede fluctuar entre 227 Hm3 y 19 Hm3 (Fontavella, 1952).
Figura III.1. Mapa de situación.
13
[page-n-24]
Figura III.2. Esquema geomorfológico.
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DEL ENTORNO
DE BENÀMER
El yacimiento de Benàmer se sitúa directamente sobre niveles de gravas correspondientes a una terraza fluvial elevada
en torno a +20 m por encima del cauce actual del río Serpis. Las
principales unidades geomórficas que enmarcan el yacimiento
de Benàmer son varios niveles de terrazas cuaternarias del río
Serpis, los abanicos aluviales situados al pie de la Serra de Mariola a los que se adosan dichas terrazas, los relieves de incisión
sobre margas que dominan la margen derecha del valle y el cauce actual del río Serpis. La situación de dichas unidades que se
describen a continuación puede verse en la figura III.2.
14
Glacis, abanicos y piedemontes cuaternarios
Al pie de la sierra de Mariola se han depositado potentes
acumulaciones cuaternarias que descienden de oeste a este hacia el valle del Serpis entre las cotas 550-500 m y 400-350 m
aproximadamente. Al salir al valle del Serpis, el Riu d’Agres
forma un abanico aluvial que desciende entre los 410-360 m de
altura con una pendiente próxima al 20‰. El río discurre con
trazado meandrizante encajado en dicho abanico, entre terrazas
cuaternarias. Un horizonte argílico en una terraza del Riu d’Agres, valle arriba, se dató por TL en 73.000 ± 11.000 (Pleistoceno superior). Asimismo, los barrancos que descienden de la
vertiente oriental de la Serra de Mariola han depositado poten-
[page-n-25]
tes abanicos aluviales, con sectores inundables hasta la actualidad entre Muro y Cocentaina. En la parte distal de uno de estos
abanicos, a la altura del Barranc de Fontanelles (Les Jovades)
se dató un horizonte argílico por TL en 81.000 ± 12.000 (Fumanal y Carmona, 1995; Carmona et al., 1986). El perfil de Jovades se compone de un depósito detrítico coronado por un
nivel carbonatado. Este nivel carbonatado, estudiado con lámina delgada, presenta dos zonas, la inferior con abundantes
restos de materia orgánica formada bajo condiciones de importante humedad. Hacia el techo, refleja alternancias de condiciones húmedas/secas relacionadas con oscilaciones freáticas en el
piedemonte (Estrela y Fumanal, 1989).
Relieves de incisión sobre margas
El Mioceno indiferenciado, predominantemente margoso,
domina los relieves de la margen derecha del valle del río Serpis. Los deslizamientos en masa y la profunda incisión de los barrancos que afluyen al Serpis caracterizan el modelado de este
sector (La Roca, 1980). En esta margen oriental de la cuenca hay
una amplia secuencia de glacis que se extienden hacia el oeste
más allá del curso del Serpis. Cerca de Cocentaina, en el Molí
de Serrelles, aparecieron restos de Mammuthus meridionalis
que datarían del Pleistoceno inferior bajo un suelo a techo de
los glacis. Dichos sistemas de glacis se formarían durante el
Pleistoceno inferior/medio, aunque se ignora la edad de la colmatación que engloba con tramos lacustres y Melanopsis. Según esto, el encajamiento de la red fluvial actual sería del
Pleistoceno medio en adelante (Aguirre et al., 1975).
(a +15-18 m sobre el cauce) que se caracteriza por la total ausencia de encostramiento de los materiales detríticos.
Cauce actual del río Serpis
El río Serpis en el tramo cercano a Benàmer tiene un amplio
lecho mayor con una anchura entre 150 y más de 300 m, incluyendo barras laterales o barras de meandro (point bars). El lecho
muestra un microrrelieve con barras de grava elevadas 0,5-2 m
sobre el talweg meandrizante y cursos secundarios que quedan
en seco en aguas bajas. La fuerte pendiente media del valle
(8-10‰) es atenuada por el trazado meandrizante del lecho menor (> 6‰). En la zona inmediata a Benàmer hay una ruptura de
pendiente en el cauce, con un tramo entre los 340-330 m cercano al 9 ‰ y, aguas abajo, un tramo relativamente llano en torno
a la confluencia con el Riu d’Agres. Cabe tener en cuenta también los cambios recientes en el cauce, tras la construcción de la
presa de Beniarrés a partir de 1940. Dicha presa sitúa un nivel
de base 53 m más alto que ha provocado una colmatación en la
cola del embalse y, probablemente, una acreción reciente en el
tramo de Benàmer. Por comparación de las fotografías aéreas de
1956 y 2006 pueden reconocerse cambios significativos en la
morfología fluvial tales como una importante variación del trazado del río en el tramo próximo a Benàmer, el recorte de taludes en márgenes cóncavas de meandros (Niuet), cortas de
meandros y bandeos laterales del lecho menor con desplazamientos de más de 200 m en la zona de confluencia con el Riu
d’Agres (figs. III.3, III.4, III.5 y III.6).
Niveles de terrazas del río Serpis
GEOMORFOLOGÍA DE LAS TERRAZAS
DE BENÀMER
Los sedimentos aluviales del río Serpis constituyen varios
niveles de terrazas formadas por materiales detríticos y litoquímicos que han sido descritos por varios autores (Bernabé, 1975;
Rosselló y Bernabé, 1978; Cuenca y Walker, 1985, 1995; Estrela y Fumanal, 1989; Estrela et al., 1989, 1991; Fumanal, 1993).
Uno de los niveles más antiguos del Riu d’Alcoi (G3-T3),
desconectado de la red fluvial actual, a una altura de 70-100 m
sobre el cauce y, por sus características y localización, puede corresponder al inicio del Cuaternario. Está constituido por un potente cuerpo travertínico en la zona de Muro de l’Alcoi e incluye
facies de tallos, estromatolítica, de oncoides y de musgos (Estrela y Fumanal, 1989; Estrela et al., 1991). Estos edificios litoquímicos en zonas distales del piedemonte pudieron formarse en
un ambiente semiendorreico o lagunar, antes de la incisión de la
red de drenaje actual, durante épocas climáticas húmedas que favorecieron un importante desarrollo de la vegetación.
Frente a la Alqueria d’Asnar, en la margen derecha del Serpis, Estrela et al. (1989) describen dos conjuntos sedimentarios
adosados lateralmente. El nivel de terraza (G2-T2) es un manto
detrítico con morfología de terraza (a +23-28 m sobre el cauce
actual) que corresponde a un episodio generalizado de relleno
del valle durante el Pleistoceno medio. Se considera un nivel
guía de correlación entre las distintas cuencas (a alturas variables) con morfología de cono, glacis y terraza. La terraza suele
estar coronada por un conglomerado fuertemente cementado.
Encajado y adosado al nivel anterior aparece la terraza T1
Según las mediciones topográficas realizadas durante la excavación arqueológica, los niveles neolíticos se encuentran hacia
los 350 m snm en el sector 2 (entre 4 y algo más de 5 m por debajo de la cota de referencia situada a 355,20 m snm). El lecho
menor del río en este tramo, según la altimetría de los planos
1:10.000 del ICV se encuentra entre los 329 y 332 m snm apro,
ximadamente, así que el techo de la terraza sobre la que se emplaza el yacimiento se encuentra a un nivel unos 20 m por
encima del cauce actual. El nivel de terraza fluvial sobre el que
se asientan los materiales arqueológicos y las graveras adosadas
al cauce corresponde a paquetes de gravas subredondeadas sueltas con matriz arenosa, sin encostramientos; se identifican estructuras sedimentarias de corriente, con buzamiento de capas
característicos del frente de avalancha de barras fluviales, predominando los niveles de gravas gruesas, de litología calcárea,
entre las que se intercalan capas decimétricas de gravas muy finas bien clasificadas y lentes de arenas laminadas. El tamaño
medio de las gravas ronda los 5-10 cm, mientras los bloques de
mayor tamaño, superan los 20 cm de diámetro. Son frecuentes
las zonas manchadas por óxidos de manganeso que caracterizan
los niveles de fluctuación de agua freática en los ríos.
Para situar la posición relativa de la terraza de Benámer se
han analizado exposiciones en el entorno del yacimiento, en diversos cortes artificiales (graveras, zanjas de las obras de la autovía y sondeos arqueológicos) y naturales (orillas de cauces).
Se reconocieron dos sectores principales del yacimiento: el sec-
15
[page-n-26]
1956
2006
Figura III.3. Comparación de fotografías aéreas de 1956 y 2006.
tor 1 situado algo más alejado del Serpis, sobre un terreno ligeramente más elevado, y el sector 2, situado más cerca del Serpis, sobre la parcela inferior. Por otro lado, para tener una idea
más ajustada de la situación geomórfica del yacimiento y para
poder interpretar adecuadamente sus registros, se han realizado
una serie de perfiles transversales a lo largo de un tramo del valle del Serpis (fig. III.7). En los reconocimientos de campo realizados en el entorno del yacimiento se pudieron identificar seis
niveles de terraza, incluyendo el cauce actual. La terraza de
Benàmer correspondería al nivel Qt3 (T1 según la bibliografía
regional), dentro de dicha secuencia:
- (Qt6) barras de gravas actuales (0-2 m). Lecho de avenida del cauce que se ensancha hasta 250-300 m incluyendo las
barras de meandro y el área de migración reciente del cauce
(cartografiada como T0a en la figura III.2).
- (Qt5) terraza inferior (5-10 m). Se observa localmente un
nivel de gravas muy sueltas que puede corresponder a un nivel
de relleno holoceno, intermedio entre el T1 y el lecho actual, a
veces cubierto por depósitos finos de inundación. Aparece, por
ejemplo, junto a la confluencia del Riu d’Alcoi y el Riu de Penàguila y en torno a la confluencia del Riu d’Agres y el Serpis
(cartografiada como T0b en la figura III.2).
- (Qt4) terrazas intermedia (12-15 m). Son retazos de terrazas que aparecen a una altura menor a la de Benàmer y por
encima de la terraza inferior. Aparece también aguas abajo de la
16
confluencia del Riu d’Agres en márgenes de campos entre 1314 m por encima del lecho actual. Podría corresponder a una terraza del tardiglaciar Würm o representar alguna fase inicial de
incisión durante el Holoceno (cartografiadas como T1 en la figura III.2).
- (Qt3) terrazas bajas (18-25 m). El registro sedimentario
del yacimiento de Benàmer se sitúa directamente sobre esta terraza elevada en torno a 20 m sobre el cauce actual del Serpis y
equivalente a la terraza de Niuet. No obstante, es probable que
existan dos niveles de terraza diferenciados entre los sectores 1
y 2 del yacimiento, puesto que aparece un escalonamiento entre
las parcelas de cultivo que se aprecia en la fotografía aérea de
1956, antes de las perturbaciones recientes en el área de excavación (fig. III.3). Destaca la existencia de horizontes orgánicos
y suelos gley, justo por encima de los niveles de gravas. Teniendo en cuenta la inexistencia de costras puede asociarse a la terraza T1 asignada en la bibliografía al Pleistoceno superior.
- (Qt2) terrazas medias (28-40 m). Se encuentran en la margen derecha del río, algo aguas abajo de Benàmer y se caracterizan por un nivel encostrado a techo. Es equivalente a la terraza
T2 descrita por Estrela et al. (1989) frente a l’Alqueria d’Asnar
y asignada al Pleistoceno medio (fig. III.8).
- (Qt1) terrazas altas travertínicas (70 m) (T3 en la bibliografía utilizada).
[page-n-27]
Figura III.5. Lecho actual del Serpis junto a Benàmer.
Figura III.4. Cambios en el trazado del río Serpis (1956-2006)
en torno a Benàmer.
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN: EL REGISTRO DE
BENÀMER Y LA EVOLUCIÓN HOLOCENA
Las características sedimentológicas del registro de Benàmer,
con rasgos como horizontes orgánicos y suelos gley, podrían
asociarse a subambientes fluviales con abundante vegetación de
ribera y agua estancada como los que se observan en pozas y
cauces abandonados dentro del lecho mayor actual del Serpis.
No obstante, se ha podido constatar la existencia de dichos horizontes fuera de los ambientes propiamente fluviales, sobre laderas y taludes de la margen derecha del río (Costera del Xop),
de manera que el yacimiento podría estar ubicado en una posición algo destacada con respecto al cauce, en un punto cercano
a una surgencia de agua y ligado a condiciones ambientales
húmedas del Óptimo climático durante la primera mitad del
Holoceno. Se ha citado también la existencia de fuentes y depósitos travertínicos en los piedemontes de Muro de l’Alcoi.
No es de extrañar pues la existencia de un paquete sedimentario
de arroyadas travertínicas sobre los niveles mesolíticos (empedrados) del sector 2. Sobre los sedimentos orgánicos que recubrían dichos empedrados se podían ver Melanopsis o “caragols
d’aigua”, gasterópodos que habitan en ambientes fluviales y
fuentes.
La formación de niveles de terraza escalonados del Serpis
se debe a alternancia de fases de agradación y encajamiento fluvial. Las fases de agradación aluvial se suelen relacionar con períodos fríos del Cuaternario en las grandes cuencas fluviales,
momentos durante los cuales la producción de sedimentos es
máxima y se produce un exceso de aporte sedimentario en relación al caudal. La incisión puede estar desencadenada por cam-
Figura III.6. Meandro del Serpis.
bios en el régimen fluvial y por una disminución del aporte de
sedimentos en relación al caudal que, a menudo, se asocia a
cambios en la cubierta vegetal. Cabe suponer, por correlación
con otras cuencas fluviales, que la fase de agradación fluvial durante la cual se formaría el nivel de terraza de Benàmer se prolongaría hasta el tardiglaciar o, como mucho, el inicio del
Holoceno, poco antes de la primera ocupación del yacimiento.
Durante este período, la morfología del valle y del cauce del río
Serpis sería bastante diferente a la actual. El valle se encontraría colmatado de sedimentos hasta el nivel de la actual terraza
de 20 m, y el cauce describiría probablemente un trazado trenzado (braided), con varios canales que se bifurcarían entre amplias barras de grava. El cauce sería más ancho y de mayor
pendiente y el régimen fluvial más irregular que el actual.
Durante los períodos más cálidos del Cuaternario como el
Holoceno, la meteorización, la formación de suelos y el desarrollo de la cubierta vegetal en las cuencas vertientes se asocian
a una menor producción y transporte de sedimentos gruesos hacia los cauces. El déficit de aportes gruesos permite que la corriente fluvial se encaje en sus propios aluviones y la existencia
de un sustrato margoso favorecería la rapidez de la incisión. Este proceso puede ser un continuo a lo largo del Holoceno o un
proceso episódico, con fases de rápida incisión durante ciclos
17
[page-n-28]
Figura III.7. Perfiles transversales del valle del río Serpis.
húmedos y relativamente más cálidos como el denominado “período atlántico”. Este funcionamiento episódico, en el que alternan ciclos de agradación e incisión, explicaría la existencia
de niveles de terraza intermedios entre el nivel de Benàmer y el
nivel de cauce actual a +5-10 y +12-15 m. A medida que progresa la incisión cambia la morfología fluvial, adoptando el talweg un patrón meandrizante que se reconoce en diferentes
tramos del valle. El desarrollo de los meandros ensancha una
margen del valle recortando las terrazas pleistocenas y el sustrato margoso, al tiempo que se depositan extensas barras de
meandro o point bars en la margen contraria. La misma erosión
de las terrazas antiguas provee de material grueso que alimenta
las barras fluviales. Se observan en el lecho bloques de varios
decímetros de diámetro lo que señala una mayor potencia de la
corriente actual, por el confinamiento del flujo tras la incisión
holocena.
Diversos autores como Fumanal (1990 y 1994) y Barton et al.
(2002) han hecho referencia a los importantes procesos de incisión fluvial que se han producido en la cabecera del río Serpis
durante el Holoceno. Según Fumanal (1990) hacia el 8.000 BP
(poco después de la ocupación inicial de Benàmer) se produce
un primer encajamiento de las cabeceras fluviales que se generaliza hacia el 7.000 BP. Durante el Óptimo Climático (6.5004.500 BP) la formación de suelos y la expansión del bosque
favorecen el encajamiento fluvial, al quedar los cauces libres de
exceso de carga. Según esto, la fase principal de incisión holocena del río Serpis sería posterior a la ocupación neolítica en
Benàmer. Según Dupré (1988), la deforestación de origen antrópico pudo haberse desencadenado ya durante el Neolítico IIB.
18
Badal et al., (1994), utilizando algunos registros paleobotánicos
de la cuenca del Serpis como Niuet y Jovades, también señalan
una fase de expansión del Quercus ilex durante el período atlántico que podría asociarse a desarrollo de suelos forestales, menor aporte sedimentario e incisión fluvial. Por el contrario, a
partir del período subboreal (hacia 4.000 BP) se produce una extensión del matorral ya sea por causas antrópicas o climáticas.
El registro cercano del asentamiento del Niuet (l’Alqueria
d’Asnar), poblado situado en el interfluvio entre el barranc de la
Querola o Barranquet de Vargues y el Riu d’Alcoi, proporciona
más pistas acerca del proceso de incisión fluvial y el cambio pai-
Figura III.8. En primer plano, nivel de la terraza de Benàmer T1. En
segundo término, al fondo sobresale el nivel de terraza T2.
[page-n-29]
sajístico asociado durante el Holoceno. Dicho yacimiento (datado entre 4.900 y 4.200 BP), situado poco más de 1 km aguas arriba de Benàmer, se encuentra parcialmente erosionado por un
meandro del río Serpis. Según Fumanal (1994), durante la ocupación del yacimiento, las terrazas se rebajaron progresivamente y formaron una falda suave hacia el río generándose una
profunda incisión del Serpis posterior a la ocupación del Neolítico IIB. Dicha autora sugiere, además, que la incisión del río Polop y su captura por la red de drenaje del Barxell (afluentes del
Serpis) posdata el Neolítico IIB (después del 2600 cal BC).
Se puede concluir que por, su situación geomorfológica, cabe esperar cambios significativos a lo largo del Holoceno en el
paisaje en torno al yacimiento de Benàmer, entre el momento
inicial de ocupación mesolítica y la actualidad, asociados a la
evolución de los sistemas de terrazas fluviales. La elevada frecuencia de precipitaciones torrenciales y las consiguientes crecidas del Serpis, capaces de remover sedimentos, teniendo en
cuenta además el sustrato margoso, implicarían unas elevadas tasas de erosión fluvial y explicarían una relativa rapidez de los
procesos de incisión. El funcionamiento episódico de los procesos de agradación e incisión explicaría la existencia de niveles de
terraza intermedios entre la terraza de +20 m y el lecho actual del
Serpis.
19
[page-n-30]
[page-n-31]
IV. BENÀMER: EL PROCESO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
P. Torregrosa Giménez, I. Espí Pérez y E. López Seguí
La intervención arqueológica desarrollada en Benàmer se
llevó a cabo, en diversas fases de actuación, entre los días 20 de
febrero de 2008 y 30 de abril de 2009. Estuvo motivada por la
construcción de la autovía central del Mediterráneo en su tramo
Alcoi-Cocentaina-Muro (fig. IV En este caso, el yacimiento
.1).
ya era conocido por la existencia de materiales en superficie y
por ello estaba catalogado con una ficha de inventario en la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, elaborada
por I. Guitart y J.L. Pascual, según los datos procedentes de una
prospección superficial en la zona, dirigida por J. Bernabeu entre los años 1986-90. Esta información se recogió en el informe
patrimonial del Estudio de Impacto Ambiental, relacionado con
el proyecto de construcción de la infraestructura viaria, donde
se restablecían las medidas correctoras de actuación en el yacimiento. Por este motivo, previamente a las obras de la carretera,
la empresa Alebus Patrimonio Histórico S.L. solicitó el permiso de excavación arqueológica a la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana y, una vez emitido, se procedió a la intervención arqueológica.
En una fase previa se practicaron una serie de sondeos arqueológicos manuales (autorizados con número de expediente
2007/0703-A), controlados por un técnico arqueólogo, de detección de cambios sedimentológicos e identificación de elementos interfaciales, que permitieron confirmar y delimitar el
asentamiento prehistórico (figs. IV y IV El total de los son.2
.3).
deos realizados fue de 13, de los que resultaron positivos 10.
Con esta información, se establecieron los límites del área de excavación en extensión, que se ubicó en las inmediaciones de cada uno de los sondeos positivos (número de expediente
2007/1600-A y ampliación 2009/0149-A).
Con los resultados de los sondeos positivos, se diferenciaron dos sectores de actuación: el sector 1 situado en la parte norte (donde se habían detectado restos arqueológicos en cinco
sondeos) y el sector 2 en la suroeste, con los resultados positivos de otros cinco sondeos que, por su distribución, supuso la
delimitación de cuatro áreas de actuación diferenciadas y que
denominamos área 1, área 2, área 3 y área 4 (fig. IV.4).
El sistema de registro se basó en la propuesta de excavación
de E.C. Harris (1991), con la individualización de los diferentes
estratos y estructuras documentados, tanto mediante fichas descriptivas, como con fotografía digital y dibujo arqueológico.
Además se llevó a cabo un registro pormenorizado que nos permitió situar en perspectiva microespacial, tanto los objetos cerámicos o líticos junto a los ecofactos como fauna, malacofauna
o carbones, con la intención de integrarlos en una ordenación
que nos permitiera inferir posibles áreas de actividad. Por otra
parte, se realizó un muestreo sedimentológico de los perfiles estratigráficos y se llevó a cabo la flotación sistemática de muestras provenientes de diferentes niveles o rellenos arqueológicos
registrados durante el proceso de excavación.
SECTOR 1
El sector 1 se ubicó entre las siguientes coordenadas: al norte 724938,31-4296387,53, al este 724970,82-4296374,49, al sur
724964,38-4296338,94 y al oeste 724931,12-4296360,56, siendo
la altitud sobre el nivel del mar en torno a los 355 m.
En este sector se realizaron un total 5 sondeos previos de
los que resultaron positivos todos, constatándose al menos tres
fases de ocupación sin signos de continuidad. Por un lado la
más antigua, correspondiente al Neolítico cardial y por otro los
restos de un asentamiento ibérico superpuesto por la fase de cronología moderno-contemporánea.
El sector 1 se ubica al norte de la zona de intervención de
Benàmer y presenta una forma poligonal irregular de unos
1.968 m² (fig. IV.5). El área se encontraba cubierta, antes de la
actuación arqueológica, por un estrato vegetal de cultivo
(UE 1000) que resultó ser un relleno homogéneo de consistencia intermedia, compuesto por un sedimento de tonalidad pardo
oscuro de naturaleza limosa con raíces, gravas y algunos cantos
calizos de pequeño tamaño. Entre los materiales recuperados en
21
[page-n-32]
Figura IV.2. Vista general de los sondeos practicados en el sector 1.
Figura IV.3. Vista general de los sondeos practicados en el sector 2.
Figura IV.1. Emplazamiento de Benàmer.
esta unidad, destacan pequeños fragmentos de cerámica de cronología ibérica, muy rodados y descontextualizados, junto a materiales de adscripción moderno-contemporánea. Bajo este
nivel, se localizó un nuevo relleno (UE 1001) de tierra de color
pardo que presentaba unas características similares al estrato superior, con presencia también de cerámicas ibéricas muy erosionadas. Cortando este estrato, encontramos una zanja (UE
1003), de unos 2,65 m de longitud, realizada con una excavadora con cazo de 0,60 m con dientes y relacionada posiblemente
con un cata practicada por la empresa adjudicataria de la obra
del trazado para comprobar el relleno en esta zona. La zanja
22
afectó también a niveles arqueológicos inferiores como las UEs
1017 y 1025.
Por debajo del los niveles superficiales (UEs 1000 y 1001)
comenzaron a documentarse una serie de estructuras y estratos
que, aunque en la mayoría de los casos aparecían en un estado
de conservación bastante alterado, nos permitieron recomponer,
a grandes rasgos, el proceso de ocupación del lugar.
En la zona oeste del sector 1, bajo los niveles superficiales,
se localizó un estrato de relleno (UE 1004) de tierra homogénea, de consistencia intermedia, compuesto por sedimento limoso de color castaño claro, con raíces y escaso material
de época ibérica, datado entre los siglos IV-III BC. Este estrato se localizó junto a los restos de una estructura muy arrasada
(E-1005), de unos 2,5 m de longitud y unos 20 cm de anchura,
interpretada como parte de la cimentación de un muro, construido con mampostería de guijarros de pequeño y mediano tamaño sin trabar, que presentaba una dirección rectilínea con
una orientación E-O. Entre las piedras de su fábrica, se obser-
[page-n-33]
Figura IV.5. Vista general del sector 1.
Figura IV.4. Plano de distribución de los sectores de la excavación arqueológica.
vó la presencia de algunos fragmentos de cerámica ibérica.
Muy próximo a esta construcción, se detectó la existencia
de otros restos de estructuras de cronología ibérica, tales como
E-1006, que podría corresponder a parte de la cimentación de
un muro o estructura que se encontraba muy arrasado, con lo
que correspondería a la última hilada de la construcción. Fue
realizado con fábrica de mampostería de guijarros irregulares
trabados con tierra. Y un poco más al norte, se observó también
la presencia de otra estructura (E-1026), de mampostería irregular, que aparece al sur del muro 1005, de la que solamente se
conservaron unos 0,75 m de longitud y 0,48 m de anchura. Se
trataba de una alineación de piedras calizas, posiblemente correspondientes a la cimentación de un muro, muy afectado por
las labores agrícolas, con una dirección rectilínea y orientación
N-S (figs. IV.6, IV.7, IV.8 y IV.9).
Localizado en la zona norte del sector 1 encontramos los
restos de otra posible cimentación de muro ibérico (E-1007),
compuesto por una línea de gravas y piedras de mediano tamaño, con una longitud de unos 16 m, que presentaban una
orientación NO-SE, y entre las que se registraron algunos fragmentos de cerámica ibérica muy rodados.
En varios puntos del sector 1, especialmente en las zonas
norte y este, se documentaron rellenos de tierra que contenían
materiales de adscripción ibérica, no obstante, resultó muy difícil interpretar o asociarlos a estructuras, ya que el nivel de arrasamiento era muy alto. Entre estas unidades cabe destacar los
rellenos de tierra UEs 1018 y 1019. Este último, podría interpretarse como los restos de un posible suelo o pavimento de tierra batida con restos de cal, cuya nivelación proporcionó una
capa uniforme. Solamente se conservó una superficie de unos
3,70 x 1,50 m. Junto a estos restos se localizaron algunas piedras de mediano tamaño que resultó imposible asociar a estructura alguna, dada su descontextualización.
Otra fosa (UE 1020) fue documentada al norte del sector,
presentando una planta de tendencia rectangular excavada y
afectando al estrato UE 1016. La fosa se rellenó con un sedimento homogéneo (UE 1021) compuesto por tierra de textura
arenosa y suelta y proporcionó algunos fragmentos de cerámica ibérica y restos de sílex. De nuevo, localizamos otra zanja
(UE 1028) de planta irregular excavada en el estrato blanquecino (UE 1025) que presentaba una longitud de unos 6 m y una
profundidad entre 3 y 13 cm. La zanja estaba rellena por un sedimento (UE 1022) cuya excavación aportó restos de materiales ibéricos. Y por último, en esta misma zona, se registró otra
fosa (UE 1037) de tendencia rectangular, colmatada por un relleno (UE 1038), que proporcionó abundante material cerámico de época ibérica. Esta fosa se encontró alterada, por su cara
sur, por la línea de margen (UE 1007) que atraviesa la excavación en sentido NO-SE.
23
[page-n-34]
UE lP23
l
042 UE 1041
1
~~UE 1040 1
u~ o~
8
·.~
UE 1035
UE 1036° • !f
·A
:~·
• 1
U1 1008
--·------ ~ UE 1043
. ·.··
D UE 1045
·~:
V~
~
-......-----UE 1005
UE 1
UE 1040
~
UE 1026
.o
UE 1025
UE 1006
!P
UE 1025
/
UE 1017
¡¡
•
•
!
oj
u
i
!
p
•
UE 1017
Figura IV.6. Planta acumulativa del sector 1. En trama grisácea se distingue la fase ibérica.
24
,/
[page-n-35]
Figura IV.7. Sección A-A’ del sector 1.
Figura IV.8. Sección B-B’ del sector 1.
25
[page-n-36]
Figura IV.9. Sección C-C’ del sector 1.
En la zona sureste del sector se localizaron restos de lo que
podría interpretarse como parte de un pavimento (E-1034) de
tierra batida y cal, entre el que se encontraron fragmentos líticos, pero que podría relacionarse con la ocupación ibérica de la
zona.
Todo lo anteriormente expuesto, nos hace pensar en una
ocupación endeble en época ibérica, muy arrasada, de la que solamente se han conservado –aunque en mal estado– una serie de
estructuras desconectadas e incompletas cuyo análisis, por el
momento, no nos permite asegurar a qué tipo de asentamiento
respondían (viviendas, recintos de almacenamiento, áreas de producción...). Tampoco, a falta de un conjunto de materiales arqueológicos más abundante o concreto, podemos asegurar si
todas las construcciones pertenecen a una misma fase o existen
estructuras de diferente cronología.
En el nivel inferior del sector 1, se constataron diversos estratos y estructuras que podemos adscribir a época prehistórica,
más concretamente al Neolítico antiguo cardial.
El primer estrato de relleno, aparentemente de cronología
neolítica correspondería a un posible suelo de ocupación, que
registramos bajo la unidad estratigráfica de relleno 1023
(fig. IV
.10). Se trataba de un estrato de relleno compuesto por
tierra arcillosa de color negro, mezclada con arena de color pardo, que presentaba una textura granulosa. Este sedimento se localizaba en la mitad septentrional del sector y no conservaba
excesiva potencia. En este estrato se documentó la presencia de
una estructura (E.1008) formada por una fosa (E. 1009), excavada en el suelo y rellena de cantos calizos termoalterados, con
planta de tendencia circular de unos 2,15 m de diámetro y una
profundidad en torno a los 20 cm (fig. IV
.11).
26
A una cota más baja y correspondientes al asentamiento
neolítico, se documentaron tres áreas diferenciadas, una al norte del sector y las otras dos al suroeste y sureste respectivamente. Se trataría, a priori, de zonas de un sedimento muy oscuro
posiblemente asociado a un paleosuelo.
Al norte del sector 1, localizamos una gran área con un estrato de relleno (UE 1016) formado por una tierra de textura arenosa y arcillosa de coloración muy oscura, que presenta una
composición homogénea con pequeños cantos y entre el que se
documentaron varios fragmentos de cerámica impresa cardial.
En este paleosuelo de tierras negras es donde se localiza una serie de estructuras. Cabe destacar la E. 1010, de planta de tendencia circular con un diámetro de 2,03 m formada por una fosa
(E. 1011) rellena de un empedrado de cantos calizos, con una potencia de unos 15 cm (figs. IV
.12, IV y IV
.13
.14); la E. 1012, de
la que solamente se documentó la mitad, dado que había sido alterada previamente durante los trabajos de la obra (fig. IV
.15).
Presentaba una fosa (E. 1013) rellena de un empedrado de cantos calizos, con un radio aproximado de 0,90 m y una potencia
de unos 10 cm; la E. 1014 también se documentó incompleta por
el mismo motivo que la anterior, conservando una fosa (E. 1015)
de planta irregular, excavada en el suelo y rellenada de un empedrado, de unos 2 m de largo y 1 m de anchura, con una potencia de unos 18 cm y por último la estructura 1036, un nuevo
empedrado de 2 m de diámetro con cantos calizos termoalterados, que presentaba una potencia de casi 30 cm. Todas las estructuras contenían un sedimento de tierra entre los cantos que
proporcionó material arqueológico, especialmente piezas líticas
y carbones y en el caso de la estructura 1036 fragmentos de cerámica con decoración cardial (figs. IV y IV
.16
.17).
[page-n-37]
UE 1016
UE 1023
UEI035
,¡.
o·
•'
·.··
/
UE 1016
UEI023
UE 1025
UE 1025
"UEIOI7
'
·.. ;o
·¡ '! UE 1,049
;·:f::.·l:.: ..
.,.
"a ~
o
!O m
Figura IV.10. Plano de la fase neolítica del sector 1.
27
[page-n-38]
Figura IV.11. Estructura 1008.
Figura IV.12. Estructura 1010.
28
[page-n-39]
Figura IV.13. Estructura 1010.
Figura IV.14. Sección de la estructura 1010.
Todas estas estructuras recuerdan a las excavadas en los
yacimientos arqueológicos alicantinos del Tossal de les Basses
(Rosser y Fuentes, coord., 2007) o calle Colón (Novelda) (García Atiénzar et al., 2006), o en el yacimiento cardial, situado en
la misma ciudad de Barcelona, de la Caserna de Sant Pau del
Camp (Molist, Vicente y Farré, 2008). Todas ellas han sido interpretadas como hogares o estructuras de combustión, destinadas a la cocción o transformación de alimentos, hipótesis
que por el momento debemos validar a falta de estudios térmicos de los cantos.
Mientras tanto, en la zona sur del sector 1, se localizaron
dos áreas separadas espacialmente, con un estrato de relleno
(UE 1017) homogéneo compuesto por tierra de textura arcillosa de color oscuro que presenta pequeños cantos y gravas y que
correspondería a la UE 1016 de la parte septentrional del sector. En esta zona, se detectó la presencia de un área de dispersión de abundantes cantos (UE 1049) que, aunque no parecía
conservar una delimitación clara, sí podemos constatar que podría ser el resultado de una acción antrópica descontextualizada por los procesos erosivos. Entre esta estructura se
documentaron abundantes materiales arqueológicos, especialmente sílex, lo que podría suponer un área de actividad de talla. En este sentido, es muy destacada la presencia de núcleos
en proceso de configuración, lascas de gran tamaño y algunos
soportes retocados (fig. IV.18).
En lo que respecta a la estratigrafía general del sector, debemos señalar que por debajo de las unidades estratigráficas
1016 y 1017 se localizó un estrato de contacto (UE 1039) entre ese nivel de tierra oscura y el inferior (UE 1025) compuesto por tierra arcillosa de color blanquecina que podría estar
formado por limos carbonatados.
Por otra parte, en cuanto a niveles naturales y no antrópicos, se registró la presencia de un nivel de gravas (UE 1024) localizado en la esquina sureste del sector y que correspondería
a la terraza del río. Y junto al área de actividad UE 1049, se encontró un nivel de arrastre de gravas y cantos (UEs 1031, 1032
y 1033) que conservaba una sedimentación (UE 1050) de tierra
arenosa de coloración anaranjada con restos de barro y fragmentos líticos que podrían haberse depositado allí como resultado de procesos de erosión y arrastre (fig IV.19).
SECTOR 2
Figura IV.15. Estructura 1012.
El sector 2 se localiza entre las siguientes coordenadas: al
norte 724931,72-4296208,54, al este 724936,19-4296164,57,
al sur 724894,42-4296087,90 y al oeste 724882,33-4296120,86,
oscilando la altitud sobre el nivel del mar en torno a los 352 m.
El sector 2 estaba dividido en 4 áreas que se determinaron
tras la ampliación de los sondeos arqueológicos practicados
previamente y que resultaron positivos. Se estableció un área
concreta alrededor de cada uno de los sondeos positivos, generándose cuatro zonas diferenciadas que denominamos áreas 1,
2, 3, 4 cuyos resultados tras la excavación arqueológica comentamos a continuación (fig. IV.20).
29
[page-n-40]
Área 1
Se trata de un área cuadrangular de unos 325 m² ubicada en
el punto más suroeste de la zona de intervención del sector 2
(fig. IV
.21).
Al comenzar los trabajos arqueológicos detectamos la tierra superficial que correspondía a la vegetal y que denominamos UE 2000. Se trata de una potente capa de tierra de color
castaño claro y textura compacta que cubría al primero de los
estratos arqueológicos (UE 2001). Éste correspondía a un nivel
de tierra de color marrón grisáceo en el que se constató la presencia de materiales arqueológicos, principalmente piezas de sílex y algún fragmento de cerámica. En un principio, por debajo
de la UE 2001, se documentó una acumulación de piedras que,
al proseguir la excavación, pudimos comprobar que era parte de
un encachado de mayores dimensiones (UE 2003) que se localizaba por la parte occidental de la zona. Se trataba de una acumulación de piedras irregulares de pequeño y mediante tamaño,
entre las que se encontraron diversos materiales arqueológicos.
Posiblemente este encachado sea fruto de procesos naturales relacionados con la erosión y el arrastre. En este lugar se practicó
un pequeño sondeo (UE 2010) que nos permitió reconocer la terraza del río por debajo de la unidad estratigráfica 2003.
Mientras tanto, en la parte oriental del área 1, se registraba
una capa de tierra arcillosa de color anaranjado (UE 2004), que
correspondía al nivel del río, que en algunas zonas alternaba con
cantos. Y junto al perfil este, apareció una fosa (UE 2011) rellenada por una tierra de color marrón oscuro sobre todo en la parte norte (UE 2012), que contenía entre el material registrado,
algunos fragmentos de cerámica de cronología ibérica y moderna descontextualizados. En cambio, la zona sur de la fosa se rellenó con una tierra de color amarillento (UE 2013) con gran
concentración de cantos rodados de pequeño y mediano tamaño.
Área 2
De forma poligonal irregular, presenta una superficie de
unos 202 m², y se localiza al norte del área 1 (fig. IV.22).
El primer nivel detectado corresponde a la unidad superficial
UE 2000 que podemos relacionar con el sedimento vegetal. Éste
cubría a una acumulación de piedras de mediano y gran tamaño
(UE 2002) que estaba situada en la zona occidental de la cata y
que podemos considerar de formación natural, dadas las características de los cantos que indican un importante aspecto de arrastre. Por debajo de esta estructura, se detectó un nivel de tierra de
color castaño oscuro y compacto (UE 2005), que podríamos considerar como una capa de formación erosiva, con abundantes materiales arqueológicos de adscripción neolítica, entre los que cabe
destacar la presencia de un fragmento de brazalete de pizarra y al-
Figura IV.16. Estructura 1036.
30
[page-n-41]
Figura IV.17. Estructura 1036.
Figura IV.18. Vista general de la zona sur del sector 1.
Figura IV.19. Matriz del sector 1.
gunos fragmentos de cerámica con decoración impresa. Este estrato cubría a otro con tierra de color negro y de textura compacta (UE 2006) que podríamos interpretar como paleosuelo, y que
a su vez se superponía a otro estrato de arrastre natural con abundantes piedras y gravas (UE 2031) que presentaba una mayor concentración en la zona central (UE 2007).
Área 3
Se localiza al este del área anterior y en un principio tenía
una forma cuadrangular de unos 214 m². También esta zona estaba cubierta por el estrato vegetal (UE 2000) correspondiente
a la tierra de cultivo, debajo de la cual se observó una estrati-
grafía relativamente clara. Durante el proceso de excavación arqueológica se constató en los límites orientales, la existencia de
estructuras negativas que continuaban en dirección al área 4,
por lo que una vez terminada la excavación del área 3, y tras la
solicitud del correspondiente permiso de ampliación, se procedió a prolongar la zona de actuación hasta contactar con el área
4. Esta nueva zona la diferenciamos como área 3/4 (fig. IV.23).
Una vez eliminada la capa vegetal, documentamos un potente estrato de travertino formado por la colmatación de carbonato de calcio (UE 2008). A priori, existen dos estructuras
negativas del tipo fosa o silo, documentadas parcialmente, ya que
fueron cortadas por los límites de la zona de excavación. Se trata
de la fosa UE 2014 que cortaba tanto al estrato UE 2008 como al
31
[page-n-42]
Figura IV.20. Distribución de las áreas del sector 2.
inferior UE 2009, con unas dimensiones de 2,00 x 0,90 m. No se
pudo registrar su boca ya que posiblemente había sido arrasada
por erosión y en su interior se constataron varias unidades de relleno (UEs 2015, 2043, 2065, 2101). La otra fosa o silo documentado en este nivel era la estructura UE 2018, que tenía unas
dimensiones de 2.30 x 1,10 m, colmatada por las unidades de relleno UEs 2020, 2019 y 2037. El final de ambas estructuras llegaba a contactar con el nivel de terraza del río (UE 2040).
Por debajo del nivel de travertino, se detectó otra unidad estratigráfica (UE 2009 que consideramos podría corresponder a
la unidad 2006 localizada en el área 2) compuesta por un estrato de tierra de color negro, de textura limosa, consistencia media y heterogénea, que permitió la recuperación de abundante
material arqueológico previsiblemente de adscripción neolítica
fase IC. Este estrato, al igual que el compuesto por travertino,
había sido cortado por la construcción de varias estructuras negativas, interpretadas como posibles fosas de almacenamiento.
Es el caso de las estructuras 2016, 2021, 2024, 2026, 2028,
2046, 2049, 2052, 2055, 2058 y 2104, la mayoría con planta
de tendencia oval de dimensiones medianas, con perfiles rectilíneos, fondos planos o ligeramente cóncavos y cuya potencia
no ha podido documentarse debido a que por motivos erosivos
no conservaban la boca. Muchas de ellas tenían en su parte su-
32
perior una acumulación de piedras como posible señalización o
cubierta y en su interior se pudo constatar la amortización como
posibles vertederos (fig. IV.24).
A continuación vamos a describir cada una de las estructuras constatadas (tabla IV.1).
Estructura negativa E 2016
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 0,76 x 0,80 m, con una profundidad conservada
de 0,50 m. Se encontró colmatada por varios rellenos, siendo el
superior UE 2017 caracterizado por tierra areno-limosa, compactación media, color oscuro y textura granulosa debido a la
abundante presencia de travertino, por debajo constatamos la
UE 2035 relleno de tierra de color castaño con presencia también de travertino y por debajo de ésta, se localizó la terraza del
río (UE 2040).
Estructura negativa E 2021
Fosa excavada en la tierra, de planta circular con un diámetro que oscila entre 1,18 y 1,12 m y una profundidad conservada de 0,41 m. Se encontró colmatado por diferentes rellenos:
[page-n-43]
UE 2023 correspondía a una capa de piedras y cantos de fracción media que podría interpretarse como una amortización intencionada de la estructura. En el interior la UE 2022 con tierra
areno-limosa, compactación media, color oscuro y textura granulosa debido a la abundante presencia de travertino, se recupera algún carbón y malacofauna, y por debajo la UE 2066
con tierra areno-limosa, color gris ceniciento muy homogénea.
La base de la fosa era la terraza del río (UE 2040).
Estructura negativa E 2024
Figura IV.21. Vista general del área 1 del sector 2.
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 0,90 x 0,80 m, con una profundidad conservada
de 0,47 m. Se encontró en la parte superior una acumulación de
piedras (UE 2061) que se podría interpretar como una amortización intencionada de la estructura, que cubría un relleno de
tierra (UE 2025) de color marrón oscura, granulosa, mezclada
con travertino. Por debajo de ésta, se localizó la terraza del río
(UE 2040).
Estructura negativa E 2026
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 0,86 m, con una profundidad conservada de
0,34 m. Se encontró colmatada por varios rellenos de tierra. En
primer lugar UE 2027 tierra areno-limosa, compactación media,
color oscuro y textura granulosa debido a la abundante presencia
de travertino, por debajo UE 2036, tierra areno-limosa, compactación media, color oscuro y textura granulosa debido a la abundante presencia de travertino y gravas y como último relleno
sobre la terraza del río se constató la UE 2039, tierra areno-limosa, compacta y grisácea, mezclada con travertino y gravas.
Estructura negativa E 2028
Figura IV.22. Vista general del área 2 del sector 2.
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 1,15 m de diámetro y una profundidad conservada
de 0,38 m. Se encontró colmatada por varios rellenos de tierra.
En primer lugar UE 2029 tierra areno-limosa, compactación media, color oscuro y textura granulosa debido a la abundante presencia de travertino, se recupera malacofauna, por debajo UE
2060, acumulación de piedras y cantos de río que quizá formaran parte de una amortización intencionada, que cubría un nuevo relleno de tierra UE 2062 compuesto por tierra areno-limosa,
compacta, de color marrón oscuro caracterizada por el travertino
en su textura que se situaba en contacto directo con la terraza del
río (UE 2040).
Estructura negativa E 2046
Figura IV.23. Vista general del área 3 al inicio de la excavación
arqueológica.
Fosa excavada en la tierra de planta ovalada con unas dimensiones de 2,30 m x 1,53 m, con una profundidad conservada de 0,60 m. Se encontró cortada colmatada por varios rellenos
de tierra. En la parte superior se documentó una acumulación
de piedras de mediano tamaño (UE 2048) como amortización y
cubriendo un relleno de tierra (UE 2047) sobre la terraza del río
que estaba formado por tierra marrón castaño, de textura arenosa, compacidad media, mezclada con travertino.
33
[page-n-44]
Figura IV.24. Matriz del área 3.
Estructura negativa E 2049
Fosa excavada en la tierra de planta ovalada con unas dimensiones de 2 m x 1,32 m, con una profundidad conservada de
0,44 m. Se encontró cortada y colmatada por varios rellenos de
tierra. En la parte superior se documentó una acumulación de
piedras de mediano tamaño (UE 2050) como amortización y cubriendo un relleno de tierra (UE 2051) sobre la terraza del río
que estaba formado tierra marrón clara de textura arenosa, mezclada con abundante travertino.
Estructura negativa E 2052
Fosa excavada en la tierra de planta ovalada con unas dimensiones de 2,17 m x 1,40 m. En la parte superior se documentó una acumulación de piedras de mediano tamaño (UE 2053)
como amortización y cubriendo un relleno de tier ra
(UE 2054) sobre la terraza del río que estaba formado por tierra
areno-limosa, compacta, de color grisáceo, caracterizada por la
presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2055
Fosa excavada en la tierra de planta ovalada con unas dimensiones de 2,98 m x 1,40 m con una profundidad conservada
de 0,79 m. En la parte superior se documentó una acumulación
de piedras de mediano tamaño (UE 2056) como amortización
y cubriendo un relleno de tierra (UE 2057) de color castaño
oscuro, granuloso y con abundante travertino bajo el que se
constató de nuevo una acumulación de piedras a modo de amor-
34
tización (UE 2063) que cubría a su vez a otro relleno de tierra
(UE 2100) sobre la terraza del río que estaba formado por tierra
de color marrón oscuro, de textura granulosa mezclada con travertino.
Estructura negativa E 2058
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 0,75 m de diámetro con una profundidad conservada de 0,42 m. El interior de la estructura se colmató con
rellenos de tierra. En primer lugar constatamos la UE 2059,
compuesta por tierra areno-limosa, compacta, de color marrón
oscuro y caracterizada por la presencia de travertino en su textura, que cubría a su vez a otro relleno de tierra (UE 2102) sobre la terraza del río y que estaba formado por tierra marrón
muy oscura mezclada con travertino, suelta y homogénea.
Estructura negativa E 2104
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 1,22 m x 1,07 m con una profundidad conservada
de 0,51 m. El interior de la estructura se colmató con rellenos
de tierra. En primer lugar constatamos la UE 2105 compuesta
por tierra de color marrón claro, compacta, de textura arenosa y
homogénea, que cubría a su vez a otro relleno de tierra (UE
2103) sobre la terraza del río, que estaba formado por tierra marrón suelta, arenosa mezclada con travertino. Esta estructura se
localizó junto a la fosa E-2028 correspondiendo a una fase anterior a ella.
[page-n-45]
UE
2014
2016
2018
2021
2024
2026
2028
2046
2049
2052
2055
2058
2072
2074
2077
2090
2104área 3
2104área 4
2108
2113
2114
2121
2122
2123
2124
2131
2134
2136
2140
2141
2147
2155
2160
2162
2166
2174
2176
2178
2180
2184
2186
2191
2193
2197
2201
2218
2221
2227
Ø
Longitud
2,24
0,76
2,24
1,18
0,9
Anchura
1,11
1,8
1,11
1,12
1,8
2,3
2
2,17
2,98
1,53
1,32
1,4
1,4
1,48
1,46
2,72
1,8
2
1,97
2,25
1,39
1,39
2,08
1,5
1,66
2,16
2,45
0,77
2,43
0,83
2,38
1,39
1,62
2,2
1,87
0,87
2,92
0,91
1,57
0,82
1,44
1,1
2,01
0,8
1,22
0,68
1,31
1,31
1,09
1,06
1,36
1,64
1,18
2,02
0,86
0,95
1,43
1,56
1,45
0,75
0,88
1,29
0,53
1,1
1,63
0,63
0,79
1,1
1,21
1,04
0,55
2,42
1,1
1,21
1,02
0,86
1,15
0,75
1,01
1,04
1,3
1
0,98
Altura conservada
0,52
0,5
0,52
0,41
0,47
0,34
0,38
0,6
0,44
0,79
0,42
0,29
0,12
0,84
1,28
1,08
1,21
1,53
0,43
0,45
1,49
0,64
0,38
1,03
1,38
1,2
0,62
0,38
1,21
0,82
0,78
0,75
0,5
0,78
0,34
0,34
0,43
0,66
0,9
0,78
0,86
0,76
0,89
0,39
0,34
0,41
0,83
Rellenos
2015, 2043, 2065
02017, 2035
2020, 2019, 2037
2023, 2022, 2066
2061, 2025
2027, 2036, 2039
2029, 2060, 2062
2048, 2047
2050, 2051
2053, 2054
2056, 2057, 2063
2059, 2102
2071, 2070
2073
2076, 2096
2089, 2092
2103, 2105
2128
2110, 2158
2098, 2106
2103
2101, 2157
2139
2133
2129
2132, 2154
2135, 2144, 2156
2137, 2152
2127
2142, 2153
2148
2143, 2151
2161
2163
2167
2175
2177
2179
2181
2185
2187
2192
2194
2198
2202
2219
2222
2228
Planta
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
irregular
irregular
circular
oval
oval
oval
oval
circular
irregular
oval
circular
oval
irregular
circular
irregular
oval
oval
oval
oval
irregular
oval
oval
circular
oval
circular
oval
oval
oval
oval
irregular
oval
oval
oval
oval
oval
irregular
circular
oval
oval
Fondo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
irregular
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
Perfil
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
irregular
cóncavo
cóncavo
irregular
rectilíneo
cóncavo
irregular
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
irregular
irregular
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
irregular
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4.
35
[page-n-46]
UE
2244
2246
2248a
2248
2250
2255
2257
2259
2559
2261
2264
2268
2271
2274
2277
2282
2283
2286
2292
2294
2296
2298
2302
2304
2306
2308
2310
2312
2314
2316
2318
2320
2322
2324
2328
2329
2335
2337
2340
2342
2344
2347
2349
2351
2353
2353
2355
2357
Ø
Longitud
0,86
2,14
2,07
1,59
0,84
Anchura
0,85
2,22
2,26
1,32
0,71
1,21
1,3
1,08
1,2
1,48
1,31
0,96
1,69
1,44
1,04
1,28
1,1
1,32
1,35
1,69
3,71
2,89
0,83
1,82
1,2
1,46
0,98
1,02
1,47
0,92
1,45
0,93
1,08
1,1
0,98
1,24
1,1
1,01
1,23
2,3
2,23
0,69
1,12
1,26
1,98
0,96
1,48
1,15
1
1,75
1,96
1,02
0,89
1,21
1,25
1,13
1,69
2,39
0,82
0,9
0,8
0,66
0,7
1
0,8
1,2
1,2
1,3
1,72
0,65
1,69
1,37
1,04
1,84
1,36
1,11
2,06
Altura conservada
0,09
1,38
1,57
1,57
0,33
0,6
0,6
0,6
0,67
0,6
0,33
0,35
0,41
0,65
0,58
0,62
0,96
0,6
0,33
0,19
0,47
1,38
0,47
0,31
0,34
0,11
0,5
0,44
0,35
0,41
0,72
0,1
0,73
0,26
0,18
1,34
0,09
0,08
0,2
0,12
0,96
1,13
0,24
0,32
0,32
0,26
0,68
Rellenos
2243
2245
2247
2247
2249
2254
2256
2258
2558
2260
2263
2267
2270
2273
2276
2281
2280
2285
2291
2293
2295
2297
2301
2303
2305
2307
2309
2311
2313
2315
2319
2321
2321
2323
2327
2325, 2338
2334, 2287
2336
2339
2341
2342
2325, 2346
2348, 2326
2350, 2326
2352
2352
2354
2356
Planta
oval
oval
oval
oval
oval
circular
circular
circular
oval
circular
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
circular
circular
oval
irregular
irregular
circular
circular
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
circular
Fondo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4. (Continuación)
36
Perfil
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
[page-n-47]
UE
2359
2361
2363
2365
2367
2369
2371
2373
2375
2379
2381
2383
2385
2388
2391
2393
2395
2400
2402
2404
2406
2408
2410
2414
2418
2420
2422
2424
2426
2428a
2428
2430
2432
2434=2086
2436
2438
2440
2443
2445
2447
2449
2451
2453
2455
2457
2459
2461
2465
Ø
Longitud
2,56
Anchura
1,91
1,59
2,08
1,18
1,66
1,52
2,05
0,99
1,13
0,51
1,38
1,53
2
1,37
2,03
3
1,15
1,21
1,6
0,49
0,9
0,92
1,08
2,74
0,92
1,17
2,33
1,62
0,97
1,26
1,34
1,2
1,2
1,43
0,67
0,79
0,61
1,36
1,1
1,29
0,89
1,28
1,14
1,05
1
1,29
0,6
0,78
0,52
1
0,96
1,42
1,63
1,31
1,23
1,72
1,23
1,61
1,13
0,8
1,98
1,09
1,37
1,38
1,37
1,21
1,98
2,51
1,01
1,5
1,07
0,73
1,75
1,13
0,97
1,06
1,16
1,16
1,58
2,12
1,12
1,51
1,55
1,07
1,78
1,4
1,44
1,42
Altura conservada
Rellenos
0,83
2358
0,57
2360
0,22
2362
0,33
2364
0,58
2366
0,49
2368
0,67
2370
0,45
2372
0,36
2374
0,36
2378
0,81
2380
0,5
2382
0,37
2384
0,51
2387
0,19
2390
0,31
2392
1,42
2394
1,52
2399
0,5
2401
0,3
2403
0,15
2405
0,3
2407
0,3
2188, 2409
0,08
2413
0,4
2417
0,54
2419
0,39
2421
0,2
2423
0,12
2425
0,21
2427
0,21
2427
0,33
2429
0,51
2431
0,53
2085,2094,2433
0,3
2435
0,3
2437
0,06
2439
0,34
2442
0,07
2444
0,44
2446
0,76
2448
0,14
2450
0,57
2452
0,21
2454
0,33
2456
0,51
2458
0,48
2460
0,37
2464
Planta
oval
oval
oval
irregular
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
irregular
oval
oval
oval
oval
oval
circular
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
irregular
irregular
Fondo
plano
plano
plano
plano
cóncavo
cóncavo
plano
cóncavo
cóncavo
plano
cóncavo
irregular
cóncavo
cóncavo
plano
plano
cóncavo
cóncavo
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
plano
plano
cóncavo
plano
cóncavo
cóncavo
plano
Perfil
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4. (Continuación)
37
[page-n-48]
UE
2467
2469
2471
2473
2475
2477
2481
2483
2485
2487
2490
2492
2495
2496
2498
2500
2502
2504
2506
2508
2510
2512
2515
2518
2520
2521
2524
2526
2528
2531
2533
2535
2538
2541
2543
2545
2547
2553
2555
2557
2561
2564
2566
2608
2610
2612
2616
2618
Ø
Longitud
1,49
1,09
1,48
1,33
1
1,2
0,94
1,49
2,12
1,51
0,95
1,51
1,22
0,84
Anchura
1,14
1,06
1,41
1,17
0,58
1,02
0,9
1,05
1,08
0,54
0,82
1,03
1,29
0,82
0,78
0,57
1,28
0,6
2,1
0,49
0,64
1,22
0,55
1,47
1,28
1,54
1,54
1,3
1,04
1,56
1,69
1,16
1,07
0,67
1,48
1,3
1,59
1,39
1,38
1,41
0,94
1,33
0,78
2,52
1,11
0,89
0,58
0,62
1,14
0,66
1,47
1,36
1,12
0,81
0,92
0,66
1,17
2,85
0,51
0,85
1,07
1,62
0,5
0,31
0,87
0,6
1,81
1
0,8
0,41
0,63
0,91
1,2
0,88
0,44
1,37
0,72
Altura conservada
0,24
0,6
0,41
0,49
0,23
1,1
0,27
0,13
0,68
0,11
0,2
0,15
0,09
0,09
0,41
0,37
0,22
0,3
0,19
0,41
0,26
0,23
0,26
0,11
0,34
0,59
0,48
0,15
0,18
0,85
0,36
0,83
0,54
0,22
0,38
0,05
0,69
0,11
0,37
0,72
0,34
0,19
0,17
0,22
0,1
0,08
0,56
0,19
Rellenos
2466
2468
2470
2472
2474
2476
2480
2482
2486
2486
2489
2491
2496
2495
2497
2499
2501
2503
2501
2507
2509
2511
2529
2517
2519
2513
2523
2525
2527
2530
2532
2534
2537
2540
2542, 2120
2544
2546
2552
2554
2556
2560
2563
2565
2607
2609
2611
2615
2617
Planta
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
irregular
oval
oval
circular
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
irregular
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
Fondo
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
cóncavo
plano
irregular
plano
plano
plano
plano
plano
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4. (Continuación)
38
Perfil
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncav
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
irregular
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
[page-n-49]
UE
2079/2479
2081/2412
2083/2416
2149(1)
2149(2)
2149(3)
2436A
2463B
2117
Ø
Longitud
1,5
Anchura
1,33
2,08
1,85
1,41
1,36
1,02
1,38
1,01
0,77
1,96
1
0,98
1
Altura conservada
Rellenos
0,57
2478, 2078, 2095
0,37
2411
0,27
2415
1,02
2150
0,91
2150
0,91
2150
0,39
2462
0,39
2462
0,64
2118
Planta
oval
circular
oval
circular
circular
oval
oval
oval
oval
Fondo
cóncavo
cóncavo
plano
cóncavo
cóncavo
cóncavo
plano
plano
plano
Perfil
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4. (Continuación)
Estructura negativa E 2014
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 2 m x 1,66 m con una profundidad conservada de
1,08 m. El interior de la estructura se colmató con rellenos de
tierra. En primer lugar constatamos UE 2015 compuesto por tierra arenosa de color claro, mezclado con gravas y fragmentos de
travertino. Por debajo la UE 2043 con tierra de color marrón
castaño de textura granulosa, también con travertino. Este cubría a otro relleno UE 2065 con tierra de color marrón, arenosa
y suelta que a su vez cubría a otro nivel que descansaba directamente sobre la terraza del río. Se trataba este último de la UE
2101, con arena suelta con gravas.
Estructura negativa E 2018
Fragmento de fosa excavada en la tierra de planta ovalada
con unas dimensiones de 2,24 m x 1,11 m con una profundidad
conservada de 0,52 m. En la parte superior se documentó una
acumulación de piedras de mediano tamaño (UE 2020) como
amortización y cubriendo un relleno de tierra UE 2019 de color
marrón castaño, de textura granulosa con restos de travertino,
que se superponía a otro relleno (UE 2037) que contactaba directamente con la terraza del río.
Si bien en un principio las dimensiones del área 3 eran menores, ante la continuidad de las fosas hacia el perfil oriental
nos obligó a ampliar el área de excavación en esta zona, confirmando que las fosas se extendían hacia el este.
Estructura negativa E 2298
Conjunto de fosas (al menos seis) de difícil individualización y seriación, en una extensión de 2,89 m de longitud y 1,2 m
de anchura, con unas profundidades conservadas que oscilan entre los 0,25 m y los 0,47 m. En el interior se constató un estrato
de relleno (UE 2297) caracterizado por una tierra areno-limosa,
compacta, de color gris-amarillento, mezclada con abundantes
fragmentos de travertino, con una capa de gravas medias y gruesas a mitad de su alzado.
Estructura negativa E 2294
Fragmento de fosa con unas dimensiones de 1,69 x 0,83 m,
con una profundidad conservada de 0,19 m. En el interior se
constató un estrato de relleno (UE 2293) caracterizado por una
tierra areno-limosa, compacta, de color gris-amarillento, mezclada travertino.
Estructura negativa E 2566
Fragmento de fosa con unas dimensiones de 0,85 x 0,31 m,
con una profundidad conservada de 0,17 m. En el interior se
constató un estrato de relleno (UE 2565) caracterizado por una
tierra areno-limosa, compacta, de color gris-amarillento, mezclada travertino, gravas y cantos de río. Esta estructura se localizó junto a la fosa UE 2294 correspondiendo a una fase
anterior a ella.
Estructura negativa E 2255
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2254) formado en su parte superior por arena de río de coloración amarillenta de 10 cm de potencia. Después aparece tierra
limo-arcillosa de color grisáceo con grava muy fina. No proporcionó material arqueológico.
Estructura negativa E 2264
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,20 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,33 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2263) compuesto por tierra limo-arenosa con restos de travertino y gravas
gruesas. No proporciona material arqueológico.
Estructura negativa E 2282
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,69 m x 1,39 m y una profundidad conservada de 0,62 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2281) formado
por tierra limo-arenosa con cantos y gravas, caracterizada por la
presencia de travertino en su textura.
39
[page-n-50]
Estructura negativa E 2257 (fig. IV
.25)
ESTRUCTURA 2257
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 0,80 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2256) formado por tierra limo-arenosa, oscura, apenas tiene restos de travertino, algún canto y gravas.
Estructura negativa E 2268
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,30 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,35 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2267) formado por tierra muy arenosa (arena de río básicamente) de color gris-amarillento, mezclada con fragmentos de travertino y
alguna grava.
Estructura negativa E 2361
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,54 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,57 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2360) compuesto por tierra limo-arenosa, compacta, de color gris claro,
caracterizado por puntos amarillos de travertino y gravas gruesas de río.
Estructura negativa E 2259
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,20 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2258) formado por tierra limo-arenosa de color grisácea con gravas gruesas. Apenas presenta travertino en su textura.
Estructura negativa E 2261
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,30 m x 1,20 m y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2260) formado por tierra limo-arenosa de coloración grisácea, de matriz
limpia y sin travertinos. Apenas aparece grava y cantos finos.
Aparecen fragmentos de sílex. Sección troncocónica.
Figura IV.25. Planta y sección de la estructura negativa 2257.
Estructura negativa E 2292
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 0,65 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,33 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2291) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color grisáceo,
mezclada con abundantes fragmentos de travertino. Esta fosa se
localiza pegada a la E-2353.
Estructura negativa E 2248a
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones
de 2,07 m x 2,26 m y una profundidad conservada de 1,57 m.
Las paredes presentan un revestimiento (UE 2239). En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2247) formado por tie-
40
rra limo-arenosa, bastante suelta, mezclada con gravas de río y
cantos. Se documentaron restos de travertino en poca cantidad.
Aparece malacofauna del terreno.
Estructura negativa E 2310
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones
de 1,02 m x 1,08 m y una profundidad conservada de 0,11 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2309) formado por tierra areno-limosa, compacta, caracterizada por los
puntos amarillos pertenecientes a fragmentos de travertino. Sin
gravas ni material arqueológico. Escasa potencia conservada.
[page-n-51]
Estructura negativa E 2369
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,66 m x 1,38 m y una profundidad conservada de 0,49 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2368) formado por
tierra areno-limosa, compacta, de color gris oscuro, caracterizada por los puntos amarillos de travertino, aparece muy limpia, de
matriz fina. Se recuperó un fragmento de cerámica a mano.
Estructura negativa E 2363
Fosa de planta de tendencia irregular con unas dimensiones
de 1,59 m x 0,99 m y una profundidad conservada de 0,22 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2362) formado por tierra limo-arenosa, compacta, de color gris claro, caracterizado por puntos amarillos de travertino y algunas gravas
fracción fina.
Estructura negativa E 2375
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones de
1,55 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,36 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2374) formado por tierra areno-limosa de color grisáceo, caracterizada por los
puntos amarillos de travertino y alguna grava.
Estructura negativa E 2316
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones de
1,04 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,35 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2315) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris oscuro, caracterizada por fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2314
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,92 m x 0,98 m y una profundidad conservada de 0,44 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2313) formado
por tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, con gran
de travertino. Esta fosa corta a otra correspondiente a una fase
anterior (UE 2312).
clada con travertino. Esta fosa cortaba a otras dos estructuras
correspondientes a fases anteriores (UEs 2308 y 2277).
Estructura negativa E 2308
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,98 m x 0,93 m y una profundidad conservada de 0,34 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2307) formado
por tierra areno-limosa de coloración grisácea caracterizada por
la ausencia de fragmentos de travertino. Presentaba cantos y
gravas de río de fracción media en su textura. No proporcionó
material arqueológico. Esta fosa estaba cortada por una fosa
posterior (E-2306) y a su vez cortaba una fosa correspondiente
a una fase anterior (E-2277).
Estructura negativa E 2277
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,10 m x 0,96 m y una profundidad conservada de 0,58 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2176) formado
por tierra limo-arenosa de coloración amarillenta por los restos
de travertino en su textura. Sin cantos ni gravas. Esta fosa estaba cortada por dos estructuras correspondientes a fases posteriores (UEs 2308 y 2306).
Estructura negativa E 2367
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,18 m x 0,51 m y una profundidad conservada
de 0,58 m. En el interior se constató un estrato de relleno (UE
2366) formado por arena de río amarillenta con algún canto y
grava fina.
Estructura negativa E 2271
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,48 m x 1,04 m y una profundidad conservada
de 0,41 m. En el interior se constató un estrato de relleno (UE
2270) compuesto por arena de río de coloración amarillenta,
con manchas ocres y gravas finas.
Estructura negativa E 2365
Estructura negativa E 2312
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,47 m x 1,10 m y una profundidad conservada de 0,50 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2311) formado
por tierra areno-limosa, compacta, caracterizada por gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura y alguna grava
gruesa. Esta fosa fue cortada por otra correspondiente a una fase posterior (E-2314).
Estructura negativa E 2306
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,46 m x 1,45 m y una profundidad conservada de 0,31 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2305) formado
por tierra areno limosa, coloración grisácea, compacta y mez-
Fosa de planta irregular con unas dimensiones de 2,08 m x
1,13 m y una profundidad conservada de 0,33 m. En el interior
se constató un estrato de relleno (UE 2364) compuesto por una
capa de piedras y gravas mezclada con tierra areno-limosa,
compacta, de color gris oscuro, con abundantes restos de travertino. Sin material arqueológico.
Estructura negativa E 2371
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,52 m x 1,53 m y una profundidad conservada de 0,67 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2370) compuesto
por tierra areno limosa, compacta, de coloración grisácea, caracterizada por el travertino en su textura, mezclada también
con gravas finas.
41
[page-n-52]
Estructura negativa E 2395
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,74 m x 2,33 m y una profundidad conservada de 1,42 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2394) compuesto
por tierra areno-limosa compacta, de color pardo oscuro, caracterizada por abundantes fragmentos de travertino en su textura.
Esta fosa corta algunas estructuras de una fase anterior (UEs
2393, 2391, 2388 y 2274).
Estructura negativa E 2379
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,37 m x 1,21 m y una profundidad conservada de 0,36 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2378) compuesto
por tierra areno limosa, compacta, de color grisáceo, mezclada
con fragmentos de travertino. Esta fosa corta a una estructura de
una fase anterior (E-2274).
Estructura negativa E 2274
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,31 m x 1,28 m y una profundidad conservada de 0,65 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2273) compuesto
por tierra areno-limosa, compacta de color grisáceo, con restos
de carbones y alguna grava (sin travertino). Esta fosa se encontró cortada por unas estructuras de una fase posterior (E2379 y E-2395).
Estructura negativa E 2391
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,92 m x 0,92 m y una profundidad conservada de 0,19 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2390) compuesto
por tierra areno-limosa, compacta, de coloración amarillenta, con
cantos y gravas gruesas en su textura, además de abundantes fragmentos de travertino. Esta fosa se encontró cortada por una estructura de una fase posterior (E-2395).
Estructura negativa E 2320
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,84 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,72 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2321) compuesto por tierra muy arenosa, con limos, de color gris y compactación media, mezclada con algunos fragmentos de
travertino. Esta fosa cortaba a unas estructuras de una fase anterior (UEs 2322 y 2318).
Estructura negativa E 2318
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,24 m x 1,10 m y una profundidad conservada de 0,41 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2319) compuesto
por tierra areno-limosa, compacta, de color oscuro, mezclada
con gran cantidad de travertinos. Proporcionó fragmentos de sílex y algunos carbones. Esta fosa se encontró cortada por una
estructura de una fase posterior (UE 2320).
Estructura negativa E 2322
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,01 m x 0,69 m y una profundidad conservada de 0,10 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2321) compuesto
por tierra muy arenosa, con limos, de color gris y compactación
media, mezclada con algunos fragmentos de travertino. Esta fosa se encontró cortada por una estructura de una fase posterior
(UE 2320).
Estructura negativa E 2373
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,05 m x 2 m y una profundidad conservada de 0,45 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2372) compuesto
por tierra areno limosa, compacta, de coloración grisácea, mezclada con fragmentos finos de travertino y alguna grava de fracción media.
Estructura negativa E 2393
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,08 m x 1,17 m y una profundidad conservada de 0,31 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2392) compuesto
por tierra areno-limosa compacta de coloración amarillenta.
Cantos y gravas gruesas en su textura, además de abundantes
fragmentos de travertino. Esta fosa se encontró cortada por una
estructura de una fase posterior (E-2395).
Estructura negativa E 2328
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,30 m x 1,26 m y una profundidad conservada de 0,26 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2327) compuesto
por tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada por los abundantes fragmentos de travertino en su textura. Presentaba gravas gruesas en el interior.
Estructura negativa E 2388
Estructura negativa E 2302
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,07 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,51 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2387) compuesto por tierra areno limosa compacta, muy limpia, de coloración amarillenta, sin travertinos. Esta fosa se encontró cortada
por una estructura de una fase posterior (E-2395).
42
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,69 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,38 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2301) compuesto por tierra areno-limosa de compactación media y color
amarillento, mezclada con gravas finas.
[page-n-53]
Estructura negativa E 2324
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,23 m x 1,12 m y una profundidad conservada de 0,73 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2323) compuesto
por tierra areno-limosa de color marrón rojizo, bastante suelta.
Sin presencia de travertino, aparece mezclada con abundantes
gravas gruesas de río. Esta estructura se documentó cortada por
otra correspondiente a una fase posterior (E-2329).
Estructura negativa E 2329
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,23 m x 1,98 m y una profundidad conservada de 0,18 m.
En el interior se constataron una serie de rellenos (UEs 2325
y 2338). El primero de ellos superpuesto realmente a la estructura estaba formado por tierra areno-limosa compacta de
color gris claro, caracterizada por la abundancia de fragmentos de travertino y el segundo, propiamente en el interior de la
fosa, estaba compuesto por tierra areno-limosa, compacta, de
color gris claro, caracterizada por la gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura. Se detectó una mancha de
carbones en su interior. Esta estructura cortaba por otra correspondiente a una fase anterior (E-2324).
Estructura negativa E 2340
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,48 m x 1,21 m y una profundidad conservada de 0,08 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2339) compuesto por
tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada
por la gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2342
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1
m x 1,13 m y una profundidad conservada de 0,12 m. En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2343) compuesto por
tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada
por la gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2344
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1 m x 1,13 m y una profundidad conservada de 0,12 m. En el interior se constató un relleno (UE 2343) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada por la
gran cantidad de fragmento de travertino en su textura. Esta estructura fue cortada por otra correspondiente a una fase posterior (E-2342).
Estructura negativa E 2347
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,75 m x 1,69 m y una profundidad conservada de 0,96 m. En el
interior se constataron una serie de rellenos (UEs 2325 y 2346).
El primero, que realmente cubría a la estructura negativa y estaba formado por tierra areno-limosa compacta de color gris
claro, caracterizada por la abundancia de fragmentos de travertino y el segundo con tierra areno-limosa, compacta, de color
gris-verdoso, caracterizado por la gran cantidad de fragmentos
de travertino en su textura. Aparece alguna grava gruesa de río
y abundantes gravas medias y finas. Proporcionó un fragmento
de cerámica a mano y escasos fragmentos de sílex.
Estructura negativa E 2349
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,96 m x 2,39 m y una profundidad conservada de 1,13 m. En el
interior se constataron una serie de rellenos (UEs 2348 y 2326).
El primero de ellos formado por tierra areno-limosa, compacta,
de color gris verdoso, caracterizada por abundantes fragmentos
de travertino en su textura, también abundantes gravas de río. El
segundo de los rellenos estaba compuesto tierra areno-limosa
compacta de color gris oscuro, caracterizada por la gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura, aunque éste más
bien cubría la estructura negativa.
Estructura negativa E 2355
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,80 m x 0,70 m y una profundidad conservada de 0,26 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2354) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris verdoso, caracterizada por
abundantes fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2351
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,02 m x 0,82 m y una profundidad conservada de 0,24 m.
En el interior se constataron una serie de rellenos (UEs 2350 y
2326). El primero de ellos formado por tierra areno-limosa,
compacta, de color gris verdoso, caracterizada por abundantes
fragmentos de travertino en su textura. El segundo de los rellenos estaba compuesto tierra areno-limosa compacta de color
gris oscuro, caracterizada por la gran cantidad de fragmentos
de travertino en su textura, aunque este más bien cubría la estructura negativa.
Estructura negativa E 2353
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,90 m x 0,66 m y una profundidad conservada de 0,32 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2352) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris verdoso, caracterizada por
abundantes fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2357
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 2,06 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,68 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2356) formado por tierra areno-limosa de color gris oscuro, caracterizada por la gran
cantidad de fragmentos de travertino en su textura. Se han detectado manchas de carbones de las que se han recogido muestras.
Esta estructura corta a otra de una fase anterior (E-2304).
43
[page-n-54]
Estructura negativa E 2304
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,37 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,47 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2303) formado por tierra limo-arenosa de color oscuro, compacta, aparece mezclada
con cenizas y cantos. El perfil es de color marrón rojizo, como
resultado de la tierra quemada. Esta estructura fue cortada por
otra de una fase posterior (E-2357).
Estructura negativa E 2359
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,56 m x 1,91 m y una profundidad conservada de 0,83 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2358) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de color gris verdoso, caracterizada
por abundantes fragmentos de travertino en su textura. A cota
intermedia capa de cantos y gravas fracción gruesa.
Por otro lado, y para acabar la descripción del conjunto de estructuras del área 3 del sector 2, la unidad de relleno UE 2009 cubría una serie de estructuras integradas por diversos cantos de
forma irregular. Una de ellas, la de mayor tamaño (E-2044), tenía
una forma de tendencia circular, con unas dimensiones parciales
de unos 2 m de longitud por 0,95 m de anchura, teniendo en cuenta que había sido seccionada por los límites de la cata. En origen,
según se desprende de las huellas observadas, podría haber sido
una estructura de unos 2 m de diámetro. Estaba formada por piedras irregulares de pequeño y mediano tamaño que podrían estar
termoalteradas. Entre los materiales recogidos destacan algunos
fragmentos de carbones que podrían inducirnos a interpretar esta
estructura como una zona de combustión. No obstante, seguimos
trabajando para poder estudiar con mayor profundidad las diferentes estructuras y sus materiales asociados.
Además de esta estructura de piedras, en el área 3 y cubiertas por la unidad 2009, se detectaron otras similares. Es el
caso de las UEs 2030, 2034 y 2064, siendo estas de menores dimensiones y presentando una forma irregular.
Por debajo de la UE 2009, se constató en algunos puntos,
un nivel de arenas de color grisáceo que, como posteriormente
observamos en la cata 4, podría corresponder a un estrato geológico y estéril. Esta capa se superponía al nivel de gravas de
una de las terrazas del río (UE 2040), estéril desde el punto de
vista arqueológico.
mos hacía el sur, donde en un principio y por motivos ajenos,
impuestos desde las medidas correctoras establecidas desde el
plan inicial de trabajo, el área de actuación no superaba los 3 m
de anchura. Sin embargo, conforme a los avances positivos de
la excavación arqueológica, pudimos unificar las área 3 y 4, eliminando el testigo intermedio con la consiguiente ampliación
de la zona de estudio (fig. IV.26).
La intervención arqueológica en esta zona resultó de una
amplia complejidad, tanto por los procesos postdeposicionales,
erosivos y de estratigrafía acumulativa como por las condiciones de trabajo de la excavación de salvamento.
El área 4 se caracterizó por estar cubierta, al igual de el resto de zonas de actuación arqueológica, por un estrato contemporáneo (UE 2000) que corresponde al sedimento superficial
resultado de las labores de cultivo llevadas a cabo en el sector,
superpuesto a otro inferior (UE 2032), también contemporáneo
con materiales descontextualizados de diversa cronología. Así
mismo, pudimos identificar en la parte septentrional una gran
fosa (E-2033) que había sido practicada posiblemente durante
las tareas de extracción de áridos, lo que supuso la alteración de
parte de los niveles arqueológicos en esa zona del yacimiento.
Una vez eliminadas las unidades superficiales, se constató la presencia de un primer relleno arqueológico (UE 2038)
que interpretamos como una capa erosiva antigua, resultado
del proceso de abandono y colmatación del yacimiento, donde se registraron abundantes restos materiales de diversa cronología. En este estrato y en el inferior (UE 2075), se localizó
un amplio número de estructuras negativas, interpretadas como unidades de almacenamiento tipo fosa principalmente,
que habían sido rellenadas con sedimento tras su amortización (figs. IV.27, IV.28 y IV.29).
Estructura negativa E 2086 (=E 2434)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,63 m x 1,72 m y una profundidad conservada de 1,30 m. En el
interior se constataron diferentes rellenos. El primero UE 2085,
compuesto por tierra granulosa de color marrón claro, con presencia de limos. Un segundo relleno (UE 2094) con presencia de
Área 4
Se trataba del área de excavación más septentrional del sector 2. Era una superficie que ocupaba en torno a los 372 m², presentando una forma irregular encajada entre dos zonas de
explotación de áridos –lo cual supuso la desaparición de parte del
yacimiento–, en cuyos perfiles, antes del inicio de la actuación arqueológica, se pudo comprobar la existencia de estratos y estructuras cortados, con materiales prehistóricos.
Su planta era irregular, resultado por una parte de las acciones erosivas del río, especialmente el área oriental y por
otras de la intervención antrópica con la extracción de gravas,
tanto en el norte como oeste. Esto generó un área más ancha en
la parte septentrional que se estrechaba conforme nos desplaza-
44
Figura IV.26. Vista general del área 4 al inicio de la excavación
arqueológica.
[page-n-55]
z
~
.e
Ul::205S
'""
....-UE 20M
~UE2034
·UE204S
u
o
Figura IV.27. Planta general del área 4.
10m
45
[page-n-56]
Figura IV.28. Secciones D-D’ y F-F’ del área 4.
Figura IV.29. Sección E-E’ del área 4.
arenas grisáceas y gravas. Por último un relleno (UE 2433) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris verdoso, caracterizada por la presencia de travertino en su textura. Material
arqueológico abundante.
Estructura negativa E 2160
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,31 m x 1,09 m y una profundidad conservada de 0,75 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2161) compuesto por tierra
marrón castaño, homogénea, suelta, con gravas y cantos rodados.
46
Estructura negativa E 2176
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,64 m x 0,53 m y una profundidad conservada de
0,34 m. En el interior se constató un relleno (UE 2177) compuesto por tierra areno limosa, marrón claro, homogénea, suelta, con
ausencia de piedras y escaso material arqueológico.
Estructura negativa E 2197
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,45 m x 1,04 m y una profundidad conservada
[page-n-57]
de 0,89 m. En el interior se constató un relleno (UE 2198) compuesto por tierra areno limosa, compacta y de color grisáceo, caracterizada por la presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2122
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,04 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,69 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2139) compuesto por
tierra areno limosa, compactación media, color gris, mezclada
con travertino y cantos de río.
Estructura negativa E 2117
Fosa de planta circular de en torno a 1 m de diámetro con
una profundidad conservada de 0,64 m. Rellenada por un estrato (UE 2118) de tierra marrón oscura, granulosa, suelta con pequeñas piedras y restos de travertino. Sin material arqueológico,
solamente se apreciaron algunos fragmentos de carbones.
Figura IV.30. Detalle de la estructura negativa 2121
al inicio de su excavación.
Estructura negativa E 2113
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,01 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,43 m.
En el interior se constataron dos rellenos, el primero (UE 2098)
compuesto por tierra areno-limosa, compacta, de coloración grisácea, caracterizada por la presencia de travertino en su textura y
el segundo (UE 2106) formado por tierra areno limosa, compacta y color grisáceo, caracterizada por el travertino y mezclada con
algunas cenizas y carbones.
Estructura negativa E 2178
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,18 m x 1,10 m y una profundidad conservada de 0,43 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2179) compuesto por tierra
areno limosa marrón, muy suelta. En cotas superiores aparecieron cantos y piedras (UE 2182), después de esa capa la tierra era
marrón claro, homogénea, con travertino.
Estructura negativa E 2180
Fosa de planta de tendencia irregular con unas dimensiones
de 2,02 m x 1,63 m y una profundidad conservada de 0,66 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2181) compuesto por
tierra areno limosa, marrón claro, con alguna piedra de fracción
media y escaso travertino.
Estructura negativa E 2193
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,56 m x 1,21 m y una profundidad conservada de 0,76 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2194) compuesto por tierra
areno limosa, color oscuro, con gravas y caracterizada por la
presencia de travertino.
Figura IV.31. Detalle de la estructura negativa 2121
tras su excavación.
Estructura negativa E 2108
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 2,25 m x 2,45 m y una profundidad conservada de
1,53 m. Presentaba un primer relleno a modo de amortización
compuesto por un conjunto de piedras y cantos que sellaba a un
primer relleno UE 2110 formado por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo y mezclada con alguna piedra de fracción
media y debajo un segundo relleno (UE 2158) formado por tierra marrón castaño, de textura arenosa, con piedras.
Estructura negativa E 2121
Fosa de planta de tendencia irregular con unas dimensiones
de 2,43 m x 2,38 m y una profundidad conservada de 1,49 m.
Presentaba un revoco de las paredes (UE 2102) y en el interior
47
[page-n-58]
ESTRUCTURA 2186
ESTRUCTURA 2131
Figura IV.32. Planta y sección de la estructura negativa 2186.
Figura IV.33. Planta y sección de la estructura negativa 2131.
un primer relleno (UE 2101) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, de color grisáceo, mezclada con abundante travertino y debajo un segundo relleno (UE 2157) formado por tierra
castaño oscuro, de textura granulosa, homogénea, con restos de
travertino (fragmentos de revestimiento deshecho). Esta estructura fue cortada por otra de cronología posterior (E-2114) (figs.
IV y IV
.30
.31).
travertino en su textura, algunos carbones. Esta estructura corta
a otra de una fase anterior (UE 2121).
Estructura negativa E 2114
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,77 m x 0,83 m y una profundidad conservada de 0,45 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2103) compuesto por tierra
areno limosa, compacta y color grisáceo, caracterizada por el
48
Estructura negativa E 2186 (fig. IV.32)
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,95 m x 0,79 m y una profundidad conservada de 0,78 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2187) compuesto por tierra
marrón castaño, heterogénea, semicompacta y con algunas piedras, carbones y fragmentos de travertino.
Estructura negativa E 2201
Fosa de planta de tendencia irregular con unas dimensiones
de 0,75 m x 0,55 m y una profundidad conservada de 0,39 m.
[page-n-59]
En el interior se constató un relleno (UE 2202) compuesto por
tierra areno limosa, compactación media, color grisáceo, caracterizada por la presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2123
Fragmento de fosa de planta de tendencia irregular con
unas dimensiones de 1,39 m x 0,82 m y una profundidad
conservada de 0,38 m. En el interior se constató un relleno
(UE 2133) compuesto por tierra areno limosa, color grisáceo,
compacta y mezclada con abundante travertino y cantos rodados de fracción media y grande.
Estructura negativa E 2131 (fig. IV.33)
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 2,20 m x 1,10 m y una profundidad conservada
de 1,38 m. La estructura presentaba un revoco en las paredes
(UE 2130). En el interior se constataron un par de rellenos.
El primero de ellos (UE 2132) compuesto tierra areno limosa,
compacta, color gris, mezclada con travertino y gravas río, y
por debajo el relleno (UE 2154) formado por tierra marrón claro, de textura intermedia y ausencia de piedras, escaso material
arqueológico, sólo algún resto de malacofauna.
Estructura negativa E 2147 (fig. IV.34)
ESTRUCTURA 2147
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,57 m x 1,31 m y una profundidad conservada de 0,82 m. El interior estaba relleno (UE 2148) por un estrato compuesto por
tierra areno limosa, gris-blanquecina, homogénea, de textura semicompacta y limosa.
Estructura negativa E 2296
Fosa de planta irregular, que podría corresponder a varias
estructuran no definidas, con unas dimensiones de 3,71 m x
1,82 m. El interior estaba relleno (UE 2295) por un estrato compuesto por tierra areno-limosa de color gris-amarillento, caracterizada por la gran cantidad de travertino en su textura, alguna
grava media y gruesa.
Estructura negativa E 2246
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,14 m x 2,22 m y una profundidad conservada de 1,38 m. Las
paredes presentaban un revoco (UE 2269). En el interior se
constató un relleno (UE 2245) compuesto por tierra limo-arenosa de color grisáceo mezclada con fragmentos de travertino y
gravas. Apareció un fragmento de cerámica informe a mano y
abundante sílex. Se recogieron muestras de tierra. Esta estructura estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2381).
Estructura negativa E 2381
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,03 m x 1,60 m y una profundidad conservada de 0,81 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2380) compuesto por tierra
areno-limosa de color gris-rojizo, compacta, caracterizada por
fragmentos de travertino en su textura, cantos finos y gravas.
Esta estructura cortaba a otra de una fase anterior (E-2246).
Estructura negativa E 2475
Figura IV.34. Planta y sección de la estructura negativa 2147.
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1 m x 0,58 m y una profundidad conservada de
0,23 m. En el interior se constató un relleno (UE 2474) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris amarillento, mezclada con abundante travertino.
49
[page-n-60]
ESTRUCTURA 2104
de la fosa presentaban un revoco (UE 2109). En el interior se
constató un relleno (UE 2128) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo con abundantes restos de travertino, algún carbón. Se recuperó cerámica. Esta fosa cortaba
a otra correspondiente a una fase anterior (E-2385).
Estructura negativa E 2385
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,15 m x 0,90 m y una profundidad conservada de 0,37 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2384) compuesto por tierra
areno-limosa de color gris verdoso, caracterizada por los fragmentos de travertino en su textura. Apareció también algún
canto y grava de río. Esta fosa estaba cortada por otra correspondiente a una fase posterior (E-2104).
Estructura negativa E 2383
Fragmento de fosa de planta irregular, que podría corresponder a varias estructuras no definidas, con unas dimensiones
de 3 m x 0,49 m y una profundidad conservada de 0,50 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2382) compuesto por tierra
areno-limosa compacta de color gris claro, caracterizada por el
abundante travertino en su textura. Apenas conservaba superficie y potencia.
Estructura negativa E 2469
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,09 m x
1,06 m y una profundidad conservada de 0,60 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2468) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con fragmentos de
travertino.
Estructura negativa E 2463A
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,36 m x
1,01 m y una profundidad conservada de 0,39 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2462) compuesto por tierra areno limosa, compacta, coloración grisácea con presencia de travertino en su textura.
Figura IV.35. Planta y sección de la estructura negativa 2104.
Estructura negativa E 2191
Estructura negativa E 2467
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,49 m x 1,14 m y una profundidad conservada
de 0,24 m. En el interior se constató un relleno (UE 2466) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris amarillento, con fragmentos de travertino, algunos restos de cenizas y
cantos de río de fracción media.
Estructura negativa E 2104 (fig. IV
.35)
Fosa de planta irregular con unas dimensiones de 1,97 m x
2,16 m y una profundidad conservada de 1,21 m. Las paredes
50
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,43 m x
1,10 m y una profundidad conservada de 0,86 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2192) compuesto por tierra areno limosa, color oscuro, compacidad media, caracterizado por la
presencia de travertino.
Estructura negativa E 2455
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,37 m x 1,16m
y una profundidad conservada de 0,21 m. En el interior se constató un relleno (UE 2454) compuesto por tierra areno-limosa
compacta de color grisáceo, con cantos y gravas de río y, sobre
todo, restos de travertino. Esta estructura cortaba a otras correspondientes a una fase anterior (UEs 2449 y 2457).
[page-n-61]
Estructura negativa E 2449
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,09 m x 1,13m
y una profundidad conservada de 0,76 m. En el interior se constató un relleno (UE 2448) compuesto por tierra areno-limosa
compacta, de color grisáceo, con puntos amarillos de fragmentos de travertino, con cantos (algunos quemados) y gravas
gruesas en el fondo. Esta estructura fue cortada por otra correspondiente a una fase posterior (E-2455).
Estructura negativa E 2124
Fosa de planta circular, con unas dimensiones de 1,62 m de
diámetro y una profundidad conservada de 1,03 m. En el interior se constató un relleno (UE 2129) compuesto por tierra areno limosa, color gris claro, compactación media, con gravas y
cantos de fracción media. Esta estructura cortaba a otras de una
fase anterior (UEs 2140 y 2531).
Estructura negativa E 2140
Estructura negativa E 2457
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,21m x 1,16m
y una profundidad conservada de 0,33 m. En el interior se constató un relleno (UE 2456) compuesto por tierra areno-limosa,
compacta, de color pardo oscuro, mezclada con restos de travertino. Esta estructura fue cortada por otra correspondiente a
una fase posterior (E-2455).
Estructura negativa E 2557
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,17 m x
1,07 m y una profundidad conservada de 0,72 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2556) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con abundante travertino y algunas gravas de río de fracción gruesa.
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 2,92 m x
1,22 m y una profundidad conservada de 0,38 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2127) compuesto por arena blanquecina, compactación media, limpia sin fracción. Esta estructura estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2124).
Estructura negativa E 2541
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,38 m x
1,36 m y una profundidad conservada de 0,22 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2540) compuesto por tierra areno
limosa, compacta, color gris claro, con fragmentos finos de
travertino y capa de cantos y gravas gruesas cerca de la base
de la estructura.
Estructura negativa E 2561
Estructura negativa E 2559
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,21 m x 1,08m
y una profundidad conservada de 0,67 m. En el interior se constató un relleno (UE 2558) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color gris oscuro, con travertino.
Estructura negativa E 2564
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 0,51 m x 0,50m
y una profundidad conservada de 0,19 m. En el interior se constató un relleno (UE 2563) compuesto por arena de río con puntos de travertino y alguna grava fina.
Estructura negativa E 2515
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,54 m x 1,04m
y una profundidad conservada de 0,26 m. En el interior se constató un relleno (UE 2529) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color grisáceo, caracterizada por el travertino en su
textura. Capa de cantos y gravas fracción media y gruesa cerca
del fondo.
Estructura negativa E 2547
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,33 m x 0,92m
y una profundidad conservada de 0,29 m. En el interior se constató un relleno (UE 2546) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color pardo grisáceo, mezclada con abundante travertino.
Fragmento de fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 2,85 m x 1,62 m y una profundidad conservada de 0,34 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2560) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, con abundante
travertino en su textura.
Estructura negativa E 2535
Fragmento de fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 1,59 m x 0,66 m y una profundidad conservada de 0,83
m. En el interior se constató un relleno (UE 2534) compuesto
por tierra areno limosa, compacta, de color grisáceo, caracterizada por la presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2518
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,54 m x 1,56m
y una profundidad conservada de 0,11 m. En el interior se constató un relleno (UE 2517) compuesto por tierra areno limosa,
color grisáceo, caracterizada por la gran cantidad de travertino
en su textura. Junto a esta fosa, se detectó otra posible estructura negativa (E 2516) de planta de tendencia circular de unos
1,10 m de diámetro, rellenada por la UE 2514, aunque fue muy
difícil diferenciar ambas estructuras durante el proceso de excavación.
Estructura negativa E 2545
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 0,94 m x 0,81m
y una profundidad conservada de 0,05 m. En el interior se cons-
51
[page-n-62]
tató un relleno (UE 2544) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color pardo grisáceo, caracterizada por la presencia
de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2077
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 2,72 m x 2,08m
y una profundidad conservada de 0,84 m. En el interior se constataron una serie de rellenos. El primero (UE 2076) compuesto
por tierra arena de color amarillento, consistencia suelta, mezclada con gravas. El segundo (UE 2096) formado por tierra areno limosa de color gris con algunas piedras de fracción pequeña
y media. Mancha negra de cenizas a cota inicial. Se recuperó un
fragmento de piedra pulida.
Estructura negativa E 2149(2)
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,98 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,91 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2150) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizado por
la presencia de travertino, y mezclada con gravas.
Estructura negativa E 2149(1)
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1 m de diámetro y una profundidad conservada de 1,02 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2150) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizado por
la presencia de travertino, y mezclada con gravas.
Estructura negativa E 2447
Estructura negativa E 2162
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,98 m x 1,75m
y una profundidad conservada de 0,44 m. En el interior se constató un relleno (UE 2446) compuesto por tierra areno-limosa,
compacta, de color grisáceo, mezclada con abundantes fragmentos de travertino, con manchas de cenizas y carbones.
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,50 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2163) compuesto por
tierra marrón claro, heterogénea, mezclada con tierra gris, gravas, piedras y travertino, de textura arenosa.
Estructura negativa E 2402
Estructura negativa E 2520
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,40 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,50 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2401) compuesto por
tierra areno-limosa, compacta, de color pardo oscuro con restos
de travertino y abundantes cantos y gravas de río. Se hallaron diversos fragmentos cerámicos de una misma pieza (parte del borde y mamelones).
Estructura negativa E 2400
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,78 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,52 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2399) compuesto por
tierra limo-arenosa, compacta, de color pardo oscuro, con cantos y gravas gruesas. Caracterizada por fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2428
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,36 m x 1 m y una profundidad conservada de 0,21 m. En el interior se constató un relleno (UE 2427) compuesto por tierra
areno limosa, compacta de coloración grisácea, mezclada con
travertino y gravas abundantes de fracción fina y media.
Estructura negativa E 2149(3)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,41 m x 1,38 m y una profundidad conservada de 0,91 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2150) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizado por la
presencia de travertino, y mezclada con gravas.
52
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,44 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,34 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2519) compuesto por
arena de río amarillenta, de matriz limpia.
Estructura negativa E 2521
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,69 m x 2,52 m, que posiblemente sean dos fosas de difícil individualización y una profundidad conservada de 0,59 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2513) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, con travertino y gravas
y cantos de fracción fina.
Estructura negativa E 2531
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 1,48 m x 0,62 m y una profundidad conservada
de 0,85 m. En el interior se constató un relleno (UE 2530) compuesto por tierra areno limosa, compacta, de color negro, con
fragmentos finos de travertino, cantos angulosos termoalterados, cenizas y carbones. Esta estructura se encontró cortada por
una fosa de una fase posterior (E-2124).
Estructura negativa E 2459
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,98 m x 1,58 m y una profundidad conservada de 0,51 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2458) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de color pardo oscuro, mezclada con
abundante travertino.
[page-n-63]
Estructura negativa E 2335
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,36 m de diámetro y una profundidad conservada de 1,34 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2334) compuesto por tierra areno-limosa de color negro, compacta, caracterizada por el
abundante travertino en su textura, también aparecieron cantos
angulosos y quemados. Proporcionó abundante material arqueológico. Esta estructura corta a otra de una fase anterior (E-2337).
Estructura negativa E 2337
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones
de 0,96 m x 0,89 m y una profundidad conservada de 0,09 m. En
el interior se constató un relleno (UE 2336) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada por los
abundantes fragmentos de travertino en su textura. Esta estructura estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2335).
Estructura negativa E 2283
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,44 m x 1,35 m y una profundidad conservada de 0,96 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2280) compuesto por tierra
limo-arenosa de color negro, compactación media, mezclada
con fragmentos de travertino. Apareció abundante sílex.
de travertino gruesos; gravas y cantos de río, con carbones, cenizas y abundante material arqueológico.
Estructura negativa E 2134
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,87 m x 2,01 m
y una profundidad conservada de 1,20 m. En el interior se constataron varios rellenos. El primero (UE 2144) compuesto por
tierra marrón castaño, semicompacta de textura arenosa, mezclada con abundante travertino. El segundo (UE 2135) formado
por arena amarillenta muy suelta, con abundantes carbones y
malacofauna y por debajo el estrato (UE 2156) compuesto por
tierra marrón castaño oscuro, mezclada con piedras, gravas y
travertino, de textura granulosa, con malacofauna y cerámica.
Esta fosa estaba cortada por otras correspondientes a fases posteriores (UEs 2218 y 2174).
Estructura negativa E 2174
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,36 m x 1,29 m
y una profundidad conservada de 0,34 m. En el interior se constató un relleno (UE 2175) compuesto por tierra limo arenosa negra y homogénea, con malacofauna, alguna piedra de pequeño
tamaño y escaso material. Esta fosa cortaba a otra de una fase
anterior (E- 2134).
Estructura negativa E 2218
Estructura negativa E 2286
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,72 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2285) compuesto por
tierra areno-limosa de compactación media y color gris oscuro,
caracterizada por la gran cantidad de gravas finas redondeadas.
Estructura negativa E 2461
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 2,51m x
2,12 m y una profundidad conservada de 0,48 m. En el interior se
constató un relleno (UE 2460) compuesto por tierra areno limosa, compacta, de color gris oscuro, caracterizada por la presencia
de travertino en su textura, también cantos angulosos termoalterados, malacofauna y abundante material arqueológico.
Estructura negativa E 2463B
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,02 m x 0,77
m y una profundidad conservada de 0,39 m. En el interior se
constató un relleno (UE 2462) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris oscuro, con travertino, malacofauna
y abundante material arqueológico.
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,98 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,34 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2219) compuesto por
tierra limo arenosa, coloración castaño oscuro, caracterizada
por los puntos amarillentos del travertino. Esta fosa cortaba a
otra de una fase anterior (E-2134).
Estructura negativa E 2440
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,61 m x 1,50 m y una profundidad conservada de 0,06 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2439) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, con travertino y cantos angulosos termoalterados.
Estructura negativa E 2090
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,80 m x 1,50 m y una profundidad conservada de 1,28 m. En el
interior se constataron un par de rellenos. El primero (UE 2089)
compuesto por tierra areno-limosa, compacta, color grisáceo
caracterizada por la presencia de travertinos. Mientras que el relleno inferior (UE 2092) estaba formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris caracterizada por la presencia de
travertinos en su textura.
Estructura negativa E 2490
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 0,95 m x 0,82 m
y una profundidad conservada de 0,20 m. En el interior se constató un relleno (UE 2489) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color grisáceo, mezclada con abundantes fragmentos
Estructura negativa E 2155
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,30 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,78 m.
En el interior se constataron un par de rellenos. El primero (UE
53
[page-n-64]
2143) compuesto por tierra limo arenosa, color negro-gris con
abundante travertino y algunas piedras, compacta, mientras que
el inferior (UE 2151) estaba formado por tierra negra con abundantes carbones, de textura semicompacta y limosa.
Estructura negativa E 2166
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,06 m x 0,88
m y una profundidad conservada de 0,78 m. En el interior se
constató un relleno (UE 2167) compuesto por tierra marrón oscura, compacta, homogénea, de textura granulosa, mezclada
con abundante travertino, con carbones y malacofauna. Esta fosa cortaba a otra de una fase anterior (E-2453).
Estructura negativa E 2453
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,38 m x 1,06
m y una profundidad conservada de 0,57 m. En el interior se
constató un relleno (UE 2452) compuesto por tierra limo-arenosa, compacta, de color grisáceo con abundantes puntos amarillos de travertino, con algún canto y gravas finas. Esta fosa
estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2166).
Estructura negativa E 2473
Fragmeneto de fosa de planta de tendencia oval que conserva 1,33 m de longitud y 1,17 m de anchura. La profundidad
constatada alcanzaba 0,49 m. Su interior estaba compuesto por
un relleno (UE 2472) de tierra de color grisáceo con presencia
de travertino. La fosa estaba cortada por otras estructuras posteriores (UEs 2471 y 2485).
Estructura negativa E 2485
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 2,12 m x 1,08 m y una profundidad conservada
de 0,68 m. En el interior se constató un relleno (UE 2486) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con fragmentos de travertino y algunas gravas finas. Esta
fosa cortaba a otras de una fase anterior (UEs 2483 y 2473).
Estructura negativa E 2471
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,48 m x 1,41 m y una profundidad conservada de 0,41 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2470) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color pardo rojizo, presencia de travertino y gravas finas en su textura. Esta fosa cortaba por otra de
una fase anterior (E-2473).
Estructura negativa E 2483
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 1,49 m x 1,05 m y una profundidad conservada
de 0,13 m. En el interior se constató un relleno (UE 2482) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con abundante travertino y gravas redondeadas río de
fracción fina y media escasas. Esta fosa estaba cortada por otras
de una fase posterior (UEs 2485 y 2487).
54
Estructura negativa E 2487
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 1,51 m x 0,54 m y una profundidad conservada
de 0,11 m. En el interior se constató un relleno (UE 2486) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con fragmentos de travertino y algunas gravas finas. Esta
fosa cortaba a otra de una fase anterior (E-2483).
Estructura negativa E 2481
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,94 m x 0,90 m y una profundidad conservada de 0,27 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2480) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris oscuro, mezclada con travertino y gravas redondeadas de río abundantes. Esta fosa cortaba a otras de una fase anterior (UEs 2471 y 2483).
Estructura negativa E 2445
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,80 m x 0,73 m y una profundidad conservada de 0,07 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2444) compuesto por cantos
y gravas entre tierra areno limosa con fragmentos de travertino.
Estructura negativa E 2451
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,37 m x 0,97 m y una profundidad conservada de 0,14 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2450) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizada por la gran
cantidad de fragmentos de travertino en su textura. Esta fosa estaba cortada por otras de una fase posterior (UEs 2443 y 2453).
Estructura negativa E 2443
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,13 m x 1,07 m y una profundidad conservada de 0,34 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2442) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de coloración grisácea mezclada con
abundantes fragmentos de travertino, gravas y cantos gruesos,
con restos de cenizas y carbones. Esta fosa cortaba a otras de
una fase anterior (UEs 2451 y 2072).
Estructura negativa E 2072 (figs. IV.36 y IV.37)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,48 m x 1,39 m y una profundidad conservada de 0,29 m. En el
interior se constataron dos estratos, el superior (2070) correspondía a una acumulación de piedras que podríamos interpretar
como una amortización intencionada. Esta cubría un relleno
(UE 2071) compuesto por tierra areno-limosa, consistencia
suelta, color marrón claro, mezclada con gravas. Esta fosa estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2443).
[page-n-65]
Estructura negativa E 2436
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,31 m x 1,23 m y una profundidad conservada de 0,30 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2435) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, mezclada con travertino,
alguna grava y cantos. Material arqueológico abundante.
Estructura negativa E 2434 (equivale a 2086)
Estructura negativa E 2533
Figura IV.36. Detalle de la estructura negativa 2072 al inicio
de su excavación.
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,30 m x 1,14 m y una profundidad conservada de 0,36 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2532) compuesto tierra areno limosa, compacta, color gris oscuro, caracterizada por el travertino en su textura. Capa de cantos y gravas fracción fina y
media cerca del fondo.
Estructura negativa E 2526
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,07 m x 0,89 m y una profundidad conservada de 0,15 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2525) compuesto tierra areno limosa, compacta, de color gris oscuro, mezclada con puntos
de travertino. Capa de cantos y gravas fracción media y gruesa
cerca del fondo.
Estructura negativa E 2244
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,86 m x 0,85 m y una profundidad conservada de 0,09 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2243) compuesto por tierra
limo-arenosa de color grisáceo con fragmentos de travertino
mezclados en su textura, así como algún canto.
Estructura negativa E 2074
Figura IV.37. Detalle de la estructura negativa 2072.
Estructura negativa E 2438
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,42 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,30 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2437) compuesto por
tierra areno limosa, color negro, manchas ocres (arena río oxidada) con fragmentos de travertino. Esta fosa cortaba a otras de
una fase anterior (E-2495).
Estructura negativa E 2495
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,22 m x 1,29 m y una profundidad conservada de 0,09 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2496) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, mezclado con fragmentos
pequeños y finos de travertino y algún canto angulosos termoalterado. Esta fosa estaba cortada por otras de una fase posterior
(UEs 2438 y 2436).
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,46 m x 1,39 m y una profundidad conservada de 0,12 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2073) compuesto por tierra
limo-arenosa, consistencia suelta, de color gris, caracterizada
por el travertino en su textura.
Estructura negativa E 2538
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,39 m x 1,47 m y una profundidad conservada de 0,54 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2537) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, con fragmentos finos de
travertino y capa de cantos y gravas gruesas cerca de la base de
la estructura.
Estructura negativa E 2528
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,67 m x 0,58 m y una profundidad conservada de 0,18 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2527) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris claro, caracterizada por los
fragmentos de travertino en su textura.
55
[page-n-66]
Estructura negativa E 2504
ESTRUCTURA 2141
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 1,28 m x
1,22 m y una profundidad conservada de 0,30 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2503) compuesto por tierra areno limosa, compacta, coloración grisácea, mezclada con gran cantidad de fragmentos de travertino.
Estructura negativa E 2500
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,78 m x 0,49 m y una profundidad conservada de 0,37 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2499) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color pardo rojizo, con fragmentos finos de travertino.
Estructura negativa E 2502
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,57 m x 0,64 m y una profundidad conservada de 0,22 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2501) compuesto por tierra
areno limosa, coloración grisácea, compacta, caracterizada por
la cantidad de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2506
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,60 m x 0,55 m y una profundidad conservada de 0,19 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2505) compuesto por tierra
limo arenosa, compacta y color grisáceo, mezclada con fragmentos gruesos de travertino.
Estructura negativa E 2141 (figs. IV
.38, IV
.39, IV.40 y
IV
.41)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,91 m x 0,68 m y una profundidad conservada de 1,21 m. En el
interior se constataron dos rellenos. El primero de ellos (UE
2142) compuesto por tierra marrón clara, de textura arenosa, homogénea y de compacidad media, mezclada con malacofauna y
algunos carbones. El segundo (UE 2153) formado por tierra negra, de textura granulosa y limosa, mezclada con carbones, malacofauna y fragmentos de pigmentos.
Estructura negativa E 2184 (fig. IV
.42)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,86 m x 0,63 m y una profundidad conservada de 0,90 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2185) compuesto por tierra
marrón muy oscura y consistencia intermedia, con abundantes
gravas y guijarros. Aparecieron piedras quemadas. Esta estructura cortaba a otra de una fase anterior (E-2136).
Estructura negativa E 2136 (figs. IV y IV
.43
.44)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,87 m x 0,80 m y una profundidad conservada de 1,62 m. En el
interior se constataron dos rellenos. El primero (UE 2137) com-
56
Figura IV.38. Planta y sección de la estructura negativa 2141.
puesto por tierra areno limosa, oscura y con travertino, también
con malacofauna además de piedras de fracción media y pequeña. El estrato inferior ((UE 2152) estaba formado por tierra
negra, de textura granulosa y limosa, con abundante malacofauna y algunas piedras, fragmentos de pizarra y restos de fauna (huesos quemados. Esta estructura estaba cortada por otra de
una fase posterior (E-2184).
[page-n-67]
Figura IV.39. Detalle de la estructura negativa 2141 al inicio de su excavación.
Figura IV.42. Detalle de la estructura negativa 2184.
Figura IV.40. Detalle de los cantos del interior de la estructura
negativa 2141.
Figura IV.43. Detalle de la estructura negativa 2136 al inicio de su excavación.
Figura IV.41. Detalle de la estructura negativa 2141 tras su
excavación.
Figura IV.44. Detalle de la estructura negativa 2136 tras su
excavación.
57
[page-n-68]
Estructura negativa E 2418
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,20 m x 1 m y una profundidad conservada de 0,40 m. En el interior se constató un relleno (UE 2417) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro con gravas y cantos, caracterizada por el travertino en su textura.
Estructura negativa E 2512
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,28 m x 1,30 m y una profundidad conservada de 0,23 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2511) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris oscuro casi negro, con travertino, gravas y cantos gruesos.
Estructura negativa E 2079/2479
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,50 m x 1,33 m y una profundidad conservada de 0,57 m. En el
interior se constataron varios rellenos. El primero (UE 2078)
compuesto por tierra areno-limosa, compacta, color marrón claro, mezclada con gravas y travertino. Se recuperaron cerámicas
peinadas y abundantes fragmentos líticos, después un nuevo relleno (UE 2478) compuesto por tierra areno limosa, compacta,
color gris oscuro casi negro, con travertino, gravas y cantos
gruesos. El estrato inferior ((UE 2095) estaba formado por tierra areno-limosa, compacta y color gris, con gravas escasas y
fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2420
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,43 m x 1,29 m y una profundidad conservada de 0,54 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2419) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris amarillento, mezclada con
abundante travertino, gravas, cantos y manchas de cenizas. Esta estructura corta a otra de una fase anterior (E-2422).
Estructura negativa E 2422
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,67 m x 0,60 m y una profundidad conservada de 0,39 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2421) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con travertino
y gran cantidad de gravas y cantos de fracción media. Esta estructura estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2421).
Estructura negativa E 2428
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 1,10 m x
0,96 m y una profundidad conservada de 0,21 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2427) compuesto por tierra areno limosa, compacta de coloración grisácea, mezclada con travertino y gravas abundantes de fracción fina y media.
Estructura negativa E 2430
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,44 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,33 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2429) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizada por
los fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2543
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,41 m x 1,12 m y una profundidad conservada de 0,38 m. En el
interior se constataron dos rellenos, el superior (UE 2120) formado por tierra areno limosa, de matriz muy fina y color gris,
travertino fino en su textura, y el inferior (UE 2542) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris claro, con fragmentos finos de travertino y capa de cantos y gravas gruesas
cerca de la base de la estructura.
Estructura negativa E 2432
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,42 m x 1,23 m y una profundidad conservada de 0,51 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2431) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, de color grisáceo, caracterizada por la
presencia de travertino en la textura.
Estructura negativa E 2248
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,59 m x 1,32 m y una profundidad conservada de 0,57 m. Las
paredes de la fosa presentaban un revoco (UE 2239). En el interior se constató un relleno (UE 2247) compuesto por tierra limoarenosa, bastante suelta, mezclada con gravas de río y cantos
travertino en poca cantidad. Aparece malacofauna del terreno.
Estructura negativa E 2618
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1 m x 0,91 m y una profundidad conservada de 0,19 m. En el interior se constató un relleno (UE 2617) compuesto por tierra
areno limosa, color grisáceo caracterizada por la presencia de
travertino en su textura.
Estructura negativa E 2424
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,79 m x 0,78 m y una profundidad conservada de 0,20 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2423) compuesto por tierra
limo arenosa, color castaño oscuro, caracterizada por los puntos
amarillos del travertino.
58
Estructura negativa E 2083/2416
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
2,08 m x 1,85 m y una profundidad conservada de 0,27 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2415) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color pardo rojizao, mezclado con
[page-n-69]
abundante travertino y con gravas finas. Esta estructura cortaba
a otra de una fase anterior (E-2228).
Estructura negativa E 2227
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones
de 1,10 m x 1,02 m y una profundidad conservada de 0,83 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2228) compuesto por
tierra limo arenosa, color castaño oscuro, caracterizada por los
puntos amarillos del travertino.
Estructura negativa E 2250
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones
de 0,84 m x 0,71 m y una profundidad conservada de 0,33 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2249) compuesto por
tierra limo-arenosa de coloración negra, caracterizada por los
puntos amarillentos en su textura producto del travertino, también aparecieron algunas gravas de río.
Estructura negativa E 2426
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,61 m x 0,52 m y una profundidad conservada de 0,12 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2225) compuesto por tierra
areno limosa, color grisáceo, con fragmentos finos de travertino.
Estructura negativa E 2477
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,20 m x 1,02 m y una profundidad conservada de 0,10 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2476) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris oscuro, con puntos finos de
travertino y algún canto termoalterado.
Estructura negativa E 2524
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,16 m x 1,11 m y una profundidad conservada de 0,48 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2523) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris claro, mezclada con travertino y alguna grava fina, también cenizas y carbones.
Estructura negativa E 2508
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
2,10 m x 1,47 m y una profundidad conservada de 0,41 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2507) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color pardo oscuro, con abundante travertino en su textura.
Estructura negativa E 2414
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,20 m x 1,05 m y una profundidad conservada de 0,08 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2413) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizada por la presencia de traverino en su textura.
Estructura negativa E 2081/2412
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,96 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,37 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2411) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color negro con gravas y cantos,
caracterizada por el travertino en su textura.
Estructura negativa E 2496
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,84 m x 0,82 m y una profundidad conservada de 0,09 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2495) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, mezclado con fragmentos
pequeños y finos de travertino y algún canto angulosos termoalterado.
Estructura negativa E 2608
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,72 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,22 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2607) compuesto por
arena de río amarillenta mezclada con gran cantidad de cenizas
y carbones que le confieren una tonalidad grisácea. Abundantes
cantos angulosos y gravas fracción media termoalterados.
Estructura negativa E 2610
Estructura negativa E 2510
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,88 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,26 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2509) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color pardo oscuro, matriz limpia apenas mezclada con fragmentos de travertino.
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,87 m x 0,80 m y una profundidad conservada de 0,10 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2609) compuesto por arena
de río amarillenta mezclada con gran cantidad de cenizas y carbones que le confieren una tonalidad grisácea. Abundantes cantos angulosos y gravas fracción media termoalterados.
Presencia de travertino en la textura.
Estructura negativa E 2465
Estructura negativa E 2612
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 1,01 m x
1,12 m y una profundidad conservada de 0,37 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2464) compuesto por tierra limo-arenosa, compacta, de color grisáceo, caracterizada por los fragmentos de travertino en su textura.
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,60 m x 0,41 m y una profundidad conservada de 0,08 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2611) compuesto por arena
de río amarillenta mezclada con gran cantidad de cenizas y car-
59
[page-n-70]
bones que le confieren una tonalidad grisácea. Abundantes cantos angulosos y gravas fracción media termoalterados. Presencia de travertino en la textura.
Estructura negativa E 2410
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,34 m x 1,14 m y una profundidad conservada de 0,45 m. En el
interior se constató un conjunto de piedras de mediano y gran
tamaño, a modo de amortización intencionada (UE 2188) que
cubría a un relleno (UE 2409) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color negro, mezclada con cantos angulosos fracción media y abundante material arqueológico. Caracterizada
por la presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2498
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,20 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,41 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2497) compuesto por
tierra areno limosa, compacta de color negro, con fragmentos finos de travertino y algún canto angulosos termoalterado, restos
de cenizas y carbones.
Estructura negativa E 2221
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 2,42 m x 1,21 m y una profundidad conservada
de 0,41 m. En el interior se constató un relleno (UE 2222) compuesto por tierra limo arenosa, color castaño oscuro, caracterizada por los puntos amarillos del travertino.
Estructura negativa E 2492
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,51 m x 1,03 m y una profundidad conservada de 0,15 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2491) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, caracterizada por los fragmentos de travertino en su textura, con una capa de bloques y
cantos gruesos en el fondo de la fosa.
Estructura negativa E 2404
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,62 m x 1,29 m y una profundidad conservada de 0,30 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2403) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de color grisácea con puntos amarillos
de travertino.
Estructura negativa E 2408
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,26 m x 1,28 m y una profundidad conservada de 0,30 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2407) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, mezclada con fragmentos
finos de travertino, abundantes cenizas y carbones. Se documentó cerámica con decoración peinada.
Estructura negativa E 2406
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,97 m x 0,89 m y una profundidad conservada de 0,15 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2405) compuesto por tierra
limo-arenosa compacta de color grisáceo, con travertinos. Se individualizó a una cota muy baja, por lo que se excavó muy poca potencia.
Estructura negativa E 2555
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,37 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,37 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2554) compuesto por
tierra muy arenosa, mezclada con limos de río, color negro,
manchas amarillas de oxidación, fragmentos grandes de travertino y alguna grava fracción media de río.
Estructura negativa E 2553
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,78 m x 0,66 m y una profundidad conservada de 0,11 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2552) compuesto por tierra
muy arenosa, mezclada con limos de río, color negro, manchas
amarillas de oxidación, travertino ocasional y gravas de fracción fina.
60
Estructura negativa E 2616
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 1,81 m x 0,63 m y una profundidad conservada
de 0,56 m. En el interior se constató un relleno (UE 2615) compuesto por tierra areno limosa, color grisáceo caracterizada por
la presencia de travertino en su textura.
Como acabamos de ver, el volumen de estructuras negativas documentadas es bastante significativo, siendo el cómputo
total de 201 fosas o silos localizadas en una superficie de unos
580 m² (fig. IV.45). Las fosas presentaban una morfología simple, con una boca de tendencia oval y en algunos casos circular, con unos diámetros que alcanzaban una media de 0,75-1 m,
siendo más escasas las cubetas pequeñas en torno a los 0,40 m
o los silos de grandes dimensiones que podían llegar a alcanzar
los 2 m de diámetro y que se localizan preferentemente en la
zona central del área 3/4, como por ejemplo los silos E. 2131 y
E. 2121, en los que se constató una especie de revestimiento en
las paredes que ha sido analizado en el departamento de Química inorgánica de la Universidad de Alicante y cuyos resultados se exponen en un capítulo de este volumen (Martínez et al.).
En general, los perfiles de las estructuras suelen ser rectilíneos
o ligeramente cóncavos y los fondos, planos o de tendencia
cóncava. Más variable es el relleno de las estructuras, constatándose en algunas la existencia de un primer estrato compuesto por bloques de piedra, que podría haber actuado, tanto como
amortización de fosa como simple relleno tras el abandono. El
sedimento que se documentó en el interior se caracterizaba por
la presencia de compuesto travertínico, resultado de la propia
erosión del estrado donde habían sido excavadas y que tras su
abandono sirvió como relleno de colmatación. En varios casos,
se constató la existencia de arenas finas de color oscuro, fruto
[page-n-71]
Figura IV.45. Distribución de estructuras negativas en las áreas 3 y 4 del sector 2.
9
8
o
61
[page-n-72]
de la alteración de estratos inferiores durante la excavación de
las fosas. Las profundidades eran variadas y por supuesto relativas, teniendo en cuenta que en ninguno de los casos se pudo
recuperar la fosa desde su boca hasta la base, alteradas bien por
erosión o bien por procesos postdeposicionales. Teniendo en
cuenta la conservación, la profundidad relativa de las fosas oscilaba entre 0,30 y como máximo 1,50 m.
Es destacable que las estructuras excavadas en Benàmer se
construyeron en diversas fases, puesto que se ha podido constatar varias superposiciones, siendo en la mayoría de los casos imposible establecer la relación diacrónica.
Atendiendo a todos estos indicios, podemos adelantar que el
área 3/4, durante la fase Benàmer IV debió actuar como lugar de
,
almacenamiento y posteriormente amortización como vertedero.
Todas estas estructuras habían sido construidas excavando
en un sedimento con un alto porcentaje de travertino. Se distinguieron dos potentes estratos con travertino, el superior UE 2038
y el inferior UEs 2075=2190, que correspondían a capas erosivas
de formación neolítica, donde pudimos observar, especialmente a
través de los materiales arqueológicos recuperados, una gran al-
teración debida a la excavación de las estructuras negativas que
atravesaron por completo estos estratos, llegando incluso a afectar a los niveles inferiores y en algunos casos alcanzando la base
geológica. Por todo ello, la fiabilidad de los materiales registrados en los niveles de travertino resulta baja o poco fiable.
Por debajo de los niveles de travertino, especialmente en la
zona meridional, constatamos la existencia de una unidad sedimentaria (UE 2183), con continuidad en el área 3, de cronología ya neolítica, con una tierra arenosa de color muy oscuro y
que al igual que los estratos superiores, había sido alterada por
la excavación de las fosas.
Ese estrato cubría una serie de paquetes sedimentarios de relleno, primero la unidad 2211 y posteriormente la UE 2213, que
correspondían a niveles de adscripción mesolítica. Se trata de capas erosivas que, a pesar de estar alteradas puntualmente por la excavación de las fosas de cronología neolítica, especialmente
considerado a partir de algún soporte lítico documentado, podemos inferir que se trata de estratos plenamente mesolíticos, que se
formarían tras el abandono y amortización de la fase de ocupación
que posteriormente pudimos constatar en los niveles inferiores.
Figura IV.46. Plano del encachado mesolítico.
62
[page-n-73]
Estos niveles de ocupación mesolítica, nos permitieron documentar la existencia de una estructura constructiva de tendencia rectangular, de unos 19 m de longitud y 3 m de anchura
máxima, teniendo en cuenta sin embargo que su registro fue incompleto, dado que había sido afectada por la acción erosiva fluvial en la zona este y antrópica por la extracción de áridos en la
oeste. No obstante, pudimos constatar que se trataba de una es-
tructura formada por un encachado de acumulación de cantos, algunos de ellos termoalterados, de forma angulosa y fracción media, junto a gravas erosionadas y redondeadas por la acción del
río también de mediano tamaño (figs. IV y IV
.46
.47).
La concentración de cantos parece haberse formado en diferentes periodos, ya que se pudieron registrar diversas deposiciones separadas por capas de tierra limo-arenosa de color
Figura IV.47. Vista general del encachado mesolítico.
Figura IV.48. Detalle del encachado mesolítico.
Figura IV.49. Matriz del encachado mesolítico.
63
[page-n-74]
grisáceo, con abundante material arqueológico, especialmente
lítico y carbones.
Pese a la uniformidad general, se individualizaron diversas
unidades en la amplia superficie que ocupaba el empedrado. La
morfología general de la estructura era rectangular, con límites
precisos, no obstante se observaron diferencias de cota en algunos puntos e irregularidades en la continuidad que permiten
pensar en un proceso de elaboración continuo, conforme al funcionamiento de la actividad formativa (fig. IV
.48).
De la misma manera, se constató la existencia de diversas
capas superpuestas de cantos. La estructura de cantos termoalterados parece ser el resultado de sucesivas ocupaciones continuadas en las que se van aportando cantos y materia orgánica.
De ahí el importante espesor que en algunos puntos alcanza dicha estructura (fig. IV
.49).
El encachado ocupaba el tercio septentrional del área 4,
mientras que en el resto del espacio se observaba una dispersión
de cantos, con las mismas características que el empedrado pero en menor concentración, sin disposición aparente y siempre
64
entre manchas de cenizas y carbones con una intensidad de material arqueológico mucho menor.
Tanto el encachado, como las dispersiones de cantos y manchas de cenizas se disponían sobre el mismo estrato de arenas y
cenizas documentado tanto en el área 3 como 3/4 (UE 2235).
Este sedimento presentaba también abundante material lítico
que nos ha permitido adscribirlo al Mesolítico. Este estrato cubría a las arenas de depósito de la terraza del río arqueológicamente estéril (UE 2200).
Uno de los objetivos de la ampliación de la intervención
fue localizar el límite septentrional del yacimiento. Con esta intención se amplió el área 4 por este punto. El resultado fue negativo ya que se documentó un estrato de gravas muy finas
mezcladas con manchas de tierra areno limosa color beige UE
2204. El estrato presentaba una potencia de más de 2 m y cubría
directamente a la terraza de gravas del río. La documentación
de cerámicas de cronología ibérica puntualizaba su escasa fiabilidad estratigráfica, considerándose como una zona afectada
por la cantera de extracción de gravas, en explotación hasta
prácticamente el inicio de la intervención arqueológica.
[page-n-75]
V. ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO DEL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE BENÀMER
C. Ferrer García
INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Benàmer (Muro d’Alcoi) se sitúa sobre
una terraza fluvial en la confluencia del Riu d’Alcoi o Serpis
y el Riu d’Agres, posición geotopográfica que se repite sistemáticamente en los asentamientos neolíticos al aire libre
estudiados en L
’Alcoià-El Comtat (fig. V Las estructuras ar.1).
queológicas se construyeron sobre sedimentos que constituyen
el techo de la terraza. Estos espacios, una vez producido el encajamiento del cauce que individualiza la terraza, quedan aislados del medio fluvial y su dinámica. Desde estos momentos
predominan los procesos relacionados con aportes de flujos hídricos laterales y con la formación de glacis (arroyadas más o
menos difusas) erosivos o deposicionales y la no sedimentación.
En este contexto, desde el punto de vista estratigráfico, destacan las relativamente bajas potencias sedimentarias y los procesos posdeposicionales erosivos que conllevan con frecuencia
el desmantelamiento de las estructuras arqueológicas, dado que
el ambiente deposicional en el cual se sitúa es de no-sedimentación, e incluso, frecuentemente erosivo, a lo largo de la mayor
parte del Holoceno. No obstante, cabe destacar que durante los
últimos milenios se depositaron limoarenas a través de arroyadas más o menos difusas de glacis.
Las diferentes fases de ocupación se sitúan en distintos ámbitos y a diferentes cotas como reflejo de una topografía que es
el resultado de procesos erosivos previos a la ocupación. En el
sector 1 parte de los niveles con datación neolítica, singularmente las estructuras identificadas como encachados, se interdigitan en un estrato de limoarcillas de color gris oscuro,
posible horizonte edáfico húmico (horizonte Ah). Éste no es
general, sino que conforma el relleno de una somera cubeta y
parte de sus márgenes, que identificamos como una depresión
asociada a un paleocauce sobre la terraza de orientación
ENE/OSO. Al sur de esta cubeta los niveles con evidencias arqueológicas poseen cotas sutilmente más elevadas, desaparecen
progresivamente los limos grises oscuros y afloran pasadas de
cantos, en parte asociadas a barras de fracción gruesa integradas en la secuencia estratigráfica de la terraza.
En el sector 2 los niveles arqueológicos aparecen a cotas
más bajas. Aparentemente y especialmente en el caso de las
áreas 3 y 4 constituyen niveles de relleno de una vaguada que
ordena flujos del glacis y niveles de terraza superiores procedentes de la sierra Mariola. Los depósitos a los que se asocian
arqueofactos mesolíticos, muy ricos en carbón, parecen rellenar
el estrecho talweg incidido de la vaguada. Los niveles del Neolítico Ic/IIa se hayan sobre arroyadas concentradas con abundante fracción gruesa que rellenan parte de la cubeta, se trata de
restos de formaciones travertínicas construidas aguas arriba, junto a los relieves, que hemos dado en llamar pseudotravertinos.
Sobre todo el conjunto, regularizándolo en parte, se deposita un sedimento marrón de características en ocasiones fanglomeráticas, que parece asociarse a glacis en facies distal. Se
trataría de sedimentos procedentes de las partes más altas del
valle, que llegan hasta este sector a través de derramamientos
y/o arroyadas difusas. Su contacto con los inferiores es limpio
y probablemente erosivo, lo que denota la existencia de un posible hiato sedimentario.
Este capítulo incluye el estudio sedimentológico de una serie de perfiles abiertos en las áreas arqueológicas, que permite
aportar datos sobre el contexto sedimentario y la dinámica geomorfológica en la cual se enmarcan los asentamientos y su posterior evolución.
METODOLOGÍA
Cada asentamiento humano se ubica en un medio con una dinámica sedimentaria característica, y cada yacimiento es en gran
medida el resultado de procesos geomórficos, que aportan rellenos que lo sellan e hiatos y fases erosivas que lo alteran. Así pues,
para conocer la significación de los procesos detectados y de la estratigrafía que constituye su contexto, es necesario llevar a cabo
una aproximación geomorfológica a la unidad ecológica que in-
65
[page-n-76]
El estudio sedimentológico propiamente dicho se realiza
posteriormente en el laboratorio. Consiste en la determinación
de algunos de los rasgos texturales y químicos de cada una de
las unidades. Los procesos analíticos utilizados siguen en líneas generales las técnicas ofrecidas en los manuales específicos
para el estudio de sedimentos: Reineck y Singh (1975), Briggs
(1977) y Courty (1982).
Las zonas estudiadas en los dos sectores arqueológicos (ver
figs. V y V
.2 .10) que constituyen el yacimiento son las siguientes:
- En el extremo septentrional del sector 1 se muestrean los
perfiles 1, 2, 3 y 5, y se describe el perfil 4.
- En el extremo meridional del área 1 se analiza de visu un
conjunto de afloramientos de cantos y bloques asociados a restos arqueológicos.
- En el extremo meridional del área 2 se estudió el perfil
estratigráfico de la UE 2006 desde el punto de vista sedimentológico.
- En la zona con estructuras negativas del Neolítico Ic/IIa
se analizó el perfil 1, el perfil asociado a la estructura UE 2077
y el relleno de la estructura UE 2014, y se llevó a cabo un estudio estratigráfico del perfil 2.
- Finalmente se llevó a cabo el estudio sedimentológico de
dos unidades estratigráficas en el contexto de ocupación Mesolítica (área 4 - Perfil NO).
RASGOS ESTRATIGRÁFICOS Y SEDIMENTOLÓGICOS DEL SECTOR 1
Figura V.1. Localización y sectores.
cluye el ambiente sedimentario objeto de estudio. En esta ocasión
ésta ha sido llevada a cabo en profundidad por José Miguel Ruiz.
El principio de sucesión estratigráfica sobre el que descansa
toda la teoría arqueológica, es el mismo que marca la trayectoria
de la reconstrucción de las sucesivas fases deposicionales seguidas por el geoarqueólogo, ya que los cortes estratigráficos nos revelarán los rasgos ambientales que deseamos conocer. Este
trabajo consiste en un análisis completo de los perfiles sedimentarios descubiertos por las excavaciones y en su muestreo, siguiendo una metodología simple estandarizada (Shackley, 1975).
66
En este área se ha estudiado una serie de perfiles abiertos en
su extremo occidental y en el propio espacio excavado. De forma global muestran una única secuencia de unidades sedimentarias. A muro aparece una unidad formada por limoarcillas de
color gris, asociada al techo de un nivel de terraza, posiblemente afectado por procesos edáficos (gley) tal vez antiguos. Les sigue un nivel con relativa riqueza en materia orgánica y color
oscuro, horizonte Ah edáfico, no necesariamente del mismo suelo (posible carácter policíclico). El techo lo constituye un aporte
lateral de color marrón al que se asocian, a cotas intermedias,
restos arqueológicos de época ibérica.
El sustrato del asentamiento no es homogéneo. Las estructuras identificadas como encachados (posibles estructuras de
combustión con abundante fracción gruesa) se hayan integradas
en el nivel oscuro con material orgánica (figs. V.3a y V.3b).
El sustrato en el extremo sur del área estaría conformado no por
el nivel oscuro, sino por el infrayacente, que buza y aflora con
un conjunto de acumulaciones de cantos y bloques rodados.
Este último se corresponde con dos conjuntos de bloques y
cantos rodados con rasgos morfológicos distintos. El primero
constituye un conjunto abigarrado y homométrico que bien se
pudiera asociar al afloramiento de una barra de cantos fluvial.
Efectivamente este sustrato incluye pasadas de cantos que forman barras braided de la terraza. Ahora bien, el segundo conjunto de cantos posee una estructura / distribución distinta e
incluye bloques rodados con una distribución menos densa en el
espacio. Con una somera aproximación a la disposición de estos gruesos, se observa que no existe una orientación coherente
a un flujo unidireccional por lo que parece vincularse a una estructura de carácter posiblemente antrópico.
[page-n-77]
Figura V.2. Localización de los perfiles del sector 1.
Perfil 1. Escarpe occidental. Sector 1
El perfil 1, abierto en el borde oeste de la zona afectada por
la excavación, muestra un conjunto de tres niveles estratigráficos resultado de procesos sedimentarios naturales (fig. V.4).
El inferior, oscuro, se interpretó como un horizonte edáfico; el
superior, de limoarenas marrones parece ser de glacis; entre ambos se extiende un nivel intermedio de cambio progresivo. A lo
largo del perfil, especialmente hacia el Sur, se ha observado la
desaparición progresiva de la unidad basal que es sustituida por
limoarcillas grises, que se intuye, constituyen la base del nivel
oscuro, y que se analizan en otros perfiles. La topografía muestra así un ligero buzamiento hacia el sur.
El nivel I, a base, está formado por arcillas y limos de color
negro (7,5 YR 2,5/1) con estructuras poligonales que revelan la
importancia del porcentaje de arcillas. Apenas posee gravas como fracción gruesa, y las arenas, escasas, son preferentemente
finas. El porcentaje de carbonatos es relativamente bajo (26,7) y
el de materia orgánica relativamente alto (1,67%), lo que explica en parte la intensa coloración negra, que pudiera responder
también a la precipitación de manganeso (ver fig. V
.8).
Los colores de los compuestos oxidados del manganeso
son muy oscuros, en ocasiones prácticamente negros, como es
el caso de la pirolusita (b-MnO2). Sin embargo, para que dicho
color llegue a condicionar el del suelo se necesitan unas condiciones de alternancia de oxidación y reducción que permitan al
manganeso moverse y acumularse suficientemente. Ello presupone una frecuente desecación de zonas previamente encharcadas. Paralelamente a lo señalado, cromas por debajo de 2, como
es el caso, son indicativos de hidromorfía. Es por ello que proponemos que se trata de un área con abundante agua freática.
La distribución textural de este depósito muestra que el
medio de transporte sedimentario que le dio origen es un flujo
hídrico bimodal, en un contexto fluvioide o de semiencharcamiento, con concentración en las fracciones más finas (casi el
44% del total), y arenas finas y limos con una distribución poco selectiva, aunque con porcentajes tan escasos, que parecen
asociarse a una fase de transporte en masa poco relevante. Predomina pues la fase de decantación, que pudiera corresponderse con un llano de inundación o zona encharcada de forma
permanente o estacional (fig. V.9).
67
[page-n-78]
A
B
Figura V.3. a) Secuencia de estructuras en el sector 1. b) Foto de zona de excavación con estructuras.
68
[page-n-79]
Se trataría, en conclusión, de una formación edáfica desarrollada en condiciones de muy elevada humedad, que afecta a
un sedimento resultado de un proceso de decantación. Un horizonte edáfico Ah, móllico o úmbrico, que constituye la parte superior de un suelo. Los porcentajes de carbonatos nos hacen
pensar que es más úmbrico, lo que exigiría, dadas las características del medio, una extensa evolución (cientos de años) o un
clima bastante lluvioso.
El nivel I/II forma un conjunto de depósitos con rasgos
transicionales entre los niveles I y II. Se trata de un sedimento
limoarenoso con abundantes arcillas de color gris oscuro. Sin
fracción gruesa. Desciende el porcentaje de materia orgánica y
asciende ligeramente el de carbonatos.
La distribución textural muestra la concentración de fracciones en las arcillas más finas, lo que denota de nuevo la existencia de una fase de decantación. También son frecuentes las
arenas más finas y los limos más gruesos, pero en este caso con
una distribución normal, coherente con la existencia de un
flujo de baja energía. Se produce un cambio relevante, se identifica la existencia de un medio sedimentario, aluvial, probablemente extremo distal de glacis o abanico aluvial.
El nivel II está formado por limoarcillas con algunos cantos
y gravas angulosas muy alteradas. Las arenas finas y los limos
son más abundantes, aunque el nivel emparenta genéticamente
con el nivel I, la fracción arcillosa fina es menor. Con todo, el color marrón, muestra que se ha producido una sedimentación en
condiciones aéreas, en las que el hierro se oxida intensamente.
El porcentaje de materia orgánica es algo inferior pero sigue siendo elevado (0,8%). Aumenta el porcentaje de carbonatos (44,5%), de forma coherente, dada la abundancia de
litologías calcáreas en la cuenca.
El medio sedimentario es sutilmente distinto al que dio origen al nivel I, la fracción fina con una distribución en cierto modo resultado de un flujo de baja energía, y la relativa abundancia
de cantos, que son angulosos, revelan que se trata de un sedimento que forma parte de un aporte aluvial, glacis de muy baja
pendiente.
Así pues, el nivel I parece corresponderse con un horizonte A húmico edáfico resultado de la movilización de los carbonatos. El nivel II se correspondería rellenos aluviales resultado
de aportes laterales datados en parte en época Ibérica.
Figura V.4. Perfil 1.
Figura V.5. Perfil 2.
Perfil 2. Interior del sector 1
El perfil 2 se abre en el interior de la zona excavada. Incluye dos niveles bien definidos, el superior constituido por arcillas de color gris muy oscuro, identificable con el nivel de
base del perfil anterior, y un nivel inferior de arcillas de color
gris claro, que conforma la base para los niveles arqueológicos
en el extremo meridional del sector 1 (fig. V.5). También aquí se
identifica una unidad sedimentaria intermedia que se diferencia
en el perfil y se analiza en el laboratorio.
El nivel I es el basal. Se trata de limoarenas de color gris
rosado sin fracción gruesa. Los porcentajes de carbonato son
elevados, próximos al 60%, y los de materia orgánica son muy
bajos (fig. V.8).
La distribución textural muestra una muy baja clasificación, resultado de un flujo hídrico de baja velocidad y muy poco selectivo (fig. V.9). La frecuencia de fracciones de tamaño
muy diverso nos lleva a proponer que se corresponde con una
colada de barro, posible mud flow, generada en un contexto fluvio/aluvial. Esta unidad estratigráfica posee más al sur pasadas
de cantos muy rodados y claramente imbricados que se asocian
a barras fluviales de cauce braided, lo que indica que se trata, a
pesar de sus rasgos, de un sedimento fluvial, posiblemente asociado a un llano de inundación a techo de terraza.
El nivel II es el intermedio. Se trata de limoarenas y arcillas de color gris de croma muy bajo y alto valor, que parece indicar cierto lavado de materiales (gley) asociados a la
hidromorfía. El porcentaje de materia orgánica es algo más elevado que el nivel base. El de carbonatos es muy similar. La im-
69
[page-n-80]
portante acumulación de fracciones en las arenas finas / limos
gruesos parece indicar la existencia de un flujo de llano de inundación o sector distal de un glacis, algo energético.
El nivel III es de arcillas con algunas arenas finas y limos,
y con algunas gravas alteradas. Su color es de gran significación, ya que se corresponde con un gley 1 3/10Y, negro verdoso, que refuerza la hipótesis del desarrollo de formaciones gley
en esta parte del yacimiento. La materia orgánica es del 1,57%
y el porcentaje de carbonatos bastante bajo, del 23%. Su distribución textura muestra el predominio de las arcillas más finas,
resultado de un proceso de decantación.
El nivel III parece corresponderse con un horizonte A edáfico, de carácter probablemente úmbrico, resultado de la movilización de los carbonatos. Los niveles inferiores II y I se
corresponderían con horizontes B, de un suelo que identificamos o pseudogley, que para su desarrollo exige cierto grado de
anaerobia al menos estacional. A pesar de la posible coherencia
de la sucesión de horizontes edáficos, no es seguro que sean
contemporáneos. El techo de la terraza, aparentemente del
Pleistoceno superior, estable a lo largo de extensos periodos, pudo tener desarrollos edáficos en distintas fases.
Perfil 3. Interior del sector 1. Estructura UE 1012
El perfil 3 se abre en el interior de la zona excavada. Su techo lo constituye la estructura U.E. 1012 (fig. V.6). Como en el
caso del perfil 2 incluye dos niveles bien definidos, el superior
constituido por arcillas de color gris muy oscuro (horizonte
edáfico), identificable con el nivel de base del perfil anterior, y
un nivel inferior de arcillas de color gris claro, que constituye
la base en toda el área del horizonte A edáfico y que aquí aflora más alto. También aquí se identifica una unidad sedimentaria intermedia que se diferencia en el perfil y se analiza en el
laboratorio.
El nivel I es el basal. Se trata de limoarenas de color gris
marrón suave sin fracción gruesa. Los porcentajes de carbonato
son elevados, por encima del 63%, y los de materia orgánica
moderadamente bajos, próximos al 0,7% (fig. V La distribu.8).
ción textural muestra un carácter bimodal, por un lado se observa una buena clasificación en la fracción arena fina y limo
grueso, que denotan la acción de un flujo hídrico de baja energía (fig. V Por otro, la cola de finos indica la existencia de
.9).
una fase importante de decantación asociada al flujo. Entre ambas, la abundancia de fracciones diversas mal clasificadas de limos, e incluso de arenas medias, parece señalar que se trata en
parte de un flujo de barro, una colada. Se corresponde como en
otras unidades identificadas con un sedimento de llano de inundación o extremo distal de abanico aluvial.
El nivel II de nuevo es el intermedio. Se trata de limoarenas y arcillas de color gris oscuro croma muy bajo y moderado
valor. Como en el perfil anterior el porcentaje de materia orgánica es algo más elevado que el nivel base. El de carbonatos es
muy similar.
La importante acumulación de fracciones arcillosas parece
indicar el predominio de los procesos de decantación, con una
concentración de fracciones en arenas finas y limos que le concede un carácter bimodal, con concentración en arenas finas y
limos y en arcillas, así como heterometría en limos finos, ésta
70
Figura V.6. Perfil 3. UE 1012.
última más marcada que en nivel anterior, típico de los tramos
distales de los glacis y de los llanos de inundación.
El nivel III es de arcillas con algunas arenas finas y limos
con muy abundante fracción gruesa procedente de la estructura
UE 1012. Se trata de cantos rodados muy alterados por procesos de disolución. Su color es gris oliva, que en cierto modo emparenta con horizontes A de suelos gley.
La materia orgánica es del 1,54% y el porcentaje de carbonatos, a diferencia de lo observado en otros contextos similares,
es muy elevado, resultado tal vez de la presencia de cenizas y
microcarbones en su fracción fina, así como del posible aporte
derivado de los procesos de disolución de los cantos que forman
parte de la estructura, que se hallan muy alterados. Cabe destacar aquí que la fracción arenosa está constituida por arena fina
de cuarzo brillante y angulosa / subangulosa, y de caliza blanca
/ beig subrodada, escasas arenas termoalteradas, conchuela y
restos de microcarbones.
Su distribución textura muestra de nuevo un carácter bimodal con acumulación de fracciones en arenas finas y limos gruesos y en arcillas finas típico del extremo distal de un glacis o
estructura sedimentaria aluvial similar.
Como en el caso anterior, con el que se puede seguir la continuidad en el perfil abierto en la excavación, es un horizonte A
[page-n-81]
edáfico, aunque en este caso, las actividades humanas, posiblemente de combustión, muy enmascaradas por procesos postdeposicionales, han dado lugar a un epipedón móllico (básico).
Perfil 5. Interior del sector 1. Estructura UE 1010
El perfil 5 se abre en el interior de la zona excavada. Se
muestrea su techo, que se correlaciona con el horizonte A antes
descrito. La muestra A1 se corresponde con la base de este estrato, y la muestra A2 con la parte de éste que forma parte de la
estructura (fig. V
.7).
El nivel A1 es la base del horizonte edáfico. Se trata de limoarenas de color gris marrón suave sin fracción gruesa. Los
porcentajes de carbonato son elevados, por encima del 41%, y
los de materia orgánica son altos, 1,52% (fig. V
.8).
La distribución textural muestra un carácter bimodal, por
un lado se observa la ya recurrente buena clasificación en la
fracción arena fina y limos gruesos, que denotan la acción de
un flujo hídrico de baja energía (aunque menos marcada que en
otras ocasiones) y por otro, la cola de finos que indica la existencia de una fase importante de decantación posterior al flujo
(fig. V Se corresponde como en otras unidades identificadas
.9).
con similar posición estratigráfica, con un sedimento de origen
fluvial o aluvial asociado a un ambiente de llano de inundación
a techo de terraza.
El nivel A2 se corresponde con un sedimento de textura
franca, con abundante fracción gruesa de cantos (42%) y gravas
(16%). Son elementos rodados, subangulosos y subrodados calizos muy alterados, que en el caso de los cantos con frecuencia
alcanzan tamaños de más de 5 cm de eje principal. Color gris
de bajo croma.
Materia orgánica elevada pero inferior a la del nivel A1. En
cambio los carbonatos son ligeramente más abundantes. Arenas
finas de cuarzo brillante y de caliza blanca/beig rodados. Abundantes arenas medias rodadas de caliza y calcarenita. Muy abundantes rasgos de termoalteracion en calizas y cuarzos. Óxidos
de hierro y microcarbones.
En la distribución textural se observa que no existe una concentración de fracciones en ningún tamaño. Se diría que se tra-
Figura V.8. Perfil del sector 1. Materia orgánica y carbonatos.
ta de una colada de fangos (mud flow) muy poco selectiva, aunque el incremento de las fracciones limosas por la presencia de
actividades humanas. Se trataría pues de un horizonte A alterado por la acción humana. La presencia de óxidos de hierro parece indicar la existencia de condiciones subaéreas o vinculados
a los procesos de alteración térmica.
Rasgos sedimentológicos del sector 1. Interpretación
Figura V.7. Perfil 5. UE 1010.
El estudio del conjunto de niveles que conforman el sector
1 muestra una sucesión coherente de hasta tres grupos de estratos principales (fig. V.8):
1.- El nivel basal está constituido por sedimentos fluvio/aluviales, en ocasiones flujos licuefactos, en los que en ocasiones
afloran barras de cantos que nos hacen identificarlo con el relleno
final de una terraza, posiblemente pleistocena. Se trata de sedimentos ricos en carbonato cálcico y escasa materia orgánica, que
frecuentemente hemos llegado a identificar como someramente
gleyzados (procesos de hidromorfía en ambiente encharcado).
En las gráficas adjuntas estos sedimentos se identifican son
facilidad formando unidades de rasgos comunes y singulares.
Se trata de los niveles I de los perfiles 2 y 3, y también, al menos en parte del nivel II del perfil 2.
71
[page-n-82]
Figura V.9. Texturas del sector 1.
La geometría de este nivel a techo no es horizontal a la base ya que incluye una vaguada que hemos interpretado, dada su
geometría, como un paleocauce. En el extremo suroccidental se
encuentra algo sobreelevado. Es aquí donde afloran pasadas de
cantos que en parte interpretamos naturales, y que nos permiten
relacionar este nivel con el techo de la terraza fluvial, y en parte antrópicos, asociados a espacios de hábitat.
2.- El nivel subsiguiente se caracteriza por poseer un color
gris muy oscuro, con abundante materia orgánica, en ocasiones
con ciertos rasgos gley en el color, pero que se asocia bien con
un horizonte A edáfico (húmico), en ocasiones úmbrico y en
otras móllico. Aunque tiende a regularizar su techo con la horizontal, se adapta en parte a la geometría previa. Posee tonos cada vez más claros hacia el extremo suroccidental hasta
desaparecer como resultado de procesos erosivos.
En las partes donde posee más potencia y parece rellenar el
paleocauce arriba descrito se ha llegado a identificar por el aspecto brillante de las estructuras prismáticas, con una acumula-
72
ción de manganeso, lo que indicaría que los procesos de humectación / desecación son importantes. Por otro lado, la presencia de óxidos de hierro en las arenas en las muestras
obtenidas en los sectores ligeramente más elevados parece indicar que existen periodos más o menos prolongados de aireación,
de modo que más que un suelo hidromorfo, debe ser considerado como un horizonte orgánico de un suelo en un contexto
ambiental muy húmedo, ya sea zonal (humedal, sector semiendorreico, afloramiento de acuífero, etc.) o climática. En los sectores más elevados el color es menos oscuro, como resultado de
un desarrollo edáfico menos intenso. Se trataría pues de una catena de suelos condicionada por los rasgos de la topografía que
determinan su capacidad de evolución.
Esta interpretación permite correlacionar este suelo con formaciones similares identificadas en áreas próximas. Destaca el
horizonte húmico observado en pendiente en la ribera opuesta
del Serpis. La existencia de rasgos de hidromorfía (gley) en el
horizonte inferior a éste, parecen señalar hacia unas condiciones
[page-n-83]
Figura V.10. Localización de los perfiles del sector 2 (áreas 2, 3 y 4).
de muy elevada humedad en el suelo, aunque no es segura la correlación de ambos horizontes edáficos.
En relación con el contexto arqueológico cabe destacar que
las estructuras de piedra que se documentan sobre este horizonte edáfico, se sitúan a diversas cotas, lo que parece indicar que
ambos, estructuras y suelo, son contemporáneos. Las dataciones relativas y absolutas obtenidas para el sector datan el suelo
en torno al 5500 cal BC.
3.- Al horizonte húmico le sigue y erosiona en parte un relleno de color pardo con niveles arqueológicos de época Ibérica.
Se corresponde con un sedimento muy similar al que sirve de
base al suelo, pero en este caso, la presencia de fracción gruesa
angulosa dispersa en el perfil refuerza la hipótesis de que se trata de un depósito de carácter aluvial, que recubre el techo de la
terraza pleistocena. Tanto el color, como los porcentajes de carbonatos y materia orgánica pueden ser puestos en relación con
los rasgos de las formaciones sedimentarias y edáficas del Holoceno superior, desarrolladas en un contexto climático diferente al que dio lugar al suelo.
RASGOS ESTRATIGRÁFICOS Y SEDIMENTOLÓGICOS DEL SECTOR 2
Estas áreas incluyen diversos sondeos y zonas excavadas en
extensión. La zona más meridional apenas incluye restos arqueológicos (solo en el área 2 aparece el perfil UE 2006), la zona
nororiental, la más afectada por la cantera es la que incluye un
importante conjunto de restos del Mesolítico y del Neolítico
Ic/IIa que constituyen las áreas 3 y 4 (fig. V.10).
Este último espacio parece corresponderse por la geometría
y posición topográfica de los rellenos de una vaguada abierta en
la terraza, que vehicula flujos hídricos no muy competentes procedentes de las vertientes de la sierra Mariola. La parte más baja de la vaguada, donde se incide más profundamente, es donde
se han documentado los rellenos con contextos del Mesolítico.
Posteriores fases de relleno caracterizadas por la presencia de
concreciones de carbonato cálcico que hemos dado en llamar
pseudotravertinos, en forma de gravas, servirán de base a la fase
de ocupación del Neolítico avanzado, caracterizada por la cons-
73
[page-n-84]
trucción de muy abundantes estructuras negativas, posibles silos,
de muy diversas dimensiones, que desmantelan en parte los niveles sedimentarios del Mesolítico.
Presentaremos estas tres áreas siguiendo un criterio geográfico y no cultural, de oeste a este, empezando por el área
más marginal del yacimiento y acabando por el área con el asentamiento Mesolítico.
Extremo suroccidental. Sector 2 - Perfil unidad estratigráfica 2006
En el espacio más suroccidental de la zona de actuación se
abrió una serie de áreas de excavación, en las que apenas se
identificó material arqueológico. Destaca el afloramiento de barras de cantos rodados e imbricados que originaron flujos braided probablemente pleistocenos del río Serpis y que forman
parte de un nivel de terraza con esa posible datación.
Asociado al techo de una de estas barras se identifica
un horizonte A edáfico, similar a los descritos en el sector 1
(fig. V
.11). Forma parte de un perfil de 240 cm de potencia que
de base a techo posee los siguientes rasgos.
La base vista está constituida por un estrato horizontal de
gravas rodadas e imbricadas con matriz arenosa. Le sigue un nivel limoso con un tono grisáceo que pudiera correlacionarse
con el del nivel basal identificado en el sector 1. Sobre este ni-
vel aparece una pasada de cantos rodados con abundante matriz
arenosa gruesa que a techo adquiere un tono gris oscuro, como
resultado de la eluviación de fracciones finas del nivel suprayacente, de arcillas gris oscuro (la unidad horizonte A edáfico que
se estudia en el laboratorio, y que incluye fragmentos cerámicos
de datación neolítica (Neolítico IC). Sella el perfil un extenso
depósito de limoarenas pardas con cantos y gravas en pasadas
subangulosas, que identificamos con una formación de glacis,
similar a la descrita a techo en el sector 1.
Este nivel es estudiado en el laboratorio con la identificación de la U.E. 2006. Se trata de limoarcillas de color gris muy
oscuro. Incluye cantos y gravas rodadas que forman parte de una
de las pasadas fluviales identificadas en el perfil, y que consideramos previas al proceso edáfico (fig. V
.19).
El porcentaje de materia orgánica es el más elevado de
todos los conjuntos estudiados (1,95%). El porcentaje de carbonatos es cambio de los más bajos (29,3%). Parece corresponderse con un horizonte húmico de carácter úmbrico.
La distribución textural de la fracción fina indica la existencia de una doble velocidad en el flujo que generó el depósito. Se trataría de una corriente de muy baja energía que
selecciona y deposita arenas muy finas, y un estancamiento que
dio origen a la sedimentación de arcillas. Sumado a la fracción
gruesa se documentan tres momentos, de energía descendente,
que asociamos a un microambiente sedimentario fluvial.
La cota que alcanza el este horizonte esta 2,30 m por debajo del horizonte A descrito en el sector 1. Su datación es posterior, se corresponde con un periodo que va entre el 4600 al 4300
cal BC. Se trata de una formación distinta o de extenso desarrollo. De ser cierto esto último supondría la existencia de una
topografía poco homogénea en el techo de la terraza, y demostraría que trata de suelos azonales, asociados a condiciones ambientales favorables para su desarrollo.
Zona de estructuras negativas del Neolítico avanzado. Área 3
Figura V.11. Perfil UE 2006.
74
En el sector 2 existe un área en la que las estructuras negativas del Neolítico IC/IIA (4300-3600 cal BC) son muy abundantes. Se corresponde con un sector muy afectado por la
actividad de la cantera.
Se halla, junto con el área mesolítica, en una posición topográfica ligeramente por debajo del nivel con ocupación del
sector 1 del Neolítico antiguo, y su sustrato está constituido por
rellenos aluviales muy diferentes a los documentados en la citada área. Sobre un nivel de limoarcillas que en ocasiones posee
un color gris oscuro que identificamos con sedimentos del techo de la terraza, se depositan diversas pasadas de gravas identificadas como pseudotravertinos, que como ya se indicó,
proceden de aportes aluviales laterales. Es a techo de una de estas pasadas en el que se abren las estructuras negativas que en
apariencia no poseen apenas rellenos arqueológicos. Se estudian aquí dos perfiles opuestos de un testigo que se preservó durante las primeras fases de excavación, el primero con análisis
sedimentólogico (ver figs. V.13, V.16 y V.19), y el relleno de dos
estructuras, la UE 2014 y la UE 2077.
[page-n-85]
Perfil 1
Orientado al oeste forma parte de un extenso testigo en su
extremo occidental (fig. V
.12, fig. V
.13, fig. V y fig. V
.16
.19). Incluye la siguiente sucesión de seis unidades estratigráficas de
base a techo.
El nivel III está constituido por limoarenas finas con algo
de arcilla de color gris oscuro y sin fracción gruesa. El porcentaje de materia orgánica es relativamente bajo (0,71%), lo cual
resulta llamativo, dado el color oscuro de la muestra. El porcentaje de carbonatos es también y de manera destacada, el más
bajo con diferencia de los estudiados (18,6%), que en un medio
calcáreo como en el que se inserta, solo puede significar procesos de lavado en contexto hidromorfo. Ello a su vez explica el
color oscuro, que debemos asociar a la fijación del manganeso
en un contexto de encharcamiento discontinuo.
La distribución textural muestra un carácter bimodal muy
marcado, resultado de la deposición del sedimento por un flujo
de moderada energía, que al alcanzar bajas pendientes pierde
velocidad hasta detenerse y dar lugar a procesos de decantación.
Se corresponde con un ambiente de llano de inundación o sector distal de un glacis o abanico.
Figura V.12. Perfil 1.
Figura V.13. Perfil 1. Fracción gruesa.
75
[page-n-86]
El nivel IIB está constituido por arenas y limos con abundantes concreciones carbonatadas concéntricas en forma más o
menos esférica y tubular (se trata de fragmentos de concreciones travertínicas) que se concentran en la fracción grava (24%
del total). La matriz posee un color gris marrón suave.
El porcentaje de materia orgánica es similar al de la unidad
basal, pero en cambio el de carbonatos supera el 70%, como resultado de un importante aporte de restos concrecionados.
La distribución textural muestra una marcada cola de gruesos, resultado de una deposición de carácter en cierto modo forzado. Las gravas y cantos indican la existencia de un flujo de alta
energía. Los limos y arcillas, con una muy mala clasificación, parecen indicar la existencia de una colada, en este caso de gravas.
Las concreciones, aparentemente formadas en torno a sistemas radiculares, se formaron en el contexto de suelos posiblemente pleistocenos. Se movilizaron de partes altas del
sistema de terrazas del río Serpis (más próximas a los relieves) hasta este sector.
El nivel IIA se superpone al anterior. Está constituido por
concreciones carbonatadas similares a las descritas en el nivel
subyacente (concreciones carbonatadas concéntricas en forma
más o menos esférica y tubular), con tamaño canto y grava. Los
envuelve una matriz arenosa de color gris marrón suave.
El porcentaje de materia orgánica asciende hasta 0,95%, y
el de carbonatos se mantiene muy alto (72,9%). La fracción fina muestra el predominio de arenas de todos los tamaños. Se
trata pues de un flujo en arroyada, que en este caso debiéramos
interpretar como más enérgico.
Culmina la serie de niveles ricos en fracción gruesa de carácter travertínico el nivel II0. Está formado por arenas y arcillas de color gris marrón suave, acompañadas de gravas y
cantos.
Los porcentajes de materia orgánica y carbonatos son muy
similares a los del nivel subyacente. La distribución textural es
también muy similar, por lo que cabe señalar que las principales diferencias están en el tono, un valor algo más elevado (más
luminoso) en éste que en el anterior, y una disminución de la
energía del medio que transporta (dado el relativo descenso de
fracciones gruesas).
El nivel I está formado por limoarcillas de color marrón
con algunos cantos y gravas distribuidos por el deposito sedimentario, subrodados / subangulosos de caliza. La materia orgánica se sitúa en torno al 0,8% y los carbonatos descienden
hasta el 50%. La distribución textural muestra el predominio de
las arroyadas muy difusas, con intensos procesos de decantación, que asimilamos a glacis por la presencia de fracción gruesa poco procesada, no fluvial. Datos que se pueden asimilar a la
muestra estudiada del relleno a techo en el sector 1, datado en
parte en Época Ibérica, con el que sería correlacionable.
Interpretamos el conjunto como resultado en su mayor parte de arroyadas más o menos competentes procedentes de los relieves próximos y que vienen a regularizar la depresión o
vaguada abierta en la terraza.
Figura V.14. UE 2193.
Serpis, donde se abren estructuras negativas tales como la UE
2193. Aquí se estableció la sucesión estratigráfica de los rellenos de las estructuras negativas del Neolítico más reciente.
Se ha podido determinar que las unidades II1 y II2 forman parte del sustrato base para la estructura. En concreto II2 se corresponde con el nivel IIA del perfil opuesto.
El relleno de base incluye fracciones gruesas rodadas que
forman parte del sustrato (barras de cantos rodados de la terraza pleistocena), y sucesivas pasadas de sedimentos con elementos travertínicos vinculados al nivel II0 del perfil anterior.
Sedimentos similares a II2 de este perfil aparecen como lentejón en el techo de la secuencia (II7). De lo descrito parece deducirse que la base de las estructuras está entre los niveles IIA
y II0 del perfil antes estudiado.
El relleno de la estructura UE 2014
Para confirmar la hipótesis de que el techo de las estructuras del neolítico avanzado se sitúa en torno al techo del nivel
IIA y que es posible que el relleno II0 sea posterior, se estudia
el relleno de la estructura UE 2014 (fig. V.15).
Se trata de un material heterométrico, ligeramente cementado de color gris marrón suave (10 YR 7/2) con presencia de cantos subrodados, agregados carbonatados tubulares y cilíndricos
(uno 33% del total) en matriz areno/arcillosa. La distribución
textural de la fracción fina muestra granoselección en la fracción
arena fina y limo grueso, así como sendas colas de arcillas y arenas, que denotan su deposición en el contesto de un flujo con
energía alternante, de elevada a mínima (fig. V y fig. V
.16
.19).
Por color y textura emparenta con el nivel II0 del perfil 1
del sector 2. Lo que viene a confirmar la hipótesis de que este
es el nivel en el que se abren las estructuras o el que las rellena
posteriormente.
Relleno de la estructura UE 2077 (UE 2096)
Perfil 2
En el área 4 se estudia en detalle la estratigrafía del perfil
abierto que mira a levante (fig. V
.14), hacia el escarpe del río
76
Se analizó el contenido de esta estructura, dada su singularidad textural, ya que se trata de limos muy finos y bien clasificados. Se corresponde con los sedimentos identificados como
[page-n-87]
Figura V.16. Perfil del sector 1. Materia orgánica y carbonatos.
Figura V.15. a) UE 2014. b) Relleno analizado.
U.E. 2096, que constituyen un relleno próximo al techo. Está formado por un lentejón que posee una potencia máxima de 33 cm,
los 7 superiores con abundantes carbones, que le conceden una
tonalidad gris oscuro (fig. V
.17). Sobre él, la unidad estratigráfica 2032 está constituida por un relleno a partir de sedimentos
de arroyada que afecta a gruesos “travertínicos” que se identifican con los niveles IIA y II0 del perfil 1 del sector 2. Aquí aparecen mezclados y sin conservar la sucesión estratigráfica
establecida en ese perfil, por lo que se corresponde un relleno
posiblemente antropogénico.
El nivel constituido por la UE 2096 es de limos de color
blanco sin fracción gruesa. El porcentaje de materia orgánica es
relativamente bajo, lo que ya de entrada nos hace descartar que
se trate de cenizas (0,51%) que con frecuencia incluyen frac-
Figura V.17. Perfil UE 2077.
ción vegetal no consumida. Los carbonatos en cambio son elevados, en concordancia con los resultados obtenidos para los niveles II del perfil 1 (76,8%).
La distribución textural muestra la concentración de porcentajes en fracciones limosas (fig. V.19). El 24% del total de la
muestra está en la fracción 4 phi, y el 50% del total entre las
77
[page-n-88]
fracciones 3,5 y 5 phi. Lo interpretamos como resultado de procesos eólicos.
Parece pues existir evidencias de periodos, tal vez estacionales muy áridos, que sumados a la existencia de flujos competentes de gravas, que pudiéramos asociar a fases con
precipitaciones de elevada intensidad horaria, parecen señalar
hacia unas condiciones climáticas mediterráneas similares a las
actuales, pero con procesos de erosión y sedimentación más activos que los actuales.
Área 4. Perfil NO. Zona de ocupación Mesolítica
El área en la que se han documentado niveles de ocupación
del Mesolítico reciente fase A (6800-6000 cal BC), poseía al final del proceso de excavación un testigo que incluye un total de
95 cm de potencia de relleno in situ de esta fase de ocupación,
más un conjunto de rellenos posteriores muy alterados por la
apertura de estructuras negativas del Neolítico. Los niveles del
Mesolítico se han preservado de forma diferencial, ya que sucesivas fases de vaciado y relleno en el contexto de un pequeño
canal en el centro de lo que se ha descrito como una vaguada,
así como las profundas estructuras negativas abiertas durante el
Neolítico avanzado, a las que hay que unir los trabajos llevados
durante la explotación de la cantera, deja un conjunto de niveles
sin continuidad lateral.
A base encontramos limoarcillas con algunos restos de carbones y arquefactos asociados a la ocupación mesolítica (fig. V
.18
y fig. V
.19). Sobre esta unidad, que posee una potencia vista de
entre 30 y 13 cm, y que asociamos a niveles de fracción fina de
la terraza fluvial. Le sigue en el perfil un encachado con cantos
y bloques. Sobre éste, 50 cm de relleno masivo con abundantes
carbones y fracción gruesa (cantos y gravas) escasa y en posición horizontal a la base. Se muestrea el nivel basal (nivel 2) y
el techo del relleno masivo (nivel 1).
El nivel 1 está constituido por limoarcillas de color gris
(2,5 Y 6/2) sin fracción gruesa. El porcentaje de materia orgánica es bajo (0,26%) y el de carbonatos elevado (65,6%).
La fracción arenosa muy clasificada, es subredondeada. La
distribución textural muestra el predominio arenas, con una
singular concentración de porcentajes del tamaño 4 phi, que
nos hace pensar en procesos eólicos o de arroyadas muy selectivas. La fracción arcillosa es relevante y refleja procesos
de decantación, aunque son más relevantes las fracciones limosas; lo que refuerza la hipótesis de la posible existencia de
procesos eólicos.
El nivel 2 está constituido por limoarcillas de color gris
(2,5 Y 5/2) sin fracción gruesa, con conchuela, carbones y fragmentos de huesos. El porcentaje de materia orgánica es elevada
(1,58%) y el de carbonatos elevado (67,4%). La fracción arenosa es subredondeada. La distribución textural muestra rasgos de
facies de arroyada / aluviales con una importante fracción de
arenas finas herencia de los niveles inferiores. La mala clasificación es resultado de la participación antrópica en su génesis.
Ello determina el elevado porcentaje de fracciones orgánicas,
que en este caso pudieran no ser edáficas.
Ambos niveles de relleno, aún con cotas muy distintas, poseen rasgos sedimentológicos similares, parecen proceder, en
parte de arroyadas difusas que serían las que constituirían los
78
Figura V.18. Perfil área 4 Perfil NO.
primeros niveles de relleno de la vaguada, posiblemente abierta
inmediatamente antes de la fase de ocupación mesolítica. Posteriormente a este periodo se produjo de nuevo una fase erosiva,
no tan intensa, que debió desmantelar el techo de los niveles mesolíticos, a la que se asocia el relleno pseudotravertínico, en relación con condiciones ambientales típicamente mediterráneas.
Notas sobre la paleotopografía y los rasgos sedimentológicos
del sector 2
Los rasgos geomorfológicos y la organización de las terrazas y depósitos sedimentarios en los que su encuentra ubicado
el yacimiento no son el objeto de este estudio, con todo, podemos señalar que el yacimiento, teniendo en cuenta las diferencias de cotas e irregularidades topográficas, tiene como sustrato
un mismo conjunto de depósitos asociados a un nivel de terraza
fluvial erosionado diferencialmente, o dos niveles distintos de
cota similar, también afectados por variados procesos erosivos.
Existe al menos un nivel de terraza importante por debajo
de las cotas del nivel que ocupa el yacimiento, que es posible se
corresponda con la terraza T1 del Pleistoceno superior o T0 de
las primeras fases del Holoceno, con lo que debemos descartar
que se trate de una estructura sedimentaria de este periodo.
Se observan varias cotas para esta posible terraza o terrazas, el sector 1 se encuentra al menos un par de metros por en-
[page-n-89]
Figura V.19. Texturas del sector 2.
cima del sector 2, que incluye además una depresión o vaguada
y un talweg aún más incidido. A su vez, el sector 1 está situado
por debajo de cotas que ocupan depósitos fluviales que podríamos vincular a la misma terraza, por lo que nuestra hipótesis interpretativa es que ésta se vio afectada por procesos erosión con
anterioridad a las primeras fases de ocupación, que dieron for-
ma a una topografía irregular en el techo del nivel /niveles aterrazados, posiblemente coincidiendo con los procesos de incisión que definieron la terraza subsiguiente (fig. V.20).
Las cotas generales disponibles son:
- Para el techo del horizonte húmico del sector 1, en el contexto del Neolítico Ia, 352,58 m.
79
[page-n-90]
Figura V.20. Transepto sectores.
- Para niveles edafizados similares en el sector 2, las cotas
son 350,94 m (para el área 3) y 350,64 m (para zona de estructuras negativas).
- Para la base del Mesolítico la cota es de 350,29 m, y para
el techo de 350,89 m.
- Para la base de los rellenos de arroyada sobre los que se
abren las estructuras negativas del Neolítico Ic/IIa la cota es de
350, 64 m. El nivel base a partir del que se abren las estructuras
se sitúa en la cota 351,25 m aproximadamente.
Así pues, los niveles arqueológicos mesolíticos ocupan un
espacio deprimido, posiblemente el talweg más incidido de la
vaguada, unos 50 cm por debajo del relleno posterior (anterior
al Neolítico Ic/IIa), que posiblemente desmanteló parte de los
antiguos.
El relleno basal de los niveles mesolíticos parece asociarse
a depósitos de la terraza, aunque la presencia de intensas arroyadas pudiera ponerse en relación también con rellenos de la cubeta. Es sobre este nivel sobre el que se inicia la actividad
antrópica en el Mesolítico. En relación con ésta, en la que destaca la construcción de encachados de piedra con muy abundantes carbones, uno de los cuales aparece en el perfil
estudiado, se documentan más de 50 cm de rellenos que incluyen arquefactos de una misma fase cultural. En este contexto, la
muestra estudiada en el laboratorio denota la existencia de procesos de arroyada y aportes eólicos, muy alterados en sus rasgos por el importante aporte de fracción de origen antrópico
(limos, carbones, fragmentos de conchas y huesos, etc).
El conjunto es coherente sólo si se interpreta como el relleno, en parte natural, de una cubeta profunda posible talweg de
80
una vaguada que drena la terraza. Ello explicaría la “anómala”
potencia de los aportes sedimentarios en contexto mesolítico.
La posterior sedimentación de sucesivos depósitos con fracción gruesa, que hemos denominado “pseudotravertino”, demuestra por un lado la existencia de flujos energéticos y la
redeposición de sedimentos litoquímicos, construidos junto al
relieve de la sierra Mariola durante algunas fases del Cuaternario, dos rasgos que confirman la hipótesis de que se trata de
aportes laterales, no relacionados con el sistema fluvial principal, sino con el funcionamiento de las terrazas como glacis a lo
largo del Holoceno superior, y que estos se producen en un contexto en el que predominan las arroyadas relativamente energéticas, como una vaguada. Según nuestro criterio estos niveles
erosionaron parte de los depósitos anteriores.
RASGOS PALEOAMBIENTALES
La interpretación de la secuencia sedimentaria estudiada en
el yacimiento arqueológico de Benàmer nos permite elaborar un
conjunto de hipótesis acerca de los rasgos ambientales que caracterizaron a los sucesivos asentamientos humanos, así como
una aproximación a su contexto deposicional y microgeomorfológico, en el que son relevantes sendas concavidades lineales
que permitieron la conservación diferencial de sedimentos arqueológicos del Mesolítico y del Neolítico Cardial. Los rasgos
ambientales propuestos coinciden grosso modo con los modelos
paleoclimáticos vigentes para el Holoceno, basados en aproximaciones regionales al esquema global derivado del estudio de
sondeos marinos (Bond et al., 1993). Proponen un clima algo
[page-n-91]
más húmedo o benigno que el actual desde su inicio, con eventos puntuales de aridez y enfriamiento, y una intensa degradación del medio a partir del Holoceno superior, como resultado
de unas nuevas condiciones ambientales, de rasgos mediterráneos (estacionalidad en el régimen pluviométrico y aridez) y
una intensa antropización.
En nuestro estudio es relevante la identificación de un extenso periodo de condiciones ambientales benignas con desarrollo de suelos y encajamiento de la red fluvial, en el que se
insertan sendas fases puntuales de aridez y activa morfogénesis
(aumento de los procesos de erosión y sedimentación) coincidiendo con el poblado de datación mesolítica y con el periodo
inmediatamente anterior al asentamiento del Neolítico Ic/IIa.
Contexto geomorfológico y rasgos paleoambientales
Se ha propuesto desde la geomorfología que el conjunto de
asentamientos que conforma el yacimiento arqueológico se sitúa sobre niveles de terraza. La diferencia de cota entre los sectores 1 y 2 pudiera deberse a procesos erosivos que afectan a un
mismo nivel de terraza o indicar la existencia de dos terrazas a
cotas muy próximas. La falta de continuidad lateral en las secuencias sedimentarias y la alteración que éstas han sufrido como resultado de los trabajos de extracción de áridos de la
cantera, nos impiden conocer el contexto geomorfológico exacto. Es más relevante en este estudio destacar que el marco microtopográfico de la terraza o terrazas en las que se insertan
estos asentamientos es en parte el resultado de la acción de procesos erosivos hídricos que dieron lugar a pequeñas concavidades lineales que fueron amortizadas por sedimentos en
contextos arqueológicos, y que por ello pudieron preservarse en
las posteriores fases erosivas y sedimentarias.
Las áreas 3 y 4 del sector 2 forman parte de una vaguada sobre la terraza que concentra los flujos hídricos procedentes de
los piedemontes de la sierra Mariola. Su encajamiento sería inmediatamente anterior al Mesolítico y su colmatación se habría
producido en breves y sucesivas fases, la primera coincidiendo
con la ocupación mesolítica y la segunda entre el Neolítico Postcardial y el Neolítico Ic/IIa. A su vez, el sector 1 está atravesado
oblicuamente por un poco profundo paleocanal, tal vez del río
Agres, que pudo estar activo durante las últimas fases de agradación de la terraza, cuando el curso de los ríos circulaba próximo a su cota, antes de iniciarse el encajamiento de los canales
principales y mucho antes de que el área fuera ocupada por el
hombre. Esta concavidad funcionó durante el Neolítico Antiguo
como una suave depresión colgada respecto al río, donde afloraba con frecuencia el nivel freático, crecía abundante vegetación
y se desarrollaba un suelo con un potente horizonte orgánico.
Efectivamente, los restos arqueológicos del asentamiento
del Mesolítico se concentran en un sector deprimido, el talweg,
pequeño canal incidido, de la vaguada antes citada. Este encajamiento pudiera haberse dado en el marco de las condiciones ambientales y los procesos que dieron lugar al inicio del
encajamiento de la terraza T0a, una fase relativamente breve,
que según Fumanal (1990) se situaría en zonas muy próximas en
torno al 8000 BP sin calibrar, justo antes de un evento árido
datado en el 8,2 ka cal BP (ver más abajo). Este evento a su vez
sería el responsable de parte de los rellenos que se habrían pro-
ducido en contexto mesolítico (8390-8195 cal BP). Éstos, de en
torno a 50 cm de potencia, son fundamentalmente de rasgos antrópicos, aunque su estudio sedimentológico denota la existencia
de ciertas características asociadas a flujos hídricos (arroyadas)
y procesos eólicos, algo coherente con su vinculación con el
evento árido. La geometría del sustrato, el hecho de que se trate
de un sector deprimido respecto a su entorno inmediato, es lo
que explica la singular potencia estratigráfica de los estratos arqueológicos y lo que permitió su preservación diferencial.
La ocupación del Neolítico Cardial se concentra en el sector 1, donde hemos podido identificar la existencia del paleocanal arriba descrito. A él se asocia un potente suelo, que
identificamos por el horizonte A (húmico) en el que se detectan
ciertos rasgos de hidromorfía. El nivel infrayacente a este horizonte lo constituye un horizonte B de color gris con rasgos gley
(anaerobia) y bajos porcentajes de carbonatos (intensamente lavados). No podemos asegurar que se trate de dos horizontes de
un mismo suelo, ya que es probable que el techo de la terraza
pudiera haber sufrido diferentes y sucesivas edafizaciones desde finales del Pleistoceno, aunque la intensidad el lavado de los
carbonatos nos hace pensar en procesos edáficos plenamente
pleistocenos. Cabe destacar que no siempre se identifica el horizonte húmico, que va reduciendo su potencia y su color va perdiendo saturación de manera progresiva en los márgenes de la
concavidad (catena de suelos con diferente desarrollo edáfico),
hasta desaparecer en las partes más alejadas a ésta, en las que el
nivel subyacente alcanza cotas más elevadas. Su ausencia en estos sectores se debe a procesos de carácter erosivo, frecuentes
en el techo de las terrazas colgadas, que se habrían dado con
posterioridad a la ocupación neolítica. Así, la conservación diferencial de los niveles arqueológicos se debería también aquí a
la existencia de una depresión que preserva en parte la secuencia sedimentaria.
El suelo se formó durante centenares de años coincidiendo
en parte con el periodo de ocupación, ello explica la interdigitación de estructuras humanas, datadas en torno al 7567-7425
cal BP, con la progresiva formación del horizonte húmico. Esto
es del todo factible ya que el encharcamiento superficial permanente no es necesario para su desarrollo, aunque si una muy
elevada humedad freática. Aunque la estrecha relación suelo y
acción antrópica abre interesantes incógnitas acerca de su génesis, no detectamos evidencias de influencia humana en sus rasgos, excepto en el contexto de las citadas estructuras. Es por
ello que deducimos que su formación se produjo en el contexto
de unas condiciones de elevada humedad, que pudieran ser
tanto de carácter zonal, en función de la presencia de un nivel
freático local muy alto, como azonal, resultado de unas condiciones ambientales más húmedas que las actuales.
En relación con esto último cabe señalar que en el área 2 del
sector 2 se ha identificado un horizonte húmico similar al descrito pero con una datación diferente. Es la unidad estratigráfica
2066, que ha sido datada en torno al 6631-6315 cal BP y que se
asocia a cultura material de una fase del Neolítico Postcardial,
aunque sin un contexto arqueológico bien definido. Se trata pues
de una formación edáfica con diferente posición topográfica
(más de 150 cm de desnivel) y diferente datación. A ello cabe
añadir que en el valle del Serpis se han documentado suelos similares, y aunque éstos no han sido objeto de estudio de forma
81
[page-n-92]
específica, parecen ubicarse en contextos geomorfológicos
diversos y poseer dataciones variadas, lo que nos lleva a proponer que su formación se da preferentemente en fases ambientales favorables a lo largo del Holoceno. En coherencia con esta
hipótesis, los suelos datados en Benàmer pudieran haberse desarrollado a lo largo de una única y extensa fase favorable.
En las áreas 3 y 4 del sector 2, allí donde se conservaron
los niveles de ocupación mesolítica en el contexto del canal encajado de una vaguada, se producirá, antes de la ocupación del
Neolítico IC/IIA, la sedimentación de un extenso depósito formado por tres arroyadas sucesivas con abundantes gravas; resultado de la movilización de antiguos depósitos carbonatados,
que hemos dado en llamar pseudotravertinos, procedentes de
los piedemontes de la sierra Mariola, y que probablemente desmantela parte de los niveles sedimentarios anteriores.
Desde el punto de vista paleoambiental, la movilización de
estos paquetes sedimentarios, aún constituyendo el relleno de
una vaguada, son de gran relevancia. Se identifica con una fase
de activa morfogénesis (resistasia), que se habría producido con
posterioridad a la formación edáfica documentada en el área 2
del sector 2 (UE 2006) y sería anterior, y tal vez contemporánea
en parte, a la ocupación del Neolítico avanzado (IC o IIA). Su
formación se situaría pues entre el 6631-6315 y el 6250-5750
cal BP (4300 a 3800 cal BC).
Entendemos que el hecho constatado de que la ocupación
neolítica sea contemporánea o anterior al último aporte de sedimentos (nivel II0), acerca su datación a fechas avanzadas, reduciendo aún más el periodo en el que se habría formado. Por otro
lado, se ha observado un sutil incremento de la materia orgánica en los niveles superiores; rasgo que bien pudiera significar
una progresiva y rápida mejora de las condiciones ambientales.
Ambos evidencias refuerzan la hipótesis de que se trata de un
fenómeno de carácter muy puntual, correlacionable con el evento 4 de Bond (ver más abajo).
En el sector 1, tras los niveles del Neolítico más antiguo, se
desarrolla un extenso hiato sedimentario que pudiéramos poner
en relación con una o varias fases erosivas. Un hiato similar, pero afectando a los niveles del Neolítico avanzado, se observa en
el sector 2. Los sedimentos que sellan ambas secuencias son de
limos pardos, depositados formando un glacis sobre la terraza.
Tanto las fases erosivas como las deposicionales se habrían producido en un contexto ambiental menos benigno al que dio lugar al suelo, posiblemente con rasgos de clima Mediterráneo e
influencia humana sobre el medio. Se han podido datar al menos en parte por la existencia de estructuras de hábitat de Época Ibérica en el sector. Se habrían formado pues ya en pleno
Holoceno superior.
Un modelo paleoambiental
Los modelos paleoambientales vigentes, derivados del estudio de sondeos marinos en el Atlántico Norte y confirmados
en mayor o menor medida por trabajos recientes en contextos regionales, plantean la existencia de un extenso periodo en el Holoceno medio, el Óptimo Climático, que se situaría entre el
8000 y el 6000 cal BP, enmarcado por sendos eventos breves de
aridez y descenso de las temperaturas. Se trata del famoso evento 8,2 ka cal BP (evento 5 de Bond) y del evento 4, entre el 6 y
82
el 5 ka cal BP (en ocasiones citado como 5,9 ka cal BP).
El evento 5 es la fase de variabilidad climática más característica del Holoceno. Una fase fría y árida bien documentada en
el Atlántico Norte y cuya influencia es desigual a distintas latitudes (Wiersma y Renssen, 2006). Para algunos autores su efecto
en algunas áreas de la Península Ibérica habría sido contradictorio (Davis y Stevenso, 2007), pero parecen existir firmes
evidencias palinológicas de un breve evento hiperárido, con
cambios en la vegetación y procesos de deforestación, en el área
comprendida entre Cataluña y Andalucía Oriental (López Sáez
et al., 2008). El evento 4 no parece ser tan marcado, aunque se
ha identificado una clara aridificación en el Mediterráneo occidental con esa datación (Jalut et al., 2000).
Para algunos estudios, las condiciones favorables, obviando los eventos citados, perduran hasta el 3,8-3,2 ka cal BP, momento en el que se inicia una nueva etapa árida que da paso a
una sucesión más rápida de fases alternas (Bond et al., 2001;
Angelucci et al., 2007; Zielhofer et al., 2004). Trabajos como
los de Cremaschi (1998) y Parker et al., (2006) muestran una intensa aridificación a partir ya del evento 4 en el Sahara y el sureste de Arabia. Las investigaciones llevadas a cabo en nuestro
ámbito regional señalan una tendencia similar a partir del 5/4,5
ka BP sin calibrar (Badal, 1995; Fumanal, 1995; Calmel-Avila,
2000; Carrión et al., 2009). Parece pues que el evento 4 es el detonante de los cambios ambientales que darán lugar a las condiciones que caracterizan al Holoceno superior al menos en
nuestra latitud.
Un reciente trabajo para el área de estudio basado en modelos matemáticos (Miller et al., 2009) analiza la probable distribución de las precipitaciones en el Holoceno y propone un
modelo muy similar al expuesto. Durante el periodo que se extiende entre el 8,5 y el 5,5 ka cal BP las precipitaciones en julio
fueron significativas y regulares y favorecieron unas condiciones de cierta humedad global, frente a la importante irregularidad observada en momentos anteriores y su reducción en
momentos posteriores, en los que además, las precipitaciones
de septiembre, de limitada intensidad hasta ese momento, pasaron a ser predominantemente en forma de intensas tormentas.
A la luz de nuestros datos la ocupación del Mesolítico se
produce con posterioridad a una fase de incisión, encajamiento
de los cauces, benigna desde el punto de vista ambiental; y es
contemporánea a una fase de activa morfogénesis y cierta aridez, que explica la potencia del relleno del talweg de la vaguada y la presencia de limos depositados por la acción del viento
(fig. V.21). La correlación entre la datación absoluta obtenida
para estos niveles y el evento frío y árido del 8,2 ka cal BP es
muy reveladora y deberá ser objeto de mayor atención, dado el
interés que ha despertado en la investigación geoarqueológica la
relación de este evento con posibles cambios en las pautas de
comportamiento y en la distribución del poblamiento de los cazadores-recolectores, y su relación con los hiatos identificados
entre el Mesolítico final y el primer Neolítico (Martí y JuanCabanilles, 1997), que para algunos autores pudieran estar
en parte determinados por las condiciones ambientales (López
Sáez et al., 2008).
El Óptimo Climático en la cuenca del Serpis es una fase
biostásica particularmente húmeda, al menos para el periodo
bien datado, anterior y contemporáneo al c. 7,5 ka cal BP y que
[page-n-93]
!
"
!
#
$
$
6631-6315
"
#
"4681-4365
! "
$
7567-7425
" "
5617-5475
" " $
8390-8195
!$& ! !&
" & "
6440-6245
%
#
'
#
Figura V.21. Tabla secuencial paleoambiental.
alcanza hasta al menos el 6,5 ka cal BP. Encaja muy bien en el
modelo revisado a partir de las secuencias obtenidas en los sondeos marinos, y con el propuesto por Fumanal a finales del siglo XX (Fumanal, 1995), una vez calibradas las dataciones
absolutas por ella propuestas.
Los rellenos que sirven de base a la gran área de almacenamiento documentada en las áreas 3 y 4 del sector 2, se formaron muy rápidamente, en un breve periodo situado entre el
6,5 y el 5,7 ka cal BP. Dadas sus dimensiones y espectacularidad, aún formando parte del relleno de una vaguada, su deposición parece ajustarse muy bien con una fase muy puntual de
condiciones ambientales extremas, que habría dado lugar a la
movilización de grandes paquetes de sedimentos, coincidente
con el evento 4 de Bond (5,9 ka cal BP). En el contexto de condiciones ambientales subhúmedas que caracteriza al valle del
Serpis, una fase de mayor aridez y lluvias de gran intensidad horaria pudo dar origen a estas formaciones, que son testimonio
del predominio de los procesos morfogenéticos, en un momen-
to en el que las condiciones ambientales dificultan el desarrollo
de la cubierta vegetal y la edafogénesis, y favorecen los procesos erosivos en las partes altas y los de acreción en la cuenca.
Estos rasgos, válidos para ambas fases áridas, parecen más pronunciados en la segunda fase, en contradicción con los modelos
regionales que dan mayor peso a la primera, tal vez en función
del inicio de la acción humana sobre el medio. De nuevo la relación de estos probables cambios ambientales con posibles
cambios en las estrategias de gestión del territorio como parece
indicar la aparición sistemática de silos de almacenamiento
(García Atiénzar, 2009) nos parece muy sugerentes y objeto de
reflexión.
Los sedimentos que sellan las secuencias estudiadas y los
hiatos erosivos que las separan se asocian a condiciones ambientales sutilmente distintas a las que dieron lugar a los rellenos anteriores y se habrían formado en fases muy recientes, con
condiciones climáticas mediterráneas y una intensa antropización del medio.
83
[page-n-94]
[page-n-95]
VI. LA HISTORIA OCUPACIONAL DE BENÀMER:
UN YACIMIENTO PREHISTÓRICO EN EL FONDO DE LA CUENCA
DEL RÍO SERPIS
P. Torregrosa Giménez y F.J. Jover Maestre
Los trabajos de excavación efectuados en Benàmer han permitido reconocer un amplio número de unidades estratigráficas
en los dos sectores en los que se pudo actuar, mostrando una historia deposicional muy compleja, especialmente, en las áreas 3 y
4 del sector 2.
Su distribución, las relaciones estratigráficas que se establecen entre muchas de ellas y la variedad del registro material documentado, han posibilitado determinar que el lugar fue
ocupado en diferentes momentos a lo largo de la Historia, sin
continuidad entre ellos, pero ya dentro del Holoceno. Cada
una de estos momentos o fases de ocupación presentan, por la
parcialidad del área excavada y por las numerosas y destacadas alteraciones postdeposicionales de tipo climatológico
(arroyadas, procesos erosivos), biológico (raíces, insectos,
etc.) y sobre todo, antrópico (práctica de fosas durante una de
la fases del Neolítico, extracción de áridos durante las últimas
décadas, aterrazamientos para el cultivo, fosas de cultivo y de
enterramiento de animales, etc.), una considerable dificultad
interpretativa y amplias limitaciones para la caracterización
funcional de cada una de las ocupaciones. No obstante, a partir de diversos elementos de juicio que a continuación vamos
a exponer, se han podido diferenciar claramente al menos 7
momentos o fases de ocupación o de uso humano de esta terraza de la margen izquierda del río Serpis o Riu d’Alcoi a lo
largo del Holoceno.
Con el objeto de clarificar la amplia secuencia estratigráfica y de mostrar de forma sencilla el proceso de formación de
este yacimiento arqueológico, partimos para su descripción de
la definición de la secuencia ocupacional, indicando en qué
sector ha sido localizado. Las 7 fases o momentos de ocupación/uso reconocidas vienen recogidas de forma sintética en la
tabla VI.1.
La ocupación más antigua corresponde a grupos cazadores y recolectores mesolíticos y se localiza exclusivamente en
el área 4 del sector 2. En este mismo sector, a la ocupación me-
solítica se le superpone, después de un nivel de arroyada, con
materiales revueltos procedentes de sendas ocupaciones, una
fase postcardial (Benàmer IV). Por su parte, la ocupación correspondiente al Neolítico cardial (Benàmer II) solamente ha
sido localizada en el sector 1, lugar donde también han sido registradas algunas evidencias materiales de época Ibérica
(Benàmer V). Aunque en las áreas 2 y 3 se documentaron algunas unidades estratigráficas de difícil interpretación, con
materiales arqueológicos de adscripción neolítica antigua, la
presencia de escasos fragmentos de cerámicas cardiales, junto
a algunos fragmentos cerámicos peinados y la obtención de
una datación absoluta sobre agregados de polen (CNA-682:
5670±60 BP), han permitido reconocer y diferenciar una fase
III, correspondiente al Neolítico antiguo, previa al nivel de
arroyada que afectó a las áreas 3 y 4 del sector 2. La fase III
está directamente relacionada con la fase IV, ya que los conjuntos materiales documentados, aunque escasos, son similares. La diferencia se concreta en la presencia de algunos
fragmentos de cerámicas esgrafiadas entre los rellenos sedimentarios de algunas de las estructuras negativas de la fase IV.
La ausencia de semillas y la falta de colágeno en las muestras
óseas enviadas a Beta Analytic han impedido contar con dataciones para esta fase.
Por último, toda la zona fue utilizada como campo de cultivo desde probablemente el siglo XIII, después de la creación
de la alquería de Benàmer en época islámica (Azuar, 2005).
La presencia en superficie de líneas de abancalamiento, fosas
de plantación, fosas para el enterramiento de animales o, desde hace bastantes años, la extracción de áridos en la zona, conocida coloquialmente como “la cantera de Benàmer”, ha
ocasionado la alteración y destrucción de una buena parte del
yacimiento arqueológico, especialmente de las evidencias localizadas en las áreas 3 y 4 del sector 2, afectando de forma considerable a las ocupaciones mesolíticas (Benàmer I) y neolíticas
postcardiales (Benàmer IV).
85
[page-n-96]
Fases de ocupación
Sector
Adscripción cultural
Cronología
Dataciones
Benàmer I
Sector 2
Área 4
Mesolítico reciente fase A
6800-6000 cal BC
UE 2213:
CNA-680: 7490±50 BP
(6440-6245 cal BC)
UE 2578:
Beta-287331: 7480±40 BP
(6430-6240 cal BC)
Benàmer II
Sector 1
Neolítico cardial
5500-5200 cal BC
UE 1017:
CNA-539: 6575±50 BP
(5617-5475 cal BC)
UE 1016:
Beta-268979-R: 6440±50 BP
(5110-4880 cal BC)
Benàmer III
Sector 2
Área 2 y 3
Neolítico postcardial (IC)
4600-4300 cal BC
UE 2006:
CNA-682: 5670±60 BP
(4681-4365 cal BC)
Benàmer IV
Sector 2
Área 3 y 4
Neolítico postcardial (IC-IIA)
4300-3800 cal BC
Benàmer V
Sector 1
Ibérico pleno
IV-III s. BC
Benàmer VI
Sectores
1y2
Medieval-Moderno
s. XIV-XVIII
Benàmer VII
Sectores
1y2
Contemporáneo
s. XX-XXI
Tabla VI.1. Relación de fases de ocupación del yacimiento de Benàmer. Las dataciones calibradas son presentadas en 2 σ, habiendo utilizado el
programa Oxcal 4.1.3, curva de calibración IntCal09.
LA UBICACIÓN DEL YACIMIENTO: LA TERRAZA DE
BENÀMER
El conjunto arqueológico de Benàmer se ubica directamente sobre una de las terrazas de la margen izquierda del río Serpis, justo en el interfluvio con el río de Agres, al noreste de la
actual pedanía homónima. Bajo los niveles arqueológicos del
sector 2, ubicado a escasa distancia y a algo menos de 26 m de
altura sobre el cauce actual del río, se observaba la existencia de
paquetes de gravas subredondeadas sueltas con matriz arenosa,
sin encostramientos. Según los trabajos de J.M. Ruiz (en este
volumen) se pueden identificar estructuras sedimentarias de corriente, con buzamiento de capas característico del frente de
avalancha de barras fluviales, predominando los niveles de gravas gruesas, de litología calcárea, entre las que se intercalan pequeños lentejones de gravas muy finas bien clasificadas y
lentes de arenas laminadas. Aunque algunas de estas características fueron observadas para el sector 1, éste se ubica algo más
alejado del cauce del río y a mayor altura que el sector 2, sin
que, por el momento, se pueda determinar si se trata de la misma o distinta terraza. Entre ambos sectores se pudo observar, a
partir de la fotografía área de 1956 (ver fig. III.3a en este mismo volumen), la existencia de un marcado escalonamiento entre las parcelas de cultivo, que bien pudiera deberse a procesos
erosivos que afectaron a la terraza. Ahora bien, las características microtopográficas que han permitido la conservación de los
depósitos arqueológicos en estudio en ambos sectores son el resultado de diversos procesos erosivos de carácter hídrico que
posibilitaron la creación de concavidades lineales rellenadas
por diversos depósitos sedimentarios de origen antrópico, y que
86
se han conservado al no verse afectados por procesos erosivos
y de sedimentación posteriores de relevancia.
Por otro lado, en algunos puntos de la zona excavada, especialmente en el sector 1, y por encima de los niveles de grava, han sido documentados horizontes orgánicos y suelos gley
cuya presencia podría explicarse por la existencia de canales,
pozas o áreas pantanosas con rellenos orgánicos desarrollados
en ambientes con abundante vegetación de ribera y agua estancada, ya correspondientes a momentos iniciales del Holoceno.
En cualquier caso, esta terraza T1 sobre la que se ubica el
yacimiento, se sitúa a una altura media sobre el nivel del cauce
actual del río, ya que por debajo se han podido documentar
otras más bajas (T0a, T0b), principalmente, de formación holocena. La terraza T1 es adscrita al Pleistoceno superior ante la
inexistencia de costras (Ruiz, en este volumen). Estas terrazas
son equivalentes a la que ocupaba el yacimiento de Niuet, adscrito al Neolítico IIB de la secuencia regional y situado a escasa distancia aguas arriba (Bernabeu et al., 1994).
Por correlación con otras cuencas, la última fase de agradación fluvial se prolongaría en esta zona hasta el Tardiglaciar
o, incluso hasta el inicio del Holoceno, antes de la primera ocupación del yacimiento. En estos momentos es muy probable que
se acabara de formar el nivel de terraza T1 de Benàmer. El paisaje y la configuración del valle en los momentos iniciales del
Holoceno serían bastante diferentes del actual. El lecho actual
de río se encontraría totalmente colmatado de sedimentos hasta
casi la altura o a escasos metros del nivel actual de la terraza T1,
y el río describiría un trazado trenzado (braided) con varios canales separados entre barras de gravas (Ruiz, en este volumen).
[page-n-97]
Uno de los problemas que se plantea en la investigación
es determinar a partir de qué momento se iniciarían los procesos de encajonamiento o de incisión del río y cuál sería su incidencia. P. Fumanal (1990) consideró que hacia el 8000 BP sin
calibrar, casi coincidiendo con evento árido 8,2 Ka. cal BP, se
podría haber iniciado un primer encajonamiento en la cabecera
del río, que se generalizaría a todo el cauce hacia el 7000 BP
(7900 cal BP), por lo que cabría preguntarse si durante la primera ocupación constatada en Benàmer por parte de comunidades cazadoras-recolectoras del Mesolítico reciente, ya se habría
iniciado ese proceso de incisión y encajonamiento fluvial. En
cualquier caso, con independencia del grado de encauzamiento,
los datos generados hasta la fecha parecen indicar que los principales procesos de encajonamiento se generalizarían, tiempo
después, durante el Óptimo Climático. Los trabajos realizados
por P. Fumanal (1994) en el yacimiento de Niuet, a un kilómetro de distancia hacia la cabecera del río, muestra que hacía el
4900-4200 BP (5600-4700 cal BP) las terrazas ya se habrían rebajado formando una serie de faldas suaves hacia el río, aunque
la aceleración del proceso de incisión sería claramente posterior
a la ocupación de Niuet.
BENÀMER I: ÁREAS DE COMBUSTIÓN Y ÁREAS DE
DESECHO DEL MESOLÍTICO GEOMÉTRICO
Las primeras evidencias humanas de la ocupación de Benàmer corresponden a grupos cazadores recolectores del Mesolítico
geométrico regional en su fase A y se localizan exclusivamente en
el área 4 del sector 2. Se trata de un conjunto de unidades estratigráficas caracterizadas y definidas por un gran encachado
con varias capas superpuestas de cantos calizos termoalterados
de carácter antrópico, asociados a un gran volumen de desechos
de trabajo y consumo humano como son productos de talla de sílex, algunas placas líticas sin modificaciones aparentes, fauna corroída y quemada, integrado todo ello en un sedimento ceniciento
con escasos carbones de muy pequeño tamaño. Este gran conjunto estructural, con una compleja distribución espacial y amplia superposición estratigráfica (UEs 2603, 2235, 2600, 2599,
2596, 2597, 2594, 2592, 2583, 2588, 2590, 2591, 2589, 2584,
2595, 2593, 2581, 2575, 2572, 2220, 2579, 2580, 2578, 2573,
2577, 2582, 2234, 2551, 2226, 2215, 2214, 2550, 2570, 2576 y
2567), está compuesto por una acumulación intencional y, en
muchos casos, de disposición organizada de cantos de carácter
antrópico, con una superposición en algunos puntos de hasta 4 capas, que en su conjunto describe una posible estructura de empedrado o encachado generada de forma recurrente e intermitente,
con una morfología rectangular alargada, de la que se pudieron
excavar unos 19 m de longitud y una anchura, de no más de 3 m.
En total unos 57 m². No se han reconocido la presencia de posibles huellas de poste o estructuras negativas similares. Tampoco
podemos determinar sus dimensiones reales como consecuencia
de la acción de la cantera. Este conjunto estructural ya había sido
destruido en parte por la acción de varios frentes de cantera, aunque por otro lado, las limitaciones exclusivamente al área de afección del trazado de la carretera también han supuesto un
problema de importancia (fig. VI.1).
Este conjunto arqueológico colmata parte de un canal incidido que integraba una vaguada sobre la terraza en la que se
Figura VI.1. Fotografía del encachado mesolítico afectado por las
estructuras de la fase IV.
concentraban los flujos hídricos procedentes de los piedemontes de la sierra de Mariola. Se trataba de un sector deprimido
que fue rellenándose en varios momentos durante la ocupación
mesolítica, cubriendo el nivel de arenas finas que culminaba la
terraza. Los momentos finales de la ocupación mesolítica se desarrollaría de forma coetánea al evento climático 8,2 Ka cal BP
(8390-8195 cal BP) si atendemos a las dataciones absolutas obtenidas y a lo estudios palinológicos realizados, siendo al parecer el responsable de los rellenos sedimentarios (UEs 2211 y
2213 fundamentalmente) que cubren al conjunto de la estructura pétrea y al resto de unidades sedimentarias ubicadas entre las
hiladas de cantos. Éstos, de unos 50 cm de potencia máxima,
son fundamentalmente de carácter antrópico, con alteraciones
por las ocupaciones y la acción humana posterior, aunque, como muestra el estudio sedimentológico realizado por C. Ferrer,
presenta ciertas características asociadas a flujos hídricos (arroyadas) y procesos eólicos intensos.
Entre el cúmulo de cantos existía un sedimento ceniciento
de tono grisáceo oscuro, con algunos carbones de muy pequeño
tamaño, una enorme cantidad de restos de talla y productos retocados en sílex (más de 10.000 soportes), algunas placas no
modificadas de rocas metamórficas y astillas óseas pertenecientes a mamíferos salvajes, muy corroídos por procesos químicos y quemados.
La actividad humana durante la fase IV de Benàmer o Neolítico postcardial en la zona, supuso la destrucción de una parte
del empedrado al crear numerosos silos o fosas de tipo cubeta
(más de 25) que cortaron y vaciaron hasta la base geológica toda el área 4. Además, la acción humana durante las últimas décadas en este sector, fundamentalmente, la extracción de áridos,
ocasionó la destrucción de buena parte del mismo, impidiendo
determinar con claridad su morfología, dimensiones y límites.
En cualquier caso, la distribución espacial de las numerosas evidencias materiales en la zona excavada muestra una amplia dispersión, sin que se pueda señalar ninguna concentración
significativa de restos materiales. Los millares de restos líticos
de talla de sílex entre los que se encuentran nódulos sin tallar o
catados, núcleos en plena talla y/o agotados o reflejados, lascas,
87
[page-n-98]
láminas, fragmentos de éstos, debris, soportes retocados, y en
definitiva, todos los productos relacionados con los procesos de
talla, se distribuían ampliamente entre todo el encachado y en
todas las unidades estratigráficas, sin que podamos señalar diferencias significativas entre ellos, con excepción de su número, siempre abundante. Sin embargo, el número de restos óseos
fue mucho menor y, en muchos casos, se trataba de simples astillas de muy pequeño tamaño, con grandes dificultades para su
reconocimiento (C. Tormo, en este volumen).
Los cantos calizos que lo integraban y que probablemente
serían recogidos de la misma terraza, estaban en buena medida
alterados por la acción térmica, tanto los situados en las capas superiores, como en las intermedias o en las inferiores (fig. VI.2).
También se encontraban alterados por la acción térmica una parte de los soportes de sílex (aproximadamente una novena parte
del total) y buena parte de los fragmentos óseos.
Por tanto, atendiendo a la distribución espacial y características de las evidencias, es altamente probable que el conjunto documentado fuese un área primaria de actividad de un
pequeño grupo cazador-recolector mesolítico. Aunque por la
morfología de tendencia rectangular que describe el encachado
no se puede descartar que se pudiera tratar de una base o acondicionamiento del terreno utilizado para la instalación de cabañas o espacios de vivienda, el grado de alteración térmica por
igual de los cantos y bloques calizos en todo su conjunto, la amplia distribución de tierras cenicientas y de materiales arqueológicos sin concentraciones significativas, permite, más bien,
validar la hipótesis de que se trate de áreas de producción y
consumo asociadas a zonas de combustión, generadas de forma intermitente, pero empleadas con recurrencia durante la ocupación de este lugar, sobre todo si tenemos en cuenta la
superposición de hasta cuatro capas de cantos. Probablemente
estas áreas de combustión estarían próximas a la zona de vivienda, y serían aprovechadas además, para verter parte de los
desechos (líticos, óseos) generados por el grupo.
Con todo, Benàmer sería un pequeño campamento de fondo de valle de un grupo cazador recolector (fig. VI.3). Se ubicaría, por tanto, en la misma margen izquierda del río, en un
momento en el que ya se había iniciado el proceso de incisión
fluvial. La diferencia de altura con respecto al lecho ya superaría los 3 m. En definitiva, un paisaje diferente del actual, ya que
la altura actual de la terraza con respecto al curso del río supera los 20 m y donde la acción meandrizante del río ha creado un
cauce muy amplio.
El espacio ocupado del área 4 del sector 2 de Benàmer sería abandonado por los grupos mesolíticos hacia finales del VII
milenio cal BC, coincidiendo probablemente, con el evento climático 8,2 Ka cal BP y generándose un conjunto sedimentario
con importantes aportes eólicos y de arroyada (UEs 2213 y
2211) que acabarían cubriendo y colmatando las estructuras pétrea y rellenando el pequeño canal incidido de la vaguada ocupada sobre la terraza. En este sentido, fueron seleccionadas tres
muestras sobre restos óseos de distintas especies silvestres (Cervus elaphus, Bos sp. y Capra) que no pudieron ser datadas por
falta de colágeno, según nos informó el laboratorio Beta Analytic. De hecho, solamente se han obtenido dos dataciones de distintos tipos de muestras. Proceden de una unidad sedimentaria
infrapuesta al primero de los encachados (UE 2578) y de la UE
88
Figura VI.2. Fotografía de detalle del encachado mesolítico y de algunas de las estructuras negativas de la fase IV.
2213 que cubre inmediatamente a ese mismo encachado. La UE
2211 no datada cubre a la UE 2213 y constituye el techo de la
ocupación. Las muestra proceden, por tanto, de unidades cercanas al techo de la ocupación mesolítica y sitúan ese momento
en torno al 6300 cal BC (Beta-287331: 7480±40 BP/6430-6240
cal BC y CNA-680: 7490±50 BP/6439-6245 cal BC), aunque el
hecho de tratarse de una muestra singular de vida larga (arbutus
unedo) en el primer caso y de agregados de polen en el segundo, nos lleva a considerarlas como algo elevadas, a pesar de su
coherencia. Es posible que estas dataciones puedan llevar el
abandono del sitio a un momento más cercano al final del VII
milenio cal BC.
BENÀMER II: ÁREAS DE ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO EN EL NEOLÍTICO ANTIGUO
CARDIAL
Algo más de 500 años después del abandono del área 4 del
sector 2 de Benàmer, se produjo una nueva ocupación humana,
esta vez localizada en el sector 1 y sin ninguna relación con la
ocupación anterior. Si los grupos humanos que ocuparon el área
4 del sector 2, basándonos en las dataciones obtenidas y en el
registro material asociado, podríamos caracterizarlos como cazadores recolectores del Mesolítico geométrico de la fase A de
la secuencia regional (Juan y Martí, 2002; García Puchol, 2005;
Martí et al., 2009), la segunda fase de ocupación de Benàmer se
corresponde con la presencia de los primeros grupos agropecuarios en el ámbito regional, culturalmente reconocidos como
cardiales.
En una amplia superficie dentro del sector 1 fueron documentados horizontes orgánicos y suelos gley cuya presencia podría explicarse por la existencia de canales, pozas o áreas
pantanosas con rellenos orgánicos desarrollados en ambientes
con abundante vegetación de ribera y agua estancada. En esta
zona se pudo identificar un paleocanal (Ferrer, en este volumen)
al que se asociaba un potente suelo húmico en el que se detectaron rasgos de hidromorfia. Este horizonte húmico no siempre
se pudo observar en toda la extensión abierta en el sector 1, ya
[page-n-99]
Figura VI.3. Representación de la fase Benàmer I (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
que iba reduciendo su potencia y su saturación de manera progresiva en los márgenes de la concavidad. Su ausencia en estas
zonas se debe a procesos de carácter erosivo, habituales en los
techos de las terrazas, producidos con posterioridad a la ocupación neolítica. La conservación diferencial de los niveles arqueológicos se explica en relación directa con estos procesos y con
su mejor conservación en las zonas deprimidas del paleocanal.
En relación directa con estos horizontes, fueron documentadas diversas estructuras negativas de escasa profundidad
y planta circular u oval, de 80 a 130 cm de diámetro, rellenadas con cantos calizos de tamaño diverso (fig. VI.4). Muchos
de estos cantos estaban claramente organizados en su distribución, alterados térmicamente (UEs 1008, 1010, 1012, 1014,
1036) y se asociaban a algún material arqueológico (fragmentos cerámicos con decoración cardial y restos de talla). También se localizaron algunas concentraciones de bloques
calizos de gran tamaño (UEs 1040-1041-1042 y 1045) que podrían corresponderse con estructuras similares a las anteriores,
aunque ya desmontadas por diversos procesos, así como una
amplia dispersión de cantos calizos de diferente tamaño en
la zona meridional del sector 1 (UE 1049), asociados a materiales arqueológicos, especialmente líticos tallados, pero de
difícil interpretación ante la gran dispersión y distribución
aleatoria.
Las estructuras circulares a las que hemos hecho referencia,
de tamaños muy similares, se distribuían de forma casi regular
y equidistante entre ellas. En asociación con estas estructuras se
documentaron diversos estratos sedimentarios (UEs 1023, 1016
y 1017 principalmente) que contenían fragmentos de varios recipientes cerámicos decorados con la técnica cardial, diversos
productos líticos tallados, instrumentos de molienda, alisadores,
escasos fragmentos de barro con improntas vegetales pertenecientes a elementos constructivos y algunas astillas óseas de
fauna y de cornamentas de ciervos. Los conjuntos materiales,
aunque escasos, aparecían con mayor frecuencia en las UEs
Figura VI.4. Detalle de una de las estructuras neolíticas de cantos.
1023-1016 situadas en la zona noroccidental de sector 1 y claramente asociadas a la presencia de las estructuras circulares de
cantos, en especial, a la UE 1036, infrapuesta a las anteriores,
donde además de fragmentos cerámicos y restos líticos tallados
también fueron documentados caparazones de bivalvos marinos
y algunas astillas óseos. Las diversas estructuras circulares
constatadas fueron realizadas con posterioridad a la formación
de la UE 1016, pero con anterioridad a la UE 1023 que se le superpone, y solamente en un caso (E 1008-1009), fue realizada
con posterioridad a ésta última. Por tanto, podemos considerar
que estas estructuras, probablemente de combustión, fueron
construidas a lo largo de la ocupación del lugar, sin descartar la
posible coetaneidad de algunas de ellas.
La inexistencia de semillas y el intento de datar alguna de
las astillas óseas de domesticados fueron infructuosas por la
falta de colágeno. Las dataciones absolutas disponibles han sido
89
[page-n-100]
realizadas sobre una muestra de agregados de polen procedente
de la UE 1017 (CNA-539: 6575±50 BP/5617-5474 cal BC –2σ–)
y sobre un caparazón de cerastoderma edule de la UE 1016 (Beta-268979-R: 6440±50 BP (ajustado a la corrección del efecto
reservorio local/5110-4840 cal BC –2σ–), que una vez corregido el efecto reservorio, permite obtener una fecha que consideramos demasiado baja para este contexto cardial. Con estos
datos, somos partidarios de situar esta ocupación en torno al
5400-5300 cal BC, valoración cronológica y cultural que del
conjunto material podríamos realizar, teniendo en cuenta la secuencia regional propuesta con bases radiométricas fiables a partir de muestras singulares de vida corta sobre domesticados
(Bernabeu, 2006; García Atiénzar, 2009). Las fechas obtenidas
en el yacimiento de la Caserna de Sant Pau del Camp –Beta
236174: 6290±50 BP/5360-5210 cal BC y Beta 236175:
6250±50/5310-5200 cal BC (2σ)– (Molist, Vicente y Farré,
2008), serían extrapolables a Benàmer II, dada la gran cantidad
de similitudes (tipo de estructuras, conjuntos artefactuales, etc.).
Por otro lado, entre las UEs 1023-1016 y la UE 1017 y en
las cercanías de la estructura E-1014 fue documentado un molino de gran tamaño y algunos fragmentos cerámicos que permiten reconocer una posible área de molienda. Y en la zona más
meridional, asociado a la zona con una amplia dispersión de
cantos calizos de diferentes tamaños y de claro origen antrópico, se localizaron núcleos lascares de dimensiones considerables, así como algunas lascas retocadas de igual tamaño, junto
a numerosos restos de talla.
En definitiva, la información recabada ha permitido reconocer un espacio con diversas áreas de producción-consumo
(algunas probablemente coetáneas) de adscripción cronológica
y cultural cardial, caracterizado por la presencia de una concentración significativa de estructuras de combustión de planta
circular con diferentes diámetros, integradas por cantos termoalterados de mediano y pequeño tamaño y a los que se asocia un
área de molienda y un posible lugar de talla o preparación/des-
bastado de núcleos de sílex (fig. VI.5). Por tanto, diversas áreas
de actividad de carácter doméstico, ampliamente distribuidos
en un área superior a los 1.000 m² de extensión, en la que solamente se ha podido documentar algún fragmento de mortero de
barro (Vilaplana et al., en este volumen) que probablemente
pueda relacionarse con la presencia de alguna estructura, posiblemente de combustión o cabaña en la misma zona excavada o
en sus proximidades. En cualquier caso, no se documentaron
huellas de poste que pudieran definir un área habitacional como
sí pudo reconocerse en el cercano yacimiento de Mas d’Is (Bernabeu et al., 2005).
Esta ocupación no parece estar presente en ningún otro sector ni área de las excavadas, ni tener continuidad más allá del último tercio del VI milenio cal BC. Después de su abandono, ya
no se materializa en el sector 1 ninguna otra evidencia de presencia humana hasta época Ibérica plena (siglo IV-III a.C), lo
que constituye la fase V de Benàmer. El estrato UE 1001, de formación actual, y empleado como tierras de cultivo desde hace siglos, es el que cubre, tanto a los estratos neolíticos de la fase II,
como a los de la fase V situados en la zona oriental del sector.
BENÀMER III: LAS PRIMERAS EVIDENCIAS DEL HORIZONTE DE CERÁMICAS PEINADAS
En las áreas 2 y 3 del sector 2, a más de 200 m de distancia
del sector 1, fueron documentados diversos estratos de espesor
variable, en concreto la UE 2005 correspondiente a un relleno sedimentario de tono castaño oscuro bastante compacto, y la UE
2006, infrapuesta a la anterior, tratándose de una pequeña laminación de limos oscuros con alto contenido en materia orgánica,
en los que fueron registrados diversos fragmentos cerámicos, algunos erosionados pero probablemente peinados, algún fragmento cardial, fragmentos de brazaletes de esquistos y un
conjunto de productos líticos de adscripción neolítica. Aunque la
datación obtenida a través del análisis de una muestra de agre-
Figura VI.5. Representación de la fase Benàmer II (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
90
[page-n-101]
gados de polen evidencia que la ocupación se pudo realizar
en torno al 4500 cal BC (CNA-681: 5670± 60 BP –4681-4363
cal BC–), la dificultad de análisis reside en la imposibilidad
de interpretar este conjunto de hallazgos ante las limitaciones
espaciales de la actuación y la inexistencia de estructuras o elementos que permitan valorar funcionalmente el conjunto. Las características de las evidencias de cultura material ponen de
manifiesto que probablemente se trate de objetos desechados,
como muestra la presencia de fracturas antiguas en los brazaletes. La UE 2006 corresponde, por tanto, a un horizonte húmico,
similar al documentado en el sector 1, pero con una datación
más tardía y una diferente posición topográfica a más de 1,50 m
de desnivel. Su formación se debe haber producido a lo largo de
una fase ambiental favorable a lo largo de Holoceno.
Por otro lado, en el área 3 de sector 2 se localizaron sendas
unidades sobre los estratos geológicos, con la misma secuencia
estratigráfica que las UEs 2005 y 2006, denominadas como
2008 y 2009. Se trata de una correspondencia entre unidades
asociadas a algunos pequeños lentejones de tierras grisáceas
con mayor contenido orgánico (UEs 2045 y 2058), así como
algunas concentraciones de cantos de difícil interpretación
(UEs 2034 y 2064) y un fragmento de estructura de tendencia
circular similar a las documentadas en el sector 1 (UE 2044).
La elevada incidencia de la acción de la cantera en la zona impide hacer mayores precisiones, ya que el material recuperado
no es ni voluminoso ni suficientemente significativo.
Con estos elementos de juicio podríamos pensar que estamos ante los desechos generados por un grupo humano que estaba asentado en sus proximidades, sin que, en principio,
podamos plantear continuidad de poblamiento desde el Neolítico cardial (fig. VI.6).
Del mismo modo, aunque el amplio número de estructuras
negativas documentadas en las áreas 3 y 4 del sector 2 se puedan
adscribir a esta misma fase, es decir, al Neolítico IC-IIA de la secuencia regional, al haberse registrado en los rellenos que colma-
taban algunas de ellas, prioritariamente, fragmentos cerámicos
peinados y algunos esgrafiados (UEs 2085 y 2094 de la E-20862434), es evidente que se plantea una cierta discontinuidad entre
la fase III y IV de Benàmer, ya que todas las estructuras negativas de esta última fueron realizadas cortando los importantes niveles de arroyada de pseudotravertinos (UEs 2038, 2075 y 2190
principalmente) que cubren los estratos de la fase III.
Efectivamente, en este sector, y con posterioridad a la ocupación de la fase III, se produjo la sedimentación de un extenso
depósito formado por al menos 3 arroyadas sucesivas con abundantes gravas, resultado de la movilización de antiguos depósitos carbonatados procedentes de los piedemontes de Mariola,
que cubrió, tanto a los depósitos geológicos, como mesolíticos y
postcardiales de la fase III. Estos rellenos se identifican, según
C. Ferrer (en este volumen), con una fase de activa morfogénesis, posterior a la formación edáfica de la UE 2006 –CNA-682:
5670±60 BP– (área 2, sector 2) y anterior al momento de abandono, que por las cerámicas esgrafiadas y por la ausencia de soportes líticos tallados con retoque plano cubriente y puntas de
flecha, se cifra en torno al 3800 cal BC. Según este autor, el conjunto de las evidencias permiten argumentar y sostener la hipótesis de que dicho fenómeno de carácter muy puntual, pueda
correlacionarse con el evento 4 de Bond.
BENÀMER IV: LA CONSTATACIÓN DE UNA GRAN
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DEL NEOLÍTICO
“POSTCARDIAL”
Al periodo comprendido entre el 4300 y el 3800 cal BC debe corresponder el conjunto de estructuras negativas interpretadas como fosas, cubetas y silos, que en número de 201 han sido
documentadas en la zona excavada en las áreas 3 y 4 del sector 2.
Los rellenos sobre los que se practicaron las fosas que integran esta gran área de almacenamiento, se formaron muy rápidamente, en un breve periodo de tiempo entre el 6,5 y el 5,7 ka
Figura VI.6. Representación de la fase Benàmer III (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
91
[page-n-102]
cal BP. Este proceso de deposición parece relacionarse con un
momento muy puntual de condiciones ambientales extremas, generando estos nuevos depósitos coincidiendo con el evento 4 de
Bond (5,9 ka cal BP), como ya hemos indicado (Ferrer, en este
volumen). Algunos autores ya han apuntado una relación directa
entre los cambios ambientales con posibles consecuencias en las
estrategias de gestión del territorio como parece indicar la aparición sistemática de silos de almacenamiento a partir de estos momentos (García Atiénzar, 2009). Las evidencias de Benàmer IV
serían un magnífico ejemplo. De hecho, el estudio de los sedimentos que rellenan y sellan las estructuras negativas de las áreas 3 y 4 del sector 2, muestran unas condiciones ambientales
sutilmente distintas a las que dieron lugar las deposiciones sedimentarias previas, ya con condiciones climáticas mediterráneas
y una mayor antropización del medio.
En lo que respecta al conjunto de las estructuras negativas
de tipo fosa o silo, que en su totalidad se encuentran truncadas
a diferente altura, se distribuyen ampliamente por un área de
583 m², en un espacio total excavado dentro de las áreas 3-4 de
867,3 m². Estas estructuras cortan los niveles arqueológicos de
Benàmer III en el área 3 y de Benàmer I en el área 4 del sector
2, así como los niveles geológicos de la terraza en toda el área
por donde se distribuyen las fosas (niveles de arena y lentejones
de gravilla en algunos puntos). Al mismo tiempo, muchas de las
fosas cortan a su vez a otras, por lo que la dificultad estratigráfica durante el proceso de excavación y documentación fue considerable. En bastantes casos fue imposible determinar la
relación estratigráfica existente entre ellas, pero es muy recurrente que en bastantes ocasiones diversas estructuras se cortasen entre ellas.
Por otro lado, aunque el hecho de que algunas fosas fuesen
cortadas por otras es un claro indicador de que la zona fue ocupada durante un tiempo considerable y de forma continuada,
manteniendo su función de área de almacenamiento. También es
importante resaltar que la presencia de materiales arqueológicos
en los rellenos de colmatación es tan escasa que no ha permitido
concretar el periodo de uso de los mismos. Los intentos de datar
algunas evidencias óseas de diversos rellenos han sido en todos
los casos infructuosos por falta de colágeno en las muestras. Únicamente la presencia de algunas fosas y cubetas con algunos
fragmentos cerámicos esgrafiados, como en las UEs 2085 y
2094 que rellenan la estructura E-2086=2434 y la ausencia total
de soportes de sílex retocados con retoque plano invasor, permite plantear que el definitivo abandono de las mismas se pudo producir en las primeras centurias del IV milenio cal BC.
La presencia de fragmentos pseudotravertínicos entre el sedimento que rellenaba muchas de las estructuras negativas y el
hecho de que muchas de las estructuras negativas no pudieran
ser reconocidas hasta bien iniciado el proceso de excavación de
los paquetes sedimentarios a los que cortaban (UEs 2038, 2075
y 2190 principalmente), permite considerar la posibilidad de
que su abandono tuviera que ver con la activación de nuevos
procesos de arroyada en la zona.
La zona excavada de las áreas 3 y 4 del sector 2 estuvo
enormemente limitada espacialmente por la delimitación establecida por la afección del vial, pero especialmente, también
por la acción de cantera. Toda la zona al este y oeste del área excavada estaba afectada por la acción de la extracción de áridos,
92
mientras que hacia el norte ya no fue posible ampliar la excavación al salir del perímetro señalado de afección. De este modo, en los más de 500 m² excavados, en un solar de morfología
irregular, se pudieron reconocer 201 estructuras negativas, ampliamente distribuidas, de dimensiones, profundidad y morfología muy variables. En general, se trata de estructuras negativas
truncadas, a las que les falta más de la mitad de su desarrollo
vertical, con planta de tendencia oval/ovoide y circular, de morfología semielipsoide vertical y de fondo plano o ligeramente
curvo. Sin embargo, también existen estructuras de planta y
morfología irregular. La variabilidad en cuanto a su tamaño es
muy amplia, aunque la tendencia es a no superar los 80 cm de
diámetro de boca conservada, con la excepción de algunas de
gran tamaño que pueden alcanzar algo más de 2 m. No obstante, en el caso de las 4 estructuras de gran tamaño, su posible capacidad rondaría los 5-6 m³ (fig VI.7).
Las estructuras reconocidas se agolpan en este espacio y
mientras en algunos casos parece evidente que su distribución
estuvo planificada, como se observa con las estructuras negativas de gran tamaño de la zona central (UEs 2014, 2246, 2349,
2121, 2108, etc.), en otros casos, los más, las estructuras se superponen y se cortan generando auténticas concentraciones que,
en muchos casos, ha sido enormemente complejo diferenciarlas.
Como ejemplo basta citar el conjunto de estructuras negativas
documentadas en la zona sureste del área 4 del sector 2, donde
su densidad es muy elevada y conjuntos de 7-8 estructuras llegan a cortarse entre ellas sin poder determinar el orden.
Por el contrario, en la parte sur del área excavada, la distribución de cubetas o fosas plenamente alineadas, es un claro indicador de que estarían delimitadas de algún modo, al no
documentarse ninguna otra estructura más allá de este espacio.
Los procesos erosivos han hecho desaparecer el nivel de suelo
y las partes finales o las bocas de estas estructuras negativas,
por lo que los elementos que fueron empleados para delimitar
la zona también están ausentes. De hecho en la zona sur del área
3 y en una superficie de más de 100 m², no se documentaron estructuras negativas de tipo fosa o cubeta, con la excepción de las
posibles estructuras de la fase III. Del mismo modo, en los son-
Figura VI.7. Vista general de las estructuras negativas de la fase
Benàmer IV.
[page-n-103]
deos correspondientes a las áreas 2 y 1, localizados al oeste del
área 3-4, ya no fueron documentadas estructuras negativas.
Todo ello es indicativo de la existencia de un área específica, perfectamente delimitada, donde se construyeron toda una
serie de fosas y/o silos que sirvieron para las labores de almacenamiento (fig. VI.8). Aunque todas las cubetas o silos se encuentran truncados y es imposible establecer sus dimensiones,
sí que se observan grandes diferencias en cuanto a las dimensiones y capacidades en la volumetría de las partes conservadas.
Las de mayor tamaño, cuya capacidad supera los 3.000 litros
en cada una de ellas, parecen estar concentradas hacia la zona
central del espacio excavado, mostrando una distribución casi
equidistante. La conservación de lo que a priori parecía un revestimiento, que solamente se localizaba en las paredes de las
estructuras negativas de gran tamaño (UEs 2131, 2121, 2104),
ha resultado ser fruto de una precipitación natural generada por
bacterías (Martínez et al., en este volumen).
Tampoco podemos olvidar que el entorno de la superficie
excavada ya había sido afectado y destruido por la acción de la
cantera, generando unas limitaciones interpretativas que no podemos obviar, a pesar de haber excavado más de 500 m².
En cualquier caso, se trata de un yacimiento excepcional
por cuanto es el testimonio directo de un área de almacenamiento extensa desarrollada un grupo humano durante las fases
arqueológicas del neolítico IC-IIA de la propuesta de fasificación para el marco regional desarrollada por J. Bernabeu (1995),
periodo para el que, por otro lado, empezamos a contar con
significativas evidencias en el territorio valenciano (Bernabeu,
1989; Bernabeu et al., 2010; Bernabeu y Molina, 2009; Torregrosa y López, 2004; Rosser, 2007; Flors, 2009). Contamos ya con una primera información de algunos asentamientos
costeros como Costamar, La Vital y Tossal de les Basses, en los
que se ha constatado estructuras de tipo silo, cubeta y fosa, además de las primeras prácticas funerarias de inhumación de ca-
rácter individual (Rosser, 2010; Flors, 2010). En cualquier caso,
lo que empieza a mostrar Benàmer, es que la presencia de áreas
de almacenamiento, con silos de gran capacidad son anteriores
al Neolítico IIb, pudiendo remontarse a la fase IC o finales del
Neolítico antiguo en el ámbito regional. Y, también, que en las
proximidades de esta zona destinada al almacenamiento durante el tránsito del V al IV milenio cal BC, probablemente entre
ésta y el cauce del río o a escasa distancia dentro de la misma
terraza, estuviese asentado el grupo humano que las realizó.
Probablemente el mismo grupo humano que desde la fase III venía ocupando la zona. Todo ello, indicador de la continuidad poblacional que desde el momento cardial se viene observando en
los fondos de las cuencas que integran el valle del Serpis y que
tiene su mayor expresión arqueológica con el gran yacimiento
de Les Jovades a partir de los momentos centrales del IV milenio cal BC (Bernabeu et al., 2006).
BENÀMER V: UN TERRITORIO DE CASERÍOS DE
ÉPOCA IBÉRICA
En la zona oeste del sector 1 y bajo los estratos superficiales (UEs 1000 y 1001) se documentaron una serie de estructuras constructivas muy erosionadas asociadas a estratos de
escaso espesor, en los que aparecieron algunos fragmentos cerámicos de época ibérica plena. Una de las estructuras mejor
conservadas fue la E-1005, integrada por mampostería de pequeño y mediano tamaño sin trabar, y constatada en una longitud de 2,5 m y una anchura de unos 0,20 m. Esta estructura,
interpretada como parte de la cimentación de un muro de un edificio, estaba asociada al estrato UE 1004, que contenía materiales ibéricos, así como a otros restos de estructuras de
similares características, de disposición paralela (E-1006) o
transversal (E-1026) a la E-1005. En definitiva, este conjunto
podría corresponderse con un edificio de planta rectangular.
Figura VI.8. Representación de la fase Benàmer IV (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
93
[page-n-104]
Similar tipología de restos fue documentada en la zona norte (E-1007) además de diversas fosas rellenadas con algunos
fragmentos cerámicos de adscripción ibérica, en especial, de la
fosa 1037 de tendencia rectangular, colmatada por un sedimento con gran cantidad de fragmentos cerámicos de cronología
ibérica y de lo que podría considerarse como posibles pavimentaciones de tierra batida con restos de cal o yeso de época ibérica (E-1019 y E-1034).
Los procesos erosivos y la acción antrópica han sido los responsables del alto grado de arrasamiento de este conjunto de estructuras. La imposibilidad de reconocer a partir de las
evidencias conservadas de contextos o ambientes habitacionales concretos así como la ausencia de instrumentos de trabajo,
impide determinar las características de la ocupación. Sin embargo, a partir de los pocos datos recabados podemos considerar que durante el siglo IV a.C. fueron construidos en esta zona
de Benàmer varios edificios, probablemente viviendas y dependencias de trabajo, de pequeño tamaño y tendencia rectangular,
con zócalo de mampostería y probablemente con alzados de
adobes y pavimentos de tierra batida con cal u otro aglutinante,
cuya orientación económica sería básicamente agropecuaria.
Estaríamos ante un asentamiento rural para el que es difícil determinar sus características (fig. VI.9).
Asentamientos de carácter rural han sido documentados recientemente en las excavaciones efectuadas en l’Alt del Punxó
(Espí et al., 2010), aunque en este caso la ocupación de la zona
parece iniciarse sobre el siglo VI y mantenerse hasta bien entrado el siglo III a.C., momento en el que toda esta serie de asentamientos fueron abandonados ante una significativa
reestructuración de la ocupación territorial que debemos ponerla en relación con los importantes cambios políticos que acontecieron en esos momentos.
Los estudios realizados sobre el ámbito rural en época protohistórica están permitiendo reconocer diversas estructuras y
formas de poblamiento rural (Martín y Plana, 2001; Rodríguez
y Pavón, 2007) y un reciente estudio efectuado sobre las evidencias ibéricas rurales en las comarcas centrales valencianas
muestra la documentación de pequeños asentamientos de tipo
caserío construidos con materiales muy endebles, integrados
por cabañas de plantas ovales para momentos antiguos y rectangulares para momentos plenos, articulados territorialmente
en una importante red de oppida dependientes de un gran núcleo de tipo urbano, que para la zona de l’Alcoià y durante el siglo III a.C., sería el yacimiento de La Serreta (Grau, 2007).
El núcleo rural de Benàmer se articularía directamente con
el oppidum del Castell de Cocentaina o con el asentamiento de
Covalta (Grau, 2007). En su entorno tendría los campos de cultivo de cereales, olivos y vid, además de una zona de huerta. Esta estructura de ocupación territorial se desvanecerá
totalmente en el tránsito del siglo III al II a.C., abandonándose buena parte de los asentamientos rurales de similares características a Benàmer.
BENÀMER VI: LOS CAMPOS DE CULTIVO DE UNA
PEQUEÑA ALQUERÍA
La zona excavada del yacimiento de Benàmer no muestra
evidencias materiales de ocupaciones posteriores de época romana ni tardorromana, ni siquiera de época islámica. Sin embargo, las fuentes escritas y algunas evidencias materiales,
muestran que el núcleo o la alquería de Benàmer fue creada en
el siglo XI-XII. Se trataría de una alquería del antiguo distrito o
‘amal’ islámico de Cocentaina (Azuar, 2005: 16), que atendiendo al modelo de poblamiento propuesto, se hallaría vinculada
a las tierras fértiles del valle, donde un amplio conjunto de
alquerías se encontrarían ampliamente distribuidas en las proximidades del cauce del río, con el fin de aprovechar por derivación el agua del río, pero también las aguas procedentes de otros
cursos o barrancos. En el caso de Benàmer, estaríamos ante una
alquería que aprovecharía las aguas no dependientes del Serpis,
Figura VI.9. Representación de la fase Benàmer V (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
94
[page-n-105]
sino del río de Agres, regando las tierras del entorno de la alquería (Ferragut, 2003). Este núcleo agrícola se mantendría en
uso hasta la actualidad, ampliando sus campos de cultivo en régimen de secano en los siglos posteriores.
La zona ocupada por el yacimiento arqueológico de Benàmer se ubica en una zona cercana al río Serpis, alejada cerca de
un kilómetro del núcleo central de la poblacional de Benàmer y
caracterizada por la existencia de campos de cultivo en régimen
de secano.
Las únicas evidencias se relacionan con la adecuación de
este espacio como campos de cultivo (abancalamientos, aterrazamientos, etc.) para los que es difícil determinar a qué época
corresponden.
BENÀMER VII: LA ACCIÓN ANTRÓPICA EN LA ZONA
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
La presencia de algunos fragmentos cerámicos de época
moderna y contemporánea en los estratos más superficiales
(UE 1000 y 1001 en el sector 1 y UEs 2000 y 2001 en el sector
2), de diversas fosas de plantación de olivos efectuadas en los
últimos 70 años, fosas de inhumación de algunos animales
(équidos, cánidos, etc.) y la constatación de la parcelación del
espacio a partir de la creación de abancalamientos de difícil determinación cronológica, son algunos de los elementos que permiten considerar que el último uso de este espacio desde finales
del siglo XIX y buena parte del XX tuvo un carácter agrícola en
clara asociación con el núcleo de Benàmer. En este sentido, la
fotografía área del vuelo de 1956 (ver fig. III.3a) muestra la presencia en la zona de grandes extensiones de olivos que se han
mantenido activos hasta hace muy pocos años. Durante la década de los 1980-90, la zona entró en desuso y parte de este lugar
pasó a convertirse en una cantera de áridos no legalizada
(fig. VI.10).
Así, de forma sistemática, las zonas más próximas al área
excavada del sector 2 estuvieron siendo afectadas, al menos desde la década de los 1990, por la extracción de áridos. De hecho,
este lugar ha sido conocido por los lugareños como “Cantera de
Benàmer”. Una parte importante del yacimiento en su sector 2
Figura VI.10. Fotografía de la cantera de gravas de Benàmer.
ha venido siendo destruido sistemáticamente durante los últimos años, sin que podamos realizar una evaluación de la superficie total afectada, aunque con total seguridad, algo más de
1.000 m². De hecho, el yacimiento pudo ser reconocido gracias
a la detección de una serie de estructuras negativas en los cortados efectuados por la acción de la extracción de áridos.
No obstante, de la misma gravedad es reconocer que un
yacimiento de estas características ha sido sistemáticamente
destruido a lo largo de años, como ser conscientes de la imposibilidad de ampliar la excavación del yacimiento y no poder interpretarlo con mayores elementos de juicio, al menos a partir de las
evidencias de las que estamos seguros que se conservaban en la
zona, al estar limitados a desarrollar una labor de documentación
arqueológica parcial, centrada exclusivamente en la superficie
afectada por el vial y no contar con el suficiente apoyo de la administración pública valenciana responsable de este patrimonio
arqueológico tan frágil. Las obras y movimientos de tierras posteriores efectuados en la construcción de la autovía afectaron,
como ya se suponía, a algunas de las zonas con evidencias de ocupación humana y en las que no se pudo intervenir.
95
[page-n-106]
[page-n-107]
VII. EL MEDIO ECOLÓGICO Y LA UTILIZACIÓN
DE COMBUSTIBLE ENTRE EL 6400 Y EL 3700 CAL BC
M.C. Machado Yanes
INTRODUCCIÓN
CUESTIONES METODOLÓGICAS
El yacimiento arqueológico de Benàmer es un poblado al
aire libre que se localiza a 350 m snm en la margen izquierda
del río Serpis, en la confluencia entre éste y el río Agres. La zona se caracteriza por ser un espacio bien irrigado delimitado por
la Serra de Mariola al oeste, la Penya del Benicadell y la Vall de
Perpuxent al norte y, las sierras de Almudaina y Serrella al este
junto a la Vall de Travadell. Algunas de estas sierras superan los
1000 m de altitud y se alternan por valles encajados por donde
discurren numerosos barrancos. Biogeograficamente, la zona se
sitúa dentro del piso bioclimático meso-mediterráneo inferior,
que se corresponde con la serie de vegetación de Quercus rotundifolia (Rivas-Martinez, 1987).
En este trabajo que tiene por objeto el análisis de los carbones procedentes de las fases de la ocupación que están adscritas a los periodos culturales Mesolítico reciente fase A,
Neolítico cardial, Neolítico postcardial IC y Neolítico postcardial (IC-IIA) con una cronología que abarca desde el 6800-6300
cal BC a 4300-3800 cal BC, intentaremos abordar el estudio antracológico desde una doble perspectiva: paleoecológica y paleoetnobotánica. Estas perspectivas que a priori son diferentes,
no son excluyentes. Los carbones del yacimiento de Benàmer
proceden en su mayoría de estructuras arqueológicas tipo fosas
o cubetas, de estructuras de combustión y, los menos, de estratos naturales y de relleno. El objetivo del estudio es intentar reconocer la vegetación local e intentar explicar los criterios de
selección, aunque es evidente que el análisis del carbón disperso en el sedimento ofrece una mayor riqueza florística que el estudio del concentrado en estructuras. En el primer caso se
reflejan varias recogidas de leña, mientras que en el segundo,
los carbones son el resultado de una práctica puntual (Vernet,
1973; Chabal, 1991; Chabal et al., 1999).
La recogida del carbón y el análisis antracológico
Los carbones que hemos estudiado del yacimiento Benàmer fueron recogidos manualmente durante el proceso de excavación ya que el recogido en el proceso de flotación fue
estudiado a posteriori y sus resultados se presentan en el siguiente capítulo. El análisis antracológico se ha realizado utilizado las técnicas habituales en antracología. En el laboratorio el
primer paso consistió en realizar un corte del fragmento de carbón en busca de los tres planos anatómicos: transversal, longitudinal-tangencial y longitudinal-radial; para posteriormente
proceder a su observación en el microscopio óptico de reflexión.
La identificación del carbón reposa en las diferencias anatómicas existentes entre las especies vegetales y se apoya en una colección de referencia de madera actual carbonizada y en los
atlas de anatomía (Schweingruber, 1990; Vernet et al., 2001).
En el yacimiento de Benàmer no siempre hemos podido
identificar la especie, así que hemos adoptado las siguientes categorías taxonómicas: el nombre científico en latín cuando la
identificación de la especie es segura; el término cónfer precedido del nombre cuando existe cierta incertidumbre. El género
para agrupar las especies que presentan gran semejanza anatómica; por ejemplo en Quercus sp. reunimos varios tipos de quercíneas, que pueden ser Quercus perennifolios o Quercus
caducifolios. Quercus ilex/ Q. coccifera hace referencia a dos
especies que anatómicamente son difíciles de distinguir, la carrasca y/o encina (Q. ilex ssp. rotundifolia) y la coscoja (Quercus coccifera) (Ivorra, 2001). Las categorías angiosperma y
gimnosperma indeterminadas, los utilizamos cuando no hemos
podido reconocer el género. El término indeterminable lo empleamos cuando no hemos podido determinar la especie, el género, ni familia. En general, en esta categoría incluimos los
carbones que tienen una talla igual o inferior a 1 mm y estaban
vitrificados. Los carbones indeterminables no se tendrán en
97
[page-n-108]
cuenta en el cálculo de frecuencias relativas, ni en la interpretación. El recuento de las frecuencias absolutas y el cálculo de frecuencias relativas constituyen la última etapa del análisis y son
previos a la interpretación.
Las UEs elegidas para el estudio
Del yacimiento de Benàmer fueron recogidas 270 muestras
antracológicas, de ellas hemos estudiado 95 muestras procedentes de los sectores 1 y 2 del yacimiento. Del sector 2, área 4
han sido estudiadas 19 UEs pertenecientes al período cultural
Mesolítico reciente fase A, con una cronología c. 6400 cal BC.
Las UEs 2111, 2213 y 2264 corresponden a estratos de relleno.
Las UEs 2569 y 2251 corresponden a una estructura de piedras
o encachado que pudo haber funcionado como una estructura
de combustión doméstica y, las 14 UEs restantes corresponden
a las unidades sedimentarias del encachado (tabla VII.1). Al sector 1, Neolítico cardial con una cronología de 5400-5200 cal BC
pertenecen las UEs 1016, 1023 y 1035 que se corresponden con
estratos sedimentarios de relleno y las UEs 1008 y 1036 que corresponden a dos estructuras negativas de planta circular u oval,
que fueron rellenadas con cantos calizos que aparecen alterados
térmicamente y que pudieron haber funcionado como estructuras de combustión (tabla VII.2). Del sector 2, áreas 2 y 3 han sido estudiadas las UEs 2009 y 2034 que corresponden con
estratos de relleno del período Neolítico postcardial (IC) con
una cronología de 4600-4300 cal BC (tabla VII.3). Al Neolítico
postcardial (IC-IIA) pertenecen las UEs 2232, 2427, 2100,
2101, 2128, 2158, 2168 2153, 2232 y 2233 que se corresponden
con el relleno de estructuras negativas (tabla VII.4). El resto de
UEs estudiadas de este sector, UEs 2019, 2023, 2025, 2029
2051, 2059, 2066, 2078, 2080, 2082, 2085, 2091, 2092, 2095,
2096, 2100, 2101, 2128, 2129, 2135, 2142, 2143, 2144, 2151,
2152, 2154, 2156, 2158, 2159, 2168, 2175, 2181, 2185, 2228,
2231, 2232, 2333, 2238, 2245, 2254, 2258, 2288, 2401, 2407,
2417, 2425, 2427, 2446, 2452, 2460, 2464, 2466, 2497, 2513,
2517, 2530, 2532 y 2537 se corresponden a cubetas o fosas para las que también se plantea una función de almacenamiento
(tabla VII.4). Finalmente, hemos estudiado cinco UEs procedentes a un nivel de arroyada de travertinos que cubren los estratos de la fase III. Este material resulta poco fiable, teniendo
en cuenta su descontextualización y por tanto no se tendrá en
cuenta en la discusión (tabla VII.5).
RESULTADOS
En total han sido analizados 922 fragmentos de carbón y
han sido reconocidas 20 categorías taxonómicas, incluidas angiospermas indeterminadas e indeterminables. En general los
carbones son pequeños, con una talla comprendida entre 1 y
5 mm y ¾. Aparecen vitrificados o presentan incrustaciones o
depósitos de calcáreo en la superficie de los tejidos. 125 fragmentos de carbón son indeterminables; 99 pertenecen a angiospermas indeterminadas y 295 fragmentos aparecen dentro de la
categoría de Quercus sp. Las quercíneas son abundantes y están
presentes en todas las estructuras, excepto en la UE 2158 perteneciente al período cultural Neolítico postcardial.
98
Para Benàmer I, fase adscrita al período Mesolítico fase A,
el análisis de 268 fragmentos de carbón ha permitido reconocer
12 categorías taxonómicas (tabla VII.1). El espectro antracológico muestra la presencia de un bosque mixto de quercíneas
(robles/ quejigos y carrascas), junto a ejemplares de pino (Pinus
sp.). El pino representa 4,65% del total del carbón. También han
sido identificados 18 fragmentos de Arbutus unedo (madroño),
20 fragmentos de leguminosas; 2 fragmentos de Salix sp. (sauce) y un carbón de Viburnum tinus (viborno o durillo). El estudio comparativo de las muestras revela que el contenido de las
estructuras con encachado de piedra o empedrado (UEs 2569 y
2251) sólo contiene quercíneas (Quercus sp. y Quercus perennifolios); mientras que al exterior, en los estratos de relleno y en
las UEs que se localizan en los espacios situados entre la estructura de encachado aparecen el pino y otras angiospermas.
Para Benàmer II, fase adscrita al período Neolítico cardial,
el análisis de 312 carbones, procedentes del sector 1 nos ha permitido reconocer 8 categorías taxonómicas. El género Quercus
está presente en las dos UEs, siendo mayoritarios los Quercus
perennifolios. Otros taxones identificados son Fraxinus sp.
(fresno) en la UE 1035 y un fragmento de viborno en la estructura de combustión UE 1008 (tabla VII.2).
En Benàmer III, que se corresponde con el Neolítico postcardial IC, el análisis de 29 carbones procedentes de estratos de
relleno ha permitido identificar 8 fragmentos de Quercus sp., 2
fragmentos de Sorbus sp. (sorbo o mostajo) y 1 fragmento de carbón de Sorbus/Crataegus (sorbo o espino) (tabla VII.3). En Benàmer IV fase adscrita al Neolítico postcardial (IC-IIA) el estudio
,
comparativo de las UEs nos ha permitido reconocer 12 categorías taxonómicas. En las estructuras que han sido interpretadas
como fosas de almacenamiento o silos han sido identificados
Acer sp. (arce), Phillyrea angustifolia (labiérnago), monocotiledóneas, Corylus avellana (avellano), Ligustrum vulgare (aligustre), Pistacia lentiscus (lentisco) y Olea europea ssp. sylvestris
(acebuche/olivo) cada una con un fragmento. Las quercíneas perennifolias representan 74 fragmentos por sólo 7 fragmentos de
Quercus caducifolios (tabla VII.4). En los niveles de arroyada
han sido determinados Quercus sp. y sorbo (tabla VII.5).
DISCUSIÓN
En Benàmer, como ya hemos expuesto, los carbones en su
gran mayoría proceden del área de almacenamiento localizada
en el sector 2, áreas 3 y 4 del yacimiento. Otros carbones proceden de estructuras de combustión (UEs 1008 y 1036 del sector 1 y de las UEs 2569 y 2551 del sector 2, área 4) y, algunos
pocos proceden de estratos de relleno. Nos encontramos por
consiguiente ante dos categorías de carbones: los carbones de
estructuras de combustión y silos y, los carbones dispersos en
los niveles de sedimento. En principio, el análisis de los carbones dispersos ofrece una buena imagen del medio ecológico; en
cambio el análisis de carbones concentrados esta ligado a dos
problemáticas fundamentales y dependientes: la etnobotánica y
la ecológica. De un lado nos preguntamos si existe una selección del combustible y de otra si los datos del análisis permiten
la reconstrucción paleoecológica. En general, en antracología la
selección se manifiesta por la pobreza taxonómica, que suele
presentarse en este tipo de contextos (Vernet, 1973). Sin em-
[page-n-109]
99
Estructura
combustión
Espacios entre estructura combustión con empedrado termoalterado
20
1
1
3
3
9
1
2
5
1
2
2
4
6
1
1
21
2
Indeterminables
Angiosperma
6
3
9
Tabla VII.1. Frecuencias absolutas de los taxones determinados en el sector 2, área 4, de Benàmer. Mesolítico reciente fase A.
2
18
1
2
2
3
3
cf. Viburnum tinus
(viborno, durillo)
2
21
1
Salix / Populus
(sauce/chopo)
15
3
2
20
2
3
cf. Quercus faginea
(roble/quejigo)
Sorbus sp.
(sorbo o mostajo)
8
3
1
18
4
4
4
9
1
2
4
2
1
5
UEs 2111 2213 2604 2569 2551 2190
2231 2234 2235 2236 2279 2536 2567 2568 2569 2578 2580 2591 2597
Estratos relleno
Quercus perennifolios
(carrasca/coscoja)
Pinus sp.
(pino)
Quercus sp.
(carrasca/encina/quejigo)
Leguminosa
Gimnosperma
Taxones
Arbutus unedo
(madroño)
Benàmer I
[page-n-110]
Estratos
sedimentarios
Benàmer II
Taxones
Estructuras
combustión
Relleno
estructuras
negativas
Benàmer IV
UEs 1016 1023 1035 1008 1036
UEs
Taxones
Fraxinus sp.
(fresno)
3
57
7
Quercus ilex / Q. Coccifera
(carrasca/coscoja)
10
46
25
Querc. ilex ssp. Rotundifolia
(encina carrasca)
3
23
11
Quercus faginea
(roble/quejigo)
1
6
7
Viburnum tinus
(viborno, durillo)
1
2
1
1
1
2
4
1
Pistacia lentiscus
(lentisco)
1
13
5
Phillyrea angustifolia
(labiérnago)
3
Olea europaea ssp. sylvestris
(acebuche)
1
4
1
Arbutus unedo
(madroño)
Monocotiledónea
1
1
7
cf. Ligustrum vulgare
(aligustre)
68
Indeterminables
3
Tabla VII.2. Frecuencias absolutas de los taxones determinados en el
sector 1 de Benàmer. Neolítico antiguo cardial.
Quercus sp.
(carrasca/encina/quejigo)
Benàmer III
Estratos relleno
UEs
Taxones
2009
59
Corylus avellana
(avellano)
3
6
2427
Acer sp.
(arce)
Quercus sp.
(carrasca/encina/coscoja)
Angiosperma
2232
Relleno
cubetas
2
74
Sorbus sp.
(sorbo o mostajo)
2
Sorbus / Crataegus
(sorbo/espino o majuelo)
1
Angiosperma
11
1
Indeterminables
4
4
24
Angiosperma
8
7
Viburnum tinus
(viborno, durillo)
Quercus sp.
(carrasca/encina/quejigo)
72
cf. Quercus faginea
(roble/quejigo)
2034
Quercus perennifolios
(carrasca/coscoja)
38
Indeterminables
1
4
38
Tabla VII.4. Frecuencias absolutas de los taxones determinados en el
área de almacenamiento localizada en el sector 2, áreas 3 y 4 de
Benàmer. Neolítico postcardial (IC-IIA).
Tabla VII.3. Frecuencias absolutas de los taxones determinados en el
sector 2, áreas 2 y 3, de Benàmer. Neolítico postcardial (IC-IIA).
bargo, el estudio de ciertas estructuras de combustión se ha revelado con una diversidad taxonómica comparable con la que
presenta el estudio de los carbones dispersos, que sí permiten
la reconstrucción paleoecológica (Badal, 1990; Chabal, 1991;
Pernaud, 1992; Machado, 1994). En Benàmer a fin de dilucidar
esta problemática hemos organizado los datos según su origen
(tablas VII.1 a VII.5). Así, atendiendo exclusivamente al criterio
de presencia/ausencia observamos que las quercíneas son mayoritarias, tanto entre los carbones dispersos, como entre los
carbones procedentes de las estructuras. Sin embargo, una lectura detallada de los resultados nos permite observar ciertas diferencias. Para Benàmer I el estudio de las UEs 2569 y 2551,
que han sido caracterizadas como estructuras de combustión
es pobre florísticamente, sólo han sido identificados dos taxones pertenecientes a quercíneas; mientras que al exterior de la
estructura aparecen el pino, el sauce, el sorbo, el madroño y las
100
leguminosas (tabla VII.1). Para Benàmer II, la comparación entre las UEs de los estratos sedimentarios y de las estructuras de
combustión con piedras se caracterizan por su pobreza taxonómica. Aunque, este conjunto se ve enriquecido por la presencia
de tres fragmentos de fresno entre los carbones de la UE 1035,
que se corresponde a un nivel de estrato. Para Benàmer III hay
que señalar la presencia, aunque minoritaria, de sorbo y/o de sorbo o majuelo. Por último, para Benàmer IV la comparación de
las unidades pertenecientes a los rellenos de estructuras negativas y del área de almacenamiento muestra que son los silos los
que poseen una mayor diversidad taxonómica. En resumen, a pesar de la pobreza florística que es evidente, sobre todo, en las
estructuras de combustión, la coherencia entre de los datos antracológicos y el medio ecológico de la zona nos permiten una
aproximación paleoambiental. El criterio de pobreza taxonómica para justificar la selección no se puede mantener.
[page-n-111]
Benàmer
Taxones
Niveles arroyada
UEs 2190
Gimnosperma
2241
2242
2242
2386
1
Juniperus sp.
(enebro)
1
Quercus sp.
(carrasca/encina/quejigo)
6
Quercus perennifolios
(carrasca/coscoja)
7
cf. Quercus faginea
(roble/quejigo)
8
Sorbus sp.
(sorbo o mostajo)
1
Angiosperma
Indeterminables
4
4
1
1
Tabla VII.5. Frecuencias absolutas de los taxones determinados para
los niveles de arroyada de Benàmer.
Interpretación paleoecológica
La interpretación paleoecológica está basada en la información ecológica de los taxones identificados y su evolución. Aunque, en el yacimiento de Benàmer hay que tener en cuenta que la
categoría de Quercus sp. representa el 38% del carbón; por consiguiente, las frecuencias relativas de Quercus perennifolios y de
Quercus caducifolios deben entenderse, sobre todo, como una
tendencia. En la gráfica VII.1 hemos representado mediante un
histograma los taxones que están presentes en los distintos niveles de ocupación con porcentajes superiores a 1%. En la gráfica
VII.2 presentamos las distintas formaciones vegetales puestas
en evidencia por el antraco-análisis. En el bosque esclerófilo incluimos las categorías Quercus sp., Quercus perennifolios y
Quercus caducifolios (Q. faginea) (roble/quejigo), Arbutus unedo, Viburnum tinus, Acer sp., Fraxinus/Crataegus y Pinus sp.
En la ripisilva incluimos Salix sp., Salix/Populus, Sorbus sp. y
monocotiledóneas y, en el bosque termófilo incluimos Phillyrea
alaternus, Pistacia lentiscus, Olea europea ssp. sylvestris y Ligustrum vulgare. Aunque, el pino, el fresno, el arce y las monocotiledóneas podrían formar parte de otras formaciones vegetales.
Para Benàmer I, (6400-6200 cal BC) el espectro antracológico muestra el desarrollo de un bosque mixto de quercíneas.
La presencia de pino, probablemente Pinus nigra con un porcentaje de 4,65% del carbón, junto a Quercus caducifolios nos
sugiere cierto rigor climático, que se caracterizaría por condiciones templado-húmedas favorables al bosque de quercíneas
en los fondos de valle y frías secas en zonas de mayor altitud
dentro del piso montano. A partir del Neolítico cardial, fase
Benàmer II, en torno a 5400-5200 cal BC, el paisaje en el entorno inmediato al yacimiento se caracterizaría por el bosque de
quercíneas perennifolias. El porcentaje de Quercus caducifolios, de quejigos, disminuye; mientras aumentan las frecuencias
relativas de la carrasca y de la coscoja. Aunque, este cambio que
a priori podría sugerirnos un clima menos riguroso que en la
etapa anterior está minimizado por la presencia de fresno.
La aparición de este taxón nos indica que las condiciones ambientales seguían siendo bastante húmedas localmente.
Los datos de Benàmer III son insuficientes para realizar un
análisis. Y, para Benàmer IV con una cronología de 4300-3800
,
cal BC, observamos que el bosque de quercíneas perennifolias
se ve enriquecido por otras formaciones vegetales, constituyéndose un paisaje en mosaico. En las partes frescas y húmedas del
fondo de valle se localizarían las especies mesófilas como el arce y el sorbo; mientras que en las laderas soleadas, sobre terrenos calcáreos, se localizarían las especies termófilas y heliófilas
como el aladerno, el acebuche y el lentisco (gráfica VII.2).
La existencia de distintos biotopos durante este período nos sugiere que el clima fue menos riguroso que en períodos anteriores. Esta mejoría climática favoreció el desarrollo de las
actividades antrópicas. La apertura del bosque en las inmediaciones del yacimiento amplió el abanico de recursos cinegéticos.
Esta evolución del paisaje, aunque se ve limitada por el origen de las muestras y por el porcentaje de Quercus sp., no es
exclusiva a este yacimiento. Los Quercus perennifolios son abundantes en l’Abric de la Falguera (Alcoi) en sus fases arqueológicas mesolíticas VIII (7526±44 BP; 6462-6256 cal BC) y VII
(7280±40BP; 6226-6062 cal BC) y en menor medida para el Neolítico final (Carrión, 1999). Quercus perennifolios también son
abundantes en los espectros antracológicos de los poblados al aire libre de Niuet a 1 Km a aguas arriba de Benàmer y con una
cronología en torno a 4900-4200 BP (3500-2700 cal BC). También son abundantes los Quercus perennifolios en los poblados
Les Jovades y L
’Alqueria d’Asnar (Bernabeu y Badal, 1990; Badal, 1999; Bernabeu y Badal, 1992), y aparecen de forma destacada en el nivel Neolítico IA de Cova de l’Or, en Beniarrés.
En resumen, de acuerdo con los estudios antracológicos, el
bosque de quercíneas perennifolias tuvo más importancia en los
valles del interior de Alicante que el bosque de quercíneas caducifolias. En nuestra opinión, la abundancia de Quercus perennifolios en Benàmer a partir del Neolítico postcardial
“puede responder a la tala sistemática del carrascal para abrir
campos de cultivo”, como se explica para los poblados de Jovades y Niuet (Badal, 1990: 114). Los datos palinológicos del yacimiento confirman para este período la abertura del medio
vegetal, “la degradación de los ambientes forestales y una mayor preponderancia de las zonas de vegetación herbácea” (ver
López Sáez, J.A. en esta misma monografía). Aunque según los
datos palinológicos en el yacimiento de Benàmer “los Quercus
caducifolios son siempre dominantes frente a los perennifolios”.
Se puede afirmar que “las quercíneas perennifolias no serían
probablemente elementos de la flora local del entorno inmediato sino que debería otorgárselas un carácter regional”. Se argumenta que “la abundancia de Quercus perennifolios en el abric
de la Falguera responde a una preferencia en la selección de
la madera”. La presencia de Quercus perennifolios no puede
explicarse atendiendo únicamente al criterio de la selección.
Si ese fuera el caso, ¿por qué no se eligen los Quercus caducifolios que poseen las mismas propiedades físicas y mecánicas
que los Quercus perennifolios?; sobre todo, si éstos se encontraban en el entorno inmediato al yacimiento y, por consiguiente, eran fácilmente disponibles.
101
[page-n-112]
#!"
'#"
B
Benàmer I, 6800-6300 cal BC
'!"
&#"
B
Benàmer II, 5500-5200 cal BC
&!"
%#"
B
Benàmer IV, 4300-3800 cal BC
IV,
V,
C
%!"
$#"
$!"
#"
us
in
ax
Fr
A
ce
rs
sp
.
p.
us
rb
So
y
lix
m
Sa
p.
ss
nu
Pi
on
oc
ot
ile
do
ne
a
as
os
in
m
gu
Vi
bu
rn
um
Le
ea
ill
Ph
us
ut
rb
A
yr
o
un
us
Q
ue
rc
us
rc
ue
Q
ed
.
sp
us
rc
ue
Q
tin
us
!"
Gráfica VII.1. Frecuencias relativas de los principales taxones determinados en el yacimiento de Benàmer.
100
90
80
Benàmer I, 6800-6300 cal BC
70
Benàmer II, 5500-5200 cal BC
60
Benàmer IV, 4300-3800 cal BC
50
40
cas, de la importancia de éstos, de los medios técnicos, y de las
condiciones orográficas (Vita Finzi y Higgs, 1970).
En definitiva, la progresiva degradación del bosque de caducifolios en un momento que se caracteriza por el aumento de
las temperaturas, así como el desarrollo de las actividades antrópicas, propicia el aumento de Quercus perennifolios y terminará en la última fase de la ocupación por favorecer a las
especies leñosas, como el labiérnago y el lentisco. Los datos antracológicos y palinológicos siguen trayectorias paralelas y ponen en evidencia las contradicciones y los límites de cada una
de las disciplinas.
30
20
La selección del combustible
10
El resultado más destacable del estudio se refiere a la presencia de quercíneas en todas las UEs estudiadas, exceptuando
en la UE 2158 y a su abundancia. Las quercíneas constituyen el
64% del combustible. Nos preguntamos si la sobrerrepresentación de quercíneas podría explicarse por algún criterio ligado a
la selección del combustible, además de depender de un factor
medioambiental. La madera de Quercus se caracteriza por ser
una madera dura, densa, que ha sido catalogada con un poder calorífico mediano. El poder calorífico es la cantidad de calor o
energía que desprende la madera cuando se quema y éste depende de la composición química de la materia y de la cantidad
de agua que contiene (Camps y Marcos, 2008). Para la encina
por ejemplo se calcula que el poder calorífico superior (PCS),
máximo, es 4825 PCS por Kcal/Kg de materia seca y el poder
calorífico mínimo (PCI) es de 2.951 por Kcal/Kg de materia húmeda, o madera aún verde. Las maderas duras tienen la particularidad de consumirse lentamente, siendo adecuadas para
ciertas preparaciones culinarias, o para la realización de deter-
0
Bosque
esclerófilo
Ripisilva
Matorral
termófilo
Gráfica VII.2. Evolución de las principales formaciones vegetales presentes en el yacimiento de Benàmer, entre el Mesolítico reciente fase
A y el Neolítico postcardial (IC-IIA).
La recolección de madera se basa en la ley del mínimo esfuerzo (Shackleton y Pring, 1992). Según esta teoría la recogida
de leña es una actividad que se realiza en las proximidades de los
yacimientos arqueológicos, porque es una actividad diaria. El territorio de explotación se ha estimado dentro de un radio de acción
que puede variar, dependiendo de los contextos arqueológicos de
2 a 10 Km de distancia como máximo del lugar de hábitat en función de la disponibilidad de recursos, de las condiciones orográfi-
102
[page-n-113]
minado tipo de fuegos, porque la combustión puede durar horas.
Por tanto, no es necesario alimentar el fuego en cortos espacios
de tiempo. Este tipo de combustible resulta apropiado para el
asado y cocción de alimentos, para la preparación de estofados
etc. Si mantenemos que las UEs 1008 y 1036 del sector 1 del
yacimiento pudieron tener una función que podemos asociar a
áreas de combustión y que las UEs 2569 y 2551 del sector 2 son
estructuras de piedras calientes, la utilización de quercíneas resulta apropiado; sobre todo, en la estructura con empedrado del
sector 2 (tablas VII.1 y VII.2). En cuanto a la utilización de
otros combustibles, hay que señalar la presencia de madroño, de
leguminosas, de sauce, de sorbo y de pino en las UEs asociadas
a la estructura de combustión del sector 2 (tabla VII.1). Las leguminosas, una vez secas, son muy inflamables. También son
inflamables, las ramas secas de Quercus ilex y de las coníferas.
El pino, como todas las coníferas contiene resina. La resina está constituida por hidrocarburos terpénicos que tienen un alto
poder calorífico. El PCS (poder calorífico superior) para el pino es 5.535 PCS por Kcal/Kg de leña; esto hace que la madera
se inflame rápidamente (Théry, 2001). Por consiguiente, el pino,
las ramas de leguminosas y el sauce, que es una madera blanda,
arden rápidamente. Las pequeñas ramas de los arbustos y de las
coníferas y las maderas blandas que se caracterizan por propagar rápidamente las llamas pudieron utilizarse para encender el
fuego. En cuanto al madroño y al viborno, que aparece entre los
carbones de la estructura negativa UE 1008; ambas especies se
caracterizan por ser maderas duras, con un poder calorífico alto
y que son poco inflamables. Por último, entre los carbones que
han sido determinados en el área de almacenamiento, además
de las quercíneas, el madroño y el viborno, tenemos que referirnos al arce, el avellano, el acebuche, el lentisco y el labiérnago. Este último grupo de especies se caracteriza por ser maderas
duras. Pero, mientras el labiérnago aparece entre las especies
con alto poder calorífico y como muy inflamable, las otras poseen un poder calorífico mediano y son poco inflamables (Elvira y Hernando, 1989). Si, consideramos que los carbones de los
silos son restos secundarios, que proceden de estructuras de
combustión domésticas y, que las propiedades físicas químicas
de la madera son las que determinaron la selección, ¿por qué seleccionan otros combustibles?
También podemos sugerir que la presencia de ciertos taxones, como por ejemplo los Quercus, el fresno y el acebuche se
relaciona con el pastoreo. Las bellotas, los tallos y las ramas jóvenes de fresno, las hojas de acebuche han sido empleados como forraje para el ganado (Badal, 1999; Thiébault, 1995). La
presencia de madroño, de sorbo, de avellano se puede relacionar con la recolección vegetal. Sin embargo, en el estado actual
de la investigación nada permite afirmarlo y toda explicación
en ese sentido resta hipotética. En definitiva, en nuestra opinión
son las posibilidades ecológicas las que explican el porcentaje
de Quercus y de las otras especies presentes en el yacimiento.
La selección, si ésta tuvo lugar, se llevo a cabo atendiendo a tres
criterios fundamentales: la abundancia y la disponibilidad de
las especies en el entorno inmediato al yacimiento y en último
término atendiendo a la calidad de la madera.
CONCLUSIÓN
El estudio antracológico del yacimiento de Benàmer, a pesar de las limitaciones impuestas por las características del
muestreo, nos ha permitido obtener una imagen de la vegetación ecológicamente coherente para la zona de estudio y el marco temporal. La localización del yacimiento en un fondo de
valle y a proximidad de un curso de agua permitió durante el
Mesolítico la instalación de grupos de cazadores recolectores.
En esta primera fase de la ocupación, las condiciones ecológicas aparecen como el criterio fundamental que explica la elección del emplazamiento y la selección del combustible. La leña
se recogía en el entorno inmediato del yacimiento, a las orillas
del rio Serpis, y en las tierras limítrofes del interior; en el seno
de un bosque de frondosas y en las crestas de las sierras donde
podía localizarse el pino.
A partir del Neolítico cardial, los grupos humanos que ahora son sedentarios, también tienen en cuenta los recursos naturales de la zona. Pero las nuevas prácticas económicas exigen
un mejor conocimiento del medio y de sus recursos. A partir de
ese momento, los criterios que motivaron la selección del
combustible reposan en la abundancia y la disponibilidad de
las especies en el entorno y, quizás, en las características físicomecánicas de las especies. Los cambios que se registran en la
composición de la vegetación entre el Mesolítico reciente fase
A, 6400-6000 cal BC, y el Neolítico cardial, 5400-5200 cal BC,
y sobre todo entre este período y la fase final de la ocupación,
4300-3800 cal BC, fueron el resultado de las prácticas económicas. La agricultura y el pastoreo conllevaron una abertura de
espacios forestales y el desarrollo del bosque termófilo, en un
momento que coincide con la mejora climática del Óptimo
Holoceno. El estudio ha puesto en evidencia la ambivalencia de
esta disciplina y la dificultad que encierra todo estudio antracológico.
103
[page-n-114]
[page-n-115]
VIII. LOS MACRORRESTOS VEGETALES RECUPERADOS
EN FLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE BENÀMER
L. Peña-Chocarro y M. Ruiz-Alonso
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El papel de de las plantas en la subsistencia de los grupos
humanos durante la Prehistoria es un tema que está alcanzando
un enorme desarrollo en los últimos años. Cuestiones sobre los
orígenes y expansión de la agricultura, así como de muchas
otras temáticas relacionadas con la utilización de los recursos
vegetales, son cada vez más frecuentes en los proyectos de investigación y en los planteamientos más innovadores de la investigación arqueológica.
Sin embargo, a pesar de los avances conseguidos para periodos en los que la agricultura está ya plenamente establecida,
para periodos pre-agrarios, y de inicios de la domesticación los
datos con los que contamos son todavía muy escasos. Esta ausencia de información se debe, en gran parte, a que la mayor
parte de los estudios dedicados a la economía y alimentación de
estos periodos (especialmente mesolíticos) se centraron en los
estudios arqueozoológicos aun reconociéndose que los recursos
de origen vegetal debieron constituir una parte muy importante
de la dieta humana, como muestra su utilización en sociedades
agrícolas hasta nuestros días.
En la península Ibérica, los estudios sobre el aprovechamiento de los recursos vegetales durante la Prehistoria y, en concreto sobre los orígenes de la agricultura en la a través del
análisis de semillas y frutos ponen de manifiesto la importancia
de la región valenciana para la que existe un número importante de estudios arqueobotánicos (Bernabeu et al., 2001, 2003;
Hopf 1966; Pérez Jordà, 2006, entre otros). En este sentido la
posibilidad de estudiar los macrorrestos vegetales del yacimiento de Benàmer, ofrecían, a priori, la perspectiva de estudiar
las especies domésticas utilizadas en el yacimiento y las posibles prácticas agrícolas así como el aprovechamiento de recursos vegetales silvestres y, por lo tanto de proporcionar datos
sobre los modos de subsistencia del grupo humano que utilizó
el yacimiento. Asimismo, la existencia de muestras procedentes
de niveles mesolíticos abría la posibilidad de explorar el uso de
los recursos vegetales en este momento.
METODOLOGÍA
Muestreo y flotación
Durante el curso de la excavación se procedió a la recogida
de sedimento de niveles tanto mesolíticos como neolíticos. Los
volúmenes de tierra recogidos oscilan entre los 4 y los 15 l. habiéndose obtenido un total de 95 muestras. La recuperación de
los restos vegetales, a cargo del equipo de excavación del yacimiento, se hizo posible gracias al procesado del sedimento por
medio de la flotación. El sistema de flotación permite el procesado rápido de grandes volúmenes de tierra que de otra manera
serían difícilmente tratados y la recuperación de materiales que
pasan inadvertidos durante el curso de la excavación. Una vez
recuperado, el material fue enviado al Laboratorio de Arqueobiología del CCHS (Centro de Ciencias Humanas y Sociales)
del CSIC en Madrid.
Las 95 muestras recibidas son de muy pequeño tamaño
(5-15 ml) lo que ha influido en la escasez de restos recuperados.
En el laboratorio las muestras fueron triadas obteniéndose, por
lo que se refiere al material arqueobotánico, fragmentos de carbón y un único fragmento de pericarpio indeterminado.
Identificación
Los restos antracológicos se han examinado en un microscopio de luz incidente Leica (50x/100x/200x/500x) en sus secciones transversal, longitudinal radial y longitudinal tangencial.
La identificación se ha realizado mediante la comparación de
las características anatómicas del material arqueológico con la
colección de referencia de maderas modernas del laboratorio de
Arqueobotánica del CCHS (CSIC) así como los atlas de anatomía de la madera de Schweingruber (1990), Hather (2000) y
Vernet et al. (2001).
105
[page-n-116]
Conservación
Todos los macrorrestos vegetales se han preservado por carbonización, es decir, únicamente se han conservado los tejidos
vegetales que han estado en contacto con el fuego.
Neolítico
cardial
Neolítico
IC-IIA
Mesolítico
fase A
GIMNOSPERMAS
cf. Juniperus sp.
2
Pinus sp.
4
RESULTADOS
cf. Pinus
2
Los resultados obtenidos del análisis de las muestras de
Benàmer han proporcionado un único resto carpológico, un
fragmento de pequeñas dimensiones de un pericarpio indeterminable, y algunos restos (muy escasos) de carbones.
De las 95 muestras analizadas sólo 40 han proporcionado
restos (tabla VIII.1). El volumen del sedimento muestreado y el
tamaño reducido de los carbones en las mismas ha limitado mucho el estudio antracológico. Se han estudiado un total de 142
carbones de los cuales 128 han resultado identificables.
El escaso número de carbones presentes en las muestras sólo permite enumerar la presencia de diferentes taxones. La madera identificada en las muestras de flotación del yacimiento
corresponde a un mínimo de 7 taxones: Juniperus sp. (enebro),
Pinus sp.(pino), Taxus baccata (tejo), Fraxinus sp. (fresno),
Prunus sp., Quercus ilex/coccifera (encina/coscoja) y Quercus
subgénero Quercus (Quercus de hoja caducifolia y marcescente
como roble albar, pedunculado, pubescente, quejigo, melojo).
Para el estudio completo de las especies presentes en el yacimiento se remite al estudio antracológico que se presenta en este mismo volumen.
cf. Taxus baccata
1
ANGIOSPERMAS
Fraxinus sp.
cf. Prunus
1
3
1
Prunus sp.
14
Quer. ilex/coccifera
19
5
Q. subgén. Quercus
18
47
Quercus sp.
2
5
cf. Quercus
3
1
Total
42
5
81
No identificable
3
5
6
Número muestras
16
6
18
Tabla VIII.1. Resultados absolutos de la madera carbonizada identificada en las muestras de flotación del yacimiento de Benàmer (n=128).
CONCLUSIONES
NOTA
La escasez de restos recuperados en las muestras del yacimiento puede deberse al pequeño volumen de sedimento procesado junto a otros factores taxonómicos. Por lo tanto, no es
posible extraer conclusiones definitivas sobre la utilización de
los recursos vegetales del entorno más allá de la constatación de
la presencia de los taxones señalados.
106
Este trabajo se incluye dentro de las actividades de los siguientes proyectos: AGRIWESTMED (Ref. ERC-2008-AdG
23056) financiado por el European Research Council, HAR-2008HIST 1920 (Plan Nacional), Programa Consolider (TCP-CSD200700058).
[page-n-117]
IX. ESTUDIOS SOBRE EVOLUCIÓN DEL PAISAJE: PALINOLOGÍA1
J.A. López Sáez, S. Pérez Díaz y F. Alba Sánchez
En el análisis de las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente es indispensable comprender y evaluar el papel extremadamente complejo que representa el nuevo medio creado,
el ‘paisaje cultural’, segregado por el individuo –o sus sociedades– que invade el área natural. De hecho, la adaptación a las
condiciones de un medio o territorio dados puede ser el resultado de contingencias históricas muy variadas, de orden natural o
sociocultural, cuyo análisis puede ser decisivo para albergar la
posibilidad somera de comprender la ‘esencia’ de muchas de las
interacciones acaecidas entre los seres humanos y el medio que
les rodea desde la Prehistoria.
La naturaleza de la transición Mesolítico-Neolítico es, ante
todo, un tópico que continua generando mucho interés (Geddes,
1986; Séfériadès, 1993; García Puchol et al., 2009; McClure
et al., 2009), si bien aún permanecen muchas incógnitas en su
conocimiento, incluyendo un buen número de datos cuantitativos referidos al tipo de subsistencia en ambos periodos o al tiempo transcurrido en dicha transición (Shulting y Richard, 2002).
De hecho, muchos autores sostienen un considerable grado de
continuidad entre el Mesolítico y el Neolítico en términos de
subsistencia económica, con una transición gradual hacia el desarrollo de actividades de ganadería y agricultura (Thomas,
1987, 1999; Vicent, 1988; Bradley, 1993; Whittle, 1996).
En este sentido, el registro paleoambiental se convierte en
una herramienta sumamente eficaz para precisar algunas de las
problemáticas inherentes a estos hechos señalados, particularmente a la hora de definir las pautas selectivas de actuación hu-
mana sobre los ecosistemas (antropización) y la diacronía de la
adquisición de los principales elementos de la economía productiva (agricultura, ganadería).
La arqueobotánica, como disciplina que se encarga del estudio de los restos vegetales recuperados en contextos arqueológicos, es una disciplina fundamental de la investigación
arqueológica actual, donde prima la transversalidad y pluridisciplinariedad del conocimiento, caso de los estudios que aquí se
presentan concernientes al yacimiento de Benàmer. Por lo tanto,
la planificación de estudios arqueobotánicos, tanto sobre macrorrestos (carbón, semillas) como sobre microrrestos (polen,
microfósiles no polínicos, fitolitos, almidones), se antoja imprescindible para contextualizar adecuadamente los resultados
aportados por otras disciplinas arqueológicas. Todas ellas contribuyen al fin último de toda investigación arqueológico-histórica, como es el conocimiento de las sociedades pretéritas
(Birks et al., 1988; Martínez Cortizas, 2000).
La información que proporciona la arqueobotánica se refiere a dos ámbitos fundamentales. Por un lado aporta datos paleoambientales, referidos a la composición y dinámica general
de la vegetación existente en el pasado, las causas de la configuración paisajística actual, los procesos de alteración del entorno y la evolución del clima. Por otro, es una fuente de datos
referentes a las actividades del ser humano, ya que puede indicar de qué manera se ha transformado el paisaje circundante para adecuarlo a sus necesidades (pastos con usos ganaderos,
campos de cultivo, recolección de plantas y semillas, aprovechamiento de la madera, etc.) (López Sáez et al., 2000, 2003;
Zapata Peña, 2002).
1
Este trabajo se ha realizado dentro del Programa Consolider de Investigación en Tecnologías para la valoración y conservación del Patrimonio
Cultural (TCP-CSD2007-00058), y ha sido financiado también por el Pro-
yecto HAR2008-06477-C03-03/HIST (Plan Nacional de I + D + i) “La implantación de las especies domésticas en la Europa atlántica: origen de la
agricultura y dinámica de la antropización de los ecosistemas”.
INTRODUCCIÓN
107
[page-n-118]
En este trabajo se presenta el estudio palinológico (polen,
esporas y microfósiles no polínicos) de muestras procedentes
del yacimiento arqueológico de Benàmer. El objetivo que se
plantea es el reconocimiento de las comunidades vegetales existentes a nivel local (en el entorno del yacimiento) y a nivel regional, así como evaluar el impacto antrópico sobre las mismas
en la transición Mesolítico-Neolítico, haciendo especial hincapié en la dinámica antrópica relacionada con el desarrollo de las
actividades productivas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Un total de 23 muestras para análisis polínico han sido estudiadas en el yacimiento meso-neolítico de Benàmer. Éstas
proceden de dos de los sectores de excavación (sector 1 y 2),
ambos ubicados espacialmente en lugares diferentes.
Al sector 1, un contexto íntegramente del Neolítico antiguo cardial, corresponden las muestras de las UEs 1016, 1017
y 1025; con una cronología estimada en torno a 5600-5300 cal
BC para este periodo del denominado Neolítico Ia (Bernabeu
et al., 2002). Las dos primeras son rellenos estratigráficos de similares características, mientras que la última procede de un estrato de limos carbonatados posiblemente en contacto con el
estrato geológico e inicialmente anterior al nivel cronológico a
las otras dos. El interés de este sector es que contiene áreas de
actividad, que, junto a las de Mas d’Is, constituyen unas de las
primeras reconocidas en un yacimiento del Neolítico cardial valenciano al aire libre.
Del sector 2 proceden las 20 muestras restantes, recogidas
en tres áreas diferentes. Este sector nada tiene que ver con el anterior desde un punto de vista estratigráfico. Del área 2 provienen dos muestras de la UE 2006, un estrato de relleno de
cronología Neolítico antiguo postcardial, ambas en principio
contemporáneas y correspondientes a la fase III de Benàmer; y
una tercera de la UE 2004 del estrato en contacto con el nivel
geológico, por lo tanto el más antiguo dentro de este área. Del
área 3 se tomaron seis muestras correspondientes a las UEs
2057, 2047, 2062, 2051, 2027 y 2017; todas ellas proceden del
relleno de colmatación del interior de una serie de fosas o silos
de almacenamiento excavados en el suelo, estructuras todas
ellas que parecen ser contemporáneas dentro de una fase postcardial con cerámicas peinadas y alguna esgrafiada, que en la
secuencia regional propuesta por Bernabeu et al., (2002) se denomina Neolítico IIa, con una cronología estimada de 43003800 cal BC. Finalmente, el área 4 resultó ser la más compleja
a nivel estratigráfico, pues a diferencia de las anteriores, donde
sólo se observa un nivel de ocupación, en ésta se detectaron al
menos dos: (i) uno correspondiente al Mesolítico de fase A, entre 6800-6000 cal BC según la secuencia regional (Aura Tortosa et al., 2006; García Puchol et al., 2009; Martí Oliver et al.,
2009), al que corresponden las muestras procedentes de las UEs
2211, 2213, 2235, 2567, 2570, 2578 y 2573 (en este mismo orden estratigráfico de más moderno a más antiguo); (ii) sobre
el nivel de ocupación mesolítico no hay nivel de continuidad,
sino una discontinuidad hasta niveles de una ocupación postcardial del Neolítico Ic-IIa (ca. 4800-3800 cal BC), al que pertenecen las muestras polínicas de las UEs 2080, 2128, 2157 y
2139, todas ellas del relleno de colmatación de estructuras de ti-
108
po fosa de almacenamiento o silo, semejantes a las del área 3,
que fueron excavadas sobre un potente estrato de arroyada travertínica (UE 2075) formado sobre la ocupación mesolítica.
El tratamiento químico de las muestras sedimentológicas
se llevó a cabo en el Laboratorio de Arqueobiología del CCHS
(CSIC). El método usado para la extracción, tanto de los palinomorfos polínicos como no polínicos, fue el clásico en esta
disciplina (Girard y Renault-Miskovsky, 1969; Burjachs et al.,
2003; López Sáez et al., 2003). Consiste en un primer ataque
al sedimento con HCl para la disolución de los carbonatos,
seguido de NaOH para la eliminación de la materia orgánica, y
finalmente con HF para la eliminación de los silicatos. El sedimento se trató además con ‘licor de Thoulet’ para la separación
densimétrica de los microfósiles (Goeury y de Beaulieu, 1979).
La porción del sedimento que se obtuvo al final del proceso se
conservó en gelatina de glicerina en tubos eppendorf. No se procedió a la tinción de las muestras por la posibilidad de que ésta
enmascare la ornamentación de ciertos tipos polínicos. Tras el
tratamiento y conservación las muestras se montaron en portaobjetos con cubreobjetos y posterior sellado con histolaque, para proceder al recuento de los distintos tipos polínicos y no
polínicos al microscopio óptico.
Los morfotipos polínicos han sido establecidos de acuerdo
a Valdés et al., (1987), Faegry y Iversen (1989), Moore et al.,
(1991) y Reille (1992, 1995). En la distinción de la morfología
polínica del género Plantago se siguió a Ubera et al., (1988), y
a Renault-Miskovsky et al., (1976) para la familia Oleaceae.
Los microfósiles no polínicos se identificaron básicamente según van Geel (2001).
Siempre que se ha dado una muestra por válida, el número
de granos de polen contados o suma base polínica (S.B.P.) ha superado los 150 procedentes de plantas terrestres, albergando
además una variedad taxonómica mínima de 20 tipos polínicos
distintos (Sánchez Goñi, 1994; López Sáez et al., 2003). En el
cálculo de los porcentajes se han excluido de la suma base polínica los taxa hidro-higrófilos (Cyperaceae, Ranunculaceae) y
los microfósiles no polínicos, que se consideran de carácter local o extra-local, por lo que suelen estar sobrerrepresentados
(Wright y Patten, 1963; López Sáez et al., 1998, 2000, 2003).
Además se han excluido de ésta a Cichorioideae y Aster tipo debido a su carácter antropozoógeno (Bottema, 1975; Carrión,
1992; Burjachs et al., 2003; López Sáez et al., 2003). El valor
relativo de los palinomorfos excluidos se ha calculado respecto
a la S.B.P.
El último paso seguido en el análisis polínico ha sido la elaboración de unas gráficas que muestren el desarrollo de los distintos tipos polínicos y no polínicos a lo largo de la secuencia
temporal del yacimiento en cuestión. El tratamiento de datos
y representación gráfica se ha realizado con ayuda de los
programas TILIA y TGview (Grimm, 1992, 2004), junto con el
programa de tratamiento de imagen COREL DRAW para el perfeccionamiento de las figuras.
RESULTADOS
En las figuras IX.1 a IX.3 se representan los histogramas
palinológicos de los sectores 1 y 2 de Benàmer. El orden de representación de los taxa (fig. IX.2) ha sido de izquierda a dere-
[page-n-119]
Figura IX.1. Histograma palinológico del sector 1 de Benàmer.
Figura IX.2. Histograma palinológico de los niveles postcardiales de las áreas 2, 3 y 4 del sector 2 de Benàmer.
cha: tipos arbóreos, tipos arbustivos, tipos herbáceos (cereal, antrópicas-nitrófilas, antropozoógenas, amplio espectro ecológico), morfotipos de plantas hidro-higrófilas, y microfósiles no
polínicos.
La muestra procedente de la UE 1025 del sector 1 resultó
estéril, polínicamente hablando, posiblemente en razón de su
elevado pH, al corresponder estos sedimentos a limos carbonatados (López Sáez et al., 2003).
Gracias a que el yacimiento de Benàmer está asociado a potentes niveles de turba, sobre un interfluvio del río Serpis, el
contenido en materia orgánica de las muestras estudiadas ha sido muy elevado, lo que ha permitido que tres de ellas fueran da-
tadas por AMS. La relación de muestras fechadas, con su correspondiente calibración y el número de laboratorio correspondiente (Centro Nacional de Aceleradores, CSIC), se muestra
en la tabla IX.1.
Las dataciones radiocarbónicas, de la tabla anterior, han sido calibradas a partir de la datación estándar BP y su respectiva
desviación típica, mediante el programa OxCal v. 3.5 (Bronk
Ramsey, 1995, 2000), utilizando los datos atmosféricos facilitados por Stuiver y Reimer (1993) y Stuiver et al., (1998). Todas
las fechas calibradas en años cal BC quedan referidas a una probabilidad estadística a 2 sigma del 95,4%.
109
[page-n-120]
Figura IX.3. Histograma palinológico de los niveles mesolíticos del área 4 del sector 2 de Benàmer.
Muestra
Ref.
laboratorio
C14 edad BP
Fecha cal BC
Sector 2, área 4
UE 2213
CNA-680
7490 ± 50
6439-6245
Sector 1
UE 1017
CNA-539
6575 ± 50
5617-5474
Sector 2, área 2
UE 2006
CNA-681
5670 ± 60
4681-4364
Tabla IX.1. Relación de dataciones absolutas sobre muestras de polen
de Benàmer.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Para una lectura diacrónica más sencilla, de la secuencia
paleoambiental obtenida, a continuación se expone la discusión
de los resultados de cada uno de los periodos cronoculturales
considerados en el yacimiento en ambos sectores y sus respectivas áreas.
Benàmer I. Mesolítico reciente fase A
Para este periodo contamos con 7 muestras procedentes del
área 4 del sector 2 (fig. IX.3), estando datada la procedente de
la UE 2213 en 6439-6245 cal BC (CNA-680: 7490±50 BP).
Los espectros polínicos de esta fase muestran el desarrollo
notable de un bosque de quercíneas caducifolias (Quercus caducifolios, posiblemente quejigos), bastante bien conservado y
denso (25-33%), donde también abundan otras especies mesófilas como arce (Acer), abedul (Betula), olmo (Ulmus), alcornoque (Quercus suber), fresno (Fraxinus, 7-14%) y avellano
(Corylus). En total, las formaciones arbóreo-arbustivas alcanzan, en todas las muestras, valores muy altos de casi el 80%, re-
110
frendando esa situación de bosque mesófilo denso. Elementos
arbustivos importantes, en estas formaciones, serían el durillo
(Viburnum) y el aligustre (Ligustrum), así como especies de leguminosas arbustivas (Cytisus tipo). Las formaciones riparias
estarían constituidas por alisos (Alnus) y sauces (Salix), sin olvidar la contribución en éstas de fresnos, olmos y abedules. En
un ámbito regional se detecta la presencia de pinos montanos
(Pinus sylvestris tipo) y encinas (Quercus perennifolios).
En el seno de la secuencia mesolítica, no obstante, pueden
diferenciarse dos fases. Una más templada y húmeda, que correspondería a las cinco muestras basales; y una segunda, posiblemente más térmica, en las tres superiores, en las cuales la
maquía xerotermófila de labiérnago (Phillyrea) y lentisco (Pistacia) va cobrando más importancia. Esta evolución climática
se ajusta perfectamente al modelo paleoclimático regional, que
muestra la existencia de una fase más árida y térmica entre
6400-5600 cal BC, coincidiendo precisamente con la transición
entre Mesolítico final y Neolítico I (McClure et al., 2009).
Lo más reseñable, quizá, de este periodo cronocultural, es
que no se advierten en los espectros polínicos síntomas de antropización de los ecosistemas, sino una cobertura arbóreo-arbustiva relativamente densa y bien conservada. Los elementos
antrópico-nitrófilos (Cichorioideae, Aster) tienen valores muy
bajos y su presencia en los espectros polínicos se debe sin duda
a su carácter zoófilo que no a un incremento de la antropización
(López Sáez et al., 2003). Tampoco son nada importantes los taxa antropozoógenos (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata,
Urtica dioica), indicando ausencia de presión pastoral. Los elementos higrófilos (Cyperaceae, Ranunculaceae) sí alcanzan, en
cambio, porcentajes reseñables (7-15%), refrendando esas condiciones húmedas antes expuestas.
El análisis antracológico del Abric de la Falguera (Carrión
Marco, 2006), en su fases arqueológicas mesolíticas VIII (7526
± 44 BP: 6462-6256 cal BC) y VII (7280 ± 40 BP: 6226-6062
[page-n-121]
cal BC), muestra la dominancia en sus espectros de las quercíneas perennifolias frente a las caducifolias, y una mayor importancia de Juniperus en la primera frente a la preponderancia de
Fraxinus en la segunda. El mismo tipo de estudio en Santa Maira ofrece datos muy similares (Aura Tortosa et al., 2006).
En la secuencia polínica de Benàmer también se aprecia esta evolución diacrónica del fresno, aunque Juniperus tiende a
ser más abundante hacia el techo de ésta. La mayor abundancia
del fresno podría interpretarse como consecuencia de condiciones climáticas más húmedas, pero ello entraría en contradicción
con la mayor representación de la maquía xerotermófila ya citada; por lo que se deduce que los espectros antracológicos de
la Falguera representan simplemente una mayor utilización de
esta especie.
En cambio, en Benàmer Quercus caducifolios son siempre
dominantes frente a los perennifolios, luego en este yacimiento,
las quercíneas perennifolias no serían, probablemente, elementos
de la flora local del entorno inmediato sino que debería otorgárselas un carácter regional. En este sentido, que en la Falguera
abunden mucho más las perennifolias, puede obedecer tanto a
una presencia local de éstas en el medio próximo al abrigo como
a una preferencia concreta en la selección de su madera.
También es significativa, a pesar de su bajo porcentaje, la
presencia de pinares montanos en la secuencia polínica de Benàmer, que con toda probabilidad se están refiriendo a Pinus nigra. Estos pinares tuvieron que ser mucho más importantes
durante el Tardiglaciar, pero con la llegada del Holoceno fueron
perdiendo importancia en detrimento del bosque caducifolio, refugiándose bien en zonas de costa o hacia el interior, como se
denota del análisis polínico del Tossal de la Roca (Badal, 1990;
López Sáez y López García, 1999).
Benàmer II. Neolítico antiguo cardial
La paleovegetación de este periodo cronocultural puede reconstruirse gracias a las dos muestras procedentes del sector 1
que han sido fértiles, polínicamente hablando (fig. IX.1); una
de las cuales (UE 1017) arrojó una fecha calibrada de 56175474 cal BC (CNA-539: 6575±50 BP).
En estos momentos, en torno a 5600-5300 cal BC, se produce un cambio muy significativo en la fisionomía del paisaje
inmediato al yacimiento respecto a lo apuntado durante el Mesolítico, ya que ahora los síntomas de antropización son muy
evidentes. Se produce una degradación muy importante del bosque de quercíneas, disminuyendo los porcentajes de Quercus caducifolios (posiblemente quejigos, Q. faginea), por debajo del
20%; y, en general, todas las formaciones arbóreas mesófilas
también se reducen, como ocurre con la aliseda (Alnus), el alcornoque, el olmo y el abedul, e incluso algunos taxa llegan a
desaparecer, caso del arce, el freno y el avellano.
En paralelo a lo anterior, la vegetación herbácea, sobre
todo los pastos de gramíneas, cobran gran protagonismo (Poaceae >30%). La dinámica antrópica conduce a una gran preponderancia de elementos de la flora con carácter nitrófilo o
antropozoógeno (Cardueae 13-19%, Cichorioideae >30%, Aster), que serían el reflejo de una mayor antropización de la zona de estudio (Behre, 1981); y posiblemente también de una
presión pastoral localizada, ya que se confirma la identificación
de hongos coprófilos (Podospora, Sordaria) así como de elementos herbáceos antropozoógenos (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Urtica dioica), indicativos de la presencia in situ
de animales domésticos (Behre, 1986; López Sáez y López Merino, 2007).
A consecuencia de la susodicha antropización, así como de
un clima posiblemente más térmico durante el Holoceno medio
(McClure et al., 2009), la maquía xerotermófila, especialmente
el labiérnago (Phillyrea) y el lentisco (Pistacia), está más representada.
Esta menor humedad ambiental, sobre todo a nivel edáfico,
se documenta muy bien respecto a los niveles mesolíticos, más
en una zona de por sí húmeda como el entorno de Benàmer, por
la disminución porcentual de los pastos higrófilos (Cyperaceae
< 15%); aunque el ambiente general de la zona fuera húmedo
como muestra la predominancia del quejigal. Es probable que la
presencia del tipo 181 (muestra UE 1017) tenga relación con la
citada antropización y la eutrofización de las zonas húmedas colindantes al yacimiento (López Sáez et al., 1998, 2000).
Sin duda alguna, el resultado más reseñable de esta etapa
ha sido la documentación de polen de cereal (Triticum tipo bajo el contraste de fase; Beug, 2004) en la muestra procedente de
la UEs 1017, con un 3,2%, porcentaje éste suficiente para admitir el desarrollo de actividades agrícolas en el entorno inmediato del yacimiento (López Sáez y López Merino, 2005).
En la Cova de l’Or, durante el Neolítico Ia, los espectros antracológicos (Badal, 1990; Badal et al., 1994) están dominados
por encina/coscoja (Quercus ilex/coccifera), con una importante maquía de acebuche (Olea) y cierta importancia del quejigo
(Quercus faginea) y el fresno (Fraxinus). El análisis palinológico de Cova de l’Or (Dupré, 1986, 1988) muestra un paisaje no
muy distinto del descrito por el registro antracológico, es decir,
el dominio de un bosque de quercíneas perennifolias acompañadas de pino y quejigo y maquía xerotermófila de acebuche,
labiérnago y lentisco. El estudio antracológico de los niveles
del Neolítico antiguo del Abric de la Falguera (Carrión Marco,
2006) muestra también la codominancia de quercíneas perennifolias y caducifolias y una relativa abundancia de elementos arbustivos como madroño (Arbutus unedo) y diversas rosáceas.
Estos datos, en su conjunto, son muy semejantes a los advertidos en Benàmer, salvo por la ausencia de quercíneas perennifolias, lo cual podría reflejar que el paisaje regional estuvo
dominado por las caducifolias (sobre todo quejigo), y que la mayor representación de perennifolias en l’Or o en la Falguera obedecería a poblaciones locales en su entorno inmediato.
En Cova de l’Or, además, las evidencias polínicas de cerealicultura son posteriores a Benàmer, pero esto podría explicarse por la escasa capacidad dispersiva del polen de cereal
(López Sáez y López Merino, 2005).
De hecho, el registro carpológico de la Cova de l’Or (Hopf,
1966; Martí Oliver, 1978; López García, 1980a, 1980b; Bernabeu et al., 2002;) documenta semillas carbonizadas de cereales
(carporrestos de cebada desnuda y vestida así como trigo desnudo y los dos trigos vestidos) en momentos más o menos contemporáneos a Benàmer (5617-5474 cal BC) o ligeramente
posteriores según las fechas de 6265 ± 75 BP (5375-5024 cal
BC), 6275 ± 70 BP (5463-5043 cal BC), 6310 ± 70 BP (54705065 cal BC) y 6510 ± 160 BP (5727-5070 cal BC). En cambio,
111
[page-n-122]
en el Abric de la Falguera, se registran macrorrestos de cebada
desnuda y vestida, así como trigo desnudo, a 6510 ± 70 (56145322 cal BC) (Bernabeu et al., 2002; Pérez Jordà, 2006): mientras que en Mas d’Is, cebada, trigo desnudo y trigo vestido a
6600 ± 50 BP (5621-5477 cal BC) (Bernabeu et al., 2003); es
decir, en ambos casos, en las mismas fechas que Benàmer. Además, es importante señalar que estas fechas proceden, en su mayoría, de la datación de los propios restos carpológicos de
cereal, por lo que su relación respecto al inicio de la agricultura en la región es totalmente directa (Zapata Peña et al., 2004).
En definitiva, el resultado de la actividad antrópica fue la
recreación de un paisaje en mosaico, con grandes extensiones
herbáceas (pastos nitrófilos y zoófilos), preferentemente cerca
de los hábitats y con zonas importantes aún de bosque (Dupré,
1995). Los datos anteriores permitirían situar la aparición de la
agricultura desde los inicios del Neolítico (Neolítico antiguo
cardial, Neolítico Ia), en un momento intermedio del VI milenio
cal BC (ca. 5600-5300 cal BC). Estas primeras evidencias agrícolas procederían no sólo de hábitats en cueva (Falguera, Or), sino también de asentamientos al aire libre como Mas d’Is o el
propio Benàmer.
Benàmer III y IV. Neolítico antiguo postcardial Ic-IIa
El paleopaisaje de este periodo cronocultural puede inferirse a partir de 3 muestras procedentes de el área 2 del sector 2,
otras 6 de el área 3 del mismo sector, y 4 más de los niveles suprayacentes de la área 4 sector 2 (fig. IX.2). Trataremos todas
conjuntamente pues sus espectros polínicos son muy parecidos,
lo que justifica la contemporaneidad de dichas muestras, aunque las del área 4 puedan ser algo más recientes, pero en todo
caso postcardiales.
La dinámica antrópica iniciada con anterioridad, durante
el Neolítico cardial (5600-5300 cal BC), se continua ahora (ca.
4900-4300 cal BC) de manera recurrente, degradándose cada
vez más los ambientes forestales y siendo mucho más preponderantes las zonas de vegetación herbácea, fundamentalmente
de aquélla relacionada con la presión antrópica y pastoral.
El porcentaje de quercíneas caducifolias ni siquiera supera el
5%, y otros elementos arbóreos (aliso, abedul, olmo) también
disminuyen sensiblemente, desapareciendo el alcornoque.
112
La vegetación arbustiva domina ahora la flora leñosa, particularmente el lentisco (Pistacia 20-30%) y el labiérnago
(Phillyrea), aunque también se advierte un incremento porcentual de leguminosas arbustivas (Cytisus tipo), todo ello como
consecuencia de la progresiva degradación del bosque y de un
clima cada vez más térmico y árido.
Plantas nitrófilas (Cardueae, Cichorioideae 60-100%, Aster) y antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata,
Urtica dioica), dominan ahora fisionómicamente los ecosistemas aledaños al yacimiento, indicando un proceso de antropización muy importante y decidido, probablemente con mayor
impacto sobre los ecosistemas forestales que durante el Neolítico cardial. En este sentido, la recurrencia de hongos coprófilos,
como los ya citados, incide en demostrar la importancia cobrada por la ganadería en estos momentos.
Se siguen confirmando actividades agrícolas versadas en la
cerealicultura, documentándose polen de cereal en la mayor parte de las muestras de las tres áreas, y en todos los casos en porcentajes suficientes para admitir la existencia de campos de
cultivo en el entorno inmediato del yacimiento (López Sáez y
López Merino, 2005). Hay que señalar, no obstante, que por la
tipología de la estructuras analizadas en algunos casos (silos o
fosas de almacenamiento), la presencia de polen de cereal en algunas muestras es muy superior a lo normal, como ocurre por
ejemplo en la UE 2057 (área 3) o en la UE 2157 (área 4), donde su valor es cercano al 10%. En estos casos, la sobrerrepresentación del polen de cereal puede deberse, con seguridad, a un
aporte indirecto de éste junto con estructuras secundarias de la
planta, tipo espigas, espiguillas, glumas, etc; y no a una mayor
importancia o extensión de los cultivos en los aledaños de las
respectivas estructuras (Robinson y Hubbard, 1977; López Sáez
et al., 2006).
En un marco cronológico cercano, durante el Neolítico IIa,
se documenta de nuevo en Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003)
el mismo cortejo carpológico citado con anterioridad en el VI
milenio cal BC, ahora en fechas de 5590 ± 40 BP (4496-4344
cal BC) y 5550 ± 40 BP (4459-4332 cal BC), que se solapan
con la de Benàmer III con una fecha 4681-4364 cal BC (CNA681: 5670±60 BP).
[page-n-123]
X. ARQUEOZOOLOGÍA
C. Tormo Cuñat
INTRODUCCIÓN
El conjunto de restos óseos estudiados procede de los dos
sectores en los que se dividió el yacimiento en el proceso de excavación.
El sector 1 corresponde a un gran nivel de paleosuelo que
cubre una serie de estructuras circulares de encachados con
materiales del Neolítico cardial. En el sector 2 los restos analizados pertenecen al área 4 que presenta dos contextos cronológicos. Por un lado, el estrato de travertino excavado por
numerosas fosas o silos de almacenamiento de cronología del
Neolítico postcardial, y por otro lado, debajo de estas fosas, el
estrato mesolítico formado por un encachado que podría responder a un área de actividad.
La muestra se ha caracterizado por dos problemas principales. Por un lado el mal estado de conservación que presentaban los restos, con una fragmentación extrema y muy
deteriorados por corrosión; esto ha dificultado en muchos casos
su identificación taxonómica e incluso anatómica. Por otro lado,
se ha tenido en cuenta la posible alteración de los materiales en
los contextos cronológicos del área 4 debido a que en el proceso de realización de las fosas durante el Neolítico se pudo contaminar el nivel mesolítico que había por debajo.
METODOLOGÍA
La clasificación de los materiales se ha realizado mediante
el método de la anatomía comparada atribuyendo a cada resto
óseo la categoría de especie, zona anatómica y lado corporal a
través de las zonas de diagnóstico correspondientes, llegando en
caso contrario a la asignación de género, familia u orden. Se
han utilizado para tal fin las colecciones de referencia del Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia, depositadas en
su Gabinet de Fauna Quaternària.1
Fuera de los indeterminados, se han creado tres clases: macromamíferos, mesomamíferos y micromamíferos donde quedan agrupados aquellos restos de imposible determinación
específica con un tamaño apreciable.
La cuantificación de los materiales se ha realizado estableciendo el número de restos identificados (NR) y el número mínimo de individuos (NMI) obteniendo sus frecuencias relativas
(Lyman, 2008). Para el cálculo de éste último se han utilizado
principalmente las denticiones, completando los datos con el
estudio del esqueleto postcraneal, correspondiendo al hueso
más representado de cada especie separado por lados corporales
(derecho-izquierdo). La edad y el tamaño de los individuos ha
completado su número. Se han tenido en cuenta, además, las diferentes unidades estratigráficas de los niveles estudiados para
contabilizar el NMI.
Para el establecimiento de las edades de muerte se han analizado las secuencias de erupción dental y el grado de desgaste
de las mismas, así como el estudio de la fusión de las zonas articulares (Silver, 1980), adoptando según el caso la metodología
correspondiente (Mariezkurrena, 1983; Payne, 1982; Bull y
Payne, 1982). La nomenclatura utilizada para la dentición de los
équidos se ha recogido de Eisenmann (1980: 81).
En la determinación de algunas especies, el problema se ha
centrado en la diferenciación entre la forma doméstica y la silvestre debido a la dificultad que comporta esta distinción en
una muestra tan fragmentada y deteriorada. Basándose en crite-
1
Mi gratitud a Alfred Sanchis y a Bernat Martí por sus consejos y correcciones.
113
[page-n-124]
rios métricos y morfológicos para dicha diferenciación, éstos no
han sido determinantes al carecer la muestra de elementos esqueléticos postcraneales enteros o que conserven alguna parte
diagnóstica; por tanto, se han incluido dentro de la categoría genérica sp.
También, se han estudiado todas aquellas alteraciones presentes sobre los restos, tanto las relacionadas con la exposición
al fuego como las vinculadas a procesos postdeposicionales como corrosión y abrasión (Lyman, 1994).
Para reflejar el elevado grado de fragmentación de la muestra se ha dividido las esquirlas y los fragmentos de diáfisis en
tres categorías según el tamaño de éstos. La Categoría 1 recoge
las esquirlas inferiores a 1 cm; la Categoría 2 agrupa a las esquirlas entre 1 y 3 cm, y la Categoría 3 entre 3 y 5 cm. Sólo se
han contabilizado los fragmentos óseos que presentaban fracturas antiguas.
Las medidas han sido tomadas con calibre y expresadas en
milímetros. Debido al mal estado de la muestra son pocas la medidas que se han podido efectuar y, excepto un astrágalo de Cervus elaphus, todas se han obtenido a partir de la dentición. Para
el estudio osteométrico se ha seguido a Driesch (1976) aunque
realizando variaciones en la nomenclatura de las medidas de los
dientes. Las siglas utilizadas son:
En dientes:
- md: mesio-distal.
- vl: vestíbulo-lingual.
- md (1cm): medida mesio-distal tomada a 1 cm desde la
juntura de unión con la raíz.
- vl (1cm): medida vestíbulo-lingual tomada a 1cm desde
la juntura de unión con la raíz.
- H: altura del diente tomada desde la superficie oclusal
hasta la juntura de unión con la raíz. En los dientes inferiores se toma en la parte bucal (externa), y en los
dientes superiores en la parte lingual o interna (Davis,
1989).
- LP: longitud del protocono.
En esqueleto postcraneal:
- GLl: longitud máxima lateral del astrágalo.
- Dl: profundidad máxima del astrágalo.
ANÁLISIS DE LA MUESTRA
La muestra se compone de 1.896 fragmentos óseos de los
cuales el 92,4% corresponden a esquirlas de pequeño tamaño
imposibles de determinar. Los grupos formados por macro, meso y micromamíferos suman el 2,1% de la muestra, sólo el 5,3%
de los restos se ha podido identificar específica o genéricamente, y en el caso de los lepóridos (conejo o liebre) por la familia,
excepto el caso de un resto de conejo (tabla X.1).
Los taxones identificados son Equus ferus2 (caballo salvaje), Bos sp. (bovino), Cervus elaphus (ciervo), Sus sp. (suido),
Ovis/Capra sp. (oveja/cabra), Capra cf. pyrenaica (cf. cabra
2
Esta denominación no está referida al tarpán, sino siguiendo la denominación de G. NOBIS (1971) para diferenciar el caballo salvaje del doméstico.
114
montés), Oryctolagus cuniculus (conejo) y Leporidae
(conejo/liebre).
Los huesos se han hallado en tres contextos cronológicos:
Mesolítico, Neolítico antiguo cardial y en los rellenos de fosas
del Neolítico postcardial.
En el nivel mesolítico es donde ha aparecido el mayor número de restos (NR: 1.510) y número mínimo de individuos
(NMI: 41), además de recoger la mayoría de los restos determinados de toda la muestra (96 de los 101 del total de restos).
El 93,6% está formado por esquirlas de pequeño tamaño y únicamente el 6,4% de los restos se ha podido determinar por el
orden, el género y/o la especie. Los restos determinados corresponden principalmente a fragmentos dentales y sólo en seis
casos se han identificado a partir de elementos postcraneales o
por la clavija córnea. Éstos son un fragmento longitudinal de
metatarso, un fragmento de falange tercera y un fragmento de
astrágalo de Cervus elaphus; un fragmento de metapodio de
Bos sp.; un fragmento de astrágalo de Ovis/Capra sp.; y un fragmento de clavija córnea de Capra cf. pyrenaica.
El nivel neolítico antiguo cardial ha sido el más pobre en
restos óseos con 115 y un número mínimo de dos individuos.
Únicamente se han identificado tres fragmentos longitudinales
de diáfisis en las categorías de micro y mesomamífero. Los dos
restos de micromamífero posiblemente pertenezcan a Leporidae.
En los rellenos de fosas del Neolítico postcardial se han hallado 271 restos y un número mínimo de cinco individuos. Los
indeterminados (NR: 266) están formados por pequeñas esquirlas y 14 fragmentos longitudinales de diáfisis asignados a macromamífero. Los restos determinados son un fragmento
longitudinal de diáfisis de metatarso, un fragmento de candil y
un premolar superior de Cervus elaphus; un fragmento molar
de Sus sp. y otro fragmento molar de Ovis/Capra sp.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, el grado de
fragmentación de la muestra ha sido muy elevado y la mayoría
de los restos corresponden a pequeñas esquirlas indeterminadas.
Los únicos huesos que han superado los 5 cm de longitud han
sido cuatro fragmentos longitudinales de diáfisis clasificados
en el grupo de los macromamíferos en el nivel mesolítico y
otros tres en el neolítico postcardial, con un tamaño entre los 6
y los 8 cm.
Todos los restos indeterminados, excepto los dientes, han
sido agrupados en tres categorías según su tamaño (tabla X.2).
Sólo se han tenido en cuenta los fragmentos óseos que no presentaban fracturas recientes. Se puede observar que los tres contextos ofrecen la misma proporción en los porcentajes según las
categorías analizadas, decreciendo a medida que aumenta el tamaño de los fragmentos óseos.
En los rellenos de fosas es donde aparece la fauna con un
mayor grado de fragmentación con un porcentaje del 74,4% de
esquirlas de tamaño inferior a 1 cm. Los contextos del Mesolítico y del Neolítico antiguo cardial presentan unos porcentajes
de fragmentación muy similares.
[page-n-125]
Mesolítico
Taxones
Neolítico cardial
NR
NMI
6 (6,25)
Bos sp.
Cervus elaphus
NMI
3 (7,32)
6 (5,94)
3 (6,52)
11 (11,46)
6 (14,63)
11 (10,89)
6 (13,04)
19 (19,79)
8 (19,51)
3 (60)
3 (60)
22 (21,78)
11 (23,91)
9 (9,37)
6 (14,63)
1 (20)
1 (20)
10 (9,90)
7 (15,22)
46 (47,92)
13 (31,71)
1 (20)
1 (20)
47 (46,54)
14 (30,43)
Capra cf. pyrenaica
1 (1,04)
1 (2,44)
1 (0,99)
1 (2,18)
Oryctolagus cuniculus
1 (1,04)
1 (2,44)
1 (0,99)
1 (2,18)
Leporidae
3 (3,13)
3 (7,32)
3 (2,97)
3 (6,52)
Total
96 (100)
41 (100)
NR
NMI
Sus sp.
Ovis /Capra sp.
Indeterminados
NMI
Mesomamífero
8 (0,57)
-
Macromamífero
17 (1,20)
5 (100)
5 (100)
101 (100)
46 (100)
NR
NMI
NR
NMI
Indeterminados
NR
NMI
1 (50)
2 (0,11)
1 (50)
1 (0,87)
1 (50)
9 (0,50)
1 (50)
-
1389
(98,23)
14 (5,26)
-
31 (1,77)
-
-
252
(94,74)
-
1753
(97,66)
-
115 (100)
2 (100)
266 (100)
-
1795 (100)
2 (100)
115
2
271
5
1896
48
-
112
(97,39)
1414 (100)
Total muestra
NMI
2 (1,74)
Micromamífero
Total
NR
Total
NR
Equus ferus
NR
Neolítico
postcardial
-
1510
41
Tabla X.1. Número de restos (NR) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de los taxones hallados en cada uno de los contextos cronológicos:
Mesolítico, Neolítico antiguo cardial y en los rellenos de fosas del Neolítico postcardial. Los porcentajes, entre paréntesis, se han calculado
separando por un lado el grupo de los taxones identificados, y por otro el de los indeterminados.
Tamaño
Mesolítico
Neolítico cardial
Neolítico
postcardial
(fase IV)
Total
Categoría 1 (<1cm)
910 (66,81)
74 (64,35)
186 (74,40)
1.170 (67,7)
Categoría 2 (1-3 cm)
366 (26,87)
34 (29,56)
54 (21,60)
454 (26,3)
Categoría 3 (3-5 cm)
86 (6,32)
7 (6,09)
10 (4)
103 (6,0)
1362 (100)
115 (100)
250 (100)
1727 (100)
Total
Tabla X.2. Categorías de los restos óseos según el tamaño y su relación en los diferentes contextos cronológicos. En estas categorías no se han tenido en cuenta los dientes.
Las especies determinadas
Las especies que se han podido determinar específicamente son Equus ferus (caballo salvaje), Cervus elaphus (ciervo),
Capra cf. pyrenaica (cf. cabra montés) y Oryctolagus cuniculus
(conejo).
Los taxones que se han clasificado genéricamente son Bos
sp. (bovino), que incluye a las especies Bos primigenius (uro) y
Bos taurus (bovino doméstico); Sus sp. que agrupa a Sus domesticus (cerdo) y Sus scrofa (jabalí); por último, Ovis/Capra
sp. que incluye a Ovis aries (oveja), Capra hircus (cabra do-
méstica) y Capra pyrenaica (cabra montés). Por otro lado, los
fragmentos óseos identificados como lepóridos pueden recoger
a las especies Oryctolagus cuniculus (conejo) y Lepus granatensis (liebre).
El taxón más abundante en la muestra es Ovis/Capra sp. con
NR: 47 y NMI: 14. Sólo se ha podido especificar un resto de
Capra cf. pyrenaica. A este grupo le sigue Cervus elaphus con
NR: 22 y NMI: 11. En tercer lugar se encuentran Bos sp. y Sus
sp. que han obtenido unas cantidades muy similares (NR: 11;
NMI: 6 / NR: 10; NMI: 7, respectivamente). En cuarto lugar se
sitúa Equus ferus con NR: 6 y NMI: 3. Por último, los lepóridos
115
[page-n-126]
(incluyendo a la especie Oryctolagus cuniculus) han ofrecido
cuatro restos y un número mínimo de cuatro individuos.
En una muestra tan fragmentada y deteriorada, y sin disponer apenas de elementos postcraneales y de partes articulares, el
problema de algunas especies se ha centrado en la distinción entre la forma doméstica y la salvaje. La mayoría de los huesos
que han servido para identificar a las especies son dientes sueltos en muy mal estado de conservación y no han sido determinantes para realizar dicha distinción. Por otra parte se añade la
problemática del propio yacimiento, donde la realización de las
fosas durante el Neolítico pudo haber alterado el nivel mesolítico que se encontraba debajo de éstas, siendo posible una mezcla de materiales en ambos contextos.
En el caso del bovino no ha sido posible diferenciar entre
Bos primigenius (uro) y Bos taurus (bovino doméstico). Los restos recuperados de bovino (NR: 11; NMI: 6) son 10 dientes y un
fragmento de centrotarsal (tabla X.3), todos ellos localizados en
el nivel mesolítico. Sin embargo, los datos que nos han ofrecido las medidas tomadas sobre los dientes no son determinantes
(figs. X.1 y X.2).
El suido ha aportado 10 dientes y un número mínimo de 7
individuos, todos ellos hallados en el nivel mesolítico excepto
uno en un relleno de fosa. El único resto que se ha conservado
entero es un M3, que no presenta desgaste oclusal, perteneciente a un individuo de aproximadamente 23 meses de edad (tabla
X.4, fig X.3). La muestra no ha aportado ningún hueso o fragmento óseo que permita diferenciar la forma doméstica (Sus domesticus) de la silvestre (Sus scrofa).
La distinción entre oveja (Ovis aries) y cabra (Capra hircus), en las formas domésticas, y la cabra montés (Capra pyrenaica) en su forma salvaje también ha sido problemática. Los
restos hallados son 45 fragmentos de dientes sueltos, un fragmento de astrágalo y un fragmento de falange 3, todos ellos
muy mal conservados (tabla X.3, fig. X.4). La mayoría de los
dientes corresponden a fragmentos de muralla externa (esmalte)
de molares indeterminados. El único resto que se ha identificado de Capra cf. pyrenaica corresponde a un fragmento de clavija córnea hallado en el nivel mesolítico (fig. X.5).
El caballo (Equus ferus) está representado por seis fragmentos molares muy corroídos hallados en el nivel mesolítico. Úni-
Elemento
anatómico
Equus
ferus
Bos sp.
Cervus
elaphus
Sus sp.
camente se ha podido describir un P2 que presenta el protocono
alargado con forma más o menos rectangular similar al tipo nº 7
según Eisenmann (1988: 23), y se encuentra unido al protocónulo. Tiene pliegue caballino, está fragmentado por la cara vestibular y no conserva el cemento de la cara lingual (fig. X.6).
Alteraciones sobre los restos
En la muestra se han podido detectar cuatro tipos de alteraciones sobre los restos: corrosión, vermiculaciones, abrasión
y termoalteraciones por la acción del fuego.
Todos los huesos de la muestra están afectados por corrosión. La corrosión es un proceso químico de origen inorgánico
que afecta a los restos óseos depositados sobre o entre el sustrato. Las marcas que produce en la superficie del hueso son fruto de las relaciones existentes entre el hueso y el pH del
sedimento (Lyman, 1994).
Se puede decir que la alta fragmentación se debe, en gran
medida, a la corrosión que han sufrido los huesos (fig. X.7).
En la muestra se observa una conservación diferencial de los
restos, donde los elementos y partes anatómicas más débiles o
con menos densidad, como las epífisis y huesos esponjosos,
prácticamente han desaparecido; las partes más compactas, como las diáfisis, se han reducido a pequeñas esquirlas, y sólo se
han conservado los más duros, los dientes, que se han recuperado sueltos y bastante fragmentados (tablas X.4 y X.5).
El debilitamiento de la superficie de los huesos por las condiciones químicas del sedimento ha ocasionado una amplia acción de las raíces de las plantas sobre los mismos. Se observa que
la mayoría de los huesos tienen presentes marcas de vermiculaciones en la superficie. La presencia de estas marcas junto a la
elevada corrosión que han sufrido las superficies óseas ha impedido ver otras huellas, como incisiones o fracturas de procesado
carnicero de origen antrópico, o mordeduras de origen animal.
Las marcas por abrasión se han documentado en cinco fragmentos óseos de tres UE: en 2211-224 del nivel mesolítico, en
1023-259 del nivel neolítico antiguo cardial y en 2075-738 del
Neolítico postcardial. La abrasión es una modificación física
del hueso sobre la cortical producida por efecto de la erosión
que puede manifestarse por mecanismos de transporte eólico,
Ovis/
Capra sp.
Clavija córnea
Capra cf. Oryctolagus
pyrenaica cuniculus Leporidae
1
Candil
1
1
6
10
Metapodio
16
10
45
3
1
1
Falange
1
2
6
11
90
2
1
Astrágalo
22
2
1
10
47
1
1
Tabla X.3. Número de restos de los elementos anatómicos de las especies identificadas.
116
1
2
Centrotarsal
Total
1
1
Hemimandíbula
Diente
Total
3
3
101
[page-n-127]
Figura X.1. Bos sp. Vista vestibular de serie dental P2 a M1
izquierdos. UE 2211-223.
Figura X.3. Sus sp. Vista oclusal de M3 izquierdo sin desgaste oclusal.
UE 2570-021.
Figura X.2. Bos sp. Vista oclusal de serie dental P3 a M1 izquierdos.
UE 2211-223.
Figura X.4. Ovis/Capra sp. Fragmento de M3 más fragmentos de
muralla externa de molares. UE 2591-027.
hídrico, pisoteo y gravedad. Se caracteriza por la presencia de
redondeamientos y pulidos en la superficie ósea (Andrews,
1990; Lyman, 1994).
Por último, las termoalteraciones por la acción del fuego se
han observado en 200 restos y han aparecido en todos los niveles.
Se han clasificado según el tipo de afectación sobre el hueso: total, si afecta a la totalidad de la superficie, o parcial si únicamente una parte está alterada. También se ha tenido en cuenta la
coloración sobre el hueso que ha producido la alteración, desde
el color marrón, que respondería a una exposición leve del fuego
sobre el hueso, hasta el color blanco (hueso calcinado) que indicaría una exposición muy intensa y prolongada de la acción del
fuego, pasando por el negro y gris (Nicholson, 1983). El porcentaje de restos quemados en el total de la muestra es de 10,55% (tabla X.6), siendo el nivel neolítico postcardial el que ofrece un
mayor número de termoalterados (12,55%) seguido del mesolítico (10,44%), y por último el neolítico antiguo cardial (8,70%).
Se observa, por tanto, cierta homogeneidad en los tres niveles en
cuanto a la proporción de restos quemados, mientras que en relación a los grados de termoalteración se aprecian similitudes entre
el nivel mesolítico y el neolítico postcardial en la mayor presencia de tipos parcial/negro seguidos de un alto porcentaje de huesos calcinados (total/blanco).
VALORACIONES
La fauna del yacimiento de Benàmer ha ofrecido un total
de 1.896 restos de los que únicamente se han podido determinar
taxonómicamente el 5,3%. El grado de fragmentación de la
muestra ha sido muy elevado si tenemos en cuenta que el 67,7%
de los restos corresponden a esquirlas de tamaño inferior a
1 cm. Los elementos mejor conservados son los dientes que son
los que han permitido, en la mayoría de los casos, identificar a
los taxones (tabla X.7). En este sentido se puede decir que el
117
[page-n-128]
Figura X.7. Detalle de corrosión de fragmento de diáfisis.
UE 2213-442.
Figura X.5. Capra cf. pyrenaica. Fragmento de clavija córnea con
pequeña porción de hueso frontal. UE 2589-029.
Figura X.6. Equus ferus. Vista oclusal de P2 izquierdo. UE 2600-030.
conjunto óseo ha sufrido una clara conservación diferencial
como consecuencia de los procesos químicos acaecidos en el
sedimento del yacimiento, en el que se han preservado los
elementos de mayor densidad (dientes), y han desaparecido las
partes menos densas como epífisis o huesos esponjosos.
118
El nivel mesolítico es el que ha documentado un mayor número de restos y de individuos. El 81,91% de los restos se han
hallado en este nivel, mientras que los niveles neolíticos han
aportado una menor cantidad, el 10,81% en los contextos del
Neolítico postcardial y el 7,28% en el Neolítico antiguo cardial.
Estos niveles neolíticos apenas han ofrecido información taxonómica, únicamente en el Neolítico postcardial (rellenos de fosas) se identificaron las especies Cervus elaphus, Sus sp. y
Ovis/Capra sp., mientras que en el Neolítico antiguo cardial los
restos analizados son todos indeterminados.
La escasez de restos identificados y el mal estado de conservación de los mismos no ha permitido realizar valoraciones sobre
las especies, ni efectuar análisis comparativos entre la fauna del
nivel mesolítico con la de los niveles neolíticos. La determinación de las especies se ha realizado principalmente a partir de las
denticiones y la muestra apenas ha ofrecido elementos anatómicos postcraneales identificables que nos ayuden a evaluar la importancia económica de las especies animales en el asentamiento.
Diversos estudios faunísticos de yacimientos con niveles
contemporáneos y entornos ecológicos similares a Benàmer nos
pueden servir como referencia para conocer las especies que,
de alguna manera, pudieron tener importancia en el asentamiento. En este sentido, el estudio de las fases VII/VIII mesolíticas
del Abric de la Falguera (Alcoi, Alicante) revela la presencia,
aunque con escasos restos, de especies silvestres como ciervo,
corzo, cabra montés, lince y conejo, en cuyos huesos se documentaron señales de fuego, mordeduras humanas y marcas carniceras como incisiones líticas y fracturas para la extracción de
la médula (Pérez Ripoll, 2006). En los yacimientos neolíticos se
aprecia un claro dominio de las especies domésticas, principalmente ovejas, cabras, bovino y cerdo, frente a las silvestres, además de la presencia del perro (Canis familiaris) aunque
representado por escasos restos. En las fases IV/V y VI neolíticas (únicamente de los sectores 2 y 3) del Abric de la Falguera
se registra una cabaña ganadera principalmente ovicaprina, con
mayor abundancia de ovejas que cabras, y en menor medida de
bovinos y suidos (Sus sp.). Las especies silvestres mejor repre-
[page-n-129]
Taxón
Nivel
Edad muerte
Equus ferus
Mesolítico
NR: 6; NMI: 3
1 individuo > 2 ½ años
1 individuo > 14 meses
1 individuo de edad indeterminada
Bos sp.
Mesolítico
NR: 11; NMI: 6
1 individuo adulto (4-5 años)
3 individuos > 6 meses
2 individuos de edad indeterminada
Mesolítico
NR: 20; NMI: 9
1 individuo > 15 meses
1 individuo de 15 meses aproximadamente
1 individuo de 3 años aproximadamente
6 individuos de edad indeterminada
Neolítico postcardial
NR: 2; NMI: 2
1 individuo > 26 meses
1 individuo de edad indeterminada
Mesolítico
NR: 9; NMI: 6
2 individuos de 23 meses aproximadamente
4 individuos de edad indeterminada
Neolítico postcardial
NR: 1; NMI: 1
1 individuo de edad indeterminada
Mesolítico
NR: 46; NMI: 13
3 individuos > 18 meses
3 individuos > 5 meses
7 individuos de edad indeterminada
Neolítico postcardial
NR: 1; NMI: 1
1 individuo de edad indeterminada
Cervus elaphus
Sus sp.
Ovis/Capra sp.
Tabla X.4. Edades de muerte estimadas.
Elemento anatómico
Macromamífero
Mesomamífero
Micromamífero
Diente
2
13
35
6
Húmero
Total
13
Clavija córnea
Indeterminado
41
1
3
Fémur
1
1
Metapodio
1
Astrágalo
2
2
1
2
Costilla
1
Vértebra
Fragmento articular
1
3
1
19
1
6
1
2
31
9
2
15
37
1685
Esquirla
Total
2
1
3
Fragmento diáfisis
Frag. long. diáfisis
1
1685
1753
1795
Tabla X.5. Número de restos de los elementos anatómicos de indeterminados. Frag. long. diáfisis: fragmento longitudinal de diáfisis.
sentadas son el ciervo, la cabra montés y el conejo que adquiere una importancia significativa en la fase VI siendo la especie
con mayor abundancia de restos. Con menos representación
aparecen el corzo, el lince, el zorro, el tejón y el lobo. En la Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante) las especies mejor representadas son el ovicaprino, con mayor presencia de ovejas que cabras
y el cerdo, seguidas de dos especies silvestres, el corzo y el ciervo. Además aparecen, aunque en menor cantidad, restos de bo-
vino, perro, cabra montés, conejo, liebre, uro, jabalí, caballo,
lince y gato silvestre (Pérez Ripoll, 1980). En la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia) también se documenta el dominio del
ganado ovicaprino, con mayor abundancia de ovejas que cabras,
seguido del cerdo y el bovino, y una alta representación de conejo; también se halla, en menor cantidad, ciervo, jabalí, caballo, perro, uro, gato silvestre y liebre (Boessneck y Driesch,
1980). La presencia de uro (Bos primigenius) en yacimientos
119
[page-n-130]
Termoalteración
Tipo/color
Mesolítico
Neolítico cardial
Neolítico postcardial
(Relleno fosas)
Total
Total / Blanco
45 (28,85)
7 (70)
12 (35,29)
64 (32)
3 (1,92)
-
1 (2,94)
4 (2)
16 (10,26)
3 (30)
-
19 (9,5)
2 (5,89)
6 (3)
Total / Gris
Total / Negro
Parcial / Blanco
4 (2,56)
Parcial / Gris
3 (1,92)
-
-
3 (1,5)
Parcial / Negro
68 (43,59)
-
19 (55,88)
87 (43,5)
Parcial / Marrón
17 (10,90)
-
-
17 (8,5)
Total
156 (100)
10 (100)
34 (100)
200 (100)
Total restos
1510
115
271
1896
% Termoalterados
10,33
8,70
12,55
10,55
Tabla X.6. Número de restos con termoalteración por la acción del fuego según el tipo (total, parcial) y color (marrón, negro, gris y blanco).
Taxón
UE
Diente
Medidas
md
vl
md (1cm) vl (1cm)
P2
Bos sp.
2211-223
12,29
9,20
P3
21,54
12,24
P4
24,57
Edad muerte
H
14,90
4-5 años
M1
15,69
2589-029
(31,48)
(23,13)
(36,25)
> 18 meses
2591-027
Cervus elaphus
26,01
M1 o M2
M1 o M2
21,33
10,78
15,07
> 15 meses
M2
24,58
11,23
19,63
10,50
21,75
2591-028
M3
(19,22)
28,61
24,77
M1
23,40
13,65
M2
22,71
15,04
2578-050
M1 o M2
(16,74)
(9,60)
(12,67)
2580-040
M1 o M2
(15,31)
(8,16)
(8,58) 25,83
2595-020
M1 o M2
15,87
6,90
2570-021
M3
34,4
14,25
2597-029
Ovis/Capra sp.
Sus sp.
Taxón
3 años
UE
Hueso
GLl
Dl
Cervus elaphus 2591-027 Astrágalo (49,00) (26,68)
15 meses
20,66
33,20
> 2 años
> 5 meses
34,58
> 5 meses
23 meses
Taxón
UE
Equus ferus
2600-030
Hueso LP Edad muerte
P2
7,93
> 3 años
Tabla X.7. Tablas de biometría. Las medidas entre paréntesis indican que son aproximadas debido a algún tipo de alteración en el hueso que ha
impedido que el dato sea exacto.
del Neolítico antiguo se ha registrado también en Cova Fosca
(Ares del Maestre, Castellón; Olària y Gusi, 2008) y en la Draga (Banyoles, Catalunya), aunque este último yacimiento la ganadería bovina (Bos taurus) representa la principal fuente de
obtención de carne para el asentamiento y se supone la utilización de estas reses en tareas de transporte y tracción (Bosch et
al., 2008). Por último mencionamos los poblados neolíticos de
cronología avanzada de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal
120
de la Costa (Ontinyent, València), en los que la cabaña bovina
es la mejor representada por el peso relativo de los huesos y fue
gestionada, según las edades de sacrificio y la identificación de
algunas patologías articulares, para la obtención de carne y fuerza de tracción. Por detrás de los bovinos siguen en importancia
los ovicaprinos y los cerdos con porcentajes similares, y las especies silvestres tienen una representación muy escasa (Martínez Valle, 1993).
[page-n-131]
XI. ESTUDIO MACROSCÓPICO Y ÁREAS
DE APROVISIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA SILÍCEA
DEL YACIMIENTO MESOLÍTICO Y NEOLÍTICO DE BENÀMER
F.J. Molina Hernández, A. Tarriño Vinagre,
B. Galván Santos y C.M. Hernández Gómez
INTRODUCCIÓN
El sílex es una roca de naturaleza silícea generalmente
formada por procesos de reemplazamiento diagenético que
preservan las texturas y estructuras sedimentarias, los componentes orgánicos, los fragmentos de roca, etc., del sedimento
original en el que se ha formado. Por tanto cada formación silícea procedente de una unidad sedimentaria concreta tiene
unas características únicas, presentando un rango restringido
en sus componentes minerales, texturales, micropaleontológicos y geoquímicos. Este hecho tiene una especial importancia
en el estudio arqueológico de las producciones líticas, ya que
permite identificar, fuera de su contexto geológico, las unidades sedimentarias en las que se formaron los diferentes tipos
de sílex empleados. De esta forma es posible reconocer los
probables lugares de recolección de los sílex recuperados
en contextos arqueológicos, comúnmente identificados como
áreas de aprovisionamiento o de captación y como talleres
cuando se reconoce la actividad de talla (Tarriño, 2006; Tarriño et al., 2007).
Aunque en la península Ibérica los estudios geoarqueológicos sobre la gestión de las materias primas silíceas por parte
de las últimas sociedades cazadoras recolectoras y las primeras
sociedades productoras son relativamente recientes, se ha ido
avanzando en la consolidación de modelos de referencia para
distintos ámbitos cronoculturales, en zonas como la cuenca vasco-cantábrica, la región pirenaica y el valle del Ebro, el Sistema
Ibérico o la Meseta Central (Tarriño, 2006; Mangado, 1998,
2006; Terradas, 1995, 2001; Parcerisas, 2006; García-Antón,
1998; Fernández, Mujika y Tarriño, 2003).
No obstante siguen habiendo amplios territorios en los
que a pesar de la existencia de recursos silíceos en abundancia
y de evidencias antrópicas que señalan su aprovechamiento
durante la Prehistoria, carecen aún de un estudio exhaustivo y
sistemático. El Prebético de Alicante es uno de estos casos
para los que existen citas sobre la presencia de sílex, que se remontan incluso hasta el siglo XVIII (Bowles, 1782; Cavanilles, 1792; Aragonés et al., 1978a, 1978b; Villaverde, 1984;
Faus et al., 1987; Aragones y Faus, 1985; Faus, 1990; Faus,
1996). En la bibliografía reciente se señala la zona del curso
medio y alto del Riu Serpis o d’Alcoi como un territorio rico
en afloramientos geológicos con sílex, destacándose las formaciones cretácicas y paleógenos de la partida de Penella (Cocentaina), Barxell-Polop (Alcoi), Margarida-Alcalà (Vall
d’Alcalà) y Cendres (Moraira-Teulada) (Villaverde et al.,
1999; García, 2009; Martí et al., 2009).
En el marco del proyecto de investigación Territorio Neandertal. Caracterización de las primeras sociedades cazadoras-recolectoras de los valles alcoyanos (Alicante, España)
(HAR 2008-06117/HIST), se viene abordando como una línea
prioritaria el estudio de la gestión de las materias primas silíceas (Galván et al., 2010; Molina et al., 2010; Dorta et al.,
2010). Con los datos existentes en la actualidad se puede afirmar que el territorio vertebrado por el Riu Serpis, en especial
hacia el sur y este del yacimiento de Benàmer, es rico en recursos silíceos formados en ambientes sedimentarios de origen marino, durante el final del Mesozoico y sobre todo a lo
largo del Cenozoico.
No obstante, y a pesar de que en los últimos años la cuenca media y alta del Riu Serpis ha sido prospectada de forma intensiva desde diversos proyectos de investigación, con el
objetivo principal de localizar yacimientos de hábitat o “talleres” al aire libre (Barton et al., 1992, 2002; Barton et al., 1999;
Bernabeu et al., 1999, 2000; Molina, 2004, etc.), no se ha tratado en profundidad el origen geológico de los sílex locales. Los
resultados obtenidos indican una intensa ocupación de los valles alcoyanos, siendo numerosos los yacimientos conocidos
pertenecientes a diversos periodos cronológicos, tanto ubicados
121
[page-n-132]
en cuevas o sistemas kársticos, como en el llano. De esta forma
se hace necesario abrir nuevas vías de investigación mediante
el desarrollo de estudios multidisciplinares, como puede ser la
geoarqueológica, que contribuyan a precisar las características
de la implantación humana en este territorio, a través de la información sobre las actividades antrópicas relacionadas con la
gestión de los recursos abióticos. Constituirá un avance significativo conocer en detalle los recursos silíceos locales que estuvieron al alcance de los diferentes grupos humanos que
habitaron las sierras y valles alicantinos, y cómo éstos, a lo largo de milenios, desarrollaron estrategias de diversa naturaleza
para poderlos localizar y explotar.
En el presente trabajo se analizan las variantes geológicas
de la producción lítica tallada procedente de las últimas sociedades cazadoras recolectoras y las primeras sociedades productoras del asentamiento de hábitat al aire libre de Benàmer
(Muro d’Alcoi). Los datos de referencia de los tipos de sílex local existentes para el Prebético de Alicante han sido aplicados
hasta la actualidad en el estudio de conjuntos industriales del
Paleolítico Medio (Molina et al., 2010), con esta aportación se
ratifica la explotación recurrente de las mismas variedades litológicas en momentos muy posteriores.
LOS RECURSOS SILÍCEOS: AFLORAMIENTOS GEOLÓGICOS Y TIPOS
El yacimiento de Benàmer se localiza en la zona central de
la cuenca del Riu Serpis, en un ámbito geológico caracterizado
por una antigua cubeta que desde el Mioceno se rellena de diversos materiales, principalmente de tipo arcilloso. El curso de
este río discurre por una antigua falla que forma las depresiones
o valles por la que circula la red hidrológica actual, siendo
El Serpis el principal cauce fluvial. Los valles vienen delimitados por anticlinales cuya dirección predominante, característica
de las alineaciones montañosas del sistema Prebético, es ENEOSO (Estévez et al., 2004; Vera, 2004). A partir del cuaternario
se inicia la formación de la red hidrográfica actual, con el encajamiento del curso principal y la formación de diversas terrazas fluviales y depósitos de ladera más o menos potentes, cuyos
materiales proceden de la erosión de las montañas circundantes
a la cubeta (Bernabé, 1973). El modelado cuaternario y los diversos depósitos detríticos que se han formado a lo largo del
curso del Riu Serpis, en especial en su tramo alto y medio, resultan de sumo interés para el estudio del abastecimiento de rocas silíceas locales por lo grupos humanos prehistóricos.
En el territorio comprendido por el Prebético de Alicante se
han reconocido, hasta la fecha, más de 30 localidades con sílex,
en el que la materia prima aflora tanto con un carácter primario
o subprimario, como secundario.
En la tabla XI.1 se han diferenciado los afloramientos de
sílex de tipo primario o subprimario, y los de tipo secundario.
Esta diferenciación es fundamental para poder entender los procesos geológicos que actúan en la formación de los diversos
afloramientos sílíceos. De este modo, se ha identificado un total de 4 tipos de sílex en depósitos geológicos primarios, es decir, en los mismos depósitos sedimentarios en los que se han
formado. En la reciente publicación sobre la producción lítica
de la colección Brotons procedente del Abric del Pastor, pre-
122
sentamos una síntesis sobre los diferentes tipos de sílex localizados en la cabecera y curso medio del Serpis, así como en
valles próximos a este territorio (Molina et al., 2010). A los definidos en el citado trabajo, añadimos ahora el tipo denominado
Catamarruch, cuyos afloramientos geológicos han sido localizados muy recientemente. Este sílex se halla presente en diferentes niveles arqueológicos de Benàmer.
Cabe aclarar que cuando hablamos de tipo de sílex, nos
referimos al origen genético, es decir, a un determinado sílex
formado en un horizonte estratigráfico concreto. Por ejemplo,
el tipo genético Serreta procede del nivel geológico del Eoceno
ilerdiense, caracterizado por calizas pararrecifales marinas (Almela et al., 1975). Este sílex tiene unas características (calidad,
dureza, color, etc.) y una variabilidad propia, debida principalmente a variaciones en la composición mineralógica y a diferenciaciones durante el proceso de diagénesis. Profundizando
en el mismo ejemplo, dentro del tipo Serreta se da una gran variedad de sílex cuya identificación se halla en curso mediante el
trabajo de prospección geoarqueológica para completar así la
colección de referencia de litologías silíceas de origen local
(Molina et al., 2010).
Siguiendo un orden cronológico los sílex pertenecientes a
las formaciones geológicas más antiguas, localizados hasta la
fecha, corresponden al Mesozoico, y están representados por
las calizas pelágicas del Maastrichtiense (fig. XI.1). Por lo general es un sílex de grano fino, de color ocre, con variedades
más o menos claras e incluso de tono oscuro en las variantes
mostradas por algunos afloramientos. La calidad del sílex es
buena, aunque a veces suelen aparecer muy alterados, con córtex gruesos y en muchas ocasiones son inservibles para la talla,
debido a factores de percolación hídrica, favorecidos por la fisuración que generalmente caracteriza a los niveles Maastrichtienses. No obstante, la calidad del sílex depende en gran
medida del afloramiento, ya que en algunas zonas se han identificado niveles margosos (más impermeables, por lo que los fenómenos hídricos han afectado menos a la calidad de la roca),
conservando cualidades óptimas para la talla, como en el caso
del afloramiento y taller musteriense de La Fenasosa (Onil). Este tipo de sílex se manifiesta ampliamente documentado en una
franja de anticlinales cretácicos que de forma extensiva aparecen en todo el sistema Prebético (Martín-Chivelet, 1997). Los
afloramientos más próximos al yacimiento de Benàmer se localizan principalmente en las sierras de Mariola y de Almudaina,
así como en el Vall de Alcalà-Ebo (fig. XI.1).
En el Paleógeno, las formaciones geológicas con sílex en
posición primaria o subprimaria son abundantes, apareciendo
niveles silíceos en diferentes pisos del Paleoceno SenlandienseMontiense (Font Roja y Canalons, ambos en Alcoi) y del Eoceno Ilerdiense (Barranc de Roxes en Beniaia y La Serreta en
Alcoi). En sendos momentos los sílex se asocian a calizas de
grano fino y de origen pararrecifal (Martínez et al., 1978; Almela et al., 1975). No obstante ambos tipos de sílex presentan
características muy diferentes, mostrando los primeros cierta
uniformidad a lo largo de toda la serie geológica estudiada y una
calidad media. A éstos los hemos denominado tipo Font Roja.
Por lo general, son de grano medio, con abundantes bioclastos
y opacos. En cuanto a los silex tipo Serreta (Eoceno Ilerdiense)
se caracterizan, como se ha indicado más arriba, por tener una
[page-n-133]
Denominación o tipo
Mariola
- Cantera dels Comellars (Alcoi)
- Barranc del Saladurier (Alcoi)
- Font de Barxell (Alcoi) (1)
- Cantera Botella (Cocentaina)
- Barranc de Cantacuc (Planes)
- Tossal Blanc (Planes)
- Vall d’Ebo
- Benimarxò (Balones)
Edad geológica
roca caja
Localidades
Calizas pelágicas del
Cretácico superior: edad
campaniense superiormaastrichtiense
Edad resedimentación
-
Unidad IGME
C 25-26
(Martínez et al., 1978)
Font Roja
- Barranc del Merlanxero (Alcoi) Calizas del Paleoceno:
- Els Canalons (Alcoi)
edad montiense-tanetiense
-
TA 12-13
(Almela et al., 1975)
Serreta
- La Serreta (Alcoi)
- Barranc de les Roxes (Alcoi)
- Sierra de Onil (Onil)
Calizas pararrecifales del
- Serra del Frare (Biar)
Eoceno inferior: edad iler- Serreta de Gorga (Gorga)
- Serra d’Orens-Castellar (Alcoi) diense
- Cantera de Baix (Cocentaina)
- Aigüeta Amarga (Ibi)?
Conglomerados del
Oligoceno
TAa 21
(Almela et al., 1975)
Serrat
- Barranc de les Coves (Alcoi)
Calizas pararrecifales del
Eoceno inferior: edad ilerdiense?
Conglomerados del
Serravalliense
TBb-Bb 11-12
(Almela et al., 1975)
Beniaia
- Barranc de les Roxes (Beniaia) Calizas pararrecifales del
- Vall d’Alcalà
Eoceno inferior: edad iler- La Criola (Beniaia)
diense?
- Barranc de les Calderes
Conglomerados del
Serravalliense
TBb 11-12
(Almela et al., 1975)
-
T m11
(Almela et al., 1975)
Preventori
Catamarruch
- El Preventori (Alcoi)
- Sant Cristòfol (Cocentaina)
Calizas del Mioceno superior: edad tortoniense
- Catamarruch
- Benimarfull
Depósitos lagunares del
Terrazas fluviales del
Mioceno superior-Plioceno
Serpis
Bc
Q
(Almela et al., 1975)
Tabla XI.1. Tipos de sílex y localidades documentadas en la cuenca media y alta del Riu d’Alcoi y Vall d’Alcalà.
gran variabilidad, siendo por lo general de grano fino y buena
calidad, aunque existen asimismo variedades de grano medio y
grueso que, con frecuencia, conservan restos de macrofósiles.
Las muestras geológicas estudiadas de estas variedades de grano grueso aparecen en diversos niveles detríticos, sin que pueda
determinarse en ocasiones y hasta la fecha, su posición cronoestratigráfica exacta.
Las silicificaciones durante el Neógeno también están presentes a lo largo de la secuencia estratigráfica en diversos pisos
del Mioceno. De este modo, al Tortoniense (Mioceno Superior)
pertenece el denominado sílex Preventori, de Alcoi y al Mioceno terminal-Plioceno, el sílex tabular de origen lagunar, en la
zona de Benimarfull, Catamarruch y proximidades de la Cantera de Baix (Cocentaina), caracterizado por la presencia de materia orgánica, gasterópodos de diversas especies y por la
frecuente aparición de ópalo de color blanco o transparente.
Asimismo, a lo largo del Cenozoico existen niveles detríticos que contienen sílex resedimentados. Los más importantes,
por su alto contenido en nódulos silíceos en posición secundaria, se corresponden con los niveles de conglomerados del Oligoceno (Chatiense-Rupeliense), cuyos depósitos detríticos se
alimentan principalmente de las calizas eocenas en las que se
formaron en origen los sílex tipo Serreta (Almela et al., 1975).
Otro episodio detrítico que contiene con cierta frecuencia sílex
resedimentados pertenece al Mioceno medio Serravalliense (sílex tipo Serrat), cuya procedencia geológica primaria parece corresponder igualmente a los sílex ilerdienses.
En el estado actual de la investigación las muestras geológicas de todos los niveles con silidificaciones localizados en el
Prebético de Alicante, se encuentran en el laboratorio del CENIEH (Burgos) para su caracterización a través de los análisis
petrológico y geoquímico.
ESTUDIO MACROSCÓPICO DE LA PRODUCCIÓN LÍTICA
El estudio realizado de las producciones silíceas procedentes del yacimiento de Benàmer se ha centrado en la caracterización macroscópica de una parte representativa del volumen total
de registros líticos que asciende a 14.307 piezas. En este sentido,
han sido seleccionadas aquellas UEs que presentaban menos
alteraciones postdeposicionales, y, por tanto, un mayor grado de
fiabilidad estratigráfica, con el objeto de no incurrir en posibles
errores, debido en parte a la recurrente ocupación de la zona en
diversos períodos del Mesolítico (fase I) y del Neolítico postcardial (fase IV). De este modo, se han estudiado sólo aquéllas que
123
[page-n-134]
Figura XI.1. Distribución de las diferentes unidades geológicas con sílex documentadas en el entorno del yacimiento de Benàmer.
contaban con un registro lítico no alterado por intrusiones posteriores, haciendo especial hincapié en las fases II o cardial y III
o postcardial de cerámicas peinadas. No obstante, a nivel de representación, tampoco se ha minusvalorado el conjunto lítico de
la fase mesolítica, ya que en su conjunto representaba una buena
parte del total de efectivos (10.425 piezas).
Con todo, se ha analizado un total de 1.694 piezas de sílex
lo que supone el 11,84% del total de restos. Están representados
todos los elementos de la cadena operativa: nódulos, núcleos,
lascas, restos de talla y utensilios retocados, procedentes de 3
UEs mesolíticas (2235, 2578 y 2580), 4 cardiales (1016, 1023,
1047 y 1048) y 2 postcardiales (2008 y 2009), todas ellas plenamente fiables. El conjunto mesolítico representa el 54,19%
del total analizado y el 8,8% del total de registros de esta fase;
el conjunto cardial el 30,69% del total y el 68,06% del total de
efectivos de la fase II (es el conjunto con menor número de soportes, únicamente 764); y, por último, el conjunto postcardial
con el 14,93% del total de efectivos analizados y el 8,26% del
total de soportes de la fases III y IV De este modo, creemos que
.
124
el conjunto de soportes seleccionado constituye una muestra lo
suficientemente representativa como para caracterizar los diferentes grupos de sílex presentes en cada una de las fases de ocupación de Benàmer, y equiparar a nivel estadístico los diferentes
conjuntos en relación con su diferente volumen.
Partiendo de esta muestra, el objetivo principal ha consistido en la clasificación, a partir de las características macroscópicas, de cada resto lítico atribuyéndolo a un tipo y variedad
determinada de sílex geológico (tabla XI.2, fig. XI.2). Los restos corticales, además, han sido estudiados para determinar las
principales alteraciones macroscópicas que presentan las superficies naturales conservadas, con la finalidad de identificar los
procesos significativos postgenéticos a los que el sílex ha sido
sometido desde su formación en la roca caja, hasta su sedimentación en depósitos secundarios. El córtex o las superficies naturales que conservan los silex arqueológicos pueden ofrecer
información referente al lugar de recolección de los nódulos, mediante el estudio de los estigmas provocados por los procesos erosivos que le han afectado. Las rocas silíceas reaccionan según las
[page-n-135]
Formación
Tabular
Córtex
- Dimensiones
- Dimensiones
- Alteraciones
- Alteraciones
- Naturaleza genética
- Naturaleza genética
Opacidad
- Morfología (liso, rugoso, etc.)
- Alta (grano fino)
- Total
- Tono
- Media (grano medio)
- Media
- Alteraciones
- Baja (grano grueso)
- Baja (traslúcido)
Bioclastos
Observables
- Forma
- Tono
- Tamaño
- Especie
- Abundancia
- Distribución
Calidad
Nodular
Impurezas
No observables
- Inexistentes
- Empleo de lupa
Observables
- Naturaleza
- Tono
- Variabilidad
- Abundancia
- Distribución
Tonos
No observables
- Inexistentes
- Empleo de lupa
- Tono predominante (Munsell)
- Distribución
- Alteraciones naturales
- Heterogeneidad
Tabla XI.2. Principales parámetros analizados en el estudio macroscópico de la industria silícea del yacimiento de Benàmer.
variaciones del medio y registran los episodios altero-detríticos
sucesivos sobre su superficie, pudiendo determinar mediante
su estudio la “cadena evolutiva del sílex” (Fernandes y Raynal,
2006a; 2006b). No obstante, este tipo de análisis debe realizarse
mediante microscopio electrónico para conocer con exactitud la
naturaleza de los agentes que han intervenido en los procesos
postgenéticos. En este trabajo se ha realizado una observación
de tipo macroscópica, por lo que sólo se han podido determinar
aquellas transformaciones estimables a simple vista (pulido, patinado, abrasión, etc.). El estudio microsópico de las superficies
naturales de los sílex permitirá determinar con precisión los principales agentes erosivos postgenéticos y establecer los posibles
ambientes geomorfólogicos de recolección (antiguos niveles detríticos, depósitos de ladera, terrazas fluviales, etc.), mediante la
comparación con una serie de muestras geológicas provenientes
de afloramientos subprimarios y secundarios en los que sus entornos geológicos y geomorfológicos estén determinados con precisión (Fernandes et al., 2007).
Las conclusiones a las que se ha llegado tras el estudio macroscópico de las superficies naturales, ofrecen algunos datos
relevantes. En su gran mayoría muestran alteraciones previas
a la recolección, muchas de las cuales son resultado de una evolución paleoclimática y paleomorfológica compleja que requiere para su completa comprensión de la metodología ya aludida
(microscópio electrónico) (Fernandes et al., 2007). El estudio
macroscópico revela la existencia de superficies pulidas, señales de choque y de abrasión y la formación de neocórtex
(fig. XI.3), lo que indica que los nódulos silíceos recolectados
fueron desprendidos de la roca caja que los contuvo, pasando a
formar parte de depósitos detríticos de otros períodos geológicos. Este dato resulta de gran interés a la hora de determinar los
posibles lugares de recolección del sílex de los antiguos pobladores del yacimiento de Benàmer.
Se documenta una importante representación porcentual de
distintos tipos de alteración del sílex (desilificación y termoalteración), tanto en los niveles del Mesolítico, en los que se han
contabilizado un total de 202 fragmentos de sílex alterado
(28,13%), como en los del Neolítico cardial, en el que el con-
junto alterado suma 156 fragmentos (25,61%). Básicamente estas alteraciones se reflejan en la existencia de pátina, o cambios
de color, lustre, fisuración, fragmentación o cúpulas por termoalteración. Los porcentajes de cada una de éstas se mantienen
constantes en los distintos niveles del yacimiento de Benàmer,
situándose los provocados por la afección térmica en torno al
30% del total del sílex alterado.
La principal materia prima silícea explotada en el yacimiento de Benàmer está constituida por el sílex de tipo Serreta
(tabla XI.3, gráfica XI.1), al que se adscribe un total de 1.177
objetos no alterados. En los niveles del Mesolítico, este tipo está representado por 663 piezas, lo que supone el 92,34% del
conjunto estudiado para dicho período. En este grupo ha podido distinguirse 21 variedades, con sustanciales diferencias a escala macroscópica (color, textura, bioclastos, etc.). Estos datos
son semejantes a los obtenidos para el sílex procedente de los
niveles del Neolítico antiguo, clasificándose como tipo Serreta
un total de 345 piezas en el Neolítico cardial (80,98%) y de 160
en las fases IC-IIA (87,43%). También se reconoce una gran diversidad dentro de los sílex de este tipo en los niveles neolíticos,
con 19 grupos que presentan diferencias macroscópicas relevantes. No parece haber contrastes significativos en la gestión
de los sílex tipo Serreta entre el Neolítico cardial, y el Neolítico medio (IC-IIA). Sólo cabe resaltar el menor número de variedades del tipo citado en los niveles del Neolítico IC-IIA, con
respecto a los cardiales, posiblemente debido a diferencias en
cuanto al volumen de la muestra estudiada.
Las coincidencias en los datos expuestos en cuanto al tipo
de sílex mayoritario también se repiten en la información aportada por los porcentajes de representación de las diversas variedades del sílex tipo Serreta (tabla XI.4, gráfica XI.1). De este
modo, las más empleadas (entre el 50 y el 60%) son las de grano fino y tonos marrones o melados de diversa intensidad, con
bioclastos muy variables, aunque por lo general abundantes, de
pequeños tamaños y redondeados (fig. XI.4). Asimismo existen
variantes que se asemejan a la descrita, aunque presentando ligeras modificaciones de textura y tonalidad, generalmente hacia el color verde, gris o rojo. Otras variedades de grano fino
125
[page-n-136]
Figura XI.2. Comparación de los principales parámetros macroscópicos entre muestras de sílex geológico (Ilerdiense), con muestras procedentes
de unidades arqueológicas de Benàmer: 1- Núcleo mesolítico procedente de la UE 2235 (nº inv. 11). 2 y 4- Muestras geológicas procedentes del
Barranc de la Llobera (Alcoi). 3- Núcleo Neolítico de la UE 1048 (nº inv. 32).
mucho menos frecuentes manifiestan tonos de color negro, grisocre moteado, gris o bien, gris con alternancias de otros tonos
como el blanco (tabla XI.4).
El siguiente tipo de sílex con mayor representación en el
conjunto lítico estudiado se caracteriza por su calidad de tipo
medio o bajo, con un grano de tamaño medio o grueso, tonos
de color generalmente claros, grises o rojos, conteniendo en
ocasiones geodas de cristal de cuarzo y abundantes microfósiles
(tabla XI.4, gráfica XI.1). Se desconoce con precisión la procedencia geológica primaria de este tipo de sílex, ya que siempre
se ha documentado en depósitos detríticos del Oligoceno o del
Mioceno medio Serravalliense. El futuro estudio de los abundantes fósiles que suelen contener, generalmente conchas de
126
gasterópodos marinos turriculados de diversas especies, proporcionará precisiones sobre la formación geológica de estos sílex locales. A pesar de poseer peores cualidades para la talla que
el tipo Serreta, aparece con cierta abundancia en todos los períodos estudiados en el yacimiento de Benàmer. Destaca el elevado número de nódulos y núcleos grisáceos o blancos de grano
medio existente en las unidades estratigráficas mesolíticas estudiadas (en torno al 4%) y los de grano grueso de tonos oscuros, rojos o grises correspondientes a los niveles del Neolítico
IA-IB (14,6%) (tabla XI.4).
Además, aparece también otro tipo de sílex cuyas características difieren en grado sumo de los anteriores, tratándose de
una silidificación de origen lagunar de cronología mio-pliocena,
[page-n-137]
Figura XI.3. Muestra de alteraciones frecuentes observadas en las superficies naturales: 1- Lasca mesolítica con señales de choque y pulido
sobre la superficie natural (UE 2580, nº inv. 1). 2- Lasca mesolítica con aristas erosionadas. 3- Fragmento de núcleo neolítico con superficie
natural abrasionada y pulida (UE 1023, nº inv. 129). 4- Fragmento de núcleo neolítico con superficie natural abrasionada con incipiente
formación de neocórtex (UE 1016, nº inv. 67).
Tipo Serreta
Tipo Catamarruch
Otros tipos locales
Indeterminados
Variedades
Fragmentos
Variedades
Fragmentos
Variedades
Fragmentos
Variedades
Fragmentos
Mesolítico
21
663 (92,34%)
1
4 (0,56%)
6
50 (6,96%)
1
1 (0,14%)
Neolítico
cardial
19
345 (80,98%)
1
10 (2,35%)
4
65 (15,26%)
2
6 (1,41%)
Neolítico
IC-IIA
10
160 (87,43%)
-
-
6
19 (10,38%)
3
4 (2,18%)
Totales
21
1177
2
14
6
134
6
11
Tabla XI.3. Porcentajes según los tipos de sílex identificados en el yacimiento de Benàmer.
127
[page-n-138]
de esta población, así como en los alrededores de Benimarfull, a
escasa distancia del yacimiento en estudio (fig. XI.5). En cuanto a
su representación en los niveles arqueológicos se verifica, siempre
en porcentajes muy bajos, en el Mesolítico (0,56%) y en el Neolítico cardial, aunque con más del doble de representación en este
último período (2,35%).
Por último, el 0,82% del sílex estudiado no ha podido correlacionarse con ninguno de los tipos silíceos locales y variedades
documentadas en la cuenca media y alta del Riu Serpis. Estos sílex, de los que se desconoce su procedencia geológica hasta la fecha, se manifiestan en porcentajes desiguales entre el Mesolítico
(0,07%) y el Neolítico antiguo y medio (0,75%), sumando en total 6 tipos o variedades diferentes (tabla XI.4, gráfica XI.1).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Gráfica XI.1. Porcentajes de los diversos tipos de sílex según las
distintas unidades estratigráficas documentadas en el yacimiento de
Benàmer.
con gran contenido en materia orgánica y que, por lo general,
ofrece escasa aptitud para la talla (tabla XI.4, gráfica XI.1). A estos sílex los hemos denominado tipo Catamarruch, ya que los afloramientos geológicos han sido localizados en las inmediaciones
Los datos del estudio macroscópico expuestos en el apartado anterior señalan que las características de los sílex utilizados durante las diferentes fases cronológicas en que se
desarrolla la ocupación del yacimiento de Benàmer presentan
grandes coincidencias, lo que indica la probable continuidad en
la explotación de las mismas áreas de captación de sílex. Por
otro lado, en un porcentaje elevado, en torno al 88%, los diversos tipos y variedades de sílex procedentes de los niveles
arqueológicos del yacimiento en estudio, han podido ser atribuidos a una formación geológica local a partir de su compa-
Variedades de tipo Serreta de grano fino
Marrón
Melado osc. con Melado
Melado
Negro
Gris
Gris vetas Gris ocre
vítreo
rojizo
moteado
arena
indef. 2.5/0-2.5/1 (6/1-6/2) (6/1-6/2) 5/2-5/1-4/2
(5/6-6/8) (5/3-4/4) (5yr-5/4)
Marrón
claro
(3/2-2/2)
Marrón
claro
opaco
(3/2-2/2)
Melado
oscuro
(5/6-6/8)
Mesol.
40,53%
5,15%
16,29%
0,14%
0,42%
0,28%
22,98%
2,51%
0,56%
1,67%
1,81%
Neol.
Cardi.
Neol.
IC-IIA
24,65%
0,46%
38,03%
0,46%
-
0,70%
3,52%
3,28%
6,33%
0,47%
3,05%
21,86%
-
33,88%
-
-
0,56%
5,46%
3,82%
11,47%
-
10,38%
Variedades de grano grueso
Claro
Oscuro
Rojo
(m 10 yr 8/1-7/1)
(8/2)
(5yr5/4-6/4)
Tipo Catamarruch
(8/2-7/2)
Mesol.
0,56%
2,37%
0,42%
0,56%
Neol.
Cardial
Neol.
IC-IIA
2,35%
12,21%
1,88%
0,47%
-
1,64%
0,54%
0,54%
Variedades de grano medio
No veteadas
Veteadas claras
Oscuras
claras
(8/3-7/4)
(8/2, 3/2…)
(8/3-7/4)
Mesol.
Neol. Cardial
Neol.
IC-IIA
0,27%
2,23%
1,39%
Negro
bioclasal
(2.5/0-2.5/1)
-
-
0,70%
-
-
0,54%
4,92%
2,18%
0,54%
Gris
opaco
(7/2)
-
Indeterminados
Gris grue- Ópalo
so
grueso
(8/2)
Indef.
fino
Indef.
grueso
-
0,14%
-
-
-
-
-
0,70%
0,70%
1,09%
0,54%
-
-
-
Tabla XI.4. Porcentajes de los diversos tipos de sílex del yacimiento de Benàmer, según los tipos y variedades en que han sido clasificados a
partir de sus cualidades macroscópicas. El color de las diversas variedades corresponde a la tabla Munsell y ha sido determinado a partir del
estudio realizado por F.J. Jover Maestre en esta misma publicación.
128
[page-n-139]
Figura XI.4. Selección de diversas variedades frecuentes de sílex tipo Serreta procedentes de diversos niveles estratigráficos del Mesolítico (dos
hileras superiores) y del Neolítico (hilera inferior).
ración macroscópica con las muestras geológicas que conforman nuestra litoteca. Existen además otros tipos o variedades
también de carácter local, identificadas a partir de muestras geológicas procedentes de depósitos detríticos de la zona, por lo
que sólo se puede indicar su procedencia en este territorio, a la
espera de poder determinar su origen primario conforme avance la investigación de campo y de laboratorio. Por tanto, en términos generales, cerca de un 99% del sílex empleado en el
yacimiento de Benàmer es de origen local. Aunque no hay
grandes diferencias en la gestión de la materia prima entre uno
y otro período, en el Neolítico se duplican los tipos o variedades de sílex indeterminados, sobre todo durante el Neolítico
IC-IIA, en el que éstos suponen el doble de restos que durante
la ocupación cardial. Se trata de un dato cuya explicación puede responder a un aumento de productos silíceos foráneos,
lo que a su vez se ratifica por la presencia de otros elementos
líticos no locales como una laminita de cristal de roca documentada en los niveles cardiales. Asimismo se observa en el
conjunto Neolítico una ligera disminución de las variedades de
sílex de mejor calidad (Serreta de grano fino) con respecto al
Mesolítico, pasando de 92,44% para este último período, al
80,98% para el Neolítico cardial. Los sílex de grano grueso triplican en el registro del Neolítico cardial a los documentados
en el Mesolítico. Estos datos pueden estar reflejando los efectos de una ligera disminución en la captación de los sílex tipo
Serreta, caracterizados por ser los materiales locales que presentan mejores cualidades para la talla.
En cuanto a la localización de las áreas de captación de los
recursos silíceos locales, parece probable que estén próximas a
los afloramientos geológicos con sílex existentes en la cubeta y
129
[page-n-140]
Figura XI.5. Indicación de las posibles áreas de captación de los diferentes tipos de sílex identificados en el yacimiento de Benàmer y su relación
con los afloramientos geológicos con sílex.
en los anticlinales que circundan el Riu Serpis. No obstante, en
contra de lo que ocurre para otros períodos anteriores como el
Paleolítico medio, escasean las áreas de talla en las que esté presente la técnica laminar, sin embargo, en el transcurso de la
prospección geoarqueológica se han podido reconocer en las
zonas potenciales de aprovisionamiento restos más o menos aislados de núcleos laminares o productos sobre lámina o lasca
atribuibles a estas cronologías, como ocurre en las laderas de
La Serreta (Alcoi), la Serreta de Gorga, Barranc de l’Encantada
(García et al., 2001).
El estudio macroscópico de las superficies naturales de los
sílex, revela que los lugares de recolección deben localizarse en
el entorno de niveles de conglomerados, abundantes en la zona
de estudio a lo largo del Cenozoico. En efecto, las principales
áreas de suministro de recursos silíceos se emplazan comúnmente en los rebordes de antiguos episodios detríticos que han
afectado al Prebético, como son los niveles de conglomerados y
margas salmón de la antigua línea de costa del Oligoceno, o los
niveles detríticos formados durante el Serravalliense o el Torto-
130
niense (Almela et al., 1975). A lo largo del cuaternario se produce una importante erosión de las laderas, que afecta en especial a los niveles geológicos con menor resistencia a la erosión,
como es el caso de los niveles detríticos señalados. Así, se produce el relleno de la cubeta y la formación de terrazas fluviales
(Roselló y Bernabé, 1978; Cuenca y Walker, 1985; Fumanal,
1990; La Roca, 1991), identificándose un total de 4 niveles,
el último de ellos actual y el primero correspondiente a la situación previa al encajamiento de la red de drenaje (Bernabé,
1973). En estos niveles detríticos es frecuente localizar nódulos
silíceos, por lo general del tipo Serreta, derivados de la erosión
de los niveles conglomeráticos oligocenos, bastante abundantes
en las estribaciones que circundan la cubeta de Muro-Alcoi
(fig. X1.1). Podemos concluir que el aprovisionamiento de sílex
en los diversos períodos del yacimiento de Benàmer se realiza
explotando los afloramientos geológicos de origen detrítico que
contienen sílex resedimentados de otras etapas cronológicas
(normalmente del Ilerdiense o del Serravalliense). Al contrario
de lo observado en otras zonas de la península Ibérica (Consue-
[page-n-141]
gra et al., 2004) o de Europa (Pelegrin y Richard (Eds.), 1995),
no parece explotarse en el Prebético de Alicante el sílex de origen primario durante el Neolítico. Por un lado no se han localizado durante las labores de prospección del territorio
actividades de minería relacionadas con la explotación de sílex,
y por otro, no existen niveles geológicos con formaciones silíceas de origen primario susceptibles de ser explotados, ya que
por lo general se localizan en calizas muy duras y con niveles
silíceos de gran discontinuidad. Es el caso del sílex del Cretácico inferior Maastrichtiense de tipo Mariola, que aparece
normalmente en la roca caja, no estando representado en el conjunto lítico estudiado de Benàmer, a pesar de que fue ampliamente explotado en fases anteriores (Molina et al., 2010). Tan
sólo el sílex lagunar de tipo Catamaruch pudo haber sido captado de forma directa en los niveles lacustres que circundan las
poblaciones de Benimarfull y Catamaruch, ya que se formó en
arcillas poco resistentes. Esta sílidificación de color grisáceo o
negro tiene escasas aptitudes para la talla, presentando muchas
impurezas biogenéticas y en ocasiones ópalo. De hecho, los
fragmentos de este sílex en el yacimiento de Benàmer se presentan como fracciones tabulares sin signos de talla, por lo que
puede interpretarse que su empleo tuvo otros usos no relacionados directamente con la confección de útiles.
Por tanto consideramos que los ámbitos potenciales de captación de sílex local durante el Mesolítico y Neolítico antiguo y
medio en el yacimiento de Benàmer, se localizarían principalmente en dos áreas geográficas diferentes:
- En depósitos de ladera en contacto directo con niveles detríticos Oligocenos o Serravallienses. A este grupo pertenecen
la ladera nordeste de La Serreta donde se localiza el área de aprovisionamiento de La Penella (Villaverde, 1984; Faus, 1988); la
Sierra de Orens (Alcoi), en cuyo entorno se han documentado
zonas de suministro que abarcan un amplio marco cronológico;
también La Serreta de Gorga, La Ermita de Santa Bárbara y
Cantera de Baix (Cocentaina), o incluso Catamarruch (Planes),
Beniaia, y Alcalà de la Jovada (Vall d´Alcalà), donde se han
identificado áreas de captación (García, 1995; Faus, 20082009) (mapa 2).
- En diferentes niveles de terraza y el propio cauce del Ríu
Serpis, que pudieron ser prospectados y utilizados de forma recurrente en un proceso de abastecimiento extensivo de la materia prima. Este dato viene avalado por la abundante presencia en
el yacimiento de Benàmer de nódulos con señales de abrasión y
pulidos “recientes”, indicativos de que algunos de los captados
han formado parte de la red hídrica cuaternaria (Fernándes et
al., 2007), así como por la existencia de hallazgos aislados o
concentraciones de sílex procesados mediante técnica laminar,
a lo largo de las terrazas del Serpis.
En definitiva, desde una perspectiva amplia y diacrónica
del modelo de captación de los recursos silíceos existentes en el
curso medio y alto del Riu Serpis, según el patrón documentado en Benàmer, parece darse una gestión similar durante el Mesolítico y las primeras etapas del Neolítico, centrado en el
empleo mayoritario del sílex local (en un porcentaje entre el 9699%), con fuerte peso del de mejor calidad. La industria de
Benàmer señala el empleo, en la confección principalmente de
útiles laminares y geométricos, del denominado “sílex melado”
(aunque en realidad presenta una coloración muy variable, estando presente los tonos verdes, rojos, marrones, negros, etc.),
tanto en el Mesolítico como en el Neolítico, observándose porcentajes algo más elevados durante el primer período. Con los
datos obtenidos se puede deducir una continuidad en la explotación de esta variedad de sílex, que por su gran calidad sería
empleado en la confección del utillaje para el que se necesitase
materia prima con buenas aptitudes para la talla (grano fino,
cristalino, fractura predecible y sin fisuramientos). Los porcentajes referentes al empleo de este sílex en los diferentes niveles
arqueológicos de Benàmer, indican que no sólo se debe relacionar el “silex melado” con la “tradición cardial”, sino que su empleo parece ser muy importante también durante el Mesolítico,
o por lo menos en aquellos asentamientos mesolíticos próximos
a las fuentes de aprovisionamiento de esta variedad silícea.
La procedencia mayoritaria de la industria silícea de Benàmer
parece responder a un patrón de aprovisionamiento local (inferior a 5 Km), tanto durante el Mesolítico como en el Neolítico,
respondiendo al mismo patrón de aprovisionamiento que ha sido apuntado para otros yacimientos de Alicante, como Casa de
Lara (Fernández, 1999), Falguera, Tossal de la Roca y Santa
Maira (García Puchol, 2006; Martí, et al., 2009). El dato más
sorprendente en el estudio macroscópico de la industria de
Benàmer se refiere al mantenimiento de los elevados porcentajes en el empleo de las diversas variedades silíceas locales,
tanto en los niveles mesolíticos como en los neolíticos, no observándose incrementos elevados de sílex desconocidos en la
zona (por ejemplo sílex jaspoides que suelen ser comunes en las
primeras etapas del Neolítico) durante este último período. No
obstante, analizando en detalle los porcentajes, la presencia en
el conjunto industrial neolítico de materias líticas alóctonas como el cuarzo, y el ligero aumento de variedades silíceas no localizadas en el Prebético de Alicante, podría interpretarse como
una dependencia no tan estricta con respecto a las materias silíceas locales, aunque estas siguen siendo la principal fuente de
suministro. Esta menor dependencia parece ir creciendo a lo largo del Neolítico, como pone de relieve la presencia de un ligerísimo mayor porcentaje de silex no identificado en los niveles
Neolíticos más recientes del yacimiento de Benàmer. No obstante, estas conclusiones deben ser tenidas como provisionales
a la espera de terminar las prospecciones geoarqueológicas y a
realizar estudios petrológicos y geoquímicos para definir las
cualidades de las diversas variedades silíceas localizadas.
Por último, la presencia en los sílex de restos de córtex o
superficies naturales con estigmas producidos por la erosión,
abrasión, pulido y marcas de impacto, junto a la formación de
neocórtex, apuntan a que las zonas de captación de los sílex se
localizan mayoritariamente en depósitos detríticos de tipo secundario, probablemente aprovechando las formaciones cuaternarias de ladera (depósitos de ladera, pié de monte, conos de
deyección, etc.) o de relleno de la cubeta (terrazas o red de drenaje). Por ello creemos necesario que estos depósitos sedimentarios, que han sido poco estudiados hasta la fecha, pueden
ofrecer en el futuro datos interesantes en el estudio del modelo
de aprovisionamiento desarrollado por los últimos cazadores/recolectores y los grupos agricultores que habitaron la cuenca del
río Serpis.
131
[page-n-142]
[page-n-143]
XII. EL INSTRUMENTAL LÍTICO TALLADO DE BENÀMER:
CONTINUIDAD Y RUPTURA EN LOS PROCESOS
DE PRODUCCIÓN LÍTICA TALLADA
ENTRE EL VII Y EL IV MILENIO CAL BC
F.J. Jover Maestre
INTRODUCCIÓN
El conocimiento que tenemos en la actualidad sobre las
producciones líticas talladas del Mesolítico y Neolítico en la
fachada oriental de la península Ibérica se ha basado, fundamentalmente, en el análisis de colecciones procedentes de depósitos arqueológicos contenidos en cavidades naturales.
Cuevas y en algún caso, abrigos, excavados principalmente entre los años 1940 y 1980, con unos claros objetivos: disponer de
estratigrafías con las que concretar la secuencia cultural regional a partir de la seriación material y validar la hipótesis sobre
la progresiva neolitización de las poblaciones locales mesolíticas. Sin embargo, a pesar de que se llevan varias décadas de
trabajos de excavación e investigación dedicadas a estas cuestiones y buena parte de los indicadores arqueológicos desarrollados podrían señalar que estos asuntos están superados, no es
así. Muchas de las investigaciones que se emprenden tienen como objetivo aportar nuevos elementos de apoyo a dicha hipótesis o matizar la seriación material. Y bastantes de los problemas
planteados en la investigación todavía están centrados en éstos,
especialmente en lo que respecta a los últimos grupos mesolíticos (Martí et al., 2009; Utrilla y Montes [eds.], 2009).
Las investigaciones desarrolladas durante la década de
1970 en la fachada oriental de la península Ibérica fueron fundamentales en el desarrollo y en los planteamientos de objetivos
de investigación posteriores (Fortea, 1971, 1973). Las diferencias materiales –en especial de tecnología y tipología lítica
(Juan Cabanilles, 1985a, 1990, 1992; Fortea, Martí y Juan Cabanilles, 1987)– observadas entre los registros mesolíticos y neolíticos permitieron, no solamente establecer diferencias
tecnológicas y culturales entre los últimos cazadores/recolectores locales y los primeros agricultores y ganaderos, sino también, plantear una hipótesis, la denominada como mediterránea
(Carvalho, 2008), en la que se planteaba la progresiva neoliti-
zación de los epipaleolíticos, observable en el registro arqueológico, primero con la adopción de innovaciones tecnológicas
(cerámica fundamentalmente) y luego, más tarde, de nuevas
prácticas económicas. Y yacimientos como la cueva de la Cocina (Fortea, 1973, 1985) se constituía en el pilar central con el
que sustentar esta hipótesis, a la que se sumaban otras evidencias documentadas en otros yacimientos como Botiquería, Costalena o Forcas (Utrilla y Mazo, 1997; Utrilla et al., 2009). Así
se conseguía aceptar la idea de la materialización en el registro
arqueológico de la progresiva aculturación directa e indirecta de
los grupos cazadores/recolectores (Bernabeu, 1995). La creencia en la fiabilidad de los registros arqueológicos y en la interpretación secuencial de algunas cuevas, no consideradas
problemáticas hasta la fecha, era la base fundamental sobre la
sustentar este conjunto de hipótesis.
En efecto, la hipótesis dual, entrelazada junto a otras hipótesis centradas de la progresiva neolitización de los grupos locales,
unido a la creencia mantenida y validada durante más de 20 años,
de que dicho proceso se había materializado arqueológicamente
y, por tanto, que podría ser observado en el registro, partía de la
asunción de que la secuencia estratigráfica de cavidades como la
cueva de Cocina, entre otras, estaba exenta de problemas y era un
claro ejemplo de dicho proceso. Sin embargo, 30 años después,
esta situación empieza a cambiar. La revisión de nuevas y viejas
colecciones líticas mesolíticas y neolíticas (García Puchol, 2005;
Juan Cabanilles y Martí, 2007/08), la ampliación de la base empírica y analítica, en especial, la multiplicación del número de dataciones absolutas obtenidas en un amplio número de cavidades
(Bernabeu, 2006; Utrilla y Montes, 2009; García Atiénzar, 2009)
ha empezado a mostrar más rupturas y discontinuidades en la
ocupación de los yacimientos que lo planteado hasta el momento.
Y, la inexistencia, por el momento, en el registro arqueológico del
ámbito mediterráneo peninsular, de contextos de grupos mesolíticos en fechas posteriores a la presencia y expansión de los pri-
133
[page-n-144]
meros grupos neolíticos, ha permitido cuestionar esta hipótesis y
empezar a considerar que, probablemente, el progresivo proceso
de neolitización de los grupos mesolíticos no parece ser tan evidente y mucho menos, a partir de las evidencias empíricas propuestas.
Sin embargo, la cuestión de fondo, que empieza a plantearse, más allá del propio cuestionamiento centrado en la posibilidad de observar en el registro arqueológico el proceso de
neolitización de los grupos mesolíticos, o incluso, de admitir la
posibilidad de que dicho proceso no llegara a materializarse en
el registro arqueológico, es la necesidad de matizar y mejorar
las secuencias culturales y cronológicas de los últimos cazadores recolectores, propuestas elaboradas a partir del registro estratigráfico de determinadas cuevas excavadas hace años y para
las que se hacía necesaria una labor crítica, tanto de la información producida hasta la fecha como de la secuencia estratigráfica y de los problemas de formación y conservación como
contexto arqueológico (Schiffer, 1976, 1988).
La labor crítica ya iniciada por diversos investigadores en
relación con diversos contextos en cueva (Bernabeu, Pérez
Ripoll y Martínez Valle, 1999; García Puchol, 2005; Juan Cabanilles y Martí, 2007/08; Martí et al., 2009; Bernabeu y Molina, 2009) empieza a evidenciar los grandes problemas de
interpretación que suelen presentar los contextos arqueológicos
en cueva, dado el alto grado de alteración, la escasa fiabilidad
de muchos de ellos, además de la relativa pertinencia de la
información que aporta este tipo de sitios (en cueva) para validar algunas de las hipótesis sustentadas. Los problemas estratigráficos y de fiabilidad de este tipo de conjuntos se agudizan,
especialmente, si los mismos han sido ocupados en diferentes
momentos históricos por parte de grupos con diferentes bases
económicas y culturales. Es, creemos, el caso de Cocina. De ser
un ejemplo casi incuestionable de la progresiva neolitización de
los grupos mesolíticos que de forma ininterrumpida habían ocupado el lugar, la labor crítica emprendida empieza a mostrar que
se trata más bien un yacimiento con una clara ruptura en su dinámica de ocupación, entre los grupos cazadores recolectores
por un lado, y los primeros grupos neolíticos que ocuparon la
zona por otro (Juan Cabanilles y Martí, 2007/08). Esta dinámica también podría ser la constatada en varios yacimientos,
como por ejemplo Mendandia (Alday, 2006b), Botiquería (Barandiarán, 1978; Utrilla et al., 2009) u otros contextos del Bajo
Aragón, tampoco exentos de numerosos problemas de registro
e informaciones constreñidas por lo limitado del espacio excavado. Para ellos, también se hace necesaria la evaluación de sus
procesos de formación y, sobre todo, de alteración del registro.
Por tanto, este tipo de contextos en cueva suelen presentar significativos problemas interpretativos y resultan poco adecuados
para contestar a determinadas preguntas, que tradicionalmente no
habían sido tomados en cuenta, pero que en los últimos años se
empiezan a considerar. Ejemplos significativos como la Cova
de les Cendres (Bernabeu y Molina, 2009), donde determinados
contextos arqueológicos aparentes pueden generar graves problemas interpretativos (Bernabeu, Pérez Ripoll y Martínez
Valle, 1999; Bernabeu, 2006) han evidenciado los problemas
estratigráficos y las dificultades interpretativas que pueden presentar este tipo de depósitos arqueológicos para la argumentación de hipótesis o la explicación de determinados procesos.
134
Pero, por otro lado, también debemos ser conscientes de
que no todos los yacimientos son pertinentes o adecuados para
analizar determinados problemas históricos o para contestar algunas preguntas que pretendemos resolver desde la arqueología,
a pesar de que en muchos de ellos se ha seguido un programación y un protocolo de trabajo exhaustivo y se ha considerado
buena parte de los problemas generados en la formación y conservación del mismo. Yacimientos como el Abric de la Falguera
(García Puchol y Aura, 2006) han sido excavados y analizados
con todas las garantías, se ha realizado un excelente trabajo de
documentación y publicación, pero también, bajo esta perspectiva, las características del área excavada, del propio registro,
así como las características fisiográficas del sitio, impiden que
este conjunto pueden ser la base sobre la que validar muchas de
las hipótesis que de las primeras sociedades neolíticas o las últimas cazadoras recolectoras en la zona se están planteando en
el proceso investigador. Más bien, puede ser un yacimiento cuya información sirva para complementar a otros con mayor calidad de la información y que por sus características pueda
contribuir al análisis de determinados problemas.
Por tanto, en referencia al ámbito regional en el que los
fundamentos estratigráficos para el estudio de las fases mesolíticas y neolíticas están basadas en la excavación de contextos
en cavidades o abrigos (Tossal de la Roca, Abric de la Falguera, Cocina, Cova de l’Or, Cova de la Sarsa, Cova de les Cendres,
Coves de Santa Maira, etc.), y donde yacimientos al aire libre,
que todavía no han sido publicados en extensión como Barranquet de Oliva (Esquembre et al., 2008) o Mas d’Is (Bernabeu et
al., 2003), están siendo la base sobre la que proponer nuevas hipótesis, presentamos el yacimiento de Benàmer.
Benàmer es un enclave mesolítico-neolítico (entre otras fases de ocupación) al aire libre, documentado gracias o, más bien
por desgracia, a la arqueología de salvamento o urgencia. Está
situado en el interfluvio del Riu d’Agres con el Serpis, justo en
las terrazas del fondo del valle. Es el paso obligado desde la
cuenca del Serpis hacia la cabecera del río Vinalopó o hacia la
Vall d’Albaida, a través de la Valleta d’Agres. Desde el mismo
se visualiza perfectamente el discurrir del río Serpis en su tramo medio, así como la Cova de l’Or ubicada en las estribaciones de la sierra del Benicadell.
El yacimiento ha sido excavado en área abierta, definiendo
dos sectores, y en una superficie muy amplia (cercana a los
2.000 m²). La información que se ha generado sobre áreas de actividad y sobre el complejo artefactual lítico tallado podemos
calificarla de aceptable.
Con estos antecedentes, todo haría considerar que se trata
de un documento arqueológico apropiado para contestar a muchas de las hipótesis planteadas en la investigación. Sin embargo, estaríamos engañándonos si así lo considerásemos, ya que
no ha estado exento de procesos postdeposicionales que lo han
alterado considerablemente hasta el momento de su excavación
y tampoco ha estado libre de otro tipo de dificultades de toda índole, especialmente administrativos, en relación con la disponibilidad de tiempo y de medios humanos para su excavación y
documentación.
Por un lado, el yacimiento ha sido afectado, entre otros, por
procesos de arroyada y erosivos de considerable magnitud y en
diferentes momentos. Además, los niveles de ocupación meso-
[page-n-145]
lítica estaban enormemente alterados por la práctica de fosas y
silos efectuados durante la fase postcardial (englobado por las
fases IC y IIA de la propuesta de J. Bernabeu (1996), es decir,
el horizonte de cerámicas peinadas y esgrafiadas respectivamente), además de por los trabajos de un cantera de extracción
de áridos desarrollados en las últimas décadas, que destruyeron
buena parte del yacimiento y revolvieron parte del mismo. Y,
por otro, las posibilidades interpretativas también se ven ampliamente constreñidas, ya que la zona excavada se tuvo que limitar estrictamente al área de afección de la nueva carretera,
dejando zonas sin excavar en las que se observaba la presencia
de niveles de ocupación que, después de los trabajos y los movimientos de tierras con maquinaria pesada efectuados durante
el transcurso de las obras, ya han sido destruidos.
En definitiva, han sido numerosos los procesos que han
afectado a la formación y conservación del yacimiento, que limitan considerablemente las posibilidades interpretativas que,
en principio, podría haber ofrecido. No obstante, y a pesar de todas las limitaciones, es un documento con una información de
calidad aceptable, que puede servir para afianzar determinadas
propuestas y abrir nuevas perspectivas en el estudio de las
últimas sociedades cazadoras recolectoras, de las primeras
comunidades neolíticas y de su proceso de consolidación territorial a lo largo de los primeros milenios en las tierras valencianas. En este sentido, cabe destacar el ingente volumen de
productos líticos tallados registrados, del que nos vamos a ocupar en el presente capítulo.
SOBRE LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO Y
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS
Los procesos de producción lítica, en los que se empleó la
talla como técnica fundamental, se materializan en el ámbito del
registro arqueológico de yacimientos mesolíticos y neolíticos en
un complejo artefactual de gran importancia cuantitativa y cualitativa. Con la aplicación de toda una serie de conocimientos en
diferentes proceso laborales de talla, ampliamente experimentados, aprendidos y transmitidos culturalmente en el seno de aquellas sociedades, pero claramente adaptados a las características
específicas de las materias primas disponibles en los territorios
frecuentados, los grupos humanos prehistóricos elaboraron una
amplia gama de instrumentos con los que cubrieron parte de sus
necesidades de consumo productivo (Jover, 1999, 2010).
De todos es conocido que el sílex es la principal roca empleada en las labores de talla en la península Ibérica. No en vano, es una materia prima silícea muy abundante, aunque con
propiedades para la talla muy variables que obligaron a efectuar
procesos de búsqueda de fuentes potenciales de abastecimiento,
de selección de bloques con aptitudes de talla y otra serie de procesos, de índole más social y cultural, que debemos relacionar
con la gestión para la producción de soportes e instrumentos
con la materia prima ya seleccionada.
La destacada presencia en los contextos arqueológicos de
grupos cazadores recolectores, de buena parte de los residuos
resultados de los procesos de talla de sílex, y en especial, de los
instrumentos manufacturados y/o desechados una vez cumplido
su ciclo de vida útil, unido a la concepción tradicional que con-
sideraba a los objetos como la principal unidad de observación
en el proceso de investigación arqueológica, ha sido clave para
que en la actualidad contemos con una larga trayectoria investigadora centrada en el estudio de la tecnología y tipología lítica,
que ha conseguido profundizar considerablemente en los procesos de producción desde distintas posiciones teóricas (LeroiGourhan, 1971; Martínez y Afonso, 1998; Jover, 1997, 1999) y
proponer diversas seriaciones tipológicas de ámbito regional
con objetivos fundamentalmente de índole tipológica, cronológica y cultural (Tschauner, 1985).
En las tierras valencianas, la tradición de estudios sobre colecciones líticas es muy amplia y extensa, tanto para el análisis
de contextos mesolíticos (Pericot, 1946; Fortea, 1971, 1973;
Juan Cabanilles, 1985; Aura, 2001; García Puchol, 2005; Casabó, 2004), como neolíticos (Juan Cabanilles, 1984; Fortea, Martí y Juan Cabanilles, 1987; García Puchol, 2005, entre otros).
Éstos se han centrado fundamentalmente, y desde hace años en
cuestiones tipológicas (Juan Cabanilles, 1984, 2008) y en menor medida, desde hace menos tiempo, en aspectos tecnológicos (Fernández, 1999; García Puchol, 2005), de abastecimiento
de materias primas (Cacho et al., 1995; García Puchol, 2005,
2006) y traceológicos (García Puchol y Jardón, 1999; Gibaja,
2006) que han tenido como marcos de referencia las propuestas
de análisis efectuadas principalmente en diversas regiones francesas (Demars, 1982; Geneste, 1988; Tixier et al., 1980; Tixier,
1984; Pelegrin, 1984; Binder, 1984) y también en el ámbito peninsular (Cava, 2000, 2006; Aura et al., 2006; Juan Cabanilles,
2008; Martínez y Morgado, 2005).
En este sentido, en los últimos años se han publicado dos
trabajos para el ámbito regional que consideramos que constituyen un salto cualitativo en la investigación, además de ser las
obras de referencia para la realización del presente estudio sobre Benàmer. El primero es el titulado El proceso de neolitización en la fachada mediterránea de la península Ibérica.
Tecnología y tipología de la piedra tallada, debido a O. García
Puchol (2005), donde se realiza una propuesta de análisis tecnológico y tipológico del registro lítico tallado de un amplio número de yacimientos mesolíticos y neolíticos del ámbito
regional. El segundo, El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y
evolutivos, de J. Juan Cabanilles (2008), centrado más en aspectos tipológicos y donde se sintetiza una larga trayectoria de
estudio sobre las producciones líticas neolíticas de la zona que
arrancaron con el estudio de yacimientos tan destacados como
Cova de l’Or y Cova de la Sarsa.
En estos trabajos se incluyen y se describen perfectamente
los diferentes pasos en los procesos de producción y consumo de
materias primas líticas talladas, se establecen las fases que se
pueden considerar en el estudio de los mismos, especialmente
los que tienen que ver con la producción y gestión de soportes
laminares, de especial trascendencia en los conjuntos en estudio
y en los que no queremos insistir en estas páginas (García Puchol, 2005: 28-38). Las siguientes líneas están dedicadas a los
criterios empleados en la clasificación y estudio de la colección
lítica tallada documentada en Benàmer y que difieren muy poco
de los propuestos por O. García Puchol (ibíd.), ya que además de
asumirlos en su mayor parte, permitirán realizar comparaciones
con otros conjuntos ya estudiados por esta investigadora.
135
[page-n-146]
Los objetivos de investigación planteados en el estudio de
las colecciones líticas talladas recuperadas en Benàmer los podemos concretar en:
- Determinación de las fuentes de abastecimiento del sílex
empleado en Benàmer. La presencia de nódulos sin tallar, catados, núcleos en diferentes estados de talla y una amplia gama de
productos de talla ha permitido efectuar un estudio inicial comparativo de carácter macroscópico con la litoteca personal de
Fco. Javier Molina Hernández, obtenida como resultado de un
amplio programa de prospecciones geo-arqueológicas emprendido en desarrollo de su tesis doctoral y en el marco de un amplio proyecto de investigación sobre el territorio neandertalino
de la cuenca del Serpis, encabezado por la Dra. Bertila Galván
Santos (Molina et al., 2010). Del mismo modo, se ha realizado
un importante esfuerzo de correlación de las características cromáticas (junto a otras como transparencia, grano y características del córtex) de los sílex existentes en las posibles áreas de
captación consideradas y el registro arqueológico. Se trata de un
trabajo que se encuentra en sus pasos iniciales y del que realizamos una primera propuesta dada la dificultad que supone clasificar la amplia diversidad cromática (y también del resto de
criterios) documentada, tanto en yacimientos como Benàmer,
con un registro lítico muy amplio y variado, como en una misma fuente potencial de materia prima del marco regional. Aunque parte de este trabajo ha sido realizado en estrecha relación
con Fco. Javier Molina Hernández, el estudio sobre las posibles
áreas de aprovisionamiento que se presenta ha sido elaborado
por este autor, junto a A. Tarriño, B. Galván y C.M. Hernández,
a partir de una muestra significativa de los conjuntos líticos tallados de cada una de las fases de ocupación. A todos ellos agradecemos enormemente el trabajo realizado y su colaboración en
el estudio de Benàmer.
- Caracterización tecnológica de las producciones líticas
mesolíticas (Benàmer I), neolítica cardial (Benàmer II) y postcardiales (Benàmer III y IV). Para el tratamiento de estos aspectos, además de clasificar y describir las diferentes
evidencias materiales relacionadas con los procesos de talla de
cada una de las fases, a partir de las propuestas de diversos autores (Bernardo de Quirós et al., 1981; Tixier et al., 1980, 1984),
hemos seguido los criterios utilizados por O. García Puchol
(2005) en el análisis de la información tecnológica. A falta de
la posibilidad de realizar remontajes en algunos conjuntos, la información tecnológica recabada procede de la observación y registro de las características morfológicas generadas como
consecuencia de la aplicación de determinadas técnicas en los
diversos tipos de soportes conservados en el registro. Se han tomado los valores métricos habituales, tipo de soporte siguiendo
las propuestas comentadas (nódulos, núcleos lascares, núcleos
laminares, fragmentos de núcleos, fondos de núcleos laminares,
flancos de núcleos, tabletas, crestas, lascas, fragmentos de lascas, láminas, fragmentos de láminas, debris, indeterminados), tipo de materia prima, características cromáticas, orden de
extracción o cuantía del córtex, talón, tipo de bulbo, accidentes
de talla, y otras características (alteraciones principalmente) entre otras observaciones. Siguiendo a O. García Puchol (2005:
39) tampoco hemos considerado oportuna la distinción entre láminas y laminitas, ya que su agrupación por módulos de anchura y longitud sirve mejor para su caracterización, al igual
136
que el tipo de sección (trapezoidal, triangular, irregular) o, la
mayor o menor regularidad y disposición paralela entre bordes
y aristas. En cualquier caso, todo parece indicar que esta última
característica morfológica, junto a la presencia de unos patrones
métricos de mayor anchura y, en menor medida de longitud, o la
presencia de talones estrechos, se constituyen en indicadores de
importancia para la diferenciación entre las producciones mesolíticas y las neolíticas, como ya se ha evidenciado en otros trabajos (García Puchol, 2005, 2006; Juan Cabanilles, 2008).
- Clasificación tipológica de los productos retocados
y/o con micromelladuras macroscópicamente visibles. Para este
análisis también se ha seguido la propuesta realizada por
O. García Puchol (2005: 43), ya que como hemos comentado,
servirá para comparar los resultados obtenidos en Benàmer con
los realizados por esta autora de los principales yacimientos excavados en el ámbito regional, tanto mesolíticos como neolíticos. La clasificación en diversas agrupaciones (raspadores,
perforadores y taladros, buriles, lascas con retoque marginal/invasor, lascas con borde abatido, láminas con retoque marginal/invasor, láminas con borde abatido, muescas y denticulados,
geométricos y truncaduras) con una lista de tipos, permite caracterizar fácilmente a los conjuntos en estudio. No obstante, no
compartimos la necesidad de considerar el grupo de útiles compuestos, ya que en general todos los soportes retocados de forma primaria se pueden clasificar en uno de los grupos ya
planteados. Como tampoco la de establecer un grupo de diversos, reduciendo éste a simplemente piezas astilladas que sí podrían considerarse en sí mismas como un grupo, aunque poco
significativo. Por último, nos gustaría señalar la necesidad de introducir una nueva agrupación, no tenida en cuenta de forma
inicial, aunque sí a nivel de consideraciones funcionales por
O. García Puchol (2005) como son los elementos de hoz. Esta
autora recoge en su trabajo el tipo diente de hoz, integrado dentro de su número 8.2.4, al igual que J. Juan Cabanilles (2008:
171-172) establece el grupo de sierras y dientes de hoz. Desde
nuestro punto de vista, y sin pretender aquí realizar una amplia
disquisición sobre las armaduras de hoces, somos partidarios de
denominar al conjunto de este tipo de piezas como “elementos
de hoz”, con independencia del retoque que presenten (o no) en
el borde activo, de las preparaciones o configuración del resto
de lados de la pieza y del tipo de soporte sobre el que se realice
(lámina, lasca o placa tabular) (Jover, 1997, 2008). Y lo consideramos así, debido a que los denominados como dientes de
hoz no son más que un tipo de armadura de hoz, es decir, es un
elemento de hoz con un tipo de retoque característico, básicamente de delineación denticulada integrada por la aplicación regular de muescas simples, frente a otros tipos de elementos de
hoz con retoque denticulados no regulares simples o abruptos o
planos continuos, marginales o profundos, o incluso, sin retoque. Por lo tanto, lo que consideramos como prioritario a la hora de su definición es que todos ellos (con independencia del
soporte, retoque o acondicionamientos) son claramente elementos o armaduras que integran hoces dedicadas a la siega de vegetales blandos. La presencia del típico lustre, visible por lo
general, asociado a otra serie de características morfológicas, es
lo que permite validar su clara pertenencia a este grupo, mucho
más si se realizan los pertinentes y necesarios estudios traceológicos como viene mostrándose en numerosos yacimientos del
[page-n-147]
ámbito peninsular (ver Rodríguez, en este volumen). Las piezas
de tipo sierra, evidentemente, no pueden ser consideradas funcionalmente como piezas de hoz, por lo que consideramos que
solamente podrían integrarse junto a los dientes de hoz, valorando exclusivamente su morfología y excluyendo su probable
funcionalidad.
Desde y durante el Neolítico, la presencia de elementos de
hoz reconocidos a partir de la suma de diversos atributos (presencia de lustre, casi de modo exclusivo soportes laminares preparados, con o sin retoques marginales o irregulares, y análisis
traceológicos con determinación de redondeamientos y pulidos
brillantes profundos, en algunos casos con cometas) es una
constante en los registros arqueológicos. Dado que se trata conscientemente de piezas o armaduras de hoces, creemos que sería
un error de partida por nuestra parte, considerar su inclusión
dentro de otros grupos como láminas con retoques marginales,
muescas o láminas con denticulación, cuando, objetivamente,
en las valoraciones del conjunto serán considerados como soportes integrantes de hoces y no como láminas retocadas cuya
función pudo ser muy diversa.
- Análisis de los procesos de mantenimiento, reciclado y
uso del utillaje lítico de Benàmer. El cumplimiento de este objetivo requiere del desarrollo de un amplio programa de estudio
traceológico que, por el momento, se inicia con el trabajo aquí
presentado por la Dra. Amelia Rodríguez Rodríguez. Este trabajo tiene como base el análisis de un conjunto de piezas no
muy amplio, debidamente seleccionado de diversas unidades estratigráficas fiables de las fases mesolítica, neolítica cardial y
neolítica postcardial, pero lo suficientemente significativo como para realizar una primera propuesta de representación del
uso, función y gestión de los soportes líticos tallados.
En definitiva, con el presente estudio se pretende profundizar en todos los procesos que integran la producción lítica tallada en cada una de las fases de ocupación de Benàmer, desde
los procesos de búsqueda y abastecimiento de materias primas,
manufactura de soportes, hasta el uso, reciclado y abandono sin
que se acaben aquí las amplias posibilidades de estudio que presenta el registro lítico tallado recuperado en Benàmer.
SOBRE EL REGISTRO LÍTICO
Si la complejidad estratigráfica, de formación e interpretación del yacimiento de Benàmer presenta una enorme dificultad, ilustrar en unas pocas páginas el ingente volumen y las
innumerables posibilidades de análisis de este conjunto no lo
es menos. Por ello, este texto únicamente pretende ser una carta de presentación de otros trabajos en los que realizaremos un
análisis más pormenorizado de la colección, individualizando
cada una de sus fases y comparándolo con diversos conjuntos
peninsulares y europeos. Y, por otro lado, este trabajo se complementa y es deudor del trabajo que sobre las materias primas
presentan F.J. Molina Hernández, A. Tarriño, B. Galván y
C.H. Hernández y del estudio traceológico realizado por
A.C. Rodríguez. Sin ambos aspectos, somos conscientes de las
limitaciones de nuestra aportación.
Pero, entrando ya en la valoración del conjunto, el número total de soportes líticos tallados asciende a 27.030, documentados
en 291 de las más de 600 unidades estratigráficas (UE a partir de
ahora) reconocidas y diferenciadas en el yacimiento. Por sectores,
solamente 764 piezas proceden del sector 1, mientras que el resto, procedente del 2. El mayor número de restos, aproximadamente, algo más de 20.000, fueron registrados en el área 4 del
sector 2, en concreto en las unidades estratigráficas de la fase mesolítica y en algunas otras alteradas de esta misma área y sector.
En general, en todas las áreas y sectores han sido localizados
nódulos de sílex (117 bloques sin tallar o simplemente catados),
que constituyen la matriz base sobre la que se han desarrollado
los procesos de talla; numerosos núcleos en diferentes estados de
talla (775 en total incluyendo los fondos de núcleo), aunque principalmente agotado o reflejados, diversos productos de técnica
laminar, miles de productos de talla lascares y laminares, pequeñas lasquillas relacionadas con procesos de talla y alteraciones
térmicas, indeterminados, y un relativamente bajo número de soportes con retoque, micromelladuras y/o señales de manipulación y uso, en concreto, solamente 1.048.
No obstante, este ingente conjunto adquiere una mayor dimensión en su análisis cuando contemplamos dos variables de
enorme trascendencia: por un lado, su reparto por fases de ocupación y, por otra, la fiabilidad de las unidades estratigráficas
en función de los procesos postdeposicionales que han alterado
su composición.
Fases de ocupación y unidades estratigráficas alteradas descartadas
En el proceso de interpretación y análisis del conjunto, se ha
considerado conveniente excluir un total de 62 UEs (de 291) por
su escasa fiabilidad, al documentarse diversos indicios de alteración y contaminación que aconsejaban mantener en cuarentena
las evidencias materiales contenidas. La significativa mezcla de
un considerable número de materiales mesolíticos y neolíticos
postcardiales en unos casos y de éstos con materiales modernos
en otros, además de determinados indicios estratigráficos y sedimentológicos, aconsejaban adoptar esta determinación.
Los elementos de juicio que permiten plantear su escasa
fiabilidad son los siguientes:
1) Unidades alteradas por acciones relacionadas con la extracción de áridos. Son varias las UEs que durante el proceso de
excavación ya se pudo verificar su alto grado de alteración por
la acción antrópica actual en la extracción de áridos. No obstante, se recogieron los materiales líticos contenidos en las mismas, siendo clasificados e inventariados.
2) Unidades estratigráficas alteradas por procesos erosivos,
especialmente de arroyada que desplazaron y mezclaron materiales de diferentes fases.
3) Unidades estratigráficas alteradas por la acción antrópica de grupos neolíticos de adscripción postcardial, que entre
finales del V y principios del IV milenio cal BC practicaron numerosas estructuras negativas (fosas, cubetas y/o silos) que
afectaron a los estratos mesolíticos, produciendo y generando la
contaminación de diversas unidades sedimentarias y la migración de un buen número de ítems.
4) Y, por último, tampoco podemos olvidar los procesos de
contaminación generados durante el propio proceso de excavación como consecuencia de, al menos, dos causas: en primer
lugar, la dificultad para diferenciar los límites concretos de bas-
137
[page-n-148]
tantes de las estructuras negativas de adscripción postcardial
(fase IV) que en número superior a 40 afectaron a la zona de
ocupación mesolítica; y en segundo lugar, tampoco podemos
olvidar que se trataba de una actividad arqueológica de urgencia o salvamento, con numerosas limitaciones temporales y
humanas que no permitieron ralentizar el proceso de documentación ni adoptar sistemas de registro microespaciales, aunque
sí por unidades estratigráficas en área abierta.
Con todos estos datos, se han desestimado en el presente estudio un total de 62 UEs que constituyen el 21,30% de aquellas
con evidencias líticas, pero implica descartar el 47,05% del total del registro lítico, es decir, 12.720 piezas. En su mayor parte, corresponden a UEs del área 4 del sector 2, alteradas por la
acción de la extracción de áridos, por procesos erosivos relacionados con los procesos de arroyada pseudotravertínica que
afectaron a los niveles mesolíticos y que a su vez se vieron alterados y contaminados por la práctica de fosas durante la fase
IV del Neolítico postcardial. Especialmente significativos son
diversos paquetes sedimentarios con pseudotravertino, que cubrían algunas unidades estratigráficas neolíticas postcardiales
fiables (por ejemplo, la UE 2006), como las UEs 2032, 2038,
2075, 2190 y 2386 en las que fueron documentados 1.127,
2.038, 1.985, 2.219 y 646 elementos líticos respectivamente
–8.015 en total–, entre los que cabe destacar una mayor presencia de restos de talla y tipos retocados de adscripción mesolítica (núcleos de laminitas de talla frontal, trapecios de uno y dos
lados cóncavos, etc.), junto a fragmentos de molinos, fragmentos cerámicos (algunos peinados) y diversos soportes retocados
de clara adscripción neolítica.
En general, el grueso de las UEs descartadas o no consideradas como fiables en el presente estudio corresponden a rellenos sedimentarios de determinadas fosas de adscripción
postcardial, localizadas en el área 4 del sector 2, en los que además de tener dificultades en su delimitación, también han sido
documentados entre sus escasos materiales líticos, soportes de
clara adscripción mesolítica, cuando estratigráficamente era imposible su pertenencia a este periodo.
Por último, también hemos incluido los estratos superficiales del sector 2, en todas sus áreas (UEs 2000 y 2001), ya que
son depósitos sedimentarios de formación actual en los que como consecuencia de la acción erosiva y antrópica, encontramos
una amalgama de materiales de diferentes épocas históricas.
Planteadas estas cuestiones, creemos más ilustrativo de cara al lector realizar el análisis de los conjuntos líticos diferenciando por fases de ocupación y dentro de éstas por unidades
estratigráficas. De este modo, se agiliza la exposición de la información y se facilita su comprensión. La diferenciación por
fases de ocupación se refleja en la tabla XII.1.
Las unidades mesolíticas corresponden únicamente a los niveles del área 4 sector 2. Se trata de un conjunto de unidades sedimentarias relacionadas con un gran encachado antrópico
(empedrado de cantos rodados), plenamente fiables, con la excepción de las UEs 2211 y 2213, para las que consideramos alguna posible intrusión de materiales neolíticos, al estar
recurrentemente cortadas por más de 25 estructuras negativas
neolíticas. El número total de evidencias líticas asciende a
10.425 (10.415 si no contabilizamos las placas), lo que supone
el 38,53% del registro lítico y casi un 73% de las unidades es-
138
tratigráficas fiables. En este conjunto cabe destacar la significativa presencia de nódulos, núcleos laminares, productos de
técnica, productos de talla y un porcentaje relativamente bajo de
soportes retocados y/o con micromelladuras, ya que solamente
alcanza el 4,18%. Con este registro es evidente que se trata preferentemente de un lugar utilizado de forma recurrente para realizar labores de talla junto a diversas actividades de
producción-consumo. Estos porcentajes contrastan con los obtenidos en el conjunto postcardial (fase III y IV), donde su distribución muestra que se trata de áreas de desecho.
En efecto, en un total de 176 UEs, solamente fueron documentados 3.118 elementos líticos, lo que supone casi el 21,79%
del registro considerado como fiable. En general, el número de
evidencias se situaba entre 1 y 47 soportes, con la excepción de
las UEs 2085-2094 que rellenaban la estructura 2086, en las que
además de documentarse algunos fragmentos de cerámica esgrafiada, el número de evidencias líticas ascendió a 318. No
obstante, también debemos individualizar el conjunto de unidades correspondientes a la fase III, integradas por suelos de ocupación y rellenos (UEs 2006, 2009, 2005 y 2008).
Por otro lado, en los niveles cardiales localizados exclusivamente en el sector 1, fueron localizados un conjunto reducido
de evidencias líticas repartidas en 16 UEs. De ellas, cabe destacar las UEs 1016 y 1023, asociadas a las estructuras circulares
rellenas de cantos calizos y las UEs 1047-1048, situadas en la
zona sur del sector 1, en las que se pudieron registrar 252 piezas entre nódulos, núcleos, productos de técnica y de talla y algunos retocados.
Por lo tanto, las diferencias mostradas en la tabla por fases
son bastante evidentes. El conjunto más significativo y destacado es, sin duda alguna, la ocupación mesolítica, donde en
un conjunto no muy amplio de unidades estratigráficas correspondientes a los paquetes sedimentarios relacionados con el
encachado asociado a actividades de combustión, se pudo documentar un volumen de evidencias líticas enormemente cuantioso y diverso (73%). Por el contrario, el número de restos
líticos de adscripción cardial (5,36%) es escaso en relación, no
sólo con el número de unidades estratigráficas, sino, sobre todo,
con la superficie excavada y el volumen sedimentario exhumado. No obstante, está acorde con la frecuencia de restos de evidencias materiales de esta misma fase, por lo que cabe pensar
en dos posibles razones que pueden explicar esta cuestión: el tipo de actividades que se desarrollaron en esta zona y el carácter
de las mismas (frecuentación y recurrencia) y/o los procesos de
formación del depósito, especialmente arroyadas, que no han facilitado su conservación in situ.
Con todo, el número de restos recuperado en las unidades
postcardiales es mucho más elevado que el de momentos cardiales, aunque procedentes de un considerable número de rellenos sedimentarios de estructuras negativas, que en número de
176 han aportado alguna evidencia lítica. Esta amplia distribución hace que su tratamiento individualizado no permita realizar consideraciones de gran calado, ya que el número de
registros líticos por unidad estratigráfica oscila entre 1 y 318,
siendo limitadamente significativos los estratos de la fase III,
UEs 2005 y 2006, así como algunas de la fase IV como 20852094 y 2586. En todos estos casos, se trata de desechos intencionales derivados, desde restos de talla a productos usados.
[page-n-149]
Fase
Adscripción
Sector
I
Mesolítico
Geométrico reciente
Fase A
2
II
Neolítico cardial
1
III-IV
Neolítico postcardial
–fases IC y IIA–
2
Área
UEs
Nº registros
%
4
2209, 2210, 2211, 2213, 2225, 2226,
2231, 2234, 2235, 2279, 2334, 2536,
2551, 2554, 2562, 2567, 2568, 2570,
2571, 2573, 2576, 2578, 2580, 2582,
2589, 2591, 2592, 2593, 2595, 2597,
2598, 2600, 2604, 2605, 2607
10.425
72,86
1001, 1004, 1007, 1008, 1010, 1016,
1017, 1036, 1037, 1038, 1047, 1048
764
5,34
De la 2003 a la 2615 (176 unidades
estratigráficas recogidas en las tablas)
3.118
21,79
Total
14.307
100
3y4
Tabla XII.1. Cuadro sintético de unidades estratigráficas y número de registros líticos por fases de ocupación de Benàmer.
En definitiva, a pesar de las limitaciones que plantean registros tan dispares, constituye uno de los conjuntos más importantes del ámbito regional, que posibilita ampliar la caracterización
de las ocupaciones mesolíticas al aire libre, aproximarnos a las
neolíticas, de las que tenemos una mayor referencia, y efectuar algunas consideraciones generales sobre los cambios y las continuidades en los procesos de producción lítica.
LA MATERIA PRIMA: LA BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y
ABASTECIMIENTO DE SÍLEX
El sílex fue prácticamente la única materia prima empleada
en las labores de talla, con la excepción del soporte laminar de
cristal de roca documentado en la fase cardial. El sílex es una
roca silícea abundante en las estribaciones montañosas y en depósitos derivados en la cuenca del Serpis, siendo una de las características más destacables del conjunto, en contra de lo que
pudiese parecer, la amplia variedad cromática dentro de las distintas fuentes potenciales de abastecimiento.
En el presente estudio se ha intentado desarrollar una propuesta de agrupación y caracterización del sílex presente en
Benàmer, a partir de la variedad cromática, grado de opacidad,
textura, inclusiones y algunas características macroscópicas del
córtex. Aunque somos conscientes de las grandes limitaciones
que este intento de análisis presenta, consideramos que puede
servir para caracterizar la variedad existente y determinar en
cierta medida la gestión que de cada variedad fue realizada.
El estudio de las fuentes potenciales de abastecimiento que
acompaña a esta publicación, realizado por F.J. Molina, A. Tarriño, B. Galván y C.M. Hernández, pone de manifiesto la amplia
variedad cromática y de características del córtex existente en un
mismo depósito o fuente potencial de obtención de sílex. El tono cromático de los sílex presentes en un mismo afloramiento
como, por ejemplo el tipo Serreta, resedimentado, puede oscilar
desde tonos grises blanquecinos, marrones grisáceos o claros,
marrones, marrones oscuros y marrones amarillentos o melados,
y córtex calizos espesos o rodados de tono blanquecino hasta neocórtex. Además, la presencia de bloques de sílex en posiciones
derivadas, principalmente redepositados en laderas o incluso en
terrazas en el fondo del valle, ha posibilitado su amplia dispersión y fácil obtención mediante laboreos superficiales fuera de
las matrices originales de formación, con lo que el lugar concreto de captación de recursos silíceos pudo ser múltiple dentro del
área de dispersión de un mismo tipo de sílex.
En cualquier caso, y con todas las limitaciones que plantean los estudios de caracterización macroscópica para determinar la procedencia de la materia prima, consideramos que como
punto de partida, proponer un intento de agrupación de la variedad de sílex presente en Benàmer y correlacionarlo con los tipos de sílex geológico existentes en la zona puede servir para
proponer una primera propuesta de procedencia y mostrar la dificultad que presentan los estudios de determinación de los lugares de captación de materias primas y, en concreto, de rocas
silíceas como el sílex, dada la amplia variedad existente en una
misma fuente de aprovisionamiento. Con todo, consideramos
que se trata de estrategia de investigación de la que no se puede
prescindir, ya que se trata de una serie de procesos clasificatorios necesarios que permiten efectuar muestreos para la aplicación de otras técnicas con que obtener datos comparativos y
validar diversas hipótesis sobre la determinación de las fuentes
de suministro de materia prima.
En la tabla XII.2 se presenta un resumen de las principales
agrupaciones de sílex establecidas, realizado en colaboración
con F.J. Molina Hernández, en función de las características macroscópicas que han sido señaladas anteriormente, intentando
correlacionarlas con las probables áreas de captación cuyos sílex
presentan similares características macroscópicas.
Los sílex de tipo Serreta, resedimentado en bandas de conglomerados en buena parte de las laderas de las sierras de la Serreta, Serreta de Gorga y Almudaina, así como en otros parajes
como la Cantera de Baix en Cocentaina, pueden ser recolectados a escasa distancia de Benàmer. Sus características óptimas
para la talla y su fácil obtención mediante laboreos superficiales poco intensivos, favorecieron que su selección para la elaboración de todo tipo de soportes e instrumentos fuese muy
habitual. De ahí que sea el tipo de sílex mejor representado en
la fase I (mesolítico), II (cardial) y III-IV (postcardial) de Benàmer, en todos ellos por encima del 80% del total de evidencias.
El resto de tipos están poco representados (I, VII y VIII), en porcentajes que no superan el 10%, coincidiendo también con localizaciones que se encuentran algo más alejadas del sitio. No
obstante, también han sido documentadas algunas variedades
139
[page-n-150]
Grupo
I
Color (Munsell) Opacidad
Textura
Blanco/ gris
luminoso
M10YR 8/1
M10YR 7/1
Mediana
con tendencia a Opaco tendente tendente a fina
a traslúcido
M10YR 8/2
M10YR 7/2
en zonas
interiores
II
Gris marronáceo
luminoso o
marrón grisáceo
M10YR 6/1
M10YR 6/2
M10YR 5/1
Opaco
Mediana
tendente a fina
III
Marrón grisáceo
y marrón
grisáceo oscuro
M10YR 5/2
M10YR 4/2
Opaco
Tendente a fina
IV
Marrón
Opaco.
Marrón oscuro Algún producto Fina de aspecto
M10YR 4/3
de tendencia
arenoso
M10YR 5/3
traslúcida
M10YR 4/4
V
Marrón muy oscuro/ marrón
grisáceo muy
oscuro
M10YR 3/2
M10YR 2/2
Opaco
Fina
VI
Marrón
amarillento
vítreo/ marrón
amarillento
oscuro (melado)
M10YR5/6
M10YR5/8
M10YR6/6
M10YR6/8
Tendente a
traslúcido
Fina tendente a
muy fina
VII
Blanco
Grisáceo
M10YR8/2
M10YR7/2
Opaco
Grosera de
aspecto calizo
Inclusiones
Córtex
Calizo
blanquecino, rugoso y variable
en espesor.
Neocórtex
Tipo de sílex
Tipo Beniaia?
(variedad local).
Localizaciones Conglomerados
próximas: Barranc
del
de les Roxes, La Serravalliense
Criola (Beniaia);
Vall d’Alcalà.
Tipo Serreta
Blanquecino, ca- resedimentado.
lizo, poco
Localizaciones
Escasos bioclas- espeso. Tanto ru- próximas: Cantera
tos más claros goso como roda- de Baix (Cocentaien la escala
do.
na); La Serreta,
señalada
También puede Barranc de les Ropresentar
xes (Alcoi);
neocórtex
Serreta de Gorga
(Gorga)
Tipo Serreta
Blanquecino, ca- resedimentado.
lizo, poco
Localizaciones
espeso. Tanto ru- próximas: Cantera
Bioclastos de to- goso como roda- de Baix (Cocentaino más claro
do.
na); La Serreta,
También puede Barranc de les Ropresentar
xes (Alcoi);
neocórtex
Serreta de Gorga
(Gorga)
Tipo Serreta
resedimenado.
Localizaciones
Neocórtex
próximas: Cantera
Bioclastos de principalmente. de Baix (CocentaiCórtex calizo
tono más claro rugoso de tono na); La Serreta,
blanquecino Barranc de les Roxes (Alcoi);
Serreta de Gorga
(Gorga)
Tipo Serreta
resedimenado.
Localizaciones
próximas: Cantera
Con bioclastos Córtex espeso o de Baix (Cocentaicasi
rodado de tono na); La Serreta,
inapreciables
blanquecino Barranc de les Roxes (Alcoi);
Serreta de Gorga
(Gorga)
Tipo Serreta
resedimentado.
Localizaciones
Nódulo de
próximas: Cantera
pequeño tamaño,
Sin inclusiones con córtex roda- de Baix (Cocentaina); La Serreta,
do o rugoso Barranc de les Roespeso
xes (Alcoi);
Serreta de Gorga
(Gorga)
Nódulos de Tipo Catamarruch.
Localizaciones
tamaño conside- próximas: Barranc
Sin inclusiones rable con córtex
de les Calderes
calizo rugoso
(Catamarruch)
Tabla XII.2. Grupos de sílex establecidos en el estudio macroscópico de Benàmer.
140
Nivel geológico
Conglomerados
del Oligoceno
Conglomerados
del Oligoceno
Conglomerados
del Oligoceno
Conglomerados
del Oligoceno
Conglomerados
del Oligoceno
Depósitos
lacustres del
Mioceno
superior/
Plioceno
[page-n-151]
Grupo
Color (Munsell)
Opacidad
VIII
Marrón muy pálido, con franjas
tendentes a
tonos cremas
o rojizos
M10YR8/3
M10YR7/4
Traslúcido
IX
Gris oscuro
M.2.5YR 3/1
Textura
Inclusiones
Córtex
Fina
Sin inclusiones
Córtex
blanquecino
rugoso poco
espeso
Neocórtex
Opaco
Muy fina
Sin inclusiones
X
Negro
M2.5YR 2.5/0
M5YR 2.5/1
Opaco
Fina, tendente a
muy fina
Con bioclastos
blanquecinos
alargados y
algunos
con ópalo
XI
Marrones o
marrones amarillentos rojizos
M5YR5/4
M5YR6/4
Gris luminoso
rosáceo
M5YR7/1
M5YR6/2
Opaco o
Traslúcido
Fina
Alteraciones
térmicas
XII
Patinados y desilificados
–
–
Tipo de sílex
Nivel geológico
Tipo Beniaia?
(variedad local).
Localizaciones Conglomerados
próximas: Barranc
del
de les Roxes, La Serravalliense
Criola (Beniaia);
Vall d’Alcalà
¿?
Blanquecino
¿?
¿?
¿?
Córtex calizo Grupos II, III, IV
,
blanquecino
,
y VIII termorugoso o liso. V VIalterados
Neocórtex
Alteraciones na- Córtex calizo
turales
-
-
Tabla XII.2. (Continuación)
de sílex como son los grupos IX y X, cuya presencia es testimonial, presente en porcentajes que no superan el 1-2%, estando más presentes en las fases neolíticas. Estas variedades no se
pueden poner en relación con ninguno de los tipos de sílex geológicos conocidos en la zona, lo que en principio, plantea la posibilidad de un origen externo al ámbito local.
Por otro lado, la amplia variedad cromática del tipo Serreta, constatada por F.J. Molina Hernández en sus labores de prospección en la zona, también está presente en todas las fases de
ocupación de Benàmer, aunque los porcentajes pueden varían
de unas a otras e incluso entre unidades estratigráficas dentro
de una misma fase. El sílex de tono marrón o marrón oscuro
(grupo IV) (fig. XII.1.1), está muy bien representado en todas
las fases de ocupación de Benàmer, mientras que los grupos I,
II y III están presentes de forma uniforme en todos los momentos. El grupo de sílex marrones amarillentos o melados (grupo
VI) (fig. XII.1.3) también está presente en todas las fases, incluida la mesolítica, en forma de núcleos, productos de talla de
diversos órdenes y como productos retocados. Sin embargo, si
que podemos indicar una cierta preferencia por esta variedad
cromática a partir de la fase cardial que se mantiene durante la
postcardial. Durante la fase mesolítica, el porcentaje de uso del
sílex melado oscila por unidades estratigráficas desde el 4 hasta el 16%, mientras que para el Neolítico cardial y postcardial,
aunque también varía por unidades, los porcentajes en algún caso llegan a aproximarse al 20%, en detrimento de las agrupaciones de sílex marrones en sus diferentes tonos. En esta misma
línea, también es significativo el incremento que se observa en
el grupo VIII o de sílex marrón grisáceo con bandas cremas-beige que incrementa su consumo a partir de la fase II o cardial, pero especialmente, en la fase postcardial.
La otra materia prima constatada de forma testimonial exclusivamente en forma de soportes laminares es el cristal de roca. Solamente está presente en la ocupación neolítica cardial.
Esta variedad ha sido constatada en forma de productos de talla
laminares y de núcleos en el cercano yacimiento de Cova de
l’Or (Juan Cabanilles, 1984; Martí y Juan Cabanilles, 1989). Todo parece indicar que su procedencia pueda ser alóctona y que
al igual que algunas otras rocas y sílex, se podría haber obtenido a través de procesos de intercambio. La inexistencia de núcleos de cristal de roca en Benàmer (si presentes en Or) no
creemos que pueda ser interpretado de modo directo como ausencia de procesos de talla con cristal de roca y obtención de
productos ya manufacturados, dado lo limitado del conjunto y
su testimonial presencia en los registros de varios yacimientos
neolíticos.
En definitiva, los grupos humanos que ocuparon Benàmer
durante las fases mesolítica, cardial y momentos postcardiales,
realizaban frecuentemente labores de talla empleando sílex, con
el objeto de elaborar una amplia gama de útiles empleados en el
consumo productivo. La materia prima seleccionada fue habitualmente la más cercana al sitio, presente en las terrazas del río
Serpis, ramblas o en laderas y piedemontes de algunas de las
sierras próximas. Mediante laboreos superficiales y sin gran inversión de esfuerzo podían obtener nódulos de sílex que claramente transportaban al asentamiento, con independencia de que
141
[page-n-152]
40 mm, aunque también existen algunos cuya longitud supera
los 60 mm.
Por último, cabe indicar que no se observa que alguna de
las agrupaciones de sílex diferenciadas estuviese destinada en
exclusividad a la manufactura de un tipo concreto de soportes,
con la excepción de los triángulos de la fase mesolítica, probablemente debido a su bajo número (3). Todas las variedades cromáticas fueron empleadas para la obtención de matrices
lascares y laminares con los que elaborar el utillaje habitual de
cada periodo. Y la misma representatividad en la variedad cromática de sílex comentada está presente los productos de talla y
productos retocados.
En cualquier caso, no se trata de una cuestión cerrada, sino
que está totalmente abierta y en la que pretendemos seguir profundizando, especialmente a partir de la adopción de criterios
macroscópicos más clarificadores que den cuenta de los tipos
de sílex empleados, así como en los procesos de obtención de
materias primas.
CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIPOLÓGICA
DE LA PRODUCCIÓN LÍTICA DE BENÀMER
El segundo y tercero de los objetivos trazados en el estudio
de las producciones líticas de Benàmer es, como ya hemos indicado, la caracterización tecnológica y tipológica del conjunto.
Ambos aspectos, tecnología y tipología lítica, se presentan de
forma concatenada, aunque diferenciando por fases de ocupación. Es evidente que las características de las áreas de actividad constatadas en cada fase condicionan el volumen y
características de los conjuntos líticos recuperados, lo que también determina que las aportaciones sean de dispar magnitud.
Frente a los niveles mesolíticos en los que se pueden establecer
todos los pasos en la cadena productiva de soportes líticos,
en los cardiales y postcardiales, existen mayores dificultades
por el menor número de efectivos y la escasa presencia de algunos. El cuarto de los objetivos, la determinación del uso y
función del utillaje lítico, se expone en el siguiente capítulo realizado por A.C. Rodríguez.
Figura XII.1. Nódulo con neocórtex procedente de la UE 2567 (1).
Núcleo de talla frontal rectilínea laminar de la UE 2235 (2). Conjunto
de lascas de sílex melado (grupo VI) procedentes de la UE 2567 (3).
pudieran planificar talleres o áreas de talla dedicadas al catado,
preconfiguración o talla plena en lugares próximos a las áreas
de captación, como ha empezado a constatarse en algunas zonas
próximas en las que se han documentado núcleos laminares y
productos de talla (García Puchol et al., 2001). No obstante, la
presencia de nódulos, bloques de sílex sin tallar o catados y especialmente de núcleos en diversos estadios de talla en todas las
fases de ocupación de Benàmer muestra que su traslado al asentamiento y reserva fue una tarea habitual, con independencia de
si nos referimos a los grupos cazadores recolectores mesolíticos, o a los primeros neolíticos cardiales o grupos postcardiales
posteriores. En general, se trata de nódulos o bloques de un tamaño relativamente pequeño, aunque suficiente para poder obtener soportes laminares que, por regla general no superaron los
142
Benàmer I: la producción lítica de los grupos mesolíticos
Una vez puestas en cuarentena el conjunto de unidades estratigráficas alteradas, se ha procedido a analizar aquellas otras
cuya fiabilidad interpretamos como aceptable. Se trata de un
conjunto de 36 UEs localizadas en el área 4 del sector que corresponden a rellenos sedimentarios asociados al encachado de
cantos calizos con señales de combustión. Estas unidades estaban caracterizadas por un sedimento fino de tono marrón grisáceo, de diferente espesor, algunas de aspecto ceniciento y con
carbones de muy pequeño tamaño, localizadas bajo, sobre y entre el encachado. En algunas de estas unidades también fueron
documentados algunos fragmentos óseos de fauna salvaje muy
alterados y corroídos por procesos químicos relacionados con el
sedimento y algunas placas líticas no modificadas o incluso ligeramente desbastadas.
En la tabla XII.3 se detalla por unidades estratigráficas el
conjunto de evidencias líticas registradas que asciende a
10.425 restos, incluyendo las 10 placas líticas. El reparto por
[page-n-153]
UEs es muy dispar, presentado algunas unidades solamente 3
(UE 2592) ó 4 (UE 2593) ítems, y otras cifras superiores a los
1.000 restos. Las unidades con mayor número de evidencias son
la UE 2213 con 1.903 (18,25%) y la 2567 con 1.568 (15,29%).
No obstante, lo más habitual es que el número de restos se
sitúe entre los 100 y los 400, aunque 13 de las UEs (de 36) conservan un número por debajo del centenar. Con independencia
de estas considerables diferencias en cuanto al número de restos líticos entre unidades, hemos considerado oportuno integrarlos en un análisis global, ya que no parecen existir
diferencias cualitativas, ni siquiera en relación con la posición
estratigráfica de las mismas (unidades sobre el encachado frente a las existentes bajo el mismo en contacto con las arenas del
techo de la terraza). Al menos la comparación que podemos realizar entre ellos, muestra la presencia de los mismos tipos de
soportes, técnicas y similar representatividad de los retocados.
La clasificación del conjunto de evidencias líticas en función de los rasgos tecnológicos ha permitido diferenciar los siguientes tipos de soportes, recogidos en la tabla XII.4.
Los datos recogidos en esta tabla son lo bastante ilustrativos como para inferir que en este encachado y en los sucesivos
reacondicionamientos que sufrió, buena parte de los procesos
laborales relacionados con la producción lítica tallada se efectuaron de forma recurrente, pero con intermitencias durante el
periodo en el que estuvo en uso. En bastantes de las UEs, al
menos más de la mitad, están representados toda la gama de
soportes líticos relacionados con los procesos de talla, proceso de retocado y también, como evidencian los estudios traceológicos (Rodríguez, en este mismo volumen), procesos de
mantenimiento y sustitución de útiles, especialmente de puntas de proyectil. Por tanto, se trataría de un área habitual de trabajo relacionada con la producción-consumo y mantenimiento
de instrumentos, y, especialmente, de armaduras de proyectiles como más adelante en el análisis de los soportes retocados
mostraremos.
En este conjunto destaca el amplio número de núcleos (lascares, laminares, agotados y fracturados, fondos de núcleo) que
suman un total de 360 piezas y suponen el 3,51% del total. Estos están acompañados por un número considerable de nódulos
de sílex, algunos catados, que evidencia que de forma habitual
era un lugar donde se guardaban bloques que podían ser tallados cuando fuese necesario, o también que durante los procesos
de talla algunos nódulos no tenían las características necesarias
para la talla y eran directamente desechados.
No obstante, lo más significativo de todo el conjunto es
el alto número de lascas y fragmentos de éstas desechadas sin
retocar y, probablemente, sin usar, que en número de 4.893,
es decir un 47,72% del total, han sido registradas. Ahora bien,
aunque es evidente que existe un aprovechamiento de este tipo de soportes para la elaboración de útiles (raspadores, perforadores, lascas de borde abatido, muescas y denticulados),
su número es muy escaso (14,43%) en relación con los soportes laminares, por lo que cabe relacionarlo con el desbastado de los nódulos en el proceso de configuración de los
núcleos, principalmente, laminares y en la configuración de
algunos núcleos laminares sobre lasca, que también están presentes. El alto número de núcleos laminares (213) confirma
esta idea.
En este sentido, la presencia de 2.950 soportes laminares,
entre ejemplares completos y especialmente, fracturados, lo que
supone el 28,77% del total, unido al empleo sistemático de este
tipo de soportes para la elaboración de buena parte del utillaje
y al dominio y alto número de núcleos laminares, son claros indicadores de que los procesos de talla efectuados estuvieron
orientados principalmente a la producción de soportes laminares con los que manufacturar un amplio repertorio de útiles retocados como raspadores, perforadores, láminas retocadas,
láminas con muesca, láminas estranguladas, geométricos, y
truncaduras. Son éstos los tipos que principalmente han sido documentados en el conjunto de unidades estratigráficas de adscripción mesolítica, especialmente, las láminas con muescas y
estranguladas y los geométricos, básicamente trapecios de retoque abrupto. Aunque el porcentaje de soportes retocados es bajo (4,26%), es muy parejo al documentado en el yacimiento de
El Collado (Aparicio, 2008), donde de un conjunto de 11.887
soportes, solamente el 4,98% está retocado. El estudio traceológico (Rodríguez, en este volumen) realizado sobre un conjunto reducido, pero significado de retocados, ha mostrado que
buena parte de ellos habían sido usados y que, por tanto, se encontraban desechados en esta área de talla y de trabajo.
A continuación vamos a detallar algunos datos de cada uno
de los tipos de soportes diferenciados con el objeto de valorar a
nivel tecnológico el conjunto.
Nódulos
El conjunto de los nódulos de sílex han sido documentados
en 19 de las 36 UEs diferenciadas (tabla XII.3) y sus características son bastante dispares (fig. XII.2). Se trata de nódulos,
fragmentos de éstos o bloques irregulares con córtex calizo de
diferente espesor, algunos también con neocórtex, de tono principalmente blanquecino y cuya gama cromática muestra un dominio de los grupos II, III y IV (sílex marrones, marrones
oscuros, marrones grisáceos respetivamente). En cualquier caso, casi todos los nódulos se corresponden con los sílex de tipo
Serreta (también los melados) y, en menor medida, los de tipo
Beniaia y Catamarruch. Estos nódulos todavía pueden ser localizados mediante un laboreo superficial en diversos lugares
de la misma cuenca. Las dimensiones de los nódulos completos, en algunos casos catados mediante la realización de un primer lascado, se sitúa por encima de los 70 x 45 x 40 mm. Es
muy frecuente la presencia de nódulos que alcanzan una longitud entre 55 y 70 mm, una anchura entre 40 y 48 mm y un espesor entre 35 y 46 mm. No se observa ninguna concentración
significativa de nódulos en ninguna de las unidades. A mayor
número de restos mayor número de nódulos, al igual que de núcleos. Quizás la única salvedad es la ausencia de nódulos en la
UE 2213, para la que se ha considerado que su origen es erosivo, ya que se trata de una capa sedimentaria que cubre a la UE
2211 y al encachado.
La elevada presencia de nódulos debemos ponerla en relación, no sólo con el hecho de que las labores de talla se realizarán en este mismo lugar, dado que están presentes todos los
tipos de soportes que son el resultado de efectuar dichas acciones, sino también con la posibilidad de que aquellos grupos contaran con materia prima en reserva.
143
[page-n-154]
UEs 2209
2213
2225
2
14
1
Núcleos laminares
19
50
1
Núcleos informes
4
Soportes
1
Núcleos lascares
2211
1
2
2
Nódulos
2210
2226
2231
2234
2235
1
1
1
1
6
2300
1
1
Flancos de núcleos
2551
7
2
3
1
1
7
4
7
2
1
Tabletas/semitabletas
2
2536
1
1
Fondos de núcleo
3
1
2
2554
31
2
1
1
Crestas
2279
1
1
2
1
2
Aristas
Lascas
18
20
Fragmentos de lascas
6
15
224
371
30
5
20
Láminas
6
5
120
252
28
1
6
10
Fragm. de láminas
7
29
208
235
40
3
15
28
Debris
3
10
20
116
2
6
152
226
39
3
8
15
1
2
Indeterminados
399
Cantos usados
538
76
3
11
43
71
262
28
100
16
85
12
70
81
6
27
145
6
18
47
2
30
98
19
72
223
10
6
4
23
31
4
23
48
33
100
120
12
2
1
1
Placas esquisto
282
23
1
1
Soportes retocados
1
13
53
96
10
4
4
11
45
1
8
56
2
Total
42
102
1204
1903
228
10
50
127
186
704
114
394
893
61
2568
2567
2570
2571
2573
2576
2577
2578
2580
2582
2589
2591
2592
7
1
2
3
1
6
2
2
7
10
2
4
21
3
3
Soportes
UEs 2562
Nódulos
1
Núcleos lascares
1
Núcleos laminares
3
Núcleos informes
1
1
1
Fondos de núcleo
Tabletas/semitabletas
1
4
5
1
6
5
1
2
13
14
3
8
14
14
1
1
1
1
1
Flancos de núcleos
1
1
1
1
Crestas
Aristas
Lascas
21
Fragmentos de lascas
30
6
479
60
1
47
10
27
97
188
98
106
147
223
16
22
18
4
9
38
45
25
25
43
Láminas
7
132
11
24
15
5
10
17
66
23
25
32
Fragm. de láminas
Debris
16
346
40
36
36
8
14
58
82
76
43
40
6
39
7
4
Indeterminados
54
2
257
53
2
1
39
143
12
1568
1
2
29
8
21
4
4
4
167
104
150
5
9
55
61
4
24
1
1
3
6
22
15
13
12
75
294
492
249
255
356
2
1
Cantos usados
Placas esquisto
Soportes retocados
Total
1
33
Tabla XII.3. Distribución de tipos de soportes por unidades estratigráficas.
144
3
[page-n-155]
UEs 2593
2595
2597
Nódulos
4
2
2598
2
1
2604
2605
2
Núcleos laminares
10
11
3
1
6
Núcleos informes
2600
3
1
Totales
2607 generales
2
Núcleos lascares
Soportes
53
79
1
2
Fondos de núcleo
1
Tabletas/semitabletas
1
59
1
Flancos de núcleos
213
1
9
8
1
1
11
2
Crestas
5
Aristas
Lascas
2
Fragmentos de lascas
48
47
12
64
42
2
2
3.382
8
1.511
4
17
3
28
10
2
Láminas
1
7
5
4
10
4
3
Fragm. de láminas
1
19
13
20
7
6
5
15
16
1.075
3
Debris
277
Indeterminados
6
Cantos usados
2
1.418
1
3
Placas esquisto
10
Soportes retocados
Total
1.875
1
4
1
2
3
1
104
104
27
155
87
437
11
14
10.425
Tabla XII.3. (Continuación)
Núcleos
El número total de núcleos asciende a 360, sumando los 9
fondos de núcleos laminares. Se distribuyen ampliamente en 29
de las 36 unidades estratigráficas (fig. XII.1.2). Su reparto es dispar, aunque en general se mantiene la frecuencia de a mayor número de restos, mayor número de núcleos. No obstante, es
necesario matizar este dato ya que este extremo no se mantiene si
lo ponemos en relación con el número de evidencias líticas localizadas. En las unidades con un número muy reducido de restos,
por debajo del centenar, es frecuente que no se documenten núcleos o a lo sumo, de uno a tres. Sin embargo, existen algunas unidades con un mayor número de ítems, entre 200 y 400, donde el
número de núcleos es relativamente elevado en comparación con
aquellas unidades cuyos restos superan el millar. Por ejemplo,
mientras en la UE 2591 con 354 evidencias, el número de núcleos es de 19, en la UE 2567 con 1.568 restos, el número de es
de 37. Y, especialmente significativa es la UE 2551 con 893 piezas, cuyo número de núcleos es de 41. Mientras las UEs 2567 y
2551 son coetáneas estratigráficamente, la UE 2591 es anterior a
las señaladas, estando separadas además por dos hileras de encachado. Por tanto, sin tener en cuenta el estudio microespacial del
conjunto de restos por unidades, la interpretación más plausible es
que se trate de un espacio empleado como zona de talla de forma
recurrente a lo largo del tiempo que estuvo ocupado, empleando
las mismas materias primas y procedimientos técnicos.
Los núcleos conservados presentan una gama cromática
amplia, estando representados buena parte de los grupos cromáticos diferenciados. La presencia de sílex del grupo VII
(sílex blanco grisáceo calizo) es prácticamente testimonial,
mientras que los grupos IX y X están ausentes. Los sílex dominantes corresponden a los grupos II, III y IV, especialmente de
estos dos últimos. No obstante, también están presentes el resto
de grupos, especialmente el VI, integrado por los sílex melados.
Los bloques de materia prima melados corresponden a núcleos
laminares en casi todos los casos. Del mismo modo, el mayor
número de productos de talla (lascas y láminas) y de soportes
retocados documentados corresponde a los grupos III y IV, lo
que está plenamente acorde con las características de la materia
prima seleccionada y con la idea de que los procesos laborales
de talla se realización íntegramente en este espacio.
Como ejemplo, en la tabla XII.5 incluimos la clasificación
realizada en una de las unidades más significativas de todo el
conjunto como es la UE 2567.
En definitiva, los sílex de tipo Serreta son los dominantes,
a los que debemos añadir el empleo del tipo Beniaia en su variedad cromática grupo I.
En cuanto a las características de los núcleos, es evidente
la práctica de un doble sistema de talla destinado a la obtención
de soportes lascares por un lado y laminares por otro (figs. XII.3
a XII.8). Los núcleos lascares son, por lo general, de mayor o similar tamaño que los laminares (algunos alcanzan los 69 x 72 x
34 mm). Presentan múltiples negativos de lascado, en algunos
casos a partir de un solo plano, desarrollando una talla de orientación unidireccional (figs. XII.3.12, XII.4 y XII.7.8), aunque
lo habitual, es que presenten estrategias de talla multidireccionales en los que las concavidades proximales de los negativos
145
[page-n-156]
Tipo de Soporte
Nódulos
Nº de efectivos
% Sobre el total
53
0,51
Núcleos lascares
79
0,77
Núcleos laminares
213
2,07
Núcleos informes o
fragmentos de núcleos
59
0,57
Fondos de núcleos
laminares
9
0,08
Tabletas/semitabletas de
acondicionamiento
8
0,07
Flancos de núcleos
11
0,10
Crestas/semicrestas
5
0,05
3.382
32,98
Fragmentos de lascas
1.511
14,73
Láminas
1.075
10,48
Fragmentos de láminas
1.875
18,28
277
2,70
1.418
13,83
3
0,02
10
0,10
437
4,26
10.425
100
Lascas
Debris (lasquillas y cúpulas térmicas
Indeterminados
Cantos usados
Placas naturales/desgastadas/
desbastadas
Soportes retocados
Total
Tabla XII.4. Distribución general por tipos de soportes líticos reconocidos de la fase mesolítica.
de lascado son empleados como planos para las siguientes extracciones. También se constata la presencia de núcleos de talla
centrípeta (figs. XII.6.1 y XII.8.3).
Por otro lado, muchos de los núcleos lascares se encuentran
muy agotados, conservando dimensiones muy reducidas, lo que
no permite determinar si previamente algunos de ellos pudieron
haber sido utilizados en la obtención de láminas. El tamaño de
los negativos de lascado también es bastante amplio, pero en general, muestran la extracción de lascas de variado tamaño, aunque de tendencia ancha o muy ancha.
De los núcleos informes es poca la información que podemos aportar ya que se trata de núcleos muy agotados en los que
no se observa una talla laminar, o fragmentos de núcleos en los
que tampoco es fácil determinar este extremo, ya que muy probablemente los intentos de reacondicionamiento efectuados para intentar seguir explotándolos ocasionaron su fragmentación o
definitivo agotamiento.
Dentro del apartado de núcleos laminares se incluyen todos
aquellos bloques en los que se observa la presencia, al menos,
de un frente de negativos de lascado de tipo laminar, aunque éste en parte pueda estar modificado por los intentos de reavivado o por su reconversión en un núcleo para la obtención de
lascas. En general, los núcleos laminares, por su parte, muestran una talla mucho más sistemática y recurrente a partir de un
146
Figura XII.2. Nódulos de sílex de la UE 2551.
único plano de percusión claramente inclinado o en ángulo cerrado con respecto a la zona de extracción que, probablemente,
se va corrigiendo a medida que se desarrolla el proceso de explotación (figs. XII.3.3 y XII.5.2/4). Responden claramente a
[page-n-157]
Grupos
cromáticos
Núcleo
lascar
Núcleo
laminar
I
1
4
II
2
2
2
III
5
7
3
3
6
3
1
IV
V
Núcleo
informe
Fondos
núcleo lam.
Total
%
1
6
11,76
2
8
15,68
2
17
33,33
1
10
19,60
1
1,96
Nódulo
1
VI
4
7,84
VII
VIII
1
1
2
3,92
2
3,92
1
1,96
IX
X
XI
2
XII
1
Tabla XII.5. Relación entre grupos cromáticos y bloques de materia prima de la UE 2567.
núcleos con frente de talla unidireccional, definido como estilo
frontal rectilíneo por O. García Puchol (2005: 269).
En cuanto a sus características métricas y morfológicas cabe indicar que se trata de bloques de pequeño tamaño, que no
suelen superar los 5 cm, situándose los de mayor tamaño conservados en 48 mm de longitud y 36 de anchura y los más pequeños en 24 x 23 mm. El mayor número de núcleos se sitúa en
torno a los 34-40 mm de longitud, 25-34 mm de anchura y 2234 mm de espesor. Suelen presentar el dorso natural reservado
o bien acondicionado mediante una serie de extracciones lascares. El tamaño y morfología natural de los nódulos facilitan que
la preparación de los núcleos sea muy poca, incluso que en muchos casos, sea aprovechada la presencia de crestas naturales. El
orden de las extracciones en los núcleos y también en las láminas, muestra un desarrollo sistemático de explotación del frente
de talla de izquierda a derecha o al revés, llevando a extraer en
algunos casos series de 5 láminas sucesivas.
Por último, cabe indicar un número muy elevado de núcleos laminares abandonados en plena talla como consecuencia de
la aparición de reflejados a media altura, que hacían imposible
la continuidad de su explotación y su reavivado (fig. XII.3.2).
Productos de acondicionamiento
El número de soportes que muestran evidencias de la preparación y acondicionamiento de los núcleos laminares son realmente escasos. 8 tabletas o semitabletas de reavivado del plano de
percusión y 11 flancos de núcleos laminares (fig. XII.3.1), probablemente realizados con la intención de eliminar accidentes
de talla muy frecuentes como son los reflejados, y solamente 5
crestas han sido reconocidas en un conjunto superior a los
10.400 restos. Realmente son muy pocas evidencias, aunque suficientemente significativas de la práctica de procesos de mantenimiento de la explotación de los núcleos laminares hasta casi
su agotamiento. No obstante, su bajo número es indicativo de
que la disponibilidad de materia prima era abundante y de que
la puesta en explotación de un nuevo núcleo sería menos costoso que el intento de mantenimiento del que ya estaba en explotación con algún accidente de talla. Por otro lado, el bajo
número de crestas también se podría explicar, por las características de los nódulos seleccionados, ya que en muchos casos
su morfología facilitaría el inicio de la explotación a partir de
crestas naturales. La presencia de láminas de primer orden de
extracción y con más del 80% de la cara dorsal con córtex en un
número significativo, apoyaría esta idea.
Las crestas presentan una preparación de la arista central
como consecuencia de la práctica de extracciones lascares de
disposición alterna de pequeño tamaño (fig. XII.12.17). También se aprovechan superficies corticales como plataforma para
crear una arista, o simplemente crestas naturales.
Lascas
Las lascas y fragmentos de lascas constituyen el principal
grupo de productos de talla en cuanto a número de efectivos
(fig. XII.9 y XII.10). A las 3.382 lascas completas o casi completas, debemos añadir los 1.511 fragmentos proximales o distales, principalmente. Se trata de un conjunto muy amplio
documentado en todas y cada una de las unidades estratigráficas, siendo más numerosas en las que presentan un mayor número de efectivos. La gama cromática también es muy amplia y
su reparto es similar al constatado en los núcleos (gráfica XII.1).
Se registra un dominio de los grupos cromáticos IV y III, frente al resto. Los tipos testimoniales vuelven a ser los considerados como foráneos (IX y X), mientras que los grupos VII
(Catamarruch) y VIII (Beniaia) presenta unos valores muy bajos (tipo Serreta y tipo Beniaia grupo I).
En la tabla XII.6 se muestran los datos de orden de extracción y tipo de talón en relación con los grupos cromáticos diferenciados en las lascas documentadas en la UE 2567.
El reparto del orden de extracción a partir de la distinción
de 4 grandes agrupaciones cuyo criterio de diferenciación es la
147
[page-n-158]
6
9
lO
11
Figura XII.3. Tableta de reavivado (1) y núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2235 (2-5). Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2591 (6-8). Núcleos laminares y lascares de la UE 2580 (9-12).
148
[page-n-159]
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
XI
XII
Gráfica XII.1. Distribución relativa de lascas en relación con los
grupos cromáticos diferenciados.
Figura XII.4. Núcleos lascares de talla unidireccional de la UE 2578.
das en la explotación de los núcleos en estado de plena talla para
la manufactura de útiles sobre lascas, más cortas y anchas, de las
que se generan como consecuencia del acondicionamiento de núcleos laminares, cuyas características pueden ser más variables.
Láminas
cantidad de córtex presente en la cara dorsal, muestra una importante presencia de lascas de descortezado o relacionadas con
los pasos iniciales del mismo en todos los grupos en los que se
ha constatado un número mínimo de efectivos. En los grupos II
y VI (melados) no se han constatado lascas de primer orden, aunque sí de 2º con córtex superior al 50%. En total, se registraron
96 lascas con más del 50% de corteza de un total de 479 (20%).
El número de lascas con menos de 50% de córtex alcanza el
35,28% y el resto, el 44,67% corresponde a las lascas obtenidas
en los procesos de plena talla del núcleo. Estos porcentajes generales, aunque varían por grupos en relación directa con el número de efectivos documentados, muestran que los procesos de
talla destinados a la obtención de lascas y a la configuración de
núcleos laminares fueron realizados en este lugar.
En relación con los tipos de talones, es evidente el dominio
de los talones lisos (68,47%), una equiparable representación de
los corticales en relación con las lascas corticales o con buena
parte de la cara dorsal cortical, y algunos talones diedros no intencionales. Los talones en general son de pequeño tamaño, muchas veces casi inapreciables. El punto de impacto suele ser
visible aunque no muy marcado, lo mismo que el bulbo.
Estas mismas características en cuanto al orden de extracción y a los tipos de talón es extensible al resto de productos lascares de esta fase.
Por otro lado, el tamaño de las lascas es muy amplio, desde
las que superan ligeramente el centímetro hasta aquellas que alcanzan los 7 cm de longitud (fig. XII.10). El mayor volumen de
lascas presenta un tamaño entre 30-40 mm de longitud y anchura
y un espesor variable entre 3 y 6 mm. Con estos datos podríamos
considerar que se trata de lascas de pequeño tamaño, cortas, anchas y de espesor variable. No obstante, sería importante distinguir entre aquellas lascas de descortezado de núcleos que suelen
ser de mayor tamaño, de aquellas otras sistemáticamente obteni-
Los soportes laminares –2.950 efectivos– suponen el
28,77% del total de efectivos, conservándose completos o casi
completos solamente el 36,44% (fig. XII.11 y XII.12). El resto
corresponde a fragmentos proximales, mediales o distales de láminas. La mayor parte de las fracturas parecen producirse como
consecuencia del mismo proceso de talla.
En la obtención de este conjunto de soportes laminares no
se primó ninguna variedad de los grupos cromáticos de sílex diferenciados. Más bien al contrario, al igual que las lascas, están
bien representados todos los grupos locales, con un dominio de
los grupos III, II y IV, es decir, de los sílex de tono marrón o marrón grisáceo con bioclastos del tipo Serreta que también son
dominantes entre las lascas y los núcleos. El grupo III está representado en porcentajes superiores al 25% en algunas de las
UEs y el IV en torno al 15%. El resto de grupos también están
presentes aunque en porcentajes algo menores, mientras que los
grupos IX y X son testimoniales. Los tonos melados alcanzan
un porcentaje entre el 3-5%. Los soportes laminares termoalterados varían porcentualmente de unas unidades a otras, aunque
por término medio suponen aproximadamente un 15% del total
(gráfica XII.2).
Las características métricas del conjunto, no señalan tampoco diferencias entre grupos cromáticos. La diversidad métrica condicionada por el pequeño tamaños de los nódulos permite
observar cómo la longitud de las láminas presenta una variabilidad entre los 19 y 49 mm de longitud, aunque la mayor parte
de los soportes tienden a presentar una longitud entre 25 y
35 mm. Lo mismo podemos plantear en relación con la anchura. El conjunto muestra la posibilidad de soportes con una anchura que se sitúa estar entre los 6 y los 14 mm. No obstante,
hay una tendencia a obtener productos cuya anchura oscila entre 8 y 11 mm. Además, no se observa una correlación directa
entre longitud y anchura. A mayor longitud no tiene por qué dar-
149
[page-n-160]
2
4
3
5
6
7
8
9
Figura XII.5. Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2578 (1-3). Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2571 (4-6).
Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2551 (7-9).
150
[page-n-161]
Figura XII.6. Núcleos de la UE 2213 (1-3). 1- talla centrípeta, 2- talla laminar. Núcleos lascares de la UE 2551 (4-5).
se una mayor anchura. Son frecuentes los soportes que superan
los 40 mm de longitud y su anchura es inferior 9 mm. Y lo mismo ocurre, con muchos soportes cuya longitud es incluso inferior a 24 mm y su anchura superior a 10 mm.
Por lo tanto, el objetivo era la obtención de soportes laminares normalizados a nivel métrico a partir de las posibilidades
que ofrecía la materia prima disponible. Las dimensiones de los
soportes que se pretendía obtener ronda los 30-35 mm de longitud, 8-11 mm de anchura y 2-3 mm de espesor.
Otro aspecto importante es el orden de extracción. En las
UEs con mayor número de efectivos están presentes desde los
soportes laminares con córtex en toda la cara dorsal, pasando
por aquellos con diferente grado de presencia, a un claro dominio de los soportes sin córtex. La presencia significativa de so-
portes de primer orden y de 2º orden con más del 50% de la superficie de la cara dorsal con córtex permite inferir que en muchas ocasiones no era necesaria la preparación de aristas
longitudinales como procedimiento de configuración del frente
de extracción. Más bien al contrario, en muchos bloques de materia prima se podía utilizar aristas o crestas naturales para iniciar el proceso. La información de la tabla XII.7 referida a los
soportes laminares de la UE 2567 es clarificadora es esta cuestión. Aunque no existen soportes de 1º orden en todos los grupos cromáticos, si están reconocidos en los más abundantes.
Los soportes con más del 50% de córtex ya están presentes en
todos los grupos, al igual que los que presentan menos del 50%.
Todo ello es indicativo de que los procesos de talla se realizaron
en este mismo de lugar de forma recurrente.
151
[page-n-162]
Grupos
1º
2º+50%
2º-50%
3º
Liso
I
3
4
9
28
37
2
II
Cortical Indeterm.
Diedro
4
1
5
14
29
39
2
6
1
III
8
6
33
31
48
8
22
1
IV
13
17
48
72
94
22
31
1
V
4
3
17
12
30
3
2
2
6
4
5
8
4
3
8
5
4
18
3
1
4
10
36
28
45
8
25
4
5
214
328
VI
VII
1
VIII
1
XI
5
XII
2
Total
35
61
169
1
1
1
49
94
8
Tabla XII.6. Orden de extracción y tipos de talón de las lascas de la UE 2567 en valores absolutos y su relación con los grupos cromáticos
diferenciados.
50
1º
45
2º (+50 %)
2º (-50%)
400
40
3º
"()#
350
35
300
30
250
25
20
200
15
150
10
100
5
50
0
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
XI
XII
Gráfica XII.2. Distribución porcentual de las láminas por grupos cromáticos.
Por su parte, la gráfica XII.3 también muestra en valores
absolutos la progresión lógica de reducción de los núcleos laminares, donde una vez acabado el proceso de descortezado,
bien representado por el aumento constante de soportes de mayor a menor cantidad córtex, el número de soportes laminares
sin córtex aumenta geométricamente.
En este sentido tampoco podemos olvidar los tipos de talón
diferenciados. Dominan claramente los talones lisos no preparados, incluso se constata una cierta presencia de talones corticales. Los talones preparados como los diedros son poco
frecuentes, estando ausentes los facetados. En la tabla XII.8 correspondiente a los soportes laminares de la UE 2567 se muestra la distribución de los tipos de talón en relación con los
grupos cromáticos. En la misma no se observan diferencias entre grupos cromáticos, lo que viene a redundar en la idea de que
se aplican las mismas estrategias de talla con independencia del
tipo de sílex que se seleccione.
152
$%#
&'#
!"#
0
*+,-./0#12#3(&%#
Gráfica XII.3. Distribución del orden de extracción en valores absolutos de los soportes laminares de la UE 2567.
Por otra parte, en cuanto a las secciones podemos indicar
una mayor presencia de soportes triangulares con extracciones
dorsales que indican órdenes 12 y 21 casi por igual, y una menor frecuencia de secciones trapezoidales con un dominio claro
del orden 123, menor frecuencia del 321, y una muy baja representación de los órdenes 212, todo ello indicativo de una dirección no alterna en las estrategias de explotación de los
núcleos. La tabla XII.9 de los soportes laminares de la UE 2567
muestra claramente estas características sobre aquellos soportes
en que se ha podido determinar la sección en relación con el
grupo cromático. Su lectura muestra que, con independencia
del grupo cromático y de la representatividad de la muestra, las
secciones triangulares son las dominantes. Probablemente esta
mayor presencia de soportes de sección triangular entre las láminas no retocadas se pueda poner en relación con un mayor
aprovechamiento de los soportes de sección trapezoidal para la
elaboración del utillaje.
[page-n-163]
Figura XII.7. Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2213 (1, 3-6).
Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2211 (2, 7 y 8).
Soportes retocados
El número total de soportes retocados o con micromelladuras procedentes de 36 UEs de adscripción mesolítica asciende a
437 ítems, lo que supone el 4,26% del total de registros líticos
de esta fase (figs. XII.13 a XII.21). Se trata de un número equiparable a yacimientos al aire libre como El Collado (Aparicio,
2008), pero relativamente bajo con respecto a otros. No obstan-
te, esta baja representatividad se debe al elevado número de restos de talla, lo que constituye un claro indicio de que estamos
ante un área de producción específica de talla, empleada de forma recurrente aunque intermitente, además de un lugar dedicado también a la elaboración de astiles y proyectiles.
En la tabla XII.10 se recoge el reparto de los soportes retocados por grupos tipológicos y tipos, indicando los porcentajes
153
[page-n-164]
Lám. completas
Soporte
Grupo
1º
2º+50
Frag. proximales
3
2
3º
12
5
I
II
2º-50
1º
2º+50
4
Frag. mediales
2º-50
3º
1
1
6
IV
2
6
11
V
1
2
3
4
VIII
2
1
3
1
XI
3
2
9
25
27
74
VII
3
2º-50
3
7
2
2
17
3
1
1
2º+50
2º-50
3º
Total
3
4
1
1
1
8
45
3
14
61
2
1
21
141
1
4
8
73
30
1
3
1
1
3
2
1º
11
1
40
15
3º
8
22
2
VI
23
2º+50
10
1
III
1º
Frag. distales
3
1
9
1
2
3
14
10
15
119
17
1
3
16
3
10
1
1
6
26
88
5
2
1
31
1
3
4
13
1
1
4
5
88
3
8
13
77
478
XII
Total
6
3
1
Tabla XII.7. Orden de extracción de los soportes laminares (completos, proximales, mediales y distales) en relación con los grupos cromáticos diferenciados en valores absolutos de la UE 2567.
Soporte
Grupo
Lám. completas
Frag. proximales
Liso Cort. Inde. Died. Liso Cort. Inde. Total
I
15
1
1
II
5
1
2
10
1
1
23
28
32
III
26
2
2
50
1
2
83
IV
22
5
7
19
1
1
55
V
8
1
6
VI
4
2
VII
6
1
VIII
5
15
XI
103
11
2
12
9
7
1
12
Total
3
16
17
17
1
139
2
2
33
6
279
Tabla XII.8. Tipos de talón de los soportes laminares de la UE 2567.
de representación de cada uno de ellos. Un detenido análisis del
conjunto, muestra un claro dominio del grupo de las muescas
y denticulados (láminas con muesca y láminas estranguladas especialmente), seguido por los geométricos, en concreto, los trapecios de retoque abrupto con uno o dos lados cóncavos. Las
láminas con retoque marginal y las truncaduras presentan unos
porcentajes moderados del 7 y 5% respectivamente. El mayor
número de láminas con retoque marginal proceden de las UEs
2213 y 2211, que son las que mayor grado de contacto presentan con las unidades neolíticas. Teniendo en cuenta esta circunstancia no podemos descartar la posibilidad de que algunas
de ellas pudieran ser intrusiones de los niveles superiores neolíticos al igual que algún geométrico (uno o dos a lo sumo) por
sus características métricas.
Las truncaduras por su parte, son el cuarto grupo en representación. Se trata de un conjunto que por sus características de-
154
bemos asociar, sin descartar otros posible usos, al proceso de
elaboración de trapecios. El resto de grupos (raspadores, perforadores, lascas retocadas, lascas de borde abatido, láminas de
borde abatido y astillados) son muy minoritarios, siendo la suma porcentual de todos ellos el 7%.
Con todo, se trata de una producción lítica tallada orientada
hacia la obtención sistemática de láminas con las que elaborar láminas con muesca, láminas estranguladas, y trapecios, especialmente los de uno o dos lados cóncavos. La técnica de microburil
está prácticamente ausente al igual que los buriles. Solamente se
ha sido reconocida en dos casos. La elaboración de los geométricos está asociada a la aplicación del retoque abrupto.
Por otro lado, no se observan diferencias entre unidades,
con la excepción de la presencia de un muy reducido número de
triángulos, tres en total, procedentes de las UEs 2551, 2567 y
2589. Además, el procedente de la UE 2551 corresponde al tipo
Cocina o de lados cóncavos.
A continuación expondremos detenidamente algunas de las
características tecnológicas de los grupos y tipos reconocidos.
Raspadores
El grupo de los raspadores no es muy numeroso, pero está
presente en diversas unidades estratigráficas, desde las iniciales
(UE 2235) (fig. XII.13.4) hasta las finales de la secuencia mesolítica (UEs 2213 y 2211) (fig. XII.14.16 y XII.21.9). En general, están elaborados sobre lasca (7), otro sobre un fragmento
de lasca, y los otros dos sobre lámina y fragmento de lámina. Se
elaboraron preferentemente sobre sílex de tipo Serreta, básicamente sobre los grupos III (3), IV (2), II (2) y I, y sobre soportes, tanto de 3º orden, como de segundo (3) o incluso una gran
lasca de decalotado de 1º orden. El retoque en general es simple, aunque en algunos ejemplares es de tendencia abrupta, profundo y localizado en el extremo distal. Casi todos conservan el
talón liso, mientras que en algunos soportes ha sido suprimido
mediante fracturas por flexión. Por norma general, están elaborados sobre soportes de pequeño tamaño, de no más de 29 x 22
[page-n-165]
x 7 mm, aunque uno ellos, el elaborado sobre la lasca de decalotado, presenta unas dimensiones mucho mayores (53 x 46 x
21 mm) que lo aleja del resto de raspadores.
Perforadores
Es un grupo muy minoritario (fig. XII.18.20 y XII.21.10),
reconocido en tres piezas de las UEs 2211 y 2213 (2). Están elaborados sobre lascas y sobre un fragmento de lámina. Los grupos cromáticos seleccionados son el II y el IV del tipo Serreta
y sus dimensiones están acordes con el tamaño de las lascas,
cortas, anchas y espesas.
Lascas retocadas
Este grupo está mejor representado, aunque en porcentajes
similares a los raspadores, inferiores al 3%. El tipo de sílex empleado es el tipo Serreta, con una buena representación de los
grupos dominantes IV, III y en menor medida V y VI. Se trata
de soportes de 3º orden (8), aunque también se emplean los de
2º (2). Los talones suelen estar suprimidos o rotos. Solamente
tres piezas conservan el talón, o bien liso (2), o bien cortical. En
cuanto al retoque cabe indicar que preferentemente es simple,
aunque en algunos casos de tendencia abrupta, directo, marginal y localizado, o bien en borde izquierdo, o bien en el extremo distal. Las dimensiones oscilan de los 16 a 43 mm de
longitud y de 10 a 52 mm de anchura. En este sentido, es destacable la presencia de una lasca de mayor tamaño (43 x 52 x 5
mm) (fig. XII.21.12).
Lascas de borde abatido
Solamente han sido documentadas 4 piezas, con retoque
abrupto directo profundo y distal. Se trata de soportes de pequeño tamaño, con la excepción de uno cuyo tamaño se asemeja a una de las lascas retocadas y otro de los raspadores (57x 38
x 12 mm). Dos de las piezas están rubefactadas, mientras las
dos restantes corresponden al grupo cromático IV, uno de los
dominantes en todo el yacimiento.
Figura XII.8. Núcleos de la UE 2211
(talla laminar 1, 2, 4 y 5; 3, talla centrípeta).
Láminas con retoque marginal
Este es uno de los grupos que supera el 7% de representatividad (figs. XII.25-041, XII.27-012/020 y XII.36-154). En total, se
han documentado 32 soportes retocados con retoque de carácter
marginal, muy marginal o simplemente irregular o con micromelladuras. Están igualmente representados los soportes con retoque
marginal que muy marginal y en menor número irregular.
En relación con las láminas de retoque marginal, es destacable la presencia de un buen número de soportes completos o
casi completos, frente a los fragmentos de láminas (3), de secciones trapezoidales (11), frente a triangulares (1), dominio de
los soportes de 3º orden (8) y presencia de talones no preparados del tipo liso (4) o cortical (1), pero también preparados como los facetados (2) o diedros. El retoque es generalmente
simple inverso o directo y localizado en uno de los bordes. La
estrategia de talla muestra que se trata de soportes obtenidos siguiendo una secuencia 123 o 321. En cuanto a las dimensiones,
destaca una amplia variabilidad en la longitud, de 21 a 45 mm
y en la anchura, de 7 a 16 mm, aunque, los soportes no suelen
superar los 32 mm de longitud y la anchura se centra entre los
155
[page-n-166]
+s
10
+
15
+ 16
+ 20
Figura XII.9. Lascas de las UEs 2211 (1-9) y 2551 (10-21).
156
18
17
+
21
[page-n-167]
Grupo
Frag. mediales
Frag. distales
Soporte Lám. completas Frag. proximales
Trapezoi. Triangul. Trapezoi. Triangul. Trapezoi. Triang. Trapezoi. Triangul.
Total
I
6
11
4
7
3
5
3
6
45
II
2
7
3
20
1
11
5
12
61
III
6
23
8
45
4
29
3
21
139
IV
5
29
5
16
2
2
3
9
71
V
1
8
1
4
VI
2
4
2
16
1
3
VII
1
VIII
3
3
4
8
XI
2
12
7
16
11
1
1
4
24
14
1
9
73
1
5
1
1
73
445
XII
Total
1
27
97
32
117
15
64
20
Tabla XII.9. Secciones de los soportes laminares de la UE 2567.
10 y 12 mm (7 soportes). Otros cuatro soportes presentan una
anchura entre 7 y 9 mm (de 7 a 12 mm preferentemente). Los
grupos cromáticos muestran un dominio del grupo IV y III, destacando la presencia de una lámina gris opaca de grano muy fino y talón facetado correspondiente al grupo IX.
Por otro lado, las láminas de retoque muy marginal, presentan las mismas características, aunque es importante señalar la
mayor presencia de fragmentos de lámina, mayor número de soportes de sección triangular y un mayor empleo de soportes de
2º orden de extracción. Los patrones métricos son los mismos,
aunque en este caso existe alguna pieza que llega a los 52 mm
de longitud y otra a los 21 mm de anchura. El retoque suele ser
simple y directo localizado preferentemente en el borde izquierdo. Hay otra lámina del grupo IX, aunque de segundo orden.
Por último, las láminas de retoque irregular, también presentan secciones trapezoidales y triangulares con secuencias
123 para las primeras y 12 o 21 para las segundas, preferentemente sobre 3º orden y el mismo tipo de sílex del tipo Serreta.
Láminas de borde abatido
El número de láminas de borde abatido es muy reducido.
Solamente se han reconocido 8 soportes. Dos presentan el borde abatido rectilíneo, una en ángulo recto, tres de tipo marginal
y otros dos con el borde abatido parcial (fig. XII.19.12). Su mayor presencia ha sido constatada en una de las UEs finales de la
ocupación mesolítica, la 2213.
En general, están elaboradas sobre fragmentos de lámina
de 3º orden de extracción (6) y solamente 2 sobre soportes de 2º
orden o con presencia parcial de córtex. El grupo cromático
más empleado es el IV constatándose una de sílex melado. Las
,
secciones de los soportes laminares son básicamente triangulares, siendo solamente una trapezoidal. El retoque aplicado suele ser abrupto directo marginal o profundo, indistintamente
localizado en ambos bordes. Las dimensiones de los soportes
muestran una amplia variabilidad en relación con la longitud,
entre 18 y 43 mm, mientras que el módulo de la anchura se sitúa principalmente entre 10 y 11 mm (6 soportes). Solamente
una es de 7 mm y otra de 12 mm.
Muescas y denticulados
Las muescas y denticulados suponen el 54,46% del total de
soportes retocados. Son el grupo dominante, y dentro de éste,
los tipos de láminas con muesca (21,71%) y de láminas estranguladas (18,07%) son los más representados. El resto de tipos
son menores, en especial, las láminas con escotaduras y los denticulados sobre lasca o lámina.
Lascas con muesca.- Este tipo está presente en 9 de las 36
Ues diferenciadas, aunque principalmente en la UE 2213. Las
lascas con muesca son tanto de 2º orden con diferente grado de
córtex (12) como de 3º orden (9). El talón generalmente no está preparado, siendo liso (11) o cortical (5) y el sílex empleado
es del tipo Serreta, en concreto los tipos I, II, IV y VI. No obstante, también se ha determinado la existencia de dos lascas de
tono gris muy fino correspondiente al grupo IX. El tamaño de
las lascas con muesca también es muy variable, tal y como ocurre con el conjunto de soportes retocados sobre lasca, e incluso
en algún caso se trata de lascas sobrepasadas y con bulbos marcados. El retoque suele ser abrupto directo y profundo en cualquiera de los bordes (figs. XII.18.11/12/13/15/18/19, XII.19.13,
XII.20.10 y XII.21.11).
Láminas con muesca.- Las 108 láminas con muesca se reparten ampliamente en numerosas UEs, aunque se concentran
especialmente en las UEs 2211, 2213, 2279 y 2551 (fig. XII.13.6,
XII.14.13, XII.15.11-17, XII.18.1-5, XII.20.2/5/6, XII.21.4 y
XII.22.1). Se trata, en general, de láminas casi completas, aunque el número de fragmentos de láminas no es bajo (45). Se trata de soportes de sección trapezoidal (50) y triangular (37) de
estrategia 123 ó 321 para las primeras y 12 ó 21 para las segundas. En algún caso se han determinado hasta 5 levantamientos unidireccionales secuenciales. Los talones dominantes no
157
[page-n-168]
Figura XII.10. Lascas de las UEs 2591 (1-3 y 5-6) y 2235 (4, 7-16).
158
[page-n-169]
Figura XII.11. Soportes laminares de la UE 2235.
159
[page-n-170]
3
2
7
8
14
4
10
9
15
5
6
11
16
17
18
19
Figura XII.12. Soportes laminares de las UEs 2213 (1-11) y 2211 (12-26). Semicresta (17); lámina estrangulada (26).
160
[page-n-171]
2
l
4
5
S
7
6
9
ll
lO
11
~
14
15
~
=-
16
Hl
Figura XII.13. Soportes retocados de la UE 2235 (1-13). Trapecios de la UE 2591 (14-21).
161
[page-n-172]
Tipos
UEs 2209 2210 2211 2213 2225 2226 2231 2234 2235 2279 2300 2536 2551 2554 2562
Raspadores
Sobre lasca
1
Sobre lasca retocada
1
1
2
1
Sobre lámina
1
Sobre lámina retocada
1
Perforadores
Sobre lasca
1
Sobre lámina
1
1
Lascas retocadas
Con retoque simple
3
3
Lascas borde abatido
1
1
2
6
3
4
5
Láminas retoque marginal
Retoque marginal
1
Retoque muy marginal
Retoque irregular
1
1
1
2
2
2
1
1
Láminas borde abatido
Rectilíneo
En ángulo recto
1
Marginal
1
Parcial
1
2
1
Muescas y denticulados
Lasca con muesca
Lámina con muesca
9
1
1
18
19
3
3
Lámina estrangulada
2
12
12
2
1
1
2
1
3
19
2
10
2
Lámina con escotadura
1
3
2
11
1
14
2
Lasca con denticulación
4
Lámina con denticulación
5
1
2
6
2
1
1
2
Geométricos
Trapecio simétrico
1
Trapecio asimétrico
1
Trapecio con un lado cóncavo
4
2
1
8
Trapecio con dos lados cóncav.
3
1
3
2
1
1
5
2
1
7
1
2
1
Trapecio con un lado convexo
Trapecio indeterminado
2
1
1
Triángulo isósceles
Triángulo con dos lados cónca.
1
Truncaduras
Simple recta
1
Simple oblicua
1
Doble
1
1
Simple cóncava
1
1
1
11
45
3
3
8
56
2
Astillados
Pieza astillada
Total
1
1
13
53
96
10
4
4
Tabla XII.10. Soportes retocados por grupos tipológicos y tipos.
162
1
2
2
[page-n-173]
Tipos
UEs 2568 2567 2570 2571 2573 2576 2577 2578 2580 2582 2589 2591 2592 2593 2595
Raspadores
Sobre lasca
1
1
Sobre lasca retocada
Sobre lámina
Sobre lámina retocada
Perforadores
Sobre lasca
Sobre lámina
Lascas retocadas
Con retoque simple
1
Lascas borde abatido
Láminas retoque marginal
Retoque marginal
4
Retoque muy marginal
1
1
1
2
2
4
1
3
2
2
Retoque irregular
Láminas borde abatido
Rectilíneo
En ángulo recto
Marginal
Parcial
Muescas y denticulados
Lasca con muesca
Lámina con muesca
1
1
1
1
8
Lámina estrangulada
7
2
3
3
3
1
2
Lámina con escotadura
Lasca con denticulación
2
Lámina con denticulación
1
1
Geométricos
Trapecio simétrico
Trapecio asimétrico
1
Trapecio con un lado cóncavo
8
Trapecio con dos lados cóncav.
5
Trapecio con un lado convexo
5
4
2
4
2
1
6
2
1
2
2
Triángulo isósceles
3
2
Trapecio indeterminado
1
1
1
Triángulo con dos lados cónca.
Truncaduras
Simple recta
Simple oblicua
2
Doble
2
2
15
13
1
Simple cóncava
Astillados
Pieza astillada
Total
1
1
39
4
4
4
3
6
22
12
1
Tabla XII.10. (Continuación)
163
[page-n-174]
Tipos
UEs 2597 2598 2600 2604 2605 2607 Total
general
%
2.28
Raspadores
Sobre lasca
7
1.55
Sobre lasca retocada
1
0.22
Sobre lámina
1
0.22
Sobre lámina retocada
1
0.22
Perforadores
0.67
Sobre lasca
2
0.44
Sobre lámina
1
0.22
Lascas retocadas
2.28
Con retoque simple
10
1
Lascas borde abatido
2.28
4
0.91
Láminas retoque marginal
7.32
Retoque marginal
14
3.2
Retoque muy marginal
13
2.97
Retoque irregular
5
1.14
Láminas borde abatido
1.77
Rectilíneo
2
0.44
En ángulo recto
1
0.22
Marginal
3
0.67
Parcial
2
Muescas y denticulados
0.44
54.46
Lasca con muesca
21
4.8
108
24.71
Lámina estrangulada
79
18.07
Lámina con escotadura
2
0.44
Lasca con denticulación
12
2.74
Lámina con denticulación
16
3.66
Lámina con muesca
1
1
1
Geométricos
24.48
Trapecio simétrico
4
Trapecio asimétrico
1
1
0.89
10
2.28
Trapecio con un lado cóncavo
57
13.04
Trapecio con dos lados cóncav.
25
5.72
Trapecio con un lado convexo
2
0.44
Trapecio indeterminado
6
1.33
Triángulo isósceles
2
0.44
Triángulo con dos lados cóncav.
1
0.22
Truncaduras
5.26
Simple recta
2
Simple oblicua
16
1
Simple cóncava
3.66
3
0.67
2
Doble
0.44
Astillados
0.44
Pieza astillada
Total
2
1
2
3
1
Tabla XII.10. (Continuación)
164
0.44
0.44
437
100
[page-n-175]
Figura XII.14. Soportes retocados de la UE 2580.
están preparados, básicamente lisos (48) o corticales (10), pero
también hay algunos preparados, especialmente facetados (15)
y sólo uno diedro. El resto son soportes suprimidos o sin talón.
El orden de extracción muestra un aprovechamiento de todo tipo de soportes, tanto con córtex en menos del 50% de la superficie (51) como también de 3º orden (56). Sólo una pieza está
concrecionada y es imposible determinar si es de 3º orden.
Los grupos cromáticos representados son muy variados. El
grupo dominante es el IV (30), aunque también están bien representados los nº I, II, III, VI, VII, IX (4), X (3), XI (11) y XII (7).
En cuanto a las dimensiones de los soportes, los fracturados pre-
sentan una longitud entre 13 y 26 mm, mientras que las láminas
completas lo hacen entre 22 y 55. El soporte de mayor tamaño alcanza los 55 x 19 x 10 mm. En cuanto a la anchura los soportes
se sitúan entre los 7 y los 19 mm, aunque existe una lámina con
muesca de la UE 2279, cuya longitud es de 44 mm y una anchura de 24 mm, y presenta unas aristas totalmente paralelas en relación con los bordes. Sus características permiten considerar
que pueda tratarse de un soporte neolítico. El cualquier caso, la
anchura de los soportes sobre los que se aplica muescas preferentemente se sitúa entre 10 y 12 mm, aunque podría hacerse extensible también a las que presentan de 13 a 15 mm.
165
[page-n-176]
1
2
8
7
6
4
3
S
10
9
14
13
11
IS
16
17
Figura XII.15. Láminas estranguladas de la UE 2551 (1-10) y láminas con muesca de la UE 2551 (11-17).
166
[page-n-177]
no preparados del tipo liso (30) o cortical (7). El resto son suprimidos o sin talón. La sección de los soportes es tanto triangular como trapezoidal con las estrategias de extracción ya
señaladas.
Por otro lado, los tipos cromáticos de sílex son muy amplios, aunque domina la variedad de la Serreta en su grupo IV.
También están presentes los grupos I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI
y XII. Y los patrones modulares de longitud y anchura muestran
una amplitud muy considerable, de 18 a 61 mm de longitud y
entre 7 y 20 mm de anchura, aunque existe una intención de seleccionar soportes de 10 a 13 mm de anchura.
Láminas con escotaduras.- Solamente se han documentado
dos soportes de diferentes secciones, de 3º orden y con retoque
abrupto directo y profundo (fig. XII.14.22). Sólo un soporte
conserva el talón liso.
Lascas con denticulación.- Se trata de 12 soportes de 2º y
3º orden, talones lisos y con retoques abruptos directos o inversos profundos en uno de los bordes o en los dos (figs. XII.15.8
y XII.17.17). La variedad cromática es muy amplia para el escaso número de soportes documentados (grupos I, II, III, IV y
V). También se ha documentado un soporte lascar de tono gris
oscuro y grano muy fino del grupo IX.
Láminas con denticulación.- Este conjunto de soportes están, en general casi completos, con excepción de 3 soportes,
que son fragmentos de lámina. Su sección es tanto trapezoidal
como triangular. El orden de extracción es de 2º orden (5) y mayoritariamente de 3º; el talón es tanto liso (8) como facetado (5)
y el retoque además presenta una delineación denticulada es
abrupto directo y profundo, en uno de los bordes o bilateral.
En lo que respecta a las dimensiones de los soportes, las láminas completas varían ampliamente entre 29 y 54 mm, mientras que la anchura, aunque también es bastante amplia entre 8
y 23 mm, el mayor número se sitúan entre 10 y 12 mm.
Figura XII.16. Geométricos y truncaduras de la UE 2551.
Láminas estranguladas.- Las láminas estranguladas constituyen uno de los tipos característicos del Mesolítico en su fase
A junto a los trapecios de uno o dos lados cóncavos. En Benàmer, su número no es tan elevado como el de las láminas
con muesca, pero su representatividad es muy significativa (figs.
XII.13.10, XII.14.18/19, XII.15.1-10, XII.17.13, XII.19.4-7,
XII.20.3/7/8/9 y XII.22.2/3). Los soportes en los que se aplica
las muescas enfrentadas son tanto láminas completas o casi
completas (53) y fragmentos de láminas. El orden de extracción
muestra la selección de soportes de 1º orden (1), 2º (33) y 3º
(45). El talón de estos soportes es tanto preparado del tipo facetado (11), como diedro (1) o puntiforme (1) y especialmente
Geométricos
El conjunto de armaduras geométricas está integrado fundamentalmente por trapecios y por la presencia testimonial de triángulos. El conjunto de trapecios supone el 23,82% del total de
retocados, mientras que los tipos de trapecios con un lado cóncavo y dos lados cóncavos suponen respectivamente el 13,04% y el
5,72%. También se han constatado 6 soportes del tipo trapecio,
cuyo grado de fragmentación impide determinar con seguridad a
que tipo corresponden. Aunque las características de los trapecios
son muy similares, en el presente estudio presentamos de forma
desglosada su análisis, atendiendo a su tipología.
Trapecios simétricos.- Los trapecios simétricos son escasos, en concreto 4 soportes procedentes en su mayoría de la UE
2551. Todos están elaborados sobre soportes laminares, presentando una sección triangular (fig. XII.16.10/12). Uno de ellos
conserva córtex y los grupos cromáticos representados son los
nº III y IV, aunque uno de ellos está rubefactado. La aplicación
del retoque es claramente abrupto. Las dimensiones muestran
una longitud entre 13 y 16 mm y una anchura entre 10 y 11 mm,
dimensiones que responden claramente a las características métricas que se intentan conseguir en el proceso de elaboración de
los trapecios, con independencia del tipo.
Trapecios asimétricos.- El número de trapecios asimétricos
es más elevado (10). Presentan las mismas características que
167
[page-n-178]
5
4
2
7
8
9
19
21
Figura XII.17. Soportes retocados de la UE 2213.
168
10
[page-n-179]
l
6
4
3
2
7
9
11
13
16
15
17
20
19
18
Figura XII.18. Soportes retocados de las UEs 2213 (1-17, 20) y 2211 (18-19).
169
[page-n-180]
Figura XII.20. Soportes retocados de la UE 2211.
Figura XII.19. Soportes retocados de la UE 2211.
170
los simétricos en cuanto al tipo de soporte empleado, sección
preferentemente triangular, con una variedad cromática algo
más amplia al incorporarse los grupos I, II y V. Mantienen un tamaño cuya longitud oscila entre los 15 y los 22 mm y una anchura de 8 a 14 mm. La asimetría genera unos trapecios con una
longitud un poco superior a los simétricos, aunque no muy diferentes del conjunto. El retoque es claramente abrupto directo
y profundo (figs. XII.13.3 y XII.14.6).
Trapecios con un lado cóncavo.- Es el tipo de trapecios
dominante, al haberse censado un total de 57 piezas ampliamente repartidas por diversas unidades, aunque especialmente
presentes en las UEs 2213, 2551 y también en la unidad de ba-
[page-n-181]
Figura XII.21. Soportes retocados de la UE 2211.
se (UE 2235) (fig. XII.13.1/2). Se trata de fragmentos de láminas de secciones triangulares (30) o trapezoidales (22), de 3º orden en todos los casos, con retoque abrupto, con la excepción
de un soporte de la UE 2551 en el que se observa la aplicación
de la técnica de microburil. La variedad cromática empleada en
su elaboración es más amplia que en los tipos anteriores siendo
dominantes los tipos III y IV frente al I, II, VI, VII, IX, además
,
de 5 soportes termoalterados (grupo XI) y 4 totalmente patinados (grupo XII).
Las dimensiones de estos soportes son clarificadoras de la
normalización que adquiere su manufactura. Por un lado, podemos indicar que la longitud de los trapecios es bastante variable
al documentar desde una pieza con 11 mm a otra con 31 mm de
longitud. No obstante, el grueso de las mismas se sitúa entre los
15 y 19 mm de longitud, al igual que ocurría con los trapecios
Figura XII.22. Lámina estrangulada de la UE 2213 (fig. XII.17.13)
(1); lámina estrangulada de la UE 2578 (2); lámina estrangulada de
la UE 2213 (3); trapecio con un lado cóncavo de la UE 2213
(fig. XII.17.2) (4); trapecio con un lado cóncavo de la UE 2213
(fig. XII.17.3) (5); triángulo de dos lados cóncavos tipo Cocina
procedente de la UE 2551 (fig. XII.16.11) (6); láminas de sílex melado
de la UE 2567 (7).
171
[page-n-182]
asimétricos. En lo que respecta a la anchura, los módulos son
más concretos, al contar con soportes de 7 a 13 mm, aunque la
mayor parte se sitúa entre 8 y 11 mm. En definitiva, se están elaborando armaduras con morfología trapecial empleando todo tipo de soportes laminares de diferentes secciones y gamas
cromáticas, cuya longitud una vez acabado su proceso de manufactura rondaría los 15-19 mm y su anchura los 8-11 mm. Soportes prácticamente estandarizados en relación con sus
dimensiones, preferentemente sobre láminas sin córtex, primando el uso de sílex locales y de fácil obtención aunque sin
importar la gama cromática o el grano, ni tampoco las secciones de los soportes.
Trapecios de dos lados cóncavos.- Poco se puede añadir
con respecto a este tipo que no se haya comentado ya en el tipo
anterior (figs. XII.16.1 y XII.17.1-10). Su reparto por unidades
estratigráficas también es igual de amplia y están presentes
casi en las mismas unidades. En las UEs con mayor número de
trapecios con un lado cóncavo también se constata un mayor
número de este tipo. Por otro lado, aunque su representatividad
es menor, las características son las mismas en cuanto al empleo
de soportes laminares de secciones triangulares o trapezoidales
por igual, de 3º orden de extracción, con una gama cromática similar, prácticamente idéntica al tipo con un lado cóncavo, similar porcentaje de piezas termoalteradas y unos patrones
métricos similares. Su longitud se sitúa entre 15 y 23 mm, aunque su mayor número entre 16 y 20 mm, y la anchura entre 7
y 17 mm, pero es evidente un mayor número de soportes entre
9 y 11 mm (17).
Triángulo isósceles.- El número de triángulos isósceles se
limita a dos piezas (una con ciertas dificultades clasificatorias), localizadas en las UEs 2567 y 2589, que corresponden a
los momentos finales de la ocupación mesolítica, aunque asociadas todavía claramente al encachado. Se trata de dos soportes laminares, de sección triangular, uno de ellos rubefactado,
aunque ambos correspondientes a la variante cromática del tipo
IX, sílex gris de grano fino, para el que no tenemos un posible
origen determinado, pudiendo tratarse de materia prima alóctona. Son de 3º orden de extracción y los patrones métricos muestran una anchura un poco mayor, aunque nada significativo (12
y 14 mm).
Triángulos de dos lados cóncavos tipo Cocina.- Solamente
se ha reconocido un soporte con estas características en la UE
2551, una de las correspondientes a los momentos cercanos al
final de la ocupación mesolítica (figs. XII.16.11 y XII.22.6). Se
trata de un soporte laminar con más del 30% de córtex, de un sílex gris de origen indeterminado, al igual que el resto de triángulos, cuyas dimensiones son 18 x 10 x 3 mm.
Su escaso número y tipo no permite realizar ninguna apreciación de carácter cronológico, aunque el empleo de una materia prima no habitual y probablemente alóctona, sí puede ser
indicativo de su adquisición a través de procesos de intercambio
una vez elaborados. La presencia de este tipo podría ser indicativo de una cierta proximidad a los inicios de la fase B.
Truncaduras
El número de truncaduras, todas ellas sobre láminas, es
también escaso, alcanzando el 5,26% del total de soportes retocados. Dentro de este grupo, las truncaduras simples oblicuas
172
son las dominantes con más de un 3%. También hemos añadido
un cuarto grupo, el de truncaduras simples cóncavas, de las que
se ha constatado al menos dos ejemplares.
Todo ello es indicativo de que este tipo de soportes son, en
buena medida, soportes en proceso de elaboración destinados a
convertirse en geométricos, principalmente de forma trapecial,
aunque el estudio traceológico también muestra otros usos.
Truncadura simple recta.- Se han reconocido dos ejemplares. En un caso conserva el talón liso. Son de 2º y 3º orden, de
los grupos cromáticos IV y IX, de unos 25 x 10-14 x 3 mm con
retoque abrupto directo profundo distal.
Truncadura simple oblicua.- Se trata de un conjunto de 17
truncaduras oblicuas, sobre fragmentos de láminas de sección
tanto triangular como trapezoidal, de 2º (5) y 3º orden (12), que
presentan un retoque abrupto directo profundo distal o proximal
indistintamente (fig. XII.16.16/17/18). Los grupos cromáticos
diferenciados muestran un amplio reparto de los grupos I, II, III,
IV y VI, además de un soporte del grupo IX, algún soporte termoalterado y otros dos patinados. Los patrones métricos muestran claramente que se trata de soportes que probablemente
estén destinados a convertirse en geométricos. La longitud oscila entre 10 y 26 mm, pero preferentemente se sitúan entre 14
y 17 mm. Por su parte, la anchura también muestra un variabilidad entre 8 y 14 mm, aunque dominan ampliamente los soportes entre 10 y 11 mm. Del mismo modo, otra característica
que apoya la idea de que se tratan de soportes en proceso de
transformación es que en todos los casos se trata de láminas con
una anchura de 10-11 mm y un espesor de 2-3 mm, al igual que
ocurre con los trapecios y triángulos.
Truncadura doble.- Las truncaduras dobles están también elaboradas sobre soportes laminares, de tercer orden, secciones triangulares o trapezoidales, pertenecientes al grupo cromático IV Los
.
retoques son abruptos directos y profundos en ambos extremos y
las dimensiones son iguales a la de los trapecios. No podríamos
descartar que alguna pudiera incluirse como trapecio rectángulo
aunque irregular, más bien de tendencia trapezoide.
Truncadura simple cóncava.- Otros dos soportes presentan
una truncadura de delineación cóncava que atestigua el proceso
de elaboración de los trapecios de uno o dos lados cóncavos.
Sus características son similares a éstos (fig. XII.21.1). Este tipo no fue considerado dentro de la propuesta tipológica de O.
García Puchol (2005).
Piezas astilladas
Se trata de dos soportes sobre lasca y fragmento de lasca,
de 2º y 3º orden, aunque claramente patinados, hasta el punto
que no se puede reconocer el grupo cromático. Son piezas de
pequeño tamaño.
La producción lítica tallada de la ocupación mesolítica de
Benàmer y su relación con el contexto regional
La consideración del conjunto de evidencias líticas como
Mesolítico geométrico en su fase A, es más que evidente a tenor
de las dataciones absolutas disponibles y de las características
expuestas. Su similitud a otros conjuntos líticos de yacimientos
del ámbito regional (especialmente Cocina y Falguera) y de
otros del Mesolítico europeo, lo vinculan al estilo Montbani
[page-n-183]
(Rozoy, 1978; Martí et al., 2009). Recientemente, Perrin y otros
(2009) han considerado que se trata de la segunda de las fases
mesolíticas, de amplia extensión en la Europa occidental, caracterizada por la aparición durante el VII milenio cal BC de
producciones laminares orientadas a la manufactura de láminas
con muesca y trapecios. Aunque Benàmer I responde plenamente a esta caracterización tecnológica y tipológica, el estudio
realizado permite inferir una serie de proposiciones que a continuación pasamos a exponer:
- Se constata el empleo exclusivo de nódulos de sílex en los
procesos de talla. Para otros yacimientos del ámbito regional,
como Cocina (Pericot en Martí et al., 2009: 228) o el nivel 3/s
de Santa Maira –casi el 12%– (Miret, 2007) se ha señalado el
empleo de otras rocas no silíceas especialmente calcáreas con
las que elaborar instrumentos macrolíticos. Sin embargo, en
Benàmer están ausentes, con la excepción de tres cantos con estrías y desconchados de uso en una de sus extremos. Para El Collado también se ha señalado el empleo exclusivo del sílex
(Aparicio, 2008).
- El estudio de las características macroscópicas del sílex
muestra una selección sistemática de nódulos de sílex local del
tipo Serreta. Este tipo presenta una amplia dispersión territorial
en el valle, y especialmente dentro en un radio de 5-7 km, y una
variada gama cromática ampliamente utilizada. Dominan claramente los sílex de tonos marrones con bioclastos más claros y
con neocórtex o córtex calizo blanquecino, aunque también están bien representados los de tendencia grisácea. El sílex melado, considerado como un tipo de sílex especialmente
seleccionado durante el Neolítico, está bien representado entre
los utilizados en esta fase (fig. XII.22.7). Su origen es claramente local. Para algunos yacimientos del ámbito regional se ha
señalado la existencia de diferentes zonas potenciales de captación de materia prima, situados en el entorno más próximo al
yacimiento. Es el caso de Tossal de la Roca (García Carrillo,
1995), Cova de les Cendres (Villaverde et al., 1999), Falguera
(García Puchol, 2006) o Casa de Lara (Fernández, 1999). Los
recursos líticos de origen local también han sido considerados
como la base fundamental empleada por otras comunidades en
ámbitos regionales más alejados (Binder, 1987), sin que se descarte la presencia de algunos soportes de procedencia alóctona
más alejada.
- Es significativo el empleo minoritario o casi testimonial
de grupos cromáticos de origen no determinado. En los yacimientos ya señalados, también se ha hecho referencia a la presencia minoritaria de algunos sílex de procedencia foránea o de
difícil localización mientras no se realicen estudios geoarqueológicos más sistemáticos. Las aportaciones de F. J. Molina y
otros en este mismo volumen empiezan a estar orientadas en este sentido.
- No se constatan diferencias en los procesos de selección
de los tipos de sílex para la producción de lascas o de láminas.
Tampoco se observa una especial predilección por un tipo de sílex de mejor calidad para la elaboración de láminas.
- La presencia de todos los tipos de soportes y restos de talla en casi todas las unidades estratigráficas diferenciadas permite inferir que la zona encachada excavada sería un área de
talla, de mantenimiento y preparación de útiles, así como de
consumo productivo de los mismos.
- Se constata la producción de lascas cortas, anchas y de
tendencia espesa, siguiendo estrategias de explotación unidireccionales, multidireccionales e incluso, en algún caso de tendencia centrípeta. La variabilidad métrica de este tipo de soportes
es muy amplia, pudiendo alcanzar los 60 mm de longitud. No
obstante, buena parte de los soportes lascares son desechos relacionados con el proceso de conformación y preparación de los
núcleos laminares. El análisis efectuado muestra un escaso
aprovechamiento de los soportes lascares en la elaboración de
útiles retocados. Solamente el 13,43% de los soportes retocados
son lascas o fragmentos de éstas, lo que constituye un dato clarificar del dominio de los soportes laminares en la elaboración
del utillaje.
- Es muy destacada la producción sistemática de soportes
laminares siguiendo el estilo frontal rectilíneo propuesto por
O. García Puchol (2005). Los núcleos, adquieren una morfología de tendencia prismática, como consecuencia de la preparación de un plano de talla en uno de los extremos y un frente de
talla unipolar. Se trata de un saber hacer muy extendido entre
las poblaciones mesolíticas con elaboración de geométricos en
buena parte de Europa. La técnica de talla empleada parece ser
la percusión indirecta tal y como ha sido propuesto para otras
zonas de la península Ibérica ante la similitud de características
constatadas (Carvalho, 2002; García Puchol, 2005). Por lo tanto, el conjunto lítico analizado se engloba enteramente en el tecnocomplejo de “blade and trapeze” definido para todo el
Mediterráneo occidental (gráfica XII.4).
- Las dimensiones de los soportes laminares muestran una
cierta regularidad métrica. Suelen situarse entre 26-35 mm de
longitud, 8-11 mm de anchura y 2-4 mm de espesor. Presentan
bordes subparalelos y un cierto arqueamiento de sus extremos
distales. Estas mismas producciones laminares estereotipadas
han sido documentadas en el resto de yacimientos del ámbito regional –Falguera, Santa Maira, Cocina– (García Puchol, 2005),
aunque los módulos de anchura en Benàmer son un poco más
variables (de 8 a 12 mm frente a 7-9 mm señalados para otros
yacimientos). Es muy probable que el número total de soportes
contabilizados pueda influir en las pequeñas variaciones señaladas, aunque O. García Puchol (2005: 270) ya señala con respecto a Cocina I que es importante la proporción de soportes
retocados con un módulo superior a 12 mm, en contraposición
a Cocina II, donde se estrechan considerablemente (en torno a
los 8 mm).
- Se ha podido reconocer un aprovechamiento exhaustivo
para la elaboración del utillaje, tanto de soportes laminares de
2º y 3º orden, como de secciones triangulares o trapezoidales.
La única excepción la constituye el empleo prioritario de láminas sin córtex en la elaboración de geométricos. Los soportes laminares fueron ampliamente seleccionados para la elaboración
de una amplia gama de productos retocados, principalmente láminas con muescas, láminas estranguladas y trapecios de un lado o dos cóncavos.
- El dominio del grupo de las muescas (prioritariamente
sobre láminas), seguido de los trapecios (de uno o dos lados
cóncavos), además del bajo porcentaje de representación del
resto de grupos, permite paralelizar la ocupación mesolítica de
Benàmer con la fase I de Cocina (niveles 11-14 del Sector EI)
o fase A del Mesolítico Geométrico regional (García Puchol,
173
[page-n-184]
Gráfica XII.4. Comparación porcentual de los grupos tipológicos presentes en Benàmer I con respecto a Cocina I, Tossal de la Roca I exterior y
Falguera X-VIII (Martí et al., 2009: 228, cuadro 1).
!
2005: 271, gráfico 4.1; Martí et al., 2009: 228, cuadro 1). Estas mismas características han sido señaladas, con ciertos problemas, al nivel 3 del Abric del Mas de Martí (Fernández et al.,
2005), donde, al igual que en Benàmer, también se ha señalado
la presencia de algunos triángulos de tipo Cocina que podría
llevar su frecuentación hasta momentos iniciales de la fase B;
en los niveles I y superficial de El Collado de Oliva, donde se
constata un dominio de las muescas y denticulados sobre lasca,
aunque en los niveles superiores (superficial y I) aparecen ya
diversos trapecios, principalmente de base cóncava, láminas
con muesca y estranguladas y un posible triángulo (Aparicio,
2008: 58); en la cueva Pequeña de la Huesa Tacaña (Fortea,
1973), aunque con un escaso registro material; en el nivel I del
corte exterior del Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995), en el
que se registró la presencia de trapecios de retoque abrupto, la
ausencia de microburiles, muescas y denticulados preferentemente sobre lascas, piezas de estilo “campiñoide” cuya presencia ya se constata significativamente en los niveles previos
y un triángulo de tipo Cocina, al igual que en Benàmer; en el
tramo superior de la unidad 3 de la boca Oeste de les Coves de
Santa Maira (Miret, 2007: 87), donde se ha documentado un
conjunto tardenoide, precedido por un tramo de muescas y denticulados; y en las fases basales (VIII y VII) del Abric de la Falguera (García Puchol, 2005, 2006), consideradas como de
momentos plenos y avanzados de esta misma fase A. Sin embargo, el escaso número de efectivos no permite realizar la
comparación de las series documentadas con la excepción de la
cueva de Cocina (tabla XII.11).
- Si bien recientemente ha sido presentado un cuadro comparativo más amplio, incorporando yacimientos como Falguera
X-VIII, Tossal de la Roca I Exterior y Santa Maira 3-1/3/2 (Mar-
174
tí et al., 2009: 228, cuadro 1), hemos preferido comparar exclusivamente los niveles mesolíticos de Benàmer con Cocina, al
ser la única secuencia que cuenta con un número de retocados
estadísticamente significativo, ampliamente publicado y, en
principio, sin grandes problemas de contaminación de niveles
infrapuestos. De la citada comparación se pueden extraer las siguientes consideraciones. Los grupos minoritarios están representados de forma pareja en todos ellos con la excepción de los
raspadores, que en Cocina I presentan unos porcentajes en torno al 8%, similares a los documentados en Falguera, Tossal de
la Roca I Exterior y Santa Maira 3-1/3/2, y las láminas de retoque marginal presentan unos porcentajes más reducidos, lo que
podría ser interpretado como indicativo de una mayor antigüedad. En la misma línea podría interpretarse la ausencia de triángulos en Cocina I, presentes en Benàmer de forma testimonial,
pero con amplios porcentajes en Cocina II. Precisamente, las diferencias más palmarias se centran en la ausencia de triángulos
en Cocina I, unido al empleo sistemático de la técnica de microburil en Cocina II asociado a la masiva producción de triángulos. En Benàmer, la técnica del microburil es testimonial y la
presencia de 3 triángulos, uno de ellos de tipo Cocina, en una
unidad que no constituye el techo de la ocupación, podría ser un
indicador cronológico, situando en un momento avanzado de la
Fase A o de transición hacia la fase B los momentos finales de
la ocupación.
- Por otro lado, aunque en Benàmer el porcentaje de los
geométricos alcanza casi el 25% del total de piezas retocadas, y
en Cocina I o Falguera (Martí et al., 2009: 225) este porcentaje
es todavía más elevado, el grupo de muescas y denticulados supone el 54% del total, lo que lo aproxima más a conjuntos líticos como los registrados en el nivel I del corte exterior del
[page-n-185]
Benàmer I
%
Cocina I
(EI)
%
Cocina II
(EI)
%
Raspadores
10
2,28
11
7,97
4
2,58
Perforadores
3
0,67
0
0
0
0
Lascas retocadas
10
2,28
3
2,17
3
1,92
Lasca borde abatido
4
0,91
5
3,62
1
0,62
Láminas retoque marginal
32
7,32
4
2,9
10
6,45
Láminas borde abatido
8
1,77
5
3,62
1
0,62
Muescas y denticulados
238
54,46
46
33,33
44
28
Geométricos
107
24,48
47
34,05
59
38,06
Trapecio retoque abrupto
104
23,02
46
33,33
22
14,26
Triángulo retoque abrupto
2
0,44
0
0
34
22,05
Triángulo tipo Cocina
1
0,22
0
0
23
14,90
Segmento
0
0
0
0
2
1,27
Tipos
Fragmento
0
0
1
0,72
1
0,64
Truncaduras
23
5,26
16
11,59
27
17,51
Diversos
2
0,44
1
0,72
3
1,94
437
100
138
100
155
100
Total
Tabla XII.11. Tabla comparativa del número de soportes retocados y porcentajes por grupos tipológicos de Benàmer I, Cocina I (sector EI,
capas 11-15) y Cocina II (sector EI, capas 6-10) (García Puchol, 2005: 104; Martí et al., 2009: 230, cuadro 2).
Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995) y nivel 3s de Santa Maira (Miret, 2007). No obstante, a diferencia del Tossal de la Roca, donde las lascas son el tipo de soporte preferentemente
seleccionado, en Benàmer los soportes laminares tienen una
buen representación, tanto en relación con el total de piezas
(más del 28%), como especialmente en relación con los soportes retocados, con porcentajes de casi el 85%. No obstante, las
características de algunos de los depósitos analizados y las limitaciones numéricas de los conjuntos, con la excepción de Cocina, hacen de Benàmer una buena referencia para la definición
de la fase A del mesolítico geométrico en las tierras meridionales valencianas.
- También se puede indicar que el empleo de la técnica del
microburil en el proceso de fractura de los soportes laminares es
muy poco significativa. Solamente en dos soportes se ha podido
reconocer con claridad. La ausencia en otros yacimientos de la
zona como Tossal de la Roca o Falguera y su muy baja representación en Cocina I (García Puchol, 2005: 272; Martí et al.,
2009: 230, cuadro 2), viene a validar que su aplicación no se generalizó en las tierras levantinas hasta la fase B, asociada a la
producción de triángulos, especialmente los de lados cóncavos o
tipo Cocina (Martí et al., 2009).
- Junto a los grupos tipológicos dominantes a los que nos
hemos referido, también se han documentado otros minoritarios
igualmente representados en los yacimientos del marco regional. Estos son los raspadores, perforadores, lascas retocadas,
lascas de borde abatido, láminas de retoque marginal, láminas
de borde abatido, truncaduras y astillados. Es muy significativo
que se trata de los mismos grupos representados en Cocina I y
casi en los mismos porcentajes (García Puchol, 2005: 271-273).
- Los trapecios de retoque abrupto con un lado cóncavo son
los dominantes entre los geométricos, seguido por los de dos lados cóncavos. Algún trapecio corto y también achaparrado ha
sido documentado en Benàmer. Su presencia no coincide, exclusivamente, con las unidades basales, sino que están presentes
también en las UEs finales de la ocupación. Y tampoco hay diferencias en la representación del grupo de las muescas y denticulados, ni tampoco en la presencia de lascas de retoque
simple o de borde abatido. La única característica significativa
coincide con la presencia de los únicos tres triángulos en unidades estratigráficas cercanas al techo de la ocupación mesolítica. Este hecho podría ser indicativo de su proximidad a los
inicios de la fase B del mesolítico regional, aunque dado el escaso número de efectivos, su presencia tampoco debe ser considerada como diagnóstica.
- Es significativo el empleo de sílex de origen indeterminado en la elaboración de los escasos triángulos reconocidos.
La escasa presencia de este tipo de armaduras (3) no permite valorar con mayor profundidad esta cuestión, pero podría ser indicativo de una procedencia foránea de estos soportes o de su
obtención mediante procesos de intercambio.
- Las truncaduras son, básicamente, soportes laminares con
retoque abrupto en proceso de conformación de geométricos,
cuestión que también ha sido reconocida en otros yacimientos.
No obstante, el estudio traceológico, realizado por A.C. Rodríguez, permite determinar que algunos de estos soportes también
fueron usados en el procesado de carne.
En definitiva, estamos ante un área primaria de talla, empleada de forma recurrente, en la que se empleó el sílex local en
la producción de soportes laminares con los que manufacturar
láminas con muescas, estranguladas y geométricos de tipo tra-
175
[page-n-186]
pecio con retoque abrupto, preferentemente. Buena parte de esta producción, efectuada en un área de actividad de producción
y consumo, estuvo orientada a la preparación de instrumental
destinado a la obtención de biomasa animal de pequeño y mediano tamaño. En este sentido, Benàmer I se constituye en un
yacimiento de referencia obligada junto a Cocina en la caracterización de los momentos plenos y finales de las industrias
mesolíticas del VII milenio cal BC, validando junto a otros yacimientos como Tossal de la Roca, El Collado o Falguera, con
dataciones absolutas, como a lo largo del milenio se fue abandonando la producción de muescas y denticulados sobre lasca y
se fue incorporando la producción laminar destinadas a muescas, estranguladas y trapecios de retoque abrupto.
Benàmer II: la producción lítica de los grupos neolíticos
cardiales
Mientras en el sector 2 se localizan las ocupaciones mesolítica y postcardial de Benàmer, a unos 200 m, en el sector 1 es
donde ha sido reconocida la ocupación cardial de forma exclusiva (a la que se debe unir la fase V o ibérica). Se trata de un
reducido conjunto de unidades estratigráficas de carácter sedimentario y estructural en las que se ha documento un registro
material muy exiguo, siendo el número de soportes líticos tallados el mejor representado. En 16 UEs de características sedimentarias asociadas a estructuras de planta circular/oval se han
registrado un total de 763 soportes de sílex y uno de cristal de
roca. Es un conjunto muy reducido en relación con las evidencias de la ocupación mesolítica, y también con respecto a las
postcardiales, más aún si tenemos en cuenta el importante volumen sedimentario exhumado en el sector 1, pero los procesos
erosivos y de arroyada constatados explican esta circunstancia.
Estas unidades estaban caracterizadas por un sedimento fino de
tono marrón, de diferente espesor. En algunas de estas unidades
también fueron documentados algunos fragmentos óseos de fauna muy corroída, algunas placas líticas no modificadas y cantos
que hemos incluido entre el material lítico.
En la tabla XII.12 se detalla por unidades estratigráficas el
conjunto de evidencias líticas talladas registradas. El reparto
por UEs es muy dispar, presentado algunas unidades solamente
1 (UE 1007) o 2 (UE 1004) ítems, mientras que la mayor cantidad procede de la UE 1023 (246 soportes). Con independencia
de estas considerables diferencias en cuanto al número de restos
líticos entre unidades, hemos considerado oportuno integrar en
un análisis global las unidades más significativas (1001, 1016,
1017, 1023 1047 y 1048), ya que no parecen existir diferencias
cualitativas, ni siquiera en relación con la posición estratigráfica de las mismas, como por ejemplo ocurre con la UE 1016 infrapuesta a la 1023.
La clasificación del conjunto de evidencias líticas en función de los rasgos tecnológicos ha permitido diferenciar los siguientes tipos de soportes en su conjunto, reflejado en la tabla
XII.13.
Estas tablas son ilustrativas de que, a pesar de lo limitado
del conjunto han sido reconocidos desde nódulos de sílex a núcleos o productos de talla, junto a soportes retocados. La única
ausencia son los productos de técnica como las crestas, en clara
relación con una baja presencia de núcleos y soportes laminares.
176
La mayor importancia de la talla lascar es evidente en la representación de los núcleos, de los productos de talla y también, de
los soportes retocados, como luego veremos.
Dada la amplia dispersión de unidades estratigráficas, en
un solar de más de 1.900 m², cabe la posibilidad de que estemos
ante diversas áreas de talla, dada la presencia de núcleos y productos de talla en unidades tan distantes como la 1023 y la
1047-1048, posiblemente efectuadas en distintos momentos
(figs. XII.23, XII.24 y XII.25). Por tanto, se trataría de áreas de
talla relacionadas con algunas de las estructuras pétreas con evidencias de combustión.
En este conjunto destaca el número de núcleos lascares junto a la reducida presencia de laminares (6 ejemplares). En total
se han documentado un total de 53 núcleos, lo que suponen el
6,92% del total. Éstos están acompañados de algunos nódulos
de sílex, algunos testados, lo que evidencia que de forma habitual las labores de talla se efectuaban en estos mismos lugares
de actividad.
No obstante, lo más significativo de todo el conjunto es el
alto número de lascas y fragmentos de éstas desechadas sin retocar y, probablemente, sin usar, que en número de 322, es decir un 42,27% del total, han sido registradas. Se documenta un
aprovechamiento exhaustivo de este tipo de soportes para la elaboración de diferentes tipos de soportes retocados (raspadores,
lascas retocadas, lascas de borde abatido, muescas y denticulados) en relación con los soportes laminares. El 60% de los soportes retocados son lascas y solamente los grupos de láminas
retocadas, elementos de hoz, geométricos y truncaduras son exclusivamente elaborados sobre láminas.
En este sentido, la presencia de 44 soportes laminares, entre ejemplares completos y especialmente, fracturados, lo que
supone el 5,75% del total, unido al empleo sistemático de este
tipo de soportes para la elaboración de parte del utillaje, son indicadores de que parte de los procesos de talla efectuados estuvieron orientados a la producción de soportes laminares con los
que manufacturar un amplio repertorio de soportes retocados
como láminas de retoque marginal, elementos de hoz, geométricos y truncaduras.
Aunque el porcentaje de soportes retocados es bajo (5,23%),
es similar al obtenido en el yacimiento cardial de la Caserna de
Sant Pau del Camp (Borrell, 2008: 37-38), donde de un total de
707 registros, solamente 58 (8,2%) estaban retocados.
Los iniciales estudios traceológicos, realizados por A.C.
Rodríguez, muestran que buena parte de los soportes retocados
habían sido usados, además, en diferentes trabajos y tareas (ver
estudio traceologico). A continuación vamos a detallar algunos
datos de cada uno de los tipos de soportes diferenciados con el
objeto de valorar a nivel tecnológico el conjunto.
Nódulos
El conjunto de los nódulos de sílex se reparten solamente
en 4 de las 16 unidades estratigráficas diferenciadas (tabla
XII.12) y sus características son bastante dispares. Se trata de
nódulos, fragmentos de éstos con córtex calizo de diferente espesor, algunos también con neocórtex, de tono principalmente
blanquecino y cuya gama cromática muestra la presencia de sílex de los grupos I, II y IV. En cualquier caso casi todos los nó-
[page-n-187]
Soportes
UEs 1001 1004 1007 1008 1009 1010 1016 1017 1023 1027 1036 1037 1038 1047 1048 1050
Nódulos
1
Núcleos lascares
2
4
1
14
Núcleos laminares
1
1
Núcleos informes
1
5
6
1
1
Total
1
1
12
38
3
6
2
1
5
9
Fondos de núcleo
Tabletas/semitabletas
Flancos de núcleos
3
1
4
Crestas
Aristas
Lascas
12
58
9
91
20
42
Fragmentos de lascas
6
2
1
21
2
31
7
13
80
Láminas
2
4
12
2
1
21
Fragmentos de lám.
3
1
1
Debris
1
1
243
10
3
6
Cantos usados
2
9
1
16
4
Indeterminados
2
10
37
4
1
72
23
27
7
39
7
130
219
3
3
Placas esquisto
1
Soportes retocados
3
Total
34
2
2
1
8
12
1
7
2
13
1
171
34
245
1
4
2
2
1
2
1
3
40
44
208
1
764
Tabla XII.12. Reparto por unidades estratigráficas del conjunto de soportes reconocidos en Benàmer II.
dulos se corresponden con los sílex de tipo Serreta. Estos nódulos todavía pueden ser localizados mediante un laboreo superficial en diversos lugares de la misma cuenca. Las dimensiones
de los nódulos completos, en algunos casos catados, alcanzan
los 95 x 90 x 50 mm, aunque lo habitual es que presenten unas
dimensiones más reducidas –70 x 60 x 33 mm.
La presencia de nódulos debemos ponerla en relación, no
sólo con el hecho de que las labores de talla se realizarán en este mismo lugar, dado que están presentes todos los tipos de soportes que son el resultado de efectuar dichas acciones, sino
también con la posibilidad de que aquellos grupos contaran
con materia prima en reserva.
Núcleos
El número total de núcleos asciende a 53, no habiéndose
documentado ningún fondo de núcleo. La mayor parte son núcleos lascares, incluso los informes o fragmentos indeterminados de núcleos, siendo solamente 6 los laminares. Los núcleos
se reparten por 9 de las 16 unidades estratigráficas. Su reparto
es dispar, concentrándose en torno a las estructuras de encachados circulares/ovales y asociadas a las unidades superpuestas 1016 y 1023, pero también en la zona sur del sector 1, en
concreto en la UE 1048. Es significativa la asociación de un
amplio número de núcleos lascares con un número elevado de
lascas. De hecho, el mayor número de lascas y de debris también ha sido documentado en estas unidades, lo que podría ser
indicativo de la práctica de labores de talla en estas zonas. Los
núcleos laminares también fueron localizados en las mismas
unidades señaladas.
Núcleos laminares
Los núcleos laminares documentados se distribuyen ampliamente por 5 unidades y corresponden a bloques muy agotados, cuya morfología sería de tendencia prismática con un
único plano y un frente de talla unidireccional (figs. XII.23.1,
XII.23.5 y XII.24.7/8). Corresponderían al estilo de talla envolvente o semienvolvente, aunque en algún caso también responden al estilo frontal rectilíneo planteado por O. García
(2005) para el Mesolítico. El núcleo de mayor tamaño conserva unas dimensiones de 45 x 38 x 26 mm y presenta un frente
de talla frontal con 5 levantamientos unidireccionales sucesivos. Los 4 flancos de núcleos documentados corresponden a
núcleos laminares con algún accidente de talla que intentó ser
corregido. La percusión indirecta o la presión pudieron ser las
técnicas empleadas.
La materia prima empleada es muy variada, correspondiéndose con los grupos II, III, IV, VI, VIII y IX. En dos casos,
la presencia de reflejados obligaron al abandono de núcleos.
Núcleos lascares
Los núcleos conservados (38) presentan una gama cromática amplia, dominando el tipo IV (35%), seguido por el grupo III
(20%) y de forma minoritaria los grupos I, II, VI, VII, XI y XII.
177
[page-n-188]
Tipo de soporte
Nº efectivos
%
Nódulos
5
0,65
Núcleos lascares
38
4,97
Núcleos laminares
6
0,78
Núcleos informes o
fragmentos de núcleos
9
1,17
Fondos de núcleos
laminares
-
0
Tabletas/semitabletas
de acondicionamiento
-
0
Flancos de núcleos
4
0,52
Crestas/semicrestas
-
0
Lascas
243
31,80
Fragmentos de lascas
80
10,47
Láminas
21
2,74
Fragmentos de láminas
23
3,01
Debris (lasquillas y
cúpulas térmicas)
72
9,42
Indeterminados
219
28,66
Cantos usados
Placas
naturales/desgastadas/
desbastadas
Soportes retocados
3
0,39
1
0,13
40
5,23
Total
764
100
Todo ello supone más del 41% del total del registro. Se trata de
un conjunto muy amplio documentado en trece de las unidades
estratigráficas, siendo más numerosas en las que presentan un
mayor número de efectivos.
La gama cromática también es muy amplia y su reparto
es similar al constatado en los núcleos. Se registra un dominio
de los grupos cromáticos IV, I y III, frente al resto de grupos.
El grupo de sílex del tipo VII de tipo Catamarruch está bien representado, mientras que el nº V está totalmente ausente. Los
grupos testimoniales vuelven a ser los considerados como foráneos (X), mientras que el nº VIII (Beniaia) es casi testimonial.
Los soportes termoalterados suponen cerca del 9%, mientras
que el patinado algo más del 10% (gráfica XII.5).
Por otro lado, en la tabla XII.14 se muestran los datos de
los diferentes tipos de talón diferenciados en las principales unidades estratigráficas.
Es evidente el dominio de los talones lisos sin preparar,
acompañados por los corticales, en clara relación con el proceso de pelado y configuración de los núcleos. El resto de soportes, o bien no conservan el talón por fracturas indeterminadas, o
bien no se ha podido determinar.
El reparto del orden de extracción a partir de la presencia
de córtex muestra un importante número de lascas de descortezado o relacionadas con los pasos iniciales del pelado y configuración de los núcleos (tabla XII.15 y gráfica XII.6).
Son varias las lascas de decalotado documentadas y un
buen porcentaje de lascas con más del 50% de córtex, mientras
que el 57,61% no presentan córtex y corresponden a soportes
obtenidos en pleno estado de talla.
Tabla XII.13. Cuadro sintético del conjunto de evidencias líticas de la
fase cardial o Benàmer II.
100
Del mismo modo, el mayor número de productos de talla (lascas y láminas) y de soportes retocados documentados corresponde a los grupos III y IV lo que está plenamente acorde con
,
las características de la materia prima seleccionada. No obstante, también están presentes los grupos melados (VI) y beige-cremas (VIII).
Por otro lado, en su mayor parte se trata de núcleos plenamente agotados (22 bloques) en los que solamente se puede observar estrategias de talla multidireccionales. En aquellos que
todavía muestran posibilidades de seguir siendo explotados,
con dimensiones superiores a 60 mm (64 x 61 x 58 y 71 x 82
x 53 mm), encontramos estrategias de obtención de lascas siguiendo frentes unidireccionales, aunque con 1, 2 o incluso 3
planos de explotación sucesivos y algunos otros con explotaciones multidireccionales. La percusión directa con percutor
blando parece ser la técnica empleada en su explotación (algunos bulbos marcados, puntos de impacto, lascas reflejadas o sobrepasadas, etc.).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I
II III IV V
VI VII VIII IX X XI XII
Gráfica XII.5. Distribución de lascas en valores absolutos en relación
con los grupos cromáticos diferenciados.
Por otro lado, el tamaño de las lascas es muy amplio, desde las que superan ligeramente el centímetro hasta aquellas que
! alcanzan los 70 mm de longitud en la UE 1048. No obstante, el
Lascas
mayor volumen de lascas presenta un tamaño entre 25-35 mm
El conjunto de lascas y fragmentos de lascas constituyen de longitud, 18 y 30 mm anchura y un espesor variable entre 3
el conjunto principal en cuanto a número de efectivos (fig. y 6 mm. Con estos datos podríamos considerar que se trata de
XII.24.2). A las 243 lascas completas o casi completas debemos lascas de pequeño tamaño, cortas, anchas y de espesor variable.
añadir los 80 fragmentos proximales o distales, principalmente. No obstante, sería importante distinguir entre aquellas lascas de
178
[page-n-189]
Figura XII.23. Núcleos laminares (1 y 5) y soportes retocados de las UEs 1001 (2, 3, 4, 6-13) y 1023 (14-21).
descortezado de núcleos que suelen ser de mayor tamaño y que
pueden alcanzar desde 50 hasta 70 mm de longitud, 25 a 64 mm
de anchura y espesores de hasta 34 mm, de aquellas otras sistemáticamente obtenidas para la manufactura de útiles sobre lascas, más cortas y anchas y que suelen ser empleadas como
útiles retocados. Por lo general, las lascas de 23 a 49 mm de longitud y anchura suelen ser las seleccionadas para aplicar el retoque. En este sentido, no podemos olvidar que el 60% de los
soportes retocados son lascas.
Láminas
Los soportes laminares, 21 completos y 23 fragmentos, suponen el 5,75% del total de efectivos (figs. XII.23.6/7/9 y
XII.25.1). Esta baja presencia está acorde con el escaso número
de núcleos, aunque también con un exhaustivo aprovechamiento de los mismos como soportes retocados, ya que el 40% de éstos son laminares.
En la obtención de este conjunto de soportes laminares no
se primó ninguna variedad de los grupos cromáticos de sílex di-
179
[page-n-190]
Figura XII.24. Soportes retocados (1, 3, 5, 6, 9, 10 y 11), núcleos laminares (4, 7 y 8) y lasca (2) de la UE 1016.
180
[page-n-191]
Figura XII.25. Lámina (1), flanco de núcleo (2) y soportes retocados de las UEs 1016 (3, 4, 6, 7, 8 y 9), 1036 (5, 9, 12 y 14) y 1048 (10, 11 y 13).
181
[page-n-192]
UEs 1001
Talones
Liso
1008
1016
1017
1023
1036
2
5
Cortical
1004
3
39
5
55
1
2
9
1037
1047
13
36
159
1
19
Facetado
1048 Total
1
32
1
Sin talón
2
Indeterminado
3
Total
2
12
2
3
3
8
2
14
58
9
1
2
92
10
4
36
20
1
1
4
1
42
238
Tabla XII.14. Tipos de talón reconocidos en las principales unidades estratigráficas.
Talones
UEs 1001 1004 1007 1008 1009 1016 1017 1023 1036 1037 1047 1048 Total
1º
9
1
1
3
1
2º
6
22
2
33
2
3º
6
2
1
2
1
27
6
56
1
Total
12
2
1
3
1
58
9
92
3
1
14
1
8
15
90
11
27
140
20
42
243
Tabla XII.15. Distribución del orden de extracción de las lascas por unidades estratigráficas.
Gráfica XII.6. Reparto del orden de extracción de las lascas en
valores relativos.
!
ferenciados. Más bien al contrario, al igual que las lascas, están
bien representados todos los grupos locales, con un dominio de
los grupos IV III y VIII. Es destacable la ausencia de los grupos
,
I y II y la baja proporción de los sílex melados, mejor representados en soportes retocados (gráfica XII.7). Cabe destacar, dentro de este conjunto, un único soporte laminar sobre cristal de
roca (fig. XII.23.8).
Las características métricas del conjunto no muestra tampoco diferencias entre grupos cromáticos. La diversidad métrica es bastante amplia. Se ha observado cómo la longitud de las
láminas presenta una variabilidad entre los 16 y 49 mm de longitud, aunque la mayor parte de los soportes tienden a presentar
una longitud entre 25 y 35 mm. Lo mismo podemos plantear en
relación con la anchura, aunque la variabilidad es mayor. El conjunto muestra soportes con una anchura que puede estar entre
182
los 6 y los 19 mm, aunque hay una tendencia a obtener productos cuya anchura oscila entre 12 y 15 mm, sin olvidar varios soportes de 8 mm están bien representados.
Por lo tanto, el objetivo era la obtención de soportes laminares regulares a nivel métrico a partir de las posibilidades que
ofrecía la materia prima disponible. Las dimensiones de los soportes que se buscaba elaborar ronda los 25-35 mm de longitud,
12-15 mm de anchura y 2-4 mm de espesor.
Otro aspecto importante es el orden de extracción (gráfica
XII.8). En las unidades estratigráficas de mayor número de
efectivos están presentes desde los soportes laminares con córtex en más del 50% de la cara dorsal, pasando por aquellos con
diferente grado de presencia a un claro dominio de los soportes sin córtex. La ausencia de soportes de primer orden y la escasa presencia de soportes con más del 50% de la superficie de
la cara dorsal con córtex permite inferir la necesaria preparación de los núcleos a partir de la preparación de crestas. Por
otro lado, los soportes con menos del 50% de córtex ya están
muy bien representados, al igual que las de 3º orden, objetivo
de su producción.
Tampoco podemos olvidar los tipos de talón diferenciados
(tabla XII.16). Dominan claramente los talones lisos no preparados, incluso se constatan talones corticales. Los talones preparados como los diedros o facetados son poco frecuentes,
siendo entre éstos, más habituales los primeros.
Por otra parte, en cuanto a las secciones podemos indicar la
presencia tanto de soportes triangulares con extracciones dorsales que indican órdenes 12 y 21 casi por igual, como trapezoidales con un dominio claro del orden 123, todo ello indicativo
de una dirección no alterna en las estrategias de explotación de
los núcleos.
[page-n-193]
7
Talones
6
Liso
UEs 1001 1016 1023 1047 1048 Total
2
5
Facetado
3
Diedro
2
8
Cortical
4
2
1
1
Suprimido
1
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
Gráfica XII.7. Distribución en valores absolutos de las láminas
completas por grupos cromáticos.
!
2º (+50 %)
2º (-50%)
3º
50
45
40
35
30
25
!!"
20
#$"
15
10
5
!"
0
Gráfica XII.8. Orden de extracción de los soportes laminares.
Soportes retocados
El número total de soportes retocados o con micromelladuras procedentes de las 16 UEs de adscripción cardial asciende a
40 ítems, lo que supone algo más del 5% del total de registros
líticos de esta fase. Se trata de un porcentaje relativamente bajo
con respecto a otros yacimientos, aunque probablemente se debe a la baja densidad de evidencias de ocupación. No obstante,
a pesar de los escasos elementos diagnósticos, todo parece indicar que las labores de talla y retocado fueron efectuadas en esta zona en torno a las estructuras de combustión y a una zona
alejada de éstas, asociada a bloques y cantos arrastrados de origen antrópico (UEs 1048 y 1049).
En la tabla XII.17 se recoge el reparto de los soportes retocados por grupos tipológicos y tipos, indicando los porcentajes
de representación de cada uno de ellos.
Un detenido análisis del conjunto, muestra un claro dominio
de los tipos lascas retocadas (27,5%), lascas con muesca (17,5%)
y lascas con denticulación (17,5%), seguido por los geométricos
Total
2
1
1
0
1
2
1
1
Indeterminado
0
1
2
Sin talón
1
14
1
2
4
12
2
1
21
Tabla XII.16. Tipos de talones de los soportes laminares.
(10%), raspadores sobre lasca, láminas con denticulación y el
resto. Es muy significativo el dominio de los soportes lascares,
con un 60% del total y de las lascas con muesca o denticuladas
con un 30% del total. También es destacable la poca presencia
de láminas con retoque marginal y/o irregular –a diferencia de
lo documentado en cova de l’Or (García Puchol, 2005)–, de
truncaduras y la ausencia de perforadores/taladros y láminas de
borde abatido.
En cuanto a los tipos de sílex, los soportes lascares retocados muestra un empleo variado de los grupo diferenciados
(I, II, III, IV, VI, VIII) aunque con un claro dominio del grupo
IV. Las piezas termoalteradas constituyen el 12,5%. Por su parte, los soportes laminares están elaborados sobre los tipos IV,
VI y VIII, aunque también hay algunos alterados por la acción
del fuego.
Con todo, se trata de una producción lítica tallada orientada hacia la obtención y aprovechamiento tanto de lascas como
de láminas, con las que elaborar una variada gama de útiles,
y donde ya se reconoce una clara asociación entre el tipo de
soporte y el útil que se pretende elaborar. Así por ejemplo, los
elementos de hoz, los trapecios y truncaduras se elaboraron exclusivamente sobre láminas, mientras que raspadores y soportes
de retoque simple sobre lasca. Las muescas y denticulados se
elaboran indistintamente sobre cualquiera de los dos tipos de soportes. Tampoco se reconoce la técnica del microburil, pero sí
la aparición de nuevos tipos de retoques como el simple/simple
invasor o doble bisel, aplicado a trapecios, y pátinas por uso con
disposición oblicua al filo, conocidas tradicionalmente como
“lustre de cereal”.
A continuación expondremos detenidamente algunas de las
características tecnológicas de los grupos y tipos reconocidos.
Raspadores
El grupo de los raspadores no es muy numeroso, pero está
presente en diversas unidades estratigráficas (UEs 1001 y 1023)
(fig. XII.23.3/11/16). Están elaborados sobre lasca (3), con el
talón suprimido o no (liso), sobre soportes de 2º (2) y 3º orden
y sobre sílex de los tipos IV y VIII. El retoque que presentan es
simple directo y profundo en el extremo distal en soportes de 19
a 34 mm de longitud, de 16 a 31 mm de anchura y espesor variable (5-9 mm). Suelen presentar un córtex rodado.
183
[page-n-194]
Tipos
UEs 1001 1004 1007 1008 1009 1010 1016 1017 1023 1027 1036 1037 1038 1047 1048 1050
Total
Raspadores
Sobre lasca
1
2
3
Lascas retocadas
De retoque simple
3
Lascas borde abat.
1
3
1
1
1
2
11
1
Láminas ret. marg.
Marginal
1
Muy marginal
1
1
2
2
3
2
Muescas/denticulados
Lasca con muesca
Lámina con muesca
Lasca con denticul.
3
Lámina con denticul.
1
1
6
1
1
1
6
1
1
1
Elemento de hoz
1
1
1
2
1
3
Trapecios
Simétrico
1
Jean Cros/Montclus
1
1
1
Truncaduras
Recta
Total
1
3
2
1
12
2
13
1
2
2
3
40
Tabla XII.17. Distribución de los soportes retocados por grupos tipológicos y unidades estratigráficas.
Lascas retocadas
Este grupo es el mejor representado en el yacimiento, al
haberse documentado 11 piezas (figs. XII.23.21, XII.24.10 y
XII.25.4/10). Supone el 27,5% del total de soportes retocados. Se
trata de lascas de muy diversas dimensiones, desde aquellas de 3º
orden de muy pequeño tamaño (12x17x 3 mm) hasta lascas de decalotado o descortezado, alcanzando los 56 x 82 x 22 mm. El retoque que les caracteriza suele ser simple directo profundo o
marginal en uno de los bordes, presentando en un caso micromelladuras. En este sentido, el orden de extracción muestra el empleo, tanto de soportes de 1º orden (1) como de 2º (3), como
preferentemente de 3º (7). Conservan en algunos casos el talón,
siendo liso (6) o cortical (1) y el tipo de sílex dominante es el grupo IV (4), estando representados los nº I, II, III, X y XI (3). Su reparto por unidades señala que es el tipo más extendido y más
habitual en las unidades fundamentales de la ocupación cardial.
Lascas de borde abatido
Solamente ha sido documentada 1 pieza, con retoque abrupto directo profundo. Se trata de un soporte de 31 x 18 x 9 mm,
alterado por la acción térmica, de 3º orden y sin talón.
Láminas con retoque marginal/invasor
Se han documentado únicamente 4 soportes, uno con retoque marginal y 3 con retoque muy marginal, procedentes de las
UEs 1016 y 1023 principalmente (fig. XII.23.13). Dos de los so-
184
portes están completos, mientras los restantes presentan fracturas distales indeterminadas. Los tipos de talón reconocidos son
lisos en dos casos, diedro y puntiforme, lo que indica la presencia de talones preparados en clara relación con una talla por
presión o percusión indirecta.
Los grupos de sílex reconocidos son el IV, VI y VIII, aunque dos de los soportes presentan alteraciones térmicas. El orden de extracción muestra que se trata de soportes de 3º orden,
de secciones trapezoidales preferentemente, con un retoque de
tendencia simple directa o inversa, marginal o muy marginal en
uno de los bordes. La anchura de los soportes varía considerablemente, ya que encontramos uno de 8, otro de 13 y dos de 15
mm. La tendencia muestra el intento de conseguir un módulo en
torno a los 13 mm.
Muescas y denticulados
Es el grupo dominante con un total de 13 ítems. Dentro de
este grupo son las lascas con muescas y las láminas con muesca las dominantes. En total suponen el 30% del total de soportes retocados.
Lasca con muesca.- Se trata de 7 soportes que presentan una
muesca en uno de los bordes de tipo abrupto directo o inverso
profundo (figs. XII.23.12/14 y XII.25.9/14). Conservan el talón
5 soportes, siendo 4 lisos y uno cortical. Preferentemente son de
3º orden (6), siendo el restante de 2º orden. Los tipos de sílex documentados son preferentemente el IV (4), el I y el VIII. Las di-
[page-n-195]
mensiones de estos útiles no superan los 35 x 28 x 12 mm, es decir lascas de pequeño tamaño, anchas y muy espesas.
Láminas con muesca.- Ha sido documentada una pieza de 3º
orden, sin talón, del grupo VIII que presenta una muesca en uno de
los bordes. La anchura del soporte es de 15 mm (fig. XII.23.17).
Lascas con denticulación.- Las lascas con denticulación con
retoque de tendencia simple o abrupta directa profunda y localizada por lo general en el borde derecho, se han registrado en número de 5, en especial, en las UEs 1016-1023 (figs. XII.23.19/10,
XII.24.9 y XII.25.11). 3 soportes conservan el talón liso. Se constata un empleo tanto de soportes de 2º, como de 3º orden (3) y
una amplia variedad de grupos cromáticos (I, II, IV VI, XI). Las
,
dimensiones, al igual que en las lascas con muesca, muestra un
patrón similar, al presentar la de mayor tamaño unas dimensiones
de 39 x 17 mm. Uno de los soportes presenta una fractura de Siret, propio de su obtención por percusión directa.
Lámina con denticulación.- Se corresponde con un único
soporte procedente de la UE 1016, de 2º orden, talón liso, y tono beige crema, que presenta un retoque simple directo y marginal en el borde derecho, conservando buena parte de sus
dimensiones originales (32 x 16 x 7 mm).
Elementos de hoz.- Se trata de dos soportes laminares que
presentan el típico lustre con disposición oblicua en uno de los
bordes, presentando en uno de los casos, un pequeño retoque
de acondicionamiento de tipo abrupto en el borde opuesto
(fig. XII.23.4/18). Son soportes de 3º orden, con talón facetado
y elaborados sobre los grupos cromáticos IV y VIII. Sus dimensiones indica que se trata de armaduras de pequeño tamaño
(27x 12 x 4 y 26 x 8 x 2 mm) procedentes de unidades iniciales
y finales de la ocupación cardial (UEs 1001 y 1023).
Geométricos
Las armaduras documentadas son trapecios de tendencia simétrica, aunque con diferentes tipos de retoques. En total son 4
las piezas, dos de retoque abrupto, una con doble bisel y la restante con retoque plano invasor-abrupto.
Trapecios simétricos.- Los dos trapecios simétricos con retoque abrupto directo proceden de las UEs 1017 y 1023. Son de
3º orden, sección trapezoidal y sílex marrón y melado. Sus dimensiones muestra unas dimensiones similares a los mesolíticos, 17 x 10 x 2 mm ó 15 x 9 x 1 mm.
Trapecio con doble bisel.- Se trata de una pieza localizada
en la UE 1016, de sección trapezoidal y un sílex gris de origen
desconocido (fig. XII.25.3).
Trapecio de tipo Jean Cros/Montclus.- Procede de la unidad
erosiva posterior a la ocupación cardial, la UE 1001, totalmente
descontextualizada, pero enormemente significativa. Se trata de
un soporte laminar fracturado, que presenta un retoque de tendencia plana invasor en la cara dorsal y abrupto inversa en el extremo distal (figs. XII.23.2 y XII.26.2). Este tipo de retoque es, al
igual que el doble bisel, uno de los tipos característicos de los grupos neolíticos (Cava, 2000; García Puchol, 2005; Juan Cabanilles,
2008). El tamaño del soporte muestra unos módulos un poco mayores que los anteriores (18 x 13 x 2 mm).
Truncaduras
Sobre un fragmento de lámina (fig. XII.23.20), reconocemos una truncadura de retoque abrupto directo profundo distal,
elaborada sobre un soporte del grupo cromático I.
Figura XII.26. Raspador sobre lasca (1) y trapecio tipo Montclus (2)
procedentes de la UE 1001.
Características de la producción lítica de la ocupación cardial de Benàmer y su relación con otros contextos del ámbito regional
En el sector 1 de Benàmer fueron documentados un conjunto de evidencias estructurales asociados a diversos restos de
cultura material de adscripción cardial que muestran la realización de diversas prácticas sociales de consumo y producción
por parte de un grupo humano asentado en la zona. La presencia de un conjunto significativo de soportes líticos tallados permite inferir lo siguiente:
- La materia prima empleada casi de forma exclusiva fue el
sílex. Sólo cabe mencionar la documentación de una lámina de
muy pequeño tamaño sobre cristal de roca en la UE 1023 (19 x
6 x 1 mm) (fig. XII.23.8), con talón facetado. El cristal de roca
está bien atestiguado con diferentes tipos de soportes dentro de
la cadena de producción (núcleos, lascas, láminas, etc) en el cercano yacimiento de Cova de l’Or (García Puchol, 2005). Su incidencia dentro del registro de Benàmer es nula, pero su
presencia permite inferir que este tipo de materias primas de origen probablemente alóctono serían consumidos en muy bajas
proporciones por buena parte de las comunidades neolíticas. No
obstante, las características especiales de Cova de l’Or como yacimiento, hace que su representatividad en este contexto pueda
ser más elevado.
- El sílex seleccionado en Benàmer es de origen local, fundamentalmente de la variedad del tipo Serreta con una gama
cromática muy amplia. No obstante, también se constatan otros
sílex de origen local (tipo Catamarruch, Beniaia, etc.) y otros
grisáceos y negros de origen desconocido, para los que se puede considerar una procedencia más alejada.
185
[page-n-196]
- Tanto para la producción de lascas como para la de láminas, se constata una buena presencia de sílex de los grupos IV,
III y I, y en menor medida, de los grupos VI, II, VII, VIII, IX y
X. Los sílex termoalterados alcanzan cifras en torno al 15%. No
obstante, se constatan algunas diferencias en relación con el tipo de soporte. Mientras para las lascas la variabilidad cromática y de calidad de grano es mayor, para las láminas se tiende a
seleccionar sílex de grano más fino de los grupos IV (marrones), VIII (beige veteados en crema) y VI (melados).
- Aunque en Cova de l’Or se constata un dominio de los sílex melados y éstos están bien representados en otros yacimientos neolíticos de la zona, incluso en Falguera, donde
solamente se documenta en forma de productos de talla, llegando a considerar una búsqueda y selección intencional de este tipo de sílex (García Puchol, 2005: 276), en consonancia con la
importancia que se constata en otros lugares del Mediterráneo
(Binder, 1990; Perlès, 1990), en el caso de Benàmer no creemos
que se pueda corroborar dicha propuesta. Los sílex melados están representados de igual modo que en la fase mesolítica, siendo el cuarto o el quinto grupo en número de efectivos según
unidades y conjuntos. Siguen dominando los sílex marrones y
grisáceos con bioclastos. Aunque los sílex melados sean una variedad cromática muy apreciada para la talla en buena parte del
Mediterráneo, y también en yacimientos como Cova de l’Or o
Chaves (Juan Cabanilles, 1984; Cava, 2000), en el caso de
Benàmer, es un tipo más.
- Se documenta una buena presencia de núcleos lascares y
una baja proporción de núcleos laminares, junto a la nula presencia de crestas o semicrestas de conformación y preparación
de éstos últimos. Estos indicios permiten plantear que mientras
los nódulos de sílex pudieron ser transportados al asentamiento
de Benàmer para desarrollar una vez allí toda la cadena productiva relacionada con la obtención de lascas, los núcleos laminares pudieron ser previamente conformados en áreas de
talla específicas o en talleres cercanos a los lugares de abastecimiento, antes de su traslado al yacimiento. La presencia de
una buena proporción de soportes laminares con más del 40%
de córtex en su superficie serviría para validar la idea de que
una vez conformados los núcleos, éstos serían ya trasladados y
tallados en el yacimiento, conformando el frente de talla semienvolvente o envolvente.
- Mientras los núcleos laminares presentan una morfología
prismática o cónica, con un frente de talla unidireccional de tendencia semienvolvente o envolvente, los núcleos de lascas suelen ser de morfología globulosa, irregular y en algunos casos de
talla centrípeta, con una forma discoide.
- No podemos considerar un marcado componente laminar
en la producción de soportes líticos tallados en Benàmer. Mas
bien, se constata el dominio de la producción lascar que tiene su
reflejo no solamente en un mayor número de núcleos y productos de talla, sino también de soportes retocados. El 60% de los
soportes retocados lo hacen sobre lascas. Esta circunstancia contrasta con la documentada en yacimientos como Cova de l’Or,
Falguera, Sarsa o Cendres (García Puchol, 2005), donde dominan ampliamente los soportes retocados laminares en porcentajes casi del 75%, como es el caso del primer yacimiento citado.
Del mismo modo, en las UEs 69 y 79 de Barranquet (Esquem-
186
bre et al., 2008) también dominan los soportes lascares, superando el 51% del total de productos de talla, pero, a diferencia
de Benàmer, los soportes retocados son principalmente sobre lámina. Lo mismo podemos señalar para el yacimiento neolítico
de inicios del V milenio cal BC de Costamar (García Puchol,
2009b), donde la mayor parte de soportes retocados son láminas
a pesar del amplio dominio de los productos de talla lascares;
por el contario, el yacimiento cardial al aire libre de la Caserna
de Sant Pau del Camp (Borrell, 2008: 38), el más parecido a la
ocupación cardial de Benàmer, se indica un dominio de la producción lascar y a su vez, un reducido empleo de soportes laminares para la elaboración exclusiva de perforadores, geométricos
y elementos de hoz.
- Se constata una marcada variabilidad de los módulos de
longitud y anchura de los productos de talla requeridos. Esta
cuestión hay que ponerla en relación con el aprovechamiento
exhaustivo de los núcleos, lo que implica una paulatina reducción de éstos y, como consecuencia, del volumen y superficie
explotable.
- También se documentan unos módulos variables de longitud y anchura en los soportes laminares, aunque es importante una buena presencia de soportes superiores a 13 mm de
anchura. En relación con los soportes laminares, y a pesar de su
escaso número, se ha determinado una mayor presencia de secciones trapezoidales y de talones preparados, especialmente facetados. Los bordes y las aristas se disponen de forma paralela
o subparalela, lo que plantea dificultades para determinar si se
aplicaría una técnica de talla por percusión indirecta o presión.
- Al dominio de los soportes lascares retocados, cabe asociar la importancia en la aplicación tanto del retoque simple,
como del retoque abrupto, junto a la constatación de nuevos
tipos de retoque como el simple/simple invasor conocido como doble bisel, o el plano/abrupto, presente exclusivamente
en geométricos.
- Los grupos dominantes en Benàmer se distribuyen de la
siguiente forma: muescas y denticulados, lascas retocadas, láminas de retoque marginal y geométricos. Los tipos retocados
mejor representados son, por orden de importancia, las lascas
retocadas y las lascas con muesca. Estas características contrastan con lo habitualmente señalado para otros yacimientos cardiales de la zona, donde se ha señalado el dominio de las
láminas retocadas, geométricos, truncaduras, muescas y denticulados y taladros (Juan Cabanilles, 1984; García Puchol,
2005). En el caso concreto de las fases VI y V de Cova de l’Or
(García Puchol, 2005: 170), las láminas retocadas con retoques
marginales son dominantes con más del 37%, seguido de geométricos y lascas retocadas casi a la par. Lo mismo podemos señalar para las UEs 69-79 de Barranquet (Esquembre et al.,
2008), donde las láminas retocadas, sin incluir los elementos de
hoz, alcanzan el 46,1%, seguido a gran distancia de las lascas
retocadas (19,25%), muescas y geométricos. Y también para
Costamar (García Puchol, 2009b: 246) donde alcanzan porcentajes del 30% (gráfica XII.9). Por el contrario, en la Caserna de
Sant Pau del Camp (Borrell, 2008: 38) dominan ampliamente
los soportes sobre lasca frente a las láminas, destinados a la manufactura de lascas retocadas, muescas y denticulados, raspadores y buriles. Los soportes laminares son empleados para la
elaboración de perforadores, láminas con lustre y trapecios. Por
[page-n-197]
E7"F"
E7"FF"
G2772;H:./"(IJKI"
G.;L+.7"FF"
(!"
'!"
&!"
%!"
$!"
#!"
!"
)*+,"
5.0+6/78104")24124"7./01," 97:;123:724"
-./012324"
<.7=,">"
/2?23704"
@:.4124">" -24B2307.4"
3.;A1,"
C8D.7404"
Gráfica XII.9. Comparación de los efectivos retocados de Benàmer II (n=40), con Or I (n=128), Or II (n=105) (García Puchol, 2005, 170, cuadro
3.102) y Barranquet UEs 69-79 (n=26) (Esquembre et al., 2008). Dado que en Cova de l’Or los elementos de hoz no se han diferenciado de las láminas retocadas, en la gráfica este grupo se presenta integrado junto al resto de láminas retocadas.
lo tanto, y dada la similitud del conjunto de las evidencias de
Benàmer con la Caserna de Sant Pau del Camp, estamos en condiciones de plantear que el utillaje documentado claramente estaba en relación con el tipo de actividades que se realizaban en
este tipo de áreas de consumo y que contrasta con otros yacimientos donde no se han documentado.
- En Benàmer están ausentes los taladros, tipo considerado
como uno de los más representativos de los grupos neolíticos iniciales (García Puchol, 2005: 280), aunque en el caso de Cova de
l’Or VI y V el porcentaje de este grupo tipológico sólo alcanza
,
los 4,6 y 4,76% respectivamente (García Puchol, 2005: 170, cuadro 3.102). En Barranquet, este tipo también está ausente en las
unidades con cerámicas cardiales e impresas, mientras que sí están presentes en la ocupación posterior postcardial con algo más
del 8% (Esquembre et al., 2008). También están presentes como
perforadores en la Caserna de Sant Pau (Borrell, 2008: 38). Un
porcentaje en torno al 5% alcanza el grupo de perforadores y taladros en Costamar (García Puchol, 2009b: 249).
- Entre el grupo de geométricos, en la fase cardial de Benámer solamente están presentes los trapecios. Los trapecios
alcanzan porcentajes muy bajos. Suelen ser simétricos o asimétricos de retoque abrupto, con módulos variables de longitud y
anchura. También cabe destacar la presencia de algunos trapecios con retoque de doble bisel, más característicos de los grupos cardiales al norte del río Turia (Cava, 2000; Juan Cabanilles
y Martí, 2007/08; Juan Cabanilles, 2008) y de los singulares trapecios de tipo Jean Cros/Montclus (fig. XII.26.2), con retoque
plano directo y abrupto inverso en uno de los extremos, no presentes en la cueva de Chaves (Cava, 2000). Este tipo de trapecios, aunque de modo testimonial, está presente también en
yacimientos neolíticos antiguos como Cendres o Mas d’Is (García Puchol, 2005: 280) y, con varios ejemplares en el yacimiento de Casa de Lara (Fernández, 1999).
- Los triángulos y segmentos de retoque abrupto o con retoque de doble bisel, tan característicos de zonas más septentrionales como en la cueva de Chaves (Cava, 2000), o en el
yacimiento de Costamar (García Puchol, 2009b: 250, fig. 8), no
están presentes ni en Benàmer II, ni en Barraquet 69-79. Sin
embargo, aunque en muy escaso número, sí están representados
en momentos postcardiales de Barranquet y Or, si bien ausentes
en Benàmer III-IV.
- Mientras en algunos grupos tipológicos como muescas y
denticulados, e incluso en raspadores, la aplicación de retoque
simple se puede realizar de forma indistinta sobre lascas o lámi-
187
[page-n-198]
nas, algunos tipos son exclusivamente realizados sobre soportes
laminares. Es el caso de los elementos de hoz, las truncaduras o
los geométricos. En este sentido, la morfología de los soportes y
no otra característica (tipo de sílex, calidad, etc.) es la que determina la selección de este tipo de soportes. Lo mismo se plantea
en yacimientos cardiales con características idénticas como la
Caserna de Sant Pau (Borrell, 2008: 38).
Benàmer III-IV: la producción lítica de los grupos neolíticos
postcardiales
En las áreas 2, 3 y 4 del sector 2 han sido reconocidas dos
fases de ocupación, cuya continuidad parece evidente a pesar de
estar separadas por un nivel de arroyada pseudotravertínica.
Mientras en las áreas 2 y 3 se ha diferenciado un suelo de ocupación caracterizado por un sedimento negruzco con algún fragmento de cerámica peinada (fase III), otros con cordones
incisos y otro cardial, fragmentos de brazaletes de esquisto y hachas de diabasa, datado en torno a mediados del V milenio cal
BC y cuyo carácter y funcionalidad es difícil de determinar, en
las áreas 3 y 4 de este mismo sector y sobre el gran paquete de
arroyada pseudotravertínica, se han reconocido más de 201 estructuras negativas de tipo silo o cubeta truncada (fase IV), de
diferentes tamaños, cuya funcionalidad está claramente relacionada con el almacenamiento, pero donde el escaso número de
ítems líticos por unidad de relleno, hace que su valoración individualizada no permita su comparación con los conjuntos anteriores. Son muy pocas las estructuras que contenían entre sus
desechos un número suficiente de elementos de cultura material
indicadores del momento en el que serían abandonadas e iniciarían su proceso de colmatación sedimentaria. La presencia
de algunos depósitos con cerámicas peinadas, y de otros como
la UE 2085-2094 que rellenan la estructura 2434, con algunos
fragmentos de cerámicas esgrafiadas, sitúan esta área de almacenamiento entre las fases arqueológicas IC y IIA de la secuencia propuesta por J. Bernabeu (1996). Ello supone considerar
que su desarrollo y abandono se produciría entre el 4300 y el
3800 cal BC aproximadamente.
Por tanto, mientras para la fase III, los elementos líticos corresponden a un nivel de ocupación en el que es difícil determinar cuál sería la actividad de carácter primario que se estaría
realizando, en la fase IV es evidente que todos los restos líticos
corresponden a desechos generados en otros lugares, transportados y vertidos en el interior de los silos y cubetas.
Si de la fase III el conjunto de ítems líticos recuperados procede de solamente 4 unidades estratigráficas (UEs 2005, 2006,
2008 y 2009), alcanzando la cifra de 745 piezas (fig. XII.27), de la
fase IV el número de unidades estratigráficas con evidencia líticas
correspondientes a rellenos de estructuras negativas suma 172, con
un total de 2.373 evidencias líticas (figs. XII.28 y XII.29). El reparto de restos líticos por UEs es muy dispar, no superando el centenar más que en un caso, las UEs 2085-2094 con 347 restos.
Estas características han motivado que el estudio de las evidencias líticas, aunque parta de un análisis general o global del
conjunto, se centre en las unidades con mayor número de ítems
de forma más pormenorizada cuando se intente recabar infor-
Tipos de soporte
125 UEs
fiables
52 UEs poco
significativas
Total
%
Nódulos
29
4
33
1,05
Núcleos lascares
51
7
58
1,86
Núcleos laminares
28
7
35
1,12
Núcleos informes
22
8
30
0,96
Fondos de núcleo
-
1
1
0,03
Tabletas/semitabletas
4
2
6
0,19
Flancos de núcleos
3
-
3
0,09
Lascas
893
114
1.007
32,29
Fragmentos de lascas
467
50
517
16,58
Láminas
127
15
142
4,55
Fragmentos de láminas
240
23
263
8,43
Debris
165
7
172
5,51
Indeterminados
663
97
760
24,37
Cantos usados
5
-
5
0,16
Placas esquisto
5
1
6
0,19
Retocados
77
-
77
2,46
Total
2.782
336
3.118
100
Tabla XII.18. Reparto de tipos de soporte por conjuntos de unidades estratigráficas fiables y poco significativas.
188
[page-n-199]
mación sobre las características tecnológicas de las producciones postcardiales, intentando señalar las posibles semejanzas y
diferencias que existan entre el conjunto de unidades de la fase
III a las que hemos aludido, con respecto a algunas de la fase IV,
especialmente, las UEs 2085-2094 y 2586.
En la tabla XII.18 se detalla el conjunto de evidencias líticas
registradas que asciende a 3.118 ítems procedentes de un total
de 176 unidades estratigráficas correspondientes a rellenos
sedimentarios de estructuras negativas en su mayor parte, con la
excepción de las UEs de la fase III, integrada por suelos de ocupación y estratos de abandono. El reparto por UEs es muy dispar,
presentando algunas unidades solamente 1 ó 2 ítems, mientras
que la mayor cantidad procede de las UEs 2005 (367 soportes) y
2085 (318). La clasificación del conjunto de evidencias líticas en
función de los rasgos tecnológicos ha permitido diferenciar varios tipos de soportes. A pesar de lo limitado del conjunto, han
sido reconocidos desde nódulos de sílex a núcleos (lascares y
laminares), productos de talla y soportes retocados. La única ausencia son algunos productos de técnica como crestas o semicrestas, escasamente representados, en clara relación con una
baja presencia de núcleos y soportes laminares. El dominio de la
talla lascar es evidente en la representación de los núcleos, de los
productos de talla y, también, de los soportes retocados, aunque
equiparable a la exhaustiva selección de los soportes laminares
que ya se constata en la fase cardial.
En este conjunto destaca el número de nódulos (33) especialmente en las unidades de la fase IV la buena representación de nú,
cleos lascares junto a una buena proporción de laminares, aunque
casi en su totalidad totalmente agotados o reflejados. Se han documentado 124 núcleos (laminares, lascares e informes o fragmentos
de éstos), lo que supone un 3,97% del total. Estos están acompañados de algunos nódulos de sílex, algunos testados, que evidencia
que de forma habitual las labores de talla se efectuaban en los mismos lugares de actividad y que muchos de ellos eran transportados
a los lugares de hábitat y desechados cuando se comprobaba que
sus características para la talla no eran las apropiadas.
No obstante, lo más significativo de todo el conjunto es el
alto número de lascas y fragmentos de éstas desechadas sin retocar y, probablemente, sin usar, que en número de 1.524, es decir un 48,87% del total, han sido registradas. Se documenta un
alto aprovechamiento de este tipo de soportes para la elaboración de una variada gama de útiles (muescas y denticulados
principalmente, raspadores, lascas retocadas y lascas de borde
abatido). El 50,64% de los soportes retocados son lascas, frente
al resto, soportes laminares donde destaca especialmente la presencia de elementos de hoz, siempre sobre este tipo de soportes,
al igual que los escasos geométricos.
En este sentido, la presencia de 144 soportes laminares, entre ejemplares completos o casi completos y, especialmente,
junto a fragmentos, lo que supone un total de 405 soportes
(12,98% del total), unido al empleo sistemático de este tipo de
soportes para la elaboración de parte del utillaje (49,36%), son
indicadores de que buena parte de los procesos de talla efectuados estuvieron orientados a la producción de soportes laminares
con los que manufacturar un amplio repertorio de útiles retocados como elementos de hoz, láminas de retoque marginal o láminas con muesca, junto a otros como los geométricos o las
truncaduras de forma casi marginal. La escasa presencia en el
registro de crestas o semicrestas y de láminas de 1º orden, es un
indicador de que los procesos de preparación de los núcleos laminares pudieron ser efectuados en otros lugares como áreas de
talla o talleres cerca de los lugares de aprovisionamiento, para
luego ser transportados a los asentamientos, donde ya se iniciaría el proceso de explotación sistemática. La presencia de un
buen número de soportes laminares de 2º orden es un dato lo suficientemente clarificador de esta cuestión. Estas misma idea ya
fue planteada por O. García Puchol (2005: 280) para otros yacimientos del Neolítico antiguo del ámbito regional.
Por otro lado, el porcentaje de soportes retocados es muy
bajo (2,46%) en comparación con los conjuntos de las fases I
y II, y con otros yacimientos de similares características contextuales. Solamente aumenta su número en las unidades de la
fase III. En el caso de la fase IV, es evidente que se trata de desechos intencionales y, por tanto, la presencia de soportes retocados puede ser muy baja. El primer acercamiento desde la
perspectiva de la traceología muestra, además de un importante grado de alteración postdeposicional, que buena parte de
ellos habían sido usados y que, por tanto, se encontraban desechados después de una larga vida útil, especialmente los elementos de hoz, que fueron reavivados de forma recurrente
(Rodríguez, en este volumen).
Con independencia de la información que aporta en su conjunto la totalidad de los restos líticos tallados, hemos considerado oportuno centrar nuestra atención en el presente estudio en
las UEs 2005, 2006, 2008 y 2009 de la fase III y 2085-2094 y
2586 de la fase IV, ya que numéricamente, tanto de forma individualizada como en conjunto por fases, son lo suficientemente
representativas de la ocupación humana postcardial. Así, para la
fase III, la UE con menor número de efectivos es la 2009 con
89 restos, pero con 8 retocados, conteniendo el resto un número superior a los 150 ítems. Para la fase IV, el conjunto 20852094 cuenta con 347 ítems, mientras que la UE 2586 es la que
menor número presenta –87 piezas–. En cualquier caso, en su
conjunto esta serie de unidades seleccionadas por sus características contextuales y por el mayor número de restos, contienen
el 35,02% de los restos líticos de adscripción postcardial (1.092
ítems) y el 48,05% de soportes retocados (37 piezas), frente a
las 169 UEs restantes de la fase IV, correspondientes a rellenos
sedimentarios de estructuras negativas.
A continuación vamos a detallar algunos datos de cada uno
de los tipos de soportes diferenciados con el objeto de valorar a
nivel tecnológico el conjunto.
Nódulos
El conjunto de los nódulos de sílex (33) se reparten ampliamente por las diversas unidades que integran las fases III
y IV, aunque su mayor parte se localizan en las UEs 2005,
2006, 2008 y 2009 (11 en total) correspondientes a la primera. Se trata de nódulos, fragmentos de éstos con córtex calizo de diferente espesor, algunos también con neocórtex, de
tono principalmente blanquecino y cuya gama cromática interna muestra la presencia de sílex de los grupos I, III, IV,
VII y IX. En cualquier caso casi todos los nódulos se corresponden con los sílex de tipo Serreta con la excepción del
gruo IX. Estos nódulos todavía pueden ser localizados me-
189
[page-n-200]
2
4
5
9
3
7
6
12
lO
ll
15
16
Figura XII.27. Soportes retocados de la UE 2006 (1, 2, 4, 5 y 6). Soportes retocados (3, 7-10, 12-16) y lámina fracturada (11) de la UE 2008.
190
[page-n-201]
Figura XII.28. Núcleos laminares (1,2), elementos de hoz (3, 4 y 5), lámina retocada (6), trapecio tipo Montclus (7) y lasca denticulada (8) de la
UE 2009. Elemento de hoz sobre lámina fracturada de gran tamaño (9) de la UE 2099.
diante un laboreo superficial. Las dimensiones de los nódulos completos, en algunos casos catados, alcanzan los 74 x
44 x 38 mm, aunque existen algunos más pequeños en torno
a los 56 x 52 x 38 mm.
Algunos de los núcleos laminares, probablemente, ya serían trasladados al asentamiento configurados en sus pasos
iniciales, ante la práctica ausencia de crestas y la importante
presencia de soportes de 2º orden de extracción.
Núcleos
El número total de núcleos asciende a 124, entre núcleos
lascares (58), laminares (34), fragmentos o informes (30) y un
fondo de núcleo laminar. Los núcleos se reparten ampliamente
por diversas estructuras negativas, aunque su mayor número se
concentra en las UEs 2005, 2006, 2008 y 2009 (45 núcleos en
total). Solamente cabe sumar los 5 núcleos documentados en la
UE 2085 y los 4 de la 2182.
191
[page-n-202]
Figura XII.29. Núcleo laminar de talla envolvente (1), elementos de hoz (2, 3 y 9) y trapecio (7) de la UE 2240. Núcleo laminar (8) y soportes
laminares (4, 5 y 6) de la UE 2085.
192
[page-n-203]
Casi en su totalidad se encuentran agotados y son muy pocos
los que se encuentran en un grado de plena talla (fig. XII.29.1)
como consecuencia, en varios de ellos, de su reflejado (fig.
XII.29.8) y por tanto, su abandono. Las unidades estratigráficas
con mayor número de núcleos son las que mayor número de productos de talla conservan, especialmente lascas y debris.
Núcleos laminares
Los núcleos laminares documentados, un total de 35, se distribuyen ampliamente por 26 unidades estratigráficas, tanto de
la fase III como de la IV Corresponden a bloques muy agotados,
.
cuya morfología es de tendencia cónica o prismática con un único plano de percusión y/o presión y un frente de talla unidireccional (figs. XII.28.1/2, XII.29.1 y XII.29.8). Solamente en un
núcleo se ha documentado un doble frente de talla opuesto, con
una estrategia de talla unidireccional. Corresponderían al estilo
de talla envolvente o semienvolvente, aunque en algún caso también se asimilan al estilo frontal rectilíneo planteada por O. García (2005) como característico del mesolítico. Creemos que no
se trata de intrusiones, sino más bien de adecuarse a las características del bloque de materia prima que se quiere explotar.
Los núcleos de mayor tamaño conservan unas dimensiones en
torno a los 32 x 23 x 16 mm, llegando a reducir su tamaño en algún caso hasta los 18 x 37 x 13 mm. Todos ellos presenta un
frente de talla frontal con 3, 4 o 5 negativos laminares unidireccionales. El fondo de núcleo, los 3 flancos y las 6 tabletas/semitabletas de reavivado documentadas, corresponden a núcleos
laminares de similares características. Su existencia es un indicador claro de los procesos de reavivado y de la explotación sistemática de este tipo núcleos, hasta prácticamente un grado de
reducción en los que se hacía inviable la obtención de nuevos
soportes, además de intentos de solucionar los problemas de reflejados, que se constatan de forma reiterativa.
La materia prima empleada es muy variada, correspondiéndose con los grupos I, II, III, IV VI y VIII. En una propor,
ción cercana al 20% se encuentran termoalterados (grupo XI).
Destaca el dominio de sílex del tipo Serreta, junto a alguno de
posible origen alóctono.
Núcleos lascares
Los núcleos conservados, un total de 58, presentan morfologías informes en su mayor parte, dado el alto grado de agotamiento que atestiguan. Otros ofrecen morfologías globulosas
e incluso ovaladas con talla de orientación centrípeta. No obstante, cerca del 80% de los núcleos están completamente agotados, con reflejados importantes, y muy pocos en estadio de
plena talla. Las dimensiones son también muy variadas en función del grado de explotación. Los más agotados presentan
unas dimensiones muy reducidas, entre 18 x 18 x 11 mm y 36
x 46 x 28 mm, mientras que aquellos que todavía se encuentran
en un estadio de plena talla alcanzan valores en torno a 60 x 44
x 33 mm.
Muestran una gama cromática amplia, estando bien representados los grupos I, II y IX, y una menor presencia de los
nº III, IV y VII, todos ellos del tipo Serreta. Son varios los núcleos rubefactados, especialmente los procedentes de las unidades de la fase III. Del mismo modo, el mayor número de
productos de talla (lascas y láminas) y de soportes retocados
documentados corresponde a los grupos I, II, y III, aunque en
el caso de las láminas acompañados por los sílex melados del
grupo VI.
Las estrategias de explotación de los núcleos es diversa.
Dominan las estrategias multidireccionales, especialmente en
los agotados, pero en varios bloques en estadio de plena talla se
ha podido observar el desarrollo de una talla unipolar (al menos
en 6 núcleos), mientras que en algún otro, las orientaciones de
explotación muestran dirección centrípeta. Por tanto, es muy
probable que en la explotación de un mismo núcleo se puedan
adoptar diferentes estrategias para la obtención de lascas en relación directa con el momento de explotación en el que se encuentren, desarrollando la de carácter multidireccional cuando
las unidireccionales o centrípetas ya no pueden ser aplicadas.
La percusión directa con percutor blando parece ser la técnica
aplicada. La presencia de varios reflejados, unido a las características y accidentes de algunas lascas (algunos bulbos marcados, puntos de impacto, lascas reflejadas o sobrepasadas, etc.)
así lo permiten considerar.
Lascas
El conjunto de lascas y fragmentos de lascas constituyen el
48,87% del total de restos. A las 1.007 lascas completas o casi
completas debemos añadir 517 fragmentos proximales, mediales o distales. Estos porcentajes son similares a los contabilizados en las fases cardial y mesolítica. Se trata de un conjunto
muy amplio presente en prácticamente todas las unidades con
evidencias líticas talladas y en mayor número en aquellas unidades donde se documenta un número más elevado de núcleos.
La información recabada en relación con sus dimensiones
muestra unos patrones similares a la fase cardial. La longitud de
las lascas se sitúa entre 11 y 61 mm, la anchura entre 12 y 57
mm y el grosor entre 4 y 21 mm. El mayor número de lascas presentan unas dimensiones entre 25 y 37 mm de longitud y una anchura muy similar, por lo que se trata de lascas cortas, anchas y
de tendencia espesa. Por lo general, las lascas más abundantes
de 25 a 37 mm de longitud y 16-34 mm de anchura suelen ser
las seleccionadas para aplicar el retoque. En este sentido, no podemos olvidar que una buena parte de los soportes retocados
(50,64%) de esta fase son lascas.
La gama cromática también es muy amplia y su reparto mayor que el constatado en los núcleos. Se registra un dominio de
los grupos cromáticos I, II, III frente al resto de grupos (gráfica XII.10). El sílex melado (grupo VI) también está presente, al
igual que el del grupo VII de tipo Catamarruch, mientras que el
X está totalmente ausente y el VIII (Beniaia) es testimonial. Los
soportes termoalterados suponen cerca del 13%, mientras que
el patinado algo menos del 12%. No se observan diferencias entre las unidades de la fase III y las de la fase IV.
Por otro lado, en la tabla XII.19 se muestran los datos de
los diferentes tipos de talón diferenciados en las principales unidades estratigráficas. Es evidente el dominio de los talones lisos
sin preparar, acompañados por una buena proporción de los corticales, en clara relación con el proceso de descortezado de núcleos lascares y la configuración de núcleos laminares. El resto
de soportes, o bien no conservan el talón por fracturas indeterminadas, o bien no se ha podido determinar.
193
[page-n-204]
El reparto del orden de extracción a partir de la presencia
de córtex muestra una importante presencia de lascas de descortezado o relacionadas con los pasos iniciales de configuración del mismo (tabla XII.20 y gráfica XII.11).
Son varias las lascas de decalotado documentadas y un buen
porcentaje de lascas con más del 50% de córtex, lo que unido a
la destacada presencia de lascas que presentan córtex en la cara
dorsal, permite inferir que las labores de talla eran realizadas, en
el caso de la fase III, en este mismo lugar, mientras que, para la
fase IV se trata de desechos secundarios de actividades de talla
,
efectuados en otro lugar próximo y arrojados en su interior de forma intencional. Probablemente el dominio de lascas de 2º orden
desechadas, implica un menor empleo de los mismos para la ela- !
boración de soportes retocados frente a las de 3º orden.
60
50
40
30
20
10
0
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
Gráfica XII.10. Distribución de lascas en relación con los grupos cromáticos diferenciados en las UEs 2005, 2006, 2008, 2009, 2085 y 2094.
Láminas
Los soportes laminares, 142 completos o casi completos y
263 fragmentos proximales, mediales o distales, suponen el
12,89% del total de efectivos (figs. XII.27.11 y XII.29.4/5/6).
Esta baja presencia está acorde con un reducido número de núcleos laminares, pero es indicadora del exhaustivo aprovechamiento que se realiza de los mismos como soportes retocados,
ya que una buena parte de éstos (49,36%) son laminares.
!
En la obtención de este conjunto de soportes laminares no se
primó ninguna variedad de los grupos cromáticos de sílex diferenciados. Más bien al contrario, al igual que las lascas, están bien
representados todos los grupos locales, con un amplio reparto entre los grupos I, III, IV VI, VII, VIII, IX y X. Es destacable la ma,
yor selección de sílex melado para la producción de láminas.
UEs
Gráfica XII.11. Distribución porcentual del orden de extracción del
conjunto de lascas de las fases III y IV de Benàmer.
También cabe resaltar el aumento del sílex de origen no determinado o alóctono, mientras los soportes termoalterados se mantienen en los mismos porcentajes que las lascas (gráfica XII.12).
Las características métricas del conjunto, no muestran tampoco diferencias entre grupos cromáticos. La diversidad métri-
Tipos
2005
2006
2008
2009
2085
Liso
62
24
44
18
28
Cortical
18
6
3
5
1
1
-
-
Sin talón
10
Indeterminado
18
Total
108
Diedro
Puntiforme
2094 Total
10
%
186
66,42
7
39
13,92
-
-
2
0,71
-
-
1
1
0,36
5
2
1
-
18
6,42
2
6
1
9
1
37
13,21
38
56
25
45
92
280
100
Tabla XII.19. Tipos de talones reconocidos en las principales unidades estratigráficas de las fases III y IV de Benàmer.
UEs
2005
2006
1º
10
1
5
5
3
-
24
2º
60
25
20
10
11
4
130 46,42
3º
38
12
31
10
21
7
119
42,5
Total
108
38
56
25
45
11
280
100
Orden
2008 2009 2085 2094 Total
%
8,57
Tabla XII.20. Distribución del orden de extracción de las lascas en las principales unidades estratigráficas de las fases III y IV de Benàmer.
194
[page-n-205]
ca es bastante amplia. Se ha observado cómo la longitud de las
láminas presenta una variabilidad entre los 18 y 59 mm, aunque
la mayor parte de los soportes tienden a presentar una longitud
entre 26 y 36 mm. Lo mismo podemos plantear en relación con
la anchura, aunque la variabilidad es mayor. El conjunto muestra soportes con una anchura que puede estar entre los 6 y los
20 mm, si bien hay una tendencia a obtener productos cuya anchura oscila entre 12 y 16 mm, sin olvidar que los soportes de
8-9 mm tampoco están mal representados. En las UEs 2005,
2006, 2008, 2009, 2085 y 2586 el mayor número de láminas
presentan un módulo de anchura de 12-13 mm (14 de 54), mientras que de más de 18 mm solamente existe un soporte.
Por lo tanto, las dimensiones de los soportes laminares, teniendo en cuenta que los nódulos seleccionados superan los 55
mm de longitud, dependen del momento del proceso de explotación. A medida que fuese necesario reavivar la plataforma o
plano de talla, las dimensiones de los soportes irían reduciendo
su longitud, aunque el objetivo era la obtención de soportes laminares normalizados a nivel métrico a partir de las posibilidades que ofrecía la materia prima disponible. Las dimensiones de
los soportes que se buscaba fabricar ronda los 30-35 mm de longitud, 12-15 mm de anchura y 2-4 mm de espesor.
Otro aspecto importante es el orden de extracción (gráfica
XII.13). En las unidades estratigráficas de mayor número de
efectivos están presentes desde un soporte laminar de 1º orden,
a 2 con más el 50% de córtex, un importante número de soportes con menos del 50% de córtex y el dominio de los de 3º orden. No podemos descartar que en la preparación de algún
núcleo laminar se aprovecharan crestas naturales, pero es evidente que la escasa representatividad de crestas o semicrestas
permite considerar la posibilidad de la previa preparación de los
núcleos en otros lugares. No obstante, las características de los
soportes laminares en relación con la presencia de la corteza
evidencia que la talla se efectuaría en Benàmer.
Tampoco podemos olvidar los tipos de talón diferenciados.
Dominan claramente los talones lisos no preparados en todas
las unidades, pero están totalmente ausentes los talones corticales. Los talones preparados como los diedros o facetados son
poco frecuentes, pero es destacado el mayor número de talones
facetados y el hecho de que el extremo proximal sea más estrecho que el cuerpo central de las láminas (tabla XII.21).
Por otra parte, en cuanto a las secciones, podemos indicar
la presencia tanto de soportes triangulares con extracciones dorsales, que indican órdenes 12 y 21 casi por igual, como trapezoidales con un dominio claro del orden 123, todo ello
indicativo de una dirección no alterna en las estrategias de explotación de los núcleos.
Estas características, unido a la mayor regularidad de los
soportes y una más clara disposición en paralelo de las aristas
con respecto a los bordes, creemos que permite considerar la posibilidad del empleo de la talla por presión.
Soportes retocados
El número total de soportes retocados o con micromelladuras, procedentes de las más de 176 UEs de adscripción postcardial, asciende a 77 ítems, lo que supone solamente el 2,46%
del total de registros líticos de estas fases. De ellos, casi el
55,84% (43 registros) corresponden a cuatro de las UEs de la
fase III (2005, 2006, 2008 y 2009) y 7 (9,09%) a los rellenos
sedimentarios de la estructura negativa de tipo silo 2434, en cuyas unidades de relleno (UEs 2085-2094) se documentó la presencia de cerámicas esgrafiadas correspondientes a la fase IV.
El resto de soportes retocados se distribuye de forma muy amplia por un total de 16 unidades correspondientes a rellenos de
otras estructuras negativas de tipo silo o cubeta, en algunas de
las cuales fueron documentados algunos fragmentos de cerámicas peinadas.
El conjunto de retocados es realmente muy bajo en comparación con los registros de otros yacimientos y también con respecto a las fases anteriores de Benàmer (casi la mitad), pero no
muy diferente de estas últimas. En Barranquet, por ejemplo, el
conjunto de retocados solamente representa el 4,79%, tratándose de una gran área de desecho. El bajo porcentaje probablemente se explique por el hecho de que se trata de un área de
almacenamiento empleada de forma recurrente durante largo
tiempo, donde no era muy frecuente el vertido de basuras, además de considerar el hecho de que los procesos erosivos y de
arroyada también han afectado al yacimiento.
!("
#(")*$&"+,"
#(")-$&+,"
'("
35"
#%"
30"
25"
12
20"
10
8
!$"
15"
6
10"
4
2
5"
!"
0
I
!
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
Gráfica XII.12. Distribución porcentual de las láminas por grupos
cromáticos de las UEs 2005, 2006, 2008, 2009, 2085 y 2094.
#"
0"
Gráfica XII.13. Orden de extracción de los soportes laminares de las
UEs seleccionadas (2005, 2006, 2008, 2009, 2085, 2094 y 2586).
195
[page-n-206]
UEs
Tipos
2005
2006
2008
2009
2085
2094
2586
Total
%
Liso
12
2
3
1
15
1
4
38
66,66
3
5,25
6
10,52
2
3,57
4
7
2
4
7
8
57
100
Puntiforme
3
Facetado
3
Diedro
2
Sin talón
1
Indeterminado
1
Total
14
2
1
1
1
2
5
2
2
24
2
Tabla XII.21. Tipos de talones de los soportes laminares en las principales unidades estratigráficas de las fases III y IV de Benàmer.
En la tabla XII.22 se recoge el reparto de los soportes retocados por grupos tipológicos y tipos, indicando los porcentajes
de representación de cada uno de ellos. Un detenido análisis del
conjunto, muestra un reparto similar entre los soportes lascares y
los laminares. Los grupos tipológicos mejor representados son
las muescas y denticulados con un 28,57%, seguido de los elementos de hoz (16,88%), lascas retocadas (14,28%) y láminas
con retoques marginales en su conjunto (11,68%), con una menor
presencia de truncaduras, astillados, lascas y láminas de borde
abatido, geométricos, raspadores y perforadores. Es muy significativo el dominio a la par de los grupos de lascas y láminas con
retoques simples marginales o muy marginales, incluso irregulares (20 y 25,96%) junto a las muescas y denticulados (22 y
28,57%), seguido de los elementos de hoz siempre sobre lámina
(16,88%). Es evidente que el conjunto de elementos de hoz se incluirían entre las láminas de retoque marginal si no considerásemos la presencia de visu del característico lustre, pero también es
verdad que muchas de las láminas en las que a simple vista se observa la presencia de lustre, serían elementos de hoz.
También es significativa la presencia de lascas y láminas de
borde abatido, ausentes en la fase cardial, junto a la baja representatividad de raspadores y geométricos (trapecios y triángulos), menor que durante la fase cardial. No obstante, todavía
podría ser más exigua su presencia ante las dudas de posible filtración que uno de los trapecios procedentes de la UE 2240
plantea (fig. XII.29.7).
En cuanto a los tipos de sílex, no se observan diferencias
significativas entre los empleados en la elaboración de los soportes lascares frente a los laminares. Se utilizan los mismos tipos, variando mínimamente incluso los porcentajes de
representación. Los soportes patinados son mayoría (12), lo que
supone que muchos de ellos estuvieron expuestos de forma más
directa a la incidencia solar y otros elementos climatológicos.
Los soportes termoalterados son muy pocos (5), y los grupos
mejor representados son, por este orden, los nº II y I como dominantes, seguido de los nº VI, IV y IX. No obstante, también
están representados los grupos III y VII.
Con todo, se trata de una producción lítica tallada orientada hacia la obtención y aprovechamiento tanto de lascas como
de láminas, con las que manufacturar una variada gama de úti-
196
les, y donde ya se reconoce una clara asociación entre forma y
función. Así por ejemplo, los elementos de hoz, los trapecios y
truncaduras se elaboran sobre láminas, mientras que raspadores
y soportes de retoque simple sobre lasca. Para las muescas y
denticulados se emplearon indistintamente cualquiera de los
dos tipos de soportes aunque preferentemente sobre lasca.
A continuación expondremos detenidamente algunas de las
características tecnológicas de los grupos y tipos reconocidos.
Raspadores
El grupo de los raspadores es escaso, al limitarse a dos piezas sobre lasca, uno de ellos con retoque en el borde izquierdo.
Se trata de dos lascas con el talón suprimido, de 2º y 3º orden,
pequeño tamaño, al no superar los 30 mm de longitud y una anchura de 22 mm. El retoque en el ejemplar retocado es simple,
mientras que en la otra pieza es de tendencia abrupta. Proceden
de dos rellenos de estructuras negativas, las UEs 2056 y 2586.
Perforadores
Se trata de una lasca con denticulación en el borde derecho,
sin talón, de 2º orden y del grupo IV de sílex, que además presenta un extremo apuntado como perforador. Podría haber sido
considerado exclusivamente como lasca con denticulación
(fig. XII.27.15).
Lascas retocadas
Este grupo es el mejor representado en el yacimiento, junto
a las láminas retocadas y las muescas, al haberse documentado 12
piezas (figs. XII.27. 2 y XII.27. 7/12/13). Supone el 16% del total de soportes retocados. Se trata de lascas de muy diferentes tamaños, desde aquellas de 3º orden muy pequeñas (12x17x3 mm)
hasta lascas de descortezado que alcanzan los 46x37x15 mm.
El retoque que les caracteriza suele ser simple directo profundo
o marginal en uno de los bordes, presentando en un caso micromelladuras. En este sentido, el orden de extracción muestra el
empleo tanto de soportes de 2º (5) como preferentemente de 3º
(7). Conservan en algunos casos el talón, siendo liso (6) o cortical (1) y la gama cromática es amplia, con presencia del grupo I,
II, III, IV y IX. Su reparto por unidades señala que es el tipo más
extendido y más habitual en la fase III y IV
.
[page-n-207]
Tipos
UEs 2005 2006 2008 2009 2033 2056 2080 2085 2090 2094 2099 2101 2151 2228
Raspadores
Sobre lasca
Sobre lasca retocada
1
Perforadores y taladros
Sobre lasca
1
Lascas retocadas
Con retoque simple
2
1
3
2
Lascas borde abatido
1
2
1
1
1
Láminas retoque marginal
De retoque marginal
2
De retoque muy marginal
1
1
2
De retoque irregular
1
Láminas borde abatido
De borde giboso
1
De retoque marginal
1
Muescas y denticulados
Lasca con muesca
4
2
Lámina con muesca
1
1
1
2
Lámina con escotadura
Lasca con denticulación
1
2
2
1
1
Lámina con denticulación
1
Frag. informe denticulado
1
Trapecios
Trapecio con un lado cóncavo
Jean Cros/Montclus
1
Triángulos
Isósceles
Truncaduras
Simple recta
2
1
Simple oblícua
1
Astillados
Pieza astillada
1
3
1
Elementos de hoz
Sobre lámina
Total
2
1
1
4
15
6
14
8
1
1
2
2
6
2
1
1
1
1
4
Tabla XII.22. Soportes retocados por grupos tipológicos y tipos.
197
[page-n-208]
UEs 2238
Tipos
2240
2387
2478
2539
2560
2586
Total
general
%
2,59
Raspadores
Sobre lasca
1
Sobre lasca retocada
1
1
1,3
Perforadores y taladros
Sobre lasca
1
14,28
Lascas retocadas
Con retoque simple
11
Lascas borde abatido
3
3,9
11,68
Láminas ret. marginal
De retoque marginal
1
4
De retoque muy marginal
3
De retoque irregular
1
2
3,9
Lámina borde abatido
De borde giboso
1
De retoque marginal
1
2
28,57
Muescas y denticulados
Lasca con muesca
1
Lámina con muesca
1
9
4
Lámina con escotadura
1
Lasca con denticulación
6
Lámina con denticulación
1
Frag. informe denticulado
1
3,9
Trapecios
Trapecio con un lado cóncavo
1
1
Jean Cros/Montclus
1
Triángulos
Isósceles
1
1
6,49
Truncaduras
Simple recta
1
4
Simple oblícua
1
6,49
Astillados
Pieza astillada
5
16,88
Elementos de hoz
Sobre lámina
Total
3
1
5
1
1
1
1
13
1
3
Tabla XII.22. Soportes retocados por grupos tipológicos y tipos. (Continuación)
198
77
100
[page-n-209]
Lascas de borde abatido
Son 4 las lascas documentadas con retoque abrupto directo
marginal en el borde izquierdo o distal (fig. XII.27.5). Se trata
de soportes de similares dimensiones que las lascas retocadas
con una amplitud de 12 a 32 mm de longitud, preferentemente
de 2º orden (3) y de tonos I, II y VII. El sílex de tipo Serreta de
tono grisáceo blanquecino es el dominante.
Láminas con retoque marginal/invasor
El número total de láminas retocadas es de 10, 4 de retoque
marginal, 3 muy marginal (fig. XII.27.9/10) y otras tantas irregular. Su reparto es amplio, siendo más abundantes en las UEs
2008 de la fase III y 2228 (relleno de una estructura negativa)
de la fase IV Pocos soportes están completos, presentando en
.
la mayor parte fracturas distales indeterminadas o por flexión.
El tipo de talón reconocido es liso en tres casos, facetado y puntiforme (2), lo que indica la presencia de talones preparados en
clara relación con una talla por presión o percusión indirecta.
Los grupos de sílex reconocidos son el II, III y IV (2) y I y
IX, mientras que los dos restantes presentan alteraciones térmicas. El orden de extracción muestra que se trata de soportes de
3º orden (8), 2 de 2º orden, de secciones trapezoidales preferentemente, con un retoque de tendencia simple directa o inversa, marginal o muy marginal en uno de los bordes o bilateral.
La anchura de los soportes varía considerablemente, ya que encontramos uno de 9, otros dos de 13 y el de mayor tamaño de
17 mm. El resto se reparte entre 10 y 16 mm. La tendencia
muestra el intento de conseguir un módulo entre 13 y 15 mm.
Láminas de borde abatido
Son tres los soportes laminares con retoque abrupto en uno
de los bordes, uno con borde abatido giboso y las dos restantes
con borde abatido marginal (fig. XII.28.6). Proceden de la UE
2005 (2) y 2586. Se trata de soportes de pequeño tamaño, el mayor es de 24 mm de longitud, talones lisos, 3º orden, de sílex grisáceo (grupo I) y melado (VI), con retoque localizado en el
borde izquierdo, siendo directo. Una de las láminas presenta 5
negativos laminares unidireccionales (12345). Las láminas de
borde abatido estaban ausentes en la fase cardial, y poco representadas en la fase mesolítica.
Muescas y denticulados
Es el grupo mayoritario con un total de 9 lascas con muesca, 3 láminas con muesca, una lámina con escotadura, 6 lascas
con denticulación, una lámina con denticulación y un fragmento informe denticulado. Dentro de este grupo son las lascas con
muescas y con denticulación las más representativas. En total
suponen el 28% del total de soportes retocados.
Lasca con muesca.- Se trata de 9 soportes que presentan
una muesca en uno de los bordes de tipo abrupto directo profundo (fig. XII.27.6). Conservan el talón 7 soportes, 6 lisos y
uno cortical. Preferentemente son de 3º orden (6), siendo dos de
2º orden y el restante de 1º orden, lo que supone un aprovechamiento de todo tipo de lascas para las labores desarrolladas, fundamentalmente el trabajo de vegetales duros. Los tipos de sílex
documentados son preferentemente el III (3), VI (2), I, II, V y
XI. Las dimensiones de los soportes son muy variados, aunque
tienden a ser de dimensiones pequeñas, menores de 30 x 26 x 6
mm, es decir, lascas de pequeño tamaño, anchas y espesas.
Láminas con muesca.- Han sido reconocidas cuatro piezas
de 3º orden, talón liso, de los grupos II, VI y XII, que presenta
una muesca abrupta en uno de los bordes (fig. XII.27.16). Las
secciones son triangulares y la anchura de los soportes supera
los 10 mm.
Láminas con escotadura.- La pieza documentada es de sección triangular, talón liso, 3º orden, y presenta fractura distal.
El retoque es abrupto directo y profundo en el borde izquierdo.
El retoque es una preparación proximal. Es posible que se trate
de un elemento de hoz.
Lascas con denticulación.- Las lascas con denticulación,
con retoque de tendencia abrupta directa profunda y localizada,
por lo general, en el borde izquierdo o en el extremo distal, se
han registrado en número de 6 (figs. XII.27.1/14 y XII.28.8). 5
soportes conservan el talón liso. Se constata un empleo tanto de
soportes de 2º (2) como de 3º orden (4) y una amplia variedad
de grupos cromáticos (II, IV, VI, XI). Las dimensiones, al igual
que en las lascas con muesca, muestra un patrón similar, al presentar una longitud entre 26 y 42 mm, 26 a 32 mm de anchura
y de 4 a 13 mm de grosor.
Lámina con denticulación.- Sólo un fragmento de lámina
trapezoidal de 3º orden, con una flexión proximal, presenta un
retoque de delineación denticulada simple directo profundo en
el borde derecho. El sílex es del tipo VI o melado.
Elementos de hoz.- Se trata de 13 soportes laminares que
presentan el típico lustre con disposición paralela en las dos caras de uno de los bordes (figs. XII.27.4/8, XII.28.4/5/9 y
XII.29.2/3/9). Presentan en tres de los casos un pequeño retoque
de acondicionamiento de tipo abrupto y algún retoque de reavivado de tipo simple inverso marginal. Son soportes de 2º (3) y 3º
orden (10), con talones lisos (3), facetado (2), diedro, puntiforme o sin talón (5), elaborados sobre los grupos cromáticos I (3),
II (3), III, VIII, IX y XII (2). Solamente se conservan 5 soportes
completos o casi completos y sus dimensiones muestran longitudes entre 32 y 53 mm, y el conjunto de los soportes, anchuras
entre 10 y 20 mm, con una clara concentración entre 13 (2), 14
(3) y 15 mm (2). Los soportes laminares procedentes del relleno
de algunas de las estructuras de la fase IV son de mayor tamaño
–longitud y anchura– (figs. XII.28.9 y XII.29.2/3) que los documentados en la fase cardial y buena parte de los procedentes de
las unidades de la fase III. En todos los elementos de hoz de estos momentos ya se puede reconocer claramente las características propias del empleo de la técnica de la presión.
Fragmento informe denticulado.- De 3º orden, presenta
unas fracturas múltiples. Parece tratarse de una lámina de tono
gris blanquecino o grupo I. Presenta un retoque abrupto directo
profundo de delineación denticulada.
Geométricos
Trapecio de retoque abrupto con un lado cóncavo.- Se trata
de una pieza de pequeño tamaño y estrecha, localizada en la UE
2240. Por sus características cabe la posibilidad de que se trate
de una filtración de los niveles mesolíticos.
Trapecio de tipo Jean Cros/Montclus.- Procede de la unidad 2009 de la fase III (fig. XII.28.7), en la que se documentaron algunos fragmentos cerámicos, uno inciso y otro cardial.
Se trata de un soporte laminar fracturado, que presenta un retoque abrupto directo y profundo en ambos bordes, combinado
199
[page-n-210]
con otro de tendencia plana invasor. Este tipo de retoque es uno
de los tipos característicos de los grupos neolíticos. El tamaño
del soporte muestra un módulo similar a la pieza de la fase cardial (18x14x3 mm). Su presencia muestra que no es exclusivo
de los niveles cardiales, sino que su elaboración y empleo se
prolongó durante el Neolítico antiguo.
Triángulo isósceles.- Ha sido reconocido un triángulo isósceles, sobre un fragmento de lámina de sección trapezoidal, 3º
orden y unas dimensiones de 22x12x3 mm. Presenta un retoque
abrupto inverso proximal y directo en el distal. Está patinado.
Truncaduras
Este grupo tipológico viene representado por el reconocimiento de 5 soportes, 4 con retoque abrupto recto y el restante
con disposición oblicua. Todas están elaboradas sobre láminas
fracturadas, conservando solamente una el talón liso. El resto se
trata de fragmentos mediales de 3º orden, con la excepción de
uno de 2º, de los grupos cromáticos I, IV y VI y retoque abrupto
directo y profundo. La sección dominante es la triangular, y las
dimensiones muestran unos módulos de anchura de 9 a 15 mm.
Astillados
El conjunto de astillados está integrado por solamente 5 soportes, todos ellos sobre lasca. Conservan el talón liso (4), son
de 3º orden (4) y en su mayoría están patinados. Las dimensiones también oscilan entre los 19 y 42 mm de longitud y de 18 a
24 mm de anchura.
El conjunto lítico tallado postcardial: Benàmer III y IV en
su contexto regional
Las características contextuales de los conjuntos líticos tallados documentados en la fase III y IV de Benàmer difieren
considerablemente entre ellas. Mientras los restos de la fase III
parecen ser evidencias de carácter primario, aunque alteradas y
posiblemente algo desplazadas de su lugar de uso y abandono,
el conjunto de la fase IV claramente corresponde a restos secundarios desechados en el interior de las estructura negativas
de forma intencional. Del análisis de la información expuesta
sobre la producción lítica tallada de estas fases se pueden inferir una serie de proposiciones que a continuación pasamos a exponer:
- La materia prima empleada de forma exclusiva es el sílex.
No se ha constatado la presencia de cristal de roca como sí se
constata de forma casi testimonial en la fase cardial. En Barranquet (Esquembre et al., 2008), con un registro total de más
de 5.300 efectivos entre unidades interpretadas como áreas de
desecho con cerámicas impresas por un lado, peinadas-esgrafiadas por otro y unidades con mayor grado de alteración, tampoco se documentaron ni evidencias de cristal de roca.
- El sílex seleccionado en Benàmer es de origen local, fundamentalmente de la variedad del tipo Serreta con una gama
cromática muy amplia. No obstante, también se constatan otros
sílex de origen local (tipo Catamarruch, Beniaia, etc) y casi de
forma testimonial otros de probable origen alóctono, cuya presencia aumenta, aunque no de forma significativa.
- Tanto para la producción de lascas como para la de láminas, se constata una buena presencia de sílex de los grupos I, II,
200
III, IV y VI, y en menor medida, de los grupos VII, VIII, IX y
X. Los sílex termoalterados alcanzan cifras inferiores al 15%.
No obstante, se pueden observar algunas diferencias en relación
con el tipo de soporte. Mientras para las lascas la variabilidad
cromática es mayor, para las láminas se tiende a seleccionar sílex de los grupos I, II, VI y VII, es decir, grisáceos, melados y
cremas de grano fino. Sin embargo, sobre los soportes laminares retocados la variedad es mayor, al documentarse también sílex marrones, blanquecinos, y grises de grano fino y medio de
procedencia desconocida (grupos II, III, VIII y IX).
- Los sílex melados están igual de representados que en la
fase cardial, siendo el cuarto o el quinto grupo en número de
efectivos según unidades y conjuntos.
- Se documenta una buena presencia de núcleos lascares y
una baja proporción de núcleos laminares, junto a la escasez de
crestas o semicrestas de conformación y preparación de éstos últimos. Tales indicios permiten plantear que mientras los nódulos
de sílex pudieron ser transportados al asentamiento de Benàmer
para desarrollar una vez allí toda la cadena productiva relacionada con la obtención de lascas, los núcleos laminares pudieron
ser previamente conformados en áreas de talla específicas o en
talleres cercanos a los lugares de abastecimiento, antes de su
traslado al yacimiento. La presencia de una buena proporción
de soportes laminares de 2º orden, por encima incluso que los soportes de 3º orden, viene a confirmar que la explotación de
los núcleos laminares ya se realizaría en el mismo yacimiento.
Los núcleos laminares documentados, aunque muy agotados,
muestran un estilo de talla semienvolvente o envolvente, pero
también, en algunos casos, frontal rectilíneo. Similares características fueron documentadas en Barranquet, con un registro para los niveles de cerámicas peinadas-esgrafiadas con 3.820
efectivos, aunque la presencia de, al menos, 9 crestas, implica
que buena parte de los procesos iniciales de configuración de los
núcleos laminares serían realizados en un lugar próximo a las
áreas de desecho que constituye la zona excavada.
- Mientras los núcleos laminares presentan una morfología
prismática o cónica, con un frente de talla unidireccional de tendencia semienvolvente o envolvente, los núcleos de lascas suelen ser de morfología irregular, globulosa y en algunos casos de
talla centrípeta, con una cierta forma discoide.
- No podemos considerar un marcado componente laminar
en la producción de soportes líticos tallados. Más bien, se constata un dominio de la producción lascar que tiene su reflejo no
solamente en un mayor número de núcleos y productos de talla,
sino también de soportes retocados, junto a un aprovechamiento exhaustivo de los soportes laminares. El 50,64% de los soportes retocados lo hacen sobre lascas. Esta circunstancia
contrasta con la documentada en yacimientos como Cova de
l’Or, Falguera, Sarsa o Cendres (García Puchol, 2005), donde
dominan ampliamente los soportes laminares retocados. El registro de Barranquet también muestra un dominio de los soportes laminares retocados, pero con un buen aprovechamiento de
soportes lascares. No obstante, en Benàmer III-IV, el aprovechamiento de los soportes laminares es exhaustivo, ya que a pesar del bajo número de núcleos y productos de talla laminares,
el 48% de los soportes retocados son láminas. Esta característica también es propia de Barranquet, donde los productos laminares solamente representan aproximadamente el 12% y los
soportes retocados cerca del 60%.
[page-n-211]
F/**/8G7+,"A-1,./*04/<"
&!"
F+8H)+*"IIIJIK"
%#"
%!"
$#"
$!"
#"
E1?<
B<+)+8,-1"C-D"
@/1A/0-*+1"
=7+1./1">"0+8?.5"
9+*:5";",/
6*78./07*/1"
'/1./1"*+,-.5"
2+-)3,*4.-1"
!"
'()"*+,-./0/1"
- Se constata una marcada variabilidad de los módulos de
longitud y anchura de los productos de talla requeridos. Esta
cuestión hay que ponerla en relación con el aprovechamiento exhaustivo de los núcleos hasta su agotamiento, lo que implica
una paulatina reducción de los núcleos y, como consecuencia,
del volumen y superficie explotable que partiría de la selección
de nódulos entre 55 y 80 mm de longitud y anchura.
- Los módulos de longitud y anchura en los soportes laminares son variables, aunque es importante una buena presencia
de soportes superiores a 13 mm de anchura. Entre 13 y 15 mm
de anchura suele situarse el mayor número de soportes, aunque
algunos pueden alcanzar los 19-20 mm. La longitud de los soportes puede variar considerablemente entre 25 y 60 mm.
- En relación con los soportes laminares, y a pesar de su escaso número, se ha determinado una presencia tanto de secciones trapezoidales, como triangulares y de talones estrechos
preparados, especialmente facetados y puntiformes. Los bordes
y las aristas se disponen de forma más paralela o subparalela, lo
que permite el reconocimiento del empleo de la presión como
técnica de talla.
- Al dominio de los soportes lascares retocados, cabe asociar la importancia en la aplicación, tanto del retoque simple,
como del retoque abrupto, junto a la constatación de tipos de retoque ya presentes desde la fase cardial como el plano/abrupto,
observado exclusivamente en trapecios.
- Los grupos dominantes en Benàmer III-IV se distribuyen
de la siguiente forma: muescas y denticulados, lascas retocadas,
láminas de retoque invasor, elementos de hoz y geométricos.
Los tipos retocados mejor representados son, por orden de importancia, las lascas retocadas, los elementos de hoz, las láminas con retoque marginal/invasor y las lascas con muesca. Por
el contrario, en Barranquet, en las unidades de estos mismos
momentos, destaca el dominio de las lascas retocadas, seguido
por las láminas con retoques marginales, geométricos (trapecios, básicamente), muescas y denticulados, perforadores y taladros, y truncaduras, raspadores y elementos de hoz. Las
diferencias se centran en el escaso reconocimiento de elementos
de hoz en Barranquet, muy importantes en Benàmer III-IV, frente a la significativa presencia de trapecios (junto a algún triángulo y segmento), que en Benàmer III-IV son muy escasos o
están totalmente ausentes (gráfica XII.14).
- De entre los escasos geométricos destaca un trapecio del
tipo Jean Cros/Montclus, con retoque plano directo y abrupto
inverso en uno de los extremos procedente de la UE 2009 de la
fase III. Este tipo de trapecios está presente también en las fases neolíticas antiguas de yacimientos como Cendres, Mas d’Is
(García Puchol, 2005: 280), en la fase cardial de Benàmer y en
otros yacimientos como Casa de Lara, aunque procedente de recogidas superficiales (Fernández, 1999). En otros yacimientos
como Barranquet, los trapecios de retoque abrupto son claramente dominantes, con la excepción de la presencia de un soporte con retoque de plano invasor. Por el contrario, en
yacimientos como Costamar (García Puchol, 2009b: 250), en su
fase inciso-impresa, cuyo desarrollo cultural está más imbricado con la zona del noreste peninsular, dominan ampliamente los
segmentos de doble bisel, seguido de los trapecios de retoque
abrupto, estando también presentes los triángulos.
Gráfica XII.14. Comparación de los efectivos retocados de Benàmer
III-IV (n=75), con Barranquet (UEs con cerámicas peinadas y
esgrafiadas) (n=183).
- Mientras en algunos tipos como las muescas o los denticulados, la aplicación de retoque simple se puede realizar de
forma indistinta sobre lascas o láminas, algunos tipos son exclusivamente realizados sobre soportes laminares: es el caso de
los elementos de hoz, las truncaduras o los geométricos. En este sentido, la morfología de los soportes y no otra característica
(tipo de sílex, calidad, etc.) es la que determinó la selección de
este tipo de soportes, ya que facilita su manufactura.
- No se observa la presencia ni del retoque plano cubriente,
presente ya en los conjuntos líticos de la fase arqueológica del
Neolítico IIb, en yacimientos próximos como Niuet o Les Jovades (García Puchol, 2005), ni de piezas geométricas de morfología rectangular de los que se ha considerado su posible
relación con la fase arqueológica del Neolítico IIa (García-Puchol, 2005: 285).
CONTINUIDAD Y RUPTURA EN LA PRODUCCIÓN LÍTICA TALLADA DE COMUNIDADES MESOLÍTICAS Y
NEOLÍTICAS: BENÀMER COMO UNIDAD DE ANÁLISIS
A pesar de las discontinuidades temporales en la ocupación
de Benàmer, que arranca de mediados del VII milenio cal BC y
se prolonga hasta entrado el IV milenio cal BC (sin considerar
la ocupación ibérica donde no hay evidencias de talla), y de las
significativas diferencias socioeconómicas y culturales de los
diferentes grupos que ocuparon la zona en cada una de los momentos de ocupación o fases, el estudio de los productos líticos
tallados del yacimiento muestra la presencia, tanto de rupturas
o cambios en los procesos de producción, como algunos elementos de continuidad que pueden servir para matizar algunas
apreciaciones o propuestas aceptadas en la investigación a partir del estudio de yacimientos mesolíticos, por un lado, y neolíticos, por otro.
Las aportaciones de Benàmer al análisis de los cambios y
continuidades en las producciones líticas talladas, obtenidas del
estudio aquí presentado, tienen como base argumental la comparación de los datos obtenidos en cada una de las fases. Las
201
[page-n-212]
proposiciones teóricas deducibles de todo ello se pueden concretar en:
1) Se constata una clara continuidad en el empleo del sílex
local como materia prima exclusiva en las labores de talla a lo largo de toda la secuencia mesolítica, cardial y horizontes postcardiales (cerámicas peinadas y esgrafiadas). La mayor parte del
sílex, más del 80%, corresponde al tipo Serreta, presente en
abundancia en el entorno inmediato. La existencia en la fase cardial de un soporte laminar de cristal de roca y de un aumento poco significativo, a partir de esta misma fase, de sílex de
procedencia no determinada, no son suficientes, a nuestro entender, para considerar que existan significativos cambios en la búsqueda y gestión de recursos silíceos. Más bien al contrario,
estamos ante una unidad de producción y consumo de distintos
momentos históricos, de tendencia autosuficiente, que conoce y
gestiona ampliamente los recursos existentes en el entorno, especialmente del sílex con el que elaboraron una buena gama de
partes activas de instrumentos de producción. El aumento o la
presencia de algunos sílex o rocas de posible procedencia foránea (cristal de roca, etc.), debemos relacionarlo con la constatación en el registro de otras rocas como diabasas, rocas
metamórficas o esquistos que empiezan a aparecer a partir de la
fase cardial, pero especialmente a partir de la postcardial. La
magnitud del intercambio de rocas alóctonas es escasa, pero tenemos que relacionarla con la activación, a partir del Neolítico,
de redes sociales más amplias y vínculos parentales estables con
los que minimizar los riesgos de tipo reproductivo, más que con
otros tipos de factores. El intercambio y distribución de este tipo
de materias primas o productos foráneos son procesos que debemos asociar con la necesidad de establecer los vínculos necesarios para mantener y aumentar la fuerza de trabajo y con los
cambios sociales (mayor integración intrasocial, mayor segregación intersocial, cambios en el modo de reproducción) que se desarrollan con la implantación y desarrollo de sociedades con un
modo de vida agropecuario y sedentario, pero que no inciden directamente en la relación que cada comunidad humana o grupo
doméstico establecería con el medio o espacio natural y transformado en el que viviría. El mayor grado de fijación al territorio y
los problemas que el desarrollo de la consolidación de los lazos
de filiación y fijación de la fuerza de trabajo podrían generar, requerirían del mantenimiento de unos lazos de reciprocidad intra
e intersociales más intensos y amplios donde la circulación de
personas, materias y objetos aumentara, sin llegar a depender o
requerir de materias primas foráneas con las que elaborar sus medios de producción. Por lo tanto, mientras que en la esfera del
aprovechamiento y gestión de los recursos silíceos dedicados a
las labores de producción lítica tallada, la relación de los grupos
humanos con el medio en el que vivían, prácticamente no se perciben diferencias significativas entre grupos predadores y productores de alimentos, es en el ámbito de las relaciones intra e
intersociales donde se observan cambios que implicarían un aumento del intercambio, materializable en un ligero aumento de
materias primas foráneas empleadas para la talla. No obstante, su
incidencia es prácticamente nula, ya que el instrumental lítico de
producción se siguió elaborando con las mismas materias primas
locales obtenidas del mismo modo. Los nódulos de sílex serían
obtenidos a través de diversos laboreos superficiales en terrazas
o piedemonte del territorio a escasa distancia del asentamiento,
202
lo que no implica ni una gran inversión temporal ni tampoco una
gran planificación ni organización laboral.
2) Dentro del sílex de tipo Serreta, dominante en Benàmer,
hemos diferenciado varias agrupaciones en función de diversos
criterios macroscópicos, pero básicamente priorizando el color.
A lo largo de toda la secuencia, son los mismos grupos los mejor representados (I, II, III, IV), aunque claramente varían sus
porcentajes, tanto por unidades estratigráficas como por fases,
sin que se pueda constatar preferencia alguna por un grupo para la talla lascar o laminar. El resto de grupos también están representados, especialmente el VI o melados, tanto en la fase
mesolítica como en la cardial y postcardial –horizonte de cerámicas peinadas y esgrafiadas–. Sin embargo, aunque en algunas
publicaciones de otros yacimientos neolíticos de la zona se ha
señalado la importancia de los sílex melados (grupo VI), caso
de la cercana Cova de l’Or (García Puchol, 2005), en Benàmer
es un grupo más, no seleccionado especialmente ni siquiera para la elaboración de soportes laminares. Solamente parece estar
mejor representado sobre soportes retocados. En este sentido,
será necesario valorar de forma más ponderada el empleo de los
sílex melados en el marco regional, en relación directa con la
disponibilidad existente en cada zona, aunque parece evidente
que son múltiples las posibles áreas de captación en estas zonas
de las estribaciones prebéticas y debemos analizar bajo otros parámetros la idea de que se trata de una materia prima especialmente buscada y seleccionada a partir de momentos neolíticos,
ya que, durante el Mesolítico, su selección y empleo también es
considerable en yacimientos como Benàmer. Al menos, consideramos que la idea de que la búsqueda y selección de sílex melado ya no puede ser considerada como un rasgo distintivo de
cambio en las estrategias de selección de la materia prima silícea del Neolítico frente a los grupos mesolíticos.
3) El registro de Benàmer muestra un dominio de los procesos de talla con una importante producción de soportes lascares, primordialmente de morfología no predeterminada en todos
los momentos de ocupación reconocidos. Sin embargo, esta
idea no se corresponde con la gestión y aprovechamiento que se
realiza de los mismos. Mientras en la fase mesolítica, buena parte de los desechos lascares debemos relacionarlos con los procesos de desbastado y configuración de núcleos laminares y los
soportes seleccionados para convertirse en útiles retocados son
básicamente láminas (más del 85%), en las fases cardial y postcardial, se incrementa el número de núcleos lascares de forma
considerable y los soportes lascares retocados superan a los laminares (60% en la fase cardial y 50,64% en la postcardial). La
escasez de crestas o semicrestas de configuración de núcleos laminares podría ser indicativo de que los procesos iniciales de
configuración de los núcleos no se llevasen a cabo en Benàmer
II y III-IV. Todo ello permite deducir que mientras en la fase mesolítica la producción laminar es la prioritaria y se llevaría a cabo íntegramente en el área estudiada, en las fases cardial y
postcardial, la producción laminar seguiría teniendo gran importancia, avalada por el número de soportes laminares retocados y el considerable estado de reducción que alcanzan los
núcleos, aunque efectuando un aprovechamiento más exhaustivo de los soportes lascares para la manufactura de útiles.
4) Para la explotación de lascas se observa la aplicación
de estrategias multidireccionales y unidireccionales a partir de
[page-n-213]
uno o varios planos de talla, y en menor medida, estrategias centrípetas. Para la obtención de láminas son muy evidentes los estilos de talla propuestos por O. García Puchol (2005): estilo
frontal rectilíneo para la fase mesolítica y estilo semienvolvente o envolvente para las fases neolíticas. Sin embargo, no podemos considerar, al menos a partir de lo documentado en
Benàmer, que durante el Neolítico ya no se emplee el estilo
frontal rectilíneo. Se siguió empleando junto a los nuevos estilos que realizan un aprovechamiento más exhaustivo del bloque
de materia prima. Del mismo modo, la talla por presión, desde
nuestro punto de vista, parece evidente para momentos postcardiales, teniendo en cuenta la mayor regularidad de los soportes,
aristas dorsales paralelas a los bordes, mayor presencia de talones preparados y estrechez de la base o extremo proximal, pero
no tan evidente para momentos previos. En definitiva, a partir
del Neolítico constatamos algunos cambios o, más bien, la introducción de innovaciones técnicas que tienen que ver con la
obtención de un mayor rendimiento en el sistema de talla laminar (aumento de la productividad de soportes laminares) y, probablemente, a partir de momentos avanzados del Neolítico
antiguo, nuevas técnicas de talla (presión).
5) Los cambios en las producciones laminares entre fases,
además de en los aspectos comentados para la fase postcardial,
también son reconocibles en el módulo de anchura. Mientras la
longitud de los soportes es muy variable, durante el Mesolítico
la anchura de los soportes laminares tienden a ser de 8 a 12 mm,
mientras que en los momentos cardial y postcardial los módulos son más variables y tienden a situarse entre 13 y 15 mm, con
algunos soportes que llegan a alcanzar los 20 mm. En definitiva, se busca manufacturar soportes más anchos, aunque también se aprovechan los soportes laminares de menor tamaño.
6) En relación con los grupos tipológicos y tipos sí se observan diferencias significativas entre unas fases de ocupación
y otras, aunque en todos ellas son las muescas y denticulados el
grupo dominante. La ocupación mesolítica fase A de la secuencia regional, viene caracterizada por el dominio de las láminas
con muesca, láminas estranguladas y geométricos, básicamente
trapecios de retoque abrupto con uno o dos lados cóncavos,
acompañados, con una presencia muy minoritaria, de raspadores, perforadores, lascas retocadas, lascas de borde abatido, láminas con retoque marginal y truncaduras. Por el contrario, a
partir de la fase cardial dominan las lascas retocadas, lascas con
muesca y con denticulación y las láminas de retoque marginal/invasor, estando presentes de forma minoritaria algunos geométricos de retoque abrupto simétricos o asimétricos, pero
especialmente con retoques simple/simple invasor o doble bisel
y plano/abrupto (tipo Jean Cros), elementos de hoz (que en algunas publicaciones podrían incluirse dentro del tipo de láminas con retoques marginales/invasores), raspadores y astillados.
Para la fase postcardial, no habrían modificaciones sustanciales,
con la excepción del aumento del número de elementos de hoz,
que pasa a ser un grupo principal junto a muescas y denticulados y lascas retocadas. Por lo tanto, los cambios se centran
en los soportes seleccionados (láminas frente a lascas), en una
mayor presencia de los retoques simples marginales/invasores,
nuevos tipos de retoque aplicados a la conformación de geométricos (simple/simple invasor y plano/abrupto) y, sobre todo, la
presencia de elementos de hoz.
7) En la producción de geométricos durante la fase mesolítica de Benàmer se observa que el empleo de la técnica de microburil es testimonial. En los niveles iniciales de Cocina (fase I), su
empleo es muy bajo (García Puchol, 2005) y tampoco parece estar presente en Falguera (García Puchol, 2005; 2006). Solamente
empieza a tener cierto protagonismo a partir de la fase B o Cocina II del Geométrico regional, asociado a la producción de
triángulos.
8) La producción de geométricos en las fases neolíticas de
Benàmer se encuentra centrada en la manufactura de trapecios,
principalmente de retoque abrupto, al igual que en la fase cardial del yacimiento de la Caserna de Sant Pau del Camp (Borrell, 2008: 38), acompañada de forma singular por el doble
bisel (fase cardial) y el tipo Jean Cros. No se han documentado
segmentos. Por el contrario, la presencia de geométricos en
otros yacimientos cardiales del noreste peninsular como Chaves
(Cava, 2000) es mucho más elevada, especialmente con la aplicación del retoque del doble bisel. Lo mismo podemos señalar
para el yacimiento castellonense de inicios del V milenio cal
BC de Costamar (García Puchol, 2009b), con un claro dominio
de los segmentos con doble bisel. Probablemente, lo reducido
de la muestra en Benàmer y la Caserna de Sant Pau pueda ser
la causa que explique la escasa representatividad de los geométricos, aunque es significativo, en ambos casos, el dominio del
retoque abrupto, la ausencia de la técnica del microburil y la total ausencia de segmentos de doble bisel.
9) A partir de la fase cardial se empieza a observar una clara asociación entre tipo de soporte empleado y algunos tipos.
Mientras las muescas, los denticulados o el retoque simple se
aplica de forma indistinta a lascas o láminas, los geométricos
siguen elaborándose, junto a los elementos de hoz, exclusivamente sobre lámina. Se trata simplemente de aprovechar convenientemente las características de los soportes, tanto para
manufacturar los geométricos (mucho más fácil su fractura y
aplicación de retoque), como los elementos de hoz (lámina con
mayor longitud de filo útil).
10) Es significativa la ausencia de taladros en los contextos
cardial y postcardial de Benàmer. Este tipo de útil ha sido considerado como uno de los más significativos para reconocer la
presencia de grupos del Neolítico antiguo (Juan Cabanilles,
1984, 2008; García Puchol, 2005) en el ámbito peninsular y, especialmente, en el contexto levantino. Su reconocimiento en yacimientos como Cova de l’Or, Sarsa (Juan Cabanilles, 1984),
Barranquet (Esquembre et al., 2008) o Costamar (García Puchol, 2009b) es significativa. No obstante, su ausencia en contextos neolíticos tampoco debe ser valorada como un indicador
de lo contrario.
11) Es importante resaltar que en los elementos de hoz de
la fase cardial, el lustre se distribuye de forma oblicua al filo,
mientras que en los elementos de hoz de la fase postcardial, es
claramente paralela. Esta característica sí puede ser considerada
como indicadora de un enmangue diferenciado entre los momentos cardiales y los postcardiales (Juan Cabanilles, 1985; Rodríguez, en este volumen).
De todo lo expuesto queremos resaltar la idea de que, con
independencia de las prácticas económicas que desarrollaron
los grupos humanos que generaron el registro arqueológico de
Benàmer, su relación con el espacio natural (que no transfor-
203
[page-n-214]
mado) de donde obtenían muchos de los recursos con los que
cubrir sus necesidades, no cambió sustancialmente. Los grupos
asentados en Benàmer funcionaron como una unidad de producción y consumo, que para cubrir sus necesidades básicas establecieron una íntima relación con el territorio conocido
(natural y también transformado para las comunidades ya neolíticas), del que obtuvieron prácticamente la totalidad de los recursos bióticos y casi todos los abióticos.
Otra cuestión diferente es la relación con el espacio social o
con el conjunto de comunidades humanas con las que contactaron para cubrir sus necesidades de reproducción biológica, social, tecnológica e ideológica. Con esta esfera es con la que
podemos relacionar los cambios ocurridos y observados en el registro material lítico tallado: presencia de algunos ítems de procedencia desconocida (lámina de cristal de roca, sílex, rocas
metamórficas) y especialmente algunos fragmentos de brazalete
204
de esquisto, también presentes en Cova de l’Or, la aplicación de
nuevas técnicas de talla o la elaboración de nuevos tipos de útiles y de retoques con los que mejorar la efectividad laboral.
En definitiva, en cada uno de los momentos en los que se
ocupó Benàmer y sin continuidad entre ellos, los grupos allí
asentados transmitieron, de generación en generación, los conocimientos sobre las condiciones y recursos del entorno así como los procedimientos más eficaces socialmente aprendidos y
transmitidos sobre la producción lítica tallada. Y aunque la movilidad de los grupos, sus prácticas económicas, técnicas y formas pudieron variar, el conocimiento y la gestión de los
recursos líticos tallados del entorno de Benàmer adquiridos y
llevados a cabo por cada una de las unidades de producción y
consumo que con claros hiatos y a lo largo de más de tres milenios ocuparon este enclave, no variaron sustancialmente.
[page-n-215]
XIII. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL INSTRUMENTAL LÍTICO
TALLADO: UN ESTUDIO PRELIMINAR 1
A.C. Rodríguez Rodríguez
INTRODUCCIÓN
Como bien se hace notar en el apartado dedicado al estudio
morfotécnico del instrumental lítico tallado de este yacimiento,
las evidencias arqueológicas que se documentan en la fachada levantina de la península Ibérica tienen un papel muy destacado
cuando se analizan los procesos que propiciaron el cambio de los
modos de vida hacia la producción de alimentos. En los últimos
años se han desarrollado, para esta región, revisiones de los problemas cronoestratigráficos (Bernabeu y Martínez Valle, 2002;
García Puchol, 2005; Juan Cabanilles y Martí, 2007/08; Martí et
al., 2009; Bernabeu y Molina, 2009), y también se han establecido nuevas perspectivas en la manera de abordar la evolución de
las tradiciones de la gestión del aprovisionamiento de materias
primas (Cacho et al., 1995; García Puchol, 2005, 2006) y de las
estrategias tecnológicas de elaboración de los instrumentos de
trabajo, fundamentalmente los líticos (Fernández, 1999; García
Puchol, 2005). Con ello se dispone en la actualidad de unos datos que han contribuido a establecer un panorama que muestra
que los fenómenos implicados no pueden uniformizarse ni extrapolarse a todos los contextos, de manera que todavía se está
lejos de disponer de modelos que expliquen la magnitud de los
cambios, su contexto geográfico y secuenciación.
Desde mi perspectiva, determinar las relaciones sociales de
producción de los grupos mesolíticos y neolíticos de esta región
mediterránea es un objetivo esencial para conocer su dinámica
histórica. Ello confiere un gran protagonismo al estudio de los
procesos de trabajo y, en este sentido, las aportaciones anteriormente citadas, referidas a la captación de materias primas y su
1
Este análisis se inscribe en el marco de los proyectos de investigación
ERC-2008-AdG230561 AGRIWESTMED. Origins and spread of agriculture in the Western Mediterraneum (European Research Council) y
PTDC/HAH/645548/2006. The last hunter-gatherers and the first commu-
transformación en instrumentos y objetos de trabajo son fundamentales. Sin embargo, todavía son escasos y parciales los estudios que abordan esos procesos desde la perspectiva del
análisis funcional, aunque esta disciplina puede suministrar datos relevantes sobre las actividades desarrolladas en los distintos contextos y su evolución temporal. La traceología puede
enriquecer y matizar muchos debates, como por ejemplo el del
alcance territorial y cronológico de algunas tradiciones tecnológicas (Ibáñez et al., 2008). El potencial de este tipo de aproximaciones, para este contexto cronológico, comienza a tener un
reflejo en el área del País Valenciano (García Puchol y Jardón,
1999; García Puchol et al., en prensa; Gibaja, 2006; RodríguezRodríguez, en prensa), aunque faltan todavía estudios tan completos como los de la vecina Cataluña (Gibaja, 1994, 2002,
2003; Gibaja y Clemente Conte, 1996; Gibaja y Palomo, 2004).
El estudio traceológico preliminar del yacimiento de Benàmer puede aportar información relevante para alguno de los debates abiertos en esta región, en el contexto de los procesos de
neolitización, y por ello se han planteado varios objetivos de diverso alcance. El poder disponer de datos funcionales referidos
a tres momentos cronológicos sucesivos en un mismo enclave
constituye uno de los puntos más interesantes de esta aportación.
OBJETIVOS, MATERIAL Y METODOLOGÍA
El análisis funcional del yacimiento de Benàmer se ha efectuado sobre un número reducido de piezas líticas, seleccionadas
para evaluar su potencial informativo sobre varios parámetros.
nities in the South of the Iberian Peninsula and the North of Morocco: a socio-economic approach throught the management of production instrument
and exploitation of domestic resources (UE and Fundação para a Ciência e
a Tecnologia-FCT (Portugal).
205
[page-n-216]
Objetivos:
1. Estimar el grado de conservación del material lítico y su
potencialidad informativa, tomando en consideración su cronología y localización en el yacimiento.
2. Reconstruir los procesos de trabajo que se deducen de
las huellas de uso de los instrumentos.
3. Evaluar la funcionalidad de los contextos en los que se
localizan.
4. Determinar la evolución de las pautas de uso de la zona
de Benàmer durante los tres periodos identificados.
5. Comparar la dinámica ocupacional del sitio con otros de
la región levantina.
Para abordar estos objetivos se ha seleccionado una muestra con piezas retocadas procedentes de los tres contextos cronológicos identificados en el yacimiento. Sólo en el caso de los
elementos de hoz también se escogieron láminas sin retocar.
Como puede observarse, el número de piezas es reducido
(tabla XIII.1), pero bastante representativo de los efectivos de
esta categoría de soportes en el yacimiento. Por una parte, concede más protagonismo al material mesolítico, que constituye
por sí solo el 73% del total de los soportes documentados en las
UEs fiables. Además, tal y como especifica F.J. Jover, Benàmer
destaca por la escasa incidencia de los retocados (4% durante el
Mesolítico, 5% en el Neolítico cardial y 2% en el postcardial,
Fase
UEs
aunque en este caso, la mayor parte de piezas seleccionadas no
están retocadas). Por ello los datos funcionales sobre esta categoría de elementos adquieren más representatividad. Con todo,
es necesario efectuar un estudio sobre un número mayor de efectivos para poder establecer conclusiones definitivas desde el
punto de vista funcional.
El método de análisis del material ha seguido los protocolos habituales de los estudios traceológicos. En primer lugar se
procedió a la observación de las piezas, sin somerterlas a ningún tratamiento de limpieza, con lupa binocular (Nikon SMZ2T con un rango de aumentos de 10X a 63X). Con ello, además
de obtener un primer diagnóstico sobre sus posibilidades de uso
también puede verificarse la existencia eventual de residuos relacionados con el enmangue o con su utilización. A continuación el material se sometió a un proceso de limpieza con agua
y jabón en cubeta de ultrasonidos y posteriormente se pasó al
estudio de sus superficies con un microscopio metálográfico
(Nikon Labophot-2 con aumentos de 50X a 400X).
RESULTADOS
El estudio de huellas de uso se presentará tomando en consideración la fase cronológica a la que pertenecen. Sin embargo
hay que hacer resaltar el alto número de piezas con huellas de
uso y también la alta incidencia de instrumentos usados por más
de un lado. Así, de los 45 artefactos se ha podido determinar
que 38 conservan estigmas de su empleo, lo que supone un 84%
del total. Además, estas piezas tienen 51 filos usados que en el
caso de las láminas se corresponden siempre con los laterales.
10
La fase mesolítica
4
Láminas retocadas
4
Láminas ret./truncaduras
1
Raspadores
Mesolítico
geométrico reciente
fase A
Nº
Láminas estranguladas
2580
Tipología
Geométricos
1
Los 33 elementos correspondientes a esta fase suponen el
7,5% del total de soportes retocados. En general presentan un
buen estado de conservación. Ello ha permitido considerar que
todas las piezas son analizables, aunque un tercio muestra alteraciones postdeposicionales en su superficie y en ocasiones no
se ha podido establecer con claridad los materiales de contacto
o el tipo de movimiento que realizaron. Las alteraciones consisten principalmente en superficies blanquecinas, generalmente más reflectantes y suavizadas que las no afectadas. En
algunos casos los filos están ligeramente redondeados y se observan microcráteres y estrías erráticas. En todo caso, este conjunto tiene un nivel de uso muy elevado, ya que 29 soportes
muestran huellas de uso, lo que supone un 88% del total. Por lo
tanto, aunque es evidente que el material analizado está seleccionado, presenta un alto potencial de cara a futuras investigaciones (fig. XIII.1).
El conjunto procede de UEs de los encachados intencionales que configuran los suelos de ocupación, que han sido interpretados como un área habitual de trabajo relacionada con la
producción y mantenimiento de instrumentos, así como con el
consumo y el desecho. Los análisis morfotécnicos señalan una
altísima incidencia de evidencias vinculadas a la talla, como el
testeo de nódulos y explotación de los núcleos, y concluyen que
la producción estaba orientada fundamentalmente a la elaboración de soportes laminares que serían empleados como instrumentos de trabajo, sobre todo tras ser configurados con el
retoque. Las piezas retocadas más abundantes son las láminas
Perforadores
3
Láminas estranguladas
2235
1
Geométricos
6
1
1
Geométricos
1
Lascas retocadas
1023
1
Rapadores
Neolítico cardial
Láminas retocadas
Láminas ret./truncaduras
1
2
Raspadores
1
Láminas/hoz
1
2005
Láminas/ hoz
2
2008
Láminas /hoz
1
2099
Láminas ret./hoz
1
2240
Neolítico
postcardial
Lascas estranguladas
Láminas/hoz
Total
Tabla XIII.1. Relación de piezas analizadas.
206
2
45
[page-n-217]
a
b
e
d
e
f
1
1
1
1
1
\
1
Figura XIII.1. Los dos raspadores (a y b), así como las dos láminas retocadas (c y d) han servido para raspar piel, seguramente con añadido
intencional de abrasivos. La lámina con retoque marginal (f) tiene huellas de corte de una materia blanda abrasiva, posiblemente carne.
Por último, la pieza identificada como perforador, con estigmas vinculados al trabajo de una materia dura, también podría ser una lámina
estrangulada.
207
[page-n-218]
con muesca o estranguladas y los geométricos, que son precisamente las dos categorías que dominan en la muestra seleccionada, con 10 y 13 efectivos respectivamente. Por ello se les
dedicará un apartado especial en este análisis, mientras que el
resto será comentado en conjunto.
Las láminas con muescas y estranguladas
Este es el grupo más numeroso entre los soportes retocados, ya que alcanzan por sí solas el 40% del total de efectivos
de esta fase en el yacimiento. En la muestra analizada, los diez
elementos presentan huellas de uso que parecen responder a
unos procesos de trabajo muy concretos. La incidencia de alteraciones en siete de ellas ha dificultado en ocasiones la determinación precisa de la o las materias de contacto, sin embargo,
todas tienen unas características comunes. Por una parte, las
zonas que presentan el retoque de muesca se corresponden
siempre con filos activos que han realizado un movimiento de
trabajo transversal, con la excepción de una lámina muy alterada donde no pudo establecerse la cinemática de trabajo. En
seis ocasiones esta pauta se repite en los dos lados de cada pieza, y suelen ser láminas tipificadas como estranguladas cuando
ostentan retoques bien desarrollados, aunque se han clasificado como láminas con retoques marginales cuando no lo están.
Esto se traduce en 16 segmentos de filo con muescas o escotaduras que han servido para raspar. En la mayoría de los casos,
las huellas de uso son muy marginales, indicando que el ángulo de trabajo era bastante obtuso, en dos ocasiones se distingue una distribución asimétrica de los pulidos que refleja unos
ángulos de trabajo mucho más bajos, con la cara ventral de
las láminas siguiendo una trayectoria secante a la superficie trabajada.
Una cuestión más difícil de establecer es la naturaleza de
la materia de contacto, y ello por dos razones: la presencia de
alteraciones postdeposicionales y el carácter marginal de los
rastros de uso. Por ello, en 13 ocasiones sólo se ha podido determinar que se trata de una materia dura y por la extensión de
los pulidos en el filo de las muescas, debía tener un diámetro reducido. En dos casos los pulidos son un poco más invasores y
tienen una distribución de la trama irregular y ondulada, así como un nivel de reflectividad que evoca el trabajo de la madera.
En otra ocasión, el pulido es brillante y discontínuo, con algunas microfracturas, lo que lo asemejan más al trabajo del hueso.
También en estas últimas piezas, la madera y el hueso debían de
tener unos diámetros reducidos.
Este conjunto parece bastante especializado y en sólo una
ocasión se ha observado un empleo complementario al ya descrito. Se trata de una lámina cuyo lado opuesto a la muesca se usó
para cortar una materia blanda y abrasiva, seguramente carne.
Estos datos sugieren que las láminas debieron usarse en un
trabajo delicado de raspado o regularización de elementos duros
y estrechos, como pudieron ser la fabricación o reparación de los
fustes de madera de las flechas o incluso alguna punta de hueso.
La estrecha asociación espacial de estos elementos con los geométricos viene a corroborar la hipótesis de que forman parte de
los procesos de trabajo encaminados a preparar y reparar el utillaje dedicado a las actividades cinegéticas (fig. XIII.2).
208
Los geométricos
En este periodo los geométricos suman casi el 24% de los
elementos retocados del yacimiento. Se trata fundamentalmente de diversos tipos de trapecios, cuya morfología se configura
mediante retoques abruptos que crean filos rectilíneos o cóncavos. Los 13 que componen esta selección presentan en general
un buen estado de conservación. Su uso mayoritario como elementos de proyectil está atestiguado para esta época (García Puchol y Jardón, 1999), y es bien sabido que debido a que su
empleo se produce en lapsos de tiempo muy breves es difícil
que se produzcan pulidos. Sin embargo, cuando hierran la trayectoria o chocan con elementos duros, pueden producirse fracturas que en ocasiones tienen una morfología precisa que
permite identificarlos. Otros tipos de fracturas tienen menos valor diagnóstico y no pueden servir como evidencia de uso.
En el caso que nos ocupa diez soportes ostentan fracturas
que pueden vincularse a su uso como elementos de proyectil
(fig. XIII.3). Las fracturas se asocian siempre al lado más largo
del trapecio. En su mayoría corresponden a melladuras de tipo
burinoide, o con terminaciones en escalón o charnela. Su ubicación y orientación en el filo puede indicar cómo se enmangaron en el fuste. Así, seis trapecios se usaron como flechas de
filo transversal, tres se insertaron de forma paralela u oblicua,
sirviendo como puntas o barbas, mientras que en el décimo caso la orientación de la inserción es menos clara. Estos datos
coinciden con los obtenidos en la covacha de Llatas, donde también predominan las flechas transversales.
El resto de soportes retocados
En la muestra seleccionada también se analizaron otros
diez soportes retocados, cuya incidencia tipológica en el conjunto es mucho menor. Las cuatro láminas retocadas que se estudiaron tienen huellas de uso, a pesar de que en tres ocasiones
están afectadas por alteraciones postdeposicionales. Su clasificación tipológica las sitúa como láminas con retoques marginales y una de dorso abatido. Se trata de soportes intensamente
usados, pues tienen siete filos con estigmas. La materia de contacto más común es la piel, presente en cinco filos que pertenecen a tres piezas. Estos soportes se usaron principalmente para
raspar piel seca, y en una ocasión para cortarla. La cuarta lámina se usó para cortar por los dos filos (uno sin retocar y el otro
con retoque marginal) aunque sólo en un caso se pudo determinar que la materia de contacto es blanda y abrasiva, posiblemente carne. Por lo tanto todos estos elementos se vinculan al
procesado de materias animales, ya para consumo, ya para
transformar la piel en cuero.
Con el trabajo de la piel seca se vinculan igualmente los dos
raspadores analizados. En un caso la abundancia de estrías y el aspecto mate del pulido indican el uso intencional de abrasivos.
Aunque en esta selección es pequeño el número de láminas
truncadas, los resultados del estudio son interesantes porque
muestran dos situaciones opuestas. Una de ellas sirvió para el
procesado de materias cárnicas, con un filo no retocado como
parte activa. La otra no presenta huellas de uso. En ocasiones se
ha sugerido que algunas piezas truncadas podrían ser elementos
de proyectil en proceso de fabricación o desechos de esa labor.
[page-n-219]
a
b
e
'
d
'
e
f
,
g
h
Figura XIII.2. Láminas estranguladas y con muescas que presentan huellas de uso de raspado de una materia dura. Los pulidos suelen ser marginales, cubrientes y brillantes, surcados por accidentes lineales perpendiculares al filo. La materia de contacto puede ser hueso o madera. La
fotografía (e) muestra las huellas de uso creadas por el corte de una materia blanda y abrasiva, posiblemente carne.
209
[page-n-220]
Figura XIII.3. Ejemplo de los trapecios con melladuras que indican su uso como elementos de proyectil. Las flechas indican si se trata de flechas
con filo transversal o armaduras empleadas como puntas o barbas de proyectil con orientación oblicua o paralela al fuste.
210
[page-n-221]
Estos datos no pueden apoyar o descartar esta hipótesis, ya que
es incluso posible que la truncadura usada hubiera sido concebida en principio como elemento de proyectil y luego fuera
amortizada en otra labor que, por otra parte, estaría también estrechamente ligada al procesado de lo obtenido mediante las actividades cinegéticas.
En este conjunto se contabiliza asimismo una lasca con retoque de muesca que ostenta unas huellas de uso similares a las
descritas para las láminas con este mismo tipo de retoque. Por
tanto habría que incluirla también en ese conjunto de actividades vinculadas a la creación o reparación de los elementos de
proyectil, sean fustes o puntas.
Por último, una lámina retocada como perforador sirvió para horadar una materia dura.
La fase del Neolítico cardial
El número de elementos analizados es sensiblemente menor que para el Mesolítico, pero servirá para extraer unas primeras conclusiones sobre este momento. En este periodo los
objetivos de la producción lítica cambian, pues se observa una
mayor importancia de los soportes de lasca, incluso entre el material retocado. Ello contrasta con otros emplazamientos coetáneos de este territorio. Las seis piezas analizadas suponen el
15% del total de retocados recuperados en esta fase. Todas proceden de la UE 1023, que consiste en un estrato asociado a una
estructura negativa circular, posiblemente de combustión. Su estado de conservación es similar al de la etapa anterior, pues otra
vez hay un tercio de la muestra con alteraciones postdeposicionales. Sin embargo, la intensidad de esta alteración no permite
un análisis funcional de los dos soportes que lo tienen. Se trata
de dos lascas con retoque, uno de ellos de muesca.
El grupo de las lascas retocadas es el más abundante en esta fase, y a las dos que no pueden estudiarse hay que unir una
tercera que sí se ha podido analizar. En este caso se usó uno de
sus filos sin retocar para realizar un trabajo de corte de materia
blanda y abrasiva, posiblemente carne.
Los otros tres elementos que restan se corresponden con
grupos tipológicos muy claros.
Un raspador sobre lasca tiene huellas de uso típicas de un
trabajo transversal sobre piel.
El único geométrico presente en la selección es un trapecio
en el que no se han identificado huellas diagnósticas de su empleo como proyectil.
Por último, destaca la lámina no retocada con lustre de cereal. Se trata de una pieza con huellas de uso muy desarrolladas
que muestran claramente una distribución oblicua con respecto
al filo. Esta disposición indica una tradición tecnológica en la
siega que usa hoces con morfología de mango curvo e inserciones oblicuas de las piezas de hoz, bien descrita para el caso andaluz (González Urquijo et al., 2000), pero no detectados en
yacimientos cardiales del área catalana como La Caserna de
Sant Pau del Camp (Gibaja, 2008: 46) donde todos los elementos de hoz presentan una disposición paralela al mango. Es necesario añadir que existe otra lámina con lustre de cereal en
disposición oblicua identificada en esta fase, pero que no ha formado parte del material seleccionado en esta aproximación preliminar.
Para tratarse de sólo tres piezas con huellas de uso es interesante la variabilidad de procesos de trabajo detectados. Esto
podría corroborar la vinculación de esta estructura con un espacio doméstico (fig. XIII.4).
La fase del Neolítico postcardial
En Benàmer se han identificado dos momentos sucesivos
que se corresponden con un Neolítico postcardial. La fase III
sólo se documenta en cuatro UEs y se asocia a un nivel de ocupación con una función imprecisa debido a la escasez de materiales. La fase IV, por el contrario, corresponde a un momento
donde se habilita una gran cantidad de estructuras negativas
que contienen un número muy variable de evidencias, interpretadas como lugares de almacenamiento, en ocasiones amortizados posteriormente como receptáculos de desechos. De la
fase III se han analizado tres láminas identificadas de visu como elementos de hoz, y de la fase IV otras tres láminas tipificadas de la misma manera. El objetivo en esta ocasión era
verificar esta clasificación pues todas presentan superficies alteradas que podrían llevar a errores diagnósticos. Este conjunto es representativo del grupo de diez clasificados como
elementos de hoz entre las dos fases. De él, sólo una pieza de
la fase IV tiene un retoque muy marginal que debe corresponder con un reavivado del filo.
Las tres láminas de la fase III presentan un pulido de corte
de cereal profundo bien desarrollado. En dos ocasiones se documenta una clara distribución paralela al filo, además una de
ellas tiene los dos lados usados y se observa un claro reavivado
de los mismos. La tercera lámina presenta un filo usado con delineación cóncavo-convexa y el lustre tiene una distribución
más oblicua, siendo marginal en la parte proximal. La peculiar
morfología de este lado útil dificulta deducir cómo fue la forma
de insertar la armadura en el mango, al contrario que las otras
dos, donde no cabe duda que fue paralela. También en este caso hay huellas de reavivado intencional del filo.
Por lo que respecta a las tres láminas de la fase IV también
tienen pulidos típicos de corte de cereal con distribución paralela a los filos. Un útil fue usado por los dos lados y los otros
dos solamente por uno. Sin embargo, la lámina más ancha también prestó su filo opuesto al que segó cereales para cortar una
materia que no se ha podido determinar debido a la alteración
de su superficie.
DISCUSIÓN
Los resultados que se acaban de reseñar deben interpretarse a la luz del resto de evidencias recuperadas en los distintos
contextos del yacimiento, pero también en relación a los datos
obtenidos en otros enclaves de esta región levantina. Por ello, se
va a intentar profundizar en determinados aspectos introducidos
para cada una de las fases identificadas en el sitio, con el ánimo
de contribuir a la reconstrucción de los modos de vida asociados a cada una de ellas.
La fase I de Benàmer se enmarca en el Mesolítico Geométrico regional, fase A. Martí et al. (2009) han establecido las
características morfotécnicas de este complejo en varios yacimientos vecinos (Cocina, Llatas, Mangranera, Falguera) y lo
211
[page-n-222]
Figura XIII.4. Lasca con muesca del Neolítico Cardial (a) que ha servido para cortar una materia blanda y abrasiva, posiblemente carne.
Elemento de hoz de inserción oblicua típico del Neolítico Cardial del Levante y Sur de la Península Ibérica (b). Láminas usadas como elementos
de hoz del Neolítico Postcardial (c y d).
vinculan con otros conjuntos del Mesolítico europeo, especialmente con el designado de estilo Montbani. Este término fue
propuesto por Rozoy para las producciones regulares y estandarizadas del Castelnoviense francés (Rozoy, 1978; Binder, 1987
y 2000; Marchand, 1999), aunque tiene una amplia expansión
en toda la Europa occidental con excepción de las Islas Británicas. Perrin et al. (2009) lo denominan como segundo Mesolítico y se caracteriza por la aparición durante el VII milenio cal
BC de industrias sobre lámina obtenidas por percusión indirecta o presión, orientadas a la fabricación de trapecios y de láminas con muescas.
Ya se ha comentado que esos dos morfotipos, con sus distintas variantes, son los que tienen la mayor representatividad
porcentual en el yacimiento y su estudio funcional los vincula
con la preparación y mantenimiento del instrumental dedicado
a la obtención de biomasa animal mediante la caza.
212
En el caso de los trapecios, aunque no son muchos los análisis traceológicos para conjuntos coetáneos de la región, puede
establecerse un estrecho paralelo con los trabajos efectuados en
la Covacha de Llatas (García Puchol y Jardón, 1999). Allí estas
armaduras se complementan con otras de diversa morfología,
pero las que aquí interesan se vinculan preferentemente a flechas con filos transversales, que están más indicadas en la captura de presas de pequeño tamaño, como aves o lagomorfos. En
el Abric de la Falguera, aunque sólo se ha realizado un estudio
preliminar, también se analizaron cuatro trapecios del Mesolítico Reciente, aunque en este caso la propuesta de su enmangue
es paralelo al ástil, como puntas o barba (Gibaja, 2006). En el
conjunto de Benàmer se documentan las dos estrategias como
en Llatas, aunque dominan las flechas transversales.
El caso de las láminas con retoques de muescas tiene menos paralelos para comparar en esta zona, ya que el conjunto de
[page-n-223]
Llatas se limitó a los geométricos y en La Falguera sólo se analizó una pieza con este morfotipo. Sin embargo, en los últimos
años estos artefactos han sido objeto de atención y debate en la
vecina Francia, de manera que ahora disponemos de algunas
conclusiones que pueden ayudarnos a enmarcarlas en un contexto tecnológico y funcional específico. Gassin et al. (en prensa) han presentado recientemente un trabajo sobre el tema,
donde se discuten los resultados traceológicos de diez yacimientos franceses mesolíticos, datados en el VI y VII milenios
cal BC y que presentan una producción de láminas estranguladas y con muescas. Las conclusiones de ese vasto trabajo coinciden mucho con las observaciones realizadas en Benàmer. Por
una parte, se deja fuera de toda duda la intencionalidad de los
retoques. Es decir, las muescas detectadas en las láminas se elaboraron ex profeso y no el resultado del uso continuado de los
filos. Además, como en Benàmer, todas ellas han efectuado trabajos de raspado sobre objetos de pequeño diámetro, generalmente con ángulos de trabajo bastante abiertos. Lo que varía es
la materia de contacto. En unos casos se trata de madera y el trabajo se vincula a la fabricación o reparación de los astiles de las
flechas. En otros se ha identificado el hueso, relacionándolo
con la preparación de puntas. Por último, también se ha detectado el raspado de plantas no leñosas de naturaleza silícea que
quizá pueda asociarse con las labores de cestería o preparado de
cordelería. La pieza de La Falguera sirvió para trabajar la madera y también se ha vinculado con el mantenimiento de los astiles (Gibaja, 2006). También los datos de Benàmer apuntan
más hacia materias duras, sea la madera, sea el hueso.
En definitiva, los datos funcionales de la fase Mesolítica
del yacimiento coinciden con las hipótesis propuestas a partir
del resto de evidencias recuperadas y apuntan a que se trata de
un área donde se fabrica el instrumental y se procesan las materias obtenidas. Todo lo analizado se vincula a la biomasa de
origen animal: piel, materias blandas abrasivas que podrían ser
cárnicas, además de las flechas. Las láminas con muescas también entrarían en este contexto, mientras que el perforador podría formar parte de diversas acciones técnicas que no podemos
precisar. En Falguera, a pesar del limitado número de piezas con
huellas de uso, también se observa esta misma tendencia, pues
a los proyectiles y la lámina que trabajó la madera sólo se suman soportes que trabajaron la piel y la carne.
Por lo que respecta a la fase de Neolítico cardial existe poco
margen para establecer comparaciones debido a la exigüidad del
material analizado y la escasez de yacimientos coetáneos con estudios funcionales. En Benàmer de las seis piezas analizadas sólo tres tenían huellas de uso, cada una de naturaleza diferente. Se
documentó el trabajo de la piel, de una materia blanda que puede
ser carne, y por último la pieza que actuó como útil de siega.
Atendiendo a los distintos procesos de trabajo, si se presta
atención a la captación de biomasa animal, es preciso recordar
que en el conjunto sólo se incluyó un trapecio que no presentaba huellas de uso, aunque es presumible que se fabricara con
esa intención. Es curioso reseñar que los tres geométricos analizados en el poblado de Mas d’Is tampoco tenían trazas diagnósticas de esta función (García Puchol et al., en prensa),
mientras que en el conjunto de seis trapecios recuperado de los
estratos de Neolítico antiguo de El Tossal de les Basses sólo uno
las presentaba, y fue identificado como del tipo de flecha trans-
versal (Rodríguez, en prensa). También en Falguera se identificó un trapecio como flecha transversal de un conjunto de tres
analizados (Gibaja, 2006).
La manipulación de tejidos cárnicos y piel sigue teniendo
gran importancia en estos momentos. En Falguera se usó una
lasca para descarnar y existen otras piezas con pulidos poco desarrollados que evocan el trabajo de materias blandas. En El
Tossal de les Basses también se documenta el trabajo de la piel
y existen varias láminas que han realizado corte de una materia
blanda no determinable. Lo mismo ha sido detectado en la Caserna de Sant Pau del Camp (Gibaja, 2008: 47), donde las láminas además de servir como armaduras de hoces con
disposición paralela al mango, también se emplearon especialmente en el trabajo de la piel.
El trabajo de materias vegetales sólo se documenta en la
muestra de Benàmer a través del elemento de siega. Sin embargo, esta pieza viene a unirse a un repertorio cada vez más
significativo de soportes con las mismas características funcionales que relacionan a la región valenciana con la andaluza
en lo que se refiere a las técnicas de recolección documentadas
durante el Neolítico Antiguo (V y VI milenios cal BC). En
efecto, todos los elementos de hoz correspondientes a este periodo que proceden de esta zona fueron insertados de forma
oblícua en mangos curvos. Así, las piezas alicantinas de Mas
d’Is, Cova de l’Or, La Sarsa, El Tossal de les Basses y Benàmer
tienen características similares a las andaluzas de Cueva del Toro (Málaga), Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Cordoba),
poblado de Cabecicos Negros (Almería) y La Mesa (Cádiz)
(Clemente y García, 2008; Gibaja et al., en prensa; Ibáñez et
al., 2008).
Es interesante añadir que también se han identificado en un
yacimiento del valle del Ebro, Los Cascajos, donde se documenta una evolución cronológica en los procedimientos de enmangue de las hoces, pues las datadas en el VI milenio cal BC
se asemejan al modelo aquí presentado, mientras que las posteriores se insertan de forma paralela al filo. Este dato coincide
con el caso valenciano, ya que, tanto en Tossal de les Basses como en Benàmer, las hoces del Neolítico postcardial ya tienen
huellas de uso paralelas al filo.
CONCLUSIONES
El material lítico recuperado en Benàmer tiene unas condiciones de preservación que lo convierten en muy adecuado
para realizar un estudio funcional. Esta circunstancia es especialmente favorable para las fases Mesolítica y Neolítico
cardial, mientras que el material perteneciente al Neolítico postcardial está más alterado, lo que podría explicarse por su procedencia de fosas que quizá sirvieran de receptáculo de
desechos.
Aunque el número de piezas analizado no es muy grande y
se trata de un material seleccionado entre los elementos que a
priori deberían haber servido como instrumentos de trabajo, es
muy significativo el alto porcentaje de soportes usados, ya que
alcanza un 84% del total.
Este estudio puede contribuir a la reconstrucción de los procesos de trabajo que pueden documentarse en los asentamientos
al aire libre de esta zona levantina en distintos momentos de una
213
[page-n-224]
etapa histórica crucial, aunque es necesario incrementar la cantidad de material analizado y activar los análisis funcionales de
otros enclaves coetáneos. También ha servido para insertar
Benàmer en un contexto geográfico e histórico más amplio
pues, como hemos visto, tanto para la fase Mesolítica reciente
214
como para el Neolítico cardial existen elementos que vinculan
al yacimiento con tradiciones tecnológicas y funcionales que alcanzan una parte significativa de la Europa Occidental en el primer caso y una amplia zona de la península Ibérica en el
segundo.
[page-n-225]
XIV. EL INSTRUMENTAL MACROLÍTICO DE BENÀMER
F.J. Jover Maestre
Los instrumentos líticos sobre rocas duras de diverso tamaño, con independencia de haber sido modificados o no mediante una o varias técnicas, constituyen un conjunto de objetos muy
representativos en Benàmer, no tanto por su número como por
las implicaciones tecnológicas y económicas que supone su manufactura y/o uso. No en vano, a lo largo del Neolítico y en etapas posteriores, el macroutillaje lítico va a convertirse en el
conjunto de medios de producción más importante para los grupos campesinos del ámbito regional. Así se evidencia en yacimientos del III milenio BC como La Torreta-El Monastil (Jover,
2010) o de la Edad del Bronce como Fuente Álamo (Risch,
2002) o Terlinques (Jover, 2008).
Los instrumentos macrolíticos pueden alcanzar dimensiones considerables, ser transportables o no por una persona, y, en
principio, no necesariamente deben haber sido modificados para su empleo como útil. Simplemente pudieron emplearse para
diversas acciones laborales aprovechando su morfología y propiedades naturales, especialmente, su dureza, pero que, por lo
general, parte de ellos presentan modificada y adaptada su morfología con el desbastado, piqueteado y/o pulimento parcial o
total de su superficie (González Sainz, 1979; Orozco, 2000;
Risch, 2002).
A partir del Neolítico, un grupo destacado de instrumentos
macrolíticos son los molinos –y manos de molino– que, en los
yacimientos arqueológicos y en especial en las áreas de desecho, suelen documentarse agotados al final de su vida útil, e incluso, fragmentados y, probablemente, en algunos casos
reciclados para otros menesteres. En yacimientos de la Edad del
Bronce es muy significativo su reciclado en morteros o como
mampostería (Jover, 2008). Junto a éstos, son los instrumentos
pulidos con filo también desechados después de una larga vida
útil –hachas, azuelas y cinceles–, los instrumentos de cara plana y redondeada –percutores, especialmente– y placas pulidas
sin perforaciones, los principales grupos de artefactos documentados. Dentro del grupo de instrumentos de cara redondeada (en muchos casos percutores), también debemos incluir
algunos cantos no modificados, que suelen presentar algunas señales de desgaste o desconchados como consecuencia de su empleo en labores de abrasión o percusión directa.
Se trata de un conjunto de instrumentos que pueden desempeñar diversas funciones y participar en diversos procesos
productivos, por lo que en casi todos los casos se trata de objetos multifunciones, destinados, principalmente, al consumo productivo, y cuya especificidad laboral viene dada por las
características morfológicas de la parte activa.
En Benàmer se ha registrado un total de 89 objetos, algunos transformados y en su mayor parte sin evidencias de modificaciones, localizados, tanto en superficie, como en diversas
unidades de relleno (de ocupación y abandono). Buena parte de
ellos están totalmente descontextualizados en unidades alteradas del área 4 del sector 2. Dentro del conjunto, destaca el gran
número de cantos no modificados (39), pero con alguna posible
señal de visu que se podría relacionar con un posible empleo
en trabajos de abrasión o percusión, frente a los modificados o
alterados claramente por uso (9). Estos cantos no modificados
están presentes, junto a algunas placas, en los momentos mesolíticos (10 placas con o sin modificaciones) y neolíticos. Por
otro lado, los instrumentos de molienda (molinos y molederas)
están bien representados en la fase cardial y postcardial. A los
momentos postcardiales corresponden los instrumentos pulidos
con filo (hachas y azuelas) y los adornos como brazaletes o pulseras y una cuenta ornamental (tabla XIV.1).
El material pulido o desbastado se distribuye ampliamente
entre las UEs del sector 1, correspondiendo a la fase cardial, o
del sector 2, del nivel de ocupación de la fase III (especialmente en las UEs 2005, 2006 y 2008), en unidades de relleno de estructuras negativas de la fase IV, y en unidades de arroyada
alteradas por las estructuras negativas. Las evidencias procedentes de las fases I o cardial y III-IV o postcardial se encuentran fragmentadas en su mayor parte, lo que demuestra que
estamos ante desechos intencionales, después de haber agotado
su vida útil. Las únicas excepciones son dos molinos y una mo-
215
[page-n-226]
Tipo
Nº efectivos
%
Instrumentos pulidos con filo
(hachas y azuela)
4
4,48
Instrumentos con cara
redondeada (percutores)
1
1,12
Placas con o sin modificaciones
(mesolíticas y neolíticas)
18
20,22
Instrumentos cara plana
(alisadores o bruñidores)
3
3,36
Molinos y/o fragmentos
8
8,96
Molederas o manos de molino
4
4,48
Brazalete
2(4)
2,24
Adorno ornamental
1
1,12
Cantos alterados
9
10,11
Cantos no modificados
39
43,82
Total
89
(fig. XIV.1-26) que en una de sus caras muestra claras señales
de haber sido desbastada en sus bordes. La peculiaridad del conjunto, es que a falta de los análisis petrológicos pertinentes, parece tratarse de esquistos, de clara procedencia alóctona.
Las placas documentadas en los momentos neolíticos, en
general, pueden estar o no modificadas, aunque alguna está
básicamente recortada, presentando unas dimensiones muy variables, entre 95 x 64 x 12 mm y 115 x 87 x 17 mm, siempre de mayor espesor que las mesolíticas, aunque no superan los 20 mm.
Parece tratarse en su mayor parte de esquistos de tono grisáceo,
similares a los mesolíticos, y areniscas. Algunas de estas placas
de esquistos pueden ser desechos o materia prima que sirviera
para la elaboración de brazaletes.
100
Tabla XIV.1. Tipos de instrumentos con posibles señales de usados,
desbastados, piqueteados y pulidos documentados en Benàmer.
ledera completa, documentados en las UEs 1016 y 1017 del sector cardial y la UE 2032 (alterada) del área 4 del sector 2, aunque debe pertenecer al momento postcardial de estructuras
negativas. Las tres hachas, la azuela, los fragmentos de brazaletes, el resto de instrumentos de molienda, alisadores, percutor y
parte de los cantos se encuentran fragmentados y prácticamente agotados. Por este motivo, creemos que fueron desechados y
desvinculados de la actividad humana.
El significativo número de instrumentos de molienda, en su
mayor parte agotados, fracturados y desechados, manifiesta la
realización de prácticas de molturación de cereales y la importancia que éstos van a adquirir en la dieta humana. El resto de
instrumentos, básicamente los fragmentos de instrumentos pulidos con filo (hachas y azuelas), algunos instrumentos de cara
plana o redondeada, permiten inferir su participación en numerosos trabajos relacionados con la tala y trabajo de la madera,
en diversas tareas productivas domésticas y en el mantenimiento de otros instrumentos de trabajo.
A continuación vamos a describir algunas de las características morfológicas y tecnológicas de los instrumentos y adornos
documentados.
PLACAS
Tanto en las UEs de la ocupacion mesolítica como cardial
y postcardial han sido documentadas placas con o sin modificaciones, básicamente desbastadas en parte. En total han sido
18 los soportes registrados, 10 procedentes de los niveles mesolíticos, 2 de la fase cardial y las restantes de las Ues postcardiales.
Las placas de los niveles mesolíticos proceden de un variado número de UEs presentado dimensiones reducidas (no más
de 70 x 40 x 8 mm). No se observan señales de haber sido modificadas, aunque en su mayor parte están fracturadas. La única
excepción la constituye una placa procedente de la UE 2591
216
Figura XIV.1. Placas de esquisto procedentes de las unidades
mesolíticas UE 2211-219 y UE 2591-26.
INSTRUMENTOS PULIDOS CON FILO
Han sido documentados tres hachas o instrumentos con bisel simétrico y un posible escoplo o azuela de pequeño tamaño
muy estrecha y con bisel asimétrico. Las hachas proceden de la
UE 2008 de la fase III y de dos UEs alteradas, asociadas a la fase IV (UEs 2032 y 2096 del área 4 del sector 2), es decir, de niveles postcardiales correspondientes al V milenio cal BC. No se
constata su presencia en los niveles cardiales (fig. XIV.2).
Por un lado, se han documentado tres fragmentos de hachas
de los que se ha conservado el filo o parte activa, faltándoles
parte del cuerpo y el talón. Están elaboradas sobre rocas ígneas,
probablemente diabasas. Atendiendo a sus rasgos morfológicos
se trata de hachas de mediano tamaño (no superarían los 130
mm de longitud), de las que difícilmente se puede determinar
la forma. Su sección es ovalada y sus superficies pulidas. Los
filos son de tendencia ligeramente convexos. Como ocurre en
casi todos los yacimientos coetáneos de la zona, pero especialmente en Cova de l’Or (Orozco, 2000), la materia prima procede de comarcas alejadas algunas decenas de kilómetros: de los
afloramientos del Vinalopó, de Quesa o de los diversos asomos
localizados en la Marina Baixa (fig. XIV.3).
Por su parte, la pieza con bisel asimétrico, es una especie
de escoplo o de azuela de muy pequeño tamaño 26 (32) x 17 x
6 mm, que tampoco conserva el talón. Está totalmente pulida y
[page-n-227]
77 x 54 mm). No suelen presentar la cara activa totalmente convexa, sino más bien curva o irregular. Son de morfología diversa, fundamentalmente porque se trata de soportes naturales
transformados, presentando formas ovaladas u ovoides. Su elaboración se realizó sobre cuarcita. Sin embargo, los cantos naturales ligeramente transformados y aquellos no modificados
que pueden presentar señales de uso, son fundamentalmente de
caliza. Sus morfologías son ovoides y sus tamaños son muy variables, oscilando entre algunos de pequeño tamaño que no superan los 29-35 mm de longitud y anchura, mientras que el de
mayor tamaño ronda los 215 x 70 x 59 mm.
Los cantos modificados y los no transformados están ampliamente repartidos en numerosas unidades estratigráficas de
los sectores 1 y 2, de las tres fases diferenciadas. El percutor
transformado procede de la UE 1016, los cantos transformados de las UEs alteradas y de las fases III y IV. Los cantos no
modificados, aparecen tanto en las unidades mesolíticos, como neolíticas.
INSTRUMENTOS PULIDOS CON CARA PLANA O ALISADORES
Figura XIV.2. Hacha procedente de la UE 2096-025 y azuela
procedente de la UE 2203-019.
presenta el bisel convexo con estrías y un pequeño desconchado en el filo por uso. Presenta un filo convexo, forma de tendencia rectangular y sección ovalada. Esta pieza procede de
la UE 2203, relleno sedimentario fiable de una de las estructuras negativas de la fase IV o postcardial. Se trata de una roca
metamórfica, probablemente fibrolita o sillimanita, cuya procedencia es claramente alóctona y muy lejana, ya que los afloramientos más próximos se localizan en el complejo Alpujárride
o en los terrenos gneísicos de la zona de Somosierra (Orozco,
2009a: 109). Piezas similares, aunque un poco más alargadas,
han sido documentadas en yacimientos neolíticos de cronología
ligeramente más antigua, como Costamar (Orozco, 2009b) o
posteriores como la procedente del nivel H-6 de Cova de les
Cendres (Orozco, 2009a: 106).
INSTRUMENTOS DE CARA REDONDEADA
Dentro de este grupo se incluyen los percutores transformados (1), cantos redondeados ligeramente modificados (9) y
cantos no modificados ni alterados que pudieron haber sido usados (39) y para los que sería necesario realizar un estudio traceológico.
Los percutores como el documentado en la UE 1016 de la
fase cardial, próximo a una de las estructuras circulares empedradas, son instrumentos desbastados y preparados para el trabajo de materias duras a través de acciones de percusión.
Presentan unas dimensiones adecuadas a la mano humana (86 x
Se han documentado un total de tres instrumentos con la cara activa plana elaborados sobre arenisca. Ambos presentan estrías y superficies pulidas propias de haber efectuado trabajos
de fricción con otras materias. Presentan características métricas y morfológicas muy diversas, secciones ovaladas o rectangulares, bordes recortados o desbastados y fracturas laterales.
Las dimensiones oscilan entre los 61 y 93 mm de longitud, 35 a
102 mm de anchura y de 12 a 34 mm de espesor. Todos ellos
han sido documentados en UEs de la fase cardial (1023, 1016 y
1036), asociados a las estructuras de empedrados circulares. Todo el conjunto parece indicar actividades de alisado de otras materias duras como el hueso, dentro de un contexto de carácter
doméstico.
INSTRUMENTOS DE MOLIENDA
Una de las actividades fundamentales realizadas en las fases cardial y postcardial de Benàmer fue la molienda. Cerca del
17% del conjunto estudiado corresponden a molinos y molederas o manos de molino, en su mayor parte fracturados después
de casi alcanzar el final de su vida útil. Este alto grado de fragmentación también se constata en otros yacimientos valencianos publicados del IV y III milenio BC como Les Jovades,
Niuet, Ereta del Pedregal y Arenal de la Costa (Orozco, 2000:
126), Colata (Gómez et al., 2004), Molí Roig (Pascual y Ribera, 2004) o Torreta-El Monastil (Jover, 2010), dado que en todos
los casos se trata de productos desechados en estructuras negativas de tipo silo o fosa, unas vez abandonadas.
En Benàmer se han registrado diversos molinos –2 completos y 6 fragmentos– y molederas o manos de molino –1 completa y 3 fragmentos–. Su distribución muestra que su mayor
parte fueron documentados en rellenos de estructuras negativas
de la fase IV (y estratos de este mismo sector alterados), mientras que únicamente 3 molinos y una mano de molino fueron documentados en las UEs de la fase cardial (figs. XIV.4, XIV.5 y
XIV.6).
217
[page-n-228]
Figura XIV.3. Asomos de rocas ígneas en el ámbito regional con indicación de la ubicación de Benàmer.
Se trata de bloques de caliza y de microconglomerados
existentes en el contexto geológico próximo al asentamiento,
probablemente obtenidos de clastos recogidos de algunas de las
ramblas o del propio lecho de los ríos próximos. Los soportes
suelen estar poco transformados, con la excepción de la cara activa. Algo más configuradas aparecen las molederas, cuya caras
pasivas están desbastadas o parcialmente piqueteadas.
Los molinos son de pequeño tamaño, cuya longitud ronda
los 24-30 cm y su anchura los 19-25 cm. Suelen presentar una
superficie activa plana con los bordes convexos o redondeados
hacia el exterior y una sección longitudinal y transversal ligera,
o claramente cóncava. Estas dimensiones y características de la
cara activa permiten considerar que se trata de molinos de pequeño tamaño, transportables por una persona, cuya capacidad
productiva es reducida y orientada a cubrir las necesidades de
un pequeño grupo familiar.
Si comparamos el número de molinos de Benàmer con respecto a Les Jovades y especialmente con respecto a Niuet, Ereta del Pedregal o Arenal de la Costa, su número es similar. En
el conjunto de estructuras que integran Les Jovades fueron do-
218
cumentados únicamente 13 fragmentos de molinos, 4 en Niuet
y Ereta del Pedregal respectivamente y ninguno en Arenal de la
Costa (Orozco, 2000: 135). Más numerosos son los molinos y
fragmentos de éstos hallados en Colata –2 molinos y 16 fragmentos– (Gómez et al., 2004) o Molí Roig –26 fragmentos–
(Pascual y Ribera, 2004: 146).
Respecto a las molederas o moletas podemos decir que presentan formas ovoides o irregulares con una cara activa plana, y
alguna de las documentadas no ha sido modificada más que en
su cara activa. Se trata de piedras móviles que por su tamaño
pueden ser utilizadas solamente con una mano. Las molederas
completas o casi completas presentan dimensiones variables entre 72 y 94 mm de longitud y anchura.
En el caso de las molederas documentadas en los yacimientos anteriormente citados de momentos posteriores, sus dimensiones medias son un poco más pequeñas, aunque el mayor
número de instrumentos de los yacimientos del IV y III milenio
BC oscilan entre 7,5 y 15 cm (Orozco, 2000: 126), lo que lo
aproxima bastante al conjunto estudiado en Benàmer.
[page-n-229]
Figura XIV.4. Molino procedente de la UE 1017.
ADORNOS PULIDOS
En este apartado incluimos dos brazaletes o pulseras y un
elemento considerado como una posible cuenta ornamental.
Se han documentado 3 fragmentos de pulsera o brazalete
pulido, de esquisto, correspondientes a una sola pieza de unos
5,8 cm de diámetro procedente de la UE 2006 o nivel de uso de
la fase III postcardial (fig. XIV Presenta una anchura de unos
.7).
8-9 mm y un espesor de unos 4 mm. La sección es de tendencia
rectangular irregular. Está recortado y pulido. Su convexidad
permite plantear la posibilidad de que se trate de una pulsera o
tobillera abierta similar a algunas de las presentes en la próxima
Cova de l’Or (Martí y Juan Cabanilles, 1987; Orozco, 2000).
El otro fragmento de pulsera procede de la UE 2075. Ésta
es una unidad claramente alterada, no fiable, aunque el material
pulido corresponde a la misma cronología que el anterior, es decir, mediados del V- inicios del IV milenio cal BC. Se trata de
un fragmento de brazalete de sección rectangular, realizado en
caliza blanquecina (fig. XIV
.8).
Por otro lado, la cuenta pulida, procede de la UE 2038, otra
unidad alterada por las estructuras negativas de la fase IV postcardial. Sus dimensiones (20 x 13 x 8 mm) hacen de esta pieza
un elemento ornamental.
Figura XIV.5. Molinos procedente de las UEs 1016-221 y 1036-026.
ALGUNAS VALORACIONES FINALES
El conjunto de instrumentos macrolíticos que han sido documentados permiten realizar una serie de valoraciones genera-
219
[page-n-230]
Figura XIV.6. Molino procedente de la UE 2242.
Figura XIV.8. Fragmento de brazalete procedente de la UE 2075.
Figura XIV.7. Fragmento de brazalete procedente de la UE 2006.
les sobre sus características y sobre las prácticas sociales en las
que participaron.
Es evidente que las propuestas de caracterización funcional
que asociamos a cada agrupación de instrumentos debemos contemplarlas como hipótesis probables, a falta de estudios traceológicos y ante la circunstancia de que su mayor parte han sido
documentados en áreas de desecho, en diversas estructuras reutilizadas como basureros o, incluso, desplazados de los lugares
donde fueron desechados. En este sentido, una característica
220
que denota que en su mayor parte fueron desechados es el
hecho de que buena parte de ellos se encuentran agotados y fracturados, como se evidencia en casi todos los ejemplares, especialmente observable en los instrumentos pulidos con filo y en
los instrumentos de molienda.
En primer lugar, y entrando ya a valorar el conjunto, es importante diferenciar entre las placas procedentes de los niveles
mesolíticos y el resto de evidencias mucho más variado, correspondiente a momentos neolíticos.
La constatación de placas o fragmentos de placas en los niveles mesolíticos constituyen una importante novedad para estos momentos que deberá ser estudiada con mayor profundidad,
ya que de visu parece tratarse de esquistos. Se trata de fragmentos de muy pequeño tamaño, aunque alguna presenta claras
señales de desbastado de sus bordes.
Por otro lado, para momentos neolíticos es importante destacar la significativa presencia de una variada gama de instrumentos de producción, básicos en el seno doméstico de
cualquier comunidad agropecuaria: instrumentos de molienda,
percutores y cantos con señales de uso, hachas y azuelas, alisadores, placas y adornos.
En el caso de los instrumentos de molienda, es importante
resaltar cómo buena parte de los instrumentos serían mantenidos hasta el final de su vida útil, presentando importantes
desgastes por uso en su cara activa. Es el caso de uno de los molinos de mayor tamaño de la fase cardial que parecía encontrar-
[page-n-231]
se in situ a una cierta distancia del conjunto de estructuras de
combustión. Otro ejemplo de molino de gran tamaño in situ ha
sido documentado en la Casa 2 del Mas d’Is, la más antigua de
las estructuras de hábitat de la que se han conservado restos parciales de un entramado de postes y restos de Hordeum datadas
en el 6600±BP (Bernabeu et al., 2003: 41-42, Lám. II).
En cualquier caso, los artefactos documentados son, básicamente, instrumentos de trabajo propios de una comunidad
agropecuaria, que podemos poner en relación con el desarrollo
de diversas actividades productivas y de mantenimiento, habituales en su vida cotidiana, como serían las prácticas domésticas de preparación y trituración de alimentos –molinos y
molederas–, la tala de árboles –hachas–, el trabajo de la madera –azuelas–, procesos de elaboración o mantenimiento de diversos instrumentos de trabajo a través de la abrasión –placas
pulidas e instrumentos de cara plana–, o diversas labores productivas de trituración, adecuación o preparación –percutores–,
todos ellos documentados en estratos de la fases cardial y postcardial. El mantenimiento y el reciclado de todo este conjunto
de instrumentos en comunidades campesinas es una práctica habitual que muestra la necesidad de mantener los medios de producción disponibles hasta el final de su vida útil, maximizando
así su rendimiento.
Por otro lado, las únicas evidencias que podría considerarse como elementos de adorno son dos fragmentos de brazalete
o pulsera, presentes por otro lado en varios yacimientos del contexto regional (Orozco, 2000) y una pequeña cuenta de caliza.
Por último, a través de los rasgos macroscópicos de los soportes líticos, y a modo de hipótesis, podemos plantear que una
buena parte de los instrumentos (molinos, manos de molino,
percutores, alisadores, cantos, etc.) están elaborados con materias primas procedentes del ámbito local; las hachas y algún
canto pulido o modificado de diabasa proceden del ámbito regional, cuyos asomos están situados a más de 30 km de distancia mientras que el escoplo o azuela, las placas y los brazaletes
de esquisto proceden de tierras más alejadas, superando, en algunos casos, los 100 km.
Ahora bien, además de la presencia de rocas foráneas, quizás lo que más destaca de todo el conjunto es la abundante presencia de molinos y molederas desde la fase cardial, claramente
relacionadas con la molturación de semillas. Esta actividad
constituiría una de las tareas cotidianas más habituales, dado el
amplio conjunto documentado. Su número es similar a los hallados en otros yacimientos de la zona de cronología posterior
como Les Jovades o Niuet (Orozco, 2000). Probablemente, el tipo de estructuras y su localización y/o proximidad a las áreas de
residencia y actividad influye considerablemente en el tipo de
desechos vertidos.
La presencia de instrumentos de molienda la debemos relacionar, tanto con la molturación de cereales, como de frutos
silvestres, sin descartar la trituración de otro tipo de materias,
como minerales. En cualquier caso, si tenemos en consideración el tamaño de los molinos, se trataría de prácticas orientadas a la molturación de semillas o frutos con el objeto de cubrir
las propias necesidades de grupos reducidos. Por tanto, cabe
plantear una especial importancia de la harina de cereales en la
dieta de los grupos cardiales y postcardiales de Benàmer, lo que
supone considerar que la agricultura de cereales sería una de las
actividades subsistenciales destacadas junto a la cría de una pequeña cabaña ganadera.
Del mismo modo, la multiplicación del número instrumentos pulidos con filo y de adornos de esquistos a partir del
neolítico IC de la secuencia regional en yacimientos como
Benàmer, permite interpretar, por un lado, la intensificación de
los procesos laborales relacionados con la apertura de bosques
para campos de cultivo y el trabajo de la madera y, por otro, el
aumento en la circulación de materias primas de procedencia
alóctona, tanto del ámbito comarcal como regional.
Estos indicadores son propios de grupos agricultores y ganaderos estables, integrados en redes sociales por las que circulan materias primas, productos y también, personas.
221
[page-n-232]
[page-n-233]
XV. LA CERÁMICA NEOLÍTICA DE BENÀMER: ANÁLISIS
MORFOLÓGICO Y DECORATIVO
P. Torregrosa Giménez y F.J. Jover Maestre
En la última década se han abierto nuevas líneas de investigación sobre la cerámica neolítica del área noroccidental del
Mediterráneo (Manen, 2000, 2002), aportando nuevas hipótesis
de trabajo que han permitido concretar, o al menos proponer, la
existencia de diferentes facies en la formación del Neolítico antiguo en esta zona.
Estas mismas hipótesis están sirviendo para revisar y, sobre
todo a partir de nuevas excavaciones arqueológicas en yacimientos valencianos como El Barranquet, Cova d’en Pardo o
Mas d’Is, identificar nuevas técnicas y patrones decorativos de
la cerámica que suponen una nueva facies coetánea al desarrollo del cardial en el Mediterráneo más occidental, caracterizada
por el empleo de la técnica decorativa denominada sillon d’impressions y reconocida inicialmente en la zona ligur-provenzal
y posteriormente en Languedoc (Bernabeu et al., 2009; García
Atiénzar, 2009, 2010: 40).
No obstante y como veremos a continuación, esta facies inicial del Neolítico antiguo no ha sido constatada en el yacimiento de Benàmer, puesto que aquí, la cerámica correspondiente a
ese momento, participa plenamente de los rasgos estilísticos
asociados a la facies cardial franco-ibérica (Guilaine, 1976; Bernabeu, 1989), caracterizada por la presencia de motivos decorativos realizados mediante impresiones cortas con el borde de
cardium, dispuestas bien en bandas horizontales o bien zonadas
con rellenos interiores. Esto unido a la existencia de decoraciones plásticas como cordones que a su vez presentan ungulaciones
o decoraciones con impresión cardial. Desde el punto de vista
formal y tipológico la variedad es muy amplia, con vasos esféricos o troncocónicos, botellas, tapaderas o cucharas, con bases
que pueden ser convexas o anulares, siendo más escasas las planas (Bernabeu, 1989; García Atiénzar, 2010: 49).
A continuación presentamos los resultados del análisis, tanto morfológico como decorativo, de los fragmentos cerámicos
documentados en la intervención arqueológica de Benàmer, aunque como veremos, el alto grado de fragmentación impide realizar extensas consideraciones sobre los patrones decorativos.
El conjunto de restos cerámicos registrados durante la excavación arqueológica de Benàmer asciende a un total de 1.769,
incluyendo los fragmentos recuperados en todas las fases documentadas. Sin embargo, para el presente capítulo, solamente estudiaremos las cerámicas correspondientes a niveles de
cronología neolítica (fases II, III y IV de Benàmer), puesto que
el resto de materiales, de las fases ibérica y moderno-contemporánea se asocian a unas ocupaciones muy arrasadas y altamente descontextualizadas.
Al tratarse de una intervención de salvamento, el proceso
de excavación ha influido claramente en el conjunto vascular recuperado, puesto que las presiones y limitaciones de la propia
obra han supuesto la excavación parcial de lo que realmente sería el yacimiento –únicamente se ha intervenido en la zona afectada directamente por las obras de la carretera–, por lo que el
resultado corresponde a un registro parcial de cada uno de los
asentamientos asociados a las diferentes fases de ocupación.
Teniendo en cuenta que se excavaron dos sectores separados espacialmente y que aportaron una cronología variada, procederemos a analizar el conjunto cerámico tomando en
consideración su procedencia, que, además, coincide con fases
de ocupación diferenciadas. La metodología empleada para el
estudio de la cerámica sigue la bibliografía al uso, especialmente para el territorio en el que nos encontramos (Bernabeu,
1989; Bernabeu y Guitart, 1993; Bernabeu y Orozco, 1994; Molina, 2006; Bernabeu y Molina, 2009). Nos limitaremos al análisis morfológico y tipológico del conjunto, ya que los estudios
petrográficos y tecnológicos iniciales han sido realizados por
S.B. McClure en este mismo volumen.
Podemos adelantar que el registro vascular realizado a mano se documentó de manera muy fragmentada y erosionada,
probablemente debido a procesos postdeposicionales, tanto naturales (arroyadas, resedimentaciones) como antrópicos –recordemos que el lugar ha sido ocupado en etapas posteriores, como
el asentamiento ibérico o más recientemente las labores de extracción de la gravera en el sector 2–. Todo ello, sumado a la po-
223
[page-n-234]
sible calidad de las piezas, ha supuesto un proceso de alteración
y fragmentación muy elevado que no permite grandes apreciaciones sobre el repertorio cerámico.
SECTOR 1 (BENÀMER II)
Aunque el cómputo total de fragmentos cerámicos registrados en este sector asciende a 650, tal como hemos aclarado al
principio, solamente analizaremos los correspondientes a la
ocupación neolítica, en este caso adscrita al Neolítico I o antiguo cardial, lo que supone un número más reducido aún.
Por tanto, los fragmentos cerámicos neolíticos recuperados
en este sector y que son susceptibles de análisis, se reduce únicamente a 220, repartidos en solamente seis unidades estratigráficas (tabla XV
.1).
UE
interpretación
Nº fragmentos
1016
Estrato de relleno
71
1017
Estrato de relleno
1
1023
Estrato de relleno
98
1027
Estructura de piedras
1
1036
Empedrado
47
1047
Estrato de relleno
2
Total
220
Tabla XV.1. Fragmentos cerámicos analizados del sector 1
(Benàmer II).
Todas las unidades estratigráficas, excepto la 1027 y la
1036, corresponden a estratos de relleno de formación por erosión, tras un momento de ocupación, pudiéndose unificar las
UEs 1016 y 1017, puesto que responden a similares características en dos zonas diferentes del mismo sector. La unidad 1027
corresponde a una acumulación de cantos calizos que podría ser
el resultado de una estructura erosionada de la que apenas
quedan indicios. Y la estructura 1036 está formada por un encachado de tendencia circular, de aproximadamente 2 m de diámetro, que interpretamos como estructura de combustión por la
presencia de cantos termoalterados dispuestos, en algún caso,
de forma organizada. En cualquier caso, el escaso repertorio está asociado a un conjunto de estructuras de combustión de planta circular y a un grupo variado de productos líticos tallados y
caparazones de malacofauna marina.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la cerámica del sector 1
procede básicamente de dos niveles de relleno superpuestos
(UEs 1023 y 1016), ambos adscritos al Neolítico IA, y quizá
con un intervalo de ocupación muy corto.
Dada la reducida muestra cerámica, pocas son las piezas
que puedan aportar información determinante. Sin embargo, el
pequeño conjunto recuperado muestra una gran uniformidad.
A pesar de los procesos erosivos que han afectado a los tratamientos exteriores de buena parte de los fragmentos, en general
corresponden a vasos de buena calidad, con acabados alisados
224
finos y pasta compacta, con algunas otras afecciones de conservación por procesos postdeposicionales, como concreciones,
especialmente de carbonatos.
Las cocciones presentan una coloración predominantemente anaranjada-rojiza, con algunos fragmentos oxidante-reductora-oxidante y con menor proporción los restos de cocción
totalmente reductora. En lo que respecta al desgrasante empleado, destaca el predominio de cuarzos, según el resultado del análisis llevado a cabo por S.B. McClure (en este mismo volumen).
Solamente hemos constatado un total de 9 fragmentos que
corresponden a bordes, lo que supone una muestra muy escasa,
apenas un 4,10%. El resto pertenece a fragmentos de cuerpo lisos o con algún tipo de decoración, pero de los que es muy difícil recomponer la forma exacta de la pieza. De los galbos cabe
indicar que se trata de fragmentos de cuerpo de difícil orientación, con un tamaño preferentemente pequeño –entre 10-30
cm²– y un espesor entre 7-10 mm, sin que podamos establecer
una relación clara entre grosor de paredes y tamaño-capacidad
del vaso al que corresponden los fragmentos.
De los bordes localizados en el sector 1, tres proceden de la
UE 1016, cuatro de la UE 1023 y solo dos de la E. 1036. Morfológicamente presentan las siguientes orientaciones con respecto al eje central de simetría: uno convexo saliente (UE 1016);
dos cóncavos salientes (UE 1016); cinco convexos entrantes (UE
1023 y E 1036) y uno recto (UE 1023). Respecto a los labios,
predominan los labios convexos (UEs 1016 y 1036), siendo el
restante engrosado al exterior sobre borde recto (UE 1023).
La mayoría de los fragmentos de bordes son de muy reducidas dimensiones, impidiendo en gran parte de los casos recomponer la forma completa de la pieza. Solamente en el caso
de los fragmentos que presentan bordes convexos entrantes
(UEs 1023 y 1036) permiten asociarlos a la Clase C (Bernabeu,
1989). No obstante, teniendo en cuenta que, si bien por su forma se acercan al grupo XV, su reducido tamaño nos hace proponer su adscripción al grupo XII, a pesar de la ausencia de
cuello bien marcado.
En ninguno de los fragmentos recuperados, procedentes de
los estratos arqueológicos fiables, se ha constatado la presencia
de bases. Sí se han documentado, en cambio, algunos apliques,
como cordones y algunas asas verticales, en ambos casos situados siempre en las inmediaciones de los bordes (tabla XV.2).
Cabe resaltar que, aunque los contabilicemos por separado,
existe la posibilidad de que varios de estos fragmentos correspondan a un mismo vaso.
Por último, cabe indicar que en un fragmento de cuerpo de
la UE 1016, decorado con impresión cardial, se ha observado la
existencia de una perforación o lañado (fig. XV.1.4).
En general, podemos señalar que la muestra de fragmentos
cerámicos recuperados en el sector 1 se caracteriza por la alta presencia de la decoración cardial y considerable fragmentación con
pocos perfiles completos, lo que hace muy complejo poder extraer posibles formas preferenciales. Solamente en la UE 1023
tres fragmentos de borde, con cierto desarrollo del cuerpo, podrían corresponder al mismo vaso. Se trataría de un vaso con borde
convexo entrante y labio convexo del que no se ha podido obtener el diámetro de boca. Presenta un cordón localizado junto al
borde y dos asas verticales. Está decorado con impresiones cardiales formando motivos triangulares (figs. XV
.1-2).
[page-n-235]
Registro
Aplique
Decoración
1016.4
Cordón
Impresión cardial
1016.5
Asa vertical
1017.1
Cordón
1023.22
Cordón
1023.28
Cordón
Impresión cardial
1023.31
Cordón
Impresión cardial
1023.50
Cordón
Impresión cardial
1023.54
Cordón
Impresión cardial
1023.61
Cordón
Impresión cardial
1023.66
Cordón
Impresión cardial
1023.67
Cordón y asa vertical
Impresión cardial
1036.9
Cordón
Impresión cardial
1036.10
Cordón y asa vertical
Impresión cardial
1036.11
Cordón
Impresión cardial
1036.12
Cordón
Impresión cardial
1036.16
Cordón
Impresión cardial
Tabla XV.2. Relación de fragmentos cerámicos con algún tipo de
aplique.
Otro vaso similar lo encontramos asociado a la E. 1036. A
priori presenta la misma forma con borde convexo entrante y labio convexo. También se acompaña de asas verticales y decoración impresa cardial. Se trata de un pequeño vaso que no llega
a alcanzar los 15 cm de diámetro de boca (fig. XV
.2.11).
En lo que se refiere a las decoraciones, en el sector 1 –dentro de las unidades estimadas para el estudio, es decir, de los
220 fragmentos analizados– se han documentado un total de 69
fragmentos con decoración impresa cardial, lo que supone un
31, 36% del total, siendo además, la única técnica decorativa detectada (tabla XV
.3).
Resulta difícil describir los motivos decorativos de las paredes, debido fundamentalmente al alto grado de fragmentación de
las piezas, donde, no con poca dificultad, apenas se pueden reconocer algunos motivos triangulares (fig. XV
.1.7; fig. XV
.2.3/8) de
distinto tamaño, rellenos de impresiones, algunos de ellos enfrentados, como también se reconoce en algunos fragmentos de
la Cova de la Sarsa (Asquerino, 1998: 69, fig. 17-585). En otros
casos se observa el desarrollo de bandas de triángulos rellenos
que parten hacia el cuerpo desde los cordones, también decora-
UE
Bordes
Cuerpos
Total
20
1016
20
28
1023
3
25
1036
2
19
21
Total
69
Tabla XV.3. Fragmentos cerámicos con decoración impresa cardial
del sector 1.
dos con impresiones cardiales, situados en el borde. Es el caso
de los fragmentos de borde procedentes de la UE 1036-010 y
011 (fig. XV.2.11/14). Y, en algunos fragmentos, también se reconocen bandas de líneas impresas en oblicuo.
Por último, sin ser definitivas y asumiendo las dificultades
interpretativas que representa, quisiéramos sugerir o llamar la
atención sobre dos fragmentos de cuerpo de la UE 1016, en
concreto de los números 07 y 021. En el fragmento 1016-007
(fig. XV.1.11) se conserva uno de los ángulos de un motivo
triangular no cerrado que se asemeja a algunas de las cabezas
de los antropomorfos de estilo macroesquemático, especialmente la correspondiente a un pequeño tonelete procedente de
la capa 6 del sector H-2 de Cova de l’Or (Martí y Hernández,
1988: 62, figura 11, lámina X, a). El nº 1016-021 (fig. XV.1.3)
parece tratarse de un motivo triangular o banda rellena de gran
tamaño, del que de uno de sus lados parten, de forma vertical
y paralela, bandas rellenas de impresiones cardiales en una serie de ángulos abiertos hacia arriba, pudiendo tratarse de un
motivo asimilable a un ramiforme, aunque con las reservas
oportunas dada la escasa superficie conservada. Este motivo
tiene cierta similitud con otros, como por ejemplo el nº 578
procedente del estrato I de la gatera de la Cova de la Sarsa (Asquerino, 1998: 69, fig. 17).
A pesar de estas dificultades, sumadas a una muestra tan reducida, el conjunto cerámico del sector 1 de Benàmer se relaciona claramente con colecciones de yacimientos próximos
como Cova de l’Or o Cova de la Sarsa, no en vano se localiza en
la ruta más probable de comunicación entre ambos. También se
asemeja a yacimientos más alejados como Cova de les Cendres,
participando de sus características decorativas en impresiones
cardiales así como la presencia de apliques como los cordones,
también decorados. Las mismas características las encontramos
igualmente en un yacimiento con grandes similitudes con Benàmer, pero bastante alejado, como es la Caserna de Sant Pau del
Camp, en plena ciudad de Barcelona (Molist, Vicente y Farré,
2008), donde el conjunto recuperado del interior de varios silos
tiene ciertas semejanzas (Gómez et al., 2008: 31, fig. 2).
SECTOR 2 (BENÁMER III-IV)
Del total de 1.119 fragmentos localizados en el sector 2,
únicamente 1.030 proceden de unidades de cronología prehistórica. El resto corresponde a niveles superficiales –de escasa
fiabilidad por ser el resultado de procesos erosivos y antrópicos
con alto porcentaje de contaminación– donde se entremezclan
sin orden, y totalmente descontextualizados, fragmentos cerámicos muy erosionados de cronología ibérica y moderna-contemporánea.
En conjunto podemos decir que la muestra recuperada en el
sector 2 es relativamente reducida y con un alto grado de fragmentación. Todo esto sumado a los problemas contextuales debido, por una parte, a la excavación de una gran cantidad de
estructuras negativas que han alterado los estratos geológicos
de ocupaciones previas, con la consiguiente probabilidad de
contaminación y desplazamiento con migración tanto vertical
como horizontal, y por otra, al mismo proceso de excavación arqueológica en el que no siempre ha sido fácil reconocer y delimitar las diferentes estructuras.
225
[page-n-236]
1
1
1
1
i
1
1
j
1
8
9
1
'
12
-Figura XV.1. Fragmentos cerámicos de las UEs 1016 (1-5, 10-11) y 1023 (6-9, 12-14).
226
[page-n-237]
1
11
1
1 1
2
1
10
ti
1
1
J
12
11
14
-
------
Figura XV.2. Fragmentos cerámicos de las UEs 1023 (1-3, 5-6, 8, 10, 13) y 1036 (4, 7, 9, 11, 12, 14).
227
[page-n-238]
Como ya explicamos en el capítulo de los resultados de la
excavación, el sector 2 se dividió en cuatro áreas diferenciadas.
En la primera de ellas (área 1) apenas se documentaron fragmentos cerámicos y todos ellos de cronología moderna.
El área 2 proporcionó dos unidades fiables, la UE 2005 y
la 2006. La primera ofreció 71 fragmentos cerámicos de los que
solamente tres corresponden a bordes, uno de ellos con decoración impresa cardial y otro peinada. Entre los fragmentos hemos distinguido también un cuerpo y un mamelón con
decoración impresa cardial. Destacable es asimismo un fragmento de cuerpo con cordón procedente de este estrato. De la
UE 2006 únicamente se recuperaron 30 fragmentos de cuerpo
sin decoración, aunque el alto grado de erosión impide determinar si en algunos de ellos pudiera existir un tratamiento peinado. En esta zona, y en concreto en estas escasas unidades
estratigráficas, es básicamente donde se ha diferenciado la fase
III de Benàmer.
Sin embargo son las áreas 3 y 4, que en un principio se excavaron por separado y finalmente se unificaron eliminando el
testigo intermedio, las que proporcionan la mayor cantidad de
restos cerámicos del sector 2 (fig. XV El área 3/4 está for.4).
mada por tres fases de ocupación, una inferior datada en el Mesolítico fase A (Benàmer I), indicios de la fase Benàmer III
–identificada básicamente en la unidad estratigráfica 2009 que
no proporcionó restos cerámicos– y una superior con niveles
postcardiales asociados al Neolítico IC-IIA (Benàmer IV). Por
supuesto, el conjunto vascular de esta zona procede de los niveles superiores, de una gran área de almacenamiento, caracterizada por una gran cantidad de estructuras negativas excavadas
en estratos pseudotravertínicos de arroyada que cubren en algunos puntos los estratos de la fase III.
Muchos de los fragmentos proceden de estratos de baja
fiabilidad, bien por su posición casi superficial bien por su contaminación. Es el caso de algunas UEs como la 2032 (72 fragmentos) alterada por la acción de la extracción de áridos de la
cantera, o las unidades 2038 (103 fragmentos), 2241 (10 fragmentos), 2075 (52 fragmentos) y 2190 (24 fragmentos), entre
otras, correspondientes a las arroyadas pseudotravertínicas que
sufrieron la excavación de las innumerables estructuras negativas (fig. XV.3.1). Sin embargo, la mayoría de los fragmentos
cerámicos de esta área procede del interior de las estructuras de
almacenamiento interpretadas como fosas, cubetas o silos (tabla XV.4).
Es obvio que a pesar de la gran cantidad de estructuras y
unidades documentadas, la muestra recuperada es muy reducida, tanto desde el punto de vista cuantitativo como analítico,
puesto que la mayoría de los restos corresponden a fragmentos
de cuerpos sin decoración, lo que impide a priori establecer
analíticas morfológicas y/o tipológicas determinantes.
De todo ese conjunto se han documentado solamente un total de 21 bordes (tabla XV El tamaño de los bordes es, en la
.5).
mayoría de los casos, muy pequeño, tanto que no se ha podido
estimar el diámetro de boca correspondiente al vaso. Tampoco
se han conservado perfiles completos que permitan recomponer
la forma de las piezas, aunque las formas de los bordes participan de los tipos reconocidos en otros yacimientos de cronología
similar, como es el caso de la Cova de les Cendres (Bernabeu y
Molina, 2009: fig. 3.11). Únicamente un borde (fig. XV.3.2) po-
228
Estructura
UE
2078
Nº
fragmentos
29
Estructura
UE
2332
Nº
fragmentos
2
2085
18
2346
1
2094
5
2348
4
2095
3
2354
11
2096
1
2368
1
2126
1
2382
1
2128
2
2389
1
2132
1
2396
1
2142
1
2398
1
2144
5
2399
27
2146
5
2401
45
2150
4
2407
36
2154
1
2427
18
2156
6
2435
6
2159
2
2460
1
2168
1
2464
1
2187
1
2466
3
2202
1
2478
27
2219
3
2480
4
2224
1
2491
6
2228
3
2503
1
2245
2
2523
2
2247
1
2532
3
2254
1
2540
8
2288
2
2546
1
2295
4
2586
18
2301
1
Total
335
Tabla XV.4. Procedencia de los fragmentos cerámicos analizados del
sector 2.
dría relacionarse con los grandes vasos del grupo XV de la Clase C de Bernabeu (1989), destacando la presencia en la pared
exterior de decoración aplicada, a modo de cordones lisos en diversas posiciones sin formar un motivo, en principio, reconocible y de sección triangular, mientras que la pared interior
presenta la técnica del peinado. Este vaso recordaría a algunos
recipientes provenientes de Cova de les Cendres (Bernabeu y
Molina, 2009: 70).
No se ha documentado ningún resto de base en estratos fiables, sin embargo sí son relativamente reconocibles varios fragmentos cerámicos con presencia de elementos de prensión
(tabla XV.6).
Respecto a la cocción, destacan los vasos con cocción reductora o reductora-oxidante. El acabado de los vasos es predominantemente alisado con afecciones de conservación
postdeposicionales y los desgrasantes son principalmente calizos de mediano tamaño (McClure, en este mismo volumen).
[page-n-239]
Figura XV.3. Fragmento cerámico de la UE 2190 (1) y fragmento de vaso decorado correspondiente a la UE 2332 (2).
En lo que se refiere a las técnicas decorativas documentadas en el sector 2, el conjunto se caracteriza por una alta frecuencia de cerámicas peinadas y una menor presencia de
cerámicas con decoración inciso-impresa, todo esto unido a la
constatación de la técnica de esgrafiado en tres fragmentos.
También debemos mencionar la presencia de tres fragmentos cerámicos con decoración cardial: un borde de muy reducidas dimensiones, con la impresión sobre un pequeño cordón, un
fragmento de cuerpo y un mamelón, todos ellos procedentes de
la unidad 2005 –asociados exclusivamente a la fase Benàmer
III–. Solamente hemos constatado la existencia en unidades superficiales de un fragmento con decoración acanalada en UE
2001 y varios fragmentos incisos en UEs 2000 y 2032. No obstante, estos fragmentos se encuentran totalmente descontextualizados. Únicamente sendos fragmentos de cuerpo con cordón
decorado con incisiones proceden, uno de la UE 2190, interpretada como arroyada pseudotravertínica en la que se excavan
las estructuras negativas, y otro, del relleno UE 2085, totalmente fiable, que corresponde al interior de una estructura negativa
(fig. XV.4.7).
Sin embargo, los fragmentos a priori más fiables provienen
de la colmatación o relleno de las estructuras de almacenamiento, aunque como en todo el registro del yacimiento, la
muestra sigue siendo reducida. Tan solo se han constatado 3
fragmentos con decoración esgrafiada, dos procedentes da la
UE 2094 (probablemente del mismo vaso) y el tercero documentado en el relleno UE 2085. Se trata de fragmentos muy pequeños de cuerpo, muy erosionados, en los que todavía se
puede observar que su acabado exterior sería entre alisado y
bruñido y pasta más depurada que las peinadas, con cocción reductora (UE 2085) u oxidante (UE 2094), que presentan motivos de líneas paralelas horizontales de zigzag muy abiertas.
Motivos, por otro lado, ampliamente extendidos en el conjunto
de yacimientos del ámbito regional, como Mas d’Is, Cova del
229
[page-n-240]
Figura XV.4. Fragmentos cerámicos del sector 2, área 2 (5) y áreas 3 y 4 (1-4, 6-16).
230
[page-n-241]
Registro
Borde
Labio
E. prensión
Decoración
2005.10
Recto
Convexo
Cordón
Peinada
Cordón
Impresa Cardial
2005.49
Recto
Convexo
2005.50
Recto
Convexo
2008.01
Recto
Convexo
2008.06
Cóncavo saliente
Convexo
2008.07
Recto
Convexo
2008.08
Recto
Erosionado
2038.013
Recto
Convexo
2075.920
Recto
Apuntado
2146.01
Recto entrante
Convexo
2190.01
Recto saliente
Convexo
2219.01
Recto
Convexo
2241.074
Convexo saliente
Erosionado
2332.01
Recto
Engrosado exterior
Aplicada/Peinada
Peinada
Observaciones
2332.014
Recto
Convexo saliente
Recto
Convexo
2401.02
Recto
Convexo
2427.01
Convexo saliente
Convexo
2427.02
Convexo saliente
Convexo
2540.01
Erosionado
Cordón
Convexo
2401.01
Peinada
Engrosado exterior
2389.022
Cordón
Mismo vaso que 2332.01
Erosionado
Peinada
Peinada
Mismo vaso que 2401.01
Mamelón perforado
Mismo vaso que 2427.01
Tabla XV.5. Relación de bordes procedentes del sector 2.
Montgó, Cova d’en Pardo, Santa Maira y Tossal de les Basses.
Quizás el vaso más completo que se asemeja a los fragmentos
aquí presentados es el procedente de la Cova del Montgó (Salva, 1966: lám. II; Esquembre y Torregrosa, 2007: 74-75, nº 40).
Cabe destacar que, junto al fragmento de la UE 2085, también se recuperó un fragmento de cuerpo con cordón con una secuencia de incisiones verticales paralelas y varios fragmentos
de un vaso con cordón en la pared externa y técnica peinada al
interior. Ambas unidades corresponden al relleno de la estructura negativa E. 2086 (=2434).
No obstante, el tipo de decoración o tratamiento más documentado en el sector 2 ha sido el que define a la cerámica peinada, presente tanto en las paredes externas como internas de
los vasos (tabla XV
.7).
Todo esto nos induce a concluir que la ocupación de la gran
área de almacenamiento del sector 2, formada por un gran número de estructuras negativas, interpretadas como fosas o silos,
correspondería al Neolítico IC-IIA de la secuencia regional
(Bernabeu, 1989), si bien no tenemos suficientes elementos de
juicio como para establecer una cronología diacrónica de la
construcción de todas estas estructuras, que bien pudieron usarse durante un largo periodo temporal dada la presencia, al menos en una de las estructuras, de fragmentos cerámicos
decorados con la técnica del esgrafiado.
EL REGISTRO CERÁMICO DE BENÀMER: ALGUNAS
VALORACIONES EN RELACIÓN CON SU ÁMBITO REGIONAL
El cómputo total de fragmentos cerámicos recuperados durante la excavación arqueológica asciende a 1.769, de los que
han sido susceptibles de análisis por su cronología neolítica
1.250, repartidos en dos sectores diferenciados que coinciden
con diferentes fases de ocupación del yacimiento.
El sector 1, correspondiente a la fase Benàmer II, con una
cronología asociada al Neolítico IA o antiguo cardial, ha proporcionado tan solo 220 fragmentos analizables, mientras que
en el sector 2, en las unidades que integran las fases Benàmer
III y IV, se han registrado 1.119 fragmentos cerámicos de los
que se han estimado 1.030.
Las características de la cerámica neolítica documentada
en Benàmer evidencia, al menos, tres momentos ocupacionales.
La primera fase, individualizada exclusivamente en el sector 1,
está asociada a la cerámica con decoración impresa cardial
(Benàmer I), con porcentajes sobre el total de fragmentos por
encima del 30%, que si bien –dado lo reducido de la muestra–
no permite establecer conclusiones en cuanto a la caracterización formal de la cerámica de esta fase, sí permite a grandes
rasgos relacionarla con las características propias, a nivel estilístico, de la facies cardial franco-ibérica.
231
[page-n-242]
Registro
Elemento prensión
Decoración
UE
Bordes
2005.10
Cordón
Peinada
2005
1
2005.20
Asa vertical
2008
1
1
2005.31
Cordón
2085
3
3
2005.35
Asa vertical
2075
5
5
2156
1
1
2032
5
5
2038
26
26
2005.39
Cordón
2005.44
Mamelón
2005.47
Cordón
Impresión
Impresión cardial
Cuerpos
Total
1
2005.49
Cordón
2190
4
4
2038.14
Asa vertical
2203
3
3
2038.15
Cordón
2219
2038.297
Asa vertical
2085.3
Cordón
2159.1
Asa vertical
2190.2
Cordón
3
1
1
2288
Incisión
3
2287
1
1
2332
1
3
Cordón
2401
2297.1
Asa vertical
2407
2401.3
Mamelón
2407.1
Cordón
Peinada
35
38
36
36
132
Asa vertical
Tabla XV.6. Relación de fragmentos cerámicos con elementos de
prensión del sector 2.
Sin embargo, lo que sí parece evidente es la coherencia y
unidad de la muestra, puesto que el sector 1 parece haber sido
ocupado exclusivamente durante el Neolítico antiguo, ante la
exclusiva presencia de cerámica impresa cardial y la ausencia
del resto de técnicas. Esto haría que Benàmer participara de las
características de conjuntos vasculares documentados en yacimientos del ámbito regional tales como Cova de l’Or (Martí et
al., 1980), Cova de les Cendres –niveles H17 y H18– (Bernabeu
y Molina, 2009), Abric de la Falguera (Molina, 2006) o Cova de
la Sarsa (Asquerino, 1978, 1998), donde las formas y decoraciones son muy similares, y también de conjuntos más alejados
como es el caso de La Caserna de Sant Pau (Gómez et al.,
2008), con el que comparte una gran cantidad de semejanzas:
estructuras de combustión del mismo tipo, producción lítica tallada con las mismas características técnicas y tipológicas, y un
conjunto vascular equiparable.
Si en general el conjunto vascular de Benàmer en su fase I resulta reducido, éste se minimiza al hablar de la fase Benàmer III,
puesto que apenas se ha reconocido en cuatro unidades estratigráficas, donde el cómputo de cerámica es muy bajo. Lo más significativo de esta fase es la presencia de fragmentos decorados con
impresiones, destacando un borde con decoración cardial y diversos fragmentos lisos. No obstante, la presencia de algunos fragmentos de brazalete de esquisto y la datación absoluta obtenida de
la UE 2006, aclara su adscripción a una fecha próxima a mediados
del V milenio cal BC, incluso a un momento un poco anterior.
232
1
Total
Mamelón perforado
2491.1
3
2241
Peinada
2241.74
2427.1
3
Tabla XV.7. Relación de fragmentos cerámicos con decoración
peinada del sector 2.
Es la fase Benàmer IV la que nos permite establecer consideraciones más amplias en torno al registro cerámico. Esta ocupación se ha asociado al Neolítico IC-IIA, caracterizado por el
dominio de las cerámicas lisas sin decoración, un significativo
porcentaje de cerámicas peinadas acompañadas de cordones y
algunas impresas-incisas de instrumento. Dentro del conjunto
también es destacable la presencia de algunos motivos esgrafiados, pero con una representatividad muy baja.
Entrando en comparaciones concretas sobre los conjuntos
cerámicos evidenciados en otros yacimientos del ámbito regional, podemos realizar las siguientes consideraciones.
El conjunto de la fase IV destaca por una alta frecuencia de
cerámicas peinadas y una menor presencia de cerámicas con decoración inciso-impresa, unido a la constatación de la técnica
de esgrafiado, ausente totalmente en la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004) o en el Abric de la Falguera (Molina,
2006) y presente en yacimientos como Santa Maira (Aura et al.,
2000), Cova de les Cendres (Bernabeu y Molina, 2009), Mas
d’Is (Bernabeu et al., 2003), Cova d’en Pardo (Soler et al.,
2008) o el Tossal de les Basses (Roser, 2007).
Si comparamos los resultados de esta fase de Benàmer con
yacimientos del ámbito regional como la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004) y el Sector A de Cendres (Bernabeu,
1989; Bernabeu y Molina, 2009), observamos que existen ciertas similitudes, especialmente con respecto a algunos niveles,
en lo que se refiere a la representatividad de las diferentes técnicas decorativas registradas. Por un lado, Benàmer IV se aleja
bastante de los niveles H-17 y 18 de Cendres, donde la cerámica peinada no está presente y dominan claramente las cerámicas
con la impresión del cardium, a la vez que también se distancia,
[page-n-243]
aunque menos, de los niveles H-10, 9, 9a, 9B, 8 y 7 del mismo
yacimiento, donde las cerámicas esgrafiadas son dominantes, la
cerámica peinada pasa a un segundo plano y las cerámicas inciso-impresas están totalmente ausentes.
Por tanto, y teniendo en cuenta los problemas de representatividad de la muestra, el conjunto cerámico de Benàmer IV se
encuentra a mitad de camino entre el nivel H-15 del Sector A de
Cendres, la UE 206 de la Cova Sant Martí, y los niveles H-10
de Cendres y nivel Ib de Santa Maira. Con los primeros presenta una similar representatividad de cerámicas peinadas, pero las
cerámicas inciso-impresas aparecen con menor profusión. Por
el contrario, con respecto al nivel H-10 de Cendres, en Benàmer
IV existe una mayor representatividad de las peinadas (Bernabeu, 1989: 89). De este modo, el conjunto cerámico de Benàmer IV, desechado en un amplio número de estructuras
negativas, puede considerarse dentro de la secuencia propuesta
por J. Bernabeu (1989) como correspondiente a un momento
avanzado del Neolítico IC, u horizonte de las cerámicas peinadas, que viene a corresponderse en la esfera cultural a escala peninsular, con los momentos finales del Neolítico antiguo y su
tránsito hacia el Neolítico medio (Bernabeu, 1989; Juan Cabanilles y Martí, 2002). Los momentos finales de esta amplia área
de almacenamiento, cifrados hacia finales del V milenio cal BC,
vendría dado por la presencia de algunos fragmentos cerámicos
esgrafiados desechados en el interior de las últimas estructuras
en uso.
Aunque la presencia de cerámicas peinadas en los contextos neolíticos ha sido objeto de estudio por parte de algunos investigadores (Fortea, 1971; Martí et al., 1980: 150-152), no se
pudo fijar con precisión su desarrollo, importancia e individualización como horizonte cerámico hasta la publicación de las excavaciones del Sector A de la Cova de les Cendres, dentro de la
caracterización general de las cerámicas impresas de la zona
Oriental de la Península Ibérica (Bernabeu, 1989).
En la estratigrafía del Sector A de Les Cendres, como ya
hemos aludido, puede verse cómo la cerámica peinada está presente aunque en proporciones escasas, desde un momento cardial avanzado, con lo que no resulta extraña su asociación con
las técnicas impresas (Bernabeu, 1989: 9). Esta misma circunstancia se ha podido comprobar en la publicación de Cova de la
Sarsa (Asquerino et al., 1998) y de la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004).
Ahora bien, por el momento y a falta de la publicación de
algunas excavaciones en curso en el ámbito levantino, únicamente en Cendres VII (especialmente nivel H-15) se ha corroborado la existencia de un horizonte cerámico donde se dio un
máximo desarrollo del peinado, hacia mediados del V milenio
cal BC. No obstante, existen algunos indicadores que parecen
señalar que este horizonte también estuvo presente en otros yacimientos. Es el caso de la Cova d’en Pardo (Bernabeu, 1989:
107; Soler et al., 1999), donde se ha planteado la posibilidad de
que en su nivel II de 1,20/1,40 m pudiera individualizarse un nivel de peinadas, dado el elevado porcentaje de cerámicas deco-
1
radas con esta técnica (Bernabeu, 1989: 119), y recientemente,
después de una nueva lectura y proceso de excavación, se ha
considerado que en la zona basal del nivel IV del Perfil A se observa un incremento de fragmentos de cerámica con decoración
peinada que, siguiendo a su excavador (Soler, 1999: 365), debiera vincularse con la capa más superficial del nivel V y además, se ha obtenido para su nivel VIII una datación del
5070-4800 cal BC1 (6060±50 BP) y para el VII, 5480±50 BP y
4790±50 BP (Soler Díaz, 1999: 364; Soler et al., 1999).
En este sentido, no debemos olvidar que del nivel H-15a de
Cendres se obtuvo una fecha de 5260-4900 cal BC (6150±80
BP) a través de una muestra de carbón, y del nivel H-15, también
sobre carbón, 5070-4730 cal BC (6010±80 BP), o del nivel H14, 4960-4600 cal BC (5930±80 BP) (Bernabeu et al., 1999). La
fecha obtenida en la Cova Sant Martí a partir de un fragmento de
húmero humano procedente de la UE 206 del sondeo 2, es de
4700-4480 cal BC (5740±40 BP) (Torregrosa y López, 2004).
Del mismo modo, en la Cueva del Nacimiento (Pontones,
Jaén) y en su nivel II se señaló una alta presencia de cerámicas
peinadas, alcanzando el 18,52%, aunque con dominio de las cerámicas incisas e impresas (Bernabeu, 1989: 119). Este nivel,
más cercano a los niveles H-16 y H-15a de Cendres, anuncia
perfectamente las características observadas en la Cova Sant
Martí y evidencia la existencia de un horizonte de cerámicas
peinadas en la fachada central del Mediterráneo peninsular que
se extiende hacia las zonas interiores como la Alta Andalucía,
donde el desarrollo del denominado Neolítico Andaluz no se
produjo.
En Cataluña, fue individualizada a principio de la década
de 1980 (Mestres, 1981) una facies comarcal denominada como
Molinot y correspondiente al Neolítico antiguo evolucionado
postcardial, desarrollado en las mismas fechas que el Neolítico
IC del Levante, y caracterizado por el dominio de las cerámicas
peinadas y con crestas. El nivel V de la Font del Molinot, de la
Cova del Toll –Neolítico medio inicial–, Cova del Frare y Can
Sadurní (Horizonte C–estrato 2 nivel A), son algunos de los yacimientos donde ha sido reconocida esta facies, disponiéndose
en la actualidad de varias dataciones absolutas.
En opinión de J. Juan Cabanilles y B. Martí (2002: 65), este Neolítico IC o Neolítico antiguo evolucionado/postcardial,
fechado en la primera mitad del V milenio cal BC, sólo tiene
sentido para áreas de la fachada mediterránea peninsular. Siguiendo a estos mismo autores, esta fase supuso, por un lado, la
consolidación del poblamiento en los espacios que con anterioridad ya habían sido ocupados por comunidades agropecuarias,
como es el caso del Vinalopó y áreas próximas (Guilabert, Jover y Fernández, 1999) y, por otro, la continuidad del Neolítico
por otras áreas del territorio peninsular que hasta ese momento
habían estado desocupadas. Es además, a partir de estos momentos, cuando se puede constatar importantes divergencias regionales, difíciles de cuantificar y medir, siendo la secuencia
catalana la que ofrece mayores afinidades con la que se desarrolla en estas tierras (Bernabeu, 1989: 135).
Todas las fechas aparecen en 2σ.
233
[page-n-244]
En definitiva, dada la similitud de Benàmer IV con el de
otros conjuntos bien datados del ámbito regional –Foso 4 y 5 del
Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003), niveles H-15A y H-14 de Cova de les Cendres (Bernabeu, 1989), Cova d’en Pardo (Soler et
al., 2001), UE 206 de la Cova Sant Martí (Torregrosa y López,
2004) y nivel IB de la Cova de Santa Maira (Aura et al., 2000)–,
es posible que cronológicamente el yacimiento se sitúe en fechas
posteriores a la datación sobre un resto humano de la Cova Sant
Martí (4700-4480 cal BC), y especialmente, por la presencia de
esgrafiadas, con el nivel IB de Santa Maira datado en 5640±60
BP (4620-4340 cal BC), a pesar de tratarse de una muestra de
carbón. No obstante, en otros contextos también han sido documentadas cerámicas esgrafiadas, contándose con dataciones so-
234
bre muestras de vida corta. Es destacable su presencia en Mas
d’Is, fase V asociada también a peinadas y con dataciones sobre
,
semillas del 5590±40 BP (foso 4) y 5550±40 BP (foso 5), pero
también en el Tossal de les Basses, en el que el esgrafiado aparece asociado al peinado y a algunas técnicas inciso-impresas,
datados sobre sendos restos humanos en 5080±40 BP (tumba 4)
y 5010±40 BP (tumba 10) (García Atiénzar, 2009: 22).
Por todo ello, los momentos finales de la ocupación neolítica de Benàmer se situarían hacia finales del V o comienzos del
IV milenio cal BC, iniciándose en momentos posteriores la ocupación del yacimiento situado en sus proximidades de l’Alt del
Punxó (García Puchol, Barton y Bernabeu, 2008).
[page-n-245]
XVI. PETROGRAPHIC AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF
POTTERY FROM BENÀMER
S.B. McClure
In this chapter we present the results of technological
analysis of 10 samples of Early Neolithic pottery from Benamer.
The transition to agriculture in Europe is characterized by the
spread of domesticated plants and animals as well as pottery
through processes of colonization by farming populations from
the eastern Mediterranean or adoption by indigenous huntergatherers. In all cases, agriculture and pottery are intricately
linked, and early Neolithic sites are often first identified by
the presence of specific pottery types. In the Western
Mediterranean, much of this pottery is stylistically similar,
marked by hand-made vessels decorated with impressed
motifs that vary in technique, tools, and motifs by region
(e.g., Impresso, Cardial, Sillon d’Impression). However,
technological analyses of pottery is indicating a larger diversity
in the production sequence and raw material choices than would
be typically expected by the large-scale stylistic similarities
(Bernabeu, 1989; Manen, 2002; McClure et al., 2006; Spataro,
2002; Von Willingen, 2006).
Technological analysis of pottery is a technique widely
used in archaeology to address behavioral questions of the past.
By studying the manufacturing process of a vessel, researchers
are able to gain insights raw material procurement and steps
along the chaine operatoire, decisions that potters made, and,
finally, characterize ceramic production traditions more broadly.
Often these data result in different understandings of a pottery
assemblage than typology and style alone.
The pottery assemblage from Benamer is particularly
interesting in light of pottery production in the Comunidad
Valenciana, particularly in the Alcoi Basin, during the 6th and 5th
millennia cal BC. The assemblage is described and interpreted
in detail elsewhere and samples for technological and
petrographic analysis were chosen to represent the diversity of
pastes and textures of the larger pottery assemblage for both
periods. The oldest samples consist of 5 Cardial impressed
vessels and provide an interesting comparison to other Cardial
Wares in the Alcoi Basin analyzed in a similar manner
(McClure, 2004; McClure et al., 2006). As we show below, the
raw materials used in producing pottery found at Benamer
suggest pottery production at the site using locally available raw
materials that differ from other Early Neolithic pottery in the
Alcoi Basin. Furthermore, a clear shift is visible in raw material
use between pottery from the 6th and 5th millennia. Although the
sample analyzed here is small, it provides insights into the
organization of pottery production in a Neolithic locality
through time.
METHODS
To characterize the technology, a combination of visible,
i.e., public, elements such as surface finish, inclusion size, and
firing atmosphere, were combined with petrographic thin
section analysis. The analysis followed procedures and variables
common in ceramic analysis (Orton et al., 1993; Rice, 1987;
Rye, 1981; see also McClure 2004, 2007 for detailed discussion).
Petrographic analysis was conducted on a Leica polarizing light
microscope in the Ceramic Technology Laboratory at the
University of Oregon. Similar technological analyses of pottery
have been conducted on material from other Early Neolithic
sites in the Alcoi Basin, including Mas d’Is, Abric de la
Falguera, and Cova de l’Or (McClure, 2004, 2007; McClure et
al., 2006b; McClure and Molina, 2008).
RESULTS
The 10 samples constitute a minimal percentage of the
overall pottery assemblage. They are taken from Sectors 1 and
2 (area 3-4), and consist of decorated body and rim sherds.
Sector 1 dates to the 6th millennium cal. BC (5500-5300 cal.
BC), while Areas 3 and 4 date to later in the Neolithic sequence
(5th millennium cal. BC). Table XVI. 1 summarizes the
manufacturing characteristics captured in this analysis. Of the
10 samples, 5 are Cardial impressed wares from the Early
235
[page-n-246]
Variable
Period
Type
Number %
Decoration
(n=10)
Early Neolithic
Cardial
5
100
Middle Neolithic
Combed
3
60
Cordon
0
0
1
4
0
2
40
Thick (>9mm)
3
60
Smoothed
5
Smoothed
5
Oxidized
5
20
Medium
4
80
100
Early Neolithic
1
100
Middle Neolithic
Fine
0
Medium (6.59mm)
Early Neolithic
80
Middle Neolithic Fine (<6.5mm)
Inclusion
size (n=9)
100
Kind exterior Early Neolithic
(n=10)
Firing
Atmosphere
(n=19)
Middle Neolithic
3
75
Reduced
1
25
75
Scarce
2
40
3
60
Scarce
0
0
Abundant
Oxidized
1
3
Abundant
5
100
Rounded
5
100
Angular
0
0
Rounded
0
0
Angular
5
100
Early Neolithic
Calcite
0
0
Quartz
5
100
Calcite
5
100
Quartz
Inclusion
Frequency
(n=10)
Fine
Medium
Middle Neolithic
Early Neolithic
Middle Neolithic
Number %
20
Thick (>9mm)
Type
20
Fine (<6.5mm)
Period
20
1
Medium (6.59mm)
Size group
(n=10)
1
Undecorated
Variable
0
100
Early Neolithic
Middle Neolithic
Inclusion Angularity
Early Neolithic
(n=10)
Middle Neolithic
Recipe
(n=10)
25
Table XVI.1. Manufacturing characteristics at Benàmer for the Early
(VI millennium BC) and Middle Neolithic (V millennium BC).
Table XVI.2. Paste Characteristics and Results of Petrographic
Analysis at Benàmer.
Neolithic and the rest are post-Cardial Neolithic wares with
combed, cordoned, and a single undecorated sherd analyzed
from the 5th millennium BC. Technological variables are very
similar for ceramic production in both periods. Sherds come
from medium (20%; 40%) and thick walled (80%; 60%) vessels,
likely representing large vessels used at the site for storage or
cooking. All vessel exterior and interior surfaces were
smoothed, with none of the polished or burnished surfaces
known from other Early Neolithic pottery in the region,
particularly Cardial Ware (McClure 2004, 2007; McClure et al.,
2006). Finally 100% of the Cardial samples and 75% of the
post-Cardial samples analyzed were fired in an oxidized
atmosphere. This is also very different than typical Early
Neolithic assemblages in the region (Mas d’Is, Abric de la
Falguera, Cova de l’Or) that average 70% reduced atmosphere
firing, particularly for Cardial Wares (McClure and Molina,
2008) (table XVI.1).
inclusion recipes were identified: 1) calcite, and 2) quartz (figs.
XVI.1 and XVI.2). The calcite inclusions were identified only in
the Middle Neolithic sample and consist of crushed limestone
that was largely uniform in size, abundant in the pastes, and angular. This suggests the potters were actively preparing limestone to temper the clay pastes for pottery production. This form of
tempering has been identified in other 5th millennium sites in
the region (McClure, 2004). In contrast, the quartz inclusions of
the Cardial samples were highly rounded but also abundant. This
is likely the result of potters using locally available river sand as
a tempering agent. Finally trace amounts of serpentine and pyroxene were found in all types of pastes (table XVI.3). These inclusions were rounded and are probably present in local clay
sources and not added intentionally to the pastes.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
PASTE CHARACTERISTICS
The pastes of the Cardial pottery samples presented here differ from other Early Neolithic assemblages in the area, whereas
samples from the 5th millennium are more similar to those elsewhere in the region. For the Cardial wares, inclusions are
mostly medium in size (80%) and abundant (60%) in the pastes
(table XVI.2) and this is mirrored in the later pottery samples, indicating a continuity of tempering practices. The angularity of inclusions, however, varies with inclusion types. Two main
236
Previous work on Early Neolithic pottery from the Alcoi
Basin characterized specific production traditions that were based on the use of grog temper in early pottery manufacture in
the region (McClure, 2007; McClure and Molina, 2008). As presented above, petrographic analysis of thin sections from Benamer resulted in the identification of two primary inclusion
recipes: limestone and quartz (45% and 55% respectively) that
are clearly differentiated by chronology and location within the
site (Sector 1 vs. Sector 2 –area 3/4–). Interestingly, there is no
[page-n-247]
Figure XVI.2. Micrographs of thin section from Benamer showing
limestone inclusions (CBE07-S2-UE 2190-03); A. regular light; B. polarized light.
Figure XVI.1. Micrographs of thin section from Benamer showing
quartz inclusions (CBE07-S1-UE 1023-063); A. regular light; B. polarized light.
Sample
Number
1023-63
Recipe
Calcite
Quartz
2. quartz
1. few
2. medium
1. few
1016-21
2. quartz
1023-28
2. quartz
3. abundant
1036-10
2. quartz
Shell
2. medium
1023-32
2. quartz
1. few
2401-1
1. calcite
3. abundant
2190-03
1. calcite
3. abundant
2332-13
1. calcite
3. abundant
2159-1
1. calcite
3. abundant
2241-74
1. calcite
3. abundant
2. medium
Serpentine
Pyroxene
1. few
1. few
2. medium
3. abundant
1. few
1. few
1. few
1. few
1. few
1. few
Table XVI.3. Results of petrographic thin section analysis and relative abundance of inclusions by sample.
237
[page-n-248]
indication of grog in any of the samples analyzed, despite the
prevalence of grog in other Early Neolithic assemblages from
the area. Potters at Benamer clearly shifted the tempering materials they used through time: the identified quartz recipe was exclusively used for Cardial Ware, whereas all later pottery
(combed, cordon) was made with crushed limestone inclusions.
This stands in contrast to Early Neolithic pottery from Mas d’Is,
Cova de l’Or, Abric de la Falguera, and Cova de les Cendres,
where ca. 70% of all Early Neolithic pottery was tempered with
grog, and ca. 30% was tempered with calcite. There are no
known examples of Cardial Wares from these sites that were
tempered with quartz. On the other hand, a few samples from
the 5th millennium levels at Mas d’Is and Les Coves de Santa
Maira indicate a regional shift to calcite tempering that is mirrored at Benamer (McClure, 2004; McClure et al., 2006).
The presented data are based on a small number of samples,
but offer some intriguing insights into Neolithic life in the Alcoi Basin. Pottery production at Benamer during the Early Neolithic appears to have been a highly localized activity, utilizing
raw materials and resources available in the immediate surroundings. Furthermore, the assemblage provides evidence of a
different manufacturing practice for Cardial Ware than previously identified in the region. The significance of this difference, however, remains elusive. Are we seeing evidence of
different pottery traditions between sites? Could functional differences (e.g., storage vessels vs. ritual vessels) play a role in
238
the distinct manufacturing techniques identified for Cardial
Ware between sites (Bronitsky, 1989; Bronitsky and Hamer,
1986; Feathers, 1989, Skibo, 1992, 1994; Tite et al., 2001)?
Finally, the presence of two distinct paste recipes that are
chronologically separated is significant. As suggested elsewhere (McClure, 2004; 2007; McClure and Molina, 2008), Cardial
pottery may well have been conceived as a distinctive kind of
pottery even in the Neolithic. Evidence of special treatment of
pastes and forms from other sites has been interpreted as Cardial-specific manufacturing, suggesting that ‘Cardial Ware’ is
more than just a decoration. Similarly, the Cardial Wares at Benamer were made with clearly different raw materials than the
other, later pottery at the site. Unfortunately we do not have a
comparison of other non-Cardial Early Neolithic pottery from
Benamer to test if this is purely a chronological or also a stylistic distinction. For the 5th millennium, however, we see a trend
towards similar tempering techniques as documented in other sites in the region. It is striking that the samples analyzed here indicate a continuity of pottery technology and techniques
through time, and the only identifiable differences are in decorative techniques and tempering agents. It appears that the people of Benamer had a pottery tradition that spanned several
centuries. Future research will help identify to what degree the
technological and stylistic shifts identified were linked to functional, social, or environmental factors.
[page-n-249]
XVII. EL ESTUDIO DE LA MALACOFAUNA: IMPLICACIONES
PALEOAMBIENTALES Y ANTRÓPICAS
V. Barciela González
En el proceso de excavación del área arqueológica de Benàmer se han recuperado un total de 4.005 conchas, incluyendo
los fragmentos, de las cuales sólo 1.888 pertenecen a contextos
fiables. El análisis del material malacológico o conquiológico
se ha centrado en varios aspectos. En primer lugar, en el establecimiento de una relación sistemática de los diferentes taxones, agrupándolos, de cara a facilitar su estudio y el posterior
establecimiento de conclusiones, en gasterópodos continentales,
gasterópodos marinos, bivalvos marinos y gasterópodos fósiles.
La clasificación taxonómica y los datos referentes a la distribución y hábitat se han establecido, principalmente, a partir de
publicaciones sobre moluscos de origen marino (Ghisotti y Melone, 1973; Poppe y Goto, 1991, 1993; Riedl, 1986), así como de
otras más específicas relacionadas con los moluscos continentales (Azpeitia, 1929; Gasull, 1963, 1975; Fechter y Falkner, 1993;
Martínez-Ortí y Robles, 2003; Ruiz et al., 2006). La sistemática
y nomenclatura seguidas han sido la de Martínez-Ortí y Robles
(2003) para la fauna terrestre y dulceacuícola y la de CLEMAM
(Check List of European Marine Mollusca, Muséum Nacional
d’Histoire Naturelle, Paris) para la fauna marina.
En cuanto a la metodología empleada para la cuantificación de los restos malacológicos (NR/NMI)1 se ha seguido, aunque con algunas variaciones, el método propuesto por Moreno
(1992, 1995) y Moreno y Zapata (1995) en relación a las distintas categorías de fragmentación.2 No obstante, en el caso de
los bivalvos, se ha considerado la valva como la unidad mínima
de análisis y no el bivalvo completo. Esto se debe a que en los
yacimientos donde la malacofauna no tiene un valor alimenticio
es más frecuente la introducción de valvas desarticuladas. Por
otro lado, se han tomado los datos métricos –con un calibre convencional y atendiendo a las dimensiones máximas (LM, AM)3–
de los elementos malacológicos completos y de aquellos individuos en los que, a pesar de sus fracturas, ha sido posible reconstruir sus dimensiones.
Otro de los aspectos sobre los que se ha realizado una primera aproximación son los procesos tafonómicos, también denominados “arqueotafonómicos” (Moreno, 1995; Gutiérrez,
2008-2009),4 que han sufrido las conchas desde la muerte del
molusco hasta quedar cubiertas por sedimento. Su identificación
contribuye a obtener información acerca de cómo y dónde se
obtienen los ejemplares, qué modificaciones corresponden a procesos postdeposicionales en el yacimiento y si existen o no transformaciones derivadas de la tecnología o el uso antrópico. Todo
ello a partir de la observación microscópica5 de los ejemplares y
su comparación con la colección experimental. Esta información
es determinante a la hora de establecer, con criterios fiables, los
grupos tafonómicos y funcionales a los que debemos adscribir
cada una de las piezas para poder interpretar el registro.
Los grupos tafonómicos identificados en Benàmer son
elementos intrusivos en relación al contexto arqueológico,
1
cimiento y sus agentes, mientras que el segundo alude a su funcionalidad,
independientemente del grupo tafonómico al que pertenezcan. En cuanto a
los procesos tafonómicos relativos a la distorsión por fracturas se entiende
que éstas son antiguas, especificándose en aquellos casos en los que correspondan al momento de excavación o manipulación posterior.
5
Para la observación microscópica se ha empleado un microscopio estereoscópico Leica modelo MS5.
NR: número de restos. NMI: número mínimo de individuos.
Los fragmentos de una misma concha derivados de fracturas recientes
se han contabilizado como uno sólo.
3
LM: longitud máxima. AM: anchura máxima.
4
Para la clasificación en grupos tafonómicos se han empleado algunos de
los criterios de las obras citadas. No obstante, en este trabajo se han separado los grupos estrictamente tafonómicos de los funcionales, entendiendo
que los primeros aluden al proceso de deposición de los materiales en el ya2
239
[page-n-250]
integrado por las acumulaciones no antrópicas producidas
de forma contemporánea o posterior a la ocupación, elementos aportados por los grupos humanos de forma intencional
y elementos aportados por los grupos humanos de forma
accidental. En relación a las categorías funcionales se han documentado elementos de adorno, elementos de funcionalidad
antrópica desconocida y, con reservas, elementos de funcionalidad productiva –uso como útiles–, habiéndose descartado la
función alimenticia.
La discusión final acerca de las implicaciones de la malacofauna en el contexto antrópico y paleoambiental se han realizado de forma genérica pero, también, en el ámbito de cada uno
de los períodos culturales documentados, ya que no podemos
considerar el área arqueológica de Benàmer como un único yacimiento desde el punto de vista cronoestratigráfico.
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
La colección conquiológica del yacimiento de Benàmer,
que procede de unidades estratigráficas fiables, está compuesta
por 1.816 individuos (NMI), fundamentalmente gasterópodos
continentales (tabla XVII.1). El número de estos moluscos asciende a 1.668, lo que supone un 91,9% del total de la colección.
En este caso no ha sido necesario calcular el NMI, ya que todos
son ejemplares completos o escasamente fragmentados.
Por otro lado, se han documentado 148 conchas de moluscos de procedencia marina que suponen el 8,1% restante. De éstos, 137 (7,5%) corresponden a bivalvos, mientras que 11
(0,6%) son gasterópodos. El NMI se ha calculado a partir del
número total de restos documentados, para lo que se ha aplicado la metodología ya propuesta (tabla XVII.2).
A continuación, se describen los taxones representados,
con consideraciones generales acerca de su hábitat, de los procesos tafonómicos identificados, de su distribución porcentual
en los diferentes contextos y de algunos de los paralelos en el
Mediterráneo central peninsular. El sistema de periodización
empleado hace referencia a la secuencia regional, ya que se trata de la terminología usada en la mayor parte de las publicaciones citadas. En el caso de que los autores empleen otros
términos, éstos también han sido respetados. Del mismo modo,
los yacimientos mencionados van acompañados del municipio
donde se ubican, aunque éste sólo se cita en la primera mención
del enclave arqueológico.
Gasterópodos continentales
Familia Neritidae
Género Theodoxus (Montfort, 1810)
Especie Theodoxus fluviatilis (L., 1758) (sin. Neritina fluviatilis)
Se han documentado un total de once ejemplares. El mayor
porcentaje de estos gasterópodos (91%) se registra en contextos
del Neolítico postcardial IC-IIA, frente a un solo ejemplar procedente de contextos del Neolítico cardial. En general, su estado de conservación es muy bueno, con la salvedad de pequeñas
fracturas frescas originadas probablemente tras la excavación o
durante el proceso. Esta especie es propia de aguas limpias de
240
curso lento y su hábitat característico es el curso medio/bajo de
los ríos y lagos, así como aguas salobres (Gasull, 1973: 51 y ss.;
Fechter y Falkner, 1993: 114).
En el Mediterráneo central peninsular, se trata de una especie relativamente poco empleada en la confección de adornos durante el Mesolítico y el Neolítico. Su uso está documentado en
el Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà) (Cacho, 1986:129), así como
en los niveles mesolíticos de Coves de Santa Maira (Castell de
Castells) (Aura et al., 2006: 101) y Cueva del Lagrimal (Soler,
1991, Barciela, 2008: 117). También en los niveles del Neolítico
I de la Cova de les Cendres (Teulada), la Cova de la Sarsa (Bocairent), la Cova de l’Or (Beniarrés) y Abric de la Falguera (Alcoi) y, de forma muy escasa, en contextos del Neolítico IIB
como la Ereta del Pedregal (Navarrés), la Cova de la Solana de
l’Almuixic (Oliva) o la Cueva de las Lechuzas (Villena) (Asquerino, 1978; Acuña y Robles, 1980: 259; Pascual Benito,
1998: 344, 2006b: 303; Soler, 1951; Barciela 2008:120). En Casa de Lara se documenta un ejemplar entre los materiales en superficie cuya cronología oscila entre el Mesolítico y el
Horizonte Campaniforme (Soler, 1961, 1981; Fernández 1999;
Barciela, 2008: 111). En Benàmer las conchas de esta especie no
presentan transformaciones antrópicas y su número es tan reducido que podrían ser consideradas fauna intrusiva o aportada por
el hombre de forma accidental. En este sentido, cabe destacar
que, salvo en un caso, todos los ejemplares aparecen junto a gasterópodos dulceacuícolas del género Melanopsis sp.
Familia Melanopsidae
Género Melanopsis (Férussac, 1807)
Debido a los problemas taxonómicos relativos a esta especie todos los gasterópodos han sido clasificados de forma genérica como Melanopsis sp. No obstante, se observa diversidad
de morfotipos que podrían corresponder a Melanopsis tricarinata y Melanopsis dufouri.
Los gasterópodos Melanopsis sp. son los más abundantes,
con 1485 ejemplares. El mayor porcentaje de éstos (87,1%) se
documenta en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA, seguido por 102 de contextos cardiales (6,9%), 66 del postcardial
IC (4,4%) y, finalmente, los 23 (1,5%) de la Fase A del Mesolítico Reciente. En general, su estado de conservación es bueno y
presentan un bajo grado de fragmentación, ya que en la mayor
parte de los casos están completos o con pequeñas fracturas
recientes en las partes más frágiles, como son el ápice o la zona
de la abertura. Cabe destacar las señales de encostramiento
–envolturas calcáreas– de algunos ejemplares en los niveles del
Neolítico postcardial IC-IIA, así como la presencia de gasterópodos adultos y juveniles. Estos moluscos habitan en aguas perennes y continuas (oxigenadas y calizas) tales como fuentes,
manantiales, cursos fluviales o lagunas y, aunque toleran salinidades relativamente elevadas, son sensibles a las bajas temperaturas (inferiores a 13ºC). Por otro lado, resisten bien la
desecación y a veces presentan hábitos “anfibios”, sobresaliendo de la superficie de las masas de agua (Martínez-Ortí y Robles, 2003: 192).
La presencia de Melanopsis sp. es común en los yacimientos neolíticos situados en terrazas fluviales, áreas endorreicas o
zonas deprimidas anegables del Mediterráneo central peninsular.
[page-n-251]
Taxones
Melanopsis sp.
Rumina decollata
Molusco continental
Sphincterochila sp.
Iberus alonensis
Theodoxus fluviatilis
Pomatias elegans
Stagnicola palustris
Total (GC)
Cerastoderma
Acanthocardia
tuberculata
Glycymeris
Molusco marino
Veneridae
Mesolítico
23
20,1%
0
7
Total (BM)
0
Columbella rustica
Nassarius corniculum
Total (GM)
Total por períodos
0%
0%
1,8%
107
50%
100%
0%
0
0
25
50%
0
5
20,6%
1
25%
27,2%
6
138
100%
0%
80
6
0
0
0%
0
1
34
4,8%
1.451
7
5,2%
0
0%
0
0
0
0%
87
100%
0
100%
0
24
2
1.668
0
0
19,7%
2
25%
1.477
100%
100%
100%
100%
112
100%
4
100%
0,17%
5,6%
18
100%
1%
0%
2
100%
0,11%
0%
1
100%
0,1%
17,6%
137
100%
7,5%
50%
4
100%
0,2%
0%
6
100%
0,3%
0%
1
100%
0,1%
18%
0,1%
4,8%
100%
6,2%
0%
0%
100%
91,9%
0%
0%
100%
1,9%
0,1%
0%
1
87%
1,6%
0%
11
34
0%
5,1%
59
100%
0%
0%
7,6%
1
68
0,05%
0,6%
0%
54,6%
100%
0,06%
0%
0%
100%
1
100%
0,6%
1,5%
0%
83,3
22
10
3,2%
91%
98,2%
8,04%
0%
86,4%
2,3%
1,1%
18,2%
1
0%
0%
0%
10
100%
3,7%
0,06%
0%
4,3%
6,3%
0
75%
0,6%
0%
5,6%
0,7%
2,6%
0
51
1.485
0,6%
3,5%
0%
6,8%
3,6%
0%
13,6%
91,9%
0%
16,7%
0
51
Total
81,77%
100%
3,5%
0%
6,4%
18,1%
0%
100%
0%
0%
59,1%
0,9%
114
1
8,8%
0%
0%
1,7%
3
0%
0,7%
71%
0
1
8
10
0,6%
0%
0%
88,9%
0%
1
23
6
Neolítico
postcardial
IC/IIA
1.294 87,1%
87,6%
0%
9,1%
9%
17,4%
1,7%
81
0%
77,5%
54,4%
0
6,8%
0%
14%
2
0
0
1,7%
16
1
0%
53,5%
2
5,9%
0%
26,3%
61
0
4,4%
0%
0,7%
0%
30
4
66
75,8%
0%
0%
0%
0%
0
0
2,8%
0%
2
Ranellidae
10,3%
0%
0
6,9%
0%
6,1%
0
102
73,9%
0%
0%
0
Pecten sp.
1,5%
Neolítico
Neolítico cardial postcardial IC
11
100%
0,6%
81,3%
1.816
100%
100%
Tabla XVII.1. Datos relativos a la malacofauna de Benàmer procedente de contextos fiables. Los fragmentos se han contabilizado respecto al número mínimo de individuos (NMI). GC: Gasterópodos continentales; GM: Gasterópodos marinos; BM: Bivalvos marinos.
241
[page-n-252]
Mesolítico
Neolítico cardial
Neolítico postcardial IC
Neolítico postcardial
IC/IIA
Molusco marino
NIC
NF
NMI
NIC
NF
NMI
NIC
NF
NMI
NIC
NF
NMI
Cerastoderma
Acanhtocardia
tuberculata
Glycymeris
34
53
61
18
17
23
5
2
6
13
11
0
3
2
0
2
1
0
0
0
1
0
22
1
6
32
16
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Veneridae
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pecten sp.
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
Total (BM)
40
92
81
19
19
25
5
3
7
15
11
24
Ranellidae
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Columbella rustica
Nassarius
corniculum
Total (GM)
0
1
1
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
3
6
0
6
0
0
0
0
2
2
Total
40
96
84
25
19
31
5
3
7
15
13
26
Tabla XVII.2. Datos relativos a la abundancia absoluta del conjunto de malacofauna marina de Benàmer. No se recogen todas las categorías de
fragmentación sólo el número de individuos completos (NIC) –en el que se incluyen los ejemplares con pequeñas fracturas–, número de
fragmentos (NF) y el número mínimo de individuos (NMI).
En los Valles del Serpis se han documentado en yacimientos al
aire libre como Les Florències (Alcoi), Mas d’Is (Penàguila)
(Molina Hernández, 2003) o Niuet (L
’Alqueria d’Asnar) (Bernabeu et al., 1994: 59) y en el Valle del Vinalopó son abundantes en Casa de Lara y el Arenal de la Virgen (Villena) (Soler,
1961, 1965, 1981; Fernández, 1999; Fernández et al., 2008; Barciela, 2008), donde se asocian también a los niveles mesolíticos
con presencia de “Muescas y Denticulados” (Fernández, 2008:
113). Mucho más escasos son los ejemplares procedentes de cavidades, como es el caso de Cova de l’Or (Acuña y Robles, 1980:
261) o de los niveles mesolíticos del Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006a: 171). Esta circunstancia se debe a que en los
asentamientos al aire libre su presencia debe asociarse a las condiciones medioambientales de la zona o a una mayor introducción antrópica accidental, como consecuencia de la proximidad
de su hábitat, mientras que en el caso de las cuevas debemos asociarlo siempre a un aporte humano no intencionado y mucho
más esporádico, dada la mayor lejanía de los elementos con los
que se transporta esta especie. También se han documentado en
yacimientos costeros mesolíticos, como El Collado (Oliva)
(Aparicio, 1990; 2008:19).
En Benàmer, los niveles de ocupación más antiguos, presentan contextos muy antropizados en los que estos gasterópodos son poco abundantes. Así, los escasos ejemplares del
Mesolítico están bien repartidos en las distintas unidades estratigráficas y, algunos de ellos, presentan signos de carbonifica-
ción como consecuencia de su exposición al fuego en el área de
combustión donde se documentan. Todo parece indicar que su
presencia se debe a un aporte antrópico no intencional, posiblemente al transportar vegetación o piedras de las zonas húmedas.
El mismo proceso tafonómico, o un aporte intrusivo debido al
afloramiento del nivel freático en momentos puntuales, podría
justificar la existencia de Melanopsis sp. en el Neolítico cardial
y postcardial IC. En ambos períodos los gasterópodos, algo más
abundantes, aparecen asociados a estructuras antrópicas con
cantos de río o a áreas de desecho con materia orgánica, respectivamente. Los datos expuestos contrastan con la información obtenida para el Neolítico postcardial IC-IIA, ya que el
elevado número de piezas en contextos poco antropizados y los
procesos tafonómicos identificados parecen señalar un aporte
intrusivo de la especie. Éste pudo producirse en un contexto de
anegación de las fosas de origen antrópico a las que se asocian.
Cabe destacar, también, las 1593 Melanopsis sp. documentadas en el nivel de desocupación que separa las fases III y IV
de Benàmer –Neolítico postcardial IC y Neolítico postcardial
IC-IIA– y que está formado por diferentes unidades estratigráficas (UEs 2038, 2075, 2190). La presencia de estos gasterópodos –entre los cuales se documentan envolturas calcáreas–
corresponde a aportes intrusivos resultado de la movilización de
antiguos depósitos carbonatados.6 Sin embargo, en este proceso
también debieron ser arrastrados otros gasterópodos, contemporáneos al mismo, procedentes de otras zonas húmedas, de ahí
6
Estos materiales no han sido incluidos en el estudio porque proceden
de unidades contaminadas como consecuencia de la excavación antrópica
de fosas en la fase IV y la mezcla, en ese período, de los materiales correspondientes a varias fases en el entorno de dichas fosas. No obstante,
en el proceso de excavación se identificaron claramente estos niveles con
un alto porcentaje de Melanopsis, por lo que su valor como indicador medioambiental es válido, no así el valor cronocultural de los elementos antrópicos.
242
[page-n-253]
la presencia de numerosos ejemplares de Melanopsis sp. sin envolturas calcáreas y de gasterópodos terrestres.
Familia Lymnaeidae
Género Stagnicola (Jeffreys, 1830)
Especie Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774). Sin. Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821)
Los 34 ejemplares cuantificados pertenecen a contextos
del Neolítico postcardial IC-IIA y las unidades donde se documentan presentan una elevada concentración de Melanopsis
sp. En general, su estado de conservación es bueno, con bajo
grado de fragmentación. Se trata de una especie que habita en
aguas limpias estancadas o lentas y que aparece en los ríos en
las zonas de remansos (Gasull, 1973: 34; Pujante Mora et al.,
1998: 12).
Los escasos ejemplares documentados, asociados a las Melanopsis sp. con las características ya señaladas, así como las
condiciones de hábitat referidas para esta especie refuerzan la
idea de un aporte intrusivo en condiciones de anegación de la
zona y de creación de remansos de agua en el área de distribución de las fosas.
Familia Sphincterochilidae
Género Sphincterochila (Ancey, 1887)
Los ejemplares podrían corresponder tanto a la especie Sphincterochila (Albea) candidísima (Draparnaud, 1801) como a
Sphincterochila (Cariosula) baetica (Rossmässler, 1854). Los
estudios conquiológicos no permiten una identificación inequívoca de estas especies, siendo necesario el estudio anatómico.
Por ello se han clasificado de forma genérica como Sphincterochila sp.
Esta especie de gasterópodo terrestre tiene una escasa representación en los niveles de la Fase A del Mesolítico reciente, del Neolítico cardial y del Neolítico postcardial IC,
con, siete (10,3%), cuatro (5,9%) y seis (8,8%) ejemplares,
respectivamente, frente a los 51 ejemplares (75%) del Neolítico postcardial IC-IIA. En general, su estado de conservación
es bueno y presentan un bajo grado de fragmentación, ya que
en la mayor parte de los casos están completos o con pequeñas
fracturas en las partes más frágiles. Esta especie es propia de
zonas secas, con escasa humedad y precipitaciones. Es calcícola y pasa gran parte del año inactiva sobre el suelo o semienterrada (Ruiz et al., 2006: 68 y ss.). Pese a que se trata de
una especie actualmente comestible no se ha documentado claramente su valor alimenticio en esta zona para este período
histórico.
Las conchas de este molusco también se documentan en algunos de los yacimientos anteriormente citados, como los niveles mesolíticos del Arenal de la Virgen (Fernández et al., 2008:
113), de la Covacha de Llatas (Andilla) (Jordá y Alcacer,
1949:36) o los neolíticos de la Cova de les Cendres (Llobregat
et al., 1981). En Benàmer, en las primeras fases de ocupación
(Fases I-III), van asociados a Melanopsis sp. y, sólo a partir del
Neolítico postcardial IC, a otros gasterópodos terrestres. En estos contextos está claro que su escasa presencia se debe a un
aporte intrusivo o accidental. En el Neolítico IC-IIA se producen concentraciones en los rellenos de algunas fosas junto a las
Melanopsis sp, lo que debe corresponder al mismo proceso de
anegación y arrastre o a su introducción natural tras la desecación del terreno.
Familia Helicidae
Género Iberus (Montfort, 1810)
Especie Iberus gualterianus alonensis (Férussac, 1831)
Los 59 ejemplares de este gasterópodo terrestre proceden de
las dos últimas fases de ocupación de Benàmer (Fases III y IV),
ocho (13,6%) de contextos del Neolítico postcardial IC y 51
(86,4%) de contextos del Neolítico postcardial IC-IIA. Es una especie calcícola que habita en ambientes montañosos y zonas esteparias con matorral mediterráneo pero, también, en las
proximidades de ríos y zonas de cultivo. Habitualmente se esconden en la base de las plantas, debajo de piedras y entre las fisuras
de las rocas. Se alimentan de vegetación seca, líquenes o materia
orgánica del suelo (Martínez-Ortí y Robles, 2003:172). Aunque
se trata de una especie actualmente comestible, tampoco se ha documentado claramente su valor alimenticio para este período.
Al igual que en el caso anterior, su estado de conservación es
bueno y su presencia se ha registrado en los niveles mesolíticos
del Arenal de la Virgen (Fernández, 2008:113), del Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006a: 171), de la Covacha de Llatas (Andilla) (Jordá y Alcacer, 1949:36) y del Abric de l’Assut de
l’Almassora (Vila-real) (Esteve 1970). También se han documentado en los niveles del Neolítico I y del Neolítico IIB del Abric de
la Falguera, un ejemplar en el yacimiento del III milenio BC de
Colata (Montaverner) (Pascual Benito, 2006a: 171, Gómez Puche
et al., 2004: 103) y una elevada cantidad en los niveles de colmatación de un foso del III milenio BC en La Torreta-El Monastil
(Elda) (Luján, 2010: 148). En Benàmer estos gasterópodos aparecen en los mismos contextos que la especie Sphinterochila sp.,
por lo que su historia tafonómica debe ser similar.
Familia Subulinidae
Género Rumina (Risso, 1826)
Especie Rumina decollata (L., 1758)
Los gasterópodos terrestres de esta especie son escasos, tan
sólo diez ejemplares completos en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA. Esta especie es abundante en biotopos antropizados con cierta humedad, pero también soporta áreas secas y
soleadas (Ruiz et al., 2006: 204). Hay constancia de su presencia en los niveles mesolíticos del Arenal de la Virgen (Fernández, 2008:113) y del Abric de la Falguera (Pascual Benito,
2996a: 171), donde también se documentan en niveles neolíticos y del Horizonte Campaniforme; así como en el relleno de
los silos de los yacimientos del Neolítico IIB de Niuet, Jovades
(Cocentaina), Arenal de la Costa (Ontinyent) y del III milenio
BC de Colata (Gómez Puche et al., 2004: 104; Bernabeu et al.,
1994: 59). En Benàmer aparecen en los rellenos de algunas fosas asociadas a Melanopsis sp. y, en ocasiones, a Iberus gualterianus alonensis. Su presencia podría corresponder, al igual que
el resto de la malacofauna terrestre, a un aporte intrusivo relacionado con el momento de desecación de fosas previamente
243
[page-n-254]
anegadas o, quizás, tratándose de tan pocos ejemplares, con el
propio proceso de anegación y arrastre.
Familia Pomatiidae
Género Pomatias (S. Studer, 1789)
Especie Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)
Sólo se ha documentado un ejemplar en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA. Se trata de una especie netamente
calcícola propia de biotopos en sombra, principalmente sitios
húmedos de climas templados. Se desconoce su presencia en
otros yacimientos de cronologías similares, salvo veinte ejemplares repartidos entre los niveles mesolíticos, neolíticos y del
Horizonte Campaniforme del Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006a: 171) y en el yacimiento neolítico de la Cova de la
Sarsa (Bocairent) (Asquerino, 1978; Aparicio y Ramos, 1998).
En Benàmer aparece acompañada de otras especies terrestres y
dulceacuícolas y su presencia podría corresponder a un aporte
intrusivo relacionado, al igual que en el caso anterior, con el mo-
mento de desecación de las fosas anegadas o con el proceso de
arrastre (fig. XVII.1).
Gasterópodos marinos
Familia Nassariidae
Género Nassarius (Dumèril, 1806)
Especie Nassarius corniculum (Olivi, 1792)
En Benàmer, el único ejemplar de esta especie, en el que
se observan dos perforaciones y huellas tecnológicas y de uso,
se ha documentado en el Neolítico cardial. La superficie del
gasterópodo ha perdido su coloración original y presenta señales de distorsión –ápice fracturado– y abrasión marina, con
el redondeado de las espiras, lo que indica que fue recogido
post mortem. Su hábitat natural son las algas de las costas rocosas, por eso las mejores zonas para la recolección de conchas de ejemplares muertos son las calas integradas en estas
áreas.
Figura XVII.1. Especies de gasterópodos terrestres documentados en Benàmer. 1: Iberus alonensis; 2: Sphinterochila sp.; 3: Rumina decollata;
4: Pomatias elegans; 5: Melanopsis sp.; 6: Stagnicola palustris; 7: Theodoxus fluviatilis.
244
[page-n-255]
El género Nassarius está presente, como adorno o materia
prima, en escasos yacimientos del Mediterráneo central peninsular. Se han documentado ejemplares en el Tossal de la Roca
(Cacho, 1982: 61, 67; 1986: 129) y en los contextos mesolíticos
de El Collado (Aparicio, 1990, 2008: 19) o les Coves de Santa
Maira (Castell de Castells) (Aura et al., 2006:100). En este último caso se trata de dos colgantes y una pieza sin perforar asociados a una industria macrolítica de “Muescas y Denticulados”
(Aura et al., 2006:111). También se documentan en yacimientos
del Neolítico I, como los dos colgantes de Nassarius reticulatus
en Cova Fosca (Ares del Maestre, Castellón) y otros dos del género Nassarius en la Cova de la Seda (Castellón) (Pascual Benito, 1998: 344). De Casa de Lara proceden tres colgantes
realizados con Nassarius reticulatus y Nassarius cuvierii cuya
falta de contexto sólo permiten adscribirlos a una amplia cronología, desde el Mesolítico hasta el Horizonte Campaniforme
(Soler, 1961, 1981; Fernández, 1999; Barciela, 2008:110-111).
Familia Columbellidae
Género Columbella
Especie Columbella rustica (L., 1758)
Los gasterópodos de esta especie son los más abundantes
en el yacimiento entre los de procedencia marina. Hay seis
ejemplares, uno (16,7%) en los contextos de la Fase A del Mesolítico reciente y cinco (83,3%) en los del Neolítico cardial. La
pieza asociada al Mesolítico presenta señales de distorsión –última vuelta y ápice fracturados–, de abrasión marina, con el redondeado de la superficie y del borde de la fractura apical, y de
carbonificación, como consecuencia de su exposición al fuego
en el área de combustión de donde procede. Entre las piezas del
Neolítico cardial, tres presentan signos de distorsión –ápice
fracturado– y de abrasión marina, mientras que las dos restantes sólo presentan algunas señales de bioerosión y erosión marina, sin fracturas. Todo parece indicar que los ejemplares de
esta especie fueron recogidos post mortem. Las conchas de Columbella de Benàmer tienen, salvo el gasterópodo fragmentado
de cronología mesolítica, una o dos perforaciones antrópicas y
huellas de uso.
El hábitat de esta especie son las algas de los litorales rocosos, por eso las mejores zonas para la recolección de conchas
de ejemplares muertos son, también, las calas integradas en estas áreas. Sus conchas se documentan, como adornos o materia
prima en bruto, desde el Paleolítico Superior. No obstante, su
uso se incrementa a partir del Mesolítico en algunas zonas como el Valle del Ebro y el Mediterráneo peninsular (Pascual Benito, 1998: 132; Álvarez Fernández, 2008: 104). En el área
central tenemos piezas en el Tossal de la Roca (Cacho,
1986:125), en los niveles adscritos al Mesolítico Geométrico
de la Cueva del Lagrimal (Villena) (Soler, 1991; Barciela,
2008: 116), Covacha de Llatas (Andilla) (Jordá y Alcacer,
7
Soler menciona en sus publicaciones la gran cantidad de adornos documentados en este lugar realizados con esta especie (Soler, 1991: 125). No
obstante, durante el estudio de las colecciones en el Museo de Villena, to-
1949:36) y Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006b: 303),
y en los niveles Mesolíticos de “Muescas y Denticulados” y de
la Fase A del Mesolítico Geométrico o Reciente –de confirmarse la adscripción cultural de parte del registro a esta fase–
de Coves de Santa Maira (Aura et al., 2006: 100, 111). Otros
ejemplares presentan una adscripción mesolítica más amplia,
hasta que se definan sus horizontes cronológicos, como el
ejemplar del Abric de l’Assut de l’Almassora (Vila-real, Castellón) (Esteve, 1970) o los del conchero de El Collado (Aparicio, 1990, 2008: 19).
En el Neolítico I la presencia de esta especie se incrementa de forma notable y aparece registrada en yacimientos de hábitat como Cova de l’Or (Beniarrés), Cova de la Sarsa
(Bocairent) y Cova de les Cendres (Moraira), con el mayor número de ejemplares, así como en Cova Fosca de Ares del Maestre, Cova Fosca de Vall d’Ebo, Cova del Barranc Fondo
(Xàtiva), Barranc de Les Calderes (Planes) (Pascual Benito,
1998: 338 y ss.), El Barranquet (Esquembre et al., 2008: 188),
El Pla y Mas de D. Simón (Penàguila) (Molina Hernández,
2004), Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006b: 303) y Cueva del Lagrimal (Villena) (Soler, 1991, Barciela, 2008:116).
También se documentan, aunque escasamente, en contextos de
hábitat más tardíos del Neolítico II –L’Illa (Bocairent) y Cueva
del Lagrimal–, del III milenio cal BC –La Torreta/El Monastil,
la Cabaña nº 3 de Illeta dels Banyets (Campello) y La Vital
(Gandia)–, así como en contextos funerarios del Neolítico IIB
–Cova del Garrofer (Ontinyent), Cueva de las Lechuzas, Cueva
del Molinico (Villena), Molí Roig (Banyeres), Cova del Carabasí (Elche), Abric de l’Escurrupènia (Cocentaina)– y, posiblemente, del Horizonte Campaniforme –Cova dels Dos Forats
(Alzira) y Cova del Barranc del Castellet (Carrícola)– (Pascual
Benito, 1998: 338 y ss., 2010: 123; Barciela, 2008: 119; Luján,
2010: 149; Soler y Belmonte, 2006: 41). Otros yacimientos
presentan esta especie pero sin una adscripción cronológica
clara, es el caso de la Penya del Comptador, con niveles mesolíticos y neolíticos (Aura et al., 2006: 101), Casa de Lara (Soler, 1961, 1981; Fernández, 1999; Barciela, 2008: 110) y
Arenal de la Virgen (Soler, 1991: 125).7
Familia Ranellidae
Los fragmentos de gasterópodos de esta familia son escasos, dos procedentes de contextos de la Fase A del Mesolítico
Reciente y dos del Neolítico postcardial IC-IIA. Los cuatro presentan señales de distorsión –con fracturas antiguas y recientes–
bioerosión y abrasión marina. Las señales de bioerosión son
muy intensas en los ejemplares mesolíticos, sobre todo en uno
de ellos en los que se aprecian perforaciones realizadas por organismos litófagos. Otro de los ejemplares del Neolítico postcardial IC-IIA presenta señales de bioerosión por agentes
marinos en la cara interna. Todo parece indicar que estos gaste-
dos los ejemplares estaban asociados a Casa de Lara. Es muy probable que,
en realidad, de los 84 gasterópodos de esta especie documentados en Casa
de Lara parte deba atribuirse al Arenal de la Virgen (Barciela, 2008: 113).
245
[page-n-256]
rópodos fueron recogidos post mortem, no obstante, las fracturas antiguas son posteriores a su recolección, ya que no presentan el mismo grado de redondeado que el resto de la superficie.
En el área central del Mediterráneo peninsular estos gasterópodos se documentan de forma escasa en contextos mesolíticos. Tan sólo conocemos un fragmento apical en les Coves de
Santa Maira de funcionalidad desconocida (Aura et al., 2006:
88). Durante el Neolítico son empleados, debido a su gran tamaño y morfología, en la fabricación de útiles. Es el caso de un
fragmento de concha del género Cymatium destinado a la elaboración de una cuchara en la Ereta del Pedregal (Navarrés) o
de otros ejemplares más completos empleados en la fabricación
de instrumentos musicales, función más que probable para los
del yacimiento de La Vital (Pascual Benito, 2008: 294). En los
yacimientos de Casa de Lara y el Arenal de la Virgen se documentan seis y dos fragmentos del género Charonia, asociados a
un amplio marco cronológico que comprende el Mesolítico y el
Neolítico (Barciela, 2008:115). No podemos descartar, aunque
es difícil constatarlo, el uso de esta materia en la confección de
adornos muy modificados tecnológicamente, como son algunos
colgantes o cuentas que, en ocasiones, presentan mayor espesor
que otras piezas (fig. XVII.2).
Bivalvos marinos
Familia Pectinidae
Género Pecten
El tamaño del fragmento no permite diferenciar si se trata
de la especie Pecten Jacobaeus (L. 1758) o Pecten maximus
(L. 1758). No obstante, es más probable que se trate de la primera, ya que es la especie mediterránea.
Se ha registrado un fragmento en contextos del Neolítico
poscardial IC. Presenta señales de distorsión y abrasión marina
y, aunque las fracturas son antiguas, son posteriores a su recolección en la costa, ya que los bordes no presentan el mismo
grado de redondeado que la superficie. Su hábitat natural es la
zona sumergida del litoral, sobre fondos arenosos. No obstante,
su concha aparece muchas veces vacía entre los fondos duros secundarios (Riedl, 1986) y resulta frecuente encontrar valvas desarticuladas o fragmentos muy erosionados en playas y calas
rocosas. Esta especie es comestible y se ha constatado su valor
alimenticio en yacimientos de este período.
En el Mediterráneo central peninsular no se tiene constancia
del empleo de esta especie en la confección de adornos. Por el
contrario, aparece un posible adorno en el Tossal de la Roca (Cacho, 1982: 61 y 67) y en algunos yacimientos, como materia pri-
Figura XVII.2. Especies de gasterópodos marinos y fósiles documentados en Benàmer. 1: Ranellidae; 2: Turritella fósil; 3: Nassarius corniculum;
4: Columbella rustica.
246
[page-n-257]
ma o desechos, en cronologías claramente mesolíticas, como El
Collado (Aparicio, 1990, 2008: 19) y Coves de Santa Maira (Aura et al., 2006: 88). En este mismo yacimiento su porcentaje se
incrementa en los niveles epipaleolíticos y, sobre todo, en los
magdalenienses. Uno de los yacimientos donde, de forma clara,
queda constancia de ese valor alimenticio es El Barranquet, adscrito al los momentos finales del V milenio y la primera mitad
del IV milenio BC, donde fueron recuperados 172 restos de la
especie Pecten Jacobeus (Esquembre et al., 2008: 188). En los
yacimientos del III milenio cal BC de Beniteixir (Piles) y La Vital se documentan 16 ejemplares de este género en cada uno de
ellos (Pascual Benito, 2010:123), así como tres fragmentos en la
Cueva del Lagrimal, si bien su adscripción cronológica no es clara -desde el Mesolítico Geométrico hasta el Neolítico IIB.
Familia Cardiidae
Género Cardium
Especies Cerastoderma edule (L., 1758) y Cerastoderma
glaucum (Poiret, 1789)
Las valvas de este género son abundantes en el yacimiento
y suponen el 76,4% de los moluscos marinos. La mayor parte de
estos moluscos corresponden a la Fase A del Mesolítico reciente, con 61 ejemplares (54,4%). En el Neolítico cardial se documentan 23 individuos (20,6%), en el Neolítico postcardial IC
seis individuos (5,2%) y en el postcardial IC-IIA 22 individuos
(19,7%). Probablemente se trate de una de las especies más afectadas por los procesos tafonómicos, aunque vinculados al yacimiento y no a la zona de procedencia. El hábitat de este bivalvo
son los fondos arenosos y es frecuente encontrar sus valvas desarticuladas en playas con condiciones de baja energía, si bien
también se documentan, aunque en menor medida, en zonas rocosas de alta energía. Quizás por ello, aunque también se barajan otras opciones, la mayor parte de los ejemplares no presenta
señales de erosión marina, a excepción de algunos del Neolítico
cardial y del Neolítico postcardial IC-IIA con señales de redondeado.
Los procesos tafonómicos asociados al yacimiento son, en
primer lugar, la distorsión, en concreto, la fragmentación, sobre
todo en los niveles del Neolítico postcardial IC y IC-IIA. Las
valvas procedentes de los niveles mesolíticos y cardiales están
menos fragmentadas y muchas se recuperaron completas o con
pequeñas fracturas, algunas de ellas recientes. Otros procesos
documentados son la biodegradación o erosión química que deterioran los componentes inorgánicos de las conchas y cuyo resultado es una superficie corroída o porosa y, en casos
extremos, su modificación morfológica o desaparición. Este aspecto corroído se ha documentado en dos piezas correspondientes a los niveles mesolíticos y cardiales y en buena parte de
los ejemplares del postcardial IC-IIA, lo que ha contribuido a
camuflar otros procesos tafonómicos o a dificultar su identificación. Del mismo modo, algunas valvas de los niveles mesolí-
ticos presentan manchas minerales en el manto debido a una
precipitación natural de óxidos, un proceso que también debe
haber tenido lugar en el yacimiento. Finalmente, otro ejemplar
presenta el borde de la valva con señales de carbonificación por
la acción del fuego.
El género Cerastoderma es escaso en los yacimientos con
cronologías mesolíticas, lo que contrasta de forma notable con
el abundante material documentado en Benàmer. Se citan valvas, adscritas claramente a este período, en el yacimiento de El
Collado (Aparicio, 1990) y en les Coves de Santa Maira (Aura
et al., 2006: 89), así como en el Tossal de la Roca (Cacho, 1986:
129; Aparicio y Ramos, 1982: 70). En la Cueva del Lagrimal
una cuenta discoidal elaborada con esta especie aparece adscrita al Mesolítico reciente, si bien se ha considerado que, por sus
características, debe relacionarse con los niveles del Neolítico I
(Barciela, 2008:116). En esta línea, la especie Cerastoderma
edule y otras como Cerastoderma glaucum son algo más frecuentes en los yacimientos neolíticos del Mediterráneo central
peninsular. En algunos casos presenta un claro valor alimenticio, como en el El Barranquet, donde se documentaron 9.783 registros (Esquembre et al., 2008: 188). En otros casos, es
empleada como materia prima, útiles o adornos. Así, se documenta en niveles del Neolítico I en la Cova de les Cendres y en
El Barranquet, a modo de colgantes, cuentas discoidales o matrices; en Les Puntes (Benifallim) y Mas de Don Simón, como
matrices para cuentas (Pascual Benito, 2005; Molina Hernández 2002/2003:33) y como colgantes en la Cova de l’Or, Cova
Fosca de Ares del Maestre y Cova de la Sarsa (Pascual Benito,
1998). Estos colgantes tienen continuidad en yacimientos de hábitat y funerarios con cronologías más avanzadas. En Niuet, Jovades, Colata, Ereta del Pedregal, Cova de la Pastora (Alcoi,
Alicante), Cova del Fum (Alicante), Cova de Xarta (Carcaixent,
Valencia) y Cova del Barranc del Castellet se registran, en unos
casos, en contextos del Neolítico IIB y, en otros, en niveles del
III milenio BC y Horizonte Campaniforme (Pascual Benito,
1998: 338; Gómez Puche et al., 2004: 103). De forma excepcional se constata el uso de moluscos de esta familia para la elaboración de cuentas discoidales, como un ejemplar del Abric de
la Falguera en niveles del Neolítico IIB y tres matrices de cuentas en el yacimiento del III milenio cal BC de La Vital (Pascual
Benito, 2006a: 171; 2010: 128). En este mismo período también se documentan en asentamientos como La Torreta-El Monastil, donde aparecen valvas desarticuladas perforadas y sin
perforar (Luján, 2010: 149), en La Vital y en Beniteixir (Pascual
Benito, 2010: 123), así como en otros yacimientos en contextos
poco claros. Es el caso de los tres colgantes y 17 fragmentos hallados en superficie procedentes de Casa de Lara y de los 14
fragmentos del Arenal de la Virgen, correspondientes a un amplio abanico cronológico que comprende desde el Mesolítico
hasta el Horizonte Campaniforme. Del mismo modo, se ha documentado un fragmento en la Cueva del Puntal de los Carniceros, yacimiento funerario del Horizonte Campaniforme (Soler,
8
J.M. Soler cita estos fragmentos pero, en el momento del estudio de los
materiales, no fueron hallados en el Museo de Villena.
247
[page-n-258]
1981; Jover y De Miguel, 2002; Barciela, 2008: 128), un conjunto indeterminado de fragmentos en los niveles del Neolítico
IIB de La Macolla (Soler, 1981)8 y varios ejemplares en el yacimiento neolítico del Tossal de les Bases, aunque no se precisa
su cronología exacta (Rosser, 2010: 187).
La fabricación de adornos no es el único destino de las conchas de este tipo de bivalvos. El empleo de las valvas de Cerastoderma como útiles está demostrado, aunque de forma
excepcional. Los únicos ejemplos para cronologías neolíticas
son el de una concha usada como contenedor de materia colorante en la Cova de la Sarsa (Pascual Benito, 2008: 290) y un
ejemplar de Benàmer, con huellas de uso, de cronología cardial.
No obstante, de manera indirecta, sabemos que ésta y otras especies de la familia Cardiidae son usadas en la decoración cerámica del Neolítico antiguo.
Familia Cardiidae
Género Acanthocardia
Especie Acanthocardia tuberculata (L., 1758)
Las valvas de esta especie son mucho menos abundantes
en el yacimiento que las del resto de Cardiidae, con tan sólo
tres ejemplares. De éstos, dos (50%) corresponden a los niveles mesolíticos, uno al Neolítico cardial (25%) y uno (25%) a
los niveles del Neolítico postcardial IC-IIA. Al igual que la Cerastoderma esta especie es comestible, propia de fondos arenosos y pedregosos de arenas gruesas y las valvas desarticuladas
suelen aparecer en playas con condiciones de baja energía. Los
ejemplares documentados no presentan señales de erosión marina, pero todos están afectados por la distorsión, en concreto,
por la fragmentación. Las fracturas son antiguas, probablemente posteriores a la recolección de la concha.
Esta especie está escasamente documentada en el Mesolítico y en el territorio del Mediterráneo central peninsular sólo conocemos su presencia en les Coves de Santa Maira y El Collado,
como materia prima (Jordá, 2006: 89; Aparicio, 1990, 2008:
19). En momentos posteriores se registran algunos colgantes en
niveles del Neolítico I de Cova de l’Or y Cova de les Cendres
(Pascual Benito, 1998: 337), así como valvas de esta especie
destinadas a contener colorante en Cova de l’Or. En otros yacimientos más tardíos como Colata, Camí de Missena (La Pobla
del Duc), Jovades, La Vital y Beniteixir y Jovades, adscritos al
NIIB y III milenio cal BC, se han documentado una valva sin
trabajar (Gómez Puche et al., 2004:103), dos útiles con huellas
de uso en los bordes de las valvas (Pascual Benito, 2008:294),
así como colgantes y materia prima en los tres últimos asentamientos citados (Pascual Benito, 2010:126).
Familia Glycymerididae
Género Glycymeris
Especies Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819), Glycymeris glycimeris (L. 1758), Glycymeris sp.
Las valvas de este género son 18, de las cuales 16 (88,9%)
proceden de los niveles mesolíticos y las dos restantes de los
niveles cardiales y del Neolítico postcardial IC-IIA, respectivamente. Este género se encuentra bastante afectado por los
procesos tafonómicos asociados al yacimiento y al lugar de
248
procedencia. La mayor parte de los ejemplares no están afectados por la erosión marina, a excepción de algunos fragmentos
de bordes erosionados y una valva con señales de redondeado,
de rodamiento y faceta umbonal con perforación. Lo que sí se
ha documentado en casi todos los ejemplares es señales de bioerosión por agentes marinos en el interior y en el exterior, incluso en las que no han estado expuestas a la erosión marina.
Esta combinación de procesos tafonómicos quizás esté en relación con el hábitat de este bivalvo en fondos arenosos y la mayor frecuencia de valvas desarticuladas en playas con
condiciones de baja energía, donde podrían haber sido recogidas por los grupos humanos. Por otra parte, mientras que las
dos valvas correspondientes a niveles neolíticos están completas, diez de las 16 procedentes de los niveles mesolíticos presentan un índice de fragmentación muy elevado. Las fracturas
son antiguas y es muy probable que se produjeran después de
su recogida en las áreas costeras. Por último, algunas piezas de
los niveles mesolíticos también tienen manchas minerales en el
manto, debido a una precipitación natural de óxidos del sedimento, y un fragmento presenta signos de carbonificación por
la acción del fuego.
El género Glycymeris es comestible, si bien su interés comercial actual es bajo. En la prehistoria su valor alimenticio
queda patente en yacimientos costeros mesolíticos como El Collado (Aparicio, 1990, 2008: 19) y neolíticos como El Barranquet, donde se han documentado 15.157 registros en niveles
datados entre finales del VI y primera mitad del V milenio BC
(Esquembre, et al. 2008:188). Además de su valor alimenticio,
algunos yacimientos del Mediterráneo central peninsular ponen
en evidencia el empleo de las valvas de Glycymeris como útiles
desde el Neolítico cardial hasta el Horizonte Campaniforme. En
algunos casos ha sido posible determinar su función concreta,
como es el caso de los contenedores de materias colorantes o
los ejemplares empleados como alisadores/raspadores (Pascual
Benito, 2010: 128). Aunque el origen de estos útiles de concha
es antiguo se constata una especial concentración en los yacimientos del del III milenio BC de Colata y Camí de Missena
(Pascual Benito, 2008: 290).
La mayor parte de conchas de este género se documenta en
los yacimientos como materia prima en bruto o como elementos de adorno. Se ha citado su presencia en Tossal de la Roca
(Aparicio y Ramos, 1982: 69) y en los niveles mesolíticos de la
Covacha de Llatas (Jordá y Alcacer, 1949) y Coves de Santa
Maira (Aura et al., 2006: 89, 101). El empleo de estas valvas
como adorno se incrementa a partir del Neolítico. Para el Neolítico I se documentan los denominados “brazaletes de pectunculus” y colgantes de concha entera. Los primeros son más
escasos y se han recuperado, en posición estratigráfica, en Cova Fosca de Ares, en El Barranquet y en la Cueva del Lagrimal;
así como en el Molí Roig, en la Cueva del Lagrimal y en el Tossal de les Basses en niveles del Neolítico II y descontextualizados en Penya Roja y Casa de Lara (Pascual Benito, 1998; Soler,
1991; Barciela 2008; Rosser, 2007: 91). Las valvas sin transformar y las perforadas de forma natural o antrópica son más
abundantes y, en la mayor parte de los casos, se trata de reserva de materia prima y, sobre todo, elementos de adorno. Este
tipo de piezas están presentes en el Neolítico I de la Cova de les
Cendres, Cova de la Sarsa, Cova de l’Or y Abric de la Falguera
[page-n-259]
(Pascual Benito, 1998: 341 y ss.; 2006a: 171). A partir del Neolítico IIB y, sobre todo, durante el III milenio cal BC se produce un notable incremento en el uso de estos elementos, como
así lo atestiguan los yacimientos de Jovades y Niuet (Bernabeu
et al., 1994: 58-59, 93), La Torreta-El Monastil (Luján, 2010:
148), Colata, Camí de Missena, Ereta del Pedregal y, sobre todo, La Vital y Beniteixir (Pascual Benito, 2010: 124).
Familia Veneridae
Los ejemplares de esta familia son sumamente escasos, tan
sólo dos correspondientes a los niveles mesolíticos. El grado de
fragmentación no ha permitido determinar la especie. El único
proceso tafonómico que afecta a estos ejemplares es la distorsión, en concreto la fragmentación. En todos los casos son fracturas recientes, producidas durante el proceso de excavación o
en momentos posteriores al mismo.
Se trata de una especie comestible cuyo valor alimenticio se
constata durante el Mesolítico y el Neolítico en yacimientos costeros como El Collado o El Barranquet (Aparicio, 1990; Esquembre et al., 2008). Desconocemos la funcionalidad de los
escasos ejemplares documentados en yacimientos situados al interior, como los procedentes de los niveles mesolíticos de Coves
de Santa Maira (Aura et al., 2006: 89), los neolíticos de Casa de
Lara, los del Neolítico IIB de La Macolla y los del III milenio
BC de La Torreta-Monastil (Soler, 1961, 198; Fernández, 1999;
Luján, 2010:148), ya que en ningún caso se documentan objetos
o adornos confeccionados con esta especie (fig. XVII.3).
Gasterópodos fósiles
El único gasterópodo fósil documentado un molde interno
erosionado del género Turritella de edad Mio-Pliocena. Es muy
probable que proceda de las margas (Tap) del entorno del yacimiento. La presencia de fósiles en enclaves arqueológicos de la
Prehistoria Reciente no es extraña, aunque sí muy escasa y de
funcionalidad desconocida (fig. XVII.2.2).
CONTEXTO CRONOLÓGICO Y CULTURAL DE LA
MALACOFAUNA DE BENÀMER Y SU CLASIFICACIÓN
EN GRUPOS FUNCIONALES
Mesolítico
La malacofauna relativa a la Fase A del Mesolítico reciente
aparece asociada a diferentes unidades estratigráficas que se co-
Figura XVII.3. Especies de bivalvos marinos documentados en Benàmer. 1: Glycymeris; 2: Cerastoderma edule; 3: Acanthocardia tuberculata;
4: Veneridae; 5: Pecten sp.
249
[page-n-260]
rresponden con dos contextos cronológicos y funcionales distintos. El primero de ellos está constituido por áreas de combustión
y desecho en las que abundan los materiales malacológicos de
origen marino. La mayor parte de los elementos documentados
son fragmentos de valvas de Cerastoderma, Glycymeris y, de forma escasa, de Acanthocardia tuberculata. También se registran
trece valvas completas o con pequeñas fracturas de Cerastoderma, dos de Glycymeris glycymeris y una de Glycymeris violacescens. En cuanto a los gasterópodos marinos éstos son mucho
más escasos, tan sólo un fragmento de la especie Columbella
rustica, dos de la familia Veneridae y otro de un gasterópodo de
la familia Ranellidae. Finalmente, cabe destacar la escasa presencia de gasterópodos dulceacuícolas, Melanopsis sp., y terrestres, Sphinterochila sp., que se han asociado a un aporte
antrópico no intencional, posiblemente al transportar vegetación
o piedras desde las zonas donde habitan, o, en el caso de los terrestres, a un aporte intrusivo. De todos los ejemplares analizados sólo cuatro piezas presentan signos de carbonificación
debido a su exposición al fuego en las estructuras.
El segundo contexto en el que se han registrado elementos
malacológicos corresponde a los momentos finales del VII milenio BC (6300 cal BC), en el que se produce un abandono de la
zona y se inicia un proceso erosivo y de colmatación del área donde se encontraban dichas estructuras. En este nivel se ha documentado un importante volumen de malacofauna marina, en el
que cabe destacar el hallazgo de 21 valvas completas de Cerastoderma y de tres correspondientes a la especie Glycymeris violacescens, así como otros restos fragmentados de los géneros
Cerastoderma, Glycymeris, Acanthocardia y de la familia Ranellidae. Los gasterópodos dulceacuícolas, tan sólo siete ejemplares, pertenecen al género Melanopsis sp. y deben asociarse a un
aporte antrópico no intencional o intrusivo. La mayor parte de las
conchas no tienen signos de abrasión marina, aunque sí de bioerosión y rodamiento en la zona del umbo, y en ninguno de los dos
contextos la malacofauna presenta estigmas tecnológicos o de
uso. No se debe confundir el lustre natural que algunas valvas
conservan en la parte interior del borde con este tipo de huellas.
En definitiva, en la Fase I de Benàmer la malacofauna se
puede clasificar, a grandes rasgos, en tres grupos tafonómicos,
la aportada por los grupos humanos de forma intencional, a la
que correspondería toda la malacofauna marina de los contextos de ocupación; la aportada de forma accidental, en la que se
incluyen los escasos ejemplares dulceacuícolas y, posiblemente,
los gasterópodos terrestres vinculados a dichos contextos primarios; y en último lugar, la malacofauna intrusiva, en la que
también podrían incluirse los moluscos terrestres –en el caso de
que la introducción sea natural– y en la que debemos incluir los
ejemplares marinos, y posiblemente algunos dulceacuícolas,
aportados por los procesos geológicos erosivos y de colmatación. Respecto a las categorías funcionales tan sólo se documentan los elementos de funcionalidad antrópica desconocida,
en el que incluimos todos los ejemplares marinos. El hecho de
que éstos no presenten huellas tecnológicas ni de uso no permite asegurar una intencionalidad concreta. No obstante, descartada la función alimenticia por la ubicación del yacimiento, es
muy probable que estas conchas se almacenaran como reserva
de materia prima para su intercambio o para la confección de
adornos o útiles.
250
El fragmento de gasterópodo de la especie Columbella rustica bien pudo ser un adorno, dada su abundancia en otros yacimientos de este mismo período. La fractura coincide con la
zona donde suelen tener la perforación, por lo que, con reservas,
podría tratarse de un adorno fragmentado y, posteriormente, desechado. La misma función pudo tener el ejemplar de Glycymeris que presenta una perforación natural en el umbo, si bien
no se han observado claras huellas de uso. De ser así tendríamos
documentada otra categoría funcional, la de los elementos de
adorno (fig. XVII.4).
Neolítico cardial
Las conchas pertenecientes a este período aparecen asociadas a un conjunto de estructuras negativas de plata circular u
oval, rellenadas con cantos calizos de tamaño diverso alterados
térmicamente, y a la zona circundante. Se ha interpretado como
un área de producción y consumo, con una datación en torno al
5400 cal BC, en la que, además de materiales malacológicos, se
registran materiales líticos, cerámicas y elementos de molienda.
En las unidades relacionadas con este contexto se han documentado 17 valvas completas, o con pequeñas fracturas, de
Cerastoderma, varios fragmentos de esta misma especie y de
Acanthocardia tuberculata y una valva de Glycymeris glycymeris. En general no presentan señales de abrasión marina, aunque
sí de bioerosión por agentes marinos y de rodamiento -sobre todo en los umbos. Una de las valvas completas de Cerastoderma
edule tiene, además, estrías en una pequeña zona, de unos siete
milímetros de longitud y cinco de anchura, próxima al umbo.
Las estrías multidireccionales presentan características más propias de los útiles que conocemos que de los planos de abrasión
para conseguir una perforación. Sin embargo, las escasas dimensiones de la zona afectada y los pocos paralelos existentes
hacen que su uso como útil deba ser tomado con cautela. A excepción de este ejemplar, el resto de valvas no presenta señales
tecnológicas o de uso, pero algunas de ellas muestran lustre natural en la parte interior del borde que no debe ser interpretado
como estigmas de utilización (fig. XVII.5).
El resto de las conchas marinas han sido transformadas intencionalmente para convertirlas en elementos de adorno. Los
más numerosos son los confeccionados con Columbella rustica,
cinco piezas que presentan diferencias en cuanto al estado del
soporte y las huellas tecnológicas y de uso. Las dos primeras corresponden a la misma unidad estratigráfica (UE 1016), ambas
están afectadas por la erosión y bioerosión marinas y tienen el
ápice fracturado y erosionado, mientras que sólo en una se observan suaves facetas de rodamiento. Los dos ejemplares presentan una perforación en la última vuelta, pero uno de ellos
tiene, además, otra en el lado opuesto a la primera, parcialmente fracturada. Todas conservan restos microscópicos de los planos de abrasión que señalan cuál fue la técnica empleada, pero
en muchos otros casos suelen desaparecer por completo con el
uso, debido al adelgazamiento de la pared de la concha en dicho
punto. El gasterópodo con una perforación presenta restos que
podrían ser de ocre (fig XVII.7).
Otras dos Columbella, también correspondientes a la misma unidad estratigráfica (UE 1036), muestran señales de bioerosión y de una leve abrasión marina, pero sin fractura del ápice.
[page-n-261]
Figura XVII.4. Ejemplos de los procesos tafonómicos documentados. a y b: bioerosión por agentes marinos; c: redondeamiento de la concha por
abrasión marina; d: facetas de rodamiento en el umbo de un bivalvo; e: faceta umbonal con perforación por desgaste; f: fractura apical
redondeada por abrasión marina; g: corrosión o biodegradación asociada a procesos físico-químicos; h: precipitación natural de óxidos; i:
carbonificación en el borde de una valva de Cerastoderma edule.
Las dos tienen una perforación en la última vuelta de la que no
se conservan estigmas tecnológicos, quizás porque se ha perdido el plano de abrasión debido al uso o porque fueron perforadas por medio de otra técnica de la que no han quedado huellas
asociadas. Finalmente, en otra unidad (UE 1023) se recuperaron los dos últimos colgantes realizados con gasterópodos, uno
con Columbella rustica y otro con Nassarius corniculum. La
primera está afectada por procesos de erosión y bioerosión marina, con pérdida del ápice, y sólo tiene una perforación en la última vuelta realizada por abrasión. La segunda presenta signos
menos intensos de abrasión marina, con una leve pérdida del
ápice, y tiene dos perforaciones, una en la última vuelta y otra
en el lado opuesto. Ambas conservan restos de los planos de
abrasión que son observables no sólo en el entorno de la perforación sino en la superficie de la concha hasta el ápice. Todos
los ejemplares de adornos confeccionados con gasterópodos
presentan señales de uso en las perforaciones –desgastes y lustre–, salvo en la de una Columbella cuyos bordes parecen frag-
mentados recientemente. Las perforaciones tienen una morfología de tendencia oval y bordes irregulares, así como un tamaño
variable entre cinco y tres milímetros de longitud y cuatro y dos
milímetros de anchura.
Entre las conchas de este período también se documenta
una valva espesa, fragmentada por la mitad, de Cerastoderma
edule con una amplia perforación central de 14 milímetros de
diámetro. Ésta se llevó a cabo desde la cara dorsal empleando,
en un primer momento, la abrasión hasta conseguir adelgazar la
pared de la concha –de cinco a tres milímetros– y crear una superficie plana de unos 20 por 14 mm. Posteriormente se debió
marcar una circunferencia con un útil apuntado y se practicó
una incisión reiterada hasta extraer la porción sobrante de concha y conseguir unos bordes regulares, donde aún son visibles
las huellas tecnológicas. La pieza presenta señales de uso, sobre
todo desgastes en determinadas zonas de la perforación y el plano de abrasión, que señalan que ésta fue suspendida o sostenida
reiteradamente con el umbo hacia abajo. Lo más probable es
251
[page-n-262]
de adorno, en el que se incluyen las seis conchas perforadas anteriormente descritas, todas ellas de origen marino. La segunda
estaría constituida por elementos de funcionalidad antrópica
desconocida, en el que se han incluido los ejemplares marinos
que no presentan señales tecnológicas o de uso. Al igual que los
materiales de la fase anterior se han considerado materia prima
para su intercambio o para la confección de adornos o útiles,
descartando una función alimenticia. Por último, el ejemplar de
Cerastoderma con estigmas de uso ha sido incluido entre los
elementos de funcionalidad productiva, aunque su uso como
útil debió ser puntual.
Neolítico Postcardial IC
Figura XVII.5. Posible útil de Cerastoderma edule.
Las flechas señalan el plano de desgaste.
Arriba: detalle de las estrías multidireccionales.
que se trate de un adorno, ya que los estigmas se limitan a la
perforación. Es posible que la porción sobrante se destinara a la
confección de una cuenta discoidal, de ahí la aplicación de una
técnica tan cuidada para su extracción (fig. XVII.6).
Finalmente, por lo que respecta a las especies continentales
éstas son relativamente escasas, algunas de tipo dulceacuícola,
como Melanopsis sp., Theodoxus fluviatilis, y otras de tipo terrestre, como Sphiterochila sp.
En conclusión, en la Fase II de Benàmer la malacofauna se
puede clasificar, mayoritariamente, en dos o tres grupos tafonómicos, la aportada por los grupos humanos de forma intencional,
al que corresponderían todas las conchas de moluscos marinos,
y la aportada de forma accidental, en la que se incluyen los ejemplares dulceacuícolas y terrestres. Igual que en el caso anterior,
la presencia de estos últimos podría deberse, en algunos casos, a
un aporte intrusivo, tal y como se especifica en el apartado de
clasificación taxonómica. También existen ciertas dudas acerca
del ejemplar de Theodoxus ya que, aunque no presenta signos de
uso y aparece asociado a otros gasterópodos dulceacuícolas, podría ser considerada materia prima para la confección de adornos, documentados en otros yacimientos coetáneos.
La malacofauna de esta fase puede ser clasificada en tres
categorías funcionales. La primera corresponde a los elementos
252
La escasa malacofauna documentada en este nivel, datado
en torno al 4500 cal BC, corresponde a lo que se ha interpretado como un área de desecho, sin estructuras, próxima a la zona
de hábitat. El material se documenta en sedimentos oscuros,
con alto contenido en materia orgánica, al que quizás debamos
asociar la presencia de Melanopsis sp. y de los pocos moluscos
terrestres, Sphinterochila sp. e Iberus alonensis, tal y como se
ha referido anteriormente.
Los materiales conquiológicos de origen marino son muy
escasos, tan sólo cinco valvas completas o con pequeñas fracturas de Cerastoderma, un par de fragmentos de esta misma especie y un fragmento erosionado de Pecten sp. Algunas de las
valvas de Cerastoderma presentan señales de bioerosión por
agentes marinos, de rodamiento en la zona del umbo y, sólo en
un caso, de redondeado del borde por abrasión marina. No obstante, ninguna de estas valvas o fragmentos muestra estigmas relacionados con aspectos tecnológicos o de uso.
En la Fase III de Benàmer se registran, por tanto, dos grupos tafonómicos claros, las conchas de moluscos aportadas de
forma intencional que, de nuevo, son las de origen marino, y las
conchas aportadas de forma accidental, que son las continentales. Una vez más se debe insistir en la posibilidad de un tercer
grupo, los moluscos de aporte intrusivo, para los ejemplares de
origen continental que penetren en la zona arqueológica sin intervención antrópica.
En cuanto a los grupos funcionales que se establecen para la malacofauna tan sólo se documentan los elementos de
funcionalidad desconocida. Lo más probable es que fueran reservas de materia prima destinadas a su intercambio, a la confección de adornos o para ser empleados como útiles.
Neolítico Postcardial IC-IIA
La última ocupación prehistórica documentada en Benàmer es la Fase IV. Está separada de la fase anterior por una serie de depósitos de arroyada y su cronología estimada oscila
entre el 4300 y el 3800 cal BC Se trata de un conjunto de 201
fosas y silos cuya relación estratigráfica es difícil de determinar
y en las que el material arqueológico es escaso.
En las unidades de colmatación de estas estructuras negativas la malacofauna documentada difiere notablemente de la de
las fases anteriores. En primer lugar, por la importante presencia de gasterópodos dulceacuícolas, sobre todo Melanopsis sp.,
algunas de ellas con envolturas calcáreas. También cabe desta-
[page-n-263]
Figura XVII.6. Adorno realizado con Cerastoderma edule. a: estigmas tecnológicos asociados a la perforación; b: plano de abrasión con estrías
bidireccionales.
car la aparición, por primera vez en el registro, de la especie
Stagnicola palustris, de diez ejemplares de Rumina decollata y
de un ejemplar aislado de la especie Pomatias elegans, así como del incremento respecto a las fases anteriores de la especie
Theodoxus fluviatilis y de otras terrestres como Sphinterochila
sp. o Iberus alonensis.
La mayoría de las especies dulceacuícolas y terrestres se
concentran en doce fosas (UEs 2056, 2091, 2101, 2105, 1110,
2128, 2132, 2154, 2157, 2158, 2152 y 2156), mientras que el
resto presenta escasos ejemplares o, mayoritariamente, carece
de este tipo de fauna. Este hecho, unido a las señales tafonómicas documentadas en algunas Melanopsis sp. -carbonatación-, a
la presencia en los rellenos de individuos juveniles y adultos de
esta misma especie, a la aparición de otras especies fluviales,
como Theodoxus fluviatilis y Stagnicola palustris, y, finalmen-
te, a la presencia de especies terrestres, lleva a plantear varias
cuestiones. La primera, que el relleno total o parcial de estas doce fosas pudo producirse en un contexto de inundación, con
aportes principalmente fluviales que llenarían las fosas vacías
–incluyendo material antrópico arrastrado–, pero también con
algunos aportes procedentes del desmantelamiento de depósitos
carbonatados o del arrastre de los mismos una vez resedimentados. La presencia de un mayor número de especies dulceacuícolas, algunas propias de medios fluviales como Theodoxus
fluviatilis y de otras propias de las aguas limpias en las zonas
de remansos de los ríos como Stagnicola palustris, también podrían corroborar esta idea. Finalmente, tras el secado de las fosas, es probable que éstas fueran colonizadas por gasterópodos
terrestres, aunque no podemos descartar que algunos fueran
arrastrados en el proceso de inundación y arrastre.
253
[page-n-264]
Figura XVII.7. Adornos realizados con gasterópodos marinos. 1: Nassa corniculus con dos perforaciones realizadas por abrasión; 2: Columbella
rustica con dos perforaciones realizadas por abrasión; 3: pareja de Columbella rustica con una perforación sin estigmas de abrasión; 4: pareja
de Columbella rustica con una perforación realizada por abrasión. Estigmas tecnológicos, a: plano de abrasión en el entorno de una perforación
hasta el ápice; b: plano de abrasión en el entorno de una perforación; c: perforación sin estigmas de abrasión asociados.
En contraste con estos datos la malacofauna marina es mucho más escasa y ninguno de los ejemplares presenta señales
tecnológicas o de uso. El género más abundante es Cerastoderma, con trece valvas completas y otros restos con un elevado índice de fragmentación. También se documenta una Glycymeris
completa, una valva fragmentada de Acanthocardia tuberculata,
y dos fragmentos de gasterópodos de la familia Ranellidae. Las
fosas que presentan mayor cantidad de material malacológico
de origen marino son las que tienen menos malacofauna continental. Es posible que éstas ya estuvieran colmatadas en el momento de la inundación, hecho que pudo causar el abandono
definitivo de la zona por parte del grupo humano.
El establecimiento de los grupos tafonómicos para la fase
IV y de los elementos que corresponden a unos y a otros es complejo. Está claro que la mayor parte de la malacofauna continental es de aporte intrusivo, pero también son intrusivos los
restos de malacofauna marina que son arrastrados a esas fosas
por procesos no antrópicos. Es muy probable que el grupo de
254
elementos aportados por el hombre de forma intencional sólo lo
conformen aquellos materiales presentes en fosas con poca malacofauna dulceacuícola y terrestre pues, presumiblemente, se
trataría de las fosas rellenadas a partir de desechos (UEs 2219,
2153, 2092, 2080, 2085, 2222, 2227, 2228, 2288, 2398, 2401,
2433, 2437, 2513, 2532, 2586, 2607). Los gasterópodos dulceacuícolas de estas fosas se incluirían en el grupo de malacofauna de aporte antrópico accidental, mientras que los terrestres
podrían pertenecer a este mismo grupo o al de aporte intrusivo.
En cuanto a los grupos funcionales tan sólo se documentan
los elementos de funcionalidad desconocida, que serían todas
las conchas de origen marino y, quizás, algunas Theodoxus que
aparecen junto a materiales arqueológicos, dada su condición
de adornos o de materia prima destinada a tal fin en otros yacimientos del mismo período. Las conchas pertenecientes a este
grupo funcional debieron ser introducidas en el yacimiento como materia prima para intercambio, confección de adornos o
uso como útiles.
[page-n-265]
Los materiales descontextualizados
Malacofauna continental
La malacofauna de origen marino que procede de unidades
estratigráficas no fiables es relativamente abundante. Se han documentado 46 valvas completas o con pequeñas fracturas de Cerastoderma, así como 18 fragmentos del mismo género y dos de
Acanthocardia tuberculata. También se registran dos fragmentos de columela de un gasterópodo de gran tamaño, diez valvas
de Glycymeris y otros diez fragmentos de este género, uno de
ellos con restos de ocre rojo en su superficie. Ninguno presenta
huellas tecnológicas ni de uso y su estado de conservación y los
procesos tafonómicos observados son representativos de la
muestra.
Por otro lado, se documentan dos especies de gasterópodos
dulceacuícolas, 1.648 Melanopsis sp. y nueve Theodoxus fluviatilis. En cuanto a los gasterópodos terrestres se ha registrado un
número total de 372 ejemplares de especies como Sphinterochila sp., la más abundante, Iberus alonensis y Rumina decollata.
CONCLUSIONES
El conjunto malacológico de Benàmer está compuesto por
1.816 piezas procedentes de contextos arqueológicos fiables,
de las cuales 114 (6,3%) corresponden a los niveles del Mesolítico, 138 (7,6%) al Neolítico cardial, 87 (4,8%) a la ocupación
del Neolítico postcardial IC y 1.477 (81,3%) a la ocupación del
Neolítico postcardial IC-IIA. Las conclusiones obtenidas del estudio de estos materiales tienen implicaciones paleoambientales
y antrópicas que, a continuación, se describen (gráfica XVII.1).
Desde el punto de vista medioambiental la presencia de las
distintas especies dulceacuícolas y su distribución vienen a confirmar las características de la zona, un medio de ribera fluvial,
en el que se produce paulatinamente el encajamiento de la terraza y que, desde el punto de vista climático, coincide con unas
condiciones ambientales benignas que favorecieron la existencia de surgencias de agua y de áreas húmedas. Esto explicaría
el incremento paulatino de las especies dulceacuícolas a partir
del Neolítico cardial, así como la importante concentración de
Melanopsis sp. en los depósitos de arroyada que separan las fases III y IV y, junto a otras especies dulceacuícolas, en el relleno de algunas fosas de la fase IV
.
En cuanto a las implicaciones antrópicas éstas aluden a varios aspectos. En primer lugar a la presencia absoluta de malacofauna de aporte intencional por parte del hombre al
yacimiento y su distribución porcentual por períodos. Seguidamente, a las implicaciones que tienen determinados procesos tafonómicos en relación con el aprovisionamiento de los recursos
malacológicos marinos. Y por último, a las categorías funcionales de las conchas en cada uno de sus contextos y su relación
con otros yacimientos del Mediterráneo peninsular.
El balance general de la presencia de malacofauna en las
distintas fases de Benàmer revela que ésta es mayoritaria en los
contextos de la fase IV No obstante, si se matizan estos datos
.
con otros relativos a la malacofauna marina introducida intencionalmente por los seres humanos se percibe que los mayores
porcentajes se registran durante el Mesolítico, con 84 piezas
(56,8%), frente a 31 (20,9%) del Neolítico cardial, 26 (17,6%)
del Neolítico postcardial IC-IIA y siete (4,7%) del Neolítico
Malacofauna marina
100
75
50
25
0
Mesolítico
Neolítico cardial Postcardial IC Postcardial ICIIA
Gráfica XVII.1. Representación porcentual de malacofauna marina y
continental de Benàmer por períodos.
postcardial IC. El género más abundante y presente en todas las
fases es Cerastoderma, seguido, en menor proporción, de
Glycymeris. Ambos predominan en los contextos mesolíticos,
donde existe, también, una mayor variabilidad de especies o familias. En el Neolítico cardial la variabilidad desciende, con
dos taxones no representados respecto a la fase anterior, y también disminuye notablemente el número de ejemplares. Sin embargo, se observa un incremento de Columbella rustica y
aparece un nuevo taxón, el Nassarius corniculum. En las fases
postcardiales se incorpora el género Pecten sp. y desaparecen
los gasterópodos anteriormente citados, mientras que la presencia de Cerastoderma se mantiene estable en relación a los momentos cardiales (Tabla XVII.1).
Al trasladar estos datos a un marco territorial más amplio
se observa que en la Fase I de Benàmer faltan algunas especies,
como Mytilus edulis, cuyos porcentajes son elevados en los yacimientos de Coves de Santa Maira (Aura et al., 2006: 89) o Tossal de la Roca (Cacho, 1986) y, por supuesto, en concheros
como El Collado, donde la variedad de taxones es mucho mayor (Aparicio, 1990, 2008: 19). Por el contrario, destacan los bivalvos, como Cerastoderma y Glycymeris, que tienen una
presencia mucho menor en yacimientos como Coves de Santa
Maira y son inexistentes en el Abric de la Falguera o en la Cueva del Lagrimal.
En la fase cardial las especies documentadas también se registran en otros yacimientos coetáneos, especialmente la Columbella rustica, con numerosos paralelos en el Mediterráneo
peninsular (Pascual Benito, 1998: 132; Álvarez, 2008: 104 y
ss.). Destaca la menor presencia de Glycymeris frente a Cerastoderma, generalmente más abundante en los yacimientos del
Neolítico cardial y epicardial. Por otro lado, las especies documentadas en los contextos postcardiales también son comunes
en otros enclaves, si bien destaca, nuevamente, el elevado porcentaje de Cerastoderma en relación al resto de géneros y especies.
Otro aspecto interesante a tratar es el derivado de los análisis tafonómicos de los materiales de Benàmer. Éstos señalan
que en todas las fases, salvo los gasterópodos y algunos bivalvos, la mayor parte de valvas de Glycymeris y Cerastoderma no
presentan señales de erosión marina, aunque sí fracturas y se-
255
[page-n-266]
ñales de rodamiento en umbos y bioerosión por agentes marinos. Los datos podrían indicar, a falta de análisis más profundos, tres posibles zonas de aprovisionamiento para estos
moluscos, las zonas de playa de baja energía, donde es frecuente la aparición de valvas poco erosionadas y con señales de bioerosión por agentes marinos; y los propios concheros
antrópicos, donde las valvas no sufren la abrasión marina pero
sí procesos de fracturas, rodamiento y desgaste, sobre todo en
los umbos una vez que las valvas están desarticuladas. En algunos concheros neolíticos excavados recientemente, como Barranquet, se ha insistido en que la mayor parte de los elementos
están fragmentados y, aunque el estudio es aún preliminar y no
se proporcionan datos exactos, también se señala un volumen
importante de piezas completas –incluidas valvas– con las que
se han realizado colgantes y otros adornos (Esquembre et al.,
2008). Esto significa que las técnicas de extracción del molusco no suponen, en todos los casos, la destrucción total de la concha, con la posibilidad de que algunas de ellas pudieran ser
posteriormente utilizadas. Aunque se trata de una hipótesis que
requiere de más datos para su confirmación, otro argumento a
favor podría ser el hecho de que en períodos cronológicos posteriores, cuando ya han desaparecido los concheros, se produce
un mayor uso de valvas con abrasión marina para la confección
de adornos. Respecto a las escasas piezas que presentan señales
intensas de abrasión marina, los gasterópodos y algunas valvas,
la recolección debió producirse en zonas de playa o calas rocosas de alta energía.
El último aspecto sobre el que es posible aportar conclusiones está vinculado a la clasificación de categorías funcionales.
El mejor definido es el grupo de los adornos, claramente representado en el Neolítico cardial y, con reservas, en el Mesolítico.
Los tipos ornamentales cardiales –colgantes de concha entera–,
las especies empleadas –Columbella rustica y Cerastoderma
edule– y las técnicas empleadas en su fabricación –abrasión, presión– son comunes en otros yacimientos, salvo en el caso de la
valva de Cerastoderma, que presenta una amplia perforación
dorsal. Esta pieza tiene escasos paralelos –con especies de la
misma familia– en la Cova de les Cendres (Pascual Benito, 1998:
131), en la Cova del Fum, en La Vital y en el Arenal de la Costa
(Pascual Benito, 2010: 126), si bien la técnica de perforación no
es la misma y los ejemplares de los dos últimos yacimientos es-
256
Funcionalidad desconocida
Adornos
Funcionalidad productiva
100
75
50
25
0
Mesolítico
Neolítico cardial Postcardial IC Postcardial ICIIA
Gráfica XVII.2. Representación porcentual de las categorías
funcionales identificadas en Benàmer por períodos.
tán realizados con Acanthocardia tuberculata. Seguramente el
hecho de que los adornos sólo se documenten, sin dudas, en los
niveles cardiales tiene que ver con el contexto de tipo doméstico
al que se asocian, en contraste con las otras fases vinculadas a
áreas de actividad y desecho. En este período también se documenta una valva con señales de uso que constituye el único ejemplar con funcionalidad utilitaria.
El Neolítico cardial es, por tanto, la fase donde más grupos
funcionales se documentan. En el resto, salvo las dudas planteadas para las dos piezas mesolíticas, la mayor parte de las conchas no presentan señales tecnológicas ni de uso. Se trata de
elementos con funcionalidad desconocida que, basándonos en
los datos de otros yacimientos, sabemos que, en origen, pudieron reservarse para intercambio, fabricación de adornos o uso
como útiles. No obstante, resulta significativo que en las áreas
de actividad, desecho o abandono de todas las fases documentadas en Benàmer no sólo aparecen piezas fragmentadas, sino
también piezas completas o con pequeñas fracturas que podrían
haber sido perfectamente utilizadas. Este hecho podría apuntar
a la amplia disponibilidad de este recurso y a la facilidad que debieron tener para su captación, posiblemente en relación con los
patrones de alta movilidad de estos grupos en el territorio (gráfica XVII.2).
[page-n-267]
XVIII. PRESENCIA DE CARBONATO CÁLCICO (C A CO 3 )
RECARBONATADO EN UN PROBABLE FRAGMENTO
CONSTRUCTIVO DE LA OCUPACIÓN NEOLÍTICA CARDIAL
DE BENÀMER
E. Vilaplana Ortego, I. Martínez Mira,
I. Such Basáñez y J. Juan Juan
INTRODUCCIÓN
El carbonato cálcico (CaCO3) es uno de los minerales inorgánicos naturales más extendidos en la corteza terrestre. De este compuesto existen tres polimorfos (la calcita, el aragonito y
la vaterita (a-CaCO3), dos formas hidratadas (la monohidratada
(monohidrocalcita) y la hexahidratada (ikerita)) y una forma
inestable amorfa (ACC: Amorphous Calcium Carbonate). De
todos ellos la forma más abundante es la calcita que es ubicua
en cualquier contexto arqueológico, las demás formas, si exceptuamos al aragonito, son compuestos raros en la naturaleza.
Por su parte, la existencia de calcita en un yacimiento arqueológico puede deberse a tres factores:
- Un factor físico-químico: por formar parte de rocas tales
como el mármol o el travertino, de sedimentos, del mismo suelo en donde se ubica el yacimiento.
- Un factor biológico: la calcita puede provenir de caparazones de moluscos o de organismos que sufren procesos de calcificación.
- Un factor antrópico: como producto de la pirotecnología.
Dentro de este apartado podemos encontrar tres fuentes principales: formando parte de morteros, de enlucidos o como producto de la combustión de biomasa.
La calcita con un origen pirotecnológico procede de la formación a altas temperaturas de CaO que posteriormente se rehidrata y reacciona con el CO2 atmosférico para formar CaCO3. En
el caso de los morteros y enlucidos el CaO se produce al calentar
a unos 750 ºC piedra caliza, mármol o calcreta y en el caso de la
biomasa se produce al alcanzar, durante su combustión, más de
700 ºC, a esta temperatura su CaC2O4 se transforma en CaO.
Hay que señalar que un análisis químico no permite por si
mismo distinguir el origen de los diferentes tipos de calcita, dado que su estructura es la misma siendo necesario el concurso
de técnicas microscópicas para ello.
El estudio del uso de la cal (calcita recarbonatada producto
de la pirotecnologia) como material de construcción (empleada
para enlucidos o suelos) ha suscitado un creciente interés desde
la aparición de los trabajos pioneros de Frierman (1971: 212216), Gourdin (1974), Gourdin, Kingery (1975: 133-150) y Kingery, Vandiver, Pickett (1988: 219-244). Dichos trabajos se
centran en el análisis instrumental de muestras obtenidas de diferentes yacimientos de Oriente Próximo relacionados con los
inicios del uso de esta tecnología en el periodo denominado Neolítico Pre-Cerámico B (PPNB) y en sitios tales como Jericó,
Tell Ramat, Mureybed, in Ghazal, Abu Hureyra o Çatal Hüyük,
en donde han aparecido diferentes utilizaciones de este material: enlucidos de muros, suelos de cal, cráneos modelados con
cal o la denominada “vajilla blanca” (white ware o vaisselle
blanche) que conexiona a la cal con la tecnología y la producción de la cerámica (Courtois y De Contenson, 1979: 177-182).
A su vez, estos hallazgos han propiciado la aparición de una serie de trabajos de investigación sobre diferentes facetas derivadas de esta tecnología durante el Neolítico:
- Métodos de producción (Goren y Goring-Morris, 2008:
779-798).
- Métodos de identificación y análisis de la tecnología de la
cal (Karkanas, 2007: 775-796; Goren y Goldberg, 1991: 131140).
- Implicaciones sociales y económicas (Garfinkel, 1988:
69-76; Goren y Goldberg, 1991: 131-140).
Estos estudios han propiciado la identificación del uso de
esta tecnología neolítica en otras áreas geográficas como por
ejemplo en Grecia: yacimiento de Makri (en Tracia al norte de
Grecia), Drakaina Cave, en Cefalonia (Karkanas 2007: 778)
o en el yacimiento serbio de Lepenski Vir (Bonsall, 2008: 273).
Sin embargo, en el occidente europeo el uso de la cal en el Neolítico ha sido poco estudiado. En el caso particular de la península Ibérica varios han sido los factores que han condicionado
esta falta de investigación:
1) La escasez de restos constructivos que han llegado hasta
nosotros de este período: Apenas las huellas de fondos de cabañas de dimensiones más bien modestas, silos, etc… Debido a
257
[page-n-268]
Figura XVIII.1. 1a-1b. Diferentes vistas de la muestra UE 1017.
que las construcciones se realizaban preferentemente en llanos,
donde la destrucción antrópica ha sido superior que si hubieran
estado situadas en altura.
2) Los pocos restos recuperados de estas construcciones
son una serie de pequeños fragmentos cuya función es difícil intuir debido a su tamaño y a su mal estado de conservación. Algunos de ellos presentan como característica el poseer
improntas en negativo de vegetales: cañas, ramas, tallos, etc…,
lo que las relaciona con un tipo determinado de construcción con
tierra: el manteado. En esta técnica la tierra se mezcla con agua
y materiales vegetales formando un amasado plástico que sirve
para recubrir un entramado hecho de maderas o cañas que constituiría el armazón de las cabañas. Estos materiales eran poco
resistentes a la erosión, al agua o al mismo paso del tiempo,
pero por contra las cabañas se podían reconstruir sin grandes
costes de material o combustible (Sánchez García, 1995: 349358; Sánchez García, 1997: 139-161; Sánchez García, 1999:
161-188).
Estas últimas razones han hecho que se utilice el término
de arquitectura de tierra o barro para los materiales constructivos de este período. Sin embargo, la identificación mediante
técnicas instrumentales de la presencia de cal recarbonatada en
dos pequeños fragmentos constructivos procedentes del yacimiento La Torreta-El Monastil de Elda en Alicante (Martínez,
Vilaplana y Jover, 2009: 111-133; Martínez y Vilaplana, 2010:
119-137), hace que debamos plantearnos el conocimiento de la
tecnología de la cal en la peninsula Ibérica durante el Neolítico,
y su aplicación como material de construcción. Al respecto, hemos de señalar la presencia de cal recarbonatada en las denominadas “Tumbas Calero”, en la zona del Valle de Ambrona en
Soria, según sus excavadores (Rojo, Garrido y García, 2010:
253-275). En este caso la cal no se utiliza como elemento constructivo sino formando una capa de sellado de enterramientos
colectivos neolíticos. Este testimonio apoyaría el conocimiento
de la tecnología de la cal durante el Neolítico en la península
Ibérica, sin embargo, hemos de apuntar que la identificación de
la cal recarbonatada en estos yacimientos no ha sido hecha con
análisis instrumentales y, por tanto, su origen podría ser otro diferente al propuesto por sus excavadores.
258
MUESTRA UE 1017
La muestra UE 1017-033 apareció en el sector 1 de la excavación del yacimiento neolítico de Benàmer en un estrato de
relleno de tierra con limos orgánicos, compactos de color negro
que contenía restos arqueológicos, especialmente líticos, que se
adscriben cronológicamente al neolítico antiguo. El citado sector 1 presenta un solo nivel de ocupación con una adscripción
cultural al Neolítico antiguo cardial (similar a Cova de l’Or, Cova de la Sarsa o Mas d’Is). Por su parte, el yacimiento arqueológico es una ocupación al aire libre junto al río Serpis, situada
en una plataforma sobreelevada junto al río, cerca de su confluencia con el riu d’Agres. Su altitud media es de unos 350 m
sobre el nivel del mar.
Del conjunto de materiales hallados en este sector de la excavación se eligió para su análisis un pequeño fragmento identificado
por sus excavadores como un fragmento de material constructivo.
La muestra presenta un perfil triangular (fig. XVIII.1), siendo sus
dimensiones de unos 3,9 cm de largo por 2,5 cm de anchura y con
un espesor de 1,5 cm en su parte más ancha. Su peso es de 14,23
g y su color es de un ocre claro en su interior, presentando un veteado oscuro en el exterior que se puede corresponder con los limos hallados en el estrato en donde se halló la muestra. A simple
vista no presenta improntas de vegetales.
Su nomenclatura: UE 1017 hace referencia a la unidad estratigráfica en donde se halló. Sus siglas de identificación en la
excavación del yacimiento son: CBE-07, Sector I, UE 1017033, BAR-4 (fig. XVIII.1).
TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Para el análisis de la muestra hemos elegido las técnicas
instrumentales propuestas por Middendorf, Hughes, Callebaut,
Baronio y Papayianni (2005: 761-779) para la caracterización
mineralógica de morteros antiguos y que utilizamos previamente en el estudio de dos fragmentos constructivos procedentes del
yacimiento neolítico de La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante)
(Martínez, Vilaplana y Jover, 2009: 111-133; Martíne y Vilaplana, 2010: 119-137). La utilización de las mismas técnicas y
los mismos parámetros analíticos nos permitirán contrastar los
resultados de las tres muestras analizadas.
[page-n-269]
Como ventaja de las técnicas elegidas se puede señalar que
sus resultados son complementarios entre sí y que, en todos los
casos, los análisis se realizan sobre una porción de muestra bastante reducida, en ocasiones de unos pocos miligramos, por lo
que no es necesario destruir la pieza estudiada sino solo una pequeña porción de ella. Sin embargo, esta ventaja es su mayor
desventaja, dado que ante muestras de composición heterogénea el pequeño tamaño de la muestra empleado en los análisis
hace que los resultados deban tomarse como orientativos y no
como resultados absolutos.
La toma de la muestra se realizó mediante el raspado de
una pequeña zona con un bisturí y no fue sometida a ningún tratamiento previo como pudiera ser un secado, sólo fue molida en
un mortero de ágata pero tampoco se efectuó un tamizado para
homogeneizar su tamaño, todo ello debido a que se contaba con
una porción de muestra muy pequeña.
Todos y cada uno de los análisis de la muestra fueron llevados a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación de la
Universidad de Alicante.
El análisis mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) se realizó en un equipo Phillips Magic Pro equipado con un tubo de
rodio y una ventana de berilio. Con un espectrómetro secuencial, el PW2400, que cuenta con un canal de medida gobernado
por un goniómetro que cubre la totalidad del rango de medida
del instrumento: los elementos comprendidos entre el flúor (F)
y el uranio (U).
En la difracción de rayos X (DRX) se utilizó un equipo
Bruker D8-Advance, equipado con un generador de rayos
X KRISTALLOFLEX K 760-80F, usando una radiación Cu
K (= 1.54Å), con una energía de 40 kV y 40 mA de corriente.
El rango de amplitud de 2q fue de 4 a 70 grados, con un paso
angular de 0.025 grados y un tiempo de paso de 3 segundos.
Los análisis se realizaron a 25 ºC de temperatura ambiente.
La espectroscopia infrarroja (ATR-IR) se realizó en un
equipo Bruker IFS 66 con una resolución de 4 cm-1, con un divisor de haz de KBr y un detector DLaTGS . Un accesorio ATR
Golden Gate con cristal de diamante permite la obtención de espectros ATR (Reflectancia Total Atenuada) de sólidos pulverulentos entre 4000 y 600 cm-1 sin ninguna otra preparación que
su molturación previa en un mortero de ágata.
El análisis térmico (TG-DTA) se realizó en un equipo simultáneo de TG-DTA modelo TGA/SDTA851e/SF/1100 de Mettler Toledo, con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min
desde temperatura ambiente hasta 1000ºC, en una corriente de
helio de 100 ml/min.
Las imágenes de la muestra mediante microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX) fueron obtenidas mediante un equipo Hitachi S-3000N equipado con un detector de electrones
secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con una resolución de 3,5 nm, un detector de electrones retrodispersados tipo
semiconductor con resolución de 5 nm y un detector de rayos X
(EDS) tipo XFlash 3001 de Bruker capaz de detectar elementos
químicos de número atómico comprendido entre los del carbono (C) y el uranio (U). La energía del haz de electrones utilizada fue de 20 KeV
.
Por último, para el análisis mediante microscopía óptica de
transmisión (MOT) de lámina delgada, la muestra fue seccionada
con una cortadora Discoplan TS, de Struers, mediante un disco
de corte diamantado, posteriormente se consolidó utilizando una
resina epoxi de dos componentes (Epofix Resin de Struers) y un
sistema de impregnación a vacío Epovac también de la marca
Struers. Una vez consolidada, la muestra se adhirió a un portaobjetos de vidrio mediante una resina epoxi de dos componentes
Microtec, de Struers, a temperatura ambiente. Finalmente, una
vez pegada la lámina se rebajó hasta alcanzar un grosor de 30 m
mediante una aproximadora Discoplan TS con muela de diamante, puliéndose posteriormente con carburo de silicio de diferentes
valores de grano (SiC granos 320, 600 y 1000).
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Fluorescencia de Rayos X
Los resultados de la Fluorescencia de Rayos X nos dan un
análisis químico elemental de la muestra analizada, dichos resultados se transforman en los correspondientes óxidos para poder establecer unas primeras aproximaciones sobre su
composición lo que nos permitirá extraer algunas conclusiones.
Los resultados se muestran en la tabla XVIII.1.
A partir de los datos expuestos en la tabla XVIII.1 podemos observar cómo el componente mayoritario es el SiO2
(38,33%), aunque el porcentaje de CaO (37,80%) prácticamente es el mismo, sobre todo si tenemos en cuenta el porcentaje de
error de las medidas con esta técnica. Estos dos valores nos indican la presencia de carbonato cálcico y, dado su porcentaje en
peso, cuarzo en la muestra analizada.
Elementos
UE 1017
Óxidos
UE 1017
Ca
27.04
CaO
37.80
Si
17.97
SiO2
38.33
Al
6.82
Al2O3
12.88
Fe
4.72
Fe2O3
6.74
Mg
0.43
MgO
0.71
K
0.79
K2O
0.96
P
0.47
P2O5
1.08
S
0.07
SO3
0.17
Ti
0.64
TiO2
1.06
Sr
0.06
SrO
0.07
Zr
0.03
ZrO2
0.04
Ba
0.06
BaO
0.06
Mn
0.05
MnO
0.07
Zn
0.008
ZnO
0.01
Rb
0.006
Rb2O
0.01
Y
0.004
Y2O3
0.01
O
40.86
Tabla XVIII.1. Resultados del análisis por Fluorescencia de Rayos X
(FRX) expresados en % peso normalizados de los elementos y sus
óxidos presentes en las muestras analizadas.
259
[page-n-270]
Encontramos también valores elevados de Al2O3 (12,88%)
y Fe2O3 (6,74%). Estos porcentajes y la presencia de otros óxidos minoritarios como el TiO2, K2O, SrO, MgO, etc., que son
habituales en las composiciones de las arcillas (Nayak, Singh,
2007:236) hace que pensemos que en la composición de la
muestra se encuentra algún tipo de arcilla.
La coloración de la muestra, de tonalidad ocre, la podemos
relacionar con la cantidad de Fe2O3 que aparece en el análisis
de la muestra (6,74%), cuando este óxido está presente en valores superiores al 5% la muestra tiende a tener un color rojizo
que se acentúa conforme aumenta dicho porcentaje, por tanto
estamos ante un indicador de la presencia en la muestra de óxidos o hidróxidos de hierro como la hematita o la goethita en su
composición.
La presencia en cantidades inferiores al 1% de MgO
(0,71%) puede sugerir la posible presencia de dolomita en cantidades casi testimoniales y al mismo tiempo hace que descartemos en principio la presencia de cantidades apreciables de
mica, feldespato potásico, esmectitas o incluso illita, dado que
sus valores oscilarían entre un 2,0 y un 4,5%. Estas afirmaciones se verían apoyadas por el bajo contenido de la muestra en
K2O (0,96%) (las illitas, por ejemplo, tienen entre un 6,1 y un
6,9% (Singer y Singer, 1971: 38, tabla 2).
Valores altos en la relación SiO2/Al2O3 y SiO2/M2O3 (siendo M2O3 la suma de todos los óxidos con esta fórmula presentes en la muestra, a efectos prácticos sólo utilizaremos los
valores del Al2O3 y los Fe2O3) nos estaría indicando la presencia de sílice libre, illita, montmorillonita o esmectita (Mas Pérez, 1985: 116), sin embargo, estas relaciones presentan valores
muy bajos: 2,97 y 1,95 respectivamente, por lo que podríamos
descartar la presencia de los compuestos citados anteriormente.
El valor tan bajo del SO3 (0,17%) hace que descartemos la
presencia de sulfatos como el sulfato cálcico (yeso) en cantidades apreciables en la muestra analizada.
Es de destacar la presencia de P2O5 (1,08%) y TiO2
(1,06%) con valores superiores al 1% muy por encima de los
que es normal. Con respecto a los restantes óxidos, aún siendo
importante su presencia, tienen valores muy por debajo del 1%
y están por debajo del límite de detección de la técnica por lo
que sus porcentajes no son muy indicativos. Por último, cabe señalar también la ausencia de Na2O en la muestra analizada.
A la vista de los resultados anteriores podríamos hablar de
que la composición de la muestra UE 1017 sería una mezcla de
calcita, cuarzo, óxidos/hidróxidos de hierro y arcillas.
Dado que la muestra UE 1017 se ha identificado como un
pequeño fragmento constructivo y debido a la falta de datos de
este tipo de material para este período en la península Ibérica,
compararemos los resultados de su análisis por fluorescencia
de rayos X y, posteriormente de las demás técnicas, con los datos obtenidos en las muestras 4860 y 4864 del yacimiento de
La Torreta-El Monastil (Martínez y Vilaplana, 2010: 119-137;
Martínez, Vilaplana y Jover, 2009: 111-133) que aunque corresponden a un momento cronológico algo posterior, también
pertenecen a pequeños fragmentos de material constructivo.
La comparación de los datos de FRX podemos apreciarla en la
tabla XVIII.2.
Como podemos observar en la muestra UE 1017 el porcentaje de SiO2 supera en muy poco al de CaO (sólo un 0,53%
260
Óxidos
4860
4864
UE 1017
CaO
48.67
48.77
37.80
SiO2
29.78
31.71
38.33
Al2O3
5.29
6.28
12.88
Fe2O3
2.85
6.15
6.74
MgO
1.61
3.34
0.71
K 2O
1.91
2.03
0.96
P2O5
-
-
1.08
SO3
0.84
0.36
0.17
TiO2
0.48
0.72
1.06
SrO
0.34
0.25
0.07
ZrO2
0.03
0.05
0.04
BaO
0.32
-
0.06
Na2O
7.87
-
-
La2O3
-
0.33
-
MnO
-
-
0.07
ZnO
-
-
0.01
Rb2O
-
-
0.01
Y2O3
-
-
0.01
Tabla XVIII.2. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X
expresados en % peso normalizado de los óxidos presentes en las
muestras UE 1017 (Benàmer), 4860 y 4864 (La Torreta-El Monastil,
Elda).
más), aunque considerando el error de la técnica podríamos decir que ambos porcentajes están a la par, por el contrario en las
muestras 4860 y 4864 el porcentaje de CaO es claramente superior al de SiO2 (18,89% y 17,06% respectivamente). Comparando los dos óxidos en las tres muestras vemos cómo la
cantidad de CaO en la UE 1017 es inferior en casi un 11% a
las presentes en las muestras 4860 y 4864, por el contrario la
cantidad de SiO2 es casi un 8% superior de media, dichos porcentajes en los óxidos mayoritarios ya establecen una gran diferencia en la composición de las tres muestras.
En cuanto a los óxidos Al2O3 y Fe2O3, presentan valores
claramente superiores en la muestra UE 1017, siendo casi el doble en el caso del Al2O3 para esta muestra en comparación con
los contenidos de la 4860 y 4864. Sin embargo, los valores de
MgO y K2O de la muestra UE 1017 presentan valores un 50%
inferiores a los de las muestras 4860 y 4864. Otro punto de discrepancia es la presencia de P2O5 en la muestra UE 1017 y su
ausencia en las otras dos. También los valores del TiO2 son superiores en la muestra UE 1017. Cuando analizamos la presencia de los diferentes óxidos que están presentes en todas las
muestras por debajo del 1% observamos también que existen
grandes diferencias entre la muestra analizada y las del yacimiento de La Torreta-El Monastil.
Por su parte los valores las relaciones SiO2/Al2O3 y
SiO2/M2O3 de estas muestras difieren notablemente de los de la
muestra UE 1017 (tabla XVIII.3).
A partir de los datos expuestos anteriormente podemos intuir que estamos ante muestras de composición diferente.
[page-n-271]
4860
4864
UE 1017
SiO2/ Al2O3
5.63
5.05
2.97
2q
d(Å)
SiO2/M2O3
3.52
2.55
1.95
20.837
4.25970
Cuarzo (33-1161)
23.055
3.85465
Calcita (05-0586)
24.138
3.68404
Hematita (33-0664)
26.684
3.33800
Cuarzo (33-1161)
27.424
3.24966
Rutilo (21-1276)
29.440
3.03151
Calcita (05-0586)
30.583
2.92080
Silicato cálcico hidratado (03-0669)??
31.457
2.84163
Calcita (05-0586)
33.188
2.60728
Hematita (33-0664)
35.688
2.51379
Hematita (33-0664)
35.960
2.49542
Calcita (05-0586)
36.565
2.45551
Cuarzo (33-1161)
39.455
2.28203
Calcita (05-0586), Cuarzo (33-1161)
40.331
2.23450
Cuarzo (33-1161)
40.893
2.20506
Hematita (33-0664)
42.480
2.12628
Cuarzo (33-1161)
43.219
2.09161
Calcita (05-0586)
43.597
2.07437
Hematita (33-0664)
47.185
1.92465
Calcita (05-0586)
47.588
1.90927
Calcita (05-0586)
48.529
1.87443
Calcita (05-0586)
50.143
1.81784
Cuarzo (33-1161)
54.141
1.69265
Hematita (33-0664)
54.915
1.67061
Cuarzo (33-1161)
56.662
1.62316
Calcita (05-0586)
57.453
1.60269
Hematita (33-0664)
57.469
1.60228
Calcita (05-0586)
59.956
1.54163
Cuarzo (33-1161)
60.695
1.52461
Calcita (05-0586)
61.070
1.51161
Calcita (05-0586)
61.408
1.50861
Calcita (05-0586)
64.009
1.45343
Hematita (33-0664)
64.728
1.43901
Calcita (05-0586)
65.602
1.42194
Calcita (05-0586)
67.686
1.38315
Cuarzo (33-1161)
68.163
1.37462
Cuarzo (33-1161)
68.366
1.37103
Cuarzo (33-1161)
69.177
1.35693
Calcita (05-0586)
Tabla XVIII.3. Valores de las relaciones SiO2/ Al2O3 y SiO2/M2O3 en
las muestras UE 1017 y 4860, 4864 procedentes del yacimiento de La
Torreta-El Monastil (Elda-Alicante).
Difracción de Rayos X
Mediante la Difracción de Rayos X (DRX) se identifica la
composición mineralógica de una muestra. Los análisis de las
muestras mediante esta técnica nos informan de las fases cristalinas que se encuentran presentes en ellas, aunque no nos proporcionarán información acerca de aquellas fases de naturaleza
amorfa. Hemos de resaltar, con respecto a los resultados obtenidos, que la identificación de las sustancias cristalinas se hace
difícil cuando éstas se encuentran en porcentajes inferiores al
5% en peso, por otra parte y debido a la escasez de muestra y
que la misma muestra fue utilizada para realizar diferentes análisis, ésta no fue tratada al objeto de detectar la presencia de arcillas dado que estos tratamientos eliminan los carbonatos,
sílice, yesos, materia orgánica, etc. (Moore y Reynolds, 1997:
204-226).
En la gráfica XVIII.1 presentamos el difractograma de la
muestra UE 1017 y en la tabla XVIII.4 podemos observar la
asignación de los picos detectados a la estructura más probable.
La asignación de picos se ha realizado mediante el programa informático DIFRACPLUS que cuenta con la base de datos
JCPDS. Para la calcita se ha utilizado la ficha 05-0586, para el
cuarzo la 33-1161, para el rutilo la 21-1276, para la hematita la
33-0664 y para el silicato cálcico hidratado 03-0669.
En este difractograma, y en consonancia con los datos obtenidos en el análisis de FRX, vemos cómo las intensidades de
los picos de calcita y cuarzo se igualan. En este análisis sólo
identificamos un tipo de cuarzo (33-1161), se identifica también la calcita (05-0586), rutilo (21-1276) y hematita (33-0664),
estos dos últimos compuestos están en consonancia con los porcentajes de TiO2 y Fe2O3 detectados por FRX. La identificación
UE 1017
Estructura probable
Relación
Tabla XVIII.4. Identificación de los ángulos (2) que aparecen en el difractograma de la muestra UE 1017.
!
Gráfica XVIII.1. Difractograma de la muestra UE 1017.
261
[page-n-272]
de la presencia de silicato cálcico hidratado (03-0669) que aparece en 2q: 30,583 (d(Å): 2,92080) es problemática dado que algunos de sus picos coinciden con otros del cuarzo o de la
calcita.
Estos resultados parecen confirmar los obtenidos anteriormente mediante FRX, por lo que estaríamos ante una mezcla de
calcita, cuarzo, hematita (sin descartar la presencia de otros óxidos/hidróxidos de hierro), rutilo y posiblemente una pequeña
cantidad de compuestos hidráulicos.
Como hemos hecho anteriormente en la gráfica XVIII.2
podemos observar la comparación entre los difractogramas de
la muestra UE 1017 y los de las muestras 4860 y 4864 del yacimiento de La Torreta-El Monastil.
De la comparación de los tres difractogramas lo que más resalta es la igualdad en la intensidad de los principales picos de
!
Gráfica XVIII.2. Difractogramas comparados de las muestras UE
1017 y las muestras 4860 y 4864 procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda-Alicante).
la calcita y el cuarzo en el difractograma de la muestra UE 1017
en consonancia con los datos el FRX y la intensidad del pico de
la calcita, muy superior a la del cuarzo en las dos muestras
(4860 y 4864), pero también muy superior a la de la propia calcita en la muestra UE 1017. Destaca también la presencia en la
UE 1017 de los picos del rutilo y la hematita ausentes en las
otras dos muestras comparadas.
Espectrocopía Infrarroja
En la gráfica XVIII.3 podemos observar el espectro de
ATR-IR de la muestra UE 1017 obtenido en el rango de número de onda de 600 a 4000 cm-1.
Hemos recurrido a un algoritmo de segunda derivada para
la identificación de los picos inmersos en la región del espectro
IR comprendida entre 3100 y 3800 cm-1 dado que esta zona está gobernada por los iones hidroxilo (OH-), y que en el espectro
aparece como una meseta bastante amplia, por lo que cualquier
banda que exista en esta zona puede haber quedado solapada
por otras de mayor intensidad. Las bandas obtenidas y su asig-
262
!
Gráfica XVIII.3. Espectro ATR-IR de la muestra UE 1017.
nación se reflejan en la tabla XVIII.5. En dicha tabla no aparecen los valores comprendidos entre 1850 y 2400 cm-1 puesto
que se corresponden con una zona de ruido debida al cristal de
diamante del accesorio Golden Gate utilizado para la medición.
Las bandas de la tabla XVIII.5 que aparecen a 712, 872,
1411, 1797, y 2517 cm-1 pueden ser asignadas a la calcita (Gunasekaran y Anbalagan, 2008: 1246-1251; Gunasekaran y
Anbalagan, 2007: 656-664; Socrates, 2000: 277). El pico correspondiente a 3 de la calcita en esta muestra aparece a 1411 cm-1,
valor que está un tanto alejado de los propuestos en la bibliografía: por ejemplo White (1974: 239) le asigna un valor de 1435
cm-1 y, por su parte, Van der Marel, Beutelspracher (1976: 241)
le asignan un valor de 1422 cm-1. En nuestro caso el valor de 3
que aparece a 1411 cm-1 podría estar relacionado con la presencia de calcita recarbonatada según algunos autores (Shoval, Yofe
y Nathan, 2003: 886-887). En el espectro de esta muestra no aparecen bandas asignables ni a aragonito ni a dolomita.
El cuarzo está representado por las bandas que aparecen como doblete a 777 y 799 cm-1, y las bandas 692 y 1164 cm-1, que
han sido asignadas a este compuesto (Soda, 1961: 1494; Socrates, 2000: 278).
Se puede detectar la presencia de caolinita en las siguientes
bandas: 910, 990, 1030, 1114, 1639, 3377, 3628 y 3694 cm-1
(Madejova y Komadel, 2001: 416; Socrates, 2000: 278).
Puesto que los compuestos que hemos detectado con esta
técnica no incorporan prácticamente hierro y que según el análisis mediante FRX esta muestra contiene un 6,74% de peso de
Fe2O3 hemos de suponer que también está presente algún óxido
o hidróxido de hierro en su composición como lo delata claramente su coloración. Las posibilidades son:
- Goethita: que presenta bandas a 795, 892, 3140, 3484 y
3660 cm-1 (Cornell y Schwertmann, 2006: 143).
- Lepidocrocita: con bandas a 752, 1018, 1150, 3060, 3525
y 3620 cm-1(Cornell y Schwertmann, 2006: 143).
- Hematita: cuya banda superior (662 cm-1) queda por debajo de las bandas que hemos detectado (la banda más baja es
692 cm-1) (Cornell y Schwertmann, 2006: 145).
Sin embargo, hemos de resaltar que la técnica de IR no es
la más adecuada para el análisis de óxidos de hierro en matrices
complejas y con baja proporción de estos óxidos.
[page-n-273]
UE 1017
(cm-1)
Tipo de banda
692
Hombro
712
Banda estrecha débil
777-799
Doblete, estrecho, débil
872
Banda estrecha media
910
Hombro
990
Banda ancha intensa
In-plane Si-O stretching
1030
Hombro pequeño
In plane Si-O stretching
1114
Hombro
Si-O Stretching (longitudinal mode)
1164
Hombro
Si-O Asymmetrical stretching vibration u3
1411
Banda ancha intensa
u3-Asymmetric CO3 stretching
1639
Banda ancha media
OH Deformation of water
1797
Banda estrecha pequeña
Calcita, u1+ u4
2517
Banda ancha débil
Calcita, 2u2+ u4
3377
Banda ancha intensa
3628
Hombro
OH Stretching of inner hydroxyl groups
3694
Hombro
OH Stretching of inner-surface hydroxyl groups
Asignación
Si-O Symmetrical bending vibration u2
u4-Symmetric CO3 deformation
Si-O Symmetrical stretching vibration u1
u2-Asymmetric CO3 deformation
OH Deformation of inner hydroxyl groups
OH Stretching of water
Tabla XVIII.5. Bandas de IR detectadas en la muestra UE 1017.
A la vista de los datos anteriores creemos que el hierro presente en la muestra debe estar en forma de hematita debido a los
resultados obtenidos mediante DRX aunque no podemos descartar la presencia de otros óxidos de hierro.
No hemos podido confirmar mediante ATR-IR la posible
existencia en la muestra de silicato cálcico hidratado (C-S-H),
detectado en el análisis de DRX, ya que las bandas que puedan
asignarse a este tipo de fases, tanto del tipo I como del tipo II,
(Yu et al., 1999: 742-748; Henning, 1974: 445-463) en parte se
corresponden con las vibraciones de enlaces Si-O de otros silicatos y, dado que se trata de compuestos minoritarios, sus picos pueden estar englobados en bandas anchas de otros compuestos de
silicio que se encuentren en mayor proporción en estas muestras.
Por último, tampoco hemos constatado la presencia de materiales orgánicos en la muestra analizada tales como elementos
vegetales que en ocasiones se mezcla con los materiales constructivos.
Así pues, la composición de la muestra UE 1017, según su
espectro de ATR-IR, sería calcita, cuarzo y caolinita.
En la gráfica XVIII.4 podemos observar los espectros comparados de las muestra UE 1017, 4860 y 4864. La diferencia
más importante que se observa entre las tres muestras, aparte de
las intensidades y posiciones de otras bandas situadas en la región entre los 600 y los 1800 cm-1 es la gran meseta que aparece en la región entre 2700 y 3800 cm-1 en donde, como ya !
hemos dicho anteriormente, se sitúan los iones hidroxilo denotando que la muestra UE 1017 tiene en su composición una can-
tidad de agua bastante superior a las otras dos muestras, lo que
viene se confirma por la intensidad superior también de la banda que aparece a 1634 cm-1 (OH deformation of water), es decir, otra característica más que hace a la muestra UE 1017
diferente en cuanto a su composición de las otras dos.
Gráfica XVIII.4. Espectros comparados de las muestras UE 1017 y
de las muestras 4860 y 4864 procedentes del yacimiento de La
Torreta-El Monastil (Elda-Alicante).
263
[page-n-274]
Análisis Térmico
El Análisis Térmico realizado (TG-ATD) nos permite obtener diversas informaciones sobre el comportamiento de las
muestras sometidas a un aumento lineal de la temperatura. De
cada muestra obtenemos:
- La curva de TG (termogravimetría), que nos indica la variación de masa que sufre la muestra durante el tratamiento. A
partir de esta curva podemos obtener mediante una operación
matemática la curva de DTG (Derivada de la curva TG), que
nos permite apreciar de forma visual los distintos procesos que
pueden no observarse a simple vista en la curva de TG.
- La curva de ATD (Análisis Térmico Diferencial) que nos
da información sobre la energía de los procesos que tienen lugar durante el tratamiento térmico.
Teniendo como base los compuestos identificados mediante las técnicas anteriores en los termogramas se deberian poder
observar los siguientes procesos:
- Calcita: El TG se debería observar una pérdida de peso debida a la descomposición del CaCO3 en CaO y CO2 acompañada de un intenso pico endotérmico en el ATD. Los intervalos de
temperatura de este proceso para una calcita natural estarían entorno a 625 ºC, para el inicio del proceso, 890 ºC para su final
y una temperatura de inversión alrededor de 840 ºC (Cuthbert y
Rowland, 1947: 112). Sin embargo, estas temperaturas varían
según las diferentes condiciones de análisis empleadas: velocidad de calentamiento, peso de la muestra, tamaño de partícula
de la muestra, atmósfera empleada, etc. (Wendlant, 1986: 12;
Bish y Duffy, 1990: 116-118), así Smykatz-Kloss (1974: 44) sitúa la temperatura de inversión en 898 ºC y Hatakeyama y Liu
(2000: 296) lo sitúan a 960 ºC. Si la calcita proviene de la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su temperatura de descomposición será inferior que la del carbonato
cálcico original de partida. Esta variación parece estar relacionada con que tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales
del nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato de partida (Webb y Krüger, 1970: 317). Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 781) sitúan la temperatura de inversión para un
CaCO3 recarbonatado alrededor de los 750 ºC.
- Cuarzo: El cuarzo no presenta pérdida de peso en el TG.
En el ATD debería aparecer un pico endotérmico a 573 ºC debido a la transformación polimórfica del a-SiO2 a b-SiO2 (Hatakeyama y Liu, 2000: 273) aunque en nuestro caso dicho proceso
se produciría sobre 578 ºC al haber utilizado para el experimento una atmósfera de helio (Dawson y Wilburn, 1970: 483).
- Caolinita: Debería presentar un pico endotérmico en el
ATD a 560 ºC, temperatura a la que rompe sus enlaces y pierde
el agua de constitución (pérdida de peso en el TG) pasando a
formarse metacaolinita (Hatakeyama y Liu, 2000: 324).
- Hematita: La hematita no presenta pérdida de peso en el
TG. A 830 ºC se produce un pico endotérmico en el ATD por la
transformación polimórfica de a-Fe2O3 a γ-Fe2O3 (Hatakeyama y Liu, 2000: 273). En el caso de que estuviera presente
Goethita se produciría un pico endotérmico a 309 ºC al transformarse en Hematita, acompañado de pérdida de peso.
- Rutilo: Entre 20 y 1200 ºC el rutilo no presenta ningún
proceso térmico (Hatakeyama y Liu, 2000: 278).
264
- Silicatos cálcicos hidratados: Su descomposición produce
una pérdida de agua a 95-120 ºC y después presentan una pendiente de pérdida de peso gradual entre 375 y 650 ºC produciéndose entonces una caída brusca de la curva debido a la
descomposición del carbonato cálcico (Ellis, 2007: 137).
En cualquier caso las intensidades de los picos están en relación con la cantidad de estos compuestos en las muestras.
En el caso que nos ocupa, el ATD no nos permitirá diferenciar los procesos térmicos descritos anteriormente para el
cuarzo, la caolinita y la hematita que pueda existir en las muestras, debido a que se encuentran por debajo del límite de detección del equipo empleado, bien por una baja sensibilidad o por
la pequeña presencia de estos compuestos en el total de las
muestras analizadas.
La mayoría de las reacciones, tanto de cambios polimórficos como de pérdida de peso, que afectan a los componentes de
los materiales de construcción antiguos tienen lugar dentro del
rango de temperatura entre temperatura ambiente y 900 ºC. En
general, las pérdidas de peso que sufren las muestras son debidas a la pérdida de H2O y CO2 y se pueden agrupar en tres grandes apartados:
a/ Pérdida de agua higroscópica (humedad de la muestra):
<120 °C.
b/ Pérdida de agua hidráulica (agua enlazada en los compuestos): 120-600 ºC.
c/ Descarbonatación de las muestras (pérdida de CO2):
>600 °C.
Estos intervalos, como veremos más adelante, se pueden
considerar un tanto arbitrarios dado que los procesos, en la mayoría de las ocasiones, suceden a temperaturas no siempre coincidentes con las temperaturas de estos intervalos debido a las
variables empleadas en los análisis que pueden desplazar a mayores o menores temperaturas las pérdidas de peso (Mackenzie
y Mitchell, 1970: 101-122). Fruto de esta arbitrariedad y de la
necesidad de encuadrar los datos de pérdida de peso (en %) obtenidos en los termogramas para su interpretación es el que cada autor proponga la amplitud térmica de los intervalos que
mejor se adapta a sus muestras En nuestro caso seguiremos la
propuesta de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 786-787),
dado que nos permite comparar la muestra analizada con las
muestras analizadas por dichos autores y con las 4860 y 4864.
Su propuesta se basa en dividir el rango de temperatura estudiado (25-900 ºC) en 5 regiones, cada una de las cuales se relaciona con una causa de pérdida de peso de la muestra en
relación al rango de temperatura:
1) Tª < 120 ºC: En general en este intervalo de temperatura
se produce la pérdida de peso debida a la humedad.
2) 120 ºC < Tª < 200 ºC: Pérdida de peso asignada a agua
de hidratación.
3) 200 ºC < Tª < 400 ºC: Pérdida de peso asignada al agua
enlazada en compuestos hidráulicos.
4) 400 ºC < Tª < 600 ºC: Pérdida de peso asignada al agua
enlazada a otros compuestos hidráulicos.
5) Tª > 600 ºC: Pérdida de peso debida a la descomposición
de los carbonatos, es decir, por liberación de CO2.
El % de pérdida de peso que se produce a temperaturas superiores a 600ºC se asigna al CO2 que se emite en la descom-
[page-n-275]
posición térmica del carbonato cálcico a estas temperaturas según la siguiente reacción:
Δ
CaCO3 (s) —————————> CaO (s) + CO2↑(g) (1)
En el caso de un carbonato cálcico puro, el 44% de su peso se perdería como CO2. Esta relación nos permite calcular el
porcentaje de carbonato cálcico en la muestra inicial.
En la gráfica XVIII.5 se presenta el termograma correspondiente a la muestra analizada y en el recuadro inscrito su
curva de DTG siendo un termograma típico de la descomposición de un carbonato cálcico. La curva de DTG nos muestra dos
procesos bien diferenciados que se corresponden con pérdidas
de peso notables:
- En la zona anterior 120 ºC se produce un acusado proceso de pérdida de agua perteneciente a la humedad que presenta
la muestra, hay que recordar que ninguna de las muestras ha sido tratadas previamente para reducir su humedad, este proceso
podría estar relacionado con la intensidad del espectro ATR-IR
en la región comprendida entre los 2700 y 3800 cm-1.
- En la zona de temperaturas superiores a 600 ºC aparece la
curva típica de la descomposición del carbonato cálcico, con
una pérdida de peso también notable.
Entre ambas zonas se da un proceso continuo y gradual de
pérdida de peso no muy acusado.
El proceso de descarbonatación de la calcita (CaCO3) parece iniciarse sobre los 618 ºC alcanzando su punto de reactividad máxima a 736 ºC y finalizando sobre los 795 ºC, como se
puede observar en la curva de DTG. Esta temperatura de descomposición es inferior a la indicada en la bibliografía para la
calcita natural que ocupa una horquilla desde 860 ºC a 1010 ºC,
horquilla debida, en parte, a las variables seleccionadas para lle!
Gráfica XVIII.5. Curva de TG y perfil de DTG (en el recuadro) de la
muestra UE 1017.
Muestra
var a cabo los experimentos. Cuando el carbonato proviene de
la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su
temperatura de descomposición es inferior que la del carbonato
cálcico original del que proviene. Esto parece estar relacionado
con que tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales del
nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato de partida
(Webb y Krüger, 1970: 317). Además, la presencia de sales solubles o una matriz arcillosa también desplaza a temperaturas
inferiores el pico de descomposición de la calcita (Webb y Krüger, 1970: 305). Todo lo expuesto anteriormente parece indicarnos que el carbonato cálcico presente en la muestra UE 1017
proviene de la recarbonatación de un hidróxido cálcico.
En la tabla XVIII.6 se agrupan los datos suministrados por
el termograma de la muestra UE 1017 siguiendo el criterio de
Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 786-787), esquema
también utilizado en las muestras 4860 y 4864.
En esta muestra el porcentaje de pérdida de peso atribuido
a la descomposición del carbonato cálcico es del 22,50% lo que
equivale a un 51,14% de carbonato cálcico presente en la muestra. Otra dato, ya comentado, a destacar es el elevado porcentaje de humedad de la muestra: un 6,53% de su peso. Como en las
anteriores muestras la pérdida de peso en el rango de temperatura en la que se produce la pérdida de agua debida al yeso es
mínima, por último, entre los 200 y 600 ºC hay una pérdida de
peso del 3,22%, recordemos que parte de esta pérdida se atribuiría a la deshidroxilación de la caolinita y a una posible
presencia de compuestos hidráulicos sugerida por los datos obtenidos a partir de las técnicas anteriores pero que no hemos podido identificar. Otra posibilidad es que hubiera algo de
goethita que también contribuiría a la pérdida de peso al pasar
por un proceso de deshidroxilación (entre 250-400 ºC) para dar
hematita (Cornell y Schwertmann, 2006: 369-373).
La presencia de calcita recarbonatada podría sugerirnos
que estamos ante un mortero de cal antiguo y en esta tesitura podríamos, a partir de los datos de pérdida de peso suministrados
por el termograma clasificar la muestra según la propuesta de
clasificación de estos materiales realizada por Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 785-792):
- Temperatura de descomposición del carbonato cálcico baja con respecto a las del carbonato cálcico natural.
- Pérdida de peso superior a 1% de agua de humedad entre
50-120 ºC.
- Pérdida de peso entre un 3 y un 6% en el rango de temperatura 200-600 ºC.
- Porcentaje de pérdida de CO2 inferior al 30%.
Según los datos anteriores la muestra analizada podría encuadrarse dentro del grupo de morteros “Hot lime technology
mortars”.
En la gráfica XVIII.6 se comparan los termogramas de las
muestras UE 1017, 4860 y 4864 y en la tabla XVIII.7 los por-
Pérdida de peso por rango de temperatura (%)
<120
UE 1017
120-200
200-400
400-600
> 600
6.53
0.47
1.22
2.00
22.50
Tabla XVIII.6. Datos de pérdida de peso en tanto por ciento de la muestra UE 1017 aplicando el criterio de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou
(1995: 786-787).
265
[page-n-276]
!
Gráfica XVIII.6. Curvas de TG comparando las muestras UE 1017
y las muestras 4860y 4864 procedentes del yacimiento de La TorretaEl Monastil (Elda-Alicante).
centajes de pérdidas de peso por rango de temperatura de las
mismas muestras.
Lo primero que podemos observar es la gran diferencia que
existe entre la muestra UE 1017 y las otras dos en cuanto al porcentaje de humedad, dado que la muestra UE 1017 quintuplica
sus valores. En cuanto la pérdida de peso en la zona de 120-200
ºC los porcentajes son similares aunque con una similitud mayor
con la muestra 4860, similitud que se mantiene en la zona de
400-600 ºC. Entre 200 y 400 ºC la muestra UE 1017 presenta
una mayor pérdida de peso aunque la diferencia es bastante menor que en la zona del agua de humedad. Por último, el porcentaje de carbonato cálcico también es casi un 10% menor en la
muestra UE 1017 como podemos observar en la tabla XVIII.8.
En relación con el proceso de descarbonatación del carbonato cálcico (calcita) en las tres muestras analizadas y el rango
de temperatura en el que se produce dicho proceso queremos realizar algunas acotaciones, para ello utilizaremos un ampliación
de la curva de DTG de estas muestras (gráfica XVIII.7) en donde podemos apreciar tanto la temperatura inicial como la temperatura de inversión y la temperatura final del proceso.
Los datos comparados de las tres muestras obtenidos de esta ampliación se muestran en la tabla XVIII.9.
Como hemos comentado anteriormente las temperaturas
del proceso de descarbonatación de la calcita en la muestra UE
1017 se inicia a 618 ºC, teniendo el proceso su temperatura de
inflexión a 736 ºC y su final a 795 ºC, siendo el rango térmico
del proceso de 177 ºC. Por su parte en las muestras 4860 y 4864,
del yacimiento de La Torreta-El Monastil, la temperatura de ini-
Muestra
cio del mismo proceso se sitúa alrededor de los 610-623 ºC, con
una temperatura de inflexión en torno a los 751-755 ºC y una
temperatura final de 790-797 ºC, siendo la amplitud térmica del
proceso de unos 174-180 ºC, como vemos, todas las temperaturas son muy similares a las de la UE 1017.
Considerando que la muestra analizada se puede clasificar
como un mortero de cal, y utilizando los datos de su termograma anteriormente comentados, podemos clasificarla también
según su hidraulicidad siguiendo la propuesta formulada por
Moropoulou, Bakolas y Anagnostopoulou (2005: 295-300) y reflejada en la tabla XVIII.10.
Con arreglo a la tabla XVIII.10, para la muestra UE 1017
(utilizando los datos ofrecidos en la tabla XVIII.7) los parámetros se expresan en la tabla XVIII.11.
Comparando los resultados de nuestras muestras (tabla
XVIII.11) con la clasificación reflejada en la tabla XVIII.10, la
muestra UE 1017 podría incluirse en el apartado de mortero de
cal hidráulico (anteriormente lo habíamos clasificado como
“Hot lime technology mortar” que presenta propiedades hidráulicas). Como hemos venido realizando anteriormente podemos
comparar los datos de esta muestra con los de las muestras 4860
y 4864 de La Torreta-El Monastil (tabla XVIII.12).
A la vista de la tabla XVIII.11 parece que los datos de esta
muestra encajan mejor que los de las muestras 4860 y 4864 en
el apartado ya citado de mortero hidráulico.
Microscopía: Electrónica de Barrido (SEM-EDX) y Óptica
de Transmisión (MOT)
Frente a alguna polémica surgida en torno a qué técnica de
microscopía (electrónica de barrido u óptica de transmisión) debe ser usada para el estudio de materiales antiguos de construcción (Barnett, 1991a: 253-255; Kingery, 1991: 255-256; Barnett,
1991b: 256) o incluso la preponderancia de una técnica sobre
otra (estudio de las muestras mediante lámina delgada: Karkanas, 2007: 775-796) nosotros pensamos que, si es posible, lo ideal es conjugar los resultados de ambas técnicas, por ello hemos
reunido en un mismo apartado los datos suministrados por ambas técnicas puesto que son complementarios y juntos nos ofrecen una imagen más real de la composición de la muestra.
En la figura XVIII.2 podemos observar una imagen escaneada y ampliada de la muestra analizada UE 1017. Sus dimensiones reales son las siguientes:
-Anchura total de la muestra: 35 mm.
-Alturas: 15 mm en la zona de la figura XVIII.2b, 11 mm
en l zona de la figura XVIII.2c y 8 mm en la zona situada a la
derecha de la figura XVIII.2a.
Pérdida de peso por rango de temperatura (%)
<120
120-200
200-400
400-600
> 600
UE 1017
6.53
0.47
1.22
2.00
22.50
4860
1.33
0.51
0.81
2.10
26.42
4864
1.29
0.19
0.53
2.16
25.5
Tabla XVIII.7. Comparación de los datos de pérdida de peso en tanto por ciento de la muestra UE1017 con las 4860 y 4864 procedentes del
yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante).
266
[page-n-277]
%
% en peso de
Muestra rangoPérdida de peso en el
de temperatura >600ºC Carbonato Cálcico
UE 1017
22.50
51.14
4860
26.42
60.05
4864
25.51
57.98
Tabla XVIII.8. Comparación de las pérdidas de peso asignadas al
carbonato cálcico de la muestra UE 1017 con las muestras 4860
y 4864 procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil
(Elda-Alicante).
!
Gráfica XVIII.7. Ampliación de las curvas de DTG de las muestras
UE 1017, 4860 y 4864 en el rango de temperatura 500-900 ºC.
Muestra
Datos DTG ampliados (ºC)
Tª inicial
Tª inversión
Tª final
Rango
térmico
del proceso
UE 1017
618 ºC
736 ºC
795 ºC
177 ºC
4860
623ºC
751 ºC
797 ºC
174 ºC
4864
610 ºC
755 ºC
790 ºC
180 ºC
Tabla XVIII.9. Comparación entre la ampliación de los DTG de todas
las muestras en el rango de temperatura del proceso de
descarbonatación de la calcita.
Tipo de Mortero
Como podemos observar en la imagen escaneada de la
muestra UE 1017 que aparece en la figura XVIII.2a, dicha
muestra presenta un elevado grado de heterogeneidad que hace
que existan determinadas zonas que difieren claramente en su
composición del resto. Esta observación viene a apoyar las premisas con las que partíamos al inicio de los análisis: ante una
muestra heterogénea los resultados deben observarse con una
cierta prudencia, así podemos comprobar como la presencia de
carbón y cenizas en la muestra no ha sido detectada mediante
técnicas como el ATR-IR debido a que la porción de muestra
analizada se tomó por raspado de su superficie de la muestra y
no afectó a esta zona. Por tanto, los resultados de los análisis
descritos con anterioridad se corresponderían con la superficie
de color ocre-anaranjado veteada con zonas más blancas, excluyendo la zona localizada de carbones y cenizas.
En cuanto a la composición de la muestra y a la vista de la
figura XVIII.2a podemos constatar que las vetas de color marrón que surcaban la superficie de la muestra son elementos superficiales y ajenos, en principio, a la muestra, aunque aparezca
el mismo material en alguna zona interna lo hace siempre tapizando los bordes de huecos o vacíos existentes su interior
(fig. XVIII.2b).
En la figura XVIII.2c podemos apreciar la existencia de pequeños carbones y cenizas que abarcarían cerca de un 20% del
total de la superficie de la muestra. Su localización, ocupando
un borde y no en su interior rodeados por el material de color
ocre que forma la mayor parte de la muestra, implica que el carbón y las cenizas se depositaron sobre ella.
Como podemos observar en la figura XVIII.2a, la mayor
parte de la muestra está formada por una matriz uniforme de color ocre (que hipotéticamente podríamos identificar como Terra
Rossa, tipo de suelo presente en toda la zona norte de la provincia de Alicante (Mataix-Solera et al., 2008: 179). Dicha matriz presenta puntos más rojizos que podrían identificarse como
Caolinita, cuya presencia está avalada por los análisis de ATRIR, esta presencia es importante porque su existencia nos revela que esta zona de la muestra no sufrió temperaturas superiores
a 560 ºC, temperatura a la que la caolinita rompe sus enlaces y
pierde el agua de constitución convirtiéndose en metacaolinita
(Hatakeyama y Liu, 2000: 324).
Las zonas más claras de la muestra podrían atribuirse a zonas con material evolucionado procedente de cenizas. Estas zonas serían las responsables de la detección de calcita en los
Humedad (%) Agua hidráulica (%)
CO2 (%)
CO2/agua hidráulica (%)
Mortero de cal
<1
<3
>32
10a, 7-5-10b
Mortero de cal con portlandita
inalterada
>1
4-12
18-34
1.5-9
Morteros de cal hidráulicos
>1
3.5-6.5
24-34
4.5-9.5
4.5-5
5-14
12-20
<3
1-4
3.5-8.5
22-29, 10-19c
3-6
Morteros pozolánicos naturales
Morteros pozolánicos artificiales
a= agregados de origen calcáreo; b= agregados de origen silicoaluminico; c= cemento bizantino
Tabla XVIII.10. Clasificación de las características químicas de morteros históricos obtenidas a partir del análisis termogravimétrico.
267
[page-n-278]
Muestra
Humedad (%)
Agua hidráulica (%)
CO2 (%)
CO2/agua hidráulica (%)
UE 1017
6.53
3.22
22.50
6.99
Tabla XVIII.11. Relaciones de hidraulicidad de las muestras UE 2102, UE 2130 y UE1017.
Muestra
Humedad (%)
Agua hidráulica (%)
CO2 (%)
CO2/agua hidráulica (%)
UE 1017
6.53
3.22
22.50
6.99
4860
1.33
2.91
26.42
9.08
4864
1.29
2.68
25.51
9.48
Tabla XVIII.12. Comparación de la hidraulicidad de las muestra UE 1017 con las muestras 4860 y 4864 procedentes
del yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda).
Figura XVIII.2. 2a. Muestra UE 1017. Lámina delgada. Imagen escaneada y aumentada.
2b. Imagen ampliada de zona izquierda de la lámina delgada mostrando áreas con diferente composición.
2c. Imagen ampliada de la zona central de la lámina delgada mostrando una zona con carbones y cenizas.
268
[page-n-279]
análisis debido a su producción durante la combustión de biomasa (madera, matojos, paja, materia vegetal). Su presencia en
forma de vetas se debería a que las cenizas procedentes de la
combustión de biomasa son muy finas y, por tanto, fácilmente
dispersables por el viento, distribuyéndose por amplias zonas
por lo que no es fácil su identificación, sobre todo cuando están
mezcladas con otros minerales sedimentarios.
La composición química de estas cenizas presenta una amplia variación en función de la especie vegetal quemada (Sanderson y Hunter, 1981: 27-30; Misra, Ragland y Baker, 1993:
103-116), de la temperatura alcanzada (Etiégni y Campbell,
1991: 173-178; Misra, Ragland y Baker, 1993: 103-116), de la
atmósfera empleada (Humphreys y Hunt, 1979), etc. Pero, básicamente, se compone de residuos inorgánicos de los vegetales,
granos de cuarzo, carbones y carbonatos calcinados y agregados procedentes del suelo en donde se lleva a cabo el proceso
de combustión (Canti, 2003: 341).
Tres son los componentes inorgánicos principales iniciales
en la biomasa (Canti, 2003: 341-347):
- El oxalato cálcico (CaC2O4), que en ocasiones puede llegar a suponer hasta el 60% del peso seco en algunos líquenes o
incluso el 85% en los Cactus senilis (Canti, 2003: 343). En las
especies arbóreas este compuesto es bastante menos abundante
llegando en algunos casos al 15% del peso en seco.
- La sílice (SiO2, como opal) que aparece, sobretodo en la
madera de los árboles.
- El carbonato cálcico (CaCO3), presente en dos formas
principalmente: con sílice formando cistolitos (cystoliths) y como cristales de carbonato cálcico en el interior de la madera de
los árboles.
Al lado de estos componentes principales podemos encontrar en cantidades muy pequeñas minerales procedentes del suelo atrapados en las raíces de las plantas o incluso en el interior
de la madera.
Las cantidades y proporciones de estos minerales en cada
especie vegetal presentan una gran variación dependiendo de
qué tipo de planta se use como combustible. Los componentes
inorgánicos iniciales de la biomasa, durante su proceso de combustión, sufren una serie de transformaciones con el aumento de
la temperatura cuyo resultado se traduce en la composición química final de sus cenizas tras acabar dicho proceso así, por
ejemplo, en las cenizas de la combustión de paja los elementos
que predominan son la sílice, el potasio y el calcio, mientras
que en las cenizas de madera los elementos predominantes son
el calcio, la sílice, el aluminio, el potasio y el magnesio (Olanders y Steenari, 1995: 105-115).
Además, estas cenizas, sufrirán también otras transformaciones a partir del momento en que quedan depositadas en el
suelo, así pues, el resultado final de este proceso es una mezcla
de nuevos y antiguos compuestos minerales en la que sobresale
la presencia de carbonatos y de sílice.
Por otra parte, estos componentes, también sufren una serie
de transformaciones morfológicas que dependen tanto de la
temperatura alcanzada como del tiempo que dura la combustión, así, por ejemplo, las formas de los cristales de oxalato cálcico, aunque atraviesan una serie de fases (CaO y Ca(OH)2)
hasta convertirse finalmente en carbonato cálcico, no suelen sufrir grandes cambios y se pueden reconocer en las cenizas como
pseudomorfos de calcita presentando unas medidas de entre 5 y
20 micras (Canti, 2003: 355). También se han podido observar
alteraciones autigénicas de la calcita para formar compuestos
de fosfatos e, incluso algunos compuestos pueden formar escorias (slags) vítreas que a su vez se reconocen por formar vesículas de gas que ha quedado atrapado sin poder salir al exterior.
La mayor parte de la calcita presente en las cenizas frescas
de la combustión de biomasa procede del proceso de descomposición del oxalato cálcico (CaC2O4) durante dicha combustión (Dollimore, 1987: 331-367):
Oxalato cálcico (CaC2O4) + Calor (560 ºC) >>>Carbonato
cálcico (CaCO3) + Monóxido de carbono (CO).
Si la combustión llega a más de 750 ºC entonces se forma
el óxido de calcio:
Carbonato cálcico (CaCO3) + Calor (+750 ºC) >>>Óxido
de calcio (CaO) + Dióxido de carbono (CO2).
Este óxido de calcio mediante la humedad ambiental o el
agua de lluvia se convierte en hidróxido de calcio (cal viva):
Óxido de calcio (CaO) + H2O (humedad o lluvia) >>> Hidróxido de calcio (Ca(OH)2).
El hidróxido de calcio a su vez con el paso del tiempo toma dióxido de carbono de la atmósfera transformándose en carbonato cálcico decarbonatado:
Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) + Dióxido de carbono (CO2
atmosférico)>>> Carbonato cálcico (CaCO3)
El proceso anteriormente descrito, a partir de la formación del
óxido de calcio es el mismo que el seguido para la obtención de la
cal usada en los morteros y revocos (Boynton, 1980: 159-162).
Además de los compuestos descritos anteriormente, en la
composición de las cenizas frescas de la combustión de biomasa, es importante la presencia de los denominados “agregados silíceos” (siliceous aggegates): éstos son un componente menor de
las cenizas frescas (aproximadamente un 2% en peso y volumen)
y se componen fundamentalmente de minerales cristalinos de
grano fino embebidos en un matriz mineral amorfa rica en sílice, alúmina, hierro y potasio. Estos agregados también han sido
documentados en el interior de madera recién cortada de árboles,
identificándose cuarzo, feldespatos y óxidos de Fe-Ti (Schiegel
et al., 1994: 267-278; Schiegel et al., 1996: 764). Los agregados
silíceos no solamente están presentes en las cenizas de los hogares sino que a veces están se extienden a sedimentos cercanos a
estos hogares o incluso delinean sus bordes externos.
En la figura XVIII.3 podemos observar el resultado de la
presencia de los carbones y cenizas en la muestran. Claramente
se diferencian dos zonas con diferente textura. Sobre alguno de
los elementos que aparecen en la micrografía hemos realizado
análisis EDX que se recogen en la tabla XVIII.13.
En la mitad superior de la figura XVIII.3 se observa una
matriz uniforme de color más claro salpicada de manchas de un
color más oscuro y con sus bordes redondeados, apareciendo
269
[page-n-280]
Figura XVIII.3. Imagen SEM sobre lámina delgada, 70X, zona de contacto entre calcita recarbonatada (zona superior de la imagen) y zona de
cenizas (zona inferior de la imagen) separadas ambas por una línea de rotura que parte en dos la zona de cenizas, se aprecia también un área de
contacto entre ambas zonas (centro de la imagen). Puntos analizados: 1. Matriz de carbonato cálcico recarbonatado. 2. Cenizas. 3. Carbonato
cálcico recarbonatado. 4. Cuarzo. 5. Restos carbonizados con cenizas. 6. Matriz de agregados silíceos.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
MgO
Cl
O
Punto 1
35,87
4,84
6,29
51,96
0,92
-
-
0,12
Punto 2
60.93
3,46
9,55
38,04
1,58
-
-
-13,56
Punto 3
49,87
1,20
4,44
45,29
1,58
-
-
-2,37
Punto 4
33,22
0,51
91,92
7,39
0,89
-
-
-33,93
Punto 5
138,94
1,89
7,69
10,57
1,26
-
0,86
-61,12
Punto 6
34,97
15,74
18,72
25,06
11,29
0,24
-
-6,03
Tabla XVIII.13. Análisis mediante EDX de los puntos de la micrografía XVIII.3.
también algunos huecos, no se aprecian fisuras en esta zona, sobre ella se han realizado dos análisis EDX (números 1 y 6 de la
tabla XVIII.13). Según estos análisis podemos identificar a la
zona más clara con carbonato cálcico recarbonatado (análisis
nº 1, tabla XVIII.13) y a las manchas más oscuras como una
mezcla de agregados silíceos y carbonato cálcico recarbonatado
(análisis nº 6, tabla XVIII.13). Por tanto, las cenizas de esta zona se corresponden con una combustión que alcanzó una temperatura superior a 750 ºC necesaria para que el carbonato
cálcico formado en la descomposición del oxalato cálcico se
convierta en óxido cálcico e inicie su proceso de recarbonata-
270
ción, proceso que englobaría y afectaría a los agregados silíceos presentes en esta zona.
En contraposición con la matriz anterior, la zona inferior de
la imagen presenta una gran heterogeneidad con una serie de pequeños compuestos embebidos en una matriz formada por cenizas (análisis nº 2, tabla XVIII.13) mezcladas con carbonato
cálcico y en donde se aprecian porciones individualizadas de
cuarzo (análisis nº 4, tabla XVIII.13), carbones (análisis nº 5, tabla XVIII.13) o carbonato cálcico individualizado (análisis nº 3,
tabla XVIII.13). Esta zona presenta grandes líneas de rotura que
la dividen en dos mitades, a la vez que forma una especie de ba-
[page-n-281]
rrera con la zona de calcita recarbonatada. También aparecen
pequeñas líneas de rotura y algunos huecos lo que en general
da un aspecto menos compacto a esta zona. Los elementos presentes en esta zona parecen indicar que la combustión que los
originó superó los 560 ºC necesarios para formar carbonato cálcico pero no llegó a la temperatura necesaria para descomponer
este carbonato. Sus componentes son los típicos de las cenizas
de combustión de biomasa.
Entre ambas zonas se aprecia una pequeña área de contacto con una textura más homogénea.
En la figura XVIII.4 podemos ver una porción ampliada
(500X) de la zona de matriz con cenizas que hemos visto en la
figura XVIII.3. Se han realizado un total de 5 análisis EDX so-
bre otras tantas partes de la micrografía. Los resultados se muestran en la tabla XVIII.14.
Los resultados de los análisis de EDX nos identifican los siguientes componentes:
Punto 1: Agregados silíceos, presenta una composición similar a la de un feldespato potásico, su morfología es redondeada.
Punto 2: Óxido de titanio, posiblemente rutilo cuya presencia
había sido detectada mediante DRX. Punto 3: Agregado silíceo
con composición y forma similar al analizado en el punto 1 aunque de tamaño menor. Punto 4: Óxido de hierro posiblemente
hematita o más posiblemente magnetita dado que este óxido de
hierro es muy frecuente en la composición de las cenizas de bio-
Figura XVIII.4. Imagen SEM sobre lámina delgada, 500X, zona con matriz de cenizas. Puntos analizados: 1. Agregados silíceos. 2. Rutilo.
3. Agregados silíceos. 4. Hierro. 5. Cenizas.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
K2O
CaO
Fe2O3
TiO2
Na2O
MgO
Cl
O
Punto 1
12,50
15,85
54,94
14,90
5,36
1,08
-
-
-
-
-4,63
Punto 2
27,21
1,92
6,06
-
4,66
1,33
77,25
-
-
-
-18,43
Punto 3
17,06
15,56
55,36
14,43
5,63
1,04
-
-
-
-
-9,08
Punto 4
22,61
3,63
10,08
-
7,44
77,82
-
-
-
-
-21,58
Punto 5
104,22
4,95
12,35
0,29
19,73
4,08
-
0,53
0,38
0,41
-46,95
Tabla XVIII.14. Análisis mediante EDX de los puntos de la figura XVIII.4.
271
[page-n-282]
Figura XVIII.5. 5a. Imagen SEM recubierta de Au, 120X, vista general de carbonato cálcico recarbonatado. 5b. Imagen SEM recubierta de Au,
2500X, Cristales de carbonato cálcico recarbonatado.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
O
Au
Micrografía 3b
19,87
1,00
3,01
41,61
4,25
-2,20
32,47
Tabla XVIII.15. Análisis mediante EDX del carbonato recarbonatado de la figura XVIII.5b.
masa. Punto 5: Cenizas con presencia de carbonato cálcico y sílice procedente de la combustión de biomasa.
Una vez analizada en su conjunto la zona de la muestra UE
1017 pasamos a identificar individualmente algunos de los componentes presentes en la muestra. Así en las figura XVIII.5 podemos ver una visión general y en detalle de la presencia de
carbonato cálcico recarbonatado. Sobre los cristales de calcita
de la figura XVIII.5b se ha realizado un análisis EDX que se
muestra en la tabla XVIII.15, en la tabulación de los resultados
aparece el correspondiente a Au debido a que la muestra fue recubierta de oro para su realización.
El tamaño de los cristales de la calcita recarbonatada que se
observan en la figura XVIII.5b es de unas 5 micras estando en
consonancia con los tamaños de este tipo de cristales en la calcita recarbonatada procedente de la combustión de biomasa y su
morfología tiende a parecerse a la del oxalato cálcico compuesto del que proviene esta calcita.
En la figura XVIII.6 podemos observar dos tipos de carbonato cálcico de morfología diferente. El primero (fig. XVIII.6a)
es de origen geológico y presenta unas dimensiones muy superiores al carbonato de la figura XVIII.6b cuyo origen sería la
descomposición del oxalato cálcico. De cada una de las muestras se han realizado análisis EDX, analizándose también un
óxido de titanio (posible rutilo) en la figura XVIII.6b. Los resultados se muestran en la tabla XVIII.16.
En la figura XVIII.7a se muestra un trozo de cuarzo geológico con una morfología de líneas rectas y una arista que indica
una rotura, la imagen SEM se obtuvo mediante cubrición de la
muestra con Au por lo que este compuesto aparece en el análisis EDX que se le realizó a este elemento (tabla XVIII.17).
Los análisis realizados sobre los puntos marcados en la figura XVIII.7b (tabla XVIII.18) nos identifican a los siguientes
compuestos: Punto 1: Cuarzo. Punto 2: Carbonato cálcico re-
272
carbonatado. Punto 3: Agregados silíceos (composición similar
a un feldespato potásico).
En la figura XVIII.8 podemos observar una muestra de la
generación autigénica de minerales mediante disolución y reprecipitación de los minerales originarios en las condiciones
químicas: pH y ausencia o no de oxígeno del medio en el que se
encuentran (Karkanas et al., 2000: 915-929). En este caso se trata de un óxido de hierro que, por su forma rombohédrica sus dimensiones son: 1,2 micras de arista y 2,6 micras de altura),
creemos poder identificarlo con magnetita (Fe3O4), óxido de
hierro frecuente en las cenizas de combustión de biomasa a las
que confiere unas determinadas características magnéticas. Su
análisis EDX se muestra en la tabla XVIII.19.
En la figura XVIII.9a podemos observar un óxido de titanio
(posiblemente rutilo) y en la imagen de SEM sobre lámina delgada 7b se identifica al compuesto titanomagnetita ambos frecuentes
en las cenizas de combustión de biomasa. Sus correspondientes
análisis de EDX se muestran en la tabla XVIII.20.
La presencia de minerales de fosfato entre las cenizas de
los hogares prehistóricos es un hecho contrastado. Su formación se debe a procesos autigénicos a partir de la calcita procedente de la combustión de biomasa y fósforo presente también
a través de restos óseos, del propio suelo, de restos de actividades humanas o también como componentes de las mismas
cenizas de combustión (Holliday y Gartner, 2007: 301-333).
Las reacciones de formación se dan en cascada y a partir de
la calcita se forma la apatita, después la Dahllita o apatita
carbonatada y así sucesivamente hasta llegar a la Taranakita
(H6K3Al5(PO4)8. 8(H2O) (Weiner, Goldberg y Bar-Yosef: 2002,
1291, fig. 1). En la figura XVIII.10 podemos observar alguno
de los minerales de fosfato presentes en la muestra UE 1017 y
que se veían reflejados en la proporción alta de P2O5 (1,08%)
que aparecía en los resultados de los análisis mediante FRX.
[page-n-283]
Figura XVIII.6. 6a. Imagen SEM, 300X, carbonato cálcico de origen geológico. 6b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 700X, carbonato cálcico
originado por la combustión de biomasa. Puntos analizados: 1. Carbonato cálcico. 2. Rutilo.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
TiO2
O
Micrografía 4ª
16,96
3,36
7,77
42,88
1,90
0,02
1,08
-
26,04
Micrografía 4b
punto 1
50,50
1,51
4,56
47,26
1,00
-
-
-
-4,83
Micrografía 4b
punto 2
28,03
3,24
8,03
6,23
12,26
-
-
60,56
-18,35
Tabla XVIII.16. Análisis mediante EDX del carbonato cálcico de la figura XVIII.6a y de los puntos 1 y 2 de la figura XVIII. 6b.
Figura XVIII.7. 7a. Imagen SEM recubierta de Au, 500X, cuarzo. 7b. Imagen SEM, 1500X. Puntos de análisis: 1. Cuarzo. 2. Fitolito.
3. Agregado silíceo.
Análisis
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
CO2
Au
O
Cuarzo
0,63
55,68
1,60
1,90
17,52
39,03
-16,37
Tabla XVIII.17. Análisis mediante EDX del cuarzo de la figura XVIII.7a.
Análisis
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
CO2
O
Punto 1
2,86
78,11
7,01
2,46
-
-
-
9,57
Punto 2
4,01
7,19
41,59
2,82
-
0,80
24,00
19,53
Punto 3
16,33
51,64
8,44
3,14
12,02
-
1,82
6,60
Tabla XVIII.18. Análisis mediante EDX de los puntos de la figura XVIII. 7b.
273
[page-n-284]
Figura XVIII.8. 8a. Imagen SEM, 500X, óxido de hierro autigénico. 8b. Imagen SEM, 2500X, ampliación de la imagen anterior.
Análisis
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
O
Öxido de hierro
autigénico
7,18
12,59
13,85
64,19
0,51
0,91
0,76
Tabla XVIII.19. Análisis mediante EDX del óxido de hierro autigénico de la figura XVIII.8b.
Figura XVIII.9. 9a. Imagen SEM, 1500X, óxido de titanio (posible rutilo). 9b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 500X, Titanomagnetita.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
TiO2
MnO
O
Micrografía 9a
-
7,45
15,69
5,38
3,39
0,88
0,56
67,81
-
-1,16
Micrografía 9b
19,41
2,21
6,69
3,59
29,70
-
-
57,16
1,69
-20,47
Tabla XVIII.20. Análisis mediante EDX del óxido de Titanio de la figura XVIII. 9a y de la Titanomagnetita de la figura XVIII.9b.
Los resultados de sus análisis mediante EDX se muestran en las
tablas XVIII.21 y 22.
Por último, queremos presentar en la figura XVIII.11 el
proceso de formación de unas microesférulas (fig. XVIII.11b)
cuya composición mayoritaria: SiO2, Al2O3 y CaO (su análisis
EDX se muestra en la tabla XVIII.23) y su tamaño (unas 40 micras de diámetro) creemos que están también relacionados con
274
los agregados silíceos formados durante la combustión de la
biomasa pudiendo quizás clasificarlas como cenoesferas.
CONCLUSIONES
A partir del conjunto de resultados de los análisis llevados
a cabo sobre la muestra UE 1017-033 hemos constatado la pre-
[page-n-285]
Figura XVIII.10. Compuestos de fosfato: 8a. Imagen SEM, 800X, cristal de Apatita. 8b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 1000X, monacita.
Análisis
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
P2O5
MnO
MgO
O
Cristal de
Apatita
3,84
7,69
46,95
2,98
29,71
0,96
0,70
7,17
Tabla XVIII.21. Análisis mediante EDX del cristal de Apatita de la figura XVIII.10a.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
P2O5
F
La
Ce
Th
O
Monacita
37,62
0,74
3,00
4,01
1,49
11,65
4,97
6,93
12,24
0,58
16,71
Tabla XVIII.22. Análisis EDX de la Monacita de la figura XVIII.10b.
Figura XVIII.11. 11a. Imagen SEM, 1500X, microesférula de agregados silíceos. 11b. Imagen SEM, 400X proceso de formación de
microesférulas de agregados silíceos.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
O
Microesférula de la
micrografía 11a
8,75
15,86
30,29
14,55
8,24
1,70
1,29
19,32
Tabla XVIII.23. Análisis mediante EDX de la microesférula de la figura XVIII.11a.
275
[page-n-286]
sencia de carbonato cálcico (CaCO3) recarbonatado y sin recarbonatar de origen pirotecnológico y carbonato cálcico de origen
geológico.
El carbonato cálcico de origen pirotecnológico documentado en la muestra tiene el origen en un mismo proceso: la
combustión de biomasa. Cuando durante el proceso de combustión se alcanzan temperaturas cercanas a 560 ºC, el oxalato cálcico presente en la biomasa se transforma en carbonato
cálcico y este mismo compuesto si la temperatura supera los
750 ºC se transforma en óxido de calcio que al mezclarse con
la humedad ambiental o el agua de la lluvia reacciona y produce hidróxido cálcico (Ca(OH)2:cal viva) que en contacto
con el CO2 atmosférico forma otra vez carbonato cálcico, pero en este caso recarbonatado. Estos últimos procesos son los
mismos que se suceden en la producción de la cal utilizada en
los morteros y los revocos de ahí el problema que surge para
diferenciar el origen de ambos carbonatos cálcicos recarbonatados.
Hemos de señalar que en el proceso de recarbonatación del
óxido de calcio presente en las cenizas frescas de biomasa en
contacto con los agregados silíceos, generados también durante
la combustión de la biomasa, da lugar a silicatos cálcicos hidratados y en contacto con matrices arcillosas adecuadas puede
generar un cemento natural. Estas reacciones explicarían la
compactación y la dureza de la muestra UE 1017-033.
Una vez aclarado el origen del carbonato recarbonatado detectado en la muestra surge el problema de interpretar la intencionalidad o no de su presencia en la muestra analizada. Para
ello el primer paso es la identificación, propiamente dicha, de esta muestra con un fragmento constructivo, su consistencia (dureza) abogaría por esta identificación pero sus características
morfológicas: tamaño reducido, forma indefinida y ausencia de
improntas vegetales hace que perfectamente se pudiera confundir con un fragmento de suelo o incluso de un hogar compactado gracias a la acción de las reacciones citadas anteriormente.
La detección de caolinita en la muestra y la presencia de carbonato cálcico recarbonatado hace que tengamos dos temperaturas que nos aclararán un poco la cuestión anterior: por una parte
el óxido de calcio (precursor del carbonato cálcico recarbonatado) se genera a más de 750 ºC y por otra la caolinita se convierte
en metacaolin a 560 ºC, así pues, podemos descartar que la muestra formara parte de un hogar, por otra parte, la situación de los
carbones en un borde de la muestra aboga por una deposición sobre ella por lo que parece que podríamos estar ante una zona adyacente a un hogar o bien ante un posible amasado de material de
tipo arcilloso mezclado con carbones y cenizas.
En este punto, hemos de recordar que los análisis de las primeras utilizaciones de cal en elementos constructivos del territorio del norte de Israel muestran que la presencia de carbones
y cenizas eran comunes debido al método empleado para su ob-
276
tención y que la cantidad de cal presente en estas muestras giraba en torno a un 30% del peso de la muestra (Goren y Goldberg, 1991: 136).
Los métodos utilizados en esta zona de Israel para calcinar
la piedra caliza se basaban en hornos rudimentarios hechos en
agujeros en el suelo. Goren y Goren-Morris (2008: 779-798),
comprobaron experimentalmente que en un horno de este tipo,
con unas dimensiones de 2,5 m de diámetro y 75 cm de profundidad se podrían producir 250 kg de óxido de calcio por cada hornada. Al respecto hemos de señalar la presencia en
Benàmer de estructuras de combustión de planta circular, donde se pudieron realizar todo tipo de procesos culinarios o de
cocción, al igual que en una estructura de combustión abierta
hallada que en el yacimiento cercano de Mas d’Is (Penàguila,
Alicante). La estructura se documentó en el Sector 82, a unos
23 m al norte de la Casa 1 y estaba formada por una cubeta excavada en el suelo con unas dimensiones de 2,50 x 1,50 m, cuyas paredes internas estaban endurecidas por el fuego. En su
interior se hallaron una gran concentración de cantos, muchos
de ellos estallados por los efectos de la temperatura, carbones,
cenizas, barro cocido y materia orgánica. Sus excavadores le
asignan la finalidad de calentar bloques y cantos de piedra que
posteriormente pueden ser empleados para diversos usos culinarios o simplemente para proporcionar calor (Bernabeu et al.,
2003: 43). A estas finalidades se le podría añadir la posibilidad
de calcinar piedra caliza para usos constructivos si los habitantes del yacimiento tuvieran conocimiento de esta tecnología.
Si consideramos que la muestra es un fragmento constructivo, las cenizas y los carbones podrían provenir de la biomasa
utilizada en el método descrito anteriormente para fabricar cal
o bien estaríamos ante la posibilidad apuntada anteriormente de
que se utilizaran cenizas y pequeños carbones mezclados con arcillas para conferir cohesión y dureza a la mezcla. Las cenizas
y los restos de carbón generados en este tipo de estructuras de
combustión serían empleados como aglutinante de las arcillas
en los manteados de construcciones, en estructuras o en el simple mantenimiento de las mismas. Muy posiblemente, esta última posibilidad sea la que tenga más visos de ser real y por tanto
estaríamos ante un paso previo al conocimiento de la tecnología
de la cal.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer, al siguiente personal de los Servicios
Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, su ayuda y sus comentarios a la hora de realizar los análisis de la muestra: A. Amorós, J. Bautista, A. Jareño, V. López, E. Seva y M.D.
Landete.
[page-n-287]
XIX. ANÁLISIS INSTRUMENTAL DEL RECUBRIMIENTO
DE LAS PAREDES INTERNAS DE DOS ESTRUCTURAS NEGATIVAS
DE TIPO SILO DE LA OCUPACIÓN NEOLÍTICA POSTCARDIAL
DE BENÀMER
I. Martínez Mira, E. Vilaplana Ortego,
I. Such Basáñez y M.A. García del Cura
INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de excavación de las estructuras negativas de adscripción postcardial de la fase IV de Benàmer se detectó la existencia de una especie de revestimiento en algunas
de ellas. Éste se extendía claramente por sus paredes desde las
zonas más elevadas hasta casi la base. En principio, por su disposición parecía ser antrópico y no natural. Por tal motivo, junto a los directores de la excavación se decidió abordar su
estudio, del que aquí presentamos los resultados.
MUESTRAS
Muestra UE 2130
Su identificación en la excavación es la siguiente: CBE-07,
Sector 2, área 4, 2130. Apareció en la estructura negativa UE 2131
que es un fragmento de fosa de tendencia oval (fig. XIX.1b) con
unas dimensiones de 2,20 x 1,10 m y una profundidad conservada de 1,38 m. Dicha fosa presentaba un recubrimiento en su
pared (UE 2130). En el interior de la fosa se constataron un par
de rellenos. El primero de ellos (UE 2132) estaba compuesto de
tierra areno-limosa, compacta, de color gris, mezclada con travertino y gravas de río, y por debajo de ella apareció el relleno
UE 2154 formado por tierra marrón claro, de textura intermedia, sin piedras, con escaso material arqueológico y sólo algún
resto de malacofauna.
El fragmento de recubrimiento que identificamos como UE
2130 presenta una forma casi cuadrada (fig. XIX.2a y 2b), debido en parte al corte practicado para extraer las porciones que se
han utilizado para realizar los diferentes análisis. Sus dimensiones son de unos 5 cm de lado, apareciendo un saliente en uno de
de ellos de casi un centímetro. Su espesor normal es de unos 2,5
cm aunque debido a que la cara que denominaremos como externa no es muy compacta en algunos puntos se llega hasta los 3
cm de espesor. Su color es blanquecino, aunque este color sólo
se aprecia bien en la zona de corte realizado para los análisis (fig.
XIX.2c), toda la pieza presenta exteriormente un color blanquecino terroso por efecto de la tierra areno-limosa de color grisáceo que forma el primer relleno de la fosa y que está adherida a
su superficie. Su peso aproximado es de unos 67,38 g.
Como podemos ver en las figuras XIX.2a y 2b, la que denominamos como cara interna presenta una superficie prácticamente plana en contraste con la que denominamos como cara
externa que presenta vacíos y salientes en su estructura
(fig. XIX.2b), esta diferencia se puede comprobar en la figura
XIX.4 en donde se aprecia perfectamente una zona de estructura más compactada relacionada con la que denominamos cara
interna de la muestra frente a una zona menos compacta relacionada con la que denominamos zona externa de la misma
muestra. En la figura XIX.2c y 2d podemos apreciar con más
detalle esta diferencia de compactación en la estructura de la
muestra a través de un borde de la muestra y de un corte transversal realizado para separar las porciones utilizadas en los análisis. La capa más compacta tiene un espesor aproximado de
1 cm, mientras que la zona menos compactada alcanza unas dimensiones entre 1,5 y 2 cm presentando grandes huecos en su
estructura.
Muestra UE 2102
Su identificación en la excavación es CBE-07, sector 2,
área 4, UE 2102. Se trata de un fragmento del recubrimiento de
la pared de la estructura negativa 2121 (fig. XIX.3a, 3b y 3c)
que es una fosa de planta circular irregular con unas dimensio-
277
[page-n-288]
Figura XIX.1. a) Estructura negativa-Silo de almacenamiento Sector 2 área 4 UE 2121 y b) Estructura negativa-Silo de almacenamiento Sector
2 área 4 UE 2131.
Figura XIX.2. a) Cara interna de la muestra UE 2130, b) Cara externa de la muestra UE 2130, c) Detalle de las dos zonas de diferente
compactación de la muestra UE 2130 y d) Detalle de las dos zonas de diferente compactación de la muestra UE 2130 en un corte transversal de
la muestra.
278
[page-n-289]
!
!"#$%&'(#
!"#$%&'"#
Figura XIX.4. Muestra UE 2130. Su cara externa (E) sería la situada
a la derecha de la imagen, con una superficie más irregular y menos
compacta, y su cara interna (I) la situada a la izquierda, con una
superficie más plana y compacta.
Figura XIX.3. a) Cara interna de la muestra UE 2102, b) Perfil de la
muestra 2102 y c) Cara externa de la muestra 2102.
nes de 2,43 x 2,38 m y una profundidad conservada de 1,49 m
(fig. XIX.1a). En su interior había un primer relleno (UE 2101)
compuesto de tierra areno-limosa, compacta, de color grisáceo,
mezclada con abundante travertino y debajo un segundo relleno
(UE 2157) formado por tierra de coloración castaño-oscura, de
textura granulosa, homogénea, con restos del recubrimiento de
la pared fragmentada. Esta estructura fue cortada por otra de
cronología posterior (UE 2114).
Presenta unas dimensiones y una forma diferente a la UE
2130 aún cuando su morfología y coloración es idéntica. Su forma es triangular (fig. XIX.3a, b y c) con las siguientes dimensiones: 5,6 x 4,4 x 5,7 cm, presentando un espesor de unos 3,6
cm en su punto máximo. En cuanto al color presenta una tonalidad blanquecina en el interior de la pieza y exteriormente un
color blanco terroso por efecto de la tierra areno limosa, compacta, de color grisáceo que forma el primer relleno de la fosa
y que está adherida a su superficie al igual que en la muestra
UE 2130.
La pieza también presenta una cara interna lisa y estructura
compacta con una profundidad de alrededor de 1 cm y una cara
externa con huecos y salientes de unos 2,5 cm (fig. XIX.3b).
Su peso es de 47,18 g.
Nomenclatura en los análisis de las muestras UE 2130 y
UE 2102
Como hemos podido comprobar en la descripción de estas
dos muestras, ambas presentan dos capas diferenciadas por su
grado de compactación. A la hora de efectuar los análisis las hemos considerado como dos capas diferentes y, por tanto, las hemos identificado con una nomenclatura diferente a cada una de
ellas, utilizando la letra I (interna) para la zona más compacta y
la E (externa) (fig. XIX.4) para la zona menos compacta detrás
de la denominación de la unidad estratigráfica de la cual proceden. Por tanto existirán cuatro muestras:
- UE 2130I
- UE 2130E
- UE 2102I
- UE 2102E
279
[page-n-290]
TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Dada la situación de las muestras a analizar, recubriendo
las paredes internas de unas estructuras negativas identificadas
como silos, las consideramos como posibles materiales de construcción antiguos (revocos) y, por tanto, de entre las diferentes
propuestas de cómo abordar su estudio, combinando diferentes
técnicas, hemos elegido la de Middendorf, Hughes, Callebaut,
Baronio y Papayianni (2005: 761-779) para la caracterización
mineralógica de morteros históricos y que, previamente, utilizamos en el estudio de dos fragmentos constructivos procedentes del yacimiento neolítico de La Torreta-El Monastil (Elda,
Alicante) (Martínez y Vilaplana, 2010; Martínez, Vilaplana y
Jover, 2009: 111-133).
La toma de muestras se realizó, en todos los casos, mediante el raspado de una pequeña zona con un bisturí. Las muestras no fueron sometidas a ningún tratamiento previo como
pudiera ser un secado, sólo fueron molidas en un mortero de
ágata, tampoco se efectuó un tamizado para homogeneizar su tamaño, todo ello debido a que se contaba con una porción de
muestra muy pequeña.
Todos y cada uno de los análisis de las muestras fueron llevados a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación de la
Universidad de Alicante.
El análisis químico elemental, tanto cualitativo como cuantitativo, fue realizado mediante Fluorescencia de Rayos X
(FRX) en un equipo Phillips Magic Pro equipado con un tubo
de rodio y una ventana de berilio. Con un espectrómetro secuencial, el PW2400, que cuenta con un canal de medida gobernado por un goniómetro que cubre la totalidad del rango de
medida del instrumento: los elementos comprendidos entre el
flúor (F) y el uranio (U).
Para identificar los componentes mineralógicos de las
muestras mediante su cristalografía por difracción de rayos X
(DRX) se utilizó un equipo Bruker D8-Advance, equipado con
un generador de rayos X KRISTALLOFLEX K 760-80F, usando una radiación Cu Ka (λ = 1.54Å), con una energía de 40 kV
y 40 mA de corriente. Todos los experimentos de difracción de
Rayos X se realizaron en un rango de amplitud de 2 de 4 a 70
grados, con un paso angular de 0.025 grados y un tiempo de paso de 3 segundos. Los análisis se realizaron a una temperatura
ambiente de 25 ºC.
La espectroscopia infrarroja (ATR-IR) de ambas muestras
se realizó en un equipo Bruker IFS 66 con una resolución de 4
cm-1, con un divisor de haz de KBr y un detector DLaTGS, un
accesorio ATR Golden Gate con cristal de diamante permite la
obtención de espectros ATR (Reflectancia Total Atenuada) de
sólidos pulverulentos entre 4000 y 600 cm-1 sin ninguna otra
preparación que su molturación previa en un mortero de ágata.
Los análisis térmicos (TG-DTA) han sido realizados en un
equipo simultáneo de TG-DTA modelo TGA/SDTA851e/SF/1100
de Mettler Toledo, con una velocidad de calentamiento de
10 ºC/min desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC en una corriente de helio de 100 ml/min.
Los análisis de la morfología de la superficie de las muestras mediante microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX)
fueron obtenidos mediante un equipo Hitachi S-3000N equipado con un detector de electrones secundarios tipo centelleador-
280
fotomultiplicador con una resolución de 3,5 nm, un detector de
electrones retrodispersados tipo semiconductor con resolución
de 5 nm y un detector de rayos X (EDS) tipo XFlash 3001 de
Bruker capaz de detectar elementos químicos de número atómico comprendido entre los del carbono (C) y el uranio (U).
La energía del haz de electrones utilizada fue de 20 KeV.
Para el análisis mediante la técnica de lámina delgada, las
muestras fueron seccionadas con una cortadora Discoplan TS,
de Struers, mediante un disco de corte diamantado, posteriormente fueron consolidadas utilizando una resina epoxi de dos
componentes (Epofix Resin de Struers) y un sistema de impregnación a vacío Epovac también de la marca Struers. Una
vez consolidadas, las muestras se adhirieron a un portaobjetos
de vidrio mediante una resina epoxi de dos componentes Microtec, de Struers, a temperatura ambiente. Finalmente, una vez
pegadas las láminas se rebajaron hasta alcanzar un grosor de
30 mm mediante una aproximadora Discoplan TS con muela de
diamante y posteriormente se realizó su pulido manual con carburo de silicio de diferentes valores de grano (SiC grano 320,
600 y 1000). Las láminas delgadas se estudiaron empleando un
microscopio de luz polarizada Nikon OPTIPHOT 2 – POL.
Las imágenes se capturaron mediante una cámara (Color
View 12, Soft Imaging System) acoplada al microscopio, con el
software de tratamiento de imagen AnalySIS 3.2 (Soft Imaging
System GmbH).
Por último, la espectroscopía Raman se realizó mediante un
espectrómetro Bruker IFS66, usando un láser Nd/YAG a 1064 nm,
con 2000 espectros escaneados en un rango de 50-3800 cm-1 y
una resolución de 4 cm-1. La energía del láser fue de 20 mW para minimizar la posible degradación biológica de la muestra.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Fluorescencia de rayos X
Con esta técnica podemos contar con un primer análisis
químico elemental de las muestras lo que nos permitirá extraer
las primeras conclusiones a la vez que acotar la interpretación
de los análisis posteriores realizados con otras técnicas.
En las tablas XIX.1 y 2 se reflejan los datos obtenidos con
esta técnica. En la tabla XIX.1 se presentan los resultados expresados en porcentaje (%) en peso de los elementos presentes
en las muestras analizadas, dichos elementos para poder extraer
algunas conclusiones se transforman en sus respectivos óxidos
cuyos datos se incluyen en la tabla XIX.2.
Hemos agrupado los datos por unidad estratigráfica (UE)
con el fin de facilitar su comparación. Así en las dos primeras
columnas aparecen los datos de la UE 2102, en las dos siguientes columnas aparecen los correspondientes a la UE 2130.
A la vista de los resultados obtenidos y basándonos en los
porcentajes de los cuatro óxidos mayoritarios (CaO, SiO2,
Al2O3 y Fe2O3), podemos observar que todas las muestras presentan una composición muy similar, aunque con ligeras diferencias en los porcentajes de cada óxido, al respecto cabría
destacar la similitud en la composición (teniendo en cuenta el
error de la técnica) de las muestras UE 2102I y UE 2130E.
[page-n-291]
Elementos UE 2102E
UE 2102I
UE 2130E
UE 2130I
Óxidos
UE 2102E
UE 2102I
UE 2130E
UE 2130I
Ca
63.00
60.70
61.30
57.20
CaO
88.44
84.89
85.75
79.99
O
30.70
31.30
31.30
32.30
SiO2
6.14
8.22
8.06
10.76
Si
2.87
3.84
3.77
5.03
Al2O3
2.25
2.79
2.82
4.14
Al
1.19
1.48
1.49
2.19
Fe2O3
1.06
1.50
0.94
1.24
Fe
0.74
1.05
0.66
0.87
MgO
0.89
1.16
1.18
1.32
Mg
0.54
0.70
0.71
0.80
K2O
0.29
0.40
0.40
0.52
K
0.24
0.33
0.33
0.43
P2O5
0.28
0.29
0.31
0.33
P
0.12
0.13
0.14
0.14
Cl
0.12
0.05
-
0.17
Cl
0.12
0.04
-
0.17
SO3
0.27
0.27
0.26
0.29
S
0.11
0.11
0.10
0.12
TiO2
0.16
0.25
0.17
1.09
Ti
0.09
0.15
0.10
0.65
SrO
0.09
0.11
0.11
0.12
Sr
0.08
0.09
0.10
0.10
ZrO2
0.02
0.02
-
0.02
Zr
0.01
0.01
-
0.002
BaO
-
0.06
-
-
Ba
-
0.05
-
-
Br
-
0.01
-
0.01
Br
-
0.007
-
0.007
Mn
-
-
-
-
Zn
-
-
-
-
Rb
-
-
-
-
Y
-
-
-
-
Tabla XIX.1. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X expresados en porcentaje (%) en peso de los elementos presentes en las
muestras analizadas.
En todas las muestras analizadas el componente mayoritario, con gran diferencia sobre los demás, es el CaO, con valores
comprendidos ente el 80 y el 88% en peso normalizado de cada
muestra. Este alto contenido en CaO parece indicar, basándonos
en nuestra experiencia previa que las muestras están esencialmente constituidas por CaCO3. El siguiente componente en cantidad, aunque en una proporción muy inferior es el SiO2, con
valores que varían entre un 6 y un 11% en peso, seguido por los
óxidos de Al2O3 (2-4%) y ya con valores más bajos (cercanos al
1%) aparecen los óxidos Fe2O3 y MgO. Con valores inferiores
al 0.50% en peso (y por tanto dentro del límite de error de la técnica) aparecen otros óxidos. Es de destacar que los valores de
SO3, posible indicador de la presencia de yeso u otros tipos de
sulfatos en las muestras, no alcanzan el 0.3%. La presencia de
MgO, con valores porcentuales cercanos al 1% nos puede sugerir la presencia de pequeñas cantidades de dolomita y, al mismo
tiempo, estos mismos valores hacen que descartemos, en principio, la presencia en cantidades apreciables de mica, feldespato potásico, esmectitas o incluso illita (sus valores suelen oscilar
entre un 2.0 y 4.5%). Las afirmaciones anteriores se verían apoyadas por el bajo contenido en K2O de las muestras (las illitas
por ejemplo tienen entre un 6.1 y un 6.9% (Singer y Singer,
1971: 38, tabla 2). Su color blanquecino estaría en relación con
la baja tasa de Fe2O3 que oscila entre el 0.94 y el 1.50%, dado
que es a partir de un contenido superior al 5% cuando el color
se tornaría rojizo.
Tabla XIX.2. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X expresados en % peso de los elementos presentes en las muestras
analizadas expresados como óxidos.
Relación
UE 2102E
UE 2102I
UE 2130E
UE 2130I
SiO2/Al2O3
2.73
2.95
2.86
2.60
SiO2/R2O3
1.85
1.92
2.14
2.00
Tabla XIX.3. Valores de relación SiO2/ Al2O3 y SiO2/R2O3 en las
muestras analizadas.
Podemos constatar también que en las partes externas de
las muestras aparece un porcentaje de CaO superior al de las
partes internas y que, por el contrario, éstas presentan unos valores superiores de SiO2.
Valores altos de las relaciones SiO2/ Al2O3 y SiO2/M2O3,
en materiales de construcción antiguos, (siendo R2O3 la suma
de todos los óxidos con esta fórmula presentes en la muestra, a
efectos prácticos sólo utilizaremos los valores del Al2O3 y los
Fe2O3) nos estarían indicando la presencia de sílice libre, illita,
montmorillonita o esmectita (Mas Pérez, 1985: 116); sin embargo estas relaciones presentan unos valores bajos y muy similares entre sí.
La suma de los porcentajes del CaO, la del SiO2 y la del
Al2O3 (tabla XIX.3) en estas muestras nos da las siguientes cifras:
- UE-2102E:
- UE-2102I:
- UE-2130E:
- UE-2130I:
96.83%
95.90%
96.63%
94.89%
A tenor de los datos anteriores nos inclinamos a pensar que
nos encontramos ante unas muestras compuestas principalmente por carbonato cálcico bastante puro, con las típicas impurezas que suelen acompañarle (Boynton, 1966: 17-18 y 154-157),
y posiblemente con pequeñas cantidades de cuarzo y, en menor
cantidad, de arcillas.
281
[page-n-292]
A la vista de los datos de FRX podríamos aventurar que el
tipo de arcilla presente en las muestras es caolinita ya que, este
tipo de arcilla contiene un porcentaje de CaO muy bajo entre el
0,03 y el 1,5% y cumpliría además con los porcentajes bajos de
Fe2O3 que oscilan entre 0,3 y un 2%, MgO entre 0 y 1%, K2O
entre 0 y 1,2% o incluso el TiO2 entre 0 y el 1,4% (todos los datos extraídos de Singer y Singer, 1971: 38, tabla 2). La relación
SiO2/Al2O3 en la caolinita está en torno al 1,17 teórico, aunque
autores como Sudo y Shimoda dan valores entre 1,90 y 2,03 para caolines analizados de Japón (Sudo y Shimoda, 1978: 202),
mientras que en las muestras aquí presentadas es cercana a 2,78
lo que indicaría que contienen más sílice que la que estaría presente únicamente en la caolinita, algo que trataremos de confirmar mediante otras técnicas así como la posible presencia de
caolinita.
!
Gráfica XIX.1. Difractograma de las muestras UE 2102E, UE 2102I,
UE 2130E y UE 2130I.
Difracción de rayos X
La Difracción de Rayos X es una técnica instrumental no
destructiva, cuya aplicación fundamental es la identificación de
la composición mineralógica de una muestra. Los análisis de las
muestras mediante esta técnica nos informan de las fases cristalinas que se encuentran presentes en ellas, aunque no nos proporcionarán información acerca de aquellas fases de naturaleza
amorfa. En nuestro caso los resultados de DRX, han sido analizados siempre desde un punto de vista cualitativo, hemos de
resaltar, con respecto a los resultados obtenidos, que la identificación de las sustancias cristalinas, se hace difícil cuando éstas
se encuentran en porcentajes inferiores al 5% en peso, por otra
parte y debido a la escasez de muestra y que las mismas fueron
utilizadas para realizar diferentes análisis, éstas no fueron tratadas al objeto de detectar la presencia de arcillas dado que estos
tratamientos eliminan los carbonatos, sílice, yesos, materia orgánica, etc. (Moore y Reynolds, 1997: 204-226).
En la gráfica XIX.1 se presentan los difractogramas de las
muestras UE 2102 cara interna y cara externa y UE 2130 cara
externa y cara interna.
En la tabla XIX.4 podemos observar la asignación de los picos detectados a la estructura más probable en los cuatro difractogramas. Las asignaciones de picos se han realizado
mediante el programa informático DIFRACPLUS que cuenta
con la base de datos JCPDS. Para la Calcita se ha utilizado la ficha 05-0586, para el Cuarzo la 11-0252, la 79-1913 y la 331161, para la Dolomita la 36-0426, para el silicato cálcico
hidratado 03-0669 y por último para la Stishovita la 81-1666.
Del análisis de los resultados obtenidos, lo primero que resalta es la semejanza de los cuatro difractogramas y la presencia mayoritaria de calcita y cuarzo. Como notas a destacar
tenemos la existencia de diferentes tipos de SiO2 en algunas
muestras, lo que nos podría indicar una procedencia diferente:
para la muestra UE 2102E tenemos cuarzo 33-1161 y SiO2 110252, este último sólo se identifica en esta muestra. Por su parte en la UE 2102I identificamos el cuarzo 33-1161 pero
también el cuarzo 79-1913 que sólo parece estar presente en esta muestra. En las dos muestras restantes sólo hemos identificado el cuarzo 33-1161 que está presente en todas ellas. En las
cuatro muestras aparece un pico alrededor de 2q: 30,57230,639 que presenta un problema de identificación: por una par-
282
te se podría identificar como stishovita que es un polimorfo de
SiO2 que presenta una estructura similar al rutilo (TiO2). Esta
asignación es problemática puesto que la stishovita es un mineral que aparece en zonas de impactos de meteoritos o en rocas
que han estado sometidas a grandes presiones, no siendo muy
abundante en la naturaleza (Chao et al., 1962: 419-421). Una
posible alternativa es identificarlo con el silicato cálcico hidratado (Ca3SiO5.2H2O) que aparece a 2q: 30.618 (d: 2.91756),
con otros posibles picos que coinciden como por ejemplo a 2 :
26,666 con cuarzo, 31,514 con Calcita o 43,299 con calcita. La
existencia de este compuesto parece más probable que la de la
Stishovita aunque la asignación de estos picos sigue siendo muy
problemática y preferimos dejarlos sin asignar.
En la muestra UE 2130E, que según el análisis de FRX tiene un 1,18% de MgO, aparece identificado un pico de la dolomita (2q: 30,976), sin embargo esta identificación no se repite en la
UE 2130I que tiene un 1,32% del mismo óxido. Dados los niveles cercanos al 1% de MgO en todas las muestras es probable que
todas puedan contener una pequeña cantidad de dolomita.
Como resumen de los resultados del análisis de estas muestras podemos decir que todas ellas tienen una composición semejante, en donde la calcita es el compuesto mayoritario, como
lo demuestra la intensidad y cantidad de sus picos. Que hay una
presencia menor de cuarzo en todas las muestras y que todas
ellas pueden tener una cantidad muy minoritaria de dolomita.
Espectrocopía infrarroja
Como en el caso anterior agruparemos en una sola figura
(gráfica XIX.2) los espectros de ATR-IR obtenidos en el rango
de medida de 600 a 4000 cm-1 de todas las muestras.
Como podemos observar en la gráfica XIX.2, los espectros
de las cuatro muestras son prácticamente idénticos, solamente
apreciamos unas ligeras variaciones en la intensidad relativa de
algunas bandas. La posición de las bandas de los cuatro espectros, así como su asignación se muestran en la tabla XIX.5. Debido a la complejidad de algunas bandas se ha empleado un
algoritmo de segunda derivada para la identificación de pequeños hombros inmersos en bandas mayores y que no se pueden
[page-n-293]
d(Å)
Estructura probable
3.83666
Calcita (05-0586)
3.39073
SiO2 (11-0252)
26.599
3.34857
Cuarzo (33-1161)
26.666
3.34027
Cuarzo (33-1161)
3.18266
Cuarzo (79-1913)
3.02608
Calcita (05-0586)
2.92185
Stishovita
(SiO2) (81-1666)-Silicato cálcico hidratado
(03-0669)??
2.91558
Stishovita
(SiO2) (81-1666)-Silicato cálcico hidratado
(03-0669)??
2.88465
Dolomita (36-0426)
UE 2102E 2q UE 2102I 2q UE 2130E 2q UE 2130I 2q
23.164
23.164
23.164
23.164
26.262
26.666
26.666
26.666
28.013
29.494
29.494
30.572
29.494
29.494
30.572
30.639
30.639
30.976
31.514
31.514
31.514
31.514
2.83656
Calcita (05-0586)
36.093
36.093
36.093
36.093
2.48651
Calcita (05-0586)
39.528
39.528
39.528
39.528
2.27802
Calcita (05-0586)
43.231
43.231
43.231
2.09106
Calcita (05-0586)
2.08796
Calcita (05-0586)
1.92132
Calcita (05-0586)
43.299
47.204
47.204
47.204
47.272
47.272
47.272
1.92132
Calcita (05-0586)
47.608
47.608
47.608
47.608
1.90852
Calcita (05-0586)
48.551
48.551
48.551
48.551
1.87364
Calcita (05-0586)
1.81929
Cuarzo (33-1161)
1.67156
Cuarzo (33-1161)
50.100
54.881
56.699
56.699
56.699
56.699
1.62220
Calcita (05-0586)
57.507
57.507
57.507
57.507
1.60131
Calcita (05-0586)
60.739
60.739
60.739
1.52361
Calcita (05-0586)
1.52208
Calcita (05-0586)
1.50711
Calcita (05-0586)
1.50553
Calcita (05-0586)
1.47084
Calcita (05-0586)
1.46944
Calcita (05-0586)
1.43799
Calcita (05-0586)
1.43666
Calcita (05-0586)
64.982
1.43401
Calcita (05-0586)
65.722
1.41963
Calcita (05-0586)
1.41834
Calcita (05-0586)
1.41706
Cuarzo (33-1161)
1.41449
Cuarzo (33-1161)
1.35382
Calcita (05-0586)
60.807
61.480
61.480
61.480
61.547
63.163
63.231
63.231
63.231
64.780
64.780
64.847
64.982
64.780
64.847
64.982
65.722
65.722
65.790
65.857
65.992
69.359
69.359
Tabla XIX.4. Identificación de los ángulos (2q) que aparecen en los difractogramas de las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I.
283
[page-n-294]
Gráfica XIX.2. Espectros ATR-IR de las muestras UE 2102E, UE
2102I, las muestras y UE 2130I.
Figura 2: Espectros ATR-IR de UE 2130E UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE
2130I.
apreciar bien en las gráficas presentadas. En dicha tabla no aparecen los valores comprendidos entre 1850 y 2400 cm-1 puesto
que se corresponden con una zona de ruido debida al cristal de
diamante del accesorio Golden Gate utilizado para la medición.
Las bandas de la tabla XIX.5 que aparecen a 712, 872,
1406, 2510, 2874 y 2987 cm-1 pueden ser asignadas a la calcita
(Gunasekaran y Anbalagan, 2008: 1246-1251; Gunasekaran y
Anbalagan, 2007b: 656-664; Socrates, 2000: 277). Hemos de
indicar que hay bastante concordancia en los diferentes autores
sobre los valores asignados en la calcita a u4: 712 y u2: 876 sin
embargo el valor de 3 tienen una cierta variación según los autores que citemos, por ejemplo White (1974: 239) le asigna un
valor de 1435 cm-1 y, por su parte, Van der Marel y Beutelspracher (1976: 241) le asignan un valor de 1422 cm-1. En nuestro
caso 3 aparece a 1406 cm-1 lo que según algunos autores podría
estar relacionado con la presencia de calcita recarbonatada
(Shoval, Yofe y Nathan, 2003: 886-887).
En referencia a la posibilidad de que estuviera presente en
la composición del carbonato cálcico una parte de aragonito,
otra forma cristalina del CaCO3, éste puede presentar bandas a
los siguientes números de onda según la bibliografía: 699, 712,
870, 875, 1085 y 1490 cm-1 (Donner y Lynn, 1995: 282). Pero
aunque las bandas situadas a 712 y 872 cm-1 aparecen, la ausencia de bandas a 699 y 875 cm-1 nos indican que el aragonito no se encuentra presenta en estas muestras o al menos en una
cantidad apreciable.
Hemos visto en los análisis de DRX como la muestra UE
2130E mostraba un pico que hemos asignado a la dolomita,
pues bien en la bibliografía consultada (Gunasekaran y Anbalagan, 2007a: 847) se asignan las siguientes bandas a la dolomita
natural: 726, 881, 1446, 1881 y 2525 cm-1. En principio ninguna de ellas aparece en los espectros de las muestras por lo que
no podemos asegurar su existencia en base a esta técnica, bien
porque no exista o porque esté por debajo del límite de detección de esta técnica (alrededor del 1%).
En cuanto a la presencia de cuarzo, éste se distingue de
otros polimorfos de sílice por:
- Un doblete a 395 y 370 cm-1, que queda fuera del rango
de análisis del detector utilizado.
284
- Una banda característica a 692 cm-1 que no se observa en
los espectros de estas muestras debido a la presencia minoritaria de cuarzo en las mismas y a su baja intensidad en comparación con los demás picos del cuarzo.
- Un doblete que aparece a 798 y 780 cm-1, y que ha sido
utilizado para su identificación y su cuantificación (Drees, Wilding, Smeck y Senkayi, 1995: 939), sirviendo también para diferenciar las formas cristalinas del cuarzo de las formas
amorfas que presentarían un único pico en lugar de un doblete
(Shillito, Almond, Nicholson, Pantos y Matthews, 2009: 135).
En los espectros presentados en la gráfica XIX.2 este doblete se
observa claramente a 779-799 cm-1.
Las bandas situadas a 912, 1006, 1033, 1115, 3624 y 3698
cm-1 las asignamos a caolinita (Madejova y Komadel, 2001:
416; Socrates, 2000: 278) un aluminosilicato que es de los minerales arcillosos más ampliamente distribuidos por la corteza
terrestre (Dixon, 1989: 467-525; Murray, 2007). La presencia
de caolinita en estas muestras podría rastrearse en los datos de
FRX a partir de la relación SiO2/Al2O3 como hemos visto anteriormente en el apartado correspondiente al análisis realizado
mediante esta técnica.
La posible existencia de silicatos cálcicos hidratados (C-SH) en las muestras, una posibilidad que podría barajarse a tenor
de lo expuesto cuando comentábamos los difractogramas de las
mismas, no ha podido confirmarse mediante esta técnica ya que
las bandas que puedan asignarse a este tipo de fases, tanto del
tipo I como del tipo II, (Yu et al., 1999: 742-748; Henning,
1974: 445-463) en parte se corresponden con las vibraciones de
enlaces Si-O de otros silicatos y, dado que se trata de compuestos minoritarios, sus picos pueden estar englobados en bandas
anchas de otros compuestos de silicio que se encuentren en mayor proporción en estas muestras.
Así pues, las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y
UE 2130I, según los datos de los espectros de ATR-IR, estarían
compuestas de calcita, cuarzo y caolínita.
Análisis térmico
El Análisis Térmico realizado (TG-ATD) nos permite obtener diversas informaciones sobre el comportamiento de las
muestras sometidas a un aumento lineal de la temperatura. De
cada muestra obtendremos:
- La curva de TG (termogravimetría), que nos indica la variación de masa que sufre la muestra durante el tratamiento.
A partir de esta curva podemos obtener mediante una operación
matemática la curva de DTG (Derivada de la curva TG), que
nos permite apreciar de forma visual los distintos procesos que
pueden no observarse a simple vista en la curva de TG.
- La curva de ATD (Análisis Térmico Diferencial) que nos
da información sobre la energía de los procesos que tienen lugar durante el tratamiento térmico.
Según los compuestos identificados mediante las técnicas
anteriores en los termogramas se deberían poder observar los siguientes procesos:
- Calcita: En el TG se debería observar una pérdida de peso
debida a la descomposición del CaCO3 en CaO y CO2 acompañada de un intenso pico endotérmico en el ATD. Los intervalos
de temperatura de este proceso para una calcita natural estarían
[page-n-295]
UE 2102E
(cm-1)
UE 2102I
(cm-1)
UE 2130E
(cm-1)
UE 2130I
(cm-1)
Tipo de banda (tipo,
anchura, intensidad)
Asignación
712
712
712
712
Banda, estrecha, media
u4-Symmetric CO3 deformation
778-799
778-801
779-799
779-801
Doblete, estrecho,
débil
Si-O Symmetrical stretching vibration u1
871
872
871
871
Banda, estrecha, media
u2-Asymmetric CO3 deformation
913
912
913
912
Hombro
OH Deformation of inner hydroxyl groups
1008
1008
1007
1006
Hombro
In plane Si-O stretching
1034
1035
1034
1033
Banda ancha media
1086
1085
1086
Hombro
In plane Si-O stretching
Si-O Asymmetrical stretching vibration u3
Hombro
Si-O Stretching (longitudinal mode)
1115
1164
1165
1165
1165
Hombro
Si-O Asymmetrical stretching vibration u3
1405
1407
1406
1405
Banda ancha intensa
u3-Asymmetric CO3 stretching
1639
1639
1639
1639
Banda ancha débil
OH deformation of water
1797
1796
1797
1797
Banda estrecha, débil
Calcita, u1+ u4
2510-2524
2510-2524
2509-2524
2509-2524
Doblete débil
Calcita, 2u2+ u2
2879
2871
2874
2874
Banda ancha débil
Calcita, 2u3
2989
2986
Banda ancha débil
Calcita, sobretono
Stretching of OH in water
2987
3400
3400
3400
3400
Banda muy ancha,
media
3624
3619
3624
3618
Banda ancha, media
OH stretching of inner hydroxyl groups
3698
3700
3695
3695
Hombro
OH stretching of inner-surface hydroxyl
groups
Tabla XIX.5. Bandas de IR detectadas en las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I.
entorno a 625 ºC, para el inicio del proceso, 890 ºC para su final
y una temperatura de inversión alrededor de 840 ºC (Cuthbert y
Rowland, 1947: 112). Sin embargo, estas temperaturas varían según las diferentes condiciones de análisis empleadas: velocidad
de calentamiento, peso de la muestra, tamaño de partícula de la
muestra, atmósfera empleada, etc. (Wendlant, 1986: 12; Bish y
Duffy, 1990: 116-118), así Smykatz-Kloss (1974: 44) sitúa la
temperatura de inversión en 898 ºC y Hatakeyama y Liu (2000:
296) lo sitúan a 960 ºC. Si la calcita proviene de la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su temperatura de
descomposición será inferior que la del carbonato cálcico original de partida. Esta variación parece estar relacionada con que
tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales del nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato de partida (Webb y
Krüger, 1970: 317). Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995:
781) sitúan la temperatura de inversión para un CaCO3 recarbonatado alrededor de los 750 ºC.
- Cuarzo: El cuarzo no presenta pérdida de peso en el TG.
En el ATD debería aparecer un pico endotérmico a 573 ºC debido a la transformación polimórfica del a-SiO2 a b-SiO2 (Hatakeyama y Liu, 2000: 273) aunque en nuestro caso dicho proceso
se produciría sobre 578 ºC al haber utilizado para el experimento una atmósfera de helio (Dawson y Wilburn, 1970: 483).
- Caolinita: Debería presentar un pico endotérmico en el
ATD a 560 ºC, temperatura a la que rompe sus enlaces y pierde
el agua de constitución (pérdida de peso en el TG) pasando a
formarse metacaolinita (Hatakeyama y Liu, 2000: 324).
En cualquier caso las intensidades de los picos están directamente relacionadas con la cantidad de estos compuestos en las
muestras. En el caso que nos ocupa, el ATD no nos permitirá diferenciar los procesos térmicos descritos anteriormente para el
cuarzo y la caolinita que puedan existir en las muestras, debido a
que se encuentran por debajo del límite de detección del equipo
empleado, bien por una baja sensibilidad o por la pequeña presencia de estos compuestos en el total de las muestras analizadas.
Como ya hemos hecho anteriormente presentamos (gráfica
XIX.3) los termogramas de las cuatro muestras en una misma
representación con el fin de poder compararlas entre sí, mostrando en el recuadro inscrito en la gráfica los perfiles de DTG
de las mismas muestras.
Como en los casos anteriores, nos llama la atención la
similitud de los termogramas de las cuatro muestras que prácticamente tienen sus curvas de pérdida de peso (TG) superpuestas lo que está en consonancia con los resultados de las técnicas
previamente comentadas.
Las curvas TG-DTG son típicas de la descomposición de
un carbonato cálcico, con una pequeña pérdida de peso inicial,
debido a la humedad de las muestras, seguida de un proceso
gradual y continuo de pérdida leve de peso hasta llegar a la temperatura de descomposición del carbonato cálcico (calcita)
presente en la muestra. Este último proceso se analiza mejor
mediante las curvas de DTG y se inicia sobre los 540 ºC,
alcanzando su punto de reactividad máxima (temperatura de
inversión) a 730 ºC y finalizando a 780 ºC, como se puede
285
[page-n-296]
!
Gráfica XIX.3. Curvas de TG y perfil de DTG (en el recuadro
insertado en el gráfico principal) de las muestras UE 2102E, UE
2102I, UE 2130E y UE 2130I.
!
observar en las curvas de DTG. Para poder observar mejor el
proceso, en la gráfica XIX.4 hemos ampliado la zona del DTG
en la que se producen estos procesos. Los datos obtenidos de esta ampliación se muestran en la tabla XIX.6.
A partir de los datos de la tabla XIX.6 se confirma la práctica igualdad del rango de temperatura en donde se produce la
descarbonatación de la calcita de todas las muestras. También
podemos volver a señalar la semejanza de los datos correspondientes a las muestras UE 2102E y 2130I.
El proceso de descarbonatación se inicia en todas las muestras a una temperatura media de 543 ºC. Esta temperatura de inicio tan baja así como una temperatura de inversión también baja
(rango: 726-731 ºC) se podría relaciónar con un tamaño de partícula del CaCO3 inferior al del CaCO3 natural lo que nos llevaría
a dos posibilidades, un carbonato recarbonatado de orígen antrópico o bien un carbonato de origen biogénico. Dada la situación
de las muestras recubriendo las paredes internas de un silo parece más probable su asignación a una procedencia antrópica y entonces las consideraríamos como materiales constructivos por lo
que mediante los datos suministrados por los termogramas podríamos caracterizar a las muestras desde esta perspectiva.
La mayoría de las reacciones, tanto de cambios polimórficos como de pérdida de peso, que afectan a los componentes
de los materiales de construcción antiguos tienen lugar dentro
del rango de temperatura utilizado en el análisis térmico de estas muestras, entre temperatura ambiente y 900 ºC. En general,
las pérdidas de peso que sufren las muestras son debidas a la
pérdida de H2O y CO2 y se pueden agrupar en tres grandes
apartados:
Muestra
Gráfica XIX.4. Ampliación de las curvas de DTG de las muestras
UE2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I en el rango de temperatura de 500 a 900 ºC.
a/ Pérdida de agua higroscópica (humedad de la muestra).
b/ Pérdida de agua hidráulica (agua enlazada en los compuestos).
c/ Descarbonatación de las muestras (pérdida de CO2).
Y a su vez estos procesos se pueden encuadrar en unos determinados intervalos de temperatura:
a) Pérdida de peso debida al agua absorbida (humedad):
<120 °C.
b) Pérdidas de peso debidas a:
- Agua enlazada químicamente a sales hidratadas: 120-200 °C.
- Agua enlazada a compuestos hidráulicos: 200-600 °C.
c) Pérdida de peso debida al CO2 formado durante la descomposición de los carbonatos: >600 °C.
Estos intervalos se pueden considerar un tanto arbitrarios
dado que los procesos, en la mayoría de las ocasiones, suceden
a temperaturas no siempre coincidentes con las temperaturas de
estos intervalos debido a las variables empleadas en los análisis
que pueden desplazar a mayores o menores temperaturas las
pérdidas de peso (Mackenzie y Mitchell, 1970: 101-122). Fruto
de esta arbitrariedad y de la necesidad de encuadrar los datos de
pérdida de peso (en %) obtenidos en los termogramas para su
interpretación es el que cada autor proponga la amplitud térmica de los intervalos que mejor se adapta a sus muestras y así podemos comprobar como incluso los mismos autores utilizan
diferentes intervalos de temperatura para analizar termogramas
de materiales de construcción antiguos (morteros) en diferentes
trabajos, como podemos comprobar en la tabla XIX.7:
En nuestro caso, y aunque la propuesta de Mertens, Elsen,
Brutsaert, Deckers y Brulet (2005: 1-13) se ajustaría más a las
Datos DTG ampliados
Tª inicial (ºC)
Tªinversión (ºC)
Tª final (ºC)
Rango térmico del proceso (ºC)
UE 2102I
542 ºC
731 ºC
786 ºC
246 ºC
UE 2102E
544 ºC
727 ºC
767 ºC
223 ºC
UE 2130I
543 ºC
726 ºC
767 ºC
224 ºC
UE 2130E
544 ºC
731 ºC
777 ºC
233 ºC
Tabla XIX.6. Ampliación de los DTG de todas las muestras en la zona de descarbonatación del CaCO3.
286
[page-n-297]
características de las muestras UE 2130 y 2102, hemos preferido seguir la propuesta de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou
(1995: 786-787), dado que nos permite extraer más conclusiones de las muestras analizadas. Los datos se muestran en la
tabla XIX.8.
El % de pérdida de peso que se produce a temperaturas superiores a 600ºC se asigna al CO2 que se emite en la descomposición térmica del carbonato cálcico a estas temperaturas
según la siguiente reacción:
Δ
CaCO3 (s) ———————> CaO (s) + CO2 ↑ (g) (1)
En el caso de un carbonato cálcico puro, el 44% de su peso se perdería como CO2. Esta relación nos permite calcular el
porcentaje de carbonato cálcico en la muestra inicial. Los cálculos se muestran en la tabla XIX.9.
Según estos resultados las muestras estarían formadas por
carbonato cálcico con porcentajes de peso muy similares entre
ellas situados en torno al 90% de su peso, destacando la semejanza entre los porcentajes de las muestras UE 2102I y la
UE 2130E, semejanza que ya habíamos comentado al analizar
los resultados de los análisis de FRX. Si observamos los datos
térmicos del proceso de descarbonatación de las muestras de
la tabla XIX.6 podemos comprobar que los porcentajes en peso de carbonato cálcico serían superiores a los señalados en la
tabla XIX.9 ya que estos no incorporan la pérdida de peso que
se produce entre los 543 ºC de inicio del proceso y los 600 ºC
y que también estaría relacionada con este proceso de descarbonatación.
Mediante los análisis de ATR-IR habíamos detectado la
presencia de caolinita, éste aluminosilicato pierde agua por
deshidroxilación cuando se le somete a temperaturas entre
400-600 ºC convirtiéndose en metacaolín, por tanto, este proceso sería el responsable de las pérdidas de peso en este rango
de temperatura. Por su parte, el cuarzo presente en las muestras es prácticamente puro y no sufre ninguna pérdida de peso,
solo sufre su transformación de la fase a a su fase b, proceso
mencionado anteriormente y que se produce a temperaturas alrededor de 578 ºC en atmósfera de helio. En los datos de la
misma tabla también podemos resaltar el bajo porcentaje de
humedad que incorporan las muestras, máxime cuando éstas
no han sido tratadas previamente para eliminarla y constatar la
ausencia de yeso en ellas como ya habíamos indicado anteriormente al comentar los resultados de los análisis de FRX:
las muestras sólo presentan porcentajes de pérdida de peso de
Autores
Rangos de Temperatura
Agua higroscópica
Agua hidráulica
Descarbonatación
Bakolas, Biscontin, Contardi, franceschi, Moropoulou, Palazzi, Zendri, 1995: 817-828
<120 ºC
120-600ºC
> 600 ºC
Bakolas, Biscontin, Moropoulou,
Zendri, 1995, 809-816
Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas, Moropoulou,
2003: 651-661
<120 ºC
120-200 ºC
200-600 ºC
> 600 ºC
Bakolas, Biskontin, Moropolulou, Zendri,
1998, 151-160
<120 ºC
200-600 ºC
> 600 ºC
Moropoulou, Bakolas, Bisbikou,
1995, 779-795
<120 ºC
Paama, Pitkänen; Rönkkömäki; Perämäki,
1998: 127-133
<120 ºC
120-200 ºC
200-400 ºC
400-600 ºC
120-425 ºC
425-625 ºC
Mertens, Elsen, Brutsaert, Deckers, Brulet,
2005: 1-13
<120 ºC
120-540 ºC
> 600 ºC
> 625 ºC
>540 ºC
Tabla XIX.7. Rangos de temperatura utilizados por diferentes autores para analizar termogramas de morteros antiguos.
Muestra
Pérdida de peso por rango de temperatura (%)
<120
120-200
200-400
400-600
> 600
UE 2102E
0.26
0.09
0.41
1.68
40.49
UE 2102I
0.54
0.17
0.39
1.40
39.69
UE 2130E
0.51
0.19
0.63
1.67
39.85
UE 2130I
0.53
0.08
0.52
1.84
38.92
Tabla XIX.8. Datos de pérdida de peso en tanto por ciento de las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I aplicando el criterio de
Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995, 786-787).
287
[page-n-298]
Muestra
% Pérdida de peso en % en peso de Carbonato
el rango de
Cálcico
temperatura >600ºC
UE 2102E
40.49
92.02
UE 2102I
39.69
90.20
UE 2130E
39.85
90.57
UE 2130I
38.92
88.45
Tabla XIX.9. Cálculo de la composición en Carbonato Cálcico
mediante TG.
entre 0,08 y 0,19% en el rango en el que se produciría la pérdida de agua del yeso (120-200 ºC). Estos porcentajes son casi un tercio menores que los debidos a la humedad de la
muestra.
A partir de los datos reflejados en la tabla XIX.8 podríamos clasificar, desde el punto de vista de los materiales de
construcción, a las cuatro muestras como morteros típicos de
cal, según la clasificación de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 785), al presentar una temperatura de descomposición del carbonato cálcico baja, unas pérdidas de peso
superiores al 30% de CO2, una humedad inferior al 1%, con
una temperatura de pérdida de este tipo de agua que se sitúa
alrededor de 60 ºC y la ausencia de pérdida de peso considerable entre estos dos procesos. Con estos datos más los suministrados por los termogramas podemos identificarlos
también como morteros de cal en base a su hidraulicidad según la propuesta realizada por Moropoulou, Bakolas y Anagnostopoulou (2005: 295-300) y reflejada en la tabla XIX.10.
Con arreglo a la tabla XIX.10, para las muestras analizadas
(utilizando los datos reflejados en la tabla XIX.8) los parámetros se expresan en la tabla XIX.11.
Comparando los resultados de nuestras muestras (tabla
XIX.11) con la clasificación reflejada en la tabla XIX.10, las
muestras UE 2102 y UE 2130 cumplen con las especificaciones
necesarias para poder clasificarlo como un mortero de cal, datos que coinciden con los de la clasificación de Moropoulou,
Bakolas y Biskontin apuntados anteriormente.
Microscopia: Electrónica de Barrido (SEM-EDX) y Óptica
de Transmisión (MOT)
Hemos reunido en un mismo apartado los resultados obtenidos mediante las técnicas de estudio en lámina delgada por microscopía óptica de transmisión con luz polarizada y de
microscopia electrónica de barrido dado que consideramos que
más que técnicas excluyentes son complementarias, puesto que
cada una de ellas aporta informaciones que sumadas nos permiten
tener una imagen más real y completa de las muestras analizadas.
En este apartado y al contrario de lo realizado con las demás técnicas no hemos hecho ninguna distinción entre capa interna y capa externa. La información aportada por estas técnicas la
dividiremos en apartados con el fin de poderla organizar mejor.
A partir tanto de la situación de la muestras en el yacimiento (cubriendo las paredes de las estructuras negativas como
si fueran un revoco) como de los resultados de los análisis instrumentales llevados a cabo sobre ellas podríamos concluir que
estamos ante morteros casi puros de cal, sin embargo la aplicación de las técnicas de microscopía nos descubre otra realidad
como podemos observar en las imágenes de la figura XIX.5 en
donde aparecen las huellas calcificadas de al menos dos tipos
de cianobacterias, este dato, por si mismo, hace que debamos interpretar en otro sentido los datos que hemos comentado anteriormente a lo largo de este trabajo: no estamos ante un mortero
de cal de origen antropogénico, sino ante una calcita de origen
biogénico, dato que apoya la temprana descarbonatación de la
calcita que hemos visto en el apartado de análisis térmico.
Las cianobacterias son procariotas fotosintéticas que poseen
la facultad de sintetizar clorofila A. La principal característica
que las define es que poseen dos fotosistemas (PSII y PSI) y que
usan el H2O como fotorreductor en la fotosíntesis. Tradicionalmente han recibido el nombre de algas verdeazuladas o cianoficeas debido a que pueden formar un pigmento de tipo ficobilina:
la ficocianina que en altas concentraciones les confería un color
característico de esta tonalidad. Son bacterias Gram negativas.
(Castenholz, 2001: 474-487; Whitton y Potts, 2002: 1-11).
Su presencia en una gran diversidad de ambientes que van
desde lagos, ríos, océanos, desiertos, desiertos polares, etc se
debe a su gran capacidad de adaptación a las diferentes características de los medios donde viven y así se han detectado cianobacterias que sobreviven en ambientes con poco oxígeno, con
Tipo de Mortero
Humedad (%)
Agua hidráulica
(%)
CO2 (%)
CO2/agua
hidráulica (%)
Mortero de cal
<1
<3
>32
10a, 7-5-10b
Mortero de cal con portlandita inalterada
>1
4-12
18-34
1.5-9
Morteros de cal hidráulicos
>1
3.5-6.5
24-34
4.5-9.5
Morteros pozolánicos naturales
4.5-5
5-14
12-20
<3
Morteros pozolánicos artificiales
1-4
3.5-8.5
22-29, 10-19c
3-6
a= agregados de origen calcáreo; b= agregados de origen silicoaluminico; c= cemento bizantino
Tabla XIX.10. Clasificación de las características químicas de morteros históricos obtenidas a partir del análisis termogravimétrico.
288
[page-n-299]
Muestra
Humedad
(%)
Agua hidráulica
(%)
CO2
(%)
CO2/agua
hidráulica (%)
UE 2102E
0.26
2.09
40.49
19.37
UE 2102I
0.54
1.79
39.69
22.17
UE 2130E
0.51
2.30
39.85
17.33
UE 2130I
0.53
2.36
38.92
16.49
Tabla XIX.11. Relaciones de hidraulicidad de las muestras UE 2102 y UE 2130.
pH altos (alta alcalinidad del medio), con temperaturas que pueden llegar hasta los 73 ºC o incluso en ambientes de desecación
con escasa posibilidad de tener agua (Castenholz, 2001: 479480; Whitton y Potts, 2002).
Las cianobacterias muestran una considerable variedad en
su morfología lo que hace que su clasificación, realizada habitualmente en base sus características morfológicas, esté constantemente sujeta a revisiones, para paliar este problema
actualmente se esta recurriendo a análisis genéticos basados en
secuencias de 16S rRNA (Wilmote y Herdman, 2002: 487-493).
En el caso que nos ocupa, la identificación de las cianobacterias
que forman las muestras es todavía más complicado debido a
que la mayoría de las características morfológicas utilizadas en
las descripciones pertenecen a partes blandas que no se conservan tras el proceso de calcificación y tampoco podemos realizar
análisis genéticos, por tanto, con una cierta seguridad en la identificación no podemos avanzar más allá de su atribución a los
diferentes géneros de cianobacterias. Basándonos en estas premisas creemos poder identificar en la figura XIX.1a, 1b, 1c y
1d a cianobacterias pertenecientes al género de las Rivularias y
en las 1e y 1f a cianobacterias del género Phormidium.
Rivularias
Dentro de las cianobacterias, pertenecen al orden Nostocales
y a la familia Rivulariaceae, existen unas 26 especies catalogadas,
de ellas las más abundantes en la península Ibérica son la Rivularia Haematite y la Rivularia Biasolettiana. En elementos vivos
actuales suelen formar colonias con forma hemiesférica o subesférica con gran número de filamentos que se distribuyen de forma radial o en algunos casos de forma paralela unos de otros en la
colonia. En la micrografía de microscopia óptica 1a, correspondiente a una lámina delgada, podemos observar su forma semiesférica y las direcciones de los filamentos. En la figura XIX.5b de
SEM se puede apreciar mejor su carácter hemiesférico. En dicha
micrografía podemos observar cortados transversalmente algunos filamentos que se dirigían de forma perpendicular al observador que completarían la hemiesfera (la zona está marcada con
un recuadro y su imagen ampliada es la 1c).
Cada filamento vivo contiene un tricoma afilado que posee
un heterocisto basal que a menudo acaba en un filamento largo
multicelular en algunas especies. Estas características no se pueden verificar por tratarse de partes blandas que se pierden en el
proceso de calcificación.
Presenta bifurcaciones falsas en los filamentos, la vaina
(sheath) se extiende por toda la longitud del tricoma y a menu-
do se abre por el extremo apical. (Whitton, 2002: 109-111). Las
falsas bifurcaciones de los filamentos se pueden observar directamente en la figura XIX.5b en donde aparecen como ramificaciones calcificadas formando una especie de bandas
dependiendo del número de ramificaciones que existen a la misma altura, hay zonas más densamente pobladas y por tanto con
presencia de más calcio y otras con menos ramificaciones y menos calcio, naturalmente esto también incide en la diferente porosidad que presentan las muestras dependiendo de la zona
analizada (Caudwell, Lang y Pascal, 2001: 125-147). Este tipo
de bandas se pueden apreciar en la figura XIX.5a.
En la micografía 1c podemos observar la calcificación de
las paredes de los filamentos y los huecos circulares dejados
por los tricomas que no se calcifican, en algunos casos vemos
como existen dos círculos conectados sin ninguna separación
entre ellos, esto se debe a que el corte transversal ha afectado al
arranque de una de las falsas ramificaciones. También podemos
comprobar tanto en la figura XIX.5c como en la 1d que el diámetro de los huecos que dejan los negativos de los tricomas miden entre 13 y 17 micras en el caso de la figura XIX.5c, y desde
6,1 a 9,7 micras (con un caso de 3,5 micras de diámetro) en la
figura XIX.5d, en principio parte de estas variaciones serían debidas a que no todos los huecos de los tricomas están a la misma altura por donde se ha realizado el corte transversal de
ambas muestras por lo que sus diámetros son diferentes. Caudwell, Lang y Pascal (1997: 885-886) dan unas medidas de este
tipo de huecos (alveolos) sobre lámina delgada en estromatolitos de Rivularia Haematites:
- Un primer tipo con unas medidas de 3 a 4 micras pertenecería al diámetro de un tricoma.
- Un segundo tipo, tendría unas 10 micras de diámetro interno de la vaina interna.
- Y un tercer tipo con unas medidas de unos 14 micras de vaina interna, siendo el diámetro externo de la vaina de 16 micras.
También señalan que los espacios entre filamentos medirían unas 2-3 micras y que los alveolos se agrupan en número de
6 a 7 formando conjuntos calcificados identificables. Estos datos parecen reflejarse en la figura XIX.5d, en donde se aprecian
varios conjuntos alveolares de este tipo.
Por último podemos comprobar, en la micrografía electrónica sobre lámina delgada 1d, la calcita de tipo micrítico (aparecen cristales de unas 8 micras) que une los diversos
filamentos, sobre dicha calcita hemos efectuado un análisis
EDX, sus resultados se muestran en la tabla XIX.12 y nos muestra como no existen otros elementos, aparte de la calcita, en esta parte calcificada de la cianobacteria.
289
[page-n-300]
Figura XIX.5. a) UE 2130, Lámina delgada, nicoles cruzados, 5x, colonia de Rivularias calcificadas. b) UE 2130, SEM, 45x, Colonia de
Rivularias. c) UE 2130, SEM 500x, ampliación del cuadrado de la micrografía b), corte transversal de filamentos mostrando los huecos de los
tricomas. d) UE2130, SEM sobre lámina delgada, 1000x, corte transversal de filamentos mostrando los huecos de los tricomas y detalle de calcita micrítica. e) UE 2130, SEM, 400X, cianobacterias del género Phormidiun con filamentos cilíndricos con disposición tanto longitudinal como
entrelazados y moldes en negativo de los filamentos. f) UE 2130, SEM 600X, Detalle de los moldes en negativo de los filamentos cilíndricos de
Phormidium, se observan también algunos fragmentos de filamentos cilíndricos.
Como hemos comentado al inicio de este apartado las cianobacterias pueden vivir prácticamente en cualquier tipo de ambiente por extremo que sea. Sin embargo, actualmente, en la vertiente
mediterránea de la península Ibérica, las rivularias han sido detec-
290
tadas en rocas del fondo de pequeños cursos de agua alcalina, dulce y bastante mineralizada situados a escasa altitud. Con pH, conductividad y contenido en calcio elevados, en zonas de escasa
profundidad y fuertemente iluminadas (Vassal’lo Saco, 2010: 114).
[page-n-301]
Muestra
CaO
CO2
O2
Micrografia 5d
51.86
58.12
-9.98
Tabla XIX.12. Resultados del análisis de EDX efectuado en la
micrografía electrónica sobre lámina delgada 5d.
Phormidium
Este género pertenece dentro de las cianobacterias al orden
Oscillatoriales y a la familia Phormidiaceae. Se han identificado 161 especies. Komárek y Anagnostidis (2005) señalan la dificultad de la identificación dentro de este género debido a su
elevado número de morfotipos, dichos autores dividen el género en 8 grupos no taxonómicos basados en la morfología de la
célula apical, los grupos IV y V presentan tricomas cilíndricos
y se diferencian por la morfología diferente de la célula apical.
Este género presenta filamentos normalmente agrupados
formando tapetes más o menos finos y membranosos sobre el
substrato. Los filamentos son sinuosos y curvos, sin pseudoramificaciones y generalmente se hallan entrelazados unos con
otros. La formación de vainas depende de las condiciones ambientales. Pueden ser finas o gruesas o finas pero no lameladas.
Los tricomas son cilíndricos con una anchura de entre 2 y 12 micras sin ramificaciones, solo hay un tricoma por vaina y tienen
la morfología de la célula apical muy diversa. Raramente los filamentos aparecen en solitario (Komárek y Anagnostidis, 2005;
Vassal’lo Saco, 2010: 132).
En la figura XIX.5e y 5f podemos observar los moldes negativos y de forma redondeada dejados por la descomposición
de los filamentos que presentan unas dimensiones de entre 1,6
y 2,2 micras de anchura. Por la dirección y alineamiento de estos moldes podemos comprobar que formaban tapetes de filamentos que crecerían en dirección a la luz solar al ser
organismos fototrofos. En la imagen 1e aparecen, además de los
moldes en negativo dos tipos de filamentos o tricomas calcificados con una forma redondeada:
- Un primer tipo presenta una forma longitudinal más o menos recta con longitudes que superan las 100 micras.
- Un segundo tipo de forma ondulada y entrelazada con
otros filamentos/tricomas, su longitud es menor 18-22 micras y
podrían ser fragmentos de los filamentos/tricomas más largos.
En todos los casos su anchura es muy similar variando desde 1,6 a 3,6 micras, aunque la mayoría rondan los 2,2 micras.
Estas medidas se corresponderían con la anchura de los moldes
en negativo que hemos visto anteriormente. Medidas similares
se pueden obtener en la figura XIX.5f. La calcita que podemos
observar entre estos filamentos/tricomas es de tipo esparítico.
Su análisis mediante EDX (tabla XIX.13) nos muestra una composición menos homogénea que la vista anteriormente en las Rivularias acercándose más a las obtenidas mediante la técnica de
FRX. La aparición de otros materiales diferentes a la calcita se
debe a los fenómenos de calcificación de este tipo de bacterias
como veremos más adelante.
En la parte mediterránea de la península Ibérica este tipo de
cianobacterias se suele encontrar sobre diferentes materiales como suelos, rocas húmedas, tierra, plantas acuáticas, piedras o
maderas tanto en aguas estancadas como en aguas corrientes.
Con respecto a la presencia de ambos géneros en la zona hemos de señalar que en un estudio relativamente reciente (Rojo y
Oltra, 1986: 253-257) sobre la presencia de comunidades planctónicas en el curso medio del río Serpis, que discurre cercano al
yacimiento de Benàmer, con dos puntos de control situados aguas
abajo del yacimiento. Se detectaron algunas especies de Phormidium y Oscillatoriales en el punto de control denominado “estanque del río Encantat” que es un estanque artificial. Sin
embargo, en el curso del río solo se encontró la especie Phormidium fragile. Por su parte, las Rivularias no se hallaron en ninguno de los dos puntos de control (Rojo y Oltra, 1986: 254-256,
tabla 2). Las temperaturas del agua en el cauce del río Serpis durante estas mediciones oscilaron entre los 13,5 ºC de febrero hasta los 16 ºC de julio y su pH desde 7,7 en octubre a 8,6 en febrero
(Rojo y Oltra, 1986: 254, tabla 1). Hemos de apuntar también que
las aguas del curso del río en estos puntos de control están reguladas por la existencia del pantano de Beniarrés circunstancia que
distorsiona en parte las medidas dado que en esos puntos el régimen del caudal no es el mismo que aguas arriba del pantano.
Material detrítico atrapado
Como hemos podido comprobar mediante análisis EDX la
composición de las muestras analizadas es, básicamente, carbonato cálcico, sin embargo en todos los análisis realizados anteriormente aparecen cantidades más o menos significativas de
otros óxidos como SiO2, Al2O3 o Fe2O3. La explicación a este
hecho se puede aclarar al observar las figuras XIX.2a (lámina
delgada) y 2b (SEM sobre lámina delgada). En ellas podemos
observar como aparece una serie de material que ocupa los vacíos existentes entre las diferentes partes calcificadas de las cianobacterias, aunque en estos casos no llegan a formar parte de
ellas. Claramente se pueden apreciar pequeños trozos de cuarzo
(tonalidad blanca) entre ellos en la figura XIX.6a, para verificar su composición hemos realizado un análisis EDX (tabla
XIX.14) sobre la parte central de la figura XIX.6b en las zonas
grises más oscuras que forman una suerte de islotes entre los
restos fosilizados de unas Rivularias situadas en la parte inferior derecha y una zona de calcita más densa que ocupa el margen izquierdo de dicha micrografía.
Según esos análisis podemos deducir que estamos ante una
acumulación de carbonato cálcico, cuarzo y, muy posiblemente,
caolinita (ratio SiO2/Al2O3) y óxidos de hierro.
En las micrografias 2c y 2d podemos observar parte del
material detrítico atrapado descrito anteriormente y del que se
han realizado dos análisis EDX en los lugares señalados con los
Muestra
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
CO2
O
Micrografía 1f
54.21
8.19
3.60
1.53
0.98
0.98
10.03
21.17
Tabla XIX.13. Análisis EDX de la migrografía 1f.
291
[page-n-302]
Figura XIX.6. a) y b): UE 2130, material detrítico atrapado que ocupa los huecos entre dos zonas de Rivularias calcificadas (a): lámina delgada,
x2,5, nicoles cruzados. b): SEM, 100x, sobre lámina delgada). c): UE 2130, SEM, 500x, vista exterior de la muestra con material detrítico atrapado. Los números 1 y 2 puntos señalan los puntos de análisis EDX. d): UE 2102, SEM, 1.200x, hierro de origen pedógenico situado em El exterior
de las muestras.
Óxidos
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
CO2
O
Parte central micrografía 2b
14.59
35.35
14.50
5.48
2.05
2.61
16.59
8.84
Tabla XIX.14. Análisis EDX zona central (tonalidad gris más oscura) de la figura XVIII.6b.
números 1 y 2 de La micrografia 2c. Por último, también se ha
hecho un análisis EDX de la parte central de la micrografia 2d.
Los resultados se muestran en la tabla XIX.15.
Con arreglo a los resultados de estos análisis podemos identificar al punto nº 1 de la micrografia 2c como un grano de cuarzo, que presenta una morfología redondeada por efecto de la
erosión mecánica que delata su origen detrítico. El análisis del
punto nº 2 de la misma micrografia nos muestra a un carbonato
cálcico que engloba y cohe origen de este carbonato cálcico sería biogénico y provendría del proceso de calcificación de las
cianobacterias que atraparía, fijándolos, estos materiales. Por último, el análisis de la micrografia 2d nos identifica un compuesto de hierro que por su forma claramente tiene un origen
pedogénico, su formación se debería a repetidos procesos de hidratación y deshidratación.
292
Carbonatos de origen biogénico: trombolitos
Los carbonatos de origen biogénico formados mediante
biomineralización básicamente consisten en:
- Organismos calcificados.
- Partículas sedimentarias atrapadas.
- Cortezas cementadas o huecos rellenados.
Como hemos podido comprobar, en los apartados anteriores, las muestras analizadas están compuestas fundamentalmente de carbonato, procedente de cianobacterias calcificadas,
y de materiales detríticos, como cuarzo, atrapados entre dichas
calcificaciones. Estos componentes son los más fácilmente reconocibles en los carbonatos de origen biogénico (tabla
XIX.16) siendo sus principales procesos de formación (Riding,
1991a: 22):
1. Atrapamiento (aglutinación) de partículas sedimentarias.
[page-n-303]
Óxidos
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
CO2
O
Punto 1 micrografía 2c
7.33
73.16
1.70
0.90
0.51
0.72
—
15.68
Punto 2 micrografía 2c
37.75
17.29
5.12
2.39
0.75
1.20
20.85
14.65
Micrografía 2d
9.14
13.88
5.39
42.21
2.53
0.26
5.55
21.03
Tabla XIX.15. Análisis EDX de la figura XIX.2c y 2d.
2. Biomineralización de tejidos orgánicos (Precipitación
dentro de los organismos o los tejidos orgánicos en vida, implica un grado de control biológico sobre la precipitación).
3. Mineralización (Precipitación que tiene lugar fuera de
los organismos).
La calcificación de las cianobacterias de agua dulce ha sido descrita por Pentecost y Riding, (1986: 73-90), Pentecost
(1987: 125-136), Riding (1991b: 55-87) o Merz-Preib, (2000:
51-56). El proceso tiene dos rasgos distintivos:
- El sitio preferente de calcificación es la vaina mucilaginosa envolvente.
- La calcificación solamente se produce cuando la precipitación de CaCO3 está termodinámicamente favorecida.
El resultado de la calcificación es la formación de fósiles.
Muchas de estas cianobacterias fosilizadas se amalgaman y forman estructuras mayores como dendrolitos, trombolitos, etc.
Si presentan laminaciones entonces forman estromatolitos.
En la tabla XIX.17 se muestra la clasificación de estos depósitos de carbonatos de origen microbiano.
Dado que las muestras analizadas no presentan laminaciones y su estructura es algodonosa podemos clasificarlas como
Componente principal
Micrita
trombolitos. El término trombolito (del griego thrombos y lithos) fue acuñado por Aitken (1967: 1163-1178) para “cryptalgal structures related stromatolites but Licking lamination and
characterized by a macroscopic clotted fabric”, es decir, podrían definirse como estromatolitos su estructura laminada. Con el
progreso de la investigación, esta definición ha sido en parte
cuestionada dado que se podría llegar a confundir con algunos
tipos de estromatolitos debido a la falta de una terminología coherente a la hora de describirlos (Kennard y James, 1986: 492503; Riding, 1999: 321-330). Shapiro (2000: 169) propuso las
siguientes definiciones para distinguir los trombolitos formados
por grumos/coagulos de las texturas grumosas que ocurren en
una escala microscópica:
- Thrombolite: microbialite composed of a clotted
mesostructure (mesoclots). Thrombolites occur in a wide variety of macrostructural forms including simple and complex
branching columns (at times comprising fascicles), stratiform
sheets, and domical hemispheres.
- Mesoclots: the mesostructural component of thrombolites.
Mesoclots present in a variety of forms from simple spheroids to
polylobate masses and comprise the mesostructure of thrombolite columns, sheets, etc.
Subdivisión
Posible origen
- Micrita densa
- Células calcificadas, whitings
microbianos, biofilm calcificado.
- Micrita grumosa/coagulada
- Calcificación de la sustancia
polimérica extracelular (EPS) y
micrita atrapada.
- Vaina calcificada
- Impregnaciones cianobacterianas y
de otros tipos de vainas.
- Peloide
- Agregados bacterianos
calcificados.
Micoesparita y esparita
Origen microbiano incierto,
corrientes en:
- Tufas de agua dulce
- En peloides.
- Travertinos arbustivos.
- En filamentos cianobacteriales.
- Como agregados cristalinos en
células bacterianas.
Granos alóctonos
Atrapados por tapices microbianos.
Poros
Intersticios, poros fenestrales y
cavidades de crecimiento en arrecifes
microbianos.
Tabla XIX.16. Componentes más comunes de los carbonatos de origen microbiano (Riding, 2000: 186, tabla 1).
293
[page-n-304]
Tipo
Estromatolitos
Variedad
Trombolitos
- Microbios calcificados
- Aglutinado grosero
- Arborescente
- Tufa
- Postdeposicional-bioturbacional
- Realzado
- Creación secundaria
Oncolitos
- Concéntrico
- Radial
- Concéntrico y radial
- Esqueleto
- Aglutinado
- De grano fino
- Tufa
- Terrestre
Laminitos
Dendrolitos
Leiolitos
Tabla XIX.17. Clasificación de los depósitos de carbonatos de origen
microbiano (Mei, 2007: 232, Tabla 4: complementa a Riding, 2000:
189, Tabla 3).
Los trombolitos modernos se encuentran en cualquier medioambiente acuático bien sea marino, de agua dulce o incluso hipersalino. Son casi tan abundantes y están tan ampliamente
extendidos en los medioambientes modernos como los estromatolitos s.s. (sensu stricto), ya que muchos autores consideran los
trombocitos como un tipo de estromatolito (s.l. o sensu lato). Su
creación se debe a asociaciones intrincadas de varios grupos microbianos, con metabolismos complejos, lo que los aleja de las
comunidades que forman los estromatolitos. Su estructura es
compleja y presenta una gran variedad entre los diferentes medioambientes en los que está presente y a veces incluso en un mismo medioambiente. Sus tamaños también varían desde pequeñas
estructuras como bolas de golf hasta grandes arrecifes marinos.
Finalmente hemos de notar que pese a los más de 40 años de
investigaciones de este tipo de estructuras todavía no está claro
como se forman los, ni si son estructuras únicas o estromatolitos
interrumpidos en su desarrollo (Myshrall, 2010: 5491.pdf)
Fibras-aguja de calcita (NFC-Needle fibre calcite)
En el exterior de ambas muestras encontramos una serie de
varillas redondeadas esparcidas o formando estructuras más
complejas en forma de redes orientadas al azar porque cubren
prácticamente toda su superficie como se puede observar en las
micrografías (fig. XIX.7).
Un análisis EDX (realizado en el material de la figura
XIX.7c) nos da los valores reflejados en la tabla XIX.18.
A la vista de este análisis podemos deducir que las varillas
están compuestas mayoritariamente de carbonato cálcico. Los
valores de otros óxidos como SiO2, Al2O3 o Fe2O3 se deben corresponder con material detrítico adherido a su superficie, repitiendo una situación similar a la que hemos visto en la
composición del material detrítico. Dada su composición y su
morfología identificamos a estas varillas con el material denominado fibras-aguja de calcita (NFC-Needle Fibre Calcite).
294
Las NFC se suelen formar en las primeras fases de la pedogénesis y precipitan como un cemento en suelos y calcretas
cuando existen condiciones de tipo vadosa (Bajnóczi y KovácsKis, 2006: 203) siendo uno de los hábitos más ubicuos de la calcita en este tipo de medioambiente (Cailleau et al. 2009: 1858).
Su origen ha sido atribuido tanto a procesos fisico-químicos como a procesos biogénicos (biomineralización) según los diferentes autores que han tratado el tema.
Como podemos observar en la imagen SEM 3c, las NFC
tiene una morfología de varillas pareadas, con una sección en
forma de 8, en la clasificación de Verrecchia y Verrecchia
(1994: 656, Fig. 1) se corresponderían con el tipo MA1, y en la
clasificación de Cailleau et al. con la forma nº 4 (2009: 1864,
fig. 3). Este tipo de NFC presenta unas dimensiones que varían
entre 0,5 micras y 2 micras de anchura y una longitud menor de
100 micras (2ª categoría de Verrecchia y Verrecchia, 1994: 651)
y son las más abundantes. En nuestro caso el ancho de cada varilla individual estaría cercano a 0,5 micras y la longitud variaría entre 20 y 60 micras.
Cada tipo morfológico de NFC parece tener un origen específico, en el caso del tipo MA, su origen es biológico. Siguiendo el modelo propuesto por Callot et al. (1985a: 209-216;
1985b: 143-150) las NFC se originarían en el interior de hifas
de hongos que, al descomponerse, las liberarían al medio, el esquema del proceso lo podemos comprobar en la figura XIX.8,
y en las imágenes de SEM: 3c y 3b, en donde se muestran algunas de estas hyphas sin descomponer, así como en 3a donde
podemos apreciar el proceso de formación con varias fibras todavía conectadas a una hifa que está casi descompuesta, las dimensiones de estas hifa varían en cuanto a su longitud
superando en ocasiones las 60 micras y su anchura es de unas 4
micras. La variación de la longitud de las NFC se relaciona con
su proceso de liberación al medio cuando se podrían producir
roturas en sus extremos durante el proceso.
Por último, indicar que según Verrecchia y Verrecchia
(1994: 658-659) las NFC de tipo MA no parece tener un especial significado con respecto al clima o al medioambiente dado
que se han detectado en muy diferentes tipos de condiciones climáticas y medioambientales.
Biomicroesferas
Tanto en la figura XIX.7a como en las 4a podemos observar la presencia de unas microesferas de unas 50 micras de diámetro en la superficie de las muestras, en ambos casos se hallan
rodeadas por impresiones negativas de Phormidium y con presencia también de las hifas de hongos formadoras de fibras-aguja de calcita que hemos visto en el apartado anterior. Un análisis
EDX tomado en la figura XIX.9b (que es una ampliación de la
3a) nos depara la siguiente composición (tabla XIX.19):
Como podemos observar se trata, casi en su totalidad de
carbonato cálcico, aunque se repite también la presencia de
MgO en cantidades muy bajas. En la misma micrografía vemos
que el tamaño de los cristales que forman la microesfera es de
del orden de 1-2 micras.
La formación de estas microesferas ha sido estudiada en
condiciones de laboratorio por Brehm, Palinska y Krumbein
(2004: 1-6; 2006: 545-550) utilizando cianobacterias Phormidium, diatomeas (Navicula perminuta) y bacterias heterotrófi-
[page-n-305]
Figura XIX.7. a) UE 2102, SEM, 1000x: En el centro de esta imagen podemos apreciar una biomicroesférula rodeada de fibras de aguja de
calcita formando redes y orientadas al azar, también se pueden distinguir varias hyphas de hongos, alguna de las cuales está en proceso de
descomposición liberando fibras de aguja de calcita al medio. b) UE 2130, 1000x: Imagen en la que aparece un conjunto de fibras aguja de
calcita orientadas al azar, en la parte superior izquierda se observa una hypha de hongo sin descomponer. c) UE 2102, 1200x: Estructura de red
orientada al azar de fibras de aguja de morfología pareada MA1, se observan hyphas de hongos sin descomponer. d) UE 2102, 200x: Materia orgánica en la que se puede observar en su parte superior colonias de hongos cuyas hiphas serían las responsables de la génesis de la fibras-aguja
de calcita.
Óxidos
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
CO2
O
Varillas
39.48
7.51
3.40
1.63
1.54
0.29
23.70
22.45
Tabla XIX.18. Resultados EDX de las varillas reflejadas en la figura XIX.7c.
Óxidos
CaO
SiO2
Al2O3
MgO
CO2
O
Microsfera
39.29
0.25
0.03
0.11
48.52
11.80
Tabla XIX.19. Análisis EDX de una microesferas.
cas (fig. XIX.6). La interacción de estas especies crea biomicroesférulas de un diámetro de entre 40 y 400 micras. El proceso comienza con la formación por parte de las bacterias
heterotróficas de una envoltura esférica con un espesor de 1-3
micras. En las etapas iniciales (A-B) las cianobacterias pasan a
través de la envoltura esférica de la bacteria y rodean a las diatomeas formándose una biomicroesfera densamente empaque-
tada con las diatomeas concentradas en su centro y rodeadas de
las cianobacterias (etapa C). En las últimas etapas de la formación de la biomicroesfera las diatomeas y algunas cianobacterias abandonan la envoltura esférica (D) la precipitación de
los gránulos de calcita se inicia cuando existe una gran cantidad
de cianobacterias concentradas y encerradas dentro de la envoltura esférica, a continuación los gránulos se disponen en capas
295
[page-n-306]
Figura XIX.8. Proceso de formación de las fibras-aguja de calcita a partir de hiphas de hongos.
(Tomado de Verrecchia, Verrecchia, 1994, 661, fig 11).
concéntricas siguiendo los emplazamientos de las cianobacterias (E). Por último, se forma una microsfera calcificada (F) que
dado su origen podemos calificar de biomicroesfera. Los gránulos producto de la calcificación presentan diferentes morfologías: en forma de agujas, pequeñas varillas, en forma de grano
de maíz, de forma esférica, dos esferas unidas, etc. y su tamaño
es de unas pocas micras. Los que podemos observar en la figura XIX.7b tienen unas dimensiones de entre 1 y 4 micras.
296
Espectroscopia raman
Pentecost y Edwards (2003: 357-363) aplicaron la técnica
de la espectroscopia Raman para documentar la persistencia del
pigmento scytonemina en la Rivularia a través del tiempo. Para
su experimento utilizaron tres fases de esta cianobacteria: natural, seca con más de 100 años de antigüedad y un estromatolito
de más de 4.000 años. Los resultados mostraron que dicho pigmento, así como otros restos orgánicos, desaparecen con el pa-
[page-n-307]
Figura XIX.9. a) UE2102, SEM, 500x: Microesfera rodeada de impresiones negativas de Phormidium con presencia de la hifas de un hongo
precursor de fibras de aguja de calcita. b) UE 2102, SEM, 3000x: Detalle de la superficie de la microesfera.
!
Figura XIX.10. Desarrollo esquemático por etapas de una biomicroesfera. Los filamentos largos representan cianobacterias, los granos en forma
de granos de arroz diatomeas y los puntos pequeños bacterias hetrotróficas. En el esquema se muestran cinco etapas diferentes de la formación
y cristalización del carbonato en la biomicroesfera (Tomado de Brehm, Palinska, Krumbein; 2004/03, 3).
so del tiempo y con la calcificación de la cianobacteria quedando al final un espectro Raman típico de la calcita, cuestión esta
que abre un interrogante acerca de la supervivencia de las moléculas orgánicas en fósiles, rocas y sedimentos antiguos.
En nuestro caso, hemos aplicado a las muestras UE 2102 y
UE 2130 los mismos parámetros analíticos usados por Pentecost y Edwards (2003: 358) en su estudio. Los resultados se
muestran en la tabla XIX.20 y los espectros Raman obtenidos
en la gráfica XIX.5.
La banda más intensa de ambos espectros localizada a 1087
cm-1 se corresponde con la banda ν1 del espectro de la calcita
(ν1 symmetric CO3 stretching). Las bandas situadas en ambas
muestras a 1432 y 1434 cm-1 se corresponderían con el modo
ν3 del espectro de la calcita (ν3 asymmetric CO3 stretching).
297
[page-n-308]
El modo situado a 713/711 cm-1 en ambas muestras se identifica con el modo ν4 (ν4 symmetric CO3 deformation) del espectro de la calcita. Con respecto a la no aparición del modo ν2 del
espectro de la calcita hemos de señalar que este no es activo en
la espectroscopía Raman.
Los valores más bajos observados en los espectros y situados a 283/281 y 155/153 cm -1 se corresponden a vibraciones externas del grupo CO3 que implica oscilaciones translatorias
entre cationes y aniones de éste grupo.
Por último, el modo que aparece en los espectros a 1744 cm-1
se identifica con un sobretono del espectro de la calcita (ν1 + ν4).
Las diferencias observables entre las posiciones de las bandas obtenidas y las reflejadas en la literatura al uso se deben en
principio a los valores del margen de error de la técnica y a la
posible presencia de impurezas en las muestras.
!
Como conclusión podemos decir que, de acuerdo con sus
espectros Raman, las muestras no presentan restos de material
orgánico ni del pigmento scytonemina, siendo su espectro idéntico al reflejado por Pentecost y Edwards para el estromatolito
de Rivularia. Por otra parte estos resultados son consecuentes
con los obtenidos mediante ATR-IR en donde tampoco se documentó la presencia de material orgánico, la diferencia de medida entre ambas técnicas (por ejemplo presencia de SiO2 en
ATR-IR) radica en que en la espectroscopia Raman se focaliza
la medida en una pequeña área de la muestra (cianobacterias
calcificadas) mientras que en el ATR-IR la medición se efectuó
sobre una porción de muestra molturada y mezclada que incluiría el material detrítico atrapado.
CONCLUSIONES
De los resultados de los análisis efectuados las muestras podemos extraer las siguientes conclusiones:
- Estamos ante trombolitos formados por la calcificación
de cianobacterias del género Rivulariaceae y del género Phormidium (figs. XIX.9 y XIX.10).
- Su composición química es, básicamente, carbonato cálcico (más del 90%) con presencia residual de cuarzo, óxidos de
hierro, caolinita, etc. como material detrítico atrapado entre las
calcificaciones de las cianobacterias.
Gráfica XIX.5. Espectros Raman de las muestras UE 2102 y UE
2130.
- Su situación, tapizando la paredes internas de las estructuras negativas, nos hace pensar que estamos ante un trombolito reciente.
- Las condiciones de formación de un trombolito requieren
tanto luz solar como una temperatura y una composición del
agua/humedad adecuada. Estas condiciones son incompatibles
con el uso de las estructuras negativas como silos de almacenamiento de cereales.
- Su formación estaría relacionada con la caída en desuso
de estas instalaciones como silos. Como ejemplo la luz solar necesaria para el crecimiento de las cianobacterias indica que los
silos estarían abiertos al aire, y la humedad necesaria haría imposible la conservación de cualquier alimento en su interior.
- Queda por dilucidar de donde procedería el agua necesaria para el crecimiento de las cianobacterias, al respecto hemos
de recordar que estos organismos son extremófilos y pueden vivir en condiciones incluso de desecación, actualmente la zona
en donde se enclava el yacimiento no tiene un índice de precipitaciones muy elevado y por el contrario sí presenta una gran
evapotranspiración (Mapa Geológico, 1975: 29). Las posibilidades de conseguir humedad son varias y no son excluyentes
entre sí:
UE 2120
UE 2130
Pentecost,
Edwards
(2003: 360-361)
White
(1974:233)
155
153
155
155
283
281
281
281
285
(Ca, CO3) translational lattice mode
713
711
712
711
715
ν4 symmetric CO3 deformation
1087
1087
1086
1085
1087
ν1 symmetric CO3 stretching
1432
1434
1435
1435
1437
ν3 asymmetric CO3 stretching
1744
1744
(*)
1748
1749
ν1 + ν4
Buzgar et al.
(2009: 104)
Asignación de las bandas
(Ca, CO3) translational lattice mode
(*) Esta banda aparece en todos los espectros de Pentecost, Edwards (2003: 361), pero no es citada en el texto.
Tabla XIX.20. Posición, asignación y comparación de las bandas de los espectros de espectroscopia Raman de las muestras UE 2102 y UE 2130.
298
[page-n-309]
Cálculos
UE 2130
UE 2102
Capacidad aproximada
5,36
m3
6,77 m3
Capacidad en kg de grano (700 kg x m3)
3.752 kg
3.178 kg
Hectáreas cultivadas para llenar los silos (500 kg x ha)
7,50 ha
6,36 ha
18,8 personas
15,9 personas
2,5 familias
2,1 familias
Consumo cereales por persona y año (200 kg)
Consumo familia mononuclear (1,5 Tn/año)
Tabla XIX.21. Cálculos sobre el posible contenido en cereales de los silos UE 2130 y UE 2102.
- Agua proveniente de la lluvia.
- Agua proveniente de los niveles freáticos dado que cerca
se halla el río Serpis y en el subsuelo se halla el acuífero subterráneo de Muro de l’Alcoi (Mapa del agua, 1992: 25).
- Agua proveniente de alguna fuente hoy desaparecida, en
el término municipal de Muro de l’Alcoi hay varias como las de
Fontanares o Turballos (Mapa del agua, 1992: 31).
- Agua proveniente de fenómenos de nubes bajas que aportan gran humedad y que se dan actualmente en la sierra adyacente de Mariola.
- Hemos de señalar que el trombolito tapiza las paredes interiores de las estructuras negativas por lo que parece evidente
que el acceso al agua debía ser uniforme en todo el perímetro
de cada una de ellas. Por otra parte, sus paredes actuarían como
pequeños saltos de agua con un ángulo de caída de casi 90º por
lo que su formación podría relacionarse con los mecanismos de
formación de tufas travertínicas presentes en el cauce del río
Serpis, aguas arriba, en la zona del Salt, en donde: “En dicho
travertino se reconoce un entramado de Algas, así como cantos
y concreciones englobadas en una matriz caliza” (Mapa Geológico, 1975: 19).
- Con respecto al calcio, fósforo o nitrógeno, necesarios para el crecimiento de las Rivulariaceaes (Pentecost, 1987: 125136; Caudwell, Lang y Pascal, 2001: 125-147) hemos de
apuntar que el calcio podría provenir del mismo suelo dado que
el yacimiento está enclavado en una zona próxima al río Serpis
con depósitos travertínicos (Mapa Geológico, 1975: 20) y, por
su parte, el fósforo y el nitrógeno podrían provenir de restos de
animales y plantas del propio yacimiento.
- Dado que ambos trombolitos presentan espesores de unos
3 cm y que contienen Rivulariaceaes podemos inferir que el proceso que condujo a su formación debió durar al menos más de
10 años en base a los datos dados por Pentecost (1987: 125-136)
de crecimiento anual de Rivularias haematites: 2,5 mm/año.
- Desconocemos cual fue el motivo que produjo el crecimento de los trombolitos en las paredes internas de las estructuras negativas, aunque suponemos que fue un cambio en las
condiciones climáticas y/o físicas que afectaban al yacimiento.
Un cálculo aproximado de los volúmenes de cada estructura nos
dan los siguientes resultados:
- Volumen aproximado de la estructura negativa de la UE
2130: 5,36 m3.
- Volumen aproximado de la estructura negativa de la UE
2102: 6,77 m3.
Sobre estos datos podemos realizar algunas consideraciones, si estas estructuras negativas hubieran contenido cereales,
según los datos utilizados por Garfinkel, Ben-Shlomo y Superman (2009: 309-325) en los silos del yacimiento de Tel Tsaf:
Como podemos observar en los datos de la tabla XIX.21 solamente el probable grano contenido en estas dos estructuras negativas alcanzaría para alimentar a un número limitado de
personas al tiempo que también nos da pistas sobre una superficie considerable dedicada al cultivo de cereal. Si las causas
que motivaron el crecimiento de los trombolitos fueron las mismas que causaron el desuso de estas estructuras entonces estaríamos ante una catástrofe alimentaria que afectaría muy
negativamente a los habitantes del yacimiento.
Por último, queremos realizar unas consideraciones metodológicas, como hemos podio comprobar, los resultados de los
análisis instrumentales unidos a la situación de las muestras en
el yacimiento, recubriendo las paredes internas de las estructuras
negativas a manera de un enlucido, podrían habernos llevado a
la conclusión errónea de que estábamos ante un enlucido de mortero de cal (los datos así parecían confirmarlo), asignándole una
procedencia pirotecnológica a la calcita detectada en los análisis,
sin embargo, la utilización tanto de la microscopía electrónica de
Barrido como la microscopía óptica de transmisión en lámina
delgada nos ha permitido establecer un origen biogénico para esta calcita y descartar la intervención humana en su producción,
por tanto, queremos señalar la importancia de la utilización de la
microscopía en los estudios de materiales antiguos.
También queremos resaltar la dificultad de reconocer la
existencia de calcita en un yacimiento arqueológico sin análisis
instrumentales, existen muchas citas bibliográficas de este tipo
de material sin el refrendo de un necesario análisis instrumental
que confirme su existencia. Pero el problema no se termina
aquí, como acabamos de ver en estas páginas, una vez identificada queda aún por resolver un problema todavía más complicado: establecer su procedencia biogénica, sedimentología
físico-química o pirotecnológica.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer al siguiente personal de los Servicios
Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante su ayuda y
sus comentarios a la hora de realizar los análisis de las muestras:
A. Amorós, J. Bautista, A. Jareño, J. Juan, M.D. Landete, V López
.
y R. Seva.
299
[page-n-310]
[page-n-311]
XX. VII-IV MILENIO CAL BC. EL ASENTAMIENTO
PREHISTÓRICO DE BENÀMER: CONSIDERACIONES SOBRE LA
OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO EN EL VALLE
MEDIO DEL SERPIS 1
G. García Atiénzar
Cuestiones como el aprovisionamiento de materias primas,
la obtención de alimentos o las estructuras relacionadas con el hábitat, entre otras, han ido variando a lo largo de la secuencia del
asentamiento de Benàmer, modificaciones que, como se muestra
en los capítulos correspondientes, encuentran su explicación en
las diferentes características de los grupos que las desarrollan. En
este sentido, la forma en que estas mismas sociedades se asentaron y explotaron un espacio geográfico también es susceptible de
variar en función de determinadas necesidades económicas, políticas e, incluso, ideológicas. Es decir, la observación de estos patrones de ocupación y explotación del territorio pueden servirnos
de ayuda, en combinación con el resto de elementos, para profundizar en el conocimiento de las comunidades que ocuparon la
cuenca central del río Serpis entre el VII y el V milenio cal BC.
Partiendo de las bases establecidas por la Arqueología del
Paisaje, y entendiendo el Paisaje como el resultado de la integración del medio físico y de la acción del ser humano sobre él
a través de la implantación de un hábitat determinado y del
aprovechamiento de los recursos naturales que ese medio ofrece de acuerdo con unos fines económicos, sociales o políticos
que condicionan el grado de esa explotación (Orejas, 1991), se
busca incorporar la información interna del yacimiento (on-site) a su información externa (off-site), procurando aunar los datos que nos pone al alcance el análisis macro y meso-espacial
con la información arqueológica, paleoeconómica y paleobotánica presentada a lo largo de este volumen. Para ahondar en este sentido, este trabajo se plantea con un doble objetivo.
En primer lugar, y desde un punto de vista sincrónico, observar cómo se integra el asentamiento de Benàmer en el espacio circundante; es decir, caracterizar las estrategias de gestión
del territorio que desarrollaron las comunidades que habitaron
en esta zona del cauce del Serpis. Para ello se partirá del estado
de la cuestión sobre la ocupación del territorio para el marco
geográfico en el cual se inserta el yacimiento y para cada una de
las fases identificadas (Aura y Pérez, 1995; Aura et al., 2006;
Martí et al., 2009; Bernabeu et al., 2002, 2003; García Atiénzar,
2008, 2009; etc.). Como medio para desarrollar esta aproximación se tomarán en consideración indicadores que pueden observarse en el entorno que circunda al yacimiento: las áreas de
captación de los asentamientos humanos, leídas en clave de
capacidad de uso del territorio circundante y de las unidades medioambientales, la movilidad por el territorio como forma de entender la complementariedad entre las distintas unidades
fisiográficas, etc. Sin embargo, no se trata de establecer el uso
final de los terrenos que se localizan en la inmediatez de los yacimientos, sino de presentar una idea aproximada de las posibilidades que ofrecieron y esto, conjugado con los datos aportados
por el registro arqueológico y arqueobotánico, será lo que
permita ahondar en la caracterización de cada ocupación. Para
evitar caer en explicaciones de carácter ambientalista y/o economicista, intentaremos integrar otros elementos de análisis que
entrarían dentro de lo que ha dado en denominarse análisis macroespacial. Con esta categoría de observación se busca la reconstrucción del paisaje entendiéndolo en la manera en la cual
1
La realización de este trabajo se inserta dentro del proyecto VIII-IV milenios cal BC: Arte rupestre, poblamiento y cambio cultural entre las cuencas de los ríos Júcar y Segura (Ref.: HAR2009-13723), financiado por el
Ministerio de Ciencia e Investigación dentro del Plan Nacional de I+D+I
(2008-2011).
301
[page-n-312]
se definía anteriormente, es decir, como un producto social en el
que se integra el medio físico y la acción del hombre sobre él.
O si se quiere ver desde otro punto de vista, el fin último de esta escala de análisis será la definición del sistema o sistemas de
producción que se pueden observar, intentando señalar las formas de apropiación de la naturaleza por parte del ser humano
(Montané, 1982: 194). Este medio de apropiación resultará básico para establecer y explicar el uso del territorio, las conexiones
entre los diferentes asentamientos, las relaciones de interacción
entre ellos y las formas de apropiación físicas y simbólicas del espacio circundante por parte de una sociedad concreta (fig. XX.1).
El segundo objetivo adopta una vertiente diacrónica en tanto
trataremos de observar la evolución temporal de estos patrones de
ocupación y explotación del territorio. En una aproximación a los
modos de vida del pasado como la que aquí se pretende, la comprensión del paisaje no puede ni debe abordarse de manera estática y encorsetada por criterios puramente cronológicos, todo lo
contrario. Las formas de apropiación y transformación del medio
natural son dinámicas y no tienen por qué responder a los cambios en el registro material que son los que marcan, en buena parte de las ocasiones, las fases arqueológicas. Para conseguir este
objetivo, haremos especial hincapié en las causas que explican
los cambios advertidos entre las distintas fases del asentamiento.
Lo que abordaremos, en resumen, será el problema histórico asociado a la evolución de las sociedades prehistóricas tomando como principal base de apoyo la unidad de observación
territorial, aunque para ello tendremos que hacer obligada referencia al resto de elementos de análisis que se incluyen dentro
de la organización socioeconómica y que son abordados en esta misma obra en sus correspondientes capítulos. Y para llevar
a cabo esta tarea, y como hipótesis inicial, planteamos el hecho
de que los cambios ofrecidos por los patrones de ocupación y
explotación del territorio son reflejo directo de las transformaciones sociales y económicas que se producen en el seno de los
grupos que ocuparon este asentamiento. Es así como concebimos la construcción del paisaje, como una síntesis de diferentes
aproximaciones y visiones que tratan de aunar la mayor cantidad posible de manifestaciones humanas, desde las tangibles
(registro material, paleoeconómico o paleoambiental), hasta las
intangibles (arte, registro funerario, etc.), aunque en muchas
ocasiones ambas van de la mano. Lo que se busca, en definitiva, es una visión abstracta en la que se conciba el territorio como “un espacio social y socializado, en evolución y en tensión
(visible o invisible) que está detrás de toda una serie de aproximaciones sintéticas al paisaje” (Orejas, 1998: 14).
Figura XX.1. Localización del asentamiento prehistórico de Benàmer en el marco de las comarcas centro-meridionales valencianas.
302
[page-n-313]
BENÀMER I: POBLAMIENTO Y TERRITORIO MESOLÍTICO
En un reciente trabajo, el sistema de asentamiento durante
el Mesolítico reciente de las tierras valencianas ha sido caracterizado como una “combinación de patrones de movilidad logística y residencial” (Martí et al., 2009: 246). Precisamente este
concepto de movilidad es el que explica la complementariedad
que se observa entre los distintos yacimientos ubicados en los
diferentes ámbitos que, articulados a partir de corredores naturales, ocupan el actual solar de las tierras valencianas. Para el
espacio en el que se inserta el yacimiento de Benàmer, la cuenca media del río Serpis, el número de asentamientos pertenecientes a la Fase A del Mesolítico reciente es relativamente
abundante (Martí et al., 2009), sobre todo si se compara con
otras regiones, aunque cabe recalcar que los yacimientos ubicados al aire libre presentan unos registros bastante escuetos, hecho que dificulta la comprensión de la gestión del territorio y
de las relaciones entre estos asentamientos y las cavidades
abiertas en las sierras que los circundan.
Buena parte de los datos que permiten caracterizar económicamente este periodo derivan de estaciones bajo abrigos rocosos (Tossal de la Roca, Abric de la Falguera y Coves de Santa
Maira), ocupaciones que tienden a ser recurrentes desde los momentos finales del Paleolítico superior, de corta duración y espaciadas por lapsos de tiempo. Tomando en consideración los
datos faunísticos observados en los niveles mesolíticos del Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995; Pérez y Martínez, 2001), se
puede inferir que la actividad principal sería la caza del ciervo,
que se efectuaría preferentemente en primavera, y de la cabra,
que se llevaría a cabo en verano y otoño. De esta manera, y extrapolando los datos de este abrigo, la frecuentación de esta zona de media montaña se realizaría en las épocas de menores
rigores climatológicos, situándose las poblaciones en las llanuras litorales durante las estaciones más frías del año (Pérez y
Martínez, 2001: 94) (fig. XX.2).
Partiendo de este planteamiento, debemos tratar de integrar
la ocupación mesolítica de Benàmer dentro de esta dinámica. La
extraordinaria cantidad de restos líticos documentados en el asentamiento, la mayor parte de ellos de procedencia local (véase Molina Hernández et al., este mismo volumen), y el hecho de que se
haya documentado toda la cadena operativa para la obtención de
productos líticos (véase Jover Maestre, este mismo volumen) permiten establecer una relación con la explotación intensiva de rocas silíceas. Sin embargo, la presencia de otras evidencias, como
las ofrecidas por los resultados de los análisis traceológicos (véa-
Figura XX.2. Localización de los yacimientos mesolíticos mencionados en el texto.
303
[page-n-314]
se Rodríguez Rodríguez, este mismo volumen) o el uso repetitivo del área de combustión, permiten plantear posibilidades compatibles y complementarias como la caza, la explotación de
recursos forestales, preparación de alimentos, etc.
La ubicación del asentamiento en un interfluvio, el del
Serpis con el Riu d’Agres, coincide con el patrón de localización de otros asentamientos al aire libre contemporáneos, hecho del todo lógico en tanto la elección de muchos de los
sitios prehistóricos debió estar relacionada con la potencialidad económica de estos entornos (agua, caza, recursos abióticos, combustible, etc.). Desgraciadamente, la escasez de datos
paleoeconómicos obtenidos en el yacimiento de Benàmer impide su correcta caracterización, aunque podemos aventurar
que bien pudo tratarse de un campamento de carácter estacional desde el cual los grupos mesolíticos gestionarían el territorio de cara a la obtención de recursos alimenticios y de
materias primas.
Como apuntábamos líneas atrás, la frecuentación de pequeñas cavidades situadas en las sierras que envuelven el cauce
alto y medio del Serpis (y de sus afluentes) podría estar relacionada con las estaciones climatológicamente más benignas y
con la caza de ciervos y cabras. La complementariedad con las
ocupaciones al aire libre resulta coherente si atendemos a que la
mayoría de ocupaciones en cueva o bajo abrigo quedan fuera
del rango hipotético de dos horas de camino establecidos a través del análisis etnográficos de sociedades depredadoras (Chisholm, 1968). Ello explicaría la existencia en esos asentamientos
de otras actividades más allá de la caza como, por ejemplo, la
explotación de materia prima silícea de las proximidades advertida en Falguera (García Puchol, 2002: 162). Otro elemento
que aboga por la plurifuncionalidad de estas ocupaciones lo encontraríamos en la presencia de restos de carnívoros con evidencias de consumo humano, la caza de lagomorfos como
recurso estático y abundante que se observa en todas las cavidades o la caza de aves como la perdiz en Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995: 60) (fig. XX.4). También cabe destacar la
determinación en Santa Maira de prácticas relacionadas con el
fileteado, secado y ahumado de la carne de ciervo o cabra (Aura et al., 2006: 107) a partir de las marcas antrópicas observadas en todas las partes esqueléticas de los animales cazados;
estas prácticas se relacionan con la preservación de la carne y
su posterior traslado a los lugares de hábitat residencial. Se trataría, pues, de ocupaciones recurrentes relacionadas con algo
más que simples puestos de caza y que responderían a una movilidad logística a lo largo del espacio que comunica la llanura
litoral y los valles interiores. Este hecho no hace más que ahondar en la complementariedad entre los entornos litorales, bien
representados por el yacimiento de El Collado de Oliva (Aparicio, 1990), e interiores, aunque la importancia del asentamiento
de Benàmer y los indicios ofrecidos por los asentamientos del
Mas del Regadiuet (García Puchol et al., 2006) y Barranc de
l’Encantada (García Puchol et al., 2001) obligan a matizar al-
gunas de las cuestiones planteadas en la bibliografía y plantear
la existencia de campamentos residenciales en los valles interiores (fig. XX.3, tabla XX.1).
Para profundizar en las relaciones existentes entre estos
asentamientos al aire libre, especialmente el de Benàmer, con los
ubicados bajo paredes rocosas en las sierras próximas, analizaremos a continuación los patrones de movilidad entre los valles
interiores y el sector costero, tomando como puntos de referencia aquellos asentamientos que mejor reflejan la complementariedad de estos entornos. En diversos trabajos se ha considerado
que el territorio natural de los grupos mesolíticos oscilaría entre
los 25 y los 35 km2 entre la costa y las primeras elevaciones montañosas (Martí et al., 2009), espacio condicionado, lógicamente,
por las características orográficas del terreno. Dentro de este espacio los grupos mesolíticos obtendrían los principales recursos,
recursos que circularían en ambos sentidos como muestra la presencia de restos de ictiofauna y malacofauna marina (alimentarios y de ornamento) en yacimientos interiores (Cacho et al.,
1995; Aura et al., 2006) o la documentación en el entorno costero de materias primas silíceas procedentes de los valles interiores (Villaverde et al., 1999).
Si tomamos en consideración la propuesta de una articulación en varios territorios complementarios costa-interior para la
fachada mediterránea de las actuales tierras valencianas (Martí
et al., 2009: 248), el asentamiento de Benàmer estaría ocupando
un punto más o menos centrado en el ámbito articulado en torno
al valle del Serpis y sus afluentes, posición favorecida, además,
por el cómodo acceso a otras unidades geográficas a través de
los cursos del Serpis que desaguan en este punto: la Vall de Seta, la Valleta d’Agres, la Vall de Planes, etc., corredores naturales que conectan con la costa o con la submeseta sur (Aura et al.,
1993). Esto, unido al biotopo que envuelve al yacimiento, hace
de este emplazamiento un lugar más que óptimo para funcionar
como campamento desde el cual gestionar la explotación del territorio, aunque los datos arrojados por la excavación no permiten establecer con certeza ni el momento exacto de ocupación ni
si ésta se debe a frecuentaciones de carácter estacional y rotatorio o a un único momento. En este sentido, cabe recordar que, en
este mismo entorno, se conocen al menos otras dos ocupaciones
correspondientes a la Fase A del Mesolítico reciente (Barranc de
l’Encantada y Mas del Regadiuet), asentamientos documentados
gracias a prospecciones superficiales y sondeos puntuales, hecho que dificulta establecer una correcta caracterización. No
obstante, lo que dejan patente estas ocupaciones en llano es que
las comunidades mesolíticas se asentaron en distintos puntos del
valle del Serpis, aunque los datos actuales no permiten precisar
si se trata de las mismas poblaciones que ocupan las regiones
costeras o si son grupos distintos que mantuvieron estrechas relaciones de intercambio (fig. XX.5).
Otro elemento que redundaría en la compleja articulación
del territorio sería la aparición de prácticas simbólicas de apropiación del espacio relacionadas con el ámbito funerario. Ade-
2
Esta distancia debe incrementarse si tenemos en cuenta las distancias
reales y no las lineales. Sirva como por ejemplo que la ruta con menos
coste de tránsito asociado entre Benàmer y el Collado de Oliva es de poco más de 40 km.
304
[page-n-315]
Figura XX.3. Rutas óptimas y tramos de distancias isocrónicas desde el yacimiento de Benàmer.
Yacimiento
Distancia real (m)
Coves de Santa Maira
33.168
Abric de la Falguera
27.704
Tossal de la Roca
17.467
Barranc de l’Encantada
8.761
El Collado de Oliva
40.066
Mas del Regadiuet
24.720
res y ganaderos ha sido tratada en varias ocasiones (véase JuanCabanilles y Martí, 2002, 2007/2008; García Puchol, 2005) lo
cual nos exime ahora de profundizar en este sentido. Sin embargo, hay que destacar que este hiatus cronológico y cultural
tiene su mejor expresión en la aparición de una nueva realidad
social, la neolítica que, con unos planteamientos y necesidades
distintas, desarrollará otras pautas de apropiación y explotación
del territorio.
Tabla XX.1. Distancia desde Benàmer a los principales yacimientos
mesolíticos de la zona.
más de la presencia de varias inhumaciones en el Collado de
Oliva (Aparicio, 1990), en otros yacimientos asociados al Mesolítico regional (Santa Maira, Mas Gelat, Penya del Comptador) se evidencia la presencia de restos humanos, aunque no en
contextos primarios (Aura et al., 2006: 107). Este dato se ha vinculado con el incremento demográfico observado en los últimos
grupos de cazadores-recolectores y encuentra su mejor explicación en la creciente territorialidad de estas comunidades.
La discontinuidad poblacional en esta zona entre los últimos grupos de cazadores-recolectores y los primeros agriculto-
BENÀMER II: LA OCUPACIÓN NEOLÍTICA DEL VALLE MEDIO DEL SERPIS
Un primer elemento que cabe destacar con la llegada y consolidación de las primeras comunidades campesinas en las comarcas centro-meridionales valencianas es el significativo
aumento de yacimientos, tanto al aire libre como en cueva. Este hecho refleja un panorama ocupacional bastante más complejo que el observado durante la fase mesolítica, aunque
cavidades y asentamientos al aire libre seguirán jugando papeles diferentes dentro de la articulación del territorio.
Tradicionalmente, y en función del registro arqueológico
obtenido a partir de las intensas campañas de prospección superficial llevadas a cabo desde la década de los ochenta en torno al cauce del Serpis (Bernabeu et al., 1989, 1999; Barton et
al., 2002; Molina Hernández, 2003; etc.), se había considerado
que el asentamiento neolítico inicial en llano se articulaba en
305
[page-n-316]
Figura XX.4. Barranco en el cual se ubica el Tossal de la Roca.
torno a la cuenca del Riu Penàguila. La concentración de varios
asentamientos en torno a este cauce, unido a la excavación del
yacimiento de Mas d’Is (Bernabeu et al., 2002, 2003; Bernabeu
y Orozco, 2005), había hecho considerar que el resto de ámbitos de la cuenca del Serpis tan sólo serían ocupados con la expansión del poblamiento ocurrida durante el IV milenio cal BC,
ausencia que se había vinculado a distintos motivos como la mayor incidencia de la erosión en esta zona o la inexistencia de
suelos aptos para el desarrollo de una agricultura basada en la
huerta. Sin embargo, la detección de estructuras correspondientes al Neolítico antiguo en Benàmer obliga a reformular o matizar aquella idea, cambio de tendencia que en los últimos años
ya había quedado advertido por el hallazgo de materiales neolíticos antiguos en el valle de Polop, cerca del abric de la Falgue-
ra (Molina Balaguer et al., 2006), en la Canal de la Sarga (Molina y Barciela, 2008) o cerca del cauce del Riu d’Albaida (Pascual Beneyto et al., 2005) (fig. XX.6).
Un hecho relevante es la localización de los yacimientos
cerca de las mejores tierras agrícolas, hecho que evidencia la
preocupación de los diversos grupos neolíticos por ubicar, asegurar y controlar este tipo de recurso. Otro hecho reseñable es
la vinculación de los principales asentamientos con zonas que
pudieron haber estado cubiertas o relacionadas con cauces fluviales al documentarse, junto a evidencias de cultura material,
restos de moluscos dulceacuícolas (Molina Hernández, 2003),
concentraciones que no pueden explicarse por motivos bromatológicos. En este sentido, cabe recordar que, durante buena parte de la secuencia, el cauce de los ríos, que en la actualidad
circulan por la base de profundos barrancos, debió estar más
elevado, casi a nivel de las tierras de labor, con lo que es factible pensar en la posibilidad de desbordamientos puntuales o el
aprovechamiento de estas zonas encharcadas o de aluviones para la creación de espacios destinados a la agricultura de huerta
o de secano mejorado. Los beneficios de una agricultura intensiva sobre los mejores suelos agrícolas basada en la azada y el
palo excavador dentro del seno de comunidades campesinas son
varios: pérdidas más bajas debido a plagas y enfermedades de
las plantas, mayor protección frente a la erosión, menor riesgo
de fracaso total del cultivo, un uso más eficiente de la luz, la humedad y los nutrientes, un reparto del trabajo de manera más
uniforme a través del año y menores problemas de almacenamiento (Beckerman, 1983). Este modelo agrícola, llamado también de “azada intensiva” (Bernabeu, 1995: 55; 2003: 132),
es el que podría reconocerse durante los primeros estadios del
Figura XX.5. Modelo digital tridimensional del Valle medio del Serpis (vista desde el sur); en el centro (punto blanco), localización del
asentamiento de Benàmer.
306
[page-n-317]
Figura XX.6. Localización de los principales yacimientos del Neolítico antiguo mencionados en el texto.
Neolítico I tal y como se desprendería del análisis del poblamiento de la zona que muestra como los primeros asentamientos neolíticos se emplazan siempre en la proximidad de
interfluvios o de pequeños cauces (García Atiénzar, 2004: 74).
Por otro lado, las características edafológicas de los valles
en los que se enclavan estos primeros asentamientos neolíticos
debieron ser un factor importante a la hora de elegir estos entornos. El fondo de estos valles se encuentran cubiertos por margas
burdigalienses facies TAP3 que, por sus características naturales,
ofrecen un alto potencial agrícola. Se trata de suelos ligeros, con
un escaso o bajo índice de pedregosidad y un alto nivel de retención de humedad lo que los hace óptimos para la implantación de cultivos cerealísticos sin una gran inversión de trabajo.
Si bien no tenemos evidencias definitivas del sistema de cultivo,
tal vez pudiera haberse empleado el barbecho o rotaciones entre
diferentes cultivos (cereal-leguminosas), prácticas que hubieran
favorecido la regeneración o el mantenimiento de la fertilidad de
los suelos durante un buen espacio de tiempo (Bernabeu, 1995)
y que se complementan en la dieta humana al aportar hidratos de
carbono (cereales) y proteínas vegetales (leguminosas) (Badal,
2009: 137). A estos sistemas naturales encaminados a evitar el
agotamiento de los suelos, cabría unir la posibilidad de aportes
de limos y depósitos aluviales provenientes de los distintos cauces fluviales de la zona e incluso el abono con estiércol proveniente de pequeños rebaños que se podrían alimentar de los
rastrojos dejados tras la siembra (fig. XX.7).
De esta manera puede determinarse que, desde un primer
momento, se ocupan los fondos de los valles en los que se concentran las mejores tierras agrícolas, siendo la dispersión actual
el reflejo de procesos postdeposicionales que han alterado los niveles de conservación de manera diferencial. Estas evidencias
muestran la existencia de varios polos de población o grupos aldeanos que ocupan unidades fisiográficas bien delimitadas. Así,
y partiendo del registro material recuperado en varios yacimientos al aire libre, se podría indicar que durante la segunda mitad
del VI milenio cal BC se produce el establecimiento de estos grupos aldeanos en buena parte de las comarcas centro-meridionales
valencianas, desde la costa hasta los valles interiores, asentándose en aquellos lugares en los que las características ecológicas minimizasen los riesgos de la producción (fig. XX.8).
3
Este tipo de edafología, que con los criterios economicistas actuales se
caracteriza como de una capacidad de uso alta-media, reúne una serie de
elementos que, con la tecnología y necesidades de los primeros momentos
del Neolítico, debió hacerla óptima para el desarrollo de la agricultura.
307
[page-n-318]
Figura XX.7. Mapa de capacidad de uso del suelo y ubicación de los principales asentamientos al aire libre del Neolítico antiguo mencionados
en el texto.
Estas localizaciones podrían corresponderse con estructuras de habitación que albergarían a unidades familiares con cierto grado de autosuficiencia (granjas), afirmación que vendría
apoyada por la presencia de pequeñas estructuras (fosas, hogares, molinos, etc.) en torno a estas construcciones. Esta independencia también se puede inferir a partir de las características
tecnológicas de la cerámica que apuntan, según el análisis de
fragmentos cerámicos de la Casa 52 y Casa 80 de Mas d’Is, hacia producciones totalmente independientes que podrían relacionarse con un sistema de transmisión tecnológica en sentido
vertical entre generaciones dentro de una misma comunidad
(McClure, 2007). En este sentido, el estudio del registro cerámico de Benàmer (véase McClure, este mismo volumen) incide
en la diferenciación en cuanto a la tecnología cerámica con respecto a lo observado en otros yacimientos cardiales de la zona.
Este modelo de asentamiento basado en granjas diseminadas difiere del observado en los momentos finales del PPNA en
el ámbito sirio-palestino y el sureste de Anatolia en donde el hábitat estaba organizado en torno a grandes santuarios (Perlès,
2004: 234), patrón asociado a la concentración de la producción
y a la posibilidad de un aumento de desigualdad social (Odzogan, 1995). Precisamente, la superación o rechazo, voluntario
o forzado, de este modelo de asentamiento es lo que se ha empleado para explicar el éxodo de grupos neolíticos hacia occidente (Cauvin, 1997). Asimismo, el colapso de las sociedades
complejas entre el Neolítico Precerámico B y el Neolítico Cerámico A (Odzogan, 1997) supondría una serie de transforma-
308
ciones en la cultura material que dan origen a nuevas realidades
culturales en la Tesalia griega, región en la cual se desarrollan
nuevas formas neolíticas que remiten al Oriente Próximo (asentamientos permanentes, casas de planta cuadrangular con dimensiones asociadas a unidades familiares, escasez de recursos
silvestres, escaso empleo de cavidades, etc.) (Perlès, 2003: 106),
aunque sin repetir la centralización de poder advertida en torno
a los grandes santuarios. Este modelo de asentamientos unicelulares y dispersos por el territorio será el que se transmita
desde Tesalia hacia el ámbito suditálico (compounds) y, posteriormente, hacia el resto del Mediterráneo occidental.
Los datos con los que se cuenta en la actualidad impiden
precisar la duración exacta de estos asentamientos, aunque el
hecho de que algunas de las estructuras documentadas en Mas
d’Is aparezcan superpuestas (Bernabeu et al., 2003) o que las
detectadas en Benàmer parezcan responder a distintas frecuentaciones, invita a pensar en la posibilidad de que estas poblaciones poseyesen una movilidad territorial restringida (Kelly,
1992: 44) dentro del valle en el que se enmarcan, característica
que podría ser la respuesta adaptativa a una agricultura que
aprovecharía el potencial de los suelos para llevar a cabo cultivos intensivos. Teniendo en cuenta la dispersión de las unidades
habitacionales, resulta razonable pensar que estas explotaciones
tendrían un carácter familiar en la que cada unidad cultivaría
una pequeña parcela de tierra, situadas en torno a los cursos fluviales que recorren el paraje, tal y como parece estar evidenciando la dispersión de hallazgos (fig. XX.9).
[page-n-319]
Figura XX.8. Comparativa de la capacidad de uso del suelo de los yacimientos de Benàmer y Mas d’Is dentro del territorio teórico de 1 hora.
Las características de los contextos de producción y consumo, localizados en torno a unidades domésticas de producción
basadas en la familia nuclear si atendemos al tamaño de los asentamientos documentados, permiten plantear que las relaciones
de producción girarían en torno a la copropiedad de los objetos
y medios de producción y las relaciones de reproducción se basarían jurídicamente en la reciprocidad generalizada con una distribución homogénea al interior del grupo de parentesco
(Manzanilla, 1983: 7), prácticas tendentes a enfatizar la sociabilidad del grupo, ayudarse en caso de necesidad y cubrirse contra
el riesgo y la incertidumbre (Sahlins, 1977). El acceso a la tierra
como objeto y medio de trabajo estaría subordinado a la existencia o creación de relaciones sociales basadas en el parentesco,
suponiendo así un patrimonio perteneciente de manera indivisa
a los miembros de una colectividad (familia). La existencia de
trabajos de carácter comunitario (excavación de los fosos monu-
309
[page-n-320]
Figura XX.9. Imagen de la estructura E.1010 de cronología cardial.
Figura XX.10. Vista del paraje de Les Puntes (Benifallim-BenillobaPenàguila) desde la Serreta.
mentales, pastoreo, etc.) serviría para enfatizar el sentimiento de
grupo, reforzar las relaciones de reciprocidad entre cada una de
las unidades familiares y consolidar la propiedad comunal del territorio explotado representado en este momento por unidades fisiográficas amplias (fig. XX.10).
Según los elementos y estructuras documentados en Mas
d’Is, Benàmer o Camí de Missena, estas unidades domésticas
de producción se caracterizarían por cierta autosuficiencia en
cuanto a la producción de aquellos elementos necesarios para su
mantenimiento y perpetuación, aunque este hecho no implica la
ausencia de relaciones con el exterior (Meillassoux, 1977: 60)
ya que estos grupos serían por si mismos deficientes en el aspecto reproductivo lo que obligaría a mantener relaciones con
otros grupos, vínculos que por otra parte se observan gracias a
la circulación de materias primas desde los primeros momentos
de la secuencia (Orozco, 2000) (fig. XX.11, tabla XX.2).
Además de estas ocupaciones al aire libre, que debemos entenderlas como el punto desde el cual se articula del poblamiento, en estos momentos iniciales del Neolítico también se
advierte la frecuentación de un buen número de cuevas y abrigos. La presencia neolítica en estas cavidades debe relacionarse
con una amplia gama de posibilidades: áreas de enterramiento,
rediles, refugios ocasionales e, incluso, espacios de especial sig-
310
nificado social como podría plantearse para alguna cueva, como
Cova de l’Or y la Cova de la Sarsa. En este último caso se puede determinar una ocupación especial si se tiene en cuenta el registro material recuperado, formado por elementos de carácter
extraordinario como un amplio conjunto de vasos cerámicos
con decoración simbólica (Martí y Hernández, 1988), los tubos
de hueso interpretados como instrumentos musicales (Martí et
al., 2001), vasos contenedores de ocre (García Borja et al.,
2004), un amplio conjunto ornamental (Pascual Benito, 1998) o
acumulaciones de cereal torrefactado (Hopf, 1966). La existencia de estos elementos en Or y Sarsa les otorga una ocupación
alejada del exclusivo uso habitacional, aunque también existen
argumentos a favor de esto último como la presencia de vasos
destinados a diferentes usos (almacenamiento, culinarios, etc.),
útiles en proceso de elaboración, las propias características de
la cavidad en Or, etc. El hecho de que aparezcan enterramientos
vinculados tanto a las mismas cavidades (Sarsa) como en cavidades próximas (Almud, Barranc de Castellet, Frontó, etc.) obliga a tomar en consideración la posibilidad de que estas dos
cavidades funcionaran como auténticos santuarios cuya funcionalidad se nos escapa: centros de redistribución de la producción (recordar la existencia de concentraciones de cereal), lugar
donde preparar los ritos simbólicos (presencia de colorante en
varios vasos), puntos de reunión o agregación social.
Por otra parte, la ocupación de otras cavidades permite inferir la existencia de un complejo sistema de articulación económica del territorio en el que cada tipo de asentamiento juega
un papel distinto y complementario al del resto. En este sentido,
los datos arrojados por el Abric de la Falguera permiten proponer un uso asociado al resguardo del ganado desde los inicios
de la secuencia neolítica (García Puchol, 2005; García Puchol y
Aura, 2006), aunque con una intensidad inferior a la observada
en momentos posteriores. Las evidencias de la Fase VI de este
asentamiento no se circunscriben únicamente a la actividad pecuaria, sino que, además, muestran una serie de evidencias que
permiten hablar de una ocupación diversificada. Similares a este yacimiento se presentan un buen número de abrigos y cavidades situadas en el extrarradio de las zonas habitadas y
explotadas durante las fases iniciales del Neolítico de la zona.
Entre estas ocupaciones cabe reseñar los datos arrojados por el
nivel VIII de la Cova d’En Pardo (Soler Díaz et al., e.p.) que permiten inferir una ocupación puntual en torno el 5600 cal BC relacionada con prácticas cinegéticas y que resulta previa a la
intensificación ocupacional a la que asiste la cavidad durante la
segunda mitad del VI milenio cal BC. Si bien no hay datos suficientes, las características morfológicas y algunos elementos
de cultura material recuperada en la Cova Negra de Gaianes
(Rubio y Cortell, 1982/1983), situada a poca distancia de Benàmer, permitirían plantear, no sin ciertas reservas, una funcionalidad similar a la observada en Falguera o En Pardo.
De esta manera, los datos procedentes de los distintos núcleos de poblamiento cardial ofrecen la imagen de un modelo
de ocupación basado en una aldea dispersa y abierta, con cierto
grado de movilidad y con la búsqueda de los mejores suelos
agrícolas como eje de su patrón de asentamiento. Estas unidades productivas basadas en familias nucleares y con altos niveles de autosuficiencia requerirían de un espacio mínimo donde
desarrollar sus actividades básicas, principalmente agrícolas.
[page-n-321]
Figura XX.11. Rutas óptimas y tramos de distancias isocrónicas desde el yacimiento de Benàmer.
Yacimiento
Distancia real (m)
El Barranquet
37.507
El Regall-La Sarga
18.913
Camí de Missena
16.051
Les Dotze
17.000
Mas d’Is
12.445
Tabla XX.2. Distancia en metros desde Benàmer a los principales
yacimientos del Neolítico cardial de la zona.
No obstante, la presencia de áreas de agregación social como
las planteadas para los fosos monumentales de Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003) o determinados conjuntos de Arte rupestre
Macroesquemático (Hernández, 2003), e incluso cavidades como las de Or o Sarsa, estaría indicando fenómenos puntuales de
agrupación social de la unidad tribal esparcida por los distintos
espacios ocupados para la participación de actividades que requerirían del esfuerzo comunal de las distintas células productivas o para la realización de actividades de carácter social en
las cuales renovar los lazos de unión de la comunidad.
La construcción de grandes fosos como los documentados
en Mas d’Is, que se mantendrán en vigor durante largo tiempo
(hasta finales del VI - inicios V milenio cal BC) como lugares
de agregación (Bernabeu et al., 2003; Bernabeu y Orozco,
2005), la multiplicación de yacimientos con cerámica cardiales
o inciso-impresas dentro del territorio inicialmente ocupado
(Molina Hernández, 2003), el uso de cuevas como lugar de enterramiento colectivo (Bernabeu et al., 2001) o el desarrollo
una serie de manifestaciones artísticas como son el Arte rupestre Macroesquemático (Martí y Hernández, 1988) y el Arte rupestre Esquemático (Torregrosa, 2000/2001), cuya distribución
dentro del prebético meridional valenciano coincide con el núcleo fundamental de los yacimientos cardiales, son algunos de
los argumentos que permiten plantear que durante la segunda
mitad del VI milenio cal BC se produjo la ocupación efectiva a
partir de procesos de segregación social y la expansión territorial dentro del área geográfica comprendida entre los ríos Serpis y Algar con el objetivo de consolidar una entidad social
tribal con un modo de vida agropecuario y un territorio social
claramente delimitado. La movilidad de las unidades habitacionales a lo largo del territorio, la sencillez de los medios de producción necesarios para la subsistencia y la amplia disponibilidad
de recursos naturales (materias primas, tierras) limitaría la aparición de procesos de disimetría social y de formas de dominio es-
311
[page-n-322]
tables. Los procesos de segmentación del grupo serían el elemento clave para dar salida a las potenciales crisis generadas
por el aumento de las fuerzas productivas dentro de la comunidad aldeana, segmentación que queda bien constatada a través
del registro territorial de las siguientes fases arqueológicas
(García Atiénzar, 2004, 2009).
BENÀMER III-IV: EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
LOS ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE
Tras la ocupación cardial del asentamiento no aparecen evidencias palpables de la siguiente fase arqueológica, ausencia
que bien podría explicarse por el patrón de movilidad que definíamos en las anteriores líneas o simplemente por una cuestión
de visibilidad arqueológica. La siguiente fase reconocida con claridad corresponde con lo que ha venido a definirse como Neolítico postcardial, momento que ocupa buena parte del V e inicios
del IV milenio cal BC y en el cual se observan importantes
transformaciones por lo que respecta al patrón de ocupación y
explotación del territorio, además de otras determinadas en el
registro material.
Entre los cambios más significativos cabe destacar la
consolidación del poblamiento más allá de las zonas nucleares indicadas anteriormente, observándose ahora nuevos asentamientos al aire libre. A este momento, Neolítico postcardial,
se vinculan los materiales aparecidos en el yacimiento de Tamargut (Vall de Seta, Penàguila) (Molina Hernández, 2003), el
Mas del Regadiuet, situado en el extremo occidental de la Vall
del Penàguila (Molina Hernández, 2003; García Puchol et al.,
2006), Sant Benet ubicado en una terraza sobre curso alto del
Serpis (García Atiénzar, 2004) y varios documentados en la Canal de la Sarga, la Canal de Ibi o el Riu Montnegre (Fairén y
García, 2004; Molina y Barciela, 2008) (fig. XX.12).
Así, entre finales del VI e inicios del V milenio cal BC,
coincidiendo con el inicio de la colmatación y amortización del
Foso 4 (exterior) de Mas d’Is y la probable desaparición de este centro de agregación social, se asiste a una importante expansión. Esta multiplicación de focos al aire libre bien podría
responder a la continua segmentación de las unidades habitacionales asentadas en los fondos de los valles, fraccionamiento
motivado por el crecimiento demográfico y/o la necesidad de
más espacios de cultivo. Pero esta segregación no supone una
ruptura con el modelo de ocupación y gestión del territorio observado hasta el momento. Los yacimientos detectados fuera de
los ámbitos ya conocidos repiten el sistema documentado hasta
el momento pues siguen localizándose sobre zonas con suelos
ligeros, de bajo índice de pedregosidad y con buena retención
de la humedad, es decir, áreas con un alto potencial agrícola. Esta continuidad en cuanto al modelo de asentamiento y a medios
de producción (el registro arqueológico no denota la introducción de novedades significativas en el ciclo agrícola) invitaría a
pensar en una perduración de las técnicas agrícolas y, por tanto,
de buena parte del sistema de producción.
Otro matiz que se introduce en este momento, y que tiene
al yacimiento de Benàmer como único referente hasta el momento en la zona, es la aparición de las estructuras de almacenamiento (silos), algunos de una capacidad considerable. Si
bien su presencia ha sido confirmada desde los momentos ini-
312
ciales del Neolítico en otros contextos peninsulares (García y
Sesma, 1999; Rojo et al., 2008; Mestres y Tarrús, 2009, etc.), su
constatación en estas tierras, unido a su volumen de algunas y a
su elevado número, hace obligatorio replantear el concepto de
movilidad residencial que habíamos desarrollado para las primeras ocupaciones neolíticas de la zona. Hasta la fecha, este tipo de estructuras parecía ser un elemento vinculado a la
segunda mitad del IV milenio cal BC, momento en el cual se
asiste a una notable generalización del poblamiento al aire libre
con la aparición de asentamientos delimitados por fosos rodeados por extensos campos de cultivos (Bernabeu y Pascual,
1998). La presencia de este tipo de elementos bien podría relacionarse con una mayor fijación al territorio, aunque esta afirmación requerirá de la constatación de este tipo de elementos
y/o de construcciones duraderas relacionadas con el hábitat en
otros puntos de la región para consolidarla. Una explicación
complementaria para este tipo de estructuras, interpretadas tradicionalmente como estructuras de almacenamiento de grano,
sería el almacenamiento de forraje para los animales en los momentos en los que los rebaños permanecían cerca de las áreas
de habitación del fondo del valle, propuesta que, como veremos
más adelante, encuentra buen acomodo en los cambios observados en la gestión ganadera. En relación con esto último, y si
bien los datos apuntados son aún preliminares, para los niveles
asociados al Neolítico IIA (4550-4200 cal BC) de Mas d’Is se
menciona la existencia de una estructura a modo de empalizada
(Bernabeu et al., 2006: 104) que bien podría interpretarse como
un recinto para guardar el ganado. Por otro lado, y aunque quede fuera de la zona hasta ahora analizada, cabe recordar también
que en el asentamiento costero del Tossal de les Basses (Alicante), caracterizado por la presencia de un par de cabañas asociadas a fosos que las delimitan, se documentaron también un
buen número de estructuras de almacenamiento, algunas de
ellas contemporáneas a Benàmer III-IV, que posteriormente fueron amortizadas como fosas de inhumación (Rosser y Fuentes,
2008) y que no hacen más que redundar en la consolidación y
fijación de los espacios habitados. Desgraciadamente, la elevada erosión y las remociones recientes que se observan en el sector del yacimiento de Benàmer, en el cual se concentran los
niveles asociados al Neolítico IC-IIA, dificultan plantear abiertamente los inicios de la consolidación poblacional a lo largo
del V milenio cal BC (fig. XX.13).
En los albores del Neolítico postcardial se asiste también a
modificaciones en la funcionalidad y estacionalidad de varias
cavidades, aunque puede que se trate más de una intensificación
de la ocupación que de un cambio propiamente dicho. Diversos
yacimientos que se habían empleado anteriormente como lugares de hábitat, ocupaciones esporádicas o refugios, ven transformada la intensidad de su ocupación, convirtiéndose muchos
de ellos en rediles para el ganado. Uno de los mejores referentes para explicar este tipo de transformación lo encontramos en
la Punta de Moraira, en la Cova de les Cendres (Teulada). Si para los primeros horizontes neolíticos, niveles sedimentológicos
XI, X y IX se había determinado la presencia de varias estructuras de almacenamiento asociadas a niveles arqueológicos con
evidencias de una economía basada en la explotación de los recursos marinos, principalmente los malacológicos, a partir del
V milenio cal BC se observa una clara intensificación que deja
[page-n-323]
Figura XX.12. Localización de los principales yacimientos del Neolítico postcardial mencionados en el texto.
Figura XX.13. Vista general de las estructuras de almacenamiento localizadas en el sector 2 de Benàmer.
una más que evidente huella en el registro (Bernabeu et al.,
2001). Desde los momentos finales del Neolítico I hasta los niveles de la Edad del Bronce (desde H-14 hasta H-0) se documentan una serie de estructuras de combustión prácticamente
superpuestas las unas a las otras. Definidas como “laminacio-
nes formadas por la acumulación de una tierra marrón muy oscura en su base y, por encima, otra capa más o menos gruesa de
cenizas, ocasionalmente mezcladas con cal, que tienden a ocupar extensas áreas de la superficie excavada” (Bernabeu et al.,
2001: 65). Este tipo de estructuras se han asociado a la práctica
controlada de desinfectar con fuego el interior de las cavidades
y abrigos del ámbito mediterráneo tras haber sido empleadas como corrales de ganado (Fontbrégoua, Font Juvénal, Baume Ronze, St. Marcel d’Ardèche en Francia, Grotta dell’Uzzo en Italia,
Kitsos en Grecia, etc.). Este uso queda también definido por la
aparición en los sedimentos de coronas dentarias de animales y
de coprolitos y por la detección de esferolitos y fitolitos (Brochier, 1991; Brochier et al., 1992). En una dirección similar
apuntan los resultados ofrecidos para algunas cavidades situadas en los valles que comunican la costa con el sector interior
de las comarcas centro-meridionales valencianas. De esta manera, la ocupación postimpresa de Santa Maira (Castell de Castells), yacimiento localizado en la margen derecha del Barranc
de Famorca y en la cabecera del que aguas abajo conformará
el Riu Gorgos, se vincula a un uso como lugar de estabulación
para el ganado (Aura et al., 2000). Para el horizonte de las cerámicas esgrafiadas y peinadas, los análisis microsedimentológicos llevados a cabo en varios yacimientos hablan de la
presencia de laminaciones de combustión, pero también de esferolitos, fitolitos y pseudo-oxalatos de carbonato cálcico, res-
313
[page-n-324]
tos mineralizados de la alimentación de un ganado compuesto
básicamente por ovejas y cabras (Verdasco, 2001). Estas evidencias remiten a un uso como redil para el ganado, funcionalidad que entra en clara consonancia con el potencial pecuario de
las vertientes de la sierra en la que se abre la cavidad. A los datos aportados por Cendres y Santa Maira cabe unir las primeras
noticias de la secuencia sedimentológica de En Pardo para la
cual, en los niveles V y VI, los asociados a la proliferación de
las cerámicas peinadas, se observa una notable transformación
generada por la actividad humana vinculada al uso de la cavidad
como redil para el ganado (Soler Díaz et al., 2008) (fig. XX.14).
Así, los diferentes estudios (microsedimentológicos, antracológicos, etc.) realizados en los niveles postimpresos de yacimientos como Cendres, Santa Maira, En Pardo, Bolumini
(Beniarbeig-Benimeli) e incluso en la Cova de l’Or de Beniarrés (Badal, 1999, 2002; Aura et al., 2000) plasman una vocación pastoril para varias de las cavidades ocupadas en la zona
en este momento de la secuencia neolítica.
A estas cavidades cabría unir otros yacimientos bajo cueva,
algunos de los cuales ya venían frecuentándose desde los inicios
del Neolítico, cuyas características sedimentológicas no son bien
conocidas, pero que reúnen una serie de parámetros que también
se repiten en los asentamientos mencionados anteriormente. Así,
pequeños abrigos y cavidades situadas en los valles que comunican la cuenca del Serpis con el mar como son el Tossal de la
Roca de la Vall d’Alcalà (Cacho et al., 1995), la Penya Roja de
Catamarruc (Asquerino, 1972), Coves d’Esteve y Cova Fosca,
ambas en la Vall d’Ebo, la Cova del Somo de Castell de Castells
(García y Roca de Togores, 2004) o Abrics del Barranc de les
Calderes de Planes (Doménech, 1990) pudieron estar en uso en
este momento si atendemos a su registro material (García Atiénzar, 2004, 2006). Por sus características morfológicas, pudieron
funcionar como puntos de descanso o áreas de refugio dentro de
los movimientos de trasterminancia que caracterizarían la gestión de los rebaños durante este momento de la secuencia neolítica, sin desestimar su uso como puestos de caza, actividad que
seguirá muy presente en el Neolítico como nos recuerdan los datos económicos de Or, Sarsa, Falguera o Cendres.
El empleo de cavidades como lugares para refugiar, estabular y alimentar al ganado, uso que hasta ese momento no se
había constatado de manera tan evidente tal y como se despren-
Figura XX.14. Cabecera de la Vall de Gallinera desde la Cova d’En
Pardo.
314
de de las características de las primeras ocupaciones neolíticas
de determinados yacimientos, se convierte en este momento en
un hecho notable. Esta mayor intensidad de la actividad pecuaria, observada también en otros puntos de la fachada mediterránea de la península Ibérica, permite abordar con mayores
argumentos cuestiones relacionadas con la explotación y ocupación del territorio como pudieran ser los momentos de uso de
estos asentamientos o las relaciones con los lugares de hábitat
situados en el fondo de los valles.
Determinar la estacionalidad para las ocupaciones mencionadas en este momento resulta complejo, aunque lo que parece
evidente es que pudo estar relacionada con el traslado de ganado, posiblemente de carácter estacional, desde las zonas de hábitat del curso alto-medio del Serpis hacia los valles de las
sierras interiores, área en la que se concentran las evidencias de
lugares para la estabulación del ganado. Este tipo de movimientos de trasterminancia entre las tierras altas y las tierras bajas
también han sido documentados en otras zonas de la vertiente
mediterránea occidental (Geddes, 1983; Halstead, 2002), aunque
con las matizaciones impuestas por variables como la topografía,
la climatología, etc. El potencial pecuario de estas tierras se
adapta a las necesidades alimenticias de la cabaña ganadera, formada básicamente por ovicaprinos (Badal, 1999; 2002). No obstante, el registro de algunas de estas cavidades estaría indicando
el aporte de forraje hacia el interior de las cavidades, posiblemente para alimentar a animales enfermos, lactantes o en estado
de gestación. Esta práctica, encaminada a hacer una separación
del rebaño por edades e incluso por sexo, se advierte en algunas
de las estructuras murarias de los niveles de redil de la Grotta
dell’Uzzo (Sicilia) (Brochier et al., 1992) y tiene sus correlatos
en consideraciones etnográficas en nuestro ámbito de análisis
durante época moderna (Seguí, 1999). Si consideramos que estas cavidades pudieron estar en uso durante mediados de la primavera y los primeros meses estivales a partir de algunos
indicios arqueológicos documentados en el Abric de la Falguera
(individuos neonatos, dientes deciduales, etc.), esta ocupación
cuadraría con el momento de crecimiento de los campos de cultivo, lo que evitaría problemas de consumo de los mismos por
parte de los rebaños, y con la mayor presencia de herbáceas en
los montes tras las lluvias y las nieves de los meses invernales.
No obstante, extrapolar este periodo de ocupación al resto de cavidades mencionadas resulta complejo en tanto no disponemos
en la actualidad de los datos necesarios para estos sitios que permitan avalar esta posibilidad. Por otro lado, los recientes datos
publicados para la Cova d’En Pardo (Soler y Roca de Togores,
2008) avalan el hecho de que pudo tratarse de ocupaciones de
cierta duración tal y como se desprende de la presencia de varios
vasos de almacenamiento, alguno conservado en el interior de fosas excavadas en el sedimento, en los niveles V-VI de la cavidad.
Establecer asimismo la temporada de retorno es más complejo
en tanto no poseemos, hasta el momento, de elementos de juicio
suficientes, aunque referencias históricas y etnográficas (Seguí,
1999) indicarían que el retorno se pudo dar en los meses finales
del verano y el otoño, facilitando así la alimentación del rebaño
gracias a los rastrojos dejados tras la siega. Esta práctica ayudaría asimismo a la limpieza y abonado con estiércol de las áreas
de cultivo, evidenciándose una vez más la complementariedad
de los ciclos agrícolas y pastoriles.
[page-n-325]
Sin embargo, la imagen aquí planteada no debe ser entendida como un cambio brusco en las estrategias de las comunidades neolíticas sino como una continuidad que ya quedaba
apuntada en algunos indicios documentados en los últimos siglos del horizonte cardial/epicardial. Estas evidencias, centradas básicamente en ocupaciones de carácter esporádico
ejemplificadas por los casos de En Pardo, Falguera o Santa Maira, algunas asociadas con la presencia de rebaños de ovicaprinos, no hacen más que recalcar que el empleo de cavidades con
fines económicos era un hecho ya desde el Neolítico cardial y
que durante el V milenio cal BC no hacen más que intensificarse reflejo de unos mayores requerimientos de un modelo económico en continua adaptación y transformación según las
necesidades sociales. El tipo de práctica pastoril documentado
en los valles transversales localizados entre la cuenca alta del
Serpis y la costa, pero también en otras regiones del Levante peninsular, cuadra bien con el crecimiento tanto demográfico como poblacional que parece tener lugar en este momento si
atendemos al aumento y dispersión de localizaciones al aire libre. Este incremento llevaría parejo la ampliación de la cabaña
animal como forma de dar salida a las crecientes necesidades
alimenticias de las comunidades neolíticas sin que éstas tuvieran la necesidad de transformar el modelo de agricultura intensiva de huerta (Bernabeu, 1995), algo que no sucederá hasta
avanzado el IV milenio a.C. con la aparición de una agricultura
de carácter extensivo basada en el cultivo de aquellas especies
mejor adaptadas y el probable empleo del arado.
La lectura de las relaciones espaciales que se pueden establecer entre las ocupaciones vinculadas al horizonte de las cerámicas peinadas y esgrafiadas permite la consideración de un
paisaje social que encontraría en los asentamientos al aire libre
su punto para las actividades cotidianas, mientras que las cavidades pasarían a jugar un claro papel “satélite” con una marcada
funcionalidad económica vinculada al pastoreo. Se configura así
un modelo de gestión y explotación del territorio de carácter extenso (la distancia existente entre los lugares de hábitat ronda los
10 km de media) y flexible (no poseemos de momento elementos de juicio que indiquen que las cavidades se empleen de manera sistemática y cíclica sino que parecen corresponderse con
ocupaciones esporádicas) (fig. XX.15, tabla XX.3).
Todos estos cambios bien podrían tener su reflejo en la
transformación del mundo ideológico si aceptamos la hipótesis
elaborada por Ll. Molina, O. García y M.ªR. García (2003) quienes han planteado una cronología posterior al primer cuarto del
V milenio cal BC para el inicio del Arte rupestre Levantino,
coincidiendo de esta manera con las transformaciones operadas
en el patrón de asentamiento y en la estructuración económica
del territorio. Este arte podría estar manifestando la consolidación de las estructuras socioeconómicas en las que las actividades pastoriles y cinegéticas empiezan a cobrar importancia,
Figura XX.15. Rutas óptimas y tramos de distancias isocrónicas desde el yacimiento de Benàmer.
315
[page-n-326]
Yacimiento
Distancia real (m)
Cova d’en Pardo
7.601
Abric de la Falguera
27.704
Coves de Santa Maira
33.168
Cova de Bolumini
40.026
Cova de les Cendres
58.921
Tabla XX.3. Distancia en metros desde Benàmer a los principales
yacimientos del Neolítico postcardial de la zona.
aunque también otorga un gran peso a otras actividades como la
recolección, actividades de carácter social, etc. Así, el arte se
convertiría en un instrumento de refuerzo y justificación de la
nueva realidad socioeconómica generada tras el asentamiento
inicial. Uno de los elementos mejor representados en esos abrigos son las escenas de caza, posibilidad funcional que también
debería considerarse para algunas de las cuevas y abrigos que se
sitúan en las cabeceras o en los mismos valles en los que se localizan muchas de estas manifestaciones. Sin embargo, otros autores (Martí, 2003) han planteado la necesidad de superar la
concepción del arte Levantino como una expresión narrativa
vinculada a los modos de vida y considerarla desde una vertiente simbólica, pudiendo describir “su modo de vida ideal,
[…] servir como indicador territorial, señal de paso o ruta de
migración, lugar de encuentro, medio para el intercambio de información, como una práctica relacionada con la consideración
de redes sociales y de matrimonio, o como santuario” (Martí,
2003: 73). Independientemente de que el Arte Levantino se trate
de una manifestación narrativa o de un arte que recogía el ideario de estas comunidades neolíticas, parece claro que su desarrollo puede vincularse con el fraccionamiento de las estructuras
316
sociales del horizonte cardial observadas en el VI milenio BC,
transformación que también podría quedar ejemplificada a través de las superposiciones advertidas de Arte Levantino sobre
Arte Macroesquemático (La Sarga, abrigo I, panel 2; Barranc
de Benialí, abrigo IV, panel 2), la colmatación de los fosos monumentales de Mas d’Is y la reocupación de ese espacio por
otro tipo de estructuras, la aparición de un nuevo modelo de
asentamiento basado en ocupaciones más estables y un notable
aprovechamiento del potencial pecuario de las sierras que envuelven los valles en los que se emplazan los poblados o la desaparición de los esquemas decorativos asociados al conjunto
cerámico cardial que bien pudieron haber funcionado como elementos de identificación social.
A MODO DE REFLEXIÓN
A lo largo de este texto hemos observado cómo las comunidades que se asentaron en el cauce medio del Serpis desarrollaron prácticas sociales adaptadas a sus necesidades. Estas
prácticas dejaron una huella patente en el territorio a través del
emplazamiento y características de cada yacimiento. En las tres
situaciones analizadas, Mesolítico reciente, Neolítico cardial
y Neolítico postcardial, se ha mostrado que la implantación de
una comunidad concreta sobre el territorio no sólo puede
rastrearse desde cuestiones económicas, sino que también presenta un trasfondo simbólico a través de manifestaciones funerarias, artísticas o simbólicas. De esta manera, la apropiación
del espacio, bien sea este un yacimiento concreto o un territorio
más amplio, parece ser una característica común a las sociedades de la Prehistoria reciente, elemento que se muestra desde el
Paleolítico superior y que, con el tiempo, adaptará características cada vez más complejas al tiempo que las sociedades que
las ejecutaban adquirían niveles de desarrollo y segregación social más elevados.
[page-n-327]
XXI. LOS ASENTAMIENTOS PREHISTÓRICOS DE BENÀMER:
MODO DE VIDA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL
F.J. Jover Maestre, P. Torregrosa Giménez y E. López Seguí
La práctica de la arqueología en las últimas décadas ha
cambiado sustancialmente. Hasta hace relativamente poco tiempo, casi toda la actividad arqueológica se impulsaba exclusivamente desde centros de investigación (institutos, universidades,
museos) atendiendo al desarrollo de programas de investigación
previamente definidos, o al menos, configurados y planificados. Con la intención de responder a una serie de preguntas, problemas o, simplemente, de un interés particular por ampliar los
conocimientos sobre cualquier aspecto de la materialidad arqueológica, a través, entre otros, de proyectos de excavación, se
intentaba obtener la información pertinente que pudiese servir
de argumento para comprobar o refutar algunas de las hipótesis
planteadas. Sin embargo, son cada vez menos los proyectos de
excavación presentados desde los centros de investigación ante
la difícil situación estructural y económica (Ruiz Zapatero,
2005; Moya, 2010). Y, por el contrario, desde hace relativamente
pocos años, son abundantes los trabajos de excavación en yacimientos prehistóricos realizados desde la arqueología de empresa (fig. XXI.1), a pesar de que en la actualidad este sector que
parecía haber dado grandes pasos hacia la regularización administrativa de la profesión del arqueólogo, está sufriendo los problemas relacionados con la paralización de la actividad
constructiva. Sin entrar a analizar la situación de la arqueología
con la profundidad que merece (Ortega y Villagordo, 1999; Barreiro, 2006), la paralización de la actividad arqueológica en este momento es alarmante y evidencia que, después de casi 20
años de andadura, este sector de la profesión no ha llegado a
consolidarse (Moya, 2010), con las graves consecuencias que
comporta para el presente y el futuro de la disciplina.
Así, aunque el desarrollo de la arqueología de empresa ha
supuesto la incorporación de un buen número de licenciados al
mercado laboral, ha alcanzado altos niveles de eficacia laboral y
estandarización documental, y ha conseguido implementar la
mejor tecnología accesible, también esta generando algunos problemas a la investigación arqueológica e histórica. En amplias
zonas del estado español, con la multiplicación de la actividad ar-
queológica, una buena parte de los yacimientos arqueológicos
que, por desgracia, han sido destruidos como consecuencia de
la promoción de obras siguen siendo plenamente desconocidos
para la investigación. Muchos de ellos han sido registrados arqueológicamente, por empresas o profesionales libres, para cubrir los expedientes administrativos de obligado cumplimento,
pero no con el objetivo de contestar a determinadas preguntas
formuladas desde el ámbito de la investigación histórica. En la
Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, desde la aprobación de
la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano en 1998, han sido decenas los yacimientos prehistóricos, en los que se ha actuado y
todavía no tenemos constancia ni de la actuación llevada a cabo,
ni en muchos casos, ni siquiera de su existencia. Y es que la arqueología de empresa nació para solucionar un problema: la imposibilidad de la administración pública, responsable de la
custodia del patrimonio arqueológico, de evaluar y documentar
Figura XXI.1. Detalle del proceso de excavación en el sector 1.
317
[page-n-328]
el ingente volumen de documentos arqueológicos ubicados justo
en los lugares donde la incesante acción promotora pública y privada quería actuar, en cascos históricos y zonas periurbanas.
Desde luego, la arqueología de empresa no surgió con la intención de potenciar ni de atender los intereses de la investigación
arqueológica, sino más bien para dar cobertura a un grave conflicto de intereses entre el desarrollo urbanístico y económico de
la sociedad actual y la necesidad de salvaguardar un patrimonio
histórico muy frágil y en principio, protegido por ley.
No obstante, desde una parte de la arqueología de empresa
se han dado importantes pasos hacia la necesidad, no sólo de
dar a conocer los hallazgos y las actuaciones emprendidas, sino
también de contribuir a mejorar las bases empíricas con las que
hacer Historia. En este sentido, existen ejemplos dignamente
orientados y planificados desde la empresa, que deberían haber
sido la pauta a seguir desde los momentos iniciales. Es el caso
de yacimientos como la Cova Sant Martí (Torregrosa y López,
2004), sierra de la Menarella (Vizcaino, 2007), Barranquet (Esquembre et al., 2008), Torre la Sal (Flors, 2009), La Torreta-El
Monastil (Jover, 2010) o l’Alt del Punxó (Espí et al., 2010).
Estos principios son los que también han orientado el trabajo desarrollado por ALEBUS PATRIMONIO S.L.U. en Benàmer, bajo la coordinación de los tres directores de la presente
monografía, a pesar de los múltiples problemas de toda índole
que han ido surgiendo en las diferentes fases de actuación en el
yacimiento. Es más, Benàmer puede constituir un ejemplo de
colaboración de un amplio equipo de investigación, aunando los
esfuerzos de una empresa de arqueología y de varios centros de
investigación muy distantes, bajo el objetivo central de intentar
contestar a una serie de preguntas planteadas en la investigación
sobre problemas centrales de la Prehistoria reciente, especialmente y por el registro documentado en Benàmer, los relacionados con el proceso de neolitización en la fachada oriental de
la península Ibérica.
Así, en esta monografía han participado un total de 26 investigadores de diferentes centros nacionales e internacionales,
desde geomorfólogos y sedimentólogos, a palinólogos, antracólogos, traceólogos, arqueólogos, biólogos y químicos, a los que
cabe sumar el amplio equipo humano de ALEBUS que ha colaborado en el proceso de documentación y labores de campo.
En total cerca de 50 personas que de un modo o de otro han posibilitado los resultados que aquí se presentan.
En todo el trabajo expuesto se ha intentado mostrar las características y dinámica de ocupación de un contexto arqueológico que, desde los momentos iniciales de la actuación
arqueológica, ya intuíamos que podía contribuir a la investigación de los últimos grupos cazadores recolectores y de los primeros grupos neolíticos y su proceso de implantación en las
tierras valencianas.
Benàmer se ubica sobre una terraza fluvial en la margen izquierda del río Serpis o Riu d’Alcoi, en la misma confluencia
con el Riu d’Agres. Este valle se sitúa en el Prebético meridional valenciano, en el norte de la provincia de Alicante, caracterizado por la alternancia de sierras o macizos cretácicos y valles
con materiales margosos miocenos. El yacimiento se localiza
sobre los niveles de grava que coronan una terraza fluvial elevada en la actualidad algo más de 20 m sobre el cauce del río
Serpis. Ésta queda enmarcada por varios niveles de terrazas cua-
318
ternarias, por los abanicos aluviales situados al pie de la sierra
de Mariola a los que se adosan, por los relieves de incisión que
se desarrollan en la margen contraria y el propio río.
Los estudios geomorfológicos (Ruíz, en este volumen) y sedimentológicos (Ferrer, en este volumen) efectuados han evidenciado que determinados horizontes orgánicos y suelos gley,
reconocidos en el proceso de excavación arqueológica, podrían
asociarse a subambientes fluviales con abundante vegetación de
ribera y, sobre todo, con agua estancada, como los que se pueden observar en pozas o cauces abandonados dentro del lecho
mayor del actual curso del Serpis. Por ello, el yacimiento habría
estado ubicado en una posición un poco destacada con respecto
al cauce, en un punto cercano a surgencias de agua y ligado a
las condiciones ambientales húmedas del Óptimo Climático durante la primera mitad del Holoceno. La constatación de fuentes
y depósitos travertínicos en los piedemontes de Muro, también
está confirmado por la presencia de paquetes sedimentarios de
arroyadas pseudotravertínicas sobre los niveles mesolíticos. Por
tanto, la elección de este emplazamiento como lugar de asentamiento no constituye un unicum en la zona, ya que a este mismo patrón responden muchos de los yacimientos neolíticos
documentados en el valle del Serpis, en los que también se ha
constatado la presencia de Melanopsis u otras especies fluviales
(Molina, 2002-2003, 2004).
Benàmer, como hemos podido analizar en los capítulos precedentes, es un contexto arqueológico al aire libre de enorme
complejidad deposicional, en el que se han podido reconocer varias fases de ocupación con evidentes discontinuidades, correspondientes a comunidades humanas con prácticas económicas
diferenciadas. En varios puntos de la terraza se asentaron grupos
humanos, al menos, a lo largo de cinco momentos diferenciados
entre el VII milenio cal BC y los siglos IV-III BC. Desde grupos
de economía apropiadora (Benàmer I), culturalmente reconocidos como Mesolíticos geométricos, a grupos neolíticos (Benàmer
II, III y IV) en sucesivas y diferentes fases (cardial y postcardial),
constatándose también las evidencias de una ocupación de la fase ibérica plena muy arrasada (Benàmer V) (fig. XXI.2) El resto
de evidencias más recientes corresponden a su transformación en
campo de cultivo en época medieval-moderna, a la plantación de
olivos hace algo más de medio siglo y a su abandono como tal en
fechas recientes, unido a la implantación de una cantera de extracción de áridos que han afectado de forma considerable al yacimiento durante bastantes años (fig. XXI.3).
EL PRIMER ASENTAMIENTO: UN CAMPAMENTO DE
CAZADORES RECOLECTORES MESOLÍTICOS EN EL
FONDO DEL VALLE MEDIO DEL SERPIS
Las más antiguas evidencias de ocupación humana del
yacimiento de Benàmer (fase I) corresponden a un depósito ubicado en el área 4 del sector 2 que podemos situar cronológicamente, según las dataciones absolutas obtenidas, en la segunda
mitad del VII milenio cal BC.
Este contexto, seriamente afectado por la acción de una
cantera y la ocupación neolítica postcardial, destaca por la presencia de un gran encachado intencional, con varias capas superpuestas de cantos calizos termoalterados, asociados a un
gran volumen de desechos de trabajo y consumo humano como
[page-n-329]
Figura XXI.2. Secuencia ilustrada de las ocupaciones prehistóricas de Benàmer (dibujos de Juan Antonio López Padilla).
319
[page-n-330]
A
B
e
D
E
Figura XXI.3. Secuencia de la intervención arqueológica. A) Vista general antes de la excavación arqueológica. B) Inicio de la excavación en el
sector 2. C) Final de la excavación en el sector 2. D) Inicio de los trabajos en la carretera. E) El sector 2 de Benàmer en la actualidad.
320
[page-n-331]
son productos de talla de sílex, placas líticas (algunas de esquisto), fauna fracturada y quemada, caparazones de malacofauna, formando parte de un sedimento marrón-grisáceo con
materia orgánica y escasos carbones de muy pequeño tamaño.
Este gran conjunto estructural estaba constituido por hasta 4 capas de cantos superpuestos en algunos puntos, con disposición
SO-NE, y planta de tendencia rectangular con cerca de 19 m de
longitud y 3 m de anchura de conservación dispar. Los estudios
sedimentológicos han permitido comprobar que estaba colmatando parte de un sector deprimido que fue rellenándose en varios momentos durante la ocupación mesolítica, cubriendo el
nivel de arenas finas que culminaba la terraza (fig. XXI.4).
Figura XXI.5. Detalle del encachado mesolítico cortado por algunas
fosas postcardiales.
Figura XXI.4. Encachado mesolítico.
La actividad humana posterior durante la fase IV de Benàmer o Neolítico postcardial en este mismo lugar, supuso la destrucción de una parte del encachado mesolítico al crear
numerosas estructuras de tipo cubeta o silo que cortaron y vaciaron hasta la base geológica. Todo ello se puede observar en la
detección de un número cercano a 25 estructuras negativas que
afectaron seriamente al empedrado, rompiéndolo hasta la base
geológica y alterando buena parte del depósito (fig. XXI.5).
La distribución espacial de las numerosas evidencias materiales en la zona excavada, muestra una amplia dispersión de soportes líticos, fauna, malacofauna marina, desde la base hasta el
techo del depósito arqueológico, sin diferencias significativas.
Los cantos calizos que lo integraban y que probablemente serían
recogidos de la misma terraza, estaban alterados por la acción térmica, tanto los situados en las capas superiores como en las intermedias o en las inferiores. También se encontraban alterados
por la acción térmica una parte de los soportes de sílex (aproximadamente una novena parte) y de los fragmentos óseos. El estudio antracológico (Machado, en este volumen) ha señalado el
dominio de las quercíneas carbonizadas en el registro, lo que permite interpretar la práctica de una clara selección de este tipo de
madera para su empleo como combustible, dado su poder calorífico, adecuación en preparaciones culinarias y combustión lenta.
Por otro lado, el paisaje sería muy diferente al presente, a
pesar de que ya se había iniciado el proceso de incisión fluvial,
con un cauce dividido en varios ramales, situado a menor profundidad que el actual y con unas características climatológicas
y florísticas muy diferentes.
En efecto, los estudios palinológicos (López, Pérez y Alba,
en este volumen) y antracológicos (Machado, Peña-Chocarro y
Ruiz-Alonso, en este volumen) han evidenciado un desarrollo
considerable de un bosque de quercíneas caducifolias, donde
también abundan otras especies mesófilas como el arce, el avellano y el alcornoque, junto a especies de ripisilva como el fresno, el olmo y el abedul, así como arbustivas como el durillo o
el aligustre. No obstante, las muestras palinológicas cercanas al
techo de la ocupación, detectan una fase más térmica, frente a
la templada y húmeda de las zonas basales, con una mayor importancia de la maquia xerotermófila de labiérnago y lentisco.
En cualquier caso, estos cambios se ajustan al modelo paleoclimático regional, donde se desarrolló una fase más árida y térmica entre el 6400-5600 cal BC (McClure, Barton y Jochim,
2009), pero sin síntomas de antropización de los ecosistemas.
El espacio conservado en Benàmer sería abandonado por los
grupos mesolíticos hacia finales del VII milenio cal BC, coincidiendo, probablemente, con el evento climático 8,2 Ka cal Cal BP
y generándose un conjunto sedimentario con importantes aportes
eólicos y de arroyada (UEs 2213 y 2211) que acabarían cubriendo y colmatando las estructuras pétreas y rellenando el pequeño
canal incidido de la vaguada ocupada sobre la terraza. Las dataciones obtenidas de una muestra singular de madroño –UE 2578,
Beta-287331: 7480±40 BP/6430-6240 cal BC (2σ)– y de agregados de polen –UE 2213, CNA-680: 7490±50 BP/6439-6245 cal
BC (2σ)–, aún coincidentes plenamente, nos hacen considerar
que su abandono definitivo, después de varias ocupaciones, se
efectuaría hacia finales del VII milenio cal BC, dado que las UEs
datadas han sido las inmediatamente infrapuestas al paquete sedimentario que culmina la ocupación mesolítica (UE 2211).
Por tanto, es altamente probable que el conjunto documentado fuese un cúmulo de áreas primarias de la actividad efectua-
321
[page-n-332]
da en de forma cotidiana por un pequeño grupo cazador/recolector que podemos encuadrar dentro de la fase A del Mesolítico
Geométrico en sus momentos plenos y finales. Aunque por la
morfología de tendencia rectangular que describe el encachado
no se puede descartar que se pudiera tratar de una base o acondicionamiento del terreno utilizado para la instalación de una o
varias estructuras de hábitat o cabañas, la constatación de un grado similar de alteración térmica de los cantos y bloques calizos,
la amplia distribución de tierras cenicientas y de materiales arqueológicos, nos lleva al menos a considerar que con seguridad
se trataría de un área de producción y consumo asociada a zonas
de combustión, generadas de forma intermitente, pero empleadas con recurrencia durante la ocupación de este lugar. Esta zona, además de ser un lugar habitual de talla y de elaboración de
buena parte los instrumentos necesarios, también sería un área
de desecho del consumo productivo y no productivo (líticos, óseos, etc.), por lo que se trata de un espacio sin una estructuración
y división de las áreas de actividad y con evidencia del mantenimiento en reserva de bloques de sílex, instrumentos y conchas
de moluscos marinos, entre otros. No se ha constatado la realización de prácticas de almacenamiento de alimentos.
En este sentido, uno de los aspectos más destacados de
todo el conjunto ha sido el ingente volumen de soportes líticos
tallados documentado. El estudio de las áreas de aprovisionamiento a partir del análisis macroscópico del sílex (Molina et
al., en este volumen), indica la procedencia local para casi todas
las variedades que fueron seleccionadas. Algunos de los tipos
detectados permiten determinar algunos de los patrones de movilidad logística en relación con el aprovechamiento de recursos
silíceos, de caza y probablemente de recolección. Es el caso del
sílex de tipo Beniaia presente en otros yacimientos mesolíticos
de la zona como Tossal de la Roca. Solamente de un porcentaje
ínfimo no se ha podido determinar su procedencia, considerándolo, en principio, como sílex de procedencia más alejada. Así,
en el mismo emplazamiento y mediante la aplicación diversas
técnicas y procesos de talla (Jover, en este volumen), se obtuvieron de forma sistemática soportes laminares normalizados y
soportes lascares con los que elaboraron una amplia gama de armaduras, algunas de los cuales fueron usadas en ese mismo lugar en diversas tareas de preparación de utillaje y actividades
domésticas. De todo el conjunto destaca la producción de láminas con muescas (y estranguladas) y los geométricos, fundamentalmente trapecios. La presencia de láminas con muesca y
trapecios de retoque abrupto como tipos dominantes se constata a lo largo de toda la secuencia, pudiendo señalar por su significación, la presencia casi testimonial de algunos triángulos
(3) en alguna de las UEs cercanas al techo de la ocupación, lo
que podría estar anticipando su proximidad a la fase B donde ya
dominan este tipo de armaduras, ahora sí elaboradas en su mayor parte empleando la técnica del microburil.
Los estudios traceológicos (Rodríguez, en este volumen)
han permitido inferir que, en el caso de los trapecios, se trata de
armaduras enmangadas de diversas formas, aunque dominan las
flechas transversales. Los resultados se asemejan con los que
fueron obtenidos en la Covacha de Llatas (García Puchol y Jardón, 1999). Allí, estas armaduras se complementan con otras de
diversa morfología, pero las que aquí interesan, los trapecios, se
vinculan preferentemente a flechas con filos transversales, que
322
están más indicadas en la captura de presas de pequeño tamaño,
como aves o lagomorfos. Algunos autores (García-Martínez,
2008: 65) han planteado la hipótesis que viene a considerar que
la incorporación de este tipo de armaduras se produjo con el interés de incrementar la efectividad de la caza de presas de pequeño tamaño, ante una posible escasez de presas de mayor
tamaño o mayores necesidades alimenticias, para luego, introducir cambios hacia nuevas formas (triángulos, etc.) y emplearlos también en la caza de presas mayores. En Benàmer, el
empleo de los trapecios con diferente disposición sobre los astiles en la caza de uno u otro tipo de presas está atestiguado.
Para las láminas con muesca(s), Benàmer tiene menos referencias para comparar, ya que el conjunto de Llatas se limitó a
los geométricos y en Falguera sólo se analizó una pieza con este
morfotipo (Gibaja, 2006). Sin embargo, en los últimos años estos artefactos han sido objeto de atención y debate. Las conclusiones extraídas del estudio efectuado en Benàmer (Rodríguez,
en este volumen) coincide con las obtenidas en diversos yacimientos franceses (Bassin et al., en prensa). Por una parte, las
muescas detectadas en las láminas se elaboraron ex profeso y no
fueron el resultado del uso continuado de los filos. Todas ellas
efectuaron trabajos de raspado sobre objetos de pequeño diámetro, generalmente con ángulos de trabajo bastante abiertos, variando solamente la materia de contacto. En unos casos se trata
de madera y el trabajo se vincula a la fabricación o reparación de
los astiles de las flechas. En otros se ha identificado el hueso, relacionándolo con la preparación de puntas. Por último, también
se ha detectado el raspado de plantas no leñosas de naturaleza silícea que quizá pueda asociarse con las labores de cestería o preparado de cordelería. Los datos de Benàmer apuntan más hacia
materias duras, sea la madera, sea el hueso.
Este conjunto lítico estaba acompañado de cantos no modificados, algunas placas (de esquistos de procedencia alóctona), algunas con señales de desbastado y, sobre todo, de un
conjunto amplio y variado de caparazones de bivalvos y gasterópodos marinos sin señales de transformación intencional,
especialmente de Cerastoderma edule, Glycymeris, Acanthocardia tuberculata, Columbella rustica y ejemplares de las familias Veneridae y Ranellidae (Barciela, en este volumen). Este
registro convierte a Benàmer en un yacimiento excepcional.
Descartada su presencia para consumo alimenticio, es evidente
que estas conchas constituyen materia prima empleada en diversas labores aprovechando sus características morfológicas, o
bien, se mantienen en reserva para elaborar adornos, ya que cabe la posibilidad de que un fragmento de Columbella rustica
fuese un adorno al igual que los detectados en otros yacimientos de ámbito regional como Falguera, Santa Maira o Cocina
(Martí et al., 2009).
La destacada presencia de este tipo de evidencias, procedentes del litoral situado a unos 32 km de Benàmer siguiendo el
curso del río Serpis, y su mayor presencia en valores absolutos
y relativos con respecto a cualquier otro yacimiento mesolítico
alejado de la costa, e incluso, con respecto de la fase cardial y
postcardial en este mismo yacimiento, permite considerar que
estamos ante un importante indicador de la movilidad territorial
de aquellos grupos. No obstante, no debemos olvidar que en
una sola jornada sería posible desplazarse a la costa desde Benàmer siguiendo el curso del río hasta su desembocadura.
[page-n-333]
Del mismo modo, no podemos olvidar que los caparazones
de moluscos marinos, probablemente fuesen uno de los objetos
valorados socialmente, ya que la presencia de conchas del Mediterráneo en yacimientos de la cuenca Media y Alta del Ebro,
a varios cientos de kilómetros de la costa, ha servido para proponer que se trata de adornos personales poseedores de cierto
valor simbólico (Cava, 1994: 83; Alday, 2006b) y que denotan,
incluso, por su carácter exótico, prestigio y cierta complejidad
social (García-Martínez, 2008: 64). En cualquier caso, desde
nuestro punto de vista, la circulación a larga distancia de objetos o materias primas en los que no es necesario invertir gran
cantidad de fuerza de trabajo, ni en su obtención, ni en su transporte, constituye una de las escasas evidencias que podamos relacionar, más que con la complejidad social, con el prestigio1
personal, con las creencias, y con el modo de reproducción y las
redes de adhesión a los grupos.
Por otro lado, otros autores (Aura y Pérez Ripoll, 1995; Pérez Ripoll y Martínez, 2001) han llegado a sugerir un patrón de
movilidad residencial y logístico en el que, para los grupos mesolíticos que habitarían una franja en torno a 35 km de la costa
levantina, la llanura litoral se ocuparía durante la estaciones
más rigurosas del año, la primavera sería la estación elegida para las batidas sobre ciervos en valles a media altura y los meses
de verano y otoño para la caza de cabras montesas. En este sentido, el estudio arqueozoológico de Benàmer (Tormo, en este
volumen), aunque no es muy elocuente por la imposibilidad material de determinar la mayor parte de los restos conservados,
abren nuevas perspectivas en el estudio del patrón de movilidad
residencial y logística y en el reconocimiento de las prácticas
económicas de los últimos cazadores recolectores en las tierras
meridionales valencianas.
El grupo humano asentado en Benàmer cazaría una amplia
variedad de mamíferos, desde los de pequeño hasta los de gran
tamaño. Además de ciervos, cabras y lepóridos, también cazarían jabalíes, bóvidos y équidos. Mientras las cabras pirenaicas
podrían ser obtenidas en las zonas montañosas circundantes, el
resto de las especies, encontrarían sus áreas de hábitat más favorables desde los piedemonte hasta el fondo de valle. Es muy
significativo que las especies cazadas de mayor tamaño, como
son los bovinos y los equinos, cuyo medio habitual sería precisamente los fondos de valle y para las que se señala su práctica
desaparición en el consumo de los yacimientos excavados de estos momentos (Martí et al., 2009: 242), están representadas en
Benàmer.
Un reciente análisis comparativo (Martí et al., 2009: 243,
cuadro 4) sobre el conjunto de los registros faunísticos de yacimientos del ámbito valenciano señala la amplia variedad de especies consumidas en clara relación con un aprovechamiento
exhaustivo de todo tipo de presas. Sin embargo, sí que se detecta una clara preferencia hacia la cabra pirenaica en yacimientos en cueva o abrigo como Santa Maira, Cocina y Tossal
de la Roca, unido también al interés por los ciervos en los dos
últimos. Los escasos restos documentados en Falguera y Mas
Gelat vienen a plantear un panorama no muy distante. Ello permite considerar que estamos ante cazaderos o altos de caza.
Con estos datos es evidente que las características topográficas y los pisos bioclimáticos donde se ubica cada yacimiento,
determinarían la mayor o menor presencia de un tipo de especie
y, por tanto, el consumo de unas frente a otras. Por ello, en cuevas situadas en zonas montañosas como Cocina o Santa Maira
es lógico el dominio de la cabra pirenaica, mientras en lugares
algo más abiertos, cercanos a pequeños valles intramontanos, el
ciervo tenga mayor protagonismo. En Benàmer, por su ubicación privilegiada en el fondo de valle, pero cercano a zonas
montañosas, las posibilidades de obtener una mayor diversidad
de presas aumentaría. Por ello, está presente el consumo de cabra pirenaica, pero también de ciervos, jabalíes, lepóridos, bovinos y equinos, más propios de fondos de valle.
En Benàmer I, además de constatarse que sus necesidades
alimenticias serían cubiertas con la caza de buena parte de los
mamíferos existentes en un amplio territorio circundante a la terraza fluvial, también lo harían con la recolección de todo tipo
de frutos silvestre, especialmente de bellotas e incluso de avellanas, si atendemos a los datos antracológicos y palinológicos.
Avellanas también han sido constatadas en el Cingle del Mas
Cremat (Gabarda et al., 2009:368) al sur del Ebro. En diversos
yacimientos del norte peninsular, especialmente de la cuenca Alta del Ebro, del Pirineo Occidental y de la fachada Atlántica del
País Vasco han sido documentadas semillas de avellanas, bellotas y pomoideas (Buxó y Piqué, 2008). En la cuenca del Serpis
se ha señalado la presencia de bellotas en Santa Maira y Falguera (Martí et al., 2009) y de pomos de rosáceas y abundantes leguminosas (Pérez Jordà, 2006). Poco sabemos de la importancia
de todos estos recursos dentro de la dieta, ni de los procesos laborales implicados en la obtención, procesado y consumo alimenticio o no de estos frutos. Sin embargo, de algunos frutos se
ha considerado su tostado al fuego o secado al sol con el objeto
de alargar su conservación y conseguir su almacenamiento (García-Martínez, 2008: 59).
Con todo, es difícil determinar en qué estación del año estaría ocupado Benàmer. Sin embargo, por las actividades de
combustión detectadas y por la elevada presencia de capazones
de moluscos marinos es altamente probable que su mayor frecuentación se pudiera dar en otoño e invierno, destinando los
meses de primavera para las batidas de ciervos en los pequeños
valles intramontanos de interior y el verano para la caza de la
cabra en los mismo lugares o zonas más enriscadas.
Ello supone considerar, por un lado, que las evidencias de
Benàmer I corresponden a un campamento residencial de cazadores recolectores de fondo de valle, tipo de asentamiento que,
por el momento, no había sido localizado, aunque ya se planteaba su obligada existencia y la necesidad de centrar la investiga-
1
Con prestigio nos referimos a la persona o personas que son valoradas,
estimadas, o incluso, dotadas de importancia y autoridad por el grupo al que
pertenecen, por su edad, buen hacer o buen crédito.
323
[page-n-334]
ción en ellos (García-Martínez, 2008: 63; Martí et al., 2009:
247). Campamentos como Benàmer debieron ser los lugares
más frecuentados y habituales en la vida cotidiana de aquellos
grupos, mientras las cuevas o abrigos situados en los territorios
de media montaña, mejor conocidos en la investigación, debamos considerarlos como cazaderos o altos de caza y recolección,
asociados a la movilidad residencial estacional o puntual, en algunos casos, y logística en su mayor parte (fig. XXI.6).
En este sentido, la información disponible sobre otros contextos arqueológicos coetáneos del ámbito regional más próximo proceden básicamente de ocupaciones de cuevas o abrigos,
ya que de los yacimientos al aire libre la información es realmente escasa, y cuando se ha generado, caso de El Collado
(Aparicio, 2008), son muchos los problemas interpretativos. Recientemente se han analizado las características de las pautas de
localización del conjunto de contextos mesolíticos conocidos,
excavados o no en las tierras valencianas (Martí et al., 2009:
247). Sin ánimo de insistir, es evidente que aquellos grupos ocuparon todo tipo de enclaves, desde cuevas en parajes de media
montaña más o menos cerrados, hasta albuferas, zonas endorreicas interiores y terrazas fluviales al lado de ríos o de cursos
de agua. La dificultad en documentar yacimientos en el fondo
de los grandes valles queda resuelta, en parte, con Benàmer, ya
que su excavación ha permitido asegurar que este tipo de campamentos serían más habituales de lo que hasta ahora se había
pensado, en clara relación con el hecho de que el proceso investigador hasta la fecha se había centrado en aquellos yacimientos arqueológicos más visibles y reconocibles, contenidos
en cuevas o asociados a abrigos.
De los yacimientos mesolíticos excavados en el ámbito regional, todos ellos en abrigo o cueva, se puede inferir su carácter como cazaderos estacionales o temporales, aunque para
alguno de ellos como Tossal de la Roca, se haya propuesto ocupaciones más estables y prolongadas (Cacho et al., 1995). Por
otro lado, Falguera (García Puchol y Aura, 2006) se configura
como un alto de caza, con ocupaciones recurrentes de corta duración, y Santa Maira, un enclave con ocupaciones recurrentes
pero con episodios de abandono en los que se constata la inter-
Figura XXI.6. Yacimientos mesolíticos del ámbito regional, con indicación de las fases representadas.
324
[page-n-335]
Figura XXI.7. Cova de Santa Maira (Castell de Castells, Alicante) (foto Virginia Barciela).
des de desechos –fauna, lítico, malocofauna, etc.– (Aparicio,
2008: 106-107), próximos a los documentados en Benàmer,
aunque estratigráfica y superficialmente sea imposible determinar la existencia de encachados similares a los de Benàmer. Las
fotografías publicadas donde se muestran cortes estratigráficos
(Aparicio, 2008: 110-117) constatan cómo la presencia de cantos es totalmente aleatoria y responde más a procesos naturales
que antrópicos.
Por otro lado, la ausencia de estudios arqueozoológicos
impide hacer mayor precisiones sobre las especies cazadas,
aunque los análisis sobre piezas dentales, elementos traza e
isótopos estables de algunos de los humanos inhumados en
El Collado vienen a coincidir en señalar una dieta básicamente
cárnica, con aportación de proteínas de origen marino, en la que
los alimentos procedentes del mar rondarían aproximadamente
el 25% (Subirà, 2008: 342).
En cualquier caso, la ocupación intermitente de El Collado
durante más de un milenio, al haber sido empleado como lugar
de inhumación, viene a validar la hipótesis de que aquellos grupos humanos transmitirían, de generación en generación, no solamente un amplio bagaje de conocimientos acumulados sobre
las técnicas y estrategias productivas y reproductivas, propios
de un modo de vida cazador/recolector nómada, sino también la
necesidad de demarcar la posesión (que no propiedad) particular de espacios naturales con abundantes y constantes recursos
mediante su frecuentación y asentamiento recurrente.
Siguiendo la propuesta de Rowley-Conwy (2004) se trataría más bien de grupos con movilidad logística sin territorialidad o con algún grado puntual de territorialidad, ya que, ni
siquiera en Benàmer, se han constatado evidencias directas de
almacenamiento y los únicos indicadores de una posible territorialidad sería la recurrencia en la ocupación de los mismos lugares y en la realización de prácticas de inhumación en algunos
de ellos como ya hemos señalado.
En definitiva, el contexto mesolítico de Benàmer y la información disponible permiten validar la hipótesis de que estamos ante un campamento residencial del que se han conservado
los desechos de la actividad productiva y de consumo generados
por una banda mínima u horda. A nivel teórico estas bandas mínimas estarían integradas por un número variable de miembros,
pero que, según autores (Binford, 2001), podría rondar los 25 integrantes. Este grupo mínimo de producción y consumo, de carácter nómada, con un modo de vida cazador/recolector, con
escasas o nulas prácticas de almacenamiento,2 aprovecharía todos los recursos estacionales disponibles en los territorios habituales frecuentados. Aunque es difícil determinar cuál sería la
amplitud del mismo, es evidente que la cuenca del Serpis, desde la costa hasta probablemente la cabecera y algunos de los valles intramontanos, sería el espacio por donde se moverían en
función de los recursos vegetales estacionales y el ciclo repro-
2
El almacenamiento en sentido estricto es una práctica común a casi todos los grupos cazadores recolectores, realizada con el objeto de reducir los
riesgos ante carestías que se pudiesen generar en determinadas épocas del
año o momentos puntuales. No se puede descartar que aquellos grupos al-
macenasen a muy pequeña escala alimentos secados o ahumados para un
consumo diferido, pero en ningún caso se realizaría con la búsqueda y consecución de rendimientos diferidos a medio y largo plazo, sino más bien, a
corto plazo, con el objeto de minimizar situaciones imprevistas.
vención de carnívoros sobre la fauna de origen antrópico y descenso en la densidad de las acumulaciones (Aura et al., 2006)
(fig. XXI.7).
De los yacimientos conocidos al aire libre, solamente de El
Collado (Aparicio, 2008), para el que podemos considerar por
sus características, que se trata de otro campamento residencial
cercano al litoral, se puede reseñar, no sin problemas, alguna información susceptible de relacionar con Benàmer, ya que de sus
niveles I y superficial se indica la presencia de trapecios de retoque abrupto y de láminas estranguladas y con muesca, que
permiten inferir la ocupación de sitio durante la Fase A o de trapecios, además de la de muescas y denticulados previa. A partir de las fotografías, que no del texto publicado, se puede
observar la existencia de algunas concentraciones de cantos o
bloques calizos, en algunos casos asociados a grandes cantida-
325
[page-n-336]
ductivo y de movilidad de los principales mamíferos cazados.
No obstante, los campamentos residenciales más habituales serían del tipo Benàmer, ocupados preferentemente en otoño e invierno y situados principalmente en el fondo del valle, frente a
los cazaderos situados en las cabeceras o en valles intramontanos, para los que se considera una frecuentación en primavera y
verano asociados, en algunos casos, a una movilidad residencial
de corta duración, a lo sumo una estación, y más ampliamente
a una movilidad logística puntual.
En el caso de Benàmer, su privilegiada situación en el curso medio del Serpis y en el interfluvio con el Riu d’Agres, les
permitiría en una misma jornada acceder, tanto a las zonas litorales, como a zonas montañosas circundantes, además de conseguir fácilmente una amplia variedad de recursos silvestre en
su entorno. Por este motivo, sería un lugar de asentamiento recurrentemente ocupado, con unas condiciones climatológicas
más benignas que otras zonas más expuestas o más interiores y
desde donde se podrían movilizar rápidamente a otros lugares.
En cualquier caso, esta banda u horda, que funcionaría como unidad productiva y de consumo básica, mantendría lazos
sociales consolidados con otras bandas, con el objeto de establecer las redes de apareamiento necesarias para la reproducción biológica. Estas redes se establecerían a través de
relaciones de reciprocidad y alianzas y harían posible, aunque
no necesario, congregar grupos mayores de gente o el intercambio de larga distancia, cuestión que por el momento no se
detecta de forma destacada en el registro arqueológico, con la
excepción de la presencia de algunas placas de esquisto en
Benàmer. Ahora bien, lo importante, es señalar que en estos
grupos, como el que ocupó Benàmer, no existiría una correspondencia entre el territorio frecuentado objeto de explotación
económica y el territorio reproductivo mucho más amplio,
donde se involucraría a diferentes grupos u hordas independientes.
El abandono de Benàmer se produjo, al igual que el conjunto de los yacimientos del área norte de Alicante (Juan Cabanilles y Martí, 2002; García Puchol, 2005), como Falguera
(García Puchol, 2006), El Collado (Aparicio, 2008) o Barranc
de l’Encantada (García Puchol et al., 2001), hacia finales del
VII milenio cal BC, cerca de 400-500 años antes de la constatación de los primeros grupos neolíticos en la zona. Es difícil
determinar las causas de este hecho, pero parece evidente su correlación temporal con varios hiatos cronológicos en diferentes
yacimientos del Mediterráneo, desde Próximo Oriente hasta la
península Ibérica. En Próximo Oriente coincide con rupturas estratigráficas y socioeconómicas relacionadas con la redistribución de asentamiento del PPNB (Twiss, 2007). En Grecia y en
Italia se señala un claro hiato arqueológico o sedimentario entre
el 8200 y el 7700 cal BP, perceptible también en Creta, zona del
Adriático, islas del Mediterráneo occidental (Ammerman y Biagi, 2003) e incluso, sur de Francia (Manen y Sabatier, 2003). Para la fachada oriental de la península Ibérica, la ausencia de
evidencias en el área catalana y andaluza es palpable; en el área
aragonesa, el hiato en las secuencias estratigráficas entre las
ocupaciones mesolíticas finales y las primeras neolíticas cada
vez es más evidente en algunos yacimientos (Utrilla et al., 1998,
2009). Y en la región levantina, yacimientos como Falguera, El
Collado y Benàmer, muestran su abandono hacia finales del VII
326
milenio cal BC, coincidiendo con el evento climatológico señalado, pero al menos, casi 400 años antes de la constatación de
los primeros grupos neolíticos en la zona.
Aunque es evidente que un episodio climatológico como el
señalado, en el que se pudieron producir importantes aperturas
de las formaciones forestales como consecuencia de un régimen
de fuegos naturales más elevado (López, López y Pérez, 2008:
83), pudo generar cambios en la organización y en el patrón de
movilidad de aquellas comunidades cazadoras recolectoras, así
como facilitar la expansión de colonos neolíticos hacia nuevas
tierras (Duban y Roscan, 2001), no creemos que fuese el factor
determinante causante por sí solo del proceso histórico.
De hecho, a pesar de no contar todavía con dataciones absolutas consideramos, al igual que otros autores (Juan Cabanilles
y Martí, 2002; García Puchol, 2005; Martí et al., 2009) que algunos yacimientos del área levantina como Cocina o Casa de Lara, ubicados fuera del área neolítica cardial inicial en las costas
valencianas, sí muestran una continuidad de ocupación, al menos, en su secuencia mesolítica entre la fase A y B, lo que hace
posible que pudieran llegar a ser coetáneos con los primeros neolíticos. Sin embargo, la ausencia de dataciones absolutas es un
problema que se debe afrontar sin demora. Aceptar esta posibilidad también implica necesariamente considerar la existencia de
territorios deshabitados, como por ejemplo, el valle del Serpis,
desde finales del VII milenio cal BC hasta la llegada e implantación de los primeros colonos agrícolas y ganaderos no antes
del 5700 cal BC, después de periodos exploratorios previos.
En cualquier caso, esta es una cuestión que no puede ser
contestada con Benàmer, y habrá que esperar a futuros trabajos
en yacimientos como Cocina o Casa de Lara para ahondar en esta problemática.
LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD DE UNA UNIDAD DE
ASENTAMIENTO CARDIAL EN LAS TIERRAS MERIDIONALES VALENCIANAS: LOS INICIOS DE UN MODO DE VIDA AGROPECUARIO
Hacia el 5400-5200 cal BC, creemos que se puede datar la
ocupación cardial situada en el sector 1 de Benàmer (fig. XXI.8),
Figura XXI.8. Vista general del sector 1 de Benàmer.
[page-n-337]
si consideramos el conjunto material recuperado, valoramos de
forma ponderada las dataciones efectuadas sobre dos muestras
procedentes de dos unidades estratigráficas y atendemos a las
dataciones de vida corta disponibles para otros contextos cardiales de la fachada oriental de la península Ibérica (Bernabeu,
2006; García Atiénzar, 2009). Es el caso de Mas d’Is –6600±50
BP y 6600±50 BP– (Bernabeu et al., 2003: 42, tab.2; Bernabeu,
2006) o de Barranquet –6510±50 BP y 6510±50 BP– (Esquembre et al., 2008: 189) (fig. XXI.9). Las muestras datadas en
Benàmer, agregados de polen y una concha de un bivalvo marino, han aportado, una vez calibradas y con las correcciones
oportunas en el de caso de esta última, rangos temporales muy
distantes. En la primera de las muestras, el hecho de tratarse de
agregados de polen procedentes de una muestra de la UE 1017,
hace que pueda ser considerada una fecha un poco elevada
(CNA-539: 6575±50 BP/5617-5474 cal BC); mientras que en la
segunda, sobre un caparazón de Cerastoderma edule procedente de la UE 1016 y una vez corregida por el efecto reservorio
(Beta-268979-R: 6440±55 BP/5110-4840), la fecha obtenida es
demasiado baja para el contexto cultural cardial recuperado.
Aquí, los procesos de recarbonatación que se pueden dar en este tipo de caparazones por su entrada en contacto con sedimentos terrestres, permite considerar su posible rejuvenecimiento.
Con todo, la fecha de agregados de polen sería la más ajustada
a la realidad, atendiendo al conjunto material recuperado y al
resto de dataciones del ámbito regional.
En cualquier caso, con independencia de si la datación es
un poco más antigua o más reciente dentro de la fase neolítica
cardial, el estudio antracológico (Machado, en este volumen)
mostraría un paisaje caracterizado por un bosque de quercíneas,
con un clima algo más térmico (McClure, Barton y Jochim,
2009). El grupo humano asentado en Benàmer aprovecharía las
quercíneas como combustible ante su clara relación con las
estructuras de combustión constatadas, seleccionando prioritariamente la carrasca y la coscoja frente a lo quejigos, acompañadas, entre otros, de viburno, madroño y fresno.
El estudio palinológico (López, Pérez y Alba, en este volumen), por su parte, ha mostrado claros síntomas de antropiza-
ción del entorno del yacimiento, aunque con menor incidencia
que en las ocupaciones neolíticas posteriores. Por un lado, se ha
detectado un descenso considerable de las quercíneas y una desaparición de algunas especies como el arce o el avellano, y por
otro, las gramíneas aumentan considerablemente, así como los
elementos herbáceos antropozoógenos y con hongos coprófilos,
lo que es a todas luces indicativo de una presencia de animales
domésticos. Pero quizás, lo más significativo es la documentación de polen de cereal, Triticum para más concreción, siendo
suficiente para admitir que los campos de cultivo estarían ubicados en las proximidades del área de actividad constatada. Las
prácticas agrícolas y ganaderas se complementarían con la recolección de frutos silvestres y la caza de especies como el ciervo y los lepóridos (Tormo, en este volumen). Aunque los datos
faunísticos son escasos, los datos obtenidos de yacimientos cercanos como Cova de l’Or (Pérez Ripoll, 1980: 193-252) serían
extraplobles a Benàmer. La cabaña de ovicaprinos, sería la más
importante en aquellos primeros grupos, rasgo determinado a
su vez por su participación en la formación de los depósitos sedimentarios por su estabulación estacional de algunas cavidades, tal y como se propone para el Abric de la Falguera desde el
VI milenio cal BC (Carrión et al., 2006: 219).
Por tanto, ya entrada la segunda mitad del VI milenio cal
BC, un pequeño grupo humano, culturalmente reconocido por la
fabricación de cerámicas con decoración impresa cardial, realizó toda una serie de actividades de producción y consumo en la
zona del sector 1. Esta zona, probablemente fuese un amplio espacio abierto situado en los aledaños de las estructuras de hábitat o cabañas, donde se ha podido reconocer la realización de, al
menos, actividades de molienda con instrumentos sobre clastos
de tamaño medio transportables, áreas de talla de sílex de procedencia local en su mayor parte, algunas evidencias de consumo por la presencia de un registro material variado (cerámica,
conchas de moluscos marinos, restos óseos, etc.), pero todo ello
asociado a un conjunto de estructuras de combustión, ligeramente rehundidas, de tendencia circular y tamaño variado (entre
80-130 cm de diámetro), caracterizadas por estar rellenadas de
cantos calizos termoalterados dispuestos, en algunos casos, de
Figura XXI.9. Yacimiento de El Barranquet (Oliva) (foto Marco Aurelio Esquembre).
Figura XXI.10. Estructuras de encachados circulares
correspondientes a la ocupación cardial del sector 1 de Benàmer.
327
[page-n-338]
forma ordenada (fig. XXI.10). Estas estructuras se distribuían de
forma casi equidistante entre ellas y prácticamente concentradas
en una zona dentro de la gran área excavada en el sector 1, situándose el área de molienda a unos cuantos metros hacia el este. La existencia de una estructura claramente superpuesta al
resto, al haber sido efectuada con posterioridad a la cubrición sedimentaria o amortización de casi todas ellas, es indicativo de
que este espacio fue utilizado de forma recurrente para las mismas labores. Asociadas a este conjunto de estructuras se documentaron los restos materiales señalados y especialmente,
diversos vasos cerámicos con decoración cardial (fig. XXI.11).
Figura XXI.11. Detalle de fragmento de cerámica con decoración cardial in situ.
El estudio del registro cerámico (Torregrosa y Jover, en este
volumen) ha evidenciado la presencia de un reducido número de
vasos, casi todos con decoración impresa cardial similares a los
documentados en yacimientos clásicos como Cova de l’Or, Cova
de la Sarsa o Cova de les Cendres (fig. XXI.12), entre los que
destaca la presencia de bandas de triángulos rellenos e incluso un
motivo asimilable a un ramiforme. En su mayor parte, corresponden a recipientes cerrados, de tipo olla, con aplique de cordones y decoración cardial sobre éste y las paredes del cuerpo. Son
de escasa capacidad, a lo sumo 3-4 litros. En definitiva, un conjunto vascular utilitario en labores domésticas de cocinado y mantenimiento de alimentos similares, en especial, a los asociados a
estructuras de combustión de la misma tipología en la Caserna de
Sant Pau (Gómez et al., 2008: 29-31, Fig. 2). El análisis petrográfico y tecnológico de las pastas cerámicas (McClure, en este volumen) indica el dominio de los desgrasantes de cuarzo, de
origen local, diferentes a los seleccionados en otros yacimientos
neolíticos cardiales de la zona como Mas d’Is o Falguera (McClure, 2007), lo que valida la hipótesis de que se trata de producciones artesanales de carácter primordialmente doméstico.
En relación con los fragmentos de vasos cerámicos, aparece un conjunto significativo de conchas marinas (Barciela, en
este volumen) principalmente de caparazones de bivalvos sin señales de haber sido modificadas (Cerastoderma edule, Acant-
328
hocardia tuberculata, Glycymeris Glycymeris) y algunos caparazones de gasterópodos (Columbella rustica, Nassarius corniculum) con señales y perforaciones intencionales para ser
convertidas en adornos. Quizás, lo más significativo es que las
especies de conchas presentes son las mismas que las documentadas en la ocupación mesolítica.
Del mismo modo, el estudio del registro lítico tallado (Jover, en este volumen) ha permitido corroborar que las labores
de talla con sílex, en su mayor parte obtenido del entorno inmediato, serían realizados de forma recurrente en toda la zona
próxima a las estructuras de combustión y, en especial, en la zona sur del sector 1, donde los restos estaban asociados a un importante cúmulo de piedras calizas de difícil interpretación
similares a las documentadas en algunos sectores de yacimientos franceses como Baratin (Courthézon, Vaucluse) (Sénépart,
1998: 431-432; 2004), en el se interpreta que la acción de los
procesos erosivos han alterado la presencia de algunas posibles
estructuras. Se trata de una producción primordialmente sobre
lascas aunque con un exhaustivo aprovechamiento de los soportes laminares, pudiendo diferenciar la presencia de lascas retocadas, lascas con muesca, láminas de retoque marginal o muy
marginal, elementos de hoz y trapecios (Jean Cros, doble bisel).
Conjunto, por otra parte, muy similar al documentado en la Caserna de Sant Pau (Borrell, 2008) con la excepción de la ausencia de taladros, presentes en éste y el resto de yacimientos
neolíticos del ámbito regional (Juan Cabanilles, 1984; García
Puchol, 2005).
El estudio traceológico (Rodríguez, en este volumen) de algunos de los soportes retocados ha determinado el empleo de
lascas retocadas y muescas en labores domésticas, el uso de los
geométricos como proyectiles y de los denominados elementos
de hoz como tales, lo que viene a validar la idea de que estamos
ante las evidencias materiales de un pequeño grupo humano
asentado en la zona, que realizaría buena parte de sus actividades domésticas al aire libre y habría establecido sus campos de
cultivo y zonas de pasto en las proximidades.
Los análisis efectuados a un fragmento de mortero de una
posible construcción o estructura ha constatado la presencia de
carbonato cálcico (CaCO3) recarbonatado y sin recarbonatar de
origen pirotecnológico y carbonato cálcico de origen geológico
(Vilaplana et al., en este volumen). El proceso de recarbonatación del óxido de calcio, presente en las cenizas frescas de biomasa en contacto con los agregados silíceos, generados también
durante la combustión de la biomasa, da lugar a silicatos cálcicos hidratados que, en contacto con matrices arcillosas adecuadas, generan un cemento natural enormemente compactado.
Estas características han sido documentadas en la muestra analizada, lo que aboga por un conocimiento de las propiedades
que el empleo de los desechos de combustión de la materia orgánica mezclada con la caliza deshidratada procedente de los
cantos integrantes de las estructuras de combustión en cuanto a
sus cualidades como aglutinantes en el amasado de morteros para labores constructivas. Este es el paso previo del uso de la cal
que, por otro lado, ya está plenamente constatado en el yacimiento del III milenio cal BC de La Torreta-El Monastil (Martínez, Vilaplana y Jover, 2009).
Por otro lado, el único yacimiento al aire libre del valle del
Serpis donde se ha documentado un contexto cardial con es-
[page-n-339]
Figura XXI.12. Principales yacimientos cardiales (fase IA) del Prebético meridional valenciano.
tructuras coetáneas es Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003: 42-44).
De este yacimiento, del que se han publicado algunos datos sobre la documentación de dos casas (casa 2 y casa 1), identificadas por la alineación de huellas de postes, también se ha
señalado la documentación en el sector 82, situado a unos 23 m
de la casa 1, de una estructura de combustión de planta rectangular, compuestas por un cubeta excavada en el suelo, de unas
dimensiones cercanas a 2,50 X 1,50 m, rellenada por cantos calizos termoalterados y diversos paquetes de tierras con carbones
y materia orgánica. De esta estructura interpretada como propia
de usos culinarios, consideran, a pesar de la distancia, que se debe relacionar con la Casa 1, datada a partir de muestras singulares de vida corta en el 6600±50 BP (5630-5480 cal BC –2–)
(Bernabeu et al., 2003: 43).
En el mismo orden de cosas, dentro de un mismo rango cronológico y cultural existen varios yacimientos en el arco Mediterráneo occidental, así como otros excavados en las tierras
valencianas en los que se han documentado estructuras similares
a las aquí presentadas (fig. XXI.13). La calidad de la información recabada en algunos de estos yacimientos ha permitido establecer diferentes hipótesis sobre su probable funcionalidad.
El yacimiento con mayor número de similitudes con respecto a Benàmer es, sin duda, la Caserna de Sant Pau del Camp
(Molist, Vicente y Farré, 2008), con materiales cerámicos cardiales en su nivel IV y dos dataciones sobre muestras singulares
de animales domesticados que lo sitúa cronológicamente en torno al 5250 cal BC (Beta-236174: 6290±50 BP y Beta-236175:
6250±50 BP). En este nivel IV fueron localizadas un conjunto
significativo de estructuras ampliamente repartidas en los 800
m² de área excavada. Entre el amplio conjunto, se han podido
diferenciar dos tipos de estructuras de combustión: los denominados como hogares planos o lenticulares y los hogares en cubeta. Estos últimos son los más numerosos (23) y presentan
planta circular o subcircular, unas dimensiones medias entre
0,80 y 1,30 m y una profundidad cercana o próxima a los 20 cm,
estando rellenados por cantos dispuestos de forma ordenada o
329
[page-n-340]
Figura XXI.13. Yacimientos neolíticos antiguos con estructuras de combustión.
desordenada y algunos claramente termoalterados (Molist, Vicente y Farré, 2008: 18-19). Estas características les hace considerar a los investigadores que se trata de estructuras de
combustión, donde los bloques pétreos son empleados para mejorar la capacidad calorífica o bien hacer de intermediarios entre el producto a cocer y la ignición, consiguiendo así una
combustión más lenta y más cerrada. Este tipo de estructuras
son iguales a las documentadas en Benàmer y su interpretación
es perfectamente extrapolable.
Por otro lado, los hogares planos o lenticulares (7) pueden tratarse de material de limpieza o desechos de las estructuras de combustión, ya que muchos de los cantos integrantes de éstas también
presentan señales haber estado expuestas a la acción térmica. Algunos de los restos documentados en Benàmer también podrían
asimilarse a este grupo (fig. XXI.14). Este conjunto de estructuras
va acompañado de 9 fosas de tipo silo de pequeño tamaño, registradas en la parte inferior del paquete estratigráfico, y situadas en
su mayor parte entre las estructuras citadas, de lo que se deduce
que deben ser anteriores a algunas de éstas. Este tipo de cubetassilo no están presentes en el área excavada en Benàmer.
En cualquier caso, las estructuras de combustión de planta
circular, tanto en la Caserna de Sant Pau (Molist, Vicente y Farré, 2008: 17, fig. 2), como en Benàmer, aparecen agrupadas en
número variable, aunque de forma más uniforme en este último.
330
En la Caserna destaca la concentración en torno a las estructuras 24 y 25, sin que podamos determinar la posible relación estratigráfica que se puede establecer entre ellas. Su disposición
indicaría que algunas pudieron funcionar al mismo tiempo, ya
que en ningún caso se cortan ni se superponen. Por el contrario,
en el caso de Benàmer es evidente, por su distribución, que algunas pudieron funcionar al mismo tiempo y que, al menos una
de ellas, es claramente posterior al resto del conjunto.
El yacimiento más próximo en el que se registraron dos
estructuras similares a las de Benàmer, aunque de morfología
ovoide, es Calle Colón en Novelda (García Atiénzar et al., 2006)
(fig. XXI.15), cuya única datación sobre una muestra singular de
carbón permite considerar que son algo más modernas (6390±40
BP –(5470-5330 cal BC)– 2 ). El estudio efectuado en este yacimiento puso de manifiesto que la mayor parte de los cantos calizos que formaban parte de las estructuras documentadas
presentaban tan sólo una de sus caras rubefactadas, principalmente, la que quedaba expuesta a la parte superior, lo que estaría indicando que el fuego se realizaría en contacto directo con las
mismas. Este hecho, unido a la presencia de pequeños carbones
aislados en el sedimento que rellenaba las estructuras, podría estar
evidenciando la existencia de áreas vinculadas a actividades de
transformación y cocinado de alimentos al depositar los mismos
sobre las piedras que previamente habían sido expuestas al fuego.
[page-n-341]
Figura XXI.14. Detalle de uno de los círculos encachados cardiales.
Figura XXI.15. Yacimiento de calle Colón (Novelda)
(foto Gabriel García Atiénzar).
Estructuras similares también han sido documentadas en el
yacimiento del Tossal de les Basses en Alicante (Rosser y Fuentes, 2007), con dataciones absolutas entre inicios del V y mediados del IV milenio cal BC (Rosser y Fuentes, 2007; García
Atiénzar, 2009), del que todavía queda por determinar si estuvo
ocupado de forma ininterrumpida durante todo este periodo. En
el mismo, se ha documentado un área de hábitat, un área de enterramiento y un área de encachados similares a los presentes
en Benàmer. Es importante destacar que la principal concentración de estructuras circulares de encachados fue localizada en
la zona 4, siendo la más alejada del área de hábitat. No obstante, existen otra serie de estructuras aisladas ampliamente repartidas por todo el yacimiento que ocupa varias hectáreas.
La datación de una semilla de una de las estructuras con cantos quemados, perteneciente a la segunda fase de encachados,
ha aportado una cronología muy antigua dentro del contexto
arqueológico al remontarse a inicios del V milenio cal BC
(Rosser y Fuentes, 2007). Por otro lado, la interpretación propuesta ha sido la misma que la considerada para las de Benàmer y Calle Colón, es decir, que se trata de estructuras de
combustión relacionadas fundamentalmente con la preparación
y transformación de alimentos, y en este caso concreto, ante la
presencia de numerosos caparazones de bivalvos comestibles,
con la cocción de moluscos, probablemente al vapor (Rosser y
Fuentes, 2007: 26). No obstante, dado que el mismo tipo de estructuras con similares características ha sido documento en yacimientos de interior, donde no se consumieron moluscos
marinos, como es el caso de Benàmer, parece evidente que se
empleó una misma solución estructural para la cocción de diferentes tipos de alimentos.
Esta interpretación vendría apoyada por la existencia de paralelos etnográficos y la presencia, en la fachada oriental de la
península Ibérica y en el sureste francés, de estructuras de idénticas características con una cronología algo posterior a la reflejada aquí por el registro material (Vaquer, 1990).
Uno de los mejores referentes lo encontramos en el yacimiento de La Terrasse (Villeneuve-Tolosane) donde se documentaron más de 200 fosas y cubetas rellenas de cantos rubefactados
asociados a un importante asentamiento chassense delimitado
con fosos y caracterizado por la innumerable presencia de estructuras de habitación, huellas de poste, silos, sepulturas en estructuras negativas y otros de más difícil interpretación, en un
contexto cronológico que abarca los siglos finales del V y los iniciales del IV milenio cal BC (Clottes et al., 1981; Vaquer, 1990).
El tamaño y forma de las estructuras de este yacimiento presenta una amplia variabilidad, con plantas circulares o subcirculares,
trapezoidales u ovoides y cuadrangulares, y con dimensiones
que van entre 1 y 2 m de ancho y entre 1,85 y 11,30 m. Las más
abundantes son las que presentan formas subcirculares con diámetros que rondan 1,30-1,70 m, tamaño similar al observado para el yacimiento aquí en estudio. Una característica común entre
estas estructuras3 es la existencia de fosas excavadas en el subsuelo con diferentes profundidades (15-30 cm) rellenas en su
mayor parte por cantos quemados asociados a carbones, material
arqueológico muy triturado y, en algunas ocasiones, evidencias
de rubefacción de las paredes de las fosas. Interpretadas a mediados del siglo XX como fondos de cabaña (Méroc, 1955; Simonnet, 1980), las excavaciones llevadas a cabo posteriormente
han desestimado esta posibilidad y propuesto otro tipo de funciones como la cocción de alimentos, secado de alimentos sobre
cañizos para su conservación (ahumado), secado o torrefacción
de cereales destinados al almacenamiento o al consumo tostado,
e incluso la obtención de vapores curativos o purificadores (Vaquer, 1990: 300).
3
Para ver un detallado catálogo de yacimientos en el Midi francés con este tipo de estructuras, ver J. Vaquer, 1990.
331
[page-n-342]
Pero este tipo de estructuras no es un elemento exclusivo
del horizonte chassense sino que se documentan en momentos
más antiguos del neolítico y en diferentes ámbitos, tanto del sureste o del oeste francés, como también del noreste peninsular.
En este sentido, J. Vaquer (1990) indicó la existencia de estructuras de combustión similares en contextos del Neolítico antiguo y medio (Font-Juvénal y Grotte Unang), a los que habría
que añadir algunas de las estructuras ovoides observadas en el
yacimiento de Baratin en Courthézon (Sénépart, 1998; 2004).
En el noreste peninsular destaca el recientemente publicado yacimiento de Costamar (Flors, 2009). También con una adscripción cronológica un poco más moderna que Benàmer,
fueron documentadas estructuras similares, pero algunas con un
diámetro un poco mayor –E-61-314 de 1,00 m; E-155-408 de
2,30 m y E-230-483 de 1,60 m– (Flors, 2009: 152-153, fig.
23.2, 3, y 4). Es importante destacar la asociación de algunas de
estas estructuras (E-230-483) con un importante lote de materiales cerámicos decorados con las técnicas inciso-impresas datadas a inicios del V milenio cal BC (Flors, 2009: 163). De igual
modo, también han sido documentadas en el yacimiento de la
Dou (Alcalde et al., 2008: 219-220, fig.4), situado en la Garrotxa (Girona) con cronología similar. En cualquier caso, con
independencia de cuál fuera su uso final, resulta evidente que se
trataría de estructuras vinculadas a la combustión, en la que se
aprovecharía la capacidad de las piedras para retener el calor
tras una exposición al fuego.
La presencia de estas estructuras en varios yacimientos
del Neolítico antiguo-medio se ha interpretado aplicando un
enfoque directo de evidencias etnográficas como son los hornos polinesios vinculados, posiblemente, a actividades comunales (Sénepart, 2000), aunque esta interpretación debería
ampliarse, en el caso del yacimiento de Benàmer y otras estructuras de similares características, a otras relacionadas con
actividades domésticas cotidianas tal y como se desprende de la
interpretación de algunas estructuras del yacimiento de La Terrasse (Vaquer, 1990).
Con todo lo expuesto, el conjunto de evidencias correspondientes a la fase cardial de Benàmer, muestran la realización de
toda una serie de actividades domésticas de lo que podría ser
una pequeña unidad básica de producción y consumo, de carácter familiar, ubicada en el curso medio del Serpis, de la que, por
desgracia, no se han documentado evidencias, ni de almacenamiento (fig. XXI.16), ni de estructuras de hábitat o cabañas. Si
atendemos a las evidencias de Mas d’Is, éstas últimas deberían
ser de tendencia rectangular con las esquinas absidales (Bernabeu et al., 2003: 42-43). No obstante, en el caso, de Benàmer
tampoco tenemos constancia de fosos de gran tamaño como sí
han sido documentados en Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003,
2006, 2008), lo que permite considerar la posible existencia de
enclaves dentro de valle, donde se realizarían una serie de funciones de difícil interpretación mientras no se publiquen evidencias más clarificadoras sobre sus características.
En definitiva, lo que se puede interpretar de las evidencias
de la ocupación cardial de Benàmer es la existencia de una clara estructuración del espacio de hábitat y de las actividades productivas y de consumo cotidianas. Esta planificación contrasta
con las características de la ocupación mesolítica donde todas
las actividades y desechos se concentran en un mismo espacio.
332
Así, en la ocupación cardial se observa la existencia de un área
específica destinada a la realización de actividades domésticas
relacionadas la preparación y cocinado de alimentos en hogares
circulares rehundidos en los que se empleaban cantos calizos
para mantener el poder calorífico; un área de molienda a unos
15 m, asociada a algunos fragmentos cerámicos y en el extremo
sur del área excavada, una importante acumulación de bloques
de carácter antrópico, aunque desplazados y derivados por la acción erosiva, asociados a un conjunto de restos de talla de sílex.
Por tanto, parece lógico considerar que en las proximidades se
encontraría el área de hábitat o cabañas.
Benàmer no es un unicum. Este tipo de asentamientos, correspondientes a una unidad de producción y consumo, estarían
ampliamente repartidos por el curso del río Serpis y probablemente, también del curso del Riu d’Agres, además de otras
cuencas como el Xaló o Girona, integrados en unidades de filiación o linajes, que serían las unidades de producción más amplias en la que parece organizarse la producción.
V MILENIO CAL BC: LA CONSOLIDACIÓN DE UN
PAISAJE CAMPESINO ESTABLE
No podemos concretar en qué momento fue abandonada
la ocupación cardial reconocida en el sector 1 de Benàmer.
Tampoco podemos determinar si otro lugar de la terraza continuó siendo ocupado. Lo único que podemos plantear es que
hacia la mitad del V milenio cal BC, constatamos una nueva
ocupación humana, que ya podemos considerar como más estable, aunque interrumpida, en la zona excavada en el sector 2,
por un episodio puntual pero muy intenso de arroyadas que
desmantelaron parte de los niveles sedimentarios anteriores y
generaron un extenso y potente depósito integrado por abundantes gravas y pseudotravertinos (Ferrer, en este volumen).
Este fenómeno puntual intercalado entre las dos ocupaciones
postcardiales detectadas (Benàmer III y IV) debemos relacionarlo, muy probablemente, con el evento 4 de Bond (5900 cal
BP). La mayor aridez, menor humedad y el desarrollo de lluvias de fuerte intensidad horaria son las condiciones ambientales que pudieron dar origen a estas formaciones, al dificultar
el desarrollo de las cubiertas vegetales y la edafogénesis, favorecer intensos procesos erosivos en las partes altas y los de
acreación en la cuenca.
En cualquier caso, aunque estos rasgos ambientales también serían válidos para el evento 8200 cal BP que se constata
en el techo de la ocupación mesolítica situada en el área 4 del
sector 2, y los modelos interpretativos propuestos hasta la fecha
consideran la mayor intensidad y relevancia de éste en cuando
a cambios ambientales (López, López y Pérez, 2008), las consecuencias morfogenéticas son claramente más pronunciadas y
de mayor importancia en el más reciente (grandes arroyadas sedimentarias posteriores a Benàmer III), probablemente por estar
ya acompañado de un importante grado de antropización del entorno inmediato.
En este sentido, los estudios palinológicos (López, Pérez y
Alba, en este volumen) y antracológicos (Machado, en este volumen) de Benàmer III y IV son indicadores de la conformación
en la zona de un paisaje plenamente antropizado, como consecuencia de las prácticas productivas, agrícolas y ganaderas es-
[page-n-343]
Figura XXI.16. Yacimientos al aire libre del Neolítico antiguo con estructuras de almacenamiento.
pecialmente, emprendidas desde la fase cardial. Es importante
recalcar que, aunque entre los taxones antracológicos están bien
representadas las quercíneas perennifolias, en clara relación con
la selección preferente de este tipo de madera como combustible, la presencia de un amplio abanico de formaciones vegetales configuraría ya un paisaje en mosaico. Teniendo en cuenta
que todavía dominaría en la cuenca del Serpis el bosque de
quercíneas, y existiría una importante extensión en laderas soleadas y terrenos calcáreos de arbustos leñosos como el lentisco, el labiérnago y el acebuche, acompañados de leguminosas
arbustivas (Cytisus tipo), junto a una presencia destacada de
plantas nitrófilas y antropozoógenas en los aledaños del yacimiento. Además, en los análisis polínicos la presencia de polen
de cereal se constata en todas las muestras seleccionadas, más
aún en algunas de las recogidas del interior de algunas estructuras negativas de tipo silo de la fase Benàmer IV por lo que a
,
un clima cada vez más térmico y árido, cabe añadir la progresiva degradación del bosque como consecuencia de un proceso de
antropización importante y constante después de casi un milenio de explotación por parte de comunidades agropecuarias. En
el entorno del yacimiento ya se habría configurado un paisaje
plenamente transformado, propio de una comunidad campesina,
con campos de cultivo estables de cereales y leguminosas, junto a una intensa presión sobre las masas boscosas y arbustivas,
y una destacada incidencia de la acción pastoril. En este sentido, a pesar de las limitaciones de los restos faunísticos recuperados, el análisis arqueozoológico de las fases III y IV de
Benàmer (Tormo, en este volumen) muestra la existencia de una
cabaña ganadera básicamente de ovicaprinos, junto a la caza del
ciervo, lo que viene a reafirmar la importancia de la cabaña ganadera a partir de V milenio cal BC, atestiguada, además, por el
uso exhaustivo, en todas las cuencas del Prebético meridional
valenciano, de cuevas y abrigos como rediles (Badal, 1999,
2002; García Atiénzar, 2006; en este volumen). Así se constata
en varias cavidades con una larga secuencia ocupacional como
es el caso de Cova de Les Cendres (Bernabeu et al., 2001; Bernabeu y Molina, 2009), Cova d’en Pardo (Soler Díaz et al.,
2008), Santa Maira (Verdasco, 2001), Bolumini o incluso en la
Cova de l’Or (Badal, 1999, 2002).
Por otro lado, de la fase III de Benàmer es muy limitada la
información que se ha podido obtener en relación con áreas de
actividad o con información contextual. Asociados a las UEs
2008-2009 se constataron algunos lentejones o manchas con
mayor materia orgánica próximas a un fragmento de una estructura integrada por cantos con disposición no ordenada, de
tendencia circular, que puede asimilarse a las estructuras de
combustión descritas para el momento cardial. De estas UEs y
de las documentadas en el área 2 del sector 2 (UEs 2005 y
333
[page-n-344]
2006) también se ha registrado un limitado lote de materiales
desechados, con un alto grado de fragmentación y erosión en el
caso de las cerámicas, que podríamos datar en torno a mediados
del V milenio cal BC, en función de las evidencias de cultura
material y la fecha obtenida de una muestra de agregados de polen (CNA-682: 5670±60 BP, 4681-4365 cal BC).
Del conjunto material cabe citar la presencia de pequeños
fragmentos cerámicos de cuerpos de recipientes con decoración
cardial en algún caso, cordones con incisiones y, posiblemente,
peinadas en otros, aunque el alto grado de erosión impide realizar grandes precisiones; un pequeño lote de conchas marinas
(Cerastoderma y Pecten sp.) sin señales tecnológicas ni de uso,
y de entre el conjunto lítico es importante destacar la presencia
de muescas y denticulados, lascas retocadas, elementos de hoz
y láminas con retoque marginal/invasor, además de un fragmento de hacha pulida de diabasa, una azuela y un fragmento
de brazalete de esquisto similar a los documentados en Cova de
l’Or (Martí y Juan Cabanilles, 1987; Orozco, 2000). Todo el
conjunto aboga por una presencia cercana a la zona excavada de
áreas de actividad y estructuras residenciales de una pequeña
unidad de asentamiento con los instrumentos de trabajo y la materialidad propia de las comunidades neolíticas del ámbito regional (fig. XXI.17).
Los fuertes procesos de arroyada generados de forma rápida pero intensa en las partes bajas de la terraza fluvial, coincidentes, probablemente, con el episodio 4 de Bond, ocasionaron
un cambio en las estrategias de uso del área de hábitat y de su
entorno más próximo. Esta zona fue desocupada y una vez finalizado este episodio, nuevamente se volvió a ocupar, emplazando una gran área de almacenamiento delimitada (Benàmer
IV) sobre el área resedimentada (fig. XXI.18). Ahora, el suelo
de ocupación no conservado por los procesos erosivos posteriores se ubicaría a una cota superior cercana al metro/metro y medio sobre la ocupación anterior, sobre tres grandes paquetes
superpuestos resedimentados.
Es muy significativo que, coincidiendo probablemente con
este episodio, entre el 4200-3900 cal BC, se constata en el valle
del Serpis lo que algunos autores denominan como un vacío de
Figura XXI.17. Yacimientos del Prebético meridional valenciano con cerámicas peinadas y esgrafiadas.
334
[page-n-345]
información (Bernabeu et al., 2006: 101; 2008: 54) que no relacionan, en ningún caso, con una interrupción en la ocupación
humana del valle. Y también, muy poco tiempo antes, se empiezan a generar en el yacimiento del Mas d’Is importantes procesos sedimentarios que supondrán la amortización y definitivo
abandono de los fosos 4 y 5, de gran tamaño, construidos durante la fase plena cardial, en la segunda mitad del VI milenio
cal BC (Bernabeu et al., 2003: 45; 2006: 104). En el caso del foso 4, se constata un potente paquete de relleno y una posible estructura asociada para la que se ha considerado la posibilidad de
tratarse de una empalizada (Bernabeu et al., 2006: 104); mientras en el foso 5 se ha localizado una superposición de estructuras pétreas que según sus excavadores son indicativos de que
ya no funcionaría como tal (Bernabeu et al., 2003: 45). Para este momento, y en función de los materiales arqueológicos recuperados, también se propone la construcción del foso 3 en
momentos previos al 4200 cal BC y, probablemente, también
del foso 2 hacia finales del V milenio cal BC (Bernabeu et al.,
2003: 46), no teniendo noticias de nuevas ocupaciones, ni para
buena parte del IV milenio cal BC, ni nuevas evidencias hasta
finales del III milenio cal BC. Podríamos decir, por tanto, que
el abandono de Mas d’Is pudiera coincidir con el de Benàmer
IV y el de otros yacimientos al aire libre y en cueva de la zona
hacia los inicios del IV milenio cal BC, aunque para determinarlo se hace necesario un análisis exhaustivo de los procesos
tafonómicos, las alteraciones postdeposicionales y una mayor
precisión de las muestras seleccionadas para su datación radiocarbónica. En cualquier caso, lejos del determinismo ecológico,
es curiosa la coincidencia de importantes cambios culturales o
socioeconómicos en el ámbito de la península Ibérica con eventos o episodios climáticos como el 5900 cal BP aquí señalado,
el 4100 cal BP –Calcolítico-Edad del Bronce– o el 2800 cal BP
–Bronce-Hierro–, lo que no impide considerar que estas fluctuaciones paleoclimáticas pudieron influir en acelerar determinadas contradicciones sociales que vendrían gestándose.
Con todo, el espacio de las áreas 2, 3 y 4 del sector 2 fue
cubierto de forma natural por varias capas sedimentarias con
gravas y carbonatos cálcicos sobre las que, a partir de un mo-
mento indeterminado de finales del V milenio cal BC, se practicaron un amplio número de estructuras negativas claramente
concentradas. Buena parte de este espacio fue delimitado artificialmente con algún elemento del que no ha quedado constancia material (una posible empalizada?), pero que es claramente
reconocible de forma indirecta dada la disposición alineada de
las estructuras detectadas en su lado occidental. La zona de los
sectores 3 y 4 del área 2, de la que se ha excavada una superficie superior a 580 m², fue reutilizada como área de almacenamiento durante bastante tiempo, probablemente desde los siglos
finales del V milenio hasta ya entrado el IV milenio cal BC, ante la presencia entre los rellenos sedimentarios de algunos fragmentos de cerámicas esgrafiadas y la total ausencia del retoque
plano invasor y de puntas de flecha. El número total de estructuras negativas de diferentes tamaños reconocidas, aunque todas ellas truncadas y solamente conservadas aproximadamente
entre el 30 y el 50% de su desarrollo completo, asciende a 201.
Muchas de las estructuras se superponen y se cortan en numerosas ocasiones entre ellas (fig. XXI.19). De hecho, hasta por 7
estructuras posteriores fueron cortadas algunas de las primeras
estructuras practicadas, por lo que en muchos casos ha sido
enormemente complejo determinar el orden de deposición, definir sus límites, en especial, los iniciales y los finales, que en
algunos casos, llegaban hasta la base geológica, pero en otros lo
hacían en los paquetes mesolíticos o en los mismos rellenos sedimentarios neolíticos. A ello, debemos unir la irregularidad
morfológica del espacio excavado entre las áreas 3 y 4, claramente limitada por la acción destructiva de la cantera y por la
imposibilidad de excavar más allá del área de afección del vial.
Por esta serie de razones, intentar definir el orden de deposición de todo el conjunto, ante la dificultad estratigráfica y la
práctica ausencia de materiales arqueológicos en muchas de
ellas (además de las alteraciones detectadas), y calcular o hacer
estimaciones sobre la capacidad de las estructuras negativas,
cuando ni siquiera podemos determinar su desarrollo aproximado, nos parece un esfuerzo de considerable magnitud y abstracción, que aunque necesario, será difícil que pueda aproximarse a
la realidad. Quizás la única cuestión que es necesario recalcar,
Figura XXI.18. Vista general de las estructuras negativas del sector 2
de Benàmer.
Figura XXI.19. Detalle de algunas de las fosas superpuestas del sector
2 de Benàmer.
335
[page-n-346]
además del hecho de que este conjunto de estructuras estaban
claramente delimitadas por algún sistema que se nos escapa, es
la existencia de, al menos, 4 grandes estructuras negativas (UEs
2104, 2108, 2121 y 2131) (fig. XXI.20) conservadas aproximadamente sobre la mitad o algo menos de su desarrollo completo,
y dispuestas de forma irregular pero casi equidistante entre ellas.
Además, es importante resaltar que este conjunto de estructuras
de mayor tamaño se localizan hacia la zona central del espacio
excavado, rodeadas por un amplio número de estructuras de menor tamaño. Esta posición central y casi equidistante es indicadora de que su construcción se llevo a cabo, o bien al mismo
tiempo, o bien, conociendo la existencia de las anteriores. El estudio de los posibles revestimientos de las paredes interiores que
se observaron durante el proceso de excavación de algunas de estas estructuras de gran tamaño (y no del resto de menor tamaño)
ha mostrado que se trata de trombocitos recientes formados con
posterioridad al abandono de las estructuras por la calcificación
de cianobacterias del género Rivulariaceae y del género Phormidium (Martínez et al., en este volumen). Su composición química es, básicamente, carbonato cálcico (más del 90%) con
presencia residual de cuarzo, óxidos de hierro y caolinita como
materiales detríticos atrapados entre las calcificaciones de las
cianobacterias. No obstante, el estudio palinológico de algunos
de los rellenos sedimentarios ha mostrado un porcentaje elevado
de polen de cereales, lo que es interpretado como suficiente para establecer su probable funcionalidad (López, Pérez y Alba, en
este volumen).
Y, por otro lado, un cálculo estimativo sobre la capacidad
de estas 4 estructuras (Martínez et al., en este volumen) muestra que podrían haber almacenado más de 3.000 kg cada una
de ellas. Se trata de una cifra similar o superior a los silos de
mayor tamaño documentados en yacimientos del IV-III milenio cal BC como Les Jovades (Bernabeu et al., 2006: 106-107,
Figura XXI.20. Detalle del silo UE 2104.
4
Propuesta de duración promedio efectuada por Reynolds (1979) y aplicada por J. Bernabeu et al. (2006: 108) en sus cálculos para estructuras del
336
fig. 8.6), y que han servido como un indicador indirecto del uso
del arado y la puesta en explotación de cereales en régimen de
secano. Siguiendo con los cálculos propuestos (Martínez et al.,
en este volumen) cada estructura podría haber sido utilizada para cubrir las necesidades anuales de un número entre 15 y 20
personas, por lo que de haber sido coetáneas (las 4 estructuras),
cuestión muy improbable por las continuas superposiciones, estaríamos hablando de un grupo humano integrado por menos de
80 personas. Dado que la superposición de un buen número de
estructuras y los restos materiales documentados abogarían por
un uso prolongado del espacio de, al menos, 400 años, el número de estructuras coetáneas no sería superior a 7, atendiendo
a un duración media de 10 años por estructura.4
Todos estos datos, permiten inferior que estamos ante las evidencias de un área de almacenamiento específica caracterizada
por la construcción de silos subterráneos, muy localizada, delimitada y estable, perteneciente a una unidad productiva y de consumo, que pudo estar integrada por varias familias
mononucleares (2 ó 3), pero cuyo nivel organizativo no excedió
en ningún caso los limites estructurales de un grupo de filiación.
Este conjunto de evidencias muestra la consolidación y estabilidad de los grupos campesinos, después de más de un milenio de
ocupación del valle, con el almacenamiento de cereales en silos
de cierta capacidad, al menos desde finales del V milenio cal BC.
Esta ocupación remonta la constatación de prácticas de almacenamiento de grandes volúmenes de cereal a mucho antes de lo
propuesto por otros autores para la zona (Bernabeu et al., 2006),
planteando también, como hipótesis, la posibilidad de la introducción del arado en momentos un poco anteriores al señalado
desde hace años (Bernabeu, 1995; Barton et al., 2004).
Por último, aunque la presencia de estructuras negativas
de tipo silo, algunos de cierta capacidad, ya están presentes
desde momentos neolíticos iniciales en diversas zonas de la
península Ibérica (García y Sesma, 2001; Rojo et al., 2008) y,
en especial, en yacimientos costeros cardiales como la Caserna de Sant Pau (Molist, Vicente y Farré, 2008; Mestres y Tarrús, 2009) o El Cavet (Fontanals et al., 2008: 168-175), y
también en yacimientos epicardiales de la Comunidad Valenciana como Costamar (Flors, 2009), Tossal de les Basses, asociados en este caso a dos cabañas, un área de combustión,
fosos o canajes de drenaje y un área funeraria (Rosser y Fuentes, 2007: 21) o La Vital (Bernabeu et al., 2010), Benàmer IV
supone una gran novedad en relación con el elevado número,
concentración y superposición de estructuras negativas en un
espacio relativamente pequeño, no constatándose ninguna
otra fuera de este espacio localizado. Este conjunto está anticipando algunas concentraciones de estructuras en torno a silos de gran capacidad detectadas hasta ahora en yacimientos
del IV-III milenio cal BC del curso medio del Serpis como
Les Jovades (Pascual, 2005; Bernabeu et al., 2006), pero que,
en ningún caso, parecen concentrarse con la misma profusión
en un espacio tan pequeño.
IV milenio cal BC de la zona.
[page-n-347]
No podemos determinar hasta cuando se prolongaría la
ocupación de Benàmer IV, pero la ausencia de indicadores como el retoque plano invasor y de puntas flecha, hace que su
abandono no se puede llevar más allá del 3800 cal BC, coincidiendo con el inicio de la ocupación de un yacimiento situado a unos 2 km en línea recta como es Alt del Punxó
(García Puchol, Barton y Bernabeu, 2008), o de Niuet (Bernabeu et al., 1994), un poco después, a un kilómetro aguas
arriba del Serpis, ya con fosos delimitadores del espacio en
ambos casos.
LA ÚLTIMA OCUPACIÓN PREHISTÓRICA: UN ASENTAMIENTO RURAL DE ÉPOCA IBÉRICA
La zona de Benàmer fue abandonada en los primeros siglos
del IV milenio cal BC. Los procesos erosivos asociados a arroyadas siguieron actuando en la zona, erosionando los depósitos
existentes y generando nuevas resedimentaciones. Las estructuras neolíticas del sector 2 se vieron ampliamente afectadas por
los agentes naturales. Algunas de ellas, ya erosionadas y abiertas, tuvieron que estar cubiertas en determinados momentos por
aguas estancadas y escorrentías. Similares procesos de escorrentía afectaron a las estructuras cardiales del sector 1, produciéndose su erosión, pero también su cubrición por nuevos
aportes de gravas y limos.
En toda la zona no se detecta una nueva ocupación hasta un
momento indeterminado del siglo IV a.C., en concreto, algunas
evidencias constructivas de época ibérica en el sector 1, asociadas a fragmentos cerámicos de vasos a torno. Se trataba de únicamente tramos de estructuras que identificamos como la
cimentación de muros de mampostería que no permitían documentar unidades o espacios habitacionales, junto con resto de
posibles pavimentos. Especialmente en las zonas norte y este
del sector 1, se registraron rellenos de tierra que contenían materiales de adscripción ibérica; no obstante, resultó muy difícil
interpretar o asociarlos a estructuras, ya que el grado de arrasamiento era muy alto (fig. XXI.21). Entre estas unidades cabe
destacar un posible suelo o pavimento de tierra batida con restos de cal, cuya nivelación proporcionó una capa uniforme y del
que se conservó una superficie mínima.
A pesar de las dificultades interpretativas para el conjunto
detectado, sí podemos validar la idea de que este lugar fue elegido para implantar un asentamiento de tipo rural en época ibérica plena, similar a otro detectado recientemente a escasa
distancia, como l’Alt del Punxó (Espí et al., 2010), donde también se detecta una ocupación neolítica previa.
Son muchos los trabajos que sobre la definición de tipos de
asentamientos se han realizado hasta la fecha en relación con el
mundo ibérico. Sin embargo, la constatación de formas de hábitat diversas en la estructura del poblamiento ibérico en el área levantina se ha propuesto fundamentalmente a partir del desarrollo
de las prospecciones realizadas en pasada décadas, especialmente a partir de los 1980. Las formas de poblamiento del valle
del Turia caracterizadas por los trabajos de prospección pioneros
en la zona, se vieron refrendados por la excavación de cada uno
de los tipos de hábitat representados. A la ciudad de Edeta y el
núcleo de la Monravana, excavados de antiguo, se añadió la excavación de la aldea de la Sènia, el caserío de Castellet de Ber-
Figura XXI.21. Detalle de una de las cimentaciones de los muros de la
fase ibérica, donde se observa el nivel de arrasamiento.
nabé y la atalaya del Puntal dels Llops. Los diferentes asentamientos mostraban diferentes características de superficie, estructuras arquitectónicas y de emplazamiento que avalaban las
funciones diversas y complementarias en el sistema de poblamiento presidido por la ciudad de Edeta-Sant Miquel de Llíria.
Lo que caracteriza a la tipología de asentamientos rurales conocidos en el entorno edetano es su carácter orgánico y estructuras
estables. Estos asentamientos rurales son construidos siguiendo
las pautas canónicas de edificación estable en piedra y adobe y
siguiendo plantas regulares y planificadas. La Sènia con su trazado regular y casas moduladas o el caserío fortificado del Castellet de Bernabé, responden a iniciativas de organización del
territorio planificadas y organizadas desde la ciudad de Edeta
(Bonet et al., 2007: 270).
A partir de estos estudios, otros territorios ibéricos fueron
estudiados considerando la información proporcionada a nivel
superficial de los emplazamientos constatados, sus posibles duraciones y tamaños. Bajo la perspectiva de la articulación del
poblamiento conocida en Edeta, aunque con algunas variantes,
se caracterizó el poblamiento del valle del Serpis (Grau Mira,
2007). En este espacio se reconocieron cuatro tipos de asentamientos. Dos corresponden a asentamientos de carácter urbano:
el núcleo de la Serreta y los oppida o núcleos urbanos de altura
de segundo orden, como los mejor conocidos de La Covalta,
El Xarpolar y El Puig d’Alcoi. Estos tipos son los únicos que
han sido excavados y cuentan con estructuras domésticas y tramas urbanísticas conocidas, al menos parcialmente. Los dos tipos restantes corresponden a núcleos rurales, asentamientos de
extensión media, las aldeas, o reducida, los caseríos, distribuidos por los espacios agrarios alomados o de fondo de valle.
La estructura y morfología de estos núcleos rurales del área centro-contestana era completamente desconocida hasta las recientes excavaciones realizadas en l’Alt del Punxó (Espí et al.,
2010) (fig. XXI.22).
No sabemos si l’Alt del Punxó podría ser considerado como modelo de las ocupaciones rurales de la zona o si existieron
otras formas de poblamiento. En principio, la información ge-
337
[page-n-348]
nerada parece apuntar hacia la consideración de que las formas
de asentamiento rural mostrarían una gran variabilidad, como
diversos estudios del mundo ibérico rural están evidenciando
(Martín y Plana, 2001; Rodríguez y Pavón, 2007). Sin embargo,
aunque l’Alt del Punxó y Benàmer no presentan la calidad de
información que sería deseable, la presencia de este tipo de
asentamientos por el fondo del valle del Serpis y el resto de
cuencas del Prebético meridional valenciano es más que evidente. Sin ánimo de ser exhaustivos, no muy lejos de Benàmer,
a menos de 4 km hacia el sur se localiza el asentamiento rural
de Les Jovades. Se ubica en el margen izquierdo del río Serpis
a su paso por la localidad de Cocentaina, en un sector de terrazas fluviales ocupadas en la actualidad por olivares y naves industriales. Al abrir zanjas de canalización y en superficie se
documentaron algunas cerámicas ibéricas correspondientes a
piezas del tipo tinajas o tinajillas y un kalathos de pequeño tamaño, un fragmento de borde de pátera con el labio recto y
otros fragmentos cerámicos informes, entre los que destaca uno
decorado con motivos vegetales. Las excavaciones de salvamento realizadas en el año 2000 con motivo de las obras de
Figura XXI.22. Vista general del yacimiento de l’Alt del Punxó
(Muro) con uno de los espacios de molienda en primer término.
5
Agradecemos la información empleada en este trabajo a su excavador
A. Guilabert Mas.
338
construcción de la carretera de circunvalación pusieron al descubierto la existencia de nuevos restos prehistóricos e ibéricos.
Mientras los primeros han captado el interés de la investigación
(Pascual, 2003), los segundos pasaron prácticamente desapercibidos y se encuentran actualmente inéditos.5 Se trata de fondos
de cabaña excavados en el sustrato geológico del terreno y restos de los muros y construcciones realizadas en materiales poco
consistentes. El tipo de chozas repite la forma identificada en
L’Alt del Punxó, aunque quizá en dimensiones ligeramente mayores. La cronología de estos restos se centra en época ibérica
plena, aunque quizá haya que ubicar la cronología hacia el s. III
a.C. con posible perduración en época tardía (Grau Mira, 2007).
A escasa distancia de les Jovades, ha sido documentado
recientemente evidencias de una posible cabaña en la alquería
de Benifloret (Acosta, Grau y Lillo, 2010), aunque datada,
por el conjunto material recuperado, entre el VII y el VI a.C.
La constatación de este tipo de asentamientos desde momentos orientalizantes o previos al reconocimiento material de las
fases ibéricas, muestra que el patrón de asentamiento estructurado ya estaba configurado desde momentos previos a lo
que se reconoce como ibérico. Esto se confirma en el hecho
de las evidencias de Benifloret tienen continuidad en l’Alt del
Punxó, ocupado desde el VI hasta el III a.C. con cambios en
el tipo de construcciones; en Benàmer y Les Jovades en los siglos IV y III a.C., así como en otros, como el Teular de Molla
(Ontinyent), ya en el siglo I a.C. (Ribera, 1990-91). El material recuperado en este yacimiento se relaciona con un equipamiento completo para el desarrollo de las actividades de forma
estable por parte de un grupo doméstico reducido, posiblemente una familia nuclear.
Tanto en tierras catalanas (Asensio et al., 2001) como en
las periferia de la ciudad de Jaén (Ruiz et al., 2007) podemos
encontrar ejemplos que muestran la presencia de estructuras rurales en zonas llanas. En el caso de Jaén, diversas obras de urbanización de Marroquíes Bajos y en especial en los sectores
del entorno del cortijo de Los Robles. Allí se documentó una pequeña estructura oval, excavada en las margas naturales, con un
hogar central y equipamientos cerámicos domésticos a torno y
a mano, datado en los ss. VII-VI que se acompañan de otras
construcciones agrícolas como balsas y canalizaciones. Se interpretan estas evidencias como proyectos colectivos de puesta
en valor de terrenos de regadío, enmarcados en un proceso de
intensificación agrícola.
Estas mismas cabañas campesinas se vuelven a registrar a
finales de la época ibérica, entre los ss. II-I a.C. En este momento se documentan chozas construidas con zócalos de piedra
y postes de madera que se constituyen una colonización campesina del espacio rural mediante estos pequeños asentamientos. Las unidades de hábitat aparecen articulando un parcelario
de campos de huertas, con canalizaciones y balsas de agua,
constituyendo un nuevo paisaje campesino basado en las explotaciones intensivas, tras la desarticulación de las fórmulas de
[page-n-349]
asentamiento y trabajo de la tierra de época plena (Ruiz et al.,
2007; Ruiz y Molinos, 2007: 56-57).
Los ejemplos citados nos permiten reconocer un tipo de hábitat de difícil reconocimiento arqueológico debido a lo endeble
de sus estructuras, pero constatado en contextos ibéricos de un
amplio espectro cronológico y una extensa dispersión geográfica que ocupa prácticamente todos los territorios ibéricos. Más
allá de la recurrencia formal y funcional de este tipo de asentamientos, la valoración del papel de estos enclaves deberá efectuarse en el marco concreto de los esquemas organización de
cada uno de estos territorios y en el ámbito de las relaciones sociales de producción que se establecieron en cada sociedad.
Para la época ibérica, es evidente que estamos ante sociedades clasistas, con un importante grado de desarrollo social
reconocido en múltiples indicadores arqueológicos. Éstos permiten sugerir la consolidación de la propiedad particular por
parte de algunos grupos familiares dominantes, lo que explica-
ría que núcleos como el de Benàmer, fuesen una más de las múltiples unidades campesinas de carácter familiar existentes en la
zona, dirigidas y controladas por los grupos dominantes hacia
la puesta en explotación de una serie de parcelas, sin que ello
suponga que las familias dominadas dejaran de funcionar como
unidades productivas autosuficientes que tienden a cubrir sus
propias necesidades de mantenimiento, producción y reproducción. En cualquier caso, con independencia de que en unos casos, las parcelas puestas en explotación fuesen propiedad de los
grupos dominantes o de los propios campesinos, todo el campesinado estarían siendo claramente explotado al sustraerle los
excedentes de producción requeridos y depender ampliamente
de los vínculos sociales con los grupos dominantes para conseguir los instrumentos necesarios para la producción y el mantenimiento, así como aquellos otros de mayor valor social con
carga simbólica e ideológica de procedencia lejana.
339
[page-n-350]
[page-n-351]
XXII. EL PROCESO HISTÓRICO DEL VII AL IV MILENIO BC EN
LAS TIERRAS MERIDIONALES VALENCIANAS: ALGUNAS
INFERENCIAS A PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓN
ARQUEOLÓGICA DE BENÀMER
F.J. Jover Maestre
No es nuestra intención en este apartado presentar la aplicabilidad de los modelos de neolitización propuestos para el
ámbito mediterráneo, ni siquiera analizar el proceso de neolitización en la fachada mediterránea de la península Ibérica, ya
que en los últimos años se han realizado varias propuestas bastante ajustadas a lo que el análisis de la información disponible
permite (García Puchol, 2005; Bernabeu, 2006; Bernabeu et al.,
2006, 2008; Juan Cabanilles y Martí, 2002, 2007-2008; García
Atiénzar, 2009, 2010). De afrontar dicha tarea, el resultado sería redundar en muchas de las cuestiones que ya han sido planteadas abiertamente y el esfuerzo no serviría, ni para mejorar, ni
ampliar el debate.
Por el contrario, sí que nos interesa resaltar algunas de las
aportaciones que la documentación arqueológica generada del
yacimiento de Benàmer posibilita para el estudio de los modos
de producción y reproducción de los últimos grupos cazadores/recolectores y de los primeros agropecuarios en las tierras
centrales y meridionales valencianas, así como, a modo de hipótesis, representar el (su) proceso histórico entre el VII y el IV
milenio cal BC.
En este sentido, nos gustaría hacer una pequeña reflexión,
en parte justificativa, sobre la orientación teórica de este capítulo. El estudio del “cambio” en Historia y Arqueología ha sido y
es uno de los problemas en los que se ha centrado el proceso investigador a lo largo del siglo XX. Una vez afianzadas la bases
secuenciales y cronológicas en el estudio de cualquier periodo
desde el ámbito arqueológico, uno de los objetivos centrales de
algunas de las posiciones teóricas o programas de investigación
científica con larga trayectoria ha sido, precisamente, analizar
las situaciones de cambio y transición. El proceso de neolitización, en este sentido, ha sido y es un problema central.
En buena medida, durante la mayor parte del siglo XX, el
cambio cultural fue explicado por difusión. Más recientemente,
en las últimas décadas, la posición procesual ha estado orientada
hacia la explicación del cambio cultural como un sistema adaptativo al medio ecológico que desarrollan las sociedades para su
reproducción (Rodanés y Picazo, 2005), frente a la explicación
de corte materialista histórica, centrada en el análisis del cambio
social como consecuencia del desarrollo de procesos de segregación y disimetrías en el acceso al consumo y a la propiedad.
Aunque, somos participes de esta última posición teórica,
nuestro objetivo cognitivo está regido por la idea de aspirar a la
“Historia real”, es decir, de desarrollar una propuesta de representación el devenir histórico de grupos humanos de los que tenemos evidencias materiales de su pasada existencia. Ello
supone reconocer los modos de producción y reproducción de
aquellas sociedades concretas, la necesidad de describir los procesos de cambio social, pero sobre todo, de intentar explicarlos,
o al menos intentarlo. Otra cuestión distinta es que consigamos
o podamos correlacionar las propuestas teóricas formuladas a
modo de hipótesis con las propuestas observacionales deducibles del análisis de la base empírica, con el objeto de validarlas
o refutarlas (Gándara, 1988).
Por ello, el interés de este texto es mostrar los modos de trabajo y modos de vida reconocidos en las diferentes ocupaciones
de Benàmer y su relación con el conjunto de la base empírica
generada hasta la fecha en el marco regional, con el objetivo de
formalizar una propuesta sobre el acontecer histórico concreto
de las comunidades humanas que ocuparon las tierras meridionales valencianas entre el VII y el IV milenio cal BC. Partiendo
de unos documentos arqueológicos con importantes limitaciones, por el momento, aspiramos a validar la hipótesis, siendo
conscientes de que debe ser mejorada para estar cada vez más
cerca de la realidad en estudio. El criterio de verdad que rige
nuestro quehacer, únicamente lo podemos considerar en constante correspondencia con la realidad y no de otro modo (Gándara, 1990, 1993).
341
[page-n-352]
BENÀMER COMO EJEMPLO DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO: DE LA ECONOMÍA APROPIADORA A LA PRODUCTORA DE ALIMENTOS
Atendiendo a la información arqueológica generada en las
tierras valencianas y, especialmente, al conjunto de yacimientos
de las comarcas meridionales, que por su mayor calidad constituye la base documental con la que validar diversas hipótesis sobre el proceso histórico –contextos excavados en cueva o abrigo,
prospecciones superficiales o con auger, registros superficiales,
acciones furtivas, etc. (Martí et al., 2009; García Atiénzar,
2009)–, el yacimiento de Benàmer, aquí presentado, constituye
un documento arqueológico de primer orden, por la extensión de
las diversas ocupaciones reconocidas, características de las evidencias estructurales y volumen y aportación de las evidencias
materiales. No obstante, esta consideración no debe hacernos olvidar que la documentación recabada ha estado enormemente limitada por el área de afección definida por el trazado de la
autovía central del Mediterráneo y por numerosos procesos que
han ocasionado la transformación y en parte, la destrucción del
mismo, como ya ha sido señalado en capítulos anteriores.
Su excavación y análisis ha permitido reconocer que la terraza situada justo en la margen izquierda del río Serpis en su
confluencia con el río de Agres, fue un lugar recurrentemente
ocupado de forma discontinua en el tiempo por grupos humanos, desde el VII milenio cal BC hasta el siglo III BC, siendo
utilizado desde época medieval como campo de cultivo y, más
recientemente, también como cantera de áridos.
Han sido varias las ocupaciones humanas documentadas en
Benàmer, todas ellas con hiatos o lapsos temporales significativos sin ocupación humana. Estas mismas discontinuidades entre ocupaciones de diferentes momentos también han sido
detectadas en las recientes excavaciones realizadas en yacimientos como el Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003) o el Abric de
la Falguera (García Puchol y Aura, 2006), y deberían ser extrapolables a numerosos yacimientos de la fachada oriental de la
península Ibérica donde se ha querido ver continuidad poblacional o se ha intentado reconocer el proceso de neolitización.
Ello obliga, desde nuestro punto de vista, a revisar muchas de
las interpretaciones propuestas e, incluso, la necesidad de reexcavar algunos de los yacimientos claves por sus aportaciones secuenciales y sobre seriación lítica, como por ejemplo Cocina
(Juan Cabanilles y Martí, 2007-2008).
Pero, volviendo a Benàmer, a la segunda mitad del VII milenio cal BC corresponde la primera ocupación, localizada en el
sector 2 (fase I de Benàmer), por parte de un grupo humano.
Tiempo después, hacia la segunda mitad del VI milenio cal BC,
se constata una nueva ocupación, esta vez de un grupo cardial,
aunque emplazado en otro lugar de la terraza, justamente en casi todo el sector 1 (fase II de Benàmer). En el sector 1, ya no se
va a constatar otra nueva ocupación, hasta época ibérica (fase
V) esta vez de carácter más puntual o de menor entidad ante la
escasez y menor extensión de las evidencias. Posteriormente, ya
dentro del V milenio cal BC constatamos dos nuevas ocupaciones separadas por un importante nivel de arroyada. La más antigua, fase III de Benàmer, corresponde a los momentos
centrales del V milenio cal BC, con presencia de cerámicas cardiales y peinadas y niveles con abundante material arqueoló-
342
gico y materia orgánica. El segundo de los momentos (fase
IV) (fig. XXII.1), después de una triple arroyada sedimentaria en la zona del sector 2, se implantó un área de almacenamiento utilizada de forma continuada durante más de 400 años,
ocupando una extensión considerable superior a 580 m². La implantación de una considerable cantidad de estructuras negativas, al menos 201, algunas de gran tamaño, afectaron de forma
considerable a la ocupación mesolítica.
En el primer caso, se trató de un grupo humano de base cazadora recolectora, frente al resto de ocupaciones posteriores,
que sin olvidar dichas prácticas subsistenciales, y teniendo en
cuenta los modos de trabajo atestiguados en el registro arqueológico (agricultura, cría de ganado), ya se mantenían y reproducían a partir de alimentos producidos por ellos mismos. Lo
que sí es significativo es que se seleccionara de forma recurrente, pero intermitente a lo largo del tiempo, por parte de distintas comunidades con diversos modos de vida, los mismos
lugares concretos dentro de la terraza junto al río.
Esta zona de interfluvio ligeramente elevada sobre el curso de ambos ríos es uno de los lugares preferentes por sus condiciones para la implantación de cualquier grupo humano, con
independencia de sus bases económicas, ya que sus inmediaciones son una auténtica despensa natural: agua abundante y
constante, amplia variedad de especies silvestres vegetales y
animales, buenas tierras cuaternarias y un sinfín de recursos
bióticos y abióticos necesarios para el mantenimiento humano.
Esta serie de características, unido a unas magníficas condiciones topográficas dentro de la misma terraza, al hecho de ser el
lugar de menor pendiente por donde circular dentro de la cuenca
de Serpis y ser el punto de conexión, a través de la Valleta d’Agres, con la cabecera del Vinalopó, es lo que explica que estos
lugares fuesen elegidos por diversas comunidades, tanto de base cazadora recolectora, como productora de alimentos con diferentes modos de vida y organización social. Este conjunto de
características es lo que explicaría un patrón locacional recurrente a lo largo de la Historia, y la conservación de evidencias
arqueológicas que reflejan conjuntos deposicionales complejos
e historias ocupacionales discontinuas. Yacimientos como Casa
de Lara (Fernández, 1999) con materiales desde el mesolítico fa-
Figura XXII.1. Vista general del sector 2 de Benàmer.
[page-n-353]
se A hasta el campaniforme o Arenal de la Virgen (Fernández et
al., 2008) con ocupaciones del mesolítico de muescas y denticulados y neolíticos antiguos avanzados, situados ambos en el alveolo de lagunas interiores; Mas de Regadiuet (García Puchol et
al., 2008) con ocupaciones mesolíticas y neolíticas; Mas d’Is
(Bernabeu et al., 2002, 2005) con evidencias neolíticas, del III
milenio e islámicas, o el recientemente publicado, yacimiento de
Benifloret (Cocentaina) (Acosta, Grau y Lillo, 2010), en el que
además de ocupaciones Orientalizantes e ibérica plena, también
se han documentado evidencias del Neolítico epi-postcardial,
son algunos de los ejemplos, de los muchos existentes, similares
a Benàmer, que no son más que el reflejo de la racionalidad ecológica y económica de cualquier unidad productiva (Toledo,
1993), entendida como grupo básico de producción y consumo,
con independencia de su modo de vida (cazador recolector o
campesino –agricultor-ganadero-cazador-recolector–), cuyas
prácticas sociales de producción tienden a ser autosuficientes.
Las comunidades nómadas del mesolítico geométrico documentado en Benàmer, con una economía apropiadora conseguirían un amplio grado de autosuficiencia, reconociendo y
acumulando conocimiento sobre las características y propiedades del medio natural frecuentado y cubriendo la mayor parte
de sus necesidades mediante la obtención y aprovechamiento de
los recursos existentes en el mismo; mientras que, los grupos
neolíticos cardiales y postcardiales, más sedentarizados, además de por lo anterior, pero en un territorio bastante más reducido, lo conseguirían poniendo en explotación espacios
transformados y vinculándose a ellos (tierra), aunque siempre
bajo unos principios de organización social y económica que intentarían no sobreexplotar los ecosistemas por encima de sus
condiciones estructurales.
Por otro lado, todas las evidencias materiales documentadas en el proceso de excavación muestran que buena parte de
los procesos de producción y consumo efectuados en Benàmer,
con independencia de la fase de ocupación, están relacionados,
o bien con la manufactura de instrumentos de trabajo empleados en prácticas subsistenciales (Rodríguez, estudio traceológico), o bien con las propias acciones de mantenimiento y
consumo de los individuos que integraban el grupo. Buena parte de las materias primas seleccionadas y empleadas (arcillas,
limos, areniscas, calizas, microconglomerados, maderas, etc)
fueron obtenidas del entorno próximo al emplazamiento. El sílex, sin ir más lejor, en su mayor parte procede de diversas áreas de captación situadas a escasos kilómetros (Molina et al., en
este volumen), como se ha puesto de manifiesto en los estudios
presentados. Y, al mismo tiempo, los restos de consumo detectados son evidencias del aprovechamiento de la biomasa vegetal y animal disponibles en el entorno inmediato o territorio de
explotación circundante.
Es evidente, con independencia de la fase de ocupación a la
que nos refiramos, que la experiencia vital de cada uno de los grupos ocupantes habría generado un importante conocimiento acumulado sobre las características del espacio natural en el que
vivían y aprovechaban. Sin embargo, una de las diferencias más
palpables se gestó a partir del Neolítico cardial. El grupo asentado en Benàmer, al igual que los establecidos en otros lugares de
las cuencas meridionales valencianas como en Mas d’Is (Bernabeu et al., 2005) o Barranquet (Esquembre et al., 2008), estable-
cieron una relación cualitativamente diferente con el medio en el
que vivían, al invertir una mayor fuerza de trabajo en el mismo y
transformar los espacios más próximos al asentamiento, especialmente, los dedicados a campos de cultivo de cereales. Así lo
muestran, para Benàmer, los estudios polínicos, antracológicos,
así como traceológicos de los elementos de hoz documentados.
Todo parece indicar que aquellas comunidades, con diferentes modos de trabajo (caza y recolección para los mesolíticos; caza, recolección, agricultura y cría de ganado para los
neolíticos e ibéricos) funcionaron como unidades de producción y consumo con autosuficiencia productiva, donde todas las
tareas tenían un carácter doméstico, orientadas básicamente a
su mantenimiento y reproducción. Solamente algunas de las características de la fase IV o postcardial de Benàmer, como las
dimensiones de algunas de las estructuras negativas constatadas
pueden, en apariencia, hacernos deducir que excedieron la capacidad productiva de una pequeña comunidad. En cualquier caso, más adelante trataremos esta cuestión.
Lo que ahora nos interesa es señalar que mientras en la esfera productiva y de mantenimiento, los individuos que generaron
los desechos documentados en Benàmer constituían una unidad
productiva y de consumo básica, basada, para momentos mesolíticos, en un conocimiento y apropiación de los recursos de los espacios naturales con los que cubrir sus necesidades, y en un
dominio y control de los recursos naturales y del espacio transformado en las sociedades productoras de alimentos (neolíticas e
ibéricas); en la esfera de la reproducción social y, especialmente
la biológica, dependían claramente del establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales con otros grupos. Por tanto, en el
ámbito de la esfera social, es donde podemos determinar significativas diferencias entre fases de ocupación, en clara relación con
las necesidades materiales, históricamente determinadas, que cada sociedad establece en relación con las labores de mantenimiento, producción y reproducción.
La más antigua de las ocupaciones de Benàmer, corresponde como ya hemos indicado, a la fase A del complejo Geométrico, con dos dataciones coherentes que sitúan los momentos
finales de su ocupación hacia el 6200 cal BC o un poco después,
teniendo en cuenta el tipo de muestra datada. La ocupación de
Benàmer correspondería, por tanto, a los momentos plenos y finales de esta fase, al igual que ha sido atestiguado en Falguera,
con dataciones absolutas similares (García Puchol y Aura,
2006). Los restos arqueológicos muestran prácticas propias de
un grupo cazador/recolector, especialmente, las relacionadas
con la preparación y uso del utillaje necesario en la caza y el
procesado de biomasa animal (presas de pequeño y mediano tamaño). El registro arqueológico parece indicar que se trata de
un área de actividad (consumo, producción y desecho), caracterizada por la acumulación y superposición de numerosos
cantos calizos conformando el encachado documentado de cerca
de 19 m de longitud y unos 3 m de anchura, y alcanzando casi
una potencia estratigráfica que supera el medio metro. La superposición de hasta 4 hileras de cantos, permite considerar que
su formación no se realizó en un único momento. Ahora bien, la
homogeneidad sedimentaria del conjunto, su carácter compacto
y la impercepción de laminaciones de arroyadas o de depósito de
limos por la acción eólica entre las distintas capas de cantos que
definieran hiatos temporales marcados en la ocupación, nos
343
[page-n-354]
permite interpretar que se trataría de un depósito generado a lo
largo de un tiempo indefinido, pero de forma continuada. El problema es determinar el tiempo que tardó en generarse y la recurrencia/intermitencia de las frecuentaciones. De hecho, las dos
dataciones que se han podido obtener han dado prácticamente
la misma fecha, correspondiendo a sendas unidades estratigráficas superpuestas (2578 y 2213) separadas por una hilada de
cantos, y siendo una sobre agregados de polen y la restante sobre una muestra singular de arbutus unedo.
La constatación de labores de talla ampliamente extendidas
en toda la ocupación, la preparación de útiles de trabajo para el
ámbito doméstico y cinegético, el uso de diversos útiles en todo
tipo de trabajos, el empleo de vegetales como combustible, el
consumo de presas de pequeño, mediano y gran tamaño y, el volumen de las evidencias, permite considerar que la ocupación
de Benàmer en su fase mesolítica corresponde a un campamento residencial de la fase A del Mesolítico geométrico, situado en
el fondo de los valles interiores y a mitad de camino de la costa, de la cabecera y de otros pequeños valles transversales, donde encontramos otras evidencias de ocupación en abrigos
(Tossal de la Roca), cuevas (Santa Maira) o al aire libre (Barranc de l’Encantada) de gestión plurifuncional (aprovechamiento de recursos vegetales, caza, obtención de recursos
silíceos, etc.).
En recientes trabajos se empieza a considerar que el horizonte mesolítico presente en Benàmer, caracterizado por la producción sistemática de láminas con muescas y geométricos de
tipo trapecio, debe ser considerada como la segunda de las fases
dentro del desarrollo del Mesolítico Europeo (Perrin et al.,
2009), después de un primer horizonte caracterizado por la producción sistemática de muescas y denticulados (Alday, 2006)
bien representado en yacimientos próximos como El Collado,
Tossal de la Roca y Santa Maira (Aura, 2001; Aura et al., 2006)
(fig. XXII.2). También se ha empezado a considerar, a partir de
las dataciones absolutas disponibles, que existe un gradiente
norte-sur y este-oeste en su desarrollo dentro de la península
Ibérica, además de un rápido proceso de expansión (Martí y
Juan Cabanilles, 2002; Martí et al., 2009: 249).
La ausencia de la fase de muescas y denticulados en Benàmer no permite ahondar en la problemática sobre el origen y desarrollo de esta fase, aunque sí hacer algunas apreciaciones con
respecto a las diferencias existentes en el registro entre aquellos
depósitos arqueológicos con mayor presencia de geométricos y
láminas con muesca (Cocina, Falguera, Benàmer), frente aquellos otros con dominio de muescas y denticulados sobre lascas,
junto a un escaso número de geométricos (Tossal de la Roca,
Santa Maira y El Collado), en los que, probablemente, la explicación a la variabilidad pueda atender a varias razones:
Figura XXII.2. Principales yacimientos de la fachada oriental de la península Ibérica de la fase geométrica de muescas y denticulados.
344
[page-n-355]
a) a la presencia de la fase previa de muescas y denticulados en algunos de ellos y no en los restantes;
b) tratarse de una cuestión meramente cronológica dentro
del VII milenio cal BC, es decir, una mayor antigüedad para yacimientos con mayor presencia o dominio de muescas y denticulados sobre lasca como Tossal de la Roca, Santa Maira y El
Collado frente al resto, cuestión que parece muy factible si tenemos en cuenta las dataciones disponibles (Martí et al., 2009:
234-239, Cuadro 3), a las que debemos sumar las de Benàmer;
c) a una cuestión relacionada con los procesos de formación, superficie y volumen excavado en cada uno de los yacimientos, o a una combinación de éstos.
No obstante, por el momento, creemos que el factor cronológico puede ser el de mayor importancia, ya que un detenido análisis de las dataciones absolutas realizadas sobre restos humanos
y del conjunto industrial documentado en El Collado permite
plantear la progresiva incorporación a lo largo del VII milenio cal
BC de la producción laminar acompañada de la manufactura de
trapecios y láminas con muesca y estranguladas (Aparicio, 2008:
56-91), dominante en yacimientos como Benàmer, Cocina I o Falguera, ya entrada la segunda mitad del VII milenio cal BC. La mayor similitud de las producciones líticas talladas de El Collado,
Tossal de la Roca y Santa Maira, con respecto a Falguera y Benàmer, y las dataciones disponibles podrían validar, por el momento, esta hipótesis (fig. XXII.3).
Pero Benàmer también permite realizar una serie de consideraciones sobre los momentos finales de esta fase y su
tránsito hacia la fase B o Cocina II (dominio de triángulos). En
Benàmer se ha podido reconocer un testimonial empleo de la
técnica del microburil, también ausente en Tossal de la Roca y
Falguera, junto al masivo empleo del retoque abrupto en la conformación de los trapecios, el dominio de las láminas con muescas (y también de láminas estranguladas), acompañadas de los
trapecios y la presencia de algunos triángulos, uno de ellos posiblemente de espina central o de lados cóncavos (tipo Cocina).
Precisamente, el empleo de la técnica de microburil y la producción de triángulos son los principales rasgos que van a caracterizar a la fase B, teniendo como base fundamental la
secuencia de Cocina (García Puchol, 2005), y cuyos inicios en
la zona, a partir de las dataciones absolutas (no existentes por el
momento en Cocina), hay que situarlos en los momentos iniciales del VI milenio cal BC (Martí et al., 2009: 238), mucho antes de la presencia de los primeros neolíticos. Por el momento,
sólo se ha determinado un ligero solapamiento con los primeros
neolíticos en sus momentos finales.
Por lo tanto, en Benàmer podemos reconocer la presencia y
formación de los rasgos técnicos y los tipos que van a ser característicos de la posterior fase B, lo que permite plantear, que
incluso, algunos registros superficiales aislados (o sondeos con
Figura XXII.3. Principales yacimientos de la fachada oriental de la península Ibérica de la fase A de geométricos (trapecios).
345
[page-n-356]
auger), con presencia de algún triángulo, podrían ser hasta considerados como de momentos avanzados de la fase A y no corresponder a la fase B. Es el caso del registro de un triángulo de
tipo Cocina en Barranc de l’Encantada (García Puchol et al.,
2001). O, también el posible triángulo documentado en el nivel
superficial de El Collado, asociado a trapecios de base cóncava
y láminas con muesca (Aparicio, 2008: 58, Fig. 27).
En cualquier caso, el número de yacimientos mesolíticos
en las comarcas centro-meridionales valencianas donde se implantaron los grupos cardiales, adscribibles al VII milenio cal
BC es reducido, y totalmente inexistente, por el momento, para
la primera mitad del VI milenio cal BC (fig. XXII. 4). Desde la
cabecera del Serpis hasta su desembocadura, la información disponible procede de yacimientos como el Abric de la Falguera,
Cova del Mas del Gelat, Mas del Regadiuet, Benàmer, Barranc
de l’Encantada, Santa Maira, Tossal de la Roca y Collado de
Oliva (Martí et al., 2009). Se trata, como indican los topónimos,
de ocupaciones en abrigo (2), cueva (2) y asentamientos al aire
libre (3), uno de ellos a unos 3 km de la línea de costa actual.
De la Cova del Mas del Gelat (Miret et al., 2006) y del Barranc de l’Encantada (García Puchol et al., 2001) solamente
conocemos referencias sobre su repertorio material. En Santa
Maira se ha reconocido la presencia de ocupaciones de estos
momentos en el techo de la unidad 3 (SM 3/s), aunque claramente todo el paquete es de carácter redeposicional (Aura et
al., 2000). El número de efectivos líticos en este yacimiento es
escaso y la mayor parte de los geométricos proceden de limpiezas superficiales. Recientemente ha sido estudiado un conjunto de restos humanos con señales antrópicas (Aura,
Morales y De Miguel, 2010) correspondientes a la fase de
muescas y denticulados. Del Tossal de la Roca se dispone de
una información más amplia del “corte exterior”, donde su nivel I es calificado de “tardenoide”. Se cuenta con dos dataciones absolutas y amplios estudios sobre aspectos
económicos y medioambientales (Cacho et al., 1995). De El
Collado (Aparicio, 2008) la información es mucho más extensa, aunque con serias dificultades para ser evaluada. Se han
publicado los resultados de la excavación, un inventario somero de los materiales líticos recuperados que muestran un
claro dominio de las muescas y denticulados sobre lasca y la
presencia de soportes laminares, trapecios y láminas con
muescas o estranguladas en los niveles más superficiales (superficial y I), dataciones absolutas1 sobre restos humanos, y
sobre todo, el estudio exhaustivo de los 15 individuos inhumados. Los estudios de los elementos dentales, elementos traza e isótopos estables de algunos de los individuos vienen a
coincidir en señalar una dieta básicamente cárnica, con aportación de proteínas de origen marino en la que los alimentos
procedentes del mar rondarían aproximadamente el 25% (Su-
birà, 2008: 342), lo que contrasta con los aportados por otras
poblaciones neolíticas costeras de la fase inciso-impresa de
Costamar y de otros yacimientos neolíticos del Mediterráneo
(Salazar-García, 2009: 416), para los que se señala un componente terrestre y ausencia de aportación marina. Por último, el
Abric de la Falguera (García y Aura, 2006) es el yacimiento
del que se ha generado una información más extensa y exhaustiva, pero con ciertas limitaciones por las características
del espacio excavado y el escaso volumen de evidencias artefactuales.
No obstante, aún cuando las evidencias y la información generada sigue siendo precaria, consideramos que estamos en condiciones de realizar toda una serie de valoraciones con el objeto
de caracterizar a los últimos cazadores/recolectores que ocuparon las tierras del Prebético meridional valenciano, reconocidos
como mesolíticos geométricos de la fase A.
Tal y como ya ha sido señalado (Aura et al., 2006; Martí et
al., 2009) los grupos mesolíticos se caracterizarían por su amplia movilidad territorial a lo largo de las cuencas levantinas,
desde la cabecera y los valles transversales hasta la desembocadura. Su carácter nomada les permitiría la obtención directa o
por intercambio con otros grupos, entre otros, de algunos recursos silíceos, placas (algunas de esquistos) o caparazones de
gasterópodos y bivalvos marinos (Barciela, en este volumen),
en especial, algunos como la Cerastoderma edule, Glycymeris
o la Columbella rustica. Así, de forma habitual, este tipo de conchas están presentes en diferentes yacimientos alejados del litoral. Un claro ejemplo es la presencia del gasterópodo citado en
Benàmer, Cocina, Llatas, Santa Maira o Falguera (Martí et al.,
2009: 250), yacimientos situados a más de 35 km de la costa en
línea recta, pero también de otras especies en diferentes yacimientos de interior. En Benàmer ha sido especialmente significativa la presencia de caparazones de Cerastoderma edule,
incluso con valores relativos muy destacados con respecto a ningún otro yacimiento coetáneo, e incluso, por encima de los presentes en la fase cardial, lo que denota, en principio, una
movilidad constante hacia el litoral. No obstante, no debemos
olvidar que el desplazamiento no implica unos costes excesivos,
ya que Benàmer, situado en el curso medio del Serpis, está a
una jornada de la costa.
Con estos rasgos, el conjunto de yacimientos a los que hemos hecho referencia no son más que la evidencia material de
la actividad humana de lo que podemos caracterizar antropológicamente como hordas (Meillassoux, 1977) o bandas mínimas
(Service, 1962), integrados por un número variable de miembros que, según diversas propuestas, podría oscilar entre los
20,47 individuos por término medio (Binford, 2001: 233) o de
25 a 75 (Williams, 1974). En estos grupos, caracterizados por
un modo de vida cazador recolector y una organización social
1
Las dataciones presentadas sobre restos humanos inhumados en El Collado (Aparicio, 2008: 349) no aparecen calibradas. Por nuestra parte, las
hemos calibrado, teniendo en cuenta, el efecto reservorio, y utilizando el
programa CALIB 6.0, curva de calibración Marine09. Los resultados para
2 sigma son los siguientes: UBAR-280: 7570±160 BP (6426-5774 cal BC)
y 7640±120 BP (6425-5946 cal BC) para el enterramiento nº XIII; UBAR-
928: 8080±60 BP (6844-6442 cal BC); UBAR-927: 8690±100 BP (76227131 cal BC) para el enterramiento IV capa 3. Estos datos suponen una ocupación recurrente del mismo lugar desde finales del VIII milenio hasta
finales del VII milenio cal BC, estando representadas tanto la fase mesolítica de muescas y denticulados, como la fase A.
346
[page-n-357]
Figura XXII.4. Principales yacimientos de la fachada oriental de la península Ibérica de la fase B de geométricos (triángulos).
productiva ajustada a la práctica del nomadismo sin almacenamiento,2 dominarían las relaciones de adhesión, de carácter voluntario, precario y reversible, contraídas con el grupo durante
el periodo temporal en la que se desarrollara la participación
efectiva de un individuo en las actividades comunes de la colectividad (Bate y Terrazas, 2002: 14). De forma recurrente se
desplazarían sobre amplios territorios en los que ocuparían, de
forma reiterada y en función de las necesidades de cada momento, los mismos lugares conocidos. Ejemplos de continuidad
en el uso y gestión de los mismos sitios lo constituyen yacimientos como Falguera con dos momentos diferenciados (García Puchol, 2006), Santa Maira (Miret, 2007), Tossal de la Roca
(Cacho et al., 1995), Benàmer y, sobre todo, El Collado (Aparicio, 2008), donde además, también inhumaron de forma recurrente a sus difuntos, hombres, mujeres e infantes. En efecto,
las dataciones obtenidas de 3 de los 15 individuos documentados en El Collado (Aparicio, 2008), que a pesar del efecto re-
servorio, son ciertamente coherentes con las características de
las producciones líticas asociadas, y constituyen una evidencia
destacada sobre el carácter de aquellos grupos con economía
apropiadora, donde la continuidad reiterada de prácticas funerarias en los mismos lugares, con una cierta ritualidad, ya jugaría un papel destacado como forma ideológica de reivindicar la
posesión sobre diversos recursos existentes en los espacios frecuentados, especialmente determinadas zonas costeras (marjales, desembocaduras de ríos, etc.) del ámbito Mediterráneo, que,
por sus características fisiográficas, constituirían auténticas
despensas naturales durante buena parte del año. No podemos
olvidar que, aunque en estos grupos se pudieran dar formas particulares o individuales de posesión, exclusivamente dominaría
la propiedad colectiva sobre la fuerza e instrumentos de trabajo
(Bate y Terrazas, 2002: 20).
Así, la precariedad estructural de las fuerzas productivas de
estos grupos cazadores recolectores, debido, entre otras razones,
2
Esta consideración no significa que no pudieran almacenar a muy pequeña escala en diversos lugares elegidos del territorio frecuentado. Objetos, e incluso, alimentos preparados para cubrir determinados déficits
estacionales o temporales, especialmente los más fríos, serían reservados,
minimizando así la precariedad de su modo de organización productiva y
reproductiva.
347
[page-n-358]
a la falta de control directo sobre la reproducción de la especies
biológicas, a la falta de prácticas de almacenamiento de alimentos y al desarrollo de estrategias que limitarían la sobreexplotación de los recursos, serían resueltas, habitualmente, mediante
vínculos de reciprocidad entre bandas, pero a la vez, su mantenimiento generaría mecanismos conservadores para continuar con
la precariedad (Estévez y Vila, 1998). De ahí que en determinados momentos de dificultad, ante situaciones ambientales adversas o factores biológicos limitantes, relacionados con la propia
capacidad potencial de reproducción de cada grupo, se pudieran
dar prácticas antropofágicas de carácter alimenticio (Reeves,
1987) o demográfico (Harris, 2005) como se han constatado en
Santa Maira (Aura, Morales y De Miguel, 2010: 169-174), al haber sido procesados los cadáveres humanos del mismo modo que
cualquier presa (Botella, Alemán y Jiménez, 2000).
En cualquier caso, la similitud de algunas de las prácticas
sociales, en especial, de las producciones líticas, en el tiempo y
en amplios territorios de la fachada oriental de la península Ibérica, con un primera fase de muescas y denticulados y una extensión progresiva del geometrismo y de las producciones
laminares ya entrado el VII milenio cal BC, creemos que debería ser observada como un manifestación de la extensión territorial de redes de apareamiento necesarias para la reproducción
biológica de aquellos grupos. Estas redes se establecerían a través de relaciones de reciprocidad y alianzas fuera del grupo productivo básico, banda u horda. Éstas harían posible, aunque no
necesario, congregar a grandes cantidades de gente o el intercambio de larga distancia, cuestión que por el momento no se detecta de forma destacada en el registro arqueológico, con la
excepción de la presencia de algunas placas de esquisto en Benàmer. Ahora bien, lo importante, es señalar que en estos grupos o
bandas, como la que ocupó Benàmer, no existiría una correspondencia entre el territorio frecuentado objeto de explotación
económica y el territorio reproductivo mucho más amplio, donde se involucraría a diferentes grupos independientes económicamente pero en estrecha relación biológica (Bate y Terrazas,
2002: 33). Los estudios teóricos manejados sobre la red mínima
de apareamientos, acuñado por M. Wobst (1974) supone considerar un número mínimo de individuos interrelacionados en la
supervivencia cercano a los 519. Otros autores, como Williams,
propuso una red que podría fluctuar entre los 210 y los 1.275 individuos, con una media de 600, integrados por diversas bandas
mínimas autosuficientes económicamente. Ello supone considerar que el territorio reproductivo de la o las hordas que ocuparon
y explotaron cuencas como la del Serpis, fue muy amplio, abarcando al conjunto de bandas distribuidas por varias cuencas o territorios contiguos, para los que, por el momento y por desgracia,
no tenemos un similar grado de conocimiento.
La información disponible sugiere que los grupos mesolíticos de la fase A deshabitaron los territorios del sur de Valencia
y norte de Alicante hacia el tránsito del VII al VI milenio cal
BC. No tenemos evidencias en las zonas ocupadas inicialmente
por los grupos neolíticos cardiales, de ocupaciones mesolíticas
de la fase B (fig. XXII. 5). Las evidencias más próximas se localizan en la cubeta de Villena, en el yacimiento de Casa de Lara (Fernández, 1999) y en el curso medio del Júcar, en Cocina
(Fortea, 1973; García Puchol, 2005). Desconocemos cuáles pudieron ser las causas que llevaron a deshabitar determinados te-
348
rritorios, aunque evidentemente, no creemos que se pueda relacionar directamente con el evento climático del 8.2 Kyr cal BP,
ya que, las condiciones de aridez y descenso de las temperaturas señaladas para esta pulsación no pudieron afectar de forma
muy diferente a cuencas fluviales contiguas y con características fisiográficas y ecológicas muy similares, donde sí se constata la presencia de grupos humanos. Más bien habría que
pensar en factores sociales internos que pudieron diezmar a estos grupos o a cambios en la disponibilidad de recursos que les
ocasionara la necesidad de desplazarse hacia otras cuencas.
Tampoco podríamos descartar que el propio proceso de exploración e implantación de los grupos neolíticos en la zona, pudiera ser el factor que les obligara a replegarse o desplazarse
hacia otros lugares. Pero todo ello no son más que ideas de difícil validación por el momento.
En este sentido, desde hace años se viene apoyando la hipótesis, sobre la existencia de una clara territorialidad excluyente entre los últimos mesolíticos geométricos y los grupos
neolíticos cardiales de las comarcas centro-meridionales valencianas (Juan Cabanilles, 1992; Juan Cabanilles y Martí, 2002;
García Puchol, 2005). En principio, la base empírica disponible
viene a validar la idea de que el territorio septentrional del Prebético meridional valenciano fue ocupado por grupos neolíticos
cardiales, no constatándose la existencia de yacimientos mesolíticos de la fase B en la misma zona. Estos últimos serían los
únicos coetáneos a los primeros neolíticos, y las pocas evidencias existentes, o bien pudieron ser de los momentos previos a
su presencia, o bien, como atestigua Benàmer, pudieron ser incluso de la fase A, cuya finalización no puede ir más allá del
tránsito del VII al VI milenio cal BC. Por lo tanto, se puede considerar, a modo de hipótesis, que los neolíticos pioneros que
arribaron a la fachada oriental de la península Ibérica, de los
que tenemos constancia de estar plenamente implantados a partir de mediados del VI milenio cal BC (lo que obliga a pensar
en que el proceso exploratorio se tuvo que iniciar antes), eligieron los territorios ya deshabitados del norte de Alicante y sur de
Valencia por varias razones que, desde nuestro punto de vista,
responde a los propios límites estructurales y de organización
productiva y reproductiva de los grupos neolíticos pioneros.
En primer lugar, en relación con su carácter organizativo,
las evidencias arqueológicas muestran que los grupos pioneros
agropecuarios que se desplazaron por vía marítima a estas tierras desde otras zonas del Mediterráneo occidental (fig.
XXII.6), pero fundamentalmente por la denominada vía norte
(Bernabeu, 2006; Bernabeu et al., 2009; García Atiénzar, 2009,
2010) se estructuraban en pequeños grupos familiares, probablemente, de carácter nuclear o extenso limitado. Su relación
con otros núcleos costeros del área franco-ibérica (Cataluña
costera, Provenza y Liguria) y también del área tirrénica (García Atiénzar, 2009: 90-94; 2010) es más que evidente ante la similitud de la materialidad social y el desarrollo cronólogico del
proceso (Bernabeu, 2006). Es más, los recientes estudios de
ADN mitocondrial (Fernández et al., 2010) son bastante elocuentes en relación con la ruptura genética existente entre las
poblaciones mesolíticas locales (entre las que se ha estudiado
el conjunto de inhumaciones de El Collado) y las poblaciones
neolíticas pioneras, cuyos haplogrupos están emparentados
con poblaciones orientales.
[page-n-359]
Figura XXII.5. Distribución de yacimientos mesolíticos de la fase B y de los yacimientos cardiales.
Con todo, aceptando la hipótesis de colonización pionera
propuesta por J. Zilhão (1997), el ingreso de los grupos neolíticos por vía marítima (Zilhão, 2001), tuvo que implicar toda una
serie de procesos previos de carácter exploratorio y de reconocimiento de las condiciones del territorio de asentamiento con
el objeto de conseguir el éxito en la implantación. El escaso desarrollo de las fuerzas productivas (baja demografía y limitado
desarrollo tecnológico) de los grupos implicados, la precariedad de su organización productiva y la necesidad de cubrir sus
carencias a partir de la consolidación de amplias relaciones en
la esfera de la reproducción biológica y a través del intercambio
(materias primas, productos y animales), son las bases que determinarían que el proceso de implantación no se pudiera efectuar inicialmente con éxito en los fondos cuaternarios de
grandes valles, sino en llanuras costeras, cuencas más reducidas
o zonas con una amplia variedad de recursos que permitiesen a
cada unidad productiva y de consumo mantenerse en la autosuficiencia productiva, al tiempo que facilitaría el establecimiento de los vínculos reproductivos y de reciprocidad necesarios
con el conjunto de unidades más próximas.
De este modo, las condiciones y los recursos disponibles en
cuencas como la del Serpis, Girona, Xaló o Algar, garantizaban
el éxito de la implantación, mientras que otras zonas como las
grandes llanuras aluviales del Júcar, el Turia o el Segura, no parecen haber sido ocupadas inicialmente ya que, la disponibilidad de agua y tierras, aún siendo las de mejor calidad, no
aseguraban el éxito de la implantación ante la imposibilidad de
obtener de forma directa las materias primas para la manufactura de los instrumentos de trabajo y transformación de alimentos, el requerimiento de mayor fuerza de trabajo para la puesta
en explotación y no contar con redes sociales consolidadas que
garantizasen cubrir las necesidades de cada unidad productiva.
Y, por otro lado, de igual importancia para el éxito en la implantación, sería la necesidad de evitar, inicialmente, situaciones de conflicto con los grupos mesolíticos locales, ante el
limitado volumen demográfico de los pioneros, de ahí que, además, se buscaran territorios deshabitados en los que los primeros grupos neolíticos se pudieran asentar sin problemas, al no
entrar en competición por los recursos con los grupos mesolíticos locales. Esta situación parece darse en el caso de las pequeñas cuencas costeras catalanas situadas al norte del Ebro y en el
caso de las cuencas septentrionales del Prebético meridional valenciano como el Serpis.
Por ello, una vez consolidados los grupos pioneros, caracterizados por la producción de cerámicas con decoración impresa,
en los territorios iniciales de cuencas como la del Serpis, Xaló o
349
[page-n-360]
Figura XXII.6. Principales yacimientos cardiales del sureste francés y de la fachada oriental peninsular.
Algar, con un fuerte grado de cohesión y conciencia social, reconocido en las tierras valencianas además, por manifestaciones gráficas como el arte Macroesquemático y Esquemático
(Hernández, 2003, 2005; Torregrosa, 2000/2001; Torregrosa y
Galiana, 2001) que coinciden plenamente con el territorio con
presencia de yacimientos cardiales; por cuevas con elementos de
carácter cultual como Cova de l’Or y por fosos de gran tamaño
interpretados como lugares de agregación como los documentados en el Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003; Bernabeu y Orozco,
2005; Bernabeu et al., 2008), se iniciaría un proceso de expansión hacía otras cuencas, pero especialmente hacia los espacios o
territorios con las mejores tierras cuaternarias como el Júcar, Turia, Vinalopó o Segura. El mismo proceso se daría en Cataluña hacia la desembocadura del Ebro o hacia zonas interiores a través
de la diversa red de afluentes.
Las relaciones de reciprocidad y de parentesco establecidas, la consolidación de los lazos o vínculos entre linajes o grupos de filiación, que llevaría parejo el aumento de los procesos
de intercambio y el progresivo y rápido desarrollo social (aumento demográfico, aumento de la cabaña ganadera, etc.) serían los procesos que garantizarían el éxito definitivo de la
implantación en las cuencas septentrionales del Prebético meridional valenciano.
350
En este sentido, todos los indicadores arqueológicos evaluados permiten caracterizar antropológicamente a los grupos neolíticos cardiales como tribales (Vargas, 1988). Estamos ante
sociedades, agrícolas y ganadera, sedentarios o semisedentarios
para los momentos iniciales, con prácticas de almacenamiento y
con relaciones de reproducción basadas en el parentesco. Las relaciones de parentesco ya serían impuestas por el nacimiento, establecidas de por vida, estatutarias e intangibles, y es a partir de
ellas que se definiera la posición del individuo en las relaciones
de producción y reproducción (Bate y Terrazas, 2002: 14). Los
individuos estarían sometidos a las normas establecidas en el
grupo de origen, trasmitidas de generación en generación.
Pero, por otro lado, los vínculos sociales regidos, principalmente, por el parentesco intra e intersociales son los que
posibilitarían a partir del Neolítico, que determinados instrumentos de trabajo (hachas, azuelas, percutores, placas de esquisto, jaspe, cristal de roca, etc.) elaborados sobre diversos
tipos de rocas y socialmente valorados para mejorar, entre otros,
los rendimientos laborales, o que determinados adornos (brazaletes o pulseras, adornos de malacofauna, etc.), para la propia
distinción de los individuos, circulasen entre todas las unidades
de producción y consumo de carácter agropecuario ampliamente distribuidas por la cuencas centro-meridionales de las tierras
[page-n-361]
valencianas. En definitiva, las materias primas y productos alóctonos se convertían en los instrumentos vehiculares para la adquisición y control de la fuerza de trabajo por parte de los
grupos de filiación rectores, ya que, además, con la adhesión y
participación en estas redes, cada unidad productiva se aseguraba, al menos, un aspecto clave con el que minimizar riesgos: el
mantenimiento y consolidación de relaciones de reciprocidad
entre unidades en la esfera productiva ante situaciones anómalas (malas cosechas, epidemias del ganado, enfermedades, etc.),
ya que de lo contrario, no podrían ni asegurar su continuidad ni
la circulación de personas para asegurar la reproducción biológica y evitar problemas de consanguinidad. Conviene recordar
en este punto, que en las sociedades tribales dominan como modo de organización social las normas de filiación como asignación de la descendencia, siendo muy importante, en este
sentido, la movilidad de los adultos púberes hombres o mujeres
(Meillassoux, 1977: 44). No es lo mismo que las mujeres procreen en su grupo de origen que fuera de él, en un grupo externo o comunidad emparentada. El sistema ginecoestático no
facilita la estabilidad del grupo ante situaciones anómalas en comunidades demográficamente reducidas, mientras que el segundo puede corregir los problemas o eventualidades que
puedan surgir. Y este es un factor importante que debería evaluarse para los primeros grupo cardiales que ocuparon las tierras valencianas y que empezaron a desestructurarse pocas
generaciones después de su asentamiento, como consecuencia
probablemente, de su propio proceso de expansión neopionera
y la ampliación de las redes de movilidad reproductiva.
Y, por otro lado, tampoco debemos olvidar, como ya hemos
señalado antes, algunos estudios antropológicos centrados en la
determinación del número de individuos que integrarían una población de supervivencia viable, indican unos valores mínimos
de 519 miembros (Wobst, 1974), aún cuando claramente se estructurasen a nivel productivo y de consumo en unidades mucho
más pequeñas, grupos de filiación o linaje y unidad productiva
familiar mononuclear. Si aceptamos estas propuestas teóricas,
tendríamos que asumir que el volumen del contingente pionero
desplazado tendría que situarse en unos valores teóricos próximos a estas cifras. Ello supone considerar que el proceso no se
habría realizado ni en una única oleada, ni probablemente desde un único punto de origen.
Consideramos que, sólo así se puede explicar que en casi todos los yacimientos excavados se documente una materialidad social semejante que entronca directamente con otras zonas del
Mediterráneo occidental (García Atiénzar, 2009, 2010) –cerámica impresa cardial, sillon d’impresion, roker, adornos de malacofauna, instrumental y adornos de hueso, productos líticos tallados
y pulidos, etc.–, y la aplicación de las mismas técnicas en los procesos de trabajo, aunque sin la uniformidad propia de un taller especializado, ya que, como unidades básicas en la esfera
productiva, tienden a ser autosuficientes. Un ejemplo evidente de
la falta de uniformidad, lo encontramos en el estudio de la tecnología cerámica presentado en este volumen y en otras publicaciones (McClure, 2007), ya que, como el resto de actividades (talla,
pulimento, cestería, cordelería, vestimenta, etc.) se trataría de actividades artesanales de carácter primordialmente doméstico, a
veces subsanadas también a través de la distribución dentro del
grupo de filiación o del intercambio entre linajes con los que es-
tarían vinculados. En definitiva, los principales procesos de trabajo estarían controlados en el ámbito doméstico y el conocimiento práctico (saber hacer) también estaría ahí, formado parte
de la memoria y estereotipos de la sociedad en conjunto.
Otra cuestión importante, es la no documentación, por el
momento, de estructuras de almacenamiento de tipo silo. Aunque en Benàmer o en Mas d’Is (Bernabeu y Orozco, 2005), únicos yacimientos al aire libre excavados por el momento en la
zona existe constancia de cereales, y solamente cabe citar la
existencia de grandes cantidades de cereales torrefactado en Cova de l’Or (Hopf, 1966), creemos que este tipo de estructuras serían utilizadas desde los momentos iniciales, tal y como ha sido
evidenciado en otros yacimientos de la cuenca del Llobregat como La Caserna de Sant Pau del Camp (Molist, Vicente y Farre,
2008: 21) o en La Meseta norte (Rojo et al., 2008), lo que supone considerar que todos ellos desarrollarían prácticas de almacenamiento a pequeña escala o de ámbito doméstico, con el
objeto de asegurar rendimientos diferidos y poder reproducir el
ciclo agrícola, almacenando la simiente para futuras cosechas y
haciendo frente a periodos de escasez o a eventualidades.
En definitiva, durante la fase cardial (5600-5200 cal BC),
la escasez de yacimientos excavados al aire libre no permite hacer grandes precisiones, pero los datos obtenidos de la excavación de Benàmer (fig. XXII.7), a los que hay que sumar la
información publicada hasta la fecha de Mas d’Is (Bernabeu et
al., 2003; Bernabeu y Orozco, 2005) y la disponible de otros
ámbitos próximos implicados en el mismo proceso histórico
(fig. XXII.8), muestran que las evidencias arqueológicas al aire
libre de los primeros grupos neolíticos debemos interpretarlas
como unidades de producción y consumo, de carácter familiar,
con ocupaciones estables de tipo sedentario o semisedentario,
por la cantidad y tipo de estructuras documentadas. Se trataría
de grupos que tenderían a la autosuficiencia productiva a través
del desarrollo de diversos modos de trabajo: agricultura de cereales y leguminosas, cría de una pequeña cabaña ganadera, fundamentalmente de ovicaprinos, una recolección intensiva de
recursos silvestres y la práctica de caza mayor y menor. Y, a través del necesario establecimiento de vínculos de parentesco para asegurarse la reproducción biológica es como mantendrían
Figura XXII.7. Detalle de estructura de combustión del sector 1.
351
[page-n-362]
Figura XXII.8. Principales yacimientos del neolítico antiguo cardial en el Prebético meridional valenciano.
y desarrollarían el intercambio de materias primas o productos
necesarios en la producción y el mantenimiento del grupo, evitando a su vez los conflictos que pudieran entorpecer la explotación y circulación de las materias primas o el recurso
requerido. Así, el intercambio (de individuos y de bienes) entre
unidades y/o grupos de filiación es una consecuencia de la necesidad de garantizar la reproducción y para asegurar la autosuficiencia, manteniendo cierta distancia entre las comunidades.
A partir del momento en el que esta serie de unidades de
producción y consumo, denominadas por otros autores como
granjas (Bernabeu et al., 2006), empezaron a crecer demográficamente y a aumentar su capacidad de producción (que no su
productividad), iniciaron un doble proceso de reafirmación:
a) Por un lado, los grupos de filiación o linajes comenzaron
a fusionarse y a multiplicarse en unidades de producción y consumo autosuficientes, poniendo en explotación nuevas tierras
dentro de las mismas cuencas donde inicialmente las generaciones pioneras se habían asentado ocupando, tanto los tradi-
352
cionales fondos de valle, como zonas de laderas con peores condiciones edáficas. Las nuevas unidades de tipo granja, reproducirían los mismos modos organizativos de la producción y la
reproducción que sus núcleos de origen. Los estudios efectuados en los valles de Penàguila y Ceta (Molina, 2002/2003,
2004) son un claro ejemplo que podría servir de modelo para el
conjunto de las cuencas.
b) Por otro, iniciaron un proceso neopionero de expansión
territorial y puesta en explotación de nuevas tierras fuera de los
espacios iniciales del núcleo cardial, manteniendo importantes
lazos de parentesco con los núcleos de origen, y respondiendo
al mismo patrón locacional y a las mismas prácticas organizativas productivas y reproductivas (Jover y Molina, 2005; Jover,
García y Molina, 2008; García Atiénzar, 2009).
Estos procesos se iniciarían poco tiempo después de su
consolidación como entidad social concreta, culturalmente reconocida como el grupo cardial Or-Cendres y cuyos límites quedaron fijados en los territorios comprendidos entre la sierra de
[page-n-363]
Mariola y las cuencas del Serpis y del Algar (fig. XXII.9). Hacia el 5300 cal BC ya se estarían dando los primeros pasos del
proceso de expansión demográfica y de colonización de nuevos
territorios (Molina, 2004; Jover y Molina, 2005; García Atiénzar et al., 2006; Jover, García y Molina, 2008). La rapidez del
proceso hizo que hacia finales del VI milenio cal BC ya se hubiesen implantado un buen número de unidades agropecuarias
en buena parte de las zonas costeras próximas y de las grandes
cuencas de la fachada oriental de la península Ibérica (Martí y
Juan Cabanilles, 2002; García Atiénzar, 2009).
Por el momento, es muy difícil determinar hacia que territorios o cuencas se produjo el proceso de expansión desde el núcleo
cardial alicantino, pero parece probable, atendiendo a la información disponible, una doble expansión: hacia el conjunto de tierras
situadas en el sur y suroeste, aprovechando los corredores intramontanos del Prebético (Vinalopó, Camp d’Alacant, Bajo Segura, altiplano de Yecla-Jumilla, Campo de Hellín, Alto Segura,
etc.) y hacia valles septentrionales, especialmente hacia la
cuenca del Júcar por la presencia de cerámica cardial (Fortea,
1973; García Puchol, 2005) (fig. XXII.10). La cuenca del Turia,
por el momento es muy poco conocida y las evidencias más septentrionales, del litoral costero castellonense, muestran, desde
nuestro punto de vista, una clara relación con poblaciones del actual área catalana, si atendemos a las características de la materialidad social. El yacimiento de Costamar (Flors, 2009), con
formas cerámicas, motivos decorativos, ausencia de peinadas,
anillos-disco, empleo de corneanas, etc., es un claro ejemplo de
ese proceso de expansión desde territorios septentrionales en los
inicios del V milenio cal BC. En este sentido, sugerimos aquí, como hipótesis de trabajo en la que venimos trabajando, la idea de
que los territorios del área central de la fachada oriental de la península Ibérica por donde se extiende la cerámica peinada como
técnica dominante pueden corresponder con los grupos vinculados a la expansión territorial de las poblaciones del grupo neolítico Or-Cendres, al igual que también sería posible considerar la
coincidencia entre el territorio por donde se expandieron los gru-
Figura XXII.9. Proceso de expansión desde el núcleo cardial con indicación de los yacimientos con cerámicas cardiales.
353
[page-n-364]
Figura XXII.10. Proceso de expansión hacia los corredores meridionales.
pos neolíticos desde el grupo neolítico inicial del Prebético meridional valenciano y la zona donde no se constatan evidencias de
megalitismo (López Padilla, 2008), aún siendo conscientes que
en el dinamismo histórico de cualquier conjunto de sociedades
existen fluctuaciones territoriales y no tiene porqué coincidir, ni
tener continuidad unos procesos con otros. No obstante, estas hipótesis, como campo de trabajo a refutar o validar, deben ser
abordadas con detenimiento en futuros trabajos.
Por otro lado, en las zonas interiores montañosas de la fachada oriental de la península Ibérica, es donde con mayor probabilidad, será posible observar, desde nuestro punto de vista,
los procesos de conflictividad/integración social con los últimos
cazadores recolectores, ya que es aquí, donde quedarían aislados. Las zonas llanas litorales y los fondos de valles con agua
abundante y espacios lacustres serían los primeros ocupados
por los grupos agropecuarios. No obstante, somos conscientes
de que la materialización de estos procesos difícilmente se habrán generado o conservado en los registros arqueológicos. Al
354
menos, contextos como Cocina que hasta la fecha han servido
para proponer la progresiva neolitización de las poblaciones locales ya no parece que lo permitan (Juan Cabanilles y Martí,
2007-2008). Con todo, en la actualidad, y después de muchos
años de investigaciones, un yacimiento que podría ser clave en
la explicación de estos procesos sigue siendo Casa de Lara (Soler, 1961; Fortea, 1973; Fernández, 1999).
En cualquier caso, en el mismo proceso de expansión territorial más allá de los territorios inicialmente consolidados
y en la ampliación de redes sociales de parentesco para asegurar la reproducción biológica y social hay que buscar las
causas de la descomposición del núcleo cardial inicial representadas por el grupo Or-Cendres. Hacia inicios del V milenio cal BC ya se habrían ampliado y consolidado los lazos
reproductivos (circulación de personas) más allá del propio
núcleo cardial, desvaneciéndose la conciencia social que hasta la fecha había mantenido la cohesión social representada
por lo cardial. Ahora, la ampliación de las redes sociales ha-
[page-n-365]
bría generado una nueva cosmovisión, en un territorio mucho
más amplio, arqueológicamente y territorialmente representado por la producción, entre otras de las cerámicas peinadas
(fig. XXII.11).
Así, mientras en las zonas interiores montañosas de los
rebordes meseteños, se estaban dando nuevos procesos de
expansión e implantación de la economía agropecuaria, en las
cuencas del Prebético meridional valenciano ya se habrían consolidado como entidad/es social/es tribales con un modo de vida campesino de base hortícola y ganadera, con una especial
importancia de la cabaña ovicaprina (Badal, 2002; García Atiénzar, 2006; 2009).
En general, el estímulo para obtener mayores rendimientos
o plusproductos y conseguir el desarrollo de las fuerzas productivas en cualquier unidad de producción y consumo y en el
conjunto de una comunidad de base agropecuaria, no proviene,
inicialmente, de la adopción de grandes avances tecnológicos,
ya que éstos parecen ser un consecuencia de otras situaciones y
condiciones previas. De hecho, los instrumentos de producción
a lo largo del desarrollo del Neolítico en la península Ibérica no
variaron sustancialmente. La intensificación productiva solamente pudo provenir de:
a) El énfasis o el desarrollo en una rama productiva específica, asumiendo las consecuencias de tal adopción, en relación
con los posibles cambios climáticos, agotamiento de la tierra o
de los propios recursos. Un claro ejemplo lo constituye el núcleo catalán del Baix Llobregat con la explotación de las minas
de variscita de Gavà (Estrada y Nadal, 1994), y de control de la
producción e intercambio de adornos. El agotamiento o la dificultad para seguir explotando el recurso con los medios técni-
Figura XXII. 11. Principales yacimientos del ámbito regional con presencia de cerámicas peinadas.
355
[page-n-366]
cos disponibles pudo suponer la paralización de los procesos de
intensificación productiva iniciados.
b) El afianzamiento de los procesos de intercambio y distribución entre comunidades humanas que ocuparon territorios
colindantes, pero complementarios en cuanto a los recursos existentes y las actividades productivas asociadas. Es el caso de la
Vega del Guadalquivir y los territorios montañosos circundantes,
geológicamente diferentes (Nocete, 2001). En efecto, la cuenca
del Guadalquivir es una gran llanura aluvial donde se podían obtener grandes cosechas, pero se adolecía de algunas de las materias primas básicas para la elaboración y mantenimiento de los
instrumentos de trabajo necesarios para su producción, mientras
en las estribaciones montañosas periféricas abundan los recursos
abióticos (rocas y minerales especialmente) con los que elaborar
molinos y morteros para la molturación, hachas y azuelas, láminas de sílex o adornos, así como mineralizaciones cúpricas, siendo, por el contrario, los rendimientos agrícolas bajos. La
interdependencia entre estas zonas no solamente estimuló la intensificación de los procesos de producción, sino que potenció
los medios de transporte, la especialización artesanal y el desarrollo de procesos de nuclearización poblacional en las zonas
productoras de alimentos.
c) Donde no se dieron las anteriores circunstancias, se pudieron generar procesos de nuclearización poblacional limitados,
es decir, de concentración de fuerza de trabajo humana asociada
a la intensificación en la explotación agropecuaria exclusivamente, siempre bajo tres condiciones necesarias: suficientes tierras
cultivables (principal objeto de trabajo) en las que no fuese necesario grandes inversiones de trabajo para su puesta en explotación, recursos abióticos y bióticos básicos disponibles en las
proximidades de los lugares de residencia (agua, y materias primas para la elaboración de los instrumentos de producción) y lazos de parentesco y alianzas consolidadas con otras comunidades
con la que obtener de forma continuada recursos y valores de uso
no existentes en el territorio de asentamiento. Este es el posible
caso que se pudo dar en la cuenca media del Serpis a partir del
IV milenio cal BC como plantean algunos autores en relación con
posibles procesos de control de la producción y concentración de
poder (Bernabeu et al., 2006, 2008). Ahora bien, desde nuestra
posición teórica, la nuclearización poblacional y el aumento de la
capacidad productiva, no necesariamente implica y lleva necesariamente a cambios en las relaciones sociales de producción, sino
simplemente a un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, ya
que no se consigue que las unidades de producción y consumo aumenten su dependencia de la esfera social en materia productiva
y de consumo, ni tampoco el afianzamiento y consolidación de la
división o especialización laboral a tiempo completo. Ambas circunstancias sí se dan en la segunda de las opciones planteadas, generando una vez consolidadas las redes sociales, concentraciones
poblacionales estables de mayor magnitud.
Así, en el seno de aquellas comunidades tribales consolidadas del Prebético meridional valenciano, la conflictividad social
surgiría entre los linajes o grupo de filiación rectores (por lo general los más numerosos demográficamente) y el resto de linajes
o familias. Entre los grupos de filiación o linajes, como auténtico límite de cooperación productiva en este tipo de sociedades
donde la propiedad de los elementos del proceso productivo son
colectivos (Sarmiento, 1992: 91), es donde se generarían situa-
356
ciones de conflictividad, estableciéndose algunas relaciones de
desigualdad, dado que los linajes rectores, tendrían una mayor
capacidad productiva y por extensión, mayor presencia en las tomas de decisión sobre el devenir del conjunto de la comunidad.
A estos linajes no solamente les interesaría crecer demográficamente para estimular la disponibilidad de mayores cantidades de
plusproducto y para mantener su situación de privilegio en la dirección política de la comunidad, sino que también intentarían
estrechar y ampliar los lazos parentales de su grupo con otros linajes, con la idea de aumentar las distancias sociales. Por el contrario, los linajes no rectores, intentarían evitar el desarrollo de
las desigualdades, procurando la fusión de los grupos, manteniendo las relaciones de reciprocidad y de la propiedad comunal
del objeto de trabajo. Sin embargo, la precariedad de la autosuficiencia económica de las unidades de producción y consumo,
y el aumento de las necesidades sociales y materiales, históricamente determinadas, les llevaría a posibilitar en las tierras valencianas, el desarrollo de algunos procesos de nuclearización o
concentración poblacional, que en ningún caso llegaron a alcanzar el tamaño de algunos núcleos del sureste peninsular, como
Lorca (Lomba, 2001; López, 2006), ni mucho menos, el de otros
del ámbito del Guadalquivir.
Figura XXII.12. Detalle de la superposición de estructuras negativas
de almacenamiento.
Figura XXII.13. Vista general de las estructuras negativas de almacenamiento del sector 2.
[page-n-367]
En este sentido, Benàmer, en su fase IV (figs. XXII.12 y
XXII.13), cronológicamente correspondiente a la segunda mitad del V milenio cal BC, únicamente parece ser una unidad de
producción y consumo, algo más amplia en cuanto a número
de individuos en relación con la fase cardial, a tenor de las evidencias. En sí, podemos considerar que se trataría de una unidad familiar amplia de campesinos sedentarizados. Este núcleo
utilizaría de forma recurrente y durante varios siglos, un mismo
lugar, como área de almacenamiento. La detección de 201 estructuras en un espacio mayor de 500 m² es un indicio de la estabilidad de este núcleo. Y por otro lado, las estructuras de
mayor tamaño, 4 grandes estructuras de tipo silo, no muy diferentes en cuanto a capacidad, de las estructuras de gran tamaño
documentados en Les Jovades un milenio después (Bernabeu et
al., 2006, 2008), según los cálculos teóricos solamente podrían
haber servido para cubrir las necesidades anuales de no más de
25 personas (Martínez y otros, en este volumen).
Por lo tanto, en el devenir histórico de estas comunidades
del Prebético meridional valenciano entre finales del VI y mediados del III milenio cal BC, se dieron cambios sustanciales en
la esfera de lo cultural, arqueográficamente reconocibles, pero
no así en el modo de producción. Se pudieron dar varios intentos de nuclearización o concentración poblacional e, incluso, de
crecimiento demográfico consolidado en un núcleo de asentamiento, pero en ningún caso tuvieron la continuidad suficiente
como para generar un cambio en las relaciones sociales de producción, lo que se refleja arqueológicamente con la detección
de vacíos y discontinuidades poblacionales, como los existentes
entre finales del IV y primeros del III milenio cal BC, señalado
por otros autores (Bernabeu et al., 2006, 2008).
Atendiendo a lo expuesto, todo parece indicar que en las
tierras meridionales valencianas no se dieron las condiciones
necesarias (intensificación productiva en un rama no subsistencial y complementariedad entre territorios colindantes, etc.) como para haberse generado de forma independiente procesos de
intensificación productiva que permitiesen consolidar cambios
en las relaciones sociales de producción con los que institucionalizar la desigualdad e iniciar los pasos como sociedad clasista prístina.
La institucionalización de la desigualdad social en el seno
de aquellas comunidades no se producirá hasta momentos avanzados del III milenio cal BC, si atendemos al conjunto de los indicadores arqueológicos, y en clara relación con el desarrollo
social y expansión del grupo de Los Millares-El Argar. Pero esta es otra cuestión ya tratada y valorada en otros trabajos (Jover
y López, 2010).
357
[page-n-368]
[page-n-369]
XXIII. BIBLIOGRAFÍA
ACOSTA, L., GRAU, I. y LILLO, M. (2010): “L
’assentament protohistòric de l’Alqueria de Benifloret”. Alberri, 20: 43-64.
ACUÑA, J. y ROBLES, I. (1980): “La Malacofauna”. En B. Martí
Oliver et al.: La Cova de l’Or. (Beniarrés, Alicante). Vol. II.
Serie de Trabajos Varios del SIP, 65: 257-283. Valencia.
AGUIRRE, E., HOYOS, M. y MORALES, J. (1975): “Alcoy: observaciones sobre la secuencia Neógeno-Cuaternaria del Serpis”. Acta Geológica Hispánica, X (2): 75-77.
AITKEN, J.D. (1967): “Classification and environmental significance of cryptalgal limestones and dolomites, with illustrations from the Cambrian and Ordoviviacian of southwestern
Alberta”. Journal of Sedimentary Petrology, 37: 1163-1178.
ALCALDE, G., COLOMINAS, L., DE HARO, S., LLADÓ, E.,
SAÑA, M. y TORNERO, C. (2008): “Dinámica de asentamiento en la zona volcánica de la Garrotxa (Catalunya) durante el Neolítico antiguo”. En M. Hernández, J. Soler y J.A.
López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alicante, 2006), t. 1: 216-220.
ALDAY, A. (coord.) (2006a): El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral del mediterráneo peninsular. Vitoria.
ALDAY, A. Dir. (2006b): El campamento prehistórico de Mendandia: ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el 8500 y el
6400 BP. Vitoria.
ALDAY, A. (2007): “Mésolithique et Néolithique au Pays Basque
d’après l’abri de Mendandia (8500-6400 BP): l’évolution de
l’industrie lithique, le problème de la céramique et les stratégies d’occupation”. L’Anthropologie, 111: 39-67.
ALMELA, A., QUINTERO, I., GÓMEZ, E., MANSILLO, H., CABAÑAS, I., URALDE, M.A. y MARTÍNEZ, W. (1975):
“Mapa Geológico Nacional”. E: 1:50.000 (2ª Serie). Hoja
nº 821. (Alcoy). IGME. Madrid.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, E. (2008): “The use of Columbella rustica (class: gastropoda) in the Iberian Peninsula and Europe
during the Mesolithic and the early Neolithic”. En M. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alicante, 2006), t. 1: 103-111.
AMMERMAN, A.J. y BIAGI, P. (2003): The widening Harvest.
The Neolithic transition in Europe: looking back, looking
forward. Archaeological Institut of America. Boston.
ANDREWS, P. (1990): Olws, Caves and Fossils. London.
ANGELUCCI, D.E., SOARES, A.M., ALMEIDA, L., BRITO, R. y
LEITÃO, V. (2007): “Neolithic occupation and midHolocene soil formation at Encosta de Sant’Ana (Lisbon,
Portugal): a geoarchaeological approach”. Journal of Archaeological Science, 34 (10): 1641-1648.
APARICIO, J. (1990a): “Yacimientos arqueológicos y evolución de
la costa valenciana durante la Prehistoria”. En Les costes valencianes: geografía física i humana: 7-91. Valencia.
APARICIO, J. (1990b): El Collado (Oliva, la Safor). En Excavacions arqueológiques de salvament a la Comunitat Valenciana (1984-1988). II. Intenvencions rurals: 163-166. Valencia.
APARICIO, J. (2008): “Estudio Arqueológico”. En La necrópolis
mesolítica de el Collado (Oliva-Valencia). Academia de Cultura Valenciana, Sección de Prehistoria y Arqueología: 9176. Valencia.
APARICIO, M.T. y RAMOS, M.A. (1982): “Notas sobre la malacofauna del yacimiento paleolítico del Tossal de la Roca
(Alicante). En C. Cacho: “Notas sobre algunos materiales del
Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà, Alicante)”. Trabajos de
Prehistoria, 39 (1): 69-72.
ARAGONÉS, V y FAUS, J. (1985): Noticia sobre los orígenes hu.
manos en la montaña de Alicante. El Paleolítico inferior del
Barranquet de Beniaya (III). Ciclostilado Biblioteca Museo
Prehistoria de Valencia. Alcoy.
ARAGONÉS, V CALATAYUD, F., CORTELL, E. y FAUS, J.
.,
(1978a): Noticia sobre los orígenes humanos en los valles de
la montaña de Alicante I. La Laguna de Polop (Alcoy). Equipo de Prospección Histórico-Arqueológica. Ciclostilado Biblioteca Museo Prehistoria de Valencia. Alcoy.
ARAGONÉS, V., CORTELL, E. y FAUS, J. (1978b): Noticia sobre
los orígenes humanos en la montaña de Alicante II. El Paleolítico de Beniaya. La Vall d’Alcalá. Equipo de Prospección
Histórico-Arqueológica. Ciclostilado Biblioteca Museo Prehistoria de Valencia. Alcoy.
359
[page-n-370]
ASENSIO, D., BELARTE, M.C. y NOGUERA, J. (2001): “El poblament ibèric al curs inferior de l’Ebre (Ribera d’Ebre i
Baix Ebre)”. En M. Martín y R. Plana (dirs.): Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània
Occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret
(maig, 2000). Monografies d’Ullastret, 2: 283-299.
ASQUERINO, M.ªD. (1972): “Penya Rotja de Catamarruc (Planes,
Alicante)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, Prehistoria,
1: 47-57.
ASQUERINO, M.ªD. (1978): “Cova de la Sarsa (Bocairente, Valencia). Análisis estadístico y tipológico de materiales sin estratigrafía (1971-1974)”. Saguntum-PLAV, 13: 99-225.
ASQUERINO, M.ªD. (1998): “Cova de la Sarsa. Sector II: Gatera”.
Recerques del Museu d’Alcoi, 7: 47-88.
AURA, J.E. (2001): “Cazadores en el bosque. El Epipaleolítico en
el País Valenciano”. En V Villaverde (ed.): De neandertales
.
a cromañones. El inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas: 219-238. Valencia.
AURA, J.E., FERNÁNDEZ, J. y FUMANAL, M.ªP. (1993): “Medio físico y corredores naturales: notas sobre el poblamiento
paleolítico del País Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 2: 89-107.
AURA, J.E., MORALES, J.V y DE MIGUEL, M.P. (2010): “Restes
.
humanes amb marques antròpiques de les Coves de Santa
Maira”. En A. Pérez y B. Soler (coords.): Restes de vida, restes de mort. La mort en la Prehistòria: 169-174.València.
AURA, J.E. y PÉREZ, M. (1995): “El Holoceno inicial en el Mediterráneo español (11000-7000 BP). Características culturales y económicas”. En V Villaverde (dir.): Los últimos
.
cazadores. Transformaciones culturales y económicas durante el tardiglaciar y el inicio del Holoceno en el ámbito mediterráneo: 119-146. Alicante.
AURA, J.E., SEGUÍ, J.R., PÉREZ, M., VERDASCO, C., PÉREZ,
C.I., SOLER, B., GARCÍA, O., VIDAL, S., CARBALLO, I. y
NEBOT, B. (2000): “Les coves de Santa Maira (Castell de
Castells, La Marina Alta-Alacant): primeros datos arqueológicos y cronológicos”. Recerques del Museu d’Alcoi, 9: 75-84.
AURA, J.E., CARRIÓN, Y., GARCÍA, O., JARDÓN, P., JORDÁ,
J.F., MOLINA, L., MORALES, J.V PASCUAL, J.L., PÉ.,
REZ, G., PÉREZ, M., RODRIGO, M.J. y VERDASCO, C.
(2006): “Epipaleolítico-Mesolítico en las comarcas centrales
valenciana”. En A. Alday (coord.): El Mesolítico de muescas
y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular. Memorias de Yacimientos Alaveses, 11: 65120. Vitoria-Gasteiz.
AZPEITIA, F. (1929): Monografía de las Melanopsis vivientes y fósiles de España. Memorias del Instituto Geológico y Minero
de España. Madrid.
AZUAR, R. (2005): “Los orígenes islámicos de Muro”. Actes de les
I Jornades d’Història Local de Muro: 9-20. Muro de l’Alcoi.
BADAL, E. (1990a): Aportaciones de la antracología al estudio
del paisaje vegetal y su evolución en el Cuaternario reciente, en la costa mediterránea del País Valenciano y Andalucía
(18.000-3.000 BP). Tesis Doctoral, Universitat de València.
BADAL, E. (1990b): “Antracología”. En “El III Milenio A.C. en el
País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, València)”. SaguntumPLAV, 26: 109-115.
BADAL, E. (1995): “La vegetación carbonizada. Resultados antracológicos del País Valenciano”. En Cuaternario del País Valenciano: 115-124. Valencia.
360
BADAL, E. (1999): “El potencial pecuario de la vegetación mediterránea: las cuevas redil”. II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Saguntum Extra-2: 69-75.
BADAL, E. (2002): “Bosque, campos y pastos: el potencial económico de la vegetación mediterránea. El paisaje en el Neolítico mediterráneo”. Saguntum Extra-5: 129-146.
BADAL, E. (2009): “¿Cambios ambientales y/o impacto agrícola?”. En J. Bernabeu y Ll. Molina (eds.): La Cova de les Cendres (Teulada, Moraira, Alicante). Serie Mayor, 7: 135-140.
Alicante.
BADAL, E. y ATIENZA, V (2008): “Volver al redil. Plantas, gana.
dos y estiércol”. En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López
(eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alicante,
2006), t. 1: 393-401. Alicante.
BADAL, E., BERNABEU, J., VERNET, J.L. (1994): “Vegetation
changes and human action from the Neolithic to Bronze Age
(7000-4000 B.P.) in Alicante, based on charcoal analysis”.
Vegetation History and Archeobotany, 3: 155-166.
BAJNÓCZI, B. y KOVÁCS-KIS, V (2006): “Origin of pedogenic
.
needle-fiber calcite revealed by micromorphology and stable
isotope composition-a case study of a Quaternary paleosol
from Hungary”. Chemie der Erde. Geochemistry: 203-212.
BAKOLAS, A., BISCONTIN, G., CONTARDI, V FRANCESCHI,
.,
E., MOROPOULOU, A., PALAZZI, D. y ZENDRI, E. (1995):
“Thermoanalytical Research Traditional Mortars in Venice”.
Thermochimica Acta, 269/270: 817-828.
BAKOLAS, A., BISCONTIN, G., MOROPOULOU, A. y ZENDRI,
E. (1995a): “Characterzation of the lumps in the mortars of
historic masonry”. Thermochimica Acta, 269/270: 809-816.
BAKOLAS, A., BISCONTIN, G., MOROPOULOU, A. y ZENDRI, E. (1995b): “Characterization of structural byzantine
mortars by thermogravimetric analysis”. Thermochimica Acta, 321: 151-160.
BARANDIARÁN, I. (1978): “El abrigo de la Botiquería dels Moros. Mazaleón (Teruel). Excavaciones arqueológicas de
1974”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5: 19-138.
BARANDIARÁN, I. y CAVA, A. (2002): “Caracteres industriales
del Epipaleolítico y Neolítico en Aragón: su referencia a los
yacimientos levantinos”. En P. Utrilla (coord.): Aragón/litoral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria: 181-198. Zaragoza.
BARCIELA, V (2008): Adorno y simbolismo. Villena.
.
BARNETT, W.K. (1991a): “Optical Petrography as a Tool for Examining Gypsum and lime Plaster Pyrotechnology”. Journal
of Field Archaeology, 18 (2): 253-255.
BARNETT, W.K (1991b): “Barnett’s Response to Kingery”. Journal of Field Archaeology, 18 (2): 256.
BARREIRO, D. (2006): “Conocimiento y acción en la arqueología
aplicada”. Complutum, 17: 205-219.
BARTON, C.M., GUITART, I., MAC MINN-BARTON, F.M., LA
ROCA, N., BERNABEU, J. y AURA, E. (1992): “Informe
preliminar sobre la prospección de la Vall de Barxell-Polop
(Alcoi-Alacant)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 1: 81-84.
BARTON, C.M., BERNABEU, J., AURA, J.E. y GARCÍA PUCHOL, O. (1999): “Landscape dynamics and socioeconomic
change: an example from the Polop Alto Valley”. American
Antiquity, 64 (4): 609-634.
BARTON, M., BERNABEU, J., AURA, E., GARCÍA, O. y LA ROCA, N. (2002): “Dynamic Landscapes, Artifact Thaphonomy,
[page-n-371]
and Landuse Modelling in the Western Mediterranean”.
Geoarchaeology, 17 (2): 155-190.
BARTON, C.M., BERNABEU, J., AURA, J.E., GARCÍA, O.,
SCHMICH, S. y MOLINA, Ll. (2004): “Long-term socioecology and contingente landscapes”. Journal of Archaeological method and theory, 11 (3): 253-295.
BATE, L.F. y TERRAZAS, A. (2002): “Sobre el modo de reproducción en sociedades pretribales”. Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, V: 11-41.
BECKERMAN, S. (1983): “Bari Swidden gardens: crop segregation patterns”. Human Ecology, 11 (1): 85-102.
BEHRE, K.E. (1981): “The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams”. Pollen et Spores, 23: 225-245.
BEHRE, K.E. (1986): Anthropogenic indicators in pollen diagrams. Rotterdam.
BERNABÉ, J.M. (1975): “Red fluvial y niveles de terrazas en la
depresión Cocentaina-Muro (Valls d’Alcoi)”. Cuadernos de
Geografía, 16: 23-39.
BERNABEU, J. (1989): La tradición cultural de las cerámicas impresas en la zona oriental de la Península Ibérica. Serie de
Trabajos Varios del SIP, 86. Valencia.
BERNABEU, J. (1993): “El III milenio a.C. en el País Valenciano.
Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal de
la Costa (Ontinyent, Valencia)”. Saguntum-PLAV, 26: 9-179.
BERNABEU, J. (1995): “Origen y consolidación de las sociedades
agrícolas. El País valenciano entre el Neolítico y la Edad del
Bronce”. Actas de las Jornadas de Arqueología (Alfaç del Pi,
1994): 37-60. Valencia.
BERNABEU, J. (1996): “Indigenismo y migracionismo. Aspectos
de la neolitización en la fachada oriental de la Península Ibérica. Trabajos de Prehistoria, 53 (2): 37-54.
BERNABEU, J. (2003): “Del Neolítico a la Edad del Bronce”. En
G. Vega, J. Bernabeu y T. Chapa: La Prehistoria. Historia de
España 3er milenio. Madrid.
BERNABEU, J. (2006): “Una visión actual sobre el origen y difusión del Neolítico en la península Ibérica”. En O. García y
J.E. Aura (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant).
8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi: 189-211. Alicante.
BERNABEU J. y BADAL, E. (1990): “Imagen de la vegetación y
utilización económica del bosque en los asentamientos Neolíticos de Jovades y Niuet (Alicante)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XX: 143-164.
BERNABEU, E. y BADAL, E. (1992): “A view of the vegetation
and economic explotation of the forest in the Neolithic sites
of Les Jovades and Niuet (Alicante)”. Bull. Soc. Bot. Fr.,
139, Actualités botaniques (2/3/4): 697-714.
BERNABEU, J. y GUITART, I. (1993): “La industria cerámica”.
En J. Bernabeu (dir.): “El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina) y Arenal de la
Costa (Ontinyent)”. Saguntum-PLAV, 26: 47-66.
BERNABEU, J. y MARTÍ, B. (1992): “El País Valenciano del Neolítico a la aparición del campaniforme”. En Aragón/Litoral
mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria: 213-234. Zaragoza.
BERNABEU, J. y MOLINA Ll. (eds.) (2009): La Cova de les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante). Alicante.
BERNABEU, J. y OROZCO, T. (1994): “La cerámica”. En J. Bernabeu et al.: “Niuet (l’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”. Recerques del Museu d’Alcoi, 3: 28-41.
BERNABEU, J. y OROZCO, T. (2005): “Mas d’Is (Penàguila, Alicante): Un recinto monumental del VI milenio cal AC”. En P.
Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso sobre el Neolítico en la Península Ibérica: 485-495. Santander.
BERNABEU, J. y PASCUAL, J.Ll. (1998): L’expansió de l’agricultura. La vall de l’Alcoi fa 5000 anys. València.
BERNABEU, J., AURA, J.E. y BADAL, E. (1993): Al oeste del
edén. Las primeras sociedades agrícolas en la Europa mediterránea. Madrid.
BERNABEU, J., FUMANAL, M.ªP. y BADAL, E. (2001): La Cova de les Cendres. Volumen 1. Paleografía y Estratigrafía.
Estudis Neolítics 1, Universitat de València. Valencia.
BERNABEU, J., GUITART, I. y PASCUAL, J.Ll. (1989): “Reflexiones en torno al patrón de asentamiento en el País Valenciano entre el Neolítico y la Edad del Bronce”.
Saguntum-PLAV, 22: 99-124.
BERNABEU, J., MOLINA, Ll. y GARCÍA, O. (2001): “El mundo
funerario en el horizonte cardial valenciano. Un registro
oculto”. Saguntum-PLAV, 33: 27-36.
BERNABEU, J., OROZCO, T. y DIEZ, A. (2002): “El poblamiento neolítico: Desarrollo del paisaje agrario en el Valle de
l’Alcoi”. En M.S. Hernández y J.M. Segura (eds.): La Sarga:
Arte rupestre y territorio: 171-184. Alcoi.
BERNABEU, J., PÉREZ, M. y MARTÍNEZ, R. (1999): “Huesos,
neolitización y contextos arqueológicos aparentes”. II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Saguntum Extra-2:
589-596.
BERNABEU, J., PASCUAL, J.Ll., OROZCO, T., BADAL, E., FUMANAL, M.ªP. y GARCÍA, O. (1994): “Niuet (l’Alqueria
d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”. Recerques del Museu d’Alcoi, 3: 9-74.
BERNABEU, J., BARTON, C.M., GARCÍA, O. y LA ROCA, N.
(1999): “Prospecciones sistemáticas en el Valle del Alcoi (Alicante). Primeros resultados”. Arqueología Espacial, 21: 29-64.
BERNABEU, J., BARTON, C.M., GARCÍA, O. y LA ROCA, N.
(2000): “Systematic survey in Alicante, Spain: first results”.
Tükyie Bilimer Akademisi Arkeoloji Dergisi, 3: 57-86.
BERNABEU, J., OROZCO, T., DIEZ, A., GÓMEZ, M. y MOLINA, F.J. (2003): “Mas d’Is (Penàguila, Alicante). Aldeas y recintos monumentales del Neolítico Inicial en el valle del
Serpis”. Trabajos de Prehistoria, 60 (2): 39-59.
BERNABEU, J., MOLINA, Ll., DIEZ, A. y OROZCO, T. (2006):
“Inequalities and Power: Three millennia of Prehistory in
Mediterranean spain (5600-200 cal BC)”. En Social Inequality in Iberian Late Prehistory. BAR International Series
1525: 97-116. Oxford.
BERNABEU, J., MOLINA, Ll., OROZCO, T., DÍEZ, A. y BARTON, C.M. (2008): “Early neolithic at the Serpis Valley, Alicante, Spain”. En M. Diniz (ed.): The early Neolithic in the
Iberian Peninsula. Regional and transregional components.
Proceedings of the XV World Congress (Lisbon, 2006).
BAR International Series 1857: 53-59.
BERNABEU, J., MOLINA, Ll., ESQUEMBRE, M.A., ORTEGA,
J.R. y BORONAT, J. (2009): “La cerámica impresa mediterránea en el origen del Neolítico de la península Ibérica”. En
De Méditerranée et d’ailleurs. Melanges offerts à Jean Guilaine. Archives d’Écologie Préhistorique: 83-95. Tolouse.
BERNABEU, J., CARRIÓN, Y., GARCÍA, O., GÓMEZ, O., MOLINA, Ll. y G. PÉREZ (2010): “La Vital”. En A. Pérez y B.
Soler (coords.): Restes de vida, restes de mort. La mort en la
Prehistòria: 211-216. València.
361
[page-n-372]
BERNALDO DE QUIRÓS, F., CABRERA, V CACHO, C. y VE.,
GA, L.G. (1981): “Proyecto de análisis técnico para las industrias líticas”. Trabajos de Prehistoria, 38: 9-37.
BEUG, H.J. (2004): Leitfaden der Pollenbestimmung für Mittleleuropa und angrenzende Gebeite. Stuttgart.
BINDER, D. (1984): “Systèmes de débitage laminaire par pression:
examples chasséens provençaux”. En Préhistoire de la pierre taillée, 2. Économie du débitage laminaire: technologie et
expérimentation: 71-84. Paris.
BINDER, D. (1987): Le Néolithique ancien provençal. Typologie et
technologie des outillages lithiques. Paris.
BINFORD, L. (2001): Constructing frames of reference. Berkeley.
BIRKS, H.H., BIRKS, H.J.B., KALAND, P.E. y MOE, D. (eds.)
(1988): The cultural landscape – past, present and future.
Cambridge.
BISH, D.L. y DUFFY, C.J. (1990): “Thermogravimetric analysis of
minerals”. En J.W. Stucki y D.L. Bish (eds.): Thermal Analysis in Clay Science: 96-157. Boulder.
BOESSNECK, J. y DRIESCH, A. (1980): “Tierknochenfunde aus vier südspanischen höhlen”. En Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 7: 1-81. München.
BOND, G., BROECKER, W., JOHNSEN, S.J., MCMANUS, J.,
LABEYRIE, L., JOUZEL, J. y BONANI, G. (1993): “Correlation between climatic records from North Atlantic sediments and Greenland ice”. Nature, 365: 143-147.
BOND, G., KROMER, B., BEER, J., MUSCHELER, R., EVANS,
M.N., SHOWERS. W., HOFFMANN, S., LOTTI-BOND, R.,
HAJDAS, I., y BONANI, G. (2001): “Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene”. Science, 294: 2130-2136.
BONET, H., MATA, C. y MORENO, A. (2007): “Paisaje y hábitat
rural en el territorio edetano durante el Ibérico Pleno (siglos
IV-III a.C.)”. En A. Rodríguez e I. Pavón (coords.): Arqueología de la tierra. Paisajes rurales de la protohistoria peninsular: 247-276. Cáceres.
BONSALL, C. (2008): “The Mesolithic of the Iron Gates”. En G. Bailey y P. Spikins (eds.): Mesolithic Europe: 238-279. Cambridge.
BOONE, D.R. y CASTENHOLZ, R.W. (eds.) (2001): “The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria”.
Bergey’s Manual of sistematic Bacteriology. Vol. 1. 2nd Ed.
BORRELL, F. (2008): “La industria lítica tallada del jaciment neolític de la Caserna de Sant Pau”. Quaderns d’Arqueologia i
Història de la Ciutat de Barcelona, època II, núm. 4: 36-45.
BOSCH, A. (1994): “El Neolítico antiguo en el noreste de Catalunya. Contribución a la problemática de la evolución de las
primeras comunidades neolíticas del Mediterráneo occidental”. Trabajos de Prehistoria, 51: 55-75.
BOSCH, A., CHINCHILLA, J., TARRÚS, J., LLADO, E. y SAÑA,
M. (2008): “Uso y explotación de los bóvidos en el asentamiento de la Draga (Banyoles, Catalunya). En M.S. Hernández, J.A. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico
Peninsular, t. I: 326-330. Alicante.
BOTELLA, M.C., ALEMAN, I. y JIMÉNEZ, S.A. (2000): Los
huesos humanos. Manipulaciones y alteraciones. Barcelona.
BOTTEMA, S. (1975): “The interpretation of pollen spectra from
prehistoric settlements (with special attention to liguliflorae)”. Palaeohistoria, 17: 17-35.
BOWLES, G. (1782): Introducción a la Historia Natural y Física
de España: 94-95. Madrid.
362
BOYNTON, R.S. (1980): Chemistry and Technology of Lime and
Limestone. New York.
BRADLEY, R. (1993): Altering the Earth: The Origins of Monuments in Britain and Continental Europe. Edinburgh.
BREHM, U., KRUMBEIN, W.E. y PALINSKA, K.A. (2006): “Biomicrospheres Generate Ooids in the Laboratory”. Geomicrobiology Journal, 23 (7): 545-550.
BREHM, U., PALINSKA, K., KRUMBEIN, W.E. (2004): “Laboratory cultures of calcifying biomicrospheres generate ooids –A
contribution to the origin of oolites”. Carnets de Géologie /
Notebooks on Geology - Letter 2004/03 (CG2003_L03): 1-6.
BRIGGS, D.J. (1977): Sources and methods in geography: Sediments. London.
BRIOIS, F. (2005): Les industries de pierre taillee néolithiques en
Languedoc occidental. Lattes.
BROCHIER, J.E. (1991): “Géoarchéologie du monde agropastoral”. En J. Guilaine (ed.): Pour une archéologie agraire: 303322. Paris.
BROCHIER, J.E., VILLA, P. y GIACOMARRA, M. (1992): “Shepherds and sediments: geo-ethnoarchaeology of pastoral sites”.
Journal of Anthropological Archaeology, 11 (1): 47-102.
BRONITSKY, G. (1989): “Ceramics and Temper: A Response to
Feathers”. American Antiquity, 54: 589-593.
BRONITSKY, G. y HAMER, R. (1986): “Experiments in Ceramic
Technology: The Effects of Various Tempering Materials on
Impact and Thermal-Shock Resistance”. American Antiquity,
54: 589-593.
BRONK RAMSEY, C. (1995): “Radiocarbon Calibration and
Analysis of Stratigraphy: The OxCal Program”. Radiocarbon,
37 (2): 425-430.
B RO N K R A M S E Y, C . ( 2 0 0 0 ) : “ O x C a l Ve r s i o n 3 . 5 ” .
http://www.rlaha.ox.ac.uk/ orau/index.htm
BULL, G. y PAYNE, S. (1982): “Tooth eruption and epiphisial fusion
in pigs and wild boar”. En S. Payne, B. Wilson y C. Grigson
(eds.): Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. BAR International Series 109: 55-72. Oxford.
BURJACHS, F., LÓPEZ, J.A. e IRIARTE, M.J. (2003): “Metodología Arqueopalinológica”. En R. Buxó y R. Piqué (eds.): La recogida de muestras en Arqueobotánica: objetivos y propuestas
metodológicas. La gestión de los recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo occidental.
Museu d’Arqueologia de Catalunya: 11-18. Barcelona.
BUXÓ, R. y PIQUÉ, R. (2008): Arqueobotánica. Los usos de las
plantas en la península Ibérica. Barcelona.
BUZGAR, N. y APOPEI, A.I. (2009): “The Raman studi of certain
carbonates”. Analele tiin ifice ale universit ii al. i. cuza”
ia i. Geologie, LV (2): 97-112.
CACHO, C. (1982): “Notas sobre algunos materiales del Tossal de
la Roca (Vall d’Alcalà, Alicante)”. Trabajos de Prehistoria,
39 (1): 55-72.
CACHO, C. (1986): “Nuevos datos sobre la transición del Magdaleniense al Epipaleolítico en el País Valenciano: El Tossal de la Roca”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IV (2): 117-129.
CACHO, C., FUMANAL, M.ªP., LÓPEZ, P., LÓPEZ, J.A., PÉREZ,
M., MARTÍNEZ, R., UZQUINA, P., ARNANZ, A., SÁNCHEZ, A., SEVILLA, P., MORALES, A., ROSELLÓ, E.,
GARRALDA, M.D. y GARCÍA, M. (1995): “El Tossal de la
Roca (Vall d´Alcalà, Alicante). Reconstrucción paleoambiental y cultural de la transición del Tardiglaciar al Holoceno inicial”. Recerques del Museu d’Alcoi, 4: 11-101.
[page-n-373]
CAILLEAU, G., VERRECCHIA, E.P., BRAISSANT, O. y EMMANUEL, L. (2009): “The biogenic origin of needle fibre
calcite”. Sedimentology, 56 (6): 1858-1875.
CALMEL-AVILA, M. (2000): “Procesos hídricos holocenos en el
bajo Guadalentín (Murcia, SE España)”. Cuaternario y Geomorfología, 14: 65-78.
CALLOT, G., GUYON, A. y MOUSAIN, D. (1985a): “Inter-relation entre les aiguilles de calcite et hyphes mycéliens”. Agronomie, 5 (3): 209-216.
CALLOT, G., MOUSAIN, D. y PLASSARD, C. (1985b):
“Concentrations de carbonate de calcium sur les parois des
hyphes mycéliens“. Agronomie, 5 (2): 143-150.
CAMPS, M. y MARCOS, F. (2008): Los biocombustibles. Madrid.
CANTI, M.G. (2003): “Aspects of the chemical and microscopic
characteristics of plant ashes found in archaeological soils”.
Catena, 54: 339-361.
CARMONA, P., FUMANAL, M.ªP. y LA ROCA, N. (1986): “Paleosuelos pleistocenos en el País Valenciano”. En López y
Thornes (eds.): Estudios sobre geomorfología del Sur de España, Murcia: 43-47. Murcia.
CARRIÓN, F., GARCÍA, D. y LOZANO, J.A. (2006): “Métodos y
Técnicas para la identificación de las fuentes de materias primas líticas durante la Prehistoria Reciente”. En G. Martínez,
A. Morgado y J.A. Afonso (eds.): Sociedades Prehistóricas,
recursos abióticos y territorio: 45-62.
CARRIÓN, J.S. (1992): “Late Quaternary pollen sequence from
Carihuela Cave, southeastern Spain”. Review of Palaeobotany and Palynology, 71: 37-77.
CARRIÓN, J.S., FERNÁNDEZ, S., JIMÉNEZ-MORENO, G.,
FAUQUETTE, S., GIL-ROMERA, G., GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P. y FINLAYSON, C. (2009, press): “The historical
origins of aridity and vegetation degradation in southeastern
Spain”. Journal of Arid Environments, doi:10.1016/j.jaridenv.2008.11.014
CARRIÓN, Y. (1999): “Datos preliminares del antraco-análisis de
l’Abric de la Falaguera (Alcoi, Alacant)”. Saguntum Extra-2:
37-43.
CARRIÓN, Y. (2006): “La secuencia antracológica del Abric de la
Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura Tortosa (coords.):
El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8.000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi, vol. 2: 60110. Alcoi.
CARRIÓN, Y., MOLINA, Ll., PÉREZ, M., GARCÍA, O., PÉREZ,
G., VERDASCO, C.C. y MCCLURE, S.B. (2006): “Las evidencias de una orientación ganadera. Los datos”. En O. García Puchol y J.E. Aura (coords.): El Abric de la Falguera
(Alcoi, Alacant). 8.000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi: 219-236. Alcoi.
CARVALHO, A.F. (2002): “Current perspectives on the transition
gron the Mesolithic to the Neolithic in Portugal”. En E. Badal, J. Bernabeu y B. Martí (eds.): El paisaje en el Neolítico
mediterráneo. Saguntum Extra-5: 235-250.
CARVALHO, A.F. (2008): “A Neolitização do Portugal Meridional.
Os exemplos do Maciço Calcário Estremenho e do Algarve
Occidental”. Promontoria Monográfica, 12: 17-35.
CASABÓ, J. (2004): Paleolítico superior final y Epipaleolítico en
la Comunidad Valenciana. Alicante.
CASTENHOLZ, R.W. (2001): “General Characteristics of the
Cyanobacteria”. En D.R. Boone y R.W. Castenholz (eds.):
The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic
Bacteria. Bergey’s Manual of sistematic Bacteriology. Vol. 1.
2nd Ed: 474-487.
CAUDWELL, Ch., LANG, J. y PASCAL, A. (1997): “Étude expérimentale de la lamination des stromatolithes à Rivularia
haematites en climat tempéré: édification des lamines micritiques”. Géomatériaux/Geomaterials (Sédimentologie/Sedimentology). Comptes Rendus de la Academie Scientifique. T.
324, série II a: 883-890. Paris.
CAUDWELL, Ch., LANG, J. y PASCAL, A. (2001): “Lamination
of swampy-rivulets Rivularia haematites stromatolites in a
temperate climate”. Sedimentary Geology, 143: 125-147.
CAUDWELL, Ch., LANG, J. y PASCAL, A. (2001): “Lamination
of swampy-rivulets Rivularia haematites stromatolites in a
temperate climate”. Sedimentary Geology, 143: 125-147.
CAUVIN, J. (1997): Naissance des divinités, naissance de l’agriculture: la Révolution des symboles au Néolithique. Paris.
CAVA, A. (1994): “El Mesolítico en la cuenca del Ebro: estado de
la cuestión”. Zephyrus, XLVII: 65-91.
CAVA, A. (2000): “La industria lítica del Neolítico de Chaves
(Huesca)”. Salduie, I: 77-164.
CAVA, A. (2006): “Las industrias líticas retocadas de Mendandia”.
En A. Alday (dir.): El campamento prehistórico de Mendandia: Ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el 8500 y el
6400 BP: 139-235. Vitoria.
CAVANILLES, A.J. (1792): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno
de Valencia. Madrid.
CHABAL, L. (1991): L’homme et la végétation méditerranéenne,
des âges des métaux a la période romaine: recherches anthracologiques théoriques, appliquées principalement a des
sites du Bas Languedoc. Thèse, Université de Montpellier.
CHABAL, L., FABRE, L., TERRAL, J.F. y THÉRY-PARISOT, I.
(1999): “L
’anthracologie”. En A. Ferdière (ed.): La Botanique: 43-104. Paris.
CHAO, E.C.T., FAHEY, J.J., LITTLER, J. y MILTON, D.J. (1962):
“Stishovite, SiO2 a very high pressure new mineral from Meteor
Crater, Arizona”. Journal of Geophysics Research, 67: 419-421.
CHISHOLM, M. (1968): Rural settlement and Land Use. Londres.
CLOTTES, J., GIRAUD, J.P., ROUZAUD, F. y VAQUER, J. (1981):
“Le village chasséen de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne)”. Congrès préhistorique de France XXI session Montauban-Cahors, 1979. La Préhistoire du Quercy. Vol. 1: 116-123.
CONSUEGRA, S., GALLEGO, M. y CASTAÑEDA, N. (2004):
“Minería neolítica de sílex de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid)”. Trabajos de Prehistoria, 61 (2): 127-140.
CORNELL, R.M. y SCHWERTMANN, U. (2006): The Iron Oxides.
Structure, Properties, Reactions, Occurrences and Uses.
Weinheim.
COURTOIS, L.C. y DE CONTENSON, H. (1979): “A propos des
vases en chaux: recherches sur leur fabrication et leur origine”. Paléorient, 5 (1): 177-182.
COURTY, M.A. (1982): Étude géologique de sites archéologiques
holocènes. définition des processus sédimentaires et post-sédimentaires. Caractérisation de l’impact anthropique. Essai
de méthodologie. Bordeaux.
CREMASCHI, M. (1998): “Late Quaternary geological evidence
for environmental changes in south-western Fezzan (Libyan
Sahara)”. En M. Cremaschi y S. Di Lernia (eds.): Wadi
Teshuinat: Palaeoenvironment and prehistory in south-western
Fezzan (Libyan Sahara): 13-47. Firenze.
363
[page-n-374]
CUENCA, A. y WALKER, M. (1985): “Consideraciones generales
sobre el Cuaternario continental en Alicante y Murcia”. Cuadernos de Geografía, 36: 21-32.
CUENCA, A. y WALKER, M. (1995): “Terrazas fluviales en la zona bética de la Comunidad Valenciana”. En AEQUA (ed.): El
Cuaternario del País Valenciano: 105-114. Valencia.
CUTHBERT, F.L. y ROWLAND, R.A. (1947): “Differential Thermal Analysis of Some Carbonate Minerals”. American Mineralogist, 32 (3-4): 111-116.
DAVIS, S. (1989): La arqueología de los animales. Barcelona.
DAVIS, B.A.S. y STEVENSON, A.X. (2007): “The 8.2 ka event
and early-mid Holocene forest, fires and flooding in the Central Ebro Desert. NE Spain”. Quaternary Science Reviews,
26: 1695-1712.
DAWSON, J.B y WILBURN, F.W. (1970): “Silica Minerals”. En
R.C. Mackenzie (ed.): Differential Thermal Analysis. Fundamental Aspects, vol. 1: 477-495. Londres.
DEMARS, P.Y. (1982): L’utilisation du silex au Paléolithique supérieur: choix, approvisionnement, circulation. Cahiers du
Quaternaire, 5. Paris.
DINIZ, M. (2008): The Early Neolithic in the Iberian Peninsula.
Regional and transregional components. BAR International
Series 1857. Oxford.
DIXON, J.B. (1989): “Kaolin and Serpentine Group Minerals”. En
J.B. Dixon y S.B. Weed: Minerals in Soils Environments. 2nd
Ed.: 467-525. Madison.
DOLLIMORE, D. (1987): “The thermal decomposition of Oxalates. A Review”. Thermochimica Acta, 117: 331-363.
DOMÉNECH, E. (1990): “Aportaciones al Epipaleolítico del norte de la provincia de Alicante”. Alberri, 3: 15-166.
DONNER, H.E. y LYNN, W.C. (1989): “Carbonate, Halide, Sulphate and Sulphide Minerals”. En J.B. Dixon y S.B. Weed
(eds.): Minerals in Soils Environments. 2nd Ed.: 279-330.
Madison.
DORTA, R., HERNÁNDEZ, C.M., MOLINA, F.J. y GALVÁN, B.
(2010): “La alteración térmica de los sílex de los valles alcoyanos (Alicante, España). Una aproximación desde la arqueología experimental en contextos del Paleolítico Medio:
EL Salt”. Recerques del Museo d’Alcoi, 19: 33-63.
DREES, L.R., WILDING, L.P., SMECK, N.E. y SENKAYI, A.L.
(1989): “Silica in Soils: Quartz and Disordered Silica Polymorphs”. En J.B. Dixon y S.B. Weed (eds.): Minerals in Soils
Environments: 913-974. Madison.
DRIESCH, A. Von Der (1976): “A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites”. Peabody Museum
Bulletin, 1, Harvard.
DUBAN, M. y ROSCAN, S. (2001): “Scénario climatique holocène et développement de l’agropastoralisme Néolithique en
Provence et en Ligurie occidentale”. Bulletin de la Société
Préhistorique Française, 98 (3): 391-398.
DUPRÉ, M. (1986): “Contribution de l’analyse pollinique à la
connaissance du paléoenvironnement en Espagne”. L’Anthropologie, 90 (3): 589-591.
DUPRÉ, M. (1988): Palinología y paleoambiente. Nuevos datos españoles. Referencias. Serie de Trabajos Varios del SIP, 84.
Valencia.
DUPRÉ, M. (1995): “Cambios paleoambientales en el territorio valenciano. La Palinología”. En AEQUA (ed.): El Cuaternario
del País Valenciano: 205-216. Valencia.
364
EISENMANN, V (1980): “Les Chevaux (Equus sensu lata). Fossi.
les et actuels. Crânes et dents jugales supériores”. Cahiers de
Paléontologie: 79-107.
EISENMANN, V ALBERDI, M.T., DE GIULI, C. y STAESCHE,
.,
U. (1988): “Collected papers after the New York International Hipparion Conference, 1981”. En M. Woodburne y P. Sondaar (eds.): Studying fossil horses. 1. Methodology. E.J. Brill,
Leyden.
ELVIRA, L.M. y HERNANDO, J.C. (1989): Inflamabilidad y energía de las especies del sotobosque. Plan de Actuaciones para la prevención y causas. Monografía del INIA, n° 68.
Anejo 6. Valencia.
ELLIS, P.R. (2000): “Analysis of Mortars (To Include Historic
Mortars) by Differential Termal Analysis”. En P. Bartos, C.
Groot y J.J. Hughes (coords.): International RILEM Workshop on Historic Mortars, Characteristics and Tests. Paysley: 133-147.
ESPÍ, I., GRAU, I., LÓPEZ, E. y TORREGROSA, P. (2010): “La
aldea ibérica del l’Alt del Punxó: producción agrícola y
asentamiento campesino en el área central de la Contestania”. Lucentum, XXVIII: 23-50.
ESQUEMBRE, M.A., BORONAT, J.D., JOVER, F.J., MOLINA,
F.J., LUJÁN, A., FERNÁNDEZ, J., MARTÍNEZ, R., IBORRA, P., FERRER, C., RUIZ, R. y ORTEGA, J.R. (2008):
“El yacimiento neolítico del Barranquet de Oliva (Valencia)”. En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.):
IV Congreso del Neolítico Peninsular: 183-190. Alicante.
ESQUEMBRE, M.A. y TORREGROSA, P. (2007): “Cova del
Montgó. Catálogo de piezas conservadas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante”. En La Cova del Montgó (Xàbia, Alicante). Catálogo de fondos del MARQ, 7. Alicante.
ESTEVE, F. (1970): “El abrigo rupestre del Assud de Almazora y
su yacimiento arqueológico”. Archivo de Prehistoria Levantina, XII: 43-54.
ESTÉVEZ, J. y VILA, A. (1998): “Tierra de Fuego, lugar de encuentros”. Revista de Arqueología Americana, 15: 187-219.
ESTÉVEZ, A., VERA, J.A., ALFARO, P., ANDREU, J.M., TENTMACLÚS, J.E. y YÉBENES, A. (2004): “Alicante en La
Cordillera Bética”. En P. Alfaro et al. (eds.): Geología de Alicante: 39-50. Alicante.
ESTRADA, A. y NADAL, J. (1994): El Neolític postcardial a les
mines prehistòriques de Gavà (Baix Llobregat). Rubricatum,
0. Gavà.
ESTRELA, M.J. y FUMANAL, M.ªP. (1989): “El Cuaternario aluvial de les Valls d’Alcoi”. Guía de las Jornadas de campo
Pleistoceno superior y Holoceno en el área valenciana. AEQUA, Agència del Medi Ambient: 79-89. Valencia.
ESTRELA, M.J., FUMANAL, M.ªP. y GARAY, P. (1993): “Evolución geomorfológica de los valles prebéticos nororientales”.
Cuaternario y Geomorfología, 7: 157-170.
ETIÉGNI, L. y CAMPBELL, A.G. (1991): “Physical and chemical
characteristics of wood ash”. Bioresource Technology, 37:
173-178.
FAEGRI, K. e IVERSEN, J. (1989): Textbook of Pollen Analysis.
Chichester.
FAIRÉN, S. y GARCÍA, G. (2004): “Consideraciones sobre el poblamiento neolítico en la Foia de Castalla”. I Congrés d’Estudis de la Foia de Castalla (Castalla, 2003): 207-217. Castalla.
FAUS, E. (1988): “El yacimiento superficial de Penella (Cocentaina, Alicante)”. Alberri, 1: 9-78.
[page-n-375]
FAUS, E. (1990): “Un bifaç parcial localitzat en superficie al ‘Barranquet de Beniaia’, Marina Alta, Alacant”. Alberri, 3: 7-13.
FAUS, E. (1996): “La industria lítica del ‘Barranquet de Beniaia’
(La Vall d’Alcalà, Alicante): un yacimiento achelense en la
región central del Mediterráneo español”. Alberri, 9: 9-78.
FAUS, E. (2008-2009): “Apuntes sobre afloramientos y áreas con presencia de materias primas silíceas localizadas en las comarcas
de El Comtat y La Marina Alta (Alacant)”. Alberri, 19: 9-37.
FAUS, J., ARAGONÉS, V FAUS, J. y PLA, R. (1987): Un catálogo
.,
de yacimientos arqueológicos en la montaña alicantina. Alcoi.
FEATHERS, J.K. (1989): “Effects of Temper on Strength of Ceramics: Response to Bronitsky and Hamer”. American Antiquity, 54: 579-588.
FERNANDES, P. y RAYNAL, J.P. (2006a): “Économie du silex au
Paléolithique moyen dans le sud du massif central: premiers
résultats d’après l’étude de deux sites stratifiés de HauteLoire”. En Alphonse Vinatié: instituteur et archéologue. Revue de la Haute-Auvergne, tome 68, fasc. 2: 361-370.
FERNANDES, P. y RAYNAL J.P. (2006b): “Pétroarchéologie du
silex: un retour aux sources”. C.R. Palevol. Paléontologie
humaine et préhistoire, 5: 829-837.
FERNANDES, P., LE BOURDONNEC, F.X., RAYNAL, J.P.,
POUPEAU, G., PIBOULE, M. y MONCEL, M.H. (2007):
“Origins of prehistoric flints: The neocortex memory revealed by scanning electron microscopy”. C.R. Palevol. Paléontologie humaine et préhistoire, 6: 557-568.
FERNÁNDEZ, E., GAMBA, C., TURBÓN, D. y ARROYO, E.
(2010): “ADN antiguo de yacimientos neolíticos de la Cuenca
Mediterránea. La transición al Neolítico desde una perspectiva genética”. Os últimos caçadores-recolectores e as primeiras comunidades productoras do sul da Península Ibérica e do
norte de Marrocos. Promonotoria Monografías 15: 205-212.
FERNÁNDEZ, J., MUJIKA, J.A. y TARRIÑO, A. (2003): “Relaciones entre la Cornisa Cantábrica y el valle del Ebro durante los inicios del Neolítico en el País Vasco”. En P. Arias,
R. Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico de la Península Ibérica: 201-210. Santander.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (1999): El yacimiento prehistórico de Casa de Lara, Villena (Alicante). Cultura material y producción lítica. Villena.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J., GÓMEZ, M., DIEZ, A.,
FERRER, C. y MARTÍNEZ-ORTÍ, A. (2008): “Resultados
preliminares del proyecto de investigación sobre los orígenes
del Neolítico en el Alto Vinalopó y su comarca: la revisión
del Arenal de la Virgen (Villena, Alicante)”. En M. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso de Neolítico
Peninsular, t. I: 107-116. Alicante.
FERRAGUT, C. (2003): El naiximent d’una vila rural valenciana.
Cocentaina 1245-1304. Valencia-Cocentaina.
FETCHER, R. y FALKNER, G. (1993): Moluscos. Barcelona.
FLORS, E. (coord.) (2009): Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Evolución del paisaje antrópico desde la Prehistoria
hasta el Medioevo. Monografies de Prehistòria i Arqueologia
Castellonenques, 8. Castelló.
FLORS, E. (2010): “Sepultures neolítiques a Costamar”. En A. Pérez y B. Soler (coord.): Restes de vida, restes de mort. La
mort en la Prehistòria: 179-182. València.
FONTANALS, M., EUBA, I., MORALES, J.I., OMS, F.X. y
VERGÈS, J.M. (2008): “El asentamiento litoral al aire libre
de El Cavet (Cambrils, Tarragona)”. En M.S. Hernández, J.
Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico peninsular: 168-175. Alicante.
FONTAVELLA, V (1952): La huerta de Gandía. Zaragoza.
.
FORTEA, F.J. (1971): La Cueva de la Cocina. Ensayo de cronología del Epipaleolítico (Facies Geométrica). Serie de Trabajos Varios del SIP, 40. Valencia.
FORTEA, F.J. (1973): Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español. Salamanca.
FORTEA, F.J. (1985): “El Paleolítico y Epipaleolítico en la Región
central del Mediterráneo peninsular: Estado de la cuestión
industrial”. En Arqueología del País Valenciano. Panorama y
perspectivas: 31-52. Alicante.
FORTEA, F.J., MARTÍ, B. y JUAN CABANILLES, J. (1987): “La
industria lítica tallada del Neolítico antiguo en la vertiente
mediterránea de la Península Ibérica”. Lucentum, VI: 721.
FORTÓ, A., MARTÍNEZ, P. y MUÑOZ, V (2008): “Las estructu.
ras de combustión de grandes dimensiones de Ca l’Estrada
en el neolítico europeo”. En M.S. Hernández, J. Soler y J.A.
López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I: 306314. Alicante.
FRIERMAN, J.D. (1971): “Lime burning as the precursor of fired
ceramics”. Israel Exploration Journal, 21: 212-216.
FUGAZZOLA, M.A., PESSINA, A. y TINÉ, V (2002): Le ceramiche
.
impresse nel Neolítico antico. Italia e Mediterraneo. Roma.
FUMANAL, M.ªP. (1986): Sedimentología y clima en el País Valenciano. Las cuevas habitadas en el Cuaternario reciente.
Serie de Trabajos Varios del SIP, 83. Valencia.
FUMANAL, M.ªP. (1990): “Dinámica sedimentaria holocena en
los valles de cabecera del País Valenciano”. Cuaternario y
Geomorfología, 4: 93-106.
FUMANAL, M.ªP. (1993): “Rasgos geomorfológicos y sedimentológicos”. En Bernabeu (dir.): “El III milenio a.C. en el País
Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant)
y Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia)”. SaguntumPLAV, 26: 13-24.
FUMANAL, M.ªP. (1994): “Rasgos geomorfológicos y sedimentológicos. En Bernabeu et al.: “Niuet (L
’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”. Recerques del Museu d’Alcoi, 3: 9-14.
FUMANAL, M.ªP. (1995): “Los depósitos cuaternarios en cuevas
y abrigos. Implicaciones sedimentarias”. En AEQUA (ed.):
El Cuaternario del País Valenciano: 115-124. Valencia.
FUMANAL, M.ªP. y BADAL, E. (2001): “Estudio geológico y paleogeográfico”. En J. Bernabeu et al.: La Cova de les
Cendres. Paleogeografía y estratigrafía: 13-36. Valencia.
FUMANAL, M.ªP. y CARMONA, P. (1995): “Paleosuelos pleistocenos en algunos enclaves del País Valenciano”. En AEQUA
(ed.): El Cuaternario del País Valenciano: 125-134.
FUMANAL, M.ªP., VIÑALS, M.J., FERRER, C., AURA, J.E.,
BERNABEU, J., CASABÓ, J., GISBERT, J. y SENTI, M.A.
(1993): “Litoral y poblamiento en el litoral valenciano durante el Cuaternario reciente, Cap de Cullera-Puntal de Moraira”. En Estudios sobre Cuaternario: 249-259. Valencia.
GABARDA, M.V., MARTÍNEZ, R., GUILLEM, P.M. e IBORRA,
M.P. (2009): “El Cingle del Mas Cremat (Portell de Morella,
Castelló). Un asentamiento en altura con ocupaciones del
Mesolítico reciente. En M.P. Utrilla y L. Montes (coords.):
El Mesolítico geométrico en la península Ibérica. Monografías arqueológicas, 44: 361-374. Zaragoza-Jaca.
365
[page-n-376]
GÁNDARA, M. (1988): “Hacia una teoría de la observación en arqueología”. Boletín de Antropología Americana, 15: 5-14.
GÁNDARA, M. (1990): “Algunas notas sobre el análisis del conocimiento”. Boletín de Antropología Americana, 22: 5-20.
GÁNDARA, M. (1993): “El análisis de posiciones teóricas: aplicaciones a la arqueología social”. Boletín de Antropología
Americana, 27: 5-20.
GALOP, D. (2009): “Rhythms and causalities of the anthropisation
dynamics in Europe between 8500 and 2500 cal BP: Sociocultural and/or climatic assumptions”. Science Direct Quaternary International, 200: 1-3.
GARCÍA ANTÓN, M.D. (1998): “Aproximación a las áreas de captación del sílex en el Pleistoceno Inferior y Medio de la sierra
de Atapuerca (Burgos, España)”. Rubricatum, 2: 47-52.
GARCÍA, J. y SESMA, J. (2001): “Los Cascajos (Los Arcos, Navarra). Intervenciones 1996-1999”. Trabajos de Arqueología
Navarra, 15: 299-306.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2004): Hábitat y Territorio. Aproximación a la ocupación y explotación del territorio en las comarcas centro-meridionales valencianas durante el Neolítico
cardial. Villena.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2006): “Abrigos, valles y pastores. Análisis espacial del paisaje pastoril en las tierras centro-meridionales valencianas”. En Grau Mira (ed.): La aplicación de
los SIG en la Arqueología del Paisaje: 149-170. Alicante.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2007): La neolitización del territorio.
El poblamiento neolítico en el área central del Mediterráneo
español. Tesis Doctoral, Universidad de Alicante.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2009): Territorio Neolítico. Las primeras comunidades campesinas en la fachada oriental de la península Ibérica (ca. 5600-2800 cal BC). BAR Internacional
Series 2021. Oxford.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2010): “Las comarcas centromeridionales valencianas en el contexto de la neolitización de la
fachada noroccidental del Mediterráneo”. Trabajos de
Prehistoria, 67 (1): 37-58.
GARCÍA ATIÉNZAR, G., JOVER, F.J., IBÁÑEZ, C., NAVARRO,
C. y ANDRÉS, D. (2006): “El yacimiento neolítico de la calle Colón (Novelda, Alicante)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 15: 19-28.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. y ROCA DE TOGORES, C. (2004): “La
Cova del Somo (Castell de Castells)”. Recerques del Museu
d’Alcoi, 13: 171-180.
GARCÍA BORJA, P., ROLDÁN, C., DOMINGO, I., JARDÓN, P.,
BERNABEU, J., FERRERO, J.L. y VERDASCO, C. (2004):
“Aproximación al uso de la materia colorante en la cova de
l’Or”. Recerques del Museu d’Alcoi, 13: 35-52.
GARCÍA CARRILLO, M. (1995): “Las materias primas y sus
fuentes de aprovisionamiento”. En C. Cacho et al.: “El Tossal de la Roca (Vall d´Alcalà, Alicante). Reconstrucción paleoambiental y cultural de la transición del Tardiglaciar al
Holoceno inicial”. Recerques del Museu d’Alcoi, 4: 11-101.
GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN, I. (2008): “La cuestión de la
complejidad socioeconómica en las comunidades de cazadores-recolectores mesolíticas de la cuenca Alta y Media del
Ebro”. Trabajos de Prehistoria, 65 (2): 49-71.
GARCÍA PUCHOL, O. (2002): Tecnología y tipología de la piedra
tallada durante el proceso de neolitización. Tesis Doctoral,
Universitat de València.
366
GARCÍA PUCHOL, O. (2005): El proceso de neolitización en la
fachada mediterránea de la península Ibérica. Tecnología y
tipología de la piedra tallada. BAR Internacional Series
1430. Oxford.
GARCÍA PUCHOL, O. (2006): “La piedra tallada del Abric de la
Falguera”. En O. García y J.E. Aura (coords.): El Abric de la
Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana
en la cabecera del río de Alcoi: 260-295. Alcoi.
GARCÍA PUCHOL, O. (2009a): “La piedra tallada del Neolítico
en Cendres”. En J. Bernabeu y Ll. Molina (eds.): La Cova de
Les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante). Serie Mayor nº 6.
Marq: 85-104. Alicante.
GARCÍA PUCHOL, O. (2009b): “Contextos de producción y consumo de piedra tallada durante el Neolítico en Costamar: Avance
de resultados”. En E. Flors (coord.): Torre la Sal (Ribera de
Cabanes, Castellón). Evolución del paisaje antrópico desde la
prehistoria hasta el Medioevo. Monografies de Prehistòria i
Arqueologia Castellonenques, 8: 243-261. Castellón.
GARCÍA PUCHOL, O. y AURA TORTOSA, J.E. (2000): “Abric
de la Falaguera (Alcoi)”. En J.E. Aura y J.M.ª Segura (coords.): Catálogo del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó d’Alcoi: 63- 66. Alcoi.
GARCÍA PUCHOL, O. y AURA TORTOSA, J.E. (2006): El Abric
de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi. Alcoi.
GARCÍA PUCHOL, O., BARTON, C.M. y BERNABEU, J. (2008):
“Programa de prospección geofísica, microsondeos y catas
para la caracterización de un gran foso del IV milenio cal AC
en Alt del Punxó (Muro de l’Alcoi, Alicante)”. Trabajos de
Prehistoria, 65 (1): 143-154.
GARCÍA PUCHOL, O., BARTON, C.M., BERNABEU, J. y AURA, J.E. (2001): “Las ocupaciones prehistóricas del Barranc
de l’Encantada (Beniarrés, Alacant). Un primer balance de la
intervención arqueológica en el área a través del análisis del
registro lítico”. Recerques del Museu d’Alcoi, 10: 25-42.
GARCÍA PUCHOL, O. y JARDÓN, P. (1999): “La utilización de
los elementos geométricos de la Covacha de Llatas (Andilla,
Valencia)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 8: 75-87.
GARCÍA PUCHOL, O. y MOLINA, Ll. (1999): “L
’Alt del Punxó
(Muro, Alacant): propuesta de interpretación de un registro
prehistórico superficial”. II Congrés del Neolític de la Península Ibérica. Saguntum Extra-2: 291-298. Valencia.
GARCÍA PUCHOL, O., MOLINA BALAGUER, Ll., AURA TORTOSA, J.E. y BERNABEU AUBÁN, J. (2009): “From the
Mesolithic to the Neolithic on the Mediterranean Coast of
the Iberian Peninsula”. Journal of Anthropological Research,
65: 237-251.
GARCÍA PUCHOL, O., DIEZ, A., BERNABEU, J. y MOLINA,
Ll. (2006): “Cazadores-recolectores y agricultores en el sitio
del Mas de Regadiuet (Alcoi, Alancant). Avance de resultados”. Recerques del Museu d’Alcoi, 15: 139-146.
GARCÍA PUCHOL, O., DÍEZ, A., BERNABEU, J. y LA ROCA, N.
(2008): “El yacimiento prehistórico de Regadiuet (Alcoi, Alacant): Datos preliminares de la secuencia mesolítica y neolítica”. IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I: 70-78. Alicante.
GARCÍA PUCHOL, O., GIBAJA, J.F., BERNABEU AUBÁN, J. y
OROZCO KÖHLER, T. (en prensa): “Tecno-tipología y funcionalidad de los utensilios líticos tallados en las primeras
ocupaciones del Neolítico antiguo del Mas d’Is (Penàguila,
Alacant)”.
[page-n-377]
GARFINKEL, Y. (1987): “Burnt Lime Products and Social Implications in the Pre-Pottery Neolithic B Villages of the Near
East”. Paléorient, 13 (1): 69-76.
GARFINKEL, Y., BEN-SHLOMO, D. y SUPERMAN, T. (2009):
“Large-scale storage of grain surplus in the sixth millenium
BC: the silos of Tel Tsaf ”. Antiquity, 83 (320): 309-325.
GASSIN, B.G., MARCHAND, D., BINDER, E., CLAUD, C.,
GUERET, S. y PHILIBERT, A. (en prensa): “Late Mesolithic notched blades. Tools for plant working?”.
GASULL, L. (1973): “Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste Ibérico”. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, XVIII: 23-84.
GASULL, L. (1975): “Fauna malacológica terrestre del sudeste
ibérico”. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, XX: 5-115.
GEDDES, D.S. (1983): “Neolithic transhumance in the Mediterranean Pyrenees”. World Archaeology, 15 (1): 51-66.
GEDDES, D.S. (1986): “Neolithic, Chalcolithic, and Early Bronze
in West Mediterranean Europe”. Annual Review of Old World
Archaeology, 51 (4): 763-778.
GENESTE, J.M. (1988): “Systèmes d’approvisionnement en matières premières dans les systèmes de production lithique : la
dimension spatiale de la technologie”. Treballs d’Arqueologia, I: 1-36.
GHISOTTI, F. y MELONE, G. (1975): “Catalogo ilustrato
delle conchiglie marine del Mediterraneo”. Conchiglie,
N.M.D.V.M.I., 11-12: 147-208.
GIBAJA BAO, J.F. (1994): Análisis funcional del material lítico de
las sepulturas de la Bóbila Madurell (Sant Quirze del Vallès,
Vallès Occidental). Memoria de Licenciatura, Facultat de
Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona.
GIBAJA BAO, J.F. (2002): La función de los instrumentos líticos
como medio de aproximación socio-económica. Comunidades neolíticas del V-IV milenio cal BC en el noreste de la Península Ibérica. Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de
Barcelona (URL: http://www.tdx.cesca.es/TDCat-1128102182231).
GIBAJA BAO, J.F. (2003): “Instrumentos líticos de las necrópolis
neolíticas catalanas. Comunidades de inicios del IV milenio
Cal BC”. Complutum, 14: 55-71.
GIBAJA BAO, J.F. (2006): “Resultados preliminares del análisis
funcional del utillaje lítico del Abric de la Falguera: los niveles del Mesolítico reciente y del Neolítico antiguo”. En O.
García y J.E. Aura (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi,
Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera
del río de Alcoi: 160-163. Alcoi.
GIBAJA BAO, J.F. (2008): “La funció de l’utillatge lític tallat documentat al jaciment neolític de la Caserna de Sant Pau”.
Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, època II, núm. 4: 46-47.
GIBAJA BAO, J.F. y CLEMENTE CONTE, I. (1996): “Análisis
funcional del material lítico en las sepulturas de la Bòbila
Madurell (Sant Quirze del Vallès, Barcelona)”. Rubricatum,
1 (1): 183-189.
GIBAJA BAO, J.F. y PALOMO, A. (2004): “Geométricos usados
como proyectiles. Implicaciones económicas, sociales e ideológicas en sociedades neolíticas del VI al III milenio cal BC
en el Noreste de la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria, 61 (1): 81-97.
GIBAJA BAO, J.F., IBÁÑEZ ESTÉVEZ, J.J. y JUAN CABANILLES, J. (2010): “Análisis funcional de piezas con lustre neolíticas de la Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante) y la Cova de
la Sarsa (Bocairent, Valencia). Archivo de Prehistoria Levantina, XXVIII: 91-106.
GIRARD, M. y RENAULT-MISKOVSKY, J. (1969): “Nouvelles
techniques de préparation en palynologie appliquées à trois
sédiments du Quaternaire final de l´Abri Cornille (Istres,
Bouches du Rhône)”. Bulletin de l´Association Française
pour l´Etude du Quaternaire, 1969 (4): 275-284.
GOEURY, C. y DE BEAULIEU, J.L. (1979): “À propos de la
concentration du pollen à l’aide de la liqueur de Thoulet dans
le sédiments minéraux”. Pollen and Spores, 21: 239-251.
GÓMEZ, A., GUERRERO, E., CLOP, X., BOSCH, J. y MOLIST,
M. (2008): “Estudi de la ceràmica neolítica del jaciment de
la Caserna de Sant Pau”. Quaderns d’Arqueologia i Història
de la Ciutat de Barcelona, època II, núm. 4: 25-35.
GÓMEZ, M., DIEZ, A., VERDASCO., C., GARCÍA, P., McCLURE,
S.B., LÓPEZ, M.D., GARCÍA, O., OROZCO, T., PASCUAL,
J.Ll., CARRIÓN, Y. y PÉREZ, G. (2004): “El yacimiento de
Colata (Montaverner, Valencia) y los ‘poblados de silos’ del IV
milenio en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 13: 53-128.
GONZÁLEZ SAINZ, C. (1979): “Útiles pulimentados prehistóricos navarros”. Trabajos de Prehistoria Navarra, 1: 7-129.
GONZÁLEZ URQUIJO, J.E., IBÁÑEZ, J.J., PEÑA, L., GAVILÁN, B. y VERA, J.C. (2000): “El aprovechamiento de recursos vegetales en los niveles neolíticos del yacimiento de
Los Murciélagos, en Zuheros (Córdoba). Estudio arqueobotánico y de la función del utillaje”. Complutum, 11: 171-189.
GOREN, Y. y GOLDBERG, P. (1991): “Petrographic thin sections and
the development of Neolithic plaster production in Northern Israel”. Journal of Field Archaeology, 18 (1): 131-140.
GOREN, Y. y GORING-MORRIS, A.N. (2008): “Early pyrotechnology in the Near East: experimental lime-plaster production at
the Pre-Pottery Neolithic B site of Kfar HaHoresh, Israel”.
Geoarchaeology: An International Journal, 23 (6): 779-798.
GOURDIN, W.H. (1974): A study of Neolithic plaster materials
from the near and Middle East. MIT. Tesis Doctoral.
GOURDIN, W.H. y KINGERY, W.D. (1975): “The beginnins of pyrotechnology: Neolithic and Egyptian lime plaster”. Journal
of Field Archaeology, 12 (1-2): 133-150.
GRAU MIRA, I. (2007): “Dinámica social, paisaje y teoría de la
práctica. Propuesta sobre la evolución de la sociedad ibérica
en el área central del oriente peninsular” Trabajos de Prehistoria, 64 (2): 119-142.
GRIMM, E.C. (1992): Tilia, version 2. Illinois State Museum, Research and Collection Center. Springfield.
GRIMM, E.C. (2004): TGView. Illinois State Museum, Research
and Collection Center. Springfield.
GUILABERT, A., JOVER, F.J. y FERNÁNDEZ, J. (1999): “Las
primeras comunidades agropecuarias del río Vinalopó (Alicante)”. II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Saguntum Extra-2: 283-290. Valencia.
GUILAINE, J. (1976): Premiers bergers et paysans de l’occident
mediterranéen. Paris.
GUILAINE, J. (1986): “Le Néolithique ancien en Languedoc et Catalogne”. En J.P. Demoule y J. Guilaine (dirs.): Le Néolithique
de la France. Hommage à Gerard Bailloud: 71-82. Paris.
367
[page-n-378]
GUILLEM, P., GUITART, I., MARTÍNEZ, R., MATA, P. y PASCUAL, J.L. (1992): “L
’ocupació prehistórica de la Cova de
Bolumini (Beniarbeig-Benimeli, La Marina Alta)”. III Congrés d’estudis de la Marina Alta: 31-48. Dénia.
GUNASEKARAN, S. y ANBALAGAN, G. (2007a): “Spectroscopic characterization of natural calcite minerals”. Spectrochimica Acta Part A, 68: 656-664.
GUNASEKARAN, S. y ANBALAGAN, G. (2007b): “Spectroscopic
study of phase transitions in dolomite mineral”. Journal of
Raman Spectroscopy, 38: 846-852.
GUNASEKARAN, S. y ANBALAGAN, G. (2008): “Spectroscopic
study of phase transitions in natural calcite mineral”. Spectrochimica Acta Part A, 69: 1246-1251.
GUTIÉRREZ, I. (2008-2009): “Análisis tafonómico en arqueomalacología: el ejemplo de los concheros de la región cantábrica”. KREI, 10: 53-74.
HALSTEAD, P. (2002): “Agropastoral land use and lanscape in later prehistoric Greece”. En El paisaje en el Neolítico mediterráneo. Saguntum Extra-5: 105-113. Valencia.
HARRIS, E.C. (1991): Principios de estratigrafía arqueológica.
Barcelona.
HARRIS, M. (2005). Bueno para comer. Madrid.
HATAKEYAMA, T. y ZHENHAI LU (eds.) (2000): Handbook of
Thermal Analysis. Chichester.
HATHER, J.G. (2000): The identification of the Northern European woods. A guide for archaeologists and conservators.
Londres.
HENNING, O. (1974): “Cements, the hydrated silicates and aluminates”. En V.C. Farmer (ed.): The Infrared Spectra of Minerals: 445-463. Londres.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. (2003): “Las imágenes en el Arte
Macroesquemático”. En T. Tortosa y J.A. Santos (coords.):
Arqueología e iconografía. Indagar en las imágenes: 41-58.
Roma.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. (2005): “Del alto Segura al Turia: Arte rupestre postpaleolítico en el Arco Mediterráneo”. Congreso Arte rupestre en la España Mediterránea: 45-70. Alicante.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. (2008): “Neolítico y arte. El paradigma de Alicante”. En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I: 13-21.
Alicante.
HERNÁNDEZ, M.S. y MARTÍ, B. (1988): El Neolític valencià:
Art rupestre i cultura material. València.
HERNÁNDEZ, M.S. y MARTÍ, B. (2001): “El arte rupestre de la
fachada mediterránea entre la tradición epipaleolítica y la expansión neolítica”. Zephyrus, 53-54: 241-265.
HOLLIDAY, V.T. y GARTNER, W.G. (2007): “Methods of soil P
analysis in archaeology”. Journal of Archaeological Science,
34: 301-333.
HOPF, M. (1966): “Triticum monococcum y Triticum dicoccum en
el Neolítico antiguo español”. Archivo de Prehistoria Levantina, XI: 53-73.
HUMPHREYS, G.S. y HUNT, P.A. (1979): “The synthesis of carbonate minerals in burnt trees”. Journal of the Mineralogical
Society of New South Wales, 1: 16.
IBÁÑEZ, J.J., CONTE, I.C., GASSIN, B., GIBAJA, J.F., GONZÁLEZ, J.E., MÁRQUEZ, B., PHILIBERT, S. y RODRÍGUEZ, A.
(2008): “Harvesting technology during the Neolithic in South-
368
West Europe”. En L. Longo y N. Skakun (eds.): Prehistoric
technology 40 years later: Functional Studies and the Russian
Legacy. BAR International Series 1783: 183-195. Oxford.
IGME (1975): Mapa geológico de España. E 1:50.000. Hoja 821
(Alcoy).
JALUT, G., ESTEBAN, A., BONNET, L., GAUQUELIN, T. y
FONTUGNE, M. (2000): “Holocene climatic changes in the
western Mediterranean, from south-east France to southeast
Spain”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 160: 255-290.
JORDÁ, F. y ALCÁCER, J. (1949): La Covacha de Llatas (Andilla). Serie de Trabajos Varios del SIP, 11. Valencia.
JOVER, F.J. (1997): Caracterización de las sociedades del II milenio ANE en el Levante de la Península Ibérica: producción
lítica, modos de trabajo, modo de vida y formación social.
Tesis Doctoral, Universidad de Alicante.
JOVER, F.J. (1999): “Algunas consideraciones teóricas y heurísticas sobre la producción lítica en arqueología”. Boletín de Antropología Americana, 34: 53-74.
JOVER, F.J. (2008): “Caracterización de los procesos de producción lítica durante la Edad del Bronce en el Levante de la península Ibérica”. Lucentum, XXVII: 11-32.
JOVER, F.J. (coord.) (2010): La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante) del IV al III milenio AC en la cuenca del río Vinalopó. Alicante.
JOVER, F.J. y DE MIGUEL, M.ªP. (2002): “Peñón de la Zorra y
Puntal de los carniceros (Villena, Alicante): revisión de dos
conjuntos de yacimientos campaniformes en el corredor del
Vinalopó”. Saguntum, 34: 59-74.
JOVER, F.J. y LÓPEZ PADILLA, J.A. (2010): “3500-2200 AC. Sobre el proceso histórico entre las cuencas del Segura y el Júcar”. En F.J. Jover (coord.): La Torreta-El Monastil (Elda,
Alicante) del IV al III milenio AC en la cuenca del Vinalopó:
273-280. Alicante.
JOVER, F.J. y MOLINA, F.J. (2005): “El proceso de implantación
de las primeras comunidades agropecuarias en las tierras meridionales valencianas”. Revista del Vinalopó, 8: 11-28.
JOVER, F.J., MOLINA, F.J. y GARCÍA, G. (2008): “Asentamiento
y territorio. La implantación de las primeras comunidades
agropastoriles en las tierras meridionales valencianas”. En
M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso
del Neolítico Peninsular: 90-97. Alicante.
JUAN CABANILLES, J. (1984): “El utillaje neolítico en sílex del
litoral mediterráneo peninsular. Estudio tipológico-analítico
a partir de materiales de la Cova de l’Or y de la Cova de la
Sarsa”. Saguntum-PLAV, 18: 42-102.
JUAN CABANILLES, J. (1985a): “El complejo Epipaleolítico Geométrico (Facies Cocina) y sus relaciones con el Neolítico
Antiguo”. Saguntum-PLAV, 19: 9-30.
JUAN CABANILLES, J. (1985b): “La hoz de la Edad del Bronce
del ‘Mas de Menente’ (Alcoi, Alacant). Aproximación a su
tecnología y contexto cultural”. Lucentum, IV: 37-53.
JUAN CABANILLES, J. (1990): “Substrat épipaléolithique et néolithisation en Espagne: Apport des industries lithiques à
l’identificacion des traditions culturelles”. En D. Cahen y M.
Otte (eds.): Rubané et cardial. Actes du Colloque de Liège
(1988): 417-435. Liège.
JUAN CABANILLES, J. (1992): “La neolitización de la vertiente
mediterránea peninsular: modelos y problemas”. En P. Utri-
[page-n-379]
lla (coord.): Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria: 255-268. Zaragoza.
JUAN CABANILLES, J. (2008): El utillaje de piedra tallada en la
Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos. Serie de Trabajos Varios del SIP, 109. Valencia.
JUAN CABANILLES, J. y MARTÍ, B. (2002): “Poblamiento y procesos culturales en la Península Ibérica del VII al V milenio
A.C. (8000-5500 BP). Una cartografía de la neolitización”.
En El paisaje en el Neolítico mediterráneo. Saguntum Extra5: 45-87. Valencia.
JUAN CABANILLES, J. y MARTÍ, B. (2007-2008): “La fase C del
Epipaleolítico reciente: lugar de encuentro o línea divisoria.
Reflexiones en torno a la neolitización en la fachada mediterránea peninsular”. Veleia, 24-25: 611-628.
KARKANAS, P. (2007): “Identification of lime plaster in Prehistory using petrographic methods: A review and reconsideration of the data on the basism of experimental case studies”.
Geoarchaeology: An International Journal, 22 (7): 775-796.
KARKANAS, P., BAR-YOSEF, O., GOLDBERG, P. y WEINER, S. (2000): “Diagenesis in prehistoric caves: the use of
minerals that form in situ to assess the completeness of the
archaeological record”. Journal of Archaeological Science,
27: 915-929.
KELLY, R.L. (1992): “Mobility/Sedentism: concepts, archaeological measures and effects”. Annual Review Anthropology, 21:
43-66.
KENNARD, J.M. y JAMES, N.P. (1986): “Thrombolites and stromatolites: two distinct types of microbial structures”.
Palaios, 1: 492-503.
KINGERY, W.D. (1991): “Optical petrography-reply to barnett”.
Journal of Field Archaeology, 18 (2): 255-256.
KINGERY, W.D., VANDIVER, P.B. y PRICKETT, M. (1988): “The
beginnins of pyrotechnology, part II: production and use of
lime and gypsum plaster in the pre-Pottery Neolithic Near
East”. Journal of Field archaeology, 15 (2): 219-244.
KLEIN, R.G. y CRUZ-URIBE, K. (1984): The análisis of animal
bones from archaeological sites. Chicago.
KOMÁREK, J. y ANAGNOSTIDIS, K. (2005): “Cyanoprokaryota
2. Teil/2nd part: oscillatoriales”. En B. Büdel et al. (eds.):
Sü wasserflora von Mitteleuropa 19/2. Elsevier/Spektrum,
Heidelberg.
LA ROCA, N. (1980): “Deslizamiento rotacional-colada de fango
en los valles de Alcoi (Mas de Jordá, Benillup)”. Cuadernos
de Geografía, 26: 23-40.
LA ROCA, N. (1991): “Untersuchungen zur rumlinchen und zeilichen variabilitt der massenbewegungen im einzugsgsbiet des
Riu d’Alcoi (Alicante, Ostspanien)”. Regionaler Beitrag.
Die Erde, 122: 221-236.
LEROI-GOURHAM, A. (1971 reed.): Evolution et techniques.
L’homme et la matière. Paris.
LOMBA, J. (2001): “El calcolítico en el valle del Guadalentín. Bases para su estudio”. Clavis, 2: 7-47.
LÓPEZ GARCÍA, P. (1980a): “Estudio de semillas prehistóricas en
algunos yacimientos españoles”. Trabajos de Prehistoria,
37: 419-432.
LÓPEZ GARCÍA, P. (1980b): “VII. Los cereales”. En B. Martí Oliver et al.: Cova de l’Or (Beniarrés-Alicante) Vol. II. Serie de
Trabajos Varios del SIP, 65: 175-192. Valencia.
LÓPEZ PADILLA, J.A. (2006): “Consideraciones en torno al Horizonte Campaniforme de transición”. Archivo de Prehistoria
Levantina, XXVI: 193-243.
LÓPEZ PADILLA, J.A. (2008): “Entre piedras y cavernas. Una
propuesta de explicación histórica a la ausencia de megalitismo en el área centro-meridional del Levante peninsular”.
En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. II: 374-384. Alicante.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., LÓPEZ GARCÍA, P. y BURJACHS, F. (2003):
“Arqueopalinología: Síntesis crítica”. Polen, 12: 5-35.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., BURJACHS, F., LÓPEZ GARCÍA, P. y LÓPEZ MERINO, L. (2006): “Algunas precisiones sobre el
muestreo e interpretación de los datos en Arqueopalinología”. Polen, 15: 17-29.
LÓPEZ SÁEZ, J.A. y LÓPEZ GARCÍA, P. (1999): “Rasgos paleoambientales de la transición Tardiglaciar-Holoceno (16-7.5
Ka BP) en el Mediterráneo ibérico, de Levante a Andalucía”.
En Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M.P. Fumanal: 139-152. Valencia.
LÓPEZ SÁEZ. J.A. y LÓPEZ-MERINO, L. (2005): “Precisiones
metodológicas acerca de los indicios paleopalinológicos de
agricultura en la Prehistoria de la Península Ibérica”. Portugalia, 26: 53-64.
LÓPEZ SÁEZ. J.A. y LÓPEZ-MERINO, L. (2007): “Coprophilous
fungi as a source of information of anthropic activities during the Prehistory in the Amblés Valley (Ávila, Spain): the
archaeopalynological record”. Revista Española de Micropaleontología, 39: 103-116.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., LÓPEZ MERINO, L. y PÉREZ DÍAZ, S.
(2008): “Crisis climáticas en la Prehistoria de la Península
Ibérica: el Evento 8200 cal. BP como modelo”. En S. Rovira et al. (eds.): Actas VII Congreso Ibérico de Arqueometría:
77-86. Madrid.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., VAN GEEL, B., FARBOS-TEXIER, S. y
DIOT, M.F. (1998): “Remarques paléoécologiques à propos
de quelques palynomorphes non-polliniques provenant de
sédiments quaternaires en France”. Revue de Paléobiologie,
17 (2): 445-459.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., VAN GEEL, B. y MARTÍN SÁNCHEZ, M.
(2000): “Aplicación de los microfósiles no polínicos en palinología arqueológica”. En V Oliveira Jorge (ed.): Contribu.
tos das Ciências e das Technologias para a Arqueologia da
Península Ibérica. Actas 3º Congresso de Arqueología Peninsular, vol. IX, Adecap: 11-20. Oporto.
LUJÁN, A. (2010): “Las relacionas costa-interior durante el III milenio AC: la circulación de la malacofauna marina”. En F.J.
Jover (coord.): La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante). Del
IV al III milenio AC en la cuenca del río Vinalopó. Serie Excavaciones Arqueológicas. Memorias, 5: 147-156. Alicante.
LYMAN, R.L. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambrigde.
LYMAN, R.L. (2008): Quantitative Paleozoology. Cambrigde
Manuals in Archaeology. Cambrigde.
LLOBREGAT, E., MARTÍ, B., BERNABEU, J., VILLAVERDE,
V GALLARD, M.D., PÉREZ, M., ACUÑA, J.D. y RO.,
BLES, F. (1981): “Cova de les Cendres (Teulada, Alicante):
Informe preliminar”. Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 34: 88-111.
MACHADO YANES, M.C. (1994): Primeros Estudios antracológicos en el Archipiélago canario. NW de Tenerife: Las comarcas
de Ycode y Daute. Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna.
369
[page-n-380]
MACKENZIE, R.C. y MITCHELL, B.D. (1970): “Technique”. En
R.C. Makenzie (ed.): Differential Thermal Analysis. Vol. 1.
Fundamental Aspects: 101-122. London.
MADEJOVA, J. y KOMADEL, P. (2001): “Baseline studies of the
clay minerals society source clays: infrared methods”. Clays
and clay minerals, 49 (5): 410-432.
MANEN, C. (2000): “Implantation de faciès d’origine italienne au
Néolighique ancien: l’exemple des sites liguriens du Languedoc”. Recontres méridionales de Préhistoire récente.
Troisième sessión. Editions Archives d’Écologie Préhistorique: 35-42. Toulouse.
MANEN, C. (2002): “Structure et identité des styles ceramiques du
Néolithique ancien entre Rhône et Ebre”. Gallia Préhistoire,
44: 121-165.
MANEN, C. y SABATIER, P. (2003): “Chronique radiocarbone de
la néolithisation en Mediterranée nord-occidentale”. Bulletin
de la Société Préhistorique Française, 100 (3): 479-504.
MANGADO, J. (1998): “La arqueopetrología del sílex. Estudio de
caracterización de materiales silíceos. Un caso práctico, el
nivel II de la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera)”. Pyrenae, 29: 47-68.
MANGADO, J. (2002): “El aprovisionamiento de materias primas
líticas durante el Paleolítico superior y el Epipaleolítico de
Cataluña”. Cypsela, 14: 27-41.
MANGADO, J. (2003): “El aprovisionamiento de recursos minerales durante el Paleolítico y el Neolítico de Europa”. Libro de
actas del Primer Simposio sobre la Minería y la Metalurgía
Antigua en el Sudoeste Europeo, vol. 1: 7-36.
MANGADO, J. (2006): “El aprovisionamiento de materias primas
líticas: Hacia una caracterización paleocultural de los comportamientos paleoeconómicos”. Trabajos de Prehistoria, 63
(2): 79-91.
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA (1975): Hoja de Alcoy. Escala
1:50.000. Madrid.
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA (1995): Alcoy. Hoja 29-32. Escala 1:50.000. Instituto Tecnológico Geominero de España.
Madrid.
MAPA DEL AGUA (1992): Mapa del agua. Provincia de Alicante.
Alicante.
MARAVELAKI-KALAITZAKI, P., BAKOLAS, A., MOROPOULOU, A. (2003): “Physico-chemical study of Cretan
ancient mortars”. Cement and Concrete Research, 33: 651-661.
MARCHAND, G. (1999): La néolithisation de l’ouest de la France. Caractérisation des industries lithiques. Oxford.
MARCHAND, G. (2009): Des feux dans la Vallée. Les hábitats du
Mésolithique et du Néolithique récent de l’Essart à Poitiers.
Rennes.
MARCHAND, G., MICHEL, S., SELLANI, F., BERTIN, F.,
BLANCHET, F., CROWCH, A., DUMARÇAY, G.,
FOUÉRÉ, P., QUESNEL, L. y TSOBGOU-AHOUPE, R.
(2007): “Un hábitat de la fin du mésolithique dans le CentreOuest de la France: L
’Essart à Poitiers (Vienne)”. L’Anthropologie, 111: 10-38.
MARIEZKURRENA, K. (1983): “Contribución al conocimiento
del desarrollo de la dentición y el esqueleto post-craneal de
Cervus elaphus”. Munibe, 35: 149-202.
MARTÍ OLIVER, B. (1977): Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante).
Vol. I. Serie de Trabajos Varios del SIP, 51. Valencia.
MARTÍ OLIVER, B. (1978): “Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante).
Nuevos datos sobre el Neolítico del Este peninsular”. En C-
370
14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Fundación Juan
March, Serie Universitaria 77: 57-60. Madrid.
MARTÍ OLIVER, B. (2008): “Cuevas, poblados y santuarios neolíticos: una perspectiva mediterránea”. En M.S. Hernández,
J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico peninsular (Alicante, 2006): 17-27. Alicante.
MARTÍ OLIVER, B. y HERNÁNDEZ, M.S. (1988): El Neolític
valencià. Art rupestre i cultura material. València.
MARTÍ OLIVER, B. y JUAN CABANILLES, J. (1987): El neolític valencià. Els primers agricultors i ramaders. València.
MARTÍ OLIVER, B. y JUAN CABANILLES, J. (1997): “Epipaleolíticos y neolíticos: población y territorio en el proceso de
neolitización de la península Ibérica”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I. Prehistoria y Arqueología, 10: 215-264.
MARTÍ OLIVER, B. y JUAN CABANILLES, J. (2002): “Dualitat
cultural i territorialitat en el Neolític valencià”. Scripta in honorem Enrique A. Llobregat: 119-135. Alicante.
MARTÍ OLIVER, B. y JUAN CABANILLES, J. (2002): “Epipaleolíticos y neolíticos en la Península Ibérica del VII al V milenio
a.C. Grupos, territorios y procesos culturales”. En El paisaje
en el Neolítico mediterráneo. Pre-Actas.
MARTÍ OLIVER, B., ARIAS-GAGO, A., MARTÍNEZ VALLE, R.
y JUAN CABANILLES, J. (2001): “Los tubos de hueso de la
Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante): Instrumentos musicales
en el Neolítico antiguo de la Península Ibérica”. Trabajos de
Prehistoria, 58 (2): 41-67.
MARTÍ OLIVER, B., AURA, J.E., JUAN, J., GARCÍA, O. y
FERNÁNDEZ, J. (2009): “El Mesolítico Geométrico de tipo
‘Cocina’ en el País Valenciano”. En P. Utrilla y L. Montes
(eds.): El Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica.
Monografías Arqueológicas, 44: 205-258. Zaragoza.
MARTÍ OLIVER, B., PASCUAL, V GALLART, M.D., LÓPEZ,
.,
P., PÉREZ, M., ACUÑA, J.D. y ROBLES, F. (1980): Cova de
l’Or (Beniarrés, Alicante). Vol. II. Serie de Trabajos Varios
del SIP, 65. Valencia.
MARTÍN, A. y PLANA, A. (coords.) (2001): Territori polític i territori rural durant l’Edat del Ferro a la Mediterrània occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret.
Monografies d’Ullastret, 2. Girona.
MARTÍN-CHIVELET, J. (1994): “Litoestratigrafía del Cretácico
superior del Altiplano de Jumilla-Yecla (Zona Prebética)”.
Cuadernos de Geología Ibérica, 18: 117-173.
MARTÍN RUÍZ, J.M. (1997): “Acerca de la relación entre teoría y
práctica en la arqueología ‘de urgencia’”. En J.M. Martín
Ruiz, J.A. Martín Ruiz y P.J. Sánchez Bandera (eds.): Arqueología a la carta. Relaciones entre teoría y método en la
práctica arqueológica: 155-163. Málaga.
MARTÍNEZ, W., COLODRÓN, I., NÚÑEZ, A., QUINTERO, I.,
MARTÍNEZ, C., GRANADOS, L., LERET, G., RUIZ, V. y
SUÁREZ, J. (1978): “Mapa Geológico Nacional”. E:
1:50.000 (2ª Serie). Hoja nº 846 (Castalla). IGME, Madrid.
MARTÍNEZ CORTIZAS, A. (2000): “La reconstrucción de paleoambientes cuaternarios: ideas, ejemplos y una síntesis de la
evolución del Holoceno en el NW de la Península Ibérica”.
Estudos do Quaternário, 3: 31-41.
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, G. y AFONSO, J.A. (1998): “La producción lítica: un modelo para el análisis histórico de los
conjuntos arqueológicos de piedra tallada. En J. Bernabeu,
T. Orozco y X. Terradas (eds.): Los recursos abióticos en la
[page-n-381]
prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio: 13-28. Valencia.
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, G. y MORGADO, A. (2005): “Los
contextos de elaboración de hojas prismáticas de sílex en
Andalucía oriental durante el Neolítico reciente. Aspectos
técnicos, modelos de trabajo y estructuración social”.
III Congreso del Neolítico de la Península Ibérica: 359-368.
Santander.
MARTÍNEZ MIRA, I. y VILAPLANA, E. (2010): “Análisis mediante diferentes técnicas instrumentales (FRX, DRX, FTIRIR, TG-ATD, SEM-EDAX) de dos fragmentos constructivos
procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil (EldaAlicante)”. En F.J. Jover Maestre (coord.): La Torreta, el Monastil (Elda, Alicante): del IV al III milenio a.C. en la cuenca
del río Vinalopó: 119-137. Alicante.
MARTÍNEZ MIRA, I., VILAPLANA, E. y JOVER, F.J. (2009):
“Análisis mediante diferentes técnicas instrumentales (FRX,
DRX, FTIR-IR, TG-ATD, SEM-EDAX) de dos fragmentos
constructivos procedentes del yacimiento de La Torreta-El
Monastil (Elda-Alicante)”. En J.M. Martín Martínez (ed.):
Tendencias en adhesión y adhesivos. Bioadhesión, bioahesivos y adhesivos naturales: 111-133. Alicante.
MARTÍNEZ-ORTÍ, A. y ROBLES, F. (2003): Los Moluscos Continentales de la Comunidad Valenciana. Valencia.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1993): “La fauna de vertebrados”. En J.
Bernabeu (dir.): “El III milenio a.C. en el País Valenciano.
Los poblados de Jovades (Cocentaina) y Arenal de la Costa
(Ontinyent)”. Saguntum-PLAV, 26: 123-151.
MAS PÉREZ, F. (1985): Estudio de arcillas de interés cerámico de
la provincia de Alicante. Alicante.
MATAIX-SOLERA, J., ARCENEGUI, V., GUERRERO, C.,
JORDÁN, M.M., DLAPA, P., TESSLER, N., y WITTENBERG, L. (2008): “Can Terra Rossa become water repellent by
burning? A laboratory approach”. Geoderma, 147: 178-184.
MAZURIÉ DE KEROUALIN, K. (2007): El origen del Neolítico
en Europa. Agricultores, cazadores y pastores. Barcelona.
McCLURE, S.B. (2004): Cultural Transmission of Ceramic Technology during the Consolidation of Agriculture in Valencia,
Spain. Santa Barbara.
McCLURE, S.B. (2007): “Gender, technology, and evolution: cultural inheritance theory and prehistoric potters in Valencia,
Spain”. American Antiquity, 72 (3): 485-508.
McCLURE, S.B.; BARTON, C.M. y JOCHIM, M.A. (2009): “Human behavioral ecology and climate change during the transition to agriculture in Valencia, Eastern Spain”. Journal of
Anthropological Research, 65: 253-269.
McCLURE, S.B., BERNABEU, J., AURA, J.E., GARCÍA, O.,
MOLINA, Ll., DESCANTES, C., SPEAKMAN, R. y GLASCOCK, M.D. (2006): “Testing technological practices: neutron activation analysis of Neolithic Ceramics from Valencia,
Spain”. Journal of Archaeological Science, 33: 671-680.
McCLURE, S.B. y MOLINA Ll. (2008): “Neolithic ceramic technology and Cardial Ware in the Alcoi Basin, Valencia”.
En M.S. Hernandez, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolitico Peninsular, t. 2: 298-304. Alicante.
MEI, M.X. (2007): “Revised Classification of Microbial Carbonates: Complementing the Classification of Limestones”.
Earth Science Frontiers, 14 (5): 222-234.
MEILLASSOUX, C. (1977): Mujeres, graneros y capitales. México.
MÉROC, L. (1955): “Compte rendu de la Xe circonscription préhistorique”. Gallia, 13: 117-123.
MERTENS, G., ELSEN, J., BRUTSAERT, A., DECKERS, M. y
BRULET, R. (2005): “Physical and chemical evolution of
lime mortars from tournai (Belgium)”. International Building Lime Symposium: 1-13. Orlando, Florida.
MERZ-PREI , M. (2000): “Calcification in cyanobacteria”. En
R. Riding y S.M. Awramik (eds.): Microbial Sediments: 5156. Berlín.
MESTRES, J. (1981): “El neolític antic evolucionat postcardial al
Penedès”. En El Neolític a Catalunya. Taula rodona de
Montserrat: 103-112. Barcelona.
MESTRES, J. y TARRÚS, J. (2009): “Hábitats neolíticos al aire libre en Catalunya”. En Mélanges offerts à Jean Guilaine. Archives d’Écologie Préhistorique: 521-532.
MIDDENDORF, B., HUGHES, J., CALLEBAUT, K., BARONIO,
G. y PAPAYIANNI, I. (2005): “Investigative methods for the
characterization of historic mortars-part 1: mineralogical
characterization”. Materials and Structures, 38: 761-769.
MILLER, A., BARTON, M., GARCÍA, O. y BERNABEU, J. (2009):
“Surviving the Holocene. Human ecological responses to the
current interglacial in Southern Valencia, Spain”. Journal of
Anthropological Research, 65: 207-220.
MIRET, C. (2007): “Estudi de la tecnologia lítica de la Unitat 3 de
les Coves de Santa Maira –boca oest– (Castell de Castells,
Marina Alta, Països Catalans)”. Saguntum-PLAV, 39: 85-102.
MIRET, C., MORALES, J.V PÉREZ, M., GARCÍA, O. y AURA,
.,
J.E. (2006): “Els materials mesolítics de la Cova del Mas del
Gelat (Alcoi, l’Alcoià, Alacant)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 15: 7-18.
MISRA, M.K., RAGLAND, K.W. y BAKER, A.J. (1993): “Wood
ash composition as a function of furnace temperature”. Biomass and Bioenergy, 4 (2): 103-116.
MOLINA, Ll. (2006): “La cerámica prehistórica de l’Abric de la Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura (coords.): El Abric de
la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana
en la cabecera del río de Alcoi, vol. 2: 175-245. Alcoi.
MOLINA, Ll., CARRIÓN, Y. y PÉREZ, M. (2006): “Las ocupaciones del Abric de la Falguera en contexto. El papel de la
ganadería en las sociedades neolíticas”. En O. García y J.E.
Aura (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant).
8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi: 237-251. Alcoi.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2002-2003): “Nuevas aportaciones
al estudio del poblamiento durante el Neolítico I en el área
oriental de las comarcas de L
’Alcoià y El Comtat (Alicante)”.
Recerques del Museu d’Alcoi, 11/12: 27-56.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y Penàguila. Memoria de Licenciatura,
Universidad de Alicante.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2004): “La ocupación del territorio
desde el Paleolítico medio hasta la Edad del Bronce en el
área oriental de las comarcas de l’Alcoià y El Comtat (Alicante)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXV: 91-125.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. y BARCIELA, V (2008): “Neolítico
.
en La Canal (Alcoi-Xixona, Alicante)”. En M.S. Hernández,
J.A. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular: 41-49. Alicante.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J., TARRIÑO, A., GALVÁN, B. y
HERNÁNDEZ, C. (2010): “Áreas de aprovisionamiento de sí-
371
[page-n-382]
lex en el Paleolítico Medio en torno al Abric del Pastor (Alcoi,
Alicante). Estudio macroscópico de la producción lítica del
Abric del Pastor”. Recerques del Museu d´Alcoi, 19: 65-80.
MOLIST, M., VICENTE, O. y FARRÉ, R. (2008): “Estudi del jaciment neolític de la Caserna de Sant Pau (Barcelona)”. Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona,
època II, núm. 4: 14-87.
MONTANÉ, J.C. (1982): “Sociedades igualitarias y modo de producción”. En L.F. Bate et al.: Teorías, métodos y técnicas en
Arqueología: 191-209. México.
MOORE, P.D., WEBB, J.A. y COLLINSON, M.E. (1991): Pollen
analysis. London.
MOORE, D.M. y REYNOLDS, R.C. Jr. (1997): X-Ray diffraction
and the identification and analysis of clay minerals. Oxford.
MORENO NUÑO, R. (1992): “La explotación de moluscos en la
transición Neolítico-Calcolítico del yacimiento de Papa Uvas
(Aljaraque, Huelva)”. Archaeofauna, 1: 33-44.
MORENO NUÑO, R. (1995): “Arqueomalacofaunas de la Península Ibérica: un ensayo de síntesis”. Complutum, 6: 353-382.
MORENO NUÑO, R. y ZAPATA, L. (1995): “Malacofauna del depósito sepulcral de Pico Ramos (Muskiz, Bizkaia)”. Munibe,
47: 187-197.
MOROPOULOU, A., BAKOLAS, A. y ANAGNOSTOPOULOU,
S. (2005): “Composite materials in ancient structures”. Cement and concrete composites, 27: 295-300.
MOROPOULOU, A., BAKOLAS, A. y BISBIKOU, K. (1995):
“Characterization of ancient byzantine and later historic
mortars by thermal and X-Ray difraction techniques”. Thermochimica Acta, 279/270: 779-795.
MOYA, P.R. (2010): “Grandezas y miserias de la arqueología de empresa en la España del siglo XXI”. Complutum, 21 (1): 9-26.
MURRAY, H.H. (2007): Applied clay mineralogy. occurrences,
processing and application of kaolins, bentonites, palygorskite-sepiolite, and common clays. Amsterdam.
MYSHRALL, K.L. (2010): “Modern Thrombolites: what do we already know, what do we need to know, and why don’t we know
more?”. Astrobiology Science Conference 2010. 5491.pdf.
NAYAK, P.S. y SINGH, B.K. (2007): “Instrumental characterisation of clay by XRF, XRD and FTIR”. Bullletin of materials
science, 30 (3): 235-238.
NICHOLSON, R. (1983): “A morphological investigation of burnt
animal bone and evaluation of its utility in Archaeology”.
Journal of Archaeological Science, 20: 411-428.
NOBIS, G. (1971): Vom wildpferd zum Hauspferd: Studien zur
Phylogenie pleistozäner Equiden Eurasiens und das Domestikationsproblem unserer Hauspferde. Köln.
NOCETE, F. (2001): Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir. Barcelona.
OLANDERS, B. y STEENARI, B.-M. (1995): “Characterization of
ashes from Wood and Straw”. Biomass and Bioenergy, 8 (2):
105-115.
OLÀRIA, C. y GUSI, F. (2008): “Cazadores y pastores en la fase
neolítica de Cova Fosca (Ares del Maestre, Castellón)”. En
M.S. Hernández, J.A. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. 1: 331-337. Alicante.
OLIVA, M., PALOMO, A., RODRÍGUEZ, A., TERRATS, N.,
CARLUS, X. y LÓPEZ, J. (2008): “Estructuras neolíticas en
372
el paraje arqueológico de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona)”. En M.S. Hernández, J.A. Soler y J.A. López (eds.): IV
Congreso de Neolítico peninsular, t. I: 157-167. Alicante.
OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1991): “Arqueología del Paisaje: Historia, problemas y perspectivas”. Archivo Español de
Arqueología, 64: 191-230.
OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1998): “El estudio del paisaje:
visiones desde la Arqueología. Arqueología del paisaje”. Arqueología Espacial, 19/20: 9-19.
OROZCO KÖHLER, T. (1999): “Señales de enmangue en el utillaje pulimentado del Neolítico valenciano”. II Congrés del
Neolític a la Península Ibérica. Saguntum Extra-2: 135-142.
Valencia.
OROZCO KÖHLER, T. (2000): Aprovisionamiento e intercambio.
Análisis petrológico del utillaje pulimentado en la Prehistoria reciente del País Valenciano (España). BAR Intenational
Series 867. Oxford.
OROZCO KÖHLER, T. (2009a): “Materiales líticos no tallados”. En
J. Bernabeu y Ll. Molina (eds.): La Cova de Les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante). Serie Mayor nº 6: 105-110. Alicante.
OROZCO KÖHLER, T. (2009b): “La industria pulimentada de
Costamar”. En E. Flors (coord.): Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Evolución del paisaje antrópico desde la
prehistoria hasta el Medioevo. Monografies de Prehistòria i
Arqueologia Castellonenques, 8: 263-267. Castelló.
ORTEGA, J.M. y VILLAGORDO, C., (1999): “La arqueología
después del fin de la arqueología”. Complutum, 10: 7-14.
ORTON, C., TYERS, P. y VINCE A. (1993): Pottery in Archaeology.
Cambridge.
ÖZDOGAN, M. (1995): “Neolithization of Europe: a view from
Anatolia. Part 1: the problem and the evidence of East Anatolia”. Porocilo, XII: 25-61.
ÖZDOGAN, M. (1997): “The beginning of the Neolithic
economies in Southern Europe: an Anatolian perspective”.
Journal of European Archaeology, 5 (2): 1-33.
PAAMA, L., PITKÄNEN, I., RÖNKKÖMÄKI, H. y PERÄMÄKI, P. (1998): “Thermal and infrared spectroscopic characterization of historical mortars”. Thermochimica Acta, 320:
127-133.
PARCERISAS, J. (2006): “El aprovisionamiento de materias primas en los yacimientos de Ambrona y Torralba: la base de recursos”. En G. Martínez, A. Morgado y A.J. Afonso
(coords.): Sociedades Prehistóricas, recursos abióticos y territorio: 73-86. Granada.
PARCERISAS, J. y TARRIÑO, A. (2006): “Los sílex de los Páramos del Tajo (Sector Norte): Avance de una definición formal de aplicación arqueológica”. Segundo simposio de
Arqueología de Guadalajara. Abril 2006. Molina de Aragón.
PARKER, A.G., GOUDIE, A.S., STOKES, S., WHITE, K., HODSON, M.J., MANNING, M. y RENNED, D. (2006): “A record
of Holocene climate change from lake geochemical analyses
in southerastern Arabia”. Quaternary Research, 66: 465-476.
PASCUAL BENEYTO, J., BARBERÀ, M. y RIBERA, A. (2005):
“Camí de Missena (La Pobla del Duc): un interesante yacimiento del III milenio en el País Valenciano”. En P. Arias, R.
Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso de Neolítico en la Península Ibérica: 803-814. Santander.
PASCUAL BENEYTO, J. y RIBERA, A. (2004): “El Molí Roig.
Un jaciment del III mil·lenni a Banyeres de Mariola”. Recerques del Museu d’Alcoi, 13: 129-148.
[page-n-383]
PASCUAL BENITO, J.Ll. (1986): “Les Jovades (Cocentaina). Notes per a l’estudi del poblament a la conca del riu d’Alcoi”.
En El Eneolítico en el País Valenciano: 73-86. Alicante.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (1989): “El foso de Marges Alts (Muro,
Alacant)”. XIX Congreso Nacional de Arqueología: 227-235.
Castellón.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (1998): Utillaje óseo, adornos e ídolos
neolíticos valencianos. Serie de Trabajos Varios del SIP, 95.
Valencia.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2003): “Les Jovades”. En E. Doménech (coord.): El Patrimoni històric i arqueològic de Cocentaina. La seua recuperació: 343-394. Cocentaina.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2005): “Los talleres de cuentas de Cardium en el Neolítico peninsular”. En P. Arias, R. Ontañón y
C. García-Moncó (eds.): III Congreso de Neolítico en la Península Ibérica: 277-286. Santander.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2006a): “La malacofauna del Abric de
la Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura Tortosa (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de
ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi, vol. 2:
168-174. Alcoi.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2006b): “El utillaje óseo y los adornos
del Abric de la Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura
Tortosa (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant).
8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi, vol. 2: 296-311. Alcoi.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2008): “Instrumentos neolíticos sobre
soporte malacológico de las comarcas centrales valencianas”.
En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso de Neolítico Peninsular, t. 1: 290-297. Alicante.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2010): “La malacofauna marina en los
poblados del Neolítico Final de las comarcas centrales valencianas”. En E. González et al. (eds.): I Reunión de Arqueomalacología de la Península Ibérica. Férvedes, 6: 121-130.
Vilalba.
PAYNE, S. (1982): “Eruption and wear in the mandibular dentition
as a guide to ageing Turkish Angora goats”. En S. Payne, B.
Wilson y C. Grigson (eds.): Ageing and sexing animal bones
from archaeological sites. BAR International Series 109:
155-206. Oxford.
PELEGRIN, J. (1984): “Approche technologique expérimental de
la mise en forme de nucléus pour le débitage systématique
par pression”. Préhistoire de la pierre taillée, 2. Économie
du débitage laminaire: technologie et expérimentation: 93104. Paris.
PELEGRIN, J. y RICHARD, A. (eds.) (1995): “Les mines de silex
au Néolithique en Europe: avancées récentes”. Actes de la
table-ronde internationale de Vesoul (1991).
PENTECOST, A. (1987): “Growth and calcification of the freshwater cyanobacterium Rivularia haematites”. Proceedings of
the Royal Society of London B. Biological Sciences, 232:
125-136.
PENTECOST, A. y EDWARDS, H.G.M. (2003): “Raman spectroscopy and light microscopy of a modern and sub-fossil microstromatolite: rivularia haematites (cyanobacteria, Nostocales”.
International Journal of Astrobiology, 1 (4): 357-363.
PENTECOST, A. y RIDING, R. (1986): “Calcification in cyanobacteria”. En B.S.C. Leadbeater y R. Riding (eds.): Biomineralization in Lower Plants and Animals: 73-90. Oxford.
PÉREZ FERNÁNDEZ, A. y SOLER, B. (coords.) (2010): Restes
de vida, restes de mort. La mort en la Prehistòria. Museu de
Prehistòria de València. València.
PÉREZ JORDÀ, G. (2006): “Estudi de les llavors i fruits”. En O.
García Puchol y J.E. Aura (coords.): El Abric de la Falguera
(Alcoi, Alancant). 8000 años de ocupación de la cabecera
del río de Alcoi, vol. 2: 111-119. Alicante.
PÉREZ RIPOLL, M. (1980): “La fauna de vertebrados”. En B.
Martí et al.: Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Vol. II. Serie
de Trabajos Varios del SIP, 65: 193-252. Valencia.
PÉREZ RIPOLL, M. (2006): “La fauna de los niveles mesolíticos de
Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura (coords.): El Abric
de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi: 158-159. Alicante.
PÉREZ RIPOLL, M., y MARTÍNEZ VALLE, R. (2001): “La caza,
el aprovechamiento de las presas y el comportamiento de las
comunidades cazadoras prehistóricas”. En V. Villaverde
(ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras valencianas: 119-124. Valencia.
PERICOT GARCÍA, L. (1946): “La Cueva de la Cocina (Dos Aguas).
Nota preliminar”. Archivo de Prehistoria Levantina, II: 39-71.
PERNAUD, J.M. (1992): “L
’interprétation paléoécologique des
charbons de bois concentrés dans les fosses dépotoirs protohistoriques du Carrosuel (Louvre, Paris)”. Bulletin Société
Botanique de France; Actualités Botaniques, 139: 329-341.
PERLÈS, C. (1990): “L
’outillage de pierre taillée Néolithique en Grèce. Approvisionnement et explotation des matières premières”.
Bulletin de Correspondence Hellénique, CXIV (I): 1-42.
PERLÈS, C. (2003): “An alternate (and old-fashioned) view of Neolithisation in Greece”. Documenta Praehistorica, XXX: 99-113.
PERLÈS, C. (2004): “Une marge qui n’est pas une: Le Néolithique
ancien de la Grèce”. En J. Guilaine (dir.): Aux marges des
grands foyers du Néolithique. Périphéries débitrices ou créatices?: 221-236. Paris.
PERRIN, T., MARCHAND, G., ALLARD, P., BINDER, D., COLLINA, C., GARCÍA-PUCHOL, O. y VALDEIRON, N. (2009):
“Le second Mésolithique d’Europe occidentale: origines et
gradient chronologique”. Annales de la Fondation Fyssen,
24: 160-177.
PESSINA, A. y MUSCIO, G. (dirs.) (2000): La Neoliltizacione tra
Oriente e Occidente. Udine.
POPPE, G. y GOTO, Y. (1991): European seashells. Wiesbaden.
POPPE, G. y GOTO, Y. (1993): European seashells. Wiesbaden.
PUJANTE MORA, A., TAPIA ORTEGA, G. y MARTÍNEZ LÓPEZ, F. (1998): “Los moluscos de los ríos de la Comunidad
Valenciana (España)”. Iberus, 16 (1): 1-19.
REEVES SANDAY, P. (1987): El canibalismo como sistema cultural. Lerna.
REILLE, M. (1992): Pollen et spores d’Europe et d’Afrique du
Nord. Marseille.
REILLE, M. (1995): Pollen et spores d’Europe et d’Afrique du
Nord. Supplement 1. Laboratoire de Botanique Historique et
Palynologie, Marseille.
REINECK, H.E. y SINGH, I.B. (1975): Depositional sedimentary
environments. Berlín.
RENAULT-MISKOVSKY, J., GIRARD, M. y TROUIN, M. (1976):
“Observations de quelques pollens d’Oléacées au microscope électronique à balayage”. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude du Quaternarie, 2: 71-86.
373
[page-n-384]
RIBERA, A. (1990-1991): “El jaciment ibèric del Teular de Mollà
(Ontinyent). L’excavació arqueològica de salvament de
1989”. Alba, 5-6: 29-54.
RICE, P. (1987): Pottery analysis. A Sourcebook. Chicago.
RIDING, R. (1991a): “Classification of microbial carbonates”. En R.
Riding (ed.): Calcareous algae and stromatolites: 21-51. Berlín.
RIDING, R. (1991b): “Calcified cyanobacteria”. En R. Riding
(ed.): Calcareous algae and stromatolites: 55-87. Berlín.
RIDING, R. (1999): “The term stromatolite: towards and essentials
definition”. Lethaia, 32: 321-330.
RIDING, R. (2000): “Microbial carbonates: the geological record
of calified bacterial-algal mats and biofilms”. Sedimentology, 47: 179-214.
RIEDL, R. (1983): Fauna y flora del mar mediterráneo. Barcelona.
RISCH, R. (2002): Recursos naturales, medios de producción y explotación social. Madrid.
RIVAS-MARTÍNEZ, S. (1987): Memoria del Mapa de Series de
Vegetation de España. Madrid.
ROBINSON, M. y HUBBARD, R.N.L.B. (1977): “The transport of
pollen in the bracts of hulled cereale”. Journal of Archaeological Science, 4: 197-199.
RODANÉS, J.M. y PICAZO, J.V (2005): El proceso de implanta.
ción y desarrollo de las comunidades agrarias en el valle
medio del Ebro. Zaragoza.
RODRÍGUEZ, A. y PAVÓN, I. (2007): Arqueología de la tierra.
Paisajes rurales de la protohistoria peninsular. Cáceres.
RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, A.C. (en prensa): “Análisis funcional de El Cerro de las Balsas. Estudio preliminar”.
ROJO, C. y OLTRA, R. (1986): “Introducción al estudio de las comunidades planctónicas del río Serpis en su tramo medio”.
Limnética, 2: 253-257.
ROJO-GUERRA, M.A., KUNST, M., GARRIDO, R. y GARCÍA,
I. (2008): Paisajes de la memoria: asentamientos del neolítico antiguo en el valle de Ambrona (Soria). Valladolid.
ROJO-GUERRA, M.A., GARRIDO-PENA, R., GARCÍAMARTÍNEZ DE LAGRÁN, I. (2010): “Tombs for the dead,
monuments to eternity: the deliberate destruction of megalithic graves by FIRE in the interior highlands of Iberia (Soria Province, Spain)”. Oxford Journal of Archaeology, 29 (3):
253-275.
ROSELLÓ, V.M. y BERNABÉ, J.M. (1978): “La montaña y sus valles: un dominio subhúmedo”. En Geografía de la Provincia
de Alicante: 77-106. Alicante.
ROSSER, P. (2010): “Enterramientos neolíticos y creencias en el
Tossal de les Basses: primeros datos”. En A. Pérez y B. Soler (coords.): Restos de vida, restos de muerte. La muerte en
la Prehistoria: 183-190. Valencia.
ROSSER, P. y FUENTES, C. (coords.) (2007): Tossal de les
Basses. Seis mil años de historia de Alicante. Alicante.
ROSSER, P., FUENTES, C., GUILABERT, M., LUMBRERAS,
M. y AJO, A. (2007): “Catálogo de piezas”. En P. Rosser y C.
Fuentes (coords.): Tossal de les Basses. Seis mil años de historia de Alicante: 88-126. Alicante.
ROWLEY-CONWY, P. (2004): “Complexity in the Mesolithic of
the Atlantic façade: development or adaption”. En M.
González Morales y G.A. Clark (eds.): The Mesolithic of the
Atlantic Façade: proceedings of the Santander Simposium.
Anthropological Research Papers, 5: 1-12. Arizona.
374
ROZOY, J.G. (1978): Les derniers chasseurs. L’Épipaléolithique en
France et en Belgique. Essai de synthèse. Reims-Charleville.
RUBIO, F. y CORTELL, E. (1982-1983): “La Cova Negra de Gayanes (Gayanes, Alicante)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM, 9/10: 7-30.
RUIZ, A. y MOLINOS, M. (2007): Iberos en Jaén. Jaén.
RUIZ, A., CÁRCAVA, A., PORRAS, A. y ARRÉBOLA, J.R.
(2006): Caracoles terrestres de Andalucía. Guía y manual de
identificación. Sevilla.
RUIZ, A., SERRANO, J.L., MOLINOS, M. y RODRÍGUEZ, M.O.
(2007): “La tierra y los Iberos en el Alto Guadalquivir”.
En A. Rodríguez e I. Pavón (coords.): Arqueología de la tierra. Paisajes rurales de la protohistoria peninsular: 225245. Cáceres.
RUIZ ZAPATERO, G. (2005): “¿Por qué necesitamos una titulación
de arqueología en el siglo XXI?”. Complutum, 16: 255-269.
RYE, O. (1981): Pottery Technology: Principles and Reconstruction. Washington D.C. Taraxacum.
SAHLINS, M. (1977): Economía de la Edad de Piedra. Madrid.
SALAZAR-GARCÍA, D.C. (2009): “Estudio de la dieta en la población neolítica de Costamar. Resultados preliminares de
análisis de isótopos estables de Carbono y Nitrógeno”. En E.
Flors: Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). La evolución del paisaje antrópico desde la prehistoria hasta el
medievo. Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques, 8: 411-418. Castellón de la Plana.
SALVA, A. (1966): “Material cerámico de la Cueva del Montgó
(Jávea) en la provincia de Alicante”. IX Congreso Nacional
de Arqueología: 9-98. Zaragoza.
SÁNCHEZ GARCÍA, A. (1995): “La problemática de las construcciones con tierra en la Prehistoria y en la protohistoria
peninsular. Estado de la cuestión”. XXIII Congreso nacional
de Arqueología, vol. I: 349-358. Elche.
SÁNCHEZ GARCÍA, A. (1997): “La arquitectura del barro en el
Vinalopó durante la Prehistoria reciente y la Protohistoria:
Metodología y síntesis arqueológica”. En M.C. Rico et al.:
Agua y territorio. I Congreso de estudios del Vinalopó: 139161. Petrer-Villena.
SÁNCHEZ GARCÍA, A. (1999): “Las técnicas constructivas con tierra en la arqueología prerromana del País Valenciano”. Quaderns de Prehistória i Arqueología de Castelló, 20: 161-188.
SÁNCHEZ GOÑI, M.F. (1994): “L
’environnement de l’homme
préhistorique dans la région cantabrique d’après la taphonomie pollinique des grottes”. L’Anthropologie, 98: 379-417.
SANCHIS, K. (1994): “Análisis polínico de la secuencia de Cova
de Bolumini (Benimeli-Beniarbeig)”. Cuadernos de Geografía, 56: 175-206.
SANDERSON, D.C.W. y HUNTER, J.R. (1981): “Composition
and variability in vegetable ash”. Science and Archaeology,
23: 27-30.
SARMIENTO, G. (1992): Las primeras sociedades jerárquicas.
México.
SCHIEGEL, S., GOLDBERG, P., BAR-YOSEF, O. y WEINER, S.
(1996): “Ash deposits in Hayonim and Kebara caves, Israel:
macroscopic, microscopic and mineralogical observations,
and their archaeological implications”. Journal of archaeological Science, 23: 763-781.
SCHIEGEL, S., LEV-YADUN, S., BAR-YOSEF, O., EL GORESY,
A. y WEINER, S. (1994): “Siliceous aggregates from pre-
[page-n-385]
historic wood ash: a major component of sediments in Kebara and Hayonim caves (Israel)”. Israel Journal of Earth
Sciences, 43: 267-278.
SCHIFFER, M.B. (1976): Behavioral archaeology. New York.
SCHIFFER, M.B. (1988): “¿Existe una premise de Pompeya en arqueología?”. Boletín de Antropología Americana, 18: 5-32.
SCHWEINGRUBER, F.H. (1990): Anatomie europäischer. Hôlzer.
SCHWEINGRUBER, F.H. (1978) Mikroskopische holzanatomie
Zürcher. A. G. Zug.
SCHWEINGRUBER, F.H. (1990) Microscopic wood anatomy.
WSLFNP. Swirtzerland.
SEFERIADES, M.L. (1993): “The european neolithisation process”.
Documenta Praehistorica, 21: 137-162.
SEGUÍ, J.R. (1999): Traditional pastoralism in the Fageca and
Famorca villages (Mediterranean Spain): An ethnoarchaeological approach. Tesis Doctoral, Universidad de Leicester.
SÉNÉPART, I. (1998): “Données récentes sur le site cardial du Baratin (Courthézon, Vaucluse)”. Recontres méridionales de
Préhistoire récente (Arlès, 1996). Deuxième session: 427434. Antibes.
SÉNÉPART, I. (2000): “Gestion de l’espace au Néolithique ancien
dans le Midi de la France, l’exemple du Baratin à Courthézon (Vaucluse)”. Recontres meridionales de Préhistoire récente. Troisième session: 51-58. Toulouse.
SÉNÉPART, I. (2004): Baratin (Courthézon). Néolithique ancien
cardial. Rapport de fouilles. Ministère de la Culture et de la
Communication. http://noureux.fre.fr/rapport04/textes/rapport.htm
SERVICE, E. (1962): Primitive social organization: an evolutionary
perspective. New York.
SHACKLETON, C.M. y PRING, T. (1992): “Charcoal analyse and
the Principale of least effort, and conceptual model”. Journal
of Archeological Science, 19: 631-637.
SHACKLEY M.L. (1975): Archaelogical sediments: A survey of
analitical methods. Londres.
SHAPIRO, R.S. (2000): “A Comment on the systematic confusion
of thrombolites”. Palaios, 15: 166-169.
SHILLITO, L.-M., ALMOND, M.J., NICHOLSON, J., PANTOS, M.
y MATTHEWS, W. (2009): “Rapid characterization of archaeological midden components using FTIR spectroscopy,
SEM-EDX and micro-XRD”. Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73: 133-139.
SHOVAL, S., YOFE, O. y NATHAN, Y. (2003): “Distinguishing
between natural and recarbonated calcite oil shale ashes”.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 71: 883-892.
SHULTING, R.J. y RICHARDS, M.P. (2002): “The wet, the wild
and the domesticated: the Mesolithic-Neolithic transition on
the west coast of Scotland”. European Journal of Archaeology, 5 (2): 147-189.
SILVER, I. (1980): “La determinación de la edad de los animales
domésticos”. Ciencia en Arqueología: 289-308. Madrid.
SIMONNET, G. (1980): “La structure chasséenne V 215 à Ville.T.
nueve-Tolosane (Haute-Garone)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 77: 144-151.
SINGER, F. y SINGER, S.S. (1971): Cerámica Industrial. Bilbao.
SKIBO, J.M. (1992): Pottery Function: A Use-Alteration Perspective. New York.
SKIBO, J.M. (1994): “The kalinga cooking pot: An ethnoarchaeological and experimental study of technological change”. En
W.A. Longacre y J.M. Skibo (eds.): Kalinga Ethnoarchaeology: Expanding Archaeological Method and Theory: 113126. Smithsonian Institution Press. Washington DC.
SMYKATZ-KLOSS, W. (1974): Differential Thermal Analysis. Application and Results in Mineralogy. New York.
SOCRATES, G. (2000): Infrared and raman characteristic group
frequencies. Tables and charts. Chichester.
SODA, R. (1961): “Infrared absortion spectra of quartz and some
other silica modification”. Bulletin of the Chemical Society
of Japan, 34 (10): 1491-1495.
SOLER DÍAZ, J.A. (1999): “Consideraciones en torno al uso funerario de la Cova d’en Pardo. Planes, Alicante”. II Congrés
del Neolític de la península Ibérica. Saguntum Extra-2: 361367. Valencia.
SOLER DÍAZ, J.A. (2000): “Cova d’en Pardo”. En J.A. Aura y J.M.
Segura (coords.): Catálogo del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó: 75-78. Alcoi.
SOLER DÍAZ, J.A. (ed.) (2007): La Cova del Montgó (Xàbia, Alicante). Catálogo de fondos del MARQ, 7. Alicante.
SOLER DÍAZ, J.A. y BELMONTE, D. (2006): “Vestigios de una
ocupación previa a la Edad del Bronce. Sobre las estructuras
de habitación prehistórica en la ‘Illeta dels Banyets’,
El Campello, Alicante”. En J. Soler Díaz (coord.): La ocupación prehistórica de la ‘Illeta dels Banyets’ (El Campello,
Alicante). Serie Mayor, 5: 27-66. Alicante.
SOLER DÍAZ, J.A., DUPRÉ, M., FERRER, C., GONZÁLEZSAMPÉRIZ, P., GRAU, E., MANEZ, S. y ROCA DE TOGORES, C. (1999): “Cova d’en Pardo, Planes, Alicante.
Primeros resultados de una investigación pluridisciplinar en
un yacimiento prehistórico”. En Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M. Pilar Fumanal. Valencia.
SOLER DÍAZ, J.A., FERRER, C., ROCA DE TOGORES, C. y
GARCÍA, G. (2008): “Cova d’en Pardo (Planes, Alicante).
Un avance sobre la secuencia cultural”. En M.S. Hernández,
J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I: 79-89. Alicante.
SOLER DÍAZ, J.A., GÓMEZ, O., GARCÍA, G. y ROCA DE TOGORES, C. (en prensa): “Sobre el primer horizonte neolítico en la Cova d’en Pardo (Planes, Alicante). Su evaluación
desde el registro cerámico”.
SOLER DÍAZ, J.A. y ROCA DE TOGORES, C. (coords.) (2008):
El secreto del barro: un cántaro neolítico de la cova d’en
Pardo (Planes, Alicante). Alicante.
SOLER GARCÍA, J.M. (1961): “La Casa de Lara de Villena (Alicante): Poblado de llanura con cerámica cardial”. Saitabi, XI:
193-200.
SOLER GARCÍA, J.M. (1965): “El Arenal de la Virgen y el Neolítico Cardial de la comarca Villenense”. Revista Anual Villenense, 15: 32-35.
SOLER GARCÍA, J.M. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante).
Valencia.
SOLER GARCÍA, J.M. (1991): La Cueva del Lagrimal. Alicante.
SPATARO, M. (2002): The First Farming Communities of the Adriatic: Pottery Production and Circulation in the Early and
Middle Neolithic. Trieste.
STUIVER, M. y REIMER, P.J. (1993): “Extended 14C data base
and revised CALIB 3.0 14C Age calibration program”. Radiocarbon, 35 (1): 215-230.
375
[page-n-386]
STUIVER, M., REIMER, P.J., BARD, E., BECK, J.W., BURR,
G.S., HUGHEN, K.A., KROMER, B., McCORMAC, G.,
VAN DER PLICHT, J. y SPURK, M. (1998): “INTCAL98
radiocarbon age calibration, 24000-0 cal BP”. Radiocarbon,
40: 1041-1083.
SUBIRÀ, M.E. (2008): “Estudio de la dieta a partir del análisis de
isótopos estables”. En J. Aparicio Pérez (ed.): La necrópolis
mesolítica de El Collado (Oliva, Valencia). Varia VIII: 339344. Valencia.
SUBIRÀ, M.E. y MALGOSA, A. (2008): “Informe de la dieta del
yacimiento mesolítico de El Collado (Oliva-Valencia) a partir del análisis de elementos traza”. En J. Aparicio Pérez
(ed.): La necrópolis mesolítica de El Collado (Oliva, Valencia). Varia VIII: 323-329. Valencia.
SUDO, T. y SHIMODA, S. (1978): “Clays and clay minerals of
Japan”. Developments in Sedimentology, 26. Amsterdam.
TARRIÑO, A. (2006): El sílex en la Cuenca Vasco-Cantábrica y
Pirineo Navarro: Caracterización y su aprovechamiento en
la prehistoria. Madrid.
TARRIÑO, A., OLIVARES, M., ETXEBARRÍA, N., BACETA,
J.L., LARRASOAÑA, J.C., YUSTA, I., PIZARRO, J.L., CAVA, A., BARANDIARÁN, I. y MURELAGA, X. (2007): “El
sílex de tipo ‘Urbasa’. Caracterización petrológica y geoquímica de un marcador litológico en yacimientos arqueológicos del Suroeste europeo durante el Pleistoceno superior y
Holoceno inicial”. Geogaceta, 43: 127-130.
TERRADAS, X. (1995): “Las estrategias de gestión de los recursos
líticos del prepirineo catalán en el IX milenio BP. El asentamiento prehistórico de la Font del Ros (Berga Barcelona)”.
Treballs d’Arqueologia, 3. Bellaterra.
TERRADAS, X. (2001): “La gestión de los recursos minerales en
las sociedades cazadoras-recolectoras”. Treballs d’Etnoarqueologia, 4. CSIC. Madrid.
THERY-PARISOT, I. (2001): Économies des combustibles au Paléolithique. Paris.
THIÉBAULT, S. (1995): “Dégradation et/ou substition du milieu
végétal au Néolithique en Provence. L
’Homme et la dégradation de l’environnement”. XV Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes: 185-194.
THOMAS, J. (1987): “Relations of production and social change in
the Neolithic of North West Europe”. Man, 22 (3): 405-430.
THOMAS, J. (1999): Understanding the Neolithic. London.
TITE, M.S., KILIKOGLOU, V y VEKINIS, G. (2001): “Strength,
.
Toughness and Thermal Shock Resistance of Ancient ceramics,
and Their Influence on Technological Choice”. Archaeometry, 43: 301-324.
TIXIER, J. (1984): “Le débitage par pression”. En Économie du
débitage laminaire: technologie et expérimentation: 57-70.
Vallbonne.
TIXIER, J., INIZAN, M. y ROCHE, H. (1980): Préhistorire de la
Pierre taillée 1. Terminologie et technologie. Paris.
TOLEDO, V. (1993): “La racionalidad ecológica de la producción
campesina”. Ecología, campesinado e Historia. Genealogía
del poder, 22: 197-218. Barcelona.
TORREGROSA, P. (1999): La pintura rupestre esquemática en el
Levante de la Península Ibérica. Tesis Doctoral. Universidad
de Alicante.
TORREGROSA, P. (2000-2001): “Pintura rupestre esquemática y
territorio: análisis de su distribución espacial en el levante
peninsular”. Lucentum, XIX-XX: 39-63.
376
TORREGROSA, P. y GALIANA, M.F. (2001): “El arte esquemático en el Levante peninsular. Una aproximación a su dimensión temporal”. Millars, Espai i Forma, 24: 153-198.
TORREGROSA, P. y LÓPEZ, E. (2004): La Cova Sant Martí
(Agost, Alicante). Alicante.
TSCHAUNER, H.W.W. (1985): “La tipología: ¿Herramienta u obstáculo? La clasificación de artefactos”. Boletín de Antropología Americana, 12: 39-74.
TWISS, K.C. (2007): “The Neolithic od de Southern Levant”. Evolutionary Anthropology, 16: 24-35.
UBERA, J.L., GALÁN, C. y GUERRERO, F.H. (1988): “Palynological study of the genus Plantago in the Iberian Peninsula”.
Grana, 27: 1-15.
UTRILLA, P. y MAZO, C. (1997): “La transición del Tardiglaciar
al Holocene en el Alto Aragón: los abrigos de las Forcas
(Graus, Huesca)”. II Congreso de Arqueología Peninsular,
vol. I: 349-365.
UTRILLA, P. y MONTES, L. (eds.) (2009): El mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Monografías arqueológicas,
44. Zaragoza-Jaca.
UTRILLA, P., MONTES, L., MAZO, C., MARTÍNEZ, M. y DOMINGO, R. (2009): “El Mesolítico geométrico en Aragón”.
En P. Utrilla y L. Montes (eds.): El mesolítico Geométrico en
la Península Ibérica: 131-190. Monografías arqueológicas,
44. Zaragoza-Jaca.
VALDÉS, B., DÍEZ, M.J. y FERNÁNDEZ, I. (1987): Atlas polínico de Andalucía Occidental. Sevilla.
VAN DER MAREL, H.W. y BEUTELSPRACHER, H. (1976): Atlas of infrared spectroscopy of clay minerals and their admixtures. Amsterdam.
VAN GEEL, B. (2001): “Non-pollen palynomorphs”. En J.P. Smol,
H.J.B. Birks y W.M. Last (eds.): Tracking environmental
change using lake sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal,
and Siliceous Indicators. Kluwer Academic Publishers: 99119. Dordrecht.
VAQUER, J. (1990): Le Néolithique en Languedoc occidental. Paris.
VARGAS, I. (1988): “La formación económico social tribal”. Boletín de Antropología Americana, 15: 15-27.
VASSAL
’LO SACO, J. (2010): Comunidades de cianobacterias
bentónicas, producción y liberación de microcistinas en el
río Muga (NE Península Ibérica). Tesis doctoral. Universitat
de Girona.
VERNET, J.-L. (1973): “Étude sur l’histoire de la végétation du
Sud-est de la France au Quaternaire, d’après les charbons de
bois principalement”. Paléobiologie continentale, 4 (1): 1-90.
VERA, J.A. (2004): “Geología de la Cordillera Bética”. En P. Alfaro et al. (eds.): Geología de Alicante: 15-36. Alicante.
VERDASCO, C. (2001): “Depósitos naturales de cueva alterados:
estudio microsedimentológico de acumulaciones producidas
en el Neolítico valenciano por la estabulación de ovicápridos”. Cuaternario y Geomorfología, 15 (3-4): 85-94.
VERNET, J-L., OGEREAU, P., FIGUEIRAL, I., MACHADO,
M.C. y UZQUIANO, P. (2000): Guide d’identification des
charbons de bois préhistoriques et récents. Sud-Ouest de
l’Europe: France, Péninsule Ibérique et îles Canaries. Paris.
VERRECCHIA, E.P. y VERRECCHIA, K.E. (1994): “NeedleFiber Calcite: a critical review and a proponed classification”. Journal of Sedimentary Research, A64, 3: 650-664.
[page-n-387]
VICENT, J.M. (1988): “El origen de la economía productora. Breve introducción a la Historia de las Ideas”. En P. López García (coord.): El Neolítico en España: 11-58. Madrid.
VITA FINZI, C. y HIGGS, E.S. (1970): “Prehistoric economy in
the Mount Carmel area of Palestine: site catchment analysis”. Proceeding of the Prehistoirc Society, 36: 1-37.
VILLAVERDE V. (1984): La Cova Negra de Xàtiva y el Musteriense de la Región Central del Mediterraneo Español. Serie
de Trabajos Varios del SIP, 79. Valencia.
VILLAVERDE, V MARTÍNEZ, R., BADAL, E., GUILLEM, P.,
.,
GARCÍA, R. y MENARGUES, J. (1999): “El Paleolítico Superior de la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira, Alicante).
Datos proporcionados por el sondeo efectuado en los cuadros
A/B-17”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIII: 9-65.
VIZCAINO, D. (coord.) (2007): Paisaje y arqueología en la Sierra
de la Menarella. Estudios previos del Plan Eólico Valenciano. Zona II. Refoies y Todolella. Valencia.
VON WILLINGEN, S. (2006): “Le Cardial franco-ibérique et le
début du Néolithique en Méditerranée nord-occidentale”. En
J. Guilaine y P.L.Van Berd (eds.): The Neolithisation
Process. Colloque/Symposium 9.2. BAR International Series
1520: 1-8. Oxford.
WEBB, T.L., KRÜGER, J.E. (1970): “Carbonates”. En R.C.
Makenzie: Differential Thermal Analysis. Vol. 1. Fundamental Aspects: 303-341. Londres.
WEINER, S., GOLDBERG, P. y BAR-YOSEF, O. (2002): “Three-dimensional distribution of minerals in the sediments of Hayonim
Cave, Israel: Diagenetic processes and archaeological implications”. Journal of Archaeological Science, 29: 1289-1308.
WENDLANDT, W.W. (1986): Thermal Analysis. New York.
WHITE, W.B. (1974): “The Carbonate minerals”. En V Farmer
.C.
(ed.): The Infrared Spectra of Minerals: 227-284. Londres.
WHITTLE, A. (1996): Europe in the Neolithic: The Creation of the
New Worlds. Cambridge.
WHITTON, B.A. (2002): “Phylum Cyanophyta (Blue-green Algae/Cianobacteria”. En D.M. John, B.A. Whitton y A.J.
Brook (eds.): The freshwater Algal flora of the British Isles.
An identification guide to freshwater and terrestrial Algae:
25-122. Cambridge.
WHITTON, B.A. y POTTS, M. (2002): “Introduction to the
cyanobacteria”. En B.A. Whitton y M. Potts (eds.): The
ecology of cyanobacteria. Their diversity in time and space:
1-11. New York.
WHITTON, B.A.y POTTS, M. (eds.) (2002): The ecology of
cyanobacteria. Their Diversity in Time and Space. New York.
WIERSMA, A.P. y RESSEN, H. (2006): “Model-data comparison
for the 8.2 ka BP event. Confirmation of a forcing mechanism by catastrophic drainage of Laurentide Lake”. Quaternary Science Reviews, 25: 63-88.
WILLIAMS, B.J. (1974): “A model of band society”. American Antiquity, 39 (4-2). Memoir 29.
WOBST, M. (1974): “Boundary conditions for Paleolithic social
systems: a simulation approach”. American Antiquity, 39 (2):
147-177.
WRIGHT, H.E. y PATTEN, H.J. (1963): “The pollen sum”. Pollen
et Spores, 5: 445-450.
YU, P., KIRKPATRICK, R.J., POE, B., McMILLAN, P.F. y CONG,
X. (1999): “Structure of calcium silicate hydrate (C-S-H):
near-, mid.-, and far-infrared spectroscopy”. Journal of
American Ceramic Society, 82: 742-748.
YVORRA, S. (2000-2001): “Discrimination du chêne vert (Quercus ilex L.) et du chêne kermès (Quercus coccifera L.).
Éco-anatomie quantitative du bois et implications paléoécologiques, ethnobotaniques et archéologiques”. En Environnement et Archéologie. D.E.A. Paris.
ZAPATA PEÑA, L. (2002): “Origen de la agricultura en el País
Vasco y transformaciones en el paisaje: Análisis de restos vegetales arqueológicos”. Kobie, Anejo 4, UPV/EHU.
ZAPATA PEÑA, L., PEÑA CHOCARRO, L., PÉREZ, G. y STIKA, H.P. (2004): “Early Neolithic agriculture in the Iberian
Peninsula”. Journal of World Prehistory, 18: 285-326.
ZAZO. C. (2006): “Cambio climático y nivel del mar: la península
Ibérica en el contexto global”. Revista C&G, 20 (3-4): 115130.
ZIELHOFER, C., FAUST, D., BAENA-ESCUDERO, R., DÍAZ
DEL OLMO, F., KADEREIT, A. y MOLDENHAUER, K.M. (2004): “Centennial scale late Pleistocene to midHolocene synthetic profile of the Medjerda valley (Northern
Tunisia)”. The Holocene, 14: 851-61.
ZILHÃO, J. (1997): “Maritime pioneer colonization in the Early
Neolithic of the West Mediterranean. Testing the model
against the evidence”. Porocilo, XXIV: 19-42.
ZILHÃO, J. (2001): “Radiocarbon evidence for maritime pioneer
colonization at the origins of farming in west Mediterranean
Europe”. Proceedings of the National Academy of Sciences,
98 (24): 14180-14185.
377
[page-n-388]
[page-n-389]
LISTADO DE AUTORES
Francisca ALBA SÁNCHEZ
Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias.
Universidad de Granada.
falba@ugr.es
Cristo Manuel HERNÁNDEZ GÓMEZ
Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia
Antigua. Universidad de La Laguna. Tenerife.
chergomw@gmail.com
Virginia BARCIELA GONZÁLEZ
Alebus Patrimonio Histórico SLU.
alebus@alebusph.com
Francisco Javier JOVER MAESTRE
Área de Prehistoria. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Alicante.
javier.jover@ua.es
Israel ESPÍ PÉREZ
Alebus Patrimonio Histórico SLU.
alebus@alebusph.com
Carles FERRER GARCÍA
Servei d’Investigació Prehistòrica.
Museu de Prehistòria de València.
carlos.ferrer@dival.es
Bertila GALVÁN SANTOS
Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia
Antigua. Universidad de La Laguna. Tenerife.
bertilagalvan@ull.es
Gabriel GARCÍA ATIÉNZAR
Área de Prehistoria. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Alicante.
g.garcia@ua.es
María Ángeles GARCÍA DEL CURA
Laboratorio de Petrología Aplicada. Unidad Asociada
CSIC-UA. Universidad de Alicante. Instituto de Geología
Económica. CSIC.
angegcura@ua.es
Jerónimo JUAN JUAN
Servicios Técnicos de Investigación. Universidad de
Alicante.
jero@ua.es
José Antonio LÓPEZ SÁEZ
Grupo Investigación Arqueobiología. Instituto de Historia.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC. Madrid.
joseantonio.lopez@cchs.csic.es
Eduardo LÓPEZ SEGUÍ
Gerente de Alebus Patrimonio Histórico SLU.
elopez@alebusph.com
María del Carmen MACHADO YANES
Grupo de Investigación Arqueología del Territorio.
Departamento de Prehistoria. Facultad de Geografía e
Historia. Universidad de La Laguna. Tenerife.
carmaya@neuf.fr
Sarah Barbara MCCLURE
Departament of Anthropology and Museum of Natural and
Cultural History. University of Oregon. USA.
sbm@uoregon.edu
379
[page-n-390]
Isidro MARTÍNEZ MIRA
Departamento de Química Inorgánica. Universidad de
Alicante.
isidro@ua.es
Francisco Javier MOLINA HERNÁNDEZ
Estudiante de Doctorado del Departamento de Prehistoria,
Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología
Latina. Universidad de Alicante.
jammonite@gmail.com
Leonor PEÑA-CHOCARRO
Laboratorio de Arqueobiología. Centro de Ciencias
Humanas y Sociales. CSIC. Madrid.
leonor.chocarro@cchs.csic.es
José Miguel RUIZ PÉREZ
Doctor en Geografía. Universitat de València.
Jose.M.Ruiz-Perez@uv.es
Ion SUCH BASÁÑEZ
Servicios Técnicos de Investigación.
Universidad de Alicante.
ion.such@ua.es
Andoni TARRIÑO VINAGRE
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana. Burgos.
antonio.tarrinno@cehieh.es
Sebastián PÉREZ DÍAZ
Grupo Investigación Arqueobiología. Instituto de Historia.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC. Madrid.
sebastian.perez@cchs.csic.es
Carmen TORMO CUÑAT
Servei d’Investigació Prehistórica.
Museu de Prehistòria de València.
carmen.tormo.c@gmail.com
Amelia RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Grupo de Investigación Tarha. Departamento de Ciencias
Históricas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
arodriguez@dch.ulpgc.es
Palmira TORREGROSA GIMÉNEZ
Alebus Patrimonio Histórico SLU.
alebus@alebusph.com
Mónica RUIZ ALONSO
Laboratorio de Arqueobiología. Centro de Ciencias
Humanas y Sociales. CSIC. Madrid.
Monica.ruiz@cchs-csic.es
Eduardo VILAPLANA ORTEGO
Departamento de Química Inorgánica.
Universidad de Alicante.
e.vilaplana@ua.es
380
[page-n-391]
[page-n-392]
[page-n-393]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 112
Benitmer
(Muro d' Alcoi,Alicante)
Meso líticos y neolíticos en
las tierras meridionales valencianas
P.
TORREGROSA GIMÉNEZ, F.J. JOVER MAESTRE y
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
2011
E.
LóPEZ SEGUÍ (DIRS.)
[page-n-2]
[page-n-3]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 112
Benàmer
(Muro d’Alcoi, Alicante)
Mesolíticos y neolíticos en
las tierras meridionales valencianas
P. TORREGROSA GIMÉNEZ, F.J. JOVER MAESTRE Y E. LÓPEZ SEGUÍ (DIRS.)
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
2011
[page-n-4]
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
S E R I E D E T R A B A J O S VA R I O S
Núm. 112
La Serie de Trabajos Varios del SIP se intercambia con cualquier publicación dedicada a la Prehistoria, Arqueología en general y ciencias
o disciplinas relacionadas (Etnología, Paleoantropología, Paleolingüística, Numismática, etc.), a fin de incrementar los fondos de la Biblioteca del Museu de Prehistòria de València.
We exchange Trabajos Varios del SIP with any publication concerning Prehistory, Archaeology in general, and related sciences (Ethnology, Human Palaeontology, Palaeolinguistics, Numismatics, etc) in order to increase the batch of the Library of the Prehistory Museum of
Valencia.
INTERCAMBIOS
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
C/ Corona, 36 - 46003 València
Tel.: 96 388 35 99; Fax: 96 388 35 36
E-mail: bibliotecasip@dival.es
Los Trabajos Varios del SIP se encuentran accesibles en versión electrónica en la dirección de internet:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/trabajos_varios.html
El resto de publicaciones del Museu de Prehistòria de València se halla también disponible electrónicamente en la dirección:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/pdf.html
Edita: MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
ISBN: 978-84-7795-612-9
eISSN: 1989-540
Depósito legal: V-3387-2011
Imprime:
Artes Gráficas J. Aguilar, S.L. • Benicadell, 16 - 46015 Valencia
Tel. 963 494 430 • Fax 963 490 532
e-mail: publicaciones@graficas-aguilar.com
[page-n-5]
PRÓLOGO
La investigación arqueológica valenciana –y en gran medida la hispana– ha conocido en las últimas
décadas un significativo impulso fruto de la incorporación de un elevado número de profesionales con
una sólida formación arqueológica, la utilización de novedosas técnicas y analíticas, la creación –o consolidación– de instituciones dedicadas al estudio, conservación y difusión de los bienes patrimoniales y
el apoyo de varias iniciativas legislativas de ámbitos nacional, autonómico y municipal. Al mismo tiempo, se ha producido un espectacular desarrollo de las obras públicas y privadas, que han puesto al descubierto un excepcional conjunto de yacimientos arqueológicos de diferentes tipos y cronologías. Unos
han sido destruidos ante la indiferencia –cuando no complacencia– de quienes tienen encomendada la
protección de nuestro patrimonio. Otros –por suerte cada vez más– han sido objeto de excavación y estudio, en ocasiones con un elevado coste económico asumido, de acuerdo con la legislación vigente, por
el promotor de la obra.
Bajo la etiqueta de arqueología de gestión –término poco afortunado pero muy ilustrativo de estas
actuaciones– son muchos los trabajos realizados. A menudo los medios de comunicación dan cuenta de
la paralización de una obra ante el descubrimiento de un yacimiento, unos restos humanos o de un simple muro, con el consiguiente debate acerca de su destrucción, conservación o puesta en valor. En otras
ocasiones, cuando todo se ha planificado adecuadamente, los trabajos de prospección y excavación permiten una recuperación patrimonial que, incluso, concluyen con la publicación de sus resultados. Como
ocurre en otros territorios, en la Comunidad Valenciana, frente a lamentables actuaciones –ciertamente
cada vez menos– se han realizado algunas que, sin duda, pueden considerarse modélicas. Entre estas últimas destacan los trabajos de campo y la serie de publicaciones generadas en Castellón por el Plan Eólico Valenciano.
En la mayoría de estos movimientos de tierras se descubren yacimientos de cronología protohistórica o histórica, ya que las piedras de sus construcciones son fácilmente detectables. Los prehistóricos –y
más aún aquellos con estructuras en negativo, excavadas en el subsuelo– suelen pasar desapercibidos. Sólo cuando se realiza una rigurosa prospección previa al inicio de los trabajos, se pueden detectar evidencias que luego un estricto control del trabajo de la maquinaria permite valorar adecuadamente y plantear,
en su caso, la excavación, siempre bajo la presión que marca el propio desarrollo de la obra. Efectuados
los trabajos de campo, cada vez más rigurosos, se inicia el proceso de su estudio en profundidad que sólo se realiza cuando la “empresa” es capaz de aunar voluntades, constituir equipos, tener claros los objetivos y encontrar una institución sensible a estos estudios y consciente de la necesidad de publicar los
resultados de la investigación. Por desgracia sólo en unas pocas ocasiones coinciden todos estos intereses. Una de ellas se ha producido con Benàmer, en Muro d’Alcoi (Alacant).
Una obra pública –un tramo de la Autovía Central a su paso por El Comtat–, un imperativo legal –la
declaración de impacto ambiental–, unas prospecciones sistemáticas que permiten reconocer varios yacimientos, de cronología prehistórica e ibérica, y una empresa sensibilizada con el Patrimonio –U.T.E.
formada por Corsan-Corviam S.A. y Construcciones S.A–, encargan a otra empresa –Alebus Patrimonio
V
[page-n-6]
Histórico S.L.– los trabajos de campo, en los que se pone al descubierto un excepcional yacimiento en
la cuenca del río Serpis, sin duda uno de los territorios mejor conocidos y con mayor tradición investigadora de todo el ámbito valenciano en cuestiones relacionadas con el Mesolítico y Neolítico.
La excavación, que tuve ocasión de visitar en varias ocasiones, fue modélica, tanto en su planteamiento, condicionado por los propios trabajos en la autovía, como en la recogida de materiales e información. Para abordar el estudio de la documentación se constituyó un amplio equipo de investigadores,
dirigido por Palmira Torregrosa Giménez, Francisco Javier Jover Maestre y Eduardo López Seguí, en el
que han intervenido otros 26 especialistas nacionales e internacionales. Los resultados de sus trabajos
han encontrado acogida en la prestigiosa serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia, una institución abierta a todos los investigadores y siempre
atenta a las novedades de la arqueología valenciana.
Una detenida lectura de esta monografía nos descubre un excepcional yacimiento, al tiempo que
aporta nueva información sobre la dinámica del poblamiento y las estrategias de explotación del territorio entre el VII y IV milenio cal BC en la cuenca del río Serpis. Su presencia en varias terrazas, por donde “se desplazan” los diferentes asentamientos bien individualizados por sus evidencias constructivas,
aporta una precisa información que complementa la obtenida en otros yacimientos de la misma comarca.
A partir de rigurosos análisis sobre la geomorfología y sedimentología del yacimiento, complementados con los estudios palinológicos, de los restos vegetales y de animales, se reconstruye un paisaje que,
como de manera reiterada se ha señalado, convierten a este privilegiado territorio en un lugar idóneo donde estudiar los cambios que se producen en nuestras tierras en el tránsito entre los últimos cazadores recolectores y las primeras comunidades de agricultores y ganaderos.
Especial atención merecen los capítulos dedicados al estudio de los diferentes artefactos arqueológicos, destacando los correspondientes a los materiales líticos, cerámicos y malacológicos, sobre los que
se realizan novedosos análisis sobre funcionalidad y procedencia, además de los tradicionales tipológicos. Son, asimismo, de gran interés las analíticas relacionadas con el revestimiento de los silos y de los
elementos constructivos.
Ante la variedad y calidad de las diferentes aportaciones los directores de la edición podrían haber
optado por ofrecer una modélica memoria de excavaciones de carácter arqueográfico. Su sólida formación les ha permitido elaborar una ajustada síntesis sobre el poblamiento prehistórico de nuestras tierras,
en la que, tras un estudio que contextualiza temporal y espacialmente el yacimiento, se presenta una rigurosa valoración de todos los trabajos realizados y del propio proceso histórico entre el VII y IV milenio cal BC en las tierras valencianas, con aportaciones siempre de excepcional interés, al tiempo que
abren nuevas vías de estudio para unos momentos en los que la investigación valenciana fue pionera.
Un yacimiento excepcional, un estudio modélico y una cuidada publicación permiten mirar el futuro de la arqueología valenciana con un cierto optimismo, siempre que, como ha ocurrido en esta ocasión,
confluyan intereses y objetivos personales e institucionales. La edición y lectura de este volumen, número 112 de esta sólida y destacada serie, lo corrobora.
Mauro S. Hernández Pérez
Universidad de Alicante
VI
[page-n-7]
ÍNDICE
Prólogo ......................................................................................................................................................................................
V
I.
INTRODUCCIÓN (E. López Seguí) ...........................................................................................................................
1
II.
HACIA UNA CONTEXTUALIZACIÓN DEL YACIMIENTO DE BENÀMER EN EL PROCESO
INVESTIGADOR SOBRE LA NEOLITIZACIÓN EN TIERRAS VALENCIANAS
(F Jover Maestre, P Torregrosa Giménez)..................................................................................................................
.J.
.
5
III.
GEOMORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BENÀMER (J.M. Ruiz Pérez)..................
Rasgos geográficos del área de estudio....................................................................................................................
Unidades geomorfológicas del entorno de Benàmer................................................................................................
Geomorfología de las terrazas de Benàmer..............................................................................................................
Interpretación y discusión: el registro de Benàmer y la evolución holocena...........................................................
13
13
14
15
17
IV.
BENÀMER: EL PROCESO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
(P Torregrosa Giménez, I. Espí Pérez, E. López Seguí)................................................................................................
.
Sector 1 .....................................................................................................................................................................
Sector 2 .....................................................................................................................................................................
21
21
29
ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE BENÀMER (C. Ferrer García) .............................................................................................................................
Introducción ..............................................................................................................................................................
Metodología ..............................................................................................................................................................
Rasgos estratigráficos y sedimentológicos del sector 1 ...........................................................................................
Rasgos estratigráficos y sedimentológicos del sector 2 ...........................................................................................
Rasgos paleoambientales ..........................................................................................................................................
65
65
65
66
72
80
LA HISTORIA OCUPACIONAL DE BENÀMER: UN YACIMIENTO PREHISTÓRICO
EN EL FONDO DE LA CUENCA DEL RÍO SERPIS (P. Torregrosa Giménez, F.J. Jover Maestre) ....................
La ubicación del yacimiento: la terraza de Benàmer ...............................................................................................
Benàmer I: áreas de combustión y áreas de desecho del Mesolítico geométrico ....................................................
85
86
87
V.
VI.
VII
[page-n-8]
Benàmer II: áreas de actividad de producción y consumo en el Neolítico antiguo cardial.....................................
90
Benàmer IV: la constatación de una gran área de almacenamiento del Neolítico “postcardial”.............................
91
Benàmer V: un territorio de caseríos de época ibérica.............................................................................................
93
Benàmer VI: los campos de cultivo de una pequeña alquería..................................................................................
94
Benàmer VII: la acción antrópica en la zona en los últimos años ...........................................................................
VII.
88
Benàmer III: las primeras evidencias del horizonte de cerámicas peinadas ............................................................
95
EL MEDIO ECOLÓGICO Y LA UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE
ENTRE EL 6400 Y EL 3700 CAL BC (M.C. Machado Yanes).................................................................................
97
Introducción ..............................................................................................................................................................
97
Cuestiones metodológicas.........................................................................................................................................
97
Resultados .................................................................................................................................................................
98
Discusión...................................................................................................................................................................
98
Conclusión ................................................................................................................................................................
103
VIII. LOS MACRORRESTOS VEGETALES RECUPERADOS EN FLOTACIÓN DEL YACIMIENTO
DE BENÀMER (L. Peña-Chocarro, M. Ruiz-Alonso)..................................................................................................
105
Introducción y objetivos ...........................................................................................................................................
105
Resultados .................................................................................................................................................................
106
Conclusiones .............................................................................................................................................................
IX.
105
Metodología ..............................................................................................................................................................
106
ESTUDIOS SOBRE EVOLUCIÓN DEL PAISAJE: PALINOLOGÍA
(J.A. López Sáez, S. Pérez Díaz, F Alba Sánchez)..........................................................................................................
.
107
Material y métodos ...................................................................................................................................................
108
Resultados .................................................................................................................................................................
108
Discusión y conclusiones..........................................................................................................................................
110
ARQUEOZOOLOGÍA (C. Tormo Cuñat) ...................................................................................................................
113
Introducción ..............................................................................................................................................................
113
Metodología ..............................................................................................................................................................
X.
107
Introducción ..............................................................................................................................................................
113
Análisis de la muestra...............................................................................................................................................
XI.
114
Valoraciones..............................................................................................................................................................
117
ESTUDIO MACROSCÓPICO Y ÁREAS DE APROVISIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA SILÍCEA
DEL YACIMIENTO MESOLÍTICO Y NEOLÍTICO DE BENÀMER
(F Molina Hernández, A. Tarriño Vinagre, B. Galván Santos, C.M. Hernández Gómez)...........................................
.J.
121
Introducción ..............................................................................................................................................................
121
Los recursos silíceos: afloramientos geológicos y tipos ..........................................................................................
122
Estudio macroscópico de la producción lítica ..........................................................................................................
XII.
123
Discusión y conclusiones..........................................................................................................................................
129
EL INSTRUMENTAL LÍTICO TALLADO DE BENÀMER:
CONTINUIDAD Y RUPTURA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN LÍTICA TALLADA
ENTRE EL VII Y EL IV MILENIO CAL BC (F.J. Jover Maestre)..........................................................................
Introducción ..............................................................................................................................................................
133
Sobre los procesos de reconocimiento y clasificación de los productos líticos tallados .........................................
135
Sobre el registro lítico...............................................................................................................................................
VIII
133
137
[page-n-9]
La materia prima: la búsqueda, selección y abastecimiento de sílex.......................................................................
139
Caracterización tecnológica y tipológica de la producción lítica de Benàmer ........................................................
142
Continuidad y ruptura en la producción lítica tallada de comunidades mesolíticas y neolíticas:
Benàmer como unidad de análisis ............................................................................................................................
201
XIII. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL INSTRUMENTAL LÍTICO TALLADO.
UN ESTUDIO PRELIMINAR (A.C. Rodríguez Rodríguez).......................................................................................
205
Introducción ..............................................................................................................................................................
205
Objetivos, material y metodología............................................................................................................................
206
Discusión...................................................................................................................................................................
211
Conclusiones .............................................................................................................................................................
213
EL INSTRUMENTAL MACROLÍTICO DE BENÀMER (F.J. Jover Maestre) .....................................................
215
Placas ........................................................................................................................................................................
216
Instrumentos pulidos con filo ...................................................................................................................................
216
Instrumentos de cara redondeada .............................................................................................................................
XIV.
205
Resultados .................................................................................................................................................................
217
Instrumentos pulidos con cara plana o alisadores ....................................................................................................
217
Adornos pulidos........................................................................................................................................................
219
Algunas valoraciones finales ....................................................................................................................................
XV.
217
Instrumentos de molienda.........................................................................................................................................
220
LA CERÁMICA NEOLÍTICA DE BENÀMER:
ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y DECORATIVO (P. Torregrosa Giménez, F.J. Jover Maestre) ..............................
224
Sector 2 (Benàmer III-IV) ........................................................................................................................................
225
El registro cerámico de Benàmer: algunas valoraciones en relación con su ámbito regional .................................
XVI.
223
Sector 1 (Benàmer II) ...............................................................................................................................................
231
PETROGRAPHIC AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF POTTERY
FROM BENÀMER (S.B. McClure) ............................................................................................................................
235
Methods.....................................................................................................................................................................
235
Results.......................................................................................................................................................................
235
Paste characteristics ..................................................................................................................................................
236
Discussion and conclusions ......................................................................................................................................
236
XVII. EL ESTUDIO DE LA MALACOFAUNA:
IMPLICACIONES PALEOAMBIENTALES Y ANTRÓPICAS (V. Barciela González) .......................................
239
Clasificación taxonómica .........................................................................................................................................
240
Contexto cronológico y cultural de la malacofauna de Benàmer y su clasificación en grupos funcionales...........
249
Conclusiones .............................................................................................................................................................
255
XVIII. PRESENCIA DE CARBONATO CÁLCICO RECARBONATADO EN UN PROBABLE
FRAGMENTO CONSTRUCTIVO DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO
DE BENÀMER (E. Vilaplana Ortego, I. Martínez Mira, I. Such Basáñez, J. Juan Juan)..........................................
257
Introducción ..............................................................................................................................................................
257
Muestra UE 1017......................................................................................................................................................
258
Técnicas experimentales ...........................................................................................................................................
258
Análisis y discusión de los resultados ......................................................................................................................
259
Conclusiones .............................................................................................................................................................
275
IX
[page-n-10]
XIX.
XX.
XXI.
ANÁLISIS INSTRUMENTAL DEL RECUBRIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS
DE DOS SILOS DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO DE BENÀMER
(I. Martínez Mira, E. Vilaplana Ortego, I. Such Basáñez, M.A. García del Cura).......................................................
Introducción ..............................................................................................................................................................
Muestras....................................................................................................................................................................
Técnicas experimentales ...........................................................................................................................................
Análisis y discusión de los resultados ......................................................................................................................
Conclusiones .............................................................................................................................................................
277
277
277
280
280
298
VII-IV MILENIO CAL BC. EL ASENTAMIENTO PREHISTÓRICO DE BENÀMER:
CONSIDERACIONES SOBRE LA OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO
EN EL VALLE MEDIO DEL SERPIS (G. García Atiénzar)....................................................................................
Benàmer I: poblamiento y territorio mesolítico .......................................................................................................
Benàmer II: la ocupación neolítica del valle medio del Serpis................................................................................
Benàmer III-IV: expansión y consolidación de los asentamientos al aire libre .......................................................
A modo de reflexión .................................................................................................................................................
301
303
305
312
316
LOS ASENTAMIENTOS PREHISTÓRICOS DE BENÀMER: MODO DE VIDA
Y ORGANIZACIÓN SOCIAL (F Jover Maestre, P. Torregrosa Giménez, E. López Seguí)..................................
.J.
El primer asentamiento: un campamento de cazadores y recolectores mesolíticos
en el fondo del valle medio del Serpis .....................................................................................................................
Las áreas de actividad de una unidad de asentamiento cardial en las tierras meridionales valencianas:
los inicios de un modo de vida agropecuario ...........................................................................................................
V milenio cal BC: la consolidación de un paisaje campesino estable .....................................................................
La última ocupación prehistórica: un asentamiento rural de época ibérica .............................................................
317
318
326
332
337
XXII. EL PROCESO HISTÓRICO DEL VII AL IV MILENIO CAL BC EN LAS TIERRAS
MERIDIONALES VALENCIANAS: ALGUNAS INFERENCIAS A PARTIR DE LA
DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA DE BENÀMER (F.J. Jover Maestre) ...................................................
Benàmer como ejemplo de unidad de producción y consumo: de la economía apropiadora a la producción
de alimentos ..............................................................................................................................................................
341
XXIII. BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................................................
359
Listado de autores.....................................................................................................................................................................
379
X
342
[page-n-11]
I. INTRODUCCIÓN
E. López Seguí
En los últimos veinte años, la actividad arqueológica de la
Comunidad Valenciana ha experimentado una importante transformación con un incremento considerable de actuaciones, especialmente desde la promulgación de la Ley 4/98 de 11 de
junio de Patrimonio Cultural Valenciano, y más si cabe en lo
que respecta a las intervenciones llamadas de salvamento o urgencia ante la destrucción de yacimientos arqueológicos. Esta
nueva situación ha generado la incorporación al mundo laboral
de numerosos profesionales de la arqueología, bien en calidad
de profesionales libres, bien como empresas, que vienen siendo
los encargados de ejecutar los trabajos arqueológicos previos a
las obras de construcción o urbanización, tanto privadas como
públicas.
Sin embargo, y siguiendo la legislación vigente, lo único
que se ha exigido desde la Dirección General de Patrimonio
Cultural Valenciano, tras la realización de cada actuación arqueológica, es una memoria descriptiva de los trabajos llevados
a cabo. Esto ha supuesto que, en la mayoría de los casos, los resultados de las excavaciones, prospecciones o seguimientos no
sean conocidos, con lo que la información arqueológica no llega a los canales científicos de difusión del conocimiento.
Así, en los últimos años se ha ido generando un problema en
el transcurso de las investigaciones arqueológicas ante la reducida divulgación de los conocimientos generados en el desarrollo
de este tipo de actividades. Esto se ha debido básicamente, por
una parte, al frenético ritmo de trabajo de la actividad profesional, principalmente en el marco de la empresa –aunque en los
últimos años esta trayectoria se ve mermada por la crisis–, que
ha impedido, la mayoría de las veces, que los arqueólogos y arqueólogas presenten los resultados de las actuaciones y, por otra,
a que en muy pocos casos, el tiempo necesario para emprender
una investigación con las mínimas garantías se contemple como
parte de la actividad remunerada.
En cualquier caso, como ya hemos comentado anteriormente, la conclusión final es que los resultados de las intervenciones arqueológicas, que según la Ley vigente se presentan en
forma de memorias a la Dirección General de Patrimonio, no se
difunden de forma amplia y detallada. Hasta la fecha, la única
institución pública encargada de la publicación de resúmenes
de memorias de intervenciones en la provincia de Alicante ha
sido el Ilmo. Colegio de Licenciados y Doctores, si bien es cierto que para este año 2011, la Dirección General de Patrimonio
tiene el propósito de asumir esta tarea, después de casi treinta
años de atribución de competencias. Y, las memorias publicadas
desde otras instituciones, o incluso por las propias empresas de
arqueología y patrimonio, ha sido minoritaria.
Desde nuestro punto de vista, el problema ha derivado en
dos vías de trabajo e intereses desarticulados. Por un lado, los
arqueólogos y arqueólogas que, ocupados en las actuaciones
de salvamento previas a las obras de construcción y urbanización, emplean la mayor parte de su tiempo en trabajos de
campo y redacción de informes técnicos derivados de sus intervenciones y que muy raramente pueden dedicarse al análisis
detallado de un registro muy voluminoso y dispar. Por otro lado, los profesionales de los centros oficiales de investigación
–universidades y museos, básicamente–, cuya tarea primordial
es el estudio de la problemática histórico-arqueológica que
pueda producir el avance general del conocimiento, y en este
caso y cada vez más, sus actividades de campo están limitadas
por un sinfín de condicionantes.
Ante esta situación, la solución resulta aparentemente sencilla, aunque inusual y no es otra que el trabajo en colaboración entre los arqueólogos de empresa y de los centros de
investigación. Los autores de este trabajo hemos estado motivados, desde el principio, por esta conexión de nuestra práctica
profesional y hemos intentado unir esfuerzos para elaborar un
estudio interdisciplinar movido por la relevancia científica del
tema, pero también como declaración de intenciones y plasmación concreta del trabajo cooperativo. Evidentemente, este interés no es nuevo, ya que en la empresa Alebus Patrimonio
Histórico hemos venido trabajando en la medida de nuestras posibilidades en esta línea, al igual que otras empresas, habiendo
1
[page-n-12]
difundido ampliamente diversas actuaciones realizadas. Cova
Sant Martí o l’Alt del Punxó son un claro ejemplo y el yacimiento que aquí nos ocupa no merecía mucho menos.
El yacimiento arqueológico de Benàmer fue detectado durante la construcción de la denominada “Autovía Central” a su
paso por El Comtat, una de las comarcas alicantinas con mayor
concentración de yacimientos y con una fuerte tradición investigadora en la práctica arqueológica.
La Declaración de Impacto Ambiental, realizada por una
empresa de ingeniería, establecía unas medidas correctoras en
materia arqueológica, a partir de una prospección inicial, que
fueron encargadas a la empresa Alebus Patrimonio Histórico
por la U.T.E. formada por Corsan-Corviam S.A. y Vías y Construcciones S.A., adjudicataria de la obra.
El desarrollo de los trabajos de documentación arqueológica en la zona fue, desde un primer momento, complejo, dada
la envergadura del proyecto y los problemas derivados de este
tipo de intervenciones cuando van asociadas a obras de ingeniería o construcción. Las medidas correctoras proponían la
realización de actuaciones de diversa índole en un total de once
puntos en los que la prospección inicial y otros trabajos anteriores ponían de manifiesto la existencia de materiales arqueológicos. En la totalidad de las zonas con dispersión de
materiales se realizó el seguimiento de los movimientos de tierra, mientras que los sondeos y las prospecciones geofísicas se
limitaron a seis y dos áreas, respectivamente.
El número de sondeos programado en la Declaración de
Impacto Ambiental fue, sin duda, escaso, sobre todo teniendo
en cuenta la potencialidad arqueológica de la zona, más que evidenciada por las investigaciones desarrolladas a lo largo de décadas. A pesar de este hecho, se pudieron detectar vestigios
asociados a dos importantes yacimientos. El primero, L’Alt del
Punxó, es un enclave de época ibérica parcialmente conocido
en la historiografía, puesto que ya se habían realizado diversas
intervenciones arqueológicas que también permitieron constatar una importante ocupación neolítica. Tras su excavación, se
ha revelado también como un interesante asentamiento ibérico
rural del siglo VI al III a.C. al que se asocia un camino y construcciones de tipo artesanal. El segundo es Benàmer, uno de los
pocos yacimientos prehistóricos mesolíticos y neolíticos en llano excavados y que constituye el objeto de estudio de esta publicación.
Entre los meses de septiembre y octubre de 2007 se realizaron en Benàmer trece sondeos en el polígono de dispersión de materiales acotado en el informe de la prospección.
En diez de ellos se comprobó la existencia de niveles de ocupación neolíticos agrupados en dos zonas diferentes. Tras la
consecuente e inevitable consternación de la dirección de obra,
el paso siguiente fue ampliar la excavación alrededor de los sondeos positivos. En uno de los sectores se consiguió plantear un
área de excavación única y extensa. En el otro, la lejanía entre
algunos de los sondeos positivos impidió, en primera instancia,
la excavación de una zona unificada. Finalizada esta primera intervención, con resultados altamente satisfactorios en ambas
zonas, se comprobó que el yacimiento superaba el área de excavación prevista. Se procedió, entonces, a señalizar y balizar
los nuevos puntos de intervención, hecho que no impidió que,
tras algunas confusiones, una de las zonas de ampliación fuera
2
gravemente afectada por las máquinas excavadoras de la obra.
Más suerte tuvo el otro sector, en el que se pudo llevar a cabo
el trabajo de documentación previsto. Otro de los problemas,
esta vez derivado de la Declaración de Impacto Ambiental, fue
la no inclusión de las tareas de seguimiento de las zonas donde
el resultado de la prospección había sido negativo. Teniendo en
cuenta la importante remoción de tierras en una obra de este tipo, la consecuencia ha sido que, posteriormente, ha sido detectada la existencia de restos arqueológicos en áreas en las que no
fue posible llevar a cabo la supervisión de los desmontes.
Sin embargo y a pesar de todos estos inconvenientes, desde Alebus Patrimonio Histórico se planteó, desde un primer momento, que la excavación de Benàmer no podía considerarse
una mera excavación de salvamento, como las que se vienen
realizando siguiendo la legislación vigente en relación a las intervenciones llamadas “de urgencia” y para ello se contactó con
un importante número de investigadores con los que pudiéramos contar para aportar su experiencia, tanto durante los trabajos de excavación, como posteriormente durante la redacción
de los resultados.
En el mes de abril de 2009 finalizaron los trabajos de campo, en los que intervinieron treinta y tres personas durante catorce meses, con algunas interrupciones. El equipo que Alebus
destinó a la realización de la excavación estuvo formado por un
total de diez arqueólogos y arqueólogas –Laura Guillem, Susana Soriano, Jesús García, Ana Martínez, Gustavo Olmedo, Víctor García, Paula Bernabeu–, entre los que también se
encuentran los tres directores –Eduardo López, Palmira Torregrosa e Israel Espí–; dos auxiliares –Cristina Gutiérrez y Rosalina Barber–; tres dibujantes –José Vicente Carpio, Fernando
Gomis y David Tenza– y un máximo de dieciocho peones, además del equipo de topografía de la obra. En este proceso fue de
gran ayuda el apoyo prestado por la arqueóloga municipal Elisa
Doménech y el Ayuntamiento de Muro de l’Alcoi, quienes gestionaron la cesión de un espacio para llevar a cabo las labores
de flotación de sedimento. Durante las tareas de campo también
contamos con la visita, en repetidas ocasiones, de investigadores que aportaron todo tipo de sugerencias, tanto para las labores de excavación como para tener en cuenta en el posterior
estudio. A Bernat Martí, Joaquim Juan Cabanilles, Mauro Hernández, M.ª Jesús de Pedro, Carles Ferrer, Gabriel García Atiénzar, Sarah B. McClure, Joan Bernabeu y Oreto García Puchol,
gracias.
A pesar de contar con personal cualificado para desarrollar
el trabajo, los directores de la intervención comprendimos, desde el principio, que la excavación de un yacimiento prehistórico de esta cronología y características requería, además, el
asesoramiento de especialistas en la materia. Del mismo modo,
siempre tuvimos claro que Benàmer debía ser estudiado y dado
a conocer en un breve plazo de tiempo tras la finalización de los
trabajos. Para ello era necesario crear un equipo multidisciplinar que se encargara de abordar los diferentes y variados aspectos que implica un yacimiento prehistórico en llano con
varias fases de ocupación, donde materias como la geomorfología o el paleoambiente se hacen tan necesarias como el estudio de los materiales arqueológicos. Cabe decir que, gracias a
la estrecha colaboración que la empresa Alebus Patrimonio Histórico mantiene desde su creación con la Universidad de Ali-
[page-n-13]
cante y con otros investigadores formados en esta institución,
la mayor parte de los trabajos se han realizado sin más remuneración que el propio interés científico. En gran medida esto
se debe al esfuerzo de una de las codirectoras de la excavación,
Palmira Torregrosa Giménez, y de Francisco Javier Jover
Maestre, profesor de la Universidad de Alicante, quienes pusieron todo su empeño en buscar a profesionales cualificados para
abordar los veintiún capítulos que contiene esta obra.
Para la publicación de esta monografía se ha solicitado el
correspondiente permiso a la Dirección General de Patrimonio
Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte de
la Generalitat Valenciana, pero sin duda ha sido el Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputación de Valencia, la institución que ha permitido que este estudio vea la luz, por lo que
desde aquí, quiero reconocer y agradecer su inestimable apoyo
y colaboración desde el principio. También debemos reconocer
que en la redacción de la monografía ha participado un importante número de investigadores e instituciones de diferentes ámbitos que desde un principio se han implicado con el único
interés de que el análisis de cada uno sirviera para concretar un
resultado final.
El libro se inicia con el capítulo destinado a la contextualización del yacimiento, cuyos autores son P. Torregrosa y F.J. Jover, y enmarca Benàmer en el proceso de neolitización de las
tierras valencianas. El segundo capítulo, de J.M. Ruiz, permite
reconocer el marco geomorfológico de la zona donde se ubica
el yacimiento y, junto al análisis sedimentológico de C. Ferrer,
constituyen la base para la comprensión de la formación y evolución del yacimiento prehistórico de Benàmer.
La descripción del proceso y los resultados de la excavación arqueológica, escrito por P. Torregrosa, I. Espí y E. López,
introducen las características y los resultados de la actuación
arqueológica en el yacimiento y abren la serie de capítulos destinados a los distintos elementos obtenidos durante la intervención. El análisis de estos materiales y muestras, entre los que se
encuentran los sedimentos –C. Ferrer–, el polen, –J.A. López,
S. Pérez y F. Alba–, las materias vegetales carbonizadas
–M.C. Machado, L. Peña y M. Ruiz–, los restos faunísticos
–C. Tormo– o los restos malacológicos –V. Barciela– han contribuido a representar el paisaje y las condiciones medioambientales de la zona, así como a evidenciar el aprovechamiento
de algunos recursos naturales por parte de los diferentes grupos humanos como elementos de combustión –M.C. Machado–
o de consumo –C. Tormo.
Los capítulos que siguen a continuación aluden a aspectos
económicos y culturales. Son los destinados a la determinación
de las áreas de aprovisionamiento de la materia prima silícea
–F.J. Molina, A. Tarriño, B. Galván y C.M. Hernández–, de
la tecnología y tipología de los instrumentos líticos tallados
–F.J. Jover– y su funcionalidad –A. Rodríguez– o del análisis del
instrumental macrolítico –F.J. Jover–. Otros hacen referencia a
la cerámica, en sus aspectos morfológicos y decorativos –P. Torregrosa y F.J. Jover– y a su caracterización petrográfica y tecnológica –S.B. McClure–, a la malacofauna –V. Barciela–, a los
restos constructivos –E. Vilaplana, I. Martínez, I. Such y
J. Juan– y al recubrimiento de dos de los silos excavados
–I. Martínez, E. Vilaplana, I. Such y M.ªA. García.
Los capítulos finales analizan la documentación obtenida y
elaboran unas conclusiones que, enlazando con el primer capítulo, no sólo enmarcan Benàmer en el contexto de la neolitización de las tierras valencianas sino que aportan nuevos datos
acerca de este proceso. Unos datos que, en conjunto, nos permiten abordar cuestiones tan relevantes como las características
de la ocupación y explotación del territorio –G. García–, los modos de vida y la organización social de estos grupos –P. Torregrosa, F.J. Jover y E. López– y, finalmente, el proceso histórico
que se desarrolla en las tierras meridionales valencianas desde
el VII al IV milenio BC –F.J. Jover.
Para acabar, queremos agradecer a todas y cada una de las
personas que, de una manera u otra han contribuido a que esta
monografía haya llegado a buen término. En especial a Mauro
Hernández, por su constante apoyo y sus siempre acertadas sugerencias; a Bernat Martí y Joaquim Juan Cabanilles, por enriquecer siempre nuestros trabajos con sus conocimientos; a Elisa
Doménech por gestionar determinados temas con el Ayuntamiento de Muro d’Alcoi. A todos nuestros compañeros y compañeras de Alebus Patrimonio Histórico por sus continuos
ánimos. Nadie mejor que ellos sabe las dificultades de investigar desde la empresa privada y especialmente a Fernando Gomis Ferrero, por su empeño y dedicación, incluso en su tiempo
personal.
El libro es, en definitiva, una obra colectiva realizada a partir del esfuerzo de muchos profesionales. A mí sólo me queda,
por tanto, mostrar mi agradecimiento a cada uno de los implicados en este apasionante proyecto por su dedicación, así como
esperar que, ahora que ya tienen el resultado en sus manos, se
sientan igual de orgullosos que yo de haber formado parte del
mismo.
3
[page-n-14]
[page-n-15]
II. HACIA UNA CONTEXTUALIZACIÓN DEL YACIMIENTO
DE BENÀMER EN EL PROCESO INVESTIGADOR SOBRE
LA NEOLITIZACIÓN EN TIERRAS VALENCIANAS
F.J. Jover Maestre y P. Torregrosa Giménez
La primera década del III milenio ha sido muy prolífica en
la realización de trabajos de síntesis sobre los grupos epipaleolíticos-mesolíticos en las tierras valencianas (Aura, 2001, 2010;
Aura et al., 2006; Casabó, 2004; García Puchol, 2005; Martí et
al., 2009) y neolíticos (García Puchol, 2005; García y Aura,
2006; Bernabeu, 2006; García Atiénzar, 2004, 2006, 2009; Juan
Cabanilles y Martí, 2002, 2007/2008; Martí, 2008). En ellos se
ha evaluado, con gran detalle, el desarrollo de las investigaciones a lo largo del pasado siglo, se han analizado las principales
problemáticas a las que se enfrenta la investigación actualmente y se han realizado diversas propuestas de alcance peninsular
desde la perspectiva mediterránea. La calidad de los trabajos citados creemos que nos exime de realizar lo que sería un intento
de análisis historiográfico que, en ningún caso, alcanzaría el nivel de detalle conseguido, dado que ha sido realizado por especialistas que llevan décadas dedicados a estas problemáticas.
Esta cuestión justifica que lo más conveniente para este capítulo inicial de presentación del yacimiento de Benàmer (fig. II.1),
sea dirigir nuestra exposición hacia el que es, desde nuestro punto de vista, el principal problema del proceso investigador sobre
la implantación del neolítico en tierras valencianas, que no es
otro que la hipótesis formulada hace décadas sobre la progresiva neolitización de los grupos mesolíticos y su reconocimiento
material en algunas secuencias estratigráficas de la fachada
oriental de la península Ibérica.
Las investigaciones emprendidas en relación con los últimos
cazadores/recolectores, el proceso de implantación de la economía de producción de alimentos y el propio proceso de neolitización de los grupos mesolíticos han sido temas capitales desde
hace varias décadas, pero especialmente desde que J. Fortea
(1971, 1973, 1985) publicara extensamente la cueva de Cocina,
analizara la secuencia cultural de los grupos mesolíticos y planteara una hipótesis sobre el progresivo proceso de neolitización
(fig. II.2).
Desde entonces, buena parte de las investigaciones emprendidas, en y desde el territorio valenciano, han estado orien-
tadas a mejorar las bases empíricas de caracterización cultural
de los grupos cazadores-recolectores respecto de los productores de alimentos, cimentar mejor las bases cronológicas y secuenciales, y afianzar la hipótesis de la progresiva neolitización
de los grupos locales hasta su definitiva integración. El denominado “modelo dual” (Fortea, 1973, 1985; Bernabeu, Aura y
Badal, 1993; Bernabeu, 1996), en el que se acepta la existencia
de procesos de colonización, procesos de aculturación directa
y también indirecta, ha servido de marco general para describir
un proceso histórico en el que se asumía que los grupos mesolíticos locales irían necesariamente progresando tecnológicamente primero, y económicamente después, hasta “transformarse en”
o “integrarse con” los neolíticos. La propuesta secuencial y cultural, elaborada a partir de algunas cuevas consideradas como
fiables y sin problemas postdeposicionales, como la cueva de
Cocina, Botiquería dels Moros o Costalena, ha servido de base
Figura II.1. Situación de Benàmer en el contexto de la península
Ibérica.
5
[page-n-16]
Figura II.2. Cueva de la Cocina (foto Ximo Martorell).
para desarrollar y argumentar esta hipótesis durante muchos
años.
Sin embargo, la creencia en la fiabilidad de las secuencias
propuestas para esta serie de contextos, no suponía el desconocimiento del conjunto de procesos de formación que pudieron
haber afectado a este tipo de yacimientos, ya que no impidió
cuestionar (y refutar) otras serie de propuestas surgidas en la investigación en relación con los mismos procesos, dado que en
su mayoría sí se podían reconocer errores en la interpretación
de los yacimientos, que en muchos casos estaban alterados, u
otro tipo de problemas de toda índole (Zilhão, 1997; Bernabeu,
Martínez y Pérez, 1999; Bernabeu, 2006).
En los últimos años, la revisión de colecciones líticas de
viejas excavaciones, la obtención de amplias series de dataciones absolutas sobre muestras de vida corta de un buen número
de yacimientos y nuevas bases estratigráficas han empezado a
generar algunas dudas y contradicciones sobre la posibilidad de
poder observar la progresiva neolitización en el registro material. Las nuevas bases empíricas están sirviendo para cuestionar
la secuencia propuesta en algunas de las cavidades aludidas, especialmente para Cocina, y empezar a plantear que, en el registro arqueológico generado por los grupos mesolíticos que en
teoría, iniciaron un “proceso de progresiva neolitización”, existen más rupturas que continuidades (Juan Cabanilles y Martí,
2007/2008), una vez implantados los grupos neolíticos en la
fachada oriental de la península Ibérica. Mientras, hasta hace
poco se podía considerar que la fase C de Cocina era la materialización de la adopción por parte de los grupos mesolíticos
de algunos elementos de la materialidad social de los neolíticos,
y que todavía podía reconocerse e individualizarse en el registro arqueológico con rasgos singulares, pero con signos de continuidad respecto a la tradición industrial geométrica (García
Puchol, 2005), recientemente se empieza a considerar que su
existencia podría ser sólo aparente, sin que en los yacimientos
valencianos pueda ser diferenciada, por el momento, del componente geométrico de la fase B, ni a nivel estratigráfico, ni cronológico (Juan Cabanilles y Martí, 2007/08; Martí et al., 2009:
237). Además, estamos de acuerdo, siguiendo a Martí y otros
(2009: 251), con la consideración de que la fase B o con dominio de triángulos de retoque abrupto no puede seguir considerándose como una fase de transición asociada a la neolitización
6
(Barandiarán y Cava, 2002), ni pensar que es exclusivamente
coetánea con los primeros grupos neolíticos, sino que las dataciones disponibles, después de su valoración crítica, muestran
su antecedencia cronológica en más de 400 años con respecto a
los inicios del Neolítico, con un solapamiento de tan sólo unos
30 años (Martí et al., 2009: 251). Sin embargo, no todos los autores siguen esta propuesta. Para zonas como el Bajo Aragón
(Utrilla et al., 2009) se ha propuesto una reinterpretación de la
ocupación poblacional a partir de las dataciones absolutas, haciendo desaparecer la fase B de algunos de los yacimientos más
destacados e incidiendo en la constatación y materialización del
proceso de neolitización a partir de la documentación de niveles con materiales propiamente mesolíticos y neolíticos (nivel
IIa de Els Secans, nivel c inf. del Pontet, etc.).
Desde nuestra perspectiva, aunque es posible que en la zona del Bajo Aragón se pudiese dar la coetaneidad de los últimos
mesolíticos con los primeros neolíticos, e incluso procesos de
integración, y sin querer entrar a un análisis pormenorizado de
las secuencias estratigráficas en cuevas o abrigos de yacimientos implicados en este proceso, ya que no es este el lugar, creemos que en la situación actual urge realizar una evaluación
estratigráfica y tafonómica precisa un buen número de contextos. De hecho, los problemas relacionados con la formación y
transformación de los yacimientos, especialmente los postdeposicionales, no valorados suficientemente hasta la fecha en
cuevas como Cocina, ha sido la causa de una interpretación secuencial, probablemente errónea, de un contexto arqueológico
que ha sido utilizado como base argumental durante décadas para el reconocimiento material de la progresiva neolitización de
los grupos mesolíticos. Si la fase D de Cocina ya fue descartada (Juan Cabanilles, 1992), en la actualidad, con las consideraciones planteadas en los trabajos citados, también deberíamos
descartar el reconocimiento de la fase C o Cocina III, al menos
en las tierras valencianas. Y, al mismo tiempo, considerar que la
fase B es claramente previa a las primeras evidencias neolíticas,
faltando determinar durante cuánto tiempo fue coetánea a los
primeros neolíticos y, si en algún yacimiento con ocupaciones
mesolíticas recientes se podrá reconocer, una vez identificados
todos los problemas de formación y alteración, si realmente se
dio una asunción de determinados elementos de la materialidad
social neolítica.
Por este motivo, en la actualidad, somos de la opinión que
donde se interpretaba continuidad ocupacional de grupos mesolíticos con progresiva neolitización, primero con la adopción
de elementos de cultura material y, más tarde, de prácticas económicas, ahora con los problemas tafonómicos que deberán ser
evaluados, podríamos empezar a plantear más bien situaciones
de ruptura, con ocupaciones puramente mesolíticas y reocupaciones ya neolíticas posteriores para cuevas como Cocina
o Botiquería (Juan Cabanilles y Martí, 2007/2008), pero posiblemente, también para otros contextos del Bajo Aragón (Els
Secans, Pontet, Costalena), donde cabría la posibilidad de considerar la más que probable alteración de los depósitos.
Esta nueva situación en las investigaciones sobre los últimos grupos mesolíticos en la fachada oriental de la península
Ibérica permite reconocer que se empiezan a tambalear algunos
de los pilares fundamentales que han orientado la investigación
durante varias décadas, y debe servir para reflexionar detenida-
[page-n-17]
mente sobre el proceso investigador desarrollado, reformular
las futuras vías de trabajo, sin necesariamente refutar, por el momento, la hipótesis sobre la progresiva neolitización de los grupos mesolíticos. Más bien somos partidarios de considerar que
este proceso pudo darse, aunque no necesariamente en todos los
grupos mesolíticos de la fachada oriental de la península Ibérica, aun cuando no tuvo por qué quedar materializado en el registro arqueológico.
Del mismo modo, los más recientes estudios sobre ADN
antiguo humano en la cuenca mediterránea también muestran
más ruptura que continuidad. Los análisis efectuados hasta la fecha evidencian tipos comunes mitocondriales comunes entre
Próximo Oriente y varios yacimientos cardiales de la cuenca
Mediterránea, incluso de la fachada oriental de la península Ibérica, como Can Sadurní o Chaves, todos ellos correspondientes
al haplogrupo K (Fernández et al., 2010: 208). Incluso estos
mismos están presentes en yacimientos neolíticos posteriores
de la península Ibérica como Sant Pau o Gruta do Correio-Mor,
sugiriendo una clara continuidad genética entre las primeras poblaciones neolíticas y sus descendientes. Y, por otro lado, los tipos mitocondriales de las poblaciones mesolíticas, entre las que
se encuentran los 15 individuos inhumados en El Collado (Aparicio, 2008), no coinciden con los presentes en el Neolítico, lo
que es un argumento a favor de la existencia de ruptura genética. Todo ello permite sugerir la existencia de una importante
contribución demográfica desde el Mediterráneo oriental que se
habría extendido, al menos, por la fachada oriental de la península Ibérica.
Por todo ello, desde nuestro punto de vista, la implantación
y extensión de los grupos agricultores y ganaderos en las tierras
peninsulares no tuvo que ser un proceso regido por la integración, la aculturación pacífica y la ausencia de conflictividad.
Más bien al contrario, en aquellos territorios con presencia de
grupos mesolíticos, se desarrollaría un proceso de imposición
social y de ampliación del dominio territorial y sobre los recursos (tierra, materiales bióticos y abióticos) por parte de los grupos agricultores y ganaderos, cuyo mayor grado de desarrollo
social (mayor cohesión, conciencia e institucionalización social,
volumen demográfico y desarrollo tecnológico) frente a los cazadores/recolectores facilitaría su rápida expansión, inicialmente sobre los mejores espacios bióticos. Ello no implica, que en
algunos casos, determinados grupos mesolíticos acabaran integrándose con grupos neolíticos después de un periodo de interacción y asunción de determinadas prácticas económicas y
sociales, mientras que otros, los más, acabarían quedando aislados y abocados a la extinción, entendida como cese o desaparición gradual.
Se trata, por tanto, de una multiplicidad de procesos que en
cada territorio pudo gestarse de forma diferente. No podemos
seguir pensando que la validación o propuesta de un proceso debe hacerse extensible a toda la fachada oriental de la península
Ibérica, sobre todo, si consideramos que la neolitización de este amplio territorio se iniciaría posiblemente con la llegada por
vía marítima de colonos, implantados con todos sus medios de
producción de forma puntual en determinadas cuencas, es decir,
siguiendo la caracterización de algunos autores, “a salto de rana” (Zilhâo, 1997, 2001). Y, en este sentido, el grupo neolítico
antiguo de las comarcas centro-meridionales valencianas pudo
ser uno de los ejemplos de búsqueda e implantación en cuencas
deshabitadas, desde donde, después de un proceso de consolidación, se extendieron hacia otras zonas septentrionales, meridionales y del interior peninsular entrando en conflicto con los
últimos grupos mesolíticos.
Sin embargo, lo verdaderamente difícil es que alguno de estos (procesos) se haya materializado en los registros arqueológicos. Si difícil ha sido generar las bases para poder reconocer
la progresiva neolitización y asimilación de nuevas prácticas sociales a partir de las secuencias arqueológicas, más escasas aún
son las posibilidades de reconocer los procesos de segregación
y conflictividad (y también de integración) social intra e intersocial, a sabiendas de que los mismos no se prolongarían más
de 3-4 generaciones. No obstante, aunque las posibilidades de
reconocer arqueológicamente los procesos señalados son remotas, no por ello debemos renunciar ni a la hipótesis de trabajo,
ni a la búsqueda de indicadores que permitan reconocerlo.
La ausencia de pobladores mesolíticos en determinados territorios, como se propone para las cuencas septentrionales alicantinas (Juan Cabanilles y Martí, 2002; García Puchol, 2005),
probablemente desde finales de la fase A, el reconocimiento de
territorios despoblados entre mesolíticos y neolíticos, o la adopción de determinadas técnicas o prácticas de cazadores-recolectores por parte de los grupos agricultores y ganaderos, podrían
ser interpretados en este sentido, siempre y cuando no sean analizados de forma aislada y utilizados como único argumento en
la contrastación o refutación de las hipótesis.
En cualquier caso, con independencia de los problemas que
suscita la cuestión planteada, su resolución ha partido de la
caracterización de la dualidad (Fortea y Martí, 1984/85; Fortea
et al., 1987; Martí y Juan Cabanilles, 1997, 2000). La dinámica
histórica y la materialidad social de los grupos mesolíticos se ha
ido definiendo a lo largo de los últimas décadas (Aura et al.,
2006; Martí et al., 2009; Utrilla y Montes, 2009) al tiempo que
se realizaba la de los grupos neolíticos, especialmente en el ámbito de la fachada oriental de la península Ibérica (Martí, 1978,
1985; Bernabeu, 1995, 1996; Bosch, 1994; Utrilla, 2002), hasta
el punto que se ha podido reconocer territorialmente un grupo
cultural muy homogéneo para los momentos iniciales del Neolítico en el ámbito de las tierras valencianas. Nos referimos al
denominado grupo cardial valenciano o “Or-Cendres” (Martí,
1978; Martí y Juan Cabanilles, 1987; Bernabeu, 1989, 2002)
que se extiende principalmente por el espacio geográfico comprendido entre el mar Mediterráneo y las sierras de Benicadell,
Mariola y Aitana, en el norte de la provincia de Alicante y sur
de la de Valencia (Bernabeu, 2002; García Puchol, 2005; García
Atiénzar, 2009). Este grupo, integrado por algo más de una
treintena de yacimientos en cuevas, abrigos y al aire libre (García Atiénzar, 2009) (fig. II.3), son definidos básicamente por el
dominio de la cerámica cardial, pero también por el denominado por algunos(as) investigadores(as) como “paquete neolítico”,
integrado, además de por la cerámica, por un instrumental macrolítico variado (molinos, manos de molino, hachas, azuelas,
etc.), una destacada producción ósea (cucharas, espátulas, etc.),
malacológica (adornos) y lítica tallada (elementos de hoz, taladros, láminas con retoques marginales, etc.), y por el conjunto
de los domesticados, además de otras manifestaciones, incluso
gráficas, al coincidir territorialmente con el arte macroesque-
7
[page-n-18]
Figura II.3. Mapa de distribución de los principales yacimientos citados en el texto.
mático y esquemático (Torregrosa, 1999, 2001; Torregrosa
y Galiana, 2001; Hernández y Martí, 2001). No obstante, recientemente, aunque este grupo sigue siendo reconocido como
cardial, se empieza a plantear que el proceso de colonización
fuera mucho más complejo, ante la posibilidad de que interviniesen grupos neolíticos con tradiciones culturales, e incluso,
procedencias diversas, pero dentro del horizonte de cerámicas
impresas del Mediterráneo occidental (García Atiénzar, 2010).
El yacimiento de Barranquet en Oliva, en el que se han documentado cerámicas con técnicas decorativas como sillon d’impression o Roker ha sido la base desde la que plantear esta
cuestión (Bernabeu et al., 2009).
Desde que se publicaran las monografías de la Cova de l’Or
(Martí, 1977; Martí et al., 1980) se han intensificado las investigaciones sobre el Neolítico en el territorio valenciano, mostrando una elevada densidad de asentamientos al aire libre.
Entre los sitios documentados destaca el amplio número registrado en la cuenca del Serpis, gracias al desarrollo de amplios
programas de prospecciones (Bernabeu et al., 1999; Barton et al.,
2002; Molina, 2003, 2004; Bernabeu et al., 2003; García Puchol et al., 2001; García Puchol y Aura, 2006) (fig. II.4).
Estas prospecciones centradas en los fondos del valle del
Serpis se iniciaron después de poner de manifiesto en algunas
publicaciones, la importancia de los poblados al aire libre des-
8
de los momentos antiguos del Neolítico (Soler García, 1961,
1965). El descubrimiento de yacimientos como el Mas del Pla
o el Bancal de Satorre (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989:
101), junto a otros ya conocidos como Casa de Lara o Arenal
de la Virgen en la zona de Villena, o el Mas d’Is (no valorado
convenientemente en esos momentos), venían a cambiar la
orientación de las investigaciones sobre el Neolítico. Los asentamientos al aire libre pasaban a ser los núcleos más destacados para el estudio del periodo desde sus momentos iniciales,
y no desde el IV-III milenio BC como hasta la fecha se había
considerado (Bernabeu, Guitart, Pascual, 1989: 101). Y, por
otro lado, en esa misma publicación sobre el patrón de asentamiento del Neolítico a la Edad del Bronce en tierras valencianas, se empezaba a considerar la existencia de ocupaciones
epipaleolíticas geométricas al aire libre que iniciaban el proceso de neolitización y que, en algunos casos, podían prolongar
su ocupación hasta la fase campaniforme (Casa de Lara, por
ejemplo), frente a poblados plenamente neolíticos, de momentos antiguos, sin evidencias de ocupaciones previas (Mas del
Pla o Mas d’Is) (fig. II.5).
No obstante, a pesar de todas estas importantes consideraciones, que hacían necesario excavar en asentamientos en llano,
hasta el momento, las bases estratigráficas para el estudio del
Neolítico en tierras valencianas han sido obtenidas a través de
[page-n-19]
Figura II.4. Vista general de la cuenca media del río Serpis o d’Alcoi
desde Cova de l’Or. A la derecha de la imagen y en el fondo del valle
se ubica Benàmer.
la excavación de cuevas. Además de la Cova de l’Or (Martí,
1977; Martí et al., 1980) y la Cova de les Cendres (Bernabeu,
1989; Bernabeu et al., 2001; Bernabeu y Molina, 2009), que
han servido inicialmente para establecer la secuencia cronocultural, caracterizar a los grupos iniciales cardiales y su desarrollo, y ser reconocidos en la investigación internacional
(Guilaine, 1986; Pessina y Muscio, 2000; Fugazzola, Pessina y
Tiné, 2002; Mazurie, 2007); se han excavado o se está excavando en yacimientos en cueva o abrigo como la Cova de la Sarsa
(Asquerino, 1978, 1998), el Abric de la Falguera (García Puchol
y Aura, 2006), Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995), Coves de
Santa Maira (Aura et al., 2000, 2002), Cova d’en Pardo (Soler
Díaz et al., 1999, 2008; Soler Díaz y Roca de Togores, 2008),
Cova de Bolumini (Guillem et al., 1992) y Cova Randero. Son
muy pocas las investigaciones centradas en asentamiento al aire libre, destacando algunos apuntes publicados sobre Mas d’Is
(Bernabeu, et al., 2002, 2003; Bernabeu y Orozco, 2005) con
cabañas y fosos de gran tamaño con una considerable complejidad estructural; Mas del Regadiuet (García Puchol et al.,
2008), Barranquet (Esquembre et al., 2008) y La Vital (Bernabeu et al., 2010), o ya posteriores en la secuencia neolítica como
l’Alt del Punxó (García Puchol, 2005; García, Barton y Bernabeu, 2008), Niuet (Bernabeu et al., 1994), Les Jovades (Bernabeu y Guitart, 1993; Pascual Benito, 2005), Colata (Gómez et
al., 2004) o Camí de Missena (Pascual, Barberà y Ribera, 2005).
Este conjunto de excavaciones han ido acompañadas de una
amplia batería de dataciones absolutas, situándose a la altura de
buena parte del Mediterráneo occidental (Bernabeu, 2006; García Puchol, 2005; García Puchol y Aura, 2006; García Atiénzar,
2009, 2010), significativos estudios paleoeconómicos y paleoecológicos (Carrión, 2006; Dupré, 1988, 1995; Fumanal, 1986;
Fumanal et al., 1993; Fumanal y Badal, 2001; Badal, 1999,
2002, 2009; Badal y Atienza, 2008; Pérez Ripoll, 1980, 2006;
Sanchís, 1994; Soler Díaz et al., 1999; Soler Díaz y Roca de Togores, 2008; Verdasco, 2001, etc.), análisis teóricos desde la óptica de la arqueología del paisaje (García Atiénzar, 2006, 2009),
amplios análisis y estudios de tecnología cerámica (McClure,
2004, 2007; McClure et al., 2006), lítico pulido (Orozco, 1999,
2000, 2009a y b), líticos tallados (Juan Cabanilles, 1984, 1990,
Figura II.5. Zona de Les Puntes donde se ubica Mas d’Is (foto Fco.
Javier Molina).
2008; Fortea, Martí y Juan Cabanilles, 1987; Fernández, 1999;
García Puchol, 2005, 2006, 2009a, 2009b; Gibaja, 2006, 2008),
de las producciones óseas y malacológicas (Pascual, 1998), del
conjunto de las manifestaciones gráficas (Martí y Hernández,
1988; Hernández y Martí, 2001; Hernández, 2005, 2008), e incluso, hipótesis del proceso de constitución y expansión territorial de los grupos neolíticos en el ámbito valenciano (García
Puchol, 2005; Jover y Molina, 2005; Jover, Molina y García,
2008) y una propuesta sobre procesos de control de la producción y concentración del poder (Bernabeu et al., 2006, 2008).
Por todo ello, sin olvidar la amplia producción generada en
el área catalana, es lógico que consideremos que las comarcas
centro-meridionales valencianas son uno de los territorio de toda la península Ibérica con un mayor desarrollo de las investigaciones para el periodo Neolítico. Pero, no por ello, dejan de
existir problemas y preguntas al registro.
Uno de los problemas señalados repetidamente para el territorio del grupo cardial valenciano es la nula evidencia de yacimientos con niveles mesolíticos geométricos recientes con los
que se pudiera abordar la problemática de la posible convivencia
de grupos con tradiciones económicas y culturales diferenciadas.
Solamente han sido reconocidas algunas ocupaciones de cavidades o abrigos correspondientes a la fase A o Cocina I de la segunda mitad del VII milenio cal BC –Tossal de la Roca, Abric de
la Falguera, Santa Maira, Collado, etc. (Martí et al., 2009)–, sin
continuidad posterior (fig. II.6). La fase B o Cocina II, previa a
los primeros grupos neolíticos de la zona, está totalmente ausente en este espacio geográfico, a pesar de los esfuerzos realizados
en su búsqueda durante las prospecciones y la excavación de yacimientos, como por ejemplo en Falguera (García Puchol y Aura,
2006). De hecho, ni siquiera existían evidencias de yacimientos
mesolíticos al aire libre con la excepción del Collado en Oliva
(Aparicio, 1990a y b, 2008), hasta que se empezaron a reconocer
algunas evidencias descontextualizadas en los sondeos realizados
en el Barranc de l’Encantada (García Puchol et al., 2001) o el
Mas del Regadiuet (García Puchol et al., 2008). Esta situación
permitió hace unos años plantear que se trata de un territorio despoblado en el momento de la implantación de los primeros neolíticos, estableciéndose una “frontera” entre éstos y los mesolíticos
en su proceso de expansión (García Puchol, 2005).
9
[page-n-20]
Figura II.6. Tossal de la Roca (foto Virginia Barciela).
Figura II.7. Abric de la Falguera (foto Fco. Javier Molina).
Con este panorama, a finales del 2007 se iniciaron los
trabajos de seguimiento arqueológico en la zona conocida coloquialmente como “Cantera de Benàmer”, aunque hemos
preferido denominarlo exclusivamente con el topónimo, correspondiente actualmente a una pedanía de la localidad de Muro,
que tiene su origen en una alquería islámica (Azuar, 2005). La
realización de obras para la construcción de la Autovía Central
de Mediterráneo en su tramo Alcoi-Cocentaina-Muro podía
afectar a una posible área arqueológica de la que se tenía constancia en la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat
Valenciana desde los años 1990. Este hecho supuso la aprobación de un proyecto de actuación arqueológica que implicaba,
en una fase inicial, la realización de una serie de sondeos en el
área de afección, con la intención de determinar la existencia o
no en el subsuelo de evidencias arqueológicas. Y, en una segunda, y dado que los sondeos fueron positivos en algunos puntos,
la excavación en extensión de dos sectores que se iban a ver
afectados por el trazado de la carretera. Los resultados obtenidos han sido mucho más complejos de lo que se podía suponer.
De poder ser considerado, a partir de las evidencias superficiales, como un posible yacimiento neolítico de cronología avanzada, estamos ante un yacimiento del que se ha podido excavar
una amplia superficie de momentos mesolíticos, cardiales, postcardiales e ibéricos. En este sentido, la dificultad que implica
determinar las ocupaciones de un yacimiento a partir exclusivamente de reconocimientos superficiales se nos antoja bastante
complicada y con serias limitaciones, mucho más para este tipo
de yacimientos en llano y en terrazas que han sido muy transformadas por las labores agrícolas.
En cualquier caso, a pesar de la magnitud del conjunto y teniendo en cuenta los problemas con los que se ha tenido que
afrontar su documentación (limitación al área de afección, temporales, económicos, climatológicos, etc.), además del conjunto
de consideraciones realizadas con anterioridad en relación con el
grado y situación de las investigaciones en la zona, este texto no
es más que una pequeña aportación que sirve, simplemente, para matizar algunos de los planteamientos realizados hasta la fecha. De hecho, ya podemos empezar a plantear, al menos, una
serie de cuestiones de especial trascendencia para el proceso investigador que no vienen más que a generar más preguntas:
1) Benàmer es un yacimiento al aire libre, ubicado en el
fondo del curso medio del río Serpis, ocupado de forma discontinua o con claros hiatos ocupacionales por grupos reconocidos culturalmente como mesolíticos, cardiales, postcardiales
e ibéricos. La excavación de amplias extensiones superficiales
ha permitido reconocer esta compleja historia ocupacional con
claras rupturas. Las mismas rupturas han sido documentadas en
el Abric de la Falguera (García Puchol y Aura, 2006), a pesar de
que hace años fue considerado como un posible yacimiento donde observar la neolitización (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989:
109) (fig. II.7). Creemos que las mismas características de hiatos ocupacionales debemos considerar para aquellos yacimientos al aire libre y en cueva en los que se ha planteado la
posibilidad de poder observar el proceso de neolitización. Es el
caso de Cocina (Martí y Juan Cabanilles, 2007/2008) y, probablemente, otros contextos del Bajo Aragón.
2) Los grupos mesolíticos ocuparían y acamparían de forma habitual en los fondos de los valles, especialmente y en este
caso concreto, la cuenca del Serpis, siendo las cuevas cazaderos
de uso puntual. Yacimientos como Benàmer, que podemos caracterizar como un campamento residencial de fondo de valle,
permiten interpretar que los grupos mesolíticos ejercerían una
amplia movilidad desde la cabecera hasta la desembocadura de
los ríos, aprovechando todos los recursos disponibles y acampando habitualmente en las terrazas más próximas a los cursos
de agua (Martí et al., 2009). Solamente unas condiciones topográficas muy especiales han posibilitado la conservación de
este asentamiento al aire libre, lo que implica admitir las dificultades existentes para documentar nuevos asentamientos de similares características en ésta y otras cuencas de la fachada
oriental de la península Ibérica.
3) Con la documentación de yacimientos neolíticos de momentos iniciales como Barranquet en Oliva, cerca de la línea de
costa, de Benàmer en el interfluvio de los ríos Agres y Serpis, a
mitad del trayecto de este último, y de Mas d’Is y Falguera en
las cabeceras, se valida la idea de que los grupos productores de
alimentos también se asentaron preferentemente a lo largo de
las terrazas más próximas a los cursos de los ríos de las tierras
septentrionales alicantinas, al igual que lo habían hecho los grupos mesolíticos previos. No solamente buscaron espacios con
10
[page-n-21]
unas condiciones bióticas muy especiales en las cabeceras de algunos cursos fluviales. Se asentaron al aire libre y gestionaron
el uso de cuevas o abrigos para todo tipo de prácticas (Jover y
Molina, 2005; Jover, Molina y García, 2008; García Atiénzar,
2009). Y, también debemos considerar a este respecto, que las
evidencias de la ocupación cardial de Benàmer se han conservado gracias a unas condiciones topográficas especiales de la terraza donde se ubica, lo que supone redundar en la idea
planteada sobre la dificultad de conservación de los asentamientos al aire libre en la zona, aunque algunos trabajos de
prospección han tenido resultados realmente significativos (Molina, 2002-2003, 2004; García y Aura, 2006; Molina y Barciela,
2008), para los que se nos antoja muy difícil determinar, a partir exclusivamente del registro arqueológico superficial, la historia ocupacional de los mismos.
4) A partir de las evidencias documentadas en Benàmer, el
desarrollo de prácticas de almacenamiento a gran escala con silos de gran capacidad se remonta en la zona, como mínimo, a
mediados-finales del V milenio cal BC, lo que permite inferir
que la consolidación demográfica de los grupos campesinos en
este territorio fue muy rápida. Este proceso tendría su continuidad en etapas posteriores, especialmente representada en yacimientos como Les Jovades, cuyas evidencias han servido para
proponer procesos de concentración poblacional y de poder,
aunque ya dentro del IV milenio cal BC (Bernabeu et al., 2006,
2008). La información recabada en las ocupaciones postcardiales de Benàmer, vienen a replantear esta propuesta como más
adelante trataremos.
5) Aunque son muy poco todavía los argumentos para plantear un cambio en las estrategias de ocupación de los fondos de
los valles, hacia inicios del IV milenio cal BC se abandona Benàmer y otros asentamientos y se ocupan otros enclaves cercanos
como l’Alt del Punxó (García Puchol, 2005; García, Barton y
Bernabeu, 2008), ahora ya con fosos. Es muy probable que fuese el mismo grupo humano el que se trasladaría de una zona a la
otra, ya que la distancia entre ambas no supera los 2 km en línea
recta.
En definitiva, Benàmer es un asentamiento al aire libre, emplazado en la confluencia de los ríos Agres y Serpis y en el ca-
Figura II.8. Vista general del sector 2 de Benàmer y al fondo, a la
derecha, las estribaciones montañosas donde se ubica la Cova de l’Or.
mino natural que une la Cova de la Sarsa con Cova de l’Or. Desde el mismo se contempla al norte la sierra del Benicadell y al
noreste la emblemática Cova de l’Or (fig. II.8). Han transcurrido más de 30 años desde la publicación de la segunda de las monografías en la que se presentaron los resultados obtenidos en
la excavación de esta cavidad y 55 desde la primera de las intervenciones arqueológicas oficiales realizadas por V. Pascual
y J. San Valero. Mucho tiempo en el que, por suerte, se han dado pasos de gigante que permiten contextualizar convenientemente la secuencia ocupacional de Benàmer, reconociendo los
diversos problemas existentes en su formación y las discontinuidades detectadas en su ocupación.
En este marco investigador, pretendemos exponer y reflejar
en las siguientes páginas el conjunto de los trabajos desarrollados en relación con la excavación practicada en el yacimiento
de Benàmer, siendo conscientes de que se trata de una nueva
aportación que se suma a una larga trayectoria de estudios en y
desde las tierras valencianas. Sirva este trabajo como homenaje
a Javier Fortea Pérez, a quien tuvimos la suerte de conocer siendo estudiantes y reconocer su calidad investigadora, docente y
humana a lo largo de los años.
11
[page-n-22]
[page-n-23]
III. GEOMORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE BENÀMER
J.M. Ruiz Pérez
RASGOS GEOGRÁFICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
El yacimiento de Benàmer se ubica sobre una terraza fluvial
en la margen izquierda del río Serpis o Riu d’Alcoi, muy cerca
de su confluencia con el Riu d’Agres (T.M. de Muro d’Alcoi)
(fig. III.1). Hacia el oeste la zona limita con las unidades de piedemonte de la Serra de Mariola y el abanico aluvial del Riu
d’Agres a cuyo extremo distal se adosan las terrazas del Serpis.
El valle del Serpis se ubica en el sector prebético externo del norte de Alicante en el que alternan sierras o macizos elevados sobre calizas generalmente cretácicas y valles en materiales
margosos miocenos. El estilo estructural se caracteriza por largas crestas anticlinales en champiñón y verticalización de los
flancos, mientras sobre los sinclinales (pliegues en champiñón
invertido) se depositan potentes formaciones miocenas, especialmente de margas Tap, muy impermeables. Al oeste de Benàmer se encuentra el núcleo levantado de Mariola (1390 m snm)
con una amplia fracturación consecuencia del engrosamiento
(más de 300 m) del conjunto Neocomiense-Barremiense inferior
(IGME, 1975). La bóveda anticlinal de Mariola se encuentra intensamente fracturada y hundida hacia el este (Cocentaina-Muro) con un salto que sobrepasa los 2000 m. Las estructuras
hundidas determinan una disimetría del valle del Serpis, con los
relieves miocenos de la margen derecha levantados respecto a la
margen izquierda.
Desde el punto de vista climático, se superan los 600 mm
de precipitación anual (según los registros de las estaciones pluviométricas de Agres, Almudaina y del embalse de Beniarrés),
con un régimen estacional marcado por la sequía de julio-agosto y un período lluvioso principal de otoño-principio de invierno. Una peculiaridad destacable del clima del área es la elevada
frecuencia de sucesos de lluvias mayores de 200 mm/24 h que
se repiten con periodos de 20-30 años (La Roca, 1980). El yacimiento se encuentra cerca de la cola del embalse de Beniarrés
(27 Hm3 de capacidad) que regula la cuenca media-alta del río
Serpis (474 km2) con una presa de gravedad de 53 m de altura,
levantada en sucesivas fases entre las décadas de 1940 y 1970,
y una lámina de agua de 260 hectáreas. Desde el punto de vista
hidrológico, cabe resaltar que la aportación media anual del río
Serpis o Riu d’Alcoi hacia el embalse de Beniarrés es de 83
Hm3 (2,63 m3 seg-1), si bien con gran irregularidad interanual,
puede fluctuar entre 227 Hm3 y 19 Hm3 (Fontavella, 1952).
Figura III.1. Mapa de situación.
13
[page-n-24]
Figura III.2. Esquema geomorfológico.
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DEL ENTORNO
DE BENÀMER
El yacimiento de Benàmer se sitúa directamente sobre niveles de gravas correspondientes a una terraza fluvial elevada
en torno a +20 m por encima del cauce actual del río Serpis. Las
principales unidades geomórficas que enmarcan el yacimiento
de Benàmer son varios niveles de terrazas cuaternarias del río
Serpis, los abanicos aluviales situados al pie de la Serra de Mariola a los que se adosan dichas terrazas, los relieves de incisión
sobre margas que dominan la margen derecha del valle y el cauce actual del río Serpis. La situación de dichas unidades que se
describen a continuación puede verse en la figura III.2.
14
Glacis, abanicos y piedemontes cuaternarios
Al pie de la sierra de Mariola se han depositado potentes
acumulaciones cuaternarias que descienden de oeste a este hacia el valle del Serpis entre las cotas 550-500 m y 400-350 m
aproximadamente. Al salir al valle del Serpis, el Riu d’Agres
forma un abanico aluvial que desciende entre los 410-360 m de
altura con una pendiente próxima al 20‰. El río discurre con
trazado meandrizante encajado en dicho abanico, entre terrazas
cuaternarias. Un horizonte argílico en una terraza del Riu d’Agres, valle arriba, se dató por TL en 73.000 ± 11.000 (Pleistoceno superior). Asimismo, los barrancos que descienden de la
vertiente oriental de la Serra de Mariola han depositado poten-
[page-n-25]
tes abanicos aluviales, con sectores inundables hasta la actualidad entre Muro y Cocentaina. En la parte distal de uno de estos
abanicos, a la altura del Barranc de Fontanelles (Les Jovades)
se dató un horizonte argílico por TL en 81.000 ± 12.000 (Fumanal y Carmona, 1995; Carmona et al., 1986). El perfil de Jovades se compone de un depósito detrítico coronado por un
nivel carbonatado. Este nivel carbonatado, estudiado con lámina delgada, presenta dos zonas, la inferior con abundantes
restos de materia orgánica formada bajo condiciones de importante humedad. Hacia el techo, refleja alternancias de condiciones húmedas/secas relacionadas con oscilaciones freáticas en el
piedemonte (Estrela y Fumanal, 1989).
Relieves de incisión sobre margas
El Mioceno indiferenciado, predominantemente margoso,
domina los relieves de la margen derecha del valle del río Serpis. Los deslizamientos en masa y la profunda incisión de los barrancos que afluyen al Serpis caracterizan el modelado de este
sector (La Roca, 1980). En esta margen oriental de la cuenca hay
una amplia secuencia de glacis que se extienden hacia el oeste
más allá del curso del Serpis. Cerca de Cocentaina, en el Molí
de Serrelles, aparecieron restos de Mammuthus meridionalis
que datarían del Pleistoceno inferior bajo un suelo a techo de
los glacis. Dichos sistemas de glacis se formarían durante el
Pleistoceno inferior/medio, aunque se ignora la edad de la colmatación que engloba con tramos lacustres y Melanopsis. Según esto, el encajamiento de la red fluvial actual sería del
Pleistoceno medio en adelante (Aguirre et al., 1975).
(a +15-18 m sobre el cauce) que se caracteriza por la total ausencia de encostramiento de los materiales detríticos.
Cauce actual del río Serpis
El río Serpis en el tramo cercano a Benàmer tiene un amplio
lecho mayor con una anchura entre 150 y más de 300 m, incluyendo barras laterales o barras de meandro (point bars). El lecho
muestra un microrrelieve con barras de grava elevadas 0,5-2 m
sobre el talweg meandrizante y cursos secundarios que quedan
en seco en aguas bajas. La fuerte pendiente media del valle
(8-10‰) es atenuada por el trazado meandrizante del lecho menor (> 6‰). En la zona inmediata a Benàmer hay una ruptura de
pendiente en el cauce, con un tramo entre los 340-330 m cercano al 9 ‰ y, aguas abajo, un tramo relativamente llano en torno
a la confluencia con el Riu d’Agres. Cabe tener en cuenta también los cambios recientes en el cauce, tras la construcción de la
presa de Beniarrés a partir de 1940. Dicha presa sitúa un nivel
de base 53 m más alto que ha provocado una colmatación en la
cola del embalse y, probablemente, una acreción reciente en el
tramo de Benàmer. Por comparación de las fotografías aéreas de
1956 y 2006 pueden reconocerse cambios significativos en la
morfología fluvial tales como una importante variación del trazado del río en el tramo próximo a Benàmer, el recorte de taludes en márgenes cóncavas de meandros (Niuet), cortas de
meandros y bandeos laterales del lecho menor con desplazamientos de más de 200 m en la zona de confluencia con el Riu
d’Agres (figs. III.3, III.4, III.5 y III.6).
Niveles de terrazas del río Serpis
GEOMORFOLOGÍA DE LAS TERRAZAS
DE BENÀMER
Los sedimentos aluviales del río Serpis constituyen varios
niveles de terrazas formadas por materiales detríticos y litoquímicos que han sido descritos por varios autores (Bernabé, 1975;
Rosselló y Bernabé, 1978; Cuenca y Walker, 1985, 1995; Estrela y Fumanal, 1989; Estrela et al., 1989, 1991; Fumanal, 1993).
Uno de los niveles más antiguos del Riu d’Alcoi (G3-T3),
desconectado de la red fluvial actual, a una altura de 70-100 m
sobre el cauce y, por sus características y localización, puede corresponder al inicio del Cuaternario. Está constituido por un potente cuerpo travertínico en la zona de Muro de l’Alcoi e incluye
facies de tallos, estromatolítica, de oncoides y de musgos (Estrela y Fumanal, 1989; Estrela et al., 1991). Estos edificios litoquímicos en zonas distales del piedemonte pudieron formarse en
un ambiente semiendorreico o lagunar, antes de la incisión de la
red de drenaje actual, durante épocas climáticas húmedas que favorecieron un importante desarrollo de la vegetación.
Frente a la Alqueria d’Asnar, en la margen derecha del Serpis, Estrela et al. (1989) describen dos conjuntos sedimentarios
adosados lateralmente. El nivel de terraza (G2-T2) es un manto
detrítico con morfología de terraza (a +23-28 m sobre el cauce
actual) que corresponde a un episodio generalizado de relleno
del valle durante el Pleistoceno medio. Se considera un nivel
guía de correlación entre las distintas cuencas (a alturas variables) con morfología de cono, glacis y terraza. La terraza suele
estar coronada por un conglomerado fuertemente cementado.
Encajado y adosado al nivel anterior aparece la terraza T1
Según las mediciones topográficas realizadas durante la excavación arqueológica, los niveles neolíticos se encuentran hacia
los 350 m snm en el sector 2 (entre 4 y algo más de 5 m por debajo de la cota de referencia situada a 355,20 m snm). El lecho
menor del río en este tramo, según la altimetría de los planos
1:10.000 del ICV se encuentra entre los 329 y 332 m snm apro,
ximadamente, así que el techo de la terraza sobre la que se emplaza el yacimiento se encuentra a un nivel unos 20 m por
encima del cauce actual. El nivel de terraza fluvial sobre el que
se asientan los materiales arqueológicos y las graveras adosadas
al cauce corresponde a paquetes de gravas subredondeadas sueltas con matriz arenosa, sin encostramientos; se identifican estructuras sedimentarias de corriente, con buzamiento de capas
característicos del frente de avalancha de barras fluviales, predominando los niveles de gravas gruesas, de litología calcárea,
entre las que se intercalan capas decimétricas de gravas muy finas bien clasificadas y lentes de arenas laminadas. El tamaño
medio de las gravas ronda los 5-10 cm, mientras los bloques de
mayor tamaño, superan los 20 cm de diámetro. Son frecuentes
las zonas manchadas por óxidos de manganeso que caracterizan
los niveles de fluctuación de agua freática en los ríos.
Para situar la posición relativa de la terraza de Benámer se
han analizado exposiciones en el entorno del yacimiento, en diversos cortes artificiales (graveras, zanjas de las obras de la autovía y sondeos arqueológicos) y naturales (orillas de cauces).
Se reconocieron dos sectores principales del yacimiento: el sec-
15
[page-n-26]
1956
2006
Figura III.3. Comparación de fotografías aéreas de 1956 y 2006.
tor 1 situado algo más alejado del Serpis, sobre un terreno ligeramente más elevado, y el sector 2, situado más cerca del Serpis, sobre la parcela inferior. Por otro lado, para tener una idea
más ajustada de la situación geomórfica del yacimiento y para
poder interpretar adecuadamente sus registros, se han realizado
una serie de perfiles transversales a lo largo de un tramo del valle del Serpis (fig. III.7). En los reconocimientos de campo realizados en el entorno del yacimiento se pudieron identificar seis
niveles de terraza, incluyendo el cauce actual. La terraza de
Benàmer correspondería al nivel Qt3 (T1 según la bibliografía
regional), dentro de dicha secuencia:
- (Qt6) barras de gravas actuales (0-2 m). Lecho de avenida del cauce que se ensancha hasta 250-300 m incluyendo las
barras de meandro y el área de migración reciente del cauce
(cartografiada como T0a en la figura III.2).
- (Qt5) terraza inferior (5-10 m). Se observa localmente un
nivel de gravas muy sueltas que puede corresponder a un nivel
de relleno holoceno, intermedio entre el T1 y el lecho actual, a
veces cubierto por depósitos finos de inundación. Aparece, por
ejemplo, junto a la confluencia del Riu d’Alcoi y el Riu de Penàguila y en torno a la confluencia del Riu d’Agres y el Serpis
(cartografiada como T0b en la figura III.2).
- (Qt4) terrazas intermedia (12-15 m). Son retazos de terrazas que aparecen a una altura menor a la de Benàmer y por
encima de la terraza inferior. Aparece también aguas abajo de la
16
confluencia del Riu d’Agres en márgenes de campos entre 1314 m por encima del lecho actual. Podría corresponder a una terraza del tardiglaciar Würm o representar alguna fase inicial de
incisión durante el Holoceno (cartografiadas como T1 en la figura III.2).
- (Qt3) terrazas bajas (18-25 m). El registro sedimentario
del yacimiento de Benàmer se sitúa directamente sobre esta terraza elevada en torno a 20 m sobre el cauce actual del Serpis y
equivalente a la terraza de Niuet. No obstante, es probable que
existan dos niveles de terraza diferenciados entre los sectores 1
y 2 del yacimiento, puesto que aparece un escalonamiento entre
las parcelas de cultivo que se aprecia en la fotografía aérea de
1956, antes de las perturbaciones recientes en el área de excavación (fig. III.3). Destaca la existencia de horizontes orgánicos
y suelos gley, justo por encima de los niveles de gravas. Teniendo en cuenta la inexistencia de costras puede asociarse a la terraza T1 asignada en la bibliografía al Pleistoceno superior.
- (Qt2) terrazas medias (28-40 m). Se encuentran en la margen derecha del río, algo aguas abajo de Benàmer y se caracterizan por un nivel encostrado a techo. Es equivalente a la terraza
T2 descrita por Estrela et al. (1989) frente a l’Alqueria d’Asnar
y asignada al Pleistoceno medio (fig. III.8).
- (Qt1) terrazas altas travertínicas (70 m) (T3 en la bibliografía utilizada).
[page-n-27]
Figura III.5. Lecho actual del Serpis junto a Benàmer.
Figura III.4. Cambios en el trazado del río Serpis (1956-2006)
en torno a Benàmer.
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN: EL REGISTRO DE
BENÀMER Y LA EVOLUCIÓN HOLOCENA
Las características sedimentológicas del registro de Benàmer,
con rasgos como horizontes orgánicos y suelos gley, podrían
asociarse a subambientes fluviales con abundante vegetación de
ribera y agua estancada como los que se observan en pozas y
cauces abandonados dentro del lecho mayor actual del Serpis.
No obstante, se ha podido constatar la existencia de dichos horizontes fuera de los ambientes propiamente fluviales, sobre laderas y taludes de la margen derecha del río (Costera del Xop),
de manera que el yacimiento podría estar ubicado en una posición algo destacada con respecto al cauce, en un punto cercano
a una surgencia de agua y ligado a condiciones ambientales
húmedas del Óptimo climático durante la primera mitad del
Holoceno. Se ha citado también la existencia de fuentes y depósitos travertínicos en los piedemontes de Muro de l’Alcoi.
No es de extrañar pues la existencia de un paquete sedimentario
de arroyadas travertínicas sobre los niveles mesolíticos (empedrados) del sector 2. Sobre los sedimentos orgánicos que recubrían dichos empedrados se podían ver Melanopsis o “caragols
d’aigua”, gasterópodos que habitan en ambientes fluviales y
fuentes.
La formación de niveles de terraza escalonados del Serpis
se debe a alternancia de fases de agradación y encajamiento fluvial. Las fases de agradación aluvial se suelen relacionar con períodos fríos del Cuaternario en las grandes cuencas fluviales,
momentos durante los cuales la producción de sedimentos es
máxima y se produce un exceso de aporte sedimentario en relación al caudal. La incisión puede estar desencadenada por cam-
Figura III.6. Meandro del Serpis.
bios en el régimen fluvial y por una disminución del aporte de
sedimentos en relación al caudal que, a menudo, se asocia a
cambios en la cubierta vegetal. Cabe suponer, por correlación
con otras cuencas fluviales, que la fase de agradación fluvial durante la cual se formaría el nivel de terraza de Benàmer se prolongaría hasta el tardiglaciar o, como mucho, el inicio del
Holoceno, poco antes de la primera ocupación del yacimiento.
Durante este período, la morfología del valle y del cauce del río
Serpis sería bastante diferente a la actual. El valle se encontraría colmatado de sedimentos hasta el nivel de la actual terraza
de 20 m, y el cauce describiría probablemente un trazado trenzado (braided), con varios canales que se bifurcarían entre amplias barras de grava. El cauce sería más ancho y de mayor
pendiente y el régimen fluvial más irregular que el actual.
Durante los períodos más cálidos del Cuaternario como el
Holoceno, la meteorización, la formación de suelos y el desarrollo de la cubierta vegetal en las cuencas vertientes se asocian
a una menor producción y transporte de sedimentos gruesos hacia los cauces. El déficit de aportes gruesos permite que la corriente fluvial se encaje en sus propios aluviones y la existencia
de un sustrato margoso favorecería la rapidez de la incisión. Este proceso puede ser un continuo a lo largo del Holoceno o un
proceso episódico, con fases de rápida incisión durante ciclos
17
[page-n-28]
Figura III.7. Perfiles transversales del valle del río Serpis.
húmedos y relativamente más cálidos como el denominado “período atlántico”. Este funcionamiento episódico, en el que alternan ciclos de agradación e incisión, explicaría la existencia
de niveles de terraza intermedios entre el nivel de Benàmer y el
nivel de cauce actual a +5-10 y +12-15 m. A medida que progresa la incisión cambia la morfología fluvial, adoptando el talweg un patrón meandrizante que se reconoce en diferentes
tramos del valle. El desarrollo de los meandros ensancha una
margen del valle recortando las terrazas pleistocenas y el sustrato margoso, al tiempo que se depositan extensas barras de
meandro o point bars en la margen contraria. La misma erosión
de las terrazas antiguas provee de material grueso que alimenta
las barras fluviales. Se observan en el lecho bloques de varios
decímetros de diámetro lo que señala una mayor potencia de la
corriente actual, por el confinamiento del flujo tras la incisión
holocena.
Diversos autores como Fumanal (1990 y 1994) y Barton et al.
(2002) han hecho referencia a los importantes procesos de incisión fluvial que se han producido en la cabecera del río Serpis
durante el Holoceno. Según Fumanal (1990) hacia el 8.000 BP
(poco después de la ocupación inicial de Benàmer) se produce
un primer encajamiento de las cabeceras fluviales que se generaliza hacia el 7.000 BP. Durante el Óptimo Climático (6.5004.500 BP) la formación de suelos y la expansión del bosque
favorecen el encajamiento fluvial, al quedar los cauces libres de
exceso de carga. Según esto, la fase principal de incisión holocena del río Serpis sería posterior a la ocupación neolítica en
Benàmer. Según Dupré (1988), la deforestación de origen antrópico pudo haberse desencadenado ya durante el Neolítico IIB.
18
Badal et al., (1994), utilizando algunos registros paleobotánicos
de la cuenca del Serpis como Niuet y Jovades, también señalan
una fase de expansión del Quercus ilex durante el período atlántico que podría asociarse a desarrollo de suelos forestales, menor aporte sedimentario e incisión fluvial. Por el contrario, a
partir del período subboreal (hacia 4.000 BP) se produce una extensión del matorral ya sea por causas antrópicas o climáticas.
El registro cercano del asentamiento del Niuet (l’Alqueria
d’Asnar), poblado situado en el interfluvio entre el barranc de la
Querola o Barranquet de Vargues y el Riu d’Alcoi, proporciona
más pistas acerca del proceso de incisión fluvial y el cambio pai-
Figura III.8. En primer plano, nivel de la terraza de Benàmer T1. En
segundo término, al fondo sobresale el nivel de terraza T2.
[page-n-29]
sajístico asociado durante el Holoceno. Dicho yacimiento (datado entre 4.900 y 4.200 BP), situado poco más de 1 km aguas arriba de Benàmer, se encuentra parcialmente erosionado por un
meandro del río Serpis. Según Fumanal (1994), durante la ocupación del yacimiento, las terrazas se rebajaron progresivamente y formaron una falda suave hacia el río generándose una
profunda incisión del Serpis posterior a la ocupación del Neolítico IIB. Dicha autora sugiere, además, que la incisión del río Polop y su captura por la red de drenaje del Barxell (afluentes del
Serpis) posdata el Neolítico IIB (después del 2600 cal BC).
Se puede concluir que por, su situación geomorfológica, cabe esperar cambios significativos a lo largo del Holoceno en el
paisaje en torno al yacimiento de Benàmer, entre el momento
inicial de ocupación mesolítica y la actualidad, asociados a la
evolución de los sistemas de terrazas fluviales. La elevada frecuencia de precipitaciones torrenciales y las consiguientes crecidas del Serpis, capaces de remover sedimentos, teniendo en
cuenta además el sustrato margoso, implicarían unas elevadas tasas de erosión fluvial y explicarían una relativa rapidez de los
procesos de incisión. El funcionamiento episódico de los procesos de agradación e incisión explicaría la existencia de niveles de
terraza intermedios entre la terraza de +20 m y el lecho actual del
Serpis.
19
[page-n-30]
[page-n-31]
IV. BENÀMER: EL PROCESO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
P. Torregrosa Giménez, I. Espí Pérez y E. López Seguí
La intervención arqueológica desarrollada en Benàmer se
llevó a cabo, en diversas fases de actuación, entre los días 20 de
febrero de 2008 y 30 de abril de 2009. Estuvo motivada por la
construcción de la autovía central del Mediterráneo en su tramo
Alcoi-Cocentaina-Muro (fig. IV En este caso, el yacimiento
.1).
ya era conocido por la existencia de materiales en superficie y
por ello estaba catalogado con una ficha de inventario en la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, elaborada
por I. Guitart y J.L. Pascual, según los datos procedentes de una
prospección superficial en la zona, dirigida por J. Bernabeu entre los años 1986-90. Esta información se recogió en el informe
patrimonial del Estudio de Impacto Ambiental, relacionado con
el proyecto de construcción de la infraestructura viaria, donde
se restablecían las medidas correctoras de actuación en el yacimiento. Por este motivo, previamente a las obras de la carretera,
la empresa Alebus Patrimonio Histórico S.L. solicitó el permiso de excavación arqueológica a la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana y, una vez emitido, se procedió a la intervención arqueológica.
En una fase previa se practicaron una serie de sondeos arqueológicos manuales (autorizados con número de expediente
2007/0703-A), controlados por un técnico arqueólogo, de detección de cambios sedimentológicos e identificación de elementos interfaciales, que permitieron confirmar y delimitar el
asentamiento prehistórico (figs. IV y IV El total de los son.2
.3).
deos realizados fue de 13, de los que resultaron positivos 10.
Con esta información, se establecieron los límites del área de excavación en extensión, que se ubicó en las inmediaciones de cada uno de los sondeos positivos (número de expediente
2007/1600-A y ampliación 2009/0149-A).
Con los resultados de los sondeos positivos, se diferenciaron dos sectores de actuación: el sector 1 situado en la parte norte (donde se habían detectado restos arqueológicos en cinco
sondeos) y el sector 2 en la suroeste, con los resultados positivos de otros cinco sondeos que, por su distribución, supuso la
delimitación de cuatro áreas de actuación diferenciadas y que
denominamos área 1, área 2, área 3 y área 4 (fig. IV.4).
El sistema de registro se basó en la propuesta de excavación
de E.C. Harris (1991), con la individualización de los diferentes
estratos y estructuras documentados, tanto mediante fichas descriptivas, como con fotografía digital y dibujo arqueológico.
Además se llevó a cabo un registro pormenorizado que nos permitió situar en perspectiva microespacial, tanto los objetos cerámicos o líticos junto a los ecofactos como fauna, malacofauna
o carbones, con la intención de integrarlos en una ordenación
que nos permitiera inferir posibles áreas de actividad. Por otra
parte, se realizó un muestreo sedimentológico de los perfiles estratigráficos y se llevó a cabo la flotación sistemática de muestras provenientes de diferentes niveles o rellenos arqueológicos
registrados durante el proceso de excavación.
SECTOR 1
El sector 1 se ubicó entre las siguientes coordenadas: al norte 724938,31-4296387,53, al este 724970,82-4296374,49, al sur
724964,38-4296338,94 y al oeste 724931,12-4296360,56, siendo
la altitud sobre el nivel del mar en torno a los 355 m.
En este sector se realizaron un total 5 sondeos previos de
los que resultaron positivos todos, constatándose al menos tres
fases de ocupación sin signos de continuidad. Por un lado la
más antigua, correspondiente al Neolítico cardial y por otro los
restos de un asentamiento ibérico superpuesto por la fase de cronología moderno-contemporánea.
El sector 1 se ubica al norte de la zona de intervención de
Benàmer y presenta una forma poligonal irregular de unos
1.968 m² (fig. IV.5). El área se encontraba cubierta, antes de la
actuación arqueológica, por un estrato vegetal de cultivo
(UE 1000) que resultó ser un relleno homogéneo de consistencia intermedia, compuesto por un sedimento de tonalidad pardo
oscuro de naturaleza limosa con raíces, gravas y algunos cantos
calizos de pequeño tamaño. Entre los materiales recuperados en
21
[page-n-32]
Figura IV.2. Vista general de los sondeos practicados en el sector 1.
Figura IV.3. Vista general de los sondeos practicados en el sector 2.
Figura IV.1. Emplazamiento de Benàmer.
esta unidad, destacan pequeños fragmentos de cerámica de cronología ibérica, muy rodados y descontextualizados, junto a materiales de adscripción moderno-contemporánea. Bajo este
nivel, se localizó un nuevo relleno (UE 1001) de tierra de color
pardo que presentaba unas características similares al estrato superior, con presencia también de cerámicas ibéricas muy erosionadas. Cortando este estrato, encontramos una zanja (UE
1003), de unos 2,65 m de longitud, realizada con una excavadora con cazo de 0,60 m con dientes y relacionada posiblemente
con un cata practicada por la empresa adjudicataria de la obra
del trazado para comprobar el relleno en esta zona. La zanja
22
afectó también a niveles arqueológicos inferiores como las UEs
1017 y 1025.
Por debajo del los niveles superficiales (UEs 1000 y 1001)
comenzaron a documentarse una serie de estructuras y estratos
que, aunque en la mayoría de los casos aparecían en un estado
de conservación bastante alterado, nos permitieron recomponer,
a grandes rasgos, el proceso de ocupación del lugar.
En la zona oeste del sector 1, bajo los niveles superficiales,
se localizó un estrato de relleno (UE 1004) de tierra homogénea, de consistencia intermedia, compuesto por sedimento limoso de color castaño claro, con raíces y escaso material
de época ibérica, datado entre los siglos IV-III BC. Este estrato se localizó junto a los restos de una estructura muy arrasada
(E-1005), de unos 2,5 m de longitud y unos 20 cm de anchura,
interpretada como parte de la cimentación de un muro, construido con mampostería de guijarros de pequeño y mediano tamaño sin trabar, que presentaba una dirección rectilínea con
una orientación E-O. Entre las piedras de su fábrica, se obser-
[page-n-33]
Figura IV.5. Vista general del sector 1.
Figura IV.4. Plano de distribución de los sectores de la excavación arqueológica.
vó la presencia de algunos fragmentos de cerámica ibérica.
Muy próximo a esta construcción, se detectó la existencia
de otros restos de estructuras de cronología ibérica, tales como
E-1006, que podría corresponder a parte de la cimentación de
un muro o estructura que se encontraba muy arrasado, con lo
que correspondería a la última hilada de la construcción. Fue
realizado con fábrica de mampostería de guijarros irregulares
trabados con tierra. Y un poco más al norte, se observó también
la presencia de otra estructura (E-1026), de mampostería irregular, que aparece al sur del muro 1005, de la que solamente se
conservaron unos 0,75 m de longitud y 0,48 m de anchura. Se
trataba de una alineación de piedras calizas, posiblemente correspondientes a la cimentación de un muro, muy afectado por
las labores agrícolas, con una dirección rectilínea y orientación
N-S (figs. IV.6, IV.7, IV.8 y IV.9).
Localizado en la zona norte del sector 1 encontramos los
restos de otra posible cimentación de muro ibérico (E-1007),
compuesto por una línea de gravas y piedras de mediano tamaño, con una longitud de unos 16 m, que presentaban una
orientación NO-SE, y entre las que se registraron algunos fragmentos de cerámica ibérica muy rodados.
En varios puntos del sector 1, especialmente en las zonas
norte y este, se documentaron rellenos de tierra que contenían
materiales de adscripción ibérica, no obstante, resultó muy difícil interpretar o asociarlos a estructuras, ya que el nivel de arrasamiento era muy alto. Entre estas unidades cabe destacar los
rellenos de tierra UEs 1018 y 1019. Este último, podría interpretarse como los restos de un posible suelo o pavimento de tierra batida con restos de cal, cuya nivelación proporcionó una
capa uniforme. Solamente se conservó una superficie de unos
3,70 x 1,50 m. Junto a estos restos se localizaron algunas piedras de mediano tamaño que resultó imposible asociar a estructura alguna, dada su descontextualización.
Otra fosa (UE 1020) fue documentada al norte del sector,
presentando una planta de tendencia rectangular excavada y
afectando al estrato UE 1016. La fosa se rellenó con un sedimento homogéneo (UE 1021) compuesto por tierra de textura
arenosa y suelta y proporcionó algunos fragmentos de cerámica ibérica y restos de sílex. De nuevo, localizamos otra zanja
(UE 1028) de planta irregular excavada en el estrato blanquecino (UE 1025) que presentaba una longitud de unos 6 m y una
profundidad entre 3 y 13 cm. La zanja estaba rellena por un sedimento (UE 1022) cuya excavación aportó restos de materiales ibéricos. Y por último, en esta misma zona, se registró otra
fosa (UE 1037) de tendencia rectangular, colmatada por un relleno (UE 1038), que proporcionó abundante material cerámico de época ibérica. Esta fosa se encontró alterada, por su cara
sur, por la línea de margen (UE 1007) que atraviesa la excavación en sentido NO-SE.
23
[page-n-34]
UE lP23
l
042 UE 1041
1
~~UE 1040 1
u~ o~
8
·.~
UE 1035
UE 1036° • !f
·A
:~·
• 1
U1 1008
--·------ ~ UE 1043
. ·.··
D UE 1045
·~:
V~
~
-......-----UE 1005
UE 1
UE 1040
~
UE 1026
.o
UE 1025
UE 1006
!P
UE 1025
/
UE 1017
¡¡
•
•
!
oj
u
i
!
p
•
UE 1017
Figura IV.6. Planta acumulativa del sector 1. En trama grisácea se distingue la fase ibérica.
24
,/
[page-n-35]
Figura IV.7. Sección A-A’ del sector 1.
Figura IV.8. Sección B-B’ del sector 1.
25
[page-n-36]
Figura IV.9. Sección C-C’ del sector 1.
En la zona sureste del sector se localizaron restos de lo que
podría interpretarse como parte de un pavimento (E-1034) de
tierra batida y cal, entre el que se encontraron fragmentos líticos, pero que podría relacionarse con la ocupación ibérica de la
zona.
Todo lo anteriormente expuesto, nos hace pensar en una
ocupación endeble en época ibérica, muy arrasada, de la que solamente se han conservado –aunque en mal estado– una serie de
estructuras desconectadas e incompletas cuyo análisis, por el
momento, no nos permite asegurar a qué tipo de asentamiento
respondían (viviendas, recintos de almacenamiento, áreas de producción...). Tampoco, a falta de un conjunto de materiales arqueológicos más abundante o concreto, podemos asegurar si
todas las construcciones pertenecen a una misma fase o existen
estructuras de diferente cronología.
En el nivel inferior del sector 1, se constataron diversos estratos y estructuras que podemos adscribir a época prehistórica,
más concretamente al Neolítico antiguo cardial.
El primer estrato de relleno, aparentemente de cronología
neolítica correspondería a un posible suelo de ocupación, que
registramos bajo la unidad estratigráfica de relleno 1023
(fig. IV
.10). Se trataba de un estrato de relleno compuesto por
tierra arcillosa de color negro, mezclada con arena de color pardo, que presentaba una textura granulosa. Este sedimento se localizaba en la mitad septentrional del sector y no conservaba
excesiva potencia. En este estrato se documentó la presencia de
una estructura (E.1008) formada por una fosa (E. 1009), excavada en el suelo y rellena de cantos calizos termoalterados, con
planta de tendencia circular de unos 2,15 m de diámetro y una
profundidad en torno a los 20 cm (fig. IV
.11).
26
A una cota más baja y correspondientes al asentamiento
neolítico, se documentaron tres áreas diferenciadas, una al norte del sector y las otras dos al suroeste y sureste respectivamente. Se trataría, a priori, de zonas de un sedimento muy oscuro
posiblemente asociado a un paleosuelo.
Al norte del sector 1, localizamos una gran área con un estrato de relleno (UE 1016) formado por una tierra de textura arenosa y arcillosa de coloración muy oscura, que presenta una
composición homogénea con pequeños cantos y entre el que se
documentaron varios fragmentos de cerámica impresa cardial.
En este paleosuelo de tierras negras es donde se localiza una serie de estructuras. Cabe destacar la E. 1010, de planta de tendencia circular con un diámetro de 2,03 m formada por una fosa
(E. 1011) rellena de un empedrado de cantos calizos, con una potencia de unos 15 cm (figs. IV
.12, IV y IV
.13
.14); la E. 1012, de
la que solamente se documentó la mitad, dado que había sido alterada previamente durante los trabajos de la obra (fig. IV
.15).
Presentaba una fosa (E. 1013) rellena de un empedrado de cantos calizos, con un radio aproximado de 0,90 m y una potencia
de unos 10 cm; la E. 1014 también se documentó incompleta por
el mismo motivo que la anterior, conservando una fosa (E. 1015)
de planta irregular, excavada en el suelo y rellenada de un empedrado, de unos 2 m de largo y 1 m de anchura, con una potencia de unos 18 cm y por último la estructura 1036, un nuevo
empedrado de 2 m de diámetro con cantos calizos termoalterados, que presentaba una potencia de casi 30 cm. Todas las estructuras contenían un sedimento de tierra entre los cantos que
proporcionó material arqueológico, especialmente piezas líticas
y carbones y en el caso de la estructura 1036 fragmentos de cerámica con decoración cardial (figs. IV y IV
.16
.17).
[page-n-37]
UE 1016
UE 1023
UEI035
,¡.
o·
•'
·.··
/
UE 1016
UEI023
UE 1025
UE 1025
"UEIOI7
'
·.. ;o
·¡ '! UE 1,049
;·:f::.·l:.: ..
.,.
"a ~
o
!O m
Figura IV.10. Plano de la fase neolítica del sector 1.
27
[page-n-38]
Figura IV.11. Estructura 1008.
Figura IV.12. Estructura 1010.
28
[page-n-39]
Figura IV.13. Estructura 1010.
Figura IV.14. Sección de la estructura 1010.
Todas estas estructuras recuerdan a las excavadas en los
yacimientos arqueológicos alicantinos del Tossal de les Basses
(Rosser y Fuentes, coord., 2007) o calle Colón (Novelda) (García Atiénzar et al., 2006), o en el yacimiento cardial, situado en
la misma ciudad de Barcelona, de la Caserna de Sant Pau del
Camp (Molist, Vicente y Farré, 2008). Todas ellas han sido interpretadas como hogares o estructuras de combustión, destinadas a la cocción o transformación de alimentos, hipótesis
que por el momento debemos validar a falta de estudios térmicos de los cantos.
Mientras tanto, en la zona sur del sector 1, se localizaron
dos áreas separadas espacialmente, con un estrato de relleno
(UE 1017) homogéneo compuesto por tierra de textura arcillosa de color oscuro que presenta pequeños cantos y gravas y que
correspondería a la UE 1016 de la parte septentrional del sector. En esta zona, se detectó la presencia de un área de dispersión de abundantes cantos (UE 1049) que, aunque no parecía
conservar una delimitación clara, sí podemos constatar que podría ser el resultado de una acción antrópica descontextualizada por los procesos erosivos. Entre esta estructura se
documentaron abundantes materiales arqueológicos, especialmente sílex, lo que podría suponer un área de actividad de talla. En este sentido, es muy destacada la presencia de núcleos
en proceso de configuración, lascas de gran tamaño y algunos
soportes retocados (fig. IV.18).
En lo que respecta a la estratigrafía general del sector, debemos señalar que por debajo de las unidades estratigráficas
1016 y 1017 se localizó un estrato de contacto (UE 1039) entre ese nivel de tierra oscura y el inferior (UE 1025) compuesto por tierra arcillosa de color blanquecina que podría estar
formado por limos carbonatados.
Por otra parte, en cuanto a niveles naturales y no antrópicos, se registró la presencia de un nivel de gravas (UE 1024) localizado en la esquina sureste del sector y que correspondería
a la terraza del río. Y junto al área de actividad UE 1049, se encontró un nivel de arrastre de gravas y cantos (UEs 1031, 1032
y 1033) que conservaba una sedimentación (UE 1050) de tierra
arenosa de coloración anaranjada con restos de barro y fragmentos líticos que podrían haberse depositado allí como resultado de procesos de erosión y arrastre (fig IV.19).
SECTOR 2
Figura IV.15. Estructura 1012.
El sector 2 se localiza entre las siguientes coordenadas: al
norte 724931,72-4296208,54, al este 724936,19-4296164,57,
al sur 724894,42-4296087,90 y al oeste 724882,33-4296120,86,
oscilando la altitud sobre el nivel del mar en torno a los 352 m.
El sector 2 estaba dividido en 4 áreas que se determinaron
tras la ampliación de los sondeos arqueológicos practicados
previamente y que resultaron positivos. Se estableció un área
concreta alrededor de cada uno de los sondeos positivos, generándose cuatro zonas diferenciadas que denominamos áreas 1,
2, 3, 4 cuyos resultados tras la excavación arqueológica comentamos a continuación (fig. IV.20).
29
[page-n-40]
Área 1
Se trata de un área cuadrangular de unos 325 m² ubicada en
el punto más suroeste de la zona de intervención del sector 2
(fig. IV
.21).
Al comenzar los trabajos arqueológicos detectamos la tierra superficial que correspondía a la vegetal y que denominamos UE 2000. Se trata de una potente capa de tierra de color
castaño claro y textura compacta que cubría al primero de los
estratos arqueológicos (UE 2001). Éste correspondía a un nivel
de tierra de color marrón grisáceo en el que se constató la presencia de materiales arqueológicos, principalmente piezas de sílex y algún fragmento de cerámica. En un principio, por debajo
de la UE 2001, se documentó una acumulación de piedras que,
al proseguir la excavación, pudimos comprobar que era parte de
un encachado de mayores dimensiones (UE 2003) que se localizaba por la parte occidental de la zona. Se trataba de una acumulación de piedras irregulares de pequeño y mediante tamaño,
entre las que se encontraron diversos materiales arqueológicos.
Posiblemente este encachado sea fruto de procesos naturales relacionados con la erosión y el arrastre. En este lugar se practicó
un pequeño sondeo (UE 2010) que nos permitió reconocer la terraza del río por debajo de la unidad estratigráfica 2003.
Mientras tanto, en la parte oriental del área 1, se registraba
una capa de tierra arcillosa de color anaranjado (UE 2004), que
correspondía al nivel del río, que en algunas zonas alternaba con
cantos. Y junto al perfil este, apareció una fosa (UE 2011) rellenada por una tierra de color marrón oscuro sobre todo en la parte norte (UE 2012), que contenía entre el material registrado,
algunos fragmentos de cerámica de cronología ibérica y moderna descontextualizados. En cambio, la zona sur de la fosa se rellenó con una tierra de color amarillento (UE 2013) con gran
concentración de cantos rodados de pequeño y mediano tamaño.
Área 2
De forma poligonal irregular, presenta una superficie de
unos 202 m², y se localiza al norte del área 1 (fig. IV.22).
El primer nivel detectado corresponde a la unidad superficial
UE 2000 que podemos relacionar con el sedimento vegetal. Éste
cubría a una acumulación de piedras de mediano y gran tamaño
(UE 2002) que estaba situada en la zona occidental de la cata y
que podemos considerar de formación natural, dadas las características de los cantos que indican un importante aspecto de arrastre. Por debajo de esta estructura, se detectó un nivel de tierra de
color castaño oscuro y compacto (UE 2005), que podríamos considerar como una capa de formación erosiva, con abundantes materiales arqueológicos de adscripción neolítica, entre los que cabe
destacar la presencia de un fragmento de brazalete de pizarra y al-
Figura IV.16. Estructura 1036.
30
[page-n-41]
Figura IV.17. Estructura 1036.
Figura IV.18. Vista general de la zona sur del sector 1.
Figura IV.19. Matriz del sector 1.
gunos fragmentos de cerámica con decoración impresa. Este estrato cubría a otro con tierra de color negro y de textura compacta (UE 2006) que podríamos interpretar como paleosuelo, y que
a su vez se superponía a otro estrato de arrastre natural con abundantes piedras y gravas (UE 2031) que presentaba una mayor concentración en la zona central (UE 2007).
Área 3
Se localiza al este del área anterior y en un principio tenía
una forma cuadrangular de unos 214 m². También esta zona estaba cubierta por el estrato vegetal (UE 2000) correspondiente
a la tierra de cultivo, debajo de la cual se observó una estrati-
grafía relativamente clara. Durante el proceso de excavación arqueológica se constató en los límites orientales, la existencia de
estructuras negativas que continuaban en dirección al área 4,
por lo que una vez terminada la excavación del área 3, y tras la
solicitud del correspondiente permiso de ampliación, se procedió a prolongar la zona de actuación hasta contactar con el área
4. Esta nueva zona la diferenciamos como área 3/4 (fig. IV.23).
Una vez eliminada la capa vegetal, documentamos un potente estrato de travertino formado por la colmatación de carbonato de calcio (UE 2008). A priori, existen dos estructuras
negativas del tipo fosa o silo, documentadas parcialmente, ya que
fueron cortadas por los límites de la zona de excavación. Se trata
de la fosa UE 2014 que cortaba tanto al estrato UE 2008 como al
31
[page-n-42]
Figura IV.20. Distribución de las áreas del sector 2.
inferior UE 2009, con unas dimensiones de 2,00 x 0,90 m. No se
pudo registrar su boca ya que posiblemente había sido arrasada
por erosión y en su interior se constataron varias unidades de relleno (UEs 2015, 2043, 2065, 2101). La otra fosa o silo documentado en este nivel era la estructura UE 2018, que tenía unas
dimensiones de 2.30 x 1,10 m, colmatada por las unidades de relleno UEs 2020, 2019 y 2037. El final de ambas estructuras llegaba a contactar con el nivel de terraza del río (UE 2040).
Por debajo del nivel de travertino, se detectó otra unidad estratigráfica (UE 2009 que consideramos podría corresponder a
la unidad 2006 localizada en el área 2) compuesta por un estrato de tierra de color negro, de textura limosa, consistencia media y heterogénea, que permitió la recuperación de abundante
material arqueológico previsiblemente de adscripción neolítica
fase IC. Este estrato, al igual que el compuesto por travertino,
había sido cortado por la construcción de varias estructuras negativas, interpretadas como posibles fosas de almacenamiento.
Es el caso de las estructuras 2016, 2021, 2024, 2026, 2028,
2046, 2049, 2052, 2055, 2058 y 2104, la mayoría con planta
de tendencia oval de dimensiones medianas, con perfiles rectilíneos, fondos planos o ligeramente cóncavos y cuya potencia
no ha podido documentarse debido a que por motivos erosivos
no conservaban la boca. Muchas de ellas tenían en su parte su-
32
perior una acumulación de piedras como posible señalización o
cubierta y en su interior se pudo constatar la amortización como
posibles vertederos (fig. IV.24).
A continuación vamos a describir cada una de las estructuras constatadas (tabla IV.1).
Estructura negativa E 2016
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 0,76 x 0,80 m, con una profundidad conservada
de 0,50 m. Se encontró colmatada por varios rellenos, siendo el
superior UE 2017 caracterizado por tierra areno-limosa, compactación media, color oscuro y textura granulosa debido a la
abundante presencia de travertino, por debajo constatamos la
UE 2035 relleno de tierra de color castaño con presencia también de travertino y por debajo de ésta, se localizó la terraza del
río (UE 2040).
Estructura negativa E 2021
Fosa excavada en la tierra, de planta circular con un diámetro que oscila entre 1,18 y 1,12 m y una profundidad conservada de 0,41 m. Se encontró colmatado por diferentes rellenos:
[page-n-43]
UE 2023 correspondía a una capa de piedras y cantos de fracción media que podría interpretarse como una amortización intencionada de la estructura. En el interior la UE 2022 con tierra
areno-limosa, compactación media, color oscuro y textura granulosa debido a la abundante presencia de travertino, se recupera algún carbón y malacofauna, y por debajo la UE 2066
con tierra areno-limosa, color gris ceniciento muy homogénea.
La base de la fosa era la terraza del río (UE 2040).
Estructura negativa E 2024
Figura IV.21. Vista general del área 1 del sector 2.
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 0,90 x 0,80 m, con una profundidad conservada
de 0,47 m. Se encontró en la parte superior una acumulación de
piedras (UE 2061) que se podría interpretar como una amortización intencionada de la estructura, que cubría un relleno de
tierra (UE 2025) de color marrón oscura, granulosa, mezclada
con travertino. Por debajo de ésta, se localizó la terraza del río
(UE 2040).
Estructura negativa E 2026
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 0,86 m, con una profundidad conservada de
0,34 m. Se encontró colmatada por varios rellenos de tierra. En
primer lugar UE 2027 tierra areno-limosa, compactación media,
color oscuro y textura granulosa debido a la abundante presencia
de travertino, por debajo UE 2036, tierra areno-limosa, compactación media, color oscuro y textura granulosa debido a la abundante presencia de travertino y gravas y como último relleno
sobre la terraza del río se constató la UE 2039, tierra areno-limosa, compacta y grisácea, mezclada con travertino y gravas.
Estructura negativa E 2028
Figura IV.22. Vista general del área 2 del sector 2.
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 1,15 m de diámetro y una profundidad conservada
de 0,38 m. Se encontró colmatada por varios rellenos de tierra.
En primer lugar UE 2029 tierra areno-limosa, compactación media, color oscuro y textura granulosa debido a la abundante presencia de travertino, se recupera malacofauna, por debajo UE
2060, acumulación de piedras y cantos de río que quizá formaran parte de una amortización intencionada, que cubría un nuevo relleno de tierra UE 2062 compuesto por tierra areno-limosa,
compacta, de color marrón oscuro caracterizada por el travertino
en su textura que se situaba en contacto directo con la terraza del
río (UE 2040).
Estructura negativa E 2046
Figura IV.23. Vista general del área 3 al inicio de la excavación
arqueológica.
Fosa excavada en la tierra de planta ovalada con unas dimensiones de 2,30 m x 1,53 m, con una profundidad conservada de 0,60 m. Se encontró cortada colmatada por varios rellenos
de tierra. En la parte superior se documentó una acumulación
de piedras de mediano tamaño (UE 2048) como amortización y
cubriendo un relleno de tierra (UE 2047) sobre la terraza del río
que estaba formado por tierra marrón castaño, de textura arenosa, compacidad media, mezclada con travertino.
33
[page-n-44]
Figura IV.24. Matriz del área 3.
Estructura negativa E 2049
Fosa excavada en la tierra de planta ovalada con unas dimensiones de 2 m x 1,32 m, con una profundidad conservada de
0,44 m. Se encontró cortada y colmatada por varios rellenos de
tierra. En la parte superior se documentó una acumulación de
piedras de mediano tamaño (UE 2050) como amortización y cubriendo un relleno de tierra (UE 2051) sobre la terraza del río
que estaba formado tierra marrón clara de textura arenosa, mezclada con abundante travertino.
Estructura negativa E 2052
Fosa excavada en la tierra de planta ovalada con unas dimensiones de 2,17 m x 1,40 m. En la parte superior se documentó una acumulación de piedras de mediano tamaño (UE 2053)
como amortización y cubriendo un relleno de tier ra
(UE 2054) sobre la terraza del río que estaba formado por tierra
areno-limosa, compacta, de color grisáceo, caracterizada por la
presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2055
Fosa excavada en la tierra de planta ovalada con unas dimensiones de 2,98 m x 1,40 m con una profundidad conservada
de 0,79 m. En la parte superior se documentó una acumulación
de piedras de mediano tamaño (UE 2056) como amortización
y cubriendo un relleno de tierra (UE 2057) de color castaño
oscuro, granuloso y con abundante travertino bajo el que se
constató de nuevo una acumulación de piedras a modo de amor-
34
tización (UE 2063) que cubría a su vez a otro relleno de tierra
(UE 2100) sobre la terraza del río que estaba formado por tierra
de color marrón oscuro, de textura granulosa mezclada con travertino.
Estructura negativa E 2058
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 0,75 m de diámetro con una profundidad conservada de 0,42 m. El interior de la estructura se colmató con
rellenos de tierra. En primer lugar constatamos la UE 2059,
compuesta por tierra areno-limosa, compacta, de color marrón
oscuro y caracterizada por la presencia de travertino en su textura, que cubría a su vez a otro relleno de tierra (UE 2102) sobre la terraza del río y que estaba formado por tierra marrón
muy oscura mezclada con travertino, suelta y homogénea.
Estructura negativa E 2104
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 1,22 m x 1,07 m con una profundidad conservada
de 0,51 m. El interior de la estructura se colmató con rellenos
de tierra. En primer lugar constatamos la UE 2105 compuesta
por tierra de color marrón claro, compacta, de textura arenosa y
homogénea, que cubría a su vez a otro relleno de tierra (UE
2103) sobre la terraza del río, que estaba formado por tierra marrón suelta, arenosa mezclada con travertino. Esta estructura se
localizó junto a la fosa E-2028 correspondiendo a una fase anterior a ella.
[page-n-45]
UE
2014
2016
2018
2021
2024
2026
2028
2046
2049
2052
2055
2058
2072
2074
2077
2090
2104área 3
2104área 4
2108
2113
2114
2121
2122
2123
2124
2131
2134
2136
2140
2141
2147
2155
2160
2162
2166
2174
2176
2178
2180
2184
2186
2191
2193
2197
2201
2218
2221
2227
Ø
Longitud
2,24
0,76
2,24
1,18
0,9
Anchura
1,11
1,8
1,11
1,12
1,8
2,3
2
2,17
2,98
1,53
1,32
1,4
1,4
1,48
1,46
2,72
1,8
2
1,97
2,25
1,39
1,39
2,08
1,5
1,66
2,16
2,45
0,77
2,43
0,83
2,38
1,39
1,62
2,2
1,87
0,87
2,92
0,91
1,57
0,82
1,44
1,1
2,01
0,8
1,22
0,68
1,31
1,31
1,09
1,06
1,36
1,64
1,18
2,02
0,86
0,95
1,43
1,56
1,45
0,75
0,88
1,29
0,53
1,1
1,63
0,63
0,79
1,1
1,21
1,04
0,55
2,42
1,1
1,21
1,02
0,86
1,15
0,75
1,01
1,04
1,3
1
0,98
Altura conservada
0,52
0,5
0,52
0,41
0,47
0,34
0,38
0,6
0,44
0,79
0,42
0,29
0,12
0,84
1,28
1,08
1,21
1,53
0,43
0,45
1,49
0,64
0,38
1,03
1,38
1,2
0,62
0,38
1,21
0,82
0,78
0,75
0,5
0,78
0,34
0,34
0,43
0,66
0,9
0,78
0,86
0,76
0,89
0,39
0,34
0,41
0,83
Rellenos
2015, 2043, 2065
02017, 2035
2020, 2019, 2037
2023, 2022, 2066
2061, 2025
2027, 2036, 2039
2029, 2060, 2062
2048, 2047
2050, 2051
2053, 2054
2056, 2057, 2063
2059, 2102
2071, 2070
2073
2076, 2096
2089, 2092
2103, 2105
2128
2110, 2158
2098, 2106
2103
2101, 2157
2139
2133
2129
2132, 2154
2135, 2144, 2156
2137, 2152
2127
2142, 2153
2148
2143, 2151
2161
2163
2167
2175
2177
2179
2181
2185
2187
2192
2194
2198
2202
2219
2222
2228
Planta
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
irregular
irregular
circular
oval
oval
oval
oval
circular
irregular
oval
circular
oval
irregular
circular
irregular
oval
oval
oval
oval
irregular
oval
oval
circular
oval
circular
oval
oval
oval
oval
irregular
oval
oval
oval
oval
oval
irregular
circular
oval
oval
Fondo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
irregular
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
Perfil
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
irregular
cóncavo
cóncavo
irregular
rectilíneo
cóncavo
irregular
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
irregular
irregular
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
irregular
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4.
35
[page-n-46]
UE
2244
2246
2248a
2248
2250
2255
2257
2259
2559
2261
2264
2268
2271
2274
2277
2282
2283
2286
2292
2294
2296
2298
2302
2304
2306
2308
2310
2312
2314
2316
2318
2320
2322
2324
2328
2329
2335
2337
2340
2342
2344
2347
2349
2351
2353
2353
2355
2357
Ø
Longitud
0,86
2,14
2,07
1,59
0,84
Anchura
0,85
2,22
2,26
1,32
0,71
1,21
1,3
1,08
1,2
1,48
1,31
0,96
1,69
1,44
1,04
1,28
1,1
1,32
1,35
1,69
3,71
2,89
0,83
1,82
1,2
1,46
0,98
1,02
1,47
0,92
1,45
0,93
1,08
1,1
0,98
1,24
1,1
1,01
1,23
2,3
2,23
0,69
1,12
1,26
1,98
0,96
1,48
1,15
1
1,75
1,96
1,02
0,89
1,21
1,25
1,13
1,69
2,39
0,82
0,9
0,8
0,66
0,7
1
0,8
1,2
1,2
1,3
1,72
0,65
1,69
1,37
1,04
1,84
1,36
1,11
2,06
Altura conservada
0,09
1,38
1,57
1,57
0,33
0,6
0,6
0,6
0,67
0,6
0,33
0,35
0,41
0,65
0,58
0,62
0,96
0,6
0,33
0,19
0,47
1,38
0,47
0,31
0,34
0,11
0,5
0,44
0,35
0,41
0,72
0,1
0,73
0,26
0,18
1,34
0,09
0,08
0,2
0,12
0,96
1,13
0,24
0,32
0,32
0,26
0,68
Rellenos
2243
2245
2247
2247
2249
2254
2256
2258
2558
2260
2263
2267
2270
2273
2276
2281
2280
2285
2291
2293
2295
2297
2301
2303
2305
2307
2309
2311
2313
2315
2319
2321
2321
2323
2327
2325, 2338
2334, 2287
2336
2339
2341
2342
2325, 2346
2348, 2326
2350, 2326
2352
2352
2354
2356
Planta
oval
oval
oval
oval
oval
circular
circular
circular
oval
circular
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
circular
circular
oval
irregular
irregular
circular
circular
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
circular
Fondo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4. (Continuación)
36
Perfil
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
[page-n-47]
UE
2359
2361
2363
2365
2367
2369
2371
2373
2375
2379
2381
2383
2385
2388
2391
2393
2395
2400
2402
2404
2406
2408
2410
2414
2418
2420
2422
2424
2426
2428a
2428
2430
2432
2434=2086
2436
2438
2440
2443
2445
2447
2449
2451
2453
2455
2457
2459
2461
2465
Ø
Longitud
2,56
Anchura
1,91
1,59
2,08
1,18
1,66
1,52
2,05
0,99
1,13
0,51
1,38
1,53
2
1,37
2,03
3
1,15
1,21
1,6
0,49
0,9
0,92
1,08
2,74
0,92
1,17
2,33
1,62
0,97
1,26
1,34
1,2
1,2
1,43
0,67
0,79
0,61
1,36
1,1
1,29
0,89
1,28
1,14
1,05
1
1,29
0,6
0,78
0,52
1
0,96
1,42
1,63
1,31
1,23
1,72
1,23
1,61
1,13
0,8
1,98
1,09
1,37
1,38
1,37
1,21
1,98
2,51
1,01
1,5
1,07
0,73
1,75
1,13
0,97
1,06
1,16
1,16
1,58
2,12
1,12
1,51
1,55
1,07
1,78
1,4
1,44
1,42
Altura conservada
Rellenos
0,83
2358
0,57
2360
0,22
2362
0,33
2364
0,58
2366
0,49
2368
0,67
2370
0,45
2372
0,36
2374
0,36
2378
0,81
2380
0,5
2382
0,37
2384
0,51
2387
0,19
2390
0,31
2392
1,42
2394
1,52
2399
0,5
2401
0,3
2403
0,15
2405
0,3
2407
0,3
2188, 2409
0,08
2413
0,4
2417
0,54
2419
0,39
2421
0,2
2423
0,12
2425
0,21
2427
0,21
2427
0,33
2429
0,51
2431
0,53
2085,2094,2433
0,3
2435
0,3
2437
0,06
2439
0,34
2442
0,07
2444
0,44
2446
0,76
2448
0,14
2450
0,57
2452
0,21
2454
0,33
2456
0,51
2458
0,48
2460
0,37
2464
Planta
oval
oval
oval
irregular
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
irregular
oval
oval
oval
oval
oval
circular
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
irregular
irregular
Fondo
plano
plano
plano
plano
cóncavo
cóncavo
plano
cóncavo
cóncavo
plano
cóncavo
irregular
cóncavo
cóncavo
plano
plano
cóncavo
cóncavo
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
plano
plano
cóncavo
plano
cóncavo
cóncavo
plano
Perfil
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4. (Continuación)
37
[page-n-48]
UE
2467
2469
2471
2473
2475
2477
2481
2483
2485
2487
2490
2492
2495
2496
2498
2500
2502
2504
2506
2508
2510
2512
2515
2518
2520
2521
2524
2526
2528
2531
2533
2535
2538
2541
2543
2545
2547
2553
2555
2557
2561
2564
2566
2608
2610
2612
2616
2618
Ø
Longitud
1,49
1,09
1,48
1,33
1
1,2
0,94
1,49
2,12
1,51
0,95
1,51
1,22
0,84
Anchura
1,14
1,06
1,41
1,17
0,58
1,02
0,9
1,05
1,08
0,54
0,82
1,03
1,29
0,82
0,78
0,57
1,28
0,6
2,1
0,49
0,64
1,22
0,55
1,47
1,28
1,54
1,54
1,3
1,04
1,56
1,69
1,16
1,07
0,67
1,48
1,3
1,59
1,39
1,38
1,41
0,94
1,33
0,78
2,52
1,11
0,89
0,58
0,62
1,14
0,66
1,47
1,36
1,12
0,81
0,92
0,66
1,17
2,85
0,51
0,85
1,07
1,62
0,5
0,31
0,87
0,6
1,81
1
0,8
0,41
0,63
0,91
1,2
0,88
0,44
1,37
0,72
Altura conservada
0,24
0,6
0,41
0,49
0,23
1,1
0,27
0,13
0,68
0,11
0,2
0,15
0,09
0,09
0,41
0,37
0,22
0,3
0,19
0,41
0,26
0,23
0,26
0,11
0,34
0,59
0,48
0,15
0,18
0,85
0,36
0,83
0,54
0,22
0,38
0,05
0,69
0,11
0,37
0,72
0,34
0,19
0,17
0,22
0,1
0,08
0,56
0,19
Rellenos
2466
2468
2470
2472
2474
2476
2480
2482
2486
2486
2489
2491
2496
2495
2497
2499
2501
2503
2501
2507
2509
2511
2529
2517
2519
2513
2523
2525
2527
2530
2532
2534
2537
2540
2542, 2120
2544
2546
2552
2554
2556
2560
2563
2565
2607
2609
2611
2615
2617
Planta
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
oval
irregular
oval
oval
circular
oval
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
oval
circular
oval
irregular
oval
oval
circular
oval
oval
oval
oval
Fondo
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
cóncavo
plano
plano
plano
plano
plano
cóncavo
cóncavo
plano
irregular
plano
plano
plano
plano
plano
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4. (Continuación)
38
Perfil
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncav
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
cóncavo
cóncavo
rectilíneo
irregular
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
rectilíneo
[page-n-49]
UE
2079/2479
2081/2412
2083/2416
2149(1)
2149(2)
2149(3)
2436A
2463B
2117
Ø
Longitud
1,5
Anchura
1,33
2,08
1,85
1,41
1,36
1,02
1,38
1,01
0,77
1,96
1
0,98
1
Altura conservada
Rellenos
0,57
2478, 2078, 2095
0,37
2411
0,27
2415
1,02
2150
0,91
2150
0,91
2150
0,39
2462
0,39
2462
0,64
2118
Planta
oval
circular
oval
circular
circular
oval
oval
oval
oval
Fondo
cóncavo
cóncavo
plano
cóncavo
cóncavo
cóncavo
plano
plano
plano
Perfil
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
Tabla IV.1. Relación de estructuras negativas documentadas en las áreas 3 y 4. (Continuación)
Estructura negativa E 2014
Fosa excavada en la tierra de planta circular con unas dimensiones de 2 m x 1,66 m con una profundidad conservada de
1,08 m. El interior de la estructura se colmató con rellenos de
tierra. En primer lugar constatamos UE 2015 compuesto por tierra arenosa de color claro, mezclado con gravas y fragmentos de
travertino. Por debajo la UE 2043 con tierra de color marrón
castaño de textura granulosa, también con travertino. Este cubría a otro relleno UE 2065 con tierra de color marrón, arenosa
y suelta que a su vez cubría a otro nivel que descansaba directamente sobre la terraza del río. Se trataba este último de la UE
2101, con arena suelta con gravas.
Estructura negativa E 2018
Fragmento de fosa excavada en la tierra de planta ovalada
con unas dimensiones de 2,24 m x 1,11 m con una profundidad
conservada de 0,52 m. En la parte superior se documentó una
acumulación de piedras de mediano tamaño (UE 2020) como
amortización y cubriendo un relleno de tierra UE 2019 de color
marrón castaño, de textura granulosa con restos de travertino,
que se superponía a otro relleno (UE 2037) que contactaba directamente con la terraza del río.
Si bien en un principio las dimensiones del área 3 eran menores, ante la continuidad de las fosas hacia el perfil oriental
nos obligó a ampliar el área de excavación en esta zona, confirmando que las fosas se extendían hacia el este.
Estructura negativa E 2298
Conjunto de fosas (al menos seis) de difícil individualización y seriación, en una extensión de 2,89 m de longitud y 1,2 m
de anchura, con unas profundidades conservadas que oscilan entre los 0,25 m y los 0,47 m. En el interior se constató un estrato
de relleno (UE 2297) caracterizado por una tierra areno-limosa,
compacta, de color gris-amarillento, mezclada con abundantes
fragmentos de travertino, con una capa de gravas medias y gruesas a mitad de su alzado.
Estructura negativa E 2294
Fragmento de fosa con unas dimensiones de 1,69 x 0,83 m,
con una profundidad conservada de 0,19 m. En el interior se
constató un estrato de relleno (UE 2293) caracterizado por una
tierra areno-limosa, compacta, de color gris-amarillento, mezclada travertino.
Estructura negativa E 2566
Fragmento de fosa con unas dimensiones de 0,85 x 0,31 m,
con una profundidad conservada de 0,17 m. En el interior se
constató un estrato de relleno (UE 2565) caracterizado por una
tierra areno-limosa, compacta, de color gris-amarillento, mezclada travertino, gravas y cantos de río. Esta estructura se localizó junto a la fosa UE 2294 correspondiendo a una fase
anterior a ella.
Estructura negativa E 2255
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2254) formado en su parte superior por arena de río de coloración amarillenta de 10 cm de potencia. Después aparece tierra
limo-arcillosa de color grisáceo con grava muy fina. No proporcionó material arqueológico.
Estructura negativa E 2264
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,20 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,33 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2263) compuesto por tierra limo-arenosa con restos de travertino y gravas
gruesas. No proporciona material arqueológico.
Estructura negativa E 2282
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,69 m x 1,39 m y una profundidad conservada de 0,62 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2281) formado
por tierra limo-arenosa con cantos y gravas, caracterizada por la
presencia de travertino en su textura.
39
[page-n-50]
Estructura negativa E 2257 (fig. IV
.25)
ESTRUCTURA 2257
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 0,80 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2256) formado por tierra limo-arenosa, oscura, apenas tiene restos de travertino, algún canto y gravas.
Estructura negativa E 2268
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,30 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,35 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2267) formado por tierra muy arenosa (arena de río básicamente) de color gris-amarillento, mezclada con fragmentos de travertino y
alguna grava.
Estructura negativa E 2361
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,54 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,57 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2360) compuesto por tierra limo-arenosa, compacta, de color gris claro,
caracterizado por puntos amarillos de travertino y gravas gruesas de río.
Estructura negativa E 2259
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,20 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2258) formado por tierra limo-arenosa de color grisácea con gravas gruesas. Apenas presenta travertino en su textura.
Estructura negativa E 2261
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,30 m x 1,20 m y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2260) formado por tierra limo-arenosa de coloración grisácea, de matriz
limpia y sin travertinos. Apenas aparece grava y cantos finos.
Aparecen fragmentos de sílex. Sección troncocónica.
Figura IV.25. Planta y sección de la estructura negativa 2257.
Estructura negativa E 2292
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 0,65 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,33 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2291) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color grisáceo,
mezclada con abundantes fragmentos de travertino. Esta fosa se
localiza pegada a la E-2353.
Estructura negativa E 2248a
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones
de 2,07 m x 2,26 m y una profundidad conservada de 1,57 m.
Las paredes presentan un revestimiento (UE 2239). En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2247) formado por tie-
40
rra limo-arenosa, bastante suelta, mezclada con gravas de río y
cantos. Se documentaron restos de travertino en poca cantidad.
Aparece malacofauna del terreno.
Estructura negativa E 2310
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones
de 1,02 m x 1,08 m y una profundidad conservada de 0,11 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2309) formado por tierra areno-limosa, compacta, caracterizada por los
puntos amarillos pertenecientes a fragmentos de travertino. Sin
gravas ni material arqueológico. Escasa potencia conservada.
[page-n-51]
Estructura negativa E 2369
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,66 m x 1,38 m y una profundidad conservada de 0,49 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2368) formado por
tierra areno-limosa, compacta, de color gris oscuro, caracterizada por los puntos amarillos de travertino, aparece muy limpia, de
matriz fina. Se recuperó un fragmento de cerámica a mano.
Estructura negativa E 2363
Fosa de planta de tendencia irregular con unas dimensiones
de 1,59 m x 0,99 m y una profundidad conservada de 0,22 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2362) formado por tierra limo-arenosa, compacta, de color gris claro, caracterizado por puntos amarillos de travertino y algunas gravas
fracción fina.
Estructura negativa E 2375
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones de
1,55 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,36 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2374) formado por tierra areno-limosa de color grisáceo, caracterizada por los
puntos amarillos de travertino y alguna grava.
Estructura negativa E 2316
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones de
1,04 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,35 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2315) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris oscuro, caracterizada por fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2314
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,92 m x 0,98 m y una profundidad conservada de 0,44 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2313) formado
por tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, con gran
de travertino. Esta fosa corta a otra correspondiente a una fase
anterior (UE 2312).
clada con travertino. Esta fosa cortaba a otras dos estructuras
correspondientes a fases anteriores (UEs 2308 y 2277).
Estructura negativa E 2308
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,98 m x 0,93 m y una profundidad conservada de 0,34 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2307) formado
por tierra areno-limosa de coloración grisácea caracterizada por
la ausencia de fragmentos de travertino. Presentaba cantos y
gravas de río de fracción media en su textura. No proporcionó
material arqueológico. Esta fosa estaba cortada por una fosa
posterior (E-2306) y a su vez cortaba una fosa correspondiente
a una fase anterior (E-2277).
Estructura negativa E 2277
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,10 m x 0,96 m y una profundidad conservada de 0,58 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2176) formado
por tierra limo-arenosa de coloración amarillenta por los restos
de travertino en su textura. Sin cantos ni gravas. Esta fosa estaba cortada por dos estructuras correspondientes a fases posteriores (UEs 2308 y 2306).
Estructura negativa E 2367
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,18 m x 0,51 m y una profundidad conservada
de 0,58 m. En el interior se constató un estrato de relleno (UE
2366) formado por arena de río amarillenta con algún canto y
grava fina.
Estructura negativa E 2271
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,48 m x 1,04 m y una profundidad conservada
de 0,41 m. En el interior se constató un estrato de relleno (UE
2270) compuesto por arena de río de coloración amarillenta,
con manchas ocres y gravas finas.
Estructura negativa E 2365
Estructura negativa E 2312
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,47 m x 1,10 m y una profundidad conservada de 0,50 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2311) formado
por tierra areno-limosa, compacta, caracterizada por gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura y alguna grava
gruesa. Esta fosa fue cortada por otra correspondiente a una fase posterior (E-2314).
Estructura negativa E 2306
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,46 m x 1,45 m y una profundidad conservada de 0,31 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2305) formado
por tierra areno limosa, coloración grisácea, compacta y mez-
Fosa de planta irregular con unas dimensiones de 2,08 m x
1,13 m y una profundidad conservada de 0,33 m. En el interior
se constató un estrato de relleno (UE 2364) compuesto por una
capa de piedras y gravas mezclada con tierra areno-limosa,
compacta, de color gris oscuro, con abundantes restos de travertino. Sin material arqueológico.
Estructura negativa E 2371
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,52 m x 1,53 m y una profundidad conservada de 0,67 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2370) compuesto
por tierra areno limosa, compacta, de coloración grisácea, caracterizada por el travertino en su textura, mezclada también
con gravas finas.
41
[page-n-52]
Estructura negativa E 2395
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,74 m x 2,33 m y una profundidad conservada de 1,42 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2394) compuesto
por tierra areno-limosa compacta, de color pardo oscuro, caracterizada por abundantes fragmentos de travertino en su textura.
Esta fosa corta algunas estructuras de una fase anterior (UEs
2393, 2391, 2388 y 2274).
Estructura negativa E 2379
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,37 m x 1,21 m y una profundidad conservada de 0,36 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2378) compuesto
por tierra areno limosa, compacta, de color grisáceo, mezclada
con fragmentos de travertino. Esta fosa corta a una estructura de
una fase anterior (E-2274).
Estructura negativa E 2274
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,31 m x 1,28 m y una profundidad conservada de 0,65 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2273) compuesto
por tierra areno-limosa, compacta de color grisáceo, con restos
de carbones y alguna grava (sin travertino). Esta fosa se encontró cortada por unas estructuras de una fase posterior (E2379 y E-2395).
Estructura negativa E 2391
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,92 m x 0,92 m y una profundidad conservada de 0,19 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2390) compuesto
por tierra areno-limosa, compacta, de coloración amarillenta, con
cantos y gravas gruesas en su textura, además de abundantes fragmentos de travertino. Esta fosa se encontró cortada por una estructura de una fase posterior (E-2395).
Estructura negativa E 2320
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,84 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,72 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2321) compuesto por tierra muy arenosa, con limos, de color gris y compactación media, mezclada con algunos fragmentos de
travertino. Esta fosa cortaba a unas estructuras de una fase anterior (UEs 2322 y 2318).
Estructura negativa E 2318
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,24 m x 1,10 m y una profundidad conservada de 0,41 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2319) compuesto
por tierra areno-limosa, compacta, de color oscuro, mezclada
con gran cantidad de travertinos. Proporcionó fragmentos de sílex y algunos carbones. Esta fosa se encontró cortada por una
estructura de una fase posterior (UE 2320).
Estructura negativa E 2322
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,01 m x 0,69 m y una profundidad conservada de 0,10 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2321) compuesto
por tierra muy arenosa, con limos, de color gris y compactación
media, mezclada con algunos fragmentos de travertino. Esta fosa se encontró cortada por una estructura de una fase posterior
(UE 2320).
Estructura negativa E 2373
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,05 m x 2 m y una profundidad conservada de 0,45 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2372) compuesto
por tierra areno limosa, compacta, de coloración grisácea, mezclada con fragmentos finos de travertino y alguna grava de fracción media.
Estructura negativa E 2393
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,08 m x 1,17 m y una profundidad conservada de 0,31 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2392) compuesto
por tierra areno-limosa compacta de coloración amarillenta.
Cantos y gravas gruesas en su textura, además de abundantes
fragmentos de travertino. Esta fosa se encontró cortada por una
estructura de una fase posterior (E-2395).
Estructura negativa E 2328
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,30 m x 1,26 m y una profundidad conservada de 0,26 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2327) compuesto
por tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada por los abundantes fragmentos de travertino en su textura. Presentaba gravas gruesas en el interior.
Estructura negativa E 2388
Estructura negativa E 2302
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,07 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,51 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2387) compuesto por tierra areno limosa compacta, muy limpia, de coloración amarillenta, sin travertinos. Esta fosa se encontró cortada
por una estructura de una fase posterior (E-2395).
42
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,69 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,38 m.
En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2301) compuesto por tierra areno-limosa de compactación media y color
amarillento, mezclada con gravas finas.
[page-n-53]
Estructura negativa E 2324
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,23 m x 1,12 m y una profundidad conservada de 0,73 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2323) compuesto
por tierra areno-limosa de color marrón rojizo, bastante suelta.
Sin presencia de travertino, aparece mezclada con abundantes
gravas gruesas de río. Esta estructura se documentó cortada por
otra correspondiente a una fase posterior (E-2329).
Estructura negativa E 2329
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,23 m x 1,98 m y una profundidad conservada de 0,18 m.
En el interior se constataron una serie de rellenos (UEs 2325
y 2338). El primero de ellos superpuesto realmente a la estructura estaba formado por tierra areno-limosa compacta de
color gris claro, caracterizada por la abundancia de fragmentos de travertino y el segundo, propiamente en el interior de la
fosa, estaba compuesto por tierra areno-limosa, compacta, de
color gris claro, caracterizada por la gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura. Se detectó una mancha de
carbones en su interior. Esta estructura cortaba por otra correspondiente a una fase anterior (E-2324).
Estructura negativa E 2340
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,48 m x 1,21 m y una profundidad conservada de 0,08 m. En el
interior se constató un estrato de relleno (UE 2339) compuesto por
tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada
por la gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2342
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1
m x 1,13 m y una profundidad conservada de 0,12 m. En el interior se constató un estrato de relleno (UE 2343) compuesto por
tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada
por la gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2344
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1 m x 1,13 m y una profundidad conservada de 0,12 m. En el interior se constató un relleno (UE 2343) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada por la
gran cantidad de fragmento de travertino en su textura. Esta estructura fue cortada por otra correspondiente a una fase posterior (E-2342).
Estructura negativa E 2347
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,75 m x 1,69 m y una profundidad conservada de 0,96 m. En el
interior se constataron una serie de rellenos (UEs 2325 y 2346).
El primero, que realmente cubría a la estructura negativa y estaba formado por tierra areno-limosa compacta de color gris
claro, caracterizada por la abundancia de fragmentos de travertino y el segundo con tierra areno-limosa, compacta, de color
gris-verdoso, caracterizado por la gran cantidad de fragmentos
de travertino en su textura. Aparece alguna grava gruesa de río
y abundantes gravas medias y finas. Proporcionó un fragmento
de cerámica a mano y escasos fragmentos de sílex.
Estructura negativa E 2349
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,96 m x 2,39 m y una profundidad conservada de 1,13 m. En el
interior se constataron una serie de rellenos (UEs 2348 y 2326).
El primero de ellos formado por tierra areno-limosa, compacta,
de color gris verdoso, caracterizada por abundantes fragmentos
de travertino en su textura, también abundantes gravas de río. El
segundo de los rellenos estaba compuesto tierra areno-limosa
compacta de color gris oscuro, caracterizada por la gran cantidad de fragmentos de travertino en su textura, aunque éste más
bien cubría la estructura negativa.
Estructura negativa E 2355
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,80 m x 0,70 m y una profundidad conservada de 0,26 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2354) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris verdoso, caracterizada por
abundantes fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2351
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,02 m x 0,82 m y una profundidad conservada de 0,24 m.
En el interior se constataron una serie de rellenos (UEs 2350 y
2326). El primero de ellos formado por tierra areno-limosa,
compacta, de color gris verdoso, caracterizada por abundantes
fragmentos de travertino en su textura. El segundo de los rellenos estaba compuesto tierra areno-limosa compacta de color
gris oscuro, caracterizada por la gran cantidad de fragmentos
de travertino en su textura, aunque este más bien cubría la estructura negativa.
Estructura negativa E 2353
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,90 m x 0,66 m y una profundidad conservada de 0,32 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2352) formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris verdoso, caracterizada por
abundantes fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2357
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 2,06 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,68 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2356) formado por tierra areno-limosa de color gris oscuro, caracterizada por la gran
cantidad de fragmentos de travertino en su textura. Se han detectado manchas de carbones de las que se han recogido muestras.
Esta estructura corta a otra de una fase anterior (E-2304).
43
[page-n-54]
Estructura negativa E 2304
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,37 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,47 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2303) formado por tierra limo-arenosa de color oscuro, compacta, aparece mezclada
con cenizas y cantos. El perfil es de color marrón rojizo, como
resultado de la tierra quemada. Esta estructura fue cortada por
otra de una fase posterior (E-2357).
Estructura negativa E 2359
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,56 m x 1,91 m y una profundidad conservada de 0,83 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2358) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de color gris verdoso, caracterizada
por abundantes fragmentos de travertino en su textura. A cota
intermedia capa de cantos y gravas fracción gruesa.
Por otro lado, y para acabar la descripción del conjunto de estructuras del área 3 del sector 2, la unidad de relleno UE 2009 cubría una serie de estructuras integradas por diversos cantos de
forma irregular. Una de ellas, la de mayor tamaño (E-2044), tenía
una forma de tendencia circular, con unas dimensiones parciales
de unos 2 m de longitud por 0,95 m de anchura, teniendo en cuenta que había sido seccionada por los límites de la cata. En origen,
según se desprende de las huellas observadas, podría haber sido
una estructura de unos 2 m de diámetro. Estaba formada por piedras irregulares de pequeño y mediano tamaño que podrían estar
termoalteradas. Entre los materiales recogidos destacan algunos
fragmentos de carbones que podrían inducirnos a interpretar esta
estructura como una zona de combustión. No obstante, seguimos
trabajando para poder estudiar con mayor profundidad las diferentes estructuras y sus materiales asociados.
Además de esta estructura de piedras, en el área 3 y cubiertas por la unidad 2009, se detectaron otras similares. Es el
caso de las UEs 2030, 2034 y 2064, siendo estas de menores dimensiones y presentando una forma irregular.
Por debajo de la UE 2009, se constató en algunos puntos,
un nivel de arenas de color grisáceo que, como posteriormente
observamos en la cata 4, podría corresponder a un estrato geológico y estéril. Esta capa se superponía al nivel de gravas de
una de las terrazas del río (UE 2040), estéril desde el punto de
vista arqueológico.
mos hacía el sur, donde en un principio y por motivos ajenos,
impuestos desde las medidas correctoras establecidas desde el
plan inicial de trabajo, el área de actuación no superaba los 3 m
de anchura. Sin embargo, conforme a los avances positivos de
la excavación arqueológica, pudimos unificar las área 3 y 4, eliminando el testigo intermedio con la consiguiente ampliación
de la zona de estudio (fig. IV.26).
La intervención arqueológica en esta zona resultó de una
amplia complejidad, tanto por los procesos postdeposicionales,
erosivos y de estratigrafía acumulativa como por las condiciones de trabajo de la excavación de salvamento.
El área 4 se caracterizó por estar cubierta, al igual de el resto de zonas de actuación arqueológica, por un estrato contemporáneo (UE 2000) que corresponde al sedimento superficial
resultado de las labores de cultivo llevadas a cabo en el sector,
superpuesto a otro inferior (UE 2032), también contemporáneo
con materiales descontextualizados de diversa cronología. Así
mismo, pudimos identificar en la parte septentrional una gran
fosa (E-2033) que había sido practicada posiblemente durante
las tareas de extracción de áridos, lo que supuso la alteración de
parte de los niveles arqueológicos en esa zona del yacimiento.
Una vez eliminadas las unidades superficiales, se constató la presencia de un primer relleno arqueológico (UE 2038)
que interpretamos como una capa erosiva antigua, resultado
del proceso de abandono y colmatación del yacimiento, donde se registraron abundantes restos materiales de diversa cronología. En este estrato y en el inferior (UE 2075), se localizó
un amplio número de estructuras negativas, interpretadas como unidades de almacenamiento tipo fosa principalmente,
que habían sido rellenadas con sedimento tras su amortización (figs. IV.27, IV.28 y IV.29).
Estructura negativa E 2086 (=E 2434)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,63 m x 1,72 m y una profundidad conservada de 1,30 m. En el
interior se constataron diferentes rellenos. El primero UE 2085,
compuesto por tierra granulosa de color marrón claro, con presencia de limos. Un segundo relleno (UE 2094) con presencia de
Área 4
Se trataba del área de excavación más septentrional del sector 2. Era una superficie que ocupaba en torno a los 372 m², presentando una forma irregular encajada entre dos zonas de
explotación de áridos –lo cual supuso la desaparición de parte del
yacimiento–, en cuyos perfiles, antes del inicio de la actuación arqueológica, se pudo comprobar la existencia de estratos y estructuras cortados, con materiales prehistóricos.
Su planta era irregular, resultado por una parte de las acciones erosivas del río, especialmente el área oriental y por
otras de la intervención antrópica con la extracción de gravas,
tanto en el norte como oeste. Esto generó un área más ancha en
la parte septentrional que se estrechaba conforme nos desplaza-
44
Figura IV.26. Vista general del área 4 al inicio de la excavación
arqueológica.
[page-n-55]
z
~
.e
Ul::205S
'""
....-UE 20M
~UE2034
·UE204S
u
o
Figura IV.27. Planta general del área 4.
10m
45
[page-n-56]
Figura IV.28. Secciones D-D’ y F-F’ del área 4.
Figura IV.29. Sección E-E’ del área 4.
arenas grisáceas y gravas. Por último un relleno (UE 2433) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris verdoso, caracterizada por la presencia de travertino en su textura. Material
arqueológico abundante.
Estructura negativa E 2160
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,31 m x 1,09 m y una profundidad conservada de 0,75 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2161) compuesto por tierra
marrón castaño, homogénea, suelta, con gravas y cantos rodados.
46
Estructura negativa E 2176
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,64 m x 0,53 m y una profundidad conservada de
0,34 m. En el interior se constató un relleno (UE 2177) compuesto por tierra areno limosa, marrón claro, homogénea, suelta, con
ausencia de piedras y escaso material arqueológico.
Estructura negativa E 2197
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,45 m x 1,04 m y una profundidad conservada
[page-n-57]
de 0,89 m. En el interior se constató un relleno (UE 2198) compuesto por tierra areno limosa, compacta y de color grisáceo, caracterizada por la presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2122
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,04 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,69 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2139) compuesto por
tierra areno limosa, compactación media, color gris, mezclada
con travertino y cantos de río.
Estructura negativa E 2117
Fosa de planta circular de en torno a 1 m de diámetro con
una profundidad conservada de 0,64 m. Rellenada por un estrato (UE 2118) de tierra marrón oscura, granulosa, suelta con pequeñas piedras y restos de travertino. Sin material arqueológico,
solamente se apreciaron algunos fragmentos de carbones.
Figura IV.30. Detalle de la estructura negativa 2121
al inicio de su excavación.
Estructura negativa E 2113
Fosa de planta de tendencia circular con unas dimensiones
de 1,01 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,43 m.
En el interior se constataron dos rellenos, el primero (UE 2098)
compuesto por tierra areno-limosa, compacta, de coloración grisácea, caracterizada por la presencia de travertino en su textura y
el segundo (UE 2106) formado por tierra areno limosa, compacta y color grisáceo, caracterizada por el travertino y mezclada con
algunas cenizas y carbones.
Estructura negativa E 2178
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,18 m x 1,10 m y una profundidad conservada de 0,43 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2179) compuesto por tierra
areno limosa marrón, muy suelta. En cotas superiores aparecieron cantos y piedras (UE 2182), después de esa capa la tierra era
marrón claro, homogénea, con travertino.
Estructura negativa E 2180
Fosa de planta de tendencia irregular con unas dimensiones
de 2,02 m x 1,63 m y una profundidad conservada de 0,66 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2181) compuesto por
tierra areno limosa, marrón claro, con alguna piedra de fracción
media y escaso travertino.
Estructura negativa E 2193
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,56 m x 1,21 m y una profundidad conservada de 0,76 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2194) compuesto por tierra
areno limosa, color oscuro, con gravas y caracterizada por la
presencia de travertino.
Figura IV.31. Detalle de la estructura negativa 2121
tras su excavación.
Estructura negativa E 2108
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 2,25 m x 2,45 m y una profundidad conservada de
1,53 m. Presentaba un primer relleno a modo de amortización
compuesto por un conjunto de piedras y cantos que sellaba a un
primer relleno UE 2110 formado por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo y mezclada con alguna piedra de fracción
media y debajo un segundo relleno (UE 2158) formado por tierra marrón castaño, de textura arenosa, con piedras.
Estructura negativa E 2121
Fosa de planta de tendencia irregular con unas dimensiones
de 2,43 m x 2,38 m y una profundidad conservada de 1,49 m.
Presentaba un revoco de las paredes (UE 2102) y en el interior
47
[page-n-58]
ESTRUCTURA 2186
ESTRUCTURA 2131
Figura IV.32. Planta y sección de la estructura negativa 2186.
Figura IV.33. Planta y sección de la estructura negativa 2131.
un primer relleno (UE 2101) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, de color grisáceo, mezclada con abundante travertino y debajo un segundo relleno (UE 2157) formado por tierra
castaño oscuro, de textura granulosa, homogénea, con restos de
travertino (fragmentos de revestimiento deshecho). Esta estructura fue cortada por otra de cronología posterior (E-2114) (figs.
IV y IV
.30
.31).
travertino en su textura, algunos carbones. Esta estructura corta
a otra de una fase anterior (UE 2121).
Estructura negativa E 2114
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,77 m x 0,83 m y una profundidad conservada de 0,45 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2103) compuesto por tierra
areno limosa, compacta y color grisáceo, caracterizada por el
48
Estructura negativa E 2186 (fig. IV.32)
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
0,95 m x 0,79 m y una profundidad conservada de 0,78 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2187) compuesto por tierra
marrón castaño, heterogénea, semicompacta y con algunas piedras, carbones y fragmentos de travertino.
Estructura negativa E 2201
Fosa de planta de tendencia irregular con unas dimensiones
de 0,75 m x 0,55 m y una profundidad conservada de 0,39 m.
[page-n-59]
En el interior se constató un relleno (UE 2202) compuesto por
tierra areno limosa, compactación media, color grisáceo, caracterizada por la presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2123
Fragmento de fosa de planta de tendencia irregular con
unas dimensiones de 1,39 m x 0,82 m y una profundidad
conservada de 0,38 m. En el interior se constató un relleno
(UE 2133) compuesto por tierra areno limosa, color grisáceo,
compacta y mezclada con abundante travertino y cantos rodados de fracción media y grande.
Estructura negativa E 2131 (fig. IV.33)
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 2,20 m x 1,10 m y una profundidad conservada
de 1,38 m. La estructura presentaba un revoco en las paredes
(UE 2130). En el interior se constataron un par de rellenos.
El primero de ellos (UE 2132) compuesto tierra areno limosa,
compacta, color gris, mezclada con travertino y gravas río, y
por debajo el relleno (UE 2154) formado por tierra marrón claro, de textura intermedia y ausencia de piedras, escaso material
arqueológico, sólo algún resto de malacofauna.
Estructura negativa E 2147 (fig. IV.34)
ESTRUCTURA 2147
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,57 m x 1,31 m y una profundidad conservada de 0,82 m. El interior estaba relleno (UE 2148) por un estrato compuesto por
tierra areno limosa, gris-blanquecina, homogénea, de textura semicompacta y limosa.
Estructura negativa E 2296
Fosa de planta irregular, que podría corresponder a varias
estructuran no definidas, con unas dimensiones de 3,71 m x
1,82 m. El interior estaba relleno (UE 2295) por un estrato compuesto por tierra areno-limosa de color gris-amarillento, caracterizada por la gran cantidad de travertino en su textura, alguna
grava media y gruesa.
Estructura negativa E 2246
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,14 m x 2,22 m y una profundidad conservada de 1,38 m. Las
paredes presentaban un revoco (UE 2269). En el interior se
constató un relleno (UE 2245) compuesto por tierra limo-arenosa de color grisáceo mezclada con fragmentos de travertino y
gravas. Apareció un fragmento de cerámica informe a mano y
abundante sílex. Se recogieron muestras de tierra. Esta estructura estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2381).
Estructura negativa E 2381
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
2,03 m x 1,60 m y una profundidad conservada de 0,81 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2380) compuesto por tierra
areno-limosa de color gris-rojizo, compacta, caracterizada por
fragmentos de travertino en su textura, cantos finos y gravas.
Esta estructura cortaba a otra de una fase anterior (E-2246).
Estructura negativa E 2475
Figura IV.34. Planta y sección de la estructura negativa 2147.
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1 m x 0,58 m y una profundidad conservada de
0,23 m. En el interior se constató un relleno (UE 2474) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris amarillento, mezclada con abundante travertino.
49
[page-n-60]
ESTRUCTURA 2104
de la fosa presentaban un revoco (UE 2109). En el interior se
constató un relleno (UE 2128) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo con abundantes restos de travertino, algún carbón. Se recuperó cerámica. Esta fosa cortaba
a otra correspondiente a una fase anterior (E-2385).
Estructura negativa E 2385
Fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de
1,15 m x 0,90 m y una profundidad conservada de 0,37 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2384) compuesto por tierra
areno-limosa de color gris verdoso, caracterizada por los fragmentos de travertino en su textura. Apareció también algún
canto y grava de río. Esta fosa estaba cortada por otra correspondiente a una fase posterior (E-2104).
Estructura negativa E 2383
Fragmento de fosa de planta irregular, que podría corresponder a varias estructuras no definidas, con unas dimensiones
de 3 m x 0,49 m y una profundidad conservada de 0,50 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2382) compuesto por tierra
areno-limosa compacta de color gris claro, caracterizada por el
abundante travertino en su textura. Apenas conservaba superficie y potencia.
Estructura negativa E 2469
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,09 m x
1,06 m y una profundidad conservada de 0,60 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2468) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con fragmentos de
travertino.
Estructura negativa E 2463A
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,36 m x
1,01 m y una profundidad conservada de 0,39 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2462) compuesto por tierra areno limosa, compacta, coloración grisácea con presencia de travertino en su textura.
Figura IV.35. Planta y sección de la estructura negativa 2104.
Estructura negativa E 2191
Estructura negativa E 2467
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval con unas dimensiones de 1,49 m x 1,14 m y una profundidad conservada
de 0,24 m. En el interior se constató un relleno (UE 2466) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris amarillento, con fragmentos de travertino, algunos restos de cenizas y
cantos de río de fracción media.
Estructura negativa E 2104 (fig. IV
.35)
Fosa de planta irregular con unas dimensiones de 1,97 m x
2,16 m y una profundidad conservada de 1,21 m. Las paredes
50
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,43 m x
1,10 m y una profundidad conservada de 0,86 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2192) compuesto por tierra areno limosa, color oscuro, compacidad media, caracterizado por la
presencia de travertino.
Estructura negativa E 2455
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,37 m x 1,16m
y una profundidad conservada de 0,21 m. En el interior se constató un relleno (UE 2454) compuesto por tierra areno-limosa
compacta de color grisáceo, con cantos y gravas de río y, sobre
todo, restos de travertino. Esta estructura cortaba a otras correspondientes a una fase anterior (UEs 2449 y 2457).
[page-n-61]
Estructura negativa E 2449
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,09 m x 1,13m
y una profundidad conservada de 0,76 m. En el interior se constató un relleno (UE 2448) compuesto por tierra areno-limosa
compacta, de color grisáceo, con puntos amarillos de fragmentos de travertino, con cantos (algunos quemados) y gravas
gruesas en el fondo. Esta estructura fue cortada por otra correspondiente a una fase posterior (E-2455).
Estructura negativa E 2124
Fosa de planta circular, con unas dimensiones de 1,62 m de
diámetro y una profundidad conservada de 1,03 m. En el interior se constató un relleno (UE 2129) compuesto por tierra areno limosa, color gris claro, compactación media, con gravas y
cantos de fracción media. Esta estructura cortaba a otras de una
fase anterior (UEs 2140 y 2531).
Estructura negativa E 2140
Estructura negativa E 2457
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,21m x 1,16m
y una profundidad conservada de 0,33 m. En el interior se constató un relleno (UE 2456) compuesto por tierra areno-limosa,
compacta, de color pardo oscuro, mezclada con restos de travertino. Esta estructura fue cortada por otra correspondiente a
una fase posterior (E-2455).
Estructura negativa E 2557
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,17 m x
1,07 m y una profundidad conservada de 0,72 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2556) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con abundante travertino y algunas gravas de río de fracción gruesa.
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 2,92 m x
1,22 m y una profundidad conservada de 0,38 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2127) compuesto por arena blanquecina, compactación media, limpia sin fracción. Esta estructura estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2124).
Estructura negativa E 2541
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,38 m x
1,36 m y una profundidad conservada de 0,22 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2540) compuesto por tierra areno
limosa, compacta, color gris claro, con fragmentos finos de
travertino y capa de cantos y gravas gruesas cerca de la base
de la estructura.
Estructura negativa E 2561
Estructura negativa E 2559
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,21 m x 1,08m
y una profundidad conservada de 0,67 m. En el interior se constató un relleno (UE 2558) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color gris oscuro, con travertino.
Estructura negativa E 2564
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 0,51 m x 0,50m
y una profundidad conservada de 0,19 m. En el interior se constató un relleno (UE 2563) compuesto por arena de río con puntos de travertino y alguna grava fina.
Estructura negativa E 2515
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,54 m x 1,04m
y una profundidad conservada de 0,26 m. En el interior se constató un relleno (UE 2529) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color grisáceo, caracterizada por el travertino en su
textura. Capa de cantos y gravas fracción media y gruesa cerca
del fondo.
Estructura negativa E 2547
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,33 m x 0,92m
y una profundidad conservada de 0,29 m. En el interior se constató un relleno (UE 2546) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color pardo grisáceo, mezclada con abundante travertino.
Fragmento de fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 2,85 m x 1,62 m y una profundidad conservada de 0,34 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2560) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, con abundante
travertino en su textura.
Estructura negativa E 2535
Fragmento de fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 1,59 m x 0,66 m y una profundidad conservada de 0,83
m. En el interior se constató un relleno (UE 2534) compuesto
por tierra areno limosa, compacta, de color grisáceo, caracterizada por la presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2518
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,54 m x 1,56m
y una profundidad conservada de 0,11 m. En el interior se constató un relleno (UE 2517) compuesto por tierra areno limosa,
color grisáceo, caracterizada por la gran cantidad de travertino
en su textura. Junto a esta fosa, se detectó otra posible estructura negativa (E 2516) de planta de tendencia circular de unos
1,10 m de diámetro, rellenada por la UE 2514, aunque fue muy
difícil diferenciar ambas estructuras durante el proceso de excavación.
Estructura negativa E 2545
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 0,94 m x 0,81m
y una profundidad conservada de 0,05 m. En el interior se cons-
51
[page-n-62]
tató un relleno (UE 2544) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color pardo grisáceo, caracterizada por la presencia
de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2077
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 2,72 m x 2,08m
y una profundidad conservada de 0,84 m. En el interior se constataron una serie de rellenos. El primero (UE 2076) compuesto
por tierra arena de color amarillento, consistencia suelta, mezclada con gravas. El segundo (UE 2096) formado por tierra areno limosa de color gris con algunas piedras de fracción pequeña
y media. Mancha negra de cenizas a cota inicial. Se recuperó un
fragmento de piedra pulida.
Estructura negativa E 2149(2)
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,98 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,91 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2150) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizado por
la presencia de travertino, y mezclada con gravas.
Estructura negativa E 2149(1)
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1 m de diámetro y una profundidad conservada de 1,02 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2150) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizado por
la presencia de travertino, y mezclada con gravas.
Estructura negativa E 2447
Estructura negativa E 2162
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,98 m x 1,75m
y una profundidad conservada de 0,44 m. En el interior se constató un relleno (UE 2446) compuesto por tierra areno-limosa,
compacta, de color grisáceo, mezclada con abundantes fragmentos de travertino, con manchas de cenizas y carbones.
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,50 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2163) compuesto por
tierra marrón claro, heterogénea, mezclada con tierra gris, gravas, piedras y travertino, de textura arenosa.
Estructura negativa E 2402
Estructura negativa E 2520
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,40 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,50 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2401) compuesto por
tierra areno-limosa, compacta, de color pardo oscuro con restos
de travertino y abundantes cantos y gravas de río. Se hallaron diversos fragmentos cerámicos de una misma pieza (parte del borde y mamelones).
Estructura negativa E 2400
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,78 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,52 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2399) compuesto por
tierra limo-arenosa, compacta, de color pardo oscuro, con cantos y gravas gruesas. Caracterizada por fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2428
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,36 m x 1 m y una profundidad conservada de 0,21 m. En el interior se constató un relleno (UE 2427) compuesto por tierra
areno limosa, compacta de coloración grisácea, mezclada con
travertino y gravas abundantes de fracción fina y media.
Estructura negativa E 2149(3)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,41 m x 1,38 m y una profundidad conservada de 0,91 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2150) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizado por la
presencia de travertino, y mezclada con gravas.
52
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,44 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,34 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2519) compuesto por
arena de río amarillenta, de matriz limpia.
Estructura negativa E 2521
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,69 m x 2,52 m, que posiblemente sean dos fosas de difícil individualización y una profundidad conservada de 0,59 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2513) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, con travertino y gravas
y cantos de fracción fina.
Estructura negativa E 2531
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 1,48 m x 0,62 m y una profundidad conservada
de 0,85 m. En el interior se constató un relleno (UE 2530) compuesto por tierra areno limosa, compacta, de color negro, con
fragmentos finos de travertino, cantos angulosos termoalterados, cenizas y carbones. Esta estructura se encontró cortada por
una fosa de una fase posterior (E-2124).
Estructura negativa E 2459
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,98 m x 1,58 m y una profundidad conservada de 0,51 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2458) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de color pardo oscuro, mezclada con
abundante travertino.
[page-n-63]
Estructura negativa E 2335
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,36 m de diámetro y una profundidad conservada de 1,34 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2334) compuesto por tierra areno-limosa de color negro, compacta, caracterizada por el
abundante travertino en su textura, también aparecieron cantos
angulosos y quemados. Proporcionó abundante material arqueológico. Esta estructura corta a otra de una fase anterior (E-2337).
Estructura negativa E 2337
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones
de 0,96 m x 0,89 m y una profundidad conservada de 0,09 m. En
el interior se constató un relleno (UE 2336) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de color gris claro, caracterizada por los
abundantes fragmentos de travertino en su textura. Esta estructura estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2335).
Estructura negativa E 2283
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,44 m x 1,35 m y una profundidad conservada de 0,96 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2280) compuesto por tierra
limo-arenosa de color negro, compactación media, mezclada
con fragmentos de travertino. Apareció abundante sílex.
de travertino gruesos; gravas y cantos de río, con carbones, cenizas y abundante material arqueológico.
Estructura negativa E 2134
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,87 m x 2,01 m
y una profundidad conservada de 1,20 m. En el interior se constataron varios rellenos. El primero (UE 2144) compuesto por
tierra marrón castaño, semicompacta de textura arenosa, mezclada con abundante travertino. El segundo (UE 2135) formado
por arena amarillenta muy suelta, con abundantes carbones y
malacofauna y por debajo el estrato (UE 2156) compuesto por
tierra marrón castaño oscuro, mezclada con piedras, gravas y
travertino, de textura granulosa, con malacofauna y cerámica.
Esta fosa estaba cortada por otras correspondientes a fases posteriores (UEs 2218 y 2174).
Estructura negativa E 2174
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,36 m x 1,29 m
y una profundidad conservada de 0,34 m. En el interior se constató un relleno (UE 2175) compuesto por tierra limo arenosa negra y homogénea, con malacofauna, alguna piedra de pequeño
tamaño y escaso material. Esta fosa cortaba a otra de una fase
anterior (E- 2134).
Estructura negativa E 2218
Estructura negativa E 2286
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,72 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,60 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2285) compuesto por
tierra areno-limosa de compactación media y color gris oscuro,
caracterizada por la gran cantidad de gravas finas redondeadas.
Estructura negativa E 2461
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 2,51m x
2,12 m y una profundidad conservada de 0,48 m. En el interior se
constató un relleno (UE 2460) compuesto por tierra areno limosa, compacta, de color gris oscuro, caracterizada por la presencia
de travertino en su textura, también cantos angulosos termoalterados, malacofauna y abundante material arqueológico.
Estructura negativa E 2463B
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,02 m x 0,77
m y una profundidad conservada de 0,39 m. En el interior se
constató un relleno (UE 2462) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris oscuro, con travertino, malacofauna
y abundante material arqueológico.
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,98 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,34 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2219) compuesto por
tierra limo arenosa, coloración castaño oscuro, caracterizada
por los puntos amarillentos del travertino. Esta fosa cortaba a
otra de una fase anterior (E-2134).
Estructura negativa E 2440
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,61 m x 1,50 m y una profundidad conservada de 0,06 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2439) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, con travertino y cantos angulosos termoalterados.
Estructura negativa E 2090
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,80 m x 1,50 m y una profundidad conservada de 1,28 m. En el
interior se constataron un par de rellenos. El primero (UE 2089)
compuesto por tierra areno-limosa, compacta, color grisáceo
caracterizada por la presencia de travertinos. Mientras que el relleno inferior (UE 2092) estaba formado por tierra areno-limosa, compacta, de color gris caracterizada por la presencia de
travertinos en su textura.
Estructura negativa E 2490
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 0,95 m x 0,82 m
y una profundidad conservada de 0,20 m. En el interior se constató un relleno (UE 2489) compuesto por tierra areno limosa,
compacta, color grisáceo, mezclada con abundantes fragmentos
Estructura negativa E 2155
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,30 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,78 m.
En el interior se constataron un par de rellenos. El primero (UE
53
[page-n-64]
2143) compuesto por tierra limo arenosa, color negro-gris con
abundante travertino y algunas piedras, compacta, mientras que
el inferior (UE 2151) estaba formado por tierra negra con abundantes carbones, de textura semicompacta y limosa.
Estructura negativa E 2166
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,06 m x 0,88
m y una profundidad conservada de 0,78 m. En el interior se
constató un relleno (UE 2167) compuesto por tierra marrón oscura, compacta, homogénea, de textura granulosa, mezclada
con abundante travertino, con carbones y malacofauna. Esta fosa cortaba a otra de una fase anterior (E-2453).
Estructura negativa E 2453
Fosa de planta oval, con unas dimensiones de 1,38 m x 1,06
m y una profundidad conservada de 0,57 m. En el interior se
constató un relleno (UE 2452) compuesto por tierra limo-arenosa, compacta, de color grisáceo con abundantes puntos amarillos de travertino, con algún canto y gravas finas. Esta fosa
estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2166).
Estructura negativa E 2473
Fragmeneto de fosa de planta de tendencia oval que conserva 1,33 m de longitud y 1,17 m de anchura. La profundidad
constatada alcanzaba 0,49 m. Su interior estaba compuesto por
un relleno (UE 2472) de tierra de color grisáceo con presencia
de travertino. La fosa estaba cortada por otras estructuras posteriores (UEs 2471 y 2485).
Estructura negativa E 2485
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 2,12 m x 1,08 m y una profundidad conservada
de 0,68 m. En el interior se constató un relleno (UE 2486) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con fragmentos de travertino y algunas gravas finas. Esta
fosa cortaba a otras de una fase anterior (UEs 2483 y 2473).
Estructura negativa E 2471
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,48 m x 1,41 m y una profundidad conservada de 0,41 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2470) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color pardo rojizo, presencia de travertino y gravas finas en su textura. Esta fosa cortaba por otra de
una fase anterior (E-2473).
Estructura negativa E 2483
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 1,49 m x 1,05 m y una profundidad conservada
de 0,13 m. En el interior se constató un relleno (UE 2482) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con abundante travertino y gravas redondeadas río de
fracción fina y media escasas. Esta fosa estaba cortada por otras
de una fase posterior (UEs 2485 y 2487).
54
Estructura negativa E 2487
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 1,51 m x 0,54 m y una profundidad conservada
de 0,11 m. En el interior se constató un relleno (UE 2486) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con fragmentos de travertino y algunas gravas finas. Esta
fosa cortaba a otra de una fase anterior (E-2483).
Estructura negativa E 2481
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,94 m x 0,90 m y una profundidad conservada de 0,27 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2480) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris oscuro, mezclada con travertino y gravas redondeadas de río abundantes. Esta fosa cortaba a otras de una fase anterior (UEs 2471 y 2483).
Estructura negativa E 2445
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,80 m x 0,73 m y una profundidad conservada de 0,07 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2444) compuesto por cantos
y gravas entre tierra areno limosa con fragmentos de travertino.
Estructura negativa E 2451
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,37 m x 0,97 m y una profundidad conservada de 0,14 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2450) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizada por la gran
cantidad de fragmentos de travertino en su textura. Esta fosa estaba cortada por otras de una fase posterior (UEs 2443 y 2453).
Estructura negativa E 2443
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,13 m x 1,07 m y una profundidad conservada de 0,34 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2442) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de coloración grisácea mezclada con
abundantes fragmentos de travertino, gravas y cantos gruesos,
con restos de cenizas y carbones. Esta fosa cortaba a otras de
una fase anterior (UEs 2451 y 2072).
Estructura negativa E 2072 (figs. IV.36 y IV.37)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,48 m x 1,39 m y una profundidad conservada de 0,29 m. En el
interior se constataron dos estratos, el superior (2070) correspondía a una acumulación de piedras que podríamos interpretar
como una amortización intencionada. Esta cubría un relleno
(UE 2071) compuesto por tierra areno-limosa, consistencia
suelta, color marrón claro, mezclada con gravas. Esta fosa estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2443).
[page-n-65]
Estructura negativa E 2436
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,31 m x 1,23 m y una profundidad conservada de 0,30 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2435) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, mezclada con travertino,
alguna grava y cantos. Material arqueológico abundante.
Estructura negativa E 2434 (equivale a 2086)
Estructura negativa E 2533
Figura IV.36. Detalle de la estructura negativa 2072 al inicio
de su excavación.
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,30 m x 1,14 m y una profundidad conservada de 0,36 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2532) compuesto tierra areno limosa, compacta, color gris oscuro, caracterizada por el travertino en su textura. Capa de cantos y gravas fracción fina y
media cerca del fondo.
Estructura negativa E 2526
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,07 m x 0,89 m y una profundidad conservada de 0,15 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2525) compuesto tierra areno limosa, compacta, de color gris oscuro, mezclada con puntos
de travertino. Capa de cantos y gravas fracción media y gruesa
cerca del fondo.
Estructura negativa E 2244
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,86 m x 0,85 m y una profundidad conservada de 0,09 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2243) compuesto por tierra
limo-arenosa de color grisáceo con fragmentos de travertino
mezclados en su textura, así como algún canto.
Estructura negativa E 2074
Figura IV.37. Detalle de la estructura negativa 2072.
Estructura negativa E 2438
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,42 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,30 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2437) compuesto por
tierra areno limosa, color negro, manchas ocres (arena río oxidada) con fragmentos de travertino. Esta fosa cortaba a otras de
una fase anterior (E-2495).
Estructura negativa E 2495
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,22 m x 1,29 m y una profundidad conservada de 0,09 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2496) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, mezclado con fragmentos
pequeños y finos de travertino y algún canto angulosos termoalterado. Esta fosa estaba cortada por otras de una fase posterior
(UEs 2438 y 2436).
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,46 m x 1,39 m y una profundidad conservada de 0,12 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2073) compuesto por tierra
limo-arenosa, consistencia suelta, de color gris, caracterizada
por el travertino en su textura.
Estructura negativa E 2538
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,39 m x 1,47 m y una profundidad conservada de 0,54 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2537) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, con fragmentos finos de
travertino y capa de cantos y gravas gruesas cerca de la base de
la estructura.
Estructura negativa E 2528
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,67 m x 0,58 m y una profundidad conservada de 0,18 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2527) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris claro, caracterizada por los
fragmentos de travertino en su textura.
55
[page-n-66]
Estructura negativa E 2504
ESTRUCTURA 2141
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 1,28 m x
1,22 m y una profundidad conservada de 0,30 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2503) compuesto por tierra areno limosa, compacta, coloración grisácea, mezclada con gran cantidad de fragmentos de travertino.
Estructura negativa E 2500
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,78 m x 0,49 m y una profundidad conservada de 0,37 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2499) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color pardo rojizo, con fragmentos finos de travertino.
Estructura negativa E 2502
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,57 m x 0,64 m y una profundidad conservada de 0,22 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2501) compuesto por tierra
areno limosa, coloración grisácea, compacta, caracterizada por
la cantidad de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2506
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,60 m x 0,55 m y una profundidad conservada de 0,19 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2505) compuesto por tierra
limo arenosa, compacta y color grisáceo, mezclada con fragmentos gruesos de travertino.
Estructura negativa E 2141 (figs. IV
.38, IV
.39, IV.40 y
IV
.41)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,91 m x 0,68 m y una profundidad conservada de 1,21 m. En el
interior se constataron dos rellenos. El primero de ellos (UE
2142) compuesto por tierra marrón clara, de textura arenosa, homogénea y de compacidad media, mezclada con malacofauna y
algunos carbones. El segundo (UE 2153) formado por tierra negra, de textura granulosa y limosa, mezclada con carbones, malacofauna y fragmentos de pigmentos.
Estructura negativa E 2184 (fig. IV
.42)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,86 m x 0,63 m y una profundidad conservada de 0,90 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2185) compuesto por tierra
marrón muy oscura y consistencia intermedia, con abundantes
gravas y guijarros. Aparecieron piedras quemadas. Esta estructura cortaba a otra de una fase anterior (E-2136).
Estructura negativa E 2136 (figs. IV y IV
.43
.44)
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,87 m x 0,80 m y una profundidad conservada de 1,62 m. En el
interior se constataron dos rellenos. El primero (UE 2137) com-
56
Figura IV.38. Planta y sección de la estructura negativa 2141.
puesto por tierra areno limosa, oscura y con travertino, también
con malacofauna además de piedras de fracción media y pequeña. El estrato inferior ((UE 2152) estaba formado por tierra
negra, de textura granulosa y limosa, con abundante malacofauna y algunas piedras, fragmentos de pizarra y restos de fauna (huesos quemados. Esta estructura estaba cortada por otra de
una fase posterior (E-2184).
[page-n-67]
Figura IV.39. Detalle de la estructura negativa 2141 al inicio de su excavación.
Figura IV.42. Detalle de la estructura negativa 2184.
Figura IV.40. Detalle de los cantos del interior de la estructura
negativa 2141.
Figura IV.43. Detalle de la estructura negativa 2136 al inicio de su excavación.
Figura IV.41. Detalle de la estructura negativa 2141 tras su
excavación.
Figura IV.44. Detalle de la estructura negativa 2136 tras su
excavación.
57
[page-n-68]
Estructura negativa E 2418
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,20 m x 1 m y una profundidad conservada de 0,40 m. En el interior se constató un relleno (UE 2417) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro con gravas y cantos, caracterizada por el travertino en su textura.
Estructura negativa E 2512
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,28 m x 1,30 m y una profundidad conservada de 0,23 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2511) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris oscuro casi negro, con travertino, gravas y cantos gruesos.
Estructura negativa E 2079/2479
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,50 m x 1,33 m y una profundidad conservada de 0,57 m. En el
interior se constataron varios rellenos. El primero (UE 2078)
compuesto por tierra areno-limosa, compacta, color marrón claro, mezclada con gravas y travertino. Se recuperaron cerámicas
peinadas y abundantes fragmentos líticos, después un nuevo relleno (UE 2478) compuesto por tierra areno limosa, compacta,
color gris oscuro casi negro, con travertino, gravas y cantos
gruesos. El estrato inferior ((UE 2095) estaba formado por tierra areno-limosa, compacta y color gris, con gravas escasas y
fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2420
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,43 m x 1,29 m y una profundidad conservada de 0,54 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2419) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris amarillento, mezclada con
abundante travertino, gravas, cantos y manchas de cenizas. Esta estructura corta a otra de una fase anterior (E-2422).
Estructura negativa E 2422
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,67 m x 0,60 m y una profundidad conservada de 0,39 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2421) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, mezclada con travertino
y gran cantidad de gravas y cantos de fracción media. Esta estructura estaba cortada por otra de una fase posterior (E-2421).
Estructura negativa E 2428
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 1,10 m x
0,96 m y una profundidad conservada de 0,21 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2427) compuesto por tierra areno limosa, compacta de coloración grisácea, mezclada con travertino y gravas abundantes de fracción fina y media.
Estructura negativa E 2430
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,44 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,33 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2429) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizada por
los fragmentos de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2543
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,41 m x 1,12 m y una profundidad conservada de 0,38 m. En el
interior se constataron dos rellenos, el superior (UE 2120) formado por tierra areno limosa, de matriz muy fina y color gris,
travertino fino en su textura, y el inferior (UE 2542) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color gris claro, con fragmentos finos de travertino y capa de cantos y gravas gruesas
cerca de la base de la estructura.
Estructura negativa E 2432
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,42 m x 1,23 m y una profundidad conservada de 0,51 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2431) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, de color grisáceo, caracterizada por la
presencia de travertino en la textura.
Estructura negativa E 2248
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,59 m x 1,32 m y una profundidad conservada de 0,57 m. Las
paredes de la fosa presentaban un revoco (UE 2239). En el interior se constató un relleno (UE 2247) compuesto por tierra limoarenosa, bastante suelta, mezclada con gravas de río y cantos
travertino en poca cantidad. Aparece malacofauna del terreno.
Estructura negativa E 2618
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1 m x 0,91 m y una profundidad conservada de 0,19 m. En el interior se constató un relleno (UE 2617) compuesto por tierra
areno limosa, color grisáceo caracterizada por la presencia de
travertino en su textura.
Estructura negativa E 2424
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,79 m x 0,78 m y una profundidad conservada de 0,20 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2423) compuesto por tierra
limo arenosa, color castaño oscuro, caracterizada por los puntos
amarillos del travertino.
58
Estructura negativa E 2083/2416
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
2,08 m x 1,85 m y una profundidad conservada de 0,27 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2415) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color pardo rojizao, mezclado con
[page-n-69]
abundante travertino y con gravas finas. Esta estructura cortaba
a otra de una fase anterior (E-2228).
Estructura negativa E 2227
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones
de 1,10 m x 1,02 m y una profundidad conservada de 0,83 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2228) compuesto por
tierra limo arenosa, color castaño oscuro, caracterizada por los
puntos amarillos del travertino.
Estructura negativa E 2250
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones
de 0,84 m x 0,71 m y una profundidad conservada de 0,33 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2249) compuesto por
tierra limo-arenosa de coloración negra, caracterizada por los
puntos amarillentos en su textura producto del travertino, también aparecieron algunas gravas de río.
Estructura negativa E 2426
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,61 m x 0,52 m y una profundidad conservada de 0,12 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2225) compuesto por tierra
areno limosa, color grisáceo, con fragmentos finos de travertino.
Estructura negativa E 2477
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,20 m x 1,02 m y una profundidad conservada de 0,10 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2476) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris oscuro, con puntos finos de
travertino y algún canto termoalterado.
Estructura negativa E 2524
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,16 m x 1,11 m y una profundidad conservada de 0,48 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2523) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color gris claro, mezclada con travertino y alguna grava fina, también cenizas y carbones.
Estructura negativa E 2508
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
2,10 m x 1,47 m y una profundidad conservada de 0,41 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2507) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color pardo oscuro, con abundante travertino en su textura.
Estructura negativa E 2414
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,20 m x 1,05 m y una profundidad conservada de 0,08 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2413) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color grisáceo, caracterizada por la presencia de traverino en su textura.
Estructura negativa E 2081/2412
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,96 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,37 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2411) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color negro con gravas y cantos,
caracterizada por el travertino en su textura.
Estructura negativa E 2496
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,84 m x 0,82 m y una profundidad conservada de 0,09 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2495) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, mezclado con fragmentos
pequeños y finos de travertino y algún canto angulosos termoalterado.
Estructura negativa E 2608
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,72 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,22 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2607) compuesto por
arena de río amarillenta mezclada con gran cantidad de cenizas
y carbones que le confieren una tonalidad grisácea. Abundantes
cantos angulosos y gravas fracción media termoalterados.
Estructura negativa E 2610
Estructura negativa E 2510
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 0,88 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,26 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2509) compuesto por
tierra areno limosa, compacta, color pardo oscuro, matriz limpia apenas mezclada con fragmentos de travertino.
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,87 m x 0,80 m y una profundidad conservada de 0,10 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2609) compuesto por arena
de río amarillenta mezclada con gran cantidad de cenizas y carbones que le confieren una tonalidad grisácea. Abundantes cantos angulosos y gravas fracción media termoalterados.
Presencia de travertino en la textura.
Estructura negativa E 2465
Estructura negativa E 2612
Fosa de planta irregular, con unas dimensiones de 1,01 m x
1,12 m y una profundidad conservada de 0,37 m. En el interior
se constató un relleno (UE 2464) compuesto por tierra limo-arenosa, compacta, de color grisáceo, caracterizada por los fragmentos de travertino en su textura.
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,60 m x 0,41 m y una profundidad conservada de 0,08 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2611) compuesto por arena
de río amarillenta mezclada con gran cantidad de cenizas y car-
59
[page-n-70]
bones que le confieren una tonalidad grisácea. Abundantes cantos angulosos y gravas fracción media termoalterados. Presencia de travertino en la textura.
Estructura negativa E 2410
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,34 m x 1,14 m y una profundidad conservada de 0,45 m. En el
interior se constató un conjunto de piedras de mediano y gran
tamaño, a modo de amortización intencionada (UE 2188) que
cubría a un relleno (UE 2409) compuesto por tierra areno limosa, compacta, color negro, mezclada con cantos angulosos fracción media y abundante material arqueológico. Caracterizada
por la presencia de travertino en su textura.
Estructura negativa E 2498
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,20 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,41 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2497) compuesto por
tierra areno limosa, compacta de color negro, con fragmentos finos de travertino y algún canto angulosos termoalterado, restos
de cenizas y carbones.
Estructura negativa E 2221
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 2,42 m x 1,21 m y una profundidad conservada
de 0,41 m. En el interior se constató un relleno (UE 2222) compuesto por tierra limo arenosa, color castaño oscuro, caracterizada por los puntos amarillos del travertino.
Estructura negativa E 2492
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,51 m x 1,03 m y una profundidad conservada de 0,15 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2491) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, caracterizada por los fragmentos de travertino en su textura, con una capa de bloques y
cantos gruesos en el fondo de la fosa.
Estructura negativa E 2404
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,62 m x 1,29 m y una profundidad conservada de 0,30 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2403) compuesto por tierra
areno-limosa, compacta, de color grisácea con puntos amarillos
de travertino.
Estructura negativa E 2408
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
1,26 m x 1,28 m y una profundidad conservada de 0,30 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2407) compuesto por tierra
areno limosa, compacta, color negro, mezclada con fragmentos
finos de travertino, abundantes cenizas y carbones. Se documentó cerámica con decoración peinada.
Estructura negativa E 2406
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,97 m x 0,89 m y una profundidad conservada de 0,15 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2405) compuesto por tierra
limo-arenosa compacta de color grisáceo, con travertinos. Se individualizó a una cota muy baja, por lo que se excavó muy poca potencia.
Estructura negativa E 2555
Fosa de planta de tendencia circular, con unas dimensiones
de 1,37 m de diámetro y una profundidad conservada de 0,37 m.
En el interior se constató un relleno (UE 2554) compuesto por
tierra muy arenosa, mezclada con limos de río, color negro,
manchas amarillas de oxidación, fragmentos grandes de travertino y alguna grava fracción media de río.
Estructura negativa E 2553
Fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de
0,78 m x 0,66 m y una profundidad conservada de 0,11 m. En el
interior se constató un relleno (UE 2552) compuesto por tierra
muy arenosa, mezclada con limos de río, color negro, manchas
amarillas de oxidación, travertino ocasional y gravas de fracción fina.
60
Estructura negativa E 2616
Fragmento de fosa de planta de tendencia oval, con unas dimensiones de 1,81 m x 0,63 m y una profundidad conservada
de 0,56 m. En el interior se constató un relleno (UE 2615) compuesto por tierra areno limosa, color grisáceo caracterizada por
la presencia de travertino en su textura.
Como acabamos de ver, el volumen de estructuras negativas documentadas es bastante significativo, siendo el cómputo
total de 201 fosas o silos localizadas en una superficie de unos
580 m² (fig. IV.45). Las fosas presentaban una morfología simple, con una boca de tendencia oval y en algunos casos circular, con unos diámetros que alcanzaban una media de 0,75-1 m,
siendo más escasas las cubetas pequeñas en torno a los 0,40 m
o los silos de grandes dimensiones que podían llegar a alcanzar
los 2 m de diámetro y que se localizan preferentemente en la
zona central del área 3/4, como por ejemplo los silos E. 2131 y
E. 2121, en los que se constató una especie de revestimiento en
las paredes que ha sido analizado en el departamento de Química inorgánica de la Universidad de Alicante y cuyos resultados se exponen en un capítulo de este volumen (Martínez et al.).
En general, los perfiles de las estructuras suelen ser rectilíneos
o ligeramente cóncavos y los fondos, planos o de tendencia
cóncava. Más variable es el relleno de las estructuras, constatándose en algunas la existencia de un primer estrato compuesto por bloques de piedra, que podría haber actuado, tanto como
amortización de fosa como simple relleno tras el abandono. El
sedimento que se documentó en el interior se caracterizaba por
la presencia de compuesto travertínico, resultado de la propia
erosión del estrado donde habían sido excavadas y que tras su
abandono sirvió como relleno de colmatación. En varios casos,
se constató la existencia de arenas finas de color oscuro, fruto
[page-n-71]
Figura IV.45. Distribución de estructuras negativas en las áreas 3 y 4 del sector 2.
9
8
o
61
[page-n-72]
de la alteración de estratos inferiores durante la excavación de
las fosas. Las profundidades eran variadas y por supuesto relativas, teniendo en cuenta que en ninguno de los casos se pudo
recuperar la fosa desde su boca hasta la base, alteradas bien por
erosión o bien por procesos postdeposicionales. Teniendo en
cuenta la conservación, la profundidad relativa de las fosas oscilaba entre 0,30 y como máximo 1,50 m.
Es destacable que las estructuras excavadas en Benàmer se
construyeron en diversas fases, puesto que se ha podido constatar varias superposiciones, siendo en la mayoría de los casos imposible establecer la relación diacrónica.
Atendiendo a todos estos indicios, podemos adelantar que el
área 3/4, durante la fase Benàmer IV debió actuar como lugar de
,
almacenamiento y posteriormente amortización como vertedero.
Todas estas estructuras habían sido construidas excavando
en un sedimento con un alto porcentaje de travertino. Se distinguieron dos potentes estratos con travertino, el superior UE 2038
y el inferior UEs 2075=2190, que correspondían a capas erosivas
de formación neolítica, donde pudimos observar, especialmente a
través de los materiales arqueológicos recuperados, una gran al-
teración debida a la excavación de las estructuras negativas que
atravesaron por completo estos estratos, llegando incluso a afectar a los niveles inferiores y en algunos casos alcanzando la base
geológica. Por todo ello, la fiabilidad de los materiales registrados en los niveles de travertino resulta baja o poco fiable.
Por debajo de los niveles de travertino, especialmente en la
zona meridional, constatamos la existencia de una unidad sedimentaria (UE 2183), con continuidad en el área 3, de cronología ya neolítica, con una tierra arenosa de color muy oscuro y
que al igual que los estratos superiores, había sido alterada por
la excavación de las fosas.
Ese estrato cubría una serie de paquetes sedimentarios de relleno, primero la unidad 2211 y posteriormente la UE 2213, que
correspondían a niveles de adscripción mesolítica. Se trata de capas erosivas que, a pesar de estar alteradas puntualmente por la excavación de las fosas de cronología neolítica, especialmente
considerado a partir de algún soporte lítico documentado, podemos inferir que se trata de estratos plenamente mesolíticos, que se
formarían tras el abandono y amortización de la fase de ocupación
que posteriormente pudimos constatar en los niveles inferiores.
Figura IV.46. Plano del encachado mesolítico.
62
[page-n-73]
Estos niveles de ocupación mesolítica, nos permitieron documentar la existencia de una estructura constructiva de tendencia rectangular, de unos 19 m de longitud y 3 m de anchura
máxima, teniendo en cuenta sin embargo que su registro fue incompleto, dado que había sido afectada por la acción erosiva fluvial en la zona este y antrópica por la extracción de áridos en la
oeste. No obstante, pudimos constatar que se trataba de una es-
tructura formada por un encachado de acumulación de cantos, algunos de ellos termoalterados, de forma angulosa y fracción media, junto a gravas erosionadas y redondeadas por la acción del
río también de mediano tamaño (figs. IV y IV
.46
.47).
La concentración de cantos parece haberse formado en diferentes periodos, ya que se pudieron registrar diversas deposiciones separadas por capas de tierra limo-arenosa de color
Figura IV.47. Vista general del encachado mesolítico.
Figura IV.48. Detalle del encachado mesolítico.
Figura IV.49. Matriz del encachado mesolítico.
63
[page-n-74]
grisáceo, con abundante material arqueológico, especialmente
lítico y carbones.
Pese a la uniformidad general, se individualizaron diversas
unidades en la amplia superficie que ocupaba el empedrado. La
morfología general de la estructura era rectangular, con límites
precisos, no obstante se observaron diferencias de cota en algunos puntos e irregularidades en la continuidad que permiten
pensar en un proceso de elaboración continuo, conforme al funcionamiento de la actividad formativa (fig. IV
.48).
De la misma manera, se constató la existencia de diversas
capas superpuestas de cantos. La estructura de cantos termoalterados parece ser el resultado de sucesivas ocupaciones continuadas en las que se van aportando cantos y materia orgánica.
De ahí el importante espesor que en algunos puntos alcanza dicha estructura (fig. IV
.49).
El encachado ocupaba el tercio septentrional del área 4,
mientras que en el resto del espacio se observaba una dispersión
de cantos, con las mismas características que el empedrado pero en menor concentración, sin disposición aparente y siempre
64
entre manchas de cenizas y carbones con una intensidad de material arqueológico mucho menor.
Tanto el encachado, como las dispersiones de cantos y manchas de cenizas se disponían sobre el mismo estrato de arenas y
cenizas documentado tanto en el área 3 como 3/4 (UE 2235).
Este sedimento presentaba también abundante material lítico
que nos ha permitido adscribirlo al Mesolítico. Este estrato cubría a las arenas de depósito de la terraza del río arqueológicamente estéril (UE 2200).
Uno de los objetivos de la ampliación de la intervención
fue localizar el límite septentrional del yacimiento. Con esta intención se amplió el área 4 por este punto. El resultado fue negativo ya que se documentó un estrato de gravas muy finas
mezcladas con manchas de tierra areno limosa color beige UE
2204. El estrato presentaba una potencia de más de 2 m y cubría
directamente a la terraza de gravas del río. La documentación
de cerámicas de cronología ibérica puntualizaba su escasa fiabilidad estratigráfica, considerándose como una zona afectada
por la cantera de extracción de gravas, en explotación hasta
prácticamente el inicio de la intervención arqueológica.
[page-n-75]
V. ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO DEL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE BENÀMER
C. Ferrer García
INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Benàmer (Muro d’Alcoi) se sitúa sobre
una terraza fluvial en la confluencia del Riu d’Alcoi o Serpis
y el Riu d’Agres, posición geotopográfica que se repite sistemáticamente en los asentamientos neolíticos al aire libre
estudiados en L
’Alcoià-El Comtat (fig. V Las estructuras ar.1).
queológicas se construyeron sobre sedimentos que constituyen
el techo de la terraza. Estos espacios, una vez producido el encajamiento del cauce que individualiza la terraza, quedan aislados del medio fluvial y su dinámica. Desde estos momentos
predominan los procesos relacionados con aportes de flujos hídricos laterales y con la formación de glacis (arroyadas más o
menos difusas) erosivos o deposicionales y la no sedimentación.
En este contexto, desde el punto de vista estratigráfico, destacan las relativamente bajas potencias sedimentarias y los procesos posdeposicionales erosivos que conllevan con frecuencia
el desmantelamiento de las estructuras arqueológicas, dado que
el ambiente deposicional en el cual se sitúa es de no-sedimentación, e incluso, frecuentemente erosivo, a lo largo de la mayor
parte del Holoceno. No obstante, cabe destacar que durante los
últimos milenios se depositaron limoarenas a través de arroyadas más o menos difusas de glacis.
Las diferentes fases de ocupación se sitúan en distintos ámbitos y a diferentes cotas como reflejo de una topografía que es
el resultado de procesos erosivos previos a la ocupación. En el
sector 1 parte de los niveles con datación neolítica, singularmente las estructuras identificadas como encachados, se interdigitan en un estrato de limoarcillas de color gris oscuro,
posible horizonte edáfico húmico (horizonte Ah). Éste no es
general, sino que conforma el relleno de una somera cubeta y
parte de sus márgenes, que identificamos como una depresión
asociada a un paleocauce sobre la terraza de orientación
ENE/OSO. Al sur de esta cubeta los niveles con evidencias arqueológicas poseen cotas sutilmente más elevadas, desaparecen
progresivamente los limos grises oscuros y afloran pasadas de
cantos, en parte asociadas a barras de fracción gruesa integradas en la secuencia estratigráfica de la terraza.
En el sector 2 los niveles arqueológicos aparecen a cotas
más bajas. Aparentemente y especialmente en el caso de las
áreas 3 y 4 constituyen niveles de relleno de una vaguada que
ordena flujos del glacis y niveles de terraza superiores procedentes de la sierra Mariola. Los depósitos a los que se asocian
arqueofactos mesolíticos, muy ricos en carbón, parecen rellenar
el estrecho talweg incidido de la vaguada. Los niveles del Neolítico Ic/IIa se hayan sobre arroyadas concentradas con abundante fracción gruesa que rellenan parte de la cubeta, se trata de
restos de formaciones travertínicas construidas aguas arriba, junto a los relieves, que hemos dado en llamar pseudotravertinos.
Sobre todo el conjunto, regularizándolo en parte, se deposita un sedimento marrón de características en ocasiones fanglomeráticas, que parece asociarse a glacis en facies distal. Se
trataría de sedimentos procedentes de las partes más altas del
valle, que llegan hasta este sector a través de derramamientos
y/o arroyadas difusas. Su contacto con los inferiores es limpio
y probablemente erosivo, lo que denota la existencia de un posible hiato sedimentario.
Este capítulo incluye el estudio sedimentológico de una serie de perfiles abiertos en las áreas arqueológicas, que permite
aportar datos sobre el contexto sedimentario y la dinámica geomorfológica en la cual se enmarcan los asentamientos y su posterior evolución.
METODOLOGÍA
Cada asentamiento humano se ubica en un medio con una dinámica sedimentaria característica, y cada yacimiento es en gran
medida el resultado de procesos geomórficos, que aportan rellenos que lo sellan e hiatos y fases erosivas que lo alteran. Así pues,
para conocer la significación de los procesos detectados y de la estratigrafía que constituye su contexto, es necesario llevar a cabo
una aproximación geomorfológica a la unidad ecológica que in-
65
[page-n-76]
El estudio sedimentológico propiamente dicho se realiza
posteriormente en el laboratorio. Consiste en la determinación
de algunos de los rasgos texturales y químicos de cada una de
las unidades. Los procesos analíticos utilizados siguen en líneas generales las técnicas ofrecidas en los manuales específicos
para el estudio de sedimentos: Reineck y Singh (1975), Briggs
(1977) y Courty (1982).
Las zonas estudiadas en los dos sectores arqueológicos (ver
figs. V y V
.2 .10) que constituyen el yacimiento son las siguientes:
- En el extremo septentrional del sector 1 se muestrean los
perfiles 1, 2, 3 y 5, y se describe el perfil 4.
- En el extremo meridional del área 1 se analiza de visu un
conjunto de afloramientos de cantos y bloques asociados a restos arqueológicos.
- En el extremo meridional del área 2 se estudió el perfil
estratigráfico de la UE 2006 desde el punto de vista sedimentológico.
- En la zona con estructuras negativas del Neolítico Ic/IIa
se analizó el perfil 1, el perfil asociado a la estructura UE 2077
y el relleno de la estructura UE 2014, y se llevó a cabo un estudio estratigráfico del perfil 2.
- Finalmente se llevó a cabo el estudio sedimentológico de
dos unidades estratigráficas en el contexto de ocupación Mesolítica (área 4 - Perfil NO).
RASGOS ESTRATIGRÁFICOS Y SEDIMENTOLÓGICOS DEL SECTOR 1
Figura V.1. Localización y sectores.
cluye el ambiente sedimentario objeto de estudio. En esta ocasión
ésta ha sido llevada a cabo en profundidad por José Miguel Ruiz.
El principio de sucesión estratigráfica sobre el que descansa
toda la teoría arqueológica, es el mismo que marca la trayectoria
de la reconstrucción de las sucesivas fases deposicionales seguidas por el geoarqueólogo, ya que los cortes estratigráficos nos revelarán los rasgos ambientales que deseamos conocer. Este
trabajo consiste en un análisis completo de los perfiles sedimentarios descubiertos por las excavaciones y en su muestreo, siguiendo una metodología simple estandarizada (Shackley, 1975).
66
En este área se ha estudiado una serie de perfiles abiertos en
su extremo occidental y en el propio espacio excavado. De forma global muestran una única secuencia de unidades sedimentarias. A muro aparece una unidad formada por limoarcillas de
color gris, asociada al techo de un nivel de terraza, posiblemente afectado por procesos edáficos (gley) tal vez antiguos. Les sigue un nivel con relativa riqueza en materia orgánica y color
oscuro, horizonte Ah edáfico, no necesariamente del mismo suelo (posible carácter policíclico). El techo lo constituye un aporte
lateral de color marrón al que se asocian, a cotas intermedias,
restos arqueológicos de época ibérica.
El sustrato del asentamiento no es homogéneo. Las estructuras identificadas como encachados (posibles estructuras de
combustión con abundante fracción gruesa) se hayan integradas
en el nivel oscuro con material orgánica (figs. V.3a y V.3b).
El sustrato en el extremo sur del área estaría conformado no por
el nivel oscuro, sino por el infrayacente, que buza y aflora con
un conjunto de acumulaciones de cantos y bloques rodados.
Este último se corresponde con dos conjuntos de bloques y
cantos rodados con rasgos morfológicos distintos. El primero
constituye un conjunto abigarrado y homométrico que bien se
pudiera asociar al afloramiento de una barra de cantos fluvial.
Efectivamente este sustrato incluye pasadas de cantos que forman barras braided de la terraza. Ahora bien, el segundo conjunto de cantos posee una estructura / distribución distinta e
incluye bloques rodados con una distribución menos densa en el
espacio. Con una somera aproximación a la disposición de estos gruesos, se observa que no existe una orientación coherente
a un flujo unidireccional por lo que parece vincularse a una estructura de carácter posiblemente antrópico.
[page-n-77]
Figura V.2. Localización de los perfiles del sector 1.
Perfil 1. Escarpe occidental. Sector 1
El perfil 1, abierto en el borde oeste de la zona afectada por
la excavación, muestra un conjunto de tres niveles estratigráficos resultado de procesos sedimentarios naturales (fig. V.4).
El inferior, oscuro, se interpretó como un horizonte edáfico; el
superior, de limoarenas marrones parece ser de glacis; entre ambos se extiende un nivel intermedio de cambio progresivo. A lo
largo del perfil, especialmente hacia el Sur, se ha observado la
desaparición progresiva de la unidad basal que es sustituida por
limoarcillas grises, que se intuye, constituyen la base del nivel
oscuro, y que se analizan en otros perfiles. La topografía muestra así un ligero buzamiento hacia el sur.
El nivel I, a base, está formado por arcillas y limos de color
negro (7,5 YR 2,5/1) con estructuras poligonales que revelan la
importancia del porcentaje de arcillas. Apenas posee gravas como fracción gruesa, y las arenas, escasas, son preferentemente
finas. El porcentaje de carbonatos es relativamente bajo (26,7) y
el de materia orgánica relativamente alto (1,67%), lo que explica en parte la intensa coloración negra, que pudiera responder
también a la precipitación de manganeso (ver fig. V
.8).
Los colores de los compuestos oxidados del manganeso
son muy oscuros, en ocasiones prácticamente negros, como es
el caso de la pirolusita (b-MnO2). Sin embargo, para que dicho
color llegue a condicionar el del suelo se necesitan unas condiciones de alternancia de oxidación y reducción que permitan al
manganeso moverse y acumularse suficientemente. Ello presupone una frecuente desecación de zonas previamente encharcadas. Paralelamente a lo señalado, cromas por debajo de 2, como
es el caso, son indicativos de hidromorfía. Es por ello que proponemos que se trata de un área con abundante agua freática.
La distribución textural de este depósito muestra que el
medio de transporte sedimentario que le dio origen es un flujo
hídrico bimodal, en un contexto fluvioide o de semiencharcamiento, con concentración en las fracciones más finas (casi el
44% del total), y arenas finas y limos con una distribución poco selectiva, aunque con porcentajes tan escasos, que parecen
asociarse a una fase de transporte en masa poco relevante. Predomina pues la fase de decantación, que pudiera corresponderse con un llano de inundación o zona encharcada de forma
permanente o estacional (fig. V.9).
67
[page-n-78]
A
B
Figura V.3. a) Secuencia de estructuras en el sector 1. b) Foto de zona de excavación con estructuras.
68
[page-n-79]
Se trataría, en conclusión, de una formación edáfica desarrollada en condiciones de muy elevada humedad, que afecta a
un sedimento resultado de un proceso de decantación. Un horizonte edáfico Ah, móllico o úmbrico, que constituye la parte superior de un suelo. Los porcentajes de carbonatos nos hacen
pensar que es más úmbrico, lo que exigiría, dadas las características del medio, una extensa evolución (cientos de años) o un
clima bastante lluvioso.
El nivel I/II forma un conjunto de depósitos con rasgos
transicionales entre los niveles I y II. Se trata de un sedimento
limoarenoso con abundantes arcillas de color gris oscuro. Sin
fracción gruesa. Desciende el porcentaje de materia orgánica y
asciende ligeramente el de carbonatos.
La distribución textural muestra la concentración de fracciones en las arcillas más finas, lo que denota de nuevo la existencia de una fase de decantación. También son frecuentes las
arenas más finas y los limos más gruesos, pero en este caso con
una distribución normal, coherente con la existencia de un
flujo de baja energía. Se produce un cambio relevante, se identifica la existencia de un medio sedimentario, aluvial, probablemente extremo distal de glacis o abanico aluvial.
El nivel II está formado por limoarcillas con algunos cantos
y gravas angulosas muy alteradas. Las arenas finas y los limos
son más abundantes, aunque el nivel emparenta genéticamente
con el nivel I, la fracción arcillosa fina es menor. Con todo, el color marrón, muestra que se ha producido una sedimentación en
condiciones aéreas, en las que el hierro se oxida intensamente.
El porcentaje de materia orgánica es algo inferior pero sigue siendo elevado (0,8%). Aumenta el porcentaje de carbonatos (44,5%), de forma coherente, dada la abundancia de
litologías calcáreas en la cuenca.
El medio sedimentario es sutilmente distinto al que dio origen al nivel I, la fracción fina con una distribución en cierto modo resultado de un flujo de baja energía, y la relativa abundancia
de cantos, que son angulosos, revelan que se trata de un sedimento que forma parte de un aporte aluvial, glacis de muy baja
pendiente.
Así pues, el nivel I parece corresponderse con un horizonte A húmico edáfico resultado de la movilización de los carbonatos. El nivel II se correspondería rellenos aluviales resultado
de aportes laterales datados en parte en época Ibérica.
Figura V.4. Perfil 1.
Figura V.5. Perfil 2.
Perfil 2. Interior del sector 1
El perfil 2 se abre en el interior de la zona excavada. Incluye dos niveles bien definidos, el superior constituido por arcillas de color gris muy oscuro, identificable con el nivel de
base del perfil anterior, y un nivel inferior de arcillas de color
gris claro, que conforma la base para los niveles arqueológicos
en el extremo meridional del sector 1 (fig. V.5). También aquí se
identifica una unidad sedimentaria intermedia que se diferencia
en el perfil y se analiza en el laboratorio.
El nivel I es el basal. Se trata de limoarenas de color gris
rosado sin fracción gruesa. Los porcentajes de carbonato son
elevados, próximos al 60%, y los de materia orgánica son muy
bajos (fig. V.8).
La distribución textural muestra una muy baja clasificación, resultado de un flujo hídrico de baja velocidad y muy poco selectivo (fig. V.9). La frecuencia de fracciones de tamaño
muy diverso nos lleva a proponer que se corresponde con una
colada de barro, posible mud flow, generada en un contexto fluvio/aluvial. Esta unidad estratigráfica posee más al sur pasadas
de cantos muy rodados y claramente imbricados que se asocian
a barras fluviales de cauce braided, lo que indica que se trata, a
pesar de sus rasgos, de un sedimento fluvial, posiblemente asociado a un llano de inundación a techo de terraza.
El nivel II es el intermedio. Se trata de limoarenas y arcillas de color gris de croma muy bajo y alto valor, que parece indicar cierto lavado de materiales (gley) asociados a la
hidromorfía. El porcentaje de materia orgánica es algo más elevado que el nivel base. El de carbonatos es muy similar. La im-
69
[page-n-80]
portante acumulación de fracciones en las arenas finas / limos
gruesos parece indicar la existencia de un flujo de llano de inundación o sector distal de un glacis, algo energético.
El nivel III es de arcillas con algunas arenas finas y limos,
y con algunas gravas alteradas. Su color es de gran significación, ya que se corresponde con un gley 1 3/10Y, negro verdoso, que refuerza la hipótesis del desarrollo de formaciones gley
en esta parte del yacimiento. La materia orgánica es del 1,57%
y el porcentaje de carbonatos bastante bajo, del 23%. Su distribución textura muestra el predominio de las arcillas más finas,
resultado de un proceso de decantación.
El nivel III parece corresponderse con un horizonte A edáfico, de carácter probablemente úmbrico, resultado de la movilización de los carbonatos. Los niveles inferiores II y I se
corresponderían con horizontes B, de un suelo que identificamos o pseudogley, que para su desarrollo exige cierto grado de
anaerobia al menos estacional. A pesar de la posible coherencia
de la sucesión de horizontes edáficos, no es seguro que sean
contemporáneos. El techo de la terraza, aparentemente del
Pleistoceno superior, estable a lo largo de extensos periodos, pudo tener desarrollos edáficos en distintas fases.
Perfil 3. Interior del sector 1. Estructura UE 1012
El perfil 3 se abre en el interior de la zona excavada. Su techo lo constituye la estructura U.E. 1012 (fig. V.6). Como en el
caso del perfil 2 incluye dos niveles bien definidos, el superior
constituido por arcillas de color gris muy oscuro (horizonte
edáfico), identificable con el nivel de base del perfil anterior, y
un nivel inferior de arcillas de color gris claro, que constituye
la base en toda el área del horizonte A edáfico y que aquí aflora más alto. También aquí se identifica una unidad sedimentaria intermedia que se diferencia en el perfil y se analiza en el
laboratorio.
El nivel I es el basal. Se trata de limoarenas de color gris
marrón suave sin fracción gruesa. Los porcentajes de carbonato
son elevados, por encima del 63%, y los de materia orgánica
moderadamente bajos, próximos al 0,7% (fig. V La distribu.8).
ción textural muestra un carácter bimodal, por un lado se observa una buena clasificación en la fracción arena fina y limo
grueso, que denotan la acción de un flujo hídrico de baja energía (fig. V Por otro, la cola de finos indica la existencia de
.9).
una fase importante de decantación asociada al flujo. Entre ambas, la abundancia de fracciones diversas mal clasificadas de limos, e incluso de arenas medias, parece señalar que se trata en
parte de un flujo de barro, una colada. Se corresponde como en
otras unidades identificadas con un sedimento de llano de inundación o extremo distal de abanico aluvial.
El nivel II de nuevo es el intermedio. Se trata de limoarenas y arcillas de color gris oscuro croma muy bajo y moderado
valor. Como en el perfil anterior el porcentaje de materia orgánica es algo más elevado que el nivel base. El de carbonatos es
muy similar.
La importante acumulación de fracciones arcillosas parece
indicar el predominio de los procesos de decantación, con una
concentración de fracciones en arenas finas y limos que le concede un carácter bimodal, con concentración en arenas finas y
limos y en arcillas, así como heterometría en limos finos, ésta
70
Figura V.6. Perfil 3. UE 1012.
última más marcada que en nivel anterior, típico de los tramos
distales de los glacis y de los llanos de inundación.
El nivel III es de arcillas con algunas arenas finas y limos
con muy abundante fracción gruesa procedente de la estructura
UE 1012. Se trata de cantos rodados muy alterados por procesos de disolución. Su color es gris oliva, que en cierto modo emparenta con horizontes A de suelos gley.
La materia orgánica es del 1,54% y el porcentaje de carbonatos, a diferencia de lo observado en otros contextos similares,
es muy elevado, resultado tal vez de la presencia de cenizas y
microcarbones en su fracción fina, así como del posible aporte
derivado de los procesos de disolución de los cantos que forman
parte de la estructura, que se hallan muy alterados. Cabe destacar aquí que la fracción arenosa está constituida por arena fina
de cuarzo brillante y angulosa / subangulosa, y de caliza blanca
/ beig subrodada, escasas arenas termoalteradas, conchuela y
restos de microcarbones.
Su distribución textura muestra de nuevo un carácter bimodal con acumulación de fracciones en arenas finas y limos gruesos y en arcillas finas típico del extremo distal de un glacis o
estructura sedimentaria aluvial similar.
Como en el caso anterior, con el que se puede seguir la continuidad en el perfil abierto en la excavación, es un horizonte A
[page-n-81]
edáfico, aunque en este caso, las actividades humanas, posiblemente de combustión, muy enmascaradas por procesos postdeposicionales, han dado lugar a un epipedón móllico (básico).
Perfil 5. Interior del sector 1. Estructura UE 1010
El perfil 5 se abre en el interior de la zona excavada. Se
muestrea su techo, que se correlaciona con el horizonte A antes
descrito. La muestra A1 se corresponde con la base de este estrato, y la muestra A2 con la parte de éste que forma parte de la
estructura (fig. V
.7).
El nivel A1 es la base del horizonte edáfico. Se trata de limoarenas de color gris marrón suave sin fracción gruesa. Los
porcentajes de carbonato son elevados, por encima del 41%, y
los de materia orgánica son altos, 1,52% (fig. V
.8).
La distribución textural muestra un carácter bimodal, por
un lado se observa la ya recurrente buena clasificación en la
fracción arena fina y limos gruesos, que denotan la acción de
un flujo hídrico de baja energía (aunque menos marcada que en
otras ocasiones) y por otro, la cola de finos que indica la existencia de una fase importante de decantación posterior al flujo
(fig. V Se corresponde como en otras unidades identificadas
.9).
con similar posición estratigráfica, con un sedimento de origen
fluvial o aluvial asociado a un ambiente de llano de inundación
a techo de terraza.
El nivel A2 se corresponde con un sedimento de textura
franca, con abundante fracción gruesa de cantos (42%) y gravas
(16%). Son elementos rodados, subangulosos y subrodados calizos muy alterados, que en el caso de los cantos con frecuencia
alcanzan tamaños de más de 5 cm de eje principal. Color gris
de bajo croma.
Materia orgánica elevada pero inferior a la del nivel A1. En
cambio los carbonatos son ligeramente más abundantes. Arenas
finas de cuarzo brillante y de caliza blanca/beig rodados. Abundantes arenas medias rodadas de caliza y calcarenita. Muy abundantes rasgos de termoalteracion en calizas y cuarzos. Óxidos
de hierro y microcarbones.
En la distribución textural se observa que no existe una concentración de fracciones en ningún tamaño. Se diría que se tra-
Figura V.8. Perfil del sector 1. Materia orgánica y carbonatos.
ta de una colada de fangos (mud flow) muy poco selectiva, aunque el incremento de las fracciones limosas por la presencia de
actividades humanas. Se trataría pues de un horizonte A alterado por la acción humana. La presencia de óxidos de hierro parece indicar la existencia de condiciones subaéreas o vinculados
a los procesos de alteración térmica.
Rasgos sedimentológicos del sector 1. Interpretación
Figura V.7. Perfil 5. UE 1010.
El estudio del conjunto de niveles que conforman el sector
1 muestra una sucesión coherente de hasta tres grupos de estratos principales (fig. V.8):
1.- El nivel basal está constituido por sedimentos fluvio/aluviales, en ocasiones flujos licuefactos, en los que en ocasiones
afloran barras de cantos que nos hacen identificarlo con el relleno
final de una terraza, posiblemente pleistocena. Se trata de sedimentos ricos en carbonato cálcico y escasa materia orgánica, que
frecuentemente hemos llegado a identificar como someramente
gleyzados (procesos de hidromorfía en ambiente encharcado).
En las gráficas adjuntas estos sedimentos se identifican son
facilidad formando unidades de rasgos comunes y singulares.
Se trata de los niveles I de los perfiles 2 y 3, y también, al menos en parte del nivel II del perfil 2.
71
[page-n-82]
Figura V.9. Texturas del sector 1.
La geometría de este nivel a techo no es horizontal a la base ya que incluye una vaguada que hemos interpretado, dada su
geometría, como un paleocauce. En el extremo suroccidental se
encuentra algo sobreelevado. Es aquí donde afloran pasadas de
cantos que en parte interpretamos naturales, y que nos permiten
relacionar este nivel con el techo de la terraza fluvial, y en parte antrópicos, asociados a espacios de hábitat.
2.- El nivel subsiguiente se caracteriza por poseer un color
gris muy oscuro, con abundante materia orgánica, en ocasiones
con ciertos rasgos gley en el color, pero que se asocia bien con
un horizonte A edáfico (húmico), en ocasiones úmbrico y en
otras móllico. Aunque tiende a regularizar su techo con la horizontal, se adapta en parte a la geometría previa. Posee tonos cada vez más claros hacia el extremo suroccidental hasta
desaparecer como resultado de procesos erosivos.
En las partes donde posee más potencia y parece rellenar el
paleocauce arriba descrito se ha llegado a identificar por el aspecto brillante de las estructuras prismáticas, con una acumula-
72
ción de manganeso, lo que indicaría que los procesos de humectación / desecación son importantes. Por otro lado, la presencia de óxidos de hierro en las arenas en las muestras
obtenidas en los sectores ligeramente más elevados parece indicar que existen periodos más o menos prolongados de aireación,
de modo que más que un suelo hidromorfo, debe ser considerado como un horizonte orgánico de un suelo en un contexto
ambiental muy húmedo, ya sea zonal (humedal, sector semiendorreico, afloramiento de acuífero, etc.) o climática. En los sectores más elevados el color es menos oscuro, como resultado de
un desarrollo edáfico menos intenso. Se trataría pues de una catena de suelos condicionada por los rasgos de la topografía que
determinan su capacidad de evolución.
Esta interpretación permite correlacionar este suelo con formaciones similares identificadas en áreas próximas. Destaca el
horizonte húmico observado en pendiente en la ribera opuesta
del Serpis. La existencia de rasgos de hidromorfía (gley) en el
horizonte inferior a éste, parecen señalar hacia unas condiciones
[page-n-83]
Figura V.10. Localización de los perfiles del sector 2 (áreas 2, 3 y 4).
de muy elevada humedad en el suelo, aunque no es segura la correlación de ambos horizontes edáficos.
En relación con el contexto arqueológico cabe destacar que
las estructuras de piedra que se documentan sobre este horizonte edáfico, se sitúan a diversas cotas, lo que parece indicar que
ambos, estructuras y suelo, son contemporáneos. Las dataciones relativas y absolutas obtenidas para el sector datan el suelo
en torno al 5500 cal BC.
3.- Al horizonte húmico le sigue y erosiona en parte un relleno de color pardo con niveles arqueológicos de época Ibérica.
Se corresponde con un sedimento muy similar al que sirve de
base al suelo, pero en este caso, la presencia de fracción gruesa
angulosa dispersa en el perfil refuerza la hipótesis de que se trata de un depósito de carácter aluvial, que recubre el techo de la
terraza pleistocena. Tanto el color, como los porcentajes de carbonatos y materia orgánica pueden ser puestos en relación con
los rasgos de las formaciones sedimentarias y edáficas del Holoceno superior, desarrolladas en un contexto climático diferente al que dio lugar al suelo.
RASGOS ESTRATIGRÁFICOS Y SEDIMENTOLÓGICOS DEL SECTOR 2
Estas áreas incluyen diversos sondeos y zonas excavadas en
extensión. La zona más meridional apenas incluye restos arqueológicos (solo en el área 2 aparece el perfil UE 2006), la zona
nororiental, la más afectada por la cantera es la que incluye un
importante conjunto de restos del Mesolítico y del Neolítico
Ic/IIa que constituyen las áreas 3 y 4 (fig. V.10).
Este último espacio parece corresponderse por la geometría
y posición topográfica de los rellenos de una vaguada abierta en
la terraza, que vehicula flujos hídricos no muy competentes procedentes de las vertientes de la sierra Mariola. La parte más baja de la vaguada, donde se incide más profundamente, es donde
se han documentado los rellenos con contextos del Mesolítico.
Posteriores fases de relleno caracterizadas por la presencia de
concreciones de carbonato cálcico que hemos dado en llamar
pseudotravertinos, en forma de gravas, servirán de base a la fase
de ocupación del Neolítico avanzado, caracterizada por la cons-
73
[page-n-84]
trucción de muy abundantes estructuras negativas, posibles silos,
de muy diversas dimensiones, que desmantelan en parte los niveles sedimentarios del Mesolítico.
Presentaremos estas tres áreas siguiendo un criterio geográfico y no cultural, de oeste a este, empezando por el área
más marginal del yacimiento y acabando por el área con el asentamiento Mesolítico.
Extremo suroccidental. Sector 2 - Perfil unidad estratigráfica 2006
En el espacio más suroccidental de la zona de actuación se
abrió una serie de áreas de excavación, en las que apenas se
identificó material arqueológico. Destaca el afloramiento de barras de cantos rodados e imbricados que originaron flujos braided probablemente pleistocenos del río Serpis y que forman
parte de un nivel de terraza con esa posible datación.
Asociado al techo de una de estas barras se identifica
un horizonte A edáfico, similar a los descritos en el sector 1
(fig. V
.11). Forma parte de un perfil de 240 cm de potencia que
de base a techo posee los siguientes rasgos.
La base vista está constituida por un estrato horizontal de
gravas rodadas e imbricadas con matriz arenosa. Le sigue un nivel limoso con un tono grisáceo que pudiera correlacionarse
con el del nivel basal identificado en el sector 1. Sobre este ni-
vel aparece una pasada de cantos rodados con abundante matriz
arenosa gruesa que a techo adquiere un tono gris oscuro, como
resultado de la eluviación de fracciones finas del nivel suprayacente, de arcillas gris oscuro (la unidad horizonte A edáfico que
se estudia en el laboratorio, y que incluye fragmentos cerámicos
de datación neolítica (Neolítico IC). Sella el perfil un extenso
depósito de limoarenas pardas con cantos y gravas en pasadas
subangulosas, que identificamos con una formación de glacis,
similar a la descrita a techo en el sector 1.
Este nivel es estudiado en el laboratorio con la identificación de la U.E. 2006. Se trata de limoarcillas de color gris muy
oscuro. Incluye cantos y gravas rodadas que forman parte de una
de las pasadas fluviales identificadas en el perfil, y que consideramos previas al proceso edáfico (fig. V
.19).
El porcentaje de materia orgánica es el más elevado de
todos los conjuntos estudiados (1,95%). El porcentaje de carbonatos es cambio de los más bajos (29,3%). Parece corresponderse con un horizonte húmico de carácter úmbrico.
La distribución textural de la fracción fina indica la existencia de una doble velocidad en el flujo que generó el depósito. Se trataría de una corriente de muy baja energía que
selecciona y deposita arenas muy finas, y un estancamiento que
dio origen a la sedimentación de arcillas. Sumado a la fracción
gruesa se documentan tres momentos, de energía descendente,
que asociamos a un microambiente sedimentario fluvial.
La cota que alcanza el este horizonte esta 2,30 m por debajo del horizonte A descrito en el sector 1. Su datación es posterior, se corresponde con un periodo que va entre el 4600 al 4300
cal BC. Se trata de una formación distinta o de extenso desarrollo. De ser cierto esto último supondría la existencia de una
topografía poco homogénea en el techo de la terraza, y demostraría que trata de suelos azonales, asociados a condiciones ambientales favorables para su desarrollo.
Zona de estructuras negativas del Neolítico avanzado. Área 3
Figura V.11. Perfil UE 2006.
74
En el sector 2 existe un área en la que las estructuras negativas del Neolítico IC/IIA (4300-3600 cal BC) son muy abundantes. Se corresponde con un sector muy afectado por la
actividad de la cantera.
Se halla, junto con el área mesolítica, en una posición topográfica ligeramente por debajo del nivel con ocupación del
sector 1 del Neolítico antiguo, y su sustrato está constituido por
rellenos aluviales muy diferentes a los documentados en la citada área. Sobre un nivel de limoarcillas que en ocasiones posee
un color gris oscuro que identificamos con sedimentos del techo de la terraza, se depositan diversas pasadas de gravas identificadas como pseudotravertinos, que como ya se indicó,
proceden de aportes aluviales laterales. Es a techo de una de estas pasadas en el que se abren las estructuras negativas que en
apariencia no poseen apenas rellenos arqueológicos. Se estudian aquí dos perfiles opuestos de un testigo que se preservó durante las primeras fases de excavación, el primero con análisis
sedimentólogico (ver figs. V.13, V.16 y V.19), y el relleno de dos
estructuras, la UE 2014 y la UE 2077.
[page-n-85]
Perfil 1
Orientado al oeste forma parte de un extenso testigo en su
extremo occidental (fig. V
.12, fig. V
.13, fig. V y fig. V
.16
.19). Incluye la siguiente sucesión de seis unidades estratigráficas de
base a techo.
El nivel III está constituido por limoarenas finas con algo
de arcilla de color gris oscuro y sin fracción gruesa. El porcentaje de materia orgánica es relativamente bajo (0,71%), lo cual
resulta llamativo, dado el color oscuro de la muestra. El porcentaje de carbonatos es también y de manera destacada, el más
bajo con diferencia de los estudiados (18,6%), que en un medio
calcáreo como en el que se inserta, solo puede significar procesos de lavado en contexto hidromorfo. Ello a su vez explica el
color oscuro, que debemos asociar a la fijación del manganeso
en un contexto de encharcamiento discontinuo.
La distribución textural muestra un carácter bimodal muy
marcado, resultado de la deposición del sedimento por un flujo
de moderada energía, que al alcanzar bajas pendientes pierde
velocidad hasta detenerse y dar lugar a procesos de decantación.
Se corresponde con un ambiente de llano de inundación o sector distal de un glacis o abanico.
Figura V.12. Perfil 1.
Figura V.13. Perfil 1. Fracción gruesa.
75
[page-n-86]
El nivel IIB está constituido por arenas y limos con abundantes concreciones carbonatadas concéntricas en forma más o
menos esférica y tubular (se trata de fragmentos de concreciones travertínicas) que se concentran en la fracción grava (24%
del total). La matriz posee un color gris marrón suave.
El porcentaje de materia orgánica es similar al de la unidad
basal, pero en cambio el de carbonatos supera el 70%, como resultado de un importante aporte de restos concrecionados.
La distribución textural muestra una marcada cola de gruesos, resultado de una deposición de carácter en cierto modo forzado. Las gravas y cantos indican la existencia de un flujo de alta
energía. Los limos y arcillas, con una muy mala clasificación, parecen indicar la existencia de una colada, en este caso de gravas.
Las concreciones, aparentemente formadas en torno a sistemas radiculares, se formaron en el contexto de suelos posiblemente pleistocenos. Se movilizaron de partes altas del
sistema de terrazas del río Serpis (más próximas a los relieves) hasta este sector.
El nivel IIA se superpone al anterior. Está constituido por
concreciones carbonatadas similares a las descritas en el nivel
subyacente (concreciones carbonatadas concéntricas en forma
más o menos esférica y tubular), con tamaño canto y grava. Los
envuelve una matriz arenosa de color gris marrón suave.
El porcentaje de materia orgánica asciende hasta 0,95%, y
el de carbonatos se mantiene muy alto (72,9%). La fracción fina muestra el predominio de arenas de todos los tamaños. Se
trata pues de un flujo en arroyada, que en este caso debiéramos
interpretar como más enérgico.
Culmina la serie de niveles ricos en fracción gruesa de carácter travertínico el nivel II0. Está formado por arenas y arcillas de color gris marrón suave, acompañadas de gravas y
cantos.
Los porcentajes de materia orgánica y carbonatos son muy
similares a los del nivel subyacente. La distribución textural es
también muy similar, por lo que cabe señalar que las principales diferencias están en el tono, un valor algo más elevado (más
luminoso) en éste que en el anterior, y una disminución de la
energía del medio que transporta (dado el relativo descenso de
fracciones gruesas).
El nivel I está formado por limoarcillas de color marrón
con algunos cantos y gravas distribuidos por el deposito sedimentario, subrodados / subangulosos de caliza. La materia orgánica se sitúa en torno al 0,8% y los carbonatos descienden
hasta el 50%. La distribución textural muestra el predominio de
las arroyadas muy difusas, con intensos procesos de decantación, que asimilamos a glacis por la presencia de fracción gruesa poco procesada, no fluvial. Datos que se pueden asimilar a la
muestra estudiada del relleno a techo en el sector 1, datado en
parte en Época Ibérica, con el que sería correlacionable.
Interpretamos el conjunto como resultado en su mayor parte de arroyadas más o menos competentes procedentes de los relieves próximos y que vienen a regularizar la depresión o
vaguada abierta en la terraza.
Figura V.14. UE 2193.
Serpis, donde se abren estructuras negativas tales como la UE
2193. Aquí se estableció la sucesión estratigráfica de los rellenos de las estructuras negativas del Neolítico más reciente.
Se ha podido determinar que las unidades II1 y II2 forman parte del sustrato base para la estructura. En concreto II2 se corresponde con el nivel IIA del perfil opuesto.
El relleno de base incluye fracciones gruesas rodadas que
forman parte del sustrato (barras de cantos rodados de la terraza pleistocena), y sucesivas pasadas de sedimentos con elementos travertínicos vinculados al nivel II0 del perfil anterior.
Sedimentos similares a II2 de este perfil aparecen como lentejón en el techo de la secuencia (II7). De lo descrito parece deducirse que la base de las estructuras está entre los niveles IIA
y II0 del perfil antes estudiado.
El relleno de la estructura UE 2014
Para confirmar la hipótesis de que el techo de las estructuras del neolítico avanzado se sitúa en torno al techo del nivel
IIA y que es posible que el relleno II0 sea posterior, se estudia
el relleno de la estructura UE 2014 (fig. V.15).
Se trata de un material heterométrico, ligeramente cementado de color gris marrón suave (10 YR 7/2) con presencia de cantos subrodados, agregados carbonatados tubulares y cilíndricos
(uno 33% del total) en matriz areno/arcillosa. La distribución
textural de la fracción fina muestra granoselección en la fracción
arena fina y limo grueso, así como sendas colas de arcillas y arenas, que denotan su deposición en el contesto de un flujo con
energía alternante, de elevada a mínima (fig. V y fig. V
.16
.19).
Por color y textura emparenta con el nivel II0 del perfil 1
del sector 2. Lo que viene a confirmar la hipótesis de que este
es el nivel en el que se abren las estructuras o el que las rellena
posteriormente.
Relleno de la estructura UE 2077 (UE 2096)
Perfil 2
En el área 4 se estudia en detalle la estratigrafía del perfil
abierto que mira a levante (fig. V
.14), hacia el escarpe del río
76
Se analizó el contenido de esta estructura, dada su singularidad textural, ya que se trata de limos muy finos y bien clasificados. Se corresponde con los sedimentos identificados como
[page-n-87]
Figura V.16. Perfil del sector 1. Materia orgánica y carbonatos.
Figura V.15. a) UE 2014. b) Relleno analizado.
U.E. 2096, que constituyen un relleno próximo al techo. Está formado por un lentejón que posee una potencia máxima de 33 cm,
los 7 superiores con abundantes carbones, que le conceden una
tonalidad gris oscuro (fig. V
.17). Sobre él, la unidad estratigráfica 2032 está constituida por un relleno a partir de sedimentos
de arroyada que afecta a gruesos “travertínicos” que se identifican con los niveles IIA y II0 del perfil 1 del sector 2. Aquí aparecen mezclados y sin conservar la sucesión estratigráfica
establecida en ese perfil, por lo que se corresponde un relleno
posiblemente antropogénico.
El nivel constituido por la UE 2096 es de limos de color
blanco sin fracción gruesa. El porcentaje de materia orgánica es
relativamente bajo, lo que ya de entrada nos hace descartar que
se trate de cenizas (0,51%) que con frecuencia incluyen frac-
Figura V.17. Perfil UE 2077.
ción vegetal no consumida. Los carbonatos en cambio son elevados, en concordancia con los resultados obtenidos para los niveles II del perfil 1 (76,8%).
La distribución textural muestra la concentración de porcentajes en fracciones limosas (fig. V.19). El 24% del total de la
muestra está en la fracción 4 phi, y el 50% del total entre las
77
[page-n-88]
fracciones 3,5 y 5 phi. Lo interpretamos como resultado de procesos eólicos.
Parece pues existir evidencias de periodos, tal vez estacionales muy áridos, que sumados a la existencia de flujos competentes de gravas, que pudiéramos asociar a fases con
precipitaciones de elevada intensidad horaria, parecen señalar
hacia unas condiciones climáticas mediterráneas similares a las
actuales, pero con procesos de erosión y sedimentación más activos que los actuales.
Área 4. Perfil NO. Zona de ocupación Mesolítica
El área en la que se han documentado niveles de ocupación
del Mesolítico reciente fase A (6800-6000 cal BC), poseía al final del proceso de excavación un testigo que incluye un total de
95 cm de potencia de relleno in situ de esta fase de ocupación,
más un conjunto de rellenos posteriores muy alterados por la
apertura de estructuras negativas del Neolítico. Los niveles del
Mesolítico se han preservado de forma diferencial, ya que sucesivas fases de vaciado y relleno en el contexto de un pequeño
canal en el centro de lo que se ha descrito como una vaguada,
así como las profundas estructuras negativas abiertas durante el
Neolítico avanzado, a las que hay que unir los trabajos llevados
durante la explotación de la cantera, deja un conjunto de niveles
sin continuidad lateral.
A base encontramos limoarcillas con algunos restos de carbones y arquefactos asociados a la ocupación mesolítica (fig. V
.18
y fig. V
.19). Sobre esta unidad, que posee una potencia vista de
entre 30 y 13 cm, y que asociamos a niveles de fracción fina de
la terraza fluvial. Le sigue en el perfil un encachado con cantos
y bloques. Sobre éste, 50 cm de relleno masivo con abundantes
carbones y fracción gruesa (cantos y gravas) escasa y en posición horizontal a la base. Se muestrea el nivel basal (nivel 2) y
el techo del relleno masivo (nivel 1).
El nivel 1 está constituido por limoarcillas de color gris
(2,5 Y 6/2) sin fracción gruesa. El porcentaje de materia orgánica es bajo (0,26%) y el de carbonatos elevado (65,6%).
La fracción arenosa muy clasificada, es subredondeada. La
distribución textural muestra el predominio arenas, con una
singular concentración de porcentajes del tamaño 4 phi, que
nos hace pensar en procesos eólicos o de arroyadas muy selectivas. La fracción arcillosa es relevante y refleja procesos
de decantación, aunque son más relevantes las fracciones limosas; lo que refuerza la hipótesis de la posible existencia de
procesos eólicos.
El nivel 2 está constituido por limoarcillas de color gris
(2,5 Y 5/2) sin fracción gruesa, con conchuela, carbones y fragmentos de huesos. El porcentaje de materia orgánica es elevada
(1,58%) y el de carbonatos elevado (67,4%). La fracción arenosa es subredondeada. La distribución textural muestra rasgos de
facies de arroyada / aluviales con una importante fracción de
arenas finas herencia de los niveles inferiores. La mala clasificación es resultado de la participación antrópica en su génesis.
Ello determina el elevado porcentaje de fracciones orgánicas,
que en este caso pudieran no ser edáficas.
Ambos niveles de relleno, aún con cotas muy distintas, poseen rasgos sedimentológicos similares, parecen proceder, en
parte de arroyadas difusas que serían las que constituirían los
78
Figura V.18. Perfil área 4 Perfil NO.
primeros niveles de relleno de la vaguada, posiblemente abierta
inmediatamente antes de la fase de ocupación mesolítica. Posteriormente a este periodo se produjo de nuevo una fase erosiva,
no tan intensa, que debió desmantelar el techo de los niveles mesolíticos, a la que se asocia el relleno pseudotravertínico, en relación con condiciones ambientales típicamente mediterráneas.
Notas sobre la paleotopografía y los rasgos sedimentológicos
del sector 2
Los rasgos geomorfológicos y la organización de las terrazas y depósitos sedimentarios en los que su encuentra ubicado
el yacimiento no son el objeto de este estudio, con todo, podemos señalar que el yacimiento, teniendo en cuenta las diferencias de cotas e irregularidades topográficas, tiene como sustrato
un mismo conjunto de depósitos asociados a un nivel de terraza
fluvial erosionado diferencialmente, o dos niveles distintos de
cota similar, también afectados por variados procesos erosivos.
Existe al menos un nivel de terraza importante por debajo
de las cotas del nivel que ocupa el yacimiento, que es posible se
corresponda con la terraza T1 del Pleistoceno superior o T0 de
las primeras fases del Holoceno, con lo que debemos descartar
que se trate de una estructura sedimentaria de este periodo.
Se observan varias cotas para esta posible terraza o terrazas, el sector 1 se encuentra al menos un par de metros por en-
[page-n-89]
Figura V.19. Texturas del sector 2.
cima del sector 2, que incluye además una depresión o vaguada
y un talweg aún más incidido. A su vez, el sector 1 está situado
por debajo de cotas que ocupan depósitos fluviales que podríamos vincular a la misma terraza, por lo que nuestra hipótesis interpretativa es que ésta se vio afectada por procesos erosión con
anterioridad a las primeras fases de ocupación, que dieron for-
ma a una topografía irregular en el techo del nivel /niveles aterrazados, posiblemente coincidiendo con los procesos de incisión que definieron la terraza subsiguiente (fig. V.20).
Las cotas generales disponibles son:
- Para el techo del horizonte húmico del sector 1, en el contexto del Neolítico Ia, 352,58 m.
79
[page-n-90]
Figura V.20. Transepto sectores.
- Para niveles edafizados similares en el sector 2, las cotas
son 350,94 m (para el área 3) y 350,64 m (para zona de estructuras negativas).
- Para la base del Mesolítico la cota es de 350,29 m, y para
el techo de 350,89 m.
- Para la base de los rellenos de arroyada sobre los que se
abren las estructuras negativas del Neolítico Ic/IIa la cota es de
350, 64 m. El nivel base a partir del que se abren las estructuras
se sitúa en la cota 351,25 m aproximadamente.
Así pues, los niveles arqueológicos mesolíticos ocupan un
espacio deprimido, posiblemente el talweg más incidido de la
vaguada, unos 50 cm por debajo del relleno posterior (anterior
al Neolítico Ic/IIa), que posiblemente desmanteló parte de los
antiguos.
El relleno basal de los niveles mesolíticos parece asociarse
a depósitos de la terraza, aunque la presencia de intensas arroyadas pudiera ponerse en relación también con rellenos de la cubeta. Es sobre este nivel sobre el que se inicia la actividad
antrópica en el Mesolítico. En relación con ésta, en la que destaca la construcción de encachados de piedra con muy abundantes carbones, uno de los cuales aparece en el perfil
estudiado, se documentan más de 50 cm de rellenos que incluyen arquefactos de una misma fase cultural. En este contexto, la
muestra estudiada en el laboratorio denota la existencia de procesos de arroyada y aportes eólicos, muy alterados en sus rasgos por el importante aporte de fracción de origen antrópico
(limos, carbones, fragmentos de conchas y huesos, etc).
El conjunto es coherente sólo si se interpreta como el relleno, en parte natural, de una cubeta profunda posible talweg de
80
una vaguada que drena la terraza. Ello explicaría la “anómala”
potencia de los aportes sedimentarios en contexto mesolítico.
La posterior sedimentación de sucesivos depósitos con fracción gruesa, que hemos denominado “pseudotravertino”, demuestra por un lado la existencia de flujos energéticos y la
redeposición de sedimentos litoquímicos, construidos junto al
relieve de la sierra Mariola durante algunas fases del Cuaternario, dos rasgos que confirman la hipótesis de que se trata de
aportes laterales, no relacionados con el sistema fluvial principal, sino con el funcionamiento de las terrazas como glacis a lo
largo del Holoceno superior, y que estos se producen en un contexto en el que predominan las arroyadas relativamente energéticas, como una vaguada. Según nuestro criterio estos niveles
erosionaron parte de los depósitos anteriores.
RASGOS PALEOAMBIENTALES
La interpretación de la secuencia sedimentaria estudiada en
el yacimiento arqueológico de Benàmer nos permite elaborar un
conjunto de hipótesis acerca de los rasgos ambientales que caracterizaron a los sucesivos asentamientos humanos, así como
una aproximación a su contexto deposicional y microgeomorfológico, en el que son relevantes sendas concavidades lineales
que permitieron la conservación diferencial de sedimentos arqueológicos del Mesolítico y del Neolítico Cardial. Los rasgos
ambientales propuestos coinciden grosso modo con los modelos
paleoclimáticos vigentes para el Holoceno, basados en aproximaciones regionales al esquema global derivado del estudio de
sondeos marinos (Bond et al., 1993). Proponen un clima algo
[page-n-91]
más húmedo o benigno que el actual desde su inicio, con eventos puntuales de aridez y enfriamiento, y una intensa degradación del medio a partir del Holoceno superior, como resultado
de unas nuevas condiciones ambientales, de rasgos mediterráneos (estacionalidad en el régimen pluviométrico y aridez) y
una intensa antropización.
En nuestro estudio es relevante la identificación de un extenso periodo de condiciones ambientales benignas con desarrollo de suelos y encajamiento de la red fluvial, en el que se
insertan sendas fases puntuales de aridez y activa morfogénesis
(aumento de los procesos de erosión y sedimentación) coincidiendo con el poblado de datación mesolítica y con el periodo
inmediatamente anterior al asentamiento del Neolítico Ic/IIa.
Contexto geomorfológico y rasgos paleoambientales
Se ha propuesto desde la geomorfología que el conjunto de
asentamientos que conforma el yacimiento arqueológico se sitúa sobre niveles de terraza. La diferencia de cota entre los sectores 1 y 2 pudiera deberse a procesos erosivos que afectan a un
mismo nivel de terraza o indicar la existencia de dos terrazas a
cotas muy próximas. La falta de continuidad lateral en las secuencias sedimentarias y la alteración que éstas han sufrido como resultado de los trabajos de extracción de áridos de la
cantera, nos impiden conocer el contexto geomorfológico exacto. Es más relevante en este estudio destacar que el marco microtopográfico de la terraza o terrazas en las que se insertan
estos asentamientos es en parte el resultado de la acción de procesos erosivos hídricos que dieron lugar a pequeñas concavidades lineales que fueron amortizadas por sedimentos en
contextos arqueológicos, y que por ello pudieron preservarse en
las posteriores fases erosivas y sedimentarias.
Las áreas 3 y 4 del sector 2 forman parte de una vaguada sobre la terraza que concentra los flujos hídricos procedentes de
los piedemontes de la sierra Mariola. Su encajamiento sería inmediatamente anterior al Mesolítico y su colmatación se habría
producido en breves y sucesivas fases, la primera coincidiendo
con la ocupación mesolítica y la segunda entre el Neolítico Postcardial y el Neolítico Ic/IIa. A su vez, el sector 1 está atravesado
oblicuamente por un poco profundo paleocanal, tal vez del río
Agres, que pudo estar activo durante las últimas fases de agradación de la terraza, cuando el curso de los ríos circulaba próximo a su cota, antes de iniciarse el encajamiento de los canales
principales y mucho antes de que el área fuera ocupada por el
hombre. Esta concavidad funcionó durante el Neolítico Antiguo
como una suave depresión colgada respecto al río, donde afloraba con frecuencia el nivel freático, crecía abundante vegetación
y se desarrollaba un suelo con un potente horizonte orgánico.
Efectivamente, los restos arqueológicos del asentamiento
del Mesolítico se concentran en un sector deprimido, el talweg,
pequeño canal incidido, de la vaguada antes citada. Este encajamiento pudiera haberse dado en el marco de las condiciones ambientales y los procesos que dieron lugar al inicio del
encajamiento de la terraza T0a, una fase relativamente breve,
que según Fumanal (1990) se situaría en zonas muy próximas en
torno al 8000 BP sin calibrar, justo antes de un evento árido
datado en el 8,2 ka cal BP (ver más abajo). Este evento a su vez
sería el responsable de parte de los rellenos que se habrían pro-
ducido en contexto mesolítico (8390-8195 cal BP). Éstos, de en
torno a 50 cm de potencia, son fundamentalmente de rasgos antrópicos, aunque su estudio sedimentológico denota la existencia
de ciertas características asociadas a flujos hídricos (arroyadas)
y procesos eólicos, algo coherente con su vinculación con el
evento árido. La geometría del sustrato, el hecho de que se trate
de un sector deprimido respecto a su entorno inmediato, es lo
que explica la singular potencia estratigráfica de los estratos arqueológicos y lo que permitió su preservación diferencial.
La ocupación del Neolítico Cardial se concentra en el sector 1, donde hemos podido identificar la existencia del paleocanal arriba descrito. A él se asocia un potente suelo, que
identificamos por el horizonte A (húmico) en el que se detectan
ciertos rasgos de hidromorfía. El nivel infrayacente a este horizonte lo constituye un horizonte B de color gris con rasgos gley
(anaerobia) y bajos porcentajes de carbonatos (intensamente lavados). No podemos asegurar que se trate de dos horizontes de
un mismo suelo, ya que es probable que el techo de la terraza
pudiera haber sufrido diferentes y sucesivas edafizaciones desde finales del Pleistoceno, aunque la intensidad el lavado de los
carbonatos nos hace pensar en procesos edáficos plenamente
pleistocenos. Cabe destacar que no siempre se identifica el horizonte húmico, que va reduciendo su potencia y su color va perdiendo saturación de manera progresiva en los márgenes de la
concavidad (catena de suelos con diferente desarrollo edáfico),
hasta desaparecer en las partes más alejadas a ésta, en las que el
nivel subyacente alcanza cotas más elevadas. Su ausencia en estos sectores se debe a procesos de carácter erosivo, frecuentes
en el techo de las terrazas colgadas, que se habrían dado con
posterioridad a la ocupación neolítica. Así, la conservación diferencial de los niveles arqueológicos se debería también aquí a
la existencia de una depresión que preserva en parte la secuencia sedimentaria.
El suelo se formó durante centenares de años coincidiendo
en parte con el periodo de ocupación, ello explica la interdigitación de estructuras humanas, datadas en torno al 7567-7425
cal BP, con la progresiva formación del horizonte húmico. Esto
es del todo factible ya que el encharcamiento superficial permanente no es necesario para su desarrollo, aunque si una muy
elevada humedad freática. Aunque la estrecha relación suelo y
acción antrópica abre interesantes incógnitas acerca de su génesis, no detectamos evidencias de influencia humana en sus rasgos, excepto en el contexto de las citadas estructuras. Es por
ello que deducimos que su formación se produjo en el contexto
de unas condiciones de elevada humedad, que pudieran ser
tanto de carácter zonal, en función de la presencia de un nivel
freático local muy alto, como azonal, resultado de unas condiciones ambientales más húmedas que las actuales.
En relación con esto último cabe señalar que en el área 2 del
sector 2 se ha identificado un horizonte húmico similar al descrito pero con una datación diferente. Es la unidad estratigráfica
2066, que ha sido datada en torno al 6631-6315 cal BP y que se
asocia a cultura material de una fase del Neolítico Postcardial,
aunque sin un contexto arqueológico bien definido. Se trata pues
de una formación edáfica con diferente posición topográfica
(más de 150 cm de desnivel) y diferente datación. A ello cabe
añadir que en el valle del Serpis se han documentado suelos similares, y aunque éstos no han sido objeto de estudio de forma
81
[page-n-92]
específica, parecen ubicarse en contextos geomorfológicos
diversos y poseer dataciones variadas, lo que nos lleva a proponer que su formación se da preferentemente en fases ambientales favorables a lo largo del Holoceno. En coherencia con esta
hipótesis, los suelos datados en Benàmer pudieran haberse desarrollado a lo largo de una única y extensa fase favorable.
En las áreas 3 y 4 del sector 2, allí donde se conservaron
los niveles de ocupación mesolítica en el contexto del canal encajado de una vaguada, se producirá, antes de la ocupación del
Neolítico IC/IIA, la sedimentación de un extenso depósito formado por tres arroyadas sucesivas con abundantes gravas; resultado de la movilización de antiguos depósitos carbonatados,
que hemos dado en llamar pseudotravertinos, procedentes de
los piedemontes de la sierra Mariola, y que probablemente desmantela parte de los niveles sedimentarios anteriores.
Desde el punto de vista paleoambiental, la movilización de
estos paquetes sedimentarios, aún constituyendo el relleno de
una vaguada, son de gran relevancia. Se identifica con una fase
de activa morfogénesis (resistasia), que se habría producido con
posterioridad a la formación edáfica documentada en el área 2
del sector 2 (UE 2006) y sería anterior, y tal vez contemporánea
en parte, a la ocupación del Neolítico avanzado (IC o IIA). Su
formación se situaría pues entre el 6631-6315 y el 6250-5750
cal BP (4300 a 3800 cal BC).
Entendemos que el hecho constatado de que la ocupación
neolítica sea contemporánea o anterior al último aporte de sedimentos (nivel II0), acerca su datación a fechas avanzadas, reduciendo aún más el periodo en el que se habría formado. Por otro
lado, se ha observado un sutil incremento de la materia orgánica en los niveles superiores; rasgo que bien pudiera significar
una progresiva y rápida mejora de las condiciones ambientales.
Ambos evidencias refuerzan la hipótesis de que se trata de un
fenómeno de carácter muy puntual, correlacionable con el evento 4 de Bond (ver más abajo).
En el sector 1, tras los niveles del Neolítico más antiguo, se
desarrolla un extenso hiato sedimentario que pudiéramos poner
en relación con una o varias fases erosivas. Un hiato similar, pero afectando a los niveles del Neolítico avanzado, se observa en
el sector 2. Los sedimentos que sellan ambas secuencias son de
limos pardos, depositados formando un glacis sobre la terraza.
Tanto las fases erosivas como las deposicionales se habrían producido en un contexto ambiental menos benigno al que dio lugar al suelo, posiblemente con rasgos de clima Mediterráneo e
influencia humana sobre el medio. Se han podido datar al menos en parte por la existencia de estructuras de hábitat de Época Ibérica en el sector. Se habrían formado pues ya en pleno
Holoceno superior.
Un modelo paleoambiental
Los modelos paleoambientales vigentes, derivados del estudio de sondeos marinos en el Atlántico Norte y confirmados
en mayor o menor medida por trabajos recientes en contextos regionales, plantean la existencia de un extenso periodo en el Holoceno medio, el Óptimo Climático, que se situaría entre el
8000 y el 6000 cal BP, enmarcado por sendos eventos breves de
aridez y descenso de las temperaturas. Se trata del famoso evento 8,2 ka cal BP (evento 5 de Bond) y del evento 4, entre el 6 y
82
el 5 ka cal BP (en ocasiones citado como 5,9 ka cal BP).
El evento 5 es la fase de variabilidad climática más característica del Holoceno. Una fase fría y árida bien documentada en
el Atlántico Norte y cuya influencia es desigual a distintas latitudes (Wiersma y Renssen, 2006). Para algunos autores su efecto
en algunas áreas de la Península Ibérica habría sido contradictorio (Davis y Stevenso, 2007), pero parecen existir firmes
evidencias palinológicas de un breve evento hiperárido, con
cambios en la vegetación y procesos de deforestación, en el área
comprendida entre Cataluña y Andalucía Oriental (López Sáez
et al., 2008). El evento 4 no parece ser tan marcado, aunque se
ha identificado una clara aridificación en el Mediterráneo occidental con esa datación (Jalut et al., 2000).
Para algunos estudios, las condiciones favorables, obviando los eventos citados, perduran hasta el 3,8-3,2 ka cal BP, momento en el que se inicia una nueva etapa árida que da paso a
una sucesión más rápida de fases alternas (Bond et al., 2001;
Angelucci et al., 2007; Zielhofer et al., 2004). Trabajos como
los de Cremaschi (1998) y Parker et al., (2006) muestran una intensa aridificación a partir ya del evento 4 en el Sahara y el sureste de Arabia. Las investigaciones llevadas a cabo en nuestro
ámbito regional señalan una tendencia similar a partir del 5/4,5
ka BP sin calibrar (Badal, 1995; Fumanal, 1995; Calmel-Avila,
2000; Carrión et al., 2009). Parece pues que el evento 4 es el detonante de los cambios ambientales que darán lugar a las condiciones que caracterizan al Holoceno superior al menos en
nuestra latitud.
Un reciente trabajo para el área de estudio basado en modelos matemáticos (Miller et al., 2009) analiza la probable distribución de las precipitaciones en el Holoceno y propone un
modelo muy similar al expuesto. Durante el periodo que se extiende entre el 8,5 y el 5,5 ka cal BP las precipitaciones en julio
fueron significativas y regulares y favorecieron unas condiciones de cierta humedad global, frente a la importante irregularidad observada en momentos anteriores y su reducción en
momentos posteriores, en los que además, las precipitaciones
de septiembre, de limitada intensidad hasta ese momento, pasaron a ser predominantemente en forma de intensas tormentas.
A la luz de nuestros datos la ocupación del Mesolítico se
produce con posterioridad a una fase de incisión, encajamiento
de los cauces, benigna desde el punto de vista ambiental; y es
contemporánea a una fase de activa morfogénesis y cierta aridez, que explica la potencia del relleno del talweg de la vaguada y la presencia de limos depositados por la acción del viento
(fig. V.21). La correlación entre la datación absoluta obtenida
para estos niveles y el evento frío y árido del 8,2 ka cal BP es
muy reveladora y deberá ser objeto de mayor atención, dado el
interés que ha despertado en la investigación geoarqueológica la
relación de este evento con posibles cambios en las pautas de
comportamiento y en la distribución del poblamiento de los cazadores-recolectores, y su relación con los hiatos identificados
entre el Mesolítico final y el primer Neolítico (Martí y JuanCabanilles, 1997), que para algunos autores pudieran estar
en parte determinados por las condiciones ambientales (López
Sáez et al., 2008).
El Óptimo Climático en la cuenca del Serpis es una fase
biostásica particularmente húmeda, al menos para el periodo
bien datado, anterior y contemporáneo al c. 7,5 ka cal BP y que
[page-n-93]
!
"
!
#
$
$
6631-6315
"
#
"4681-4365
! "
$
7567-7425
" "
5617-5475
" " $
8390-8195
!$& ! !&
" & "
6440-6245
%
#
'
#
Figura V.21. Tabla secuencial paleoambiental.
alcanza hasta al menos el 6,5 ka cal BP. Encaja muy bien en el
modelo revisado a partir de las secuencias obtenidas en los sondeos marinos, y con el propuesto por Fumanal a finales del siglo XX (Fumanal, 1995), una vez calibradas las dataciones
absolutas por ella propuestas.
Los rellenos que sirven de base a la gran área de almacenamiento documentada en las áreas 3 y 4 del sector 2, se formaron muy rápidamente, en un breve periodo situado entre el
6,5 y el 5,7 ka cal BP. Dadas sus dimensiones y espectacularidad, aún formando parte del relleno de una vaguada, su deposición parece ajustarse muy bien con una fase muy puntual de
condiciones ambientales extremas, que habría dado lugar a la
movilización de grandes paquetes de sedimentos, coincidente
con el evento 4 de Bond (5,9 ka cal BP). En el contexto de condiciones ambientales subhúmedas que caracteriza al valle del
Serpis, una fase de mayor aridez y lluvias de gran intensidad horaria pudo dar origen a estas formaciones, que son testimonio
del predominio de los procesos morfogenéticos, en un momen-
to en el que las condiciones ambientales dificultan el desarrollo
de la cubierta vegetal y la edafogénesis, y favorecen los procesos erosivos en las partes altas y los de acreción en la cuenca.
Estos rasgos, válidos para ambas fases áridas, parecen más pronunciados en la segunda fase, en contradicción con los modelos
regionales que dan mayor peso a la primera, tal vez en función
del inicio de la acción humana sobre el medio. De nuevo la relación de estos probables cambios ambientales con posibles
cambios en las estrategias de gestión del territorio como parece
indicar la aparición sistemática de silos de almacenamiento
(García Atiénzar, 2009) nos parece muy sugerentes y objeto de
reflexión.
Los sedimentos que sellan las secuencias estudiadas y los
hiatos erosivos que las separan se asocian a condiciones ambientales sutilmente distintas a las que dieron lugar a los rellenos anteriores y se habrían formado en fases muy recientes, con
condiciones climáticas mediterráneas y una intensa antropización del medio.
83
[page-n-94]
[page-n-95]
VI. LA HISTORIA OCUPACIONAL DE BENÀMER:
UN YACIMIENTO PREHISTÓRICO EN EL FONDO DE LA CUENCA
DEL RÍO SERPIS
P. Torregrosa Giménez y F.J. Jover Maestre
Los trabajos de excavación efectuados en Benàmer han permitido reconocer un amplio número de unidades estratigráficas
en los dos sectores en los que se pudo actuar, mostrando una historia deposicional muy compleja, especialmente, en las áreas 3 y
4 del sector 2.
Su distribución, las relaciones estratigráficas que se establecen entre muchas de ellas y la variedad del registro material documentado, han posibilitado determinar que el lugar fue
ocupado en diferentes momentos a lo largo de la Historia, sin
continuidad entre ellos, pero ya dentro del Holoceno. Cada
una de estos momentos o fases de ocupación presentan, por la
parcialidad del área excavada y por las numerosas y destacadas alteraciones postdeposicionales de tipo climatológico
(arroyadas, procesos erosivos), biológico (raíces, insectos,
etc.) y sobre todo, antrópico (práctica de fosas durante una de
la fases del Neolítico, extracción de áridos durante las últimas
décadas, aterrazamientos para el cultivo, fosas de cultivo y de
enterramiento de animales, etc.), una considerable dificultad
interpretativa y amplias limitaciones para la caracterización
funcional de cada una de las ocupaciones. No obstante, a partir de diversos elementos de juicio que a continuación vamos
a exponer, se han podido diferenciar claramente al menos 7
momentos o fases de ocupación o de uso humano de esta terraza de la margen izquierda del río Serpis o Riu d’Alcoi a lo
largo del Holoceno.
Con el objeto de clarificar la amplia secuencia estratigráfica y de mostrar de forma sencilla el proceso de formación de
este yacimiento arqueológico, partimos para su descripción de
la definición de la secuencia ocupacional, indicando en qué
sector ha sido localizado. Las 7 fases o momentos de ocupación/uso reconocidas vienen recogidas de forma sintética en la
tabla VI.1.
La ocupación más antigua corresponde a grupos cazadores y recolectores mesolíticos y se localiza exclusivamente en
el área 4 del sector 2. En este mismo sector, a la ocupación me-
solítica se le superpone, después de un nivel de arroyada, con
materiales revueltos procedentes de sendas ocupaciones, una
fase postcardial (Benàmer IV). Por su parte, la ocupación correspondiente al Neolítico cardial (Benàmer II) solamente ha
sido localizada en el sector 1, lugar donde también han sido registradas algunas evidencias materiales de época Ibérica
(Benàmer V). Aunque en las áreas 2 y 3 se documentaron algunas unidades estratigráficas de difícil interpretación, con
materiales arqueológicos de adscripción neolítica antigua, la
presencia de escasos fragmentos de cerámicas cardiales, junto
a algunos fragmentos cerámicos peinados y la obtención de
una datación absoluta sobre agregados de polen (CNA-682:
5670±60 BP), han permitido reconocer y diferenciar una fase
III, correspondiente al Neolítico antiguo, previa al nivel de
arroyada que afectó a las áreas 3 y 4 del sector 2. La fase III
está directamente relacionada con la fase IV, ya que los conjuntos materiales documentados, aunque escasos, son similares. La diferencia se concreta en la presencia de algunos
fragmentos de cerámicas esgrafiadas entre los rellenos sedimentarios de algunas de las estructuras negativas de la fase IV.
La ausencia de semillas y la falta de colágeno en las muestras
óseas enviadas a Beta Analytic han impedido contar con dataciones para esta fase.
Por último, toda la zona fue utilizada como campo de cultivo desde probablemente el siglo XIII, después de la creación
de la alquería de Benàmer en época islámica (Azuar, 2005).
La presencia en superficie de líneas de abancalamiento, fosas
de plantación, fosas para el enterramiento de animales o, desde hace bastantes años, la extracción de áridos en la zona, conocida coloquialmente como “la cantera de Benàmer”, ha
ocasionado la alteración y destrucción de una buena parte del
yacimiento arqueológico, especialmente de las evidencias localizadas en las áreas 3 y 4 del sector 2, afectando de forma considerable a las ocupaciones mesolíticas (Benàmer I) y neolíticas
postcardiales (Benàmer IV).
85
[page-n-96]
Fases de ocupación
Sector
Adscripción cultural
Cronología
Dataciones
Benàmer I
Sector 2
Área 4
Mesolítico reciente fase A
6800-6000 cal BC
UE 2213:
CNA-680: 7490±50 BP
(6440-6245 cal BC)
UE 2578:
Beta-287331: 7480±40 BP
(6430-6240 cal BC)
Benàmer II
Sector 1
Neolítico cardial
5500-5200 cal BC
UE 1017:
CNA-539: 6575±50 BP
(5617-5475 cal BC)
UE 1016:
Beta-268979-R: 6440±50 BP
(5110-4880 cal BC)
Benàmer III
Sector 2
Área 2 y 3
Neolítico postcardial (IC)
4600-4300 cal BC
UE 2006:
CNA-682: 5670±60 BP
(4681-4365 cal BC)
Benàmer IV
Sector 2
Área 3 y 4
Neolítico postcardial (IC-IIA)
4300-3800 cal BC
Benàmer V
Sector 1
Ibérico pleno
IV-III s. BC
Benàmer VI
Sectores
1y2
Medieval-Moderno
s. XIV-XVIII
Benàmer VII
Sectores
1y2
Contemporáneo
s. XX-XXI
Tabla VI.1. Relación de fases de ocupación del yacimiento de Benàmer. Las dataciones calibradas son presentadas en 2 σ, habiendo utilizado el
programa Oxcal 4.1.3, curva de calibración IntCal09.
LA UBICACIÓN DEL YACIMIENTO: LA TERRAZA DE
BENÀMER
El conjunto arqueológico de Benàmer se ubica directamente sobre una de las terrazas de la margen izquierda del río Serpis, justo en el interfluvio con el río de Agres, al noreste de la
actual pedanía homónima. Bajo los niveles arqueológicos del
sector 2, ubicado a escasa distancia y a algo menos de 26 m de
altura sobre el cauce actual del río, se observaba la existencia de
paquetes de gravas subredondeadas sueltas con matriz arenosa,
sin encostramientos. Según los trabajos de J.M. Ruiz (en este
volumen) se pueden identificar estructuras sedimentarias de corriente, con buzamiento de capas característico del frente de
avalancha de barras fluviales, predominando los niveles de gravas gruesas, de litología calcárea, entre las que se intercalan pequeños lentejones de gravas muy finas bien clasificadas y
lentes de arenas laminadas. Aunque algunas de estas características fueron observadas para el sector 1, éste se ubica algo más
alejado del cauce del río y a mayor altura que el sector 2, sin
que, por el momento, se pueda determinar si se trata de la misma o distinta terraza. Entre ambos sectores se pudo observar, a
partir de la fotografía área de 1956 (ver fig. III.3a en este mismo volumen), la existencia de un marcado escalonamiento entre las parcelas de cultivo, que bien pudiera deberse a procesos
erosivos que afectaron a la terraza. Ahora bien, las características microtopográficas que han permitido la conservación de los
depósitos arqueológicos en estudio en ambos sectores son el resultado de diversos procesos erosivos de carácter hídrico que
posibilitaron la creación de concavidades lineales rellenadas
por diversos depósitos sedimentarios de origen antrópico, y que
86
se han conservado al no verse afectados por procesos erosivos
y de sedimentación posteriores de relevancia.
Por otro lado, en algunos puntos de la zona excavada, especialmente en el sector 1, y por encima de los niveles de grava, han sido documentados horizontes orgánicos y suelos gley
cuya presencia podría explicarse por la existencia de canales,
pozas o áreas pantanosas con rellenos orgánicos desarrollados
en ambientes con abundante vegetación de ribera y agua estancada, ya correspondientes a momentos iniciales del Holoceno.
En cualquier caso, esta terraza T1 sobre la que se ubica el
yacimiento, se sitúa a una altura media sobre el nivel del cauce
actual del río, ya que por debajo se han podido documentar
otras más bajas (T0a, T0b), principalmente, de formación holocena. La terraza T1 es adscrita al Pleistoceno superior ante la
inexistencia de costras (Ruiz, en este volumen). Estas terrazas
son equivalentes a la que ocupaba el yacimiento de Niuet, adscrito al Neolítico IIB de la secuencia regional y situado a escasa distancia aguas arriba (Bernabeu et al., 1994).
Por correlación con otras cuencas, la última fase de agradación fluvial se prolongaría en esta zona hasta el Tardiglaciar
o, incluso hasta el inicio del Holoceno, antes de la primera ocupación del yacimiento. En estos momentos es muy probable que
se acabara de formar el nivel de terraza T1 de Benàmer. El paisaje y la configuración del valle en los momentos iniciales del
Holoceno serían bastante diferentes del actual. El lecho actual
de río se encontraría totalmente colmatado de sedimentos hasta
casi la altura o a escasos metros del nivel actual de la terraza T1,
y el río describiría un trazado trenzado (braided) con varios canales separados entre barras de gravas (Ruiz, en este volumen).
[page-n-97]
Uno de los problemas que se plantea en la investigación
es determinar a partir de qué momento se iniciarían los procesos de encajonamiento o de incisión del río y cuál sería su incidencia. P. Fumanal (1990) consideró que hacia el 8000 BP sin
calibrar, casi coincidiendo con evento árido 8,2 Ka. cal BP, se
podría haber iniciado un primer encajonamiento en la cabecera
del río, que se generalizaría a todo el cauce hacia el 7000 BP
(7900 cal BP), por lo que cabría preguntarse si durante la primera ocupación constatada en Benàmer por parte de comunidades cazadoras-recolectoras del Mesolítico reciente, ya se habría
iniciado ese proceso de incisión y encajonamiento fluvial. En
cualquier caso, con independencia del grado de encauzamiento,
los datos generados hasta la fecha parecen indicar que los principales procesos de encajonamiento se generalizarían, tiempo
después, durante el Óptimo Climático. Los trabajos realizados
por P. Fumanal (1994) en el yacimiento de Niuet, a un kilómetro de distancia hacia la cabecera del río, muestra que hacía el
4900-4200 BP (5600-4700 cal BP) las terrazas ya se habrían rebajado formando una serie de faldas suaves hacia el río, aunque
la aceleración del proceso de incisión sería claramente posterior
a la ocupación de Niuet.
BENÀMER I: ÁREAS DE COMBUSTIÓN Y ÁREAS DE
DESECHO DEL MESOLÍTICO GEOMÉTRICO
Las primeras evidencias humanas de la ocupación de Benàmer corresponden a grupos cazadores recolectores del Mesolítico
geométrico regional en su fase A y se localizan exclusivamente en
el área 4 del sector 2. Se trata de un conjunto de unidades estratigráficas caracterizadas y definidas por un gran encachado
con varias capas superpuestas de cantos calizos termoalterados
de carácter antrópico, asociados a un gran volumen de desechos
de trabajo y consumo humano como son productos de talla de sílex, algunas placas líticas sin modificaciones aparentes, fauna corroída y quemada, integrado todo ello en un sedimento ceniciento
con escasos carbones de muy pequeño tamaño. Este gran conjunto estructural, con una compleja distribución espacial y amplia superposición estratigráfica (UEs 2603, 2235, 2600, 2599,
2596, 2597, 2594, 2592, 2583, 2588, 2590, 2591, 2589, 2584,
2595, 2593, 2581, 2575, 2572, 2220, 2579, 2580, 2578, 2573,
2577, 2582, 2234, 2551, 2226, 2215, 2214, 2550, 2570, 2576 y
2567), está compuesto por una acumulación intencional y, en
muchos casos, de disposición organizada de cantos de carácter
antrópico, con una superposición en algunos puntos de hasta 4 capas, que en su conjunto describe una posible estructura de empedrado o encachado generada de forma recurrente e intermitente,
con una morfología rectangular alargada, de la que se pudieron
excavar unos 19 m de longitud y una anchura, de no más de 3 m.
En total unos 57 m². No se han reconocido la presencia de posibles huellas de poste o estructuras negativas similares. Tampoco
podemos determinar sus dimensiones reales como consecuencia
de la acción de la cantera. Este conjunto estructural ya había sido
destruido en parte por la acción de varios frentes de cantera, aunque por otro lado, las limitaciones exclusivamente al área de afección del trazado de la carretera también han supuesto un
problema de importancia (fig. VI.1).
Este conjunto arqueológico colmata parte de un canal incidido que integraba una vaguada sobre la terraza en la que se
Figura VI.1. Fotografía del encachado mesolítico afectado por las
estructuras de la fase IV.
concentraban los flujos hídricos procedentes de los piedemontes de la sierra de Mariola. Se trataba de un sector deprimido
que fue rellenándose en varios momentos durante la ocupación
mesolítica, cubriendo el nivel de arenas finas que culminaba la
terraza. Los momentos finales de la ocupación mesolítica se desarrollaría de forma coetánea al evento climático 8,2 Ka cal BP
(8390-8195 cal BP) si atendemos a las dataciones absolutas obtenidas y a lo estudios palinológicos realizados, siendo al parecer el responsable de los rellenos sedimentarios (UEs 2211 y
2213 fundamentalmente) que cubren al conjunto de la estructura pétrea y al resto de unidades sedimentarias ubicadas entre las
hiladas de cantos. Éstos, de unos 50 cm de potencia máxima,
son fundamentalmente de carácter antrópico, con alteraciones
por las ocupaciones y la acción humana posterior, aunque, como muestra el estudio sedimentológico realizado por C. Ferrer,
presenta ciertas características asociadas a flujos hídricos (arroyadas) y procesos eólicos intensos.
Entre el cúmulo de cantos existía un sedimento ceniciento
de tono grisáceo oscuro, con algunos carbones de muy pequeño
tamaño, una enorme cantidad de restos de talla y productos retocados en sílex (más de 10.000 soportes), algunas placas no
modificadas de rocas metamórficas y astillas óseas pertenecientes a mamíferos salvajes, muy corroídos por procesos químicos y quemados.
La actividad humana durante la fase IV de Benàmer o Neolítico postcardial en la zona, supuso la destrucción de una parte
del empedrado al crear numerosos silos o fosas de tipo cubeta
(más de 25) que cortaron y vaciaron hasta la base geológica toda el área 4. Además, la acción humana durante las últimas décadas en este sector, fundamentalmente, la extracción de áridos,
ocasionó la destrucción de buena parte del mismo, impidiendo
determinar con claridad su morfología, dimensiones y límites.
En cualquier caso, la distribución espacial de las numerosas evidencias materiales en la zona excavada muestra una amplia dispersión, sin que se pueda señalar ninguna concentración
significativa de restos materiales. Los millares de restos líticos
de talla de sílex entre los que se encuentran nódulos sin tallar o
catados, núcleos en plena talla y/o agotados o reflejados, lascas,
87
[page-n-98]
láminas, fragmentos de éstos, debris, soportes retocados, y en
definitiva, todos los productos relacionados con los procesos de
talla, se distribuían ampliamente entre todo el encachado y en
todas las unidades estratigráficas, sin que podamos señalar diferencias significativas entre ellos, con excepción de su número, siempre abundante. Sin embargo, el número de restos óseos
fue mucho menor y, en muchos casos, se trataba de simples astillas de muy pequeño tamaño, con grandes dificultades para su
reconocimiento (C. Tormo, en este volumen).
Los cantos calizos que lo integraban y que probablemente
serían recogidos de la misma terraza, estaban en buena medida
alterados por la acción térmica, tanto los situados en las capas superiores, como en las intermedias o en las inferiores (fig. VI.2).
También se encontraban alterados por la acción térmica una parte de los soportes de sílex (aproximadamente una novena parte
del total) y buena parte de los fragmentos óseos.
Por tanto, atendiendo a la distribución espacial y características de las evidencias, es altamente probable que el conjunto documentado fuese un área primaria de actividad de un
pequeño grupo cazador-recolector mesolítico. Aunque por la
morfología de tendencia rectangular que describe el encachado
no se puede descartar que se pudiera tratar de una base o acondicionamiento del terreno utilizado para la instalación de cabañas o espacios de vivienda, el grado de alteración térmica por
igual de los cantos y bloques calizos en todo su conjunto, la amplia distribución de tierras cenicientas y de materiales arqueológicos sin concentraciones significativas, permite, más bien,
validar la hipótesis de que se trate de áreas de producción y
consumo asociadas a zonas de combustión, generadas de forma intermitente, pero empleadas con recurrencia durante la ocupación de este lugar, sobre todo si tenemos en cuenta la
superposición de hasta cuatro capas de cantos. Probablemente
estas áreas de combustión estarían próximas a la zona de vivienda, y serían aprovechadas además, para verter parte de los
desechos (líticos, óseos) generados por el grupo.
Con todo, Benàmer sería un pequeño campamento de fondo de valle de un grupo cazador recolector (fig. VI.3). Se ubicaría, por tanto, en la misma margen izquierda del río, en un
momento en el que ya se había iniciado el proceso de incisión
fluvial. La diferencia de altura con respecto al lecho ya superaría los 3 m. En definitiva, un paisaje diferente del actual, ya que
la altura actual de la terraza con respecto al curso del río supera los 20 m y donde la acción meandrizante del río ha creado un
cauce muy amplio.
El espacio ocupado del área 4 del sector 2 de Benàmer sería abandonado por los grupos mesolíticos hacia finales del VII
milenio cal BC, coincidiendo probablemente, con el evento climático 8,2 Ka cal BP y generándose un conjunto sedimentario
con importantes aportes eólicos y de arroyada (UEs 2213 y
2211) que acabarían cubriendo y colmatando las estructuras pétrea y rellenando el pequeño canal incidido de la vaguada ocupada sobre la terraza. En este sentido, fueron seleccionadas tres
muestras sobre restos óseos de distintas especies silvestres (Cervus elaphus, Bos sp. y Capra) que no pudieron ser datadas por
falta de colágeno, según nos informó el laboratorio Beta Analytic. De hecho, solamente se han obtenido dos dataciones de distintos tipos de muestras. Proceden de una unidad sedimentaria
infrapuesta al primero de los encachados (UE 2578) y de la UE
88
Figura VI.2. Fotografía de detalle del encachado mesolítico y de algunas de las estructuras negativas de la fase IV.
2213 que cubre inmediatamente a ese mismo encachado. La UE
2211 no datada cubre a la UE 2213 y constituye el techo de la
ocupación. Las muestra proceden, por tanto, de unidades cercanas al techo de la ocupación mesolítica y sitúan ese momento
en torno al 6300 cal BC (Beta-287331: 7480±40 BP/6430-6240
cal BC y CNA-680: 7490±50 BP/6439-6245 cal BC), aunque el
hecho de tratarse de una muestra singular de vida larga (arbutus
unedo) en el primer caso y de agregados de polen en el segundo, nos lleva a considerarlas como algo elevadas, a pesar de su
coherencia. Es posible que estas dataciones puedan llevar el
abandono del sitio a un momento más cercano al final del VII
milenio cal BC.
BENÀMER II: ÁREAS DE ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO EN EL NEOLÍTICO ANTIGUO
CARDIAL
Algo más de 500 años después del abandono del área 4 del
sector 2 de Benàmer, se produjo una nueva ocupación humana,
esta vez localizada en el sector 1 y sin ninguna relación con la
ocupación anterior. Si los grupos humanos que ocuparon el área
4 del sector 2, basándonos en las dataciones obtenidas y en el
registro material asociado, podríamos caracterizarlos como cazadores recolectores del Mesolítico geométrico de la fase A de
la secuencia regional (Juan y Martí, 2002; García Puchol, 2005;
Martí et al., 2009), la segunda fase de ocupación de Benàmer se
corresponde con la presencia de los primeros grupos agropecuarios en el ámbito regional, culturalmente reconocidos como
cardiales.
En una amplia superficie dentro del sector 1 fueron documentados horizontes orgánicos y suelos gley cuya presencia podría explicarse por la existencia de canales, pozas o áreas
pantanosas con rellenos orgánicos desarrollados en ambientes
con abundante vegetación de ribera y agua estancada. En esta
zona se pudo identificar un paleocanal (Ferrer, en este volumen)
al que se asociaba un potente suelo húmico en el que se detectaron rasgos de hidromorfia. Este horizonte húmico no siempre
se pudo observar en toda la extensión abierta en el sector 1, ya
[page-n-99]
Figura VI.3. Representación de la fase Benàmer I (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
que iba reduciendo su potencia y su saturación de manera progresiva en los márgenes de la concavidad. Su ausencia en estas
zonas se debe a procesos de carácter erosivo, habituales en los
techos de las terrazas, producidos con posterioridad a la ocupación neolítica. La conservación diferencial de los niveles arqueológicos se explica en relación directa con estos procesos y con
su mejor conservación en las zonas deprimidas del paleocanal.
En relación directa con estos horizontes, fueron documentadas diversas estructuras negativas de escasa profundidad
y planta circular u oval, de 80 a 130 cm de diámetro, rellenadas con cantos calizos de tamaño diverso (fig. VI.4). Muchos
de estos cantos estaban claramente organizados en su distribución, alterados térmicamente (UEs 1008, 1010, 1012, 1014,
1036) y se asociaban a algún material arqueológico (fragmentos cerámicos con decoración cardial y restos de talla). También se localizaron algunas concentraciones de bloques
calizos de gran tamaño (UEs 1040-1041-1042 y 1045) que podrían corresponderse con estructuras similares a las anteriores,
aunque ya desmontadas por diversos procesos, así como una
amplia dispersión de cantos calizos de diferente tamaño en
la zona meridional del sector 1 (UE 1049), asociados a materiales arqueológicos, especialmente líticos tallados, pero de
difícil interpretación ante la gran dispersión y distribución
aleatoria.
Las estructuras circulares a las que hemos hecho referencia,
de tamaños muy similares, se distribuían de forma casi regular
y equidistante entre ellas. En asociación con estas estructuras se
documentaron diversos estratos sedimentarios (UEs 1023, 1016
y 1017 principalmente) que contenían fragmentos de varios recipientes cerámicos decorados con la técnica cardial, diversos
productos líticos tallados, instrumentos de molienda, alisadores,
escasos fragmentos de barro con improntas vegetales pertenecientes a elementos constructivos y algunas astillas óseas de
fauna y de cornamentas de ciervos. Los conjuntos materiales,
aunque escasos, aparecían con mayor frecuencia en las UEs
Figura VI.4. Detalle de una de las estructuras neolíticas de cantos.
1023-1016 situadas en la zona noroccidental de sector 1 y claramente asociadas a la presencia de las estructuras circulares de
cantos, en especial, a la UE 1036, infrapuesta a las anteriores,
donde además de fragmentos cerámicos y restos líticos tallados
también fueron documentados caparazones de bivalvos marinos
y algunas astillas óseos. Las diversas estructuras circulares
constatadas fueron realizadas con posterioridad a la formación
de la UE 1016, pero con anterioridad a la UE 1023 que se le superpone, y solamente en un caso (E 1008-1009), fue realizada
con posterioridad a ésta última. Por tanto, podemos considerar
que estas estructuras, probablemente de combustión, fueron
construidas a lo largo de la ocupación del lugar, sin descartar la
posible coetaneidad de algunas de ellas.
La inexistencia de semillas y el intento de datar alguna de
las astillas óseas de domesticados fueron infructuosas por la
falta de colágeno. Las dataciones absolutas disponibles han sido
89
[page-n-100]
realizadas sobre una muestra de agregados de polen procedente
de la UE 1017 (CNA-539: 6575±50 BP/5617-5474 cal BC –2σ–)
y sobre un caparazón de cerastoderma edule de la UE 1016 (Beta-268979-R: 6440±50 BP (ajustado a la corrección del efecto
reservorio local/5110-4840 cal BC –2σ–), que una vez corregido el efecto reservorio, permite obtener una fecha que consideramos demasiado baja para este contexto cardial. Con estos
datos, somos partidarios de situar esta ocupación en torno al
5400-5300 cal BC, valoración cronológica y cultural que del
conjunto material podríamos realizar, teniendo en cuenta la secuencia regional propuesta con bases radiométricas fiables a partir de muestras singulares de vida corta sobre domesticados
(Bernabeu, 2006; García Atiénzar, 2009). Las fechas obtenidas
en el yacimiento de la Caserna de Sant Pau del Camp –Beta
236174: 6290±50 BP/5360-5210 cal BC y Beta 236175:
6250±50/5310-5200 cal BC (2σ)– (Molist, Vicente y Farré,
2008), serían extrapolables a Benàmer II, dada la gran cantidad
de similitudes (tipo de estructuras, conjuntos artefactuales, etc.).
Por otro lado, entre las UEs 1023-1016 y la UE 1017 y en
las cercanías de la estructura E-1014 fue documentado un molino de gran tamaño y algunos fragmentos cerámicos que permiten reconocer una posible área de molienda. Y en la zona más
meridional, asociado a la zona con una amplia dispersión de
cantos calizos de diferentes tamaños y de claro origen antrópico, se localizaron núcleos lascares de dimensiones considerables, así como algunas lascas retocadas de igual tamaño, junto
a numerosos restos de talla.
En definitiva, la información recabada ha permitido reconocer un espacio con diversas áreas de producción-consumo
(algunas probablemente coetáneas) de adscripción cronológica
y cultural cardial, caracterizado por la presencia de una concentración significativa de estructuras de combustión de planta
circular con diferentes diámetros, integradas por cantos termoalterados de mediano y pequeño tamaño y a los que se asocia un
área de molienda y un posible lugar de talla o preparación/des-
bastado de núcleos de sílex (fig. VI.5). Por tanto, diversas áreas
de actividad de carácter doméstico, ampliamente distribuidos
en un área superior a los 1.000 m² de extensión, en la que solamente se ha podido documentar algún fragmento de mortero de
barro (Vilaplana et al., en este volumen) que probablemente
pueda relacionarse con la presencia de alguna estructura, posiblemente de combustión o cabaña en la misma zona excavada o
en sus proximidades. En cualquier caso, no se documentaron
huellas de poste que pudieran definir un área habitacional como
sí pudo reconocerse en el cercano yacimiento de Mas d’Is (Bernabeu et al., 2005).
Esta ocupación no parece estar presente en ningún otro sector ni área de las excavadas, ni tener continuidad más allá del último tercio del VI milenio cal BC. Después de su abandono, ya
no se materializa en el sector 1 ninguna otra evidencia de presencia humana hasta época Ibérica plena (siglo IV-III a.C), lo
que constituye la fase V de Benàmer. El estrato UE 1001, de formación actual, y empleado como tierras de cultivo desde hace siglos, es el que cubre, tanto a los estratos neolíticos de la fase II,
como a los de la fase V situados en la zona oriental del sector.
BENÀMER III: LAS PRIMERAS EVIDENCIAS DEL HORIZONTE DE CERÁMICAS PEINADAS
En las áreas 2 y 3 del sector 2, a más de 200 m de distancia
del sector 1, fueron documentados diversos estratos de espesor
variable, en concreto la UE 2005 correspondiente a un relleno sedimentario de tono castaño oscuro bastante compacto, y la UE
2006, infrapuesta a la anterior, tratándose de una pequeña laminación de limos oscuros con alto contenido en materia orgánica,
en los que fueron registrados diversos fragmentos cerámicos, algunos erosionados pero probablemente peinados, algún fragmento cardial, fragmentos de brazaletes de esquistos y un
conjunto de productos líticos de adscripción neolítica. Aunque la
datación obtenida a través del análisis de una muestra de agre-
Figura VI.5. Representación de la fase Benàmer II (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
90
[page-n-101]
gados de polen evidencia que la ocupación se pudo realizar
en torno al 4500 cal BC (CNA-681: 5670± 60 BP –4681-4363
cal BC–), la dificultad de análisis reside en la imposibilidad
de interpretar este conjunto de hallazgos ante las limitaciones
espaciales de la actuación y la inexistencia de estructuras o elementos que permitan valorar funcionalmente el conjunto. Las características de las evidencias de cultura material ponen de
manifiesto que probablemente se trate de objetos desechados,
como muestra la presencia de fracturas antiguas en los brazaletes. La UE 2006 corresponde, por tanto, a un horizonte húmico,
similar al documentado en el sector 1, pero con una datación
más tardía y una diferente posición topográfica a más de 1,50 m
de desnivel. Su formación se debe haber producido a lo largo de
una fase ambiental favorable a lo largo de Holoceno.
Por otro lado, en el área 3 de sector 2 se localizaron sendas
unidades sobre los estratos geológicos, con la misma secuencia
estratigráfica que las UEs 2005 y 2006, denominadas como
2008 y 2009. Se trata de una correspondencia entre unidades
asociadas a algunos pequeños lentejones de tierras grisáceas
con mayor contenido orgánico (UEs 2045 y 2058), así como
algunas concentraciones de cantos de difícil interpretación
(UEs 2034 y 2064) y un fragmento de estructura de tendencia
circular similar a las documentadas en el sector 1 (UE 2044).
La elevada incidencia de la acción de la cantera en la zona impide hacer mayores precisiones, ya que el material recuperado
no es ni voluminoso ni suficientemente significativo.
Con estos elementos de juicio podríamos pensar que estamos ante los desechos generados por un grupo humano que estaba asentado en sus proximidades, sin que, en principio,
podamos plantear continuidad de poblamiento desde el Neolítico cardial (fig. VI.6).
Del mismo modo, aunque el amplio número de estructuras
negativas documentadas en las áreas 3 y 4 del sector 2 se puedan
adscribir a esta misma fase, es decir, al Neolítico IC-IIA de la secuencia regional, al haberse registrado en los rellenos que colma-
taban algunas de ellas, prioritariamente, fragmentos cerámicos
peinados y algunos esgrafiados (UEs 2085 y 2094 de la E-20862434), es evidente que se plantea una cierta discontinuidad entre
la fase III y IV de Benàmer, ya que todas las estructuras negativas de esta última fueron realizadas cortando los importantes niveles de arroyada de pseudotravertinos (UEs 2038, 2075 y 2190
principalmente) que cubren los estratos de la fase III.
Efectivamente, en este sector, y con posterioridad a la ocupación de la fase III, se produjo la sedimentación de un extenso
depósito formado por al menos 3 arroyadas sucesivas con abundantes gravas, resultado de la movilización de antiguos depósitos carbonatados procedentes de los piedemontes de Mariola,
que cubrió, tanto a los depósitos geológicos, como mesolíticos y
postcardiales de la fase III. Estos rellenos se identifican, según
C. Ferrer (en este volumen), con una fase de activa morfogénesis, posterior a la formación edáfica de la UE 2006 –CNA-682:
5670±60 BP– (área 2, sector 2) y anterior al momento de abandono, que por las cerámicas esgrafiadas y por la ausencia de soportes líticos tallados con retoque plano cubriente y puntas de
flecha, se cifra en torno al 3800 cal BC. Según este autor, el conjunto de las evidencias permiten argumentar y sostener la hipótesis de que dicho fenómeno de carácter muy puntual, pueda
correlacionarse con el evento 4 de Bond.
BENÀMER IV: LA CONSTATACIÓN DE UNA GRAN
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DEL NEOLÍTICO
“POSTCARDIAL”
Al periodo comprendido entre el 4300 y el 3800 cal BC debe corresponder el conjunto de estructuras negativas interpretadas como fosas, cubetas y silos, que en número de 201 han sido
documentadas en la zona excavada en las áreas 3 y 4 del sector 2.
Los rellenos sobre los que se practicaron las fosas que integran esta gran área de almacenamiento, se formaron muy rápidamente, en un breve periodo de tiempo entre el 6,5 y el 5,7 ka
Figura VI.6. Representación de la fase Benàmer III (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
91
[page-n-102]
cal BP. Este proceso de deposición parece relacionarse con un
momento muy puntual de condiciones ambientales extremas, generando estos nuevos depósitos coincidiendo con el evento 4 de
Bond (5,9 ka cal BP), como ya hemos indicado (Ferrer, en este
volumen). Algunos autores ya han apuntado una relación directa
entre los cambios ambientales con posibles consecuencias en las
estrategias de gestión del territorio como parece indicar la aparición sistemática de silos de almacenamiento a partir de estos momentos (García Atiénzar, 2009). Las evidencias de Benàmer IV
serían un magnífico ejemplo. De hecho, el estudio de los sedimentos que rellenan y sellan las estructuras negativas de las áreas 3 y 4 del sector 2, muestran unas condiciones ambientales
sutilmente distintas a las que dieron lugar las deposiciones sedimentarias previas, ya con condiciones climáticas mediterráneas
y una mayor antropización del medio.
En lo que respecta al conjunto de las estructuras negativas
de tipo fosa o silo, que en su totalidad se encuentran truncadas
a diferente altura, se distribuyen ampliamente por un área de
583 m², en un espacio total excavado dentro de las áreas 3-4 de
867,3 m². Estas estructuras cortan los niveles arqueológicos de
Benàmer III en el área 3 y de Benàmer I en el área 4 del sector
2, así como los niveles geológicos de la terraza en toda el área
por donde se distribuyen las fosas (niveles de arena y lentejones
de gravilla en algunos puntos). Al mismo tiempo, muchas de las
fosas cortan a su vez a otras, por lo que la dificultad estratigráfica durante el proceso de excavación y documentación fue considerable. En bastantes casos fue imposible determinar la
relación estratigráfica existente entre ellas, pero es muy recurrente que en bastantes ocasiones diversas estructuras se cortasen entre ellas.
Por otro lado, aunque el hecho de que algunas fosas fuesen
cortadas por otras es un claro indicador de que la zona fue ocupada durante un tiempo considerable y de forma continuada,
manteniendo su función de área de almacenamiento. También es
importante resaltar que la presencia de materiales arqueológicos
en los rellenos de colmatación es tan escasa que no ha permitido
concretar el periodo de uso de los mismos. Los intentos de datar
algunas evidencias óseas de diversos rellenos han sido en todos
los casos infructuosos por falta de colágeno en las muestras. Únicamente la presencia de algunas fosas y cubetas con algunos
fragmentos cerámicos esgrafiados, como en las UEs 2085 y
2094 que rellenan la estructura E-2086=2434 y la ausencia total
de soportes de sílex retocados con retoque plano invasor, permite plantear que el definitivo abandono de las mismas se pudo producir en las primeras centurias del IV milenio cal BC.
La presencia de fragmentos pseudotravertínicos entre el sedimento que rellenaba muchas de las estructuras negativas y el
hecho de que muchas de las estructuras negativas no pudieran
ser reconocidas hasta bien iniciado el proceso de excavación de
los paquetes sedimentarios a los que cortaban (UEs 2038, 2075
y 2190 principalmente), permite considerar la posibilidad de
que su abandono tuviera que ver con la activación de nuevos
procesos de arroyada en la zona.
La zona excavada de las áreas 3 y 4 del sector 2 estuvo
enormemente limitada espacialmente por la delimitación establecida por la afección del vial, pero especialmente, también
por la acción de cantera. Toda la zona al este y oeste del área excavada estaba afectada por la acción de la extracción de áridos,
92
mientras que hacia el norte ya no fue posible ampliar la excavación al salir del perímetro señalado de afección. De este modo, en los más de 500 m² excavados, en un solar de morfología
irregular, se pudieron reconocer 201 estructuras negativas, ampliamente distribuidas, de dimensiones, profundidad y morfología muy variables. En general, se trata de estructuras negativas
truncadas, a las que les falta más de la mitad de su desarrollo
vertical, con planta de tendencia oval/ovoide y circular, de morfología semielipsoide vertical y de fondo plano o ligeramente
curvo. Sin embargo, también existen estructuras de planta y
morfología irregular. La variabilidad en cuanto a su tamaño es
muy amplia, aunque la tendencia es a no superar los 80 cm de
diámetro de boca conservada, con la excepción de algunas de
gran tamaño que pueden alcanzar algo más de 2 m. No obstante, en el caso de las 4 estructuras de gran tamaño, su posible capacidad rondaría los 5-6 m³ (fig VI.7).
Las estructuras reconocidas se agolpan en este espacio y
mientras en algunos casos parece evidente que su distribución
estuvo planificada, como se observa con las estructuras negativas de gran tamaño de la zona central (UEs 2014, 2246, 2349,
2121, 2108, etc.), en otros casos, los más, las estructuras se superponen y se cortan generando auténticas concentraciones que,
en muchos casos, ha sido enormemente complejo diferenciarlas.
Como ejemplo basta citar el conjunto de estructuras negativas
documentadas en la zona sureste del área 4 del sector 2, donde
su densidad es muy elevada y conjuntos de 7-8 estructuras llegan a cortarse entre ellas sin poder determinar el orden.
Por el contrario, en la parte sur del área excavada, la distribución de cubetas o fosas plenamente alineadas, es un claro indicador de que estarían delimitadas de algún modo, al no
documentarse ninguna otra estructura más allá de este espacio.
Los procesos erosivos han hecho desaparecer el nivel de suelo
y las partes finales o las bocas de estas estructuras negativas,
por lo que los elementos que fueron empleados para delimitar
la zona también están ausentes. De hecho en la zona sur del área
3 y en una superficie de más de 100 m², no se documentaron estructuras negativas de tipo fosa o cubeta, con la excepción de las
posibles estructuras de la fase III. Del mismo modo, en los son-
Figura VI.7. Vista general de las estructuras negativas de la fase
Benàmer IV.
[page-n-103]
deos correspondientes a las áreas 2 y 1, localizados al oeste del
área 3-4, ya no fueron documentadas estructuras negativas.
Todo ello es indicativo de la existencia de un área específica, perfectamente delimitada, donde se construyeron toda una
serie de fosas y/o silos que sirvieron para las labores de almacenamiento (fig. VI.8). Aunque todas las cubetas o silos se encuentran truncados y es imposible establecer sus dimensiones,
sí que se observan grandes diferencias en cuanto a las dimensiones y capacidades en la volumetría de las partes conservadas.
Las de mayor tamaño, cuya capacidad supera los 3.000 litros
en cada una de ellas, parecen estar concentradas hacia la zona
central del espacio excavado, mostrando una distribución casi
equidistante. La conservación de lo que a priori parecía un revestimiento, que solamente se localizaba en las paredes de las
estructuras negativas de gran tamaño (UEs 2131, 2121, 2104),
ha resultado ser fruto de una precipitación natural generada por
bacterías (Martínez et al., en este volumen).
Tampoco podemos olvidar que el entorno de la superficie
excavada ya había sido afectado y destruido por la acción de la
cantera, generando unas limitaciones interpretativas que no podemos obviar, a pesar de haber excavado más de 500 m².
En cualquier caso, se trata de un yacimiento excepcional
por cuanto es el testimonio directo de un área de almacenamiento extensa desarrollada un grupo humano durante las fases
arqueológicas del neolítico IC-IIA de la propuesta de fasificación para el marco regional desarrollada por J. Bernabeu (1995),
periodo para el que, por otro lado, empezamos a contar con
significativas evidencias en el territorio valenciano (Bernabeu,
1989; Bernabeu et al., 2010; Bernabeu y Molina, 2009; Torregrosa y López, 2004; Rosser, 2007; Flors, 2009). Contamos ya con una primera información de algunos asentamientos
costeros como Costamar, La Vital y Tossal de les Basses, en los
que se ha constatado estructuras de tipo silo, cubeta y fosa, además de las primeras prácticas funerarias de inhumación de ca-
rácter individual (Rosser, 2010; Flors, 2010). En cualquier caso,
lo que empieza a mostrar Benàmer, es que la presencia de áreas
de almacenamiento, con silos de gran capacidad son anteriores
al Neolítico IIb, pudiendo remontarse a la fase IC o finales del
Neolítico antiguo en el ámbito regional. Y, también, que en las
proximidades de esta zona destinada al almacenamiento durante el tránsito del V al IV milenio cal BC, probablemente entre
ésta y el cauce del río o a escasa distancia dentro de la misma
terraza, estuviese asentado el grupo humano que las realizó.
Probablemente el mismo grupo humano que desde la fase III venía ocupando la zona. Todo ello, indicador de la continuidad poblacional que desde el momento cardial se viene observando en
los fondos de las cuencas que integran el valle del Serpis y que
tiene su mayor expresión arqueológica con el gran yacimiento
de Les Jovades a partir de los momentos centrales del IV milenio cal BC (Bernabeu et al., 2006).
BENÀMER V: UN TERRITORIO DE CASERÍOS DE
ÉPOCA IBÉRICA
En la zona oeste del sector 1 y bajo los estratos superficiales (UEs 1000 y 1001) se documentaron una serie de estructuras constructivas muy erosionadas asociadas a estratos de
escaso espesor, en los que aparecieron algunos fragmentos cerámicos de época ibérica plena. Una de las estructuras mejor
conservadas fue la E-1005, integrada por mampostería de pequeño y mediano tamaño sin trabar, y constatada en una longitud de 2,5 m y una anchura de unos 0,20 m. Esta estructura,
interpretada como parte de la cimentación de un muro de un edificio, estaba asociada al estrato UE 1004, que contenía materiales ibéricos, así como a otros restos de estructuras de
similares características, de disposición paralela (E-1006) o
transversal (E-1026) a la E-1005. En definitiva, este conjunto
podría corresponderse con un edificio de planta rectangular.
Figura VI.8. Representación de la fase Benàmer IV (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
93
[page-n-104]
Similar tipología de restos fue documentada en la zona norte (E-1007) además de diversas fosas rellenadas con algunos
fragmentos cerámicos de adscripción ibérica, en especial, de la
fosa 1037 de tendencia rectangular, colmatada por un sedimento con gran cantidad de fragmentos cerámicos de cronología
ibérica y de lo que podría considerarse como posibles pavimentaciones de tierra batida con restos de cal o yeso de época ibérica (E-1019 y E-1034).
Los procesos erosivos y la acción antrópica han sido los responsables del alto grado de arrasamiento de este conjunto de estructuras. La imposibilidad de reconocer a partir de las
evidencias conservadas de contextos o ambientes habitacionales concretos así como la ausencia de instrumentos de trabajo,
impide determinar las características de la ocupación. Sin embargo, a partir de los pocos datos recabados podemos considerar que durante el siglo IV a.C. fueron construidos en esta zona
de Benàmer varios edificios, probablemente viviendas y dependencias de trabajo, de pequeño tamaño y tendencia rectangular,
con zócalo de mampostería y probablemente con alzados de
adobes y pavimentos de tierra batida con cal u otro aglutinante,
cuya orientación económica sería básicamente agropecuaria.
Estaríamos ante un asentamiento rural para el que es difícil determinar sus características (fig. VI.9).
Asentamientos de carácter rural han sido documentados recientemente en las excavaciones efectuadas en l’Alt del Punxó
(Espí et al., 2010), aunque en este caso la ocupación de la zona
parece iniciarse sobre el siglo VI y mantenerse hasta bien entrado el siglo III a.C., momento en el que toda esta serie de asentamientos fueron abandonados ante una significativa
reestructuración de la ocupación territorial que debemos ponerla en relación con los importantes cambios políticos que acontecieron en esos momentos.
Los estudios realizados sobre el ámbito rural en época protohistórica están permitiendo reconocer diversas estructuras y
formas de poblamiento rural (Martín y Plana, 2001; Rodríguez
y Pavón, 2007) y un reciente estudio efectuado sobre las evidencias ibéricas rurales en las comarcas centrales valencianas
muestra la documentación de pequeños asentamientos de tipo
caserío construidos con materiales muy endebles, integrados
por cabañas de plantas ovales para momentos antiguos y rectangulares para momentos plenos, articulados territorialmente
en una importante red de oppida dependientes de un gran núcleo de tipo urbano, que para la zona de l’Alcoià y durante el siglo III a.C., sería el yacimiento de La Serreta (Grau, 2007).
El núcleo rural de Benàmer se articularía directamente con
el oppidum del Castell de Cocentaina o con el asentamiento de
Covalta (Grau, 2007). En su entorno tendría los campos de cultivo de cereales, olivos y vid, además de una zona de huerta. Esta estructura de ocupación territorial se desvanecerá
totalmente en el tránsito del siglo III al II a.C., abandonándose buena parte de los asentamientos rurales de similares características a Benàmer.
BENÀMER VI: LOS CAMPOS DE CULTIVO DE UNA
PEQUEÑA ALQUERÍA
La zona excavada del yacimiento de Benàmer no muestra
evidencias materiales de ocupaciones posteriores de época romana ni tardorromana, ni siquiera de época islámica. Sin embargo, las fuentes escritas y algunas evidencias materiales,
muestran que el núcleo o la alquería de Benàmer fue creada en
el siglo XI-XII. Se trataría de una alquería del antiguo distrito o
‘amal’ islámico de Cocentaina (Azuar, 2005: 16), que atendiendo al modelo de poblamiento propuesto, se hallaría vinculada
a las tierras fértiles del valle, donde un amplio conjunto de
alquerías se encontrarían ampliamente distribuidas en las proximidades del cauce del río, con el fin de aprovechar por derivación el agua del río, pero también las aguas procedentes de otros
cursos o barrancos. En el caso de Benàmer, estaríamos ante una
alquería que aprovecharía las aguas no dependientes del Serpis,
Figura VI.9. Representación de la fase Benàmer V (dibujo de Juan Antonio López Padilla).
94
[page-n-105]
sino del río de Agres, regando las tierras del entorno de la alquería (Ferragut, 2003). Este núcleo agrícola se mantendría en
uso hasta la actualidad, ampliando sus campos de cultivo en régimen de secano en los siglos posteriores.
La zona ocupada por el yacimiento arqueológico de Benàmer se ubica en una zona cercana al río Serpis, alejada cerca de
un kilómetro del núcleo central de la poblacional de Benàmer y
caracterizada por la existencia de campos de cultivo en régimen
de secano.
Las únicas evidencias se relacionan con la adecuación de
este espacio como campos de cultivo (abancalamientos, aterrazamientos, etc.) para los que es difícil determinar a qué época
corresponden.
BENÀMER VII: LA ACCIÓN ANTRÓPICA EN LA ZONA
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
La presencia de algunos fragmentos cerámicos de época
moderna y contemporánea en los estratos más superficiales
(UE 1000 y 1001 en el sector 1 y UEs 2000 y 2001 en el sector
2), de diversas fosas de plantación de olivos efectuadas en los
últimos 70 años, fosas de inhumación de algunos animales
(équidos, cánidos, etc.) y la constatación de la parcelación del
espacio a partir de la creación de abancalamientos de difícil determinación cronológica, son algunos de los elementos que permiten considerar que el último uso de este espacio desde finales
del siglo XIX y buena parte del XX tuvo un carácter agrícola en
clara asociación con el núcleo de Benàmer. En este sentido, la
fotografía área del vuelo de 1956 (ver fig. III.3a) muestra la presencia en la zona de grandes extensiones de olivos que se han
mantenido activos hasta hace muy pocos años. Durante la década de los 1980-90, la zona entró en desuso y parte de este lugar
pasó a convertirse en una cantera de áridos no legalizada
(fig. VI.10).
Así, de forma sistemática, las zonas más próximas al área
excavada del sector 2 estuvieron siendo afectadas, al menos desde la década de los 1990, por la extracción de áridos. De hecho,
este lugar ha sido conocido por los lugareños como “Cantera de
Benàmer”. Una parte importante del yacimiento en su sector 2
Figura VI.10. Fotografía de la cantera de gravas de Benàmer.
ha venido siendo destruido sistemáticamente durante los últimos años, sin que podamos realizar una evaluación de la superficie total afectada, aunque con total seguridad, algo más de
1.000 m². De hecho, el yacimiento pudo ser reconocido gracias
a la detección de una serie de estructuras negativas en los cortados efectuados por la acción de la extracción de áridos.
No obstante, de la misma gravedad es reconocer que un
yacimiento de estas características ha sido sistemáticamente
destruido a lo largo de años, como ser conscientes de la imposibilidad de ampliar la excavación del yacimiento y no poder interpretarlo con mayores elementos de juicio, al menos a partir de las
evidencias de las que estamos seguros que se conservaban en la
zona, al estar limitados a desarrollar una labor de documentación
arqueológica parcial, centrada exclusivamente en la superficie
afectada por el vial y no contar con el suficiente apoyo de la administración pública valenciana responsable de este patrimonio
arqueológico tan frágil. Las obras y movimientos de tierras posteriores efectuados en la construcción de la autovía afectaron,
como ya se suponía, a algunas de las zonas con evidencias de ocupación humana y en las que no se pudo intervenir.
95
[page-n-106]
[page-n-107]
VII. EL MEDIO ECOLÓGICO Y LA UTILIZACIÓN
DE COMBUSTIBLE ENTRE EL 6400 Y EL 3700 CAL BC
M.C. Machado Yanes
INTRODUCCIÓN
CUESTIONES METODOLÓGICAS
El yacimiento arqueológico de Benàmer es un poblado al
aire libre que se localiza a 350 m snm en la margen izquierda
del río Serpis, en la confluencia entre éste y el río Agres. La zona se caracteriza por ser un espacio bien irrigado delimitado por
la Serra de Mariola al oeste, la Penya del Benicadell y la Vall de
Perpuxent al norte y, las sierras de Almudaina y Serrella al este
junto a la Vall de Travadell. Algunas de estas sierras superan los
1000 m de altitud y se alternan por valles encajados por donde
discurren numerosos barrancos. Biogeograficamente, la zona se
sitúa dentro del piso bioclimático meso-mediterráneo inferior,
que se corresponde con la serie de vegetación de Quercus rotundifolia (Rivas-Martinez, 1987).
En este trabajo que tiene por objeto el análisis de los carbones procedentes de las fases de la ocupación que están adscritas a los periodos culturales Mesolítico reciente fase A,
Neolítico cardial, Neolítico postcardial IC y Neolítico postcardial (IC-IIA) con una cronología que abarca desde el 6800-6300
cal BC a 4300-3800 cal BC, intentaremos abordar el estudio antracológico desde una doble perspectiva: paleoecológica y paleoetnobotánica. Estas perspectivas que a priori son diferentes,
no son excluyentes. Los carbones del yacimiento de Benàmer
proceden en su mayoría de estructuras arqueológicas tipo fosas
o cubetas, de estructuras de combustión y, los menos, de estratos naturales y de relleno. El objetivo del estudio es intentar reconocer la vegetación local e intentar explicar los criterios de
selección, aunque es evidente que el análisis del carbón disperso en el sedimento ofrece una mayor riqueza florística que el estudio del concentrado en estructuras. En el primer caso se
reflejan varias recogidas de leña, mientras que en el segundo,
los carbones son el resultado de una práctica puntual (Vernet,
1973; Chabal, 1991; Chabal et al., 1999).
La recogida del carbón y el análisis antracológico
Los carbones que hemos estudiado del yacimiento Benàmer fueron recogidos manualmente durante el proceso de excavación ya que el recogido en el proceso de flotación fue
estudiado a posteriori y sus resultados se presentan en el siguiente capítulo. El análisis antracológico se ha realizado utilizado las técnicas habituales en antracología. En el laboratorio el
primer paso consistió en realizar un corte del fragmento de carbón en busca de los tres planos anatómicos: transversal, longitudinal-tangencial y longitudinal-radial; para posteriormente
proceder a su observación en el microscopio óptico de reflexión.
La identificación del carbón reposa en las diferencias anatómicas existentes entre las especies vegetales y se apoya en una colección de referencia de madera actual carbonizada y en los
atlas de anatomía (Schweingruber, 1990; Vernet et al., 2001).
En el yacimiento de Benàmer no siempre hemos podido
identificar la especie, así que hemos adoptado las siguientes categorías taxonómicas: el nombre científico en latín cuando la
identificación de la especie es segura; el término cónfer precedido del nombre cuando existe cierta incertidumbre. El género
para agrupar las especies que presentan gran semejanza anatómica; por ejemplo en Quercus sp. reunimos varios tipos de quercíneas, que pueden ser Quercus perennifolios o Quercus
caducifolios. Quercus ilex/ Q. coccifera hace referencia a dos
especies que anatómicamente son difíciles de distinguir, la carrasca y/o encina (Q. ilex ssp. rotundifolia) y la coscoja (Quercus coccifera) (Ivorra, 2001). Las categorías angiosperma y
gimnosperma indeterminadas, los utilizamos cuando no hemos
podido reconocer el género. El término indeterminable lo empleamos cuando no hemos podido determinar la especie, el género, ni familia. En general, en esta categoría incluimos los
carbones que tienen una talla igual o inferior a 1 mm y estaban
vitrificados. Los carbones indeterminables no se tendrán en
97
[page-n-108]
cuenta en el cálculo de frecuencias relativas, ni en la interpretación. El recuento de las frecuencias absolutas y el cálculo de frecuencias relativas constituyen la última etapa del análisis y son
previos a la interpretación.
Las UEs elegidas para el estudio
Del yacimiento de Benàmer fueron recogidas 270 muestras
antracológicas, de ellas hemos estudiado 95 muestras procedentes de los sectores 1 y 2 del yacimiento. Del sector 2, área 4
han sido estudiadas 19 UEs pertenecientes al período cultural
Mesolítico reciente fase A, con una cronología c. 6400 cal BC.
Las UEs 2111, 2213 y 2264 corresponden a estratos de relleno.
Las UEs 2569 y 2251 corresponden a una estructura de piedras
o encachado que pudo haber funcionado como una estructura
de combustión doméstica y, las 14 UEs restantes corresponden
a las unidades sedimentarias del encachado (tabla VII.1). Al sector 1, Neolítico cardial con una cronología de 5400-5200 cal BC
pertenecen las UEs 1016, 1023 y 1035 que se corresponden con
estratos sedimentarios de relleno y las UEs 1008 y 1036 que corresponden a dos estructuras negativas de planta circular u oval,
que fueron rellenadas con cantos calizos que aparecen alterados
térmicamente y que pudieron haber funcionado como estructuras de combustión (tabla VII.2). Del sector 2, áreas 2 y 3 han sido estudiadas las UEs 2009 y 2034 que corresponden con
estratos de relleno del período Neolítico postcardial (IC) con
una cronología de 4600-4300 cal BC (tabla VII.3). Al Neolítico
postcardial (IC-IIA) pertenecen las UEs 2232, 2427, 2100,
2101, 2128, 2158, 2168 2153, 2232 y 2233 que se corresponden
con el relleno de estructuras negativas (tabla VII.4). El resto de
UEs estudiadas de este sector, UEs 2019, 2023, 2025, 2029
2051, 2059, 2066, 2078, 2080, 2082, 2085, 2091, 2092, 2095,
2096, 2100, 2101, 2128, 2129, 2135, 2142, 2143, 2144, 2151,
2152, 2154, 2156, 2158, 2159, 2168, 2175, 2181, 2185, 2228,
2231, 2232, 2333, 2238, 2245, 2254, 2258, 2288, 2401, 2407,
2417, 2425, 2427, 2446, 2452, 2460, 2464, 2466, 2497, 2513,
2517, 2530, 2532 y 2537 se corresponden a cubetas o fosas para las que también se plantea una función de almacenamiento
(tabla VII.4). Finalmente, hemos estudiado cinco UEs procedentes a un nivel de arroyada de travertinos que cubren los estratos de la fase III. Este material resulta poco fiable, teniendo
en cuenta su descontextualización y por tanto no se tendrá en
cuenta en la discusión (tabla VII.5).
RESULTADOS
En total han sido analizados 922 fragmentos de carbón y
han sido reconocidas 20 categorías taxonómicas, incluidas angiospermas indeterminadas e indeterminables. En general los
carbones son pequeños, con una talla comprendida entre 1 y
5 mm y ¾. Aparecen vitrificados o presentan incrustaciones o
depósitos de calcáreo en la superficie de los tejidos. 125 fragmentos de carbón son indeterminables; 99 pertenecen a angiospermas indeterminadas y 295 fragmentos aparecen dentro de la
categoría de Quercus sp. Las quercíneas son abundantes y están
presentes en todas las estructuras, excepto en la UE 2158 perteneciente al período cultural Neolítico postcardial.
98
Para Benàmer I, fase adscrita al período Mesolítico fase A,
el análisis de 268 fragmentos de carbón ha permitido reconocer
12 categorías taxonómicas (tabla VII.1). El espectro antracológico muestra la presencia de un bosque mixto de quercíneas
(robles/ quejigos y carrascas), junto a ejemplares de pino (Pinus
sp.). El pino representa 4,65% del total del carbón. También han
sido identificados 18 fragmentos de Arbutus unedo (madroño),
20 fragmentos de leguminosas; 2 fragmentos de Salix sp. (sauce) y un carbón de Viburnum tinus (viborno o durillo). El estudio comparativo de las muestras revela que el contenido de las
estructuras con encachado de piedra o empedrado (UEs 2569 y
2251) sólo contiene quercíneas (Quercus sp. y Quercus perennifolios); mientras que al exterior, en los estratos de relleno y en
las UEs que se localizan en los espacios situados entre la estructura de encachado aparecen el pino y otras angiospermas.
Para Benàmer II, fase adscrita al período Neolítico cardial,
el análisis de 312 carbones, procedentes del sector 1 nos ha permitido reconocer 8 categorías taxonómicas. El género Quercus
está presente en las dos UEs, siendo mayoritarios los Quercus
perennifolios. Otros taxones identificados son Fraxinus sp.
(fresno) en la UE 1035 y un fragmento de viborno en la estructura de combustión UE 1008 (tabla VII.2).
En Benàmer III, que se corresponde con el Neolítico postcardial IC, el análisis de 29 carbones procedentes de estratos de
relleno ha permitido identificar 8 fragmentos de Quercus sp., 2
fragmentos de Sorbus sp. (sorbo o mostajo) y 1 fragmento de carbón de Sorbus/Crataegus (sorbo o espino) (tabla VII.3). En Benàmer IV fase adscrita al Neolítico postcardial (IC-IIA) el estudio
,
comparativo de las UEs nos ha permitido reconocer 12 categorías taxonómicas. En las estructuras que han sido interpretadas
como fosas de almacenamiento o silos han sido identificados
Acer sp. (arce), Phillyrea angustifolia (labiérnago), monocotiledóneas, Corylus avellana (avellano), Ligustrum vulgare (aligustre), Pistacia lentiscus (lentisco) y Olea europea ssp. sylvestris
(acebuche/olivo) cada una con un fragmento. Las quercíneas perennifolias representan 74 fragmentos por sólo 7 fragmentos de
Quercus caducifolios (tabla VII.4). En los niveles de arroyada
han sido determinados Quercus sp. y sorbo (tabla VII.5).
DISCUSIÓN
En Benàmer, como ya hemos expuesto, los carbones en su
gran mayoría proceden del área de almacenamiento localizada
en el sector 2, áreas 3 y 4 del yacimiento. Otros carbones proceden de estructuras de combustión (UEs 1008 y 1036 del sector 1 y de las UEs 2569 y 2551 del sector 2, área 4) y, algunos
pocos proceden de estratos de relleno. Nos encontramos por
consiguiente ante dos categorías de carbones: los carbones de
estructuras de combustión y silos y, los carbones dispersos en
los niveles de sedimento. En principio, el análisis de los carbones dispersos ofrece una buena imagen del medio ecológico; en
cambio el análisis de carbones concentrados esta ligado a dos
problemáticas fundamentales y dependientes: la etnobotánica y
la ecológica. De un lado nos preguntamos si existe una selección del combustible y de otra si los datos del análisis permiten
la reconstrucción paleoecológica. En general, en antracología la
selección se manifiesta por la pobreza taxonómica, que suele
presentarse en este tipo de contextos (Vernet, 1973). Sin em-
[page-n-109]
99
Estructura
combustión
Espacios entre estructura combustión con empedrado termoalterado
20
1
1
3
3
9
1
2
5
1
2
2
4
6
1
1
21
2
Indeterminables
Angiosperma
6
3
9
Tabla VII.1. Frecuencias absolutas de los taxones determinados en el sector 2, área 4, de Benàmer. Mesolítico reciente fase A.
2
18
1
2
2
3
3
cf. Viburnum tinus
(viborno, durillo)
2
21
1
Salix / Populus
(sauce/chopo)
15
3
2
20
2
3
cf. Quercus faginea
(roble/quejigo)
Sorbus sp.
(sorbo o mostajo)
8
3
1
18
4
4
4
9
1
2
4
2
1
5
UEs 2111 2213 2604 2569 2551 2190
2231 2234 2235 2236 2279 2536 2567 2568 2569 2578 2580 2591 2597
Estratos relleno
Quercus perennifolios
(carrasca/coscoja)
Pinus sp.
(pino)
Quercus sp.
(carrasca/encina/quejigo)
Leguminosa
Gimnosperma
Taxones
Arbutus unedo
(madroño)
Benàmer I
[page-n-110]
Estratos
sedimentarios
Benàmer II
Taxones
Estructuras
combustión
Relleno
estructuras
negativas
Benàmer IV
UEs 1016 1023 1035 1008 1036
UEs
Taxones
Fraxinus sp.
(fresno)
3
57
7
Quercus ilex / Q. Coccifera
(carrasca/coscoja)
10
46
25
Querc. ilex ssp. Rotundifolia
(encina carrasca)
3
23
11
Quercus faginea
(roble/quejigo)
1
6
7
Viburnum tinus
(viborno, durillo)
1
2
1
1
1
2
4
1
Pistacia lentiscus
(lentisco)
1
13
5
Phillyrea angustifolia
(labiérnago)
3
Olea europaea ssp. sylvestris
(acebuche)
1
4
1
Arbutus unedo
(madroño)
Monocotiledónea
1
1
7
cf. Ligustrum vulgare
(aligustre)
68
Indeterminables
3
Tabla VII.2. Frecuencias absolutas de los taxones determinados en el
sector 1 de Benàmer. Neolítico antiguo cardial.
Quercus sp.
(carrasca/encina/quejigo)
Benàmer III
Estratos relleno
UEs
Taxones
2009
59
Corylus avellana
(avellano)
3
6
2427
Acer sp.
(arce)
Quercus sp.
(carrasca/encina/coscoja)
Angiosperma
2232
Relleno
cubetas
2
74
Sorbus sp.
(sorbo o mostajo)
2
Sorbus / Crataegus
(sorbo/espino o majuelo)
1
Angiosperma
11
1
Indeterminables
4
4
24
Angiosperma
8
7
Viburnum tinus
(viborno, durillo)
Quercus sp.
(carrasca/encina/quejigo)
72
cf. Quercus faginea
(roble/quejigo)
2034
Quercus perennifolios
(carrasca/coscoja)
38
Indeterminables
1
4
38
Tabla VII.4. Frecuencias absolutas de los taxones determinados en el
área de almacenamiento localizada en el sector 2, áreas 3 y 4 de
Benàmer. Neolítico postcardial (IC-IIA).
Tabla VII.3. Frecuencias absolutas de los taxones determinados en el
sector 2, áreas 2 y 3, de Benàmer. Neolítico postcardial (IC-IIA).
bargo, el estudio de ciertas estructuras de combustión se ha revelado con una diversidad taxonómica comparable con la que
presenta el estudio de los carbones dispersos, que sí permiten
la reconstrucción paleoecológica (Badal, 1990; Chabal, 1991;
Pernaud, 1992; Machado, 1994). En Benàmer a fin de dilucidar
esta problemática hemos organizado los datos según su origen
(tablas VII.1 a VII.5). Así, atendiendo exclusivamente al criterio
de presencia/ausencia observamos que las quercíneas son mayoritarias, tanto entre los carbones dispersos, como entre los
carbones procedentes de las estructuras. Sin embargo, una lectura detallada de los resultados nos permite observar ciertas diferencias. Para Benàmer I el estudio de las UEs 2569 y 2551,
que han sido caracterizadas como estructuras de combustión
es pobre florísticamente, sólo han sido identificados dos taxones pertenecientes a quercíneas; mientras que al exterior de la
estructura aparecen el pino, el sauce, el sorbo, el madroño y las
100
leguminosas (tabla VII.1). Para Benàmer II, la comparación entre las UEs de los estratos sedimentarios y de las estructuras de
combustión con piedras se caracterizan por su pobreza taxonómica. Aunque, este conjunto se ve enriquecido por la presencia
de tres fragmentos de fresno entre los carbones de la UE 1035,
que se corresponde a un nivel de estrato. Para Benàmer III hay
que señalar la presencia, aunque minoritaria, de sorbo y/o de sorbo o majuelo. Por último, para Benàmer IV la comparación de
las unidades pertenecientes a los rellenos de estructuras negativas y del área de almacenamiento muestra que son los silos los
que poseen una mayor diversidad taxonómica. En resumen, a pesar de la pobreza florística que es evidente, sobre todo, en las
estructuras de combustión, la coherencia entre de los datos antracológicos y el medio ecológico de la zona nos permiten una
aproximación paleoambiental. El criterio de pobreza taxonómica para justificar la selección no se puede mantener.
[page-n-111]
Benàmer
Taxones
Niveles arroyada
UEs 2190
Gimnosperma
2241
2242
2242
2386
1
Juniperus sp.
(enebro)
1
Quercus sp.
(carrasca/encina/quejigo)
6
Quercus perennifolios
(carrasca/coscoja)
7
cf. Quercus faginea
(roble/quejigo)
8
Sorbus sp.
(sorbo o mostajo)
1
Angiosperma
Indeterminables
4
4
1
1
Tabla VII.5. Frecuencias absolutas de los taxones determinados para
los niveles de arroyada de Benàmer.
Interpretación paleoecológica
La interpretación paleoecológica está basada en la información ecológica de los taxones identificados y su evolución. Aunque, en el yacimiento de Benàmer hay que tener en cuenta que la
categoría de Quercus sp. representa el 38% del carbón; por consiguiente, las frecuencias relativas de Quercus perennifolios y de
Quercus caducifolios deben entenderse, sobre todo, como una
tendencia. En la gráfica VII.1 hemos representado mediante un
histograma los taxones que están presentes en los distintos niveles de ocupación con porcentajes superiores a 1%. En la gráfica
VII.2 presentamos las distintas formaciones vegetales puestas
en evidencia por el antraco-análisis. En el bosque esclerófilo incluimos las categorías Quercus sp., Quercus perennifolios y
Quercus caducifolios (Q. faginea) (roble/quejigo), Arbutus unedo, Viburnum tinus, Acer sp., Fraxinus/Crataegus y Pinus sp.
En la ripisilva incluimos Salix sp., Salix/Populus, Sorbus sp. y
monocotiledóneas y, en el bosque termófilo incluimos Phillyrea
alaternus, Pistacia lentiscus, Olea europea ssp. sylvestris y Ligustrum vulgare. Aunque, el pino, el fresno, el arce y las monocotiledóneas podrían formar parte de otras formaciones vegetales.
Para Benàmer I, (6400-6200 cal BC) el espectro antracológico muestra el desarrollo de un bosque mixto de quercíneas.
La presencia de pino, probablemente Pinus nigra con un porcentaje de 4,65% del carbón, junto a Quercus caducifolios nos
sugiere cierto rigor climático, que se caracterizaría por condiciones templado-húmedas favorables al bosque de quercíneas
en los fondos de valle y frías secas en zonas de mayor altitud
dentro del piso montano. A partir del Neolítico cardial, fase
Benàmer II, en torno a 5400-5200 cal BC, el paisaje en el entorno inmediato al yacimiento se caracterizaría por el bosque de
quercíneas perennifolias. El porcentaje de Quercus caducifolios, de quejigos, disminuye; mientras aumentan las frecuencias
relativas de la carrasca y de la coscoja. Aunque, este cambio que
a priori podría sugerirnos un clima menos riguroso que en la
etapa anterior está minimizado por la presencia de fresno.
La aparición de este taxón nos indica que las condiciones ambientales seguían siendo bastante húmedas localmente.
Los datos de Benàmer III son insuficientes para realizar un
análisis. Y, para Benàmer IV con una cronología de 4300-3800
,
cal BC, observamos que el bosque de quercíneas perennifolias
se ve enriquecido por otras formaciones vegetales, constituyéndose un paisaje en mosaico. En las partes frescas y húmedas del
fondo de valle se localizarían las especies mesófilas como el arce y el sorbo; mientras que en las laderas soleadas, sobre terrenos calcáreos, se localizarían las especies termófilas y heliófilas
como el aladerno, el acebuche y el lentisco (gráfica VII.2).
La existencia de distintos biotopos durante este período nos sugiere que el clima fue menos riguroso que en períodos anteriores. Esta mejoría climática favoreció el desarrollo de las
actividades antrópicas. La apertura del bosque en las inmediaciones del yacimiento amplió el abanico de recursos cinegéticos.
Esta evolución del paisaje, aunque se ve limitada por el origen de las muestras y por el porcentaje de Quercus sp., no es
exclusiva a este yacimiento. Los Quercus perennifolios son abundantes en l’Abric de la Falguera (Alcoi) en sus fases arqueológicas mesolíticas VIII (7526±44 BP; 6462-6256 cal BC) y VII
(7280±40BP; 6226-6062 cal BC) y en menor medida para el Neolítico final (Carrión, 1999). Quercus perennifolios también son
abundantes en los espectros antracológicos de los poblados al aire libre de Niuet a 1 Km a aguas arriba de Benàmer y con una
cronología en torno a 4900-4200 BP (3500-2700 cal BC). También son abundantes los Quercus perennifolios en los poblados
Les Jovades y L
’Alqueria d’Asnar (Bernabeu y Badal, 1990; Badal, 1999; Bernabeu y Badal, 1992), y aparecen de forma destacada en el nivel Neolítico IA de Cova de l’Or, en Beniarrés.
En resumen, de acuerdo con los estudios antracológicos, el
bosque de quercíneas perennifolias tuvo más importancia en los
valles del interior de Alicante que el bosque de quercíneas caducifolias. En nuestra opinión, la abundancia de Quercus perennifolios en Benàmer a partir del Neolítico postcardial
“puede responder a la tala sistemática del carrascal para abrir
campos de cultivo”, como se explica para los poblados de Jovades y Niuet (Badal, 1990: 114). Los datos palinológicos del yacimiento confirman para este período la abertura del medio
vegetal, “la degradación de los ambientes forestales y una mayor preponderancia de las zonas de vegetación herbácea” (ver
López Sáez, J.A. en esta misma monografía). Aunque según los
datos palinológicos en el yacimiento de Benàmer “los Quercus
caducifolios son siempre dominantes frente a los perennifolios”.
Se puede afirmar que “las quercíneas perennifolias no serían
probablemente elementos de la flora local del entorno inmediato sino que debería otorgárselas un carácter regional”. Se argumenta que “la abundancia de Quercus perennifolios en el abric
de la Falguera responde a una preferencia en la selección de
la madera”. La presencia de Quercus perennifolios no puede
explicarse atendiendo únicamente al criterio de la selección.
Si ese fuera el caso, ¿por qué no se eligen los Quercus caducifolios que poseen las mismas propiedades físicas y mecánicas
que los Quercus perennifolios?; sobre todo, si éstos se encontraban en el entorno inmediato al yacimiento y, por consiguiente, eran fácilmente disponibles.
101
[page-n-112]
#!"
'#"
B
Benàmer I, 6800-6300 cal BC
'!"
&#"
B
Benàmer II, 5500-5200 cal BC
&!"
%#"
B
Benàmer IV, 4300-3800 cal BC
IV,
V,
C
%!"
$#"
$!"
#"
us
in
ax
Fr
A
ce
rs
sp
.
p.
us
rb
So
y
lix
m
Sa
p.
ss
nu
Pi
on
oc
ot
ile
do
ne
a
as
os
in
m
gu
Vi
bu
rn
um
Le
ea
ill
Ph
us
ut
rb
A
yr
o
un
us
Q
ue
rc
us
rc
ue
Q
ed
.
sp
us
rc
ue
Q
tin
us
!"
Gráfica VII.1. Frecuencias relativas de los principales taxones determinados en el yacimiento de Benàmer.
100
90
80
Benàmer I, 6800-6300 cal BC
70
Benàmer II, 5500-5200 cal BC
60
Benàmer IV, 4300-3800 cal BC
50
40
cas, de la importancia de éstos, de los medios técnicos, y de las
condiciones orográficas (Vita Finzi y Higgs, 1970).
En definitiva, la progresiva degradación del bosque de caducifolios en un momento que se caracteriza por el aumento de
las temperaturas, así como el desarrollo de las actividades antrópicas, propicia el aumento de Quercus perennifolios y terminará en la última fase de la ocupación por favorecer a las
especies leñosas, como el labiérnago y el lentisco. Los datos antracológicos y palinológicos siguen trayectorias paralelas y ponen en evidencia las contradicciones y los límites de cada una
de las disciplinas.
30
20
La selección del combustible
10
El resultado más destacable del estudio se refiere a la presencia de quercíneas en todas las UEs estudiadas, exceptuando
en la UE 2158 y a su abundancia. Las quercíneas constituyen el
64% del combustible. Nos preguntamos si la sobrerrepresentación de quercíneas podría explicarse por algún criterio ligado a
la selección del combustible, además de depender de un factor
medioambiental. La madera de Quercus se caracteriza por ser
una madera dura, densa, que ha sido catalogada con un poder calorífico mediano. El poder calorífico es la cantidad de calor o
energía que desprende la madera cuando se quema y éste depende de la composición química de la materia y de la cantidad
de agua que contiene (Camps y Marcos, 2008). Para la encina
por ejemplo se calcula que el poder calorífico superior (PCS),
máximo, es 4825 PCS por Kcal/Kg de materia seca y el poder
calorífico mínimo (PCI) es de 2.951 por Kcal/Kg de materia húmeda, o madera aún verde. Las maderas duras tienen la particularidad de consumirse lentamente, siendo adecuadas para
ciertas preparaciones culinarias, o para la realización de deter-
0
Bosque
esclerófilo
Ripisilva
Matorral
termófilo
Gráfica VII.2. Evolución de las principales formaciones vegetales presentes en el yacimiento de Benàmer, entre el Mesolítico reciente fase
A y el Neolítico postcardial (IC-IIA).
La recolección de madera se basa en la ley del mínimo esfuerzo (Shackleton y Pring, 1992). Según esta teoría la recogida
de leña es una actividad que se realiza en las proximidades de los
yacimientos arqueológicos, porque es una actividad diaria. El territorio de explotación se ha estimado dentro de un radio de acción
que puede variar, dependiendo de los contextos arqueológicos de
2 a 10 Km de distancia como máximo del lugar de hábitat en función de la disponibilidad de recursos, de las condiciones orográfi-
102
[page-n-113]
minado tipo de fuegos, porque la combustión puede durar horas.
Por tanto, no es necesario alimentar el fuego en cortos espacios
de tiempo. Este tipo de combustible resulta apropiado para el
asado y cocción de alimentos, para la preparación de estofados
etc. Si mantenemos que las UEs 1008 y 1036 del sector 1 del
yacimiento pudieron tener una función que podemos asociar a
áreas de combustión y que las UEs 2569 y 2551 del sector 2 son
estructuras de piedras calientes, la utilización de quercíneas resulta apropiado; sobre todo, en la estructura con empedrado del
sector 2 (tablas VII.1 y VII.2). En cuanto a la utilización de
otros combustibles, hay que señalar la presencia de madroño, de
leguminosas, de sauce, de sorbo y de pino en las UEs asociadas
a la estructura de combustión del sector 2 (tabla VII.1). Las leguminosas, una vez secas, son muy inflamables. También son
inflamables, las ramas secas de Quercus ilex y de las coníferas.
El pino, como todas las coníferas contiene resina. La resina está constituida por hidrocarburos terpénicos que tienen un alto
poder calorífico. El PCS (poder calorífico superior) para el pino es 5.535 PCS por Kcal/Kg de leña; esto hace que la madera
se inflame rápidamente (Théry, 2001). Por consiguiente, el pino,
las ramas de leguminosas y el sauce, que es una madera blanda,
arden rápidamente. Las pequeñas ramas de los arbustos y de las
coníferas y las maderas blandas que se caracterizan por propagar rápidamente las llamas pudieron utilizarse para encender el
fuego. En cuanto al madroño y al viborno, que aparece entre los
carbones de la estructura negativa UE 1008; ambas especies se
caracterizan por ser maderas duras, con un poder calorífico alto
y que son poco inflamables. Por último, entre los carbones que
han sido determinados en el área de almacenamiento, además
de las quercíneas, el madroño y el viborno, tenemos que referirnos al arce, el avellano, el acebuche, el lentisco y el labiérnago. Este último grupo de especies se caracteriza por ser maderas
duras. Pero, mientras el labiérnago aparece entre las especies
con alto poder calorífico y como muy inflamable, las otras poseen un poder calorífico mediano y son poco inflamables (Elvira y Hernando, 1989). Si, consideramos que los carbones de los
silos son restos secundarios, que proceden de estructuras de
combustión domésticas y, que las propiedades físicas químicas
de la madera son las que determinaron la selección, ¿por qué seleccionan otros combustibles?
También podemos sugerir que la presencia de ciertos taxones, como por ejemplo los Quercus, el fresno y el acebuche se
relaciona con el pastoreo. Las bellotas, los tallos y las ramas jóvenes de fresno, las hojas de acebuche han sido empleados como forraje para el ganado (Badal, 1999; Thiébault, 1995). La
presencia de madroño, de sorbo, de avellano se puede relacionar con la recolección vegetal. Sin embargo, en el estado actual
de la investigación nada permite afirmarlo y toda explicación
en ese sentido resta hipotética. En definitiva, en nuestra opinión
son las posibilidades ecológicas las que explican el porcentaje
de Quercus y de las otras especies presentes en el yacimiento.
La selección, si ésta tuvo lugar, se llevo a cabo atendiendo a tres
criterios fundamentales: la abundancia y la disponibilidad de
las especies en el entorno inmediato al yacimiento y en último
término atendiendo a la calidad de la madera.
CONCLUSIÓN
El estudio antracológico del yacimiento de Benàmer, a pesar de las limitaciones impuestas por las características del
muestreo, nos ha permitido obtener una imagen de la vegetación ecológicamente coherente para la zona de estudio y el marco temporal. La localización del yacimiento en un fondo de
valle y a proximidad de un curso de agua permitió durante el
Mesolítico la instalación de grupos de cazadores recolectores.
En esta primera fase de la ocupación, las condiciones ecológicas aparecen como el criterio fundamental que explica la elección del emplazamiento y la selección del combustible. La leña
se recogía en el entorno inmediato del yacimiento, a las orillas
del rio Serpis, y en las tierras limítrofes del interior; en el seno
de un bosque de frondosas y en las crestas de las sierras donde
podía localizarse el pino.
A partir del Neolítico cardial, los grupos humanos que ahora son sedentarios, también tienen en cuenta los recursos naturales de la zona. Pero las nuevas prácticas económicas exigen
un mejor conocimiento del medio y de sus recursos. A partir de
ese momento, los criterios que motivaron la selección del
combustible reposan en la abundancia y la disponibilidad de
las especies en el entorno y, quizás, en las características físicomecánicas de las especies. Los cambios que se registran en la
composición de la vegetación entre el Mesolítico reciente fase
A, 6400-6000 cal BC, y el Neolítico cardial, 5400-5200 cal BC,
y sobre todo entre este período y la fase final de la ocupación,
4300-3800 cal BC, fueron el resultado de las prácticas económicas. La agricultura y el pastoreo conllevaron una abertura de
espacios forestales y el desarrollo del bosque termófilo, en un
momento que coincide con la mejora climática del Óptimo
Holoceno. El estudio ha puesto en evidencia la ambivalencia de
esta disciplina y la dificultad que encierra todo estudio antracológico.
103
[page-n-114]
[page-n-115]
VIII. LOS MACRORRESTOS VEGETALES RECUPERADOS
EN FLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE BENÀMER
L. Peña-Chocarro y M. Ruiz-Alonso
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El papel de de las plantas en la subsistencia de los grupos
humanos durante la Prehistoria es un tema que está alcanzando
un enorme desarrollo en los últimos años. Cuestiones sobre los
orígenes y expansión de la agricultura, así como de muchas
otras temáticas relacionadas con la utilización de los recursos
vegetales, son cada vez más frecuentes en los proyectos de investigación y en los planteamientos más innovadores de la investigación arqueológica.
Sin embargo, a pesar de los avances conseguidos para periodos en los que la agricultura está ya plenamente establecida,
para periodos pre-agrarios, y de inicios de la domesticación los
datos con los que contamos son todavía muy escasos. Esta ausencia de información se debe, en gran parte, a que la mayor
parte de los estudios dedicados a la economía y alimentación de
estos periodos (especialmente mesolíticos) se centraron en los
estudios arqueozoológicos aun reconociéndose que los recursos
de origen vegetal debieron constituir una parte muy importante
de la dieta humana, como muestra su utilización en sociedades
agrícolas hasta nuestros días.
En la península Ibérica, los estudios sobre el aprovechamiento de los recursos vegetales durante la Prehistoria y, en concreto sobre los orígenes de la agricultura en la a través del
análisis de semillas y frutos ponen de manifiesto la importancia
de la región valenciana para la que existe un número importante de estudios arqueobotánicos (Bernabeu et al., 2001, 2003;
Hopf 1966; Pérez Jordà, 2006, entre otros). En este sentido la
posibilidad de estudiar los macrorrestos vegetales del yacimiento de Benàmer, ofrecían, a priori, la perspectiva de estudiar
las especies domésticas utilizadas en el yacimiento y las posibles prácticas agrícolas así como el aprovechamiento de recursos vegetales silvestres y, por lo tanto de proporcionar datos
sobre los modos de subsistencia del grupo humano que utilizó
el yacimiento. Asimismo, la existencia de muestras procedentes
de niveles mesolíticos abría la posibilidad de explorar el uso de
los recursos vegetales en este momento.
METODOLOGÍA
Muestreo y flotación
Durante el curso de la excavación se procedió a la recogida
de sedimento de niveles tanto mesolíticos como neolíticos. Los
volúmenes de tierra recogidos oscilan entre los 4 y los 15 l. habiéndose obtenido un total de 95 muestras. La recuperación de
los restos vegetales, a cargo del equipo de excavación del yacimiento, se hizo posible gracias al procesado del sedimento por
medio de la flotación. El sistema de flotación permite el procesado rápido de grandes volúmenes de tierra que de otra manera
serían difícilmente tratados y la recuperación de materiales que
pasan inadvertidos durante el curso de la excavación. Una vez
recuperado, el material fue enviado al Laboratorio de Arqueobiología del CCHS (Centro de Ciencias Humanas y Sociales)
del CSIC en Madrid.
Las 95 muestras recibidas son de muy pequeño tamaño
(5-15 ml) lo que ha influido en la escasez de restos recuperados.
En el laboratorio las muestras fueron triadas obteniéndose, por
lo que se refiere al material arqueobotánico, fragmentos de carbón y un único fragmento de pericarpio indeterminado.
Identificación
Los restos antracológicos se han examinado en un microscopio de luz incidente Leica (50x/100x/200x/500x) en sus secciones transversal, longitudinal radial y longitudinal tangencial.
La identificación se ha realizado mediante la comparación de
las características anatómicas del material arqueológico con la
colección de referencia de maderas modernas del laboratorio de
Arqueobotánica del CCHS (CSIC) así como los atlas de anatomía de la madera de Schweingruber (1990), Hather (2000) y
Vernet et al. (2001).
105
[page-n-116]
Conservación
Todos los macrorrestos vegetales se han preservado por carbonización, es decir, únicamente se han conservado los tejidos
vegetales que han estado en contacto con el fuego.
Neolítico
cardial
Neolítico
IC-IIA
Mesolítico
fase A
GIMNOSPERMAS
cf. Juniperus sp.
2
Pinus sp.
4
RESULTADOS
cf. Pinus
2
Los resultados obtenidos del análisis de las muestras de
Benàmer han proporcionado un único resto carpológico, un
fragmento de pequeñas dimensiones de un pericarpio indeterminable, y algunos restos (muy escasos) de carbones.
De las 95 muestras analizadas sólo 40 han proporcionado
restos (tabla VIII.1). El volumen del sedimento muestreado y el
tamaño reducido de los carbones en las mismas ha limitado mucho el estudio antracológico. Se han estudiado un total de 142
carbones de los cuales 128 han resultado identificables.
El escaso número de carbones presentes en las muestras sólo permite enumerar la presencia de diferentes taxones. La madera identificada en las muestras de flotación del yacimiento
corresponde a un mínimo de 7 taxones: Juniperus sp. (enebro),
Pinus sp.(pino), Taxus baccata (tejo), Fraxinus sp. (fresno),
Prunus sp., Quercus ilex/coccifera (encina/coscoja) y Quercus
subgénero Quercus (Quercus de hoja caducifolia y marcescente
como roble albar, pedunculado, pubescente, quejigo, melojo).
Para el estudio completo de las especies presentes en el yacimiento se remite al estudio antracológico que se presenta en este mismo volumen.
cf. Taxus baccata
1
ANGIOSPERMAS
Fraxinus sp.
cf. Prunus
1
3
1
Prunus sp.
14
Quer. ilex/coccifera
19
5
Q. subgén. Quercus
18
47
Quercus sp.
2
5
cf. Quercus
3
1
Total
42
5
81
No identificable
3
5
6
Número muestras
16
6
18
Tabla VIII.1. Resultados absolutos de la madera carbonizada identificada en las muestras de flotación del yacimiento de Benàmer (n=128).
CONCLUSIONES
NOTA
La escasez de restos recuperados en las muestras del yacimiento puede deberse al pequeño volumen de sedimento procesado junto a otros factores taxonómicos. Por lo tanto, no es
posible extraer conclusiones definitivas sobre la utilización de
los recursos vegetales del entorno más allá de la constatación de
la presencia de los taxones señalados.
106
Este trabajo se incluye dentro de las actividades de los siguientes proyectos: AGRIWESTMED (Ref. ERC-2008-AdG
23056) financiado por el European Research Council, HAR-2008HIST 1920 (Plan Nacional), Programa Consolider (TCP-CSD200700058).
[page-n-117]
IX. ESTUDIOS SOBRE EVOLUCIÓN DEL PAISAJE: PALINOLOGÍA1
J.A. López Sáez, S. Pérez Díaz y F. Alba Sánchez
En el análisis de las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente es indispensable comprender y evaluar el papel extremadamente complejo que representa el nuevo medio creado,
el ‘paisaje cultural’, segregado por el individuo –o sus sociedades– que invade el área natural. De hecho, la adaptación a las
condiciones de un medio o territorio dados puede ser el resultado de contingencias históricas muy variadas, de orden natural o
sociocultural, cuyo análisis puede ser decisivo para albergar la
posibilidad somera de comprender la ‘esencia’ de muchas de las
interacciones acaecidas entre los seres humanos y el medio que
les rodea desde la Prehistoria.
La naturaleza de la transición Mesolítico-Neolítico es, ante
todo, un tópico que continua generando mucho interés (Geddes,
1986; Séfériadès, 1993; García Puchol et al., 2009; McClure
et al., 2009), si bien aún permanecen muchas incógnitas en su
conocimiento, incluyendo un buen número de datos cuantitativos referidos al tipo de subsistencia en ambos periodos o al tiempo transcurrido en dicha transición (Shulting y Richard, 2002).
De hecho, muchos autores sostienen un considerable grado de
continuidad entre el Mesolítico y el Neolítico en términos de
subsistencia económica, con una transición gradual hacia el desarrollo de actividades de ganadería y agricultura (Thomas,
1987, 1999; Vicent, 1988; Bradley, 1993; Whittle, 1996).
En este sentido, el registro paleoambiental se convierte en
una herramienta sumamente eficaz para precisar algunas de las
problemáticas inherentes a estos hechos señalados, particularmente a la hora de definir las pautas selectivas de actuación hu-
mana sobre los ecosistemas (antropización) y la diacronía de la
adquisición de los principales elementos de la economía productiva (agricultura, ganadería).
La arqueobotánica, como disciplina que se encarga del estudio de los restos vegetales recuperados en contextos arqueológicos, es una disciplina fundamental de la investigación
arqueológica actual, donde prima la transversalidad y pluridisciplinariedad del conocimiento, caso de los estudios que aquí se
presentan concernientes al yacimiento de Benàmer. Por lo tanto,
la planificación de estudios arqueobotánicos, tanto sobre macrorrestos (carbón, semillas) como sobre microrrestos (polen,
microfósiles no polínicos, fitolitos, almidones), se antoja imprescindible para contextualizar adecuadamente los resultados
aportados por otras disciplinas arqueológicas. Todas ellas contribuyen al fin último de toda investigación arqueológico-histórica, como es el conocimiento de las sociedades pretéritas
(Birks et al., 1988; Martínez Cortizas, 2000).
La información que proporciona la arqueobotánica se refiere a dos ámbitos fundamentales. Por un lado aporta datos paleoambientales, referidos a la composición y dinámica general
de la vegetación existente en el pasado, las causas de la configuración paisajística actual, los procesos de alteración del entorno y la evolución del clima. Por otro, es una fuente de datos
referentes a las actividades del ser humano, ya que puede indicar de qué manera se ha transformado el paisaje circundante para adecuarlo a sus necesidades (pastos con usos ganaderos,
campos de cultivo, recolección de plantas y semillas, aprovechamiento de la madera, etc.) (López Sáez et al., 2000, 2003;
Zapata Peña, 2002).
1
Este trabajo se ha realizado dentro del Programa Consolider de Investigación en Tecnologías para la valoración y conservación del Patrimonio
Cultural (TCP-CSD2007-00058), y ha sido financiado también por el Pro-
yecto HAR2008-06477-C03-03/HIST (Plan Nacional de I + D + i) “La implantación de las especies domésticas en la Europa atlántica: origen de la
agricultura y dinámica de la antropización de los ecosistemas”.
INTRODUCCIÓN
107
[page-n-118]
En este trabajo se presenta el estudio palinológico (polen,
esporas y microfósiles no polínicos) de muestras procedentes
del yacimiento arqueológico de Benàmer. El objetivo que se
plantea es el reconocimiento de las comunidades vegetales existentes a nivel local (en el entorno del yacimiento) y a nivel regional, así como evaluar el impacto antrópico sobre las mismas
en la transición Mesolítico-Neolítico, haciendo especial hincapié en la dinámica antrópica relacionada con el desarrollo de las
actividades productivas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Un total de 23 muestras para análisis polínico han sido estudiadas en el yacimiento meso-neolítico de Benàmer. Éstas
proceden de dos de los sectores de excavación (sector 1 y 2),
ambos ubicados espacialmente en lugares diferentes.
Al sector 1, un contexto íntegramente del Neolítico antiguo cardial, corresponden las muestras de las UEs 1016, 1017
y 1025; con una cronología estimada en torno a 5600-5300 cal
BC para este periodo del denominado Neolítico Ia (Bernabeu
et al., 2002). Las dos primeras son rellenos estratigráficos de similares características, mientras que la última procede de un estrato de limos carbonatados posiblemente en contacto con el
estrato geológico e inicialmente anterior al nivel cronológico a
las otras dos. El interés de este sector es que contiene áreas de
actividad, que, junto a las de Mas d’Is, constituyen unas de las
primeras reconocidas en un yacimiento del Neolítico cardial valenciano al aire libre.
Del sector 2 proceden las 20 muestras restantes, recogidas
en tres áreas diferentes. Este sector nada tiene que ver con el anterior desde un punto de vista estratigráfico. Del área 2 provienen dos muestras de la UE 2006, un estrato de relleno de
cronología Neolítico antiguo postcardial, ambas en principio
contemporáneas y correspondientes a la fase III de Benàmer; y
una tercera de la UE 2004 del estrato en contacto con el nivel
geológico, por lo tanto el más antiguo dentro de este área. Del
área 3 se tomaron seis muestras correspondientes a las UEs
2057, 2047, 2062, 2051, 2027 y 2017; todas ellas proceden del
relleno de colmatación del interior de una serie de fosas o silos
de almacenamiento excavados en el suelo, estructuras todas
ellas que parecen ser contemporáneas dentro de una fase postcardial con cerámicas peinadas y alguna esgrafiada, que en la
secuencia regional propuesta por Bernabeu et al., (2002) se denomina Neolítico IIa, con una cronología estimada de 43003800 cal BC. Finalmente, el área 4 resultó ser la más compleja
a nivel estratigráfico, pues a diferencia de las anteriores, donde
sólo se observa un nivel de ocupación, en ésta se detectaron al
menos dos: (i) uno correspondiente al Mesolítico de fase A, entre 6800-6000 cal BC según la secuencia regional (Aura Tortosa et al., 2006; García Puchol et al., 2009; Martí Oliver et al.,
2009), al que corresponden las muestras procedentes de las UEs
2211, 2213, 2235, 2567, 2570, 2578 y 2573 (en este mismo orden estratigráfico de más moderno a más antiguo); (ii) sobre
el nivel de ocupación mesolítico no hay nivel de continuidad,
sino una discontinuidad hasta niveles de una ocupación postcardial del Neolítico Ic-IIa (ca. 4800-3800 cal BC), al que pertenecen las muestras polínicas de las UEs 2080, 2128, 2157 y
2139, todas ellas del relleno de colmatación de estructuras de ti-
108
po fosa de almacenamiento o silo, semejantes a las del área 3,
que fueron excavadas sobre un potente estrato de arroyada travertínica (UE 2075) formado sobre la ocupación mesolítica.
El tratamiento químico de las muestras sedimentológicas
se llevó a cabo en el Laboratorio de Arqueobiología del CCHS
(CSIC). El método usado para la extracción, tanto de los palinomorfos polínicos como no polínicos, fue el clásico en esta
disciplina (Girard y Renault-Miskovsky, 1969; Burjachs et al.,
2003; López Sáez et al., 2003). Consiste en un primer ataque
al sedimento con HCl para la disolución de los carbonatos,
seguido de NaOH para la eliminación de la materia orgánica, y
finalmente con HF para la eliminación de los silicatos. El sedimento se trató además con ‘licor de Thoulet’ para la separación
densimétrica de los microfósiles (Goeury y de Beaulieu, 1979).
La porción del sedimento que se obtuvo al final del proceso se
conservó en gelatina de glicerina en tubos eppendorf. No se procedió a la tinción de las muestras por la posibilidad de que ésta
enmascare la ornamentación de ciertos tipos polínicos. Tras el
tratamiento y conservación las muestras se montaron en portaobjetos con cubreobjetos y posterior sellado con histolaque, para proceder al recuento de los distintos tipos polínicos y no
polínicos al microscopio óptico.
Los morfotipos polínicos han sido establecidos de acuerdo
a Valdés et al., (1987), Faegry y Iversen (1989), Moore et al.,
(1991) y Reille (1992, 1995). En la distinción de la morfología
polínica del género Plantago se siguió a Ubera et al., (1988), y
a Renault-Miskovsky et al., (1976) para la familia Oleaceae.
Los microfósiles no polínicos se identificaron básicamente según van Geel (2001).
Siempre que se ha dado una muestra por válida, el número
de granos de polen contados o suma base polínica (S.B.P.) ha superado los 150 procedentes de plantas terrestres, albergando
además una variedad taxonómica mínima de 20 tipos polínicos
distintos (Sánchez Goñi, 1994; López Sáez et al., 2003). En el
cálculo de los porcentajes se han excluido de la suma base polínica los taxa hidro-higrófilos (Cyperaceae, Ranunculaceae) y
los microfósiles no polínicos, que se consideran de carácter local o extra-local, por lo que suelen estar sobrerrepresentados
(Wright y Patten, 1963; López Sáez et al., 1998, 2000, 2003).
Además se han excluido de ésta a Cichorioideae y Aster tipo debido a su carácter antropozoógeno (Bottema, 1975; Carrión,
1992; Burjachs et al., 2003; López Sáez et al., 2003). El valor
relativo de los palinomorfos excluidos se ha calculado respecto
a la S.B.P.
El último paso seguido en el análisis polínico ha sido la elaboración de unas gráficas que muestren el desarrollo de los distintos tipos polínicos y no polínicos a lo largo de la secuencia
temporal del yacimiento en cuestión. El tratamiento de datos
y representación gráfica se ha realizado con ayuda de los
programas TILIA y TGview (Grimm, 1992, 2004), junto con el
programa de tratamiento de imagen COREL DRAW para el perfeccionamiento de las figuras.
RESULTADOS
En las figuras IX.1 a IX.3 se representan los histogramas
palinológicos de los sectores 1 y 2 de Benàmer. El orden de representación de los taxa (fig. IX.2) ha sido de izquierda a dere-
[page-n-119]
Figura IX.1. Histograma palinológico del sector 1 de Benàmer.
Figura IX.2. Histograma palinológico de los niveles postcardiales de las áreas 2, 3 y 4 del sector 2 de Benàmer.
cha: tipos arbóreos, tipos arbustivos, tipos herbáceos (cereal, antrópicas-nitrófilas, antropozoógenas, amplio espectro ecológico), morfotipos de plantas hidro-higrófilas, y microfósiles no
polínicos.
La muestra procedente de la UE 1025 del sector 1 resultó
estéril, polínicamente hablando, posiblemente en razón de su
elevado pH, al corresponder estos sedimentos a limos carbonatados (López Sáez et al., 2003).
Gracias a que el yacimiento de Benàmer está asociado a potentes niveles de turba, sobre un interfluvio del río Serpis, el
contenido en materia orgánica de las muestras estudiadas ha sido muy elevado, lo que ha permitido que tres de ellas fueran da-
tadas por AMS. La relación de muestras fechadas, con su correspondiente calibración y el número de laboratorio correspondiente (Centro Nacional de Aceleradores, CSIC), se muestra
en la tabla IX.1.
Las dataciones radiocarbónicas, de la tabla anterior, han sido calibradas a partir de la datación estándar BP y su respectiva
desviación típica, mediante el programa OxCal v. 3.5 (Bronk
Ramsey, 1995, 2000), utilizando los datos atmosféricos facilitados por Stuiver y Reimer (1993) y Stuiver et al., (1998). Todas
las fechas calibradas en años cal BC quedan referidas a una probabilidad estadística a 2 sigma del 95,4%.
109
[page-n-120]
Figura IX.3. Histograma palinológico de los niveles mesolíticos del área 4 del sector 2 de Benàmer.
Muestra
Ref.
laboratorio
C14 edad BP
Fecha cal BC
Sector 2, área 4
UE 2213
CNA-680
7490 ± 50
6439-6245
Sector 1
UE 1017
CNA-539
6575 ± 50
5617-5474
Sector 2, área 2
UE 2006
CNA-681
5670 ± 60
4681-4364
Tabla IX.1. Relación de dataciones absolutas sobre muestras de polen
de Benàmer.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Para una lectura diacrónica más sencilla, de la secuencia
paleoambiental obtenida, a continuación se expone la discusión
de los resultados de cada uno de los periodos cronoculturales
considerados en el yacimiento en ambos sectores y sus respectivas áreas.
Benàmer I. Mesolítico reciente fase A
Para este periodo contamos con 7 muestras procedentes del
área 4 del sector 2 (fig. IX.3), estando datada la procedente de
la UE 2213 en 6439-6245 cal BC (CNA-680: 7490±50 BP).
Los espectros polínicos de esta fase muestran el desarrollo
notable de un bosque de quercíneas caducifolias (Quercus caducifolios, posiblemente quejigos), bastante bien conservado y
denso (25-33%), donde también abundan otras especies mesófilas como arce (Acer), abedul (Betula), olmo (Ulmus), alcornoque (Quercus suber), fresno (Fraxinus, 7-14%) y avellano
(Corylus). En total, las formaciones arbóreo-arbustivas alcanzan, en todas las muestras, valores muy altos de casi el 80%, re-
110
frendando esa situación de bosque mesófilo denso. Elementos
arbustivos importantes, en estas formaciones, serían el durillo
(Viburnum) y el aligustre (Ligustrum), así como especies de leguminosas arbustivas (Cytisus tipo). Las formaciones riparias
estarían constituidas por alisos (Alnus) y sauces (Salix), sin olvidar la contribución en éstas de fresnos, olmos y abedules. En
un ámbito regional se detecta la presencia de pinos montanos
(Pinus sylvestris tipo) y encinas (Quercus perennifolios).
En el seno de la secuencia mesolítica, no obstante, pueden
diferenciarse dos fases. Una más templada y húmeda, que correspondería a las cinco muestras basales; y una segunda, posiblemente más térmica, en las tres superiores, en las cuales la
maquía xerotermófila de labiérnago (Phillyrea) y lentisco (Pistacia) va cobrando más importancia. Esta evolución climática
se ajusta perfectamente al modelo paleoclimático regional, que
muestra la existencia de una fase más árida y térmica entre
6400-5600 cal BC, coincidiendo precisamente con la transición
entre Mesolítico final y Neolítico I (McClure et al., 2009).
Lo más reseñable, quizá, de este periodo cronocultural, es
que no se advierten en los espectros polínicos síntomas de antropización de los ecosistemas, sino una cobertura arbóreo-arbustiva relativamente densa y bien conservada. Los elementos
antrópico-nitrófilos (Cichorioideae, Aster) tienen valores muy
bajos y su presencia en los espectros polínicos se debe sin duda
a su carácter zoófilo que no a un incremento de la antropización
(López Sáez et al., 2003). Tampoco son nada importantes los taxa antropozoógenos (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata,
Urtica dioica), indicando ausencia de presión pastoral. Los elementos higrófilos (Cyperaceae, Ranunculaceae) sí alcanzan, en
cambio, porcentajes reseñables (7-15%), refrendando esas condiciones húmedas antes expuestas.
El análisis antracológico del Abric de la Falguera (Carrión
Marco, 2006), en su fases arqueológicas mesolíticas VIII (7526
± 44 BP: 6462-6256 cal BC) y VII (7280 ± 40 BP: 6226-6062
[page-n-121]
cal BC), muestra la dominancia en sus espectros de las quercíneas perennifolias frente a las caducifolias, y una mayor importancia de Juniperus en la primera frente a la preponderancia de
Fraxinus en la segunda. El mismo tipo de estudio en Santa Maira ofrece datos muy similares (Aura Tortosa et al., 2006).
En la secuencia polínica de Benàmer también se aprecia esta evolución diacrónica del fresno, aunque Juniperus tiende a
ser más abundante hacia el techo de ésta. La mayor abundancia
del fresno podría interpretarse como consecuencia de condiciones climáticas más húmedas, pero ello entraría en contradicción
con la mayor representación de la maquía xerotermófila ya citada; por lo que se deduce que los espectros antracológicos de
la Falguera representan simplemente una mayor utilización de
esta especie.
En cambio, en Benàmer Quercus caducifolios son siempre
dominantes frente a los perennifolios, luego en este yacimiento,
las quercíneas perennifolias no serían, probablemente, elementos
de la flora local del entorno inmediato sino que debería otorgárselas un carácter regional. En este sentido, que en la Falguera
abunden mucho más las perennifolias, puede obedecer tanto a
una presencia local de éstas en el medio próximo al abrigo como
a una preferencia concreta en la selección de su madera.
También es significativa, a pesar de su bajo porcentaje, la
presencia de pinares montanos en la secuencia polínica de Benàmer, que con toda probabilidad se están refiriendo a Pinus nigra. Estos pinares tuvieron que ser mucho más importantes
durante el Tardiglaciar, pero con la llegada del Holoceno fueron
perdiendo importancia en detrimento del bosque caducifolio, refugiándose bien en zonas de costa o hacia el interior, como se
denota del análisis polínico del Tossal de la Roca (Badal, 1990;
López Sáez y López García, 1999).
Benàmer II. Neolítico antiguo cardial
La paleovegetación de este periodo cronocultural puede reconstruirse gracias a las dos muestras procedentes del sector 1
que han sido fértiles, polínicamente hablando (fig. IX.1); una
de las cuales (UE 1017) arrojó una fecha calibrada de 56175474 cal BC (CNA-539: 6575±50 BP).
En estos momentos, en torno a 5600-5300 cal BC, se produce un cambio muy significativo en la fisionomía del paisaje
inmediato al yacimiento respecto a lo apuntado durante el Mesolítico, ya que ahora los síntomas de antropización son muy
evidentes. Se produce una degradación muy importante del bosque de quercíneas, disminuyendo los porcentajes de Quercus caducifolios (posiblemente quejigos, Q. faginea), por debajo del
20%; y, en general, todas las formaciones arbóreas mesófilas
también se reducen, como ocurre con la aliseda (Alnus), el alcornoque, el olmo y el abedul, e incluso algunos taxa llegan a
desaparecer, caso del arce, el freno y el avellano.
En paralelo a lo anterior, la vegetación herbácea, sobre
todo los pastos de gramíneas, cobran gran protagonismo (Poaceae >30%). La dinámica antrópica conduce a una gran preponderancia de elementos de la flora con carácter nitrófilo o
antropozoógeno (Cardueae 13-19%, Cichorioideae >30%, Aster), que serían el reflejo de una mayor antropización de la zona de estudio (Behre, 1981); y posiblemente también de una
presión pastoral localizada, ya que se confirma la identificación
de hongos coprófilos (Podospora, Sordaria) así como de elementos herbáceos antropozoógenos (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Urtica dioica), indicativos de la presencia in situ
de animales domésticos (Behre, 1986; López Sáez y López Merino, 2007).
A consecuencia de la susodicha antropización, así como de
un clima posiblemente más térmico durante el Holoceno medio
(McClure et al., 2009), la maquía xerotermófila, especialmente
el labiérnago (Phillyrea) y el lentisco (Pistacia), está más representada.
Esta menor humedad ambiental, sobre todo a nivel edáfico,
se documenta muy bien respecto a los niveles mesolíticos, más
en una zona de por sí húmeda como el entorno de Benàmer, por
la disminución porcentual de los pastos higrófilos (Cyperaceae
< 15%); aunque el ambiente general de la zona fuera húmedo
como muestra la predominancia del quejigal. Es probable que la
presencia del tipo 181 (muestra UE 1017) tenga relación con la
citada antropización y la eutrofización de las zonas húmedas colindantes al yacimiento (López Sáez et al., 1998, 2000).
Sin duda alguna, el resultado más reseñable de esta etapa
ha sido la documentación de polen de cereal (Triticum tipo bajo el contraste de fase; Beug, 2004) en la muestra procedente de
la UEs 1017, con un 3,2%, porcentaje éste suficiente para admitir el desarrollo de actividades agrícolas en el entorno inmediato del yacimiento (López Sáez y López Merino, 2005).
En la Cova de l’Or, durante el Neolítico Ia, los espectros antracológicos (Badal, 1990; Badal et al., 1994) están dominados
por encina/coscoja (Quercus ilex/coccifera), con una importante maquía de acebuche (Olea) y cierta importancia del quejigo
(Quercus faginea) y el fresno (Fraxinus). El análisis palinológico de Cova de l’Or (Dupré, 1986, 1988) muestra un paisaje no
muy distinto del descrito por el registro antracológico, es decir,
el dominio de un bosque de quercíneas perennifolias acompañadas de pino y quejigo y maquía xerotermófila de acebuche,
labiérnago y lentisco. El estudio antracológico de los niveles
del Neolítico antiguo del Abric de la Falguera (Carrión Marco,
2006) muestra también la codominancia de quercíneas perennifolias y caducifolias y una relativa abundancia de elementos arbustivos como madroño (Arbutus unedo) y diversas rosáceas.
Estos datos, en su conjunto, son muy semejantes a los advertidos en Benàmer, salvo por la ausencia de quercíneas perennifolias, lo cual podría reflejar que el paisaje regional estuvo
dominado por las caducifolias (sobre todo quejigo), y que la mayor representación de perennifolias en l’Or o en la Falguera obedecería a poblaciones locales en su entorno inmediato.
En Cova de l’Or, además, las evidencias polínicas de cerealicultura son posteriores a Benàmer, pero esto podría explicarse por la escasa capacidad dispersiva del polen de cereal
(López Sáez y López Merino, 2005).
De hecho, el registro carpológico de la Cova de l’Or (Hopf,
1966; Martí Oliver, 1978; López García, 1980a, 1980b; Bernabeu et al., 2002;) documenta semillas carbonizadas de cereales
(carporrestos de cebada desnuda y vestida así como trigo desnudo y los dos trigos vestidos) en momentos más o menos contemporáneos a Benàmer (5617-5474 cal BC) o ligeramente
posteriores según las fechas de 6265 ± 75 BP (5375-5024 cal
BC), 6275 ± 70 BP (5463-5043 cal BC), 6310 ± 70 BP (54705065 cal BC) y 6510 ± 160 BP (5727-5070 cal BC). En cambio,
111
[page-n-122]
en el Abric de la Falguera, se registran macrorrestos de cebada
desnuda y vestida, así como trigo desnudo, a 6510 ± 70 (56145322 cal BC) (Bernabeu et al., 2002; Pérez Jordà, 2006): mientras que en Mas d’Is, cebada, trigo desnudo y trigo vestido a
6600 ± 50 BP (5621-5477 cal BC) (Bernabeu et al., 2003); es
decir, en ambos casos, en las mismas fechas que Benàmer. Además, es importante señalar que estas fechas proceden, en su mayoría, de la datación de los propios restos carpológicos de
cereal, por lo que su relación respecto al inicio de la agricultura en la región es totalmente directa (Zapata Peña et al., 2004).
En definitiva, el resultado de la actividad antrópica fue la
recreación de un paisaje en mosaico, con grandes extensiones
herbáceas (pastos nitrófilos y zoófilos), preferentemente cerca
de los hábitats y con zonas importantes aún de bosque (Dupré,
1995). Los datos anteriores permitirían situar la aparición de la
agricultura desde los inicios del Neolítico (Neolítico antiguo
cardial, Neolítico Ia), en un momento intermedio del VI milenio
cal BC (ca. 5600-5300 cal BC). Estas primeras evidencias agrícolas procederían no sólo de hábitats en cueva (Falguera, Or), sino también de asentamientos al aire libre como Mas d’Is o el
propio Benàmer.
Benàmer III y IV. Neolítico antiguo postcardial Ic-IIa
El paleopaisaje de este periodo cronocultural puede inferirse a partir de 3 muestras procedentes de el área 2 del sector 2,
otras 6 de el área 3 del mismo sector, y 4 más de los niveles suprayacentes de la área 4 sector 2 (fig. IX.2). Trataremos todas
conjuntamente pues sus espectros polínicos son muy parecidos,
lo que justifica la contemporaneidad de dichas muestras, aunque las del área 4 puedan ser algo más recientes, pero en todo
caso postcardiales.
La dinámica antrópica iniciada con anterioridad, durante
el Neolítico cardial (5600-5300 cal BC), se continua ahora (ca.
4900-4300 cal BC) de manera recurrente, degradándose cada
vez más los ambientes forestales y siendo mucho más preponderantes las zonas de vegetación herbácea, fundamentalmente
de aquélla relacionada con la presión antrópica y pastoral.
El porcentaje de quercíneas caducifolias ni siquiera supera el
5%, y otros elementos arbóreos (aliso, abedul, olmo) también
disminuyen sensiblemente, desapareciendo el alcornoque.
112
La vegetación arbustiva domina ahora la flora leñosa, particularmente el lentisco (Pistacia 20-30%) y el labiérnago
(Phillyrea), aunque también se advierte un incremento porcentual de leguminosas arbustivas (Cytisus tipo), todo ello como
consecuencia de la progresiva degradación del bosque y de un
clima cada vez más térmico y árido.
Plantas nitrófilas (Cardueae, Cichorioideae 60-100%, Aster) y antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata,
Urtica dioica), dominan ahora fisionómicamente los ecosistemas aledaños al yacimiento, indicando un proceso de antropización muy importante y decidido, probablemente con mayor
impacto sobre los ecosistemas forestales que durante el Neolítico cardial. En este sentido, la recurrencia de hongos coprófilos,
como los ya citados, incide en demostrar la importancia cobrada por la ganadería en estos momentos.
Se siguen confirmando actividades agrícolas versadas en la
cerealicultura, documentándose polen de cereal en la mayor parte de las muestras de las tres áreas, y en todos los casos en porcentajes suficientes para admitir la existencia de campos de
cultivo en el entorno inmediato del yacimiento (López Sáez y
López Merino, 2005). Hay que señalar, no obstante, que por la
tipología de la estructuras analizadas en algunos casos (silos o
fosas de almacenamiento), la presencia de polen de cereal en algunas muestras es muy superior a lo normal, como ocurre por
ejemplo en la UE 2057 (área 3) o en la UE 2157 (área 4), donde su valor es cercano al 10%. En estos casos, la sobrerrepresentación del polen de cereal puede deberse, con seguridad, a un
aporte indirecto de éste junto con estructuras secundarias de la
planta, tipo espigas, espiguillas, glumas, etc; y no a una mayor
importancia o extensión de los cultivos en los aledaños de las
respectivas estructuras (Robinson y Hubbard, 1977; López Sáez
et al., 2006).
En un marco cronológico cercano, durante el Neolítico IIa,
se documenta de nuevo en Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003)
el mismo cortejo carpológico citado con anterioridad en el VI
milenio cal BC, ahora en fechas de 5590 ± 40 BP (4496-4344
cal BC) y 5550 ± 40 BP (4459-4332 cal BC), que se solapan
con la de Benàmer III con una fecha 4681-4364 cal BC (CNA681: 5670±60 BP).
[page-n-123]
X. ARQUEOZOOLOGÍA
C. Tormo Cuñat
INTRODUCCIÓN
El conjunto de restos óseos estudiados procede de los dos
sectores en los que se dividió el yacimiento en el proceso de excavación.
El sector 1 corresponde a un gran nivel de paleosuelo que
cubre una serie de estructuras circulares de encachados con
materiales del Neolítico cardial. En el sector 2 los restos analizados pertenecen al área 4 que presenta dos contextos cronológicos. Por un lado, el estrato de travertino excavado por
numerosas fosas o silos de almacenamiento de cronología del
Neolítico postcardial, y por otro lado, debajo de estas fosas, el
estrato mesolítico formado por un encachado que podría responder a un área de actividad.
La muestra se ha caracterizado por dos problemas principales. Por un lado el mal estado de conservación que presentaban los restos, con una fragmentación extrema y muy
deteriorados por corrosión; esto ha dificultado en muchos casos
su identificación taxonómica e incluso anatómica. Por otro lado,
se ha tenido en cuenta la posible alteración de los materiales en
los contextos cronológicos del área 4 debido a que en el proceso de realización de las fosas durante el Neolítico se pudo contaminar el nivel mesolítico que había por debajo.
METODOLOGÍA
La clasificación de los materiales se ha realizado mediante
el método de la anatomía comparada atribuyendo a cada resto
óseo la categoría de especie, zona anatómica y lado corporal a
través de las zonas de diagnóstico correspondientes, llegando en
caso contrario a la asignación de género, familia u orden. Se
han utilizado para tal fin las colecciones de referencia del Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia, depositadas en
su Gabinet de Fauna Quaternària.1
Fuera de los indeterminados, se han creado tres clases: macromamíferos, mesomamíferos y micromamíferos donde quedan agrupados aquellos restos de imposible determinación
específica con un tamaño apreciable.
La cuantificación de los materiales se ha realizado estableciendo el número de restos identificados (NR) y el número mínimo de individuos (NMI) obteniendo sus frecuencias relativas
(Lyman, 2008). Para el cálculo de éste último se han utilizado
principalmente las denticiones, completando los datos con el
estudio del esqueleto postcraneal, correspondiendo al hueso
más representado de cada especie separado por lados corporales
(derecho-izquierdo). La edad y el tamaño de los individuos ha
completado su número. Se han tenido en cuenta, además, las diferentes unidades estratigráficas de los niveles estudiados para
contabilizar el NMI.
Para el establecimiento de las edades de muerte se han analizado las secuencias de erupción dental y el grado de desgaste
de las mismas, así como el estudio de la fusión de las zonas articulares (Silver, 1980), adoptando según el caso la metodología
correspondiente (Mariezkurrena, 1983; Payne, 1982; Bull y
Payne, 1982). La nomenclatura utilizada para la dentición de los
équidos se ha recogido de Eisenmann (1980: 81).
En la determinación de algunas especies, el problema se ha
centrado en la diferenciación entre la forma doméstica y la silvestre debido a la dificultad que comporta esta distinción en
una muestra tan fragmentada y deteriorada. Basándose en crite-
1
Mi gratitud a Alfred Sanchis y a Bernat Martí por sus consejos y correcciones.
113
[page-n-124]
rios métricos y morfológicos para dicha diferenciación, éstos no
han sido determinantes al carecer la muestra de elementos esqueléticos postcraneales enteros o que conserven alguna parte
diagnóstica; por tanto, se han incluido dentro de la categoría genérica sp.
También, se han estudiado todas aquellas alteraciones presentes sobre los restos, tanto las relacionadas con la exposición
al fuego como las vinculadas a procesos postdeposicionales como corrosión y abrasión (Lyman, 1994).
Para reflejar el elevado grado de fragmentación de la muestra se ha dividido las esquirlas y los fragmentos de diáfisis en
tres categorías según el tamaño de éstos. La Categoría 1 recoge
las esquirlas inferiores a 1 cm; la Categoría 2 agrupa a las esquirlas entre 1 y 3 cm, y la Categoría 3 entre 3 y 5 cm. Sólo se
han contabilizado los fragmentos óseos que presentaban fracturas antiguas.
Las medidas han sido tomadas con calibre y expresadas en
milímetros. Debido al mal estado de la muestra son pocas la medidas que se han podido efectuar y, excepto un astrágalo de Cervus elaphus, todas se han obtenido a partir de la dentición. Para
el estudio osteométrico se ha seguido a Driesch (1976) aunque
realizando variaciones en la nomenclatura de las medidas de los
dientes. Las siglas utilizadas son:
En dientes:
- md: mesio-distal.
- vl: vestíbulo-lingual.
- md (1cm): medida mesio-distal tomada a 1 cm desde la
juntura de unión con la raíz.
- vl (1cm): medida vestíbulo-lingual tomada a 1cm desde
la juntura de unión con la raíz.
- H: altura del diente tomada desde la superficie oclusal
hasta la juntura de unión con la raíz. En los dientes inferiores se toma en la parte bucal (externa), y en los
dientes superiores en la parte lingual o interna (Davis,
1989).
- LP: longitud del protocono.
En esqueleto postcraneal:
- GLl: longitud máxima lateral del astrágalo.
- Dl: profundidad máxima del astrágalo.
ANÁLISIS DE LA MUESTRA
La muestra se compone de 1.896 fragmentos óseos de los
cuales el 92,4% corresponden a esquirlas de pequeño tamaño
imposibles de determinar. Los grupos formados por macro, meso y micromamíferos suman el 2,1% de la muestra, sólo el 5,3%
de los restos se ha podido identificar específica o genéricamente, y en el caso de los lepóridos (conejo o liebre) por la familia,
excepto el caso de un resto de conejo (tabla X.1).
Los taxones identificados son Equus ferus2 (caballo salvaje), Bos sp. (bovino), Cervus elaphus (ciervo), Sus sp. (suido),
Ovis/Capra sp. (oveja/cabra), Capra cf. pyrenaica (cf. cabra
2
Esta denominación no está referida al tarpán, sino siguiendo la denominación de G. NOBIS (1971) para diferenciar el caballo salvaje del doméstico.
114
montés), Oryctolagus cuniculus (conejo) y Leporidae
(conejo/liebre).
Los huesos se han hallado en tres contextos cronológicos:
Mesolítico, Neolítico antiguo cardial y en los rellenos de fosas
del Neolítico postcardial.
En el nivel mesolítico es donde ha aparecido el mayor número de restos (NR: 1.510) y número mínimo de individuos
(NMI: 41), además de recoger la mayoría de los restos determinados de toda la muestra (96 de los 101 del total de restos).
El 93,6% está formado por esquirlas de pequeño tamaño y únicamente el 6,4% de los restos se ha podido determinar por el
orden, el género y/o la especie. Los restos determinados corresponden principalmente a fragmentos dentales y sólo en seis
casos se han identificado a partir de elementos postcraneales o
por la clavija córnea. Éstos son un fragmento longitudinal de
metatarso, un fragmento de falange tercera y un fragmento de
astrágalo de Cervus elaphus; un fragmento de metapodio de
Bos sp.; un fragmento de astrágalo de Ovis/Capra sp.; y un fragmento de clavija córnea de Capra cf. pyrenaica.
El nivel neolítico antiguo cardial ha sido el más pobre en
restos óseos con 115 y un número mínimo de dos individuos.
Únicamente se han identificado tres fragmentos longitudinales
de diáfisis en las categorías de micro y mesomamífero. Los dos
restos de micromamífero posiblemente pertenezcan a Leporidae.
En los rellenos de fosas del Neolítico postcardial se han hallado 271 restos y un número mínimo de cinco individuos. Los
indeterminados (NR: 266) están formados por pequeñas esquirlas y 14 fragmentos longitudinales de diáfisis asignados a macromamífero. Los restos determinados son un fragmento
longitudinal de diáfisis de metatarso, un fragmento de candil y
un premolar superior de Cervus elaphus; un fragmento molar
de Sus sp. y otro fragmento molar de Ovis/Capra sp.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, el grado de
fragmentación de la muestra ha sido muy elevado y la mayoría
de los restos corresponden a pequeñas esquirlas indeterminadas.
Los únicos huesos que han superado los 5 cm de longitud han
sido cuatro fragmentos longitudinales de diáfisis clasificados
en el grupo de los macromamíferos en el nivel mesolítico y
otros tres en el neolítico postcardial, con un tamaño entre los 6
y los 8 cm.
Todos los restos indeterminados, excepto los dientes, han
sido agrupados en tres categorías según su tamaño (tabla X.2).
Sólo se han tenido en cuenta los fragmentos óseos que no presentaban fracturas recientes. Se puede observar que los tres contextos ofrecen la misma proporción en los porcentajes según las
categorías analizadas, decreciendo a medida que aumenta el tamaño de los fragmentos óseos.
En los rellenos de fosas es donde aparece la fauna con un
mayor grado de fragmentación con un porcentaje del 74,4% de
esquirlas de tamaño inferior a 1 cm. Los contextos del Mesolítico y del Neolítico antiguo cardial presentan unos porcentajes
de fragmentación muy similares.
[page-n-125]
Mesolítico
Taxones
Neolítico cardial
NR
NMI
6 (6,25)
Bos sp.
Cervus elaphus
NMI
3 (7,32)
6 (5,94)
3 (6,52)
11 (11,46)
6 (14,63)
11 (10,89)
6 (13,04)
19 (19,79)
8 (19,51)
3 (60)
3 (60)
22 (21,78)
11 (23,91)
9 (9,37)
6 (14,63)
1 (20)
1 (20)
10 (9,90)
7 (15,22)
46 (47,92)
13 (31,71)
1 (20)
1 (20)
47 (46,54)
14 (30,43)
Capra cf. pyrenaica
1 (1,04)
1 (2,44)
1 (0,99)
1 (2,18)
Oryctolagus cuniculus
1 (1,04)
1 (2,44)
1 (0,99)
1 (2,18)
Leporidae
3 (3,13)
3 (7,32)
3 (2,97)
3 (6,52)
Total
96 (100)
41 (100)
NR
NMI
Sus sp.
Ovis /Capra sp.
Indeterminados
NMI
Mesomamífero
8 (0,57)
-
Macromamífero
17 (1,20)
5 (100)
5 (100)
101 (100)
46 (100)
NR
NMI
NR
NMI
Indeterminados
NR
NMI
1 (50)
2 (0,11)
1 (50)
1 (0,87)
1 (50)
9 (0,50)
1 (50)
-
1389
(98,23)
14 (5,26)
-
31 (1,77)
-
-
252
(94,74)
-
1753
(97,66)
-
115 (100)
2 (100)
266 (100)
-
1795 (100)
2 (100)
115
2
271
5
1896
48
-
112
(97,39)
1414 (100)
Total muestra
NMI
2 (1,74)
Micromamífero
Total
NR
Total
NR
Equus ferus
NR
Neolítico
postcardial
-
1510
41
Tabla X.1. Número de restos (NR) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de los taxones hallados en cada uno de los contextos cronológicos:
Mesolítico, Neolítico antiguo cardial y en los rellenos de fosas del Neolítico postcardial. Los porcentajes, entre paréntesis, se han calculado
separando por un lado el grupo de los taxones identificados, y por otro el de los indeterminados.
Tamaño
Mesolítico
Neolítico cardial
Neolítico
postcardial
(fase IV)
Total
Categoría 1 (<1cm)
910 (66,81)
74 (64,35)
186 (74,40)
1.170 (67,7)
Categoría 2 (1-3 cm)
366 (26,87)
34 (29,56)
54 (21,60)
454 (26,3)
Categoría 3 (3-5 cm)
86 (6,32)
7 (6,09)
10 (4)
103 (6,0)
1362 (100)
115 (100)
250 (100)
1727 (100)
Total
Tabla X.2. Categorías de los restos óseos según el tamaño y su relación en los diferentes contextos cronológicos. En estas categorías no se han tenido en cuenta los dientes.
Las especies determinadas
Las especies que se han podido determinar específicamente son Equus ferus (caballo salvaje), Cervus elaphus (ciervo),
Capra cf. pyrenaica (cf. cabra montés) y Oryctolagus cuniculus
(conejo).
Los taxones que se han clasificado genéricamente son Bos
sp. (bovino), que incluye a las especies Bos primigenius (uro) y
Bos taurus (bovino doméstico); Sus sp. que agrupa a Sus domesticus (cerdo) y Sus scrofa (jabalí); por último, Ovis/Capra
sp. que incluye a Ovis aries (oveja), Capra hircus (cabra do-
méstica) y Capra pyrenaica (cabra montés). Por otro lado, los
fragmentos óseos identificados como lepóridos pueden recoger
a las especies Oryctolagus cuniculus (conejo) y Lepus granatensis (liebre).
El taxón más abundante en la muestra es Ovis/Capra sp. con
NR: 47 y NMI: 14. Sólo se ha podido especificar un resto de
Capra cf. pyrenaica. A este grupo le sigue Cervus elaphus con
NR: 22 y NMI: 11. En tercer lugar se encuentran Bos sp. y Sus
sp. que han obtenido unas cantidades muy similares (NR: 11;
NMI: 6 / NR: 10; NMI: 7, respectivamente). En cuarto lugar se
sitúa Equus ferus con NR: 6 y NMI: 3. Por último, los lepóridos
115
[page-n-126]
(incluyendo a la especie Oryctolagus cuniculus) han ofrecido
cuatro restos y un número mínimo de cuatro individuos.
En una muestra tan fragmentada y deteriorada, y sin disponer apenas de elementos postcraneales y de partes articulares, el
problema de algunas especies se ha centrado en la distinción entre la forma doméstica y la salvaje. La mayoría de los huesos
que han servido para identificar a las especies son dientes sueltos en muy mal estado de conservación y no han sido determinantes para realizar dicha distinción. Por otra parte se añade la
problemática del propio yacimiento, donde la realización de las
fosas durante el Neolítico pudo haber alterado el nivel mesolítico que se encontraba debajo de éstas, siendo posible una mezcla de materiales en ambos contextos.
En el caso del bovino no ha sido posible diferenciar entre
Bos primigenius (uro) y Bos taurus (bovino doméstico). Los restos recuperados de bovino (NR: 11; NMI: 6) son 10 dientes y un
fragmento de centrotarsal (tabla X.3), todos ellos localizados en
el nivel mesolítico. Sin embargo, los datos que nos han ofrecido las medidas tomadas sobre los dientes no son determinantes
(figs. X.1 y X.2).
El suido ha aportado 10 dientes y un número mínimo de 7
individuos, todos ellos hallados en el nivel mesolítico excepto
uno en un relleno de fosa. El único resto que se ha conservado
entero es un M3, que no presenta desgaste oclusal, perteneciente a un individuo de aproximadamente 23 meses de edad (tabla
X.4, fig X.3). La muestra no ha aportado ningún hueso o fragmento óseo que permita diferenciar la forma doméstica (Sus domesticus) de la silvestre (Sus scrofa).
La distinción entre oveja (Ovis aries) y cabra (Capra hircus), en las formas domésticas, y la cabra montés (Capra pyrenaica) en su forma salvaje también ha sido problemática. Los
restos hallados son 45 fragmentos de dientes sueltos, un fragmento de astrágalo y un fragmento de falange 3, todos ellos
muy mal conservados (tabla X.3, fig. X.4). La mayoría de los
dientes corresponden a fragmentos de muralla externa (esmalte)
de molares indeterminados. El único resto que se ha identificado de Capra cf. pyrenaica corresponde a un fragmento de clavija córnea hallado en el nivel mesolítico (fig. X.5).
El caballo (Equus ferus) está representado por seis fragmentos molares muy corroídos hallados en el nivel mesolítico. Úni-
Elemento
anatómico
Equus
ferus
Bos sp.
Cervus
elaphus
Sus sp.
camente se ha podido describir un P2 que presenta el protocono
alargado con forma más o menos rectangular similar al tipo nº 7
según Eisenmann (1988: 23), y se encuentra unido al protocónulo. Tiene pliegue caballino, está fragmentado por la cara vestibular y no conserva el cemento de la cara lingual (fig. X.6).
Alteraciones sobre los restos
En la muestra se han podido detectar cuatro tipos de alteraciones sobre los restos: corrosión, vermiculaciones, abrasión
y termoalteraciones por la acción del fuego.
Todos los huesos de la muestra están afectados por corrosión. La corrosión es un proceso químico de origen inorgánico
que afecta a los restos óseos depositados sobre o entre el sustrato. Las marcas que produce en la superficie del hueso son fruto de las relaciones existentes entre el hueso y el pH del
sedimento (Lyman, 1994).
Se puede decir que la alta fragmentación se debe, en gran
medida, a la corrosión que han sufrido los huesos (fig. X.7).
En la muestra se observa una conservación diferencial de los
restos, donde los elementos y partes anatómicas más débiles o
con menos densidad, como las epífisis y huesos esponjosos,
prácticamente han desaparecido; las partes más compactas, como las diáfisis, se han reducido a pequeñas esquirlas, y sólo se
han conservado los más duros, los dientes, que se han recuperado sueltos y bastante fragmentados (tablas X.4 y X.5).
El debilitamiento de la superficie de los huesos por las condiciones químicas del sedimento ha ocasionado una amplia acción de las raíces de las plantas sobre los mismos. Se observa que
la mayoría de los huesos tienen presentes marcas de vermiculaciones en la superficie. La presencia de estas marcas junto a la
elevada corrosión que han sufrido las superficies óseas ha impedido ver otras huellas, como incisiones o fracturas de procesado
carnicero de origen antrópico, o mordeduras de origen animal.
Las marcas por abrasión se han documentado en cinco fragmentos óseos de tres UE: en 2211-224 del nivel mesolítico, en
1023-259 del nivel neolítico antiguo cardial y en 2075-738 del
Neolítico postcardial. La abrasión es una modificación física
del hueso sobre la cortical producida por efecto de la erosión
que puede manifestarse por mecanismos de transporte eólico,
Ovis/
Capra sp.
Clavija córnea
Capra cf. Oryctolagus
pyrenaica cuniculus Leporidae
1
Candil
1
1
6
10
Metapodio
16
10
45
3
1
1
Falange
1
2
6
11
90
2
1
Astrágalo
22
2
1
10
47
1
1
Tabla X.3. Número de restos de los elementos anatómicos de las especies identificadas.
116
1
2
Centrotarsal
Total
1
1
Hemimandíbula
Diente
Total
3
3
101
[page-n-127]
Figura X.1. Bos sp. Vista vestibular de serie dental P2 a M1
izquierdos. UE 2211-223.
Figura X.3. Sus sp. Vista oclusal de M3 izquierdo sin desgaste oclusal.
UE 2570-021.
Figura X.2. Bos sp. Vista oclusal de serie dental P3 a M1 izquierdos.
UE 2211-223.
Figura X.4. Ovis/Capra sp. Fragmento de M3 más fragmentos de
muralla externa de molares. UE 2591-027.
hídrico, pisoteo y gravedad. Se caracteriza por la presencia de
redondeamientos y pulidos en la superficie ósea (Andrews,
1990; Lyman, 1994).
Por último, las termoalteraciones por la acción del fuego se
han observado en 200 restos y han aparecido en todos los niveles.
Se han clasificado según el tipo de afectación sobre el hueso: total, si afecta a la totalidad de la superficie, o parcial si únicamente una parte está alterada. También se ha tenido en cuenta la
coloración sobre el hueso que ha producido la alteración, desde
el color marrón, que respondería a una exposición leve del fuego
sobre el hueso, hasta el color blanco (hueso calcinado) que indicaría una exposición muy intensa y prolongada de la acción del
fuego, pasando por el negro y gris (Nicholson, 1983). El porcentaje de restos quemados en el total de la muestra es de 10,55% (tabla X.6), siendo el nivel neolítico postcardial el que ofrece un
mayor número de termoalterados (12,55%) seguido del mesolítico (10,44%), y por último el neolítico antiguo cardial (8,70%).
Se observa, por tanto, cierta homogeneidad en los tres niveles en
cuanto a la proporción de restos quemados, mientras que en relación a los grados de termoalteración se aprecian similitudes entre
el nivel mesolítico y el neolítico postcardial en la mayor presencia de tipos parcial/negro seguidos de un alto porcentaje de huesos calcinados (total/blanco).
VALORACIONES
La fauna del yacimiento de Benàmer ha ofrecido un total
de 1.896 restos de los que únicamente se han podido determinar
taxonómicamente el 5,3%. El grado de fragmentación de la
muestra ha sido muy elevado si tenemos en cuenta que el 67,7%
de los restos corresponden a esquirlas de tamaño inferior a
1 cm. Los elementos mejor conservados son los dientes que son
los que han permitido, en la mayoría de los casos, identificar a
los taxones (tabla X.7). En este sentido se puede decir que el
117
[page-n-128]
Figura X.7. Detalle de corrosión de fragmento de diáfisis.
UE 2213-442.
Figura X.5. Capra cf. pyrenaica. Fragmento de clavija córnea con
pequeña porción de hueso frontal. UE 2589-029.
Figura X.6. Equus ferus. Vista oclusal de P2 izquierdo. UE 2600-030.
conjunto óseo ha sufrido una clara conservación diferencial
como consecuencia de los procesos químicos acaecidos en el
sedimento del yacimiento, en el que se han preservado los
elementos de mayor densidad (dientes), y han desaparecido las
partes menos densas como epífisis o huesos esponjosos.
118
El nivel mesolítico es el que ha documentado un mayor número de restos y de individuos. El 81,91% de los restos se han
hallado en este nivel, mientras que los niveles neolíticos han
aportado una menor cantidad, el 10,81% en los contextos del
Neolítico postcardial y el 7,28% en el Neolítico antiguo cardial.
Estos niveles neolíticos apenas han ofrecido información taxonómica, únicamente en el Neolítico postcardial (rellenos de fosas) se identificaron las especies Cervus elaphus, Sus sp. y
Ovis/Capra sp., mientras que en el Neolítico antiguo cardial los
restos analizados son todos indeterminados.
La escasez de restos identificados y el mal estado de conservación de los mismos no ha permitido realizar valoraciones sobre
las especies, ni efectuar análisis comparativos entre la fauna del
nivel mesolítico con la de los niveles neolíticos. La determinación de las especies se ha realizado principalmente a partir de las
denticiones y la muestra apenas ha ofrecido elementos anatómicos postcraneales identificables que nos ayuden a evaluar la importancia económica de las especies animales en el asentamiento.
Diversos estudios faunísticos de yacimientos con niveles
contemporáneos y entornos ecológicos similares a Benàmer nos
pueden servir como referencia para conocer las especies que,
de alguna manera, pudieron tener importancia en el asentamiento. En este sentido, el estudio de las fases VII/VIII mesolíticas
del Abric de la Falguera (Alcoi, Alicante) revela la presencia,
aunque con escasos restos, de especies silvestres como ciervo,
corzo, cabra montés, lince y conejo, en cuyos huesos se documentaron señales de fuego, mordeduras humanas y marcas carniceras como incisiones líticas y fracturas para la extracción de
la médula (Pérez Ripoll, 2006). En los yacimientos neolíticos se
aprecia un claro dominio de las especies domésticas, principalmente ovejas, cabras, bovino y cerdo, frente a las silvestres, además de la presencia del perro (Canis familiaris) aunque
representado por escasos restos. En las fases IV/V y VI neolíticas (únicamente de los sectores 2 y 3) del Abric de la Falguera
se registra una cabaña ganadera principalmente ovicaprina, con
mayor abundancia de ovejas que cabras, y en menor medida de
bovinos y suidos (Sus sp.). Las especies silvestres mejor repre-
[page-n-129]
Taxón
Nivel
Edad muerte
Equus ferus
Mesolítico
NR: 6; NMI: 3
1 individuo > 2 ½ años
1 individuo > 14 meses
1 individuo de edad indeterminada
Bos sp.
Mesolítico
NR: 11; NMI: 6
1 individuo adulto (4-5 años)
3 individuos > 6 meses
2 individuos de edad indeterminada
Mesolítico
NR: 20; NMI: 9
1 individuo > 15 meses
1 individuo de 15 meses aproximadamente
1 individuo de 3 años aproximadamente
6 individuos de edad indeterminada
Neolítico postcardial
NR: 2; NMI: 2
1 individuo > 26 meses
1 individuo de edad indeterminada
Mesolítico
NR: 9; NMI: 6
2 individuos de 23 meses aproximadamente
4 individuos de edad indeterminada
Neolítico postcardial
NR: 1; NMI: 1
1 individuo de edad indeterminada
Mesolítico
NR: 46; NMI: 13
3 individuos > 18 meses
3 individuos > 5 meses
7 individuos de edad indeterminada
Neolítico postcardial
NR: 1; NMI: 1
1 individuo de edad indeterminada
Cervus elaphus
Sus sp.
Ovis/Capra sp.
Tabla X.4. Edades de muerte estimadas.
Elemento anatómico
Macromamífero
Mesomamífero
Micromamífero
Diente
2
13
35
6
Húmero
Total
13
Clavija córnea
Indeterminado
41
1
3
Fémur
1
1
Metapodio
1
Astrágalo
2
2
1
2
Costilla
1
Vértebra
Fragmento articular
1
3
1
19
1
6
1
2
31
9
2
15
37
1685
Esquirla
Total
2
1
3
Fragmento diáfisis
Frag. long. diáfisis
1
1685
1753
1795
Tabla X.5. Número de restos de los elementos anatómicos de indeterminados. Frag. long. diáfisis: fragmento longitudinal de diáfisis.
sentadas son el ciervo, la cabra montés y el conejo que adquiere una importancia significativa en la fase VI siendo la especie
con mayor abundancia de restos. Con menos representación
aparecen el corzo, el lince, el zorro, el tejón y el lobo. En la Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante) las especies mejor representadas son el ovicaprino, con mayor presencia de ovejas que cabras
y el cerdo, seguidas de dos especies silvestres, el corzo y el ciervo. Además aparecen, aunque en menor cantidad, restos de bo-
vino, perro, cabra montés, conejo, liebre, uro, jabalí, caballo,
lince y gato silvestre (Pérez Ripoll, 1980). En la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia) también se documenta el dominio del
ganado ovicaprino, con mayor abundancia de ovejas que cabras,
seguido del cerdo y el bovino, y una alta representación de conejo; también se halla, en menor cantidad, ciervo, jabalí, caballo, perro, uro, gato silvestre y liebre (Boessneck y Driesch,
1980). La presencia de uro (Bos primigenius) en yacimientos
119
[page-n-130]
Termoalteración
Tipo/color
Mesolítico
Neolítico cardial
Neolítico postcardial
(Relleno fosas)
Total
Total / Blanco
45 (28,85)
7 (70)
12 (35,29)
64 (32)
3 (1,92)
-
1 (2,94)
4 (2)
16 (10,26)
3 (30)
-
19 (9,5)
2 (5,89)
6 (3)
Total / Gris
Total / Negro
Parcial / Blanco
4 (2,56)
Parcial / Gris
3 (1,92)
-
-
3 (1,5)
Parcial / Negro
68 (43,59)
-
19 (55,88)
87 (43,5)
Parcial / Marrón
17 (10,90)
-
-
17 (8,5)
Total
156 (100)
10 (100)
34 (100)
200 (100)
Total restos
1510
115
271
1896
% Termoalterados
10,33
8,70
12,55
10,55
Tabla X.6. Número de restos con termoalteración por la acción del fuego según el tipo (total, parcial) y color (marrón, negro, gris y blanco).
Taxón
UE
Diente
Medidas
md
vl
md (1cm) vl (1cm)
P2
Bos sp.
2211-223
12,29
9,20
P3
21,54
12,24
P4
24,57
Edad muerte
H
14,90
4-5 años
M1
15,69
2589-029
(31,48)
(23,13)
(36,25)
> 18 meses
2591-027
Cervus elaphus
26,01
M1 o M2
M1 o M2
21,33
10,78
15,07
> 15 meses
M2
24,58
11,23
19,63
10,50
21,75
2591-028
M3
(19,22)
28,61
24,77
M1
23,40
13,65
M2
22,71
15,04
2578-050
M1 o M2
(16,74)
(9,60)
(12,67)
2580-040
M1 o M2
(15,31)
(8,16)
(8,58) 25,83
2595-020
M1 o M2
15,87
6,90
2570-021
M3
34,4
14,25
2597-029
Ovis/Capra sp.
Sus sp.
Taxón
3 años
UE
Hueso
GLl
Dl
Cervus elaphus 2591-027 Astrágalo (49,00) (26,68)
15 meses
20,66
33,20
> 2 años
> 5 meses
34,58
> 5 meses
23 meses
Taxón
UE
Equus ferus
2600-030
Hueso LP Edad muerte
P2
7,93
> 3 años
Tabla X.7. Tablas de biometría. Las medidas entre paréntesis indican que son aproximadas debido a algún tipo de alteración en el hueso que ha
impedido que el dato sea exacto.
del Neolítico antiguo se ha registrado también en Cova Fosca
(Ares del Maestre, Castellón; Olària y Gusi, 2008) y en la Draga (Banyoles, Catalunya), aunque este último yacimiento la ganadería bovina (Bos taurus) representa la principal fuente de
obtención de carne para el asentamiento y se supone la utilización de estas reses en tareas de transporte y tracción (Bosch et
al., 2008). Por último mencionamos los poblados neolíticos de
cronología avanzada de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal
120
de la Costa (Ontinyent, València), en los que la cabaña bovina
es la mejor representada por el peso relativo de los huesos y fue
gestionada, según las edades de sacrificio y la identificación de
algunas patologías articulares, para la obtención de carne y fuerza de tracción. Por detrás de los bovinos siguen en importancia
los ovicaprinos y los cerdos con porcentajes similares, y las especies silvestres tienen una representación muy escasa (Martínez Valle, 1993).
[page-n-131]
XI. ESTUDIO MACROSCÓPICO Y ÁREAS
DE APROVISIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA SILÍCEA
DEL YACIMIENTO MESOLÍTICO Y NEOLÍTICO DE BENÀMER
F.J. Molina Hernández, A. Tarriño Vinagre,
B. Galván Santos y C.M. Hernández Gómez
INTRODUCCIÓN
El sílex es una roca de naturaleza silícea generalmente
formada por procesos de reemplazamiento diagenético que
preservan las texturas y estructuras sedimentarias, los componentes orgánicos, los fragmentos de roca, etc., del sedimento
original en el que se ha formado. Por tanto cada formación silícea procedente de una unidad sedimentaria concreta tiene
unas características únicas, presentando un rango restringido
en sus componentes minerales, texturales, micropaleontológicos y geoquímicos. Este hecho tiene una especial importancia
en el estudio arqueológico de las producciones líticas, ya que
permite identificar, fuera de su contexto geológico, las unidades sedimentarias en las que se formaron los diferentes tipos
de sílex empleados. De esta forma es posible reconocer los
probables lugares de recolección de los sílex recuperados
en contextos arqueológicos, comúnmente identificados como
áreas de aprovisionamiento o de captación y como talleres
cuando se reconoce la actividad de talla (Tarriño, 2006; Tarriño et al., 2007).
Aunque en la península Ibérica los estudios geoarqueológicos sobre la gestión de las materias primas silíceas por parte
de las últimas sociedades cazadoras recolectoras y las primeras
sociedades productoras son relativamente recientes, se ha ido
avanzando en la consolidación de modelos de referencia para
distintos ámbitos cronoculturales, en zonas como la cuenca vasco-cantábrica, la región pirenaica y el valle del Ebro, el Sistema
Ibérico o la Meseta Central (Tarriño, 2006; Mangado, 1998,
2006; Terradas, 1995, 2001; Parcerisas, 2006; García-Antón,
1998; Fernández, Mujika y Tarriño, 2003).
No obstante siguen habiendo amplios territorios en los
que a pesar de la existencia de recursos silíceos en abundancia
y de evidencias antrópicas que señalan su aprovechamiento
durante la Prehistoria, carecen aún de un estudio exhaustivo y
sistemático. El Prebético de Alicante es uno de estos casos
para los que existen citas sobre la presencia de sílex, que se remontan incluso hasta el siglo XVIII (Bowles, 1782; Cavanilles, 1792; Aragonés et al., 1978a, 1978b; Villaverde, 1984;
Faus et al., 1987; Aragones y Faus, 1985; Faus, 1990; Faus,
1996). En la bibliografía reciente se señala la zona del curso
medio y alto del Riu Serpis o d’Alcoi como un territorio rico
en afloramientos geológicos con sílex, destacándose las formaciones cretácicas y paleógenos de la partida de Penella (Cocentaina), Barxell-Polop (Alcoi), Margarida-Alcalà (Vall
d’Alcalà) y Cendres (Moraira-Teulada) (Villaverde et al.,
1999; García, 2009; Martí et al., 2009).
En el marco del proyecto de investigación Territorio Neandertal. Caracterización de las primeras sociedades cazadoras-recolectoras de los valles alcoyanos (Alicante, España)
(HAR 2008-06117/HIST), se viene abordando como una línea
prioritaria el estudio de la gestión de las materias primas silíceas (Galván et al., 2010; Molina et al., 2010; Dorta et al.,
2010). Con los datos existentes en la actualidad se puede afirmar que el territorio vertebrado por el Riu Serpis, en especial
hacia el sur y este del yacimiento de Benàmer, es rico en recursos silíceos formados en ambientes sedimentarios de origen marino, durante el final del Mesozoico y sobre todo a lo
largo del Cenozoico.
No obstante, y a pesar de que en los últimos años la cuenca media y alta del Riu Serpis ha sido prospectada de forma intensiva desde diversos proyectos de investigación, con el
objetivo principal de localizar yacimientos de hábitat o “talleres” al aire libre (Barton et al., 1992, 2002; Barton et al., 1999;
Bernabeu et al., 1999, 2000; Molina, 2004, etc.), no se ha tratado en profundidad el origen geológico de los sílex locales. Los
resultados obtenidos indican una intensa ocupación de los valles alcoyanos, siendo numerosos los yacimientos conocidos
pertenecientes a diversos periodos cronológicos, tanto ubicados
121
[page-n-132]
en cuevas o sistemas kársticos, como en el llano. De esta forma
se hace necesario abrir nuevas vías de investigación mediante
el desarrollo de estudios multidisciplinares, como puede ser la
geoarqueológica, que contribuyan a precisar las características
de la implantación humana en este territorio, a través de la información sobre las actividades antrópicas relacionadas con la
gestión de los recursos abióticos. Constituirá un avance significativo conocer en detalle los recursos silíceos locales que estuvieron al alcance de los diferentes grupos humanos que
habitaron las sierras y valles alicantinos, y cómo éstos, a lo largo de milenios, desarrollaron estrategias de diversa naturaleza
para poderlos localizar y explotar.
En el presente trabajo se analizan las variantes geológicas
de la producción lítica tallada procedente de las últimas sociedades cazadoras recolectoras y las primeras sociedades productoras del asentamiento de hábitat al aire libre de Benàmer
(Muro d’Alcoi). Los datos de referencia de los tipos de sílex local existentes para el Prebético de Alicante han sido aplicados
hasta la actualidad en el estudio de conjuntos industriales del
Paleolítico Medio (Molina et al., 2010), con esta aportación se
ratifica la explotación recurrente de las mismas variedades litológicas en momentos muy posteriores.
LOS RECURSOS SILÍCEOS: AFLORAMIENTOS GEOLÓGICOS Y TIPOS
El yacimiento de Benàmer se localiza en la zona central de
la cuenca del Riu Serpis, en un ámbito geológico caracterizado
por una antigua cubeta que desde el Mioceno se rellena de diversos materiales, principalmente de tipo arcilloso. El curso de
este río discurre por una antigua falla que forma las depresiones
o valles por la que circula la red hidrológica actual, siendo
El Serpis el principal cauce fluvial. Los valles vienen delimitados por anticlinales cuya dirección predominante, característica
de las alineaciones montañosas del sistema Prebético, es ENEOSO (Estévez et al., 2004; Vera, 2004). A partir del cuaternario
se inicia la formación de la red hidrográfica actual, con el encajamiento del curso principal y la formación de diversas terrazas fluviales y depósitos de ladera más o menos potentes, cuyos
materiales proceden de la erosión de las montañas circundantes
a la cubeta (Bernabé, 1973). El modelado cuaternario y los diversos depósitos detríticos que se han formado a lo largo del
curso del Riu Serpis, en especial en su tramo alto y medio, resultan de sumo interés para el estudio del abastecimiento de rocas silíceas locales por lo grupos humanos prehistóricos.
En el territorio comprendido por el Prebético de Alicante se
han reconocido, hasta la fecha, más de 30 localidades con sílex,
en el que la materia prima aflora tanto con un carácter primario
o subprimario, como secundario.
En la tabla XI.1 se han diferenciado los afloramientos de
sílex de tipo primario o subprimario, y los de tipo secundario.
Esta diferenciación es fundamental para poder entender los procesos geológicos que actúan en la formación de los diversos
afloramientos sílíceos. De este modo, se ha identificado un total de 4 tipos de sílex en depósitos geológicos primarios, es decir, en los mismos depósitos sedimentarios en los que se han
formado. En la reciente publicación sobre la producción lítica
de la colección Brotons procedente del Abric del Pastor, pre-
122
sentamos una síntesis sobre los diferentes tipos de sílex localizados en la cabecera y curso medio del Serpis, así como en
valles próximos a este territorio (Molina et al., 2010). A los definidos en el citado trabajo, añadimos ahora el tipo denominado
Catamarruch, cuyos afloramientos geológicos han sido localizados muy recientemente. Este sílex se halla presente en diferentes niveles arqueológicos de Benàmer.
Cabe aclarar que cuando hablamos de tipo de sílex, nos
referimos al origen genético, es decir, a un determinado sílex
formado en un horizonte estratigráfico concreto. Por ejemplo,
el tipo genético Serreta procede del nivel geológico del Eoceno
ilerdiense, caracterizado por calizas pararrecifales marinas (Almela et al., 1975). Este sílex tiene unas características (calidad,
dureza, color, etc.) y una variabilidad propia, debida principalmente a variaciones en la composición mineralógica y a diferenciaciones durante el proceso de diagénesis. Profundizando
en el mismo ejemplo, dentro del tipo Serreta se da una gran variedad de sílex cuya identificación se halla en curso mediante el
trabajo de prospección geoarqueológica para completar así la
colección de referencia de litologías silíceas de origen local
(Molina et al., 2010).
Siguiendo un orden cronológico los sílex pertenecientes a
las formaciones geológicas más antiguas, localizados hasta la
fecha, corresponden al Mesozoico, y están representados por
las calizas pelágicas del Maastrichtiense (fig. XI.1). Por lo general es un sílex de grano fino, de color ocre, con variedades
más o menos claras e incluso de tono oscuro en las variantes
mostradas por algunos afloramientos. La calidad del sílex es
buena, aunque a veces suelen aparecer muy alterados, con córtex gruesos y en muchas ocasiones son inservibles para la talla,
debido a factores de percolación hídrica, favorecidos por la fisuración que generalmente caracteriza a los niveles Maastrichtienses. No obstante, la calidad del sílex depende en gran
medida del afloramiento, ya que en algunas zonas se han identificado niveles margosos (más impermeables, por lo que los fenómenos hídricos han afectado menos a la calidad de la roca),
conservando cualidades óptimas para la talla, como en el caso
del afloramiento y taller musteriense de La Fenasosa (Onil). Este tipo de sílex se manifiesta ampliamente documentado en una
franja de anticlinales cretácicos que de forma extensiva aparecen en todo el sistema Prebético (Martín-Chivelet, 1997). Los
afloramientos más próximos al yacimiento de Benàmer se localizan principalmente en las sierras de Mariola y de Almudaina,
así como en el Vall de Alcalà-Ebo (fig. XI.1).
En el Paleógeno, las formaciones geológicas con sílex en
posición primaria o subprimaria son abundantes, apareciendo
niveles silíceos en diferentes pisos del Paleoceno SenlandienseMontiense (Font Roja y Canalons, ambos en Alcoi) y del Eoceno Ilerdiense (Barranc de Roxes en Beniaia y La Serreta en
Alcoi). En sendos momentos los sílex se asocian a calizas de
grano fino y de origen pararrecifal (Martínez et al., 1978; Almela et al., 1975). No obstante ambos tipos de sílex presentan
características muy diferentes, mostrando los primeros cierta
uniformidad a lo largo de toda la serie geológica estudiada y una
calidad media. A éstos los hemos denominado tipo Font Roja.
Por lo general, son de grano medio, con abundantes bioclastos
y opacos. En cuanto a los silex tipo Serreta (Eoceno Ilerdiense)
se caracterizan, como se ha indicado más arriba, por tener una
[page-n-133]
Denominación o tipo
Mariola
- Cantera dels Comellars (Alcoi)
- Barranc del Saladurier (Alcoi)
- Font de Barxell (Alcoi) (1)
- Cantera Botella (Cocentaina)
- Barranc de Cantacuc (Planes)
- Tossal Blanc (Planes)
- Vall d’Ebo
- Benimarxò (Balones)
Edad geológica
roca caja
Localidades
Calizas pelágicas del
Cretácico superior: edad
campaniense superiormaastrichtiense
Edad resedimentación
-
Unidad IGME
C 25-26
(Martínez et al., 1978)
Font Roja
- Barranc del Merlanxero (Alcoi) Calizas del Paleoceno:
- Els Canalons (Alcoi)
edad montiense-tanetiense
-
TA 12-13
(Almela et al., 1975)
Serreta
- La Serreta (Alcoi)
- Barranc de les Roxes (Alcoi)
- Sierra de Onil (Onil)
Calizas pararrecifales del
- Serra del Frare (Biar)
Eoceno inferior: edad iler- Serreta de Gorga (Gorga)
- Serra d’Orens-Castellar (Alcoi) diense
- Cantera de Baix (Cocentaina)
- Aigüeta Amarga (Ibi)?
Conglomerados del
Oligoceno
TAa 21
(Almela et al., 1975)
Serrat
- Barranc de les Coves (Alcoi)
Calizas pararrecifales del
Eoceno inferior: edad ilerdiense?
Conglomerados del
Serravalliense
TBb-Bb 11-12
(Almela et al., 1975)
Beniaia
- Barranc de les Roxes (Beniaia) Calizas pararrecifales del
- Vall d’Alcalà
Eoceno inferior: edad iler- La Criola (Beniaia)
diense?
- Barranc de les Calderes
Conglomerados del
Serravalliense
TBb 11-12
(Almela et al., 1975)
-
T m11
(Almela et al., 1975)
Preventori
Catamarruch
- El Preventori (Alcoi)
- Sant Cristòfol (Cocentaina)
Calizas del Mioceno superior: edad tortoniense
- Catamarruch
- Benimarfull
Depósitos lagunares del
Terrazas fluviales del
Mioceno superior-Plioceno
Serpis
Bc
Q
(Almela et al., 1975)
Tabla XI.1. Tipos de sílex y localidades documentadas en la cuenca media y alta del Riu d’Alcoi y Vall d’Alcalà.
gran variabilidad, siendo por lo general de grano fino y buena
calidad, aunque existen asimismo variedades de grano medio y
grueso que, con frecuencia, conservan restos de macrofósiles.
Las muestras geológicas estudiadas de estas variedades de grano grueso aparecen en diversos niveles detríticos, sin que pueda
determinarse en ocasiones y hasta la fecha, su posición cronoestratigráfica exacta.
Las silicificaciones durante el Neógeno también están presentes a lo largo de la secuencia estratigráfica en diversos pisos
del Mioceno. De este modo, al Tortoniense (Mioceno Superior)
pertenece el denominado sílex Preventori, de Alcoi y al Mioceno terminal-Plioceno, el sílex tabular de origen lagunar, en la
zona de Benimarfull, Catamarruch y proximidades de la Cantera de Baix (Cocentaina), caracterizado por la presencia de materia orgánica, gasterópodos de diversas especies y por la
frecuente aparición de ópalo de color blanco o transparente.
Asimismo, a lo largo del Cenozoico existen niveles detríticos que contienen sílex resedimentados. Los más importantes,
por su alto contenido en nódulos silíceos en posición secundaria, se corresponden con los niveles de conglomerados del Oligoceno (Chatiense-Rupeliense), cuyos depósitos detríticos se
alimentan principalmente de las calizas eocenas en las que se
formaron en origen los sílex tipo Serreta (Almela et al., 1975).
Otro episodio detrítico que contiene con cierta frecuencia sílex
resedimentados pertenece al Mioceno medio Serravalliense (sílex tipo Serrat), cuya procedencia geológica primaria parece corresponder igualmente a los sílex ilerdienses.
En el estado actual de la investigación las muestras geológicas de todos los niveles con silidificaciones localizados en el
Prebético de Alicante, se encuentran en el laboratorio del CENIEH (Burgos) para su caracterización a través de los análisis
petrológico y geoquímico.
ESTUDIO MACROSCÓPICO DE LA PRODUCCIÓN LÍTICA
El estudio realizado de las producciones silíceas procedentes del yacimiento de Benàmer se ha centrado en la caracterización macroscópica de una parte representativa del volumen total
de registros líticos que asciende a 14.307 piezas. En este sentido,
han sido seleccionadas aquellas UEs que presentaban menos
alteraciones postdeposicionales, y, por tanto, un mayor grado de
fiabilidad estratigráfica, con el objeto de no incurrir en posibles
errores, debido en parte a la recurrente ocupación de la zona en
diversos períodos del Mesolítico (fase I) y del Neolítico postcardial (fase IV). De este modo, se han estudiado sólo aquéllas que
123
[page-n-134]
Figura XI.1. Distribución de las diferentes unidades geológicas con sílex documentadas en el entorno del yacimiento de Benàmer.
contaban con un registro lítico no alterado por intrusiones posteriores, haciendo especial hincapié en las fases II o cardial y III
o postcardial de cerámicas peinadas. No obstante, a nivel de representación, tampoco se ha minusvalorado el conjunto lítico de
la fase mesolítica, ya que en su conjunto representaba una buena
parte del total de efectivos (10.425 piezas).
Con todo, se ha analizado un total de 1.694 piezas de sílex
lo que supone el 11,84% del total de restos. Están representados
todos los elementos de la cadena operativa: nódulos, núcleos,
lascas, restos de talla y utensilios retocados, procedentes de 3
UEs mesolíticas (2235, 2578 y 2580), 4 cardiales (1016, 1023,
1047 y 1048) y 2 postcardiales (2008 y 2009), todas ellas plenamente fiables. El conjunto mesolítico representa el 54,19%
del total analizado y el 8,8% del total de registros de esta fase;
el conjunto cardial el 30,69% del total y el 68,06% del total de
efectivos de la fase II (es el conjunto con menor número de soportes, únicamente 764); y, por último, el conjunto postcardial
con el 14,93% del total de efectivos analizados y el 8,26% del
total de soportes de la fases III y IV De este modo, creemos que
.
124
el conjunto de soportes seleccionado constituye una muestra lo
suficientemente representativa como para caracterizar los diferentes grupos de sílex presentes en cada una de las fases de ocupación de Benàmer, y equiparar a nivel estadístico los diferentes
conjuntos en relación con su diferente volumen.
Partiendo de esta muestra, el objetivo principal ha consistido en la clasificación, a partir de las características macroscópicas, de cada resto lítico atribuyéndolo a un tipo y variedad
determinada de sílex geológico (tabla XI.2, fig. XI.2). Los restos corticales, además, han sido estudiados para determinar las
principales alteraciones macroscópicas que presentan las superficies naturales conservadas, con la finalidad de identificar los
procesos significativos postgenéticos a los que el sílex ha sido
sometido desde su formación en la roca caja, hasta su sedimentación en depósitos secundarios. El córtex o las superficies naturales que conservan los silex arqueológicos pueden ofrecer
información referente al lugar de recolección de los nódulos, mediante el estudio de los estigmas provocados por los procesos erosivos que le han afectado. Las rocas silíceas reaccionan según las
[page-n-135]
Formación
Tabular
Córtex
- Dimensiones
- Dimensiones
- Alteraciones
- Alteraciones
- Naturaleza genética
- Naturaleza genética
Opacidad
- Morfología (liso, rugoso, etc.)
- Alta (grano fino)
- Total
- Tono
- Media (grano medio)
- Media
- Alteraciones
- Baja (grano grueso)
- Baja (traslúcido)
Bioclastos
Observables
- Forma
- Tono
- Tamaño
- Especie
- Abundancia
- Distribución
Calidad
Nodular
Impurezas
No observables
- Inexistentes
- Empleo de lupa
Observables
- Naturaleza
- Tono
- Variabilidad
- Abundancia
- Distribución
Tonos
No observables
- Inexistentes
- Empleo de lupa
- Tono predominante (Munsell)
- Distribución
- Alteraciones naturales
- Heterogeneidad
Tabla XI.2. Principales parámetros analizados en el estudio macroscópico de la industria silícea del yacimiento de Benàmer.
variaciones del medio y registran los episodios altero-detríticos
sucesivos sobre su superficie, pudiendo determinar mediante
su estudio la “cadena evolutiva del sílex” (Fernandes y Raynal,
2006a; 2006b). No obstante, este tipo de análisis debe realizarse
mediante microscopio electrónico para conocer con exactitud la
naturaleza de los agentes que han intervenido en los procesos
postgenéticos. En este trabajo se ha realizado una observación
de tipo macroscópica, por lo que sólo se han podido determinar
aquellas transformaciones estimables a simple vista (pulido, patinado, abrasión, etc.). El estudio microsópico de las superficies
naturales de los sílex permitirá determinar con precisión los principales agentes erosivos postgenéticos y establecer los posibles
ambientes geomorfólogicos de recolección (antiguos niveles detríticos, depósitos de ladera, terrazas fluviales, etc.), mediante la
comparación con una serie de muestras geológicas provenientes
de afloramientos subprimarios y secundarios en los que sus entornos geológicos y geomorfológicos estén determinados con precisión (Fernandes et al., 2007).
Las conclusiones a las que se ha llegado tras el estudio macroscópico de las superficies naturales, ofrecen algunos datos
relevantes. En su gran mayoría muestran alteraciones previas
a la recolección, muchas de las cuales son resultado de una evolución paleoclimática y paleomorfológica compleja que requiere para su completa comprensión de la metodología ya aludida
(microscópio electrónico) (Fernandes et al., 2007). El estudio
macroscópico revela la existencia de superficies pulidas, señales de choque y de abrasión y la formación de neocórtex
(fig. XI.3), lo que indica que los nódulos silíceos recolectados
fueron desprendidos de la roca caja que los contuvo, pasando a
formar parte de depósitos detríticos de otros períodos geológicos. Este dato resulta de gran interés a la hora de determinar los
posibles lugares de recolección del sílex de los antiguos pobladores del yacimiento de Benàmer.
Se documenta una importante representación porcentual de
distintos tipos de alteración del sílex (desilificación y termoalteración), tanto en los niveles del Mesolítico, en los que se han
contabilizado un total de 202 fragmentos de sílex alterado
(28,13%), como en los del Neolítico cardial, en el que el con-
junto alterado suma 156 fragmentos (25,61%). Básicamente estas alteraciones se reflejan en la existencia de pátina, o cambios
de color, lustre, fisuración, fragmentación o cúpulas por termoalteración. Los porcentajes de cada una de éstas se mantienen
constantes en los distintos niveles del yacimiento de Benàmer,
situándose los provocados por la afección térmica en torno al
30% del total del sílex alterado.
La principal materia prima silícea explotada en el yacimiento de Benàmer está constituida por el sílex de tipo Serreta
(tabla XI.3, gráfica XI.1), al que se adscribe un total de 1.177
objetos no alterados. En los niveles del Mesolítico, este tipo está representado por 663 piezas, lo que supone el 92,34% del
conjunto estudiado para dicho período. En este grupo ha podido distinguirse 21 variedades, con sustanciales diferencias a escala macroscópica (color, textura, bioclastos, etc.). Estos datos
son semejantes a los obtenidos para el sílex procedente de los
niveles del Neolítico antiguo, clasificándose como tipo Serreta
un total de 345 piezas en el Neolítico cardial (80,98%) y de 160
en las fases IC-IIA (87,43%). También se reconoce una gran diversidad dentro de los sílex de este tipo en los niveles neolíticos,
con 19 grupos que presentan diferencias macroscópicas relevantes. No parece haber contrastes significativos en la gestión
de los sílex tipo Serreta entre el Neolítico cardial, y el Neolítico medio (IC-IIA). Sólo cabe resaltar el menor número de variedades del tipo citado en los niveles del Neolítico IC-IIA, con
respecto a los cardiales, posiblemente debido a diferencias en
cuanto al volumen de la muestra estudiada.
Las coincidencias en los datos expuestos en cuanto al tipo
de sílex mayoritario también se repiten en la información aportada por los porcentajes de representación de las diversas variedades del sílex tipo Serreta (tabla XI.4, gráfica XI.1). De este
modo, las más empleadas (entre el 50 y el 60%) son las de grano fino y tonos marrones o melados de diversa intensidad, con
bioclastos muy variables, aunque por lo general abundantes, de
pequeños tamaños y redondeados (fig. XI.4). Asimismo existen
variantes que se asemejan a la descrita, aunque presentando ligeras modificaciones de textura y tonalidad, generalmente hacia el color verde, gris o rojo. Otras variedades de grano fino
125
[page-n-136]
Figura XI.2. Comparación de los principales parámetros macroscópicos entre muestras de sílex geológico (Ilerdiense), con muestras procedentes
de unidades arqueológicas de Benàmer: 1- Núcleo mesolítico procedente de la UE 2235 (nº inv. 11). 2 y 4- Muestras geológicas procedentes del
Barranc de la Llobera (Alcoi). 3- Núcleo Neolítico de la UE 1048 (nº inv. 32).
mucho menos frecuentes manifiestan tonos de color negro, grisocre moteado, gris o bien, gris con alternancias de otros tonos
como el blanco (tabla XI.4).
El siguiente tipo de sílex con mayor representación en el
conjunto lítico estudiado se caracteriza por su calidad de tipo
medio o bajo, con un grano de tamaño medio o grueso, tonos
de color generalmente claros, grises o rojos, conteniendo en
ocasiones geodas de cristal de cuarzo y abundantes microfósiles
(tabla XI.4, gráfica XI.1). Se desconoce con precisión la procedencia geológica primaria de este tipo de sílex, ya que siempre
se ha documentado en depósitos detríticos del Oligoceno o del
Mioceno medio Serravalliense. El futuro estudio de los abundantes fósiles que suelen contener, generalmente conchas de
126
gasterópodos marinos turriculados de diversas especies, proporcionará precisiones sobre la formación geológica de estos sílex locales. A pesar de poseer peores cualidades para la talla que
el tipo Serreta, aparece con cierta abundancia en todos los períodos estudiados en el yacimiento de Benàmer. Destaca el elevado número de nódulos y núcleos grisáceos o blancos de grano
medio existente en las unidades estratigráficas mesolíticas estudiadas (en torno al 4%) y los de grano grueso de tonos oscuros, rojos o grises correspondientes a los niveles del Neolítico
IA-IB (14,6%) (tabla XI.4).
Además, aparece también otro tipo de sílex cuyas características difieren en grado sumo de los anteriores, tratándose de
una silidificación de origen lagunar de cronología mio-pliocena,
[page-n-137]
Figura XI.3. Muestra de alteraciones frecuentes observadas en las superficies naturales: 1- Lasca mesolítica con señales de choque y pulido
sobre la superficie natural (UE 2580, nº inv. 1). 2- Lasca mesolítica con aristas erosionadas. 3- Fragmento de núcleo neolítico con superficie
natural abrasionada y pulida (UE 1023, nº inv. 129). 4- Fragmento de núcleo neolítico con superficie natural abrasionada con incipiente
formación de neocórtex (UE 1016, nº inv. 67).
Tipo Serreta
Tipo Catamarruch
Otros tipos locales
Indeterminados
Variedades
Fragmentos
Variedades
Fragmentos
Variedades
Fragmentos
Variedades
Fragmentos
Mesolítico
21
663 (92,34%)
1
4 (0,56%)
6
50 (6,96%)
1
1 (0,14%)
Neolítico
cardial
19
345 (80,98%)
1
10 (2,35%)
4
65 (15,26%)
2
6 (1,41%)
Neolítico
IC-IIA
10
160 (87,43%)
-
-
6
19 (10,38%)
3
4 (2,18%)
Totales
21
1177
2
14
6
134
6
11
Tabla XI.3. Porcentajes según los tipos de sílex identificados en el yacimiento de Benàmer.
127
[page-n-138]
de esta población, así como en los alrededores de Benimarfull, a
escasa distancia del yacimiento en estudio (fig. XI.5). En cuanto a
su representación en los niveles arqueológicos se verifica, siempre
en porcentajes muy bajos, en el Mesolítico (0,56%) y en el Neolítico cardial, aunque con más del doble de representación en este
último período (2,35%).
Por último, el 0,82% del sílex estudiado no ha podido correlacionarse con ninguno de los tipos silíceos locales y variedades
documentadas en la cuenca media y alta del Riu Serpis. Estos sílex, de los que se desconoce su procedencia geológica hasta la fecha, se manifiestan en porcentajes desiguales entre el Mesolítico
(0,07%) y el Neolítico antiguo y medio (0,75%), sumando en total 6 tipos o variedades diferentes (tabla XI.4, gráfica XI.1).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Gráfica XI.1. Porcentajes de los diversos tipos de sílex según las
distintas unidades estratigráficas documentadas en el yacimiento de
Benàmer.
con gran contenido en materia orgánica y que, por lo general,
ofrece escasa aptitud para la talla (tabla XI.4, gráfica XI.1). A estos sílex los hemos denominado tipo Catamarruch, ya que los afloramientos geológicos han sido localizados en las inmediaciones
Los datos del estudio macroscópico expuestos en el apartado anterior señalan que las características de los sílex utilizados durante las diferentes fases cronológicas en que se
desarrolla la ocupación del yacimiento de Benàmer presentan
grandes coincidencias, lo que indica la probable continuidad en
la explotación de las mismas áreas de captación de sílex. Por
otro lado, en un porcentaje elevado, en torno al 88%, los diversos tipos y variedades de sílex procedentes de los niveles
arqueológicos del yacimiento en estudio, han podido ser atribuidos a una formación geológica local a partir de su compa-
Variedades de tipo Serreta de grano fino
Marrón
Melado osc. con Melado
Melado
Negro
Gris
Gris vetas Gris ocre
vítreo
rojizo
moteado
arena
indef. 2.5/0-2.5/1 (6/1-6/2) (6/1-6/2) 5/2-5/1-4/2
(5/6-6/8) (5/3-4/4) (5yr-5/4)
Marrón
claro
(3/2-2/2)
Marrón
claro
opaco
(3/2-2/2)
Melado
oscuro
(5/6-6/8)
Mesol.
40,53%
5,15%
16,29%
0,14%
0,42%
0,28%
22,98%
2,51%
0,56%
1,67%
1,81%
Neol.
Cardi.
Neol.
IC-IIA
24,65%
0,46%
38,03%
0,46%
-
0,70%
3,52%
3,28%
6,33%
0,47%
3,05%
21,86%
-
33,88%
-
-
0,56%
5,46%
3,82%
11,47%
-
10,38%
Variedades de grano grueso
Claro
Oscuro
Rojo
(m 10 yr 8/1-7/1)
(8/2)
(5yr5/4-6/4)
Tipo Catamarruch
(8/2-7/2)
Mesol.
0,56%
2,37%
0,42%
0,56%
Neol.
Cardial
Neol.
IC-IIA
2,35%
12,21%
1,88%
0,47%
-
1,64%
0,54%
0,54%
Variedades de grano medio
No veteadas
Veteadas claras
Oscuras
claras
(8/3-7/4)
(8/2, 3/2…)
(8/3-7/4)
Mesol.
Neol. Cardial
Neol.
IC-IIA
0,27%
2,23%
1,39%
Negro
bioclasal
(2.5/0-2.5/1)
-
-
0,70%
-
-
0,54%
4,92%
2,18%
0,54%
Gris
opaco
(7/2)
-
Indeterminados
Gris grue- Ópalo
so
grueso
(8/2)
Indef.
fino
Indef.
grueso
-
0,14%
-
-
-
-
-
0,70%
0,70%
1,09%
0,54%
-
-
-
Tabla XI.4. Porcentajes de los diversos tipos de sílex del yacimiento de Benàmer, según los tipos y variedades en que han sido clasificados a
partir de sus cualidades macroscópicas. El color de las diversas variedades corresponde a la tabla Munsell y ha sido determinado a partir del
estudio realizado por F.J. Jover Maestre en esta misma publicación.
128
[page-n-139]
Figura XI.4. Selección de diversas variedades frecuentes de sílex tipo Serreta procedentes de diversos niveles estratigráficos del Mesolítico (dos
hileras superiores) y del Neolítico (hilera inferior).
ración macroscópica con las muestras geológicas que conforman nuestra litoteca. Existen además otros tipos o variedades
también de carácter local, identificadas a partir de muestras geológicas procedentes de depósitos detríticos de la zona, por lo
que sólo se puede indicar su procedencia en este territorio, a la
espera de poder determinar su origen primario conforme avance la investigación de campo y de laboratorio. Por tanto, en términos generales, cerca de un 99% del sílex empleado en el
yacimiento de Benàmer es de origen local. Aunque no hay
grandes diferencias en la gestión de la materia prima entre uno
y otro período, en el Neolítico se duplican los tipos o variedades de sílex indeterminados, sobre todo durante el Neolítico
IC-IIA, en el que éstos suponen el doble de restos que durante
la ocupación cardial. Se trata de un dato cuya explicación puede responder a un aumento de productos silíceos foráneos,
lo que a su vez se ratifica por la presencia de otros elementos
líticos no locales como una laminita de cristal de roca documentada en los niveles cardiales. Asimismo se observa en el
conjunto Neolítico una ligera disminución de las variedades de
sílex de mejor calidad (Serreta de grano fino) con respecto al
Mesolítico, pasando de 92,44% para este último período, al
80,98% para el Neolítico cardial. Los sílex de grano grueso triplican en el registro del Neolítico cardial a los documentados
en el Mesolítico. Estos datos pueden estar reflejando los efectos de una ligera disminución en la captación de los sílex tipo
Serreta, caracterizados por ser los materiales locales que presentan mejores cualidades para la talla.
En cuanto a la localización de las áreas de captación de los
recursos silíceos locales, parece probable que estén próximas a
los afloramientos geológicos con sílex existentes en la cubeta y
129
[page-n-140]
Figura XI.5. Indicación de las posibles áreas de captación de los diferentes tipos de sílex identificados en el yacimiento de Benàmer y su relación
con los afloramientos geológicos con sílex.
en los anticlinales que circundan el Riu Serpis. No obstante, en
contra de lo que ocurre para otros períodos anteriores como el
Paleolítico medio, escasean las áreas de talla en las que esté presente la técnica laminar, sin embargo, en el transcurso de la
prospección geoarqueológica se han podido reconocer en las
zonas potenciales de aprovisionamiento restos más o menos aislados de núcleos laminares o productos sobre lámina o lasca
atribuibles a estas cronologías, como ocurre en las laderas de
La Serreta (Alcoi), la Serreta de Gorga, Barranc de l’Encantada
(García et al., 2001).
El estudio macroscópico de las superficies naturales de los
sílex, revela que los lugares de recolección deben localizarse en
el entorno de niveles de conglomerados, abundantes en la zona
de estudio a lo largo del Cenozoico. En efecto, las principales
áreas de suministro de recursos silíceos se emplazan comúnmente en los rebordes de antiguos episodios detríticos que han
afectado al Prebético, como son los niveles de conglomerados y
margas salmón de la antigua línea de costa del Oligoceno, o los
niveles detríticos formados durante el Serravalliense o el Torto-
130
niense (Almela et al., 1975). A lo largo del cuaternario se produce una importante erosión de las laderas, que afecta en especial a los niveles geológicos con menor resistencia a la erosión,
como es el caso de los niveles detríticos señalados. Así, se produce el relleno de la cubeta y la formación de terrazas fluviales
(Roselló y Bernabé, 1978; Cuenca y Walker, 1985; Fumanal,
1990; La Roca, 1991), identificándose un total de 4 niveles,
el último de ellos actual y el primero correspondiente a la situación previa al encajamiento de la red de drenaje (Bernabé,
1973). En estos niveles detríticos es frecuente localizar nódulos
silíceos, por lo general del tipo Serreta, derivados de la erosión
de los niveles conglomeráticos oligocenos, bastante abundantes
en las estribaciones que circundan la cubeta de Muro-Alcoi
(fig. X1.1). Podemos concluir que el aprovisionamiento de sílex
en los diversos períodos del yacimiento de Benàmer se realiza
explotando los afloramientos geológicos de origen detrítico que
contienen sílex resedimentados de otras etapas cronológicas
(normalmente del Ilerdiense o del Serravalliense). Al contrario
de lo observado en otras zonas de la península Ibérica (Consue-
[page-n-141]
gra et al., 2004) o de Europa (Pelegrin y Richard (Eds.), 1995),
no parece explotarse en el Prebético de Alicante el sílex de origen primario durante el Neolítico. Por un lado no se han localizado durante las labores de prospección del territorio
actividades de minería relacionadas con la explotación de sílex,
y por otro, no existen niveles geológicos con formaciones silíceas de origen primario susceptibles de ser explotados, ya que
por lo general se localizan en calizas muy duras y con niveles
silíceos de gran discontinuidad. Es el caso del sílex del Cretácico inferior Maastrichtiense de tipo Mariola, que aparece
normalmente en la roca caja, no estando representado en el conjunto lítico estudiado de Benàmer, a pesar de que fue ampliamente explotado en fases anteriores (Molina et al., 2010). Tan
sólo el sílex lagunar de tipo Catamaruch pudo haber sido captado de forma directa en los niveles lacustres que circundan las
poblaciones de Benimarfull y Catamaruch, ya que se formó en
arcillas poco resistentes. Esta sílidificación de color grisáceo o
negro tiene escasas aptitudes para la talla, presentando muchas
impurezas biogenéticas y en ocasiones ópalo. De hecho, los
fragmentos de este sílex en el yacimiento de Benàmer se presentan como fracciones tabulares sin signos de talla, por lo que
puede interpretarse que su empleo tuvo otros usos no relacionados directamente con la confección de útiles.
Por tanto consideramos que los ámbitos potenciales de captación de sílex local durante el Mesolítico y Neolítico antiguo y
medio en el yacimiento de Benàmer, se localizarían principalmente en dos áreas geográficas diferentes:
- En depósitos de ladera en contacto directo con niveles detríticos Oligocenos o Serravallienses. A este grupo pertenecen
la ladera nordeste de La Serreta donde se localiza el área de aprovisionamiento de La Penella (Villaverde, 1984; Faus, 1988); la
Sierra de Orens (Alcoi), en cuyo entorno se han documentado
zonas de suministro que abarcan un amplio marco cronológico;
también La Serreta de Gorga, La Ermita de Santa Bárbara y
Cantera de Baix (Cocentaina), o incluso Catamarruch (Planes),
Beniaia, y Alcalà de la Jovada (Vall d´Alcalà), donde se han
identificado áreas de captación (García, 1995; Faus, 20082009) (mapa 2).
- En diferentes niveles de terraza y el propio cauce del Ríu
Serpis, que pudieron ser prospectados y utilizados de forma recurrente en un proceso de abastecimiento extensivo de la materia prima. Este dato viene avalado por la abundante presencia en
el yacimiento de Benàmer de nódulos con señales de abrasión y
pulidos “recientes”, indicativos de que algunos de los captados
han formado parte de la red hídrica cuaternaria (Fernándes et
al., 2007), así como por la existencia de hallazgos aislados o
concentraciones de sílex procesados mediante técnica laminar,
a lo largo de las terrazas del Serpis.
En definitiva, desde una perspectiva amplia y diacrónica
del modelo de captación de los recursos silíceos existentes en el
curso medio y alto del Riu Serpis, según el patrón documentado en Benàmer, parece darse una gestión similar durante el Mesolítico y las primeras etapas del Neolítico, centrado en el
empleo mayoritario del sílex local (en un porcentaje entre el 9699%), con fuerte peso del de mejor calidad. La industria de
Benàmer señala el empleo, en la confección principalmente de
útiles laminares y geométricos, del denominado “sílex melado”
(aunque en realidad presenta una coloración muy variable, estando presente los tonos verdes, rojos, marrones, negros, etc.),
tanto en el Mesolítico como en el Neolítico, observándose porcentajes algo más elevados durante el primer período. Con los
datos obtenidos se puede deducir una continuidad en la explotación de esta variedad de sílex, que por su gran calidad sería
empleado en la confección del utillaje para el que se necesitase
materia prima con buenas aptitudes para la talla (grano fino,
cristalino, fractura predecible y sin fisuramientos). Los porcentajes referentes al empleo de este sílex en los diferentes niveles
arqueológicos de Benàmer, indican que no sólo se debe relacionar el “silex melado” con la “tradición cardial”, sino que su empleo parece ser muy importante también durante el Mesolítico,
o por lo menos en aquellos asentamientos mesolíticos próximos
a las fuentes de aprovisionamiento de esta variedad silícea.
La procedencia mayoritaria de la industria silícea de Benàmer
parece responder a un patrón de aprovisionamiento local (inferior a 5 Km), tanto durante el Mesolítico como en el Neolítico,
respondiendo al mismo patrón de aprovisionamiento que ha sido apuntado para otros yacimientos de Alicante, como Casa de
Lara (Fernández, 1999), Falguera, Tossal de la Roca y Santa
Maira (García Puchol, 2006; Martí, et al., 2009). El dato más
sorprendente en el estudio macroscópico de la industria de
Benàmer se refiere al mantenimiento de los elevados porcentajes en el empleo de las diversas variedades silíceas locales,
tanto en los niveles mesolíticos como en los neolíticos, no observándose incrementos elevados de sílex desconocidos en la
zona (por ejemplo sílex jaspoides que suelen ser comunes en las
primeras etapas del Neolítico) durante este último período. No
obstante, analizando en detalle los porcentajes, la presencia en
el conjunto industrial neolítico de materias líticas alóctonas como el cuarzo, y el ligero aumento de variedades silíceas no localizadas en el Prebético de Alicante, podría interpretarse como
una dependencia no tan estricta con respecto a las materias silíceas locales, aunque estas siguen siendo la principal fuente de
suministro. Esta menor dependencia parece ir creciendo a lo largo del Neolítico, como pone de relieve la presencia de un ligerísimo mayor porcentaje de silex no identificado en los niveles
Neolíticos más recientes del yacimiento de Benàmer. No obstante, estas conclusiones deben ser tenidas como provisionales
a la espera de terminar las prospecciones geoarqueológicas y a
realizar estudios petrológicos y geoquímicos para definir las
cualidades de las diversas variedades silíceas localizadas.
Por último, la presencia en los sílex de restos de córtex o
superficies naturales con estigmas producidos por la erosión,
abrasión, pulido y marcas de impacto, junto a la formación de
neocórtex, apuntan a que las zonas de captación de los sílex se
localizan mayoritariamente en depósitos detríticos de tipo secundario, probablemente aprovechando las formaciones cuaternarias de ladera (depósitos de ladera, pié de monte, conos de
deyección, etc.) o de relleno de la cubeta (terrazas o red de drenaje). Por ello creemos necesario que estos depósitos sedimentarios, que han sido poco estudiados hasta la fecha, pueden
ofrecer en el futuro datos interesantes en el estudio del modelo
de aprovisionamiento desarrollado por los últimos cazadores/recolectores y los grupos agricultores que habitaron la cuenca del
río Serpis.
131
[page-n-142]
[page-n-143]
XII. EL INSTRUMENTAL LÍTICO TALLADO DE BENÀMER:
CONTINUIDAD Y RUPTURA EN LOS PROCESOS
DE PRODUCCIÓN LÍTICA TALLADA
ENTRE EL VII Y EL IV MILENIO CAL BC
F.J. Jover Maestre
INTRODUCCIÓN
El conocimiento que tenemos en la actualidad sobre las
producciones líticas talladas del Mesolítico y Neolítico en la
fachada oriental de la península Ibérica se ha basado, fundamentalmente, en el análisis de colecciones procedentes de depósitos arqueológicos contenidos en cavidades naturales.
Cuevas y en algún caso, abrigos, excavados principalmente entre los años 1940 y 1980, con unos claros objetivos: disponer de
estratigrafías con las que concretar la secuencia cultural regional a partir de la seriación material y validar la hipótesis sobre
la progresiva neolitización de las poblaciones locales mesolíticas. Sin embargo, a pesar de que se llevan varias décadas de
trabajos de excavación e investigación dedicadas a estas cuestiones y buena parte de los indicadores arqueológicos desarrollados podrían señalar que estos asuntos están superados, no es
así. Muchas de las investigaciones que se emprenden tienen como objetivo aportar nuevos elementos de apoyo a dicha hipótesis o matizar la seriación material. Y bastantes de los problemas
planteados en la investigación todavía están centrados en éstos,
especialmente en lo que respecta a los últimos grupos mesolíticos (Martí et al., 2009; Utrilla y Montes [eds.], 2009).
Las investigaciones desarrolladas durante la década de
1970 en la fachada oriental de la península Ibérica fueron fundamentales en el desarrollo y en los planteamientos de objetivos
de investigación posteriores (Fortea, 1971, 1973). Las diferencias materiales –en especial de tecnología y tipología lítica
(Juan Cabanilles, 1985a, 1990, 1992; Fortea, Martí y Juan Cabanilles, 1987)– observadas entre los registros mesolíticos y neolíticos permitieron, no solamente establecer diferencias
tecnológicas y culturales entre los últimos cazadores/recolectores locales y los primeros agricultores y ganaderos, sino también, plantear una hipótesis, la denominada como mediterránea
(Carvalho, 2008), en la que se planteaba la progresiva neoliti-
zación de los epipaleolíticos, observable en el registro arqueológico, primero con la adopción de innovaciones tecnológicas
(cerámica fundamentalmente) y luego, más tarde, de nuevas
prácticas económicas. Y yacimientos como la cueva de la Cocina (Fortea, 1973, 1985) se constituía en el pilar central con el
que sustentar esta hipótesis, a la que se sumaban otras evidencias documentadas en otros yacimientos como Botiquería, Costalena o Forcas (Utrilla y Mazo, 1997; Utrilla et al., 2009). Así
se conseguía aceptar la idea de la materialización en el registro
arqueológico de la progresiva aculturación directa e indirecta de
los grupos cazadores/recolectores (Bernabeu, 1995). La creencia en la fiabilidad de los registros arqueológicos y en la interpretación secuencial de algunas cuevas, no consideradas
problemáticas hasta la fecha, era la base fundamental sobre la
sustentar este conjunto de hipótesis.
En efecto, la hipótesis dual, entrelazada junto a otras hipótesis centradas de la progresiva neolitización de los grupos locales,
unido a la creencia mantenida y validada durante más de 20 años,
de que dicho proceso se había materializado arqueológicamente
y, por tanto, que podría ser observado en el registro, partía de la
asunción de que la secuencia estratigráfica de cavidades como la
cueva de Cocina, entre otras, estaba exenta de problemas y era un
claro ejemplo de dicho proceso. Sin embargo, 30 años después,
esta situación empieza a cambiar. La revisión de nuevas y viejas
colecciones líticas mesolíticas y neolíticas (García Puchol, 2005;
Juan Cabanilles y Martí, 2007/08), la ampliación de la base empírica y analítica, en especial, la multiplicación del número de dataciones absolutas obtenidas en un amplio número de cavidades
(Bernabeu, 2006; Utrilla y Montes, 2009; García Atiénzar, 2009)
ha empezado a mostrar más rupturas y discontinuidades en la
ocupación de los yacimientos que lo planteado hasta el momento.
Y, la inexistencia, por el momento, en el registro arqueológico del
ámbito mediterráneo peninsular, de contextos de grupos mesolíticos en fechas posteriores a la presencia y expansión de los pri-
133
[page-n-144]
meros grupos neolíticos, ha permitido cuestionar esta hipótesis y
empezar a considerar que, probablemente, el progresivo proceso
de neolitización de los grupos mesolíticos no parece ser tan evidente y mucho menos, a partir de las evidencias empíricas propuestas.
Sin embargo, la cuestión de fondo, que empieza a plantearse, más allá del propio cuestionamiento centrado en la posibilidad de observar en el registro arqueológico el proceso de
neolitización de los grupos mesolíticos, o incluso, de admitir la
posibilidad de que dicho proceso no llegara a materializarse en
el registro arqueológico, es la necesidad de matizar y mejorar
las secuencias culturales y cronológicas de los últimos cazadores recolectores, propuestas elaboradas a partir del registro estratigráfico de determinadas cuevas excavadas hace años y para
las que se hacía necesaria una labor crítica, tanto de la información producida hasta la fecha como de la secuencia estratigráfica y de los problemas de formación y conservación como
contexto arqueológico (Schiffer, 1976, 1988).
La labor crítica ya iniciada por diversos investigadores en
relación con diversos contextos en cueva (Bernabeu, Pérez
Ripoll y Martínez Valle, 1999; García Puchol, 2005; Juan Cabanilles y Martí, 2007/08; Martí et al., 2009; Bernabeu y Molina, 2009) empieza a evidenciar los grandes problemas de
interpretación que suelen presentar los contextos arqueológicos
en cueva, dado el alto grado de alteración, la escasa fiabilidad
de muchos de ellos, además de la relativa pertinencia de la
información que aporta este tipo de sitios (en cueva) para validar algunas de las hipótesis sustentadas. Los problemas estratigráficos y de fiabilidad de este tipo de conjuntos se agudizan,
especialmente, si los mismos han sido ocupados en diferentes
momentos históricos por parte de grupos con diferentes bases
económicas y culturales. Es, creemos, el caso de Cocina. De ser
un ejemplo casi incuestionable de la progresiva neolitización de
los grupos mesolíticos que de forma ininterrumpida habían ocupado el lugar, la labor crítica emprendida empieza a mostrar que
se trata más bien un yacimiento con una clara ruptura en su dinámica de ocupación, entre los grupos cazadores recolectores
por un lado, y los primeros grupos neolíticos que ocuparon la
zona por otro (Juan Cabanilles y Martí, 2007/08). Esta dinámica también podría ser la constatada en varios yacimientos,
como por ejemplo Mendandia (Alday, 2006b), Botiquería (Barandiarán, 1978; Utrilla et al., 2009) u otros contextos del Bajo
Aragón, tampoco exentos de numerosos problemas de registro
e informaciones constreñidas por lo limitado del espacio excavado. Para ellos, también se hace necesaria la evaluación de sus
procesos de formación y, sobre todo, de alteración del registro.
Por tanto, este tipo de contextos en cueva suelen presentar significativos problemas interpretativos y resultan poco adecuados
para contestar a determinadas preguntas, que tradicionalmente no
habían sido tomados en cuenta, pero que en los últimos años se
empiezan a considerar. Ejemplos significativos como la Cova
de les Cendres (Bernabeu y Molina, 2009), donde determinados
contextos arqueológicos aparentes pueden generar graves problemas interpretativos (Bernabeu, Pérez Ripoll y Martínez
Valle, 1999; Bernabeu, 2006) han evidenciado los problemas
estratigráficos y las dificultades interpretativas que pueden presentar este tipo de depósitos arqueológicos para la argumentación de hipótesis o la explicación de determinados procesos.
134
Pero, por otro lado, también debemos ser conscientes de
que no todos los yacimientos son pertinentes o adecuados para
analizar determinados problemas históricos o para contestar algunas preguntas que pretendemos resolver desde la arqueología,
a pesar de que en muchos de ellos se ha seguido un programación y un protocolo de trabajo exhaustivo y se ha considerado
buena parte de los problemas generados en la formación y conservación del mismo. Yacimientos como el Abric de la Falguera
(García Puchol y Aura, 2006) han sido excavados y analizados
con todas las garantías, se ha realizado un excelente trabajo de
documentación y publicación, pero también, bajo esta perspectiva, las características del área excavada, del propio registro,
así como las características fisiográficas del sitio, impiden que
este conjunto pueden ser la base sobre la que validar muchas de
las hipótesis que de las primeras sociedades neolíticas o las últimas cazadoras recolectoras en la zona se están planteando en
el proceso investigador. Más bien, puede ser un yacimiento cuya información sirva para complementar a otros con mayor calidad de la información y que por sus características pueda
contribuir al análisis de determinados problemas.
Por tanto, en referencia al ámbito regional en el que los
fundamentos estratigráficos para el estudio de las fases mesolíticas y neolíticas están basadas en la excavación de contextos
en cavidades o abrigos (Tossal de la Roca, Abric de la Falguera, Cocina, Cova de l’Or, Cova de la Sarsa, Cova de les Cendres,
Coves de Santa Maira, etc.), y donde yacimientos al aire libre,
que todavía no han sido publicados en extensión como Barranquet de Oliva (Esquembre et al., 2008) o Mas d’Is (Bernabeu et
al., 2003), están siendo la base sobre la que proponer nuevas hipótesis, presentamos el yacimiento de Benàmer.
Benàmer es un enclave mesolítico-neolítico (entre otras fases de ocupación) al aire libre, documentado gracias o, más bien
por desgracia, a la arqueología de salvamento o urgencia. Está
situado en el interfluvio del Riu d’Agres con el Serpis, justo en
las terrazas del fondo del valle. Es el paso obligado desde la
cuenca del Serpis hacia la cabecera del río Vinalopó o hacia la
Vall d’Albaida, a través de la Valleta d’Agres. Desde el mismo
se visualiza perfectamente el discurrir del río Serpis en su tramo medio, así como la Cova de l’Or ubicada en las estribaciones de la sierra del Benicadell.
El yacimiento ha sido excavado en área abierta, definiendo
dos sectores, y en una superficie muy amplia (cercana a los
2.000 m²). La información que se ha generado sobre áreas de actividad y sobre el complejo artefactual lítico tallado podemos
calificarla de aceptable.
Con estos antecedentes, todo haría considerar que se trata
de un documento arqueológico apropiado para contestar a muchas de las hipótesis planteadas en la investigación. Sin embargo, estaríamos engañándonos si así lo considerásemos, ya que
no ha estado exento de procesos postdeposicionales que lo han
alterado considerablemente hasta el momento de su excavación
y tampoco ha estado libre de otro tipo de dificultades de toda índole, especialmente administrativos, en relación con la disponibilidad de tiempo y de medios humanos para su excavación y
documentación.
Por un lado, el yacimiento ha sido afectado, entre otros, por
procesos de arroyada y erosivos de considerable magnitud y en
diferentes momentos. Además, los niveles de ocupación meso-
[page-n-145]
lítica estaban enormemente alterados por la práctica de fosas y
silos efectuados durante la fase postcardial (englobado por las
fases IC y IIA de la propuesta de J. Bernabeu (1996), es decir,
el horizonte de cerámicas peinadas y esgrafiadas respectivamente), además de por los trabajos de un cantera de extracción
de áridos desarrollados en las últimas décadas, que destruyeron
buena parte del yacimiento y revolvieron parte del mismo. Y,
por otro, las posibilidades interpretativas también se ven ampliamente constreñidas, ya que la zona excavada se tuvo que limitar estrictamente al área de afección de la nueva carretera,
dejando zonas sin excavar en las que se observaba la presencia
de niveles de ocupación que, después de los trabajos y los movimientos de tierras con maquinaria pesada efectuados durante
el transcurso de las obras, ya han sido destruidos.
En definitiva, han sido numerosos los procesos que han
afectado a la formación y conservación del yacimiento, que limitan considerablemente las posibilidades interpretativas que,
en principio, podría haber ofrecido. No obstante, y a pesar de todas las limitaciones, es un documento con una información de
calidad aceptable, que puede servir para afianzar determinadas
propuestas y abrir nuevas perspectivas en el estudio de las
últimas sociedades cazadoras recolectoras, de las primeras
comunidades neolíticas y de su proceso de consolidación territorial a lo largo de los primeros milenios en las tierras valencianas. En este sentido, cabe destacar el ingente volumen de
productos líticos tallados registrados, del que nos vamos a ocupar en el presente capítulo.
SOBRE LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO Y
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS
Los procesos de producción lítica, en los que se empleó la
talla como técnica fundamental, se materializan en el ámbito del
registro arqueológico de yacimientos mesolíticos y neolíticos en
un complejo artefactual de gran importancia cuantitativa y cualitativa. Con la aplicación de toda una serie de conocimientos en
diferentes proceso laborales de talla, ampliamente experimentados, aprendidos y transmitidos culturalmente en el seno de aquellas sociedades, pero claramente adaptados a las características
específicas de las materias primas disponibles en los territorios
frecuentados, los grupos humanos prehistóricos elaboraron una
amplia gama de instrumentos con los que cubrieron parte de sus
necesidades de consumo productivo (Jover, 1999, 2010).
De todos es conocido que el sílex es la principal roca empleada en las labores de talla en la península Ibérica. No en vano, es una materia prima silícea muy abundante, aunque con
propiedades para la talla muy variables que obligaron a efectuar
procesos de búsqueda de fuentes potenciales de abastecimiento,
de selección de bloques con aptitudes de talla y otra serie de procesos, de índole más social y cultural, que debemos relacionar
con la gestión para la producción de soportes e instrumentos
con la materia prima ya seleccionada.
La destacada presencia en los contextos arqueológicos de
grupos cazadores recolectores, de buena parte de los residuos
resultados de los procesos de talla de sílex, y en especial, de los
instrumentos manufacturados y/o desechados una vez cumplido
su ciclo de vida útil, unido a la concepción tradicional que con-
sideraba a los objetos como la principal unidad de observación
en el proceso de investigación arqueológica, ha sido clave para
que en la actualidad contemos con una larga trayectoria investigadora centrada en el estudio de la tecnología y tipología lítica,
que ha conseguido profundizar considerablemente en los procesos de producción desde distintas posiciones teóricas (LeroiGourhan, 1971; Martínez y Afonso, 1998; Jover, 1997, 1999) y
proponer diversas seriaciones tipológicas de ámbito regional
con objetivos fundamentalmente de índole tipológica, cronológica y cultural (Tschauner, 1985).
En las tierras valencianas, la tradición de estudios sobre colecciones líticas es muy amplia y extensa, tanto para el análisis
de contextos mesolíticos (Pericot, 1946; Fortea, 1971, 1973;
Juan Cabanilles, 1985; Aura, 2001; García Puchol, 2005; Casabó, 2004), como neolíticos (Juan Cabanilles, 1984; Fortea, Martí y Juan Cabanilles, 1987; García Puchol, 2005, entre otros).
Éstos se han centrado fundamentalmente, y desde hace años en
cuestiones tipológicas (Juan Cabanilles, 1984, 2008) y en menor medida, desde hace menos tiempo, en aspectos tecnológicos (Fernández, 1999; García Puchol, 2005), de abastecimiento
de materias primas (Cacho et al., 1995; García Puchol, 2005,
2006) y traceológicos (García Puchol y Jardón, 1999; Gibaja,
2006) que han tenido como marcos de referencia las propuestas
de análisis efectuadas principalmente en diversas regiones francesas (Demars, 1982; Geneste, 1988; Tixier et al., 1980; Tixier,
1984; Pelegrin, 1984; Binder, 1984) y también en el ámbito peninsular (Cava, 2000, 2006; Aura et al., 2006; Juan Cabanilles,
2008; Martínez y Morgado, 2005).
En este sentido, en los últimos años se han publicado dos
trabajos para el ámbito regional que consideramos que constituyen un salto cualitativo en la investigación, además de ser las
obras de referencia para la realización del presente estudio sobre Benàmer. El primero es el titulado El proceso de neolitización en la fachada mediterránea de la península Ibérica.
Tecnología y tipología de la piedra tallada, debido a O. García
Puchol (2005), donde se realiza una propuesta de análisis tecnológico y tipológico del registro lítico tallado de un amplio número de yacimientos mesolíticos y neolíticos del ámbito
regional. El segundo, El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y
evolutivos, de J. Juan Cabanilles (2008), centrado más en aspectos tipológicos y donde se sintetiza una larga trayectoria de
estudio sobre las producciones líticas neolíticas de la zona que
arrancaron con el estudio de yacimientos tan destacados como
Cova de l’Or y Cova de la Sarsa.
En estos trabajos se incluyen y se describen perfectamente
los diferentes pasos en los procesos de producción y consumo de
materias primas líticas talladas, se establecen las fases que se
pueden considerar en el estudio de los mismos, especialmente
los que tienen que ver con la producción y gestión de soportes
laminares, de especial trascendencia en los conjuntos en estudio
y en los que no queremos insistir en estas páginas (García Puchol, 2005: 28-38). Las siguientes líneas están dedicadas a los
criterios empleados en la clasificación y estudio de la colección
lítica tallada documentada en Benàmer y que difieren muy poco
de los propuestos por O. García Puchol (ibíd.), ya que además de
asumirlos en su mayor parte, permitirán realizar comparaciones
con otros conjuntos ya estudiados por esta investigadora.
135
[page-n-146]
Los objetivos de investigación planteados en el estudio de
las colecciones líticas talladas recuperadas en Benàmer los podemos concretar en:
- Determinación de las fuentes de abastecimiento del sílex
empleado en Benàmer. La presencia de nódulos sin tallar, catados, núcleos en diferentes estados de talla y una amplia gama de
productos de talla ha permitido efectuar un estudio inicial comparativo de carácter macroscópico con la litoteca personal de
Fco. Javier Molina Hernández, obtenida como resultado de un
amplio programa de prospecciones geo-arqueológicas emprendido en desarrollo de su tesis doctoral y en el marco de un amplio proyecto de investigación sobre el territorio neandertalino
de la cuenca del Serpis, encabezado por la Dra. Bertila Galván
Santos (Molina et al., 2010). Del mismo modo, se ha realizado
un importante esfuerzo de correlación de las características cromáticas (junto a otras como transparencia, grano y características del córtex) de los sílex existentes en las posibles áreas de
captación consideradas y el registro arqueológico. Se trata de un
trabajo que se encuentra en sus pasos iniciales y del que realizamos una primera propuesta dada la dificultad que supone clasificar la amplia diversidad cromática (y también del resto de
criterios) documentada, tanto en yacimientos como Benàmer,
con un registro lítico muy amplio y variado, como en una misma fuente potencial de materia prima del marco regional. Aunque parte de este trabajo ha sido realizado en estrecha relación
con Fco. Javier Molina Hernández, el estudio sobre las posibles
áreas de aprovisionamiento que se presenta ha sido elaborado
por este autor, junto a A. Tarriño, B. Galván y C.M. Hernández,
a partir de una muestra significativa de los conjuntos líticos tallados de cada una de las fases de ocupación. A todos ellos agradecemos enormemente el trabajo realizado y su colaboración en
el estudio de Benàmer.
- Caracterización tecnológica de las producciones líticas
mesolíticas (Benàmer I), neolítica cardial (Benàmer II) y postcardiales (Benàmer III y IV). Para el tratamiento de estos aspectos, además de clasificar y describir las diferentes
evidencias materiales relacionadas con los procesos de talla de
cada una de las fases, a partir de las propuestas de diversos autores (Bernardo de Quirós et al., 1981; Tixier et al., 1980, 1984),
hemos seguido los criterios utilizados por O. García Puchol
(2005) en el análisis de la información tecnológica. A falta de
la posibilidad de realizar remontajes en algunos conjuntos, la información tecnológica recabada procede de la observación y registro de las características morfológicas generadas como
consecuencia de la aplicación de determinadas técnicas en los
diversos tipos de soportes conservados en el registro. Se han tomado los valores métricos habituales, tipo de soporte siguiendo
las propuestas comentadas (nódulos, núcleos lascares, núcleos
laminares, fragmentos de núcleos, fondos de núcleos laminares,
flancos de núcleos, tabletas, crestas, lascas, fragmentos de lascas, láminas, fragmentos de láminas, debris, indeterminados), tipo de materia prima, características cromáticas, orden de
extracción o cuantía del córtex, talón, tipo de bulbo, accidentes
de talla, y otras características (alteraciones principalmente) entre otras observaciones. Siguiendo a O. García Puchol (2005:
39) tampoco hemos considerado oportuna la distinción entre láminas y laminitas, ya que su agrupación por módulos de anchura y longitud sirve mejor para su caracterización, al igual
136
que el tipo de sección (trapezoidal, triangular, irregular) o, la
mayor o menor regularidad y disposición paralela entre bordes
y aristas. En cualquier caso, todo parece indicar que esta última
característica morfológica, junto a la presencia de unos patrones
métricos de mayor anchura y, en menor medida de longitud, o la
presencia de talones estrechos, se constituyen en indicadores de
importancia para la diferenciación entre las producciones mesolíticas y las neolíticas, como ya se ha evidenciado en otros trabajos (García Puchol, 2005, 2006; Juan Cabanilles, 2008).
- Clasificación tipológica de los productos retocados
y/o con micromelladuras macroscópicamente visibles. Para este
análisis también se ha seguido la propuesta realizada por
O. García Puchol (2005: 43), ya que como hemos comentado,
servirá para comparar los resultados obtenidos en Benàmer con
los realizados por esta autora de los principales yacimientos excavados en el ámbito regional, tanto mesolíticos como neolíticos. La clasificación en diversas agrupaciones (raspadores,
perforadores y taladros, buriles, lascas con retoque marginal/invasor, lascas con borde abatido, láminas con retoque marginal/invasor, láminas con borde abatido, muescas y denticulados,
geométricos y truncaduras) con una lista de tipos, permite caracterizar fácilmente a los conjuntos en estudio. No obstante, no
compartimos la necesidad de considerar el grupo de útiles compuestos, ya que en general todos los soportes retocados de forma primaria se pueden clasificar en uno de los grupos ya
planteados. Como tampoco la de establecer un grupo de diversos, reduciendo éste a simplemente piezas astilladas que sí podrían considerarse en sí mismas como un grupo, aunque poco
significativo. Por último, nos gustaría señalar la necesidad de introducir una nueva agrupación, no tenida en cuenta de forma
inicial, aunque sí a nivel de consideraciones funcionales por
O. García Puchol (2005) como son los elementos de hoz. Esta
autora recoge en su trabajo el tipo diente de hoz, integrado dentro de su número 8.2.4, al igual que J. Juan Cabanilles (2008:
171-172) establece el grupo de sierras y dientes de hoz. Desde
nuestro punto de vista, y sin pretender aquí realizar una amplia
disquisición sobre las armaduras de hoces, somos partidarios de
denominar al conjunto de este tipo de piezas como “elementos
de hoz”, con independencia del retoque que presenten (o no) en
el borde activo, de las preparaciones o configuración del resto
de lados de la pieza y del tipo de soporte sobre el que se realice
(lámina, lasca o placa tabular) (Jover, 1997, 2008). Y lo consideramos así, debido a que los denominados como dientes de
hoz no son más que un tipo de armadura de hoz, es decir, es un
elemento de hoz con un tipo de retoque característico, básicamente de delineación denticulada integrada por la aplicación regular de muescas simples, frente a otros tipos de elementos de
hoz con retoque denticulados no regulares simples o abruptos o
planos continuos, marginales o profundos, o incluso, sin retoque. Por lo tanto, lo que consideramos como prioritario a la hora de su definición es que todos ellos (con independencia del
soporte, retoque o acondicionamientos) son claramente elementos o armaduras que integran hoces dedicadas a la siega de vegetales blandos. La presencia del típico lustre, visible por lo
general, asociado a otra serie de características morfológicas, es
lo que permite validar su clara pertenencia a este grupo, mucho
más si se realizan los pertinentes y necesarios estudios traceológicos como viene mostrándose en numerosos yacimientos del
[page-n-147]
ámbito peninsular (ver Rodríguez, en este volumen). Las piezas
de tipo sierra, evidentemente, no pueden ser consideradas funcionalmente como piezas de hoz, por lo que consideramos que
solamente podrían integrarse junto a los dientes de hoz, valorando exclusivamente su morfología y excluyendo su probable
funcionalidad.
Desde y durante el Neolítico, la presencia de elementos de
hoz reconocidos a partir de la suma de diversos atributos (presencia de lustre, casi de modo exclusivo soportes laminares preparados, con o sin retoques marginales o irregulares, y análisis
traceológicos con determinación de redondeamientos y pulidos
brillantes profundos, en algunos casos con cometas) es una
constante en los registros arqueológicos. Dado que se trata conscientemente de piezas o armaduras de hoces, creemos que sería
un error de partida por nuestra parte, considerar su inclusión
dentro de otros grupos como láminas con retoques marginales,
muescas o láminas con denticulación, cuando, objetivamente,
en las valoraciones del conjunto serán considerados como soportes integrantes de hoces y no como láminas retocadas cuya
función pudo ser muy diversa.
- Análisis de los procesos de mantenimiento, reciclado y
uso del utillaje lítico de Benàmer. El cumplimiento de este objetivo requiere del desarrollo de un amplio programa de estudio
traceológico que, por el momento, se inicia con el trabajo aquí
presentado por la Dra. Amelia Rodríguez Rodríguez. Este trabajo tiene como base el análisis de un conjunto de piezas no
muy amplio, debidamente seleccionado de diversas unidades estratigráficas fiables de las fases mesolítica, neolítica cardial y
neolítica postcardial, pero lo suficientemente significativo como para realizar una primera propuesta de representación del
uso, función y gestión de los soportes líticos tallados.
En definitiva, con el presente estudio se pretende profundizar en todos los procesos que integran la producción lítica tallada en cada una de las fases de ocupación de Benàmer, desde
los procesos de búsqueda y abastecimiento de materias primas,
manufactura de soportes, hasta el uso, reciclado y abandono sin
que se acaben aquí las amplias posibilidades de estudio que presenta el registro lítico tallado recuperado en Benàmer.
SOBRE EL REGISTRO LÍTICO
Si la complejidad estratigráfica, de formación e interpretación del yacimiento de Benàmer presenta una enorme dificultad, ilustrar en unas pocas páginas el ingente volumen y las
innumerables posibilidades de análisis de este conjunto no lo
es menos. Por ello, este texto únicamente pretende ser una carta de presentación de otros trabajos en los que realizaremos un
análisis más pormenorizado de la colección, individualizando
cada una de sus fases y comparándolo con diversos conjuntos
peninsulares y europeos. Y, por otro lado, este trabajo se complementa y es deudor del trabajo que sobre las materias primas
presentan F.J. Molina Hernández, A. Tarriño, B. Galván y
C.H. Hernández y del estudio traceológico realizado por
A.C. Rodríguez. Sin ambos aspectos, somos conscientes de las
limitaciones de nuestra aportación.
Pero, entrando ya en la valoración del conjunto, el número total de soportes líticos tallados asciende a 27.030, documentados
en 291 de las más de 600 unidades estratigráficas (UE a partir de
ahora) reconocidas y diferenciadas en el yacimiento. Por sectores,
solamente 764 piezas proceden del sector 1, mientras que el resto, procedente del 2. El mayor número de restos, aproximadamente, algo más de 20.000, fueron registrados en el área 4 del
sector 2, en concreto en las unidades estratigráficas de la fase mesolítica y en algunas otras alteradas de esta misma área y sector.
En general, en todas las áreas y sectores han sido localizados
nódulos de sílex (117 bloques sin tallar o simplemente catados),
que constituyen la matriz base sobre la que se han desarrollado
los procesos de talla; numerosos núcleos en diferentes estados de
talla (775 en total incluyendo los fondos de núcleo), aunque principalmente agotado o reflejados, diversos productos de técnica
laminar, miles de productos de talla lascares y laminares, pequeñas lasquillas relacionadas con procesos de talla y alteraciones
térmicas, indeterminados, y un relativamente bajo número de soportes con retoque, micromelladuras y/o señales de manipulación y uso, en concreto, solamente 1.048.
No obstante, este ingente conjunto adquiere una mayor dimensión en su análisis cuando contemplamos dos variables de
enorme trascendencia: por un lado, su reparto por fases de ocupación y, por otra, la fiabilidad de las unidades estratigráficas
en función de los procesos postdeposicionales que han alterado
su composición.
Fases de ocupación y unidades estratigráficas alteradas descartadas
En el proceso de interpretación y análisis del conjunto, se ha
considerado conveniente excluir un total de 62 UEs (de 291) por
su escasa fiabilidad, al documentarse diversos indicios de alteración y contaminación que aconsejaban mantener en cuarentena
las evidencias materiales contenidas. La significativa mezcla de
un considerable número de materiales mesolíticos y neolíticos
postcardiales en unos casos y de éstos con materiales modernos
en otros, además de determinados indicios estratigráficos y sedimentológicos, aconsejaban adoptar esta determinación.
Los elementos de juicio que permiten plantear su escasa
fiabilidad son los siguientes:
1) Unidades alteradas por acciones relacionadas con la extracción de áridos. Son varias las UEs que durante el proceso de
excavación ya se pudo verificar su alto grado de alteración por
la acción antrópica actual en la extracción de áridos. No obstante, se recogieron los materiales líticos contenidos en las mismas, siendo clasificados e inventariados.
2) Unidades estratigráficas alteradas por procesos erosivos,
especialmente de arroyada que desplazaron y mezclaron materiales de diferentes fases.
3) Unidades estratigráficas alteradas por la acción antrópica de grupos neolíticos de adscripción postcardial, que entre
finales del V y principios del IV milenio cal BC practicaron numerosas estructuras negativas (fosas, cubetas y/o silos) que
afectaron a los estratos mesolíticos, produciendo y generando la
contaminación de diversas unidades sedimentarias y la migración de un buen número de ítems.
4) Y, por último, tampoco podemos olvidar los procesos de
contaminación generados durante el propio proceso de excavación como consecuencia de, al menos, dos causas: en primer
lugar, la dificultad para diferenciar los límites concretos de bas-
137
[page-n-148]
tantes de las estructuras negativas de adscripción postcardial
(fase IV) que en número superior a 40 afectaron a la zona de
ocupación mesolítica; y en segundo lugar, tampoco podemos
olvidar que se trataba de una actividad arqueológica de urgencia o salvamento, con numerosas limitaciones temporales y
humanas que no permitieron ralentizar el proceso de documentación ni adoptar sistemas de registro microespaciales, aunque
sí por unidades estratigráficas en área abierta.
Con todos estos datos, se han desestimado en el presente estudio un total de 62 UEs que constituyen el 21,30% de aquellas
con evidencias líticas, pero implica descartar el 47,05% del total del registro lítico, es decir, 12.720 piezas. En su mayor parte, corresponden a UEs del área 4 del sector 2, alteradas por la
acción de la extracción de áridos, por procesos erosivos relacionados con los procesos de arroyada pseudotravertínica que
afectaron a los niveles mesolíticos y que a su vez se vieron alterados y contaminados por la práctica de fosas durante la fase
IV del Neolítico postcardial. Especialmente significativos son
diversos paquetes sedimentarios con pseudotravertino, que cubrían algunas unidades estratigráficas neolíticas postcardiales
fiables (por ejemplo, la UE 2006), como las UEs 2032, 2038,
2075, 2190 y 2386 en las que fueron documentados 1.127,
2.038, 1.985, 2.219 y 646 elementos líticos respectivamente
–8.015 en total–, entre los que cabe destacar una mayor presencia de restos de talla y tipos retocados de adscripción mesolítica (núcleos de laminitas de talla frontal, trapecios de uno y dos
lados cóncavos, etc.), junto a fragmentos de molinos, fragmentos cerámicos (algunos peinados) y diversos soportes retocados
de clara adscripción neolítica.
En general, el grueso de las UEs descartadas o no consideradas como fiables en el presente estudio corresponden a rellenos sedimentarios de determinadas fosas de adscripción
postcardial, localizadas en el área 4 del sector 2, en los que además de tener dificultades en su delimitación, también han sido
documentados entre sus escasos materiales líticos, soportes de
clara adscripción mesolítica, cuando estratigráficamente era imposible su pertenencia a este periodo.
Por último, también hemos incluido los estratos superficiales del sector 2, en todas sus áreas (UEs 2000 y 2001), ya que
son depósitos sedimentarios de formación actual en los que como consecuencia de la acción erosiva y antrópica, encontramos
una amalgama de materiales de diferentes épocas históricas.
Planteadas estas cuestiones, creemos más ilustrativo de cara al lector realizar el análisis de los conjuntos líticos diferenciando por fases de ocupación y dentro de éstas por unidades
estratigráficas. De este modo, se agiliza la exposición de la información y se facilita su comprensión. La diferenciación por
fases de ocupación se refleja en la tabla XII.1.
Las unidades mesolíticas corresponden únicamente a los niveles del área 4 sector 2. Se trata de un conjunto de unidades sedimentarias relacionadas con un gran encachado antrópico
(empedrado de cantos rodados), plenamente fiables, con la excepción de las UEs 2211 y 2213, para las que consideramos alguna posible intrusión de materiales neolíticos, al estar
recurrentemente cortadas por más de 25 estructuras negativas
neolíticas. El número total de evidencias líticas asciende a
10.425 (10.415 si no contabilizamos las placas), lo que supone
el 38,53% del registro lítico y casi un 73% de las unidades es-
138
tratigráficas fiables. En este conjunto cabe destacar la significativa presencia de nódulos, núcleos laminares, productos de
técnica, productos de talla y un porcentaje relativamente bajo de
soportes retocados y/o con micromelladuras, ya que solamente
alcanza el 4,18%. Con este registro es evidente que se trata preferentemente de un lugar utilizado de forma recurrente para realizar labores de talla junto a diversas actividades de
producción-consumo. Estos porcentajes contrastan con los obtenidos en el conjunto postcardial (fase III y IV), donde su distribución muestra que se trata de áreas de desecho.
En efecto, en un total de 176 UEs, solamente fueron documentados 3.118 elementos líticos, lo que supone casi el 21,79%
del registro considerado como fiable. En general, el número de
evidencias se situaba entre 1 y 47 soportes, con la excepción de
las UEs 2085-2094 que rellenaban la estructura 2086, en las que
además de documentarse algunos fragmentos de cerámica esgrafiada, el número de evidencias líticas ascendió a 318. No
obstante, también debemos individualizar el conjunto de unidades correspondientes a la fase III, integradas por suelos de ocupación y rellenos (UEs 2006, 2009, 2005 y 2008).
Por otro lado, en los niveles cardiales localizados exclusivamente en el sector 1, fueron localizados un conjunto reducido
de evidencias líticas repartidas en 16 UEs. De ellas, cabe destacar las UEs 1016 y 1023, asociadas a las estructuras circulares
rellenas de cantos calizos y las UEs 1047-1048, situadas en la
zona sur del sector 1, en las que se pudieron registrar 252 piezas entre nódulos, núcleos, productos de técnica y de talla y algunos retocados.
Por lo tanto, las diferencias mostradas en la tabla por fases
son bastante evidentes. El conjunto más significativo y destacado es, sin duda alguna, la ocupación mesolítica, donde en
un conjunto no muy amplio de unidades estratigráficas correspondientes a los paquetes sedimentarios relacionados con el
encachado asociado a actividades de combustión, se pudo documentar un volumen de evidencias líticas enormemente cuantioso y diverso (73%). Por el contrario, el número de restos
líticos de adscripción cardial (5,36%) es escaso en relación, no
sólo con el número de unidades estratigráficas, sino, sobre todo,
con la superficie excavada y el volumen sedimentario exhumado. No obstante, está acorde con la frecuencia de restos de evidencias materiales de esta misma fase, por lo que cabe pensar
en dos posibles razones que pueden explicar esta cuestión: el tipo de actividades que se desarrollaron en esta zona y el carácter
de las mismas (frecuentación y recurrencia) y/o los procesos de
formación del depósito, especialmente arroyadas, que no han facilitado su conservación in situ.
Con todo, el número de restos recuperado en las unidades
postcardiales es mucho más elevado que el de momentos cardiales, aunque procedentes de un considerable número de rellenos sedimentarios de estructuras negativas, que en número de
176 han aportado alguna evidencia lítica. Esta amplia distribución hace que su tratamiento individualizado no permita realizar consideraciones de gran calado, ya que el número de
registros líticos por unidad estratigráfica oscila entre 1 y 318,
siendo limitadamente significativos los estratos de la fase III,
UEs 2005 y 2006, así como algunas de la fase IV como 20852094 y 2586. En todos estos casos, se trata de desechos intencionales derivados, desde restos de talla a productos usados.
[page-n-149]
Fase
Adscripción
Sector
I
Mesolítico
Geométrico reciente
Fase A
2
II
Neolítico cardial
1
III-IV
Neolítico postcardial
–fases IC y IIA–
2
Área
UEs
Nº registros
%
4
2209, 2210, 2211, 2213, 2225, 2226,
2231, 2234, 2235, 2279, 2334, 2536,
2551, 2554, 2562, 2567, 2568, 2570,
2571, 2573, 2576, 2578, 2580, 2582,
2589, 2591, 2592, 2593, 2595, 2597,
2598, 2600, 2604, 2605, 2607
10.425
72,86
1001, 1004, 1007, 1008, 1010, 1016,
1017, 1036, 1037, 1038, 1047, 1048
764
5,34
De la 2003 a la 2615 (176 unidades
estratigráficas recogidas en las tablas)
3.118
21,79
Total
14.307
100
3y4
Tabla XII.1. Cuadro sintético de unidades estratigráficas y número de registros líticos por fases de ocupación de Benàmer.
En definitiva, a pesar de las limitaciones que plantean registros tan dispares, constituye uno de los conjuntos más importantes del ámbito regional, que posibilita ampliar la caracterización
de las ocupaciones mesolíticas al aire libre, aproximarnos a las
neolíticas, de las que tenemos una mayor referencia, y efectuar algunas consideraciones generales sobre los cambios y las continuidades en los procesos de producción lítica.
LA MATERIA PRIMA: LA BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y
ABASTECIMIENTO DE SÍLEX
El sílex fue prácticamente la única materia prima empleada
en las labores de talla, con la excepción del soporte laminar de
cristal de roca documentado en la fase cardial. El sílex es una
roca silícea abundante en las estribaciones montañosas y en depósitos derivados en la cuenca del Serpis, siendo una de las características más destacables del conjunto, en contra de lo que
pudiese parecer, la amplia variedad cromática dentro de las distintas fuentes potenciales de abastecimiento.
En el presente estudio se ha intentado desarrollar una propuesta de agrupación y caracterización del sílex presente en
Benàmer, a partir de la variedad cromática, grado de opacidad,
textura, inclusiones y algunas características macroscópicas del
córtex. Aunque somos conscientes de las grandes limitaciones
que este intento de análisis presenta, consideramos que puede
servir para caracterizar la variedad existente y determinar en
cierta medida la gestión que de cada variedad fue realizada.
El estudio de las fuentes potenciales de abastecimiento que
acompaña a esta publicación, realizado por F.J. Molina, A. Tarriño, B. Galván y C.M. Hernández, pone de manifiesto la amplia
variedad cromática y de características del córtex existente en un
mismo depósito o fuente potencial de obtención de sílex. El tono cromático de los sílex presentes en un mismo afloramiento
como, por ejemplo el tipo Serreta, resedimentado, puede oscilar
desde tonos grises blanquecinos, marrones grisáceos o claros,
marrones, marrones oscuros y marrones amarillentos o melados,
y córtex calizos espesos o rodados de tono blanquecino hasta neocórtex. Además, la presencia de bloques de sílex en posiciones
derivadas, principalmente redepositados en laderas o incluso en
terrazas en el fondo del valle, ha posibilitado su amplia dispersión y fácil obtención mediante laboreos superficiales fuera de
las matrices originales de formación, con lo que el lugar concreto de captación de recursos silíceos pudo ser múltiple dentro del
área de dispersión de un mismo tipo de sílex.
En cualquier caso, y con todas las limitaciones que plantean los estudios de caracterización macroscópica para determinar la procedencia de la materia prima, consideramos que como
punto de partida, proponer un intento de agrupación de la variedad de sílex presente en Benàmer y correlacionarlo con los tipos de sílex geológico existentes en la zona puede servir para
proponer una primera propuesta de procedencia y mostrar la dificultad que presentan los estudios de determinación de los lugares de captación de materias primas y, en concreto, de rocas
silíceas como el sílex, dada la amplia variedad existente en una
misma fuente de aprovisionamiento. Con todo, consideramos
que se trata de estrategia de investigación de la que no se puede
prescindir, ya que se trata de una serie de procesos clasificatorios necesarios que permiten efectuar muestreos para la aplicación de otras técnicas con que obtener datos comparativos y
validar diversas hipótesis sobre la determinación de las fuentes
de suministro de materia prima.
En la tabla XII.2 se presenta un resumen de las principales
agrupaciones de sílex establecidas, realizado en colaboración
con F.J. Molina Hernández, en función de las características macroscópicas que han sido señaladas anteriormente, intentando
correlacionarlas con las probables áreas de captación cuyos sílex
presentan similares características macroscópicas.
Los sílex de tipo Serreta, resedimentado en bandas de conglomerados en buena parte de las laderas de las sierras de la Serreta, Serreta de Gorga y Almudaina, así como en otros parajes
como la Cantera de Baix en Cocentaina, pueden ser recolectados a escasa distancia de Benàmer. Sus características óptimas
para la talla y su fácil obtención mediante laboreos superficiales poco intensivos, favorecieron que su selección para la elaboración de todo tipo de soportes e instrumentos fuese muy
habitual. De ahí que sea el tipo de sílex mejor representado en
la fase I (mesolítico), II (cardial) y III-IV (postcardial) de Benàmer, en todos ellos por encima del 80% del total de evidencias.
El resto de tipos están poco representados (I, VII y VIII), en porcentajes que no superan el 10%, coincidiendo también con localizaciones que se encuentran algo más alejadas del sitio. No
obstante, también han sido documentadas algunas variedades
139
[page-n-150]
Grupo
I
Color (Munsell) Opacidad
Textura
Blanco/ gris
luminoso
M10YR 8/1
M10YR 7/1
Mediana
con tendencia a Opaco tendente tendente a fina
a traslúcido
M10YR 8/2
M10YR 7/2
en zonas
interiores
II
Gris marronáceo
luminoso o
marrón grisáceo
M10YR 6/1
M10YR 6/2
M10YR 5/1
Opaco
Mediana
tendente a fina
III
Marrón grisáceo
y marrón
grisáceo oscuro
M10YR 5/2
M10YR 4/2
Opaco
Tendente a fina
IV
Marrón
Opaco.
Marrón oscuro Algún producto Fina de aspecto
M10YR 4/3
de tendencia
arenoso
M10YR 5/3
traslúcida
M10YR 4/4
V
Marrón muy oscuro/ marrón
grisáceo muy
oscuro
M10YR 3/2
M10YR 2/2
Opaco
Fina
VI
Marrón
amarillento
vítreo/ marrón
amarillento
oscuro (melado)
M10YR5/6
M10YR5/8
M10YR6/6
M10YR6/8
Tendente a
traslúcido
Fina tendente a
muy fina
VII
Blanco
Grisáceo
M10YR8/2
M10YR7/2
Opaco
Grosera de
aspecto calizo
Inclusiones
Córtex
Calizo
blanquecino, rugoso y variable
en espesor.
Neocórtex
Tipo de sílex
Tipo Beniaia?
(variedad local).
Localizaciones Conglomerados
próximas: Barranc
del
de les Roxes, La Serravalliense
Criola (Beniaia);
Vall d’Alcalà.
Tipo Serreta
Blanquecino, ca- resedimentado.
lizo, poco
Localizaciones
Escasos bioclas- espeso. Tanto ru- próximas: Cantera
tos más claros goso como roda- de Baix (Cocentaien la escala
do.
na); La Serreta,
señalada
También puede Barranc de les Ropresentar
xes (Alcoi);
neocórtex
Serreta de Gorga
(Gorga)
Tipo Serreta
Blanquecino, ca- resedimentado.
lizo, poco
Localizaciones
espeso. Tanto ru- próximas: Cantera
Bioclastos de to- goso como roda- de Baix (Cocentaino más claro
do.
na); La Serreta,
También puede Barranc de les Ropresentar
xes (Alcoi);
neocórtex
Serreta de Gorga
(Gorga)
Tipo Serreta
resedimenado.
Localizaciones
Neocórtex
próximas: Cantera
Bioclastos de principalmente. de Baix (CocentaiCórtex calizo
tono más claro rugoso de tono na); La Serreta,
blanquecino Barranc de les Roxes (Alcoi);
Serreta de Gorga
(Gorga)
Tipo Serreta
resedimenado.
Localizaciones
próximas: Cantera
Con bioclastos Córtex espeso o de Baix (Cocentaicasi
rodado de tono na); La Serreta,
inapreciables
blanquecino Barranc de les Roxes (Alcoi);
Serreta de Gorga
(Gorga)
Tipo Serreta
resedimentado.
Localizaciones
Nódulo de
próximas: Cantera
pequeño tamaño,
Sin inclusiones con córtex roda- de Baix (Cocentaina); La Serreta,
do o rugoso Barranc de les Roespeso
xes (Alcoi);
Serreta de Gorga
(Gorga)
Nódulos de Tipo Catamarruch.
Localizaciones
tamaño conside- próximas: Barranc
Sin inclusiones rable con córtex
de les Calderes
calizo rugoso
(Catamarruch)
Tabla XII.2. Grupos de sílex establecidos en el estudio macroscópico de Benàmer.
140
Nivel geológico
Conglomerados
del Oligoceno
Conglomerados
del Oligoceno
Conglomerados
del Oligoceno
Conglomerados
del Oligoceno
Conglomerados
del Oligoceno
Depósitos
lacustres del
Mioceno
superior/
Plioceno
[page-n-151]
Grupo
Color (Munsell)
Opacidad
VIII
Marrón muy pálido, con franjas
tendentes a
tonos cremas
o rojizos
M10YR8/3
M10YR7/4
Traslúcido
IX
Gris oscuro
M.2.5YR 3/1
Textura
Inclusiones
Córtex
Fina
Sin inclusiones
Córtex
blanquecino
rugoso poco
espeso
Neocórtex
Opaco
Muy fina
Sin inclusiones
X
Negro
M2.5YR 2.5/0
M5YR 2.5/1
Opaco
Fina, tendente a
muy fina
Con bioclastos
blanquecinos
alargados y
algunos
con ópalo
XI
Marrones o
marrones amarillentos rojizos
M5YR5/4
M5YR6/4
Gris luminoso
rosáceo
M5YR7/1
M5YR6/2
Opaco o
Traslúcido
Fina
Alteraciones
térmicas
XII
Patinados y desilificados
–
–
Tipo de sílex
Nivel geológico
Tipo Beniaia?
(variedad local).
Localizaciones Conglomerados
próximas: Barranc
del
de les Roxes, La Serravalliense
Criola (Beniaia);
Vall d’Alcalà
¿?
Blanquecino
¿?
¿?
¿?
Córtex calizo Grupos II, III, IV
,
blanquecino
,
y VIII termorugoso o liso. V VIalterados
Neocórtex
Alteraciones na- Córtex calizo
turales
-
-
Tabla XII.2. (Continuación)
de sílex como son los grupos IX y X, cuya presencia es testimonial, presente en porcentajes que no superan el 1-2%, estando más presentes en las fases neolíticas. Estas variedades no se
pueden poner en relación con ninguno de los tipos de sílex geológicos conocidos en la zona, lo que en principio, plantea la posibilidad de un origen externo al ámbito local.
Por otro lado, la amplia variedad cromática del tipo Serreta, constatada por F.J. Molina Hernández en sus labores de prospección en la zona, también está presente en todas las fases de
ocupación de Benàmer, aunque los porcentajes pueden varían
de unas a otras e incluso entre unidades estratigráficas dentro
de una misma fase. El sílex de tono marrón o marrón oscuro
(grupo IV) (fig. XII.1.1), está muy bien representado en todas
las fases de ocupación de Benàmer, mientras que los grupos I,
II y III están presentes de forma uniforme en todos los momentos. El grupo de sílex marrones amarillentos o melados (grupo
VI) (fig. XII.1.3) también está presente en todas las fases, incluida la mesolítica, en forma de núcleos, productos de talla de
diversos órdenes y como productos retocados. Sin embargo, si
que podemos indicar una cierta preferencia por esta variedad
cromática a partir de la fase cardial que se mantiene durante la
postcardial. Durante la fase mesolítica, el porcentaje de uso del
sílex melado oscila por unidades estratigráficas desde el 4 hasta el 16%, mientras que para el Neolítico cardial y postcardial,
aunque también varía por unidades, los porcentajes en algún caso llegan a aproximarse al 20%, en detrimento de las agrupaciones de sílex marrones en sus diferentes tonos. En esta misma
línea, también es significativo el incremento que se observa en
el grupo VIII o de sílex marrón grisáceo con bandas cremas-beige que incrementa su consumo a partir de la fase II o cardial, pero especialmente, en la fase postcardial.
La otra materia prima constatada de forma testimonial exclusivamente en forma de soportes laminares es el cristal de roca. Solamente está presente en la ocupación neolítica cardial.
Esta variedad ha sido constatada en forma de productos de talla
laminares y de núcleos en el cercano yacimiento de Cova de
l’Or (Juan Cabanilles, 1984; Martí y Juan Cabanilles, 1989). Todo parece indicar que su procedencia pueda ser alóctona y que
al igual que algunas otras rocas y sílex, se podría haber obtenido a través de procesos de intercambio. La inexistencia de núcleos de cristal de roca en Benàmer (si presentes en Or) no
creemos que pueda ser interpretado de modo directo como ausencia de procesos de talla con cristal de roca y obtención de
productos ya manufacturados, dado lo limitado del conjunto y
su testimonial presencia en los registros de varios yacimientos
neolíticos.
En definitiva, los grupos humanos que ocuparon Benàmer
durante las fases mesolítica, cardial y momentos postcardiales,
realizaban frecuentemente labores de talla empleando sílex, con
el objeto de elaborar una amplia gama de útiles empleados en el
consumo productivo. La materia prima seleccionada fue habitualmente la más cercana al sitio, presente en las terrazas del río
Serpis, ramblas o en laderas y piedemontes de algunas de las
sierras próximas. Mediante laboreos superficiales y sin gran inversión de esfuerzo podían obtener nódulos de sílex que claramente transportaban al asentamiento, con independencia de que
141
[page-n-152]
40 mm, aunque también existen algunos cuya longitud supera
los 60 mm.
Por último, cabe indicar que no se observa que alguna de
las agrupaciones de sílex diferenciadas estuviese destinada en
exclusividad a la manufactura de un tipo concreto de soportes,
con la excepción de los triángulos de la fase mesolítica, probablemente debido a su bajo número (3). Todas las variedades cromáticas fueron empleadas para la obtención de matrices
lascares y laminares con los que elaborar el utillaje habitual de
cada periodo. Y la misma representatividad en la variedad cromática de sílex comentada está presente los productos de talla y
productos retocados.
En cualquier caso, no se trata de una cuestión cerrada, sino
que está totalmente abierta y en la que pretendemos seguir profundizando, especialmente a partir de la adopción de criterios
macroscópicos más clarificadores que den cuenta de los tipos
de sílex empleados, así como en los procesos de obtención de
materias primas.
CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIPOLÓGICA
DE LA PRODUCCIÓN LÍTICA DE BENÀMER
El segundo y tercero de los objetivos trazados en el estudio
de las producciones líticas de Benàmer es, como ya hemos indicado, la caracterización tecnológica y tipológica del conjunto.
Ambos aspectos, tecnología y tipología lítica, se presentan de
forma concatenada, aunque diferenciando por fases de ocupación. Es evidente que las características de las áreas de actividad constatadas en cada fase condicionan el volumen y
características de los conjuntos líticos recuperados, lo que también determina que las aportaciones sean de dispar magnitud.
Frente a los niveles mesolíticos en los que se pueden establecer
todos los pasos en la cadena productiva de soportes líticos,
en los cardiales y postcardiales, existen mayores dificultades
por el menor número de efectivos y la escasa presencia de algunos. El cuarto de los objetivos, la determinación del uso y
función del utillaje lítico, se expone en el siguiente capítulo realizado por A.C. Rodríguez.
Figura XII.1. Nódulo con neocórtex procedente de la UE 2567 (1).
Núcleo de talla frontal rectilínea laminar de la UE 2235 (2). Conjunto
de lascas de sílex melado (grupo VI) procedentes de la UE 2567 (3).
pudieran planificar talleres o áreas de talla dedicadas al catado,
preconfiguración o talla plena en lugares próximos a las áreas
de captación, como ha empezado a constatarse en algunas zonas
próximas en las que se han documentado núcleos laminares y
productos de talla (García Puchol et al., 2001). No obstante, la
presencia de nódulos, bloques de sílex sin tallar o catados y especialmente de núcleos en diversos estadios de talla en todas las
fases de ocupación de Benàmer muestra que su traslado al asentamiento y reserva fue una tarea habitual, con independencia de
si nos referimos a los grupos cazadores recolectores mesolíticos, o a los primeros neolíticos cardiales o grupos postcardiales
posteriores. En general, se trata de nódulos o bloques de un tamaño relativamente pequeño, aunque suficiente para poder obtener soportes laminares que, por regla general no superaron los
142
Benàmer I: la producción lítica de los grupos mesolíticos
Una vez puestas en cuarentena el conjunto de unidades estratigráficas alteradas, se ha procedido a analizar aquellas otras
cuya fiabilidad interpretamos como aceptable. Se trata de un
conjunto de 36 UEs localizadas en el área 4 del sector que corresponden a rellenos sedimentarios asociados al encachado de
cantos calizos con señales de combustión. Estas unidades estaban caracterizadas por un sedimento fino de tono marrón grisáceo, de diferente espesor, algunas de aspecto ceniciento y con
carbones de muy pequeño tamaño, localizadas bajo, sobre y entre el encachado. En algunas de estas unidades también fueron
documentados algunos fragmentos óseos de fauna salvaje muy
alterados y corroídos por procesos químicos relacionados con el
sedimento y algunas placas líticas no modificadas o incluso ligeramente desbastadas.
En la tabla XII.3 se detalla por unidades estratigráficas el
conjunto de evidencias líticas registradas que asciende a
10.425 restos, incluyendo las 10 placas líticas. El reparto por
[page-n-153]
UEs es muy dispar, presentado algunas unidades solamente 3
(UE 2592) ó 4 (UE 2593) ítems, y otras cifras superiores a los
1.000 restos. Las unidades con mayor número de evidencias son
la UE 2213 con 1.903 (18,25%) y la 2567 con 1.568 (15,29%).
No obstante, lo más habitual es que el número de restos se
sitúe entre los 100 y los 400, aunque 13 de las UEs (de 36) conservan un número por debajo del centenar. Con independencia
de estas considerables diferencias en cuanto al número de restos líticos entre unidades, hemos considerado oportuno integrarlos en un análisis global, ya que no parecen existir
diferencias cualitativas, ni siquiera en relación con la posición
estratigráfica de las mismas (unidades sobre el encachado frente a las existentes bajo el mismo en contacto con las arenas del
techo de la terraza). Al menos la comparación que podemos realizar entre ellos, muestra la presencia de los mismos tipos de
soportes, técnicas y similar representatividad de los retocados.
La clasificación del conjunto de evidencias líticas en función de los rasgos tecnológicos ha permitido diferenciar los siguientes tipos de soportes, recogidos en la tabla XII.4.
Los datos recogidos en esta tabla son lo bastante ilustrativos como para inferir que en este encachado y en los sucesivos
reacondicionamientos que sufrió, buena parte de los procesos
laborales relacionados con la producción lítica tallada se efectuaron de forma recurrente, pero con intermitencias durante el
periodo en el que estuvo en uso. En bastantes de las UEs, al
menos más de la mitad, están representados toda la gama de
soportes líticos relacionados con los procesos de talla, proceso de retocado y también, como evidencian los estudios traceológicos (Rodríguez, en este mismo volumen), procesos de
mantenimiento y sustitución de útiles, especialmente de puntas de proyectil. Por tanto, se trataría de un área habitual de trabajo relacionada con la producción-consumo y mantenimiento
de instrumentos, y, especialmente, de armaduras de proyectiles como más adelante en el análisis de los soportes retocados
mostraremos.
En este conjunto destaca el amplio número de núcleos (lascares, laminares, agotados y fracturados, fondos de núcleo) que
suman un total de 360 piezas y suponen el 3,51% del total. Estos están acompañados por un número considerable de nódulos
de sílex, algunos catados, que evidencia que de forma habitual
era un lugar donde se guardaban bloques que podían ser tallados cuando fuese necesario, o también que durante los procesos
de talla algunos nódulos no tenían las características necesarias
para la talla y eran directamente desechados.
No obstante, lo más significativo de todo el conjunto es
el alto número de lascas y fragmentos de éstas desechadas sin
retocar y, probablemente, sin usar, que en número de 4.893,
es decir un 47,72% del total, han sido registradas. Ahora bien,
aunque es evidente que existe un aprovechamiento de este tipo de soportes para la elaboración de útiles (raspadores, perforadores, lascas de borde abatido, muescas y denticulados),
su número es muy escaso (14,43%) en relación con los soportes laminares, por lo que cabe relacionarlo con el desbastado de los nódulos en el proceso de configuración de los
núcleos, principalmente, laminares y en la configuración de
algunos núcleos laminares sobre lasca, que también están presentes. El alto número de núcleos laminares (213) confirma
esta idea.
En este sentido, la presencia de 2.950 soportes laminares,
entre ejemplares completos y especialmente, fracturados, lo que
supone el 28,77% del total, unido al empleo sistemático de este
tipo de soportes para la elaboración de buena parte del utillaje
y al dominio y alto número de núcleos laminares, son claros indicadores de que los procesos de talla efectuados estuvieron
orientados principalmente a la producción de soportes laminares con los que manufacturar un amplio repertorio de útiles retocados como raspadores, perforadores, láminas retocadas,
láminas con muesca, láminas estranguladas, geométricos, y
truncaduras. Son éstos los tipos que principalmente han sido documentados en el conjunto de unidades estratigráficas de adscripción mesolítica, especialmente, las láminas con muescas y
estranguladas y los geométricos, básicamente trapecios de retoque abrupto. Aunque el porcentaje de soportes retocados es bajo (4,26%), es muy parejo al documentado en el yacimiento de
El Collado (Aparicio, 2008), donde de un conjunto de 11.887
soportes, solamente el 4,98% está retocado. El estudio traceológico (Rodríguez, en este volumen) realizado sobre un conjunto reducido, pero significado de retocados, ha mostrado que
buena parte de ellos habían sido usados y que, por tanto, se encontraban desechados en esta área de talla y de trabajo.
A continuación vamos a detallar algunos datos de cada uno
de los tipos de soportes diferenciados con el objeto de valorar a
nivel tecnológico el conjunto.
Nódulos
El conjunto de los nódulos de sílex han sido documentados
en 19 de las 36 UEs diferenciadas (tabla XII.3) y sus características son bastante dispares (fig. XII.2). Se trata de nódulos,
fragmentos de éstos o bloques irregulares con córtex calizo de
diferente espesor, algunos también con neocórtex, de tono principalmente blanquecino y cuya gama cromática muestra un dominio de los grupos II, III y IV (sílex marrones, marrones
oscuros, marrones grisáceos respetivamente). En cualquier caso, casi todos los nódulos se corresponden con los sílex de tipo
Serreta (también los melados) y, en menor medida, los de tipo
Beniaia y Catamarruch. Estos nódulos todavía pueden ser localizados mediante un laboreo superficial en diversos lugares
de la misma cuenca. Las dimensiones de los nódulos completos, en algunos casos catados mediante la realización de un primer lascado, se sitúa por encima de los 70 x 45 x 40 mm. Es
muy frecuente la presencia de nódulos que alcanzan una longitud entre 55 y 70 mm, una anchura entre 40 y 48 mm y un espesor entre 35 y 46 mm. No se observa ninguna concentración
significativa de nódulos en ninguna de las unidades. A mayor
número de restos mayor número de nódulos, al igual que de núcleos. Quizás la única salvedad es la ausencia de nódulos en la
UE 2213, para la que se ha considerado que su origen es erosivo, ya que se trata de una capa sedimentaria que cubre a la UE
2211 y al encachado.
La elevada presencia de nódulos debemos ponerla en relación, no sólo con el hecho de que las labores de talla se realizarán en este mismo lugar, dado que están presentes todos los
tipos de soportes que son el resultado de efectuar dichas acciones, sino también con la posibilidad de que aquellos grupos contaran con materia prima en reserva.
143
[page-n-154]
UEs 2209
2213
2225
2
14
1
Núcleos laminares
19
50
1
Núcleos informes
4
Soportes
1
Núcleos lascares
2211
1
2
2
Nódulos
2210
2226
2231
2234
2235
1
1
1
1
6
2300
1
1
Flancos de núcleos
2551
7
2
3
1
1
7
4
7
2
1
Tabletas/semitabletas
2
2536
1
1
Fondos de núcleo
3
1
2
2554
31
2
1
1
Crestas
2279
1
1
2
1
2
Aristas
Lascas
18
20
Fragmentos de lascas
6
15
224
371
30
5
20
Láminas
6
5
120
252
28
1
6
10
Fragm. de láminas
7
29
208
235
40
3
15
28
Debris
3
10
20
116
2
6
152
226
39
3
8
15
1
2
Indeterminados
399
Cantos usados
538
76
3
11
43
71
262
28
100
16
85
12
70
81
6
27
145
6
18
47
2
30
98
19
72
223
10
6
4
23
31
4
23
48
33
100
120
12
2
1
1
Placas esquisto
282
23
1
1
Soportes retocados
1
13
53
96
10
4
4
11
45
1
8
56
2
Total
42
102
1204
1903
228
10
50
127
186
704
114
394
893
61
2568
2567
2570
2571
2573
2576
2577
2578
2580
2582
2589
2591
2592
7
1
2
3
1
6
2
2
7
10
2
4
21
3
3
Soportes
UEs 2562
Nódulos
1
Núcleos lascares
1
Núcleos laminares
3
Núcleos informes
1
1
1
Fondos de núcleo
Tabletas/semitabletas
1
4
5
1
6
5
1
2
13
14
3
8
14
14
1
1
1
1
1
Flancos de núcleos
1
1
1
1
Crestas
Aristas
Lascas
21
Fragmentos de lascas
30
6
479
60
1
47
10
27
97
188
98
106
147
223
16
22
18
4
9
38
45
25
25
43
Láminas
7
132
11
24
15
5
10
17
66
23
25
32
Fragm. de láminas
Debris
16
346
40
36
36
8
14
58
82
76
43
40
6
39
7
4
Indeterminados
54
2
257
53
2
1
39
143
12
1568
1
2
29
8
21
4
4
4
167
104
150
5
9
55
61
4
24
1
1
3
6
22
15
13
12
75
294
492
249
255
356
2
1
Cantos usados
Placas esquisto
Soportes retocados
Total
1
33
Tabla XII.3. Distribución de tipos de soportes por unidades estratigráficas.
144
3
[page-n-155]
UEs 2593
2595
2597
Nódulos
4
2
2598
2
1
2604
2605
2
Núcleos laminares
10
11
3
1
6
Núcleos informes
2600
3
1
Totales
2607 generales
2
Núcleos lascares
Soportes
53
79
1
2
Fondos de núcleo
1
Tabletas/semitabletas
1
59
1
Flancos de núcleos
213
1
9
8
1
1
11
2
Crestas
5
Aristas
Lascas
2
Fragmentos de lascas
48
47
12
64
42
2
2
3.382
8
1.511
4
17
3
28
10
2
Láminas
1
7
5
4
10
4
3
Fragm. de láminas
1
19
13
20
7
6
5
15
16
1.075
3
Debris
277
Indeterminados
6
Cantos usados
2
1.418
1
3
Placas esquisto
10
Soportes retocados
Total
1.875
1
4
1
2
3
1
104
104
27
155
87
437
11
14
10.425
Tabla XII.3. (Continuación)
Núcleos
El número total de núcleos asciende a 360, sumando los 9
fondos de núcleos laminares. Se distribuyen ampliamente en 29
de las 36 unidades estratigráficas (fig. XII.1.2). Su reparto es dispar, aunque en general se mantiene la frecuencia de a mayor número de restos, mayor número de núcleos. No obstante, es
necesario matizar este dato ya que este extremo no se mantiene si
lo ponemos en relación con el número de evidencias líticas localizadas. En las unidades con un número muy reducido de restos,
por debajo del centenar, es frecuente que no se documenten núcleos o a lo sumo, de uno a tres. Sin embargo, existen algunas unidades con un mayor número de ítems, entre 200 y 400, donde el
número de núcleos es relativamente elevado en comparación con
aquellas unidades cuyos restos superan el millar. Por ejemplo,
mientras en la UE 2591 con 354 evidencias, el número de núcleos es de 19, en la UE 2567 con 1.568 restos, el número de es
de 37. Y, especialmente significativa es la UE 2551 con 893 piezas, cuyo número de núcleos es de 41. Mientras las UEs 2567 y
2551 son coetáneas estratigráficamente, la UE 2591 es anterior a
las señaladas, estando separadas además por dos hileras de encachado. Por tanto, sin tener en cuenta el estudio microespacial del
conjunto de restos por unidades, la interpretación más plausible es
que se trate de un espacio empleado como zona de talla de forma
recurrente a lo largo del tiempo que estuvo ocupado, empleando
las mismas materias primas y procedimientos técnicos.
Los núcleos conservados presentan una gama cromática
amplia, estando representados buena parte de los grupos cromáticos diferenciados. La presencia de sílex del grupo VII
(sílex blanco grisáceo calizo) es prácticamente testimonial,
mientras que los grupos IX y X están ausentes. Los sílex dominantes corresponden a los grupos II, III y IV, especialmente de
estos dos últimos. No obstante, también están presentes el resto
de grupos, especialmente el VI, integrado por los sílex melados.
Los bloques de materia prima melados corresponden a núcleos
laminares en casi todos los casos. Del mismo modo, el mayor
número de productos de talla (lascas y láminas) y de soportes
retocados documentados corresponde a los grupos III y IV, lo
que está plenamente acorde con las características de la materia
prima seleccionada y con la idea de que los procesos laborales
de talla se realización íntegramente en este espacio.
Como ejemplo, en la tabla XII.5 incluimos la clasificación
realizada en una de las unidades más significativas de todo el
conjunto como es la UE 2567.
En definitiva, los sílex de tipo Serreta son los dominantes,
a los que debemos añadir el empleo del tipo Beniaia en su variedad cromática grupo I.
En cuanto a las características de los núcleos, es evidente
la práctica de un doble sistema de talla destinado a la obtención
de soportes lascares por un lado y laminares por otro (figs. XII.3
a XII.8). Los núcleos lascares son, por lo general, de mayor o similar tamaño que los laminares (algunos alcanzan los 69 x 72 x
34 mm). Presentan múltiples negativos de lascado, en algunos
casos a partir de un solo plano, desarrollando una talla de orientación unidireccional (figs. XII.3.12, XII.4 y XII.7.8), aunque
lo habitual, es que presenten estrategias de talla multidireccionales en los que las concavidades proximales de los negativos
145
[page-n-156]
Tipo de Soporte
Nódulos
Nº de efectivos
% Sobre el total
53
0,51
Núcleos lascares
79
0,77
Núcleos laminares
213
2,07
Núcleos informes o
fragmentos de núcleos
59
0,57
Fondos de núcleos
laminares
9
0,08
Tabletas/semitabletas de
acondicionamiento
8
0,07
Flancos de núcleos
11
0,10
Crestas/semicrestas
5
0,05
3.382
32,98
Fragmentos de lascas
1.511
14,73
Láminas
1.075
10,48
Fragmentos de láminas
1.875
18,28
277
2,70
1.418
13,83
3
0,02
10
0,10
437
4,26
10.425
100
Lascas
Debris (lasquillas y cúpulas térmicas
Indeterminados
Cantos usados
Placas naturales/desgastadas/
desbastadas
Soportes retocados
Total
Tabla XII.4. Distribución general por tipos de soportes líticos reconocidos de la fase mesolítica.
de lascado son empleados como planos para las siguientes extracciones. También se constata la presencia de núcleos de talla
centrípeta (figs. XII.6.1 y XII.8.3).
Por otro lado, muchos de los núcleos lascares se encuentran
muy agotados, conservando dimensiones muy reducidas, lo que
no permite determinar si previamente algunos de ellos pudieron
haber sido utilizados en la obtención de láminas. El tamaño de
los negativos de lascado también es bastante amplio, pero en general, muestran la extracción de lascas de variado tamaño, aunque de tendencia ancha o muy ancha.
De los núcleos informes es poca la información que podemos aportar ya que se trata de núcleos muy agotados en los que
no se observa una talla laminar, o fragmentos de núcleos en los
que tampoco es fácil determinar este extremo, ya que muy probablemente los intentos de reacondicionamiento efectuados para intentar seguir explotándolos ocasionaron su fragmentación o
definitivo agotamiento.
Dentro del apartado de núcleos laminares se incluyen todos
aquellos bloques en los que se observa la presencia, al menos,
de un frente de negativos de lascado de tipo laminar, aunque éste en parte pueda estar modificado por los intentos de reavivado o por su reconversión en un núcleo para la obtención de
lascas. En general, los núcleos laminares, por su parte, muestran una talla mucho más sistemática y recurrente a partir de un
146
Figura XII.2. Nódulos de sílex de la UE 2551.
único plano de percusión claramente inclinado o en ángulo cerrado con respecto a la zona de extracción que, probablemente,
se va corrigiendo a medida que se desarrolla el proceso de explotación (figs. XII.3.3 y XII.5.2/4). Responden claramente a
[page-n-157]
Grupos
cromáticos
Núcleo
lascar
Núcleo
laminar
I
1
4
II
2
2
2
III
5
7
3
3
6
3
1
IV
V
Núcleo
informe
Fondos
núcleo lam.
Total
%
1
6
11,76
2
8
15,68
2
17
33,33
1
10
19,60
1
1,96
Nódulo
1
VI
4
7,84
VII
VIII
1
1
2
3,92
2
3,92
1
1,96
IX
X
XI
2
XII
1
Tabla XII.5. Relación entre grupos cromáticos y bloques de materia prima de la UE 2567.
núcleos con frente de talla unidireccional, definido como estilo
frontal rectilíneo por O. García Puchol (2005: 269).
En cuanto a sus características métricas y morfológicas cabe indicar que se trata de bloques de pequeño tamaño, que no
suelen superar los 5 cm, situándose los de mayor tamaño conservados en 48 mm de longitud y 36 de anchura y los más pequeños en 24 x 23 mm. El mayor número de núcleos se sitúa en
torno a los 34-40 mm de longitud, 25-34 mm de anchura y 2234 mm de espesor. Suelen presentar el dorso natural reservado
o bien acondicionado mediante una serie de extracciones lascares. El tamaño y morfología natural de los nódulos facilitan que
la preparación de los núcleos sea muy poca, incluso que en muchos casos, sea aprovechada la presencia de crestas naturales. El
orden de las extracciones en los núcleos y también en las láminas, muestra un desarrollo sistemático de explotación del frente
de talla de izquierda a derecha o al revés, llevando a extraer en
algunos casos series de 5 láminas sucesivas.
Por último, cabe indicar un número muy elevado de núcleos laminares abandonados en plena talla como consecuencia de
la aparición de reflejados a media altura, que hacían imposible
la continuidad de su explotación y su reavivado (fig. XII.3.2).
Productos de acondicionamiento
El número de soportes que muestran evidencias de la preparación y acondicionamiento de los núcleos laminares son realmente escasos. 8 tabletas o semitabletas de reavivado del plano de
percusión y 11 flancos de núcleos laminares (fig. XII.3.1), probablemente realizados con la intención de eliminar accidentes
de talla muy frecuentes como son los reflejados, y solamente 5
crestas han sido reconocidas en un conjunto superior a los
10.400 restos. Realmente son muy pocas evidencias, aunque suficientemente significativas de la práctica de procesos de mantenimiento de la explotación de los núcleos laminares hasta casi
su agotamiento. No obstante, su bajo número es indicativo de
que la disponibilidad de materia prima era abundante y de que
la puesta en explotación de un nuevo núcleo sería menos costoso que el intento de mantenimiento del que ya estaba en explotación con algún accidente de talla. Por otro lado, el bajo
número de crestas también se podría explicar, por las características de los nódulos seleccionados, ya que en muchos casos
su morfología facilitaría el inicio de la explotación a partir de
crestas naturales. La presencia de láminas de primer orden de
extracción y con más del 80% de la cara dorsal con córtex en un
número significativo, apoyaría esta idea.
Las crestas presentan una preparación de la arista central
como consecuencia de la práctica de extracciones lascares de
disposición alterna de pequeño tamaño (fig. XII.12.17). También se aprovechan superficies corticales como plataforma para
crear una arista, o simplemente crestas naturales.
Lascas
Las lascas y fragmentos de lascas constituyen el principal
grupo de productos de talla en cuanto a número de efectivos
(fig. XII.9 y XII.10). A las 3.382 lascas completas o casi completas, debemos añadir los 1.511 fragmentos proximales o distales, principalmente. Se trata de un conjunto muy amplio
documentado en todas y cada una de las unidades estratigráficas, siendo más numerosas en las que presentan un mayor número de efectivos. La gama cromática también es muy amplia y
su reparto es similar al constatado en los núcleos (gráfica XII.1).
Se registra un dominio de los grupos cromáticos IV y III, frente al resto. Los tipos testimoniales vuelven a ser los considerados como foráneos (IX y X), mientras que los grupos VII
(Catamarruch) y VIII (Beniaia) presenta unos valores muy bajos (tipo Serreta y tipo Beniaia grupo I).
En la tabla XII.6 se muestran los datos de orden de extracción y tipo de talón en relación con los grupos cromáticos diferenciados en las lascas documentadas en la UE 2567.
El reparto del orden de extracción a partir de la distinción
de 4 grandes agrupaciones cuyo criterio de diferenciación es la
147
[page-n-158]
6
9
lO
11
Figura XII.3. Tableta de reavivado (1) y núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2235 (2-5). Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2591 (6-8). Núcleos laminares y lascares de la UE 2580 (9-12).
148
[page-n-159]
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
XI
XII
Gráfica XII.1. Distribución relativa de lascas en relación con los
grupos cromáticos diferenciados.
Figura XII.4. Núcleos lascares de talla unidireccional de la UE 2578.
das en la explotación de los núcleos en estado de plena talla para
la manufactura de útiles sobre lascas, más cortas y anchas, de las
que se generan como consecuencia del acondicionamiento de núcleos laminares, cuyas características pueden ser más variables.
Láminas
cantidad de córtex presente en la cara dorsal, muestra una importante presencia de lascas de descortezado o relacionadas con
los pasos iniciales del mismo en todos los grupos en los que se
ha constatado un número mínimo de efectivos. En los grupos II
y VI (melados) no se han constatado lascas de primer orden, aunque sí de 2º con córtex superior al 50%. En total, se registraron
96 lascas con más del 50% de corteza de un total de 479 (20%).
El número de lascas con menos de 50% de córtex alcanza el
35,28% y el resto, el 44,67% corresponde a las lascas obtenidas
en los procesos de plena talla del núcleo. Estos porcentajes generales, aunque varían por grupos en relación directa con el número de efectivos documentados, muestran que los procesos de
talla destinados a la obtención de lascas y a la configuración de
núcleos laminares fueron realizados en este lugar.
En relación con los tipos de talones, es evidente el dominio
de los talones lisos (68,47%), una equiparable representación de
los corticales en relación con las lascas corticales o con buena
parte de la cara dorsal cortical, y algunos talones diedros no intencionales. Los talones en general son de pequeño tamaño, muchas veces casi inapreciables. El punto de impacto suele ser
visible aunque no muy marcado, lo mismo que el bulbo.
Estas mismas características en cuanto al orden de extracción y a los tipos de talón es extensible al resto de productos lascares de esta fase.
Por otro lado, el tamaño de las lascas es muy amplio, desde
las que superan ligeramente el centímetro hasta aquellas que alcanzan los 7 cm de longitud (fig. XII.10). El mayor volumen de
lascas presenta un tamaño entre 30-40 mm de longitud y anchura
y un espesor variable entre 3 y 6 mm. Con estos datos podríamos
considerar que se trata de lascas de pequeño tamaño, cortas, anchas y de espesor variable. No obstante, sería importante distinguir entre aquellas lascas de descortezado de núcleos que suelen
ser de mayor tamaño, de aquellas otras sistemáticamente obteni-
Los soportes laminares –2.950 efectivos– suponen el
28,77% del total de efectivos, conservándose completos o casi
completos solamente el 36,44% (fig. XII.11 y XII.12). El resto
corresponde a fragmentos proximales, mediales o distales de láminas. La mayor parte de las fracturas parecen producirse como
consecuencia del mismo proceso de talla.
En la obtención de este conjunto de soportes laminares no
se primó ninguna variedad de los grupos cromáticos de sílex diferenciados. Más bien al contrario, al igual que las lascas, están
bien representados todos los grupos locales, con un dominio de
los grupos III, II y IV, es decir, de los sílex de tono marrón o marrón grisáceo con bioclastos del tipo Serreta que también son
dominantes entre las lascas y los núcleos. El grupo III está representado en porcentajes superiores al 25% en algunas de las
UEs y el IV en torno al 15%. El resto de grupos también están
presentes aunque en porcentajes algo menores, mientras que los
grupos IX y X son testimoniales. Los tonos melados alcanzan
un porcentaje entre el 3-5%. Los soportes laminares termoalterados varían porcentualmente de unas unidades a otras, aunque
por término medio suponen aproximadamente un 15% del total
(gráfica XII.2).
Las características métricas del conjunto, no señalan tampoco diferencias entre grupos cromáticos. La diversidad métrica condicionada por el pequeño tamaños de los nódulos permite
observar cómo la longitud de las láminas presenta una variabilidad entre los 19 y 49 mm de longitud, aunque la mayor parte
de los soportes tienden a presentar una longitud entre 25 y
35 mm. Lo mismo podemos plantear en relación con la anchura. El conjunto muestra la posibilidad de soportes con una anchura que se sitúa estar entre los 6 y los 14 mm. No obstante,
hay una tendencia a obtener productos cuya anchura oscila entre 8 y 11 mm. Además, no se observa una correlación directa
entre longitud y anchura. A mayor longitud no tiene por qué dar-
149
[page-n-160]
2
4
3
5
6
7
8
9
Figura XII.5. Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2578 (1-3). Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2571 (4-6).
Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2551 (7-9).
150
[page-n-161]
Figura XII.6. Núcleos de la UE 2213 (1-3). 1- talla centrípeta, 2- talla laminar. Núcleos lascares de la UE 2551 (4-5).
se una mayor anchura. Son frecuentes los soportes que superan
los 40 mm de longitud y su anchura es inferior 9 mm. Y lo mismo ocurre, con muchos soportes cuya longitud es incluso inferior a 24 mm y su anchura superior a 10 mm.
Por lo tanto, el objetivo era la obtención de soportes laminares normalizados a nivel métrico a partir de las posibilidades
que ofrecía la materia prima disponible. Las dimensiones de los
soportes que se pretendía obtener ronda los 30-35 mm de longitud, 8-11 mm de anchura y 2-3 mm de espesor.
Otro aspecto importante es el orden de extracción. En las
UEs con mayor número de efectivos están presentes desde los
soportes laminares con córtex en toda la cara dorsal, pasando
por aquellos con diferente grado de presencia, a un claro dominio de los soportes sin córtex. La presencia significativa de so-
portes de primer orden y de 2º orden con más del 50% de la superficie de la cara dorsal con córtex permite inferir que en muchas ocasiones no era necesaria la preparación de aristas
longitudinales como procedimiento de configuración del frente
de extracción. Más bien al contrario, en muchos bloques de materia prima se podía utilizar aristas o crestas naturales para iniciar el proceso. La información de la tabla XII.7 referida a los
soportes laminares de la UE 2567 es clarificadora es esta cuestión. Aunque no existen soportes de 1º orden en todos los grupos cromáticos, si están reconocidos en los más abundantes.
Los soportes con más del 50% de córtex ya están presentes en
todos los grupos, al igual que los que presentan menos del 50%.
Todo ello es indicativo de que los procesos de talla se realizaron
en este mismo de lugar de forma recurrente.
151
[page-n-162]
Grupos
1º
2º+50%
2º-50%
3º
Liso
I
3
4
9
28
37
2
II
Cortical Indeterm.
Diedro
4
1
5
14
29
39
2
6
1
III
8
6
33
31
48
8
22
1
IV
13
17
48
72
94
22
31
1
V
4
3
17
12
30
3
2
2
6
4
5
8
4
3
8
5
4
18
3
1
4
10
36
28
45
8
25
4
5
214
328
VI
VII
1
VIII
1
XI
5
XII
2
Total
35
61
169
1
1
1
49
94
8
Tabla XII.6. Orden de extracción y tipos de talón de las lascas de la UE 2567 en valores absolutos y su relación con los grupos cromáticos
diferenciados.
50
1º
45
2º (+50 %)
2º (-50%)
400
40
3º
"()#
350
35
300
30
250
25
20
200
15
150
10
100
5
50
0
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
XI
XII
Gráfica XII.2. Distribución porcentual de las láminas por grupos cromáticos.
Por su parte, la gráfica XII.3 también muestra en valores
absolutos la progresión lógica de reducción de los núcleos laminares, donde una vez acabado el proceso de descortezado,
bien representado por el aumento constante de soportes de mayor a menor cantidad córtex, el número de soportes laminares
sin córtex aumenta geométricamente.
En este sentido tampoco podemos olvidar los tipos de talón
diferenciados. Dominan claramente los talones lisos no preparados, incluso se constata una cierta presencia de talones corticales. Los talones preparados como los diedros son poco
frecuentes, estando ausentes los facetados. En la tabla XII.8 correspondiente a los soportes laminares de la UE 2567 se muestra la distribución de los tipos de talón en relación con los
grupos cromáticos. En la misma no se observan diferencias entre grupos cromáticos, lo que viene a redundar en la idea de que
se aplican las mismas estrategias de talla con independencia del
tipo de sílex que se seleccione.
152
$%#
&'#
!"#
0
*+,-./0#12#3(&%#
Gráfica XII.3. Distribución del orden de extracción en valores absolutos de los soportes laminares de la UE 2567.
Por otra parte, en cuanto a las secciones podemos indicar
una mayor presencia de soportes triangulares con extracciones
dorsales que indican órdenes 12 y 21 casi por igual, y una menor frecuencia de secciones trapezoidales con un dominio claro
del orden 123, menor frecuencia del 321, y una muy baja representación de los órdenes 212, todo ello indicativo de una dirección no alterna en las estrategias de explotación de los
núcleos. La tabla XII.9 de los soportes laminares de la UE 2567
muestra claramente estas características sobre aquellos soportes
en que se ha podido determinar la sección en relación con el
grupo cromático. Su lectura muestra que, con independencia
del grupo cromático y de la representatividad de la muestra, las
secciones triangulares son las dominantes. Probablemente esta
mayor presencia de soportes de sección triangular entre las láminas no retocadas se pueda poner en relación con un mayor
aprovechamiento de los soportes de sección trapezoidal para la
elaboración del utillaje.
[page-n-163]
Figura XII.7. Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2213 (1, 3-6).
Núcleos laminares de talla frontal rectilínea de la UE 2211 (2, 7 y 8).
Soportes retocados
El número total de soportes retocados o con micromelladuras procedentes de 36 UEs de adscripción mesolítica asciende a
437 ítems, lo que supone el 4,26% del total de registros líticos
de esta fase (figs. XII.13 a XII.21). Se trata de un número equiparable a yacimientos al aire libre como El Collado (Aparicio,
2008), pero relativamente bajo con respecto a otros. No obstan-
te, esta baja representatividad se debe al elevado número de restos de talla, lo que constituye un claro indicio de que estamos
ante un área de producción específica de talla, empleada de forma recurrente aunque intermitente, además de un lugar dedicado también a la elaboración de astiles y proyectiles.
En la tabla XII.10 se recoge el reparto de los soportes retocados por grupos tipológicos y tipos, indicando los porcentajes
153
[page-n-164]
Lám. completas
Soporte
Grupo
1º
2º+50
Frag. proximales
3
2
3º
12
5
I
II
2º-50
1º
2º+50
4
Frag. mediales
2º-50
3º
1
1
6
IV
2
6
11
V
1
2
3
4
VIII
2
1
3
1
XI
3
2
9
25
27
74
VII
3
2º-50
3
7
2
2
17
3
1
1
2º+50
2º-50
3º
Total
3
4
1
1
1
8
45
3
14
61
2
1
21
141
1
4
8
73
30
1
3
1
1
3
2
1º
11
1
40
15
3º
8
22
2
VI
23
2º+50
10
1
III
1º
Frag. distales
3
1
9
1
2
3
14
10
15
119
17
1
3
16
3
10
1
1
6
26
88
5
2
1
31
1
3
4
13
1
1
4
5
88
3
8
13
77
478
XII
Total
6
3
1
Tabla XII.7. Orden de extracción de los soportes laminares (completos, proximales, mediales y distales) en relación con los grupos cromáticos diferenciados en valores absolutos de la UE 2567.
Soporte
Grupo
Lám. completas
Frag. proximales
Liso Cort. Inde. Died. Liso Cort. Inde. Total
I
15
1
1
II
5
1
2
10
1
1
23
28
32
III
26
2
2
50
1
2
83
IV
22
5
7
19
1
1
55
V
8
1
6
VI
4
2
VII
6
1
VIII
5
15
XI
103
11
2
12
9
7
1
12
Total
3
16
17
17
1
139
2
2
33
6
279
Tabla XII.8. Tipos de talón de los soportes laminares de la UE 2567.
de representación de cada uno de ellos. Un detenido análisis del
conjunto, muestra un claro dominio del grupo de las muescas
y denticulados (láminas con muesca y láminas estranguladas especialmente), seguido por los geométricos, en concreto, los trapecios de retoque abrupto con uno o dos lados cóncavos. Las
láminas con retoque marginal y las truncaduras presentan unos
porcentajes moderados del 7 y 5% respectivamente. El mayor
número de láminas con retoque marginal proceden de las UEs
2213 y 2211, que son las que mayor grado de contacto presentan con las unidades neolíticas. Teniendo en cuenta esta circunstancia no podemos descartar la posibilidad de que algunas
de ellas pudieran ser intrusiones de los niveles superiores neolíticos al igual que algún geométrico (uno o dos a lo sumo) por
sus características métricas.
Las truncaduras por su parte, son el cuarto grupo en representación. Se trata de un conjunto que por sus características de-
154
bemos asociar, sin descartar otros posible usos, al proceso de
elaboración de trapecios. El resto de grupos (raspadores, perforadores, lascas retocadas, lascas de borde abatido, láminas de
borde abatido y astillados) son muy minoritarios, siendo la suma porcentual de todos ellos el 7%.
Con todo, se trata de una producción lítica tallada orientada
hacia la obtención sistemática de láminas con las que elaborar láminas con muesca, láminas estranguladas, y trapecios, especialmente los de uno o dos lados cóncavos. La técnica de microburil
está prácticamente ausente al igual que los buriles. Solamente se
ha sido reconocida en dos casos. La elaboración de los geométricos está asociada a la aplicación del retoque abrupto.
Por otro lado, no se observan diferencias entre unidades,
con la excepción de la presencia de un muy reducido número de
triángulos, tres en total, procedentes de las UEs 2551, 2567 y
2589. Además, el procedente de la UE 2551 corresponde al tipo
Cocina o de lados cóncavos.
A continuación expondremos detenidamente algunas de las
características tecnológicas de los grupos y tipos reconocidos.
Raspadores
El grupo de los raspadores no es muy numeroso, pero está
presente en diversas unidades estratigráficas, desde las iniciales
(UE 2235) (fig. XII.13.4) hasta las finales de la secuencia mesolítica (UEs 2213 y 2211) (fig. XII.14.16 y XII.21.9). En general, están elaborados sobre lasca (7), otro sobre un fragmento
de lasca, y los otros dos sobre lámina y fragmento de lámina. Se
elaboraron preferentemente sobre sílex de tipo Serreta, básicamente sobre los grupos III (3), IV (2), II (2) y I, y sobre soportes, tanto de 3º orden, como de segundo (3) o incluso una gran
lasca de decalotado de 1º orden. El retoque en general es simple, aunque en algunos ejemplares es de tendencia abrupta, profundo y localizado en el extremo distal. Casi todos conservan el
talón liso, mientras que en algunos soportes ha sido suprimido
mediante fracturas por flexión. Por norma general, están elaborados sobre soportes de pequeño tamaño, de no más de 29 x 22
[page-n-165]
x 7 mm, aunque uno ellos, el elaborado sobre la lasca de decalotado, presenta unas dimensiones mucho mayores (53 x 46 x
21 mm) que lo aleja del resto de raspadores.
Perforadores
Es un grupo muy minoritario (fig. XII.18.20 y XII.21.10),
reconocido en tres piezas de las UEs 2211 y 2213 (2). Están elaborados sobre lascas y sobre un fragmento de lámina. Los grupos cromáticos seleccionados son el II y el IV del tipo Serreta
y sus dimensiones están acordes con el tamaño de las lascas,
cortas, anchas y espesas.
Lascas retocadas
Este grupo está mejor representado, aunque en porcentajes
similares a los raspadores, inferiores al 3%. El tipo de sílex empleado es el tipo Serreta, con una buena representación de los
grupos dominantes IV, III y en menor medida V y VI. Se trata
de soportes de 3º orden (8), aunque también se emplean los de
2º (2). Los talones suelen estar suprimidos o rotos. Solamente
tres piezas conservan el talón, o bien liso (2), o bien cortical. En
cuanto al retoque cabe indicar que preferentemente es simple,
aunque en algunos casos de tendencia abrupta, directo, marginal y localizado, o bien en borde izquierdo, o bien en el extremo distal. Las dimensiones oscilan de los 16 a 43 mm de
longitud y de 10 a 52 mm de anchura. En este sentido, es destacable la presencia de una lasca de mayor tamaño (43 x 52 x 5
mm) (fig. XII.21.12).
Lascas de borde abatido
Solamente han sido documentadas 4 piezas, con retoque
abrupto directo profundo y distal. Se trata de soportes de pequeño tamaño, con la excepción de uno cuyo tamaño se asemeja a una de las lascas retocadas y otro de los raspadores (57x 38
x 12 mm). Dos de las piezas están rubefactadas, mientras las
dos restantes corresponden al grupo cromático IV, uno de los
dominantes en todo el yacimiento.
Figura XII.8. Núcleos de la UE 2211
(talla laminar 1, 2, 4 y 5; 3, talla centrípeta).
Láminas con retoque marginal
Este es uno de los grupos que supera el 7% de representatividad (figs. XII.25-041, XII.27-012/020 y XII.36-154). En total, se
han documentado 32 soportes retocados con retoque de carácter
marginal, muy marginal o simplemente irregular o con micromelladuras. Están igualmente representados los soportes con retoque
marginal que muy marginal y en menor número irregular.
En relación con las láminas de retoque marginal, es destacable la presencia de un buen número de soportes completos o
casi completos, frente a los fragmentos de láminas (3), de secciones trapezoidales (11), frente a triangulares (1), dominio de
los soportes de 3º orden (8) y presencia de talones no preparados del tipo liso (4) o cortical (1), pero también preparados como los facetados (2) o diedros. El retoque es generalmente
simple inverso o directo y localizado en uno de los bordes. La
estrategia de talla muestra que se trata de soportes obtenidos siguiendo una secuencia 123 o 321. En cuanto a las dimensiones,
destaca una amplia variabilidad en la longitud, de 21 a 45 mm
y en la anchura, de 7 a 16 mm, aunque, los soportes no suelen
superar los 32 mm de longitud y la anchura se centra entre los
155
[page-n-166]
+s
10
+
15
+ 16
+ 20
Figura XII.9. Lascas de las UEs 2211 (1-9) y 2551 (10-21).
156
18
17
+
21
[page-n-167]
Grupo
Frag. mediales
Frag. distales
Soporte Lám. completas Frag. proximales
Trapezoi. Triangul. Trapezoi. Triangul. Trapezoi. Triang. Trapezoi. Triangul.
Total
I
6
11
4
7
3
5
3
6
45
II
2
7
3
20
1
11
5
12
61
III
6
23
8
45
4
29
3
21
139
IV
5
29
5
16
2
2
3
9
71
V
1
8
1
4
VI
2
4
2
16
1
3
VII
1
VIII
3
3
4
8
XI
2
12
7
16
11
1
1
4
24
14
1
9
73
1
5
1
1
73
445
XII
Total
1
27
97
32
117
15
64
20
Tabla XII.9. Secciones de los soportes laminares de la UE 2567.
10 y 12 mm (7 soportes). Otros cuatro soportes presentan una
anchura entre 7 y 9 mm (de 7 a 12 mm preferentemente). Los
grupos cromáticos muestran un dominio del grupo IV y III, destacando la presencia de una lámina gris opaca de grano muy fino y talón facetado correspondiente al grupo IX.
Por otro lado, las láminas de retoque muy marginal, presentan las mismas características, aunque es importante señalar la
mayor presencia de fragmentos de lámina, mayor número de soportes de sección triangular y un mayor empleo de soportes de
2º orden de extracción. Los patrones métricos son los mismos,
aunque en este caso existe alguna pieza que llega a los 52 mm
de longitud y otra a los 21 mm de anchura. El retoque suele ser
simple y directo localizado preferentemente en el borde izquierdo. Hay otra lámina del grupo IX, aunque de segundo orden.
Por último, las láminas de retoque irregular, también presentan secciones trapezoidales y triangulares con secuencias
123 para las primeras y 12 o 21 para las segundas, preferentemente sobre 3º orden y el mismo tipo de sílex del tipo Serreta.
Láminas de borde abatido
El número de láminas de borde abatido es muy reducido.
Solamente se han reconocido 8 soportes. Dos presentan el borde abatido rectilíneo, una en ángulo recto, tres de tipo marginal
y otros dos con el borde abatido parcial (fig. XII.19.12). Su mayor presencia ha sido constatada en una de las UEs finales de la
ocupación mesolítica, la 2213.
En general, están elaboradas sobre fragmentos de lámina
de 3º orden de extracción (6) y solamente 2 sobre soportes de 2º
orden o con presencia parcial de córtex. El grupo cromático
más empleado es el IV constatándose una de sílex melado. Las
,
secciones de los soportes laminares son básicamente triangulares, siendo solamente una trapezoidal. El retoque aplicado suele ser abrupto directo marginal o profundo, indistintamente
localizado en ambos bordes. Las dimensiones de los soportes
muestran una amplia variabilidad en relación con la longitud,
entre 18 y 43 mm, mientras que el módulo de la anchura se sitúa principalmente entre 10 y 11 mm (6 soportes). Solamente
una es de 7 mm y otra de 12 mm.
Muescas y denticulados
Las muescas y denticulados suponen el 54,46% del total de
soportes retocados. Son el grupo dominante, y dentro de éste,
los tipos de láminas con muesca (21,71%) y de láminas estranguladas (18,07%) son los más representados. El resto de tipos
son menores, en especial, las láminas con escotaduras y los denticulados sobre lasca o lámina.
Lascas con muesca.- Este tipo está presente en 9 de las 36
Ues diferenciadas, aunque principalmente en la UE 2213. Las
lascas con muesca son tanto de 2º orden con diferente grado de
córtex (12) como de 3º orden (9). El talón generalmente no está preparado, siendo liso (11) o cortical (5) y el sílex empleado
es del tipo Serreta, en concreto los tipos I, II, IV y VI. No obstante, también se ha determinado la existencia de dos lascas de
tono gris muy fino correspondiente al grupo IX. El tamaño de
las lascas con muesca también es muy variable, tal y como ocurre con el conjunto de soportes retocados sobre lasca, e incluso
en algún caso se trata de lascas sobrepasadas y con bulbos marcados. El retoque suele ser abrupto directo y profundo en cualquiera de los bordes (figs. XII.18.11/12/13/15/18/19, XII.19.13,
XII.20.10 y XII.21.11).
Láminas con muesca.- Las 108 láminas con muesca se reparten ampliamente en numerosas UEs, aunque se concentran
especialmente en las UEs 2211, 2213, 2279 y 2551 (fig. XII.13.6,
XII.14.13, XII.15.11-17, XII.18.1-5, XII.20.2/5/6, XII.21.4 y
XII.22.1). Se trata, en general, de láminas casi completas, aunque el número de fragmentos de láminas no es bajo (45). Se trata de soportes de sección trapezoidal (50) y triangular (37) de
estrategia 123 ó 321 para las primeras y 12 ó 21 para las segundas. En algún caso se han determinado hasta 5 levantamientos unidireccionales secuenciales. Los talones dominantes no
157
[page-n-168]
Figura XII.10. Lascas de las UEs 2591 (1-3 y 5-6) y 2235 (4, 7-16).
158
[page-n-169]
Figura XII.11. Soportes laminares de la UE 2235.
159
[page-n-170]
3
2
7
8
14
4
10
9
15
5
6
11
16
17
18
19
Figura XII.12. Soportes laminares de las UEs 2213 (1-11) y 2211 (12-26). Semicresta (17); lámina estrangulada (26).
160
[page-n-171]
2
l
4
5
S
7
6
9
ll
lO
11
~
14
15
~
=-
16
Hl
Figura XII.13. Soportes retocados de la UE 2235 (1-13). Trapecios de la UE 2591 (14-21).
161
[page-n-172]
Tipos
UEs 2209 2210 2211 2213 2225 2226 2231 2234 2235 2279 2300 2536 2551 2554 2562
Raspadores
Sobre lasca
1
Sobre lasca retocada
1
1
2
1
Sobre lámina
1
Sobre lámina retocada
1
Perforadores
Sobre lasca
1
Sobre lámina
1
1
Lascas retocadas
Con retoque simple
3
3
Lascas borde abatido
1
1
2
6
3
4
5
Láminas retoque marginal
Retoque marginal
1
Retoque muy marginal
Retoque irregular
1
1
1
2
2
2
1
1
Láminas borde abatido
Rectilíneo
En ángulo recto
1
Marginal
1
Parcial
1
2
1
Muescas y denticulados
Lasca con muesca
Lámina con muesca
9
1
1
18
19
3
3
Lámina estrangulada
2
12
12
2
1
1
2
1
3
19
2
10
2
Lámina con escotadura
1
3
2
11
1
14
2
Lasca con denticulación
4
Lámina con denticulación
5
1
2
6
2
1
1
2
Geométricos
Trapecio simétrico
1
Trapecio asimétrico
1
Trapecio con un lado cóncavo
4
2
1
8
Trapecio con dos lados cóncav.
3
1
3
2
1
1
5
2
1
7
1
2
1
Trapecio con un lado convexo
Trapecio indeterminado
2
1
1
Triángulo isósceles
Triángulo con dos lados cónca.
1
Truncaduras
Simple recta
1
Simple oblicua
1
Doble
1
1
Simple cóncava
1
1
1
11
45
3
3
8
56
2
Astillados
Pieza astillada
Total
1
1
13
53
96
10
4
4
Tabla XII.10. Soportes retocados por grupos tipológicos y tipos.
162
1
2
2
[page-n-173]
Tipos
UEs 2568 2567 2570 2571 2573 2576 2577 2578 2580 2582 2589 2591 2592 2593 2595
Raspadores
Sobre lasca
1
1
Sobre lasca retocada
Sobre lámina
Sobre lámina retocada
Perforadores
Sobre lasca
Sobre lámina
Lascas retocadas
Con retoque simple
1
Lascas borde abatido
Láminas retoque marginal
Retoque marginal
4
Retoque muy marginal
1
1
1
2
2
4
1
3
2
2
Retoque irregular
Láminas borde abatido
Rectilíneo
En ángulo recto
Marginal
Parcial
Muescas y denticulados
Lasca con muesca
Lámina con muesca
1
1
1
1
8
Lámina estrangulada
7
2
3
3
3
1
2
Lámina con escotadura
Lasca con denticulación
2
Lámina con denticulación
1
1
Geométricos
Trapecio simétrico
Trapecio asimétrico
1
Trapecio con un lado cóncavo
8
Trapecio con dos lados cóncav.
5
Trapecio con un lado convexo
5
4
2
4
2
1
6
2
1
2
2
Triángulo isósceles
3
2
Trapecio indeterminado
1
1
1
Triángulo con dos lados cónca.
Truncaduras
Simple recta
Simple oblicua
2
Doble
2
2
15
13
1
Simple cóncava
Astillados
Pieza astillada
Total
1
1
39
4
4
4
3
6
22
12
1
Tabla XII.10. (Continuación)
163
[page-n-174]
Tipos
UEs 2597 2598 2600 2604 2605 2607 Total
general
%
2.28
Raspadores
Sobre lasca
7
1.55
Sobre lasca retocada
1
0.22
Sobre lámina
1
0.22
Sobre lámina retocada
1
0.22
Perforadores
0.67
Sobre lasca
2
0.44
Sobre lámina
1
0.22
Lascas retocadas
2.28
Con retoque simple
10
1
Lascas borde abatido
2.28
4
0.91
Láminas retoque marginal
7.32
Retoque marginal
14
3.2
Retoque muy marginal
13
2.97
Retoque irregular
5
1.14
Láminas borde abatido
1.77
Rectilíneo
2
0.44
En ángulo recto
1
0.22
Marginal
3
0.67
Parcial
2
Muescas y denticulados
0.44
54.46
Lasca con muesca
21
4.8
108
24.71
Lámina estrangulada
79
18.07
Lámina con escotadura
2
0.44
Lasca con denticulación
12
2.74
Lámina con denticulación
16
3.66
Lámina con muesca
1
1
1
Geométricos
24.48
Trapecio simétrico
4
Trapecio asimétrico
1
1
0.89
10
2.28
Trapecio con un lado cóncavo
57
13.04
Trapecio con dos lados cóncav.
25
5.72
Trapecio con un lado convexo
2
0.44
Trapecio indeterminado
6
1.33
Triángulo isósceles
2
0.44
Triángulo con dos lados cóncav.
1
0.22
Truncaduras
5.26
Simple recta
2
Simple oblicua
16
1
Simple cóncava
3.66
3
0.67
2
Doble
0.44
Astillados
0.44
Pieza astillada
Total
2
1
2
3
1
Tabla XII.10. (Continuación)
164
0.44
0.44
437
100
[page-n-175]
Figura XII.14. Soportes retocados de la UE 2580.
están preparados, básicamente lisos (48) o corticales (10), pero
también hay algunos preparados, especialmente facetados (15)
y sólo uno diedro. El resto son soportes suprimidos o sin talón.
El orden de extracción muestra un aprovechamiento de todo tipo de soportes, tanto con córtex en menos del 50% de la superficie (51) como también de 3º orden (56). Sólo una pieza está
concrecionada y es imposible determinar si es de 3º orden.
Los grupos cromáticos representados son muy variados. El
grupo dominante es el IV (30), aunque también están bien representados los nº I, II, III, VI, VII, IX (4), X (3), XI (11) y XII (7).
En cuanto a las dimensiones de los soportes, los fracturados pre-
sentan una longitud entre 13 y 26 mm, mientras que las láminas
completas lo hacen entre 22 y 55. El soporte de mayor tamaño alcanza los 55 x 19 x 10 mm. En cuanto a la anchura los soportes
se sitúan entre los 7 y los 19 mm, aunque existe una lámina con
muesca de la UE 2279, cuya longitud es de 44 mm y una anchura de 24 mm, y presenta unas aristas totalmente paralelas en relación con los bordes. Sus características permiten considerar
que pueda tratarse de un soporte neolítico. El cualquier caso, la
anchura de los soportes sobre los que se aplica muescas preferentemente se sitúa entre 10 y 12 mm, aunque podría hacerse extensible también a las que presentan de 13 a 15 mm.
165
[page-n-176]
1
2
8
7
6
4
3
S
10
9
14
13
11
IS
16
17
Figura XII.15. Láminas estranguladas de la UE 2551 (1-10) y láminas con muesca de la UE 2551 (11-17).
166
[page-n-177]
no preparados del tipo liso (30) o cortical (7). El resto son suprimidos o sin talón. La sección de los soportes es tanto triangular como trapezoidal con las estrategias de extracción ya
señaladas.
Por otro lado, los tipos cromáticos de sílex son muy amplios, aunque domina la variedad de la Serreta en su grupo IV.
También están presentes los grupos I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI
y XII. Y los patrones modulares de longitud y anchura muestran
una amplitud muy considerable, de 18 a 61 mm de longitud y
entre 7 y 20 mm de anchura, aunque existe una intención de seleccionar soportes de 10 a 13 mm de anchura.
Láminas con escotaduras.- Solamente se han documentado
dos soportes de diferentes secciones, de 3º orden y con retoque
abrupto directo y profundo (fig. XII.14.22). Sólo un soporte
conserva el talón liso.
Lascas con denticulación.- Se trata de 12 soportes de 2º y
3º orden, talones lisos y con retoques abruptos directos o inversos profundos en uno de los bordes o en los dos (figs. XII.15.8
y XII.17.17). La variedad cromática es muy amplia para el escaso número de soportes documentados (grupos I, II, III, IV y
V). También se ha documentado un soporte lascar de tono gris
oscuro y grano muy fino del grupo IX.
Láminas con denticulación.- Este conjunto de soportes están, en general casi completos, con excepción de 3 soportes,
que son fragmentos de lámina. Su sección es tanto trapezoidal
como triangular. El orden de extracción es de 2º orden (5) y mayoritariamente de 3º; el talón es tanto liso (8) como facetado (5)
y el retoque además presenta una delineación denticulada es
abrupto directo y profundo, en uno de los bordes o bilateral.
En lo que respecta a las dimensiones de los soportes, las láminas completas varían ampliamente entre 29 y 54 mm, mientras que la anchura, aunque también es bastante amplia entre 8
y 23 mm, el mayor número se sitúan entre 10 y 12 mm.
Figura XII.16. Geométricos y truncaduras de la UE 2551.
Láminas estranguladas.- Las láminas estranguladas constituyen uno de los tipos característicos del Mesolítico en su fase
A junto a los trapecios de uno o dos lados cóncavos. En Benàmer, su número no es tan elevado como el de las láminas
con muesca, pero su representatividad es muy significativa (figs.
XII.13.10, XII.14.18/19, XII.15.1-10, XII.17.13, XII.19.4-7,
XII.20.3/7/8/9 y XII.22.2/3). Los soportes en los que se aplica
las muescas enfrentadas son tanto láminas completas o casi
completas (53) y fragmentos de láminas. El orden de extracción
muestra la selección de soportes de 1º orden (1), 2º (33) y 3º
(45). El talón de estos soportes es tanto preparado del tipo facetado (11), como diedro (1) o puntiforme (1) y especialmente
Geométricos
El conjunto de armaduras geométricas está integrado fundamentalmente por trapecios y por la presencia testimonial de triángulos. El conjunto de trapecios supone el 23,82% del total de
retocados, mientras que los tipos de trapecios con un lado cóncavo y dos lados cóncavos suponen respectivamente el 13,04% y el
5,72%. También se han constatado 6 soportes del tipo trapecio,
cuyo grado de fragmentación impide determinar con seguridad a
que tipo corresponden. Aunque las características de los trapecios
son muy similares, en el presente estudio presentamos de forma
desglosada su análisis, atendiendo a su tipología.
Trapecios simétricos.- Los trapecios simétricos son escasos, en concreto 4 soportes procedentes en su mayoría de la UE
2551. Todos están elaborados sobre soportes laminares, presentando una sección triangular (fig. XII.16.10/12). Uno de ellos
conserva córtex y los grupos cromáticos representados son los
nº III y IV, aunque uno de ellos está rubefactado. La aplicación
del retoque es claramente abrupto. Las dimensiones muestran
una longitud entre 13 y 16 mm y una anchura entre 10 y 11 mm,
dimensiones que responden claramente a las características métricas que se intentan conseguir en el proceso de elaboración de
los trapecios, con independencia del tipo.
Trapecios asimétricos.- El número de trapecios asimétricos
es más elevado (10). Presentan las mismas características que
167
[page-n-178]
5
4
2
7
8
9
19
21
Figura XII.17. Soportes retocados de la UE 2213.
168
10
[page-n-179]
l
6
4
3
2
7
9
11
13
16
15
17
20
19
18
Figura XII.18. Soportes retocados de las UEs 2213 (1-17, 20) y 2211 (18-19).
169
[page-n-180]
Figura XII.20. Soportes retocados de la UE 2211.
Figura XII.19. Soportes retocados de la UE 2211.
170
los simétricos en cuanto al tipo de soporte empleado, sección
preferentemente triangular, con una variedad cromática algo
más amplia al incorporarse los grupos I, II y V. Mantienen un tamaño cuya longitud oscila entre los 15 y los 22 mm y una anchura de 8 a 14 mm. La asimetría genera unos trapecios con una
longitud un poco superior a los simétricos, aunque no muy diferentes del conjunto. El retoque es claramente abrupto directo
y profundo (figs. XII.13.3 y XII.14.6).
Trapecios con un lado cóncavo.- Es el tipo de trapecios
dominante, al haberse censado un total de 57 piezas ampliamente repartidas por diversas unidades, aunque especialmente
presentes en las UEs 2213, 2551 y también en la unidad de ba-
[page-n-181]
Figura XII.21. Soportes retocados de la UE 2211.
se (UE 2235) (fig. XII.13.1/2). Se trata de fragmentos de láminas de secciones triangulares (30) o trapezoidales (22), de 3º orden en todos los casos, con retoque abrupto, con la excepción
de un soporte de la UE 2551 en el que se observa la aplicación
de la técnica de microburil. La variedad cromática empleada en
su elaboración es más amplia que en los tipos anteriores siendo
dominantes los tipos III y IV frente al I, II, VI, VII, IX, además
,
de 5 soportes termoalterados (grupo XI) y 4 totalmente patinados (grupo XII).
Las dimensiones de estos soportes son clarificadoras de la
normalización que adquiere su manufactura. Por un lado, podemos indicar que la longitud de los trapecios es bastante variable
al documentar desde una pieza con 11 mm a otra con 31 mm de
longitud. No obstante, el grueso de las mismas se sitúa entre los
15 y 19 mm de longitud, al igual que ocurría con los trapecios
Figura XII.22. Lámina estrangulada de la UE 2213 (fig. XII.17.13)
(1); lámina estrangulada de la UE 2578 (2); lámina estrangulada de
la UE 2213 (3); trapecio con un lado cóncavo de la UE 2213
(fig. XII.17.2) (4); trapecio con un lado cóncavo de la UE 2213
(fig. XII.17.3) (5); triángulo de dos lados cóncavos tipo Cocina
procedente de la UE 2551 (fig. XII.16.11) (6); láminas de sílex melado
de la UE 2567 (7).
171
[page-n-182]
asimétricos. En lo que respecta a la anchura, los módulos son
más concretos, al contar con soportes de 7 a 13 mm, aunque la
mayor parte se sitúa entre 8 y 11 mm. En definitiva, se están elaborando armaduras con morfología trapecial empleando todo tipo de soportes laminares de diferentes secciones y gamas
cromáticas, cuya longitud una vez acabado su proceso de manufactura rondaría los 15-19 mm y su anchura los 8-11 mm. Soportes prácticamente estandarizados en relación con sus
dimensiones, preferentemente sobre láminas sin córtex, primando el uso de sílex locales y de fácil obtención aunque sin
importar la gama cromática o el grano, ni tampoco las secciones de los soportes.
Trapecios de dos lados cóncavos.- Poco se puede añadir
con respecto a este tipo que no se haya comentado ya en el tipo
anterior (figs. XII.16.1 y XII.17.1-10). Su reparto por unidades
estratigráficas también es igual de amplia y están presentes
casi en las mismas unidades. En las UEs con mayor número de
trapecios con un lado cóncavo también se constata un mayor
número de este tipo. Por otro lado, aunque su representatividad
es menor, las características son las mismas en cuanto al empleo
de soportes laminares de secciones triangulares o trapezoidales
por igual, de 3º orden de extracción, con una gama cromática similar, prácticamente idéntica al tipo con un lado cóncavo, similar porcentaje de piezas termoalteradas y unos patrones
métricos similares. Su longitud se sitúa entre 15 y 23 mm, aunque su mayor número entre 16 y 20 mm, y la anchura entre 7
y 17 mm, pero es evidente un mayor número de soportes entre
9 y 11 mm (17).
Triángulo isósceles.- El número de triángulos isósceles se
limita a dos piezas (una con ciertas dificultades clasificatorias), localizadas en las UEs 2567 y 2589, que corresponden a
los momentos finales de la ocupación mesolítica, aunque asociadas todavía claramente al encachado. Se trata de dos soportes laminares, de sección triangular, uno de ellos rubefactado,
aunque ambos correspondientes a la variante cromática del tipo
IX, sílex gris de grano fino, para el que no tenemos un posible
origen determinado, pudiendo tratarse de materia prima alóctona. Son de 3º orden de extracción y los patrones métricos muestran una anchura un poco mayor, aunque nada significativo (12
y 14 mm).
Triángulos de dos lados cóncavos tipo Cocina.- Solamente
se ha reconocido un soporte con estas características en la UE
2551, una de las correspondientes a los momentos cercanos al
final de la ocupación mesolítica (figs. XII.16.11 y XII.22.6). Se
trata de un soporte laminar con más del 30% de córtex, de un sílex gris de origen indeterminado, al igual que el resto de triángulos, cuyas dimensiones son 18 x 10 x 3 mm.
Su escaso número y tipo no permite realizar ninguna apreciación de carácter cronológico, aunque el empleo de una materia prima no habitual y probablemente alóctona, sí puede ser
indicativo de su adquisición a través de procesos de intercambio
una vez elaborados. La presencia de este tipo podría ser indicativo de una cierta proximidad a los inicios de la fase B.
Truncaduras
El número de truncaduras, todas ellas sobre láminas, es
también escaso, alcanzando el 5,26% del total de soportes retocados. Dentro de este grupo, las truncaduras simples oblicuas
172
son las dominantes con más de un 3%. También hemos añadido
un cuarto grupo, el de truncaduras simples cóncavas, de las que
se ha constatado al menos dos ejemplares.
Todo ello es indicativo de que este tipo de soportes son, en
buena medida, soportes en proceso de elaboración destinados a
convertirse en geométricos, principalmente de forma trapecial,
aunque el estudio traceológico también muestra otros usos.
Truncadura simple recta.- Se han reconocido dos ejemplares. En un caso conserva el talón liso. Son de 2º y 3º orden, de
los grupos cromáticos IV y IX, de unos 25 x 10-14 x 3 mm con
retoque abrupto directo profundo distal.
Truncadura simple oblicua.- Se trata de un conjunto de 17
truncaduras oblicuas, sobre fragmentos de láminas de sección
tanto triangular como trapezoidal, de 2º (5) y 3º orden (12), que
presentan un retoque abrupto directo profundo distal o proximal
indistintamente (fig. XII.16.16/17/18). Los grupos cromáticos
diferenciados muestran un amplio reparto de los grupos I, II, III,
IV y VI, además de un soporte del grupo IX, algún soporte termoalterado y otros dos patinados. Los patrones métricos muestran claramente que se trata de soportes que probablemente
estén destinados a convertirse en geométricos. La longitud oscila entre 10 y 26 mm, pero preferentemente se sitúan entre 14
y 17 mm. Por su parte, la anchura también muestra un variabilidad entre 8 y 14 mm, aunque dominan ampliamente los soportes entre 10 y 11 mm. Del mismo modo, otra característica
que apoya la idea de que se tratan de soportes en proceso de
transformación es que en todos los casos se trata de láminas con
una anchura de 10-11 mm y un espesor de 2-3 mm, al igual que
ocurre con los trapecios y triángulos.
Truncadura doble.- Las truncaduras dobles están también elaboradas sobre soportes laminares, de tercer orden, secciones triangulares o trapezoidales, pertenecientes al grupo cromático IV Los
.
retoques son abruptos directos y profundos en ambos extremos y
las dimensiones son iguales a la de los trapecios. No podríamos
descartar que alguna pudiera incluirse como trapecio rectángulo
aunque irregular, más bien de tendencia trapezoide.
Truncadura simple cóncava.- Otros dos soportes presentan
una truncadura de delineación cóncava que atestigua el proceso
de elaboración de los trapecios de uno o dos lados cóncavos.
Sus características son similares a éstos (fig. XII.21.1). Este tipo no fue considerado dentro de la propuesta tipológica de O.
García Puchol (2005).
Piezas astilladas
Se trata de dos soportes sobre lasca y fragmento de lasca,
de 2º y 3º orden, aunque claramente patinados, hasta el punto
que no se puede reconocer el grupo cromático. Son piezas de
pequeño tamaño.
La producción lítica tallada de la ocupación mesolítica de
Benàmer y su relación con el contexto regional
La consideración del conjunto de evidencias líticas como
Mesolítico geométrico en su fase A, es más que evidente a tenor
de las dataciones absolutas disponibles y de las características
expuestas. Su similitud a otros conjuntos líticos de yacimientos
del ámbito regional (especialmente Cocina y Falguera) y de
otros del Mesolítico europeo, lo vinculan al estilo Montbani
[page-n-183]
(Rozoy, 1978; Martí et al., 2009). Recientemente, Perrin y otros
(2009) han considerado que se trata de la segunda de las fases
mesolíticas, de amplia extensión en la Europa occidental, caracterizada por la aparición durante el VII milenio cal BC de
producciones laminares orientadas a la manufactura de láminas
con muesca y trapecios. Aunque Benàmer I responde plenamente a esta caracterización tecnológica y tipológica, el estudio
realizado permite inferir una serie de proposiciones que a continuación pasamos a exponer:
- Se constata el empleo exclusivo de nódulos de sílex en los
procesos de talla. Para otros yacimientos del ámbito regional,
como Cocina (Pericot en Martí et al., 2009: 228) o el nivel 3/s
de Santa Maira –casi el 12%– (Miret, 2007) se ha señalado el
empleo de otras rocas no silíceas especialmente calcáreas con
las que elaborar instrumentos macrolíticos. Sin embargo, en
Benàmer están ausentes, con la excepción de tres cantos con estrías y desconchados de uso en una de sus extremos. Para El Collado también se ha señalado el empleo exclusivo del sílex
(Aparicio, 2008).
- El estudio de las características macroscópicas del sílex
muestra una selección sistemática de nódulos de sílex local del
tipo Serreta. Este tipo presenta una amplia dispersión territorial
en el valle, y especialmente dentro en un radio de 5-7 km, y una
variada gama cromática ampliamente utilizada. Dominan claramente los sílex de tonos marrones con bioclastos más claros y
con neocórtex o córtex calizo blanquecino, aunque también están bien representados los de tendencia grisácea. El sílex melado, considerado como un tipo de sílex especialmente
seleccionado durante el Neolítico, está bien representado entre
los utilizados en esta fase (fig. XII.22.7). Su origen es claramente local. Para algunos yacimientos del ámbito regional se ha
señalado la existencia de diferentes zonas potenciales de captación de materia prima, situados en el entorno más próximo al
yacimiento. Es el caso de Tossal de la Roca (García Carrillo,
1995), Cova de les Cendres (Villaverde et al., 1999), Falguera
(García Puchol, 2006) o Casa de Lara (Fernández, 1999). Los
recursos líticos de origen local también han sido considerados
como la base fundamental empleada por otras comunidades en
ámbitos regionales más alejados (Binder, 1987), sin que se descarte la presencia de algunos soportes de procedencia alóctona
más alejada.
- Es significativo el empleo minoritario o casi testimonial
de grupos cromáticos de origen no determinado. En los yacimientos ya señalados, también se ha hecho referencia a la presencia minoritaria de algunos sílex de procedencia foránea o de
difícil localización mientras no se realicen estudios geoarqueológicos más sistemáticos. Las aportaciones de F. J. Molina y
otros en este mismo volumen empiezan a estar orientadas en este sentido.
- No se constatan diferencias en los procesos de selección
de los tipos de sílex para la producción de lascas o de láminas.
Tampoco se observa una especial predilección por un tipo de sílex de mejor calidad para la elaboración de láminas.
- La presencia de todos los tipos de soportes y restos de talla en casi todas las unidades estratigráficas diferenciadas permite inferir que la zona encachada excavada sería un área de
talla, de mantenimiento y preparación de útiles, así como de
consumo productivo de los mismos.
- Se constata la producción de lascas cortas, anchas y de
tendencia espesa, siguiendo estrategias de explotación unidireccionales, multidireccionales e incluso, en algún caso de tendencia centrípeta. La variabilidad métrica de este tipo de soportes
es muy amplia, pudiendo alcanzar los 60 mm de longitud. No
obstante, buena parte de los soportes lascares son desechos relacionados con el proceso de conformación y preparación de los
núcleos laminares. El análisis efectuado muestra un escaso
aprovechamiento de los soportes lascares en la elaboración de
útiles retocados. Solamente el 13,43% de los soportes retocados
son lascas o fragmentos de éstas, lo que constituye un dato clarificar del dominio de los soportes laminares en la elaboración
del utillaje.
- Es muy destacada la producción sistemática de soportes
laminares siguiendo el estilo frontal rectilíneo propuesto por
O. García Puchol (2005). Los núcleos, adquieren una morfología de tendencia prismática, como consecuencia de la preparación de un plano de talla en uno de los extremos y un frente de
talla unipolar. Se trata de un saber hacer muy extendido entre
las poblaciones mesolíticas con elaboración de geométricos en
buena parte de Europa. La técnica de talla empleada parece ser
la percusión indirecta tal y como ha sido propuesto para otras
zonas de la península Ibérica ante la similitud de características
constatadas (Carvalho, 2002; García Puchol, 2005). Por lo tanto, el conjunto lítico analizado se engloba enteramente en el tecnocomplejo de “blade and trapeze” definido para todo el
Mediterráneo occidental (gráfica XII.4).
- Las dimensiones de los soportes laminares muestran una
cierta regularidad métrica. Suelen situarse entre 26-35 mm de
longitud, 8-11 mm de anchura y 2-4 mm de espesor. Presentan
bordes subparalelos y un cierto arqueamiento de sus extremos
distales. Estas mismas producciones laminares estereotipadas
han sido documentadas en el resto de yacimientos del ámbito regional –Falguera, Santa Maira, Cocina– (García Puchol, 2005),
aunque los módulos de anchura en Benàmer son un poco más
variables (de 8 a 12 mm frente a 7-9 mm señalados para otros
yacimientos). Es muy probable que el número total de soportes
contabilizados pueda influir en las pequeñas variaciones señaladas, aunque O. García Puchol (2005: 270) ya señala con respecto a Cocina I que es importante la proporción de soportes
retocados con un módulo superior a 12 mm, en contraposición
a Cocina II, donde se estrechan considerablemente (en torno a
los 8 mm).
- Se ha podido reconocer un aprovechamiento exhaustivo
para la elaboración del utillaje, tanto de soportes laminares de
2º y 3º orden, como de secciones triangulares o trapezoidales.
La única excepción la constituye el empleo prioritario de láminas sin córtex en la elaboración de geométricos. Los soportes laminares fueron ampliamente seleccionados para la elaboración
de una amplia gama de productos retocados, principalmente láminas con muescas, láminas estranguladas y trapecios de un lado o dos cóncavos.
- El dominio del grupo de las muescas (prioritariamente
sobre láminas), seguido de los trapecios (de uno o dos lados
cóncavos), además del bajo porcentaje de representación del
resto de grupos, permite paralelizar la ocupación mesolítica de
Benàmer con la fase I de Cocina (niveles 11-14 del Sector EI)
o fase A del Mesolítico Geométrico regional (García Puchol,
173
[page-n-184]
Gráfica XII.4. Comparación porcentual de los grupos tipológicos presentes en Benàmer I con respecto a Cocina I, Tossal de la Roca I exterior y
Falguera X-VIII (Martí et al., 2009: 228, cuadro 1).
!
2005: 271, gráfico 4.1; Martí et al., 2009: 228, cuadro 1). Estas mismas características han sido señaladas, con ciertos problemas, al nivel 3 del Abric del Mas de Martí (Fernández et al.,
2005), donde, al igual que en Benàmer, también se ha señalado
la presencia de algunos triángulos de tipo Cocina que podría
llevar su frecuentación hasta momentos iniciales de la fase B;
en los niveles I y superficial de El Collado de Oliva, donde se
constata un dominio de las muescas y denticulados sobre lasca,
aunque en los niveles superiores (superficial y I) aparecen ya
diversos trapecios, principalmente de base cóncava, láminas
con muesca y estranguladas y un posible triángulo (Aparicio,
2008: 58); en la cueva Pequeña de la Huesa Tacaña (Fortea,
1973), aunque con un escaso registro material; en el nivel I del
corte exterior del Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995), en el
que se registró la presencia de trapecios de retoque abrupto, la
ausencia de microburiles, muescas y denticulados preferentemente sobre lascas, piezas de estilo “campiñoide” cuya presencia ya se constata significativamente en los niveles previos
y un triángulo de tipo Cocina, al igual que en Benàmer; en el
tramo superior de la unidad 3 de la boca Oeste de les Coves de
Santa Maira (Miret, 2007: 87), donde se ha documentado un
conjunto tardenoide, precedido por un tramo de muescas y denticulados; y en las fases basales (VIII y VII) del Abric de la Falguera (García Puchol, 2005, 2006), consideradas como de
momentos plenos y avanzados de esta misma fase A. Sin embargo, el escaso número de efectivos no permite realizar la
comparación de las series documentadas con la excepción de la
cueva de Cocina (tabla XII.11).
- Si bien recientemente ha sido presentado un cuadro comparativo más amplio, incorporando yacimientos como Falguera
X-VIII, Tossal de la Roca I Exterior y Santa Maira 3-1/3/2 (Mar-
174
tí et al., 2009: 228, cuadro 1), hemos preferido comparar exclusivamente los niveles mesolíticos de Benàmer con Cocina, al
ser la única secuencia que cuenta con un número de retocados
estadísticamente significativo, ampliamente publicado y, en
principio, sin grandes problemas de contaminación de niveles
infrapuestos. De la citada comparación se pueden extraer las siguientes consideraciones. Los grupos minoritarios están representados de forma pareja en todos ellos con la excepción de los
raspadores, que en Cocina I presentan unos porcentajes en torno al 8%, similares a los documentados en Falguera, Tossal de
la Roca I Exterior y Santa Maira 3-1/3/2, y las láminas de retoque marginal presentan unos porcentajes más reducidos, lo que
podría ser interpretado como indicativo de una mayor antigüedad. En la misma línea podría interpretarse la ausencia de triángulos en Cocina I, presentes en Benàmer de forma testimonial,
pero con amplios porcentajes en Cocina II. Precisamente, las diferencias más palmarias se centran en la ausencia de triángulos
en Cocina I, unido al empleo sistemático de la técnica de microburil en Cocina II asociado a la masiva producción de triángulos. En Benàmer, la técnica del microburil es testimonial y la
presencia de 3 triángulos, uno de ellos de tipo Cocina, en una
unidad que no constituye el techo de la ocupación, podría ser un
indicador cronológico, situando en un momento avanzado de la
Fase A o de transición hacia la fase B los momentos finales de
la ocupación.
- Por otro lado, aunque en Benàmer el porcentaje de los
geométricos alcanza casi el 25% del total de piezas retocadas, y
en Cocina I o Falguera (Martí et al., 2009: 225) este porcentaje
es todavía más elevado, el grupo de muescas y denticulados supone el 54% del total, lo que lo aproxima más a conjuntos líticos como los registrados en el nivel I del corte exterior del
[page-n-185]
Benàmer I
%
Cocina I
(EI)
%
Cocina II
(EI)
%
Raspadores
10
2,28
11
7,97
4
2,58
Perforadores
3
0,67
0
0
0
0
Lascas retocadas
10
2,28
3
2,17
3
1,92
Lasca borde abatido
4
0,91
5
3,62
1
0,62
Láminas retoque marginal
32
7,32
4
2,9
10
6,45
Láminas borde abatido
8
1,77
5
3,62
1
0,62
Muescas y denticulados
238
54,46
46
33,33
44
28
Geométricos
107
24,48
47
34,05
59
38,06
Trapecio retoque abrupto
104
23,02
46
33,33
22
14,26
Triángulo retoque abrupto
2
0,44
0
0
34
22,05
Triángulo tipo Cocina
1
0,22
0
0
23
14,90
Segmento
0
0
0
0
2
1,27
Tipos
Fragmento
0
0
1
0,72
1
0,64
Truncaduras
23
5,26
16
11,59
27
17,51
Diversos
2
0,44
1
0,72
3
1,94
437
100
138
100
155
100
Total
Tabla XII.11. Tabla comparativa del número de soportes retocados y porcentajes por grupos tipológicos de Benàmer I, Cocina I (sector EI,
capas 11-15) y Cocina II (sector EI, capas 6-10) (García Puchol, 2005: 104; Martí et al., 2009: 230, cuadro 2).
Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995) y nivel 3s de Santa Maira (Miret, 2007). No obstante, a diferencia del Tossal de la Roca, donde las lascas son el tipo de soporte preferentemente
seleccionado, en Benàmer los soportes laminares tienen una
buen representación, tanto en relación con el total de piezas
(más del 28%), como especialmente en relación con los soportes retocados, con porcentajes de casi el 85%. No obstante, las
características de algunos de los depósitos analizados y las limitaciones numéricas de los conjuntos, con la excepción de Cocina, hacen de Benàmer una buena referencia para la definición
de la fase A del mesolítico geométrico en las tierras meridionales valencianas.
- También se puede indicar que el empleo de la técnica del
microburil en el proceso de fractura de los soportes laminares es
muy poco significativa. Solamente en dos soportes se ha podido
reconocer con claridad. La ausencia en otros yacimientos de la
zona como Tossal de la Roca o Falguera y su muy baja representación en Cocina I (García Puchol, 2005: 272; Martí et al.,
2009: 230, cuadro 2), viene a validar que su aplicación no se generalizó en las tierras levantinas hasta la fase B, asociada a la
producción de triángulos, especialmente los de lados cóncavos o
tipo Cocina (Martí et al., 2009).
- Junto a los grupos tipológicos dominantes a los que nos
hemos referido, también se han documentado otros minoritarios
igualmente representados en los yacimientos del marco regional. Estos son los raspadores, perforadores, lascas retocadas,
lascas de borde abatido, láminas de retoque marginal, láminas
de borde abatido, truncaduras y astillados. Es muy significativo
que se trata de los mismos grupos representados en Cocina I y
casi en los mismos porcentajes (García Puchol, 2005: 271-273).
- Los trapecios de retoque abrupto con un lado cóncavo son
los dominantes entre los geométricos, seguido por los de dos lados cóncavos. Algún trapecio corto y también achaparrado ha
sido documentado en Benàmer. Su presencia no coincide, exclusivamente, con las unidades basales, sino que están presentes
también en las UEs finales de la ocupación. Y tampoco hay diferencias en la representación del grupo de las muescas y denticulados, ni tampoco en la presencia de lascas de retoque
simple o de borde abatido. La única característica significativa
coincide con la presencia de los únicos tres triángulos en unidades estratigráficas cercanas al techo de la ocupación mesolítica. Este hecho podría ser indicativo de su proximidad a los
inicios de la fase B del mesolítico regional, aunque dado el escaso número de efectivos, su presencia tampoco debe ser considerada como diagnóstica.
- Es significativo el empleo de sílex de origen indeterminado en la elaboración de los escasos triángulos reconocidos.
La escasa presencia de este tipo de armaduras (3) no permite valorar con mayor profundidad esta cuestión, pero podría ser indicativo de una procedencia foránea de estos soportes o de su
obtención mediante procesos de intercambio.
- Las truncaduras son, básicamente, soportes laminares con
retoque abrupto en proceso de conformación de geométricos,
cuestión que también ha sido reconocida en otros yacimientos.
No obstante, el estudio traceológico, realizado por A.C. Rodríguez, permite determinar que algunos de estos soportes también
fueron usados en el procesado de carne.
En definitiva, estamos ante un área primaria de talla, empleada de forma recurrente, en la que se empleó el sílex local en
la producción de soportes laminares con los que manufacturar
láminas con muescas, estranguladas y geométricos de tipo tra-
175
[page-n-186]
pecio con retoque abrupto, preferentemente. Buena parte de esta producción, efectuada en un área de actividad de producción
y consumo, estuvo orientada a la preparación de instrumental
destinado a la obtención de biomasa animal de pequeño y mediano tamaño. En este sentido, Benàmer I se constituye en un
yacimiento de referencia obligada junto a Cocina en la caracterización de los momentos plenos y finales de las industrias
mesolíticas del VII milenio cal BC, validando junto a otros yacimientos como Tossal de la Roca, El Collado o Falguera, con
dataciones absolutas, como a lo largo del milenio se fue abandonando la producción de muescas y denticulados sobre lasca y
se fue incorporando la producción laminar destinadas a muescas, estranguladas y trapecios de retoque abrupto.
Benàmer II: la producción lítica de los grupos neolíticos
cardiales
Mientras en el sector 2 se localizan las ocupaciones mesolítica y postcardial de Benàmer, a unos 200 m, en el sector 1 es
donde ha sido reconocida la ocupación cardial de forma exclusiva (a la que se debe unir la fase V o ibérica). Se trata de un
reducido conjunto de unidades estratigráficas de carácter sedimentario y estructural en las que se ha documento un registro
material muy exiguo, siendo el número de soportes líticos tallados el mejor representado. En 16 UEs de características sedimentarias asociadas a estructuras de planta circular/oval se han
registrado un total de 763 soportes de sílex y uno de cristal de
roca. Es un conjunto muy reducido en relación con las evidencias de la ocupación mesolítica, y también con respecto a las
postcardiales, más aún si tenemos en cuenta el importante volumen sedimentario exhumado en el sector 1, pero los procesos
erosivos y de arroyada constatados explican esta circunstancia.
Estas unidades estaban caracterizadas por un sedimento fino de
tono marrón, de diferente espesor. En algunas de estas unidades
también fueron documentados algunos fragmentos óseos de fauna muy corroída, algunas placas líticas no modificadas y cantos
que hemos incluido entre el material lítico.
En la tabla XII.12 se detalla por unidades estratigráficas el
conjunto de evidencias líticas talladas registradas. El reparto
por UEs es muy dispar, presentado algunas unidades solamente
1 (UE 1007) o 2 (UE 1004) ítems, mientras que la mayor cantidad procede de la UE 1023 (246 soportes). Con independencia
de estas considerables diferencias en cuanto al número de restos
líticos entre unidades, hemos considerado oportuno integrar en
un análisis global las unidades más significativas (1001, 1016,
1017, 1023 1047 y 1048), ya que no parecen existir diferencias
cualitativas, ni siquiera en relación con la posición estratigráfica de las mismas, como por ejemplo ocurre con la UE 1016 infrapuesta a la 1023.
La clasificación del conjunto de evidencias líticas en función de los rasgos tecnológicos ha permitido diferenciar los siguientes tipos de soportes en su conjunto, reflejado en la tabla
XII.13.
Estas tablas son ilustrativas de que, a pesar de lo limitado
del conjunto han sido reconocidos desde nódulos de sílex a núcleos o productos de talla, junto a soportes retocados. La única
ausencia son los productos de técnica como las crestas, en clara
relación con una baja presencia de núcleos y soportes laminares.
176
La mayor importancia de la talla lascar es evidente en la representación de los núcleos, de los productos de talla y también, de
los soportes retocados, como luego veremos.
Dada la amplia dispersión de unidades estratigráficas, en
un solar de más de 1.900 m², cabe la posibilidad de que estemos
ante diversas áreas de talla, dada la presencia de núcleos y productos de talla en unidades tan distantes como la 1023 y la
1047-1048, posiblemente efectuadas en distintos momentos
(figs. XII.23, XII.24 y XII.25). Por tanto, se trataría de áreas de
talla relacionadas con algunas de las estructuras pétreas con evidencias de combustión.
En este conjunto destaca el número de núcleos lascares junto a la reducida presencia de laminares (6 ejemplares). En total
se han documentado un total de 53 núcleos, lo que suponen el
6,92% del total. Éstos están acompañados de algunos nódulos
de sílex, algunos testados, lo que evidencia que de forma habitual las labores de talla se efectuaban en estos mismos lugares
de actividad.
No obstante, lo más significativo de todo el conjunto es el
alto número de lascas y fragmentos de éstas desechadas sin retocar y, probablemente, sin usar, que en número de 322, es decir un 42,27% del total, han sido registradas. Se documenta un
aprovechamiento exhaustivo de este tipo de soportes para la elaboración de diferentes tipos de soportes retocados (raspadores,
lascas retocadas, lascas de borde abatido, muescas y denticulados) en relación con los soportes laminares. El 60% de los soportes retocados son lascas y solamente los grupos de láminas
retocadas, elementos de hoz, geométricos y truncaduras son exclusivamente elaborados sobre láminas.
En este sentido, la presencia de 44 soportes laminares, entre ejemplares completos y especialmente, fracturados, lo que
supone el 5,75% del total, unido al empleo sistemático de este
tipo de soportes para la elaboración de parte del utillaje, son indicadores de que parte de los procesos de talla efectuados estuvieron orientados a la producción de soportes laminares con los
que manufacturar un amplio repertorio de soportes retocados
como láminas de retoque marginal, elementos de hoz, geométricos y truncaduras.
Aunque el porcentaje de soportes retocados es bajo (5,23%),
es similar al obtenido en el yacimiento cardial de la Caserna de
Sant Pau del Camp (Borrell, 2008: 37-38), donde de un total de
707 registros, solamente 58 (8,2%) estaban retocados.
Los iniciales estudios traceológicos, realizados por A.C.
Rodríguez, muestran que buena parte de los soportes retocados
habían sido usados, además, en diferentes trabajos y tareas (ver
estudio traceologico). A continuación vamos a detallar algunos
datos de cada uno de los tipos de soportes diferenciados con el
objeto de valorar a nivel tecnológico el conjunto.
Nódulos
El conjunto de los nódulos de sílex se reparten solamente
en 4 de las 16 unidades estratigráficas diferenciadas (tabla
XII.12) y sus características son bastante dispares. Se trata de
nódulos, fragmentos de éstos con córtex calizo de diferente espesor, algunos también con neocórtex, de tono principalmente
blanquecino y cuya gama cromática muestra la presencia de sílex de los grupos I, II y IV. En cualquier caso casi todos los nó-
[page-n-187]
Soportes
UEs 1001 1004 1007 1008 1009 1010 1016 1017 1023 1027 1036 1037 1038 1047 1048 1050
Nódulos
1
Núcleos lascares
2
4
1
14
Núcleos laminares
1
1
Núcleos informes
1
5
6
1
1
Total
1
1
12
38
3
6
2
1
5
9
Fondos de núcleo
Tabletas/semitabletas
Flancos de núcleos
3
1
4
Crestas
Aristas
Lascas
12
58
9
91
20
42
Fragmentos de lascas
6
2
1
21
2
31
7
13
80
Láminas
2
4
12
2
1
21
Fragmentos de lám.
3
1
1
Debris
1
1
243
10
3
6
Cantos usados
2
9
1
16
4
Indeterminados
2
10
37
4
1
72
23
27
7
39
7
130
219
3
3
Placas esquisto
1
Soportes retocados
3
Total
34
2
2
1
8
12
1
7
2
13
1
171
34
245
1
4
2
2
1
2
1
3
40
44
208
1
764
Tabla XII.12. Reparto por unidades estratigráficas del conjunto de soportes reconocidos en Benàmer II.
dulos se corresponden con los sílex de tipo Serreta. Estos nódulos todavía pueden ser localizados mediante un laboreo superficial en diversos lugares de la misma cuenca. Las dimensiones
de los nódulos completos, en algunos casos catados, alcanzan
los 95 x 90 x 50 mm, aunque lo habitual es que presenten unas
dimensiones más reducidas –70 x 60 x 33 mm.
La presencia de nódulos debemos ponerla en relación, no
sólo con el hecho de que las labores de talla se realizarán en este mismo lugar, dado que están presentes todos los tipos de soportes que son el resultado de efectuar dichas acciones, sino
también con la posibilidad de que aquellos grupos contaran
con materia prima en reserva.
Núcleos
El número total de núcleos asciende a 53, no habiéndose
documentado ningún fondo de núcleo. La mayor parte son núcleos lascares, incluso los informes o fragmentos indeterminados de núcleos, siendo solamente 6 los laminares. Los núcleos
se reparten por 9 de las 16 unidades estratigráficas. Su reparto
es dispar, concentrándose en torno a las estructuras de encachados circulares/ovales y asociadas a las unidades superpuestas 1016 y 1023, pero también en la zona sur del sector 1, en
concreto en la UE 1048. Es significativa la asociación de un
amplio número de núcleos lascares con un número elevado de
lascas. De hecho, el mayor número de lascas y de debris también ha sido documentado en estas unidades, lo que podría ser
indicativo de la práctica de labores de talla en estas zonas. Los
núcleos laminares también fueron localizados en las mismas
unidades señaladas.
Núcleos laminares
Los núcleos laminares documentados se distribuyen ampliamente por 5 unidades y corresponden a bloques muy agotados, cuya morfología sería de tendencia prismática con un
único plano y un frente de talla unidireccional (figs. XII.23.1,
XII.23.5 y XII.24.7/8). Corresponderían al estilo de talla envolvente o semienvolvente, aunque en algún caso también responden al estilo frontal rectilíneo planteado por O. García
(2005) para el Mesolítico. El núcleo de mayor tamaño conserva unas dimensiones de 45 x 38 x 26 mm y presenta un frente
de talla frontal con 5 levantamientos unidireccionales sucesivos. Los 4 flancos de núcleos documentados corresponden a
núcleos laminares con algún accidente de talla que intentó ser
corregido. La percusión indirecta o la presión pudieron ser las
técnicas empleadas.
La materia prima empleada es muy variada, correspondiéndose con los grupos II, III, IV, VI, VIII y IX. En dos casos,
la presencia de reflejados obligaron al abandono de núcleos.
Núcleos lascares
Los núcleos conservados (38) presentan una gama cromática amplia, dominando el tipo IV (35%), seguido por el grupo III
(20%) y de forma minoritaria los grupos I, II, VI, VII, XI y XII.
177
[page-n-188]
Tipo de soporte
Nº efectivos
%
Nódulos
5
0,65
Núcleos lascares
38
4,97
Núcleos laminares
6
0,78
Núcleos informes o
fragmentos de núcleos
9
1,17
Fondos de núcleos
laminares
-
0
Tabletas/semitabletas
de acondicionamiento
-
0
Flancos de núcleos
4
0,52
Crestas/semicrestas
-
0
Lascas
243
31,80
Fragmentos de lascas
80
10,47
Láminas
21
2,74
Fragmentos de láminas
23
3,01
Debris (lasquillas y
cúpulas térmicas)
72
9,42
Indeterminados
219
28,66
Cantos usados
Placas
naturales/desgastadas/
desbastadas
Soportes retocados
3
0,39
1
0,13
40
5,23
Total
764
100
Todo ello supone más del 41% del total del registro. Se trata de
un conjunto muy amplio documentado en trece de las unidades
estratigráficas, siendo más numerosas en las que presentan un
mayor número de efectivos.
La gama cromática también es muy amplia y su reparto
es similar al constatado en los núcleos. Se registra un dominio
de los grupos cromáticos IV, I y III, frente al resto de grupos.
El grupo de sílex del tipo VII de tipo Catamarruch está bien representado, mientras que el nº V está totalmente ausente. Los
grupos testimoniales vuelven a ser los considerados como foráneos (X), mientras que el nº VIII (Beniaia) es casi testimonial.
Los soportes termoalterados suponen cerca del 9%, mientras
que el patinado algo más del 10% (gráfica XII.5).
Por otro lado, en la tabla XII.14 se muestran los datos de
los diferentes tipos de talón diferenciados en las principales unidades estratigráficas.
Es evidente el dominio de los talones lisos sin preparar,
acompañados por los corticales, en clara relación con el proceso de pelado y configuración de los núcleos. El resto de soportes, o bien no conservan el talón por fracturas indeterminadas, o
bien no se ha podido determinar.
El reparto del orden de extracción a partir de la presencia
de córtex muestra un importante número de lascas de descortezado o relacionadas con los pasos iniciales del pelado y configuración de los núcleos (tabla XII.15 y gráfica XII.6).
Son varias las lascas de decalotado documentadas y un
buen porcentaje de lascas con más del 50% de córtex, mientras
que el 57,61% no presentan córtex y corresponden a soportes
obtenidos en pleno estado de talla.
Tabla XII.13. Cuadro sintético del conjunto de evidencias líticas de la
fase cardial o Benàmer II.
100
Del mismo modo, el mayor número de productos de talla (lascas y láminas) y de soportes retocados documentados corresponde a los grupos III y IV lo que está plenamente acorde con
,
las características de la materia prima seleccionada. No obstante, también están presentes los grupos melados (VI) y beige-cremas (VIII).
Por otro lado, en su mayor parte se trata de núcleos plenamente agotados (22 bloques) en los que solamente se puede observar estrategias de talla multidireccionales. En aquellos que
todavía muestran posibilidades de seguir siendo explotados,
con dimensiones superiores a 60 mm (64 x 61 x 58 y 71 x 82
x 53 mm), encontramos estrategias de obtención de lascas siguiendo frentes unidireccionales, aunque con 1, 2 o incluso 3
planos de explotación sucesivos y algunos otros con explotaciones multidireccionales. La percusión directa con percutor
blando parece ser la técnica empleada en su explotación (algunos bulbos marcados, puntos de impacto, lascas reflejadas o sobrepasadas, etc.).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I
II III IV V
VI VII VIII IX X XI XII
Gráfica XII.5. Distribución de lascas en valores absolutos en relación
con los grupos cromáticos diferenciados.
Por otro lado, el tamaño de las lascas es muy amplio, desde las que superan ligeramente el centímetro hasta aquellas que
! alcanzan los 70 mm de longitud en la UE 1048. No obstante, el
Lascas
mayor volumen de lascas presenta un tamaño entre 25-35 mm
El conjunto de lascas y fragmentos de lascas constituyen de longitud, 18 y 30 mm anchura y un espesor variable entre 3
el conjunto principal en cuanto a número de efectivos (fig. y 6 mm. Con estos datos podríamos considerar que se trata de
XII.24.2). A las 243 lascas completas o casi completas debemos lascas de pequeño tamaño, cortas, anchas y de espesor variable.
añadir los 80 fragmentos proximales o distales, principalmente. No obstante, sería importante distinguir entre aquellas lascas de
178
[page-n-189]
Figura XII.23. Núcleos laminares (1 y 5) y soportes retocados de las UEs 1001 (2, 3, 4, 6-13) y 1023 (14-21).
descortezado de núcleos que suelen ser de mayor tamaño y que
pueden alcanzar desde 50 hasta 70 mm de longitud, 25 a 64 mm
de anchura y espesores de hasta 34 mm, de aquellas otras sistemáticamente obtenidas para la manufactura de útiles sobre lascas, más cortas y anchas y que suelen ser empleadas como
útiles retocados. Por lo general, las lascas de 23 a 49 mm de longitud y anchura suelen ser las seleccionadas para aplicar el retoque. En este sentido, no podemos olvidar que el 60% de los
soportes retocados son lascas.
Láminas
Los soportes laminares, 21 completos y 23 fragmentos, suponen el 5,75% del total de efectivos (figs. XII.23.6/7/9 y
XII.25.1). Esta baja presencia está acorde con el escaso número
de núcleos, aunque también con un exhaustivo aprovechamiento de los mismos como soportes retocados, ya que el 40% de éstos son laminares.
En la obtención de este conjunto de soportes laminares no
se primó ninguna variedad de los grupos cromáticos de sílex di-
179
[page-n-190]
Figura XII.24. Soportes retocados (1, 3, 5, 6, 9, 10 y 11), núcleos laminares (4, 7 y 8) y lasca (2) de la UE 1016.
180
[page-n-191]
Figura XII.25. Lámina (1), flanco de núcleo (2) y soportes retocados de las UEs 1016 (3, 4, 6, 7, 8 y 9), 1036 (5, 9, 12 y 14) y 1048 (10, 11 y 13).
181
[page-n-192]
UEs 1001
Talones
Liso
1008
1016
1017
1023
1036
2
5
Cortical
1004
3
39
5
55
1
2
9
1037
1047
13
36
159
1
19
Facetado
1048 Total
1
32
1
Sin talón
2
Indeterminado
3
Total
2
12
2
3
3
8
2
14
58
9
1
2
92
10
4
36
20
1
1
4
1
42
238
Tabla XII.14. Tipos de talón reconocidos en las principales unidades estratigráficas.
Talones
UEs 1001 1004 1007 1008 1009 1016 1017 1023 1036 1037 1047 1048 Total
1º
9
1
1
3
1
2º
6
22
2
33
2
3º
6
2
1
2
1
27
6
56
1
Total
12
2
1
3
1
58
9
92
3
1
14
1
8
15
90
11
27
140
20
42
243
Tabla XII.15. Distribución del orden de extracción de las lascas por unidades estratigráficas.
Gráfica XII.6. Reparto del orden de extracción de las lascas en
valores relativos.
!
ferenciados. Más bien al contrario, al igual que las lascas, están
bien representados todos los grupos locales, con un dominio de
los grupos IV III y VIII. Es destacable la ausencia de los grupos
,
I y II y la baja proporción de los sílex melados, mejor representados en soportes retocados (gráfica XII.7). Cabe destacar, dentro de este conjunto, un único soporte laminar sobre cristal de
roca (fig. XII.23.8).
Las características métricas del conjunto no muestra tampoco diferencias entre grupos cromáticos. La diversidad métrica es bastante amplia. Se ha observado cómo la longitud de las
láminas presenta una variabilidad entre los 16 y 49 mm de longitud, aunque la mayor parte de los soportes tienden a presentar
una longitud entre 25 y 35 mm. Lo mismo podemos plantear en
relación con la anchura, aunque la variabilidad es mayor. El conjunto muestra soportes con una anchura que puede estar entre
182
los 6 y los 19 mm, aunque hay una tendencia a obtener productos cuya anchura oscila entre 12 y 15 mm, sin olvidar varios soportes de 8 mm están bien representados.
Por lo tanto, el objetivo era la obtención de soportes laminares regulares a nivel métrico a partir de las posibilidades que
ofrecía la materia prima disponible. Las dimensiones de los soportes que se buscaba elaborar ronda los 25-35 mm de longitud,
12-15 mm de anchura y 2-4 mm de espesor.
Otro aspecto importante es el orden de extracción (gráfica
XII.8). En las unidades estratigráficas de mayor número de
efectivos están presentes desde los soportes laminares con córtex en más del 50% de la cara dorsal, pasando por aquellos con
diferente grado de presencia a un claro dominio de los soportes sin córtex. La ausencia de soportes de primer orden y la escasa presencia de soportes con más del 50% de la superficie de
la cara dorsal con córtex permite inferir la necesaria preparación de los núcleos a partir de la preparación de crestas. Por
otro lado, los soportes con menos del 50% de córtex ya están
muy bien representados, al igual que las de 3º orden, objetivo
de su producción.
Tampoco podemos olvidar los tipos de talón diferenciados
(tabla XII.16). Dominan claramente los talones lisos no preparados, incluso se constatan talones corticales. Los talones preparados como los diedros o facetados son poco frecuentes,
siendo entre éstos, más habituales los primeros.
Por otra parte, en cuanto a las secciones podemos indicar la
presencia tanto de soportes triangulares con extracciones dorsales que indican órdenes 12 y 21 casi por igual, como trapezoidales con un dominio claro del orden 123, todo ello indicativo
de una dirección no alterna en las estrategias de explotación de
los núcleos.
[page-n-193]
7
Talones
6
Liso
UEs 1001 1016 1023 1047 1048 Total
2
5
Facetado
3
Diedro
2
8
Cortical
4
2
1
1
Suprimido
1
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
Gráfica XII.7. Distribución en valores absolutos de las láminas
completas por grupos cromáticos.
!
2º (+50 %)
2º (-50%)
3º
50
45
40
35
30
25
!!"
20
#$"
15
10
5
!"
0
Gráfica XII.8. Orden de extracción de los soportes laminares.
Soportes retocados
El número total de soportes retocados o con micromelladuras procedentes de las 16 UEs de adscripción cardial asciende a
40 ítems, lo que supone algo más del 5% del total de registros
líticos de esta fase. Se trata de un porcentaje relativamente bajo
con respecto a otros yacimientos, aunque probablemente se debe a la baja densidad de evidencias de ocupación. No obstante,
a pesar de los escasos elementos diagnósticos, todo parece indicar que las labores de talla y retocado fueron efectuadas en esta zona en torno a las estructuras de combustión y a una zona
alejada de éstas, asociada a bloques y cantos arrastrados de origen antrópico (UEs 1048 y 1049).
En la tabla XII.17 se recoge el reparto de los soportes retocados por grupos tipológicos y tipos, indicando los porcentajes
de representación de cada uno de ellos.
Un detenido análisis del conjunto, muestra un claro dominio
de los tipos lascas retocadas (27,5%), lascas con muesca (17,5%)
y lascas con denticulación (17,5%), seguido por los geométricos
Total
2
1
1
0
1
2
1
1
Indeterminado
0
1
2
Sin talón
1
14
1
2
4
12
2
1
21
Tabla XII.16. Tipos de talones de los soportes laminares.
(10%), raspadores sobre lasca, láminas con denticulación y el
resto. Es muy significativo el dominio de los soportes lascares,
con un 60% del total y de las lascas con muesca o denticuladas
con un 30% del total. También es destacable la poca presencia
de láminas con retoque marginal y/o irregular –a diferencia de
lo documentado en cova de l’Or (García Puchol, 2005)–, de
truncaduras y la ausencia de perforadores/taladros y láminas de
borde abatido.
En cuanto a los tipos de sílex, los soportes lascares retocados muestra un empleo variado de los grupo diferenciados
(I, II, III, IV, VI, VIII) aunque con un claro dominio del grupo
IV. Las piezas termoalteradas constituyen el 12,5%. Por su parte, los soportes laminares están elaborados sobre los tipos IV,
VI y VIII, aunque también hay algunos alterados por la acción
del fuego.
Con todo, se trata de una producción lítica tallada orientada hacia la obtención y aprovechamiento tanto de lascas como
de láminas, con las que elaborar una variada gama de útiles,
y donde ya se reconoce una clara asociación entre el tipo de
soporte y el útil que se pretende elaborar. Así por ejemplo, los
elementos de hoz, los trapecios y truncaduras se elaboraron exclusivamente sobre láminas, mientras que raspadores y soportes
de retoque simple sobre lasca. Las muescas y denticulados se
elaboran indistintamente sobre cualquiera de los dos tipos de soportes. Tampoco se reconoce la técnica del microburil, pero sí
la aparición de nuevos tipos de retoques como el simple/simple
invasor o doble bisel, aplicado a trapecios, y pátinas por uso con
disposición oblicua al filo, conocidas tradicionalmente como
“lustre de cereal”.
A continuación expondremos detenidamente algunas de las
características tecnológicas de los grupos y tipos reconocidos.
Raspadores
El grupo de los raspadores no es muy numeroso, pero está
presente en diversas unidades estratigráficas (UEs 1001 y 1023)
(fig. XII.23.3/11/16). Están elaborados sobre lasca (3), con el
talón suprimido o no (liso), sobre soportes de 2º (2) y 3º orden
y sobre sílex de los tipos IV y VIII. El retoque que presentan es
simple directo y profundo en el extremo distal en soportes de 19
a 34 mm de longitud, de 16 a 31 mm de anchura y espesor variable (5-9 mm). Suelen presentar un córtex rodado.
183
[page-n-194]
Tipos
UEs 1001 1004 1007 1008 1009 1010 1016 1017 1023 1027 1036 1037 1038 1047 1048 1050
Total
Raspadores
Sobre lasca
1
2
3
Lascas retocadas
De retoque simple
3
Lascas borde abat.
1
3
1
1
1
2
11
1
Láminas ret. marg.
Marginal
1
Muy marginal
1
1
2
2
3
2
Muescas/denticulados
Lasca con muesca
Lámina con muesca
Lasca con denticul.
3
Lámina con denticul.
1
1
6
1
1
1
6
1
1
1
Elemento de hoz
1
1
1
2
1
3
Trapecios
Simétrico
1
Jean Cros/Montclus
1
1
1
Truncaduras
Recta
Total
1
3
2
1
12
2
13
1
2
2
3
40
Tabla XII.17. Distribución de los soportes retocados por grupos tipológicos y unidades estratigráficas.
Lascas retocadas
Este grupo es el mejor representado en el yacimiento, al
haberse documentado 11 piezas (figs. XII.23.21, XII.24.10 y
XII.25.4/10). Supone el 27,5% del total de soportes retocados. Se
trata de lascas de muy diversas dimensiones, desde aquellas de 3º
orden de muy pequeño tamaño (12x17x 3 mm) hasta lascas de decalotado o descortezado, alcanzando los 56 x 82 x 22 mm. El retoque que les caracteriza suele ser simple directo profundo o
marginal en uno de los bordes, presentando en un caso micromelladuras. En este sentido, el orden de extracción muestra el empleo, tanto de soportes de 1º orden (1) como de 2º (3), como
preferentemente de 3º (7). Conservan en algunos casos el talón,
siendo liso (6) o cortical (1) y el tipo de sílex dominante es el grupo IV (4), estando representados los nº I, II, III, X y XI (3). Su reparto por unidades señala que es el tipo más extendido y más
habitual en las unidades fundamentales de la ocupación cardial.
Lascas de borde abatido
Solamente ha sido documentada 1 pieza, con retoque abrupto directo profundo. Se trata de un soporte de 31 x 18 x 9 mm,
alterado por la acción térmica, de 3º orden y sin talón.
Láminas con retoque marginal/invasor
Se han documentado únicamente 4 soportes, uno con retoque marginal y 3 con retoque muy marginal, procedentes de las
UEs 1016 y 1023 principalmente (fig. XII.23.13). Dos de los so-
184
portes están completos, mientras los restantes presentan fracturas distales indeterminadas. Los tipos de talón reconocidos son
lisos en dos casos, diedro y puntiforme, lo que indica la presencia de talones preparados en clara relación con una talla por
presión o percusión indirecta.
Los grupos de sílex reconocidos son el IV, VI y VIII, aunque dos de los soportes presentan alteraciones térmicas. El orden de extracción muestra que se trata de soportes de 3º orden,
de secciones trapezoidales preferentemente, con un retoque de
tendencia simple directa o inversa, marginal o muy marginal en
uno de los bordes. La anchura de los soportes varía considerablemente, ya que encontramos uno de 8, otro de 13 y dos de 15
mm. La tendencia muestra el intento de conseguir un módulo en
torno a los 13 mm.
Muescas y denticulados
Es el grupo dominante con un total de 13 ítems. Dentro de
este grupo son las lascas con muescas y las láminas con muesca las dominantes. En total suponen el 30% del total de soportes retocados.
Lasca con muesca.- Se trata de 7 soportes que presentan una
muesca en uno de los bordes de tipo abrupto directo o inverso
profundo (figs. XII.23.12/14 y XII.25.9/14). Conservan el talón
5 soportes, siendo 4 lisos y uno cortical. Preferentemente son de
3º orden (6), siendo el restante de 2º orden. Los tipos de sílex documentados son preferentemente el IV (4), el I y el VIII. Las di-
[page-n-195]
mensiones de estos útiles no superan los 35 x 28 x 12 mm, es decir lascas de pequeño tamaño, anchas y muy espesas.
Láminas con muesca.- Ha sido documentada una pieza de 3º
orden, sin talón, del grupo VIII que presenta una muesca en uno de
los bordes. La anchura del soporte es de 15 mm (fig. XII.23.17).
Lascas con denticulación.- Las lascas con denticulación con
retoque de tendencia simple o abrupta directa profunda y localizada por lo general en el borde derecho, se han registrado en número de 5, en especial, en las UEs 1016-1023 (figs. XII.23.19/10,
XII.24.9 y XII.25.11). 3 soportes conservan el talón liso. Se constata un empleo tanto de soportes de 2º, como de 3º orden (3) y
una amplia variedad de grupos cromáticos (I, II, IV VI, XI). Las
,
dimensiones, al igual que en las lascas con muesca, muestra un
patrón similar, al presentar la de mayor tamaño unas dimensiones
de 39 x 17 mm. Uno de los soportes presenta una fractura de Siret, propio de su obtención por percusión directa.
Lámina con denticulación.- Se corresponde con un único
soporte procedente de la UE 1016, de 2º orden, talón liso, y tono beige crema, que presenta un retoque simple directo y marginal en el borde derecho, conservando buena parte de sus
dimensiones originales (32 x 16 x 7 mm).
Elementos de hoz.- Se trata de dos soportes laminares que
presentan el típico lustre con disposición oblicua en uno de los
bordes, presentando en uno de los casos, un pequeño retoque
de acondicionamiento de tipo abrupto en el borde opuesto
(fig. XII.23.4/18). Son soportes de 3º orden, con talón facetado
y elaborados sobre los grupos cromáticos IV y VIII. Sus dimensiones indica que se trata de armaduras de pequeño tamaño
(27x 12 x 4 y 26 x 8 x 2 mm) procedentes de unidades iniciales
y finales de la ocupación cardial (UEs 1001 y 1023).
Geométricos
Las armaduras documentadas son trapecios de tendencia simétrica, aunque con diferentes tipos de retoques. En total son 4
las piezas, dos de retoque abrupto, una con doble bisel y la restante con retoque plano invasor-abrupto.
Trapecios simétricos.- Los dos trapecios simétricos con retoque abrupto directo proceden de las UEs 1017 y 1023. Son de
3º orden, sección trapezoidal y sílex marrón y melado. Sus dimensiones muestra unas dimensiones similares a los mesolíticos, 17 x 10 x 2 mm ó 15 x 9 x 1 mm.
Trapecio con doble bisel.- Se trata de una pieza localizada
en la UE 1016, de sección trapezoidal y un sílex gris de origen
desconocido (fig. XII.25.3).
Trapecio de tipo Jean Cros/Montclus.- Procede de la unidad
erosiva posterior a la ocupación cardial, la UE 1001, totalmente
descontextualizada, pero enormemente significativa. Se trata de
un soporte laminar fracturado, que presenta un retoque de tendencia plana invasor en la cara dorsal y abrupto inversa en el extremo distal (figs. XII.23.2 y XII.26.2). Este tipo de retoque es, al
igual que el doble bisel, uno de los tipos característicos de los grupos neolíticos (Cava, 2000; García Puchol, 2005; Juan Cabanilles,
2008). El tamaño del soporte muestra unos módulos un poco mayores que los anteriores (18 x 13 x 2 mm).
Truncaduras
Sobre un fragmento de lámina (fig. XII.23.20), reconocemos una truncadura de retoque abrupto directo profundo distal,
elaborada sobre un soporte del grupo cromático I.
Figura XII.26. Raspador sobre lasca (1) y trapecio tipo Montclus (2)
procedentes de la UE 1001.
Características de la producción lítica de la ocupación cardial de Benàmer y su relación con otros contextos del ámbito regional
En el sector 1 de Benàmer fueron documentados un conjunto de evidencias estructurales asociados a diversos restos de
cultura material de adscripción cardial que muestran la realización de diversas prácticas sociales de consumo y producción
por parte de un grupo humano asentado en la zona. La presencia de un conjunto significativo de soportes líticos tallados permite inferir lo siguiente:
- La materia prima empleada casi de forma exclusiva fue el
sílex. Sólo cabe mencionar la documentación de una lámina de
muy pequeño tamaño sobre cristal de roca en la UE 1023 (19 x
6 x 1 mm) (fig. XII.23.8), con talón facetado. El cristal de roca
está bien atestiguado con diferentes tipos de soportes dentro de
la cadena de producción (núcleos, lascas, láminas, etc) en el cercano yacimiento de Cova de l’Or (García Puchol, 2005). Su incidencia dentro del registro de Benàmer es nula, pero su
presencia permite inferir que este tipo de materias primas de origen probablemente alóctono serían consumidos en muy bajas
proporciones por buena parte de las comunidades neolíticas. No
obstante, las características especiales de Cova de l’Or como yacimiento, hace que su representatividad en este contexto pueda
ser más elevado.
- El sílex seleccionado en Benàmer es de origen local, fundamentalmente de la variedad del tipo Serreta con una gama
cromática muy amplia. No obstante, también se constatan otros
sílex de origen local (tipo Catamarruch, Beniaia, etc.) y otros
grisáceos y negros de origen desconocido, para los que se puede considerar una procedencia más alejada.
185
[page-n-196]
- Tanto para la producción de lascas como para la de láminas, se constata una buena presencia de sílex de los grupos IV,
III y I, y en menor medida, de los grupos VI, II, VII, VIII, IX y
X. Los sílex termoalterados alcanzan cifras en torno al 15%. No
obstante, se constatan algunas diferencias en relación con el tipo de soporte. Mientras para las lascas la variabilidad cromática y de calidad de grano es mayor, para las láminas se tiende a
seleccionar sílex de grano más fino de los grupos IV (marrones), VIII (beige veteados en crema) y VI (melados).
- Aunque en Cova de l’Or se constata un dominio de los sílex melados y éstos están bien representados en otros yacimientos neolíticos de la zona, incluso en Falguera, donde
solamente se documenta en forma de productos de talla, llegando a considerar una búsqueda y selección intencional de este tipo de sílex (García Puchol, 2005: 276), en consonancia con la
importancia que se constata en otros lugares del Mediterráneo
(Binder, 1990; Perlès, 1990), en el caso de Benàmer no creemos
que se pueda corroborar dicha propuesta. Los sílex melados están representados de igual modo que en la fase mesolítica, siendo el cuarto o el quinto grupo en número de efectivos según
unidades y conjuntos. Siguen dominando los sílex marrones y
grisáceos con bioclastos. Aunque los sílex melados sean una variedad cromática muy apreciada para la talla en buena parte del
Mediterráneo, y también en yacimientos como Cova de l’Or o
Chaves (Juan Cabanilles, 1984; Cava, 2000), en el caso de
Benàmer, es un tipo más.
- Se documenta una buena presencia de núcleos lascares y
una baja proporción de núcleos laminares, junto a la nula presencia de crestas o semicrestas de conformación y preparación
de éstos últimos. Estos indicios permiten plantear que mientras
los nódulos de sílex pudieron ser transportados al asentamiento
de Benàmer para desarrollar una vez allí toda la cadena productiva relacionada con la obtención de lascas, los núcleos laminares pudieron ser previamente conformados en áreas de
talla específicas o en talleres cercanos a los lugares de abastecimiento, antes de su traslado al yacimiento. La presencia de
una buena proporción de soportes laminares con más del 40%
de córtex en su superficie serviría para validar la idea de que
una vez conformados los núcleos, éstos serían ya trasladados y
tallados en el yacimiento, conformando el frente de talla semienvolvente o envolvente.
- Mientras los núcleos laminares presentan una morfología
prismática o cónica, con un frente de talla unidireccional de tendencia semienvolvente o envolvente, los núcleos de lascas suelen ser de morfología globulosa, irregular y en algunos casos de
talla centrípeta, con una forma discoide.
- No podemos considerar un marcado componente laminar
en la producción de soportes líticos tallados en Benàmer. Mas
bien, se constata el dominio de la producción lascar que tiene su
reflejo no solamente en un mayor número de núcleos y productos de talla, sino también de soportes retocados. El 60% de los
soportes retocados lo hacen sobre lascas. Esta circunstancia contrasta con la documentada en yacimientos como Cova de l’Or,
Falguera, Sarsa o Cendres (García Puchol, 2005), donde dominan ampliamente los soportes retocados laminares en porcentajes casi del 75%, como es el caso del primer yacimiento citado.
Del mismo modo, en las UEs 69 y 79 de Barranquet (Esquem-
186
bre et al., 2008) también dominan los soportes lascares, superando el 51% del total de productos de talla, pero, a diferencia
de Benàmer, los soportes retocados son principalmente sobre lámina. Lo mismo podemos señalar para el yacimiento neolítico
de inicios del V milenio cal BC de Costamar (García Puchol,
2009b), donde la mayor parte de soportes retocados son láminas
a pesar del amplio dominio de los productos de talla lascares;
por el contario, el yacimiento cardial al aire libre de la Caserna
de Sant Pau del Camp (Borrell, 2008: 38), el más parecido a la
ocupación cardial de Benàmer, se indica un dominio de la producción lascar y a su vez, un reducido empleo de soportes laminares para la elaboración exclusiva de perforadores, geométricos
y elementos de hoz.
- Se constata una marcada variabilidad de los módulos de
longitud y anchura de los productos de talla requeridos. Esta
cuestión hay que ponerla en relación con el aprovechamiento
exhaustivo de los núcleos, lo que implica una paulatina reducción de éstos y, como consecuencia, del volumen y superficie
explotable.
- También se documentan unos módulos variables de longitud y anchura en los soportes laminares, aunque es importante una buena presencia de soportes superiores a 13 mm de
anchura. En relación con los soportes laminares, y a pesar de su
escaso número, se ha determinado una mayor presencia de secciones trapezoidales y de talones preparados, especialmente facetados. Los bordes y las aristas se disponen de forma paralela
o subparalela, lo que plantea dificultades para determinar si se
aplicaría una técnica de talla por percusión indirecta o presión.
- Al dominio de los soportes lascares retocados, cabe asociar la importancia en la aplicación tanto del retoque simple,
como del retoque abrupto, junto a la constatación de nuevos
tipos de retoque como el simple/simple invasor conocido como doble bisel, o el plano/abrupto, presente exclusivamente
en geométricos.
- Los grupos dominantes en Benàmer se distribuyen de la
siguiente forma: muescas y denticulados, lascas retocadas, láminas de retoque marginal y geométricos. Los tipos retocados
mejor representados son, por orden de importancia, las lascas
retocadas y las lascas con muesca. Estas características contrastan con lo habitualmente señalado para otros yacimientos cardiales de la zona, donde se ha señalado el dominio de las
láminas retocadas, geométricos, truncaduras, muescas y denticulados y taladros (Juan Cabanilles, 1984; García Puchol,
2005). En el caso concreto de las fases VI y V de Cova de l’Or
(García Puchol, 2005: 170), las láminas retocadas con retoques
marginales son dominantes con más del 37%, seguido de geométricos y lascas retocadas casi a la par. Lo mismo podemos señalar para las UEs 69-79 de Barranquet (Esquembre et al.,
2008), donde las láminas retocadas, sin incluir los elementos de
hoz, alcanzan el 46,1%, seguido a gran distancia de las lascas
retocadas (19,25%), muescas y geométricos. Y también para
Costamar (García Puchol, 2009b: 246) donde alcanzan porcentajes del 30% (gráfica XII.9). Por el contrario, en la Caserna de
Sant Pau del Camp (Borrell, 2008: 38) dominan ampliamente
los soportes sobre lasca frente a las láminas, destinados a la manufactura de lascas retocadas, muescas y denticulados, raspadores y buriles. Los soportes laminares son empleados para la
elaboración de perforadores, láminas con lustre y trapecios. Por
[page-n-197]
E7"F"
E7"FF"
G2772;H:./"(IJKI"
G.;L+.7"FF"
(!"
'!"
&!"
%!"
$!"
#!"
!"
)*+,"
5.0+6/78104")24124"7./01," 97:;123:724"
-./012324"
<.7=,">"
/2?23704"
@:.4124">" -24B2307.4"
3.;A1,"
C8D.7404"
Gráfica XII.9. Comparación de los efectivos retocados de Benàmer II (n=40), con Or I (n=128), Or II (n=105) (García Puchol, 2005, 170, cuadro
3.102) y Barranquet UEs 69-79 (n=26) (Esquembre et al., 2008). Dado que en Cova de l’Or los elementos de hoz no se han diferenciado de las láminas retocadas, en la gráfica este grupo se presenta integrado junto al resto de láminas retocadas.
lo tanto, y dada la similitud del conjunto de las evidencias de
Benàmer con la Caserna de Sant Pau del Camp, estamos en condiciones de plantear que el utillaje documentado claramente estaba en relación con el tipo de actividades que se realizaban en
este tipo de áreas de consumo y que contrasta con otros yacimientos donde no se han documentado.
- En Benàmer están ausentes los taladros, tipo considerado
como uno de los más representativos de los grupos neolíticos iniciales (García Puchol, 2005: 280), aunque en el caso de Cova de
l’Or VI y V el porcentaje de este grupo tipológico sólo alcanza
,
los 4,6 y 4,76% respectivamente (García Puchol, 2005: 170, cuadro 3.102). En Barranquet, este tipo también está ausente en las
unidades con cerámicas cardiales e impresas, mientras que sí están presentes en la ocupación posterior postcardial con algo más
del 8% (Esquembre et al., 2008). También están presentes como
perforadores en la Caserna de Sant Pau (Borrell, 2008: 38). Un
porcentaje en torno al 5% alcanza el grupo de perforadores y taladros en Costamar (García Puchol, 2009b: 249).
- Entre el grupo de geométricos, en la fase cardial de Benámer solamente están presentes los trapecios. Los trapecios
alcanzan porcentajes muy bajos. Suelen ser simétricos o asimétricos de retoque abrupto, con módulos variables de longitud y
anchura. También cabe destacar la presencia de algunos trapecios con retoque de doble bisel, más característicos de los grupos cardiales al norte del río Turia (Cava, 2000; Juan Cabanilles
y Martí, 2007/08; Juan Cabanilles, 2008) y de los singulares trapecios de tipo Jean Cros/Montclus (fig. XII.26.2), con retoque
plano directo y abrupto inverso en uno de los extremos, no presentes en la cueva de Chaves (Cava, 2000). Este tipo de trapecios, aunque de modo testimonial, está presente también en
yacimientos neolíticos antiguos como Cendres o Mas d’Is (García Puchol, 2005: 280) y, con varios ejemplares en el yacimiento de Casa de Lara (Fernández, 1999).
- Los triángulos y segmentos de retoque abrupto o con retoque de doble bisel, tan característicos de zonas más septentrionales como en la cueva de Chaves (Cava, 2000), o en el
yacimiento de Costamar (García Puchol, 2009b: 250, fig. 8), no
están presentes ni en Benàmer II, ni en Barraquet 69-79. Sin
embargo, aunque en muy escaso número, sí están representados
en momentos postcardiales de Barranquet y Or, si bien ausentes
en Benàmer III-IV.
- Mientras en algunos grupos tipológicos como muescas y
denticulados, e incluso en raspadores, la aplicación de retoque
simple se puede realizar de forma indistinta sobre lascas o lámi-
187
[page-n-198]
nas, algunos tipos son exclusivamente realizados sobre soportes
laminares. Es el caso de los elementos de hoz, las truncaduras o
los geométricos. En este sentido, la morfología de los soportes y
no otra característica (tipo de sílex, calidad, etc.) es la que determina la selección de este tipo de soportes. Lo mismo se plantea
en yacimientos cardiales con características idénticas como la
Caserna de Sant Pau (Borrell, 2008: 38).
Benàmer III-IV: la producción lítica de los grupos neolíticos
postcardiales
En las áreas 2, 3 y 4 del sector 2 han sido reconocidas dos
fases de ocupación, cuya continuidad parece evidente a pesar de
estar separadas por un nivel de arroyada pseudotravertínica.
Mientras en las áreas 2 y 3 se ha diferenciado un suelo de ocupación caracterizado por un sedimento negruzco con algún fragmento de cerámica peinada (fase III), otros con cordones
incisos y otro cardial, fragmentos de brazaletes de esquisto y hachas de diabasa, datado en torno a mediados del V milenio cal
BC y cuyo carácter y funcionalidad es difícil de determinar, en
las áreas 3 y 4 de este mismo sector y sobre el gran paquete de
arroyada pseudotravertínica, se han reconocido más de 201 estructuras negativas de tipo silo o cubeta truncada (fase IV), de
diferentes tamaños, cuya funcionalidad está claramente relacionada con el almacenamiento, pero donde el escaso número de
ítems líticos por unidad de relleno, hace que su valoración individualizada no permita su comparación con los conjuntos anteriores. Son muy pocas las estructuras que contenían entre sus
desechos un número suficiente de elementos de cultura material
indicadores del momento en el que serían abandonadas e iniciarían su proceso de colmatación sedimentaria. La presencia
de algunos depósitos con cerámicas peinadas, y de otros como
la UE 2085-2094 que rellenan la estructura 2434, con algunos
fragmentos de cerámicas esgrafiadas, sitúan esta área de almacenamiento entre las fases arqueológicas IC y IIA de la secuencia propuesta por J. Bernabeu (1996). Ello supone considerar
que su desarrollo y abandono se produciría entre el 4300 y el
3800 cal BC aproximadamente.
Por tanto, mientras para la fase III, los elementos líticos corresponden a un nivel de ocupación en el que es difícil determinar cuál sería la actividad de carácter primario que se estaría
realizando, en la fase IV es evidente que todos los restos líticos
corresponden a desechos generados en otros lugares, transportados y vertidos en el interior de los silos y cubetas.
Si de la fase III el conjunto de ítems líticos recuperados procede de solamente 4 unidades estratigráficas (UEs 2005, 2006,
2008 y 2009), alcanzando la cifra de 745 piezas (fig. XII.27), de la
fase IV el número de unidades estratigráficas con evidencia líticas
correspondientes a rellenos de estructuras negativas suma 172, con
un total de 2.373 evidencias líticas (figs. XII.28 y XII.29). El reparto de restos líticos por UEs es muy dispar, no superando el centenar más que en un caso, las UEs 2085-2094 con 347 restos.
Estas características han motivado que el estudio de las evidencias líticas, aunque parta de un análisis general o global del
conjunto, se centre en las unidades con mayor número de ítems
de forma más pormenorizada cuando se intente recabar infor-
Tipos de soporte
125 UEs
fiables
52 UEs poco
significativas
Total
%
Nódulos
29
4
33
1,05
Núcleos lascares
51
7
58
1,86
Núcleos laminares
28
7
35
1,12
Núcleos informes
22
8
30
0,96
Fondos de núcleo
-
1
1
0,03
Tabletas/semitabletas
4
2
6
0,19
Flancos de núcleos
3
-
3
0,09
Lascas
893
114
1.007
32,29
Fragmentos de lascas
467
50
517
16,58
Láminas
127
15
142
4,55
Fragmentos de láminas
240
23
263
8,43
Debris
165
7
172
5,51
Indeterminados
663
97
760
24,37
Cantos usados
5
-
5
0,16
Placas esquisto
5
1
6
0,19
Retocados
77
-
77
2,46
Total
2.782
336
3.118
100
Tabla XII.18. Reparto de tipos de soporte por conjuntos de unidades estratigráficas fiables y poco significativas.
188
[page-n-199]
mación sobre las características tecnológicas de las producciones postcardiales, intentando señalar las posibles semejanzas y
diferencias que existan entre el conjunto de unidades de la fase
III a las que hemos aludido, con respecto a algunas de la fase IV,
especialmente, las UEs 2085-2094 y 2586.
En la tabla XII.18 se detalla el conjunto de evidencias líticas
registradas que asciende a 3.118 ítems procedentes de un total
de 176 unidades estratigráficas correspondientes a rellenos
sedimentarios de estructuras negativas en su mayor parte, con la
excepción de las UEs de la fase III, integrada por suelos de ocupación y estratos de abandono. El reparto por UEs es muy dispar,
presentando algunas unidades solamente 1 ó 2 ítems, mientras
que la mayor cantidad procede de las UEs 2005 (367 soportes) y
2085 (318). La clasificación del conjunto de evidencias líticas en
función de los rasgos tecnológicos ha permitido diferenciar varios tipos de soportes. A pesar de lo limitado del conjunto, han
sido reconocidos desde nódulos de sílex a núcleos (lascares y
laminares), productos de talla y soportes retocados. La única ausencia son algunos productos de técnica como crestas o semicrestas, escasamente representados, en clara relación con una
baja presencia de núcleos y soportes laminares. El dominio de la
talla lascar es evidente en la representación de los núcleos, de los
productos de talla y, también, de los soportes retocados, aunque
equiparable a la exhaustiva selección de los soportes laminares
que ya se constata en la fase cardial.
En este conjunto destaca el número de nódulos (33) especialmente en las unidades de la fase IV la buena representación de nú,
cleos lascares junto a una buena proporción de laminares, aunque
casi en su totalidad totalmente agotados o reflejados. Se han documentado 124 núcleos (laminares, lascares e informes o fragmentos
de éstos), lo que supone un 3,97% del total. Estos están acompañados de algunos nódulos de sílex, algunos testados, que evidencia
que de forma habitual las labores de talla se efectuaban en los mismos lugares de actividad y que muchos de ellos eran transportados
a los lugares de hábitat y desechados cuando se comprobaba que
sus características para la talla no eran las apropiadas.
No obstante, lo más significativo de todo el conjunto es el
alto número de lascas y fragmentos de éstas desechadas sin retocar y, probablemente, sin usar, que en número de 1.524, es decir un 48,87% del total, han sido registradas. Se documenta un
alto aprovechamiento de este tipo de soportes para la elaboración de una variada gama de útiles (muescas y denticulados
principalmente, raspadores, lascas retocadas y lascas de borde
abatido). El 50,64% de los soportes retocados son lascas, frente
al resto, soportes laminares donde destaca especialmente la presencia de elementos de hoz, siempre sobre este tipo de soportes,
al igual que los escasos geométricos.
En este sentido, la presencia de 144 soportes laminares, entre ejemplares completos o casi completos y, especialmente,
junto a fragmentos, lo que supone un total de 405 soportes
(12,98% del total), unido al empleo sistemático de este tipo de
soportes para la elaboración de parte del utillaje (49,36%), son
indicadores de que buena parte de los procesos de talla efectuados estuvieron orientados a la producción de soportes laminares
con los que manufacturar un amplio repertorio de útiles retocados como elementos de hoz, láminas de retoque marginal o láminas con muesca, junto a otros como los geométricos o las
truncaduras de forma casi marginal. La escasa presencia en el
registro de crestas o semicrestas y de láminas de 1º orden, es un
indicador de que los procesos de preparación de los núcleos laminares pudieron ser efectuados en otros lugares como áreas de
talla o talleres cerca de los lugares de aprovisionamiento, para
luego ser transportados a los asentamientos, donde ya se iniciaría el proceso de explotación sistemática. La presencia de un
buen número de soportes laminares de 2º orden es un dato lo suficientemente clarificador de esta cuestión. Estas misma idea ya
fue planteada por O. García Puchol (2005: 280) para otros yacimientos del Neolítico antiguo del ámbito regional.
Por otro lado, el porcentaje de soportes retocados es muy
bajo (2,46%) en comparación con los conjuntos de las fases I
y II, y con otros yacimientos de similares características contextuales. Solamente aumenta su número en las unidades de la
fase III. En el caso de la fase IV, es evidente que se trata de desechos intencionales y, por tanto, la presencia de soportes retocados puede ser muy baja. El primer acercamiento desde la
perspectiva de la traceología muestra, además de un importante grado de alteración postdeposicional, que buena parte de
ellos habían sido usados y que, por tanto, se encontraban desechados después de una larga vida útil, especialmente los elementos de hoz, que fueron reavivados de forma recurrente
(Rodríguez, en este volumen).
Con independencia de la información que aporta en su conjunto la totalidad de los restos líticos tallados, hemos considerado oportuno centrar nuestra atención en el presente estudio en
las UEs 2005, 2006, 2008 y 2009 de la fase III y 2085-2094 y
2586 de la fase IV, ya que numéricamente, tanto de forma individualizada como en conjunto por fases, son lo suficientemente
representativas de la ocupación humana postcardial. Así, para la
fase III, la UE con menor número de efectivos es la 2009 con
89 restos, pero con 8 retocados, conteniendo el resto un número superior a los 150 ítems. Para la fase IV, el conjunto 20852094 cuenta con 347 ítems, mientras que la UE 2586 es la que
menor número presenta –87 piezas–. En cualquier caso, en su
conjunto esta serie de unidades seleccionadas por sus características contextuales y por el mayor número de restos, contienen
el 35,02% de los restos líticos de adscripción postcardial (1.092
ítems) y el 48,05% de soportes retocados (37 piezas), frente a
las 169 UEs restantes de la fase IV, correspondientes a rellenos
sedimentarios de estructuras negativas.
A continuación vamos a detallar algunos datos de cada uno
de los tipos de soportes diferenciados con el objeto de valorar a
nivel tecnológico el conjunto.
Nódulos
El conjunto de los nódulos de sílex (33) se reparten ampliamente por las diversas unidades que integran las fases III
y IV, aunque su mayor parte se localizan en las UEs 2005,
2006, 2008 y 2009 (11 en total) correspondientes a la primera. Se trata de nódulos, fragmentos de éstos con córtex calizo de diferente espesor, algunos también con neocórtex, de
tono principalmente blanquecino y cuya gama cromática interna muestra la presencia de sílex de los grupos I, III, IV,
VII y IX. En cualquier caso casi todos los nódulos se corresponden con los sílex de tipo Serreta con la excepción del
gruo IX. Estos nódulos todavía pueden ser localizados me-
189
[page-n-200]
2
4
5
9
3
7
6
12
lO
ll
15
16
Figura XII.27. Soportes retocados de la UE 2006 (1, 2, 4, 5 y 6). Soportes retocados (3, 7-10, 12-16) y lámina fracturada (11) de la UE 2008.
190
[page-n-201]
Figura XII.28. Núcleos laminares (1,2), elementos de hoz (3, 4 y 5), lámina retocada (6), trapecio tipo Montclus (7) y lasca denticulada (8) de la
UE 2009. Elemento de hoz sobre lámina fracturada de gran tamaño (9) de la UE 2099.
diante un laboreo superficial. Las dimensiones de los nódulos completos, en algunos casos catados, alcanzan los 74 x
44 x 38 mm, aunque existen algunos más pequeños en torno
a los 56 x 52 x 38 mm.
Algunos de los núcleos laminares, probablemente, ya serían trasladados al asentamiento configurados en sus pasos
iniciales, ante la práctica ausencia de crestas y la importante
presencia de soportes de 2º orden de extracción.
Núcleos
El número total de núcleos asciende a 124, entre núcleos
lascares (58), laminares (34), fragmentos o informes (30) y un
fondo de núcleo laminar. Los núcleos se reparten ampliamente
por diversas estructuras negativas, aunque su mayor número se
concentra en las UEs 2005, 2006, 2008 y 2009 (45 núcleos en
total). Solamente cabe sumar los 5 núcleos documentados en la
UE 2085 y los 4 de la 2182.
191
[page-n-202]
Figura XII.29. Núcleo laminar de talla envolvente (1), elementos de hoz (2, 3 y 9) y trapecio (7) de la UE 2240. Núcleo laminar (8) y soportes
laminares (4, 5 y 6) de la UE 2085.
192
[page-n-203]
Casi en su totalidad se encuentran agotados y son muy pocos
los que se encuentran en un grado de plena talla (fig. XII.29.1)
como consecuencia, en varios de ellos, de su reflejado (fig.
XII.29.8) y por tanto, su abandono. Las unidades estratigráficas
con mayor número de núcleos son las que mayor número de productos de talla conservan, especialmente lascas y debris.
Núcleos laminares
Los núcleos laminares documentados, un total de 35, se distribuyen ampliamente por 26 unidades estratigráficas, tanto de
la fase III como de la IV Corresponden a bloques muy agotados,
.
cuya morfología es de tendencia cónica o prismática con un único plano de percusión y/o presión y un frente de talla unidireccional (figs. XII.28.1/2, XII.29.1 y XII.29.8). Solamente en un
núcleo se ha documentado un doble frente de talla opuesto, con
una estrategia de talla unidireccional. Corresponderían al estilo
de talla envolvente o semienvolvente, aunque en algún caso también se asimilan al estilo frontal rectilíneo planteada por O. García (2005) como característico del mesolítico. Creemos que no
se trata de intrusiones, sino más bien de adecuarse a las características del bloque de materia prima que se quiere explotar.
Los núcleos de mayor tamaño conservan unas dimensiones en
torno a los 32 x 23 x 16 mm, llegando a reducir su tamaño en algún caso hasta los 18 x 37 x 13 mm. Todos ellos presenta un
frente de talla frontal con 3, 4 o 5 negativos laminares unidireccionales. El fondo de núcleo, los 3 flancos y las 6 tabletas/semitabletas de reavivado documentadas, corresponden a núcleos
laminares de similares características. Su existencia es un indicador claro de los procesos de reavivado y de la explotación sistemática de este tipo núcleos, hasta prácticamente un grado de
reducción en los que se hacía inviable la obtención de nuevos
soportes, además de intentos de solucionar los problemas de reflejados, que se constatan de forma reiterativa.
La materia prima empleada es muy variada, correspondiéndose con los grupos I, II, III, IV VI y VIII. En una propor,
ción cercana al 20% se encuentran termoalterados (grupo XI).
Destaca el dominio de sílex del tipo Serreta, junto a alguno de
posible origen alóctono.
Núcleos lascares
Los núcleos conservados, un total de 58, presentan morfologías informes en su mayor parte, dado el alto grado de agotamiento que atestiguan. Otros ofrecen morfologías globulosas
e incluso ovaladas con talla de orientación centrípeta. No obstante, cerca del 80% de los núcleos están completamente agotados, con reflejados importantes, y muy pocos en estadio de
plena talla. Las dimensiones son también muy variadas en función del grado de explotación. Los más agotados presentan
unas dimensiones muy reducidas, entre 18 x 18 x 11 mm y 36
x 46 x 28 mm, mientras que aquellos que todavía se encuentran
en un estadio de plena talla alcanzan valores en torno a 60 x 44
x 33 mm.
Muestran una gama cromática amplia, estando bien representados los grupos I, II y IX, y una menor presencia de los
nº III, IV y VII, todos ellos del tipo Serreta. Son varios los núcleos rubefactados, especialmente los procedentes de las unidades de la fase III. Del mismo modo, el mayor número de
productos de talla (lascas y láminas) y de soportes retocados
documentados corresponde a los grupos I, II, y III, aunque en
el caso de las láminas acompañados por los sílex melados del
grupo VI.
Las estrategias de explotación de los núcleos es diversa.
Dominan las estrategias multidireccionales, especialmente en
los agotados, pero en varios bloques en estadio de plena talla se
ha podido observar el desarrollo de una talla unipolar (al menos
en 6 núcleos), mientras que en algún otro, las orientaciones de
explotación muestran dirección centrípeta. Por tanto, es muy
probable que en la explotación de un mismo núcleo se puedan
adoptar diferentes estrategias para la obtención de lascas en relación directa con el momento de explotación en el que se encuentren, desarrollando la de carácter multidireccional cuando
las unidireccionales o centrípetas ya no pueden ser aplicadas.
La percusión directa con percutor blando parece ser la técnica
aplicada. La presencia de varios reflejados, unido a las características y accidentes de algunas lascas (algunos bulbos marcados, puntos de impacto, lascas reflejadas o sobrepasadas, etc.)
así lo permiten considerar.
Lascas
El conjunto de lascas y fragmentos de lascas constituyen el
48,87% del total de restos. A las 1.007 lascas completas o casi
completas debemos añadir 517 fragmentos proximales, mediales o distales. Estos porcentajes son similares a los contabilizados en las fases cardial y mesolítica. Se trata de un conjunto
muy amplio presente en prácticamente todas las unidades con
evidencias líticas talladas y en mayor número en aquellas unidades donde se documenta un número más elevado de núcleos.
La información recabada en relación con sus dimensiones
muestra unos patrones similares a la fase cardial. La longitud de
las lascas se sitúa entre 11 y 61 mm, la anchura entre 12 y 57
mm y el grosor entre 4 y 21 mm. El mayor número de lascas presentan unas dimensiones entre 25 y 37 mm de longitud y una anchura muy similar, por lo que se trata de lascas cortas, anchas y
de tendencia espesa. Por lo general, las lascas más abundantes
de 25 a 37 mm de longitud y 16-34 mm de anchura suelen ser
las seleccionadas para aplicar el retoque. En este sentido, no podemos olvidar que una buena parte de los soportes retocados
(50,64%) de esta fase son lascas.
La gama cromática también es muy amplia y su reparto mayor que el constatado en los núcleos. Se registra un dominio de
los grupos cromáticos I, II, III frente al resto de grupos (gráfica XII.10). El sílex melado (grupo VI) también está presente, al
igual que el del grupo VII de tipo Catamarruch, mientras que el
X está totalmente ausente y el VIII (Beniaia) es testimonial. Los
soportes termoalterados suponen cerca del 13%, mientras que
el patinado algo menos del 12%. No se observan diferencias entre las unidades de la fase III y las de la fase IV.
Por otro lado, en la tabla XII.19 se muestran los datos de
los diferentes tipos de talón diferenciados en las principales unidades estratigráficas. Es evidente el dominio de los talones lisos
sin preparar, acompañados por una buena proporción de los corticales, en clara relación con el proceso de descortezado de núcleos lascares y la configuración de núcleos laminares. El resto
de soportes, o bien no conservan el talón por fracturas indeterminadas, o bien no se ha podido determinar.
193
[page-n-204]
El reparto del orden de extracción a partir de la presencia
de córtex muestra una importante presencia de lascas de descortezado o relacionadas con los pasos iniciales de configuración del mismo (tabla XII.20 y gráfica XII.11).
Son varias las lascas de decalotado documentadas y un buen
porcentaje de lascas con más del 50% de córtex, lo que unido a
la destacada presencia de lascas que presentan córtex en la cara
dorsal, permite inferir que las labores de talla eran realizadas, en
el caso de la fase III, en este mismo lugar, mientras que, para la
fase IV se trata de desechos secundarios de actividades de talla
,
efectuados en otro lugar próximo y arrojados en su interior de forma intencional. Probablemente el dominio de lascas de 2º orden
desechadas, implica un menor empleo de los mismos para la ela- !
boración de soportes retocados frente a las de 3º orden.
60
50
40
30
20
10
0
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
Gráfica XII.10. Distribución de lascas en relación con los grupos cromáticos diferenciados en las UEs 2005, 2006, 2008, 2009, 2085 y 2094.
Láminas
Los soportes laminares, 142 completos o casi completos y
263 fragmentos proximales, mediales o distales, suponen el
12,89% del total de efectivos (figs. XII.27.11 y XII.29.4/5/6).
Esta baja presencia está acorde con un reducido número de núcleos laminares, pero es indicadora del exhaustivo aprovechamiento que se realiza de los mismos como soportes retocados,
ya que una buena parte de éstos (49,36%) son laminares.
!
En la obtención de este conjunto de soportes laminares no se
primó ninguna variedad de los grupos cromáticos de sílex diferenciados. Más bien al contrario, al igual que las lascas, están bien
representados todos los grupos locales, con un amplio reparto entre los grupos I, III, IV VI, VII, VIII, IX y X. Es destacable la ma,
yor selección de sílex melado para la producción de láminas.
UEs
Gráfica XII.11. Distribución porcentual del orden de extracción del
conjunto de lascas de las fases III y IV de Benàmer.
También cabe resaltar el aumento del sílex de origen no determinado o alóctono, mientras los soportes termoalterados se mantienen en los mismos porcentajes que las lascas (gráfica XII.12).
Las características métricas del conjunto, no muestran tampoco diferencias entre grupos cromáticos. La diversidad métri-
Tipos
2005
2006
2008
2009
2085
Liso
62
24
44
18
28
Cortical
18
6
3
5
1
1
-
-
Sin talón
10
Indeterminado
18
Total
108
Diedro
Puntiforme
2094 Total
10
%
186
66,42
7
39
13,92
-
-
2
0,71
-
-
1
1
0,36
5
2
1
-
18
6,42
2
6
1
9
1
37
13,21
38
56
25
45
92
280
100
Tabla XII.19. Tipos de talones reconocidos en las principales unidades estratigráficas de las fases III y IV de Benàmer.
UEs
2005
2006
1º
10
1
5
5
3
-
24
2º
60
25
20
10
11
4
130 46,42
3º
38
12
31
10
21
7
119
42,5
Total
108
38
56
25
45
11
280
100
Orden
2008 2009 2085 2094 Total
%
8,57
Tabla XII.20. Distribución del orden de extracción de las lascas en las principales unidades estratigráficas de las fases III y IV de Benàmer.
194
[page-n-205]
ca es bastante amplia. Se ha observado cómo la longitud de las
láminas presenta una variabilidad entre los 18 y 59 mm, aunque
la mayor parte de los soportes tienden a presentar una longitud
entre 26 y 36 mm. Lo mismo podemos plantear en relación con
la anchura, aunque la variabilidad es mayor. El conjunto muestra soportes con una anchura que puede estar entre los 6 y los
20 mm, si bien hay una tendencia a obtener productos cuya anchura oscila entre 12 y 16 mm, sin olvidar que los soportes de
8-9 mm tampoco están mal representados. En las UEs 2005,
2006, 2008, 2009, 2085 y 2586 el mayor número de láminas
presentan un módulo de anchura de 12-13 mm (14 de 54), mientras que de más de 18 mm solamente existe un soporte.
Por lo tanto, las dimensiones de los soportes laminares, teniendo en cuenta que los nódulos seleccionados superan los 55
mm de longitud, dependen del momento del proceso de explotación. A medida que fuese necesario reavivar la plataforma o
plano de talla, las dimensiones de los soportes irían reduciendo
su longitud, aunque el objetivo era la obtención de soportes laminares normalizados a nivel métrico a partir de las posibilidades que ofrecía la materia prima disponible. Las dimensiones de
los soportes que se buscaba fabricar ronda los 30-35 mm de longitud, 12-15 mm de anchura y 2-4 mm de espesor.
Otro aspecto importante es el orden de extracción (gráfica
XII.13). En las unidades estratigráficas de mayor número de
efectivos están presentes desde un soporte laminar de 1º orden,
a 2 con más el 50% de córtex, un importante número de soportes con menos del 50% de córtex y el dominio de los de 3º orden. No podemos descartar que en la preparación de algún
núcleo laminar se aprovecharan crestas naturales, pero es evidente que la escasa representatividad de crestas o semicrestas
permite considerar la posibilidad de la previa preparación de los
núcleos en otros lugares. No obstante, las características de los
soportes laminares en relación con la presencia de la corteza
evidencia que la talla se efectuaría en Benàmer.
Tampoco podemos olvidar los tipos de talón diferenciados.
Dominan claramente los talones lisos no preparados en todas
las unidades, pero están totalmente ausentes los talones corticales. Los talones preparados como los diedros o facetados son
poco frecuentes, pero es destacado el mayor número de talones
facetados y el hecho de que el extremo proximal sea más estrecho que el cuerpo central de las láminas (tabla XII.21).
Por otra parte, en cuanto a las secciones, podemos indicar
la presencia tanto de soportes triangulares con extracciones dorsales, que indican órdenes 12 y 21 casi por igual, como trapezoidales con un dominio claro del orden 123, todo ello
indicativo de una dirección no alterna en las estrategias de explotación de los núcleos.
Estas características, unido a la mayor regularidad de los
soportes y una más clara disposición en paralelo de las aristas
con respecto a los bordes, creemos que permite considerar la posibilidad del empleo de la talla por presión.
Soportes retocados
El número total de soportes retocados o con micromelladuras, procedentes de las más de 176 UEs de adscripción postcardial, asciende a 77 ítems, lo que supone solamente el 2,46%
del total de registros líticos de estas fases. De ellos, casi el
55,84% (43 registros) corresponden a cuatro de las UEs de la
fase III (2005, 2006, 2008 y 2009) y 7 (9,09%) a los rellenos
sedimentarios de la estructura negativa de tipo silo 2434, en cuyas unidades de relleno (UEs 2085-2094) se documentó la presencia de cerámicas esgrafiadas correspondientes a la fase IV.
El resto de soportes retocados se distribuye de forma muy amplia por un total de 16 unidades correspondientes a rellenos de
otras estructuras negativas de tipo silo o cubeta, en algunas de
las cuales fueron documentados algunos fragmentos de cerámicas peinadas.
El conjunto de retocados es realmente muy bajo en comparación con los registros de otros yacimientos y también con respecto a las fases anteriores de Benàmer (casi la mitad), pero no
muy diferente de estas últimas. En Barranquet, por ejemplo, el
conjunto de retocados solamente representa el 4,79%, tratándose de una gran área de desecho. El bajo porcentaje probablemente se explique por el hecho de que se trata de un área de
almacenamiento empleada de forma recurrente durante largo
tiempo, donde no era muy frecuente el vertido de basuras, además de considerar el hecho de que los procesos erosivos y de
arroyada también han afectado al yacimiento.
!("
#(")*$&"+,"
#(")-$&+,"
'("
35"
#%"
30"
25"
12
20"
10
8
!$"
15"
6
10"
4
2
5"
!"
0
I
!
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
Gráfica XII.12. Distribución porcentual de las láminas por grupos
cromáticos de las UEs 2005, 2006, 2008, 2009, 2085 y 2094.
#"
0"
Gráfica XII.13. Orden de extracción de los soportes laminares de las
UEs seleccionadas (2005, 2006, 2008, 2009, 2085, 2094 y 2586).
195
[page-n-206]
UEs
Tipos
2005
2006
2008
2009
2085
2094
2586
Total
%
Liso
12
2
3
1
15
1
4
38
66,66
3
5,25
6
10,52
2
3,57
4
7
2
4
7
8
57
100
Puntiforme
3
Facetado
3
Diedro
2
Sin talón
1
Indeterminado
1
Total
14
2
1
1
1
2
5
2
2
24
2
Tabla XII.21. Tipos de talones de los soportes laminares en las principales unidades estratigráficas de las fases III y IV de Benàmer.
En la tabla XII.22 se recoge el reparto de los soportes retocados por grupos tipológicos y tipos, indicando los porcentajes
de representación de cada uno de ellos. Un detenido análisis del
conjunto, muestra un reparto similar entre los soportes lascares y
los laminares. Los grupos tipológicos mejor representados son
las muescas y denticulados con un 28,57%, seguido de los elementos de hoz (16,88%), lascas retocadas (14,28%) y láminas
con retoques marginales en su conjunto (11,68%), con una menor
presencia de truncaduras, astillados, lascas y láminas de borde
abatido, geométricos, raspadores y perforadores. Es muy significativo el dominio a la par de los grupos de lascas y láminas con
retoques simples marginales o muy marginales, incluso irregulares (20 y 25,96%) junto a las muescas y denticulados (22 y
28,57%), seguido de los elementos de hoz siempre sobre lámina
(16,88%). Es evidente que el conjunto de elementos de hoz se incluirían entre las láminas de retoque marginal si no considerásemos la presencia de visu del característico lustre, pero también es
verdad que muchas de las láminas en las que a simple vista se observa la presencia de lustre, serían elementos de hoz.
También es significativa la presencia de lascas y láminas de
borde abatido, ausentes en la fase cardial, junto a la baja representatividad de raspadores y geométricos (trapecios y triángulos), menor que durante la fase cardial. No obstante, todavía
podría ser más exigua su presencia ante las dudas de posible filtración que uno de los trapecios procedentes de la UE 2240
plantea (fig. XII.29.7).
En cuanto a los tipos de sílex, no se observan diferencias
significativas entre los empleados en la elaboración de los soportes lascares frente a los laminares. Se utilizan los mismos tipos, variando mínimamente incluso los porcentajes de
representación. Los soportes patinados son mayoría (12), lo que
supone que muchos de ellos estuvieron expuestos de forma más
directa a la incidencia solar y otros elementos climatológicos.
Los soportes termoalterados son muy pocos (5), y los grupos
mejor representados son, por este orden, los nº II y I como dominantes, seguido de los nº VI, IV y IX. No obstante, también
están representados los grupos III y VII.
Con todo, se trata de una producción lítica tallada orientada hacia la obtención y aprovechamiento tanto de lascas como
de láminas, con las que manufacturar una variada gama de úti-
196
les, y donde ya se reconoce una clara asociación entre forma y
función. Así por ejemplo, los elementos de hoz, los trapecios y
truncaduras se elaboran sobre láminas, mientras que raspadores
y soportes de retoque simple sobre lasca. Para las muescas y
denticulados se emplearon indistintamente cualquiera de los
dos tipos de soportes aunque preferentemente sobre lasca.
A continuación expondremos detenidamente algunas de las
características tecnológicas de los grupos y tipos reconocidos.
Raspadores
El grupo de los raspadores es escaso, al limitarse a dos piezas sobre lasca, uno de ellos con retoque en el borde izquierdo.
Se trata de dos lascas con el talón suprimido, de 2º y 3º orden,
pequeño tamaño, al no superar los 30 mm de longitud y una anchura de 22 mm. El retoque en el ejemplar retocado es simple,
mientras que en la otra pieza es de tendencia abrupta. Proceden
de dos rellenos de estructuras negativas, las UEs 2056 y 2586.
Perforadores
Se trata de una lasca con denticulación en el borde derecho,
sin talón, de 2º orden y del grupo IV de sílex, que además presenta un extremo apuntado como perforador. Podría haber sido
considerado exclusivamente como lasca con denticulación
(fig. XII.27.15).
Lascas retocadas
Este grupo es el mejor representado en el yacimiento, junto
a las láminas retocadas y las muescas, al haberse documentado 12
piezas (figs. XII.27. 2 y XII.27. 7/12/13). Supone el 16% del total de soportes retocados. Se trata de lascas de muy diferentes tamaños, desde aquellas de 3º orden muy pequeñas (12x17x3 mm)
hasta lascas de descortezado que alcanzan los 46x37x15 mm.
El retoque que les caracteriza suele ser simple directo profundo
o marginal en uno de los bordes, presentando en un caso micromelladuras. En este sentido, el orden de extracción muestra el
empleo tanto de soportes de 2º (5) como preferentemente de 3º
(7). Conservan en algunos casos el talón, siendo liso (6) o cortical (1) y la gama cromática es amplia, con presencia del grupo I,
II, III, IV y IX. Su reparto por unidades señala que es el tipo más
extendido y más habitual en la fase III y IV
.
[page-n-207]
Tipos
UEs 2005 2006 2008 2009 2033 2056 2080 2085 2090 2094 2099 2101 2151 2228
Raspadores
Sobre lasca
Sobre lasca retocada
1
Perforadores y taladros
Sobre lasca
1
Lascas retocadas
Con retoque simple
2
1
3
2
Lascas borde abatido
1
2
1
1
1
Láminas retoque marginal
De retoque marginal
2
De retoque muy marginal
1
1
2
De retoque irregular
1
Láminas borde abatido
De borde giboso
1
De retoque marginal
1
Muescas y denticulados
Lasca con muesca
4
2
Lámina con muesca
1
1
1
2
Lámina con escotadura
Lasca con denticulación
1
2
2
1
1
Lámina con denticulación
1
Frag. informe denticulado
1
Trapecios
Trapecio con un lado cóncavo
Jean Cros/Montclus
1
Triángulos
Isósceles
Truncaduras
Simple recta
2
1
Simple oblícua
1
Astillados
Pieza astillada
1
3
1
Elementos de hoz
Sobre lámina
Total
2
1
1
4
15
6
14
8
1
1
2
2
6
2
1
1
1
1
4
Tabla XII.22. Soportes retocados por grupos tipológicos y tipos.
197
[page-n-208]
UEs 2238
Tipos
2240
2387
2478
2539
2560
2586
Total
general
%
2,59
Raspadores
Sobre lasca
1
Sobre lasca retocada
1
1
1,3
Perforadores y taladros
Sobre lasca
1
14,28
Lascas retocadas
Con retoque simple
11
Lascas borde abatido
3
3,9
11,68
Láminas ret. marginal
De retoque marginal
1
4
De retoque muy marginal
3
De retoque irregular
1
2
3,9
Lámina borde abatido
De borde giboso
1
De retoque marginal
1
2
28,57
Muescas y denticulados
Lasca con muesca
1
Lámina con muesca
1
9
4
Lámina con escotadura
1
Lasca con denticulación
6
Lámina con denticulación
1
Frag. informe denticulado
1
3,9
Trapecios
Trapecio con un lado cóncavo
1
1
Jean Cros/Montclus
1
Triángulos
Isósceles
1
1
6,49
Truncaduras
Simple recta
1
4
Simple oblícua
1
6,49
Astillados
Pieza astillada
5
16,88
Elementos de hoz
Sobre lámina
Total
3
1
5
1
1
1
1
13
1
3
Tabla XII.22. Soportes retocados por grupos tipológicos y tipos. (Continuación)
198
77
100
[page-n-209]
Lascas de borde abatido
Son 4 las lascas documentadas con retoque abrupto directo
marginal en el borde izquierdo o distal (fig. XII.27.5). Se trata
de soportes de similares dimensiones que las lascas retocadas
con una amplitud de 12 a 32 mm de longitud, preferentemente
de 2º orden (3) y de tonos I, II y VII. El sílex de tipo Serreta de
tono grisáceo blanquecino es el dominante.
Láminas con retoque marginal/invasor
El número total de láminas retocadas es de 10, 4 de retoque
marginal, 3 muy marginal (fig. XII.27.9/10) y otras tantas irregular. Su reparto es amplio, siendo más abundantes en las UEs
2008 de la fase III y 2228 (relleno de una estructura negativa)
de la fase IV Pocos soportes están completos, presentando en
.
la mayor parte fracturas distales indeterminadas o por flexión.
El tipo de talón reconocido es liso en tres casos, facetado y puntiforme (2), lo que indica la presencia de talones preparados en
clara relación con una talla por presión o percusión indirecta.
Los grupos de sílex reconocidos son el II, III y IV (2) y I y
IX, mientras que los dos restantes presentan alteraciones térmicas. El orden de extracción muestra que se trata de soportes de
3º orden (8), 2 de 2º orden, de secciones trapezoidales preferentemente, con un retoque de tendencia simple directa o inversa, marginal o muy marginal en uno de los bordes o bilateral.
La anchura de los soportes varía considerablemente, ya que encontramos uno de 9, otros dos de 13 y el de mayor tamaño de
17 mm. El resto se reparte entre 10 y 16 mm. La tendencia
muestra el intento de conseguir un módulo entre 13 y 15 mm.
Láminas de borde abatido
Son tres los soportes laminares con retoque abrupto en uno
de los bordes, uno con borde abatido giboso y las dos restantes
con borde abatido marginal (fig. XII.28.6). Proceden de la UE
2005 (2) y 2586. Se trata de soportes de pequeño tamaño, el mayor es de 24 mm de longitud, talones lisos, 3º orden, de sílex grisáceo (grupo I) y melado (VI), con retoque localizado en el
borde izquierdo, siendo directo. Una de las láminas presenta 5
negativos laminares unidireccionales (12345). Las láminas de
borde abatido estaban ausentes en la fase cardial, y poco representadas en la fase mesolítica.
Muescas y denticulados
Es el grupo mayoritario con un total de 9 lascas con muesca, 3 láminas con muesca, una lámina con escotadura, 6 lascas
con denticulación, una lámina con denticulación y un fragmento informe denticulado. Dentro de este grupo son las lascas con
muescas y con denticulación las más representativas. En total
suponen el 28% del total de soportes retocados.
Lasca con muesca.- Se trata de 9 soportes que presentan
una muesca en uno de los bordes de tipo abrupto directo profundo (fig. XII.27.6). Conservan el talón 7 soportes, 6 lisos y
uno cortical. Preferentemente son de 3º orden (6), siendo dos de
2º orden y el restante de 1º orden, lo que supone un aprovechamiento de todo tipo de lascas para las labores desarrolladas, fundamentalmente el trabajo de vegetales duros. Los tipos de sílex
documentados son preferentemente el III (3), VI (2), I, II, V y
XI. Las dimensiones de los soportes son muy variados, aunque
tienden a ser de dimensiones pequeñas, menores de 30 x 26 x 6
mm, es decir, lascas de pequeño tamaño, anchas y espesas.
Láminas con muesca.- Han sido reconocidas cuatro piezas
de 3º orden, talón liso, de los grupos II, VI y XII, que presenta
una muesca abrupta en uno de los bordes (fig. XII.27.16). Las
secciones son triangulares y la anchura de los soportes supera
los 10 mm.
Láminas con escotadura.- La pieza documentada es de sección triangular, talón liso, 3º orden, y presenta fractura distal.
El retoque es abrupto directo y profundo en el borde izquierdo.
El retoque es una preparación proximal. Es posible que se trate
de un elemento de hoz.
Lascas con denticulación.- Las lascas con denticulación,
con retoque de tendencia abrupta directa profunda y localizada,
por lo general, en el borde izquierdo o en el extremo distal, se
han registrado en número de 6 (figs. XII.27.1/14 y XII.28.8). 5
soportes conservan el talón liso. Se constata un empleo tanto de
soportes de 2º (2) como de 3º orden (4) y una amplia variedad
de grupos cromáticos (II, IV, VI, XI). Las dimensiones, al igual
que en las lascas con muesca, muestra un patrón similar, al presentar una longitud entre 26 y 42 mm, 26 a 32 mm de anchura
y de 4 a 13 mm de grosor.
Lámina con denticulación.- Sólo un fragmento de lámina
trapezoidal de 3º orden, con una flexión proximal, presenta un
retoque de delineación denticulada simple directo profundo en
el borde derecho. El sílex es del tipo VI o melado.
Elementos de hoz.- Se trata de 13 soportes laminares que
presentan el típico lustre con disposición paralela en las dos caras de uno de los bordes (figs. XII.27.4/8, XII.28.4/5/9 y
XII.29.2/3/9). Presentan en tres de los casos un pequeño retoque
de acondicionamiento de tipo abrupto y algún retoque de reavivado de tipo simple inverso marginal. Son soportes de 2º (3) y 3º
orden (10), con talones lisos (3), facetado (2), diedro, puntiforme o sin talón (5), elaborados sobre los grupos cromáticos I (3),
II (3), III, VIII, IX y XII (2). Solamente se conservan 5 soportes
completos o casi completos y sus dimensiones muestran longitudes entre 32 y 53 mm, y el conjunto de los soportes, anchuras
entre 10 y 20 mm, con una clara concentración entre 13 (2), 14
(3) y 15 mm (2). Los soportes laminares procedentes del relleno
de algunas de las estructuras de la fase IV son de mayor tamaño
–longitud y anchura– (figs. XII.28.9 y XII.29.2/3) que los documentados en la fase cardial y buena parte de los procedentes de
las unidades de la fase III. En todos los elementos de hoz de estos momentos ya se puede reconocer claramente las características propias del empleo de la técnica de la presión.
Fragmento informe denticulado.- De 3º orden, presenta
unas fracturas múltiples. Parece tratarse de una lámina de tono
gris blanquecino o grupo I. Presenta un retoque abrupto directo
profundo de delineación denticulada.
Geométricos
Trapecio de retoque abrupto con un lado cóncavo.- Se trata
de una pieza de pequeño tamaño y estrecha, localizada en la UE
2240. Por sus características cabe la posibilidad de que se trate
de una filtración de los niveles mesolíticos.
Trapecio de tipo Jean Cros/Montclus.- Procede de la unidad 2009 de la fase III (fig. XII.28.7), en la que se documentaron algunos fragmentos cerámicos, uno inciso y otro cardial.
Se trata de un soporte laminar fracturado, que presenta un retoque abrupto directo y profundo en ambos bordes, combinado
199
[page-n-210]
con otro de tendencia plana invasor. Este tipo de retoque es uno
de los tipos característicos de los grupos neolíticos. El tamaño
del soporte muestra un módulo similar a la pieza de la fase cardial (18x14x3 mm). Su presencia muestra que no es exclusivo
de los niveles cardiales, sino que su elaboración y empleo se
prolongó durante el Neolítico antiguo.
Triángulo isósceles.- Ha sido reconocido un triángulo isósceles, sobre un fragmento de lámina de sección trapezoidal, 3º
orden y unas dimensiones de 22x12x3 mm. Presenta un retoque
abrupto inverso proximal y directo en el distal. Está patinado.
Truncaduras
Este grupo tipológico viene representado por el reconocimiento de 5 soportes, 4 con retoque abrupto recto y el restante
con disposición oblicua. Todas están elaboradas sobre láminas
fracturadas, conservando solamente una el talón liso. El resto se
trata de fragmentos mediales de 3º orden, con la excepción de
uno de 2º, de los grupos cromáticos I, IV y VI y retoque abrupto
directo y profundo. La sección dominante es la triangular, y las
dimensiones muestran unos módulos de anchura de 9 a 15 mm.
Astillados
El conjunto de astillados está integrado por solamente 5 soportes, todos ellos sobre lasca. Conservan el talón liso (4), son
de 3º orden (4) y en su mayoría están patinados. Las dimensiones también oscilan entre los 19 y 42 mm de longitud y de 18 a
24 mm de anchura.
El conjunto lítico tallado postcardial: Benàmer III y IV en
su contexto regional
Las características contextuales de los conjuntos líticos tallados documentados en la fase III y IV de Benàmer difieren
considerablemente entre ellas. Mientras los restos de la fase III
parecen ser evidencias de carácter primario, aunque alteradas y
posiblemente algo desplazadas de su lugar de uso y abandono,
el conjunto de la fase IV claramente corresponde a restos secundarios desechados en el interior de las estructura negativas
de forma intencional. Del análisis de la información expuesta
sobre la producción lítica tallada de estas fases se pueden inferir una serie de proposiciones que a continuación pasamos a exponer:
- La materia prima empleada de forma exclusiva es el sílex.
No se ha constatado la presencia de cristal de roca como sí se
constata de forma casi testimonial en la fase cardial. En Barranquet (Esquembre et al., 2008), con un registro total de más
de 5.300 efectivos entre unidades interpretadas como áreas de
desecho con cerámicas impresas por un lado, peinadas-esgrafiadas por otro y unidades con mayor grado de alteración, tampoco se documentaron ni evidencias de cristal de roca.
- El sílex seleccionado en Benàmer es de origen local, fundamentalmente de la variedad del tipo Serreta con una gama
cromática muy amplia. No obstante, también se constatan otros
sílex de origen local (tipo Catamarruch, Beniaia, etc) y casi de
forma testimonial otros de probable origen alóctono, cuya presencia aumenta, aunque no de forma significativa.
- Tanto para la producción de lascas como para la de láminas, se constata una buena presencia de sílex de los grupos I, II,
200
III, IV y VI, y en menor medida, de los grupos VII, VIII, IX y
X. Los sílex termoalterados alcanzan cifras inferiores al 15%.
No obstante, se pueden observar algunas diferencias en relación
con el tipo de soporte. Mientras para las lascas la variabilidad
cromática es mayor, para las láminas se tiende a seleccionar sílex de los grupos I, II, VI y VII, es decir, grisáceos, melados y
cremas de grano fino. Sin embargo, sobre los soportes laminares retocados la variedad es mayor, al documentarse también sílex marrones, blanquecinos, y grises de grano fino y medio de
procedencia desconocida (grupos II, III, VIII y IX).
- Los sílex melados están igual de representados que en la
fase cardial, siendo el cuarto o el quinto grupo en número de
efectivos según unidades y conjuntos.
- Se documenta una buena presencia de núcleos lascares y
una baja proporción de núcleos laminares, junto a la escasez de
crestas o semicrestas de conformación y preparación de éstos últimos. Tales indicios permiten plantear que mientras los nódulos
de sílex pudieron ser transportados al asentamiento de Benàmer
para desarrollar una vez allí toda la cadena productiva relacionada con la obtención de lascas, los núcleos laminares pudieron
ser previamente conformados en áreas de talla específicas o en
talleres cercanos a los lugares de abastecimiento, antes de su
traslado al yacimiento. La presencia de una buena proporción
de soportes laminares de 2º orden, por encima incluso que los soportes de 3º orden, viene a confirmar que la explotación de
los núcleos laminares ya se realizaría en el mismo yacimiento.
Los núcleos laminares documentados, aunque muy agotados,
muestran un estilo de talla semienvolvente o envolvente, pero
también, en algunos casos, frontal rectilíneo. Similares características fueron documentadas en Barranquet, con un registro para los niveles de cerámicas peinadas-esgrafiadas con 3.820
efectivos, aunque la presencia de, al menos, 9 crestas, implica
que buena parte de los procesos iniciales de configuración de los
núcleos laminares serían realizados en un lugar próximo a las
áreas de desecho que constituye la zona excavada.
- Mientras los núcleos laminares presentan una morfología
prismática o cónica, con un frente de talla unidireccional de tendencia semienvolvente o envolvente, los núcleos de lascas suelen ser de morfología irregular, globulosa y en algunos casos de
talla centrípeta, con una cierta forma discoide.
- No podemos considerar un marcado componente laminar
en la producción de soportes líticos tallados. Más bien, se constata un dominio de la producción lascar que tiene su reflejo no
solamente en un mayor número de núcleos y productos de talla,
sino también de soportes retocados, junto a un aprovechamiento exhaustivo de los soportes laminares. El 50,64% de los soportes retocados lo hacen sobre lascas. Esta circunstancia
contrasta con la documentada en yacimientos como Cova de
l’Or, Falguera, Sarsa o Cendres (García Puchol, 2005), donde
dominan ampliamente los soportes laminares retocados. El registro de Barranquet también muestra un dominio de los soportes laminares retocados, pero con un buen aprovechamiento de
soportes lascares. No obstante, en Benàmer III-IV, el aprovechamiento de los soportes laminares es exhaustivo, ya que a pesar del bajo número de núcleos y productos de talla laminares,
el 48% de los soportes retocados son láminas. Esta característica también es propia de Barranquet, donde los productos laminares solamente representan aproximadamente el 12% y los
soportes retocados cerca del 60%.
[page-n-211]
F/**/8G7+,"A-1,./*04/<"
&!"
F+8H)+*"IIIJIK"
%#"
%!"
$#"
$!"
#"
E1?<
B<+)+8,-1"C-D"
@/1A/0-*+1"
=7+1./1">"0+8?.5"
9+*:5";",/
6*78./07*/1"
'/1./1"*+,-.5"
2+-)3,*4.-1"
!"
'()"*+,-./0/1"
- Se constata una marcada variabilidad de los módulos de
longitud y anchura de los productos de talla requeridos. Esta
cuestión hay que ponerla en relación con el aprovechamiento exhaustivo de los núcleos hasta su agotamiento, lo que implica
una paulatina reducción de los núcleos y, como consecuencia,
del volumen y superficie explotable que partiría de la selección
de nódulos entre 55 y 80 mm de longitud y anchura.
- Los módulos de longitud y anchura en los soportes laminares son variables, aunque es importante una buena presencia
de soportes superiores a 13 mm de anchura. Entre 13 y 15 mm
de anchura suele situarse el mayor número de soportes, aunque
algunos pueden alcanzar los 19-20 mm. La longitud de los soportes puede variar considerablemente entre 25 y 60 mm.
- En relación con los soportes laminares, y a pesar de su escaso número, se ha determinado una presencia tanto de secciones trapezoidales, como triangulares y de talones estrechos
preparados, especialmente facetados y puntiformes. Los bordes
y las aristas se disponen de forma más paralela o subparalela, lo
que permite el reconocimiento del empleo de la presión como
técnica de talla.
- Al dominio de los soportes lascares retocados, cabe asociar la importancia en la aplicación, tanto del retoque simple,
como del retoque abrupto, junto a la constatación de tipos de retoque ya presentes desde la fase cardial como el plano/abrupto,
observado exclusivamente en trapecios.
- Los grupos dominantes en Benàmer III-IV se distribuyen
de la siguiente forma: muescas y denticulados, lascas retocadas,
láminas de retoque invasor, elementos de hoz y geométricos.
Los tipos retocados mejor representados son, por orden de importancia, las lascas retocadas, los elementos de hoz, las láminas con retoque marginal/invasor y las lascas con muesca. Por
el contrario, en Barranquet, en las unidades de estos mismos
momentos, destaca el dominio de las lascas retocadas, seguido
por las láminas con retoques marginales, geométricos (trapecios, básicamente), muescas y denticulados, perforadores y taladros, y truncaduras, raspadores y elementos de hoz. Las
diferencias se centran en el escaso reconocimiento de elementos
de hoz en Barranquet, muy importantes en Benàmer III-IV, frente a la significativa presencia de trapecios (junto a algún triángulo y segmento), que en Benàmer III-IV son muy escasos o
están totalmente ausentes (gráfica XII.14).
- De entre los escasos geométricos destaca un trapecio del
tipo Jean Cros/Montclus, con retoque plano directo y abrupto
inverso en uno de los extremos procedente de la UE 2009 de la
fase III. Este tipo de trapecios está presente también en las fases neolíticas antiguas de yacimientos como Cendres, Mas d’Is
(García Puchol, 2005: 280), en la fase cardial de Benàmer y en
otros yacimientos como Casa de Lara, aunque procedente de recogidas superficiales (Fernández, 1999). En otros yacimientos
como Barranquet, los trapecios de retoque abrupto son claramente dominantes, con la excepción de la presencia de un soporte con retoque de plano invasor. Por el contrario, en
yacimientos como Costamar (García Puchol, 2009b: 250), en su
fase inciso-impresa, cuyo desarrollo cultural está más imbricado con la zona del noreste peninsular, dominan ampliamente los
segmentos de doble bisel, seguido de los trapecios de retoque
abrupto, estando también presentes los triángulos.
Gráfica XII.14. Comparación de los efectivos retocados de Benàmer
III-IV (n=75), con Barranquet (UEs con cerámicas peinadas y
esgrafiadas) (n=183).
- Mientras en algunos tipos como las muescas o los denticulados, la aplicación de retoque simple se puede realizar de
forma indistinta sobre lascas o láminas, algunos tipos son exclusivamente realizados sobre soportes laminares: es el caso de
los elementos de hoz, las truncaduras o los geométricos. En este sentido, la morfología de los soportes y no otra característica
(tipo de sílex, calidad, etc.) es la que determinó la selección de
este tipo de soportes, ya que facilita su manufactura.
- No se observa la presencia ni del retoque plano cubriente,
presente ya en los conjuntos líticos de la fase arqueológica del
Neolítico IIb, en yacimientos próximos como Niuet o Les Jovades (García Puchol, 2005), ni de piezas geométricas de morfología rectangular de los que se ha considerado su posible
relación con la fase arqueológica del Neolítico IIa (García-Puchol, 2005: 285).
CONTINUIDAD Y RUPTURA EN LA PRODUCCIÓN LÍTICA TALLADA DE COMUNIDADES MESOLÍTICAS Y
NEOLÍTICAS: BENÀMER COMO UNIDAD DE ANÁLISIS
A pesar de las discontinuidades temporales en la ocupación
de Benàmer, que arranca de mediados del VII milenio cal BC y
se prolonga hasta entrado el IV milenio cal BC (sin considerar
la ocupación ibérica donde no hay evidencias de talla), y de las
significativas diferencias socioeconómicas y culturales de los
diferentes grupos que ocuparon la zona en cada una de los momentos de ocupación o fases, el estudio de los productos líticos
tallados del yacimiento muestra la presencia, tanto de rupturas
o cambios en los procesos de producción, como algunos elementos de continuidad que pueden servir para matizar algunas
apreciaciones o propuestas aceptadas en la investigación a partir del estudio de yacimientos mesolíticos, por un lado, y neolíticos, por otro.
Las aportaciones de Benàmer al análisis de los cambios y
continuidades en las producciones líticas talladas, obtenidas del
estudio aquí presentado, tienen como base argumental la comparación de los datos obtenidos en cada una de las fases. Las
201
[page-n-212]
proposiciones teóricas deducibles de todo ello se pueden concretar en:
1) Se constata una clara continuidad en el empleo del sílex
local como materia prima exclusiva en las labores de talla a lo largo de toda la secuencia mesolítica, cardial y horizontes postcardiales (cerámicas peinadas y esgrafiadas). La mayor parte del
sílex, más del 80%, corresponde al tipo Serreta, presente en
abundancia en el entorno inmediato. La existencia en la fase cardial de un soporte laminar de cristal de roca y de un aumento poco significativo, a partir de esta misma fase, de sílex de
procedencia no determinada, no son suficientes, a nuestro entender, para considerar que existan significativos cambios en la búsqueda y gestión de recursos silíceos. Más bien al contrario,
estamos ante una unidad de producción y consumo de distintos
momentos históricos, de tendencia autosuficiente, que conoce y
gestiona ampliamente los recursos existentes en el entorno, especialmente del sílex con el que elaboraron una buena gama de
partes activas de instrumentos de producción. El aumento o la
presencia de algunos sílex o rocas de posible procedencia foránea (cristal de roca, etc.), debemos relacionarlo con la constatación en el registro de otras rocas como diabasas, rocas
metamórficas o esquistos que empiezan a aparecer a partir de la
fase cardial, pero especialmente a partir de la postcardial. La
magnitud del intercambio de rocas alóctonas es escasa, pero tenemos que relacionarla con la activación, a partir del Neolítico,
de redes sociales más amplias y vínculos parentales estables con
los que minimizar los riesgos de tipo reproductivo, más que con
otros tipos de factores. El intercambio y distribución de este tipo
de materias primas o productos foráneos son procesos que debemos asociar con la necesidad de establecer los vínculos necesarios para mantener y aumentar la fuerza de trabajo y con los
cambios sociales (mayor integración intrasocial, mayor segregación intersocial, cambios en el modo de reproducción) que se desarrollan con la implantación y desarrollo de sociedades con un
modo de vida agropecuario y sedentario, pero que no inciden directamente en la relación que cada comunidad humana o grupo
doméstico establecería con el medio o espacio natural y transformado en el que viviría. El mayor grado de fijación al territorio y
los problemas que el desarrollo de la consolidación de los lazos
de filiación y fijación de la fuerza de trabajo podrían generar, requerirían del mantenimiento de unos lazos de reciprocidad intra
e intersociales más intensos y amplios donde la circulación de
personas, materias y objetos aumentara, sin llegar a depender o
requerir de materias primas foráneas con las que elaborar sus medios de producción. Por lo tanto, mientras que en la esfera del
aprovechamiento y gestión de los recursos silíceos dedicados a
las labores de producción lítica tallada, la relación de los grupos
humanos con el medio en el que vivían, prácticamente no se perciben diferencias significativas entre grupos predadores y productores de alimentos, es en el ámbito de las relaciones intra e
intersociales donde se observan cambios que implicarían un aumento del intercambio, materializable en un ligero aumento de
materias primas foráneas empleadas para la talla. No obstante, su
incidencia es prácticamente nula, ya que el instrumental lítico de
producción se siguió elaborando con las mismas materias primas
locales obtenidas del mismo modo. Los nódulos de sílex serían
obtenidos a través de diversos laboreos superficiales en terrazas
o piedemonte del territorio a escasa distancia del asentamiento,
202
lo que no implica ni una gran inversión temporal ni tampoco una
gran planificación ni organización laboral.
2) Dentro del sílex de tipo Serreta, dominante en Benàmer,
hemos diferenciado varias agrupaciones en función de diversos
criterios macroscópicos, pero básicamente priorizando el color.
A lo largo de toda la secuencia, son los mismos grupos los mejor representados (I, II, III, IV), aunque claramente varían sus
porcentajes, tanto por unidades estratigráficas como por fases,
sin que se pueda constatar preferencia alguna por un grupo para la talla lascar o laminar. El resto de grupos también están representados, especialmente el VI o melados, tanto en la fase
mesolítica como en la cardial y postcardial –horizonte de cerámicas peinadas y esgrafiadas–. Sin embargo, aunque en algunas
publicaciones de otros yacimientos neolíticos de la zona se ha
señalado la importancia de los sílex melados (grupo VI), caso
de la cercana Cova de l’Or (García Puchol, 2005), en Benàmer
es un grupo más, no seleccionado especialmente ni siquiera para la elaboración de soportes laminares. Solamente parece estar
mejor representado sobre soportes retocados. En este sentido,
será necesario valorar de forma más ponderada el empleo de los
sílex melados en el marco regional, en relación directa con la
disponibilidad existente en cada zona, aunque parece evidente
que son múltiples las posibles áreas de captación en estas zonas
de las estribaciones prebéticas y debemos analizar bajo otros parámetros la idea de que se trata de una materia prima especialmente buscada y seleccionada a partir de momentos neolíticos,
ya que, durante el Mesolítico, su selección y empleo también es
considerable en yacimientos como Benàmer. Al menos, consideramos que la idea de que la búsqueda y selección de sílex melado ya no puede ser considerada como un rasgo distintivo de
cambio en las estrategias de selección de la materia prima silícea del Neolítico frente a los grupos mesolíticos.
3) El registro de Benàmer muestra un dominio de los procesos de talla con una importante producción de soportes lascares, primordialmente de morfología no predeterminada en todos
los momentos de ocupación reconocidos. Sin embargo, esta
idea no se corresponde con la gestión y aprovechamiento que se
realiza de los mismos. Mientras en la fase mesolítica, buena parte de los desechos lascares debemos relacionarlos con los procesos de desbastado y configuración de núcleos laminares y los
soportes seleccionados para convertirse en útiles retocados son
básicamente láminas (más del 85%), en las fases cardial y postcardial, se incrementa el número de núcleos lascares de forma
considerable y los soportes lascares retocados superan a los laminares (60% en la fase cardial y 50,64% en la postcardial). La
escasez de crestas o semicrestas de configuración de núcleos laminares podría ser indicativo de que los procesos iniciales de
configuración de los núcleos no se llevasen a cabo en Benàmer
II y III-IV. Todo ello permite deducir que mientras en la fase mesolítica la producción laminar es la prioritaria y se llevaría a cabo íntegramente en el área estudiada, en las fases cardial y
postcardial, la producción laminar seguiría teniendo gran importancia, avalada por el número de soportes laminares retocados y el considerable estado de reducción que alcanzan los
núcleos, aunque efectuando un aprovechamiento más exhaustivo de los soportes lascares para la manufactura de útiles.
4) Para la explotación de lascas se observa la aplicación
de estrategias multidireccionales y unidireccionales a partir de
[page-n-213]
uno o varios planos de talla, y en menor medida, estrategias centrípetas. Para la obtención de láminas son muy evidentes los estilos de talla propuestos por O. García Puchol (2005): estilo
frontal rectilíneo para la fase mesolítica y estilo semienvolvente o envolvente para las fases neolíticas. Sin embargo, no podemos considerar, al menos a partir de lo documentado en
Benàmer, que durante el Neolítico ya no se emplee el estilo
frontal rectilíneo. Se siguió empleando junto a los nuevos estilos que realizan un aprovechamiento más exhaustivo del bloque
de materia prima. Del mismo modo, la talla por presión, desde
nuestro punto de vista, parece evidente para momentos postcardiales, teniendo en cuenta la mayor regularidad de los soportes,
aristas dorsales paralelas a los bordes, mayor presencia de talones preparados y estrechez de la base o extremo proximal, pero
no tan evidente para momentos previos. En definitiva, a partir
del Neolítico constatamos algunos cambios o, más bien, la introducción de innovaciones técnicas que tienen que ver con la
obtención de un mayor rendimiento en el sistema de talla laminar (aumento de la productividad de soportes laminares) y, probablemente, a partir de momentos avanzados del Neolítico
antiguo, nuevas técnicas de talla (presión).
5) Los cambios en las producciones laminares entre fases,
además de en los aspectos comentados para la fase postcardial,
también son reconocibles en el módulo de anchura. Mientras la
longitud de los soportes es muy variable, durante el Mesolítico
la anchura de los soportes laminares tienden a ser de 8 a 12 mm,
mientras que en los momentos cardial y postcardial los módulos son más variables y tienden a situarse entre 13 y 15 mm, con
algunos soportes que llegan a alcanzar los 20 mm. En definitiva, se busca manufacturar soportes más anchos, aunque también se aprovechan los soportes laminares de menor tamaño.
6) En relación con los grupos tipológicos y tipos sí se observan diferencias significativas entre unas fases de ocupación
y otras, aunque en todos ellas son las muescas y denticulados el
grupo dominante. La ocupación mesolítica fase A de la secuencia regional, viene caracterizada por el dominio de las láminas
con muesca, láminas estranguladas y geométricos, básicamente
trapecios de retoque abrupto con uno o dos lados cóncavos,
acompañados, con una presencia muy minoritaria, de raspadores, perforadores, lascas retocadas, lascas de borde abatido, láminas con retoque marginal y truncaduras. Por el contrario, a
partir de la fase cardial dominan las lascas retocadas, lascas con
muesca y con denticulación y las láminas de retoque marginal/invasor, estando presentes de forma minoritaria algunos geométricos de retoque abrupto simétricos o asimétricos, pero
especialmente con retoques simple/simple invasor o doble bisel
y plano/abrupto (tipo Jean Cros), elementos de hoz (que en algunas publicaciones podrían incluirse dentro del tipo de láminas con retoques marginales/invasores), raspadores y astillados.
Para la fase postcardial, no habrían modificaciones sustanciales,
con la excepción del aumento del número de elementos de hoz,
que pasa a ser un grupo principal junto a muescas y denticulados y lascas retocadas. Por lo tanto, los cambios se centran
en los soportes seleccionados (láminas frente a lascas), en una
mayor presencia de los retoques simples marginales/invasores,
nuevos tipos de retoque aplicados a la conformación de geométricos (simple/simple invasor y plano/abrupto) y, sobre todo, la
presencia de elementos de hoz.
7) En la producción de geométricos durante la fase mesolítica de Benàmer se observa que el empleo de la técnica de microburil es testimonial. En los niveles iniciales de Cocina (fase I), su
empleo es muy bajo (García Puchol, 2005) y tampoco parece estar presente en Falguera (García Puchol, 2005; 2006). Solamente
empieza a tener cierto protagonismo a partir de la fase B o Cocina II del Geométrico regional, asociado a la producción de
triángulos.
8) La producción de geométricos en las fases neolíticas de
Benàmer se encuentra centrada en la manufactura de trapecios,
principalmente de retoque abrupto, al igual que en la fase cardial del yacimiento de la Caserna de Sant Pau del Camp (Borrell, 2008: 38), acompañada de forma singular por el doble
bisel (fase cardial) y el tipo Jean Cros. No se han documentado
segmentos. Por el contrario, la presencia de geométricos en
otros yacimientos cardiales del noreste peninsular como Chaves
(Cava, 2000) es mucho más elevada, especialmente con la aplicación del retoque del doble bisel. Lo mismo podemos señalar
para el yacimiento castellonense de inicios del V milenio cal
BC de Costamar (García Puchol, 2009b), con un claro dominio
de los segmentos con doble bisel. Probablemente, lo reducido
de la muestra en Benàmer y la Caserna de Sant Pau pueda ser
la causa que explique la escasa representatividad de los geométricos, aunque es significativo, en ambos casos, el dominio del
retoque abrupto, la ausencia de la técnica del microburil y la total ausencia de segmentos de doble bisel.
9) A partir de la fase cardial se empieza a observar una clara asociación entre tipo de soporte empleado y algunos tipos.
Mientras las muescas, los denticulados o el retoque simple se
aplica de forma indistinta a lascas o láminas, los geométricos
siguen elaborándose, junto a los elementos de hoz, exclusivamente sobre lámina. Se trata simplemente de aprovechar convenientemente las características de los soportes, tanto para
manufacturar los geométricos (mucho más fácil su fractura y
aplicación de retoque), como los elementos de hoz (lámina con
mayor longitud de filo útil).
10) Es significativa la ausencia de taladros en los contextos
cardial y postcardial de Benàmer. Este tipo de útil ha sido considerado como uno de los más significativos para reconocer la
presencia de grupos del Neolítico antiguo (Juan Cabanilles,
1984, 2008; García Puchol, 2005) en el ámbito peninsular y, especialmente, en el contexto levantino. Su reconocimiento en yacimientos como Cova de l’Or, Sarsa (Juan Cabanilles, 1984),
Barranquet (Esquembre et al., 2008) o Costamar (García Puchol, 2009b) es significativa. No obstante, su ausencia en contextos neolíticos tampoco debe ser valorada como un indicador
de lo contrario.
11) Es importante resaltar que en los elementos de hoz de
la fase cardial, el lustre se distribuye de forma oblicua al filo,
mientras que en los elementos de hoz de la fase postcardial, es
claramente paralela. Esta característica sí puede ser considerada
como indicadora de un enmangue diferenciado entre los momentos cardiales y los postcardiales (Juan Cabanilles, 1985; Rodríguez, en este volumen).
De todo lo expuesto queremos resaltar la idea de que, con
independencia de las prácticas económicas que desarrollaron
los grupos humanos que generaron el registro arqueológico de
Benàmer, su relación con el espacio natural (que no transfor-
203
[page-n-214]
mado) de donde obtenían muchos de los recursos con los que
cubrir sus necesidades, no cambió sustancialmente. Los grupos
asentados en Benàmer funcionaron como una unidad de producción y consumo, que para cubrir sus necesidades básicas establecieron una íntima relación con el territorio conocido
(natural y también transformado para las comunidades ya neolíticas), del que obtuvieron prácticamente la totalidad de los recursos bióticos y casi todos los abióticos.
Otra cuestión diferente es la relación con el espacio social o
con el conjunto de comunidades humanas con las que contactaron para cubrir sus necesidades de reproducción biológica, social, tecnológica e ideológica. Con esta esfera es con la que
podemos relacionar los cambios ocurridos y observados en el registro material lítico tallado: presencia de algunos ítems de procedencia desconocida (lámina de cristal de roca, sílex, rocas
metamórficas) y especialmente algunos fragmentos de brazalete
204
de esquisto, también presentes en Cova de l’Or, la aplicación de
nuevas técnicas de talla o la elaboración de nuevos tipos de útiles y de retoques con los que mejorar la efectividad laboral.
En definitiva, en cada uno de los momentos en los que se
ocupó Benàmer y sin continuidad entre ellos, los grupos allí
asentados transmitieron, de generación en generación, los conocimientos sobre las condiciones y recursos del entorno así como los procedimientos más eficaces socialmente aprendidos y
transmitidos sobre la producción lítica tallada. Y aunque la movilidad de los grupos, sus prácticas económicas, técnicas y formas pudieron variar, el conocimiento y la gestión de los
recursos líticos tallados del entorno de Benàmer adquiridos y
llevados a cabo por cada una de las unidades de producción y
consumo que con claros hiatos y a lo largo de más de tres milenios ocuparon este enclave, no variaron sustancialmente.
[page-n-215]
XIII. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL INSTRUMENTAL LÍTICO
TALLADO: UN ESTUDIO PRELIMINAR 1
A.C. Rodríguez Rodríguez
INTRODUCCIÓN
Como bien se hace notar en el apartado dedicado al estudio
morfotécnico del instrumental lítico tallado de este yacimiento,
las evidencias arqueológicas que se documentan en la fachada levantina de la península Ibérica tienen un papel muy destacado
cuando se analizan los procesos que propiciaron el cambio de los
modos de vida hacia la producción de alimentos. En los últimos
años se han desarrollado, para esta región, revisiones de los problemas cronoestratigráficos (Bernabeu y Martínez Valle, 2002;
García Puchol, 2005; Juan Cabanilles y Martí, 2007/08; Martí et
al., 2009; Bernabeu y Molina, 2009), y también se han establecido nuevas perspectivas en la manera de abordar la evolución de
las tradiciones de la gestión del aprovisionamiento de materias
primas (Cacho et al., 1995; García Puchol, 2005, 2006) y de las
estrategias tecnológicas de elaboración de los instrumentos de
trabajo, fundamentalmente los líticos (Fernández, 1999; García
Puchol, 2005). Con ello se dispone en la actualidad de unos datos que han contribuido a establecer un panorama que muestra
que los fenómenos implicados no pueden uniformizarse ni extrapolarse a todos los contextos, de manera que todavía se está
lejos de disponer de modelos que expliquen la magnitud de los
cambios, su contexto geográfico y secuenciación.
Desde mi perspectiva, determinar las relaciones sociales de
producción de los grupos mesolíticos y neolíticos de esta región
mediterránea es un objetivo esencial para conocer su dinámica
histórica. Ello confiere un gran protagonismo al estudio de los
procesos de trabajo y, en este sentido, las aportaciones anteriormente citadas, referidas a la captación de materias primas y su
1
Este análisis se inscribe en el marco de los proyectos de investigación
ERC-2008-AdG230561 AGRIWESTMED. Origins and spread of agriculture in the Western Mediterraneum (European Research Council) y
PTDC/HAH/645548/2006. The last hunter-gatherers and the first commu-
transformación en instrumentos y objetos de trabajo son fundamentales. Sin embargo, todavía son escasos y parciales los estudios que abordan esos procesos desde la perspectiva del
análisis funcional, aunque esta disciplina puede suministrar datos relevantes sobre las actividades desarrolladas en los distintos contextos y su evolución temporal. La traceología puede
enriquecer y matizar muchos debates, como por ejemplo el del
alcance territorial y cronológico de algunas tradiciones tecnológicas (Ibáñez et al., 2008). El potencial de este tipo de aproximaciones, para este contexto cronológico, comienza a tener un
reflejo en el área del País Valenciano (García Puchol y Jardón,
1999; García Puchol et al., en prensa; Gibaja, 2006; RodríguezRodríguez, en prensa), aunque faltan todavía estudios tan completos como los de la vecina Cataluña (Gibaja, 1994, 2002,
2003; Gibaja y Clemente Conte, 1996; Gibaja y Palomo, 2004).
El estudio traceológico preliminar del yacimiento de Benàmer puede aportar información relevante para alguno de los debates abiertos en esta región, en el contexto de los procesos de
neolitización, y por ello se han planteado varios objetivos de diverso alcance. El poder disponer de datos funcionales referidos
a tres momentos cronológicos sucesivos en un mismo enclave
constituye uno de los puntos más interesantes de esta aportación.
OBJETIVOS, MATERIAL Y METODOLOGÍA
El análisis funcional del yacimiento de Benàmer se ha efectuado sobre un número reducido de piezas líticas, seleccionadas
para evaluar su potencial informativo sobre varios parámetros.
nities in the South of the Iberian Peninsula and the North of Morocco: a socio-economic approach throught the management of production instrument
and exploitation of domestic resources (UE and Fundação para a Ciência e
a Tecnologia-FCT (Portugal).
205
[page-n-216]
Objetivos:
1. Estimar el grado de conservación del material lítico y su
potencialidad informativa, tomando en consideración su cronología y localización en el yacimiento.
2. Reconstruir los procesos de trabajo que se deducen de
las huellas de uso de los instrumentos.
3. Evaluar la funcionalidad de los contextos en los que se
localizan.
4. Determinar la evolución de las pautas de uso de la zona
de Benàmer durante los tres periodos identificados.
5. Comparar la dinámica ocupacional del sitio con otros de
la región levantina.
Para abordar estos objetivos se ha seleccionado una muestra con piezas retocadas procedentes de los tres contextos cronológicos identificados en el yacimiento. Sólo en el caso de los
elementos de hoz también se escogieron láminas sin retocar.
Como puede observarse, el número de piezas es reducido
(tabla XIII.1), pero bastante representativo de los efectivos de
esta categoría de soportes en el yacimiento. Por una parte, concede más protagonismo al material mesolítico, que constituye
por sí solo el 73% del total de los soportes documentados en las
UEs fiables. Además, tal y como especifica F.J. Jover, Benàmer
destaca por la escasa incidencia de los retocados (4% durante el
Mesolítico, 5% en el Neolítico cardial y 2% en el postcardial,
Fase
UEs
aunque en este caso, la mayor parte de piezas seleccionadas no
están retocadas). Por ello los datos funcionales sobre esta categoría de elementos adquieren más representatividad. Con todo,
es necesario efectuar un estudio sobre un número mayor de efectivos para poder establecer conclusiones definitivas desde el
punto de vista funcional.
El método de análisis del material ha seguido los protocolos habituales de los estudios traceológicos. En primer lugar se
procedió a la observación de las piezas, sin somerterlas a ningún tratamiento de limpieza, con lupa binocular (Nikon SMZ2T con un rango de aumentos de 10X a 63X). Con ello, además
de obtener un primer diagnóstico sobre sus posibilidades de uso
también puede verificarse la existencia eventual de residuos relacionados con el enmangue o con su utilización. A continuación el material se sometió a un proceso de limpieza con agua
y jabón en cubeta de ultrasonidos y posteriormente se pasó al
estudio de sus superficies con un microscopio metálográfico
(Nikon Labophot-2 con aumentos de 50X a 400X).
RESULTADOS
El estudio de huellas de uso se presentará tomando en consideración la fase cronológica a la que pertenecen. Sin embargo
hay que hacer resaltar el alto número de piezas con huellas de
uso y también la alta incidencia de instrumentos usados por más
de un lado. Así, de los 45 artefactos se ha podido determinar
que 38 conservan estigmas de su empleo, lo que supone un 84%
del total. Además, estas piezas tienen 51 filos usados que en el
caso de las láminas se corresponden siempre con los laterales.
10
La fase mesolítica
4
Láminas retocadas
4
Láminas ret./truncaduras
1
Raspadores
Mesolítico
geométrico reciente
fase A
Nº
Láminas estranguladas
2580
Tipología
Geométricos
1
Los 33 elementos correspondientes a esta fase suponen el
7,5% del total de soportes retocados. En general presentan un
buen estado de conservación. Ello ha permitido considerar que
todas las piezas son analizables, aunque un tercio muestra alteraciones postdeposicionales en su superficie y en ocasiones no
se ha podido establecer con claridad los materiales de contacto
o el tipo de movimiento que realizaron. Las alteraciones consisten principalmente en superficies blanquecinas, generalmente más reflectantes y suavizadas que las no afectadas. En
algunos casos los filos están ligeramente redondeados y se observan microcráteres y estrías erráticas. En todo caso, este conjunto tiene un nivel de uso muy elevado, ya que 29 soportes
muestran huellas de uso, lo que supone un 88% del total. Por lo
tanto, aunque es evidente que el material analizado está seleccionado, presenta un alto potencial de cara a futuras investigaciones (fig. XIII.1).
El conjunto procede de UEs de los encachados intencionales que configuran los suelos de ocupación, que han sido interpretados como un área habitual de trabajo relacionada con la
producción y mantenimiento de instrumentos, así como con el
consumo y el desecho. Los análisis morfotécnicos señalan una
altísima incidencia de evidencias vinculadas a la talla, como el
testeo de nódulos y explotación de los núcleos, y concluyen que
la producción estaba orientada fundamentalmente a la elaboración de soportes laminares que serían empleados como instrumentos de trabajo, sobre todo tras ser configurados con el
retoque. Las piezas retocadas más abundantes son las láminas
Perforadores
3
Láminas estranguladas
2235
1
Geométricos
6
1
1
Geométricos
1
Lascas retocadas
1023
1
Rapadores
Neolítico cardial
Láminas retocadas
Láminas ret./truncaduras
1
2
Raspadores
1
Láminas/hoz
1
2005
Láminas/ hoz
2
2008
Láminas /hoz
1
2099
Láminas ret./hoz
1
2240
Neolítico
postcardial
Lascas estranguladas
Láminas/hoz
Total
Tabla XIII.1. Relación de piezas analizadas.
206
2
45
[page-n-217]
a
b
e
d
e
f
1
1
1
1
1
\
1
Figura XIII.1. Los dos raspadores (a y b), así como las dos láminas retocadas (c y d) han servido para raspar piel, seguramente con añadido
intencional de abrasivos. La lámina con retoque marginal (f) tiene huellas de corte de una materia blanda abrasiva, posiblemente carne.
Por último, la pieza identificada como perforador, con estigmas vinculados al trabajo de una materia dura, también podría ser una lámina
estrangulada.
207
[page-n-218]
con muesca o estranguladas y los geométricos, que son precisamente las dos categorías que dominan en la muestra seleccionada, con 10 y 13 efectivos respectivamente. Por ello se les
dedicará un apartado especial en este análisis, mientras que el
resto será comentado en conjunto.
Las láminas con muescas y estranguladas
Este es el grupo más numeroso entre los soportes retocados, ya que alcanzan por sí solas el 40% del total de efectivos
de esta fase en el yacimiento. En la muestra analizada, los diez
elementos presentan huellas de uso que parecen responder a
unos procesos de trabajo muy concretos. La incidencia de alteraciones en siete de ellas ha dificultado en ocasiones la determinación precisa de la o las materias de contacto, sin embargo,
todas tienen unas características comunes. Por una parte, las
zonas que presentan el retoque de muesca se corresponden
siempre con filos activos que han realizado un movimiento de
trabajo transversal, con la excepción de una lámina muy alterada donde no pudo establecerse la cinemática de trabajo. En
seis ocasiones esta pauta se repite en los dos lados de cada pieza, y suelen ser láminas tipificadas como estranguladas cuando
ostentan retoques bien desarrollados, aunque se han clasificado como láminas con retoques marginales cuando no lo están.
Esto se traduce en 16 segmentos de filo con muescas o escotaduras que han servido para raspar. En la mayoría de los casos,
las huellas de uso son muy marginales, indicando que el ángulo de trabajo era bastante obtuso, en dos ocasiones se distingue una distribución asimétrica de los pulidos que refleja unos
ángulos de trabajo mucho más bajos, con la cara ventral de
las láminas siguiendo una trayectoria secante a la superficie trabajada.
Una cuestión más difícil de establecer es la naturaleza de
la materia de contacto, y ello por dos razones: la presencia de
alteraciones postdeposicionales y el carácter marginal de los
rastros de uso. Por ello, en 13 ocasiones sólo se ha podido determinar que se trata de una materia dura y por la extensión de
los pulidos en el filo de las muescas, debía tener un diámetro reducido. En dos casos los pulidos son un poco más invasores y
tienen una distribución de la trama irregular y ondulada, así como un nivel de reflectividad que evoca el trabajo de la madera.
En otra ocasión, el pulido es brillante y discontínuo, con algunas microfracturas, lo que lo asemejan más al trabajo del hueso.
También en estas últimas piezas, la madera y el hueso debían de
tener unos diámetros reducidos.
Este conjunto parece bastante especializado y en sólo una
ocasión se ha observado un empleo complementario al ya descrito. Se trata de una lámina cuyo lado opuesto a la muesca se usó
para cortar una materia blanda y abrasiva, seguramente carne.
Estos datos sugieren que las láminas debieron usarse en un
trabajo delicado de raspado o regularización de elementos duros
y estrechos, como pudieron ser la fabricación o reparación de los
fustes de madera de las flechas o incluso alguna punta de hueso.
La estrecha asociación espacial de estos elementos con los geométricos viene a corroborar la hipótesis de que forman parte de
los procesos de trabajo encaminados a preparar y reparar el utillaje dedicado a las actividades cinegéticas (fig. XIII.2).
208
Los geométricos
En este periodo los geométricos suman casi el 24% de los
elementos retocados del yacimiento. Se trata fundamentalmente de diversos tipos de trapecios, cuya morfología se configura
mediante retoques abruptos que crean filos rectilíneos o cóncavos. Los 13 que componen esta selección presentan en general
un buen estado de conservación. Su uso mayoritario como elementos de proyectil está atestiguado para esta época (García Puchol y Jardón, 1999), y es bien sabido que debido a que su
empleo se produce en lapsos de tiempo muy breves es difícil
que se produzcan pulidos. Sin embargo, cuando hierran la trayectoria o chocan con elementos duros, pueden producirse fracturas que en ocasiones tienen una morfología precisa que
permite identificarlos. Otros tipos de fracturas tienen menos valor diagnóstico y no pueden servir como evidencia de uso.
En el caso que nos ocupa diez soportes ostentan fracturas
que pueden vincularse a su uso como elementos de proyectil
(fig. XIII.3). Las fracturas se asocian siempre al lado más largo
del trapecio. En su mayoría corresponden a melladuras de tipo
burinoide, o con terminaciones en escalón o charnela. Su ubicación y orientación en el filo puede indicar cómo se enmangaron en el fuste. Así, seis trapecios se usaron como flechas de
filo transversal, tres se insertaron de forma paralela u oblicua,
sirviendo como puntas o barbas, mientras que en el décimo caso la orientación de la inserción es menos clara. Estos datos
coinciden con los obtenidos en la covacha de Llatas, donde también predominan las flechas transversales.
El resto de soportes retocados
En la muestra seleccionada también se analizaron otros
diez soportes retocados, cuya incidencia tipológica en el conjunto es mucho menor. Las cuatro láminas retocadas que se estudiaron tienen huellas de uso, a pesar de que en tres ocasiones
están afectadas por alteraciones postdeposicionales. Su clasificación tipológica las sitúa como láminas con retoques marginales y una de dorso abatido. Se trata de soportes intensamente
usados, pues tienen siete filos con estigmas. La materia de contacto más común es la piel, presente en cinco filos que pertenecen a tres piezas. Estos soportes se usaron principalmente para
raspar piel seca, y en una ocasión para cortarla. La cuarta lámina se usó para cortar por los dos filos (uno sin retocar y el otro
con retoque marginal) aunque sólo en un caso se pudo determinar que la materia de contacto es blanda y abrasiva, posiblemente carne. Por lo tanto todos estos elementos se vinculan al
procesado de materias animales, ya para consumo, ya para
transformar la piel en cuero.
Con el trabajo de la piel seca se vinculan igualmente los dos
raspadores analizados. En un caso la abundancia de estrías y el aspecto mate del pulido indican el uso intencional de abrasivos.
Aunque en esta selección es pequeño el número de láminas
truncadas, los resultados del estudio son interesantes porque
muestran dos situaciones opuestas. Una de ellas sirvió para el
procesado de materias cárnicas, con un filo no retocado como
parte activa. La otra no presenta huellas de uso. En ocasiones se
ha sugerido que algunas piezas truncadas podrían ser elementos
de proyectil en proceso de fabricación o desechos de esa labor.
[page-n-219]
a
b
e
'
d
'
e
f
,
g
h
Figura XIII.2. Láminas estranguladas y con muescas que presentan huellas de uso de raspado de una materia dura. Los pulidos suelen ser marginales, cubrientes y brillantes, surcados por accidentes lineales perpendiculares al filo. La materia de contacto puede ser hueso o madera. La
fotografía (e) muestra las huellas de uso creadas por el corte de una materia blanda y abrasiva, posiblemente carne.
209
[page-n-220]
Figura XIII.3. Ejemplo de los trapecios con melladuras que indican su uso como elementos de proyectil. Las flechas indican si se trata de flechas
con filo transversal o armaduras empleadas como puntas o barbas de proyectil con orientación oblicua o paralela al fuste.
210
[page-n-221]
Estos datos no pueden apoyar o descartar esta hipótesis, ya que
es incluso posible que la truncadura usada hubiera sido concebida en principio como elemento de proyectil y luego fuera
amortizada en otra labor que, por otra parte, estaría también estrechamente ligada al procesado de lo obtenido mediante las actividades cinegéticas.
En este conjunto se contabiliza asimismo una lasca con retoque de muesca que ostenta unas huellas de uso similares a las
descritas para las láminas con este mismo tipo de retoque. Por
tanto habría que incluirla también en ese conjunto de actividades vinculadas a la creación o reparación de los elementos de
proyectil, sean fustes o puntas.
Por último, una lámina retocada como perforador sirvió para horadar una materia dura.
La fase del Neolítico cardial
El número de elementos analizados es sensiblemente menor que para el Mesolítico, pero servirá para extraer unas primeras conclusiones sobre este momento. En este periodo los
objetivos de la producción lítica cambian, pues se observa una
mayor importancia de los soportes de lasca, incluso entre el material retocado. Ello contrasta con otros emplazamientos coetáneos de este territorio. Las seis piezas analizadas suponen el
15% del total de retocados recuperados en esta fase. Todas proceden de la UE 1023, que consiste en un estrato asociado a una
estructura negativa circular, posiblemente de combustión. Su estado de conservación es similar al de la etapa anterior, pues otra
vez hay un tercio de la muestra con alteraciones postdeposicionales. Sin embargo, la intensidad de esta alteración no permite
un análisis funcional de los dos soportes que lo tienen. Se trata
de dos lascas con retoque, uno de ellos de muesca.
El grupo de las lascas retocadas es el más abundante en esta fase, y a las dos que no pueden estudiarse hay que unir una
tercera que sí se ha podido analizar. En este caso se usó uno de
sus filos sin retocar para realizar un trabajo de corte de materia
blanda y abrasiva, posiblemente carne.
Los otros tres elementos que restan se corresponden con
grupos tipológicos muy claros.
Un raspador sobre lasca tiene huellas de uso típicas de un
trabajo transversal sobre piel.
El único geométrico presente en la selección es un trapecio
en el que no se han identificado huellas diagnósticas de su empleo como proyectil.
Por último, destaca la lámina no retocada con lustre de cereal. Se trata de una pieza con huellas de uso muy desarrolladas
que muestran claramente una distribución oblicua con respecto
al filo. Esta disposición indica una tradición tecnológica en la
siega que usa hoces con morfología de mango curvo e inserciones oblicuas de las piezas de hoz, bien descrita para el caso andaluz (González Urquijo et al., 2000), pero no detectados en
yacimientos cardiales del área catalana como La Caserna de
Sant Pau del Camp (Gibaja, 2008: 46) donde todos los elementos de hoz presentan una disposición paralela al mango. Es necesario añadir que existe otra lámina con lustre de cereal en
disposición oblicua identificada en esta fase, pero que no ha formado parte del material seleccionado en esta aproximación preliminar.
Para tratarse de sólo tres piezas con huellas de uso es interesante la variabilidad de procesos de trabajo detectados. Esto
podría corroborar la vinculación de esta estructura con un espacio doméstico (fig. XIII.4).
La fase del Neolítico postcardial
En Benàmer se han identificado dos momentos sucesivos
que se corresponden con un Neolítico postcardial. La fase III
sólo se documenta en cuatro UEs y se asocia a un nivel de ocupación con una función imprecisa debido a la escasez de materiales. La fase IV, por el contrario, corresponde a un momento
donde se habilita una gran cantidad de estructuras negativas
que contienen un número muy variable de evidencias, interpretadas como lugares de almacenamiento, en ocasiones amortizados posteriormente como receptáculos de desechos. De la
fase III se han analizado tres láminas identificadas de visu como elementos de hoz, y de la fase IV otras tres láminas tipificadas de la misma manera. El objetivo en esta ocasión era
verificar esta clasificación pues todas presentan superficies alteradas que podrían llevar a errores diagnósticos. Este conjunto es representativo del grupo de diez clasificados como
elementos de hoz entre las dos fases. De él, sólo una pieza de
la fase IV tiene un retoque muy marginal que debe corresponder con un reavivado del filo.
Las tres láminas de la fase III presentan un pulido de corte
de cereal profundo bien desarrollado. En dos ocasiones se documenta una clara distribución paralela al filo, además una de
ellas tiene los dos lados usados y se observa un claro reavivado
de los mismos. La tercera lámina presenta un filo usado con delineación cóncavo-convexa y el lustre tiene una distribución
más oblicua, siendo marginal en la parte proximal. La peculiar
morfología de este lado útil dificulta deducir cómo fue la forma
de insertar la armadura en el mango, al contrario que las otras
dos, donde no cabe duda que fue paralela. También en este caso hay huellas de reavivado intencional del filo.
Por lo que respecta a las tres láminas de la fase IV también
tienen pulidos típicos de corte de cereal con distribución paralela a los filos. Un útil fue usado por los dos lados y los otros
dos solamente por uno. Sin embargo, la lámina más ancha también prestó su filo opuesto al que segó cereales para cortar una
materia que no se ha podido determinar debido a la alteración
de su superficie.
DISCUSIÓN
Los resultados que se acaban de reseñar deben interpretarse a la luz del resto de evidencias recuperadas en los distintos
contextos del yacimiento, pero también en relación a los datos
obtenidos en otros enclaves de esta región levantina. Por ello, se
va a intentar profundizar en determinados aspectos introducidos
para cada una de las fases identificadas en el sitio, con el ánimo
de contribuir a la reconstrucción de los modos de vida asociados a cada una de ellas.
La fase I de Benàmer se enmarca en el Mesolítico Geométrico regional, fase A. Martí et al. (2009) han establecido las
características morfotécnicas de este complejo en varios yacimientos vecinos (Cocina, Llatas, Mangranera, Falguera) y lo
211
[page-n-222]
Figura XIII.4. Lasca con muesca del Neolítico Cardial (a) que ha servido para cortar una materia blanda y abrasiva, posiblemente carne.
Elemento de hoz de inserción oblicua típico del Neolítico Cardial del Levante y Sur de la Península Ibérica (b). Láminas usadas como elementos
de hoz del Neolítico Postcardial (c y d).
vinculan con otros conjuntos del Mesolítico europeo, especialmente con el designado de estilo Montbani. Este término fue
propuesto por Rozoy para las producciones regulares y estandarizadas del Castelnoviense francés (Rozoy, 1978; Binder, 1987
y 2000; Marchand, 1999), aunque tiene una amplia expansión
en toda la Europa occidental con excepción de las Islas Británicas. Perrin et al. (2009) lo denominan como segundo Mesolítico y se caracteriza por la aparición durante el VII milenio cal
BC de industrias sobre lámina obtenidas por percusión indirecta o presión, orientadas a la fabricación de trapecios y de láminas con muescas.
Ya se ha comentado que esos dos morfotipos, con sus distintas variantes, son los que tienen la mayor representatividad
porcentual en el yacimiento y su estudio funcional los vincula
con la preparación y mantenimiento del instrumental dedicado
a la obtención de biomasa animal mediante la caza.
212
En el caso de los trapecios, aunque no son muchos los análisis traceológicos para conjuntos coetáneos de la región, puede
establecerse un estrecho paralelo con los trabajos efectuados en
la Covacha de Llatas (García Puchol y Jardón, 1999). Allí estas
armaduras se complementan con otras de diversa morfología,
pero las que aquí interesan se vinculan preferentemente a flechas con filos transversales, que están más indicadas en la captura de presas de pequeño tamaño, como aves o lagomorfos. En
el Abric de la Falguera, aunque sólo se ha realizado un estudio
preliminar, también se analizaron cuatro trapecios del Mesolítico Reciente, aunque en este caso la propuesta de su enmangue
es paralelo al ástil, como puntas o barba (Gibaja, 2006). En el
conjunto de Benàmer se documentan las dos estrategias como
en Llatas, aunque dominan las flechas transversales.
El caso de las láminas con retoques de muescas tiene menos paralelos para comparar en esta zona, ya que el conjunto de
[page-n-223]
Llatas se limitó a los geométricos y en La Falguera sólo se analizó una pieza con este morfotipo. Sin embargo, en los últimos
años estos artefactos han sido objeto de atención y debate en la
vecina Francia, de manera que ahora disponemos de algunas
conclusiones que pueden ayudarnos a enmarcarlas en un contexto tecnológico y funcional específico. Gassin et al. (en prensa) han presentado recientemente un trabajo sobre el tema,
donde se discuten los resultados traceológicos de diez yacimientos franceses mesolíticos, datados en el VI y VII milenios
cal BC y que presentan una producción de láminas estranguladas y con muescas. Las conclusiones de ese vasto trabajo coinciden mucho con las observaciones realizadas en Benàmer. Por
una parte, se deja fuera de toda duda la intencionalidad de los
retoques. Es decir, las muescas detectadas en las láminas se elaboraron ex profeso y no el resultado del uso continuado de los
filos. Además, como en Benàmer, todas ellas han efectuado trabajos de raspado sobre objetos de pequeño diámetro, generalmente con ángulos de trabajo bastante abiertos. Lo que varía es
la materia de contacto. En unos casos se trata de madera y el trabajo se vincula a la fabricación o reparación de los astiles de las
flechas. En otros se ha identificado el hueso, relacionándolo
con la preparación de puntas. Por último, también se ha detectado el raspado de plantas no leñosas de naturaleza silícea que
quizá pueda asociarse con las labores de cestería o preparado de
cordelería. La pieza de La Falguera sirvió para trabajar la madera y también se ha vinculado con el mantenimiento de los astiles (Gibaja, 2006). También los datos de Benàmer apuntan
más hacia materias duras, sea la madera, sea el hueso.
En definitiva, los datos funcionales de la fase Mesolítica
del yacimiento coinciden con las hipótesis propuestas a partir
del resto de evidencias recuperadas y apuntan a que se trata de
un área donde se fabrica el instrumental y se procesan las materias obtenidas. Todo lo analizado se vincula a la biomasa de
origen animal: piel, materias blandas abrasivas que podrían ser
cárnicas, además de las flechas. Las láminas con muescas también entrarían en este contexto, mientras que el perforador podría formar parte de diversas acciones técnicas que no podemos
precisar. En Falguera, a pesar del limitado número de piezas con
huellas de uso, también se observa esta misma tendencia, pues
a los proyectiles y la lámina que trabajó la madera sólo se suman soportes que trabajaron la piel y la carne.
Por lo que respecta a la fase de Neolítico cardial existe poco
margen para establecer comparaciones debido a la exigüidad del
material analizado y la escasez de yacimientos coetáneos con estudios funcionales. En Benàmer de las seis piezas analizadas sólo tres tenían huellas de uso, cada una de naturaleza diferente. Se
documentó el trabajo de la piel, de una materia blanda que puede
ser carne, y por último la pieza que actuó como útil de siega.
Atendiendo a los distintos procesos de trabajo, si se presta
atención a la captación de biomasa animal, es preciso recordar
que en el conjunto sólo se incluyó un trapecio que no presentaba huellas de uso, aunque es presumible que se fabricara con
esa intención. Es curioso reseñar que los tres geométricos analizados en el poblado de Mas d’Is tampoco tenían trazas diagnósticas de esta función (García Puchol et al., en prensa),
mientras que en el conjunto de seis trapecios recuperado de los
estratos de Neolítico antiguo de El Tossal de les Basses sólo uno
las presentaba, y fue identificado como del tipo de flecha trans-
versal (Rodríguez, en prensa). También en Falguera se identificó un trapecio como flecha transversal de un conjunto de tres
analizados (Gibaja, 2006).
La manipulación de tejidos cárnicos y piel sigue teniendo
gran importancia en estos momentos. En Falguera se usó una
lasca para descarnar y existen otras piezas con pulidos poco desarrollados que evocan el trabajo de materias blandas. En El
Tossal de les Basses también se documenta el trabajo de la piel
y existen varias láminas que han realizado corte de una materia
blanda no determinable. Lo mismo ha sido detectado en la Caserna de Sant Pau del Camp (Gibaja, 2008: 47), donde las láminas además de servir como armaduras de hoces con
disposición paralela al mango, también se emplearon especialmente en el trabajo de la piel.
El trabajo de materias vegetales sólo se documenta en la
muestra de Benàmer a través del elemento de siega. Sin embargo, esta pieza viene a unirse a un repertorio cada vez más
significativo de soportes con las mismas características funcionales que relacionan a la región valenciana con la andaluza
en lo que se refiere a las técnicas de recolección documentadas
durante el Neolítico Antiguo (V y VI milenios cal BC). En
efecto, todos los elementos de hoz correspondientes a este periodo que proceden de esta zona fueron insertados de forma
oblícua en mangos curvos. Así, las piezas alicantinas de Mas
d’Is, Cova de l’Or, La Sarsa, El Tossal de les Basses y Benàmer
tienen características similares a las andaluzas de Cueva del Toro (Málaga), Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Cordoba),
poblado de Cabecicos Negros (Almería) y La Mesa (Cádiz)
(Clemente y García, 2008; Gibaja et al., en prensa; Ibáñez et
al., 2008).
Es interesante añadir que también se han identificado en un
yacimiento del valle del Ebro, Los Cascajos, donde se documenta una evolución cronológica en los procedimientos de enmangue de las hoces, pues las datadas en el VI milenio cal BC
se asemejan al modelo aquí presentado, mientras que las posteriores se insertan de forma paralela al filo. Este dato coincide
con el caso valenciano, ya que, tanto en Tossal de les Basses como en Benàmer, las hoces del Neolítico postcardial ya tienen
huellas de uso paralelas al filo.
CONCLUSIONES
El material lítico recuperado en Benàmer tiene unas condiciones de preservación que lo convierten en muy adecuado
para realizar un estudio funcional. Esta circunstancia es especialmente favorable para las fases Mesolítica y Neolítico
cardial, mientras que el material perteneciente al Neolítico postcardial está más alterado, lo que podría explicarse por su procedencia de fosas que quizá sirvieran de receptáculo de
desechos.
Aunque el número de piezas analizado no es muy grande y
se trata de un material seleccionado entre los elementos que a
priori deberían haber servido como instrumentos de trabajo, es
muy significativo el alto porcentaje de soportes usados, ya que
alcanza un 84% del total.
Este estudio puede contribuir a la reconstrucción de los procesos de trabajo que pueden documentarse en los asentamientos
al aire libre de esta zona levantina en distintos momentos de una
213
[page-n-224]
etapa histórica crucial, aunque es necesario incrementar la cantidad de material analizado y activar los análisis funcionales de
otros enclaves coetáneos. También ha servido para insertar
Benàmer en un contexto geográfico e histórico más amplio
pues, como hemos visto, tanto para la fase Mesolítica reciente
214
como para el Neolítico cardial existen elementos que vinculan
al yacimiento con tradiciones tecnológicas y funcionales que alcanzan una parte significativa de la Europa Occidental en el primer caso y una amplia zona de la península Ibérica en el
segundo.
[page-n-225]
XIV. EL INSTRUMENTAL MACROLÍTICO DE BENÀMER
F.J. Jover Maestre
Los instrumentos líticos sobre rocas duras de diverso tamaño, con independencia de haber sido modificados o no mediante una o varias técnicas, constituyen un conjunto de objetos muy
representativos en Benàmer, no tanto por su número como por
las implicaciones tecnológicas y económicas que supone su manufactura y/o uso. No en vano, a lo largo del Neolítico y en etapas posteriores, el macroutillaje lítico va a convertirse en el
conjunto de medios de producción más importante para los grupos campesinos del ámbito regional. Así se evidencia en yacimientos del III milenio BC como La Torreta-El Monastil (Jover,
2010) o de la Edad del Bronce como Fuente Álamo (Risch,
2002) o Terlinques (Jover, 2008).
Los instrumentos macrolíticos pueden alcanzar dimensiones considerables, ser transportables o no por una persona, y, en
principio, no necesariamente deben haber sido modificados para su empleo como útil. Simplemente pudieron emplearse para
diversas acciones laborales aprovechando su morfología y propiedades naturales, especialmente, su dureza, pero que, por lo
general, parte de ellos presentan modificada y adaptada su morfología con el desbastado, piqueteado y/o pulimento parcial o
total de su superficie (González Sainz, 1979; Orozco, 2000;
Risch, 2002).
A partir del Neolítico, un grupo destacado de instrumentos
macrolíticos son los molinos –y manos de molino– que, en los
yacimientos arqueológicos y en especial en las áreas de desecho, suelen documentarse agotados al final de su vida útil, e incluso, fragmentados y, probablemente, en algunos casos
reciclados para otros menesteres. En yacimientos de la Edad del
Bronce es muy significativo su reciclado en morteros o como
mampostería (Jover, 2008). Junto a éstos, son los instrumentos
pulidos con filo también desechados después de una larga vida
útil –hachas, azuelas y cinceles–, los instrumentos de cara plana y redondeada –percutores, especialmente– y placas pulidas
sin perforaciones, los principales grupos de artefactos documentados. Dentro del grupo de instrumentos de cara redondeada (en muchos casos percutores), también debemos incluir
algunos cantos no modificados, que suelen presentar algunas señales de desgaste o desconchados como consecuencia de su empleo en labores de abrasión o percusión directa.
Se trata de un conjunto de instrumentos que pueden desempeñar diversas funciones y participar en diversos procesos
productivos, por lo que en casi todos los casos se trata de objetos multifunciones, destinados, principalmente, al consumo productivo, y cuya especificidad laboral viene dada por las
características morfológicas de la parte activa.
En Benàmer se ha registrado un total de 89 objetos, algunos transformados y en su mayor parte sin evidencias de modificaciones, localizados, tanto en superficie, como en diversas
unidades de relleno (de ocupación y abandono). Buena parte de
ellos están totalmente descontextualizados en unidades alteradas del área 4 del sector 2. Dentro del conjunto, destaca el gran
número de cantos no modificados (39), pero con alguna posible
señal de visu que se podría relacionar con un posible empleo
en trabajos de abrasión o percusión, frente a los modificados o
alterados claramente por uso (9). Estos cantos no modificados
están presentes, junto a algunas placas, en los momentos mesolíticos (10 placas con o sin modificaciones) y neolíticos. Por
otro lado, los instrumentos de molienda (molinos y molederas)
están bien representados en la fase cardial y postcardial. A los
momentos postcardiales corresponden los instrumentos pulidos
con filo (hachas y azuelas) y los adornos como brazaletes o pulseras y una cuenta ornamental (tabla XIV.1).
El material pulido o desbastado se distribuye ampliamente
entre las UEs del sector 1, correspondiendo a la fase cardial, o
del sector 2, del nivel de ocupación de la fase III (especialmente en las UEs 2005, 2006 y 2008), en unidades de relleno de estructuras negativas de la fase IV, y en unidades de arroyada
alteradas por las estructuras negativas. Las evidencias procedentes de las fases I o cardial y III-IV o postcardial se encuentran fragmentadas en su mayor parte, lo que demuestra que
estamos ante desechos intencionales, después de haber agotado
su vida útil. Las únicas excepciones son dos molinos y una mo-
215
[page-n-226]
Tipo
Nº efectivos
%
Instrumentos pulidos con filo
(hachas y azuela)
4
4,48
Instrumentos con cara
redondeada (percutores)
1
1,12
Placas con o sin modificaciones
(mesolíticas y neolíticas)
18
20,22
Instrumentos cara plana
(alisadores o bruñidores)
3
3,36
Molinos y/o fragmentos
8
8,96
Molederas o manos de molino
4
4,48
Brazalete
2(4)
2,24
Adorno ornamental
1
1,12
Cantos alterados
9
10,11
Cantos no modificados
39
43,82
Total
89
(fig. XIV.1-26) que en una de sus caras muestra claras señales
de haber sido desbastada en sus bordes. La peculiaridad del conjunto, es que a falta de los análisis petrológicos pertinentes, parece tratarse de esquistos, de clara procedencia alóctona.
Las placas documentadas en los momentos neolíticos, en
general, pueden estar o no modificadas, aunque alguna está
básicamente recortada, presentando unas dimensiones muy variables, entre 95 x 64 x 12 mm y 115 x 87 x 17 mm, siempre de mayor espesor que las mesolíticas, aunque no superan los 20 mm.
Parece tratarse en su mayor parte de esquistos de tono grisáceo,
similares a los mesolíticos, y areniscas. Algunas de estas placas
de esquistos pueden ser desechos o materia prima que sirviera
para la elaboración de brazaletes.
100
Tabla XIV.1. Tipos de instrumentos con posibles señales de usados,
desbastados, piqueteados y pulidos documentados en Benàmer.
ledera completa, documentados en las UEs 1016 y 1017 del sector cardial y la UE 2032 (alterada) del área 4 del sector 2, aunque debe pertenecer al momento postcardial de estructuras
negativas. Las tres hachas, la azuela, los fragmentos de brazaletes, el resto de instrumentos de molienda, alisadores, percutor y
parte de los cantos se encuentran fragmentados y prácticamente agotados. Por este motivo, creemos que fueron desechados y
desvinculados de la actividad humana.
El significativo número de instrumentos de molienda, en su
mayor parte agotados, fracturados y desechados, manifiesta la
realización de prácticas de molturación de cereales y la importancia que éstos van a adquirir en la dieta humana. El resto de
instrumentos, básicamente los fragmentos de instrumentos pulidos con filo (hachas y azuelas), algunos instrumentos de cara
plana o redondeada, permiten inferir su participación en numerosos trabajos relacionados con la tala y trabajo de la madera,
en diversas tareas productivas domésticas y en el mantenimiento de otros instrumentos de trabajo.
A continuación vamos a describir algunas de las características morfológicas y tecnológicas de los instrumentos y adornos
documentados.
PLACAS
Tanto en las UEs de la ocupacion mesolítica como cardial
y postcardial han sido documentadas placas con o sin modificaciones, básicamente desbastadas en parte. En total han sido
18 los soportes registrados, 10 procedentes de los niveles mesolíticos, 2 de la fase cardial y las restantes de las Ues postcardiales.
Las placas de los niveles mesolíticos proceden de un variado número de UEs presentado dimensiones reducidas (no más
de 70 x 40 x 8 mm). No se observan señales de haber sido modificadas, aunque en su mayor parte están fracturadas. La única
excepción la constituye una placa procedente de la UE 2591
216
Figura XIV.1. Placas de esquisto procedentes de las unidades
mesolíticas UE 2211-219 y UE 2591-26.
INSTRUMENTOS PULIDOS CON FILO
Han sido documentados tres hachas o instrumentos con bisel simétrico y un posible escoplo o azuela de pequeño tamaño
muy estrecha y con bisel asimétrico. Las hachas proceden de la
UE 2008 de la fase III y de dos UEs alteradas, asociadas a la fase IV (UEs 2032 y 2096 del área 4 del sector 2), es decir, de niveles postcardiales correspondientes al V milenio cal BC. No se
constata su presencia en los niveles cardiales (fig. XIV.2).
Por un lado, se han documentado tres fragmentos de hachas
de los que se ha conservado el filo o parte activa, faltándoles
parte del cuerpo y el talón. Están elaboradas sobre rocas ígneas,
probablemente diabasas. Atendiendo a sus rasgos morfológicos
se trata de hachas de mediano tamaño (no superarían los 130
mm de longitud), de las que difícilmente se puede determinar
la forma. Su sección es ovalada y sus superficies pulidas. Los
filos son de tendencia ligeramente convexos. Como ocurre en
casi todos los yacimientos coetáneos de la zona, pero especialmente en Cova de l’Or (Orozco, 2000), la materia prima procede de comarcas alejadas algunas decenas de kilómetros: de los
afloramientos del Vinalopó, de Quesa o de los diversos asomos
localizados en la Marina Baixa (fig. XIV.3).
Por su parte, la pieza con bisel asimétrico, es una especie
de escoplo o de azuela de muy pequeño tamaño 26 (32) x 17 x
6 mm, que tampoco conserva el talón. Está totalmente pulida y
[page-n-227]
77 x 54 mm). No suelen presentar la cara activa totalmente convexa, sino más bien curva o irregular. Son de morfología diversa, fundamentalmente porque se trata de soportes naturales
transformados, presentando formas ovaladas u ovoides. Su elaboración se realizó sobre cuarcita. Sin embargo, los cantos naturales ligeramente transformados y aquellos no modificados
que pueden presentar señales de uso, son fundamentalmente de
caliza. Sus morfologías son ovoides y sus tamaños son muy variables, oscilando entre algunos de pequeño tamaño que no superan los 29-35 mm de longitud y anchura, mientras que el de
mayor tamaño ronda los 215 x 70 x 59 mm.
Los cantos modificados y los no transformados están ampliamente repartidos en numerosas unidades estratigráficas de
los sectores 1 y 2, de las tres fases diferenciadas. El percutor
transformado procede de la UE 1016, los cantos transformados de las UEs alteradas y de las fases III y IV. Los cantos no
modificados, aparecen tanto en las unidades mesolíticos, como neolíticas.
INSTRUMENTOS PULIDOS CON CARA PLANA O ALISADORES
Figura XIV.2. Hacha procedente de la UE 2096-025 y azuela
procedente de la UE 2203-019.
presenta el bisel convexo con estrías y un pequeño desconchado en el filo por uso. Presenta un filo convexo, forma de tendencia rectangular y sección ovalada. Esta pieza procede de
la UE 2203, relleno sedimentario fiable de una de las estructuras negativas de la fase IV o postcardial. Se trata de una roca
metamórfica, probablemente fibrolita o sillimanita, cuya procedencia es claramente alóctona y muy lejana, ya que los afloramientos más próximos se localizan en el complejo Alpujárride
o en los terrenos gneísicos de la zona de Somosierra (Orozco,
2009a: 109). Piezas similares, aunque un poco más alargadas,
han sido documentadas en yacimientos neolíticos de cronología
ligeramente más antigua, como Costamar (Orozco, 2009b) o
posteriores como la procedente del nivel H-6 de Cova de les
Cendres (Orozco, 2009a: 106).
INSTRUMENTOS DE CARA REDONDEADA
Dentro de este grupo se incluyen los percutores transformados (1), cantos redondeados ligeramente modificados (9) y
cantos no modificados ni alterados que pudieron haber sido usados (39) y para los que sería necesario realizar un estudio traceológico.
Los percutores como el documentado en la UE 1016 de la
fase cardial, próximo a una de las estructuras circulares empedradas, son instrumentos desbastados y preparados para el trabajo de materias duras a través de acciones de percusión.
Presentan unas dimensiones adecuadas a la mano humana (86 x
Se han documentado un total de tres instrumentos con la cara activa plana elaborados sobre arenisca. Ambos presentan estrías y superficies pulidas propias de haber efectuado trabajos
de fricción con otras materias. Presentan características métricas y morfológicas muy diversas, secciones ovaladas o rectangulares, bordes recortados o desbastados y fracturas laterales.
Las dimensiones oscilan entre los 61 y 93 mm de longitud, 35 a
102 mm de anchura y de 12 a 34 mm de espesor. Todos ellos
han sido documentados en UEs de la fase cardial (1023, 1016 y
1036), asociados a las estructuras de empedrados circulares. Todo el conjunto parece indicar actividades de alisado de otras materias duras como el hueso, dentro de un contexto de carácter
doméstico.
INSTRUMENTOS DE MOLIENDA
Una de las actividades fundamentales realizadas en las fases cardial y postcardial de Benàmer fue la molienda. Cerca del
17% del conjunto estudiado corresponden a molinos y molederas o manos de molino, en su mayor parte fracturados después
de casi alcanzar el final de su vida útil. Este alto grado de fragmentación también se constata en otros yacimientos valencianos publicados del IV y III milenio BC como Les Jovades,
Niuet, Ereta del Pedregal y Arenal de la Costa (Orozco, 2000:
126), Colata (Gómez et al., 2004), Molí Roig (Pascual y Ribera, 2004) o Torreta-El Monastil (Jover, 2010), dado que en todos
los casos se trata de productos desechados en estructuras negativas de tipo silo o fosa, unas vez abandonadas.
En Benàmer se han registrado diversos molinos –2 completos y 6 fragmentos– y molederas o manos de molino –1 completa y 3 fragmentos–. Su distribución muestra que su mayor
parte fueron documentados en rellenos de estructuras negativas
de la fase IV (y estratos de este mismo sector alterados), mientras que únicamente 3 molinos y una mano de molino fueron documentados en las UEs de la fase cardial (figs. XIV.4, XIV.5 y
XIV.6).
217
[page-n-228]
Figura XIV.3. Asomos de rocas ígneas en el ámbito regional con indicación de la ubicación de Benàmer.
Se trata de bloques de caliza y de microconglomerados
existentes en el contexto geológico próximo al asentamiento,
probablemente obtenidos de clastos recogidos de algunas de las
ramblas o del propio lecho de los ríos próximos. Los soportes
suelen estar poco transformados, con la excepción de la cara activa. Algo más configuradas aparecen las molederas, cuya caras
pasivas están desbastadas o parcialmente piqueteadas.
Los molinos son de pequeño tamaño, cuya longitud ronda
los 24-30 cm y su anchura los 19-25 cm. Suelen presentar una
superficie activa plana con los bordes convexos o redondeados
hacia el exterior y una sección longitudinal y transversal ligera,
o claramente cóncava. Estas dimensiones y características de la
cara activa permiten considerar que se trata de molinos de pequeño tamaño, transportables por una persona, cuya capacidad
productiva es reducida y orientada a cubrir las necesidades de
un pequeño grupo familiar.
Si comparamos el número de molinos de Benàmer con respecto a Les Jovades y especialmente con respecto a Niuet, Ereta del Pedregal o Arenal de la Costa, su número es similar. En
el conjunto de estructuras que integran Les Jovades fueron do-
218
cumentados únicamente 13 fragmentos de molinos, 4 en Niuet
y Ereta del Pedregal respectivamente y ninguno en Arenal de la
Costa (Orozco, 2000: 135). Más numerosos son los molinos y
fragmentos de éstos hallados en Colata –2 molinos y 16 fragmentos– (Gómez et al., 2004) o Molí Roig –26 fragmentos–
(Pascual y Ribera, 2004: 146).
Respecto a las molederas o moletas podemos decir que presentan formas ovoides o irregulares con una cara activa plana, y
alguna de las documentadas no ha sido modificada más que en
su cara activa. Se trata de piedras móviles que por su tamaño
pueden ser utilizadas solamente con una mano. Las molederas
completas o casi completas presentan dimensiones variables entre 72 y 94 mm de longitud y anchura.
En el caso de las molederas documentadas en los yacimientos anteriormente citados de momentos posteriores, sus dimensiones medias son un poco más pequeñas, aunque el mayor
número de instrumentos de los yacimientos del IV y III milenio
BC oscilan entre 7,5 y 15 cm (Orozco, 2000: 126), lo que lo
aproxima bastante al conjunto estudiado en Benàmer.
[page-n-229]
Figura XIV.4. Molino procedente de la UE 1017.
ADORNOS PULIDOS
En este apartado incluimos dos brazaletes o pulseras y un
elemento considerado como una posible cuenta ornamental.
Se han documentado 3 fragmentos de pulsera o brazalete
pulido, de esquisto, correspondientes a una sola pieza de unos
5,8 cm de diámetro procedente de la UE 2006 o nivel de uso de
la fase III postcardial (fig. XIV Presenta una anchura de unos
.7).
8-9 mm y un espesor de unos 4 mm. La sección es de tendencia
rectangular irregular. Está recortado y pulido. Su convexidad
permite plantear la posibilidad de que se trate de una pulsera o
tobillera abierta similar a algunas de las presentes en la próxima
Cova de l’Or (Martí y Juan Cabanilles, 1987; Orozco, 2000).
El otro fragmento de pulsera procede de la UE 2075. Ésta
es una unidad claramente alterada, no fiable, aunque el material
pulido corresponde a la misma cronología que el anterior, es decir, mediados del V- inicios del IV milenio cal BC. Se trata de
un fragmento de brazalete de sección rectangular, realizado en
caliza blanquecina (fig. XIV
.8).
Por otro lado, la cuenta pulida, procede de la UE 2038, otra
unidad alterada por las estructuras negativas de la fase IV postcardial. Sus dimensiones (20 x 13 x 8 mm) hacen de esta pieza
un elemento ornamental.
Figura XIV.5. Molinos procedente de las UEs 1016-221 y 1036-026.
ALGUNAS VALORACIONES FINALES
El conjunto de instrumentos macrolíticos que han sido documentados permiten realizar una serie de valoraciones genera-
219
[page-n-230]
Figura XIV.6. Molino procedente de la UE 2242.
Figura XIV.8. Fragmento de brazalete procedente de la UE 2075.
Figura XIV.7. Fragmento de brazalete procedente de la UE 2006.
les sobre sus características y sobre las prácticas sociales en las
que participaron.
Es evidente que las propuestas de caracterización funcional
que asociamos a cada agrupación de instrumentos debemos contemplarlas como hipótesis probables, a falta de estudios traceológicos y ante la circunstancia de que su mayor parte han sido
documentados en áreas de desecho, en diversas estructuras reutilizadas como basureros o, incluso, desplazados de los lugares
donde fueron desechados. En este sentido, una característica
220
que denota que en su mayor parte fueron desechados es el
hecho de que buena parte de ellos se encuentran agotados y fracturados, como se evidencia en casi todos los ejemplares, especialmente observable en los instrumentos pulidos con filo y en
los instrumentos de molienda.
En primer lugar, y entrando ya a valorar el conjunto, es importante diferenciar entre las placas procedentes de los niveles
mesolíticos y el resto de evidencias mucho más variado, correspondiente a momentos neolíticos.
La constatación de placas o fragmentos de placas en los niveles mesolíticos constituyen una importante novedad para estos momentos que deberá ser estudiada con mayor profundidad,
ya que de visu parece tratarse de esquistos. Se trata de fragmentos de muy pequeño tamaño, aunque alguna presenta claras
señales de desbastado de sus bordes.
Por otro lado, para momentos neolíticos es importante destacar la significativa presencia de una variada gama de instrumentos de producción, básicos en el seno doméstico de
cualquier comunidad agropecuaria: instrumentos de molienda,
percutores y cantos con señales de uso, hachas y azuelas, alisadores, placas y adornos.
En el caso de los instrumentos de molienda, es importante
resaltar cómo buena parte de los instrumentos serían mantenidos hasta el final de su vida útil, presentando importantes
desgastes por uso en su cara activa. Es el caso de uno de los molinos de mayor tamaño de la fase cardial que parecía encontrar-
[page-n-231]
se in situ a una cierta distancia del conjunto de estructuras de
combustión. Otro ejemplo de molino de gran tamaño in situ ha
sido documentado en la Casa 2 del Mas d’Is, la más antigua de
las estructuras de hábitat de la que se han conservado restos parciales de un entramado de postes y restos de Hordeum datadas
en el 6600±BP (Bernabeu et al., 2003: 41-42, Lám. II).
En cualquier caso, los artefactos documentados son, básicamente, instrumentos de trabajo propios de una comunidad
agropecuaria, que podemos poner en relación con el desarrollo
de diversas actividades productivas y de mantenimiento, habituales en su vida cotidiana, como serían las prácticas domésticas de preparación y trituración de alimentos –molinos y
molederas–, la tala de árboles –hachas–, el trabajo de la madera –azuelas–, procesos de elaboración o mantenimiento de diversos instrumentos de trabajo a través de la abrasión –placas
pulidas e instrumentos de cara plana–, o diversas labores productivas de trituración, adecuación o preparación –percutores–,
todos ellos documentados en estratos de la fases cardial y postcardial. El mantenimiento y el reciclado de todo este conjunto
de instrumentos en comunidades campesinas es una práctica habitual que muestra la necesidad de mantener los medios de producción disponibles hasta el final de su vida útil, maximizando
así su rendimiento.
Por otro lado, las únicas evidencias que podría considerarse como elementos de adorno son dos fragmentos de brazalete
o pulsera, presentes por otro lado en varios yacimientos del contexto regional (Orozco, 2000) y una pequeña cuenta de caliza.
Por último, a través de los rasgos macroscópicos de los soportes líticos, y a modo de hipótesis, podemos plantear que una
buena parte de los instrumentos (molinos, manos de molino,
percutores, alisadores, cantos, etc.) están elaborados con materias primas procedentes del ámbito local; las hachas y algún
canto pulido o modificado de diabasa proceden del ámbito regional, cuyos asomos están situados a más de 30 km de distancia mientras que el escoplo o azuela, las placas y los brazaletes
de esquisto proceden de tierras más alejadas, superando, en algunos casos, los 100 km.
Ahora bien, además de la presencia de rocas foráneas, quizás lo que más destaca de todo el conjunto es la abundante presencia de molinos y molederas desde la fase cardial, claramente
relacionadas con la molturación de semillas. Esta actividad
constituiría una de las tareas cotidianas más habituales, dado el
amplio conjunto documentado. Su número es similar a los hallados en otros yacimientos de la zona de cronología posterior
como Les Jovades o Niuet (Orozco, 2000). Probablemente, el tipo de estructuras y su localización y/o proximidad a las áreas de
residencia y actividad influye considerablemente en el tipo de
desechos vertidos.
La presencia de instrumentos de molienda la debemos relacionar, tanto con la molturación de cereales, como de frutos
silvestres, sin descartar la trituración de otro tipo de materias,
como minerales. En cualquier caso, si tenemos en consideración el tamaño de los molinos, se trataría de prácticas orientadas a la molturación de semillas o frutos con el objeto de cubrir
las propias necesidades de grupos reducidos. Por tanto, cabe
plantear una especial importancia de la harina de cereales en la
dieta de los grupos cardiales y postcardiales de Benàmer, lo que
supone considerar que la agricultura de cereales sería una de las
actividades subsistenciales destacadas junto a la cría de una pequeña cabaña ganadera.
Del mismo modo, la multiplicación del número instrumentos pulidos con filo y de adornos de esquistos a partir del
neolítico IC de la secuencia regional en yacimientos como
Benàmer, permite interpretar, por un lado, la intensificación de
los procesos laborales relacionados con la apertura de bosques
para campos de cultivo y el trabajo de la madera y, por otro, el
aumento en la circulación de materias primas de procedencia
alóctona, tanto del ámbito comarcal como regional.
Estos indicadores son propios de grupos agricultores y ganaderos estables, integrados en redes sociales por las que circulan materias primas, productos y también, personas.
221
[page-n-232]
[page-n-233]
XV. LA CERÁMICA NEOLÍTICA DE BENÀMER: ANÁLISIS
MORFOLÓGICO Y DECORATIVO
P. Torregrosa Giménez y F.J. Jover Maestre
En la última década se han abierto nuevas líneas de investigación sobre la cerámica neolítica del área noroccidental del
Mediterráneo (Manen, 2000, 2002), aportando nuevas hipótesis
de trabajo que han permitido concretar, o al menos proponer, la
existencia de diferentes facies en la formación del Neolítico antiguo en esta zona.
Estas mismas hipótesis están sirviendo para revisar y, sobre
todo a partir de nuevas excavaciones arqueológicas en yacimientos valencianos como El Barranquet, Cova d’en Pardo o
Mas d’Is, identificar nuevas técnicas y patrones decorativos de
la cerámica que suponen una nueva facies coetánea al desarrollo del cardial en el Mediterráneo más occidental, caracterizada
por el empleo de la técnica decorativa denominada sillon d’impressions y reconocida inicialmente en la zona ligur-provenzal
y posteriormente en Languedoc (Bernabeu et al., 2009; García
Atiénzar, 2009, 2010: 40).
No obstante y como veremos a continuación, esta facies inicial del Neolítico antiguo no ha sido constatada en el yacimiento de Benàmer, puesto que aquí, la cerámica correspondiente a
ese momento, participa plenamente de los rasgos estilísticos
asociados a la facies cardial franco-ibérica (Guilaine, 1976; Bernabeu, 1989), caracterizada por la presencia de motivos decorativos realizados mediante impresiones cortas con el borde de
cardium, dispuestas bien en bandas horizontales o bien zonadas
con rellenos interiores. Esto unido a la existencia de decoraciones plásticas como cordones que a su vez presentan ungulaciones
o decoraciones con impresión cardial. Desde el punto de vista
formal y tipológico la variedad es muy amplia, con vasos esféricos o troncocónicos, botellas, tapaderas o cucharas, con bases
que pueden ser convexas o anulares, siendo más escasas las planas (Bernabeu, 1989; García Atiénzar, 2010: 49).
A continuación presentamos los resultados del análisis, tanto morfológico como decorativo, de los fragmentos cerámicos
documentados en la intervención arqueológica de Benàmer, aunque como veremos, el alto grado de fragmentación impide realizar extensas consideraciones sobre los patrones decorativos.
El conjunto de restos cerámicos registrados durante la excavación arqueológica de Benàmer asciende a un total de 1.769,
incluyendo los fragmentos recuperados en todas las fases documentadas. Sin embargo, para el presente capítulo, solamente estudiaremos las cerámicas correspondientes a niveles de
cronología neolítica (fases II, III y IV de Benàmer), puesto que
el resto de materiales, de las fases ibérica y moderno-contemporánea se asocian a unas ocupaciones muy arrasadas y altamente descontextualizadas.
Al tratarse de una intervención de salvamento, el proceso
de excavación ha influido claramente en el conjunto vascular recuperado, puesto que las presiones y limitaciones de la propia
obra han supuesto la excavación parcial de lo que realmente sería el yacimiento –únicamente se ha intervenido en la zona afectada directamente por las obras de la carretera–, por lo que el
resultado corresponde a un registro parcial de cada uno de los
asentamientos asociados a las diferentes fases de ocupación.
Teniendo en cuenta que se excavaron dos sectores separados espacialmente y que aportaron una cronología variada, procederemos a analizar el conjunto cerámico tomando en
consideración su procedencia, que, además, coincide con fases
de ocupación diferenciadas. La metodología empleada para el
estudio de la cerámica sigue la bibliografía al uso, especialmente para el territorio en el que nos encontramos (Bernabeu,
1989; Bernabeu y Guitart, 1993; Bernabeu y Orozco, 1994; Molina, 2006; Bernabeu y Molina, 2009). Nos limitaremos al análisis morfológico y tipológico del conjunto, ya que los estudios
petrográficos y tecnológicos iniciales han sido realizados por
S.B. McClure en este mismo volumen.
Podemos adelantar que el registro vascular realizado a mano se documentó de manera muy fragmentada y erosionada,
probablemente debido a procesos postdeposicionales, tanto naturales (arroyadas, resedimentaciones) como antrópicos –recordemos que el lugar ha sido ocupado en etapas posteriores, como
el asentamiento ibérico o más recientemente las labores de extracción de la gravera en el sector 2–. Todo ello, sumado a la po-
223
[page-n-234]
sible calidad de las piezas, ha supuesto un proceso de alteración
y fragmentación muy elevado que no permite grandes apreciaciones sobre el repertorio cerámico.
SECTOR 1 (BENÀMER II)
Aunque el cómputo total de fragmentos cerámicos registrados en este sector asciende a 650, tal como hemos aclarado al
principio, solamente analizaremos los correspondientes a la
ocupación neolítica, en este caso adscrita al Neolítico I o antiguo cardial, lo que supone un número más reducido aún.
Por tanto, los fragmentos cerámicos neolíticos recuperados
en este sector y que son susceptibles de análisis, se reduce únicamente a 220, repartidos en solamente seis unidades estratigráficas (tabla XV
.1).
UE
interpretación
Nº fragmentos
1016
Estrato de relleno
71
1017
Estrato de relleno
1
1023
Estrato de relleno
98
1027
Estructura de piedras
1
1036
Empedrado
47
1047
Estrato de relleno
2
Total
220
Tabla XV.1. Fragmentos cerámicos analizados del sector 1
(Benàmer II).
Todas las unidades estratigráficas, excepto la 1027 y la
1036, corresponden a estratos de relleno de formación por erosión, tras un momento de ocupación, pudiéndose unificar las
UEs 1016 y 1017, puesto que responden a similares características en dos zonas diferentes del mismo sector. La unidad 1027
corresponde a una acumulación de cantos calizos que podría ser
el resultado de una estructura erosionada de la que apenas
quedan indicios. Y la estructura 1036 está formada por un encachado de tendencia circular, de aproximadamente 2 m de diámetro, que interpretamos como estructura de combustión por la
presencia de cantos termoalterados dispuestos, en algún caso,
de forma organizada. En cualquier caso, el escaso repertorio está asociado a un conjunto de estructuras de combustión de planta circular y a un grupo variado de productos líticos tallados y
caparazones de malacofauna marina.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la cerámica del sector 1
procede básicamente de dos niveles de relleno superpuestos
(UEs 1023 y 1016), ambos adscritos al Neolítico IA, y quizá
con un intervalo de ocupación muy corto.
Dada la reducida muestra cerámica, pocas son las piezas
que puedan aportar información determinante. Sin embargo, el
pequeño conjunto recuperado muestra una gran uniformidad.
A pesar de los procesos erosivos que han afectado a los tratamientos exteriores de buena parte de los fragmentos, en general
corresponden a vasos de buena calidad, con acabados alisados
224
finos y pasta compacta, con algunas otras afecciones de conservación por procesos postdeposicionales, como concreciones,
especialmente de carbonatos.
Las cocciones presentan una coloración predominantemente anaranjada-rojiza, con algunos fragmentos oxidante-reductora-oxidante y con menor proporción los restos de cocción
totalmente reductora. En lo que respecta al desgrasante empleado, destaca el predominio de cuarzos, según el resultado del análisis llevado a cabo por S.B. McClure (en este mismo volumen).
Solamente hemos constatado un total de 9 fragmentos que
corresponden a bordes, lo que supone una muestra muy escasa,
apenas un 4,10%. El resto pertenece a fragmentos de cuerpo lisos o con algún tipo de decoración, pero de los que es muy difícil recomponer la forma exacta de la pieza. De los galbos cabe
indicar que se trata de fragmentos de cuerpo de difícil orientación, con un tamaño preferentemente pequeño –entre 10-30
cm²– y un espesor entre 7-10 mm, sin que podamos establecer
una relación clara entre grosor de paredes y tamaño-capacidad
del vaso al que corresponden los fragmentos.
De los bordes localizados en el sector 1, tres proceden de la
UE 1016, cuatro de la UE 1023 y solo dos de la E. 1036. Morfológicamente presentan las siguientes orientaciones con respecto al eje central de simetría: uno convexo saliente (UE 1016);
dos cóncavos salientes (UE 1016); cinco convexos entrantes (UE
1023 y E 1036) y uno recto (UE 1023). Respecto a los labios,
predominan los labios convexos (UEs 1016 y 1036), siendo el
restante engrosado al exterior sobre borde recto (UE 1023).
La mayoría de los fragmentos de bordes son de muy reducidas dimensiones, impidiendo en gran parte de los casos recomponer la forma completa de la pieza. Solamente en el caso
de los fragmentos que presentan bordes convexos entrantes
(UEs 1023 y 1036) permiten asociarlos a la Clase C (Bernabeu,
1989). No obstante, teniendo en cuenta que, si bien por su forma se acercan al grupo XV, su reducido tamaño nos hace proponer su adscripción al grupo XII, a pesar de la ausencia de
cuello bien marcado.
En ninguno de los fragmentos recuperados, procedentes de
los estratos arqueológicos fiables, se ha constatado la presencia
de bases. Sí se han documentado, en cambio, algunos apliques,
como cordones y algunas asas verticales, en ambos casos situados siempre en las inmediaciones de los bordes (tabla XV.2).
Cabe resaltar que, aunque los contabilicemos por separado,
existe la posibilidad de que varios de estos fragmentos correspondan a un mismo vaso.
Por último, cabe indicar que en un fragmento de cuerpo de
la UE 1016, decorado con impresión cardial, se ha observado la
existencia de una perforación o lañado (fig. XV.1.4).
En general, podemos señalar que la muestra de fragmentos
cerámicos recuperados en el sector 1 se caracteriza por la alta presencia de la decoración cardial y considerable fragmentación con
pocos perfiles completos, lo que hace muy complejo poder extraer posibles formas preferenciales. Solamente en la UE 1023
tres fragmentos de borde, con cierto desarrollo del cuerpo, podrían corresponder al mismo vaso. Se trataría de un vaso con borde
convexo entrante y labio convexo del que no se ha podido obtener el diámetro de boca. Presenta un cordón localizado junto al
borde y dos asas verticales. Está decorado con impresiones cardiales formando motivos triangulares (figs. XV
.1-2).
[page-n-235]
Registro
Aplique
Decoración
1016.4
Cordón
Impresión cardial
1016.5
Asa vertical
1017.1
Cordón
1023.22
Cordón
1023.28
Cordón
Impresión cardial
1023.31
Cordón
Impresión cardial
1023.50
Cordón
Impresión cardial
1023.54
Cordón
Impresión cardial
1023.61
Cordón
Impresión cardial
1023.66
Cordón
Impresión cardial
1023.67
Cordón y asa vertical
Impresión cardial
1036.9
Cordón
Impresión cardial
1036.10
Cordón y asa vertical
Impresión cardial
1036.11
Cordón
Impresión cardial
1036.12
Cordón
Impresión cardial
1036.16
Cordón
Impresión cardial
Tabla XV.2. Relación de fragmentos cerámicos con algún tipo de
aplique.
Otro vaso similar lo encontramos asociado a la E. 1036. A
priori presenta la misma forma con borde convexo entrante y labio convexo. También se acompaña de asas verticales y decoración impresa cardial. Se trata de un pequeño vaso que no llega
a alcanzar los 15 cm de diámetro de boca (fig. XV
.2.11).
En lo que se refiere a las decoraciones, en el sector 1 –dentro de las unidades estimadas para el estudio, es decir, de los
220 fragmentos analizados– se han documentado un total de 69
fragmentos con decoración impresa cardial, lo que supone un
31, 36% del total, siendo además, la única técnica decorativa detectada (tabla XV
.3).
Resulta difícil describir los motivos decorativos de las paredes, debido fundamentalmente al alto grado de fragmentación de
las piezas, donde, no con poca dificultad, apenas se pueden reconocer algunos motivos triangulares (fig. XV
.1.7; fig. XV
.2.3/8) de
distinto tamaño, rellenos de impresiones, algunos de ellos enfrentados, como también se reconoce en algunos fragmentos de
la Cova de la Sarsa (Asquerino, 1998: 69, fig. 17-585). En otros
casos se observa el desarrollo de bandas de triángulos rellenos
que parten hacia el cuerpo desde los cordones, también decora-
UE
Bordes
Cuerpos
Total
20
1016
20
28
1023
3
25
1036
2
19
21
Total
69
Tabla XV.3. Fragmentos cerámicos con decoración impresa cardial
del sector 1.
dos con impresiones cardiales, situados en el borde. Es el caso
de los fragmentos de borde procedentes de la UE 1036-010 y
011 (fig. XV.2.11/14). Y, en algunos fragmentos, también se reconocen bandas de líneas impresas en oblicuo.
Por último, sin ser definitivas y asumiendo las dificultades
interpretativas que representa, quisiéramos sugerir o llamar la
atención sobre dos fragmentos de cuerpo de la UE 1016, en
concreto de los números 07 y 021. En el fragmento 1016-007
(fig. XV.1.11) se conserva uno de los ángulos de un motivo
triangular no cerrado que se asemeja a algunas de las cabezas
de los antropomorfos de estilo macroesquemático, especialmente la correspondiente a un pequeño tonelete procedente de
la capa 6 del sector H-2 de Cova de l’Or (Martí y Hernández,
1988: 62, figura 11, lámina X, a). El nº 1016-021 (fig. XV.1.3)
parece tratarse de un motivo triangular o banda rellena de gran
tamaño, del que de uno de sus lados parten, de forma vertical
y paralela, bandas rellenas de impresiones cardiales en una serie de ángulos abiertos hacia arriba, pudiendo tratarse de un
motivo asimilable a un ramiforme, aunque con las reservas
oportunas dada la escasa superficie conservada. Este motivo
tiene cierta similitud con otros, como por ejemplo el nº 578
procedente del estrato I de la gatera de la Cova de la Sarsa (Asquerino, 1998: 69, fig. 17).
A pesar de estas dificultades, sumadas a una muestra tan reducida, el conjunto cerámico del sector 1 de Benàmer se relaciona claramente con colecciones de yacimientos próximos
como Cova de l’Or o Cova de la Sarsa, no en vano se localiza en
la ruta más probable de comunicación entre ambos. También se
asemeja a yacimientos más alejados como Cova de les Cendres,
participando de sus características decorativas en impresiones
cardiales así como la presencia de apliques como los cordones,
también decorados. Las mismas características las encontramos
igualmente en un yacimiento con grandes similitudes con Benàmer, pero bastante alejado, como es la Caserna de Sant Pau del
Camp, en plena ciudad de Barcelona (Molist, Vicente y Farré,
2008), donde el conjunto recuperado del interior de varios silos
tiene ciertas semejanzas (Gómez et al., 2008: 31, fig. 2).
SECTOR 2 (BENÁMER III-IV)
Del total de 1.119 fragmentos localizados en el sector 2,
únicamente 1.030 proceden de unidades de cronología prehistórica. El resto corresponde a niveles superficiales –de escasa
fiabilidad por ser el resultado de procesos erosivos y antrópicos
con alto porcentaje de contaminación– donde se entremezclan
sin orden, y totalmente descontextualizados, fragmentos cerámicos muy erosionados de cronología ibérica y moderna-contemporánea.
En conjunto podemos decir que la muestra recuperada en el
sector 2 es relativamente reducida y con un alto grado de fragmentación. Todo esto sumado a los problemas contextuales debido, por una parte, a la excavación de una gran cantidad de
estructuras negativas que han alterado los estratos geológicos
de ocupaciones previas, con la consiguiente probabilidad de
contaminación y desplazamiento con migración tanto vertical
como horizontal, y por otra, al mismo proceso de excavación arqueológica en el que no siempre ha sido fácil reconocer y delimitar las diferentes estructuras.
225
[page-n-236]
1
1
1
1
i
1
1
j
1
8
9
1
'
12
-Figura XV.1. Fragmentos cerámicos de las UEs 1016 (1-5, 10-11) y 1023 (6-9, 12-14).
226
[page-n-237]
1
11
1
1 1
2
1
10
ti
1
1
J
12
11
14
-
------
Figura XV.2. Fragmentos cerámicos de las UEs 1023 (1-3, 5-6, 8, 10, 13) y 1036 (4, 7, 9, 11, 12, 14).
227
[page-n-238]
Como ya explicamos en el capítulo de los resultados de la
excavación, el sector 2 se dividió en cuatro áreas diferenciadas.
En la primera de ellas (área 1) apenas se documentaron fragmentos cerámicos y todos ellos de cronología moderna.
El área 2 proporcionó dos unidades fiables, la UE 2005 y
la 2006. La primera ofreció 71 fragmentos cerámicos de los que
solamente tres corresponden a bordes, uno de ellos con decoración impresa cardial y otro peinada. Entre los fragmentos hemos distinguido también un cuerpo y un mamelón con
decoración impresa cardial. Destacable es asimismo un fragmento de cuerpo con cordón procedente de este estrato. De la
UE 2006 únicamente se recuperaron 30 fragmentos de cuerpo
sin decoración, aunque el alto grado de erosión impide determinar si en algunos de ellos pudiera existir un tratamiento peinado. En esta zona, y en concreto en estas escasas unidades
estratigráficas, es básicamente donde se ha diferenciado la fase
III de Benàmer.
Sin embargo son las áreas 3 y 4, que en un principio se excavaron por separado y finalmente se unificaron eliminando el
testigo intermedio, las que proporcionan la mayor cantidad de
restos cerámicos del sector 2 (fig. XV El área 3/4 está for.4).
mada por tres fases de ocupación, una inferior datada en el Mesolítico fase A (Benàmer I), indicios de la fase Benàmer III
–identificada básicamente en la unidad estratigráfica 2009 que
no proporcionó restos cerámicos– y una superior con niveles
postcardiales asociados al Neolítico IC-IIA (Benàmer IV). Por
supuesto, el conjunto vascular de esta zona procede de los niveles superiores, de una gran área de almacenamiento, caracterizada por una gran cantidad de estructuras negativas excavadas
en estratos pseudotravertínicos de arroyada que cubren en algunos puntos los estratos de la fase III.
Muchos de los fragmentos proceden de estratos de baja
fiabilidad, bien por su posición casi superficial bien por su contaminación. Es el caso de algunas UEs como la 2032 (72 fragmentos) alterada por la acción de la extracción de áridos de la
cantera, o las unidades 2038 (103 fragmentos), 2241 (10 fragmentos), 2075 (52 fragmentos) y 2190 (24 fragmentos), entre
otras, correspondientes a las arroyadas pseudotravertínicas que
sufrieron la excavación de las innumerables estructuras negativas (fig. XV.3.1). Sin embargo, la mayoría de los fragmentos
cerámicos de esta área procede del interior de las estructuras de
almacenamiento interpretadas como fosas, cubetas o silos (tabla XV.4).
Es obvio que a pesar de la gran cantidad de estructuras y
unidades documentadas, la muestra recuperada es muy reducida, tanto desde el punto de vista cuantitativo como analítico,
puesto que la mayoría de los restos corresponden a fragmentos
de cuerpos sin decoración, lo que impide a priori establecer
analíticas morfológicas y/o tipológicas determinantes.
De todo ese conjunto se han documentado solamente un total de 21 bordes (tabla XV El tamaño de los bordes es, en la
.5).
mayoría de los casos, muy pequeño, tanto que no se ha podido
estimar el diámetro de boca correspondiente al vaso. Tampoco
se han conservado perfiles completos que permitan recomponer
la forma de las piezas, aunque las formas de los bordes participan de los tipos reconocidos en otros yacimientos de cronología
similar, como es el caso de la Cova de les Cendres (Bernabeu y
Molina, 2009: fig. 3.11). Únicamente un borde (fig. XV.3.2) po-
228
Estructura
UE
2078
Nº
fragmentos
29
Estructura
UE
2332
Nº
fragmentos
2
2085
18
2346
1
2094
5
2348
4
2095
3
2354
11
2096
1
2368
1
2126
1
2382
1
2128
2
2389
1
2132
1
2396
1
2142
1
2398
1
2144
5
2399
27
2146
5
2401
45
2150
4
2407
36
2154
1
2427
18
2156
6
2435
6
2159
2
2460
1
2168
1
2464
1
2187
1
2466
3
2202
1
2478
27
2219
3
2480
4
2224
1
2491
6
2228
3
2503
1
2245
2
2523
2
2247
1
2532
3
2254
1
2540
8
2288
2
2546
1
2295
4
2586
18
2301
1
Total
335
Tabla XV.4. Procedencia de los fragmentos cerámicos analizados del
sector 2.
dría relacionarse con los grandes vasos del grupo XV de la Clase C de Bernabeu (1989), destacando la presencia en la pared
exterior de decoración aplicada, a modo de cordones lisos en diversas posiciones sin formar un motivo, en principio, reconocible y de sección triangular, mientras que la pared interior
presenta la técnica del peinado. Este vaso recordaría a algunos
recipientes provenientes de Cova de les Cendres (Bernabeu y
Molina, 2009: 70).
No se ha documentado ningún resto de base en estratos fiables, sin embargo sí son relativamente reconocibles varios fragmentos cerámicos con presencia de elementos de prensión
(tabla XV.6).
Respecto a la cocción, destacan los vasos con cocción reductora o reductora-oxidante. El acabado de los vasos es predominantemente alisado con afecciones de conservación
postdeposicionales y los desgrasantes son principalmente calizos de mediano tamaño (McClure, en este mismo volumen).
[page-n-239]
Figura XV.3. Fragmento cerámico de la UE 2190 (1) y fragmento de vaso decorado correspondiente a la UE 2332 (2).
En lo que se refiere a las técnicas decorativas documentadas en el sector 2, el conjunto se caracteriza por una alta frecuencia de cerámicas peinadas y una menor presencia de
cerámicas con decoración inciso-impresa, todo esto unido a la
constatación de la técnica de esgrafiado en tres fragmentos.
También debemos mencionar la presencia de tres fragmentos cerámicos con decoración cardial: un borde de muy reducidas dimensiones, con la impresión sobre un pequeño cordón, un
fragmento de cuerpo y un mamelón, todos ellos procedentes de
la unidad 2005 –asociados exclusivamente a la fase Benàmer
III–. Solamente hemos constatado la existencia en unidades superficiales de un fragmento con decoración acanalada en UE
2001 y varios fragmentos incisos en UEs 2000 y 2032. No obstante, estos fragmentos se encuentran totalmente descontextualizados. Únicamente sendos fragmentos de cuerpo con cordón
decorado con incisiones proceden, uno de la UE 2190, interpretada como arroyada pseudotravertínica en la que se excavan
las estructuras negativas, y otro, del relleno UE 2085, totalmente fiable, que corresponde al interior de una estructura negativa
(fig. XV.4.7).
Sin embargo, los fragmentos a priori más fiables provienen
de la colmatación o relleno de las estructuras de almacenamiento, aunque como en todo el registro del yacimiento, la
muestra sigue siendo reducida. Tan solo se han constatado 3
fragmentos con decoración esgrafiada, dos procedentes da la
UE 2094 (probablemente del mismo vaso) y el tercero documentado en el relleno UE 2085. Se trata de fragmentos muy pequeños de cuerpo, muy erosionados, en los que todavía se
puede observar que su acabado exterior sería entre alisado y
bruñido y pasta más depurada que las peinadas, con cocción reductora (UE 2085) u oxidante (UE 2094), que presentan motivos de líneas paralelas horizontales de zigzag muy abiertas.
Motivos, por otro lado, ampliamente extendidos en el conjunto
de yacimientos del ámbito regional, como Mas d’Is, Cova del
229
[page-n-240]
Figura XV.4. Fragmentos cerámicos del sector 2, área 2 (5) y áreas 3 y 4 (1-4, 6-16).
230
[page-n-241]
Registro
Borde
Labio
E. prensión
Decoración
2005.10
Recto
Convexo
Cordón
Peinada
Cordón
Impresa Cardial
2005.49
Recto
Convexo
2005.50
Recto
Convexo
2008.01
Recto
Convexo
2008.06
Cóncavo saliente
Convexo
2008.07
Recto
Convexo
2008.08
Recto
Erosionado
2038.013
Recto
Convexo
2075.920
Recto
Apuntado
2146.01
Recto entrante
Convexo
2190.01
Recto saliente
Convexo
2219.01
Recto
Convexo
2241.074
Convexo saliente
Erosionado
2332.01
Recto
Engrosado exterior
Aplicada/Peinada
Peinada
Observaciones
2332.014
Recto
Convexo saliente
Recto
Convexo
2401.02
Recto
Convexo
2427.01
Convexo saliente
Convexo
2427.02
Convexo saliente
Convexo
2540.01
Erosionado
Cordón
Convexo
2401.01
Peinada
Engrosado exterior
2389.022
Cordón
Mismo vaso que 2332.01
Erosionado
Peinada
Peinada
Mismo vaso que 2401.01
Mamelón perforado
Mismo vaso que 2427.01
Tabla XV.5. Relación de bordes procedentes del sector 2.
Montgó, Cova d’en Pardo, Santa Maira y Tossal de les Basses.
Quizás el vaso más completo que se asemeja a los fragmentos
aquí presentados es el procedente de la Cova del Montgó (Salva, 1966: lám. II; Esquembre y Torregrosa, 2007: 74-75, nº 40).
Cabe destacar que, junto al fragmento de la UE 2085, también se recuperó un fragmento de cuerpo con cordón con una secuencia de incisiones verticales paralelas y varios fragmentos
de un vaso con cordón en la pared externa y técnica peinada al
interior. Ambas unidades corresponden al relleno de la estructura negativa E. 2086 (=2434).
No obstante, el tipo de decoración o tratamiento más documentado en el sector 2 ha sido el que define a la cerámica peinada, presente tanto en las paredes externas como internas de
los vasos (tabla XV
.7).
Todo esto nos induce a concluir que la ocupación de la gran
área de almacenamiento del sector 2, formada por un gran número de estructuras negativas, interpretadas como fosas o silos,
correspondería al Neolítico IC-IIA de la secuencia regional
(Bernabeu, 1989), si bien no tenemos suficientes elementos de
juicio como para establecer una cronología diacrónica de la
construcción de todas estas estructuras, que bien pudieron usarse durante un largo periodo temporal dada la presencia, al menos en una de las estructuras, de fragmentos cerámicos
decorados con la técnica del esgrafiado.
EL REGISTRO CERÁMICO DE BENÀMER: ALGUNAS
VALORACIONES EN RELACIÓN CON SU ÁMBITO REGIONAL
El cómputo total de fragmentos cerámicos recuperados durante la excavación arqueológica asciende a 1.769, de los que
han sido susceptibles de análisis por su cronología neolítica
1.250, repartidos en dos sectores diferenciados que coinciden
con diferentes fases de ocupación del yacimiento.
El sector 1, correspondiente a la fase Benàmer II, con una
cronología asociada al Neolítico IA o antiguo cardial, ha proporcionado tan solo 220 fragmentos analizables, mientras que
en el sector 2, en las unidades que integran las fases Benàmer
III y IV, se han registrado 1.119 fragmentos cerámicos de los
que se han estimado 1.030.
Las características de la cerámica neolítica documentada
en Benàmer evidencia, al menos, tres momentos ocupacionales.
La primera fase, individualizada exclusivamente en el sector 1,
está asociada a la cerámica con decoración impresa cardial
(Benàmer I), con porcentajes sobre el total de fragmentos por
encima del 30%, que si bien –dado lo reducido de la muestra–
no permite establecer conclusiones en cuanto a la caracterización formal de la cerámica de esta fase, sí permite a grandes
rasgos relacionarla con las características propias, a nivel estilístico, de la facies cardial franco-ibérica.
231
[page-n-242]
Registro
Elemento prensión
Decoración
UE
Bordes
2005.10
Cordón
Peinada
2005
1
2005.20
Asa vertical
2008
1
1
2005.31
Cordón
2085
3
3
2005.35
Asa vertical
2075
5
5
2156
1
1
2032
5
5
2038
26
26
2005.39
Cordón
2005.44
Mamelón
2005.47
Cordón
Impresión
Impresión cardial
Cuerpos
Total
1
2005.49
Cordón
2190
4
4
2038.14
Asa vertical
2203
3
3
2038.15
Cordón
2219
2038.297
Asa vertical
2085.3
Cordón
2159.1
Asa vertical
2190.2
Cordón
3
1
1
2288
Incisión
3
2287
1
1
2332
1
3
Cordón
2401
2297.1
Asa vertical
2407
2401.3
Mamelón
2407.1
Cordón
Peinada
35
38
36
36
132
Asa vertical
Tabla XV.6. Relación de fragmentos cerámicos con elementos de
prensión del sector 2.
Sin embargo, lo que sí parece evidente es la coherencia y
unidad de la muestra, puesto que el sector 1 parece haber sido
ocupado exclusivamente durante el Neolítico antiguo, ante la
exclusiva presencia de cerámica impresa cardial y la ausencia
del resto de técnicas. Esto haría que Benàmer participara de las
características de conjuntos vasculares documentados en yacimientos del ámbito regional tales como Cova de l’Or (Martí et
al., 1980), Cova de les Cendres –niveles H17 y H18– (Bernabeu
y Molina, 2009), Abric de la Falguera (Molina, 2006) o Cova de
la Sarsa (Asquerino, 1978, 1998), donde las formas y decoraciones son muy similares, y también de conjuntos más alejados
como es el caso de La Caserna de Sant Pau (Gómez et al.,
2008), con el que comparte una gran cantidad de semejanzas:
estructuras de combustión del mismo tipo, producción lítica tallada con las mismas características técnicas y tipológicas, y un
conjunto vascular equiparable.
Si en general el conjunto vascular de Benàmer en su fase I resulta reducido, éste se minimiza al hablar de la fase Benàmer III,
puesto que apenas se ha reconocido en cuatro unidades estratigráficas, donde el cómputo de cerámica es muy bajo. Lo más significativo de esta fase es la presencia de fragmentos decorados con
impresiones, destacando un borde con decoración cardial y diversos fragmentos lisos. No obstante, la presencia de algunos fragmentos de brazalete de esquisto y la datación absoluta obtenida de
la UE 2006, aclara su adscripción a una fecha próxima a mediados
del V milenio cal BC, incluso a un momento un poco anterior.
232
1
Total
Mamelón perforado
2491.1
3
2241
Peinada
2241.74
2427.1
3
Tabla XV.7. Relación de fragmentos cerámicos con decoración
peinada del sector 2.
Es la fase Benàmer IV la que nos permite establecer consideraciones más amplias en torno al registro cerámico. Esta ocupación se ha asociado al Neolítico IC-IIA, caracterizado por el
dominio de las cerámicas lisas sin decoración, un significativo
porcentaje de cerámicas peinadas acompañadas de cordones y
algunas impresas-incisas de instrumento. Dentro del conjunto
también es destacable la presencia de algunos motivos esgrafiados, pero con una representatividad muy baja.
Entrando en comparaciones concretas sobre los conjuntos
cerámicos evidenciados en otros yacimientos del ámbito regional, podemos realizar las siguientes consideraciones.
El conjunto de la fase IV destaca por una alta frecuencia de
cerámicas peinadas y una menor presencia de cerámicas con decoración inciso-impresa, unido a la constatación de la técnica
de esgrafiado, ausente totalmente en la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004) o en el Abric de la Falguera (Molina,
2006) y presente en yacimientos como Santa Maira (Aura et al.,
2000), Cova de les Cendres (Bernabeu y Molina, 2009), Mas
d’Is (Bernabeu et al., 2003), Cova d’en Pardo (Soler et al.,
2008) o el Tossal de les Basses (Roser, 2007).
Si comparamos los resultados de esta fase de Benàmer con
yacimientos del ámbito regional como la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004) y el Sector A de Cendres (Bernabeu,
1989; Bernabeu y Molina, 2009), observamos que existen ciertas similitudes, especialmente con respecto a algunos niveles,
en lo que se refiere a la representatividad de las diferentes técnicas decorativas registradas. Por un lado, Benàmer IV se aleja
bastante de los niveles H-17 y 18 de Cendres, donde la cerámica peinada no está presente y dominan claramente las cerámicas
con la impresión del cardium, a la vez que también se distancia,
[page-n-243]
aunque menos, de los niveles H-10, 9, 9a, 9B, 8 y 7 del mismo
yacimiento, donde las cerámicas esgrafiadas son dominantes, la
cerámica peinada pasa a un segundo plano y las cerámicas inciso-impresas están totalmente ausentes.
Por tanto, y teniendo en cuenta los problemas de representatividad de la muestra, el conjunto cerámico de Benàmer IV se
encuentra a mitad de camino entre el nivel H-15 del Sector A de
Cendres, la UE 206 de la Cova Sant Martí, y los niveles H-10
de Cendres y nivel Ib de Santa Maira. Con los primeros presenta una similar representatividad de cerámicas peinadas, pero las
cerámicas inciso-impresas aparecen con menor profusión. Por
el contrario, con respecto al nivel H-10 de Cendres, en Benàmer
IV existe una mayor representatividad de las peinadas (Bernabeu, 1989: 89). De este modo, el conjunto cerámico de Benàmer IV, desechado en un amplio número de estructuras
negativas, puede considerarse dentro de la secuencia propuesta
por J. Bernabeu (1989) como correspondiente a un momento
avanzado del Neolítico IC, u horizonte de las cerámicas peinadas, que viene a corresponderse en la esfera cultural a escala peninsular, con los momentos finales del Neolítico antiguo y su
tránsito hacia el Neolítico medio (Bernabeu, 1989; Juan Cabanilles y Martí, 2002). Los momentos finales de esta amplia área
de almacenamiento, cifrados hacia finales del V milenio cal BC,
vendría dado por la presencia de algunos fragmentos cerámicos
esgrafiados desechados en el interior de las últimas estructuras
en uso.
Aunque la presencia de cerámicas peinadas en los contextos neolíticos ha sido objeto de estudio por parte de algunos investigadores (Fortea, 1971; Martí et al., 1980: 150-152), no se
pudo fijar con precisión su desarrollo, importancia e individualización como horizonte cerámico hasta la publicación de las excavaciones del Sector A de la Cova de les Cendres, dentro de la
caracterización general de las cerámicas impresas de la zona
Oriental de la Península Ibérica (Bernabeu, 1989).
En la estratigrafía del Sector A de Les Cendres, como ya
hemos aludido, puede verse cómo la cerámica peinada está presente aunque en proporciones escasas, desde un momento cardial avanzado, con lo que no resulta extraña su asociación con
las técnicas impresas (Bernabeu, 1989: 9). Esta misma circunstancia se ha podido comprobar en la publicación de Cova de la
Sarsa (Asquerino et al., 1998) y de la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004).
Ahora bien, por el momento y a falta de la publicación de
algunas excavaciones en curso en el ámbito levantino, únicamente en Cendres VII (especialmente nivel H-15) se ha corroborado la existencia de un horizonte cerámico donde se dio un
máximo desarrollo del peinado, hacia mediados del V milenio
cal BC. No obstante, existen algunos indicadores que parecen
señalar que este horizonte también estuvo presente en otros yacimientos. Es el caso de la Cova d’en Pardo (Bernabeu, 1989:
107; Soler et al., 1999), donde se ha planteado la posibilidad de
que en su nivel II de 1,20/1,40 m pudiera individualizarse un nivel de peinadas, dado el elevado porcentaje de cerámicas deco-
1
radas con esta técnica (Bernabeu, 1989: 119), y recientemente,
después de una nueva lectura y proceso de excavación, se ha
considerado que en la zona basal del nivel IV del Perfil A se observa un incremento de fragmentos de cerámica con decoración
peinada que, siguiendo a su excavador (Soler, 1999: 365), debiera vincularse con la capa más superficial del nivel V y además, se ha obtenido para su nivel VIII una datación del
5070-4800 cal BC1 (6060±50 BP) y para el VII, 5480±50 BP y
4790±50 BP (Soler Díaz, 1999: 364; Soler et al., 1999).
En este sentido, no debemos olvidar que del nivel H-15a de
Cendres se obtuvo una fecha de 5260-4900 cal BC (6150±80
BP) a través de una muestra de carbón, y del nivel H-15, también
sobre carbón, 5070-4730 cal BC (6010±80 BP), o del nivel H14, 4960-4600 cal BC (5930±80 BP) (Bernabeu et al., 1999). La
fecha obtenida en la Cova Sant Martí a partir de un fragmento de
húmero humano procedente de la UE 206 del sondeo 2, es de
4700-4480 cal BC (5740±40 BP) (Torregrosa y López, 2004).
Del mismo modo, en la Cueva del Nacimiento (Pontones,
Jaén) y en su nivel II se señaló una alta presencia de cerámicas
peinadas, alcanzando el 18,52%, aunque con dominio de las cerámicas incisas e impresas (Bernabeu, 1989: 119). Este nivel,
más cercano a los niveles H-16 y H-15a de Cendres, anuncia
perfectamente las características observadas en la Cova Sant
Martí y evidencia la existencia de un horizonte de cerámicas
peinadas en la fachada central del Mediterráneo peninsular que
se extiende hacia las zonas interiores como la Alta Andalucía,
donde el desarrollo del denominado Neolítico Andaluz no se
produjo.
En Cataluña, fue individualizada a principio de la década
de 1980 (Mestres, 1981) una facies comarcal denominada como
Molinot y correspondiente al Neolítico antiguo evolucionado
postcardial, desarrollado en las mismas fechas que el Neolítico
IC del Levante, y caracterizado por el dominio de las cerámicas
peinadas y con crestas. El nivel V de la Font del Molinot, de la
Cova del Toll –Neolítico medio inicial–, Cova del Frare y Can
Sadurní (Horizonte C–estrato 2 nivel A), son algunos de los yacimientos donde ha sido reconocida esta facies, disponiéndose
en la actualidad de varias dataciones absolutas.
En opinión de J. Juan Cabanilles y B. Martí (2002: 65), este Neolítico IC o Neolítico antiguo evolucionado/postcardial,
fechado en la primera mitad del V milenio cal BC, sólo tiene
sentido para áreas de la fachada mediterránea peninsular. Siguiendo a estos mismo autores, esta fase supuso, por un lado, la
consolidación del poblamiento en los espacios que con anterioridad ya habían sido ocupados por comunidades agropecuarias,
como es el caso del Vinalopó y áreas próximas (Guilabert, Jover y Fernández, 1999) y, por otro, la continuidad del Neolítico
por otras áreas del territorio peninsular que hasta ese momento
habían estado desocupadas. Es además, a partir de estos momentos, cuando se puede constatar importantes divergencias regionales, difíciles de cuantificar y medir, siendo la secuencia
catalana la que ofrece mayores afinidades con la que se desarrolla en estas tierras (Bernabeu, 1989: 135).
Todas las fechas aparecen en 2σ.
233
[page-n-244]
En definitiva, dada la similitud de Benàmer IV con el de
otros conjuntos bien datados del ámbito regional –Foso 4 y 5 del
Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003), niveles H-15A y H-14 de Cova de les Cendres (Bernabeu, 1989), Cova d’en Pardo (Soler et
al., 2001), UE 206 de la Cova Sant Martí (Torregrosa y López,
2004) y nivel IB de la Cova de Santa Maira (Aura et al., 2000)–,
es posible que cronológicamente el yacimiento se sitúe en fechas
posteriores a la datación sobre un resto humano de la Cova Sant
Martí (4700-4480 cal BC), y especialmente, por la presencia de
esgrafiadas, con el nivel IB de Santa Maira datado en 5640±60
BP (4620-4340 cal BC), a pesar de tratarse de una muestra de
carbón. No obstante, en otros contextos también han sido documentadas cerámicas esgrafiadas, contándose con dataciones so-
234
bre muestras de vida corta. Es destacable su presencia en Mas
d’Is, fase V asociada también a peinadas y con dataciones sobre
,
semillas del 5590±40 BP (foso 4) y 5550±40 BP (foso 5), pero
también en el Tossal de les Basses, en el que el esgrafiado aparece asociado al peinado y a algunas técnicas inciso-impresas,
datados sobre sendos restos humanos en 5080±40 BP (tumba 4)
y 5010±40 BP (tumba 10) (García Atiénzar, 2009: 22).
Por todo ello, los momentos finales de la ocupación neolítica de Benàmer se situarían hacia finales del V o comienzos del
IV milenio cal BC, iniciándose en momentos posteriores la ocupación del yacimiento situado en sus proximidades de l’Alt del
Punxó (García Puchol, Barton y Bernabeu, 2008).
[page-n-245]
XVI. PETROGRAPHIC AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF
POTTERY FROM BENÀMER
S.B. McClure
In this chapter we present the results of technological
analysis of 10 samples of Early Neolithic pottery from Benamer.
The transition to agriculture in Europe is characterized by the
spread of domesticated plants and animals as well as pottery
through processes of colonization by farming populations from
the eastern Mediterranean or adoption by indigenous huntergatherers. In all cases, agriculture and pottery are intricately
linked, and early Neolithic sites are often first identified by
the presence of specific pottery types. In the Western
Mediterranean, much of this pottery is stylistically similar,
marked by hand-made vessels decorated with impressed
motifs that vary in technique, tools, and motifs by region
(e.g., Impresso, Cardial, Sillon d’Impression). However,
technological analyses of pottery is indicating a larger diversity
in the production sequence and raw material choices than would
be typically expected by the large-scale stylistic similarities
(Bernabeu, 1989; Manen, 2002; McClure et al., 2006; Spataro,
2002; Von Willingen, 2006).
Technological analysis of pottery is a technique widely
used in archaeology to address behavioral questions of the past.
By studying the manufacturing process of a vessel, researchers
are able to gain insights raw material procurement and steps
along the chaine operatoire, decisions that potters made, and,
finally, characterize ceramic production traditions more broadly.
Often these data result in different understandings of a pottery
assemblage than typology and style alone.
The pottery assemblage from Benamer is particularly
interesting in light of pottery production in the Comunidad
Valenciana, particularly in the Alcoi Basin, during the 6th and 5th
millennia cal BC. The assemblage is described and interpreted
in detail elsewhere and samples for technological and
petrographic analysis were chosen to represent the diversity of
pastes and textures of the larger pottery assemblage for both
periods. The oldest samples consist of 5 Cardial impressed
vessels and provide an interesting comparison to other Cardial
Wares in the Alcoi Basin analyzed in a similar manner
(McClure, 2004; McClure et al., 2006). As we show below, the
raw materials used in producing pottery found at Benamer
suggest pottery production at the site using locally available raw
materials that differ from other Early Neolithic pottery in the
Alcoi Basin. Furthermore, a clear shift is visible in raw material
use between pottery from the 6th and 5th millennia. Although the
sample analyzed here is small, it provides insights into the
organization of pottery production in a Neolithic locality
through time.
METHODS
To characterize the technology, a combination of visible,
i.e., public, elements such as surface finish, inclusion size, and
firing atmosphere, were combined with petrographic thin
section analysis. The analysis followed procedures and variables
common in ceramic analysis (Orton et al., 1993; Rice, 1987;
Rye, 1981; see also McClure 2004, 2007 for detailed discussion).
Petrographic analysis was conducted on a Leica polarizing light
microscope in the Ceramic Technology Laboratory at the
University of Oregon. Similar technological analyses of pottery
have been conducted on material from other Early Neolithic
sites in the Alcoi Basin, including Mas d’Is, Abric de la
Falguera, and Cova de l’Or (McClure, 2004, 2007; McClure et
al., 2006b; McClure and Molina, 2008).
RESULTS
The 10 samples constitute a minimal percentage of the
overall pottery assemblage. They are taken from Sectors 1 and
2 (area 3-4), and consist of decorated body and rim sherds.
Sector 1 dates to the 6th millennium cal. BC (5500-5300 cal.
BC), while Areas 3 and 4 date to later in the Neolithic sequence
(5th millennium cal. BC). Table XVI. 1 summarizes the
manufacturing characteristics captured in this analysis. Of the
10 samples, 5 are Cardial impressed wares from the Early
235
[page-n-246]
Variable
Period
Type
Number %
Decoration
(n=10)
Early Neolithic
Cardial
5
100
Middle Neolithic
Combed
3
60
Cordon
0
0
1
4
0
2
40
Thick (>9mm)
3
60
Smoothed
5
Smoothed
5
Oxidized
5
20
Medium
4
80
100
Early Neolithic
1
100
Middle Neolithic
Fine
0
Medium (6.59mm)
Early Neolithic
80
Middle Neolithic Fine (<6.5mm)
Inclusion
size (n=9)
100
Kind exterior Early Neolithic
(n=10)
Firing
Atmosphere
(n=19)
Middle Neolithic
3
75
Reduced
1
25
75
Scarce
2
40
3
60
Scarce
0
0
Abundant
Oxidized
1
3
Abundant
5
100
Rounded
5
100
Angular
0
0
Rounded
0
0
Angular
5
100
Early Neolithic
Calcite
0
0
Quartz
5
100
Calcite
5
100
Quartz
Inclusion
Frequency
(n=10)
Fine
Medium
Middle Neolithic
Early Neolithic
Middle Neolithic
Number %
20
Thick (>9mm)
Type
20
Fine (<6.5mm)
Period
20
1
Medium (6.59mm)
Size group
(n=10)
1
Undecorated
Variable
0
100
Early Neolithic
Middle Neolithic
Inclusion Angularity
Early Neolithic
(n=10)
Middle Neolithic
Recipe
(n=10)
25
Table XVI.1. Manufacturing characteristics at Benàmer for the Early
(VI millennium BC) and Middle Neolithic (V millennium BC).
Table XVI.2. Paste Characteristics and Results of Petrographic
Analysis at Benàmer.
Neolithic and the rest are post-Cardial Neolithic wares with
combed, cordoned, and a single undecorated sherd analyzed
from the 5th millennium BC. Technological variables are very
similar for ceramic production in both periods. Sherds come
from medium (20%; 40%) and thick walled (80%; 60%) vessels,
likely representing large vessels used at the site for storage or
cooking. All vessel exterior and interior surfaces were
smoothed, with none of the polished or burnished surfaces
known from other Early Neolithic pottery in the region,
particularly Cardial Ware (McClure 2004, 2007; McClure et al.,
2006). Finally 100% of the Cardial samples and 75% of the
post-Cardial samples analyzed were fired in an oxidized
atmosphere. This is also very different than typical Early
Neolithic assemblages in the region (Mas d’Is, Abric de la
Falguera, Cova de l’Or) that average 70% reduced atmosphere
firing, particularly for Cardial Wares (McClure and Molina,
2008) (table XVI.1).
inclusion recipes were identified: 1) calcite, and 2) quartz (figs.
XVI.1 and XVI.2). The calcite inclusions were identified only in
the Middle Neolithic sample and consist of crushed limestone
that was largely uniform in size, abundant in the pastes, and angular. This suggests the potters were actively preparing limestone to temper the clay pastes for pottery production. This form of
tempering has been identified in other 5th millennium sites in
the region (McClure, 2004). In contrast, the quartz inclusions of
the Cardial samples were highly rounded but also abundant. This
is likely the result of potters using locally available river sand as
a tempering agent. Finally trace amounts of serpentine and pyroxene were found in all types of pastes (table XVI.3). These inclusions were rounded and are probably present in local clay
sources and not added intentionally to the pastes.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
PASTE CHARACTERISTICS
The pastes of the Cardial pottery samples presented here differ from other Early Neolithic assemblages in the area, whereas
samples from the 5th millennium are more similar to those elsewhere in the region. For the Cardial wares, inclusions are
mostly medium in size (80%) and abundant (60%) in the pastes
(table XVI.2) and this is mirrored in the later pottery samples, indicating a continuity of tempering practices. The angularity of inclusions, however, varies with inclusion types. Two main
236
Previous work on Early Neolithic pottery from the Alcoi
Basin characterized specific production traditions that were based on the use of grog temper in early pottery manufacture in
the region (McClure, 2007; McClure and Molina, 2008). As presented above, petrographic analysis of thin sections from Benamer resulted in the identification of two primary inclusion
recipes: limestone and quartz (45% and 55% respectively) that
are clearly differentiated by chronology and location within the
site (Sector 1 vs. Sector 2 –area 3/4–). Interestingly, there is no
[page-n-247]
Figure XVI.2. Micrographs of thin section from Benamer showing
limestone inclusions (CBE07-S2-UE 2190-03); A. regular light; B. polarized light.
Figure XVI.1. Micrographs of thin section from Benamer showing
quartz inclusions (CBE07-S1-UE 1023-063); A. regular light; B. polarized light.
Sample
Number
1023-63
Recipe
Calcite
Quartz
2. quartz
1. few
2. medium
1. few
1016-21
2. quartz
1023-28
2. quartz
3. abundant
1036-10
2. quartz
Shell
2. medium
1023-32
2. quartz
1. few
2401-1
1. calcite
3. abundant
2190-03
1. calcite
3. abundant
2332-13
1. calcite
3. abundant
2159-1
1. calcite
3. abundant
2241-74
1. calcite
3. abundant
2. medium
Serpentine
Pyroxene
1. few
1. few
2. medium
3. abundant
1. few
1. few
1. few
1. few
1. few
1. few
Table XVI.3. Results of petrographic thin section analysis and relative abundance of inclusions by sample.
237
[page-n-248]
indication of grog in any of the samples analyzed, despite the
prevalence of grog in other Early Neolithic assemblages from
the area. Potters at Benamer clearly shifted the tempering materials they used through time: the identified quartz recipe was exclusively used for Cardial Ware, whereas all later pottery
(combed, cordon) was made with crushed limestone inclusions.
This stands in contrast to Early Neolithic pottery from Mas d’Is,
Cova de l’Or, Abric de la Falguera, and Cova de les Cendres,
where ca. 70% of all Early Neolithic pottery was tempered with
grog, and ca. 30% was tempered with calcite. There are no
known examples of Cardial Wares from these sites that were
tempered with quartz. On the other hand, a few samples from
the 5th millennium levels at Mas d’Is and Les Coves de Santa
Maira indicate a regional shift to calcite tempering that is mirrored at Benamer (McClure, 2004; McClure et al., 2006).
The presented data are based on a small number of samples,
but offer some intriguing insights into Neolithic life in the Alcoi Basin. Pottery production at Benamer during the Early Neolithic appears to have been a highly localized activity, utilizing
raw materials and resources available in the immediate surroundings. Furthermore, the assemblage provides evidence of a
different manufacturing practice for Cardial Ware than previously identified in the region. The significance of this difference, however, remains elusive. Are we seeing evidence of
different pottery traditions between sites? Could functional differences (e.g., storage vessels vs. ritual vessels) play a role in
238
the distinct manufacturing techniques identified for Cardial
Ware between sites (Bronitsky, 1989; Bronitsky and Hamer,
1986; Feathers, 1989, Skibo, 1992, 1994; Tite et al., 2001)?
Finally, the presence of two distinct paste recipes that are
chronologically separated is significant. As suggested elsewhere (McClure, 2004; 2007; McClure and Molina, 2008), Cardial
pottery may well have been conceived as a distinctive kind of
pottery even in the Neolithic. Evidence of special treatment of
pastes and forms from other sites has been interpreted as Cardial-specific manufacturing, suggesting that ‘Cardial Ware’ is
more than just a decoration. Similarly, the Cardial Wares at Benamer were made with clearly different raw materials than the
other, later pottery at the site. Unfortunately we do not have a
comparison of other non-Cardial Early Neolithic pottery from
Benamer to test if this is purely a chronological or also a stylistic distinction. For the 5th millennium, however, we see a trend
towards similar tempering techniques as documented in other sites in the region. It is striking that the samples analyzed here indicate a continuity of pottery technology and techniques
through time, and the only identifiable differences are in decorative techniques and tempering agents. It appears that the people of Benamer had a pottery tradition that spanned several
centuries. Future research will help identify to what degree the
technological and stylistic shifts identified were linked to functional, social, or environmental factors.
[page-n-249]
XVII. EL ESTUDIO DE LA MALACOFAUNA: IMPLICACIONES
PALEOAMBIENTALES Y ANTRÓPICAS
V. Barciela González
En el proceso de excavación del área arqueológica de Benàmer se han recuperado un total de 4.005 conchas, incluyendo
los fragmentos, de las cuales sólo 1.888 pertenecen a contextos
fiables. El análisis del material malacológico o conquiológico
se ha centrado en varios aspectos. En primer lugar, en el establecimiento de una relación sistemática de los diferentes taxones, agrupándolos, de cara a facilitar su estudio y el posterior
establecimiento de conclusiones, en gasterópodos continentales,
gasterópodos marinos, bivalvos marinos y gasterópodos fósiles.
La clasificación taxonómica y los datos referentes a la distribución y hábitat se han establecido, principalmente, a partir de
publicaciones sobre moluscos de origen marino (Ghisotti y Melone, 1973; Poppe y Goto, 1991, 1993; Riedl, 1986), así como de
otras más específicas relacionadas con los moluscos continentales (Azpeitia, 1929; Gasull, 1963, 1975; Fechter y Falkner, 1993;
Martínez-Ortí y Robles, 2003; Ruiz et al., 2006). La sistemática
y nomenclatura seguidas han sido la de Martínez-Ortí y Robles
(2003) para la fauna terrestre y dulceacuícola y la de CLEMAM
(Check List of European Marine Mollusca, Muséum Nacional
d’Histoire Naturelle, Paris) para la fauna marina.
En cuanto a la metodología empleada para la cuantificación de los restos malacológicos (NR/NMI)1 se ha seguido, aunque con algunas variaciones, el método propuesto por Moreno
(1992, 1995) y Moreno y Zapata (1995) en relación a las distintas categorías de fragmentación.2 No obstante, en el caso de
los bivalvos, se ha considerado la valva como la unidad mínima
de análisis y no el bivalvo completo. Esto se debe a que en los
yacimientos donde la malacofauna no tiene un valor alimenticio
es más frecuente la introducción de valvas desarticuladas. Por
otro lado, se han tomado los datos métricos –con un calibre convencional y atendiendo a las dimensiones máximas (LM, AM)3–
de los elementos malacológicos completos y de aquellos individuos en los que, a pesar de sus fracturas, ha sido posible reconstruir sus dimensiones.
Otro de los aspectos sobre los que se ha realizado una primera aproximación son los procesos tafonómicos, también denominados “arqueotafonómicos” (Moreno, 1995; Gutiérrez,
2008-2009),4 que han sufrido las conchas desde la muerte del
molusco hasta quedar cubiertas por sedimento. Su identificación
contribuye a obtener información acerca de cómo y dónde se
obtienen los ejemplares, qué modificaciones corresponden a procesos postdeposicionales en el yacimiento y si existen o no transformaciones derivadas de la tecnología o el uso antrópico. Todo
ello a partir de la observación microscópica5 de los ejemplares y
su comparación con la colección experimental. Esta información
es determinante a la hora de establecer, con criterios fiables, los
grupos tafonómicos y funcionales a los que debemos adscribir
cada una de las piezas para poder interpretar el registro.
Los grupos tafonómicos identificados en Benàmer son
elementos intrusivos en relación al contexto arqueológico,
1
cimiento y sus agentes, mientras que el segundo alude a su funcionalidad,
independientemente del grupo tafonómico al que pertenezcan. En cuanto a
los procesos tafonómicos relativos a la distorsión por fracturas se entiende
que éstas son antiguas, especificándose en aquellos casos en los que correspondan al momento de excavación o manipulación posterior.
5
Para la observación microscópica se ha empleado un microscopio estereoscópico Leica modelo MS5.
NR: número de restos. NMI: número mínimo de individuos.
Los fragmentos de una misma concha derivados de fracturas recientes
se han contabilizado como uno sólo.
3
LM: longitud máxima. AM: anchura máxima.
4
Para la clasificación en grupos tafonómicos se han empleado algunos de
los criterios de las obras citadas. No obstante, en este trabajo se han separado los grupos estrictamente tafonómicos de los funcionales, entendiendo
que los primeros aluden al proceso de deposición de los materiales en el ya2
239
[page-n-250]
integrado por las acumulaciones no antrópicas producidas
de forma contemporánea o posterior a la ocupación, elementos aportados por los grupos humanos de forma intencional
y elementos aportados por los grupos humanos de forma
accidental. En relación a las categorías funcionales se han documentado elementos de adorno, elementos de funcionalidad
antrópica desconocida y, con reservas, elementos de funcionalidad productiva –uso como útiles–, habiéndose descartado la
función alimenticia.
La discusión final acerca de las implicaciones de la malacofauna en el contexto antrópico y paleoambiental se han realizado de forma genérica pero, también, en el ámbito de cada uno
de los períodos culturales documentados, ya que no podemos
considerar el área arqueológica de Benàmer como un único yacimiento desde el punto de vista cronoestratigráfico.
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
La colección conquiológica del yacimiento de Benàmer,
que procede de unidades estratigráficas fiables, está compuesta
por 1.816 individuos (NMI), fundamentalmente gasterópodos
continentales (tabla XVII.1). El número de estos moluscos asciende a 1.668, lo que supone un 91,9% del total de la colección.
En este caso no ha sido necesario calcular el NMI, ya que todos
son ejemplares completos o escasamente fragmentados.
Por otro lado, se han documentado 148 conchas de moluscos de procedencia marina que suponen el 8,1% restante. De éstos, 137 (7,5%) corresponden a bivalvos, mientras que 11
(0,6%) son gasterópodos. El NMI se ha calculado a partir del
número total de restos documentados, para lo que se ha aplicado la metodología ya propuesta (tabla XVII.2).
A continuación, se describen los taxones representados,
con consideraciones generales acerca de su hábitat, de los procesos tafonómicos identificados, de su distribución porcentual
en los diferentes contextos y de algunos de los paralelos en el
Mediterráneo central peninsular. El sistema de periodización
empleado hace referencia a la secuencia regional, ya que se trata de la terminología usada en la mayor parte de las publicaciones citadas. En el caso de que los autores empleen otros
términos, éstos también han sido respetados. Del mismo modo,
los yacimientos mencionados van acompañados del municipio
donde se ubican, aunque éste sólo se cita en la primera mención
del enclave arqueológico.
Gasterópodos continentales
Familia Neritidae
Género Theodoxus (Montfort, 1810)
Especie Theodoxus fluviatilis (L., 1758) (sin. Neritina fluviatilis)
Se han documentado un total de once ejemplares. El mayor
porcentaje de estos gasterópodos (91%) se registra en contextos
del Neolítico postcardial IC-IIA, frente a un solo ejemplar procedente de contextos del Neolítico cardial. En general, su estado de conservación es muy bueno, con la salvedad de pequeñas
fracturas frescas originadas probablemente tras la excavación o
durante el proceso. Esta especie es propia de aguas limpias de
240
curso lento y su hábitat característico es el curso medio/bajo de
los ríos y lagos, así como aguas salobres (Gasull, 1973: 51 y ss.;
Fechter y Falkner, 1993: 114).
En el Mediterráneo central peninsular, se trata de una especie relativamente poco empleada en la confección de adornos durante el Mesolítico y el Neolítico. Su uso está documentado en
el Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà) (Cacho, 1986:129), así como
en los niveles mesolíticos de Coves de Santa Maira (Castell de
Castells) (Aura et al., 2006: 101) y Cueva del Lagrimal (Soler,
1991, Barciela, 2008: 117). También en los niveles del Neolítico
I de la Cova de les Cendres (Teulada), la Cova de la Sarsa (Bocairent), la Cova de l’Or (Beniarrés) y Abric de la Falguera (Alcoi) y, de forma muy escasa, en contextos del Neolítico IIB
como la Ereta del Pedregal (Navarrés), la Cova de la Solana de
l’Almuixic (Oliva) o la Cueva de las Lechuzas (Villena) (Asquerino, 1978; Acuña y Robles, 1980: 259; Pascual Benito,
1998: 344, 2006b: 303; Soler, 1951; Barciela 2008:120). En Casa de Lara se documenta un ejemplar entre los materiales en superficie cuya cronología oscila entre el Mesolítico y el
Horizonte Campaniforme (Soler, 1961, 1981; Fernández 1999;
Barciela, 2008: 111). En Benàmer las conchas de esta especie no
presentan transformaciones antrópicas y su número es tan reducido que podrían ser consideradas fauna intrusiva o aportada por
el hombre de forma accidental. En este sentido, cabe destacar
que, salvo en un caso, todos los ejemplares aparecen junto a gasterópodos dulceacuícolas del género Melanopsis sp.
Familia Melanopsidae
Género Melanopsis (Férussac, 1807)
Debido a los problemas taxonómicos relativos a esta especie todos los gasterópodos han sido clasificados de forma genérica como Melanopsis sp. No obstante, se observa diversidad
de morfotipos que podrían corresponder a Melanopsis tricarinata y Melanopsis dufouri.
Los gasterópodos Melanopsis sp. son los más abundantes,
con 1485 ejemplares. El mayor porcentaje de éstos (87,1%) se
documenta en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA, seguido por 102 de contextos cardiales (6,9%), 66 del postcardial
IC (4,4%) y, finalmente, los 23 (1,5%) de la Fase A del Mesolítico Reciente. En general, su estado de conservación es bueno y
presentan un bajo grado de fragmentación, ya que en la mayor
parte de los casos están completos o con pequeñas fracturas
recientes en las partes más frágiles, como son el ápice o la zona
de la abertura. Cabe destacar las señales de encostramiento
–envolturas calcáreas– de algunos ejemplares en los niveles del
Neolítico postcardial IC-IIA, así como la presencia de gasterópodos adultos y juveniles. Estos moluscos habitan en aguas perennes y continuas (oxigenadas y calizas) tales como fuentes,
manantiales, cursos fluviales o lagunas y, aunque toleran salinidades relativamente elevadas, son sensibles a las bajas temperaturas (inferiores a 13ºC). Por otro lado, resisten bien la
desecación y a veces presentan hábitos “anfibios”, sobresaliendo de la superficie de las masas de agua (Martínez-Ortí y Robles, 2003: 192).
La presencia de Melanopsis sp. es común en los yacimientos neolíticos situados en terrazas fluviales, áreas endorreicas o
zonas deprimidas anegables del Mediterráneo central peninsular.
[page-n-251]
Taxones
Melanopsis sp.
Rumina decollata
Molusco continental
Sphincterochila sp.
Iberus alonensis
Theodoxus fluviatilis
Pomatias elegans
Stagnicola palustris
Total (GC)
Cerastoderma
Acanthocardia
tuberculata
Glycymeris
Molusco marino
Veneridae
Mesolítico
23
20,1%
0
7
Total (BM)
0
Columbella rustica
Nassarius corniculum
Total (GM)
Total por períodos
0%
0%
1,8%
107
50%
100%
0%
0
0
25
50%
0
5
20,6%
1
25%
27,2%
6
138
100%
0%
80
6
0
0
0%
0
1
34
4,8%
1.451
7
5,2%
0
0%
0
0
0
0%
87
100%
0
100%
0
24
2
1.668
0
0
19,7%
2
25%
1.477
100%
100%
100%
100%
112
100%
4
100%
0,17%
5,6%
18
100%
1%
0%
2
100%
0,11%
0%
1
100%
0,1%
17,6%
137
100%
7,5%
50%
4
100%
0,2%
0%
6
100%
0,3%
0%
1
100%
0,1%
18%
0,1%
4,8%
100%
6,2%
0%
0%
100%
91,9%
0%
0%
100%
1,9%
0,1%
0%
1
87%
1,6%
0%
11
34
0%
5,1%
59
100%
0%
0%
7,6%
1
68
0,05%
0,6%
0%
54,6%
100%
0,06%
0%
0%
100%
1
100%
0,6%
1,5%
0%
83,3
22
10
3,2%
91%
98,2%
8,04%
0%
86,4%
2,3%
1,1%
18,2%
1
0%
0%
0%
10
100%
3,7%
0,06%
0%
4,3%
6,3%
0
75%
0,6%
0%
5,6%
0,7%
2,6%
0
51
1.485
0,6%
3,5%
0%
6,8%
3,6%
0%
13,6%
91,9%
0%
16,7%
0
51
Total
81,77%
100%
3,5%
0%
6,4%
18,1%
0%
100%
0%
0%
59,1%
0,9%
114
1
8,8%
0%
0%
1,7%
3
0%
0,7%
71%
0
1
8
10
0,6%
0%
0%
88,9%
0%
1
23
6
Neolítico
postcardial
IC/IIA
1.294 87,1%
87,6%
0%
9,1%
9%
17,4%
1,7%
81
0%
77,5%
54,4%
0
6,8%
0%
14%
2
0
0
1,7%
16
1
0%
53,5%
2
5,9%
0%
26,3%
61
0
4,4%
0%
0,7%
0%
30
4
66
75,8%
0%
0%
0%
0%
0
0
2,8%
0%
2
Ranellidae
10,3%
0%
0
6,9%
0%
6,1%
0
102
73,9%
0%
0%
0
Pecten sp.
1,5%
Neolítico
Neolítico cardial postcardial IC
11
100%
0,6%
81,3%
1.816
100%
100%
Tabla XVII.1. Datos relativos a la malacofauna de Benàmer procedente de contextos fiables. Los fragmentos se han contabilizado respecto al número mínimo de individuos (NMI). GC: Gasterópodos continentales; GM: Gasterópodos marinos; BM: Bivalvos marinos.
241
[page-n-252]
Mesolítico
Neolítico cardial
Neolítico postcardial IC
Neolítico postcardial
IC/IIA
Molusco marino
NIC
NF
NMI
NIC
NF
NMI
NIC
NF
NMI
NIC
NF
NMI
Cerastoderma
Acanhtocardia
tuberculata
Glycymeris
34
53
61
18
17
23
5
2
6
13
11
0
3
2
0
2
1
0
0
0
1
0
22
1
6
32
16
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Veneridae
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pecten sp.
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
Total (BM)
40
92
81
19
19
25
5
3
7
15
11
24
Ranellidae
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Columbella rustica
Nassarius
corniculum
Total (GM)
0
1
1
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
3
6
0
6
0
0
0
0
2
2
Total
40
96
84
25
19
31
5
3
7
15
13
26
Tabla XVII.2. Datos relativos a la abundancia absoluta del conjunto de malacofauna marina de Benàmer. No se recogen todas las categorías de
fragmentación sólo el número de individuos completos (NIC) –en el que se incluyen los ejemplares con pequeñas fracturas–, número de
fragmentos (NF) y el número mínimo de individuos (NMI).
En los Valles del Serpis se han documentado en yacimientos al
aire libre como Les Florències (Alcoi), Mas d’Is (Penàguila)
(Molina Hernández, 2003) o Niuet (L
’Alqueria d’Asnar) (Bernabeu et al., 1994: 59) y en el Valle del Vinalopó son abundantes en Casa de Lara y el Arenal de la Virgen (Villena) (Soler,
1961, 1965, 1981; Fernández, 1999; Fernández et al., 2008; Barciela, 2008), donde se asocian también a los niveles mesolíticos
con presencia de “Muescas y Denticulados” (Fernández, 2008:
113). Mucho más escasos son los ejemplares procedentes de cavidades, como es el caso de Cova de l’Or (Acuña y Robles, 1980:
261) o de los niveles mesolíticos del Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006a: 171). Esta circunstancia se debe a que en los
asentamientos al aire libre su presencia debe asociarse a las condiciones medioambientales de la zona o a una mayor introducción antrópica accidental, como consecuencia de la proximidad
de su hábitat, mientras que en el caso de las cuevas debemos asociarlo siempre a un aporte humano no intencionado y mucho
más esporádico, dada la mayor lejanía de los elementos con los
que se transporta esta especie. También se han documentado en
yacimientos costeros mesolíticos, como El Collado (Oliva)
(Aparicio, 1990; 2008:19).
En Benàmer, los niveles de ocupación más antiguos, presentan contextos muy antropizados en los que estos gasterópodos son poco abundantes. Así, los escasos ejemplares del
Mesolítico están bien repartidos en las distintas unidades estratigráficas y, algunos de ellos, presentan signos de carbonifica-
ción como consecuencia de su exposición al fuego en el área de
combustión donde se documentan. Todo parece indicar que su
presencia se debe a un aporte antrópico no intencional, posiblemente al transportar vegetación o piedras de las zonas húmedas.
El mismo proceso tafonómico, o un aporte intrusivo debido al
afloramiento del nivel freático en momentos puntuales, podría
justificar la existencia de Melanopsis sp. en el Neolítico cardial
y postcardial IC. En ambos períodos los gasterópodos, algo más
abundantes, aparecen asociados a estructuras antrópicas con
cantos de río o a áreas de desecho con materia orgánica, respectivamente. Los datos expuestos contrastan con la información obtenida para el Neolítico postcardial IC-IIA, ya que el
elevado número de piezas en contextos poco antropizados y los
procesos tafonómicos identificados parecen señalar un aporte
intrusivo de la especie. Éste pudo producirse en un contexto de
anegación de las fosas de origen antrópico a las que se asocian.
Cabe destacar, también, las 1593 Melanopsis sp. documentadas en el nivel de desocupación que separa las fases III y IV
de Benàmer –Neolítico postcardial IC y Neolítico postcardial
IC-IIA– y que está formado por diferentes unidades estratigráficas (UEs 2038, 2075, 2190). La presencia de estos gasterópodos –entre los cuales se documentan envolturas calcáreas–
corresponde a aportes intrusivos resultado de la movilización de
antiguos depósitos carbonatados.6 Sin embargo, en este proceso
también debieron ser arrastrados otros gasterópodos, contemporáneos al mismo, procedentes de otras zonas húmedas, de ahí
6
Estos materiales no han sido incluidos en el estudio porque proceden
de unidades contaminadas como consecuencia de la excavación antrópica
de fosas en la fase IV y la mezcla, en ese período, de los materiales correspondientes a varias fases en el entorno de dichas fosas. No obstante,
en el proceso de excavación se identificaron claramente estos niveles con
un alto porcentaje de Melanopsis, por lo que su valor como indicador medioambiental es válido, no así el valor cronocultural de los elementos antrópicos.
242
[page-n-253]
la presencia de numerosos ejemplares de Melanopsis sp. sin envolturas calcáreas y de gasterópodos terrestres.
Familia Lymnaeidae
Género Stagnicola (Jeffreys, 1830)
Especie Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774). Sin. Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821)
Los 34 ejemplares cuantificados pertenecen a contextos
del Neolítico postcardial IC-IIA y las unidades donde se documentan presentan una elevada concentración de Melanopsis
sp. En general, su estado de conservación es bueno, con bajo
grado de fragmentación. Se trata de una especie que habita en
aguas limpias estancadas o lentas y que aparece en los ríos en
las zonas de remansos (Gasull, 1973: 34; Pujante Mora et al.,
1998: 12).
Los escasos ejemplares documentados, asociados a las Melanopsis sp. con las características ya señaladas, así como las
condiciones de hábitat referidas para esta especie refuerzan la
idea de un aporte intrusivo en condiciones de anegación de la
zona y de creación de remansos de agua en el área de distribución de las fosas.
Familia Sphincterochilidae
Género Sphincterochila (Ancey, 1887)
Los ejemplares podrían corresponder tanto a la especie Sphincterochila (Albea) candidísima (Draparnaud, 1801) como a
Sphincterochila (Cariosula) baetica (Rossmässler, 1854). Los
estudios conquiológicos no permiten una identificación inequívoca de estas especies, siendo necesario el estudio anatómico.
Por ello se han clasificado de forma genérica como Sphincterochila sp.
Esta especie de gasterópodo terrestre tiene una escasa representación en los niveles de la Fase A del Mesolítico reciente, del Neolítico cardial y del Neolítico postcardial IC,
con, siete (10,3%), cuatro (5,9%) y seis (8,8%) ejemplares,
respectivamente, frente a los 51 ejemplares (75%) del Neolítico postcardial IC-IIA. En general, su estado de conservación
es bueno y presentan un bajo grado de fragmentación, ya que
en la mayor parte de los casos están completos o con pequeñas
fracturas en las partes más frágiles. Esta especie es propia de
zonas secas, con escasa humedad y precipitaciones. Es calcícola y pasa gran parte del año inactiva sobre el suelo o semienterrada (Ruiz et al., 2006: 68 y ss.). Pese a que se trata de
una especie actualmente comestible no se ha documentado claramente su valor alimenticio en esta zona para este período
histórico.
Las conchas de este molusco también se documentan en algunos de los yacimientos anteriormente citados, como los niveles mesolíticos del Arenal de la Virgen (Fernández et al., 2008:
113), de la Covacha de Llatas (Andilla) (Jordá y Alcacer,
1949:36) o los neolíticos de la Cova de les Cendres (Llobregat
et al., 1981). En Benàmer, en las primeras fases de ocupación
(Fases I-III), van asociados a Melanopsis sp. y, sólo a partir del
Neolítico postcardial IC, a otros gasterópodos terrestres. En estos contextos está claro que su escasa presencia se debe a un
aporte intrusivo o accidental. En el Neolítico IC-IIA se producen concentraciones en los rellenos de algunas fosas junto a las
Melanopsis sp, lo que debe corresponder al mismo proceso de
anegación y arrastre o a su introducción natural tras la desecación del terreno.
Familia Helicidae
Género Iberus (Montfort, 1810)
Especie Iberus gualterianus alonensis (Férussac, 1831)
Los 59 ejemplares de este gasterópodo terrestre proceden de
las dos últimas fases de ocupación de Benàmer (Fases III y IV),
ocho (13,6%) de contextos del Neolítico postcardial IC y 51
(86,4%) de contextos del Neolítico postcardial IC-IIA. Es una especie calcícola que habita en ambientes montañosos y zonas esteparias con matorral mediterráneo pero, también, en las
proximidades de ríos y zonas de cultivo. Habitualmente se esconden en la base de las plantas, debajo de piedras y entre las fisuras
de las rocas. Se alimentan de vegetación seca, líquenes o materia
orgánica del suelo (Martínez-Ortí y Robles, 2003:172). Aunque
se trata de una especie actualmente comestible, tampoco se ha documentado claramente su valor alimenticio para este período.
Al igual que en el caso anterior, su estado de conservación es
bueno y su presencia se ha registrado en los niveles mesolíticos
del Arenal de la Virgen (Fernández, 2008:113), del Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006a: 171), de la Covacha de Llatas (Andilla) (Jordá y Alcacer, 1949:36) y del Abric de l’Assut de
l’Almassora (Vila-real) (Esteve 1970). También se han documentado en los niveles del Neolítico I y del Neolítico IIB del Abric de
la Falguera, un ejemplar en el yacimiento del III milenio BC de
Colata (Montaverner) (Pascual Benito, 2006a: 171, Gómez Puche
et al., 2004: 103) y una elevada cantidad en los niveles de colmatación de un foso del III milenio BC en La Torreta-El Monastil
(Elda) (Luján, 2010: 148). En Benàmer estos gasterópodos aparecen en los mismos contextos que la especie Sphinterochila sp.,
por lo que su historia tafonómica debe ser similar.
Familia Subulinidae
Género Rumina (Risso, 1826)
Especie Rumina decollata (L., 1758)
Los gasterópodos terrestres de esta especie son escasos, tan
sólo diez ejemplares completos en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA. Esta especie es abundante en biotopos antropizados con cierta humedad, pero también soporta áreas secas y
soleadas (Ruiz et al., 2006: 204). Hay constancia de su presencia en los niveles mesolíticos del Arenal de la Virgen (Fernández, 2008:113) y del Abric de la Falguera (Pascual Benito,
2996a: 171), donde también se documentan en niveles neolíticos y del Horizonte Campaniforme; así como en el relleno de
los silos de los yacimientos del Neolítico IIB de Niuet, Jovades
(Cocentaina), Arenal de la Costa (Ontinyent) y del III milenio
BC de Colata (Gómez Puche et al., 2004: 104; Bernabeu et al.,
1994: 59). En Benàmer aparecen en los rellenos de algunas fosas asociadas a Melanopsis sp. y, en ocasiones, a Iberus gualterianus alonensis. Su presencia podría corresponder, al igual que
el resto de la malacofauna terrestre, a un aporte intrusivo relacionado con el momento de desecación de fosas previamente
243
[page-n-254]
anegadas o, quizás, tratándose de tan pocos ejemplares, con el
propio proceso de anegación y arrastre.
Familia Pomatiidae
Género Pomatias (S. Studer, 1789)
Especie Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)
Sólo se ha documentado un ejemplar en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA. Se trata de una especie netamente
calcícola propia de biotopos en sombra, principalmente sitios
húmedos de climas templados. Se desconoce su presencia en
otros yacimientos de cronologías similares, salvo veinte ejemplares repartidos entre los niveles mesolíticos, neolíticos y del
Horizonte Campaniforme del Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006a: 171) y en el yacimiento neolítico de la Cova de la
Sarsa (Bocairent) (Asquerino, 1978; Aparicio y Ramos, 1998).
En Benàmer aparece acompañada de otras especies terrestres y
dulceacuícolas y su presencia podría corresponder a un aporte
intrusivo relacionado, al igual que en el caso anterior, con el mo-
mento de desecación de las fosas anegadas o con el proceso de
arrastre (fig. XVII.1).
Gasterópodos marinos
Familia Nassariidae
Género Nassarius (Dumèril, 1806)
Especie Nassarius corniculum (Olivi, 1792)
En Benàmer, el único ejemplar de esta especie, en el que
se observan dos perforaciones y huellas tecnológicas y de uso,
se ha documentado en el Neolítico cardial. La superficie del
gasterópodo ha perdido su coloración original y presenta señales de distorsión –ápice fracturado– y abrasión marina, con
el redondeado de las espiras, lo que indica que fue recogido
post mortem. Su hábitat natural son las algas de las costas rocosas, por eso las mejores zonas para la recolección de conchas de ejemplares muertos son las calas integradas en estas
áreas.
Figura XVII.1. Especies de gasterópodos terrestres documentados en Benàmer. 1: Iberus alonensis; 2: Sphinterochila sp.; 3: Rumina decollata;
4: Pomatias elegans; 5: Melanopsis sp.; 6: Stagnicola palustris; 7: Theodoxus fluviatilis.
244
[page-n-255]
El género Nassarius está presente, como adorno o materia
prima, en escasos yacimientos del Mediterráneo central peninsular. Se han documentado ejemplares en el Tossal de la Roca
(Cacho, 1982: 61, 67; 1986: 129) y en los contextos mesolíticos
de El Collado (Aparicio, 1990, 2008: 19) o les Coves de Santa
Maira (Castell de Castells) (Aura et al., 2006:100). En este último caso se trata de dos colgantes y una pieza sin perforar asociados a una industria macrolítica de “Muescas y Denticulados”
(Aura et al., 2006:111). También se documentan en yacimientos
del Neolítico I, como los dos colgantes de Nassarius reticulatus
en Cova Fosca (Ares del Maestre, Castellón) y otros dos del género Nassarius en la Cova de la Seda (Castellón) (Pascual Benito, 1998: 344). De Casa de Lara proceden tres colgantes
realizados con Nassarius reticulatus y Nassarius cuvierii cuya
falta de contexto sólo permiten adscribirlos a una amplia cronología, desde el Mesolítico hasta el Horizonte Campaniforme
(Soler, 1961, 1981; Fernández, 1999; Barciela, 2008:110-111).
Familia Columbellidae
Género Columbella
Especie Columbella rustica (L., 1758)
Los gasterópodos de esta especie son los más abundantes
en el yacimiento entre los de procedencia marina. Hay seis
ejemplares, uno (16,7%) en los contextos de la Fase A del Mesolítico reciente y cinco (83,3%) en los del Neolítico cardial. La
pieza asociada al Mesolítico presenta señales de distorsión –última vuelta y ápice fracturados–, de abrasión marina, con el redondeado de la superficie y del borde de la fractura apical, y de
carbonificación, como consecuencia de su exposición al fuego
en el área de combustión de donde procede. Entre las piezas del
Neolítico cardial, tres presentan signos de distorsión –ápice
fracturado– y de abrasión marina, mientras que las dos restantes sólo presentan algunas señales de bioerosión y erosión marina, sin fracturas. Todo parece indicar que los ejemplares de
esta especie fueron recogidos post mortem. Las conchas de Columbella de Benàmer tienen, salvo el gasterópodo fragmentado
de cronología mesolítica, una o dos perforaciones antrópicas y
huellas de uso.
El hábitat de esta especie son las algas de los litorales rocosos, por eso las mejores zonas para la recolección de conchas
de ejemplares muertos son, también, las calas integradas en estas áreas. Sus conchas se documentan, como adornos o materia
prima en bruto, desde el Paleolítico Superior. No obstante, su
uso se incrementa a partir del Mesolítico en algunas zonas como el Valle del Ebro y el Mediterráneo peninsular (Pascual Benito, 1998: 132; Álvarez Fernández, 2008: 104). En el área
central tenemos piezas en el Tossal de la Roca (Cacho,
1986:125), en los niveles adscritos al Mesolítico Geométrico
de la Cueva del Lagrimal (Villena) (Soler, 1991; Barciela,
2008: 116), Covacha de Llatas (Andilla) (Jordá y Alcacer,
7
Soler menciona en sus publicaciones la gran cantidad de adornos documentados en este lugar realizados con esta especie (Soler, 1991: 125). No
obstante, durante el estudio de las colecciones en el Museo de Villena, to-
1949:36) y Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006b: 303),
y en los niveles Mesolíticos de “Muescas y Denticulados” y de
la Fase A del Mesolítico Geométrico o Reciente –de confirmarse la adscripción cultural de parte del registro a esta fase–
de Coves de Santa Maira (Aura et al., 2006: 100, 111). Otros
ejemplares presentan una adscripción mesolítica más amplia,
hasta que se definan sus horizontes cronológicos, como el
ejemplar del Abric de l’Assut de l’Almassora (Vila-real, Castellón) (Esteve, 1970) o los del conchero de El Collado (Aparicio, 1990, 2008: 19).
En el Neolítico I la presencia de esta especie se incrementa de forma notable y aparece registrada en yacimientos de hábitat como Cova de l’Or (Beniarrés), Cova de la Sarsa
(Bocairent) y Cova de les Cendres (Moraira), con el mayor número de ejemplares, así como en Cova Fosca de Ares del Maestre, Cova Fosca de Vall d’Ebo, Cova del Barranc Fondo
(Xàtiva), Barranc de Les Calderes (Planes) (Pascual Benito,
1998: 338 y ss.), El Barranquet (Esquembre et al., 2008: 188),
El Pla y Mas de D. Simón (Penàguila) (Molina Hernández,
2004), Abric de la Falguera (Pascual Benito, 2006b: 303) y Cueva del Lagrimal (Villena) (Soler, 1991, Barciela, 2008:116).
También se documentan, aunque escasamente, en contextos de
hábitat más tardíos del Neolítico II –L’Illa (Bocairent) y Cueva
del Lagrimal–, del III milenio cal BC –La Torreta/El Monastil,
la Cabaña nº 3 de Illeta dels Banyets (Campello) y La Vital
(Gandia)–, así como en contextos funerarios del Neolítico IIB
–Cova del Garrofer (Ontinyent), Cueva de las Lechuzas, Cueva
del Molinico (Villena), Molí Roig (Banyeres), Cova del Carabasí (Elche), Abric de l’Escurrupènia (Cocentaina)– y, posiblemente, del Horizonte Campaniforme –Cova dels Dos Forats
(Alzira) y Cova del Barranc del Castellet (Carrícola)– (Pascual
Benito, 1998: 338 y ss., 2010: 123; Barciela, 2008: 119; Luján,
2010: 149; Soler y Belmonte, 2006: 41). Otros yacimientos
presentan esta especie pero sin una adscripción cronológica
clara, es el caso de la Penya del Comptador, con niveles mesolíticos y neolíticos (Aura et al., 2006: 101), Casa de Lara (Soler, 1961, 1981; Fernández, 1999; Barciela, 2008: 110) y
Arenal de la Virgen (Soler, 1991: 125).7
Familia Ranellidae
Los fragmentos de gasterópodos de esta familia son escasos, dos procedentes de contextos de la Fase A del Mesolítico
Reciente y dos del Neolítico postcardial IC-IIA. Los cuatro presentan señales de distorsión –con fracturas antiguas y recientes–
bioerosión y abrasión marina. Las señales de bioerosión son
muy intensas en los ejemplares mesolíticos, sobre todo en uno
de ellos en los que se aprecian perforaciones realizadas por organismos litófagos. Otro de los ejemplares del Neolítico postcardial IC-IIA presenta señales de bioerosión por agentes
marinos en la cara interna. Todo parece indicar que estos gaste-
dos los ejemplares estaban asociados a Casa de Lara. Es muy probable que,
en realidad, de los 84 gasterópodos de esta especie documentados en Casa
de Lara parte deba atribuirse al Arenal de la Virgen (Barciela, 2008: 113).
245
[page-n-256]
rópodos fueron recogidos post mortem, no obstante, las fracturas antiguas son posteriores a su recolección, ya que no presentan el mismo grado de redondeado que el resto de la superficie.
En el área central del Mediterráneo peninsular estos gasterópodos se documentan de forma escasa en contextos mesolíticos. Tan sólo conocemos un fragmento apical en les Coves de
Santa Maira de funcionalidad desconocida (Aura et al., 2006:
88). Durante el Neolítico son empleados, debido a su gran tamaño y morfología, en la fabricación de útiles. Es el caso de un
fragmento de concha del género Cymatium destinado a la elaboración de una cuchara en la Ereta del Pedregal (Navarrés) o
de otros ejemplares más completos empleados en la fabricación
de instrumentos musicales, función más que probable para los
del yacimiento de La Vital (Pascual Benito, 2008: 294). En los
yacimientos de Casa de Lara y el Arenal de la Virgen se documentan seis y dos fragmentos del género Charonia, asociados a
un amplio marco cronológico que comprende el Mesolítico y el
Neolítico (Barciela, 2008:115). No podemos descartar, aunque
es difícil constatarlo, el uso de esta materia en la confección de
adornos muy modificados tecnológicamente, como son algunos
colgantes o cuentas que, en ocasiones, presentan mayor espesor
que otras piezas (fig. XVII.2).
Bivalvos marinos
Familia Pectinidae
Género Pecten
El tamaño del fragmento no permite diferenciar si se trata
de la especie Pecten Jacobaeus (L. 1758) o Pecten maximus
(L. 1758). No obstante, es más probable que se trate de la primera, ya que es la especie mediterránea.
Se ha registrado un fragmento en contextos del Neolítico
poscardial IC. Presenta señales de distorsión y abrasión marina
y, aunque las fracturas son antiguas, son posteriores a su recolección en la costa, ya que los bordes no presentan el mismo
grado de redondeado que la superficie. Su hábitat natural es la
zona sumergida del litoral, sobre fondos arenosos. No obstante,
su concha aparece muchas veces vacía entre los fondos duros secundarios (Riedl, 1986) y resulta frecuente encontrar valvas desarticuladas o fragmentos muy erosionados en playas y calas
rocosas. Esta especie es comestible y se ha constatado su valor
alimenticio en yacimientos de este período.
En el Mediterráneo central peninsular no se tiene constancia
del empleo de esta especie en la confección de adornos. Por el
contrario, aparece un posible adorno en el Tossal de la Roca (Cacho, 1982: 61 y 67) y en algunos yacimientos, como materia pri-
Figura XVII.2. Especies de gasterópodos marinos y fósiles documentados en Benàmer. 1: Ranellidae; 2: Turritella fósil; 3: Nassarius corniculum;
4: Columbella rustica.
246
[page-n-257]
ma o desechos, en cronologías claramente mesolíticas, como El
Collado (Aparicio, 1990, 2008: 19) y Coves de Santa Maira (Aura et al., 2006: 88). En este mismo yacimiento su porcentaje se
incrementa en los niveles epipaleolíticos y, sobre todo, en los
magdalenienses. Uno de los yacimientos donde, de forma clara,
queda constancia de ese valor alimenticio es El Barranquet, adscrito al los momentos finales del V milenio y la primera mitad
del IV milenio BC, donde fueron recuperados 172 restos de la
especie Pecten Jacobeus (Esquembre et al., 2008: 188). En los
yacimientos del III milenio cal BC de Beniteixir (Piles) y La Vital se documentan 16 ejemplares de este género en cada uno de
ellos (Pascual Benito, 2010:123), así como tres fragmentos en la
Cueva del Lagrimal, si bien su adscripción cronológica no es clara -desde el Mesolítico Geométrico hasta el Neolítico IIB.
Familia Cardiidae
Género Cardium
Especies Cerastoderma edule (L., 1758) y Cerastoderma
glaucum (Poiret, 1789)
Las valvas de este género son abundantes en el yacimiento
y suponen el 76,4% de los moluscos marinos. La mayor parte de
estos moluscos corresponden a la Fase A del Mesolítico reciente, con 61 ejemplares (54,4%). En el Neolítico cardial se documentan 23 individuos (20,6%), en el Neolítico postcardial IC
seis individuos (5,2%) y en el postcardial IC-IIA 22 individuos
(19,7%). Probablemente se trate de una de las especies más afectadas por los procesos tafonómicos, aunque vinculados al yacimiento y no a la zona de procedencia. El hábitat de este bivalvo
son los fondos arenosos y es frecuente encontrar sus valvas desarticuladas en playas con condiciones de baja energía, si bien
también se documentan, aunque en menor medida, en zonas rocosas de alta energía. Quizás por ello, aunque también se barajan otras opciones, la mayor parte de los ejemplares no presenta
señales de erosión marina, a excepción de algunos del Neolítico
cardial y del Neolítico postcardial IC-IIA con señales de redondeado.
Los procesos tafonómicos asociados al yacimiento son, en
primer lugar, la distorsión, en concreto, la fragmentación, sobre
todo en los niveles del Neolítico postcardial IC y IC-IIA. Las
valvas procedentes de los niveles mesolíticos y cardiales están
menos fragmentadas y muchas se recuperaron completas o con
pequeñas fracturas, algunas de ellas recientes. Otros procesos
documentados son la biodegradación o erosión química que deterioran los componentes inorgánicos de las conchas y cuyo resultado es una superficie corroída o porosa y, en casos
extremos, su modificación morfológica o desaparición. Este aspecto corroído se ha documentado en dos piezas correspondientes a los niveles mesolíticos y cardiales y en buena parte de
los ejemplares del postcardial IC-IIA, lo que ha contribuido a
camuflar otros procesos tafonómicos o a dificultar su identificación. Del mismo modo, algunas valvas de los niveles mesolí-
ticos presentan manchas minerales en el manto debido a una
precipitación natural de óxidos, un proceso que también debe
haber tenido lugar en el yacimiento. Finalmente, otro ejemplar
presenta el borde de la valva con señales de carbonificación por
la acción del fuego.
El género Cerastoderma es escaso en los yacimientos con
cronologías mesolíticas, lo que contrasta de forma notable con
el abundante material documentado en Benàmer. Se citan valvas, adscritas claramente a este período, en el yacimiento de El
Collado (Aparicio, 1990) y en les Coves de Santa Maira (Aura
et al., 2006: 89), así como en el Tossal de la Roca (Cacho, 1986:
129; Aparicio y Ramos, 1982: 70). En la Cueva del Lagrimal
una cuenta discoidal elaborada con esta especie aparece adscrita al Mesolítico reciente, si bien se ha considerado que, por sus
características, debe relacionarse con los niveles del Neolítico I
(Barciela, 2008:116). En esta línea, la especie Cerastoderma
edule y otras como Cerastoderma glaucum son algo más frecuentes en los yacimientos neolíticos del Mediterráneo central
peninsular. En algunos casos presenta un claro valor alimenticio, como en el El Barranquet, donde se documentaron 9.783 registros (Esquembre et al., 2008: 188). En otros casos, es
empleada como materia prima, útiles o adornos. Así, se documenta en niveles del Neolítico I en la Cova de les Cendres y en
El Barranquet, a modo de colgantes, cuentas discoidales o matrices; en Les Puntes (Benifallim) y Mas de Don Simón, como
matrices para cuentas (Pascual Benito, 2005; Molina Hernández 2002/2003:33) y como colgantes en la Cova de l’Or, Cova
Fosca de Ares del Maestre y Cova de la Sarsa (Pascual Benito,
1998). Estos colgantes tienen continuidad en yacimientos de hábitat y funerarios con cronologías más avanzadas. En Niuet, Jovades, Colata, Ereta del Pedregal, Cova de la Pastora (Alcoi,
Alicante), Cova del Fum (Alicante), Cova de Xarta (Carcaixent,
Valencia) y Cova del Barranc del Castellet se registran, en unos
casos, en contextos del Neolítico IIB y, en otros, en niveles del
III milenio BC y Horizonte Campaniforme (Pascual Benito,
1998: 338; Gómez Puche et al., 2004: 103). De forma excepcional se constata el uso de moluscos de esta familia para la elaboración de cuentas discoidales, como un ejemplar del Abric de
la Falguera en niveles del Neolítico IIB y tres matrices de cuentas en el yacimiento del III milenio cal BC de La Vital (Pascual
Benito, 2006a: 171; 2010: 128). En este mismo período también se documentan en asentamientos como La Torreta-El Monastil, donde aparecen valvas desarticuladas perforadas y sin
perforar (Luján, 2010: 149), en La Vital y en Beniteixir (Pascual
Benito, 2010: 123), así como en otros yacimientos en contextos
poco claros. Es el caso de los tres colgantes y 17 fragmentos hallados en superficie procedentes de Casa de Lara y de los 14
fragmentos del Arenal de la Virgen, correspondientes a un amplio abanico cronológico que comprende desde el Mesolítico
hasta el Horizonte Campaniforme. Del mismo modo, se ha documentado un fragmento en la Cueva del Puntal de los Carniceros, yacimiento funerario del Horizonte Campaniforme (Soler,
8
J.M. Soler cita estos fragmentos pero, en el momento del estudio de los
materiales, no fueron hallados en el Museo de Villena.
247
[page-n-258]
1981; Jover y De Miguel, 2002; Barciela, 2008: 128), un conjunto indeterminado de fragmentos en los niveles del Neolítico
IIB de La Macolla (Soler, 1981)8 y varios ejemplares en el yacimiento neolítico del Tossal de les Bases, aunque no se precisa
su cronología exacta (Rosser, 2010: 187).
La fabricación de adornos no es el único destino de las conchas de este tipo de bivalvos. El empleo de las valvas de Cerastoderma como útiles está demostrado, aunque de forma
excepcional. Los únicos ejemplos para cronologías neolíticas
son el de una concha usada como contenedor de materia colorante en la Cova de la Sarsa (Pascual Benito, 2008: 290) y un
ejemplar de Benàmer, con huellas de uso, de cronología cardial.
No obstante, de manera indirecta, sabemos que ésta y otras especies de la familia Cardiidae son usadas en la decoración cerámica del Neolítico antiguo.
Familia Cardiidae
Género Acanthocardia
Especie Acanthocardia tuberculata (L., 1758)
Las valvas de esta especie son mucho menos abundantes
en el yacimiento que las del resto de Cardiidae, con tan sólo
tres ejemplares. De éstos, dos (50%) corresponden a los niveles mesolíticos, uno al Neolítico cardial (25%) y uno (25%) a
los niveles del Neolítico postcardial IC-IIA. Al igual que la Cerastoderma esta especie es comestible, propia de fondos arenosos y pedregosos de arenas gruesas y las valvas desarticuladas
suelen aparecer en playas con condiciones de baja energía. Los
ejemplares documentados no presentan señales de erosión marina, pero todos están afectados por la distorsión, en concreto,
por la fragmentación. Las fracturas son antiguas, probablemente posteriores a la recolección de la concha.
Esta especie está escasamente documentada en el Mesolítico y en el territorio del Mediterráneo central peninsular sólo conocemos su presencia en les Coves de Santa Maira y El Collado,
como materia prima (Jordá, 2006: 89; Aparicio, 1990, 2008:
19). En momentos posteriores se registran algunos colgantes en
niveles del Neolítico I de Cova de l’Or y Cova de les Cendres
(Pascual Benito, 1998: 337), así como valvas de esta especie
destinadas a contener colorante en Cova de l’Or. En otros yacimientos más tardíos como Colata, Camí de Missena (La Pobla
del Duc), Jovades, La Vital y Beniteixir y Jovades, adscritos al
NIIB y III milenio cal BC, se han documentado una valva sin
trabajar (Gómez Puche et al., 2004:103), dos útiles con huellas
de uso en los bordes de las valvas (Pascual Benito, 2008:294),
así como colgantes y materia prima en los tres últimos asentamientos citados (Pascual Benito, 2010:126).
Familia Glycymerididae
Género Glycymeris
Especies Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819), Glycymeris glycimeris (L. 1758), Glycymeris sp.
Las valvas de este género son 18, de las cuales 16 (88,9%)
proceden de los niveles mesolíticos y las dos restantes de los
niveles cardiales y del Neolítico postcardial IC-IIA, respectivamente. Este género se encuentra bastante afectado por los
procesos tafonómicos asociados al yacimiento y al lugar de
248
procedencia. La mayor parte de los ejemplares no están afectados por la erosión marina, a excepción de algunos fragmentos
de bordes erosionados y una valva con señales de redondeado,
de rodamiento y faceta umbonal con perforación. Lo que sí se
ha documentado en casi todos los ejemplares es señales de bioerosión por agentes marinos en el interior y en el exterior, incluso en las que no han estado expuestas a la erosión marina.
Esta combinación de procesos tafonómicos quizás esté en relación con el hábitat de este bivalvo en fondos arenosos y la mayor frecuencia de valvas desarticuladas en playas con
condiciones de baja energía, donde podrían haber sido recogidas por los grupos humanos. Por otra parte, mientras que las
dos valvas correspondientes a niveles neolíticos están completas, diez de las 16 procedentes de los niveles mesolíticos presentan un índice de fragmentación muy elevado. Las fracturas
son antiguas y es muy probable que se produjeran después de
su recogida en las áreas costeras. Por último, algunas piezas de
los niveles mesolíticos también tienen manchas minerales en el
manto, debido a una precipitación natural de óxidos del sedimento, y un fragmento presenta signos de carbonificación por
la acción del fuego.
El género Glycymeris es comestible, si bien su interés comercial actual es bajo. En la prehistoria su valor alimenticio
queda patente en yacimientos costeros mesolíticos como El Collado (Aparicio, 1990, 2008: 19) y neolíticos como El Barranquet, donde se han documentado 15.157 registros en niveles
datados entre finales del VI y primera mitad del V milenio BC
(Esquembre, et al. 2008:188). Además de su valor alimenticio,
algunos yacimientos del Mediterráneo central peninsular ponen
en evidencia el empleo de las valvas de Glycymeris como útiles
desde el Neolítico cardial hasta el Horizonte Campaniforme. En
algunos casos ha sido posible determinar su función concreta,
como es el caso de los contenedores de materias colorantes o
los ejemplares empleados como alisadores/raspadores (Pascual
Benito, 2010: 128). Aunque el origen de estos útiles de concha
es antiguo se constata una especial concentración en los yacimientos del del III milenio BC de Colata y Camí de Missena
(Pascual Benito, 2008: 290).
La mayor parte de conchas de este género se documenta en
los yacimientos como materia prima en bruto o como elementos de adorno. Se ha citado su presencia en Tossal de la Roca
(Aparicio y Ramos, 1982: 69) y en los niveles mesolíticos de la
Covacha de Llatas (Jordá y Alcacer, 1949) y Coves de Santa
Maira (Aura et al., 2006: 89, 101). El empleo de estas valvas
como adorno se incrementa a partir del Neolítico. Para el Neolítico I se documentan los denominados “brazaletes de pectunculus” y colgantes de concha entera. Los primeros son más
escasos y se han recuperado, en posición estratigráfica, en Cova Fosca de Ares, en El Barranquet y en la Cueva del Lagrimal;
así como en el Molí Roig, en la Cueva del Lagrimal y en el Tossal de les Basses en niveles del Neolítico II y descontextualizados en Penya Roja y Casa de Lara (Pascual Benito, 1998; Soler,
1991; Barciela 2008; Rosser, 2007: 91). Las valvas sin transformar y las perforadas de forma natural o antrópica son más
abundantes y, en la mayor parte de los casos, se trata de reserva de materia prima y, sobre todo, elementos de adorno. Este
tipo de piezas están presentes en el Neolítico I de la Cova de les
Cendres, Cova de la Sarsa, Cova de l’Or y Abric de la Falguera
[page-n-259]
(Pascual Benito, 1998: 341 y ss.; 2006a: 171). A partir del Neolítico IIB y, sobre todo, durante el III milenio cal BC se produce un notable incremento en el uso de estos elementos, como
así lo atestiguan los yacimientos de Jovades y Niuet (Bernabeu
et al., 1994: 58-59, 93), La Torreta-El Monastil (Luján, 2010:
148), Colata, Camí de Missena, Ereta del Pedregal y, sobre todo, La Vital y Beniteixir (Pascual Benito, 2010: 124).
Familia Veneridae
Los ejemplares de esta familia son sumamente escasos, tan
sólo dos correspondientes a los niveles mesolíticos. El grado de
fragmentación no ha permitido determinar la especie. El único
proceso tafonómico que afecta a estos ejemplares es la distorsión, en concreto la fragmentación. En todos los casos son fracturas recientes, producidas durante el proceso de excavación o
en momentos posteriores al mismo.
Se trata de una especie comestible cuyo valor alimenticio se
constata durante el Mesolítico y el Neolítico en yacimientos costeros como El Collado o El Barranquet (Aparicio, 1990; Esquembre et al., 2008). Desconocemos la funcionalidad de los
escasos ejemplares documentados en yacimientos situados al interior, como los procedentes de los niveles mesolíticos de Coves
de Santa Maira (Aura et al., 2006: 89), los neolíticos de Casa de
Lara, los del Neolítico IIB de La Macolla y los del III milenio
BC de La Torreta-Monastil (Soler, 1961, 198; Fernández, 1999;
Luján, 2010:148), ya que en ningún caso se documentan objetos
o adornos confeccionados con esta especie (fig. XVII.3).
Gasterópodos fósiles
El único gasterópodo fósil documentado un molde interno
erosionado del género Turritella de edad Mio-Pliocena. Es muy
probable que proceda de las margas (Tap) del entorno del yacimiento. La presencia de fósiles en enclaves arqueológicos de la
Prehistoria Reciente no es extraña, aunque sí muy escasa y de
funcionalidad desconocida (fig. XVII.2.2).
CONTEXTO CRONOLÓGICO Y CULTURAL DE LA
MALACOFAUNA DE BENÀMER Y SU CLASIFICACIÓN
EN GRUPOS FUNCIONALES
Mesolítico
La malacofauna relativa a la Fase A del Mesolítico reciente
aparece asociada a diferentes unidades estratigráficas que se co-
Figura XVII.3. Especies de bivalvos marinos documentados en Benàmer. 1: Glycymeris; 2: Cerastoderma edule; 3: Acanthocardia tuberculata;
4: Veneridae; 5: Pecten sp.
249
[page-n-260]
rresponden con dos contextos cronológicos y funcionales distintos. El primero de ellos está constituido por áreas de combustión
y desecho en las que abundan los materiales malacológicos de
origen marino. La mayor parte de los elementos documentados
son fragmentos de valvas de Cerastoderma, Glycymeris y, de forma escasa, de Acanthocardia tuberculata. También se registran
trece valvas completas o con pequeñas fracturas de Cerastoderma, dos de Glycymeris glycymeris y una de Glycymeris violacescens. En cuanto a los gasterópodos marinos éstos son mucho
más escasos, tan sólo un fragmento de la especie Columbella
rustica, dos de la familia Veneridae y otro de un gasterópodo de
la familia Ranellidae. Finalmente, cabe destacar la escasa presencia de gasterópodos dulceacuícolas, Melanopsis sp., y terrestres, Sphinterochila sp., que se han asociado a un aporte
antrópico no intencional, posiblemente al transportar vegetación
o piedras desde las zonas donde habitan, o, en el caso de los terrestres, a un aporte intrusivo. De todos los ejemplares analizados sólo cuatro piezas presentan signos de carbonificación
debido a su exposición al fuego en las estructuras.
El segundo contexto en el que se han registrado elementos
malacológicos corresponde a los momentos finales del VII milenio BC (6300 cal BC), en el que se produce un abandono de la
zona y se inicia un proceso erosivo y de colmatación del área donde se encontraban dichas estructuras. En este nivel se ha documentado un importante volumen de malacofauna marina, en el
que cabe destacar el hallazgo de 21 valvas completas de Cerastoderma y de tres correspondientes a la especie Glycymeris violacescens, así como otros restos fragmentados de los géneros
Cerastoderma, Glycymeris, Acanthocardia y de la familia Ranellidae. Los gasterópodos dulceacuícolas, tan sólo siete ejemplares, pertenecen al género Melanopsis sp. y deben asociarse a un
aporte antrópico no intencional o intrusivo. La mayor parte de las
conchas no tienen signos de abrasión marina, aunque sí de bioerosión y rodamiento en la zona del umbo, y en ninguno de los dos
contextos la malacofauna presenta estigmas tecnológicos o de
uso. No se debe confundir el lustre natural que algunas valvas
conservan en la parte interior del borde con este tipo de huellas.
En definitiva, en la Fase I de Benàmer la malacofauna se
puede clasificar, a grandes rasgos, en tres grupos tafonómicos,
la aportada por los grupos humanos de forma intencional, a la
que correspondería toda la malacofauna marina de los contextos de ocupación; la aportada de forma accidental, en la que se
incluyen los escasos ejemplares dulceacuícolas y, posiblemente,
los gasterópodos terrestres vinculados a dichos contextos primarios; y en último lugar, la malacofauna intrusiva, en la que
también podrían incluirse los moluscos terrestres –en el caso de
que la introducción sea natural– y en la que debemos incluir los
ejemplares marinos, y posiblemente algunos dulceacuícolas,
aportados por los procesos geológicos erosivos y de colmatación. Respecto a las categorías funcionales tan sólo se documentan los elementos de funcionalidad antrópica desconocida,
en el que incluimos todos los ejemplares marinos. El hecho de
que éstos no presenten huellas tecnológicas ni de uso no permite asegurar una intencionalidad concreta. No obstante, descartada la función alimenticia por la ubicación del yacimiento, es
muy probable que estas conchas se almacenaran como reserva
de materia prima para su intercambio o para la confección de
adornos o útiles.
250
El fragmento de gasterópodo de la especie Columbella rustica bien pudo ser un adorno, dada su abundancia en otros yacimientos de este mismo período. La fractura coincide con la
zona donde suelen tener la perforación, por lo que, con reservas,
podría tratarse de un adorno fragmentado y, posteriormente, desechado. La misma función pudo tener el ejemplar de Glycymeris que presenta una perforación natural en el umbo, si bien
no se han observado claras huellas de uso. De ser así tendríamos
documentada otra categoría funcional, la de los elementos de
adorno (fig. XVII.4).
Neolítico cardial
Las conchas pertenecientes a este período aparecen asociadas a un conjunto de estructuras negativas de plata circular u
oval, rellenadas con cantos calizos de tamaño diverso alterados
térmicamente, y a la zona circundante. Se ha interpretado como
un área de producción y consumo, con una datación en torno al
5400 cal BC, en la que, además de materiales malacológicos, se
registran materiales líticos, cerámicas y elementos de molienda.
En las unidades relacionadas con este contexto se han documentado 17 valvas completas, o con pequeñas fracturas, de
Cerastoderma, varios fragmentos de esta misma especie y de
Acanthocardia tuberculata y una valva de Glycymeris glycymeris. En general no presentan señales de abrasión marina, aunque
sí de bioerosión por agentes marinos y de rodamiento -sobre todo en los umbos. Una de las valvas completas de Cerastoderma
edule tiene, además, estrías en una pequeña zona, de unos siete
milímetros de longitud y cinco de anchura, próxima al umbo.
Las estrías multidireccionales presentan características más propias de los útiles que conocemos que de los planos de abrasión
para conseguir una perforación. Sin embargo, las escasas dimensiones de la zona afectada y los pocos paralelos existentes
hacen que su uso como útil deba ser tomado con cautela. A excepción de este ejemplar, el resto de valvas no presenta señales
tecnológicas o de uso, pero algunas de ellas muestran lustre natural en la parte interior del borde que no debe ser interpretado
como estigmas de utilización (fig. XVII.5).
El resto de las conchas marinas han sido transformadas intencionalmente para convertirlas en elementos de adorno. Los
más numerosos son los confeccionados con Columbella rustica,
cinco piezas que presentan diferencias en cuanto al estado del
soporte y las huellas tecnológicas y de uso. Las dos primeras corresponden a la misma unidad estratigráfica (UE 1016), ambas
están afectadas por la erosión y bioerosión marinas y tienen el
ápice fracturado y erosionado, mientras que sólo en una se observan suaves facetas de rodamiento. Los dos ejemplares presentan una perforación en la última vuelta, pero uno de ellos
tiene, además, otra en el lado opuesto a la primera, parcialmente fracturada. Todas conservan restos microscópicos de los planos de abrasión que señalan cuál fue la técnica empleada, pero
en muchos otros casos suelen desaparecer por completo con el
uso, debido al adelgazamiento de la pared de la concha en dicho
punto. El gasterópodo con una perforación presenta restos que
podrían ser de ocre (fig XVII.7).
Otras dos Columbella, también correspondientes a la misma unidad estratigráfica (UE 1036), muestran señales de bioerosión y de una leve abrasión marina, pero sin fractura del ápice.
[page-n-261]
Figura XVII.4. Ejemplos de los procesos tafonómicos documentados. a y b: bioerosión por agentes marinos; c: redondeamiento de la concha por
abrasión marina; d: facetas de rodamiento en el umbo de un bivalvo; e: faceta umbonal con perforación por desgaste; f: fractura apical
redondeada por abrasión marina; g: corrosión o biodegradación asociada a procesos físico-químicos; h: precipitación natural de óxidos; i:
carbonificación en el borde de una valva de Cerastoderma edule.
Las dos tienen una perforación en la última vuelta de la que no
se conservan estigmas tecnológicos, quizás porque se ha perdido el plano de abrasión debido al uso o porque fueron perforadas por medio de otra técnica de la que no han quedado huellas
asociadas. Finalmente, en otra unidad (UE 1023) se recuperaron los dos últimos colgantes realizados con gasterópodos, uno
con Columbella rustica y otro con Nassarius corniculum. La
primera está afectada por procesos de erosión y bioerosión marina, con pérdida del ápice, y sólo tiene una perforación en la última vuelta realizada por abrasión. La segunda presenta signos
menos intensos de abrasión marina, con una leve pérdida del
ápice, y tiene dos perforaciones, una en la última vuelta y otra
en el lado opuesto. Ambas conservan restos de los planos de
abrasión que son observables no sólo en el entorno de la perforación sino en la superficie de la concha hasta el ápice. Todos
los ejemplares de adornos confeccionados con gasterópodos
presentan señales de uso en las perforaciones –desgastes y lustre–, salvo en la de una Columbella cuyos bordes parecen frag-
mentados recientemente. Las perforaciones tienen una morfología de tendencia oval y bordes irregulares, así como un tamaño
variable entre cinco y tres milímetros de longitud y cuatro y dos
milímetros de anchura.
Entre las conchas de este período también se documenta
una valva espesa, fragmentada por la mitad, de Cerastoderma
edule con una amplia perforación central de 14 milímetros de
diámetro. Ésta se llevó a cabo desde la cara dorsal empleando,
en un primer momento, la abrasión hasta conseguir adelgazar la
pared de la concha –de cinco a tres milímetros– y crear una superficie plana de unos 20 por 14 mm. Posteriormente se debió
marcar una circunferencia con un útil apuntado y se practicó
una incisión reiterada hasta extraer la porción sobrante de concha y conseguir unos bordes regulares, donde aún son visibles
las huellas tecnológicas. La pieza presenta señales de uso, sobre
todo desgastes en determinadas zonas de la perforación y el plano de abrasión, que señalan que ésta fue suspendida o sostenida
reiteradamente con el umbo hacia abajo. Lo más probable es
251
[page-n-262]
de adorno, en el que se incluyen las seis conchas perforadas anteriormente descritas, todas ellas de origen marino. La segunda
estaría constituida por elementos de funcionalidad antrópica
desconocida, en el que se han incluido los ejemplares marinos
que no presentan señales tecnológicas o de uso. Al igual que los
materiales de la fase anterior se han considerado materia prima
para su intercambio o para la confección de adornos o útiles,
descartando una función alimenticia. Por último, el ejemplar de
Cerastoderma con estigmas de uso ha sido incluido entre los
elementos de funcionalidad productiva, aunque su uso como
útil debió ser puntual.
Neolítico Postcardial IC
Figura XVII.5. Posible útil de Cerastoderma edule.
Las flechas señalan el plano de desgaste.
Arriba: detalle de las estrías multidireccionales.
que se trate de un adorno, ya que los estigmas se limitan a la
perforación. Es posible que la porción sobrante se destinara a la
confección de una cuenta discoidal, de ahí la aplicación de una
técnica tan cuidada para su extracción (fig. XVII.6).
Finalmente, por lo que respecta a las especies continentales
éstas son relativamente escasas, algunas de tipo dulceacuícola,
como Melanopsis sp., Theodoxus fluviatilis, y otras de tipo terrestre, como Sphiterochila sp.
En conclusión, en la Fase II de Benàmer la malacofauna se
puede clasificar, mayoritariamente, en dos o tres grupos tafonómicos, la aportada por los grupos humanos de forma intencional,
al que corresponderían todas las conchas de moluscos marinos,
y la aportada de forma accidental, en la que se incluyen los ejemplares dulceacuícolas y terrestres. Igual que en el caso anterior,
la presencia de estos últimos podría deberse, en algunos casos, a
un aporte intrusivo, tal y como se especifica en el apartado de
clasificación taxonómica. También existen ciertas dudas acerca
del ejemplar de Theodoxus ya que, aunque no presenta signos de
uso y aparece asociado a otros gasterópodos dulceacuícolas, podría ser considerada materia prima para la confección de adornos, documentados en otros yacimientos coetáneos.
La malacofauna de esta fase puede ser clasificada en tres
categorías funcionales. La primera corresponde a los elementos
252
La escasa malacofauna documentada en este nivel, datado
en torno al 4500 cal BC, corresponde a lo que se ha interpretado como un área de desecho, sin estructuras, próxima a la zona
de hábitat. El material se documenta en sedimentos oscuros,
con alto contenido en materia orgánica, al que quizás debamos
asociar la presencia de Melanopsis sp. y de los pocos moluscos
terrestres, Sphinterochila sp. e Iberus alonensis, tal y como se
ha referido anteriormente.
Los materiales conquiológicos de origen marino son muy
escasos, tan sólo cinco valvas completas o con pequeñas fracturas de Cerastoderma, un par de fragmentos de esta misma especie y un fragmento erosionado de Pecten sp. Algunas de las
valvas de Cerastoderma presentan señales de bioerosión por
agentes marinos, de rodamiento en la zona del umbo y, sólo en
un caso, de redondeado del borde por abrasión marina. No obstante, ninguna de estas valvas o fragmentos muestra estigmas relacionados con aspectos tecnológicos o de uso.
En la Fase III de Benàmer se registran, por tanto, dos grupos tafonómicos claros, las conchas de moluscos aportadas de
forma intencional que, de nuevo, son las de origen marino, y las
conchas aportadas de forma accidental, que son las continentales. Una vez más se debe insistir en la posibilidad de un tercer
grupo, los moluscos de aporte intrusivo, para los ejemplares de
origen continental que penetren en la zona arqueológica sin intervención antrópica.
En cuanto a los grupos funcionales que se establecen para la malacofauna tan sólo se documentan los elementos de
funcionalidad desconocida. Lo más probable es que fueran reservas de materia prima destinadas a su intercambio, a la confección de adornos o para ser empleados como útiles.
Neolítico Postcardial IC-IIA
La última ocupación prehistórica documentada en Benàmer es la Fase IV. Está separada de la fase anterior por una serie de depósitos de arroyada y su cronología estimada oscila
entre el 4300 y el 3800 cal BC Se trata de un conjunto de 201
fosas y silos cuya relación estratigráfica es difícil de determinar
y en las que el material arqueológico es escaso.
En las unidades de colmatación de estas estructuras negativas la malacofauna documentada difiere notablemente de la de
las fases anteriores. En primer lugar, por la importante presencia de gasterópodos dulceacuícolas, sobre todo Melanopsis sp.,
algunas de ellas con envolturas calcáreas. También cabe desta-
[page-n-263]
Figura XVII.6. Adorno realizado con Cerastoderma edule. a: estigmas tecnológicos asociados a la perforación; b: plano de abrasión con estrías
bidireccionales.
car la aparición, por primera vez en el registro, de la especie
Stagnicola palustris, de diez ejemplares de Rumina decollata y
de un ejemplar aislado de la especie Pomatias elegans, así como del incremento respecto a las fases anteriores de la especie
Theodoxus fluviatilis y de otras terrestres como Sphinterochila
sp. o Iberus alonensis.
La mayoría de las especies dulceacuícolas y terrestres se
concentran en doce fosas (UEs 2056, 2091, 2101, 2105, 1110,
2128, 2132, 2154, 2157, 2158, 2152 y 2156), mientras que el
resto presenta escasos ejemplares o, mayoritariamente, carece
de este tipo de fauna. Este hecho, unido a las señales tafonómicas documentadas en algunas Melanopsis sp. -carbonatación-, a
la presencia en los rellenos de individuos juveniles y adultos de
esta misma especie, a la aparición de otras especies fluviales,
como Theodoxus fluviatilis y Stagnicola palustris, y, finalmen-
te, a la presencia de especies terrestres, lleva a plantear varias
cuestiones. La primera, que el relleno total o parcial de estas doce fosas pudo producirse en un contexto de inundación, con
aportes principalmente fluviales que llenarían las fosas vacías
–incluyendo material antrópico arrastrado–, pero también con
algunos aportes procedentes del desmantelamiento de depósitos
carbonatados o del arrastre de los mismos una vez resedimentados. La presencia de un mayor número de especies dulceacuícolas, algunas propias de medios fluviales como Theodoxus
fluviatilis y de otras propias de las aguas limpias en las zonas
de remansos de los ríos como Stagnicola palustris, también podrían corroborar esta idea. Finalmente, tras el secado de las fosas, es probable que éstas fueran colonizadas por gasterópodos
terrestres, aunque no podemos descartar que algunos fueran
arrastrados en el proceso de inundación y arrastre.
253
[page-n-264]
Figura XVII.7. Adornos realizados con gasterópodos marinos. 1: Nassa corniculus con dos perforaciones realizadas por abrasión; 2: Columbella
rustica con dos perforaciones realizadas por abrasión; 3: pareja de Columbella rustica con una perforación sin estigmas de abrasión; 4: pareja
de Columbella rustica con una perforación realizada por abrasión. Estigmas tecnológicos, a: plano de abrasión en el entorno de una perforación
hasta el ápice; b: plano de abrasión en el entorno de una perforación; c: perforación sin estigmas de abrasión asociados.
En contraste con estos datos la malacofauna marina es mucho más escasa y ninguno de los ejemplares presenta señales
tecnológicas o de uso. El género más abundante es Cerastoderma, con trece valvas completas y otros restos con un elevado índice de fragmentación. También se documenta una Glycymeris
completa, una valva fragmentada de Acanthocardia tuberculata,
y dos fragmentos de gasterópodos de la familia Ranellidae. Las
fosas que presentan mayor cantidad de material malacológico
de origen marino son las que tienen menos malacofauna continental. Es posible que éstas ya estuvieran colmatadas en el momento de la inundación, hecho que pudo causar el abandono
definitivo de la zona por parte del grupo humano.
El establecimiento de los grupos tafonómicos para la fase
IV y de los elementos que corresponden a unos y a otros es complejo. Está claro que la mayor parte de la malacofauna continental es de aporte intrusivo, pero también son intrusivos los
restos de malacofauna marina que son arrastrados a esas fosas
por procesos no antrópicos. Es muy probable que el grupo de
254
elementos aportados por el hombre de forma intencional sólo lo
conformen aquellos materiales presentes en fosas con poca malacofauna dulceacuícola y terrestre pues, presumiblemente, se
trataría de las fosas rellenadas a partir de desechos (UEs 2219,
2153, 2092, 2080, 2085, 2222, 2227, 2228, 2288, 2398, 2401,
2433, 2437, 2513, 2532, 2586, 2607). Los gasterópodos dulceacuícolas de estas fosas se incluirían en el grupo de malacofauna de aporte antrópico accidental, mientras que los terrestres
podrían pertenecer a este mismo grupo o al de aporte intrusivo.
En cuanto a los grupos funcionales tan sólo se documentan
los elementos de funcionalidad desconocida, que serían todas
las conchas de origen marino y, quizás, algunas Theodoxus que
aparecen junto a materiales arqueológicos, dada su condición
de adornos o de materia prima destinada a tal fin en otros yacimientos del mismo período. Las conchas pertenecientes a este
grupo funcional debieron ser introducidas en el yacimiento como materia prima para intercambio, confección de adornos o
uso como útiles.
[page-n-265]
Los materiales descontextualizados
Malacofauna continental
La malacofauna de origen marino que procede de unidades
estratigráficas no fiables es relativamente abundante. Se han documentado 46 valvas completas o con pequeñas fracturas de Cerastoderma, así como 18 fragmentos del mismo género y dos de
Acanthocardia tuberculata. También se registran dos fragmentos de columela de un gasterópodo de gran tamaño, diez valvas
de Glycymeris y otros diez fragmentos de este género, uno de
ellos con restos de ocre rojo en su superficie. Ninguno presenta
huellas tecnológicas ni de uso y su estado de conservación y los
procesos tafonómicos observados son representativos de la
muestra.
Por otro lado, se documentan dos especies de gasterópodos
dulceacuícolas, 1.648 Melanopsis sp. y nueve Theodoxus fluviatilis. En cuanto a los gasterópodos terrestres se ha registrado un
número total de 372 ejemplares de especies como Sphinterochila sp., la más abundante, Iberus alonensis y Rumina decollata.
CONCLUSIONES
El conjunto malacológico de Benàmer está compuesto por
1.816 piezas procedentes de contextos arqueológicos fiables,
de las cuales 114 (6,3%) corresponden a los niveles del Mesolítico, 138 (7,6%) al Neolítico cardial, 87 (4,8%) a la ocupación
del Neolítico postcardial IC y 1.477 (81,3%) a la ocupación del
Neolítico postcardial IC-IIA. Las conclusiones obtenidas del estudio de estos materiales tienen implicaciones paleoambientales
y antrópicas que, a continuación, se describen (gráfica XVII.1).
Desde el punto de vista medioambiental la presencia de las
distintas especies dulceacuícolas y su distribución vienen a confirmar las características de la zona, un medio de ribera fluvial,
en el que se produce paulatinamente el encajamiento de la terraza y que, desde el punto de vista climático, coincide con unas
condiciones ambientales benignas que favorecieron la existencia de surgencias de agua y de áreas húmedas. Esto explicaría
el incremento paulatino de las especies dulceacuícolas a partir
del Neolítico cardial, así como la importante concentración de
Melanopsis sp. en los depósitos de arroyada que separan las fases III y IV y, junto a otras especies dulceacuícolas, en el relleno de algunas fosas de la fase IV
.
En cuanto a las implicaciones antrópicas éstas aluden a varios aspectos. En primer lugar a la presencia absoluta de malacofauna de aporte intencional por parte del hombre al
yacimiento y su distribución porcentual por períodos. Seguidamente, a las implicaciones que tienen determinados procesos tafonómicos en relación con el aprovisionamiento de los recursos
malacológicos marinos. Y por último, a las categorías funcionales de las conchas en cada uno de sus contextos y su relación
con otros yacimientos del Mediterráneo peninsular.
El balance general de la presencia de malacofauna en las
distintas fases de Benàmer revela que ésta es mayoritaria en los
contextos de la fase IV No obstante, si se matizan estos datos
.
con otros relativos a la malacofauna marina introducida intencionalmente por los seres humanos se percibe que los mayores
porcentajes se registran durante el Mesolítico, con 84 piezas
(56,8%), frente a 31 (20,9%) del Neolítico cardial, 26 (17,6%)
del Neolítico postcardial IC-IIA y siete (4,7%) del Neolítico
Malacofauna marina
100
75
50
25
0
Mesolítico
Neolítico cardial Postcardial IC Postcardial ICIIA
Gráfica XVII.1. Representación porcentual de malacofauna marina y
continental de Benàmer por períodos.
postcardial IC. El género más abundante y presente en todas las
fases es Cerastoderma, seguido, en menor proporción, de
Glycymeris. Ambos predominan en los contextos mesolíticos,
donde existe, también, una mayor variabilidad de especies o familias. En el Neolítico cardial la variabilidad desciende, con
dos taxones no representados respecto a la fase anterior, y también disminuye notablemente el número de ejemplares. Sin embargo, se observa un incremento de Columbella rustica y
aparece un nuevo taxón, el Nassarius corniculum. En las fases
postcardiales se incorpora el género Pecten sp. y desaparecen
los gasterópodos anteriormente citados, mientras que la presencia de Cerastoderma se mantiene estable en relación a los momentos cardiales (Tabla XVII.1).
Al trasladar estos datos a un marco territorial más amplio
se observa que en la Fase I de Benàmer faltan algunas especies,
como Mytilus edulis, cuyos porcentajes son elevados en los yacimientos de Coves de Santa Maira (Aura et al., 2006: 89) o Tossal de la Roca (Cacho, 1986) y, por supuesto, en concheros
como El Collado, donde la variedad de taxones es mucho mayor (Aparicio, 1990, 2008: 19). Por el contrario, destacan los bivalvos, como Cerastoderma y Glycymeris, que tienen una
presencia mucho menor en yacimientos como Coves de Santa
Maira y son inexistentes en el Abric de la Falguera o en la Cueva del Lagrimal.
En la fase cardial las especies documentadas también se registran en otros yacimientos coetáneos, especialmente la Columbella rustica, con numerosos paralelos en el Mediterráneo
peninsular (Pascual Benito, 1998: 132; Álvarez, 2008: 104 y
ss.). Destaca la menor presencia de Glycymeris frente a Cerastoderma, generalmente más abundante en los yacimientos del
Neolítico cardial y epicardial. Por otro lado, las especies documentadas en los contextos postcardiales también son comunes
en otros enclaves, si bien destaca, nuevamente, el elevado porcentaje de Cerastoderma en relación al resto de géneros y especies.
Otro aspecto interesante a tratar es el derivado de los análisis tafonómicos de los materiales de Benàmer. Éstos señalan
que en todas las fases, salvo los gasterópodos y algunos bivalvos, la mayor parte de valvas de Glycymeris y Cerastoderma no
presentan señales de erosión marina, aunque sí fracturas y se-
255
[page-n-266]
ñales de rodamiento en umbos y bioerosión por agentes marinos. Los datos podrían indicar, a falta de análisis más profundos, tres posibles zonas de aprovisionamiento para estos
moluscos, las zonas de playa de baja energía, donde es frecuente la aparición de valvas poco erosionadas y con señales de bioerosión por agentes marinos; y los propios concheros
antrópicos, donde las valvas no sufren la abrasión marina pero
sí procesos de fracturas, rodamiento y desgaste, sobre todo en
los umbos una vez que las valvas están desarticuladas. En algunos concheros neolíticos excavados recientemente, como Barranquet, se ha insistido en que la mayor parte de los elementos
están fragmentados y, aunque el estudio es aún preliminar y no
se proporcionan datos exactos, también se señala un volumen
importante de piezas completas –incluidas valvas– con las que
se han realizado colgantes y otros adornos (Esquembre et al.,
2008). Esto significa que las técnicas de extracción del molusco no suponen, en todos los casos, la destrucción total de la concha, con la posibilidad de que algunas de ellas pudieran ser
posteriormente utilizadas. Aunque se trata de una hipótesis que
requiere de más datos para su confirmación, otro argumento a
favor podría ser el hecho de que en períodos cronológicos posteriores, cuando ya han desaparecido los concheros, se produce
un mayor uso de valvas con abrasión marina para la confección
de adornos. Respecto a las escasas piezas que presentan señales
intensas de abrasión marina, los gasterópodos y algunas valvas,
la recolección debió producirse en zonas de playa o calas rocosas de alta energía.
El último aspecto sobre el que es posible aportar conclusiones está vinculado a la clasificación de categorías funcionales.
El mejor definido es el grupo de los adornos, claramente representado en el Neolítico cardial y, con reservas, en el Mesolítico.
Los tipos ornamentales cardiales –colgantes de concha entera–,
las especies empleadas –Columbella rustica y Cerastoderma
edule– y las técnicas empleadas en su fabricación –abrasión, presión– son comunes en otros yacimientos, salvo en el caso de la
valva de Cerastoderma, que presenta una amplia perforación
dorsal. Esta pieza tiene escasos paralelos –con especies de la
misma familia– en la Cova de les Cendres (Pascual Benito, 1998:
131), en la Cova del Fum, en La Vital y en el Arenal de la Costa
(Pascual Benito, 2010: 126), si bien la técnica de perforación no
es la misma y los ejemplares de los dos últimos yacimientos es-
256
Funcionalidad desconocida
Adornos
Funcionalidad productiva
100
75
50
25
0
Mesolítico
Neolítico cardial Postcardial IC Postcardial ICIIA
Gráfica XVII.2. Representación porcentual de las categorías
funcionales identificadas en Benàmer por períodos.
tán realizados con Acanthocardia tuberculata. Seguramente el
hecho de que los adornos sólo se documenten, sin dudas, en los
niveles cardiales tiene que ver con el contexto de tipo doméstico
al que se asocian, en contraste con las otras fases vinculadas a
áreas de actividad y desecho. En este período también se documenta una valva con señales de uso que constituye el único ejemplar con funcionalidad utilitaria.
El Neolítico cardial es, por tanto, la fase donde más grupos
funcionales se documentan. En el resto, salvo las dudas planteadas para las dos piezas mesolíticas, la mayor parte de las conchas no presentan señales tecnológicas ni de uso. Se trata de
elementos con funcionalidad desconocida que, basándonos en
los datos de otros yacimientos, sabemos que, en origen, pudieron reservarse para intercambio, fabricación de adornos o uso
como útiles. No obstante, resulta significativo que en las áreas
de actividad, desecho o abandono de todas las fases documentadas en Benàmer no sólo aparecen piezas fragmentadas, sino
también piezas completas o con pequeñas fracturas que podrían
haber sido perfectamente utilizadas. Este hecho podría apuntar
a la amplia disponibilidad de este recurso y a la facilidad que debieron tener para su captación, posiblemente en relación con los
patrones de alta movilidad de estos grupos en el territorio (gráfica XVII.2).
[page-n-267]
XVIII. PRESENCIA DE CARBONATO CÁLCICO (C A CO 3 )
RECARBONATADO EN UN PROBABLE FRAGMENTO
CONSTRUCTIVO DE LA OCUPACIÓN NEOLÍTICA CARDIAL
DE BENÀMER
E. Vilaplana Ortego, I. Martínez Mira,
I. Such Basáñez y J. Juan Juan
INTRODUCCIÓN
El carbonato cálcico (CaCO3) es uno de los minerales inorgánicos naturales más extendidos en la corteza terrestre. De este compuesto existen tres polimorfos (la calcita, el aragonito y
la vaterita (a-CaCO3), dos formas hidratadas (la monohidratada
(monohidrocalcita) y la hexahidratada (ikerita)) y una forma
inestable amorfa (ACC: Amorphous Calcium Carbonate). De
todos ellos la forma más abundante es la calcita que es ubicua
en cualquier contexto arqueológico, las demás formas, si exceptuamos al aragonito, son compuestos raros en la naturaleza.
Por su parte, la existencia de calcita en un yacimiento arqueológico puede deberse a tres factores:
- Un factor físico-químico: por formar parte de rocas tales
como el mármol o el travertino, de sedimentos, del mismo suelo en donde se ubica el yacimiento.
- Un factor biológico: la calcita puede provenir de caparazones de moluscos o de organismos que sufren procesos de calcificación.
- Un factor antrópico: como producto de la pirotecnología.
Dentro de este apartado podemos encontrar tres fuentes principales: formando parte de morteros, de enlucidos o como producto de la combustión de biomasa.
La calcita con un origen pirotecnológico procede de la formación a altas temperaturas de CaO que posteriormente se rehidrata y reacciona con el CO2 atmosférico para formar CaCO3. En
el caso de los morteros y enlucidos el CaO se produce al calentar
a unos 750 ºC piedra caliza, mármol o calcreta y en el caso de la
biomasa se produce al alcanzar, durante su combustión, más de
700 ºC, a esta temperatura su CaC2O4 se transforma en CaO.
Hay que señalar que un análisis químico no permite por si
mismo distinguir el origen de los diferentes tipos de calcita, dado que su estructura es la misma siendo necesario el concurso
de técnicas microscópicas para ello.
El estudio del uso de la cal (calcita recarbonatada producto
de la pirotecnologia) como material de construcción (empleada
para enlucidos o suelos) ha suscitado un creciente interés desde
la aparición de los trabajos pioneros de Frierman (1971: 212216), Gourdin (1974), Gourdin, Kingery (1975: 133-150) y Kingery, Vandiver, Pickett (1988: 219-244). Dichos trabajos se
centran en el análisis instrumental de muestras obtenidas de diferentes yacimientos de Oriente Próximo relacionados con los
inicios del uso de esta tecnología en el periodo denominado Neolítico Pre-Cerámico B (PPNB) y en sitios tales como Jericó,
Tell Ramat, Mureybed, in Ghazal, Abu Hureyra o Çatal Hüyük,
en donde han aparecido diferentes utilizaciones de este material: enlucidos de muros, suelos de cal, cráneos modelados con
cal o la denominada “vajilla blanca” (white ware o vaisselle
blanche) que conexiona a la cal con la tecnología y la producción de la cerámica (Courtois y De Contenson, 1979: 177-182).
A su vez, estos hallazgos han propiciado la aparición de una serie de trabajos de investigación sobre diferentes facetas derivadas de esta tecnología durante el Neolítico:
- Métodos de producción (Goren y Goring-Morris, 2008:
779-798).
- Métodos de identificación y análisis de la tecnología de la
cal (Karkanas, 2007: 775-796; Goren y Goldberg, 1991: 131140).
- Implicaciones sociales y económicas (Garfinkel, 1988:
69-76; Goren y Goldberg, 1991: 131-140).
Estos estudios han propiciado la identificación del uso de
esta tecnología neolítica en otras áreas geográficas como por
ejemplo en Grecia: yacimiento de Makri (en Tracia al norte de
Grecia), Drakaina Cave, en Cefalonia (Karkanas 2007: 778)
o en el yacimiento serbio de Lepenski Vir (Bonsall, 2008: 273).
Sin embargo, en el occidente europeo el uso de la cal en el Neolítico ha sido poco estudiado. En el caso particular de la península Ibérica varios han sido los factores que han condicionado
esta falta de investigación:
1) La escasez de restos constructivos que han llegado hasta
nosotros de este período: Apenas las huellas de fondos de cabañas de dimensiones más bien modestas, silos, etc… Debido a
257
[page-n-268]
Figura XVIII.1. 1a-1b. Diferentes vistas de la muestra UE 1017.
que las construcciones se realizaban preferentemente en llanos,
donde la destrucción antrópica ha sido superior que si hubieran
estado situadas en altura.
2) Los pocos restos recuperados de estas construcciones
son una serie de pequeños fragmentos cuya función es difícil intuir debido a su tamaño y a su mal estado de conservación. Algunos de ellos presentan como característica el poseer
improntas en negativo de vegetales: cañas, ramas, tallos, etc…,
lo que las relaciona con un tipo determinado de construcción con
tierra: el manteado. En esta técnica la tierra se mezcla con agua
y materiales vegetales formando un amasado plástico que sirve
para recubrir un entramado hecho de maderas o cañas que constituiría el armazón de las cabañas. Estos materiales eran poco
resistentes a la erosión, al agua o al mismo paso del tiempo,
pero por contra las cabañas se podían reconstruir sin grandes
costes de material o combustible (Sánchez García, 1995: 349358; Sánchez García, 1997: 139-161; Sánchez García, 1999:
161-188).
Estas últimas razones han hecho que se utilice el término
de arquitectura de tierra o barro para los materiales constructivos de este período. Sin embargo, la identificación mediante
técnicas instrumentales de la presencia de cal recarbonatada en
dos pequeños fragmentos constructivos procedentes del yacimiento La Torreta-El Monastil de Elda en Alicante (Martínez,
Vilaplana y Jover, 2009: 111-133; Martínez y Vilaplana, 2010:
119-137), hace que debamos plantearnos el conocimiento de la
tecnología de la cal en la peninsula Ibérica durante el Neolítico,
y su aplicación como material de construcción. Al respecto, hemos de señalar la presencia de cal recarbonatada en las denominadas “Tumbas Calero”, en la zona del Valle de Ambrona en
Soria, según sus excavadores (Rojo, Garrido y García, 2010:
253-275). En este caso la cal no se utiliza como elemento constructivo sino formando una capa de sellado de enterramientos
colectivos neolíticos. Este testimonio apoyaría el conocimiento
de la tecnología de la cal durante el Neolítico en la península
Ibérica, sin embargo, hemos de apuntar que la identificación de
la cal recarbonatada en estos yacimientos no ha sido hecha con
análisis instrumentales y, por tanto, su origen podría ser otro diferente al propuesto por sus excavadores.
258
MUESTRA UE 1017
La muestra UE 1017-033 apareció en el sector 1 de la excavación del yacimiento neolítico de Benàmer en un estrato de
relleno de tierra con limos orgánicos, compactos de color negro
que contenía restos arqueológicos, especialmente líticos, que se
adscriben cronológicamente al neolítico antiguo. El citado sector 1 presenta un solo nivel de ocupación con una adscripción
cultural al Neolítico antiguo cardial (similar a Cova de l’Or, Cova de la Sarsa o Mas d’Is). Por su parte, el yacimiento arqueológico es una ocupación al aire libre junto al río Serpis, situada
en una plataforma sobreelevada junto al río, cerca de su confluencia con el riu d’Agres. Su altitud media es de unos 350 m
sobre el nivel del mar.
Del conjunto de materiales hallados en este sector de la excavación se eligió para su análisis un pequeño fragmento identificado
por sus excavadores como un fragmento de material constructivo.
La muestra presenta un perfil triangular (fig. XVIII.1), siendo sus
dimensiones de unos 3,9 cm de largo por 2,5 cm de anchura y con
un espesor de 1,5 cm en su parte más ancha. Su peso es de 14,23
g y su color es de un ocre claro en su interior, presentando un veteado oscuro en el exterior que se puede corresponder con los limos hallados en el estrato en donde se halló la muestra. A simple
vista no presenta improntas de vegetales.
Su nomenclatura: UE 1017 hace referencia a la unidad estratigráfica en donde se halló. Sus siglas de identificación en la
excavación del yacimiento son: CBE-07, Sector I, UE 1017033, BAR-4 (fig. XVIII.1).
TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Para el análisis de la muestra hemos elegido las técnicas
instrumentales propuestas por Middendorf, Hughes, Callebaut,
Baronio y Papayianni (2005: 761-779) para la caracterización
mineralógica de morteros antiguos y que utilizamos previamente en el estudio de dos fragmentos constructivos procedentes del
yacimiento neolítico de La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante)
(Martínez, Vilaplana y Jover, 2009: 111-133; Martíne y Vilaplana, 2010: 119-137). La utilización de las mismas técnicas y
los mismos parámetros analíticos nos permitirán contrastar los
resultados de las tres muestras analizadas.
[page-n-269]
Como ventaja de las técnicas elegidas se puede señalar que
sus resultados son complementarios entre sí y que, en todos los
casos, los análisis se realizan sobre una porción de muestra bastante reducida, en ocasiones de unos pocos miligramos, por lo
que no es necesario destruir la pieza estudiada sino solo una pequeña porción de ella. Sin embargo, esta ventaja es su mayor
desventaja, dado que ante muestras de composición heterogénea el pequeño tamaño de la muestra empleado en los análisis
hace que los resultados deban tomarse como orientativos y no
como resultados absolutos.
La toma de la muestra se realizó mediante el raspado de
una pequeña zona con un bisturí y no fue sometida a ningún tratamiento previo como pudiera ser un secado, sólo fue molida en
un mortero de ágata pero tampoco se efectuó un tamizado para
homogeneizar su tamaño, todo ello debido a que se contaba con
una porción de muestra muy pequeña.
Todos y cada uno de los análisis de la muestra fueron llevados a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación de la
Universidad de Alicante.
El análisis mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) se realizó en un equipo Phillips Magic Pro equipado con un tubo de
rodio y una ventana de berilio. Con un espectrómetro secuencial, el PW2400, que cuenta con un canal de medida gobernado
por un goniómetro que cubre la totalidad del rango de medida
del instrumento: los elementos comprendidos entre el flúor (F)
y el uranio (U).
En la difracción de rayos X (DRX) se utilizó un equipo
Bruker D8-Advance, equipado con un generador de rayos
X KRISTALLOFLEX K 760-80F, usando una radiación Cu
K (= 1.54Å), con una energía de 40 kV y 40 mA de corriente.
El rango de amplitud de 2q fue de 4 a 70 grados, con un paso
angular de 0.025 grados y un tiempo de paso de 3 segundos.
Los análisis se realizaron a 25 ºC de temperatura ambiente.
La espectroscopia infrarroja (ATR-IR) se realizó en un
equipo Bruker IFS 66 con una resolución de 4 cm-1, con un divisor de haz de KBr y un detector DLaTGS . Un accesorio ATR
Golden Gate con cristal de diamante permite la obtención de espectros ATR (Reflectancia Total Atenuada) de sólidos pulverulentos entre 4000 y 600 cm-1 sin ninguna otra preparación que
su molturación previa en un mortero de ágata.
El análisis térmico (TG-DTA) se realizó en un equipo simultáneo de TG-DTA modelo TGA/SDTA851e/SF/1100 de Mettler Toledo, con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min
desde temperatura ambiente hasta 1000ºC, en una corriente de
helio de 100 ml/min.
Las imágenes de la muestra mediante microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX) fueron obtenidas mediante un equipo Hitachi S-3000N equipado con un detector de electrones
secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con una resolución de 3,5 nm, un detector de electrones retrodispersados tipo
semiconductor con resolución de 5 nm y un detector de rayos X
(EDS) tipo XFlash 3001 de Bruker capaz de detectar elementos
químicos de número atómico comprendido entre los del carbono (C) y el uranio (U). La energía del haz de electrones utilizada fue de 20 KeV
.
Por último, para el análisis mediante microscopía óptica de
transmisión (MOT) de lámina delgada, la muestra fue seccionada
con una cortadora Discoplan TS, de Struers, mediante un disco
de corte diamantado, posteriormente se consolidó utilizando una
resina epoxi de dos componentes (Epofix Resin de Struers) y un
sistema de impregnación a vacío Epovac también de la marca
Struers. Una vez consolidada, la muestra se adhirió a un portaobjetos de vidrio mediante una resina epoxi de dos componentes
Microtec, de Struers, a temperatura ambiente. Finalmente, una
vez pegada la lámina se rebajó hasta alcanzar un grosor de 30 m
mediante una aproximadora Discoplan TS con muela de diamante, puliéndose posteriormente con carburo de silicio de diferentes
valores de grano (SiC granos 320, 600 y 1000).
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Fluorescencia de Rayos X
Los resultados de la Fluorescencia de Rayos X nos dan un
análisis químico elemental de la muestra analizada, dichos resultados se transforman en los correspondientes óxidos para poder establecer unas primeras aproximaciones sobre su
composición lo que nos permitirá extraer algunas conclusiones.
Los resultados se muestran en la tabla XVIII.1.
A partir de los datos expuestos en la tabla XVIII.1 podemos observar cómo el componente mayoritario es el SiO2
(38,33%), aunque el porcentaje de CaO (37,80%) prácticamente es el mismo, sobre todo si tenemos en cuenta el porcentaje de
error de las medidas con esta técnica. Estos dos valores nos indican la presencia de carbonato cálcico y, dado su porcentaje en
peso, cuarzo en la muestra analizada.
Elementos
UE 1017
Óxidos
UE 1017
Ca
27.04
CaO
37.80
Si
17.97
SiO2
38.33
Al
6.82
Al2O3
12.88
Fe
4.72
Fe2O3
6.74
Mg
0.43
MgO
0.71
K
0.79
K2O
0.96
P
0.47
P2O5
1.08
S
0.07
SO3
0.17
Ti
0.64
TiO2
1.06
Sr
0.06
SrO
0.07
Zr
0.03
ZrO2
0.04
Ba
0.06
BaO
0.06
Mn
0.05
MnO
0.07
Zn
0.008
ZnO
0.01
Rb
0.006
Rb2O
0.01
Y
0.004
Y2O3
0.01
O
40.86
Tabla XVIII.1. Resultados del análisis por Fluorescencia de Rayos X
(FRX) expresados en % peso normalizados de los elementos y sus
óxidos presentes en las muestras analizadas.
259
[page-n-270]
Encontramos también valores elevados de Al2O3 (12,88%)
y Fe2O3 (6,74%). Estos porcentajes y la presencia de otros óxidos minoritarios como el TiO2, K2O, SrO, MgO, etc., que son
habituales en las composiciones de las arcillas (Nayak, Singh,
2007:236) hace que pensemos que en la composición de la
muestra se encuentra algún tipo de arcilla.
La coloración de la muestra, de tonalidad ocre, la podemos
relacionar con la cantidad de Fe2O3 que aparece en el análisis
de la muestra (6,74%), cuando este óxido está presente en valores superiores al 5% la muestra tiende a tener un color rojizo
que se acentúa conforme aumenta dicho porcentaje, por tanto
estamos ante un indicador de la presencia en la muestra de óxidos o hidróxidos de hierro como la hematita o la goethita en su
composición.
La presencia en cantidades inferiores al 1% de MgO
(0,71%) puede sugerir la posible presencia de dolomita en cantidades casi testimoniales y al mismo tiempo hace que descartemos en principio la presencia de cantidades apreciables de
mica, feldespato potásico, esmectitas o incluso illita, dado que
sus valores oscilarían entre un 2,0 y un 4,5%. Estas afirmaciones se verían apoyadas por el bajo contenido de la muestra en
K2O (0,96%) (las illitas, por ejemplo, tienen entre un 6,1 y un
6,9% (Singer y Singer, 1971: 38, tabla 2).
Valores altos en la relación SiO2/Al2O3 y SiO2/M2O3 (siendo M2O3 la suma de todos los óxidos con esta fórmula presentes en la muestra, a efectos prácticos sólo utilizaremos los
valores del Al2O3 y los Fe2O3) nos estaría indicando la presencia de sílice libre, illita, montmorillonita o esmectita (Mas Pérez, 1985: 116), sin embargo, estas relaciones presentan valores
muy bajos: 2,97 y 1,95 respectivamente, por lo que podríamos
descartar la presencia de los compuestos citados anteriormente.
El valor tan bajo del SO3 (0,17%) hace que descartemos la
presencia de sulfatos como el sulfato cálcico (yeso) en cantidades apreciables en la muestra analizada.
Es de destacar la presencia de P2O5 (1,08%) y TiO2
(1,06%) con valores superiores al 1% muy por encima de los
que es normal. Con respecto a los restantes óxidos, aún siendo
importante su presencia, tienen valores muy por debajo del 1%
y están por debajo del límite de detección de la técnica por lo
que sus porcentajes no son muy indicativos. Por último, cabe señalar también la ausencia de Na2O en la muestra analizada.
A la vista de los resultados anteriores podríamos hablar de
que la composición de la muestra UE 1017 sería una mezcla de
calcita, cuarzo, óxidos/hidróxidos de hierro y arcillas.
Dado que la muestra UE 1017 se ha identificado como un
pequeño fragmento constructivo y debido a la falta de datos de
este tipo de material para este período en la península Ibérica,
compararemos los resultados de su análisis por fluorescencia
de rayos X y, posteriormente de las demás técnicas, con los datos obtenidos en las muestras 4860 y 4864 del yacimiento de
La Torreta-El Monastil (Martínez y Vilaplana, 2010: 119-137;
Martínez, Vilaplana y Jover, 2009: 111-133) que aunque corresponden a un momento cronológico algo posterior, también
pertenecen a pequeños fragmentos de material constructivo.
La comparación de los datos de FRX podemos apreciarla en la
tabla XVIII.2.
Como podemos observar en la muestra UE 1017 el porcentaje de SiO2 supera en muy poco al de CaO (sólo un 0,53%
260
Óxidos
4860
4864
UE 1017
CaO
48.67
48.77
37.80
SiO2
29.78
31.71
38.33
Al2O3
5.29
6.28
12.88
Fe2O3
2.85
6.15
6.74
MgO
1.61
3.34
0.71
K 2O
1.91
2.03
0.96
P2O5
-
-
1.08
SO3
0.84
0.36
0.17
TiO2
0.48
0.72
1.06
SrO
0.34
0.25
0.07
ZrO2
0.03
0.05
0.04
BaO
0.32
-
0.06
Na2O
7.87
-
-
La2O3
-
0.33
-
MnO
-
-
0.07
ZnO
-
-
0.01
Rb2O
-
-
0.01
Y2O3
-
-
0.01
Tabla XVIII.2. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X
expresados en % peso normalizado de los óxidos presentes en las
muestras UE 1017 (Benàmer), 4860 y 4864 (La Torreta-El Monastil,
Elda).
más), aunque considerando el error de la técnica podríamos decir que ambos porcentajes están a la par, por el contrario en las
muestras 4860 y 4864 el porcentaje de CaO es claramente superior al de SiO2 (18,89% y 17,06% respectivamente). Comparando los dos óxidos en las tres muestras vemos cómo la
cantidad de CaO en la UE 1017 es inferior en casi un 11% a
las presentes en las muestras 4860 y 4864, por el contrario la
cantidad de SiO2 es casi un 8% superior de media, dichos porcentajes en los óxidos mayoritarios ya establecen una gran diferencia en la composición de las tres muestras.
En cuanto a los óxidos Al2O3 y Fe2O3, presentan valores
claramente superiores en la muestra UE 1017, siendo casi el doble en el caso del Al2O3 para esta muestra en comparación con
los contenidos de la 4860 y 4864. Sin embargo, los valores de
MgO y K2O de la muestra UE 1017 presentan valores un 50%
inferiores a los de las muestras 4860 y 4864. Otro punto de discrepancia es la presencia de P2O5 en la muestra UE 1017 y su
ausencia en las otras dos. También los valores del TiO2 son superiores en la muestra UE 1017. Cuando analizamos la presencia de los diferentes óxidos que están presentes en todas las
muestras por debajo del 1% observamos también que existen
grandes diferencias entre la muestra analizada y las del yacimiento de La Torreta-El Monastil.
Por su parte los valores las relaciones SiO2/Al2O3 y
SiO2/M2O3 de estas muestras difieren notablemente de los de la
muestra UE 1017 (tabla XVIII.3).
A partir de los datos expuestos anteriormente podemos intuir que estamos ante muestras de composición diferente.
[page-n-271]
4860
4864
UE 1017
SiO2/ Al2O3
5.63
5.05
2.97
2q
d(Å)
SiO2/M2O3
3.52
2.55
1.95
20.837
4.25970
Cuarzo (33-1161)
23.055
3.85465
Calcita (05-0586)
24.138
3.68404
Hematita (33-0664)
26.684
3.33800
Cuarzo (33-1161)
27.424
3.24966
Rutilo (21-1276)
29.440
3.03151
Calcita (05-0586)
30.583
2.92080
Silicato cálcico hidratado (03-0669)??
31.457
2.84163
Calcita (05-0586)
33.188
2.60728
Hematita (33-0664)
35.688
2.51379
Hematita (33-0664)
35.960
2.49542
Calcita (05-0586)
36.565
2.45551
Cuarzo (33-1161)
39.455
2.28203
Calcita (05-0586), Cuarzo (33-1161)
40.331
2.23450
Cuarzo (33-1161)
40.893
2.20506
Hematita (33-0664)
42.480
2.12628
Cuarzo (33-1161)
43.219
2.09161
Calcita (05-0586)
43.597
2.07437
Hematita (33-0664)
47.185
1.92465
Calcita (05-0586)
47.588
1.90927
Calcita (05-0586)
48.529
1.87443
Calcita (05-0586)
50.143
1.81784
Cuarzo (33-1161)
54.141
1.69265
Hematita (33-0664)
54.915
1.67061
Cuarzo (33-1161)
56.662
1.62316
Calcita (05-0586)
57.453
1.60269
Hematita (33-0664)
57.469
1.60228
Calcita (05-0586)
59.956
1.54163
Cuarzo (33-1161)
60.695
1.52461
Calcita (05-0586)
61.070
1.51161
Calcita (05-0586)
61.408
1.50861
Calcita (05-0586)
64.009
1.45343
Hematita (33-0664)
64.728
1.43901
Calcita (05-0586)
65.602
1.42194
Calcita (05-0586)
67.686
1.38315
Cuarzo (33-1161)
68.163
1.37462
Cuarzo (33-1161)
68.366
1.37103
Cuarzo (33-1161)
69.177
1.35693
Calcita (05-0586)
Tabla XVIII.3. Valores de las relaciones SiO2/ Al2O3 y SiO2/M2O3 en
las muestras UE 1017 y 4860, 4864 procedentes del yacimiento de La
Torreta-El Monastil (Elda-Alicante).
Difracción de Rayos X
Mediante la Difracción de Rayos X (DRX) se identifica la
composición mineralógica de una muestra. Los análisis de las
muestras mediante esta técnica nos informan de las fases cristalinas que se encuentran presentes en ellas, aunque no nos proporcionarán información acerca de aquellas fases de naturaleza
amorfa. Hemos de resaltar, con respecto a los resultados obtenidos, que la identificación de las sustancias cristalinas se hace
difícil cuando éstas se encuentran en porcentajes inferiores al
5% en peso, por otra parte y debido a la escasez de muestra y
que la misma muestra fue utilizada para realizar diferentes análisis, ésta no fue tratada al objeto de detectar la presencia de arcillas dado que estos tratamientos eliminan los carbonatos,
sílice, yesos, materia orgánica, etc. (Moore y Reynolds, 1997:
204-226).
En la gráfica XVIII.1 presentamos el difractograma de la
muestra UE 1017 y en la tabla XVIII.4 podemos observar la
asignación de los picos detectados a la estructura más probable.
La asignación de picos se ha realizado mediante el programa informático DIFRACPLUS que cuenta con la base de datos
JCPDS. Para la calcita se ha utilizado la ficha 05-0586, para el
cuarzo la 33-1161, para el rutilo la 21-1276, para la hematita la
33-0664 y para el silicato cálcico hidratado 03-0669.
En este difractograma, y en consonancia con los datos obtenidos en el análisis de FRX, vemos cómo las intensidades de
los picos de calcita y cuarzo se igualan. En este análisis sólo
identificamos un tipo de cuarzo (33-1161), se identifica también la calcita (05-0586), rutilo (21-1276) y hematita (33-0664),
estos dos últimos compuestos están en consonancia con los porcentajes de TiO2 y Fe2O3 detectados por FRX. La identificación
UE 1017
Estructura probable
Relación
Tabla XVIII.4. Identificación de los ángulos (2) que aparecen en el difractograma de la muestra UE 1017.
!
Gráfica XVIII.1. Difractograma de la muestra UE 1017.
261
[page-n-272]
de la presencia de silicato cálcico hidratado (03-0669) que aparece en 2q: 30,583 (d(Å): 2,92080) es problemática dado que algunos de sus picos coinciden con otros del cuarzo o de la
calcita.
Estos resultados parecen confirmar los obtenidos anteriormente mediante FRX, por lo que estaríamos ante una mezcla de
calcita, cuarzo, hematita (sin descartar la presencia de otros óxidos/hidróxidos de hierro), rutilo y posiblemente una pequeña
cantidad de compuestos hidráulicos.
Como hemos hecho anteriormente en la gráfica XVIII.2
podemos observar la comparación entre los difractogramas de
la muestra UE 1017 y los de las muestras 4860 y 4864 del yacimiento de La Torreta-El Monastil.
De la comparación de los tres difractogramas lo que más resalta es la igualdad en la intensidad de los principales picos de
!
Gráfica XVIII.2. Difractogramas comparados de las muestras UE
1017 y las muestras 4860 y 4864 procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda-Alicante).
la calcita y el cuarzo en el difractograma de la muestra UE 1017
en consonancia con los datos el FRX y la intensidad del pico de
la calcita, muy superior a la del cuarzo en las dos muestras
(4860 y 4864), pero también muy superior a la de la propia calcita en la muestra UE 1017. Destaca también la presencia en la
UE 1017 de los picos del rutilo y la hematita ausentes en las
otras dos muestras comparadas.
Espectrocopía Infrarroja
En la gráfica XVIII.3 podemos observar el espectro de
ATR-IR de la muestra UE 1017 obtenido en el rango de número de onda de 600 a 4000 cm-1.
Hemos recurrido a un algoritmo de segunda derivada para
la identificación de los picos inmersos en la región del espectro
IR comprendida entre 3100 y 3800 cm-1 dado que esta zona está gobernada por los iones hidroxilo (OH-), y que en el espectro
aparece como una meseta bastante amplia, por lo que cualquier
banda que exista en esta zona puede haber quedado solapada
por otras de mayor intensidad. Las bandas obtenidas y su asig-
262
!
Gráfica XVIII.3. Espectro ATR-IR de la muestra UE 1017.
nación se reflejan en la tabla XVIII.5. En dicha tabla no aparecen los valores comprendidos entre 1850 y 2400 cm-1 puesto
que se corresponden con una zona de ruido debida al cristal de
diamante del accesorio Golden Gate utilizado para la medición.
Las bandas de la tabla XVIII.5 que aparecen a 712, 872,
1411, 1797, y 2517 cm-1 pueden ser asignadas a la calcita (Gunasekaran y Anbalagan, 2008: 1246-1251; Gunasekaran y
Anbalagan, 2007: 656-664; Socrates, 2000: 277). El pico correspondiente a 3 de la calcita en esta muestra aparece a 1411 cm-1,
valor que está un tanto alejado de los propuestos en la bibliografía: por ejemplo White (1974: 239) le asigna un valor de 1435
cm-1 y, por su parte, Van der Marel, Beutelspracher (1976: 241)
le asignan un valor de 1422 cm-1. En nuestro caso el valor de 3
que aparece a 1411 cm-1 podría estar relacionado con la presencia de calcita recarbonatada según algunos autores (Shoval, Yofe
y Nathan, 2003: 886-887). En el espectro de esta muestra no aparecen bandas asignables ni a aragonito ni a dolomita.
El cuarzo está representado por las bandas que aparecen como doblete a 777 y 799 cm-1, y las bandas 692 y 1164 cm-1, que
han sido asignadas a este compuesto (Soda, 1961: 1494; Socrates, 2000: 278).
Se puede detectar la presencia de caolinita en las siguientes
bandas: 910, 990, 1030, 1114, 1639, 3377, 3628 y 3694 cm-1
(Madejova y Komadel, 2001: 416; Socrates, 2000: 278).
Puesto que los compuestos que hemos detectado con esta
técnica no incorporan prácticamente hierro y que según el análisis mediante FRX esta muestra contiene un 6,74% de peso de
Fe2O3 hemos de suponer que también está presente algún óxido
o hidróxido de hierro en su composición como lo delata claramente su coloración. Las posibilidades son:
- Goethita: que presenta bandas a 795, 892, 3140, 3484 y
3660 cm-1 (Cornell y Schwertmann, 2006: 143).
- Lepidocrocita: con bandas a 752, 1018, 1150, 3060, 3525
y 3620 cm-1(Cornell y Schwertmann, 2006: 143).
- Hematita: cuya banda superior (662 cm-1) queda por debajo de las bandas que hemos detectado (la banda más baja es
692 cm-1) (Cornell y Schwertmann, 2006: 145).
Sin embargo, hemos de resaltar que la técnica de IR no es
la más adecuada para el análisis de óxidos de hierro en matrices
complejas y con baja proporción de estos óxidos.
[page-n-273]
UE 1017
(cm-1)
Tipo de banda
692
Hombro
712
Banda estrecha débil
777-799
Doblete, estrecho, débil
872
Banda estrecha media
910
Hombro
990
Banda ancha intensa
In-plane Si-O stretching
1030
Hombro pequeño
In plane Si-O stretching
1114
Hombro
Si-O Stretching (longitudinal mode)
1164
Hombro
Si-O Asymmetrical stretching vibration u3
1411
Banda ancha intensa
u3-Asymmetric CO3 stretching
1639
Banda ancha media
OH Deformation of water
1797
Banda estrecha pequeña
Calcita, u1+ u4
2517
Banda ancha débil
Calcita, 2u2+ u4
3377
Banda ancha intensa
3628
Hombro
OH Stretching of inner hydroxyl groups
3694
Hombro
OH Stretching of inner-surface hydroxyl groups
Asignación
Si-O Symmetrical bending vibration u2
u4-Symmetric CO3 deformation
Si-O Symmetrical stretching vibration u1
u2-Asymmetric CO3 deformation
OH Deformation of inner hydroxyl groups
OH Stretching of water
Tabla XVIII.5. Bandas de IR detectadas en la muestra UE 1017.
A la vista de los datos anteriores creemos que el hierro presente en la muestra debe estar en forma de hematita debido a los
resultados obtenidos mediante DRX aunque no podemos descartar la presencia de otros óxidos de hierro.
No hemos podido confirmar mediante ATR-IR la posible
existencia en la muestra de silicato cálcico hidratado (C-S-H),
detectado en el análisis de DRX, ya que las bandas que puedan
asignarse a este tipo de fases, tanto del tipo I como del tipo II,
(Yu et al., 1999: 742-748; Henning, 1974: 445-463) en parte se
corresponden con las vibraciones de enlaces Si-O de otros silicatos y, dado que se trata de compuestos minoritarios, sus picos pueden estar englobados en bandas anchas de otros compuestos de
silicio que se encuentren en mayor proporción en estas muestras.
Por último, tampoco hemos constatado la presencia de materiales orgánicos en la muestra analizada tales como elementos
vegetales que en ocasiones se mezcla con los materiales constructivos.
Así pues, la composición de la muestra UE 1017, según su
espectro de ATR-IR, sería calcita, cuarzo y caolinita.
En la gráfica XVIII.4 podemos observar los espectros comparados de las muestra UE 1017, 4860 y 4864. La diferencia
más importante que se observa entre las tres muestras, aparte de
las intensidades y posiciones de otras bandas situadas en la región entre los 600 y los 1800 cm-1 es la gran meseta que aparece en la región entre 2700 y 3800 cm-1 en donde, como ya !
hemos dicho anteriormente, se sitúan los iones hidroxilo denotando que la muestra UE 1017 tiene en su composición una can-
tidad de agua bastante superior a las otras dos muestras, lo que
viene se confirma por la intensidad superior también de la banda que aparece a 1634 cm-1 (OH deformation of water), es decir, otra característica más que hace a la muestra UE 1017
diferente en cuanto a su composición de las otras dos.
Gráfica XVIII.4. Espectros comparados de las muestras UE 1017 y
de las muestras 4860 y 4864 procedentes del yacimiento de La
Torreta-El Monastil (Elda-Alicante).
263
[page-n-274]
Análisis Térmico
El Análisis Térmico realizado (TG-ATD) nos permite obtener diversas informaciones sobre el comportamiento de las
muestras sometidas a un aumento lineal de la temperatura. De
cada muestra obtenemos:
- La curva de TG (termogravimetría), que nos indica la variación de masa que sufre la muestra durante el tratamiento. A
partir de esta curva podemos obtener mediante una operación
matemática la curva de DTG (Derivada de la curva TG), que
nos permite apreciar de forma visual los distintos procesos que
pueden no observarse a simple vista en la curva de TG.
- La curva de ATD (Análisis Térmico Diferencial) que nos
da información sobre la energía de los procesos que tienen lugar durante el tratamiento térmico.
Teniendo como base los compuestos identificados mediante las técnicas anteriores en los termogramas se deberian poder
observar los siguientes procesos:
- Calcita: El TG se debería observar una pérdida de peso debida a la descomposición del CaCO3 en CaO y CO2 acompañada de un intenso pico endotérmico en el ATD. Los intervalos de
temperatura de este proceso para una calcita natural estarían entorno a 625 ºC, para el inicio del proceso, 890 ºC para su final
y una temperatura de inversión alrededor de 840 ºC (Cuthbert y
Rowland, 1947: 112). Sin embargo, estas temperaturas varían
según las diferentes condiciones de análisis empleadas: velocidad de calentamiento, peso de la muestra, tamaño de partícula
de la muestra, atmósfera empleada, etc. (Wendlant, 1986: 12;
Bish y Duffy, 1990: 116-118), así Smykatz-Kloss (1974: 44) sitúa la temperatura de inversión en 898 ºC y Hatakeyama y Liu
(2000: 296) lo sitúan a 960 ºC. Si la calcita proviene de la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su temperatura de descomposición será inferior que la del carbonato
cálcico original de partida. Esta variación parece estar relacionada con que tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales
del nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato de partida (Webb y Krüger, 1970: 317). Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 781) sitúan la temperatura de inversión para un
CaCO3 recarbonatado alrededor de los 750 ºC.
- Cuarzo: El cuarzo no presenta pérdida de peso en el TG.
En el ATD debería aparecer un pico endotérmico a 573 ºC debido a la transformación polimórfica del a-SiO2 a b-SiO2 (Hatakeyama y Liu, 2000: 273) aunque en nuestro caso dicho proceso
se produciría sobre 578 ºC al haber utilizado para el experimento una atmósfera de helio (Dawson y Wilburn, 1970: 483).
- Caolinita: Debería presentar un pico endotérmico en el
ATD a 560 ºC, temperatura a la que rompe sus enlaces y pierde
el agua de constitución (pérdida de peso en el TG) pasando a
formarse metacaolinita (Hatakeyama y Liu, 2000: 324).
- Hematita: La hematita no presenta pérdida de peso en el
TG. A 830 ºC se produce un pico endotérmico en el ATD por la
transformación polimórfica de a-Fe2O3 a γ-Fe2O3 (Hatakeyama y Liu, 2000: 273). En el caso de que estuviera presente
Goethita se produciría un pico endotérmico a 309 ºC al transformarse en Hematita, acompañado de pérdida de peso.
- Rutilo: Entre 20 y 1200 ºC el rutilo no presenta ningún
proceso térmico (Hatakeyama y Liu, 2000: 278).
264
- Silicatos cálcicos hidratados: Su descomposición produce
una pérdida de agua a 95-120 ºC y después presentan una pendiente de pérdida de peso gradual entre 375 y 650 ºC produciéndose entonces una caída brusca de la curva debido a la
descomposición del carbonato cálcico (Ellis, 2007: 137).
En cualquier caso las intensidades de los picos están en relación con la cantidad de estos compuestos en las muestras.
En el caso que nos ocupa, el ATD no nos permitirá diferenciar los procesos térmicos descritos anteriormente para el
cuarzo, la caolinita y la hematita que pueda existir en las muestras, debido a que se encuentran por debajo del límite de detección del equipo empleado, bien por una baja sensibilidad o por
la pequeña presencia de estos compuestos en el total de las
muestras analizadas.
La mayoría de las reacciones, tanto de cambios polimórficos como de pérdida de peso, que afectan a los componentes de
los materiales de construcción antiguos tienen lugar dentro del
rango de temperatura entre temperatura ambiente y 900 ºC. En
general, las pérdidas de peso que sufren las muestras son debidas a la pérdida de H2O y CO2 y se pueden agrupar en tres grandes apartados:
a/ Pérdida de agua higroscópica (humedad de la muestra):
<120 °C.
b/ Pérdida de agua hidráulica (agua enlazada en los compuestos): 120-600 ºC.
c/ Descarbonatación de las muestras (pérdida de CO2):
>600 °C.
Estos intervalos, como veremos más adelante, se pueden
considerar un tanto arbitrarios dado que los procesos, en la mayoría de las ocasiones, suceden a temperaturas no siempre coincidentes con las temperaturas de estos intervalos debido a las
variables empleadas en los análisis que pueden desplazar a mayores o menores temperaturas las pérdidas de peso (Mackenzie
y Mitchell, 1970: 101-122). Fruto de esta arbitrariedad y de la
necesidad de encuadrar los datos de pérdida de peso (en %) obtenidos en los termogramas para su interpretación es el que cada autor proponga la amplitud térmica de los intervalos que
mejor se adapta a sus muestras En nuestro caso seguiremos la
propuesta de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 786-787),
dado que nos permite comparar la muestra analizada con las
muestras analizadas por dichos autores y con las 4860 y 4864.
Su propuesta se basa en dividir el rango de temperatura estudiado (25-900 ºC) en 5 regiones, cada una de las cuales se relaciona con una causa de pérdida de peso de la muestra en
relación al rango de temperatura:
1) Tª < 120 ºC: En general en este intervalo de temperatura
se produce la pérdida de peso debida a la humedad.
2) 120 ºC < Tª < 200 ºC: Pérdida de peso asignada a agua
de hidratación.
3) 200 ºC < Tª < 400 ºC: Pérdida de peso asignada al agua
enlazada en compuestos hidráulicos.
4) 400 ºC < Tª < 600 ºC: Pérdida de peso asignada al agua
enlazada a otros compuestos hidráulicos.
5) Tª > 600 ºC: Pérdida de peso debida a la descomposición
de los carbonatos, es decir, por liberación de CO2.
El % de pérdida de peso que se produce a temperaturas superiores a 600ºC se asigna al CO2 que se emite en la descom-
[page-n-275]
posición térmica del carbonato cálcico a estas temperaturas según la siguiente reacción:
Δ
CaCO3 (s) —————————> CaO (s) + CO2↑(g) (1)
En el caso de un carbonato cálcico puro, el 44% de su peso se perdería como CO2. Esta relación nos permite calcular el
porcentaje de carbonato cálcico en la muestra inicial.
En la gráfica XVIII.5 se presenta el termograma correspondiente a la muestra analizada y en el recuadro inscrito su
curva de DTG siendo un termograma típico de la descomposición de un carbonato cálcico. La curva de DTG nos muestra dos
procesos bien diferenciados que se corresponden con pérdidas
de peso notables:
- En la zona anterior 120 ºC se produce un acusado proceso de pérdida de agua perteneciente a la humedad que presenta
la muestra, hay que recordar que ninguna de las muestras ha sido tratadas previamente para reducir su humedad, este proceso
podría estar relacionado con la intensidad del espectro ATR-IR
en la región comprendida entre los 2700 y 3800 cm-1.
- En la zona de temperaturas superiores a 600 ºC aparece la
curva típica de la descomposición del carbonato cálcico, con
una pérdida de peso también notable.
Entre ambas zonas se da un proceso continuo y gradual de
pérdida de peso no muy acusado.
El proceso de descarbonatación de la calcita (CaCO3) parece iniciarse sobre los 618 ºC alcanzando su punto de reactividad máxima a 736 ºC y finalizando sobre los 795 ºC, como se
puede observar en la curva de DTG. Esta temperatura de descomposición es inferior a la indicada en la bibliografía para la
calcita natural que ocupa una horquilla desde 860 ºC a 1010 ºC,
horquilla debida, en parte, a las variables seleccionadas para lle!
Gráfica XVIII.5. Curva de TG y perfil de DTG (en el recuadro) de la
muestra UE 1017.
Muestra
var a cabo los experimentos. Cuando el carbonato proviene de
la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su
temperatura de descomposición es inferior que la del carbonato
cálcico original del que proviene. Esto parece estar relacionado
con que tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales del
nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato de partida
(Webb y Krüger, 1970: 317). Además, la presencia de sales solubles o una matriz arcillosa también desplaza a temperaturas
inferiores el pico de descomposición de la calcita (Webb y Krüger, 1970: 305). Todo lo expuesto anteriormente parece indicarnos que el carbonato cálcico presente en la muestra UE 1017
proviene de la recarbonatación de un hidróxido cálcico.
En la tabla XVIII.6 se agrupan los datos suministrados por
el termograma de la muestra UE 1017 siguiendo el criterio de
Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 786-787), esquema
también utilizado en las muestras 4860 y 4864.
En esta muestra el porcentaje de pérdida de peso atribuido
a la descomposición del carbonato cálcico es del 22,50% lo que
equivale a un 51,14% de carbonato cálcico presente en la muestra. Otra dato, ya comentado, a destacar es el elevado porcentaje de humedad de la muestra: un 6,53% de su peso. Como en las
anteriores muestras la pérdida de peso en el rango de temperatura en la que se produce la pérdida de agua debida al yeso es
mínima, por último, entre los 200 y 600 ºC hay una pérdida de
peso del 3,22%, recordemos que parte de esta pérdida se atribuiría a la deshidroxilación de la caolinita y a una posible
presencia de compuestos hidráulicos sugerida por los datos obtenidos a partir de las técnicas anteriores pero que no hemos podido identificar. Otra posibilidad es que hubiera algo de
goethita que también contribuiría a la pérdida de peso al pasar
por un proceso de deshidroxilación (entre 250-400 ºC) para dar
hematita (Cornell y Schwertmann, 2006: 369-373).
La presencia de calcita recarbonatada podría sugerirnos
que estamos ante un mortero de cal antiguo y en esta tesitura podríamos, a partir de los datos de pérdida de peso suministrados
por el termograma clasificar la muestra según la propuesta de
clasificación de estos materiales realizada por Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 785-792):
- Temperatura de descomposición del carbonato cálcico baja con respecto a las del carbonato cálcico natural.
- Pérdida de peso superior a 1% de agua de humedad entre
50-120 ºC.
- Pérdida de peso entre un 3 y un 6% en el rango de temperatura 200-600 ºC.
- Porcentaje de pérdida de CO2 inferior al 30%.
Según los datos anteriores la muestra analizada podría encuadrarse dentro del grupo de morteros “Hot lime technology
mortars”.
En la gráfica XVIII.6 se comparan los termogramas de las
muestras UE 1017, 4860 y 4864 y en la tabla XVIII.7 los por-
Pérdida de peso por rango de temperatura (%)
<120
UE 1017
120-200
200-400
400-600
> 600
6.53
0.47
1.22
2.00
22.50
Tabla XVIII.6. Datos de pérdida de peso en tanto por ciento de la muestra UE 1017 aplicando el criterio de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou
(1995: 786-787).
265
[page-n-276]
!
Gráfica XVIII.6. Curvas de TG comparando las muestras UE 1017
y las muestras 4860y 4864 procedentes del yacimiento de La TorretaEl Monastil (Elda-Alicante).
centajes de pérdidas de peso por rango de temperatura de las
mismas muestras.
Lo primero que podemos observar es la gran diferencia que
existe entre la muestra UE 1017 y las otras dos en cuanto al porcentaje de humedad, dado que la muestra UE 1017 quintuplica
sus valores. En cuanto la pérdida de peso en la zona de 120-200
ºC los porcentajes son similares aunque con una similitud mayor
con la muestra 4860, similitud que se mantiene en la zona de
400-600 ºC. Entre 200 y 400 ºC la muestra UE 1017 presenta
una mayor pérdida de peso aunque la diferencia es bastante menor que en la zona del agua de humedad. Por último, el porcentaje de carbonato cálcico también es casi un 10% menor en la
muestra UE 1017 como podemos observar en la tabla XVIII.8.
En relación con el proceso de descarbonatación del carbonato cálcico (calcita) en las tres muestras analizadas y el rango
de temperatura en el que se produce dicho proceso queremos realizar algunas acotaciones, para ello utilizaremos un ampliación
de la curva de DTG de estas muestras (gráfica XVIII.7) en donde podemos apreciar tanto la temperatura inicial como la temperatura de inversión y la temperatura final del proceso.
Los datos comparados de las tres muestras obtenidos de esta ampliación se muestran en la tabla XVIII.9.
Como hemos comentado anteriormente las temperaturas
del proceso de descarbonatación de la calcita en la muestra UE
1017 se inicia a 618 ºC, teniendo el proceso su temperatura de
inflexión a 736 ºC y su final a 795 ºC, siendo el rango térmico
del proceso de 177 ºC. Por su parte en las muestras 4860 y 4864,
del yacimiento de La Torreta-El Monastil, la temperatura de ini-
Muestra
cio del mismo proceso se sitúa alrededor de los 610-623 ºC, con
una temperatura de inflexión en torno a los 751-755 ºC y una
temperatura final de 790-797 ºC, siendo la amplitud térmica del
proceso de unos 174-180 ºC, como vemos, todas las temperaturas son muy similares a las de la UE 1017.
Considerando que la muestra analizada se puede clasificar
como un mortero de cal, y utilizando los datos de su termograma anteriormente comentados, podemos clasificarla también
según su hidraulicidad siguiendo la propuesta formulada por
Moropoulou, Bakolas y Anagnostopoulou (2005: 295-300) y reflejada en la tabla XVIII.10.
Con arreglo a la tabla XVIII.10, para la muestra UE 1017
(utilizando los datos ofrecidos en la tabla XVIII.7) los parámetros se expresan en la tabla XVIII.11.
Comparando los resultados de nuestras muestras (tabla
XVIII.11) con la clasificación reflejada en la tabla XVIII.10, la
muestra UE 1017 podría incluirse en el apartado de mortero de
cal hidráulico (anteriormente lo habíamos clasificado como
“Hot lime technology mortar” que presenta propiedades hidráulicas). Como hemos venido realizando anteriormente podemos
comparar los datos de esta muestra con los de las muestras 4860
y 4864 de La Torreta-El Monastil (tabla XVIII.12).
A la vista de la tabla XVIII.11 parece que los datos de esta
muestra encajan mejor que los de las muestras 4860 y 4864 en
el apartado ya citado de mortero hidráulico.
Microscopía: Electrónica de Barrido (SEM-EDX) y Óptica
de Transmisión (MOT)
Frente a alguna polémica surgida en torno a qué técnica de
microscopía (electrónica de barrido u óptica de transmisión) debe ser usada para el estudio de materiales antiguos de construcción (Barnett, 1991a: 253-255; Kingery, 1991: 255-256; Barnett,
1991b: 256) o incluso la preponderancia de una técnica sobre
otra (estudio de las muestras mediante lámina delgada: Karkanas, 2007: 775-796) nosotros pensamos que, si es posible, lo ideal es conjugar los resultados de ambas técnicas, por ello hemos
reunido en un mismo apartado los datos suministrados por ambas técnicas puesto que son complementarios y juntos nos ofrecen una imagen más real de la composición de la muestra.
En la figura XVIII.2 podemos observar una imagen escaneada y ampliada de la muestra analizada UE 1017. Sus dimensiones reales son las siguientes:
-Anchura total de la muestra: 35 mm.
-Alturas: 15 mm en la zona de la figura XVIII.2b, 11 mm
en l zona de la figura XVIII.2c y 8 mm en la zona situada a la
derecha de la figura XVIII.2a.
Pérdida de peso por rango de temperatura (%)
<120
120-200
200-400
400-600
> 600
UE 1017
6.53
0.47
1.22
2.00
22.50
4860
1.33
0.51
0.81
2.10
26.42
4864
1.29
0.19
0.53
2.16
25.5
Tabla XVIII.7. Comparación de los datos de pérdida de peso en tanto por ciento de la muestra UE1017 con las 4860 y 4864 procedentes del
yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante).
266
[page-n-277]
%
% en peso de
Muestra rangoPérdida de peso en el
de temperatura >600ºC Carbonato Cálcico
UE 1017
22.50
51.14
4860
26.42
60.05
4864
25.51
57.98
Tabla XVIII.8. Comparación de las pérdidas de peso asignadas al
carbonato cálcico de la muestra UE 1017 con las muestras 4860
y 4864 procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil
(Elda-Alicante).
!
Gráfica XVIII.7. Ampliación de las curvas de DTG de las muestras
UE 1017, 4860 y 4864 en el rango de temperatura 500-900 ºC.
Muestra
Datos DTG ampliados (ºC)
Tª inicial
Tª inversión
Tª final
Rango
térmico
del proceso
UE 1017
618 ºC
736 ºC
795 ºC
177 ºC
4860
623ºC
751 ºC
797 ºC
174 ºC
4864
610 ºC
755 ºC
790 ºC
180 ºC
Tabla XVIII.9. Comparación entre la ampliación de los DTG de todas
las muestras en el rango de temperatura del proceso de
descarbonatación de la calcita.
Tipo de Mortero
Como podemos observar en la imagen escaneada de la
muestra UE 1017 que aparece en la figura XVIII.2a, dicha
muestra presenta un elevado grado de heterogeneidad que hace
que existan determinadas zonas que difieren claramente en su
composición del resto. Esta observación viene a apoyar las premisas con las que partíamos al inicio de los análisis: ante una
muestra heterogénea los resultados deben observarse con una
cierta prudencia, así podemos comprobar como la presencia de
carbón y cenizas en la muestra no ha sido detectada mediante
técnicas como el ATR-IR debido a que la porción de muestra
analizada se tomó por raspado de su superficie de la muestra y
no afectó a esta zona. Por tanto, los resultados de los análisis
descritos con anterioridad se corresponderían con la superficie
de color ocre-anaranjado veteada con zonas más blancas, excluyendo la zona localizada de carbones y cenizas.
En cuanto a la composición de la muestra y a la vista de la
figura XVIII.2a podemos constatar que las vetas de color marrón que surcaban la superficie de la muestra son elementos superficiales y ajenos, en principio, a la muestra, aunque aparezca
el mismo material en alguna zona interna lo hace siempre tapizando los bordes de huecos o vacíos existentes su interior
(fig. XVIII.2b).
En la figura XVIII.2c podemos apreciar la existencia de pequeños carbones y cenizas que abarcarían cerca de un 20% del
total de la superficie de la muestra. Su localización, ocupando
un borde y no en su interior rodeados por el material de color
ocre que forma la mayor parte de la muestra, implica que el carbón y las cenizas se depositaron sobre ella.
Como podemos observar en la figura XVIII.2a, la mayor
parte de la muestra está formada por una matriz uniforme de color ocre (que hipotéticamente podríamos identificar como Terra
Rossa, tipo de suelo presente en toda la zona norte de la provincia de Alicante (Mataix-Solera et al., 2008: 179). Dicha matriz presenta puntos más rojizos que podrían identificarse como
Caolinita, cuya presencia está avalada por los análisis de ATRIR, esta presencia es importante porque su existencia nos revela que esta zona de la muestra no sufrió temperaturas superiores
a 560 ºC, temperatura a la que la caolinita rompe sus enlaces y
pierde el agua de constitución convirtiéndose en metacaolinita
(Hatakeyama y Liu, 2000: 324).
Las zonas más claras de la muestra podrían atribuirse a zonas con material evolucionado procedente de cenizas. Estas zonas serían las responsables de la detección de calcita en los
Humedad (%) Agua hidráulica (%)
CO2 (%)
CO2/agua hidráulica (%)
Mortero de cal
<1
<3
>32
10a, 7-5-10b
Mortero de cal con portlandita
inalterada
>1
4-12
18-34
1.5-9
Morteros de cal hidráulicos
>1
3.5-6.5
24-34
4.5-9.5
4.5-5
5-14
12-20
<3
1-4
3.5-8.5
22-29, 10-19c
3-6
Morteros pozolánicos naturales
Morteros pozolánicos artificiales
a= agregados de origen calcáreo; b= agregados de origen silicoaluminico; c= cemento bizantino
Tabla XVIII.10. Clasificación de las características químicas de morteros históricos obtenidas a partir del análisis termogravimétrico.
267
[page-n-278]
Muestra
Humedad (%)
Agua hidráulica (%)
CO2 (%)
CO2/agua hidráulica (%)
UE 1017
6.53
3.22
22.50
6.99
Tabla XVIII.11. Relaciones de hidraulicidad de las muestras UE 2102, UE 2130 y UE1017.
Muestra
Humedad (%)
Agua hidráulica (%)
CO2 (%)
CO2/agua hidráulica (%)
UE 1017
6.53
3.22
22.50
6.99
4860
1.33
2.91
26.42
9.08
4864
1.29
2.68
25.51
9.48
Tabla XVIII.12. Comparación de la hidraulicidad de las muestra UE 1017 con las muestras 4860 y 4864 procedentes
del yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda).
Figura XVIII.2. 2a. Muestra UE 1017. Lámina delgada. Imagen escaneada y aumentada.
2b. Imagen ampliada de zona izquierda de la lámina delgada mostrando áreas con diferente composición.
2c. Imagen ampliada de la zona central de la lámina delgada mostrando una zona con carbones y cenizas.
268
[page-n-279]
análisis debido a su producción durante la combustión de biomasa (madera, matojos, paja, materia vegetal). Su presencia en
forma de vetas se debería a que las cenizas procedentes de la
combustión de biomasa son muy finas y, por tanto, fácilmente
dispersables por el viento, distribuyéndose por amplias zonas
por lo que no es fácil su identificación, sobre todo cuando están
mezcladas con otros minerales sedimentarios.
La composición química de estas cenizas presenta una amplia variación en función de la especie vegetal quemada (Sanderson y Hunter, 1981: 27-30; Misra, Ragland y Baker, 1993:
103-116), de la temperatura alcanzada (Etiégni y Campbell,
1991: 173-178; Misra, Ragland y Baker, 1993: 103-116), de la
atmósfera empleada (Humphreys y Hunt, 1979), etc. Pero, básicamente, se compone de residuos inorgánicos de los vegetales,
granos de cuarzo, carbones y carbonatos calcinados y agregados procedentes del suelo en donde se lleva a cabo el proceso
de combustión (Canti, 2003: 341).
Tres son los componentes inorgánicos principales iniciales
en la biomasa (Canti, 2003: 341-347):
- El oxalato cálcico (CaC2O4), que en ocasiones puede llegar a suponer hasta el 60% del peso seco en algunos líquenes o
incluso el 85% en los Cactus senilis (Canti, 2003: 343). En las
especies arbóreas este compuesto es bastante menos abundante
llegando en algunos casos al 15% del peso en seco.
- La sílice (SiO2, como opal) que aparece, sobretodo en la
madera de los árboles.
- El carbonato cálcico (CaCO3), presente en dos formas
principalmente: con sílice formando cistolitos (cystoliths) y como cristales de carbonato cálcico en el interior de la madera de
los árboles.
Al lado de estos componentes principales podemos encontrar en cantidades muy pequeñas minerales procedentes del suelo atrapados en las raíces de las plantas o incluso en el interior
de la madera.
Las cantidades y proporciones de estos minerales en cada
especie vegetal presentan una gran variación dependiendo de
qué tipo de planta se use como combustible. Los componentes
inorgánicos iniciales de la biomasa, durante su proceso de combustión, sufren una serie de transformaciones con el aumento de
la temperatura cuyo resultado se traduce en la composición química final de sus cenizas tras acabar dicho proceso así, por
ejemplo, en las cenizas de la combustión de paja los elementos
que predominan son la sílice, el potasio y el calcio, mientras
que en las cenizas de madera los elementos predominantes son
el calcio, la sílice, el aluminio, el potasio y el magnesio (Olanders y Steenari, 1995: 105-115).
Además, estas cenizas, sufrirán también otras transformaciones a partir del momento en que quedan depositadas en el
suelo, así pues, el resultado final de este proceso es una mezcla
de nuevos y antiguos compuestos minerales en la que sobresale
la presencia de carbonatos y de sílice.
Por otra parte, estos componentes, también sufren una serie
de transformaciones morfológicas que dependen tanto de la
temperatura alcanzada como del tiempo que dura la combustión, así, por ejemplo, las formas de los cristales de oxalato cálcico, aunque atraviesan una serie de fases (CaO y Ca(OH)2)
hasta convertirse finalmente en carbonato cálcico, no suelen sufrir grandes cambios y se pueden reconocer en las cenizas como
pseudomorfos de calcita presentando unas medidas de entre 5 y
20 micras (Canti, 2003: 355). También se han podido observar
alteraciones autigénicas de la calcita para formar compuestos
de fosfatos e, incluso algunos compuestos pueden formar escorias (slags) vítreas que a su vez se reconocen por formar vesículas de gas que ha quedado atrapado sin poder salir al exterior.
La mayor parte de la calcita presente en las cenizas frescas
de la combustión de biomasa procede del proceso de descomposición del oxalato cálcico (CaC2O4) durante dicha combustión (Dollimore, 1987: 331-367):
Oxalato cálcico (CaC2O4) + Calor (560 ºC) >>>Carbonato
cálcico (CaCO3) + Monóxido de carbono (CO).
Si la combustión llega a más de 750 ºC entonces se forma
el óxido de calcio:
Carbonato cálcico (CaCO3) + Calor (+750 ºC) >>>Óxido
de calcio (CaO) + Dióxido de carbono (CO2).
Este óxido de calcio mediante la humedad ambiental o el
agua de lluvia se convierte en hidróxido de calcio (cal viva):
Óxido de calcio (CaO) + H2O (humedad o lluvia) >>> Hidróxido de calcio (Ca(OH)2).
El hidróxido de calcio a su vez con el paso del tiempo toma dióxido de carbono de la atmósfera transformándose en carbonato cálcico decarbonatado:
Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) + Dióxido de carbono (CO2
atmosférico)>>> Carbonato cálcico (CaCO3)
El proceso anteriormente descrito, a partir de la formación del
óxido de calcio es el mismo que el seguido para la obtención de la
cal usada en los morteros y revocos (Boynton, 1980: 159-162).
Además de los compuestos descritos anteriormente, en la
composición de las cenizas frescas de la combustión de biomasa, es importante la presencia de los denominados “agregados silíceos” (siliceous aggegates): éstos son un componente menor de
las cenizas frescas (aproximadamente un 2% en peso y volumen)
y se componen fundamentalmente de minerales cristalinos de
grano fino embebidos en un matriz mineral amorfa rica en sílice, alúmina, hierro y potasio. Estos agregados también han sido
documentados en el interior de madera recién cortada de árboles,
identificándose cuarzo, feldespatos y óxidos de Fe-Ti (Schiegel
et al., 1994: 267-278; Schiegel et al., 1996: 764). Los agregados
silíceos no solamente están presentes en las cenizas de los hogares sino que a veces están se extienden a sedimentos cercanos a
estos hogares o incluso delinean sus bordes externos.
En la figura XVIII.3 podemos observar el resultado de la
presencia de los carbones y cenizas en la muestran. Claramente
se diferencian dos zonas con diferente textura. Sobre alguno de
los elementos que aparecen en la micrografía hemos realizado
análisis EDX que se recogen en la tabla XVIII.13.
En la mitad superior de la figura XVIII.3 se observa una
matriz uniforme de color más claro salpicada de manchas de un
color más oscuro y con sus bordes redondeados, apareciendo
269
[page-n-280]
Figura XVIII.3. Imagen SEM sobre lámina delgada, 70X, zona de contacto entre calcita recarbonatada (zona superior de la imagen) y zona de
cenizas (zona inferior de la imagen) separadas ambas por una línea de rotura que parte en dos la zona de cenizas, se aprecia también un área de
contacto entre ambas zonas (centro de la imagen). Puntos analizados: 1. Matriz de carbonato cálcico recarbonatado. 2. Cenizas. 3. Carbonato
cálcico recarbonatado. 4. Cuarzo. 5. Restos carbonizados con cenizas. 6. Matriz de agregados silíceos.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
MgO
Cl
O
Punto 1
35,87
4,84
6,29
51,96
0,92
-
-
0,12
Punto 2
60.93
3,46
9,55
38,04
1,58
-
-
-13,56
Punto 3
49,87
1,20
4,44
45,29
1,58
-
-
-2,37
Punto 4
33,22
0,51
91,92
7,39
0,89
-
-
-33,93
Punto 5
138,94
1,89
7,69
10,57
1,26
-
0,86
-61,12
Punto 6
34,97
15,74
18,72
25,06
11,29
0,24
-
-6,03
Tabla XVIII.13. Análisis mediante EDX de los puntos de la micrografía XVIII.3.
también algunos huecos, no se aprecian fisuras en esta zona, sobre ella se han realizado dos análisis EDX (números 1 y 6 de la
tabla XVIII.13). Según estos análisis podemos identificar a la
zona más clara con carbonato cálcico recarbonatado (análisis
nº 1, tabla XVIII.13) y a las manchas más oscuras como una
mezcla de agregados silíceos y carbonato cálcico recarbonatado
(análisis nº 6, tabla XVIII.13). Por tanto, las cenizas de esta zona se corresponden con una combustión que alcanzó una temperatura superior a 750 ºC necesaria para que el carbonato
cálcico formado en la descomposición del oxalato cálcico se
convierta en óxido cálcico e inicie su proceso de recarbonata-
270
ción, proceso que englobaría y afectaría a los agregados silíceos presentes en esta zona.
En contraposición con la matriz anterior, la zona inferior de
la imagen presenta una gran heterogeneidad con una serie de pequeños compuestos embebidos en una matriz formada por cenizas (análisis nº 2, tabla XVIII.13) mezcladas con carbonato
cálcico y en donde se aprecian porciones individualizadas de
cuarzo (análisis nº 4, tabla XVIII.13), carbones (análisis nº 5, tabla XVIII.13) o carbonato cálcico individualizado (análisis nº 3,
tabla XVIII.13). Esta zona presenta grandes líneas de rotura que
la dividen en dos mitades, a la vez que forma una especie de ba-
[page-n-281]
rrera con la zona de calcita recarbonatada. También aparecen
pequeñas líneas de rotura y algunos huecos lo que en general
da un aspecto menos compacto a esta zona. Los elementos presentes en esta zona parecen indicar que la combustión que los
originó superó los 560 ºC necesarios para formar carbonato cálcico pero no llegó a la temperatura necesaria para descomponer
este carbonato. Sus componentes son los típicos de las cenizas
de combustión de biomasa.
Entre ambas zonas se aprecia una pequeña área de contacto con una textura más homogénea.
En la figura XVIII.4 podemos ver una porción ampliada
(500X) de la zona de matriz con cenizas que hemos visto en la
figura XVIII.3. Se han realizado un total de 5 análisis EDX so-
bre otras tantas partes de la micrografía. Los resultados se muestran en la tabla XVIII.14.
Los resultados de los análisis de EDX nos identifican los siguientes componentes:
Punto 1: Agregados silíceos, presenta una composición similar a la de un feldespato potásico, su morfología es redondeada.
Punto 2: Óxido de titanio, posiblemente rutilo cuya presencia
había sido detectada mediante DRX. Punto 3: Agregado silíceo
con composición y forma similar al analizado en el punto 1 aunque de tamaño menor. Punto 4: Óxido de hierro posiblemente
hematita o más posiblemente magnetita dado que este óxido de
hierro es muy frecuente en la composición de las cenizas de bio-
Figura XVIII.4. Imagen SEM sobre lámina delgada, 500X, zona con matriz de cenizas. Puntos analizados: 1. Agregados silíceos. 2. Rutilo.
3. Agregados silíceos. 4. Hierro. 5. Cenizas.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
K2O
CaO
Fe2O3
TiO2
Na2O
MgO
Cl
O
Punto 1
12,50
15,85
54,94
14,90
5,36
1,08
-
-
-
-
-4,63
Punto 2
27,21
1,92
6,06
-
4,66
1,33
77,25
-
-
-
-18,43
Punto 3
17,06
15,56
55,36
14,43
5,63
1,04
-
-
-
-
-9,08
Punto 4
22,61
3,63
10,08
-
7,44
77,82
-
-
-
-
-21,58
Punto 5
104,22
4,95
12,35
0,29
19,73
4,08
-
0,53
0,38
0,41
-46,95
Tabla XVIII.14. Análisis mediante EDX de los puntos de la figura XVIII.4.
271
[page-n-282]
Figura XVIII.5. 5a. Imagen SEM recubierta de Au, 120X, vista general de carbonato cálcico recarbonatado. 5b. Imagen SEM recubierta de Au,
2500X, Cristales de carbonato cálcico recarbonatado.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
O
Au
Micrografía 3b
19,87
1,00
3,01
41,61
4,25
-2,20
32,47
Tabla XVIII.15. Análisis mediante EDX del carbonato recarbonatado de la figura XVIII.5b.
masa. Punto 5: Cenizas con presencia de carbonato cálcico y sílice procedente de la combustión de biomasa.
Una vez analizada en su conjunto la zona de la muestra UE
1017 pasamos a identificar individualmente algunos de los componentes presentes en la muestra. Así en las figura XVIII.5 podemos ver una visión general y en detalle de la presencia de
carbonato cálcico recarbonatado. Sobre los cristales de calcita
de la figura XVIII.5b se ha realizado un análisis EDX que se
muestra en la tabla XVIII.15, en la tabulación de los resultados
aparece el correspondiente a Au debido a que la muestra fue recubierta de oro para su realización.
El tamaño de los cristales de la calcita recarbonatada que se
observan en la figura XVIII.5b es de unas 5 micras estando en
consonancia con los tamaños de este tipo de cristales en la calcita recarbonatada procedente de la combustión de biomasa y su
morfología tiende a parecerse a la del oxalato cálcico compuesto del que proviene esta calcita.
En la figura XVIII.6 podemos observar dos tipos de carbonato cálcico de morfología diferente. El primero (fig. XVIII.6a)
es de origen geológico y presenta unas dimensiones muy superiores al carbonato de la figura XVIII.6b cuyo origen sería la
descomposición del oxalato cálcico. De cada una de las muestras se han realizado análisis EDX, analizándose también un
óxido de titanio (posible rutilo) en la figura XVIII.6b. Los resultados se muestran en la tabla XVIII.16.
En la figura XVIII.7a se muestra un trozo de cuarzo geológico con una morfología de líneas rectas y una arista que indica
una rotura, la imagen SEM se obtuvo mediante cubrición de la
muestra con Au por lo que este compuesto aparece en el análisis EDX que se le realizó a este elemento (tabla XVIII.17).
Los análisis realizados sobre los puntos marcados en la figura XVIII.7b (tabla XVIII.18) nos identifican a los siguientes
compuestos: Punto 1: Cuarzo. Punto 2: Carbonato cálcico re-
272
carbonatado. Punto 3: Agregados silíceos (composición similar
a un feldespato potásico).
En la figura XVIII.8 podemos observar una muestra de la
generación autigénica de minerales mediante disolución y reprecipitación de los minerales originarios en las condiciones
químicas: pH y ausencia o no de oxígeno del medio en el que se
encuentran (Karkanas et al., 2000: 915-929). En este caso se trata de un óxido de hierro que, por su forma rombohédrica sus dimensiones son: 1,2 micras de arista y 2,6 micras de altura),
creemos poder identificarlo con magnetita (Fe3O4), óxido de
hierro frecuente en las cenizas de combustión de biomasa a las
que confiere unas determinadas características magnéticas. Su
análisis EDX se muestra en la tabla XVIII.19.
En la figura XVIII.9a podemos observar un óxido de titanio
(posiblemente rutilo) y en la imagen de SEM sobre lámina delgada 7b se identifica al compuesto titanomagnetita ambos frecuentes
en las cenizas de combustión de biomasa. Sus correspondientes
análisis de EDX se muestran en la tabla XVIII.20.
La presencia de minerales de fosfato entre las cenizas de
los hogares prehistóricos es un hecho contrastado. Su formación se debe a procesos autigénicos a partir de la calcita procedente de la combustión de biomasa y fósforo presente también
a través de restos óseos, del propio suelo, de restos de actividades humanas o también como componentes de las mismas
cenizas de combustión (Holliday y Gartner, 2007: 301-333).
Las reacciones de formación se dan en cascada y a partir de
la calcita se forma la apatita, después la Dahllita o apatita
carbonatada y así sucesivamente hasta llegar a la Taranakita
(H6K3Al5(PO4)8. 8(H2O) (Weiner, Goldberg y Bar-Yosef: 2002,
1291, fig. 1). En la figura XVIII.10 podemos observar alguno
de los minerales de fosfato presentes en la muestra UE 1017 y
que se veían reflejados en la proporción alta de P2O5 (1,08%)
que aparecía en los resultados de los análisis mediante FRX.
[page-n-283]
Figura XVIII.6. 6a. Imagen SEM, 300X, carbonato cálcico de origen geológico. 6b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 700X, carbonato cálcico
originado por la combustión de biomasa. Puntos analizados: 1. Carbonato cálcico. 2. Rutilo.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
TiO2
O
Micrografía 4ª
16,96
3,36
7,77
42,88
1,90
0,02
1,08
-
26,04
Micrografía 4b
punto 1
50,50
1,51
4,56
47,26
1,00
-
-
-
-4,83
Micrografía 4b
punto 2
28,03
3,24
8,03
6,23
12,26
-
-
60,56
-18,35
Tabla XVIII.16. Análisis mediante EDX del carbonato cálcico de la figura XVIII.6a y de los puntos 1 y 2 de la figura XVIII. 6b.
Figura XVIII.7. 7a. Imagen SEM recubierta de Au, 500X, cuarzo. 7b. Imagen SEM, 1500X. Puntos de análisis: 1. Cuarzo. 2. Fitolito.
3. Agregado silíceo.
Análisis
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
CO2
Au
O
Cuarzo
0,63
55,68
1,60
1,90
17,52
39,03
-16,37
Tabla XVIII.17. Análisis mediante EDX del cuarzo de la figura XVIII.7a.
Análisis
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
CO2
O
Punto 1
2,86
78,11
7,01
2,46
-
-
-
9,57
Punto 2
4,01
7,19
41,59
2,82
-
0,80
24,00
19,53
Punto 3
16,33
51,64
8,44
3,14
12,02
-
1,82
6,60
Tabla XVIII.18. Análisis mediante EDX de los puntos de la figura XVIII. 7b.
273
[page-n-284]
Figura XVIII.8. 8a. Imagen SEM, 500X, óxido de hierro autigénico. 8b. Imagen SEM, 2500X, ampliación de la imagen anterior.
Análisis
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
O
Öxido de hierro
autigénico
7,18
12,59
13,85
64,19
0,51
0,91
0,76
Tabla XVIII.19. Análisis mediante EDX del óxido de hierro autigénico de la figura XVIII.8b.
Figura XVIII.9. 9a. Imagen SEM, 1500X, óxido de titanio (posible rutilo). 9b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 500X, Titanomagnetita.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
TiO2
MnO
O
Micrografía 9a
-
7,45
15,69
5,38
3,39
0,88
0,56
67,81
-
-1,16
Micrografía 9b
19,41
2,21
6,69
3,59
29,70
-
-
57,16
1,69
-20,47
Tabla XVIII.20. Análisis mediante EDX del óxido de Titanio de la figura XVIII. 9a y de la Titanomagnetita de la figura XVIII.9b.
Los resultados de sus análisis mediante EDX se muestran en las
tablas XVIII.21 y 22.
Por último, queremos presentar en la figura XVIII.11 el
proceso de formación de unas microesférulas (fig. XVIII.11b)
cuya composición mayoritaria: SiO2, Al2O3 y CaO (su análisis
EDX se muestra en la tabla XVIII.23) y su tamaño (unas 40 micras de diámetro) creemos que están también relacionados con
274
los agregados silíceos formados durante la combustión de la
biomasa pudiendo quizás clasificarlas como cenoesferas.
CONCLUSIONES
A partir del conjunto de resultados de los análisis llevados
a cabo sobre la muestra UE 1017-033 hemos constatado la pre-
[page-n-285]
Figura XVIII.10. Compuestos de fosfato: 8a. Imagen SEM, 800X, cristal de Apatita. 8b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 1000X, monacita.
Análisis
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
P2O5
MnO
MgO
O
Cristal de
Apatita
3,84
7,69
46,95
2,98
29,71
0,96
0,70
7,17
Tabla XVIII.21. Análisis mediante EDX del cristal de Apatita de la figura XVIII.10a.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
P2O5
F
La
Ce
Th
O
Monacita
37,62
0,74
3,00
4,01
1,49
11,65
4,97
6,93
12,24
0,58
16,71
Tabla XVIII.22. Análisis EDX de la Monacita de la figura XVIII.10b.
Figura XVIII.11. 11a. Imagen SEM, 1500X, microesférula de agregados silíceos. 11b. Imagen SEM, 400X proceso de formación de
microesférulas de agregados silíceos.
Análisis
CO2
Al2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
O
Microesférula de la
micrografía 11a
8,75
15,86
30,29
14,55
8,24
1,70
1,29
19,32
Tabla XVIII.23. Análisis mediante EDX de la microesférula de la figura XVIII.11a.
275
[page-n-286]
sencia de carbonato cálcico (CaCO3) recarbonatado y sin recarbonatar de origen pirotecnológico y carbonato cálcico de origen
geológico.
El carbonato cálcico de origen pirotecnológico documentado en la muestra tiene el origen en un mismo proceso: la
combustión de biomasa. Cuando durante el proceso de combustión se alcanzan temperaturas cercanas a 560 ºC, el oxalato cálcico presente en la biomasa se transforma en carbonato
cálcico y este mismo compuesto si la temperatura supera los
750 ºC se transforma en óxido de calcio que al mezclarse con
la humedad ambiental o el agua de la lluvia reacciona y produce hidróxido cálcico (Ca(OH)2:cal viva) que en contacto
con el CO2 atmosférico forma otra vez carbonato cálcico, pero en este caso recarbonatado. Estos últimos procesos son los
mismos que se suceden en la producción de la cal utilizada en
los morteros y los revocos de ahí el problema que surge para
diferenciar el origen de ambos carbonatos cálcicos recarbonatados.
Hemos de señalar que en el proceso de recarbonatación del
óxido de calcio presente en las cenizas frescas de biomasa en
contacto con los agregados silíceos, generados también durante
la combustión de la biomasa, da lugar a silicatos cálcicos hidratados y en contacto con matrices arcillosas adecuadas puede
generar un cemento natural. Estas reacciones explicarían la
compactación y la dureza de la muestra UE 1017-033.
Una vez aclarado el origen del carbonato recarbonatado detectado en la muestra surge el problema de interpretar la intencionalidad o no de su presencia en la muestra analizada. Para
ello el primer paso es la identificación, propiamente dicha, de esta muestra con un fragmento constructivo, su consistencia (dureza) abogaría por esta identificación pero sus características
morfológicas: tamaño reducido, forma indefinida y ausencia de
improntas vegetales hace que perfectamente se pudiera confundir con un fragmento de suelo o incluso de un hogar compactado gracias a la acción de las reacciones citadas anteriormente.
La detección de caolinita en la muestra y la presencia de carbonato cálcico recarbonatado hace que tengamos dos temperaturas que nos aclararán un poco la cuestión anterior: por una parte
el óxido de calcio (precursor del carbonato cálcico recarbonatado) se genera a más de 750 ºC y por otra la caolinita se convierte
en metacaolin a 560 ºC, así pues, podemos descartar que la muestra formara parte de un hogar, por otra parte, la situación de los
carbones en un borde de la muestra aboga por una deposición sobre ella por lo que parece que podríamos estar ante una zona adyacente a un hogar o bien ante un posible amasado de material de
tipo arcilloso mezclado con carbones y cenizas.
En este punto, hemos de recordar que los análisis de las primeras utilizaciones de cal en elementos constructivos del territorio del norte de Israel muestran que la presencia de carbones
y cenizas eran comunes debido al método empleado para su ob-
276
tención y que la cantidad de cal presente en estas muestras giraba en torno a un 30% del peso de la muestra (Goren y Goldberg, 1991: 136).
Los métodos utilizados en esta zona de Israel para calcinar
la piedra caliza se basaban en hornos rudimentarios hechos en
agujeros en el suelo. Goren y Goren-Morris (2008: 779-798),
comprobaron experimentalmente que en un horno de este tipo,
con unas dimensiones de 2,5 m de diámetro y 75 cm de profundidad se podrían producir 250 kg de óxido de calcio por cada hornada. Al respecto hemos de señalar la presencia en
Benàmer de estructuras de combustión de planta circular, donde se pudieron realizar todo tipo de procesos culinarios o de
cocción, al igual que en una estructura de combustión abierta
hallada que en el yacimiento cercano de Mas d’Is (Penàguila,
Alicante). La estructura se documentó en el Sector 82, a unos
23 m al norte de la Casa 1 y estaba formada por una cubeta excavada en el suelo con unas dimensiones de 2,50 x 1,50 m, cuyas paredes internas estaban endurecidas por el fuego. En su
interior se hallaron una gran concentración de cantos, muchos
de ellos estallados por los efectos de la temperatura, carbones,
cenizas, barro cocido y materia orgánica. Sus excavadores le
asignan la finalidad de calentar bloques y cantos de piedra que
posteriormente pueden ser empleados para diversos usos culinarios o simplemente para proporcionar calor (Bernabeu et al.,
2003: 43). A estas finalidades se le podría añadir la posibilidad
de calcinar piedra caliza para usos constructivos si los habitantes del yacimiento tuvieran conocimiento de esta tecnología.
Si consideramos que la muestra es un fragmento constructivo, las cenizas y los carbones podrían provenir de la biomasa
utilizada en el método descrito anteriormente para fabricar cal
o bien estaríamos ante la posibilidad apuntada anteriormente de
que se utilizaran cenizas y pequeños carbones mezclados con arcillas para conferir cohesión y dureza a la mezcla. Las cenizas
y los restos de carbón generados en este tipo de estructuras de
combustión serían empleados como aglutinante de las arcillas
en los manteados de construcciones, en estructuras o en el simple mantenimiento de las mismas. Muy posiblemente, esta última posibilidad sea la que tenga más visos de ser real y por tanto
estaríamos ante un paso previo al conocimiento de la tecnología
de la cal.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer, al siguiente personal de los Servicios
Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, su ayuda y sus comentarios a la hora de realizar los análisis de la muestra: A. Amorós, J. Bautista, A. Jareño, V. López, E. Seva y M.D.
Landete.
[page-n-287]
XIX. ANÁLISIS INSTRUMENTAL DEL RECUBRIMIENTO
DE LAS PAREDES INTERNAS DE DOS ESTRUCTURAS NEGATIVAS
DE TIPO SILO DE LA OCUPACIÓN NEOLÍTICA POSTCARDIAL
DE BENÀMER
I. Martínez Mira, E. Vilaplana Ortego,
I. Such Basáñez y M.A. García del Cura
INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de excavación de las estructuras negativas de adscripción postcardial de la fase IV de Benàmer se detectó la existencia de una especie de revestimiento en algunas
de ellas. Éste se extendía claramente por sus paredes desde las
zonas más elevadas hasta casi la base. En principio, por su disposición parecía ser antrópico y no natural. Por tal motivo, junto a los directores de la excavación se decidió abordar su
estudio, del que aquí presentamos los resultados.
MUESTRAS
Muestra UE 2130
Su identificación en la excavación es la siguiente: CBE-07,
Sector 2, área 4, 2130. Apareció en la estructura negativa UE 2131
que es un fragmento de fosa de tendencia oval (fig. XIX.1b) con
unas dimensiones de 2,20 x 1,10 m y una profundidad conservada de 1,38 m. Dicha fosa presentaba un recubrimiento en su
pared (UE 2130). En el interior de la fosa se constataron un par
de rellenos. El primero de ellos (UE 2132) estaba compuesto de
tierra areno-limosa, compacta, de color gris, mezclada con travertino y gravas de río, y por debajo de ella apareció el relleno
UE 2154 formado por tierra marrón claro, de textura intermedia, sin piedras, con escaso material arqueológico y sólo algún
resto de malacofauna.
El fragmento de recubrimiento que identificamos como UE
2130 presenta una forma casi cuadrada (fig. XIX.2a y 2b), debido en parte al corte practicado para extraer las porciones que se
han utilizado para realizar los diferentes análisis. Sus dimensiones son de unos 5 cm de lado, apareciendo un saliente en uno de
de ellos de casi un centímetro. Su espesor normal es de unos 2,5
cm aunque debido a que la cara que denominaremos como externa no es muy compacta en algunos puntos se llega hasta los 3
cm de espesor. Su color es blanquecino, aunque este color sólo
se aprecia bien en la zona de corte realizado para los análisis (fig.
XIX.2c), toda la pieza presenta exteriormente un color blanquecino terroso por efecto de la tierra areno-limosa de color grisáceo que forma el primer relleno de la fosa y que está adherida a
su superficie. Su peso aproximado es de unos 67,38 g.
Como podemos ver en las figuras XIX.2a y 2b, la que denominamos como cara interna presenta una superficie prácticamente plana en contraste con la que denominamos como cara
externa que presenta vacíos y salientes en su estructura
(fig. XIX.2b), esta diferencia se puede comprobar en la figura
XIX.4 en donde se aprecia perfectamente una zona de estructura más compactada relacionada con la que denominamos cara
interna de la muestra frente a una zona menos compacta relacionada con la que denominamos zona externa de la misma
muestra. En la figura XIX.2c y 2d podemos apreciar con más
detalle esta diferencia de compactación en la estructura de la
muestra a través de un borde de la muestra y de un corte transversal realizado para separar las porciones utilizadas en los análisis. La capa más compacta tiene un espesor aproximado de
1 cm, mientras que la zona menos compactada alcanza unas dimensiones entre 1,5 y 2 cm presentando grandes huecos en su
estructura.
Muestra UE 2102
Su identificación en la excavación es CBE-07, sector 2,
área 4, UE 2102. Se trata de un fragmento del recubrimiento de
la pared de la estructura negativa 2121 (fig. XIX.3a, 3b y 3c)
que es una fosa de planta circular irregular con unas dimensio-
277
[page-n-288]
Figura XIX.1. a) Estructura negativa-Silo de almacenamiento Sector 2 área 4 UE 2121 y b) Estructura negativa-Silo de almacenamiento Sector
2 área 4 UE 2131.
Figura XIX.2. a) Cara interna de la muestra UE 2130, b) Cara externa de la muestra UE 2130, c) Detalle de las dos zonas de diferente
compactación de la muestra UE 2130 y d) Detalle de las dos zonas de diferente compactación de la muestra UE 2130 en un corte transversal de
la muestra.
278
[page-n-289]
!
!"#$%&'(#
!"#$%&'"#
Figura XIX.4. Muestra UE 2130. Su cara externa (E) sería la situada
a la derecha de la imagen, con una superficie más irregular y menos
compacta, y su cara interna (I) la situada a la izquierda, con una
superficie más plana y compacta.
Figura XIX.3. a) Cara interna de la muestra UE 2102, b) Perfil de la
muestra 2102 y c) Cara externa de la muestra 2102.
nes de 2,43 x 2,38 m y una profundidad conservada de 1,49 m
(fig. XIX.1a). En su interior había un primer relleno (UE 2101)
compuesto de tierra areno-limosa, compacta, de color grisáceo,
mezclada con abundante travertino y debajo un segundo relleno
(UE 2157) formado por tierra de coloración castaño-oscura, de
textura granulosa, homogénea, con restos del recubrimiento de
la pared fragmentada. Esta estructura fue cortada por otra de
cronología posterior (UE 2114).
Presenta unas dimensiones y una forma diferente a la UE
2130 aún cuando su morfología y coloración es idéntica. Su forma es triangular (fig. XIX.3a, b y c) con las siguientes dimensiones: 5,6 x 4,4 x 5,7 cm, presentando un espesor de unos 3,6
cm en su punto máximo. En cuanto al color presenta una tonalidad blanquecina en el interior de la pieza y exteriormente un
color blanco terroso por efecto de la tierra areno limosa, compacta, de color grisáceo que forma el primer relleno de la fosa
y que está adherida a su superficie al igual que en la muestra
UE 2130.
La pieza también presenta una cara interna lisa y estructura
compacta con una profundidad de alrededor de 1 cm y una cara
externa con huecos y salientes de unos 2,5 cm (fig. XIX.3b).
Su peso es de 47,18 g.
Nomenclatura en los análisis de las muestras UE 2130 y
UE 2102
Como hemos podido comprobar en la descripción de estas
dos muestras, ambas presentan dos capas diferenciadas por su
grado de compactación. A la hora de efectuar los análisis las hemos considerado como dos capas diferentes y, por tanto, las hemos identificado con una nomenclatura diferente a cada una de
ellas, utilizando la letra I (interna) para la zona más compacta y
la E (externa) (fig. XIX.4) para la zona menos compacta detrás
de la denominación de la unidad estratigráfica de la cual proceden. Por tanto existirán cuatro muestras:
- UE 2130I
- UE 2130E
- UE 2102I
- UE 2102E
279
[page-n-290]
TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Dada la situación de las muestras a analizar, recubriendo
las paredes internas de unas estructuras negativas identificadas
como silos, las consideramos como posibles materiales de construcción antiguos (revocos) y, por tanto, de entre las diferentes
propuestas de cómo abordar su estudio, combinando diferentes
técnicas, hemos elegido la de Middendorf, Hughes, Callebaut,
Baronio y Papayianni (2005: 761-779) para la caracterización
mineralógica de morteros históricos y que, previamente, utilizamos en el estudio de dos fragmentos constructivos procedentes del yacimiento neolítico de La Torreta-El Monastil (Elda,
Alicante) (Martínez y Vilaplana, 2010; Martínez, Vilaplana y
Jover, 2009: 111-133).
La toma de muestras se realizó, en todos los casos, mediante el raspado de una pequeña zona con un bisturí. Las muestras no fueron sometidas a ningún tratamiento previo como
pudiera ser un secado, sólo fueron molidas en un mortero de
ágata, tampoco se efectuó un tamizado para homogeneizar su tamaño, todo ello debido a que se contaba con una porción de
muestra muy pequeña.
Todos y cada uno de los análisis de las muestras fueron llevados a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación de la
Universidad de Alicante.
El análisis químico elemental, tanto cualitativo como cuantitativo, fue realizado mediante Fluorescencia de Rayos X
(FRX) en un equipo Phillips Magic Pro equipado con un tubo
de rodio y una ventana de berilio. Con un espectrómetro secuencial, el PW2400, que cuenta con un canal de medida gobernado por un goniómetro que cubre la totalidad del rango de
medida del instrumento: los elementos comprendidos entre el
flúor (F) y el uranio (U).
Para identificar los componentes mineralógicos de las
muestras mediante su cristalografía por difracción de rayos X
(DRX) se utilizó un equipo Bruker D8-Advance, equipado con
un generador de rayos X KRISTALLOFLEX K 760-80F, usando una radiación Cu Ka (λ = 1.54Å), con una energía de 40 kV
y 40 mA de corriente. Todos los experimentos de difracción de
Rayos X se realizaron en un rango de amplitud de 2 de 4 a 70
grados, con un paso angular de 0.025 grados y un tiempo de paso de 3 segundos. Los análisis se realizaron a una temperatura
ambiente de 25 ºC.
La espectroscopia infrarroja (ATR-IR) de ambas muestras
se realizó en un equipo Bruker IFS 66 con una resolución de 4
cm-1, con un divisor de haz de KBr y un detector DLaTGS, un
accesorio ATR Golden Gate con cristal de diamante permite la
obtención de espectros ATR (Reflectancia Total Atenuada) de
sólidos pulverulentos entre 4000 y 600 cm-1 sin ninguna otra
preparación que su molturación previa en un mortero de ágata.
Los análisis térmicos (TG-DTA) han sido realizados en un
equipo simultáneo de TG-DTA modelo TGA/SDTA851e/SF/1100
de Mettler Toledo, con una velocidad de calentamiento de
10 ºC/min desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC en una corriente de helio de 100 ml/min.
Los análisis de la morfología de la superficie de las muestras mediante microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX)
fueron obtenidos mediante un equipo Hitachi S-3000N equipado con un detector de electrones secundarios tipo centelleador-
280
fotomultiplicador con una resolución de 3,5 nm, un detector de
electrones retrodispersados tipo semiconductor con resolución
de 5 nm y un detector de rayos X (EDS) tipo XFlash 3001 de
Bruker capaz de detectar elementos químicos de número atómico comprendido entre los del carbono (C) y el uranio (U).
La energía del haz de electrones utilizada fue de 20 KeV.
Para el análisis mediante la técnica de lámina delgada, las
muestras fueron seccionadas con una cortadora Discoplan TS,
de Struers, mediante un disco de corte diamantado, posteriormente fueron consolidadas utilizando una resina epoxi de dos
componentes (Epofix Resin de Struers) y un sistema de impregnación a vacío Epovac también de la marca Struers. Una
vez consolidadas, las muestras se adhirieron a un portaobjetos
de vidrio mediante una resina epoxi de dos componentes Microtec, de Struers, a temperatura ambiente. Finalmente, una vez
pegadas las láminas se rebajaron hasta alcanzar un grosor de
30 mm mediante una aproximadora Discoplan TS con muela de
diamante y posteriormente se realizó su pulido manual con carburo de silicio de diferentes valores de grano (SiC grano 320,
600 y 1000). Las láminas delgadas se estudiaron empleando un
microscopio de luz polarizada Nikon OPTIPHOT 2 – POL.
Las imágenes se capturaron mediante una cámara (Color
View 12, Soft Imaging System) acoplada al microscopio, con el
software de tratamiento de imagen AnalySIS 3.2 (Soft Imaging
System GmbH).
Por último, la espectroscopía Raman se realizó mediante un
espectrómetro Bruker IFS66, usando un láser Nd/YAG a 1064 nm,
con 2000 espectros escaneados en un rango de 50-3800 cm-1 y
una resolución de 4 cm-1. La energía del láser fue de 20 mW para minimizar la posible degradación biológica de la muestra.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Fluorescencia de rayos X
Con esta técnica podemos contar con un primer análisis
químico elemental de las muestras lo que nos permitirá extraer
las primeras conclusiones a la vez que acotar la interpretación
de los análisis posteriores realizados con otras técnicas.
En las tablas XIX.1 y 2 se reflejan los datos obtenidos con
esta técnica. En la tabla XIX.1 se presentan los resultados expresados en porcentaje (%) en peso de los elementos presentes
en las muestras analizadas, dichos elementos para poder extraer
algunas conclusiones se transforman en sus respectivos óxidos
cuyos datos se incluyen en la tabla XIX.2.
Hemos agrupado los datos por unidad estratigráfica (UE)
con el fin de facilitar su comparación. Así en las dos primeras
columnas aparecen los datos de la UE 2102, en las dos siguientes columnas aparecen los correspondientes a la UE 2130.
A la vista de los resultados obtenidos y basándonos en los
porcentajes de los cuatro óxidos mayoritarios (CaO, SiO2,
Al2O3 y Fe2O3), podemos observar que todas las muestras presentan una composición muy similar, aunque con ligeras diferencias en los porcentajes de cada óxido, al respecto cabría
destacar la similitud en la composición (teniendo en cuenta el
error de la técnica) de las muestras UE 2102I y UE 2130E.
[page-n-291]
Elementos UE 2102E
UE 2102I
UE 2130E
UE 2130I
Óxidos
UE 2102E
UE 2102I
UE 2130E
UE 2130I
Ca
63.00
60.70
61.30
57.20
CaO
88.44
84.89
85.75
79.99
O
30.70
31.30
31.30
32.30
SiO2
6.14
8.22
8.06
10.76
Si
2.87
3.84
3.77
5.03
Al2O3
2.25
2.79
2.82
4.14
Al
1.19
1.48
1.49
2.19
Fe2O3
1.06
1.50
0.94
1.24
Fe
0.74
1.05
0.66
0.87
MgO
0.89
1.16
1.18
1.32
Mg
0.54
0.70
0.71
0.80
K2O
0.29
0.40
0.40
0.52
K
0.24
0.33
0.33
0.43
P2O5
0.28
0.29
0.31
0.33
P
0.12
0.13
0.14
0.14
Cl
0.12
0.05
-
0.17
Cl
0.12
0.04
-
0.17
SO3
0.27
0.27
0.26
0.29
S
0.11
0.11
0.10
0.12
TiO2
0.16
0.25
0.17
1.09
Ti
0.09
0.15
0.10
0.65
SrO
0.09
0.11
0.11
0.12
Sr
0.08
0.09
0.10
0.10
ZrO2
0.02
0.02
-
0.02
Zr
0.01
0.01
-
0.002
BaO
-
0.06
-
-
Ba
-
0.05
-
-
Br
-
0.01
-
0.01
Br
-
0.007
-
0.007
Mn
-
-
-
-
Zn
-
-
-
-
Rb
-
-
-
-
Y
-
-
-
-
Tabla XIX.1. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X expresados en porcentaje (%) en peso de los elementos presentes en las
muestras analizadas.
En todas las muestras analizadas el componente mayoritario, con gran diferencia sobre los demás, es el CaO, con valores
comprendidos ente el 80 y el 88% en peso normalizado de cada
muestra. Este alto contenido en CaO parece indicar, basándonos
en nuestra experiencia previa que las muestras están esencialmente constituidas por CaCO3. El siguiente componente en cantidad, aunque en una proporción muy inferior es el SiO2, con
valores que varían entre un 6 y un 11% en peso, seguido por los
óxidos de Al2O3 (2-4%) y ya con valores más bajos (cercanos al
1%) aparecen los óxidos Fe2O3 y MgO. Con valores inferiores
al 0.50% en peso (y por tanto dentro del límite de error de la técnica) aparecen otros óxidos. Es de destacar que los valores de
SO3, posible indicador de la presencia de yeso u otros tipos de
sulfatos en las muestras, no alcanzan el 0.3%. La presencia de
MgO, con valores porcentuales cercanos al 1% nos puede sugerir la presencia de pequeñas cantidades de dolomita y, al mismo
tiempo, estos mismos valores hacen que descartemos, en principio, la presencia en cantidades apreciables de mica, feldespato potásico, esmectitas o incluso illita (sus valores suelen oscilar
entre un 2.0 y 4.5%). Las afirmaciones anteriores se verían apoyadas por el bajo contenido en K2O de las muestras (las illitas
por ejemplo tienen entre un 6.1 y un 6.9% (Singer y Singer,
1971: 38, tabla 2). Su color blanquecino estaría en relación con
la baja tasa de Fe2O3 que oscila entre el 0.94 y el 1.50%, dado
que es a partir de un contenido superior al 5% cuando el color
se tornaría rojizo.
Tabla XIX.2. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X expresados en % peso de los elementos presentes en las muestras
analizadas expresados como óxidos.
Relación
UE 2102E
UE 2102I
UE 2130E
UE 2130I
SiO2/Al2O3
2.73
2.95
2.86
2.60
SiO2/R2O3
1.85
1.92
2.14
2.00
Tabla XIX.3. Valores de relación SiO2/ Al2O3 y SiO2/R2O3 en las
muestras analizadas.
Podemos constatar también que en las partes externas de
las muestras aparece un porcentaje de CaO superior al de las
partes internas y que, por el contrario, éstas presentan unos valores superiores de SiO2.
Valores altos de las relaciones SiO2/ Al2O3 y SiO2/M2O3,
en materiales de construcción antiguos, (siendo R2O3 la suma
de todos los óxidos con esta fórmula presentes en la muestra, a
efectos prácticos sólo utilizaremos los valores del Al2O3 y los
Fe2O3) nos estarían indicando la presencia de sílice libre, illita,
montmorillonita o esmectita (Mas Pérez, 1985: 116); sin embargo estas relaciones presentan unos valores bajos y muy similares entre sí.
La suma de los porcentajes del CaO, la del SiO2 y la del
Al2O3 (tabla XIX.3) en estas muestras nos da las siguientes cifras:
- UE-2102E:
- UE-2102I:
- UE-2130E:
- UE-2130I:
96.83%
95.90%
96.63%
94.89%
A tenor de los datos anteriores nos inclinamos a pensar que
nos encontramos ante unas muestras compuestas principalmente por carbonato cálcico bastante puro, con las típicas impurezas que suelen acompañarle (Boynton, 1966: 17-18 y 154-157),
y posiblemente con pequeñas cantidades de cuarzo y, en menor
cantidad, de arcillas.
281
[page-n-292]
A la vista de los datos de FRX podríamos aventurar que el
tipo de arcilla presente en las muestras es caolinita ya que, este
tipo de arcilla contiene un porcentaje de CaO muy bajo entre el
0,03 y el 1,5% y cumpliría además con los porcentajes bajos de
Fe2O3 que oscilan entre 0,3 y un 2%, MgO entre 0 y 1%, K2O
entre 0 y 1,2% o incluso el TiO2 entre 0 y el 1,4% (todos los datos extraídos de Singer y Singer, 1971: 38, tabla 2). La relación
SiO2/Al2O3 en la caolinita está en torno al 1,17 teórico, aunque
autores como Sudo y Shimoda dan valores entre 1,90 y 2,03 para caolines analizados de Japón (Sudo y Shimoda, 1978: 202),
mientras que en las muestras aquí presentadas es cercana a 2,78
lo que indicaría que contienen más sílice que la que estaría presente únicamente en la caolinita, algo que trataremos de confirmar mediante otras técnicas así como la posible presencia de
caolinita.
!
Gráfica XIX.1. Difractograma de las muestras UE 2102E, UE 2102I,
UE 2130E y UE 2130I.
Difracción de rayos X
La Difracción de Rayos X es una técnica instrumental no
destructiva, cuya aplicación fundamental es la identificación de
la composición mineralógica de una muestra. Los análisis de las
muestras mediante esta técnica nos informan de las fases cristalinas que se encuentran presentes en ellas, aunque no nos proporcionarán información acerca de aquellas fases de naturaleza
amorfa. En nuestro caso los resultados de DRX, han sido analizados siempre desde un punto de vista cualitativo, hemos de
resaltar, con respecto a los resultados obtenidos, que la identificación de las sustancias cristalinas, se hace difícil cuando éstas
se encuentran en porcentajes inferiores al 5% en peso, por otra
parte y debido a la escasez de muestra y que las mismas fueron
utilizadas para realizar diferentes análisis, éstas no fueron tratadas al objeto de detectar la presencia de arcillas dado que estos
tratamientos eliminan los carbonatos, sílice, yesos, materia orgánica, etc. (Moore y Reynolds, 1997: 204-226).
En la gráfica XIX.1 se presentan los difractogramas de las
muestras UE 2102 cara interna y cara externa y UE 2130 cara
externa y cara interna.
En la tabla XIX.4 podemos observar la asignación de los picos detectados a la estructura más probable en los cuatro difractogramas. Las asignaciones de picos se han realizado
mediante el programa informático DIFRACPLUS que cuenta
con la base de datos JCPDS. Para la Calcita se ha utilizado la ficha 05-0586, para el Cuarzo la 11-0252, la 79-1913 y la 331161, para la Dolomita la 36-0426, para el silicato cálcico
hidratado 03-0669 y por último para la Stishovita la 81-1666.
Del análisis de los resultados obtenidos, lo primero que resalta es la semejanza de los cuatro difractogramas y la presencia mayoritaria de calcita y cuarzo. Como notas a destacar
tenemos la existencia de diferentes tipos de SiO2 en algunas
muestras, lo que nos podría indicar una procedencia diferente:
para la muestra UE 2102E tenemos cuarzo 33-1161 y SiO2 110252, este último sólo se identifica en esta muestra. Por su parte en la UE 2102I identificamos el cuarzo 33-1161 pero
también el cuarzo 79-1913 que sólo parece estar presente en esta muestra. En las dos muestras restantes sólo hemos identificado el cuarzo 33-1161 que está presente en todas ellas. En las
cuatro muestras aparece un pico alrededor de 2q: 30,57230,639 que presenta un problema de identificación: por una par-
282
te se podría identificar como stishovita que es un polimorfo de
SiO2 que presenta una estructura similar al rutilo (TiO2). Esta
asignación es problemática puesto que la stishovita es un mineral que aparece en zonas de impactos de meteoritos o en rocas
que han estado sometidas a grandes presiones, no siendo muy
abundante en la naturaleza (Chao et al., 1962: 419-421). Una
posible alternativa es identificarlo con el silicato cálcico hidratado (Ca3SiO5.2H2O) que aparece a 2q: 30.618 (d: 2.91756),
con otros posibles picos que coinciden como por ejemplo a 2 :
26,666 con cuarzo, 31,514 con Calcita o 43,299 con calcita. La
existencia de este compuesto parece más probable que la de la
Stishovita aunque la asignación de estos picos sigue siendo muy
problemática y preferimos dejarlos sin asignar.
En la muestra UE 2130E, que según el análisis de FRX tiene un 1,18% de MgO, aparece identificado un pico de la dolomita (2q: 30,976), sin embargo esta identificación no se repite en la
UE 2130I que tiene un 1,32% del mismo óxido. Dados los niveles cercanos al 1% de MgO en todas las muestras es probable que
todas puedan contener una pequeña cantidad de dolomita.
Como resumen de los resultados del análisis de estas muestras podemos decir que todas ellas tienen una composición semejante, en donde la calcita es el compuesto mayoritario, como
lo demuestra la intensidad y cantidad de sus picos. Que hay una
presencia menor de cuarzo en todas las muestras y que todas
ellas pueden tener una cantidad muy minoritaria de dolomita.
Espectrocopía infrarroja
Como en el caso anterior agruparemos en una sola figura
(gráfica XIX.2) los espectros de ATR-IR obtenidos en el rango
de medida de 600 a 4000 cm-1 de todas las muestras.
Como podemos observar en la gráfica XIX.2, los espectros
de las cuatro muestras son prácticamente idénticos, solamente
apreciamos unas ligeras variaciones en la intensidad relativa de
algunas bandas. La posición de las bandas de los cuatro espectros, así como su asignación se muestran en la tabla XIX.5. Debido a la complejidad de algunas bandas se ha empleado un
algoritmo de segunda derivada para la identificación de pequeños hombros inmersos en bandas mayores y que no se pueden
[page-n-293]
d(Å)
Estructura probable
3.83666
Calcita (05-0586)
3.39073
SiO2 (11-0252)
26.599
3.34857
Cuarzo (33-1161)
26.666
3.34027
Cuarzo (33-1161)
3.18266
Cuarzo (79-1913)
3.02608
Calcita (05-0586)
2.92185
Stishovita
(SiO2) (81-1666)-Silicato cálcico hidratado
(03-0669)??
2.91558
Stishovita
(SiO2) (81-1666)-Silicato cálcico hidratado
(03-0669)??
2.88465
Dolomita (36-0426)
UE 2102E 2q UE 2102I 2q UE 2130E 2q UE 2130I 2q
23.164
23.164
23.164
23.164
26.262
26.666
26.666
26.666
28.013
29.494
29.494
30.572
29.494
29.494
30.572
30.639
30.639
30.976
31.514
31.514
31.514
31.514
2.83656
Calcita (05-0586)
36.093
36.093
36.093
36.093
2.48651
Calcita (05-0586)
39.528
39.528
39.528
39.528
2.27802
Calcita (05-0586)
43.231
43.231
43.231
2.09106
Calcita (05-0586)
2.08796
Calcita (05-0586)
1.92132
Calcita (05-0586)
43.299
47.204
47.204
47.204
47.272
47.272
47.272
1.92132
Calcita (05-0586)
47.608
47.608
47.608
47.608
1.90852
Calcita (05-0586)
48.551
48.551
48.551
48.551
1.87364
Calcita (05-0586)
1.81929
Cuarzo (33-1161)
1.67156
Cuarzo (33-1161)
50.100
54.881
56.699
56.699
56.699
56.699
1.62220
Calcita (05-0586)
57.507
57.507
57.507
57.507
1.60131
Calcita (05-0586)
60.739
60.739
60.739
1.52361
Calcita (05-0586)
1.52208
Calcita (05-0586)
1.50711
Calcita (05-0586)
1.50553
Calcita (05-0586)
1.47084
Calcita (05-0586)
1.46944
Calcita (05-0586)
1.43799
Calcita (05-0586)
1.43666
Calcita (05-0586)
64.982
1.43401
Calcita (05-0586)
65.722
1.41963
Calcita (05-0586)
1.41834
Calcita (05-0586)
1.41706
Cuarzo (33-1161)
1.41449
Cuarzo (33-1161)
1.35382
Calcita (05-0586)
60.807
61.480
61.480
61.480
61.547
63.163
63.231
63.231
63.231
64.780
64.780
64.847
64.982
64.780
64.847
64.982
65.722
65.722
65.790
65.857
65.992
69.359
69.359
Tabla XIX.4. Identificación de los ángulos (2q) que aparecen en los difractogramas de las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I.
283
[page-n-294]
Gráfica XIX.2. Espectros ATR-IR de las muestras UE 2102E, UE
2102I, las muestras y UE 2130I.
Figura 2: Espectros ATR-IR de UE 2130E UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE
2130I.
apreciar bien en las gráficas presentadas. En dicha tabla no aparecen los valores comprendidos entre 1850 y 2400 cm-1 puesto
que se corresponden con una zona de ruido debida al cristal de
diamante del accesorio Golden Gate utilizado para la medición.
Las bandas de la tabla XIX.5 que aparecen a 712, 872,
1406, 2510, 2874 y 2987 cm-1 pueden ser asignadas a la calcita
(Gunasekaran y Anbalagan, 2008: 1246-1251; Gunasekaran y
Anbalagan, 2007b: 656-664; Socrates, 2000: 277). Hemos de
indicar que hay bastante concordancia en los diferentes autores
sobre los valores asignados en la calcita a u4: 712 y u2: 876 sin
embargo el valor de 3 tienen una cierta variación según los autores que citemos, por ejemplo White (1974: 239) le asigna un
valor de 1435 cm-1 y, por su parte, Van der Marel y Beutelspracher (1976: 241) le asignan un valor de 1422 cm-1. En nuestro
caso 3 aparece a 1406 cm-1 lo que según algunos autores podría
estar relacionado con la presencia de calcita recarbonatada
(Shoval, Yofe y Nathan, 2003: 886-887).
En referencia a la posibilidad de que estuviera presente en
la composición del carbonato cálcico una parte de aragonito,
otra forma cristalina del CaCO3, éste puede presentar bandas a
los siguientes números de onda según la bibliografía: 699, 712,
870, 875, 1085 y 1490 cm-1 (Donner y Lynn, 1995: 282). Pero
aunque las bandas situadas a 712 y 872 cm-1 aparecen, la ausencia de bandas a 699 y 875 cm-1 nos indican que el aragonito no se encuentra presenta en estas muestras o al menos en una
cantidad apreciable.
Hemos visto en los análisis de DRX como la muestra UE
2130E mostraba un pico que hemos asignado a la dolomita,
pues bien en la bibliografía consultada (Gunasekaran y Anbalagan, 2007a: 847) se asignan las siguientes bandas a la dolomita
natural: 726, 881, 1446, 1881 y 2525 cm-1. En principio ninguna de ellas aparece en los espectros de las muestras por lo que
no podemos asegurar su existencia en base a esta técnica, bien
porque no exista o porque esté por debajo del límite de detección de esta técnica (alrededor del 1%).
En cuanto a la presencia de cuarzo, éste se distingue de
otros polimorfos de sílice por:
- Un doblete a 395 y 370 cm-1, que queda fuera del rango
de análisis del detector utilizado.
284
- Una banda característica a 692 cm-1 que no se observa en
los espectros de estas muestras debido a la presencia minoritaria de cuarzo en las mismas y a su baja intensidad en comparación con los demás picos del cuarzo.
- Un doblete que aparece a 798 y 780 cm-1, y que ha sido
utilizado para su identificación y su cuantificación (Drees, Wilding, Smeck y Senkayi, 1995: 939), sirviendo también para diferenciar las formas cristalinas del cuarzo de las formas
amorfas que presentarían un único pico en lugar de un doblete
(Shillito, Almond, Nicholson, Pantos y Matthews, 2009: 135).
En los espectros presentados en la gráfica XIX.2 este doblete se
observa claramente a 779-799 cm-1.
Las bandas situadas a 912, 1006, 1033, 1115, 3624 y 3698
cm-1 las asignamos a caolinita (Madejova y Komadel, 2001:
416; Socrates, 2000: 278) un aluminosilicato que es de los minerales arcillosos más ampliamente distribuidos por la corteza
terrestre (Dixon, 1989: 467-525; Murray, 2007). La presencia
de caolinita en estas muestras podría rastrearse en los datos de
FRX a partir de la relación SiO2/Al2O3 como hemos visto anteriormente en el apartado correspondiente al análisis realizado
mediante esta técnica.
La posible existencia de silicatos cálcicos hidratados (C-SH) en las muestras, una posibilidad que podría barajarse a tenor
de lo expuesto cuando comentábamos los difractogramas de las
mismas, no ha podido confirmarse mediante esta técnica ya que
las bandas que puedan asignarse a este tipo de fases, tanto del
tipo I como del tipo II, (Yu et al., 1999: 742-748; Henning,
1974: 445-463) en parte se corresponden con las vibraciones de
enlaces Si-O de otros silicatos y, dado que se trata de compuestos minoritarios, sus picos pueden estar englobados en bandas
anchas de otros compuestos de silicio que se encuentren en mayor proporción en estas muestras.
Así pues, las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y
UE 2130I, según los datos de los espectros de ATR-IR, estarían
compuestas de calcita, cuarzo y caolínita.
Análisis térmico
El Análisis Térmico realizado (TG-ATD) nos permite obtener diversas informaciones sobre el comportamiento de las
muestras sometidas a un aumento lineal de la temperatura. De
cada muestra obtendremos:
- La curva de TG (termogravimetría), que nos indica la variación de masa que sufre la muestra durante el tratamiento.
A partir de esta curva podemos obtener mediante una operación
matemática la curva de DTG (Derivada de la curva TG), que
nos permite apreciar de forma visual los distintos procesos que
pueden no observarse a simple vista en la curva de TG.
- La curva de ATD (Análisis Térmico Diferencial) que nos
da información sobre la energía de los procesos que tienen lugar durante el tratamiento térmico.
Según los compuestos identificados mediante las técnicas
anteriores en los termogramas se deberían poder observar los siguientes procesos:
- Calcita: En el TG se debería observar una pérdida de peso
debida a la descomposición del CaCO3 en CaO y CO2 acompañada de un intenso pico endotérmico en el ATD. Los intervalos
de temperatura de este proceso para una calcita natural estarían
[page-n-295]
UE 2102E
(cm-1)
UE 2102I
(cm-1)
UE 2130E
(cm-1)
UE 2130I
(cm-1)
Tipo de banda (tipo,
anchura, intensidad)
Asignación
712
712
712
712
Banda, estrecha, media
u4-Symmetric CO3 deformation
778-799
778-801
779-799
779-801
Doblete, estrecho,
débil
Si-O Symmetrical stretching vibration u1
871
872
871
871
Banda, estrecha, media
u2-Asymmetric CO3 deformation
913
912
913
912
Hombro
OH Deformation of inner hydroxyl groups
1008
1008
1007
1006
Hombro
In plane Si-O stretching
1034
1035
1034
1033
Banda ancha media
1086
1085
1086
Hombro
In plane Si-O stretching
Si-O Asymmetrical stretching vibration u3
Hombro
Si-O Stretching (longitudinal mode)
1115
1164
1165
1165
1165
Hombro
Si-O Asymmetrical stretching vibration u3
1405
1407
1406
1405
Banda ancha intensa
u3-Asymmetric CO3 stretching
1639
1639
1639
1639
Banda ancha débil
OH deformation of water
1797
1796
1797
1797
Banda estrecha, débil
Calcita, u1+ u4
2510-2524
2510-2524
2509-2524
2509-2524
Doblete débil
Calcita, 2u2+ u2
2879
2871
2874
2874
Banda ancha débil
Calcita, 2u3
2989
2986
Banda ancha débil
Calcita, sobretono
Stretching of OH in water
2987
3400
3400
3400
3400
Banda muy ancha,
media
3624
3619
3624
3618
Banda ancha, media
OH stretching of inner hydroxyl groups
3698
3700
3695
3695
Hombro
OH stretching of inner-surface hydroxyl
groups
Tabla XIX.5. Bandas de IR detectadas en las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I.
entorno a 625 ºC, para el inicio del proceso, 890 ºC para su final
y una temperatura de inversión alrededor de 840 ºC (Cuthbert y
Rowland, 1947: 112). Sin embargo, estas temperaturas varían según las diferentes condiciones de análisis empleadas: velocidad
de calentamiento, peso de la muestra, tamaño de partícula de la
muestra, atmósfera empleada, etc. (Wendlant, 1986: 12; Bish y
Duffy, 1990: 116-118), así Smykatz-Kloss (1974: 44) sitúa la
temperatura de inversión en 898 ºC y Hatakeyama y Liu (2000:
296) lo sitúan a 960 ºC. Si la calcita proviene de la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su temperatura de
descomposición será inferior que la del carbonato cálcico original de partida. Esta variación parece estar relacionada con que
tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales del nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato de partida (Webb y
Krüger, 1970: 317). Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995:
781) sitúan la temperatura de inversión para un CaCO3 recarbonatado alrededor de los 750 ºC.
- Cuarzo: El cuarzo no presenta pérdida de peso en el TG.
En el ATD debería aparecer un pico endotérmico a 573 ºC debido a la transformación polimórfica del a-SiO2 a b-SiO2 (Hatakeyama y Liu, 2000: 273) aunque en nuestro caso dicho proceso
se produciría sobre 578 ºC al haber utilizado para el experimento una atmósfera de helio (Dawson y Wilburn, 1970: 483).
- Caolinita: Debería presentar un pico endotérmico en el
ATD a 560 ºC, temperatura a la que rompe sus enlaces y pierde
el agua de constitución (pérdida de peso en el TG) pasando a
formarse metacaolinita (Hatakeyama y Liu, 2000: 324).
En cualquier caso las intensidades de los picos están directamente relacionadas con la cantidad de estos compuestos en las
muestras. En el caso que nos ocupa, el ATD no nos permitirá diferenciar los procesos térmicos descritos anteriormente para el
cuarzo y la caolinita que puedan existir en las muestras, debido a
que se encuentran por debajo del límite de detección del equipo
empleado, bien por una baja sensibilidad o por la pequeña presencia de estos compuestos en el total de las muestras analizadas.
Como ya hemos hecho anteriormente presentamos (gráfica
XIX.3) los termogramas de las cuatro muestras en una misma
representación con el fin de poder compararlas entre sí, mostrando en el recuadro inscrito en la gráfica los perfiles de DTG
de las mismas muestras.
Como en los casos anteriores, nos llama la atención la
similitud de los termogramas de las cuatro muestras que prácticamente tienen sus curvas de pérdida de peso (TG) superpuestas lo que está en consonancia con los resultados de las técnicas
previamente comentadas.
Las curvas TG-DTG son típicas de la descomposición de
un carbonato cálcico, con una pequeña pérdida de peso inicial,
debido a la humedad de las muestras, seguida de un proceso
gradual y continuo de pérdida leve de peso hasta llegar a la temperatura de descomposición del carbonato cálcico (calcita)
presente en la muestra. Este último proceso se analiza mejor
mediante las curvas de DTG y se inicia sobre los 540 ºC,
alcanzando su punto de reactividad máxima (temperatura de
inversión) a 730 ºC y finalizando a 780 ºC, como se puede
285
[page-n-296]
!
Gráfica XIX.3. Curvas de TG y perfil de DTG (en el recuadro
insertado en el gráfico principal) de las muestras UE 2102E, UE
2102I, UE 2130E y UE 2130I.
!
observar en las curvas de DTG. Para poder observar mejor el
proceso, en la gráfica XIX.4 hemos ampliado la zona del DTG
en la que se producen estos procesos. Los datos obtenidos de esta ampliación se muestran en la tabla XIX.6.
A partir de los datos de la tabla XIX.6 se confirma la práctica igualdad del rango de temperatura en donde se produce la
descarbonatación de la calcita de todas las muestras. También
podemos volver a señalar la semejanza de los datos correspondientes a las muestras UE 2102E y 2130I.
El proceso de descarbonatación se inicia en todas las muestras a una temperatura media de 543 ºC. Esta temperatura de inicio tan baja así como una temperatura de inversión también baja
(rango: 726-731 ºC) se podría relaciónar con un tamaño de partícula del CaCO3 inferior al del CaCO3 natural lo que nos llevaría
a dos posibilidades, un carbonato recarbonatado de orígen antrópico o bien un carbonato de origen biogénico. Dada la situación
de las muestras recubriendo las paredes internas de un silo parece más probable su asignación a una procedencia antrópica y entonces las consideraríamos como materiales constructivos por lo
que mediante los datos suministrados por los termogramas podríamos caracterizar a las muestras desde esta perspectiva.
La mayoría de las reacciones, tanto de cambios polimórficos como de pérdida de peso, que afectan a los componentes
de los materiales de construcción antiguos tienen lugar dentro
del rango de temperatura utilizado en el análisis térmico de estas muestras, entre temperatura ambiente y 900 ºC. En general,
las pérdidas de peso que sufren las muestras son debidas a la
pérdida de H2O y CO2 y se pueden agrupar en tres grandes
apartados:
Muestra
Gráfica XIX.4. Ampliación de las curvas de DTG de las muestras
UE2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I en el rango de temperatura de 500 a 900 ºC.
a/ Pérdida de agua higroscópica (humedad de la muestra).
b/ Pérdida de agua hidráulica (agua enlazada en los compuestos).
c/ Descarbonatación de las muestras (pérdida de CO2).
Y a su vez estos procesos se pueden encuadrar en unos determinados intervalos de temperatura:
a) Pérdida de peso debida al agua absorbida (humedad):
<120 °C.
b) Pérdidas de peso debidas a:
- Agua enlazada químicamente a sales hidratadas: 120-200 °C.
- Agua enlazada a compuestos hidráulicos: 200-600 °C.
c) Pérdida de peso debida al CO2 formado durante la descomposición de los carbonatos: >600 °C.
Estos intervalos se pueden considerar un tanto arbitrarios
dado que los procesos, en la mayoría de las ocasiones, suceden
a temperaturas no siempre coincidentes con las temperaturas de
estos intervalos debido a las variables empleadas en los análisis
que pueden desplazar a mayores o menores temperaturas las
pérdidas de peso (Mackenzie y Mitchell, 1970: 101-122). Fruto
de esta arbitrariedad y de la necesidad de encuadrar los datos de
pérdida de peso (en %) obtenidos en los termogramas para su
interpretación es el que cada autor proponga la amplitud térmica de los intervalos que mejor se adapta a sus muestras y así podemos comprobar como incluso los mismos autores utilizan
diferentes intervalos de temperatura para analizar termogramas
de materiales de construcción antiguos (morteros) en diferentes
trabajos, como podemos comprobar en la tabla XIX.7:
En nuestro caso, y aunque la propuesta de Mertens, Elsen,
Brutsaert, Deckers y Brulet (2005: 1-13) se ajustaría más a las
Datos DTG ampliados
Tª inicial (ºC)
Tªinversión (ºC)
Tª final (ºC)
Rango térmico del proceso (ºC)
UE 2102I
542 ºC
731 ºC
786 ºC
246 ºC
UE 2102E
544 ºC
727 ºC
767 ºC
223 ºC
UE 2130I
543 ºC
726 ºC
767 ºC
224 ºC
UE 2130E
544 ºC
731 ºC
777 ºC
233 ºC
Tabla XIX.6. Ampliación de los DTG de todas las muestras en la zona de descarbonatación del CaCO3.
286
[page-n-297]
características de las muestras UE 2130 y 2102, hemos preferido seguir la propuesta de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou
(1995: 786-787), dado que nos permite extraer más conclusiones de las muestras analizadas. Los datos se muestran en la
tabla XIX.8.
El % de pérdida de peso que se produce a temperaturas superiores a 600ºC se asigna al CO2 que se emite en la descomposición térmica del carbonato cálcico a estas temperaturas
según la siguiente reacción:
Δ
CaCO3 (s) ———————> CaO (s) + CO2 ↑ (g) (1)
En el caso de un carbonato cálcico puro, el 44% de su peso se perdería como CO2. Esta relación nos permite calcular el
porcentaje de carbonato cálcico en la muestra inicial. Los cálculos se muestran en la tabla XIX.9.
Según estos resultados las muestras estarían formadas por
carbonato cálcico con porcentajes de peso muy similares entre
ellas situados en torno al 90% de su peso, destacando la semejanza entre los porcentajes de las muestras UE 2102I y la
UE 2130E, semejanza que ya habíamos comentado al analizar
los resultados de los análisis de FRX. Si observamos los datos
térmicos del proceso de descarbonatación de las muestras de
la tabla XIX.6 podemos comprobar que los porcentajes en peso de carbonato cálcico serían superiores a los señalados en la
tabla XIX.9 ya que estos no incorporan la pérdida de peso que
se produce entre los 543 ºC de inicio del proceso y los 600 ºC
y que también estaría relacionada con este proceso de descarbonatación.
Mediante los análisis de ATR-IR habíamos detectado la
presencia de caolinita, éste aluminosilicato pierde agua por
deshidroxilación cuando se le somete a temperaturas entre
400-600 ºC convirtiéndose en metacaolín, por tanto, este proceso sería el responsable de las pérdidas de peso en este rango
de temperatura. Por su parte, el cuarzo presente en las muestras es prácticamente puro y no sufre ninguna pérdida de peso,
solo sufre su transformación de la fase a a su fase b, proceso
mencionado anteriormente y que se produce a temperaturas alrededor de 578 ºC en atmósfera de helio. En los datos de la
misma tabla también podemos resaltar el bajo porcentaje de
humedad que incorporan las muestras, máxime cuando éstas
no han sido tratadas previamente para eliminarla y constatar la
ausencia de yeso en ellas como ya habíamos indicado anteriormente al comentar los resultados de los análisis de FRX:
las muestras sólo presentan porcentajes de pérdida de peso de
Autores
Rangos de Temperatura
Agua higroscópica
Agua hidráulica
Descarbonatación
Bakolas, Biscontin, Contardi, franceschi, Moropoulou, Palazzi, Zendri, 1995: 817-828
<120 ºC
120-600ºC
> 600 ºC
Bakolas, Biscontin, Moropoulou,
Zendri, 1995, 809-816
Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas, Moropoulou,
2003: 651-661
<120 ºC
120-200 ºC
200-600 ºC
> 600 ºC
Bakolas, Biskontin, Moropolulou, Zendri,
1998, 151-160
<120 ºC
200-600 ºC
> 600 ºC
Moropoulou, Bakolas, Bisbikou,
1995, 779-795
<120 ºC
Paama, Pitkänen; Rönkkömäki; Perämäki,
1998: 127-133
<120 ºC
120-200 ºC
200-400 ºC
400-600 ºC
120-425 ºC
425-625 ºC
Mertens, Elsen, Brutsaert, Deckers, Brulet,
2005: 1-13
<120 ºC
120-540 ºC
> 600 ºC
> 625 ºC
>540 ºC
Tabla XIX.7. Rangos de temperatura utilizados por diferentes autores para analizar termogramas de morteros antiguos.
Muestra
Pérdida de peso por rango de temperatura (%)
<120
120-200
200-400
400-600
> 600
UE 2102E
0.26
0.09
0.41
1.68
40.49
UE 2102I
0.54
0.17
0.39
1.40
39.69
UE 2130E
0.51
0.19
0.63
1.67
39.85
UE 2130I
0.53
0.08
0.52
1.84
38.92
Tabla XIX.8. Datos de pérdida de peso en tanto por ciento de las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I aplicando el criterio de
Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995, 786-787).
287
[page-n-298]
Muestra
% Pérdida de peso en % en peso de Carbonato
el rango de
Cálcico
temperatura >600ºC
UE 2102E
40.49
92.02
UE 2102I
39.69
90.20
UE 2130E
39.85
90.57
UE 2130I
38.92
88.45
Tabla XIX.9. Cálculo de la composición en Carbonato Cálcico
mediante TG.
entre 0,08 y 0,19% en el rango en el que se produciría la pérdida de agua del yeso (120-200 ºC). Estos porcentajes son casi un tercio menores que los debidos a la humedad de la
muestra.
A partir de los datos reflejados en la tabla XIX.8 podríamos clasificar, desde el punto de vista de los materiales de
construcción, a las cuatro muestras como morteros típicos de
cal, según la clasificación de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 785), al presentar una temperatura de descomposición del carbonato cálcico baja, unas pérdidas de peso
superiores al 30% de CO2, una humedad inferior al 1%, con
una temperatura de pérdida de este tipo de agua que se sitúa
alrededor de 60 ºC y la ausencia de pérdida de peso considerable entre estos dos procesos. Con estos datos más los suministrados por los termogramas podemos identificarlos
también como morteros de cal en base a su hidraulicidad según la propuesta realizada por Moropoulou, Bakolas y Anagnostopoulou (2005: 295-300) y reflejada en la tabla XIX.10.
Con arreglo a la tabla XIX.10, para las muestras analizadas
(utilizando los datos reflejados en la tabla XIX.8) los parámetros se expresan en la tabla XIX.11.
Comparando los resultados de nuestras muestras (tabla
XIX.11) con la clasificación reflejada en la tabla XIX.10, las
muestras UE 2102 y UE 2130 cumplen con las especificaciones
necesarias para poder clasificarlo como un mortero de cal, datos que coinciden con los de la clasificación de Moropoulou,
Bakolas y Biskontin apuntados anteriormente.
Microscopia: Electrónica de Barrido (SEM-EDX) y Óptica
de Transmisión (MOT)
Hemos reunido en un mismo apartado los resultados obtenidos mediante las técnicas de estudio en lámina delgada por microscopía óptica de transmisión con luz polarizada y de
microscopia electrónica de barrido dado que consideramos que
más que técnicas excluyentes son complementarias, puesto que
cada una de ellas aporta informaciones que sumadas nos permiten
tener una imagen más real y completa de las muestras analizadas.
En este apartado y al contrario de lo realizado con las demás técnicas no hemos hecho ninguna distinción entre capa interna y capa externa. La información aportada por estas técnicas la
dividiremos en apartados con el fin de poderla organizar mejor.
A partir tanto de la situación de la muestras en el yacimiento (cubriendo las paredes de las estructuras negativas como
si fueran un revoco) como de los resultados de los análisis instrumentales llevados a cabo sobre ellas podríamos concluir que
estamos ante morteros casi puros de cal, sin embargo la aplicación de las técnicas de microscopía nos descubre otra realidad
como podemos observar en las imágenes de la figura XIX.5 en
donde aparecen las huellas calcificadas de al menos dos tipos
de cianobacterias, este dato, por si mismo, hace que debamos interpretar en otro sentido los datos que hemos comentado anteriormente a lo largo de este trabajo: no estamos ante un mortero
de cal de origen antropogénico, sino ante una calcita de origen
biogénico, dato que apoya la temprana descarbonatación de la
calcita que hemos visto en el apartado de análisis térmico.
Las cianobacterias son procariotas fotosintéticas que poseen
la facultad de sintetizar clorofila A. La principal característica
que las define es que poseen dos fotosistemas (PSII y PSI) y que
usan el H2O como fotorreductor en la fotosíntesis. Tradicionalmente han recibido el nombre de algas verdeazuladas o cianoficeas debido a que pueden formar un pigmento de tipo ficobilina:
la ficocianina que en altas concentraciones les confería un color
característico de esta tonalidad. Son bacterias Gram negativas.
(Castenholz, 2001: 474-487; Whitton y Potts, 2002: 1-11).
Su presencia en una gran diversidad de ambientes que van
desde lagos, ríos, océanos, desiertos, desiertos polares, etc se
debe a su gran capacidad de adaptación a las diferentes características de los medios donde viven y así se han detectado cianobacterias que sobreviven en ambientes con poco oxígeno, con
Tipo de Mortero
Humedad (%)
Agua hidráulica
(%)
CO2 (%)
CO2/agua
hidráulica (%)
Mortero de cal
<1
<3
>32
10a, 7-5-10b
Mortero de cal con portlandita inalterada
>1
4-12
18-34
1.5-9
Morteros de cal hidráulicos
>1
3.5-6.5
24-34
4.5-9.5
Morteros pozolánicos naturales
4.5-5
5-14
12-20
<3
Morteros pozolánicos artificiales
1-4
3.5-8.5
22-29, 10-19c
3-6
a= agregados de origen calcáreo; b= agregados de origen silicoaluminico; c= cemento bizantino
Tabla XIX.10. Clasificación de las características químicas de morteros históricos obtenidas a partir del análisis termogravimétrico.
288
[page-n-299]
Muestra
Humedad
(%)
Agua hidráulica
(%)
CO2
(%)
CO2/agua
hidráulica (%)
UE 2102E
0.26
2.09
40.49
19.37
UE 2102I
0.54
1.79
39.69
22.17
UE 2130E
0.51
2.30
39.85
17.33
UE 2130I
0.53
2.36
38.92
16.49
Tabla XIX.11. Relaciones de hidraulicidad de las muestras UE 2102 y UE 2130.
pH altos (alta alcalinidad del medio), con temperaturas que pueden llegar hasta los 73 ºC o incluso en ambientes de desecación
con escasa posibilidad de tener agua (Castenholz, 2001: 479480; Whitton y Potts, 2002).
Las cianobacterias muestran una considerable variedad en
su morfología lo que hace que su clasificación, realizada habitualmente en base sus características morfológicas, esté constantemente sujeta a revisiones, para paliar este problema
actualmente se esta recurriendo a análisis genéticos basados en
secuencias de 16S rRNA (Wilmote y Herdman, 2002: 487-493).
En el caso que nos ocupa, la identificación de las cianobacterias
que forman las muestras es todavía más complicado debido a
que la mayoría de las características morfológicas utilizadas en
las descripciones pertenecen a partes blandas que no se conservan tras el proceso de calcificación y tampoco podemos realizar
análisis genéticos, por tanto, con una cierta seguridad en la identificación no podemos avanzar más allá de su atribución a los
diferentes géneros de cianobacterias. Basándonos en estas premisas creemos poder identificar en la figura XIX.1a, 1b, 1c y
1d a cianobacterias pertenecientes al género de las Rivularias y
en las 1e y 1f a cianobacterias del género Phormidium.
Rivularias
Dentro de las cianobacterias, pertenecen al orden Nostocales
y a la familia Rivulariaceae, existen unas 26 especies catalogadas,
de ellas las más abundantes en la península Ibérica son la Rivularia Haematite y la Rivularia Biasolettiana. En elementos vivos
actuales suelen formar colonias con forma hemiesférica o subesférica con gran número de filamentos que se distribuyen de forma radial o en algunos casos de forma paralela unos de otros en la
colonia. En la micrografía de microscopia óptica 1a, correspondiente a una lámina delgada, podemos observar su forma semiesférica y las direcciones de los filamentos. En la figura XIX.5b de
SEM se puede apreciar mejor su carácter hemiesférico. En dicha
micrografía podemos observar cortados transversalmente algunos filamentos que se dirigían de forma perpendicular al observador que completarían la hemiesfera (la zona está marcada con
un recuadro y su imagen ampliada es la 1c).
Cada filamento vivo contiene un tricoma afilado que posee
un heterocisto basal que a menudo acaba en un filamento largo
multicelular en algunas especies. Estas características no se pueden verificar por tratarse de partes blandas que se pierden en el
proceso de calcificación.
Presenta bifurcaciones falsas en los filamentos, la vaina
(sheath) se extiende por toda la longitud del tricoma y a menu-
do se abre por el extremo apical. (Whitton, 2002: 109-111). Las
falsas bifurcaciones de los filamentos se pueden observar directamente en la figura XIX.5b en donde aparecen como ramificaciones calcificadas formando una especie de bandas
dependiendo del número de ramificaciones que existen a la misma altura, hay zonas más densamente pobladas y por tanto con
presencia de más calcio y otras con menos ramificaciones y menos calcio, naturalmente esto también incide en la diferente porosidad que presentan las muestras dependiendo de la zona
analizada (Caudwell, Lang y Pascal, 2001: 125-147). Este tipo
de bandas se pueden apreciar en la figura XIX.5a.
En la micografía 1c podemos observar la calcificación de
las paredes de los filamentos y los huecos circulares dejados
por los tricomas que no se calcifican, en algunos casos vemos
como existen dos círculos conectados sin ninguna separación
entre ellos, esto se debe a que el corte transversal ha afectado al
arranque de una de las falsas ramificaciones. También podemos
comprobar tanto en la figura XIX.5c como en la 1d que el diámetro de los huecos que dejan los negativos de los tricomas miden entre 13 y 17 micras en el caso de la figura XIX.5c, y desde
6,1 a 9,7 micras (con un caso de 3,5 micras de diámetro) en la
figura XIX.5d, en principio parte de estas variaciones serían debidas a que no todos los huecos de los tricomas están a la misma altura por donde se ha realizado el corte transversal de
ambas muestras por lo que sus diámetros son diferentes. Caudwell, Lang y Pascal (1997: 885-886) dan unas medidas de este
tipo de huecos (alveolos) sobre lámina delgada en estromatolitos de Rivularia Haematites:
- Un primer tipo con unas medidas de 3 a 4 micras pertenecería al diámetro de un tricoma.
- Un segundo tipo, tendría unas 10 micras de diámetro interno de la vaina interna.
- Y un tercer tipo con unas medidas de unos 14 micras de vaina interna, siendo el diámetro externo de la vaina de 16 micras.
También señalan que los espacios entre filamentos medirían unas 2-3 micras y que los alveolos se agrupan en número de
6 a 7 formando conjuntos calcificados identificables. Estos datos parecen reflejarse en la figura XIX.5d, en donde se aprecian
varios conjuntos alveolares de este tipo.
Por último podemos comprobar, en la micrografía electrónica sobre lámina delgada 1d, la calcita de tipo micrítico (aparecen cristales de unas 8 micras) que une los diversos
filamentos, sobre dicha calcita hemos efectuado un análisis
EDX, sus resultados se muestran en la tabla XIX.12 y nos muestra como no existen otros elementos, aparte de la calcita, en esta parte calcificada de la cianobacteria.
289
[page-n-300]
Figura XIX.5. a) UE 2130, Lámina delgada, nicoles cruzados, 5x, colonia de Rivularias calcificadas. b) UE 2130, SEM, 45x, Colonia de
Rivularias. c) UE 2130, SEM 500x, ampliación del cuadrado de la micrografía b), corte transversal de filamentos mostrando los huecos de los
tricomas. d) UE2130, SEM sobre lámina delgada, 1000x, corte transversal de filamentos mostrando los huecos de los tricomas y detalle de calcita micrítica. e) UE 2130, SEM, 400X, cianobacterias del género Phormidiun con filamentos cilíndricos con disposición tanto longitudinal como
entrelazados y moldes en negativo de los filamentos. f) UE 2130, SEM 600X, Detalle de los moldes en negativo de los filamentos cilíndricos de
Phormidium, se observan también algunos fragmentos de filamentos cilíndricos.
Como hemos comentado al inicio de este apartado las cianobacterias pueden vivir prácticamente en cualquier tipo de ambiente por extremo que sea. Sin embargo, actualmente, en la vertiente
mediterránea de la península Ibérica, las rivularias han sido detec-
290
tadas en rocas del fondo de pequeños cursos de agua alcalina, dulce y bastante mineralizada situados a escasa altitud. Con pH, conductividad y contenido en calcio elevados, en zonas de escasa
profundidad y fuertemente iluminadas (Vassal’lo Saco, 2010: 114).
[page-n-301]
Muestra
CaO
CO2
O2
Micrografia 5d
51.86
58.12
-9.98
Tabla XIX.12. Resultados del análisis de EDX efectuado en la
micrografía electrónica sobre lámina delgada 5d.
Phormidium
Este género pertenece dentro de las cianobacterias al orden
Oscillatoriales y a la familia Phormidiaceae. Se han identificado 161 especies. Komárek y Anagnostidis (2005) señalan la dificultad de la identificación dentro de este género debido a su
elevado número de morfotipos, dichos autores dividen el género en 8 grupos no taxonómicos basados en la morfología de la
célula apical, los grupos IV y V presentan tricomas cilíndricos
y se diferencian por la morfología diferente de la célula apical.
Este género presenta filamentos normalmente agrupados
formando tapetes más o menos finos y membranosos sobre el
substrato. Los filamentos son sinuosos y curvos, sin pseudoramificaciones y generalmente se hallan entrelazados unos con
otros. La formación de vainas depende de las condiciones ambientales. Pueden ser finas o gruesas o finas pero no lameladas.
Los tricomas son cilíndricos con una anchura de entre 2 y 12 micras sin ramificaciones, solo hay un tricoma por vaina y tienen
la morfología de la célula apical muy diversa. Raramente los filamentos aparecen en solitario (Komárek y Anagnostidis, 2005;
Vassal’lo Saco, 2010: 132).
En la figura XIX.5e y 5f podemos observar los moldes negativos y de forma redondeada dejados por la descomposición
de los filamentos que presentan unas dimensiones de entre 1,6
y 2,2 micras de anchura. Por la dirección y alineamiento de estos moldes podemos comprobar que formaban tapetes de filamentos que crecerían en dirección a la luz solar al ser
organismos fototrofos. En la imagen 1e aparecen, además de los
moldes en negativo dos tipos de filamentos o tricomas calcificados con una forma redondeada:
- Un primer tipo presenta una forma longitudinal más o menos recta con longitudes que superan las 100 micras.
- Un segundo tipo de forma ondulada y entrelazada con
otros filamentos/tricomas, su longitud es menor 18-22 micras y
podrían ser fragmentos de los filamentos/tricomas más largos.
En todos los casos su anchura es muy similar variando desde 1,6 a 3,6 micras, aunque la mayoría rondan los 2,2 micras.
Estas medidas se corresponderían con la anchura de los moldes
en negativo que hemos visto anteriormente. Medidas similares
se pueden obtener en la figura XIX.5f. La calcita que podemos
observar entre estos filamentos/tricomas es de tipo esparítico.
Su análisis mediante EDX (tabla XIX.13) nos muestra una composición menos homogénea que la vista anteriormente en las Rivularias acercándose más a las obtenidas mediante la técnica de
FRX. La aparición de otros materiales diferentes a la calcita se
debe a los fenómenos de calcificación de este tipo de bacterias
como veremos más adelante.
En la parte mediterránea de la península Ibérica este tipo de
cianobacterias se suele encontrar sobre diferentes materiales como suelos, rocas húmedas, tierra, plantas acuáticas, piedras o
maderas tanto en aguas estancadas como en aguas corrientes.
Con respecto a la presencia de ambos géneros en la zona hemos de señalar que en un estudio relativamente reciente (Rojo y
Oltra, 1986: 253-257) sobre la presencia de comunidades planctónicas en el curso medio del río Serpis, que discurre cercano al
yacimiento de Benàmer, con dos puntos de control situados aguas
abajo del yacimiento. Se detectaron algunas especies de Phormidium y Oscillatoriales en el punto de control denominado “estanque del río Encantat” que es un estanque artificial. Sin
embargo, en el curso del río solo se encontró la especie Phormidium fragile. Por su parte, las Rivularias no se hallaron en ninguno de los dos puntos de control (Rojo y Oltra, 1986: 254-256,
tabla 2). Las temperaturas del agua en el cauce del río Serpis durante estas mediciones oscilaron entre los 13,5 ºC de febrero hasta los 16 ºC de julio y su pH desde 7,7 en octubre a 8,6 en febrero
(Rojo y Oltra, 1986: 254, tabla 1). Hemos de apuntar también que
las aguas del curso del río en estos puntos de control están reguladas por la existencia del pantano de Beniarrés circunstancia que
distorsiona en parte las medidas dado que en esos puntos el régimen del caudal no es el mismo que aguas arriba del pantano.
Material detrítico atrapado
Como hemos podido comprobar mediante análisis EDX la
composición de las muestras analizadas es, básicamente, carbonato cálcico, sin embargo en todos los análisis realizados anteriormente aparecen cantidades más o menos significativas de
otros óxidos como SiO2, Al2O3 o Fe2O3. La explicación a este
hecho se puede aclarar al observar las figuras XIX.2a (lámina
delgada) y 2b (SEM sobre lámina delgada). En ellas podemos
observar como aparece una serie de material que ocupa los vacíos existentes entre las diferentes partes calcificadas de las cianobacterias, aunque en estos casos no llegan a formar parte de
ellas. Claramente se pueden apreciar pequeños trozos de cuarzo
(tonalidad blanca) entre ellos en la figura XIX.6a, para verificar su composición hemos realizado un análisis EDX (tabla
XIX.14) sobre la parte central de la figura XIX.6b en las zonas
grises más oscuras que forman una suerte de islotes entre los
restos fosilizados de unas Rivularias situadas en la parte inferior derecha y una zona de calcita más densa que ocupa el margen izquierdo de dicha micrografía.
Según esos análisis podemos deducir que estamos ante una
acumulación de carbonato cálcico, cuarzo y, muy posiblemente,
caolinita (ratio SiO2/Al2O3) y óxidos de hierro.
En las micrografias 2c y 2d podemos observar parte del
material detrítico atrapado descrito anteriormente y del que se
han realizado dos análisis EDX en los lugares señalados con los
Muestra
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
CO2
O
Micrografía 1f
54.21
8.19
3.60
1.53
0.98
0.98
10.03
21.17
Tabla XIX.13. Análisis EDX de la migrografía 1f.
291
[page-n-302]
Figura XIX.6. a) y b): UE 2130, material detrítico atrapado que ocupa los huecos entre dos zonas de Rivularias calcificadas (a): lámina delgada,
x2,5, nicoles cruzados. b): SEM, 100x, sobre lámina delgada). c): UE 2130, SEM, 500x, vista exterior de la muestra con material detrítico atrapado. Los números 1 y 2 puntos señalan los puntos de análisis EDX. d): UE 2102, SEM, 1.200x, hierro de origen pedógenico situado em El exterior
de las muestras.
Óxidos
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
CO2
O
Parte central micrografía 2b
14.59
35.35
14.50
5.48
2.05
2.61
16.59
8.84
Tabla XIX.14. Análisis EDX zona central (tonalidad gris más oscura) de la figura XVIII.6b.
números 1 y 2 de La micrografia 2c. Por último, también se ha
hecho un análisis EDX de la parte central de la micrografia 2d.
Los resultados se muestran en la tabla XIX.15.
Con arreglo a los resultados de estos análisis podemos identificar al punto nº 1 de la micrografia 2c como un grano de cuarzo, que presenta una morfología redondeada por efecto de la
erosión mecánica que delata su origen detrítico. El análisis del
punto nº 2 de la misma micrografia nos muestra a un carbonato
cálcico que engloba y cohe origen de este carbonato cálcico sería biogénico y provendría del proceso de calcificación de las
cianobacterias que atraparía, fijándolos, estos materiales. Por último, el análisis de la micrografia 2d nos identifica un compuesto de hierro que por su forma claramente tiene un origen
pedogénico, su formación se debería a repetidos procesos de hidratación y deshidratación.
292
Carbonatos de origen biogénico: trombolitos
Los carbonatos de origen biogénico formados mediante
biomineralización básicamente consisten en:
- Organismos calcificados.
- Partículas sedimentarias atrapadas.
- Cortezas cementadas o huecos rellenados.
Como hemos podido comprobar, en los apartados anteriores, las muestras analizadas están compuestas fundamentalmente de carbonato, procedente de cianobacterias calcificadas,
y de materiales detríticos, como cuarzo, atrapados entre dichas
calcificaciones. Estos componentes son los más fácilmente reconocibles en los carbonatos de origen biogénico (tabla
XIX.16) siendo sus principales procesos de formación (Riding,
1991a: 22):
1. Atrapamiento (aglutinación) de partículas sedimentarias.
[page-n-303]
Óxidos
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
CO2
O
Punto 1 micrografía 2c
7.33
73.16
1.70
0.90
0.51
0.72
—
15.68
Punto 2 micrografía 2c
37.75
17.29
5.12
2.39
0.75
1.20
20.85
14.65
Micrografía 2d
9.14
13.88
5.39
42.21
2.53
0.26
5.55
21.03
Tabla XIX.15. Análisis EDX de la figura XIX.2c y 2d.
2. Biomineralización de tejidos orgánicos (Precipitación
dentro de los organismos o los tejidos orgánicos en vida, implica un grado de control biológico sobre la precipitación).
3. Mineralización (Precipitación que tiene lugar fuera de
los organismos).
La calcificación de las cianobacterias de agua dulce ha sido descrita por Pentecost y Riding, (1986: 73-90), Pentecost
(1987: 125-136), Riding (1991b: 55-87) o Merz-Preib, (2000:
51-56). El proceso tiene dos rasgos distintivos:
- El sitio preferente de calcificación es la vaina mucilaginosa envolvente.
- La calcificación solamente se produce cuando la precipitación de CaCO3 está termodinámicamente favorecida.
El resultado de la calcificación es la formación de fósiles.
Muchas de estas cianobacterias fosilizadas se amalgaman y forman estructuras mayores como dendrolitos, trombolitos, etc.
Si presentan laminaciones entonces forman estromatolitos.
En la tabla XIX.17 se muestra la clasificación de estos depósitos de carbonatos de origen microbiano.
Dado que las muestras analizadas no presentan laminaciones y su estructura es algodonosa podemos clasificarlas como
Componente principal
Micrita
trombolitos. El término trombolito (del griego thrombos y lithos) fue acuñado por Aitken (1967: 1163-1178) para “cryptalgal structures related stromatolites but Licking lamination and
characterized by a macroscopic clotted fabric”, es decir, podrían definirse como estromatolitos su estructura laminada. Con el
progreso de la investigación, esta definición ha sido en parte
cuestionada dado que se podría llegar a confundir con algunos
tipos de estromatolitos debido a la falta de una terminología coherente a la hora de describirlos (Kennard y James, 1986: 492503; Riding, 1999: 321-330). Shapiro (2000: 169) propuso las
siguientes definiciones para distinguir los trombolitos formados
por grumos/coagulos de las texturas grumosas que ocurren en
una escala microscópica:
- Thrombolite: microbialite composed of a clotted
mesostructure (mesoclots). Thrombolites occur in a wide variety of macrostructural forms including simple and complex
branching columns (at times comprising fascicles), stratiform
sheets, and domical hemispheres.
- Mesoclots: the mesostructural component of thrombolites.
Mesoclots present in a variety of forms from simple spheroids to
polylobate masses and comprise the mesostructure of thrombolite columns, sheets, etc.
Subdivisión
Posible origen
- Micrita densa
- Células calcificadas, whitings
microbianos, biofilm calcificado.
- Micrita grumosa/coagulada
- Calcificación de la sustancia
polimérica extracelular (EPS) y
micrita atrapada.
- Vaina calcificada
- Impregnaciones cianobacterianas y
de otros tipos de vainas.
- Peloide
- Agregados bacterianos
calcificados.
Micoesparita y esparita
Origen microbiano incierto,
corrientes en:
- Tufas de agua dulce
- En peloides.
- Travertinos arbustivos.
- En filamentos cianobacteriales.
- Como agregados cristalinos en
células bacterianas.
Granos alóctonos
Atrapados por tapices microbianos.
Poros
Intersticios, poros fenestrales y
cavidades de crecimiento en arrecifes
microbianos.
Tabla XIX.16. Componentes más comunes de los carbonatos de origen microbiano (Riding, 2000: 186, tabla 1).
293
[page-n-304]
Tipo
Estromatolitos
Variedad
Trombolitos
- Microbios calcificados
- Aglutinado grosero
- Arborescente
- Tufa
- Postdeposicional-bioturbacional
- Realzado
- Creación secundaria
Oncolitos
- Concéntrico
- Radial
- Concéntrico y radial
- Esqueleto
- Aglutinado
- De grano fino
- Tufa
- Terrestre
Laminitos
Dendrolitos
Leiolitos
Tabla XIX.17. Clasificación de los depósitos de carbonatos de origen
microbiano (Mei, 2007: 232, Tabla 4: complementa a Riding, 2000:
189, Tabla 3).
Los trombolitos modernos se encuentran en cualquier medioambiente acuático bien sea marino, de agua dulce o incluso hipersalino. Son casi tan abundantes y están tan ampliamente
extendidos en los medioambientes modernos como los estromatolitos s.s. (sensu stricto), ya que muchos autores consideran los
trombocitos como un tipo de estromatolito (s.l. o sensu lato). Su
creación se debe a asociaciones intrincadas de varios grupos microbianos, con metabolismos complejos, lo que los aleja de las
comunidades que forman los estromatolitos. Su estructura es
compleja y presenta una gran variedad entre los diferentes medioambientes en los que está presente y a veces incluso en un mismo medioambiente. Sus tamaños también varían desde pequeñas
estructuras como bolas de golf hasta grandes arrecifes marinos.
Finalmente hemos de notar que pese a los más de 40 años de
investigaciones de este tipo de estructuras todavía no está claro
como se forman los, ni si son estructuras únicas o estromatolitos
interrumpidos en su desarrollo (Myshrall, 2010: 5491.pdf)
Fibras-aguja de calcita (NFC-Needle fibre calcite)
En el exterior de ambas muestras encontramos una serie de
varillas redondeadas esparcidas o formando estructuras más
complejas en forma de redes orientadas al azar porque cubren
prácticamente toda su superficie como se puede observar en las
micrografías (fig. XIX.7).
Un análisis EDX (realizado en el material de la figura
XIX.7c) nos da los valores reflejados en la tabla XIX.18.
A la vista de este análisis podemos deducir que las varillas
están compuestas mayoritariamente de carbonato cálcico. Los
valores de otros óxidos como SiO2, Al2O3 o Fe2O3 se deben corresponder con material detrítico adherido a su superficie, repitiendo una situación similar a la que hemos visto en la
composición del material detrítico. Dada su composición y su
morfología identificamos a estas varillas con el material denominado fibras-aguja de calcita (NFC-Needle Fibre Calcite).
294
Las NFC se suelen formar en las primeras fases de la pedogénesis y precipitan como un cemento en suelos y calcretas
cuando existen condiciones de tipo vadosa (Bajnóczi y KovácsKis, 2006: 203) siendo uno de los hábitos más ubicuos de la calcita en este tipo de medioambiente (Cailleau et al. 2009: 1858).
Su origen ha sido atribuido tanto a procesos fisico-químicos como a procesos biogénicos (biomineralización) según los diferentes autores que han tratado el tema.
Como podemos observar en la imagen SEM 3c, las NFC
tiene una morfología de varillas pareadas, con una sección en
forma de 8, en la clasificación de Verrecchia y Verrecchia
(1994: 656, Fig. 1) se corresponderían con el tipo MA1, y en la
clasificación de Cailleau et al. con la forma nº 4 (2009: 1864,
fig. 3). Este tipo de NFC presenta unas dimensiones que varían
entre 0,5 micras y 2 micras de anchura y una longitud menor de
100 micras (2ª categoría de Verrecchia y Verrecchia, 1994: 651)
y son las más abundantes. En nuestro caso el ancho de cada varilla individual estaría cercano a 0,5 micras y la longitud variaría entre 20 y 60 micras.
Cada tipo morfológico de NFC parece tener un origen específico, en el caso del tipo MA, su origen es biológico. Siguiendo el modelo propuesto por Callot et al. (1985a: 209-216;
1985b: 143-150) las NFC se originarían en el interior de hifas
de hongos que, al descomponerse, las liberarían al medio, el esquema del proceso lo podemos comprobar en la figura XIX.8,
y en las imágenes de SEM: 3c y 3b, en donde se muestran algunas de estas hyphas sin descomponer, así como en 3a donde
podemos apreciar el proceso de formación con varias fibras todavía conectadas a una hifa que está casi descompuesta, las dimensiones de estas hifa varían en cuanto a su longitud
superando en ocasiones las 60 micras y su anchura es de unas 4
micras. La variación de la longitud de las NFC se relaciona con
su proceso de liberación al medio cuando se podrían producir
roturas en sus extremos durante el proceso.
Por último, indicar que según Verrecchia y Verrecchia
(1994: 658-659) las NFC de tipo MA no parece tener un especial significado con respecto al clima o al medioambiente dado
que se han detectado en muy diferentes tipos de condiciones climáticas y medioambientales.
Biomicroesferas
Tanto en la figura XIX.7a como en las 4a podemos observar la presencia de unas microesferas de unas 50 micras de diámetro en la superficie de las muestras, en ambos casos se hallan
rodeadas por impresiones negativas de Phormidium y con presencia también de las hifas de hongos formadoras de fibras-aguja de calcita que hemos visto en el apartado anterior. Un análisis
EDX tomado en la figura XIX.9b (que es una ampliación de la
3a) nos depara la siguiente composición (tabla XIX.19):
Como podemos observar se trata, casi en su totalidad de
carbonato cálcico, aunque se repite también la presencia de
MgO en cantidades muy bajas. En la misma micrografía vemos
que el tamaño de los cristales que forman la microesfera es de
del orden de 1-2 micras.
La formación de estas microesferas ha sido estudiada en
condiciones de laboratorio por Brehm, Palinska y Krumbein
(2004: 1-6; 2006: 545-550) utilizando cianobacterias Phormidium, diatomeas (Navicula perminuta) y bacterias heterotrófi-
[page-n-305]
Figura XIX.7. a) UE 2102, SEM, 1000x: En el centro de esta imagen podemos apreciar una biomicroesférula rodeada de fibras de aguja de
calcita formando redes y orientadas al azar, también se pueden distinguir varias hyphas de hongos, alguna de las cuales está en proceso de
descomposición liberando fibras de aguja de calcita al medio. b) UE 2130, 1000x: Imagen en la que aparece un conjunto de fibras aguja de
calcita orientadas al azar, en la parte superior izquierda se observa una hypha de hongo sin descomponer. c) UE 2102, 1200x: Estructura de red
orientada al azar de fibras de aguja de morfología pareada MA1, se observan hyphas de hongos sin descomponer. d) UE 2102, 200x: Materia orgánica en la que se puede observar en su parte superior colonias de hongos cuyas hiphas serían las responsables de la génesis de la fibras-aguja
de calcita.
Óxidos
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
CO2
O
Varillas
39.48
7.51
3.40
1.63
1.54
0.29
23.70
22.45
Tabla XIX.18. Resultados EDX de las varillas reflejadas en la figura XIX.7c.
Óxidos
CaO
SiO2
Al2O3
MgO
CO2
O
Microsfera
39.29
0.25
0.03
0.11
48.52
11.80
Tabla XIX.19. Análisis EDX de una microesferas.
cas (fig. XIX.6). La interacción de estas especies crea biomicroesférulas de un diámetro de entre 40 y 400 micras. El proceso comienza con la formación por parte de las bacterias
heterotróficas de una envoltura esférica con un espesor de 1-3
micras. En las etapas iniciales (A-B) las cianobacterias pasan a
través de la envoltura esférica de la bacteria y rodean a las diatomeas formándose una biomicroesfera densamente empaque-
tada con las diatomeas concentradas en su centro y rodeadas de
las cianobacterias (etapa C). En las últimas etapas de la formación de la biomicroesfera las diatomeas y algunas cianobacterias abandonan la envoltura esférica (D) la precipitación de
los gránulos de calcita se inicia cuando existe una gran cantidad
de cianobacterias concentradas y encerradas dentro de la envoltura esférica, a continuación los gránulos se disponen en capas
295
[page-n-306]
Figura XIX.8. Proceso de formación de las fibras-aguja de calcita a partir de hiphas de hongos.
(Tomado de Verrecchia, Verrecchia, 1994, 661, fig 11).
concéntricas siguiendo los emplazamientos de las cianobacterias (E). Por último, se forma una microsfera calcificada (F) que
dado su origen podemos calificar de biomicroesfera. Los gránulos producto de la calcificación presentan diferentes morfologías: en forma de agujas, pequeñas varillas, en forma de grano
de maíz, de forma esférica, dos esferas unidas, etc. y su tamaño
es de unas pocas micras. Los que podemos observar en la figura XIX.7b tienen unas dimensiones de entre 1 y 4 micras.
296
Espectroscopia raman
Pentecost y Edwards (2003: 357-363) aplicaron la técnica
de la espectroscopia Raman para documentar la persistencia del
pigmento scytonemina en la Rivularia a través del tiempo. Para
su experimento utilizaron tres fases de esta cianobacteria: natural, seca con más de 100 años de antigüedad y un estromatolito
de más de 4.000 años. Los resultados mostraron que dicho pigmento, así como otros restos orgánicos, desaparecen con el pa-
[page-n-307]
Figura XIX.9. a) UE2102, SEM, 500x: Microesfera rodeada de impresiones negativas de Phormidium con presencia de la hifas de un hongo
precursor de fibras de aguja de calcita. b) UE 2102, SEM, 3000x: Detalle de la superficie de la microesfera.
!
Figura XIX.10. Desarrollo esquemático por etapas de una biomicroesfera. Los filamentos largos representan cianobacterias, los granos en forma
de granos de arroz diatomeas y los puntos pequeños bacterias hetrotróficas. En el esquema se muestran cinco etapas diferentes de la formación
y cristalización del carbonato en la biomicroesfera (Tomado de Brehm, Palinska, Krumbein; 2004/03, 3).
so del tiempo y con la calcificación de la cianobacteria quedando al final un espectro Raman típico de la calcita, cuestión esta
que abre un interrogante acerca de la supervivencia de las moléculas orgánicas en fósiles, rocas y sedimentos antiguos.
En nuestro caso, hemos aplicado a las muestras UE 2102 y
UE 2130 los mismos parámetros analíticos usados por Pentecost y Edwards (2003: 358) en su estudio. Los resultados se
muestran en la tabla XIX.20 y los espectros Raman obtenidos
en la gráfica XIX.5.
La banda más intensa de ambos espectros localizada a 1087
cm-1 se corresponde con la banda ν1 del espectro de la calcita
(ν1 symmetric CO3 stretching). Las bandas situadas en ambas
muestras a 1432 y 1434 cm-1 se corresponderían con el modo
ν3 del espectro de la calcita (ν3 asymmetric CO3 stretching).
297
[page-n-308]
El modo situado a 713/711 cm-1 en ambas muestras se identifica con el modo ν4 (ν4 symmetric CO3 deformation) del espectro de la calcita. Con respecto a la no aparición del modo ν2 del
espectro de la calcita hemos de señalar que este no es activo en
la espectroscopía Raman.
Los valores más bajos observados en los espectros y situados a 283/281 y 155/153 cm -1 se corresponden a vibraciones externas del grupo CO3 que implica oscilaciones translatorias
entre cationes y aniones de éste grupo.
Por último, el modo que aparece en los espectros a 1744 cm-1
se identifica con un sobretono del espectro de la calcita (ν1 + ν4).
Las diferencias observables entre las posiciones de las bandas obtenidas y las reflejadas en la literatura al uso se deben en
principio a los valores del margen de error de la técnica y a la
posible presencia de impurezas en las muestras.
!
Como conclusión podemos decir que, de acuerdo con sus
espectros Raman, las muestras no presentan restos de material
orgánico ni del pigmento scytonemina, siendo su espectro idéntico al reflejado por Pentecost y Edwards para el estromatolito
de Rivularia. Por otra parte estos resultados son consecuentes
con los obtenidos mediante ATR-IR en donde tampoco se documentó la presencia de material orgánico, la diferencia de medida entre ambas técnicas (por ejemplo presencia de SiO2 en
ATR-IR) radica en que en la espectroscopia Raman se focaliza
la medida en una pequeña área de la muestra (cianobacterias
calcificadas) mientras que en el ATR-IR la medición se efectuó
sobre una porción de muestra molturada y mezclada que incluiría el material detrítico atrapado.
CONCLUSIONES
De los resultados de los análisis efectuados las muestras podemos extraer las siguientes conclusiones:
- Estamos ante trombolitos formados por la calcificación
de cianobacterias del género Rivulariaceae y del género Phormidium (figs. XIX.9 y XIX.10).
- Su composición química es, básicamente, carbonato cálcico (más del 90%) con presencia residual de cuarzo, óxidos de
hierro, caolinita, etc. como material detrítico atrapado entre las
calcificaciones de las cianobacterias.
Gráfica XIX.5. Espectros Raman de las muestras UE 2102 y UE
2130.
- Su situación, tapizando la paredes internas de las estructuras negativas, nos hace pensar que estamos ante un trombolito reciente.
- Las condiciones de formación de un trombolito requieren
tanto luz solar como una temperatura y una composición del
agua/humedad adecuada. Estas condiciones son incompatibles
con el uso de las estructuras negativas como silos de almacenamiento de cereales.
- Su formación estaría relacionada con la caída en desuso
de estas instalaciones como silos. Como ejemplo la luz solar necesaria para el crecimiento de las cianobacterias indica que los
silos estarían abiertos al aire, y la humedad necesaria haría imposible la conservación de cualquier alimento en su interior.
- Queda por dilucidar de donde procedería el agua necesaria para el crecimiento de las cianobacterias, al respecto hemos
de recordar que estos organismos son extremófilos y pueden vivir en condiciones incluso de desecación, actualmente la zona
en donde se enclava el yacimiento no tiene un índice de precipitaciones muy elevado y por el contrario sí presenta una gran
evapotranspiración (Mapa Geológico, 1975: 29). Las posibilidades de conseguir humedad son varias y no son excluyentes
entre sí:
UE 2120
UE 2130
Pentecost,
Edwards
(2003: 360-361)
White
(1974:233)
155
153
155
155
283
281
281
281
285
(Ca, CO3) translational lattice mode
713
711
712
711
715
ν4 symmetric CO3 deformation
1087
1087
1086
1085
1087
ν1 symmetric CO3 stretching
1432
1434
1435
1435
1437
ν3 asymmetric CO3 stretching
1744
1744
(*)
1748
1749
ν1 + ν4
Buzgar et al.
(2009: 104)
Asignación de las bandas
(Ca, CO3) translational lattice mode
(*) Esta banda aparece en todos los espectros de Pentecost, Edwards (2003: 361), pero no es citada en el texto.
Tabla XIX.20. Posición, asignación y comparación de las bandas de los espectros de espectroscopia Raman de las muestras UE 2102 y UE 2130.
298
[page-n-309]
Cálculos
UE 2130
UE 2102
Capacidad aproximada
5,36
m3
6,77 m3
Capacidad en kg de grano (700 kg x m3)
3.752 kg
3.178 kg
Hectáreas cultivadas para llenar los silos (500 kg x ha)
7,50 ha
6,36 ha
18,8 personas
15,9 personas
2,5 familias
2,1 familias
Consumo cereales por persona y año (200 kg)
Consumo familia mononuclear (1,5 Tn/año)
Tabla XIX.21. Cálculos sobre el posible contenido en cereales de los silos UE 2130 y UE 2102.
- Agua proveniente de la lluvia.
- Agua proveniente de los niveles freáticos dado que cerca
se halla el río Serpis y en el subsuelo se halla el acuífero subterráneo de Muro de l’Alcoi (Mapa del agua, 1992: 25).
- Agua proveniente de alguna fuente hoy desaparecida, en
el término municipal de Muro de l’Alcoi hay varias como las de
Fontanares o Turballos (Mapa del agua, 1992: 31).
- Agua proveniente de fenómenos de nubes bajas que aportan gran humedad y que se dan actualmente en la sierra adyacente de Mariola.
- Hemos de señalar que el trombolito tapiza las paredes interiores de las estructuras negativas por lo que parece evidente
que el acceso al agua debía ser uniforme en todo el perímetro
de cada una de ellas. Por otra parte, sus paredes actuarían como
pequeños saltos de agua con un ángulo de caída de casi 90º por
lo que su formación podría relacionarse con los mecanismos de
formación de tufas travertínicas presentes en el cauce del río
Serpis, aguas arriba, en la zona del Salt, en donde: “En dicho
travertino se reconoce un entramado de Algas, así como cantos
y concreciones englobadas en una matriz caliza” (Mapa Geológico, 1975: 19).
- Con respecto al calcio, fósforo o nitrógeno, necesarios para el crecimiento de las Rivulariaceaes (Pentecost, 1987: 125136; Caudwell, Lang y Pascal, 2001: 125-147) hemos de
apuntar que el calcio podría provenir del mismo suelo dado que
el yacimiento está enclavado en una zona próxima al río Serpis
con depósitos travertínicos (Mapa Geológico, 1975: 20) y, por
su parte, el fósforo y el nitrógeno podrían provenir de restos de
animales y plantas del propio yacimiento.
- Dado que ambos trombolitos presentan espesores de unos
3 cm y que contienen Rivulariaceaes podemos inferir que el proceso que condujo a su formación debió durar al menos más de
10 años en base a los datos dados por Pentecost (1987: 125-136)
de crecimiento anual de Rivularias haematites: 2,5 mm/año.
- Desconocemos cual fue el motivo que produjo el crecimento de los trombolitos en las paredes internas de las estructuras negativas, aunque suponemos que fue un cambio en las
condiciones climáticas y/o físicas que afectaban al yacimiento.
Un cálculo aproximado de los volúmenes de cada estructura nos
dan los siguientes resultados:
- Volumen aproximado de la estructura negativa de la UE
2130: 5,36 m3.
- Volumen aproximado de la estructura negativa de la UE
2102: 6,77 m3.
Sobre estos datos podemos realizar algunas consideraciones, si estas estructuras negativas hubieran contenido cereales,
según los datos utilizados por Garfinkel, Ben-Shlomo y Superman (2009: 309-325) en los silos del yacimiento de Tel Tsaf:
Como podemos observar en los datos de la tabla XIX.21 solamente el probable grano contenido en estas dos estructuras negativas alcanzaría para alimentar a un número limitado de
personas al tiempo que también nos da pistas sobre una superficie considerable dedicada al cultivo de cereal. Si las causas
que motivaron el crecimiento de los trombolitos fueron las mismas que causaron el desuso de estas estructuras entonces estaríamos ante una catástrofe alimentaria que afectaría muy
negativamente a los habitantes del yacimiento.
Por último, queremos realizar unas consideraciones metodológicas, como hemos podio comprobar, los resultados de los
análisis instrumentales unidos a la situación de las muestras en
el yacimiento, recubriendo las paredes internas de las estructuras
negativas a manera de un enlucido, podrían habernos llevado a
la conclusión errónea de que estábamos ante un enlucido de mortero de cal (los datos así parecían confirmarlo), asignándole una
procedencia pirotecnológica a la calcita detectada en los análisis,
sin embargo, la utilización tanto de la microscopía electrónica de
Barrido como la microscopía óptica de transmisión en lámina
delgada nos ha permitido establecer un origen biogénico para esta calcita y descartar la intervención humana en su producción,
por tanto, queremos señalar la importancia de la utilización de la
microscopía en los estudios de materiales antiguos.
También queremos resaltar la dificultad de reconocer la
existencia de calcita en un yacimiento arqueológico sin análisis
instrumentales, existen muchas citas bibliográficas de este tipo
de material sin el refrendo de un necesario análisis instrumental
que confirme su existencia. Pero el problema no se termina
aquí, como acabamos de ver en estas páginas, una vez identificada queda aún por resolver un problema todavía más complicado: establecer su procedencia biogénica, sedimentología
físico-química o pirotecnológica.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer al siguiente personal de los Servicios
Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante su ayuda y
sus comentarios a la hora de realizar los análisis de las muestras:
A. Amorós, J. Bautista, A. Jareño, J. Juan, M.D. Landete, V López
.
y R. Seva.
299
[page-n-310]
[page-n-311]
XX. VII-IV MILENIO CAL BC. EL ASENTAMIENTO
PREHISTÓRICO DE BENÀMER: CONSIDERACIONES SOBRE LA
OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO EN EL VALLE
MEDIO DEL SERPIS 1
G. García Atiénzar
Cuestiones como el aprovisionamiento de materias primas,
la obtención de alimentos o las estructuras relacionadas con el hábitat, entre otras, han ido variando a lo largo de la secuencia del
asentamiento de Benàmer, modificaciones que, como se muestra
en los capítulos correspondientes, encuentran su explicación en
las diferentes características de los grupos que las desarrollan. En
este sentido, la forma en que estas mismas sociedades se asentaron y explotaron un espacio geográfico también es susceptible de
variar en función de determinadas necesidades económicas, políticas e, incluso, ideológicas. Es decir, la observación de estos patrones de ocupación y explotación del territorio pueden servirnos
de ayuda, en combinación con el resto de elementos, para profundizar en el conocimiento de las comunidades que ocuparon la
cuenca central del río Serpis entre el VII y el V milenio cal BC.
Partiendo de las bases establecidas por la Arqueología del
Paisaje, y entendiendo el Paisaje como el resultado de la integración del medio físico y de la acción del ser humano sobre él
a través de la implantación de un hábitat determinado y del
aprovechamiento de los recursos naturales que ese medio ofrece de acuerdo con unos fines económicos, sociales o políticos
que condicionan el grado de esa explotación (Orejas, 1991), se
busca incorporar la información interna del yacimiento (on-site) a su información externa (off-site), procurando aunar los datos que nos pone al alcance el análisis macro y meso-espacial
con la información arqueológica, paleoeconómica y paleobotánica presentada a lo largo de este volumen. Para ahondar en este sentido, este trabajo se plantea con un doble objetivo.
En primer lugar, y desde un punto de vista sincrónico, observar cómo se integra el asentamiento de Benàmer en el espacio circundante; es decir, caracterizar las estrategias de gestión
del territorio que desarrollaron las comunidades que habitaron
en esta zona del cauce del Serpis. Para ello se partirá del estado
de la cuestión sobre la ocupación del territorio para el marco
geográfico en el cual se inserta el yacimiento y para cada una de
las fases identificadas (Aura y Pérez, 1995; Aura et al., 2006;
Martí et al., 2009; Bernabeu et al., 2002, 2003; García Atiénzar,
2008, 2009; etc.). Como medio para desarrollar esta aproximación se tomarán en consideración indicadores que pueden observarse en el entorno que circunda al yacimiento: las áreas de
captación de los asentamientos humanos, leídas en clave de
capacidad de uso del territorio circundante y de las unidades medioambientales, la movilidad por el territorio como forma de entender la complementariedad entre las distintas unidades
fisiográficas, etc. Sin embargo, no se trata de establecer el uso
final de los terrenos que se localizan en la inmediatez de los yacimientos, sino de presentar una idea aproximada de las posibilidades que ofrecieron y esto, conjugado con los datos aportados
por el registro arqueológico y arqueobotánico, será lo que
permita ahondar en la caracterización de cada ocupación. Para
evitar caer en explicaciones de carácter ambientalista y/o economicista, intentaremos integrar otros elementos de análisis que
entrarían dentro de lo que ha dado en denominarse análisis macroespacial. Con esta categoría de observación se busca la reconstrucción del paisaje entendiéndolo en la manera en la cual
1
La realización de este trabajo se inserta dentro del proyecto VIII-IV milenios cal BC: Arte rupestre, poblamiento y cambio cultural entre las cuencas de los ríos Júcar y Segura (Ref.: HAR2009-13723), financiado por el
Ministerio de Ciencia e Investigación dentro del Plan Nacional de I+D+I
(2008-2011).
301
[page-n-312]
se definía anteriormente, es decir, como un producto social en el
que se integra el medio físico y la acción del hombre sobre él.
O si se quiere ver desde otro punto de vista, el fin último de esta escala de análisis será la definición del sistema o sistemas de
producción que se pueden observar, intentando señalar las formas de apropiación de la naturaleza por parte del ser humano
(Montané, 1982: 194). Este medio de apropiación resultará básico para establecer y explicar el uso del territorio, las conexiones
entre los diferentes asentamientos, las relaciones de interacción
entre ellos y las formas de apropiación físicas y simbólicas del espacio circundante por parte de una sociedad concreta (fig. XX.1).
El segundo objetivo adopta una vertiente diacrónica en tanto
trataremos de observar la evolución temporal de estos patrones de
ocupación y explotación del territorio. En una aproximación a los
modos de vida del pasado como la que aquí se pretende, la comprensión del paisaje no puede ni debe abordarse de manera estática y encorsetada por criterios puramente cronológicos, todo lo
contrario. Las formas de apropiación y transformación del medio
natural son dinámicas y no tienen por qué responder a los cambios en el registro material que son los que marcan, en buena parte de las ocasiones, las fases arqueológicas. Para conseguir este
objetivo, haremos especial hincapié en las causas que explican
los cambios advertidos entre las distintas fases del asentamiento.
Lo que abordaremos, en resumen, será el problema histórico asociado a la evolución de las sociedades prehistóricas tomando como principal base de apoyo la unidad de observación
territorial, aunque para ello tendremos que hacer obligada referencia al resto de elementos de análisis que se incluyen dentro
de la organización socioeconómica y que son abordados en esta misma obra en sus correspondientes capítulos. Y para llevar
a cabo esta tarea, y como hipótesis inicial, planteamos el hecho
de que los cambios ofrecidos por los patrones de ocupación y
explotación del territorio son reflejo directo de las transformaciones sociales y económicas que se producen en el seno de los
grupos que ocuparon este asentamiento. Es así como concebimos la construcción del paisaje, como una síntesis de diferentes
aproximaciones y visiones que tratan de aunar la mayor cantidad posible de manifestaciones humanas, desde las tangibles
(registro material, paleoeconómico o paleoambiental), hasta las
intangibles (arte, registro funerario, etc.), aunque en muchas
ocasiones ambas van de la mano. Lo que se busca, en definitiva, es una visión abstracta en la que se conciba el territorio como “un espacio social y socializado, en evolución y en tensión
(visible o invisible) que está detrás de toda una serie de aproximaciones sintéticas al paisaje” (Orejas, 1998: 14).
Figura XX.1. Localización del asentamiento prehistórico de Benàmer en el marco de las comarcas centro-meridionales valencianas.
302
[page-n-313]
BENÀMER I: POBLAMIENTO Y TERRITORIO MESOLÍTICO
En un reciente trabajo, el sistema de asentamiento durante
el Mesolítico reciente de las tierras valencianas ha sido caracterizado como una “combinación de patrones de movilidad logística y residencial” (Martí et al., 2009: 246). Precisamente este
concepto de movilidad es el que explica la complementariedad
que se observa entre los distintos yacimientos ubicados en los
diferentes ámbitos que, articulados a partir de corredores naturales, ocupan el actual solar de las tierras valencianas. Para el
espacio en el que se inserta el yacimiento de Benàmer, la cuenca media del río Serpis, el número de asentamientos pertenecientes a la Fase A del Mesolítico reciente es relativamente
abundante (Martí et al., 2009), sobre todo si se compara con
otras regiones, aunque cabe recalcar que los yacimientos ubicados al aire libre presentan unos registros bastante escuetos, hecho que dificulta la comprensión de la gestión del territorio y
de las relaciones entre estos asentamientos y las cavidades
abiertas en las sierras que los circundan.
Buena parte de los datos que permiten caracterizar económicamente este periodo derivan de estaciones bajo abrigos rocosos (Tossal de la Roca, Abric de la Falguera y Coves de Santa
Maira), ocupaciones que tienden a ser recurrentes desde los momentos finales del Paleolítico superior, de corta duración y espaciadas por lapsos de tiempo. Tomando en consideración los
datos faunísticos observados en los niveles mesolíticos del Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995; Pérez y Martínez, 2001), se
puede inferir que la actividad principal sería la caza del ciervo,
que se efectuaría preferentemente en primavera, y de la cabra,
que se llevaría a cabo en verano y otoño. De esta manera, y extrapolando los datos de este abrigo, la frecuentación de esta zona de media montaña se realizaría en las épocas de menores
rigores climatológicos, situándose las poblaciones en las llanuras litorales durante las estaciones más frías del año (Pérez y
Martínez, 2001: 94) (fig. XX.2).
Partiendo de este planteamiento, debemos tratar de integrar
la ocupación mesolítica de Benàmer dentro de esta dinámica. La
extraordinaria cantidad de restos líticos documentados en el asentamiento, la mayor parte de ellos de procedencia local (véase Molina Hernández et al., este mismo volumen), y el hecho de que se
haya documentado toda la cadena operativa para la obtención de
productos líticos (véase Jover Maestre, este mismo volumen) permiten establecer una relación con la explotación intensiva de rocas silíceas. Sin embargo, la presencia de otras evidencias, como
las ofrecidas por los resultados de los análisis traceológicos (véa-
Figura XX.2. Localización de los yacimientos mesolíticos mencionados en el texto.
303
[page-n-314]
se Rodríguez Rodríguez, este mismo volumen) o el uso repetitivo del área de combustión, permiten plantear posibilidades compatibles y complementarias como la caza, la explotación de
recursos forestales, preparación de alimentos, etc.
La ubicación del asentamiento en un interfluvio, el del
Serpis con el Riu d’Agres, coincide con el patrón de localización de otros asentamientos al aire libre contemporáneos, hecho del todo lógico en tanto la elección de muchos de los
sitios prehistóricos debió estar relacionada con la potencialidad económica de estos entornos (agua, caza, recursos abióticos, combustible, etc.). Desgraciadamente, la escasez de datos
paleoeconómicos obtenidos en el yacimiento de Benàmer impide su correcta caracterización, aunque podemos aventurar
que bien pudo tratarse de un campamento de carácter estacional desde el cual los grupos mesolíticos gestionarían el territorio de cara a la obtención de recursos alimenticios y de
materias primas.
Como apuntábamos líneas atrás, la frecuentación de pequeñas cavidades situadas en las sierras que envuelven el cauce
alto y medio del Serpis (y de sus afluentes) podría estar relacionada con las estaciones climatológicamente más benignas y
con la caza de ciervos y cabras. La complementariedad con las
ocupaciones al aire libre resulta coherente si atendemos a que la
mayoría de ocupaciones en cueva o bajo abrigo quedan fuera
del rango hipotético de dos horas de camino establecidos a través del análisis etnográficos de sociedades depredadoras (Chisholm, 1968). Ello explicaría la existencia en esos asentamientos
de otras actividades más allá de la caza como, por ejemplo, la
explotación de materia prima silícea de las proximidades advertida en Falguera (García Puchol, 2002: 162). Otro elemento
que aboga por la plurifuncionalidad de estas ocupaciones lo encontraríamos en la presencia de restos de carnívoros con evidencias de consumo humano, la caza de lagomorfos como
recurso estático y abundante que se observa en todas las cavidades o la caza de aves como la perdiz en Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995: 60) (fig. XX.4). También cabe destacar la
determinación en Santa Maira de prácticas relacionadas con el
fileteado, secado y ahumado de la carne de ciervo o cabra (Aura et al., 2006: 107) a partir de las marcas antrópicas observadas en todas las partes esqueléticas de los animales cazados;
estas prácticas se relacionan con la preservación de la carne y
su posterior traslado a los lugares de hábitat residencial. Se trataría, pues, de ocupaciones recurrentes relacionadas con algo
más que simples puestos de caza y que responderían a una movilidad logística a lo largo del espacio que comunica la llanura
litoral y los valles interiores. Este hecho no hace más que ahondar en la complementariedad entre los entornos litorales, bien
representados por el yacimiento de El Collado de Oliva (Aparicio, 1990), e interiores, aunque la importancia del asentamiento
de Benàmer y los indicios ofrecidos por los asentamientos del
Mas del Regadiuet (García Puchol et al., 2006) y Barranc de
l’Encantada (García Puchol et al., 2001) obligan a matizar al-
gunas de las cuestiones planteadas en la bibliografía y plantear
la existencia de campamentos residenciales en los valles interiores (fig. XX.3, tabla XX.1).
Para profundizar en las relaciones existentes entre estos
asentamientos al aire libre, especialmente el de Benàmer, con los
ubicados bajo paredes rocosas en las sierras próximas, analizaremos a continuación los patrones de movilidad entre los valles
interiores y el sector costero, tomando como puntos de referencia aquellos asentamientos que mejor reflejan la complementariedad de estos entornos. En diversos trabajos se ha considerado
que el territorio natural de los grupos mesolíticos oscilaría entre
los 25 y los 35 km2 entre la costa y las primeras elevaciones montañosas (Martí et al., 2009), espacio condicionado, lógicamente,
por las características orográficas del terreno. Dentro de este espacio los grupos mesolíticos obtendrían los principales recursos,
recursos que circularían en ambos sentidos como muestra la presencia de restos de ictiofauna y malacofauna marina (alimentarios y de ornamento) en yacimientos interiores (Cacho et al.,
1995; Aura et al., 2006) o la documentación en el entorno costero de materias primas silíceas procedentes de los valles interiores (Villaverde et al., 1999).
Si tomamos en consideración la propuesta de una articulación en varios territorios complementarios costa-interior para la
fachada mediterránea de las actuales tierras valencianas (Martí
et al., 2009: 248), el asentamiento de Benàmer estaría ocupando
un punto más o menos centrado en el ámbito articulado en torno
al valle del Serpis y sus afluentes, posición favorecida, además,
por el cómodo acceso a otras unidades geográficas a través de
los cursos del Serpis que desaguan en este punto: la Vall de Seta, la Valleta d’Agres, la Vall de Planes, etc., corredores naturales que conectan con la costa o con la submeseta sur (Aura et al.,
1993). Esto, unido al biotopo que envuelve al yacimiento, hace
de este emplazamiento un lugar más que óptimo para funcionar
como campamento desde el cual gestionar la explotación del territorio, aunque los datos arrojados por la excavación no permiten establecer con certeza ni el momento exacto de ocupación ni
si ésta se debe a frecuentaciones de carácter estacional y rotatorio o a un único momento. En este sentido, cabe recordar que, en
este mismo entorno, se conocen al menos otras dos ocupaciones
correspondientes a la Fase A del Mesolítico reciente (Barranc de
l’Encantada y Mas del Regadiuet), asentamientos documentados
gracias a prospecciones superficiales y sondeos puntuales, hecho que dificulta establecer una correcta caracterización. No
obstante, lo que dejan patente estas ocupaciones en llano es que
las comunidades mesolíticas se asentaron en distintos puntos del
valle del Serpis, aunque los datos actuales no permiten precisar
si se trata de las mismas poblaciones que ocupan las regiones
costeras o si son grupos distintos que mantuvieron estrechas relaciones de intercambio (fig. XX.5).
Otro elemento que redundaría en la compleja articulación
del territorio sería la aparición de prácticas simbólicas de apropiación del espacio relacionadas con el ámbito funerario. Ade-
2
Esta distancia debe incrementarse si tenemos en cuenta las distancias
reales y no las lineales. Sirva como por ejemplo que la ruta con menos
coste de tránsito asociado entre Benàmer y el Collado de Oliva es de poco más de 40 km.
304
[page-n-315]
Figura XX.3. Rutas óptimas y tramos de distancias isocrónicas desde el yacimiento de Benàmer.
Yacimiento
Distancia real (m)
Coves de Santa Maira
33.168
Abric de la Falguera
27.704
Tossal de la Roca
17.467
Barranc de l’Encantada
8.761
El Collado de Oliva
40.066
Mas del Regadiuet
24.720
res y ganaderos ha sido tratada en varias ocasiones (véase JuanCabanilles y Martí, 2002, 2007/2008; García Puchol, 2005) lo
cual nos exime ahora de profundizar en este sentido. Sin embargo, hay que destacar que este hiatus cronológico y cultural
tiene su mejor expresión en la aparición de una nueva realidad
social, la neolítica que, con unos planteamientos y necesidades
distintas, desarrollará otras pautas de apropiación y explotación
del territorio.
Tabla XX.1. Distancia desde Benàmer a los principales yacimientos
mesolíticos de la zona.
más de la presencia de varias inhumaciones en el Collado de
Oliva (Aparicio, 1990), en otros yacimientos asociados al Mesolítico regional (Santa Maira, Mas Gelat, Penya del Comptador) se evidencia la presencia de restos humanos, aunque no en
contextos primarios (Aura et al., 2006: 107). Este dato se ha vinculado con el incremento demográfico observado en los últimos
grupos de cazadores-recolectores y encuentra su mejor explicación en la creciente territorialidad de estas comunidades.
La discontinuidad poblacional en esta zona entre los últimos grupos de cazadores-recolectores y los primeros agriculto-
BENÀMER II: LA OCUPACIÓN NEOLÍTICA DEL VALLE MEDIO DEL SERPIS
Un primer elemento que cabe destacar con la llegada y consolidación de las primeras comunidades campesinas en las comarcas centro-meridionales valencianas es el significativo
aumento de yacimientos, tanto al aire libre como en cueva. Este hecho refleja un panorama ocupacional bastante más complejo que el observado durante la fase mesolítica, aunque
cavidades y asentamientos al aire libre seguirán jugando papeles diferentes dentro de la articulación del territorio.
Tradicionalmente, y en función del registro arqueológico
obtenido a partir de las intensas campañas de prospección superficial llevadas a cabo desde la década de los ochenta en torno al cauce del Serpis (Bernabeu et al., 1989, 1999; Barton et
al., 2002; Molina Hernández, 2003; etc.), se había considerado
que el asentamiento neolítico inicial en llano se articulaba en
305
[page-n-316]
Figura XX.4. Barranco en el cual se ubica el Tossal de la Roca.
torno a la cuenca del Riu Penàguila. La concentración de varios
asentamientos en torno a este cauce, unido a la excavación del
yacimiento de Mas d’Is (Bernabeu et al., 2002, 2003; Bernabeu
y Orozco, 2005), había hecho considerar que el resto de ámbitos de la cuenca del Serpis tan sólo serían ocupados con la expansión del poblamiento ocurrida durante el IV milenio cal BC,
ausencia que se había vinculado a distintos motivos como la mayor incidencia de la erosión en esta zona o la inexistencia de
suelos aptos para el desarrollo de una agricultura basada en la
huerta. Sin embargo, la detección de estructuras correspondientes al Neolítico antiguo en Benàmer obliga a reformular o matizar aquella idea, cambio de tendencia que en los últimos años
ya había quedado advertido por el hallazgo de materiales neolíticos antiguos en el valle de Polop, cerca del abric de la Falgue-
ra (Molina Balaguer et al., 2006), en la Canal de la Sarga (Molina y Barciela, 2008) o cerca del cauce del Riu d’Albaida (Pascual Beneyto et al., 2005) (fig. XX.6).
Un hecho relevante es la localización de los yacimientos
cerca de las mejores tierras agrícolas, hecho que evidencia la
preocupación de los diversos grupos neolíticos por ubicar, asegurar y controlar este tipo de recurso. Otro hecho reseñable es
la vinculación de los principales asentamientos con zonas que
pudieron haber estado cubiertas o relacionadas con cauces fluviales al documentarse, junto a evidencias de cultura material,
restos de moluscos dulceacuícolas (Molina Hernández, 2003),
concentraciones que no pueden explicarse por motivos bromatológicos. En este sentido, cabe recordar que, durante buena parte de la secuencia, el cauce de los ríos, que en la actualidad
circulan por la base de profundos barrancos, debió estar más
elevado, casi a nivel de las tierras de labor, con lo que es factible pensar en la posibilidad de desbordamientos puntuales o el
aprovechamiento de estas zonas encharcadas o de aluviones para la creación de espacios destinados a la agricultura de huerta
o de secano mejorado. Los beneficios de una agricultura intensiva sobre los mejores suelos agrícolas basada en la azada y el
palo excavador dentro del seno de comunidades campesinas son
varios: pérdidas más bajas debido a plagas y enfermedades de
las plantas, mayor protección frente a la erosión, menor riesgo
de fracaso total del cultivo, un uso más eficiente de la luz, la humedad y los nutrientes, un reparto del trabajo de manera más
uniforme a través del año y menores problemas de almacenamiento (Beckerman, 1983). Este modelo agrícola, llamado también de “azada intensiva” (Bernabeu, 1995: 55; 2003: 132),
es el que podría reconocerse durante los primeros estadios del
Figura XX.5. Modelo digital tridimensional del Valle medio del Serpis (vista desde el sur); en el centro (punto blanco), localización del
asentamiento de Benàmer.
306
[page-n-317]
Figura XX.6. Localización de los principales yacimientos del Neolítico antiguo mencionados en el texto.
Neolítico I tal y como se desprendería del análisis del poblamiento de la zona que muestra como los primeros asentamientos neolíticos se emplazan siempre en la proximidad de
interfluvios o de pequeños cauces (García Atiénzar, 2004: 74).
Por otro lado, las características edafológicas de los valles
en los que se enclavan estos primeros asentamientos neolíticos
debieron ser un factor importante a la hora de elegir estos entornos. El fondo de estos valles se encuentran cubiertos por margas
burdigalienses facies TAP3 que, por sus características naturales,
ofrecen un alto potencial agrícola. Se trata de suelos ligeros, con
un escaso o bajo índice de pedregosidad y un alto nivel de retención de humedad lo que los hace óptimos para la implantación de cultivos cerealísticos sin una gran inversión de trabajo.
Si bien no tenemos evidencias definitivas del sistema de cultivo,
tal vez pudiera haberse empleado el barbecho o rotaciones entre
diferentes cultivos (cereal-leguminosas), prácticas que hubieran
favorecido la regeneración o el mantenimiento de la fertilidad de
los suelos durante un buen espacio de tiempo (Bernabeu, 1995)
y que se complementan en la dieta humana al aportar hidratos de
carbono (cereales) y proteínas vegetales (leguminosas) (Badal,
2009: 137). A estos sistemas naturales encaminados a evitar el
agotamiento de los suelos, cabría unir la posibilidad de aportes
de limos y depósitos aluviales provenientes de los distintos cauces fluviales de la zona e incluso el abono con estiércol proveniente de pequeños rebaños que se podrían alimentar de los
rastrojos dejados tras la siembra (fig. XX.7).
De esta manera puede determinarse que, desde un primer
momento, se ocupan los fondos de los valles en los que se concentran las mejores tierras agrícolas, siendo la dispersión actual
el reflejo de procesos postdeposicionales que han alterado los niveles de conservación de manera diferencial. Estas evidencias
muestran la existencia de varios polos de población o grupos aldeanos que ocupan unidades fisiográficas bien delimitadas. Así,
y partiendo del registro material recuperado en varios yacimientos al aire libre, se podría indicar que durante la segunda mitad
del VI milenio cal BC se produce el establecimiento de estos grupos aldeanos en buena parte de las comarcas centro-meridionales
valencianas, desde la costa hasta los valles interiores, asentándose en aquellos lugares en los que las características ecológicas minimizasen los riesgos de la producción (fig. XX.8).
3
Este tipo de edafología, que con los criterios economicistas actuales se
caracteriza como de una capacidad de uso alta-media, reúne una serie de
elementos que, con la tecnología y necesidades de los primeros momentos
del Neolítico, debió hacerla óptima para el desarrollo de la agricultura.
307
[page-n-318]
Figura XX.7. Mapa de capacidad de uso del suelo y ubicación de los principales asentamientos al aire libre del Neolítico antiguo mencionados
en el texto.
Estas localizaciones podrían corresponderse con estructuras de habitación que albergarían a unidades familiares con cierto grado de autosuficiencia (granjas), afirmación que vendría
apoyada por la presencia de pequeñas estructuras (fosas, hogares, molinos, etc.) en torno a estas construcciones. Esta independencia también se puede inferir a partir de las características
tecnológicas de la cerámica que apuntan, según el análisis de
fragmentos cerámicos de la Casa 52 y Casa 80 de Mas d’Is, hacia producciones totalmente independientes que podrían relacionarse con un sistema de transmisión tecnológica en sentido
vertical entre generaciones dentro de una misma comunidad
(McClure, 2007). En este sentido, el estudio del registro cerámico de Benàmer (véase McClure, este mismo volumen) incide
en la diferenciación en cuanto a la tecnología cerámica con respecto a lo observado en otros yacimientos cardiales de la zona.
Este modelo de asentamiento basado en granjas diseminadas difiere del observado en los momentos finales del PPNA en
el ámbito sirio-palestino y el sureste de Anatolia en donde el hábitat estaba organizado en torno a grandes santuarios (Perlès,
2004: 234), patrón asociado a la concentración de la producción
y a la posibilidad de un aumento de desigualdad social (Odzogan, 1995). Precisamente, la superación o rechazo, voluntario
o forzado, de este modelo de asentamiento es lo que se ha empleado para explicar el éxodo de grupos neolíticos hacia occidente (Cauvin, 1997). Asimismo, el colapso de las sociedades
complejas entre el Neolítico Precerámico B y el Neolítico Cerámico A (Odzogan, 1997) supondría una serie de transforma-
308
ciones en la cultura material que dan origen a nuevas realidades
culturales en la Tesalia griega, región en la cual se desarrollan
nuevas formas neolíticas que remiten al Oriente Próximo (asentamientos permanentes, casas de planta cuadrangular con dimensiones asociadas a unidades familiares, escasez de recursos
silvestres, escaso empleo de cavidades, etc.) (Perlès, 2003: 106),
aunque sin repetir la centralización de poder advertida en torno
a los grandes santuarios. Este modelo de asentamientos unicelulares y dispersos por el territorio será el que se transmita
desde Tesalia hacia el ámbito suditálico (compounds) y, posteriormente, hacia el resto del Mediterráneo occidental.
Los datos con los que se cuenta en la actualidad impiden
precisar la duración exacta de estos asentamientos, aunque el
hecho de que algunas de las estructuras documentadas en Mas
d’Is aparezcan superpuestas (Bernabeu et al., 2003) o que las
detectadas en Benàmer parezcan responder a distintas frecuentaciones, invita a pensar en la posibilidad de que estas poblaciones poseyesen una movilidad territorial restringida (Kelly,
1992: 44) dentro del valle en el que se enmarcan, característica
que podría ser la respuesta adaptativa a una agricultura que
aprovecharía el potencial de los suelos para llevar a cabo cultivos intensivos. Teniendo en cuenta la dispersión de las unidades
habitacionales, resulta razonable pensar que estas explotaciones
tendrían un carácter familiar en la que cada unidad cultivaría
una pequeña parcela de tierra, situadas en torno a los cursos fluviales que recorren el paraje, tal y como parece estar evidenciando la dispersión de hallazgos (fig. XX.9).
[page-n-319]
Figura XX.8. Comparativa de la capacidad de uso del suelo de los yacimientos de Benàmer y Mas d’Is dentro del territorio teórico de 1 hora.
Las características de los contextos de producción y consumo, localizados en torno a unidades domésticas de producción
basadas en la familia nuclear si atendemos al tamaño de los asentamientos documentados, permiten plantear que las relaciones
de producción girarían en torno a la copropiedad de los objetos
y medios de producción y las relaciones de reproducción se basarían jurídicamente en la reciprocidad generalizada con una distribución homogénea al interior del grupo de parentesco
(Manzanilla, 1983: 7), prácticas tendentes a enfatizar la sociabilidad del grupo, ayudarse en caso de necesidad y cubrirse contra
el riesgo y la incertidumbre (Sahlins, 1977). El acceso a la tierra
como objeto y medio de trabajo estaría subordinado a la existencia o creación de relaciones sociales basadas en el parentesco,
suponiendo así un patrimonio perteneciente de manera indivisa
a los miembros de una colectividad (familia). La existencia de
trabajos de carácter comunitario (excavación de los fosos monu-
309
[page-n-320]
Figura XX.9. Imagen de la estructura E.1010 de cronología cardial.
Figura XX.10. Vista del paraje de Les Puntes (Benifallim-BenillobaPenàguila) desde la Serreta.
mentales, pastoreo, etc.) serviría para enfatizar el sentimiento de
grupo, reforzar las relaciones de reciprocidad entre cada una de
las unidades familiares y consolidar la propiedad comunal del territorio explotado representado en este momento por unidades fisiográficas amplias (fig. XX.10).
Según los elementos y estructuras documentados en Mas
d’Is, Benàmer o Camí de Missena, estas unidades domésticas
de producción se caracterizarían por cierta autosuficiencia en
cuanto a la producción de aquellos elementos necesarios para su
mantenimiento y perpetuación, aunque este hecho no implica la
ausencia de relaciones con el exterior (Meillassoux, 1977: 60)
ya que estos grupos serían por si mismos deficientes en el aspecto reproductivo lo que obligaría a mantener relaciones con
otros grupos, vínculos que por otra parte se observan gracias a
la circulación de materias primas desde los primeros momentos
de la secuencia (Orozco, 2000) (fig. XX.11, tabla XX.2).
Además de estas ocupaciones al aire libre, que debemos entenderlas como el punto desde el cual se articula del poblamiento, en estos momentos iniciales del Neolítico también se
advierte la frecuentación de un buen número de cuevas y abrigos. La presencia neolítica en estas cavidades debe relacionarse
con una amplia gama de posibilidades: áreas de enterramiento,
rediles, refugios ocasionales e, incluso, espacios de especial sig-
310
nificado social como podría plantearse para alguna cueva, como
Cova de l’Or y la Cova de la Sarsa. En este último caso se puede determinar una ocupación especial si se tiene en cuenta el registro material recuperado, formado por elementos de carácter
extraordinario como un amplio conjunto de vasos cerámicos
con decoración simbólica (Martí y Hernández, 1988), los tubos
de hueso interpretados como instrumentos musicales (Martí et
al., 2001), vasos contenedores de ocre (García Borja et al.,
2004), un amplio conjunto ornamental (Pascual Benito, 1998) o
acumulaciones de cereal torrefactado (Hopf, 1966). La existencia de estos elementos en Or y Sarsa les otorga una ocupación
alejada del exclusivo uso habitacional, aunque también existen
argumentos a favor de esto último como la presencia de vasos
destinados a diferentes usos (almacenamiento, culinarios, etc.),
útiles en proceso de elaboración, las propias características de
la cavidad en Or, etc. El hecho de que aparezcan enterramientos
vinculados tanto a las mismas cavidades (Sarsa) como en cavidades próximas (Almud, Barranc de Castellet, Frontó, etc.) obliga a tomar en consideración la posibilidad de que estas dos
cavidades funcionaran como auténticos santuarios cuya funcionalidad se nos escapa: centros de redistribución de la producción (recordar la existencia de concentraciones de cereal), lugar
donde preparar los ritos simbólicos (presencia de colorante en
varios vasos), puntos de reunión o agregación social.
Por otra parte, la ocupación de otras cavidades permite inferir la existencia de un complejo sistema de articulación económica del territorio en el que cada tipo de asentamiento juega
un papel distinto y complementario al del resto. En este sentido,
los datos arrojados por el Abric de la Falguera permiten proponer un uso asociado al resguardo del ganado desde los inicios
de la secuencia neolítica (García Puchol, 2005; García Puchol y
Aura, 2006), aunque con una intensidad inferior a la observada
en momentos posteriores. Las evidencias de la Fase VI de este
asentamiento no se circunscriben únicamente a la actividad pecuaria, sino que, además, muestran una serie de evidencias que
permiten hablar de una ocupación diversificada. Similares a este yacimiento se presentan un buen número de abrigos y cavidades situadas en el extrarradio de las zonas habitadas y
explotadas durante las fases iniciales del Neolítico de la zona.
Entre estas ocupaciones cabe reseñar los datos arrojados por el
nivel VIII de la Cova d’En Pardo (Soler Díaz et al., e.p.) que permiten inferir una ocupación puntual en torno el 5600 cal BC relacionada con prácticas cinegéticas y que resulta previa a la
intensificación ocupacional a la que asiste la cavidad durante la
segunda mitad del VI milenio cal BC. Si bien no hay datos suficientes, las características morfológicas y algunos elementos
de cultura material recuperada en la Cova Negra de Gaianes
(Rubio y Cortell, 1982/1983), situada a poca distancia de Benàmer, permitirían plantear, no sin ciertas reservas, una funcionalidad similar a la observada en Falguera o En Pardo.
De esta manera, los datos procedentes de los distintos núcleos de poblamiento cardial ofrecen la imagen de un modelo
de ocupación basado en una aldea dispersa y abierta, con cierto
grado de movilidad y con la búsqueda de los mejores suelos
agrícolas como eje de su patrón de asentamiento. Estas unidades productivas basadas en familias nucleares y con altos niveles de autosuficiencia requerirían de un espacio mínimo donde
desarrollar sus actividades básicas, principalmente agrícolas.
[page-n-321]
Figura XX.11. Rutas óptimas y tramos de distancias isocrónicas desde el yacimiento de Benàmer.
Yacimiento
Distancia real (m)
El Barranquet
37.507
El Regall-La Sarga
18.913
Camí de Missena
16.051
Les Dotze
17.000
Mas d’Is
12.445
Tabla XX.2. Distancia en metros desde Benàmer a los principales
yacimientos del Neolítico cardial de la zona.
No obstante, la presencia de áreas de agregación social como
las planteadas para los fosos monumentales de Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003) o determinados conjuntos de Arte rupestre
Macroesquemático (Hernández, 2003), e incluso cavidades como las de Or o Sarsa, estaría indicando fenómenos puntuales de
agrupación social de la unidad tribal esparcida por los distintos
espacios ocupados para la participación de actividades que requerirían del esfuerzo comunal de las distintas células productivas o para la realización de actividades de carácter social en
las cuales renovar los lazos de unión de la comunidad.
La construcción de grandes fosos como los documentados
en Mas d’Is, que se mantendrán en vigor durante largo tiempo
(hasta finales del VI - inicios V milenio cal BC) como lugares
de agregación (Bernabeu et al., 2003; Bernabeu y Orozco,
2005), la multiplicación de yacimientos con cerámica cardiales
o inciso-impresas dentro del territorio inicialmente ocupado
(Molina Hernández, 2003), el uso de cuevas como lugar de enterramiento colectivo (Bernabeu et al., 2001) o el desarrollo
una serie de manifestaciones artísticas como son el Arte rupestre Macroesquemático (Martí y Hernández, 1988) y el Arte rupestre Esquemático (Torregrosa, 2000/2001), cuya distribución
dentro del prebético meridional valenciano coincide con el núcleo fundamental de los yacimientos cardiales, son algunos de
los argumentos que permiten plantear que durante la segunda
mitad del VI milenio cal BC se produjo la ocupación efectiva a
partir de procesos de segregación social y la expansión territorial dentro del área geográfica comprendida entre los ríos Serpis y Algar con el objetivo de consolidar una entidad social
tribal con un modo de vida agropecuario y un territorio social
claramente delimitado. La movilidad de las unidades habitacionales a lo largo del territorio, la sencillez de los medios de producción necesarios para la subsistencia y la amplia disponibilidad
de recursos naturales (materias primas, tierras) limitaría la aparición de procesos de disimetría social y de formas de dominio es-
311
[page-n-322]
tables. Los procesos de segmentación del grupo serían el elemento clave para dar salida a las potenciales crisis generadas
por el aumento de las fuerzas productivas dentro de la comunidad aldeana, segmentación que queda bien constatada a través
del registro territorial de las siguientes fases arqueológicas
(García Atiénzar, 2004, 2009).
BENÀMER III-IV: EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
LOS ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE
Tras la ocupación cardial del asentamiento no aparecen evidencias palpables de la siguiente fase arqueológica, ausencia
que bien podría explicarse por el patrón de movilidad que definíamos en las anteriores líneas o simplemente por una cuestión
de visibilidad arqueológica. La siguiente fase reconocida con claridad corresponde con lo que ha venido a definirse como Neolítico postcardial, momento que ocupa buena parte del V e inicios
del IV milenio cal BC y en el cual se observan importantes
transformaciones por lo que respecta al patrón de ocupación y
explotación del territorio, además de otras determinadas en el
registro material.
Entre los cambios más significativos cabe destacar la
consolidación del poblamiento más allá de las zonas nucleares indicadas anteriormente, observándose ahora nuevos asentamientos al aire libre. A este momento, Neolítico postcardial,
se vinculan los materiales aparecidos en el yacimiento de Tamargut (Vall de Seta, Penàguila) (Molina Hernández, 2003), el
Mas del Regadiuet, situado en el extremo occidental de la Vall
del Penàguila (Molina Hernández, 2003; García Puchol et al.,
2006), Sant Benet ubicado en una terraza sobre curso alto del
Serpis (García Atiénzar, 2004) y varios documentados en la Canal de la Sarga, la Canal de Ibi o el Riu Montnegre (Fairén y
García, 2004; Molina y Barciela, 2008) (fig. XX.12).
Así, entre finales del VI e inicios del V milenio cal BC,
coincidiendo con el inicio de la colmatación y amortización del
Foso 4 (exterior) de Mas d’Is y la probable desaparición de este centro de agregación social, se asiste a una importante expansión. Esta multiplicación de focos al aire libre bien podría
responder a la continua segmentación de las unidades habitacionales asentadas en los fondos de los valles, fraccionamiento
motivado por el crecimiento demográfico y/o la necesidad de
más espacios de cultivo. Pero esta segregación no supone una
ruptura con el modelo de ocupación y gestión del territorio observado hasta el momento. Los yacimientos detectados fuera de
los ámbitos ya conocidos repiten el sistema documentado hasta
el momento pues siguen localizándose sobre zonas con suelos
ligeros, de bajo índice de pedregosidad y con buena retención
de la humedad, es decir, áreas con un alto potencial agrícola. Esta continuidad en cuanto al modelo de asentamiento y a medios
de producción (el registro arqueológico no denota la introducción de novedades significativas en el ciclo agrícola) invitaría a
pensar en una perduración de las técnicas agrícolas y, por tanto,
de buena parte del sistema de producción.
Otro matiz que se introduce en este momento, y que tiene
al yacimiento de Benàmer como único referente hasta el momento en la zona, es la aparición de las estructuras de almacenamiento (silos), algunos de una capacidad considerable. Si
bien su presencia ha sido confirmada desde los momentos ini-
312
ciales del Neolítico en otros contextos peninsulares (García y
Sesma, 1999; Rojo et al., 2008; Mestres y Tarrús, 2009, etc.), su
constatación en estas tierras, unido a su volumen de algunas y a
su elevado número, hace obligatorio replantear el concepto de
movilidad residencial que habíamos desarrollado para las primeras ocupaciones neolíticas de la zona. Hasta la fecha, este tipo de estructuras parecía ser un elemento vinculado a la
segunda mitad del IV milenio cal BC, momento en el cual se
asiste a una notable generalización del poblamiento al aire libre
con la aparición de asentamientos delimitados por fosos rodeados por extensos campos de cultivos (Bernabeu y Pascual,
1998). La presencia de este tipo de elementos bien podría relacionarse con una mayor fijación al territorio, aunque esta afirmación requerirá de la constatación de este tipo de elementos
y/o de construcciones duraderas relacionadas con el hábitat en
otros puntos de la región para consolidarla. Una explicación
complementaria para este tipo de estructuras, interpretadas tradicionalmente como estructuras de almacenamiento de grano,
sería el almacenamiento de forraje para los animales en los momentos en los que los rebaños permanecían cerca de las áreas
de habitación del fondo del valle, propuesta que, como veremos
más adelante, encuentra buen acomodo en los cambios observados en la gestión ganadera. En relación con esto último, y si
bien los datos apuntados son aún preliminares, para los niveles
asociados al Neolítico IIA (4550-4200 cal BC) de Mas d’Is se
menciona la existencia de una estructura a modo de empalizada
(Bernabeu et al., 2006: 104) que bien podría interpretarse como
un recinto para guardar el ganado. Por otro lado, y aunque quede fuera de la zona hasta ahora analizada, cabe recordar también
que en el asentamiento costero del Tossal de les Basses (Alicante), caracterizado por la presencia de un par de cabañas asociadas a fosos que las delimitan, se documentaron también un
buen número de estructuras de almacenamiento, algunas de
ellas contemporáneas a Benàmer III-IV, que posteriormente fueron amortizadas como fosas de inhumación (Rosser y Fuentes,
2008) y que no hacen más que redundar en la consolidación y
fijación de los espacios habitados. Desgraciadamente, la elevada erosión y las remociones recientes que se observan en el sector del yacimiento de Benàmer, en el cual se concentran los
niveles asociados al Neolítico IC-IIA, dificultan plantear abiertamente los inicios de la consolidación poblacional a lo largo
del V milenio cal BC (fig. XX.13).
En los albores del Neolítico postcardial se asiste también a
modificaciones en la funcionalidad y estacionalidad de varias
cavidades, aunque puede que se trate más de una intensificación
de la ocupación que de un cambio propiamente dicho. Diversos
yacimientos que se habían empleado anteriormente como lugares de hábitat, ocupaciones esporádicas o refugios, ven transformada la intensidad de su ocupación, convirtiéndose muchos
de ellos en rediles para el ganado. Uno de los mejores referentes para explicar este tipo de transformación lo encontramos en
la Punta de Moraira, en la Cova de les Cendres (Teulada). Si para los primeros horizontes neolíticos, niveles sedimentológicos
XI, X y IX se había determinado la presencia de varias estructuras de almacenamiento asociadas a niveles arqueológicos con
evidencias de una economía basada en la explotación de los recursos marinos, principalmente los malacológicos, a partir del
V milenio cal BC se observa una clara intensificación que deja
[page-n-323]
Figura XX.12. Localización de los principales yacimientos del Neolítico postcardial mencionados en el texto.
Figura XX.13. Vista general de las estructuras de almacenamiento localizadas en el sector 2 de Benàmer.
una más que evidente huella en el registro (Bernabeu et al.,
2001). Desde los momentos finales del Neolítico I hasta los niveles de la Edad del Bronce (desde H-14 hasta H-0) se documentan una serie de estructuras de combustión prácticamente
superpuestas las unas a las otras. Definidas como “laminacio-
nes formadas por la acumulación de una tierra marrón muy oscura en su base y, por encima, otra capa más o menos gruesa de
cenizas, ocasionalmente mezcladas con cal, que tienden a ocupar extensas áreas de la superficie excavada” (Bernabeu et al.,
2001: 65). Este tipo de estructuras se han asociado a la práctica
controlada de desinfectar con fuego el interior de las cavidades
y abrigos del ámbito mediterráneo tras haber sido empleadas como corrales de ganado (Fontbrégoua, Font Juvénal, Baume Ronze, St. Marcel d’Ardèche en Francia, Grotta dell’Uzzo en Italia,
Kitsos en Grecia, etc.). Este uso queda también definido por la
aparición en los sedimentos de coronas dentarias de animales y
de coprolitos y por la detección de esferolitos y fitolitos (Brochier, 1991; Brochier et al., 1992). En una dirección similar
apuntan los resultados ofrecidos para algunas cavidades situadas en los valles que comunican la costa con el sector interior
de las comarcas centro-meridionales valencianas. De esta manera, la ocupación postimpresa de Santa Maira (Castell de Castells), yacimiento localizado en la margen derecha del Barranc
de Famorca y en la cabecera del que aguas abajo conformará
el Riu Gorgos, se vincula a un uso como lugar de estabulación
para el ganado (Aura et al., 2000). Para el horizonte de las cerámicas esgrafiadas y peinadas, los análisis microsedimentológicos llevados a cabo en varios yacimientos hablan de la
presencia de laminaciones de combustión, pero también de esferolitos, fitolitos y pseudo-oxalatos de carbonato cálcico, res-
313
[page-n-324]
tos mineralizados de la alimentación de un ganado compuesto
básicamente por ovejas y cabras (Verdasco, 2001). Estas evidencias remiten a un uso como redil para el ganado, funcionalidad que entra en clara consonancia con el potencial pecuario de
las vertientes de la sierra en la que se abre la cavidad. A los datos aportados por Cendres y Santa Maira cabe unir las primeras
noticias de la secuencia sedimentológica de En Pardo para la
cual, en los niveles V y VI, los asociados a la proliferación de
las cerámicas peinadas, se observa una notable transformación
generada por la actividad humana vinculada al uso de la cavidad
como redil para el ganado (Soler Díaz et al., 2008) (fig. XX.14).
Así, los diferentes estudios (microsedimentológicos, antracológicos, etc.) realizados en los niveles postimpresos de yacimientos como Cendres, Santa Maira, En Pardo, Bolumini
(Beniarbeig-Benimeli) e incluso en la Cova de l’Or de Beniarrés (Badal, 1999, 2002; Aura et al., 2000) plasman una vocación pastoril para varias de las cavidades ocupadas en la zona
en este momento de la secuencia neolítica.
A estas cavidades cabría unir otros yacimientos bajo cueva,
algunos de los cuales ya venían frecuentándose desde los inicios
del Neolítico, cuyas características sedimentológicas no son bien
conocidas, pero que reúnen una serie de parámetros que también
se repiten en los asentamientos mencionados anteriormente. Así,
pequeños abrigos y cavidades situadas en los valles que comunican la cuenca del Serpis con el mar como son el Tossal de la
Roca de la Vall d’Alcalà (Cacho et al., 1995), la Penya Roja de
Catamarruc (Asquerino, 1972), Coves d’Esteve y Cova Fosca,
ambas en la Vall d’Ebo, la Cova del Somo de Castell de Castells
(García y Roca de Togores, 2004) o Abrics del Barranc de les
Calderes de Planes (Doménech, 1990) pudieron estar en uso en
este momento si atendemos a su registro material (García Atiénzar, 2004, 2006). Por sus características morfológicas, pudieron
funcionar como puntos de descanso o áreas de refugio dentro de
los movimientos de trasterminancia que caracterizarían la gestión de los rebaños durante este momento de la secuencia neolítica, sin desestimar su uso como puestos de caza, actividad que
seguirá muy presente en el Neolítico como nos recuerdan los datos económicos de Or, Sarsa, Falguera o Cendres.
El empleo de cavidades como lugares para refugiar, estabular y alimentar al ganado, uso que hasta ese momento no se
había constatado de manera tan evidente tal y como se despren-
Figura XX.14. Cabecera de la Vall de Gallinera desde la Cova d’En
Pardo.
314
de de las características de las primeras ocupaciones neolíticas
de determinados yacimientos, se convierte en este momento en
un hecho notable. Esta mayor intensidad de la actividad pecuaria, observada también en otros puntos de la fachada mediterránea de la península Ibérica, permite abordar con mayores
argumentos cuestiones relacionadas con la explotación y ocupación del territorio como pudieran ser los momentos de uso de
estos asentamientos o las relaciones con los lugares de hábitat
situados en el fondo de los valles.
Determinar la estacionalidad para las ocupaciones mencionadas en este momento resulta complejo, aunque lo que parece
evidente es que pudo estar relacionada con el traslado de ganado, posiblemente de carácter estacional, desde las zonas de hábitat del curso alto-medio del Serpis hacia los valles de las
sierras interiores, área en la que se concentran las evidencias de
lugares para la estabulación del ganado. Este tipo de movimientos de trasterminancia entre las tierras altas y las tierras bajas
también han sido documentados en otras zonas de la vertiente
mediterránea occidental (Geddes, 1983; Halstead, 2002), aunque
con las matizaciones impuestas por variables como la topografía,
la climatología, etc. El potencial pecuario de estas tierras se
adapta a las necesidades alimenticias de la cabaña ganadera, formada básicamente por ovicaprinos (Badal, 1999; 2002). No obstante, el registro de algunas de estas cavidades estaría indicando
el aporte de forraje hacia el interior de las cavidades, posiblemente para alimentar a animales enfermos, lactantes o en estado
de gestación. Esta práctica, encaminada a hacer una separación
del rebaño por edades e incluso por sexo, se advierte en algunas
de las estructuras murarias de los niveles de redil de la Grotta
dell’Uzzo (Sicilia) (Brochier et al., 1992) y tiene sus correlatos
en consideraciones etnográficas en nuestro ámbito de análisis
durante época moderna (Seguí, 1999). Si consideramos que estas cavidades pudieron estar en uso durante mediados de la primavera y los primeros meses estivales a partir de algunos
indicios arqueológicos documentados en el Abric de la Falguera
(individuos neonatos, dientes deciduales, etc.), esta ocupación
cuadraría con el momento de crecimiento de los campos de cultivo, lo que evitaría problemas de consumo de los mismos por
parte de los rebaños, y con la mayor presencia de herbáceas en
los montes tras las lluvias y las nieves de los meses invernales.
No obstante, extrapolar este periodo de ocupación al resto de cavidades mencionadas resulta complejo en tanto no disponemos
en la actualidad de los datos necesarios para estos sitios que permitan avalar esta posibilidad. Por otro lado, los recientes datos
publicados para la Cova d’En Pardo (Soler y Roca de Togores,
2008) avalan el hecho de que pudo tratarse de ocupaciones de
cierta duración tal y como se desprende de la presencia de varios
vasos de almacenamiento, alguno conservado en el interior de fosas excavadas en el sedimento, en los niveles V-VI de la cavidad.
Establecer asimismo la temporada de retorno es más complejo
en tanto no poseemos, hasta el momento, de elementos de juicio
suficientes, aunque referencias históricas y etnográficas (Seguí,
1999) indicarían que el retorno se pudo dar en los meses finales
del verano y el otoño, facilitando así la alimentación del rebaño
gracias a los rastrojos dejados tras la siega. Esta práctica ayudaría asimismo a la limpieza y abonado con estiércol de las áreas
de cultivo, evidenciándose una vez más la complementariedad
de los ciclos agrícolas y pastoriles.
[page-n-325]
Sin embargo, la imagen aquí planteada no debe ser entendida como un cambio brusco en las estrategias de las comunidades neolíticas sino como una continuidad que ya quedaba
apuntada en algunos indicios documentados en los últimos siglos del horizonte cardial/epicardial. Estas evidencias, centradas básicamente en ocupaciones de carácter esporádico
ejemplificadas por los casos de En Pardo, Falguera o Santa Maira, algunas asociadas con la presencia de rebaños de ovicaprinos, no hacen más que recalcar que el empleo de cavidades con
fines económicos era un hecho ya desde el Neolítico cardial y
que durante el V milenio cal BC no hacen más que intensificarse reflejo de unos mayores requerimientos de un modelo económico en continua adaptación y transformación según las
necesidades sociales. El tipo de práctica pastoril documentado
en los valles transversales localizados entre la cuenca alta del
Serpis y la costa, pero también en otras regiones del Levante peninsular, cuadra bien con el crecimiento tanto demográfico como poblacional que parece tener lugar en este momento si
atendemos al aumento y dispersión de localizaciones al aire libre. Este incremento llevaría parejo la ampliación de la cabaña
animal como forma de dar salida a las crecientes necesidades
alimenticias de las comunidades neolíticas sin que éstas tuvieran la necesidad de transformar el modelo de agricultura intensiva de huerta (Bernabeu, 1995), algo que no sucederá hasta
avanzado el IV milenio a.C. con la aparición de una agricultura
de carácter extensivo basada en el cultivo de aquellas especies
mejor adaptadas y el probable empleo del arado.
La lectura de las relaciones espaciales que se pueden establecer entre las ocupaciones vinculadas al horizonte de las cerámicas peinadas y esgrafiadas permite la consideración de un
paisaje social que encontraría en los asentamientos al aire libre
su punto para las actividades cotidianas, mientras que las cavidades pasarían a jugar un claro papel “satélite” con una marcada
funcionalidad económica vinculada al pastoreo. Se configura así
un modelo de gestión y explotación del territorio de carácter extenso (la distancia existente entre los lugares de hábitat ronda los
10 km de media) y flexible (no poseemos de momento elementos de juicio que indiquen que las cavidades se empleen de manera sistemática y cíclica sino que parecen corresponderse con
ocupaciones esporádicas) (fig. XX.15, tabla XX.3).
Todos estos cambios bien podrían tener su reflejo en la
transformación del mundo ideológico si aceptamos la hipótesis
elaborada por Ll. Molina, O. García y M.ªR. García (2003) quienes han planteado una cronología posterior al primer cuarto del
V milenio cal BC para el inicio del Arte rupestre Levantino,
coincidiendo de esta manera con las transformaciones operadas
en el patrón de asentamiento y en la estructuración económica
del territorio. Este arte podría estar manifestando la consolidación de las estructuras socioeconómicas en las que las actividades pastoriles y cinegéticas empiezan a cobrar importancia,
Figura XX.15. Rutas óptimas y tramos de distancias isocrónicas desde el yacimiento de Benàmer.
315
[page-n-326]
Yacimiento
Distancia real (m)
Cova d’en Pardo
7.601
Abric de la Falguera
27.704
Coves de Santa Maira
33.168
Cova de Bolumini
40.026
Cova de les Cendres
58.921
Tabla XX.3. Distancia en metros desde Benàmer a los principales
yacimientos del Neolítico postcardial de la zona.
aunque también otorga un gran peso a otras actividades como la
recolección, actividades de carácter social, etc. Así, el arte se
convertiría en un instrumento de refuerzo y justificación de la
nueva realidad socioeconómica generada tras el asentamiento
inicial. Uno de los elementos mejor representados en esos abrigos son las escenas de caza, posibilidad funcional que también
debería considerarse para algunas de las cuevas y abrigos que se
sitúan en las cabeceras o en los mismos valles en los que se localizan muchas de estas manifestaciones. Sin embargo, otros autores (Martí, 2003) han planteado la necesidad de superar la
concepción del arte Levantino como una expresión narrativa
vinculada a los modos de vida y considerarla desde una vertiente simbólica, pudiendo describir “su modo de vida ideal,
[…] servir como indicador territorial, señal de paso o ruta de
migración, lugar de encuentro, medio para el intercambio de información, como una práctica relacionada con la consideración
de redes sociales y de matrimonio, o como santuario” (Martí,
2003: 73). Independientemente de que el Arte Levantino se trate
de una manifestación narrativa o de un arte que recogía el ideario de estas comunidades neolíticas, parece claro que su desarrollo puede vincularse con el fraccionamiento de las estructuras
316
sociales del horizonte cardial observadas en el VI milenio BC,
transformación que también podría quedar ejemplificada a través de las superposiciones advertidas de Arte Levantino sobre
Arte Macroesquemático (La Sarga, abrigo I, panel 2; Barranc
de Benialí, abrigo IV, panel 2), la colmatación de los fosos monumentales de Mas d’Is y la reocupación de ese espacio por
otro tipo de estructuras, la aparición de un nuevo modelo de
asentamiento basado en ocupaciones más estables y un notable
aprovechamiento del potencial pecuario de las sierras que envuelven los valles en los que se emplazan los poblados o la desaparición de los esquemas decorativos asociados al conjunto
cerámico cardial que bien pudieron haber funcionado como elementos de identificación social.
A MODO DE REFLEXIÓN
A lo largo de este texto hemos observado cómo las comunidades que se asentaron en el cauce medio del Serpis desarrollaron prácticas sociales adaptadas a sus necesidades. Estas
prácticas dejaron una huella patente en el territorio a través del
emplazamiento y características de cada yacimiento. En las tres
situaciones analizadas, Mesolítico reciente, Neolítico cardial
y Neolítico postcardial, se ha mostrado que la implantación de
una comunidad concreta sobre el territorio no sólo puede
rastrearse desde cuestiones económicas, sino que también presenta un trasfondo simbólico a través de manifestaciones funerarias, artísticas o simbólicas. De esta manera, la apropiación
del espacio, bien sea este un yacimiento concreto o un territorio
más amplio, parece ser una característica común a las sociedades de la Prehistoria reciente, elemento que se muestra desde el
Paleolítico superior y que, con el tiempo, adaptará características cada vez más complejas al tiempo que las sociedades que
las ejecutaban adquirían niveles de desarrollo y segregación social más elevados.
[page-n-327]
XXI. LOS ASENTAMIENTOS PREHISTÓRICOS DE BENÀMER:
MODO DE VIDA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL
F.J. Jover Maestre, P. Torregrosa Giménez y E. López Seguí
La práctica de la arqueología en las últimas décadas ha
cambiado sustancialmente. Hasta hace relativamente poco tiempo, casi toda la actividad arqueológica se impulsaba exclusivamente desde centros de investigación (institutos, universidades,
museos) atendiendo al desarrollo de programas de investigación
previamente definidos, o al menos, configurados y planificados. Con la intención de responder a una serie de preguntas, problemas o, simplemente, de un interés particular por ampliar los
conocimientos sobre cualquier aspecto de la materialidad arqueológica, a través, entre otros, de proyectos de excavación, se
intentaba obtener la información pertinente que pudiese servir
de argumento para comprobar o refutar algunas de las hipótesis
planteadas. Sin embargo, son cada vez menos los proyectos de
excavación presentados desde los centros de investigación ante
la difícil situación estructural y económica (Ruiz Zapatero,
2005; Moya, 2010). Y, por el contrario, desde hace relativamente
pocos años, son abundantes los trabajos de excavación en yacimientos prehistóricos realizados desde la arqueología de empresa (fig. XXI.1), a pesar de que en la actualidad este sector que
parecía haber dado grandes pasos hacia la regularización administrativa de la profesión del arqueólogo, está sufriendo los problemas relacionados con la paralización de la actividad
constructiva. Sin entrar a analizar la situación de la arqueología
con la profundidad que merece (Ortega y Villagordo, 1999; Barreiro, 2006), la paralización de la actividad arqueológica en este momento es alarmante y evidencia que, después de casi 20
años de andadura, este sector de la profesión no ha llegado a
consolidarse (Moya, 2010), con las graves consecuencias que
comporta para el presente y el futuro de la disciplina.
Así, aunque el desarrollo de la arqueología de empresa ha
supuesto la incorporación de un buen número de licenciados al
mercado laboral, ha alcanzado altos niveles de eficacia laboral y
estandarización documental, y ha conseguido implementar la
mejor tecnología accesible, también esta generando algunos problemas a la investigación arqueológica e histórica. En amplias
zonas del estado español, con la multiplicación de la actividad ar-
queológica, una buena parte de los yacimientos arqueológicos
que, por desgracia, han sido destruidos como consecuencia de
la promoción de obras siguen siendo plenamente desconocidos
para la investigación. Muchos de ellos han sido registrados arqueológicamente, por empresas o profesionales libres, para cubrir los expedientes administrativos de obligado cumplimento,
pero no con el objetivo de contestar a determinadas preguntas
formuladas desde el ámbito de la investigación histórica. En la
Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, desde la aprobación de
la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano en 1998, han sido decenas los yacimientos prehistóricos, en los que se ha actuado y
todavía no tenemos constancia ni de la actuación llevada a cabo,
ni en muchos casos, ni siquiera de su existencia. Y es que la arqueología de empresa nació para solucionar un problema: la imposibilidad de la administración pública, responsable de la
custodia del patrimonio arqueológico, de evaluar y documentar
Figura XXI.1. Detalle del proceso de excavación en el sector 1.
317
[page-n-328]
el ingente volumen de documentos arqueológicos ubicados justo
en los lugares donde la incesante acción promotora pública y privada quería actuar, en cascos históricos y zonas periurbanas.
Desde luego, la arqueología de empresa no surgió con la intención de potenciar ni de atender los intereses de la investigación
arqueológica, sino más bien para dar cobertura a un grave conflicto de intereses entre el desarrollo urbanístico y económico de
la sociedad actual y la necesidad de salvaguardar un patrimonio
histórico muy frágil y en principio, protegido por ley.
No obstante, desde una parte de la arqueología de empresa
se han dado importantes pasos hacia la necesidad, no sólo de
dar a conocer los hallazgos y las actuaciones emprendidas, sino
también de contribuir a mejorar las bases empíricas con las que
hacer Historia. En este sentido, existen ejemplos dignamente
orientados y planificados desde la empresa, que deberían haber
sido la pauta a seguir desde los momentos iniciales. Es el caso
de yacimientos como la Cova Sant Martí (Torregrosa y López,
2004), sierra de la Menarella (Vizcaino, 2007), Barranquet (Esquembre et al., 2008), Torre la Sal (Flors, 2009), La Torreta-El
Monastil (Jover, 2010) o l’Alt del Punxó (Espí et al., 2010).
Estos principios son los que también han orientado el trabajo desarrollado por ALEBUS PATRIMONIO S.L.U. en Benàmer, bajo la coordinación de los tres directores de la presente
monografía, a pesar de los múltiples problemas de toda índole
que han ido surgiendo en las diferentes fases de actuación en el
yacimiento. Es más, Benàmer puede constituir un ejemplo de
colaboración de un amplio equipo de investigación, aunando los
esfuerzos de una empresa de arqueología y de varios centros de
investigación muy distantes, bajo el objetivo central de intentar
contestar a una serie de preguntas planteadas en la investigación
sobre problemas centrales de la Prehistoria reciente, especialmente y por el registro documentado en Benàmer, los relacionados con el proceso de neolitización en la fachada oriental de
la península Ibérica.
Así, en esta monografía han participado un total de 26 investigadores de diferentes centros nacionales e internacionales,
desde geomorfólogos y sedimentólogos, a palinólogos, antracólogos, traceólogos, arqueólogos, biólogos y químicos, a los que
cabe sumar el amplio equipo humano de ALEBUS que ha colaborado en el proceso de documentación y labores de campo.
En total cerca de 50 personas que de un modo o de otro han posibilitado los resultados que aquí se presentan.
En todo el trabajo expuesto se ha intentado mostrar las características y dinámica de ocupación de un contexto arqueológico que, desde los momentos iniciales de la actuación
arqueológica, ya intuíamos que podía contribuir a la investigación de los últimos grupos cazadores recolectores y de los primeros grupos neolíticos y su proceso de implantación en las
tierras valencianas.
Benàmer se ubica sobre una terraza fluvial en la margen izquierda del río Serpis o Riu d’Alcoi, en la misma confluencia
con el Riu d’Agres. Este valle se sitúa en el Prebético meridional valenciano, en el norte de la provincia de Alicante, caracterizado por la alternancia de sierras o macizos cretácicos y valles
con materiales margosos miocenos. El yacimiento se localiza
sobre los niveles de grava que coronan una terraza fluvial elevada en la actualidad algo más de 20 m sobre el cauce del río
Serpis. Ésta queda enmarcada por varios niveles de terrazas cua-
318
ternarias, por los abanicos aluviales situados al pie de la sierra
de Mariola a los que se adosan, por los relieves de incisión que
se desarrollan en la margen contraria y el propio río.
Los estudios geomorfológicos (Ruíz, en este volumen) y sedimentológicos (Ferrer, en este volumen) efectuados han evidenciado que determinados horizontes orgánicos y suelos gley,
reconocidos en el proceso de excavación arqueológica, podrían
asociarse a subambientes fluviales con abundante vegetación de
ribera y, sobre todo, con agua estancada, como los que se pueden observar en pozas o cauces abandonados dentro del lecho
mayor del actual curso del Serpis. Por ello, el yacimiento habría
estado ubicado en una posición un poco destacada con respecto
al cauce, en un punto cercano a surgencias de agua y ligado a
las condiciones ambientales húmedas del Óptimo Climático durante la primera mitad del Holoceno. La constatación de fuentes
y depósitos travertínicos en los piedemontes de Muro, también
está confirmado por la presencia de paquetes sedimentarios de
arroyadas pseudotravertínicas sobre los niveles mesolíticos. Por
tanto, la elección de este emplazamiento como lugar de asentamiento no constituye un unicum en la zona, ya que a este mismo patrón responden muchos de los yacimientos neolíticos
documentados en el valle del Serpis, en los que también se ha
constatado la presencia de Melanopsis u otras especies fluviales
(Molina, 2002-2003, 2004).
Benàmer, como hemos podido analizar en los capítulos precedentes, es un contexto arqueológico al aire libre de enorme
complejidad deposicional, en el que se han podido reconocer varias fases de ocupación con evidentes discontinuidades, correspondientes a comunidades humanas con prácticas económicas
diferenciadas. En varios puntos de la terraza se asentaron grupos
humanos, al menos, a lo largo de cinco momentos diferenciados
entre el VII milenio cal BC y los siglos IV-III BC. Desde grupos
de economía apropiadora (Benàmer I), culturalmente reconocidos como Mesolíticos geométricos, a grupos neolíticos (Benàmer
II, III y IV) en sucesivas y diferentes fases (cardial y postcardial),
constatándose también las evidencias de una ocupación de la fase ibérica plena muy arrasada (Benàmer V) (fig. XXI.2) El resto
de evidencias más recientes corresponden a su transformación en
campo de cultivo en época medieval-moderna, a la plantación de
olivos hace algo más de medio siglo y a su abandono como tal en
fechas recientes, unido a la implantación de una cantera de extracción de áridos que han afectado de forma considerable al yacimiento durante bastantes años (fig. XXI.3).
EL PRIMER ASENTAMIENTO: UN CAMPAMENTO DE
CAZADORES RECOLECTORES MESOLÍTICOS EN EL
FONDO DEL VALLE MEDIO DEL SERPIS
Las más antiguas evidencias de ocupación humana del
yacimiento de Benàmer (fase I) corresponden a un depósito ubicado en el área 4 del sector 2 que podemos situar cronológicamente, según las dataciones absolutas obtenidas, en la segunda
mitad del VII milenio cal BC.
Este contexto, seriamente afectado por la acción de una
cantera y la ocupación neolítica postcardial, destaca por la presencia de un gran encachado intencional, con varias capas superpuestas de cantos calizos termoalterados, asociados a un
gran volumen de desechos de trabajo y consumo humano como
[page-n-329]
Figura XXI.2. Secuencia ilustrada de las ocupaciones prehistóricas de Benàmer (dibujos de Juan Antonio López Padilla).
319
[page-n-330]
A
B
e
D
E
Figura XXI.3. Secuencia de la intervención arqueológica. A) Vista general antes de la excavación arqueológica. B) Inicio de la excavación en el
sector 2. C) Final de la excavación en el sector 2. D) Inicio de los trabajos en la carretera. E) El sector 2 de Benàmer en la actualidad.
320
[page-n-331]
son productos de talla de sílex, placas líticas (algunas de esquisto), fauna fracturada y quemada, caparazones de malacofauna, formando parte de un sedimento marrón-grisáceo con
materia orgánica y escasos carbones de muy pequeño tamaño.
Este gran conjunto estructural estaba constituido por hasta 4 capas de cantos superpuestos en algunos puntos, con disposición
SO-NE, y planta de tendencia rectangular con cerca de 19 m de
longitud y 3 m de anchura de conservación dispar. Los estudios
sedimentológicos han permitido comprobar que estaba colmatando parte de un sector deprimido que fue rellenándose en varios momentos durante la ocupación mesolítica, cubriendo el
nivel de arenas finas que culminaba la terraza (fig. XXI.4).
Figura XXI.5. Detalle del encachado mesolítico cortado por algunas
fosas postcardiales.
Figura XXI.4. Encachado mesolítico.
La actividad humana posterior durante la fase IV de Benàmer o Neolítico postcardial en este mismo lugar, supuso la destrucción de una parte del encachado mesolítico al crear
numerosas estructuras de tipo cubeta o silo que cortaron y vaciaron hasta la base geológica. Todo ello se puede observar en la
detección de un número cercano a 25 estructuras negativas que
afectaron seriamente al empedrado, rompiéndolo hasta la base
geológica y alterando buena parte del depósito (fig. XXI.5).
La distribución espacial de las numerosas evidencias materiales en la zona excavada, muestra una amplia dispersión de soportes líticos, fauna, malacofauna marina, desde la base hasta el
techo del depósito arqueológico, sin diferencias significativas.
Los cantos calizos que lo integraban y que probablemente serían
recogidos de la misma terraza, estaban alterados por la acción térmica, tanto los situados en las capas superiores como en las intermedias o en las inferiores. También se encontraban alterados
por la acción térmica una parte de los soportes de sílex (aproximadamente una novena parte) y de los fragmentos óseos. El estudio antracológico (Machado, en este volumen) ha señalado el
dominio de las quercíneas carbonizadas en el registro, lo que permite interpretar la práctica de una clara selección de este tipo de
madera para su empleo como combustible, dado su poder calorífico, adecuación en preparaciones culinarias y combustión lenta.
Por otro lado, el paisaje sería muy diferente al presente, a
pesar de que ya se había iniciado el proceso de incisión fluvial,
con un cauce dividido en varios ramales, situado a menor profundidad que el actual y con unas características climatológicas
y florísticas muy diferentes.
En efecto, los estudios palinológicos (López, Pérez y Alba,
en este volumen) y antracológicos (Machado, Peña-Chocarro y
Ruiz-Alonso, en este volumen) han evidenciado un desarrollo
considerable de un bosque de quercíneas caducifolias, donde
también abundan otras especies mesófilas como el arce, el avellano y el alcornoque, junto a especies de ripisilva como el fresno, el olmo y el abedul, así como arbustivas como el durillo o
el aligustre. No obstante, las muestras palinológicas cercanas al
techo de la ocupación, detectan una fase más térmica, frente a
la templada y húmeda de las zonas basales, con una mayor importancia de la maquia xerotermófila de labiérnago y lentisco.
En cualquier caso, estos cambios se ajustan al modelo paleoclimático regional, donde se desarrolló una fase más árida y térmica entre el 6400-5600 cal BC (McClure, Barton y Jochim,
2009), pero sin síntomas de antropización de los ecosistemas.
El espacio conservado en Benàmer sería abandonado por los
grupos mesolíticos hacia finales del VII milenio cal BC, coincidiendo, probablemente, con el evento climático 8,2 Ka cal Cal BP
y generándose un conjunto sedimentario con importantes aportes
eólicos y de arroyada (UEs 2213 y 2211) que acabarían cubriendo y colmatando las estructuras pétreas y rellenando el pequeño
canal incidido de la vaguada ocupada sobre la terraza. Las dataciones obtenidas de una muestra singular de madroño –UE 2578,
Beta-287331: 7480±40 BP/6430-6240 cal BC (2σ)– y de agregados de polen –UE 2213, CNA-680: 7490±50 BP/6439-6245 cal
BC (2σ)–, aún coincidentes plenamente, nos hacen considerar
que su abandono definitivo, después de varias ocupaciones, se
efectuaría hacia finales del VII milenio cal BC, dado que las UEs
datadas han sido las inmediatamente infrapuestas al paquete sedimentario que culmina la ocupación mesolítica (UE 2211).
Por tanto, es altamente probable que el conjunto documentado fuese un cúmulo de áreas primarias de la actividad efectua-
321
[page-n-332]
da en de forma cotidiana por un pequeño grupo cazador/recolector que podemos encuadrar dentro de la fase A del Mesolítico
Geométrico en sus momentos plenos y finales. Aunque por la
morfología de tendencia rectangular que describe el encachado
no se puede descartar que se pudiera tratar de una base o acondicionamiento del terreno utilizado para la instalación de una o
varias estructuras de hábitat o cabañas, la constatación de un grado similar de alteración térmica de los cantos y bloques calizos,
la amplia distribución de tierras cenicientas y de materiales arqueológicos, nos lleva al menos a considerar que con seguridad
se trataría de un área de producción y consumo asociada a zonas
de combustión, generadas de forma intermitente, pero empleadas con recurrencia durante la ocupación de este lugar. Esta zona, además de ser un lugar habitual de talla y de elaboración de
buena parte los instrumentos necesarios, también sería un área
de desecho del consumo productivo y no productivo (líticos, óseos, etc.), por lo que se trata de un espacio sin una estructuración
y división de las áreas de actividad y con evidencia del mantenimiento en reserva de bloques de sílex, instrumentos y conchas
de moluscos marinos, entre otros. No se ha constatado la realización de prácticas de almacenamiento de alimentos.
En este sentido, uno de los aspectos más destacados de
todo el conjunto ha sido el ingente volumen de soportes líticos
tallados documentado. El estudio de las áreas de aprovisionamiento a partir del análisis macroscópico del sílex (Molina et
al., en este volumen), indica la procedencia local para casi todas
las variedades que fueron seleccionadas. Algunos de los tipos
detectados permiten determinar algunos de los patrones de movilidad logística en relación con el aprovechamiento de recursos
silíceos, de caza y probablemente de recolección. Es el caso del
sílex de tipo Beniaia presente en otros yacimientos mesolíticos
de la zona como Tossal de la Roca. Solamente de un porcentaje
ínfimo no se ha podido determinar su procedencia, considerándolo, en principio, como sílex de procedencia más alejada. Así,
en el mismo emplazamiento y mediante la aplicación diversas
técnicas y procesos de talla (Jover, en este volumen), se obtuvieron de forma sistemática soportes laminares normalizados y
soportes lascares con los que elaboraron una amplia gama de armaduras, algunas de los cuales fueron usadas en ese mismo lugar en diversas tareas de preparación de utillaje y actividades
domésticas. De todo el conjunto destaca la producción de láminas con muescas (y estranguladas) y los geométricos, fundamentalmente trapecios. La presencia de láminas con muesca y
trapecios de retoque abrupto como tipos dominantes se constata a lo largo de toda la secuencia, pudiendo señalar por su significación, la presencia casi testimonial de algunos triángulos
(3) en alguna de las UEs cercanas al techo de la ocupación, lo
que podría estar anticipando su proximidad a la fase B donde ya
dominan este tipo de armaduras, ahora sí elaboradas en su mayor parte empleando la técnica del microburil.
Los estudios traceológicos (Rodríguez, en este volumen)
han permitido inferir que, en el caso de los trapecios, se trata de
armaduras enmangadas de diversas formas, aunque dominan las
flechas transversales. Los resultados se asemejan con los que
fueron obtenidos en la Covacha de Llatas (García Puchol y Jardón, 1999). Allí, estas armaduras se complementan con otras de
diversa morfología, pero las que aquí interesan, los trapecios, se
vinculan preferentemente a flechas con filos transversales, que
322
están más indicadas en la captura de presas de pequeño tamaño,
como aves o lagomorfos. Algunos autores (García-Martínez,
2008: 65) han planteado la hipótesis que viene a considerar que
la incorporación de este tipo de armaduras se produjo con el interés de incrementar la efectividad de la caza de presas de pequeño tamaño, ante una posible escasez de presas de mayor
tamaño o mayores necesidades alimenticias, para luego, introducir cambios hacia nuevas formas (triángulos, etc.) y emplearlos también en la caza de presas mayores. En Benàmer, el
empleo de los trapecios con diferente disposición sobre los astiles en la caza de uno u otro tipo de presas está atestiguado.
Para las láminas con muesca(s), Benàmer tiene menos referencias para comparar, ya que el conjunto de Llatas se limitó a
los geométricos y en Falguera sólo se analizó una pieza con este
morfotipo (Gibaja, 2006). Sin embargo, en los últimos años estos artefactos han sido objeto de atención y debate. Las conclusiones extraídas del estudio efectuado en Benàmer (Rodríguez,
en este volumen) coincide con las obtenidas en diversos yacimientos franceses (Bassin et al., en prensa). Por una parte, las
muescas detectadas en las láminas se elaboraron ex profeso y no
fueron el resultado del uso continuado de los filos. Todas ellas
efectuaron trabajos de raspado sobre objetos de pequeño diámetro, generalmente con ángulos de trabajo bastante abiertos, variando solamente la materia de contacto. En unos casos se trata
de madera y el trabajo se vincula a la fabricación o reparación de
los astiles de las flechas. En otros se ha identificado el hueso, relacionándolo con la preparación de puntas. Por último, también
se ha detectado el raspado de plantas no leñosas de naturaleza silícea que quizá pueda asociarse con las labores de cestería o preparado de cordelería. Los datos de Benàmer apuntan más hacia
materias duras, sea la madera, sea el hueso.
Este conjunto lítico estaba acompañado de cantos no modificados, algunas placas (de esquistos de procedencia alóctona), algunas con señales de desbastado y, sobre todo, de un
conjunto amplio y variado de caparazones de bivalvos y gasterópodos marinos sin señales de transformación intencional,
especialmente de Cerastoderma edule, Glycymeris, Acanthocardia tuberculata, Columbella rustica y ejemplares de las familias Veneridae y Ranellidae (Barciela, en este volumen). Este
registro convierte a Benàmer en un yacimiento excepcional.
Descartada su presencia para consumo alimenticio, es evidente
que estas conchas constituyen materia prima empleada en diversas labores aprovechando sus características morfológicas, o
bien, se mantienen en reserva para elaborar adornos, ya que cabe la posibilidad de que un fragmento de Columbella rustica
fuese un adorno al igual que los detectados en otros yacimientos de ámbito regional como Falguera, Santa Maira o Cocina
(Martí et al., 2009).
La destacada presencia de este tipo de evidencias, procedentes del litoral situado a unos 32 km de Benàmer siguiendo el
curso del río Serpis, y su mayor presencia en valores absolutos
y relativos con respecto a cualquier otro yacimiento mesolítico
alejado de la costa, e incluso, con respecto de la fase cardial y
postcardial en este mismo yacimiento, permite considerar que
estamos ante un importante indicador de la movilidad territorial
de aquellos grupos. No obstante, no debemos olvidar que en
una sola jornada sería posible desplazarse a la costa desde Benàmer siguiendo el curso del río hasta su desembocadura.
[page-n-333]
Del mismo modo, no podemos olvidar que los caparazones
de moluscos marinos, probablemente fuesen uno de los objetos
valorados socialmente, ya que la presencia de conchas del Mediterráneo en yacimientos de la cuenca Media y Alta del Ebro,
a varios cientos de kilómetros de la costa, ha servido para proponer que se trata de adornos personales poseedores de cierto
valor simbólico (Cava, 1994: 83; Alday, 2006b) y que denotan,
incluso, por su carácter exótico, prestigio y cierta complejidad
social (García-Martínez, 2008: 64). En cualquier caso, desde
nuestro punto de vista, la circulación a larga distancia de objetos o materias primas en los que no es necesario invertir gran
cantidad de fuerza de trabajo, ni en su obtención, ni en su transporte, constituye una de las escasas evidencias que podamos relacionar, más que con la complejidad social, con el prestigio1
personal, con las creencias, y con el modo de reproducción y las
redes de adhesión a los grupos.
Por otro lado, otros autores (Aura y Pérez Ripoll, 1995; Pérez Ripoll y Martínez, 2001) han llegado a sugerir un patrón de
movilidad residencial y logístico en el que, para los grupos mesolíticos que habitarían una franja en torno a 35 km de la costa
levantina, la llanura litoral se ocuparía durante la estaciones
más rigurosas del año, la primavera sería la estación elegida para las batidas sobre ciervos en valles a media altura y los meses
de verano y otoño para la caza de cabras montesas. En este sentido, el estudio arqueozoológico de Benàmer (Tormo, en este
volumen), aunque no es muy elocuente por la imposibilidad material de determinar la mayor parte de los restos conservados,
abren nuevas perspectivas en el estudio del patrón de movilidad
residencial y logística y en el reconocimiento de las prácticas
económicas de los últimos cazadores recolectores en las tierras
meridionales valencianas.
El grupo humano asentado en Benàmer cazaría una amplia
variedad de mamíferos, desde los de pequeño hasta los de gran
tamaño. Además de ciervos, cabras y lepóridos, también cazarían jabalíes, bóvidos y équidos. Mientras las cabras pirenaicas
podrían ser obtenidas en las zonas montañosas circundantes, el
resto de las especies, encontrarían sus áreas de hábitat más favorables desde los piedemonte hasta el fondo de valle. Es muy
significativo que las especies cazadas de mayor tamaño, como
son los bovinos y los equinos, cuyo medio habitual sería precisamente los fondos de valle y para las que se señala su práctica
desaparición en el consumo de los yacimientos excavados de estos momentos (Martí et al., 2009: 242), están representadas en
Benàmer.
Un reciente análisis comparativo (Martí et al., 2009: 243,
cuadro 4) sobre el conjunto de los registros faunísticos de yacimientos del ámbito valenciano señala la amplia variedad de especies consumidas en clara relación con un aprovechamiento
exhaustivo de todo tipo de presas. Sin embargo, sí que se detecta una clara preferencia hacia la cabra pirenaica en yacimientos en cueva o abrigo como Santa Maira, Cocina y Tossal
de la Roca, unido también al interés por los ciervos en los dos
últimos. Los escasos restos documentados en Falguera y Mas
Gelat vienen a plantear un panorama no muy distante. Ello permite considerar que estamos ante cazaderos o altos de caza.
Con estos datos es evidente que las características topográficas y los pisos bioclimáticos donde se ubica cada yacimiento,
determinarían la mayor o menor presencia de un tipo de especie
y, por tanto, el consumo de unas frente a otras. Por ello, en cuevas situadas en zonas montañosas como Cocina o Santa Maira
es lógico el dominio de la cabra pirenaica, mientras en lugares
algo más abiertos, cercanos a pequeños valles intramontanos, el
ciervo tenga mayor protagonismo. En Benàmer, por su ubicación privilegiada en el fondo de valle, pero cercano a zonas
montañosas, las posibilidades de obtener una mayor diversidad
de presas aumentaría. Por ello, está presente el consumo de cabra pirenaica, pero también de ciervos, jabalíes, lepóridos, bovinos y equinos, más propios de fondos de valle.
En Benàmer I, además de constatarse que sus necesidades
alimenticias serían cubiertas con la caza de buena parte de los
mamíferos existentes en un amplio territorio circundante a la terraza fluvial, también lo harían con la recolección de todo tipo
de frutos silvestre, especialmente de bellotas e incluso de avellanas, si atendemos a los datos antracológicos y palinológicos.
Avellanas también han sido constatadas en el Cingle del Mas
Cremat (Gabarda et al., 2009:368) al sur del Ebro. En diversos
yacimientos del norte peninsular, especialmente de la cuenca Alta del Ebro, del Pirineo Occidental y de la fachada Atlántica del
País Vasco han sido documentadas semillas de avellanas, bellotas y pomoideas (Buxó y Piqué, 2008). En la cuenca del Serpis
se ha señalado la presencia de bellotas en Santa Maira y Falguera (Martí et al., 2009) y de pomos de rosáceas y abundantes leguminosas (Pérez Jordà, 2006). Poco sabemos de la importancia
de todos estos recursos dentro de la dieta, ni de los procesos laborales implicados en la obtención, procesado y consumo alimenticio o no de estos frutos. Sin embargo, de algunos frutos se
ha considerado su tostado al fuego o secado al sol con el objeto
de alargar su conservación y conseguir su almacenamiento (García-Martínez, 2008: 59).
Con todo, es difícil determinar en qué estación del año estaría ocupado Benàmer. Sin embargo, por las actividades de
combustión detectadas y por la elevada presencia de capazones
de moluscos marinos es altamente probable que su mayor frecuentación se pudiera dar en otoño e invierno, destinando los
meses de primavera para las batidas de ciervos en los pequeños
valles intramontanos de interior y el verano para la caza de la
cabra en los mismo lugares o zonas más enriscadas.
Ello supone considerar, por un lado, que las evidencias de
Benàmer I corresponden a un campamento residencial de cazadores recolectores de fondo de valle, tipo de asentamiento que,
por el momento, no había sido localizado, aunque ya se planteaba su obligada existencia y la necesidad de centrar la investiga-
1
Con prestigio nos referimos a la persona o personas que son valoradas,
estimadas, o incluso, dotadas de importancia y autoridad por el grupo al que
pertenecen, por su edad, buen hacer o buen crédito.
323
[page-n-334]
ción en ellos (García-Martínez, 2008: 63; Martí et al., 2009:
247). Campamentos como Benàmer debieron ser los lugares
más frecuentados y habituales en la vida cotidiana de aquellos
grupos, mientras las cuevas o abrigos situados en los territorios
de media montaña, mejor conocidos en la investigación, debamos considerarlos como cazaderos o altos de caza y recolección,
asociados a la movilidad residencial estacional o puntual, en algunos casos, y logística en su mayor parte (fig. XXI.6).
En este sentido, la información disponible sobre otros contextos arqueológicos coetáneos del ámbito regional más próximo proceden básicamente de ocupaciones de cuevas o abrigos,
ya que de los yacimientos al aire libre la información es realmente escasa, y cuando se ha generado, caso de El Collado
(Aparicio, 2008), son muchos los problemas interpretativos. Recientemente se han analizado las características de las pautas de
localización del conjunto de contextos mesolíticos conocidos,
excavados o no en las tierras valencianas (Martí et al., 2009:
247). Sin ánimo de insistir, es evidente que aquellos grupos ocuparon todo tipo de enclaves, desde cuevas en parajes de media
montaña más o menos cerrados, hasta albuferas, zonas endorreicas interiores y terrazas fluviales al lado de ríos o de cursos
de agua. La dificultad en documentar yacimientos en el fondo
de los grandes valles queda resuelta, en parte, con Benàmer, ya
que su excavación ha permitido asegurar que este tipo de campamentos serían más habituales de lo que hasta ahora se había
pensado, en clara relación con el hecho de que el proceso investigador hasta la fecha se había centrado en aquellos yacimientos arqueológicos más visibles y reconocibles, contenidos
en cuevas o asociados a abrigos.
De los yacimientos mesolíticos excavados en el ámbito regional, todos ellos en abrigo o cueva, se puede inferir su carácter como cazaderos estacionales o temporales, aunque para
alguno de ellos como Tossal de la Roca, se haya propuesto ocupaciones más estables y prolongadas (Cacho et al., 1995). Por
otro lado, Falguera (García Puchol y Aura, 2006) se configura
como un alto de caza, con ocupaciones recurrentes de corta duración, y Santa Maira, un enclave con ocupaciones recurrentes
pero con episodios de abandono en los que se constata la inter-
Figura XXI.6. Yacimientos mesolíticos del ámbito regional, con indicación de las fases representadas.
324
[page-n-335]
Figura XXI.7. Cova de Santa Maira (Castell de Castells, Alicante) (foto Virginia Barciela).
des de desechos –fauna, lítico, malocofauna, etc.– (Aparicio,
2008: 106-107), próximos a los documentados en Benàmer,
aunque estratigráfica y superficialmente sea imposible determinar la existencia de encachados similares a los de Benàmer. Las
fotografías publicadas donde se muestran cortes estratigráficos
(Aparicio, 2008: 110-117) constatan cómo la presencia de cantos es totalmente aleatoria y responde más a procesos naturales
que antrópicos.
Por otro lado, la ausencia de estudios arqueozoológicos
impide hacer mayor precisiones sobre las especies cazadas,
aunque los análisis sobre piezas dentales, elementos traza e
isótopos estables de algunos de los humanos inhumados en
El Collado vienen a coincidir en señalar una dieta básicamente
cárnica, con aportación de proteínas de origen marino, en la que
los alimentos procedentes del mar rondarían aproximadamente
el 25% (Subirà, 2008: 342).
En cualquier caso, la ocupación intermitente de El Collado
durante más de un milenio, al haber sido empleado como lugar
de inhumación, viene a validar la hipótesis de que aquellos grupos humanos transmitirían, de generación en generación, no solamente un amplio bagaje de conocimientos acumulados sobre
las técnicas y estrategias productivas y reproductivas, propios
de un modo de vida cazador/recolector nómada, sino también la
necesidad de demarcar la posesión (que no propiedad) particular de espacios naturales con abundantes y constantes recursos
mediante su frecuentación y asentamiento recurrente.
Siguiendo la propuesta de Rowley-Conwy (2004) se trataría más bien de grupos con movilidad logística sin territorialidad o con algún grado puntual de territorialidad, ya que, ni
siquiera en Benàmer, se han constatado evidencias directas de
almacenamiento y los únicos indicadores de una posible territorialidad sería la recurrencia en la ocupación de los mismos lugares y en la realización de prácticas de inhumación en algunos
de ellos como ya hemos señalado.
En definitiva, el contexto mesolítico de Benàmer y la información disponible permiten validar la hipótesis de que estamos ante un campamento residencial del que se han conservado
los desechos de la actividad productiva y de consumo generados
por una banda mínima u horda. A nivel teórico estas bandas mínimas estarían integradas por un número variable de miembros,
pero que, según autores (Binford, 2001), podría rondar los 25 integrantes. Este grupo mínimo de producción y consumo, de carácter nómada, con un modo de vida cazador/recolector, con
escasas o nulas prácticas de almacenamiento,2 aprovecharía todos los recursos estacionales disponibles en los territorios habituales frecuentados. Aunque es difícil determinar cuál sería la
amplitud del mismo, es evidente que la cuenca del Serpis, desde la costa hasta probablemente la cabecera y algunos de los valles intramontanos, sería el espacio por donde se moverían en
función de los recursos vegetales estacionales y el ciclo repro-
2
El almacenamiento en sentido estricto es una práctica común a casi todos los grupos cazadores recolectores, realizada con el objeto de reducir los
riesgos ante carestías que se pudiesen generar en determinadas épocas del
año o momentos puntuales. No se puede descartar que aquellos grupos al-
macenasen a muy pequeña escala alimentos secados o ahumados para un
consumo diferido, pero en ningún caso se realizaría con la búsqueda y consecución de rendimientos diferidos a medio y largo plazo, sino más bien, a
corto plazo, con el objeto de minimizar situaciones imprevistas.
vención de carnívoros sobre la fauna de origen antrópico y descenso en la densidad de las acumulaciones (Aura et al., 2006)
(fig. XXI.7).
De los yacimientos conocidos al aire libre, solamente de El
Collado (Aparicio, 2008), para el que podemos considerar por
sus características, que se trata de otro campamento residencial
cercano al litoral, se puede reseñar, no sin problemas, alguna información susceptible de relacionar con Benàmer, ya que de sus
niveles I y superficial se indica la presencia de trapecios de retoque abrupto y de láminas estranguladas y con muesca, que
permiten inferir la ocupación de sitio durante la Fase A o de trapecios, además de la de muescas y denticulados previa. A partir de las fotografías, que no del texto publicado, se puede
observar la existencia de algunas concentraciones de cantos o
bloques calizos, en algunos casos asociados a grandes cantida-
325
[page-n-336]
ductivo y de movilidad de los principales mamíferos cazados.
No obstante, los campamentos residenciales más habituales serían del tipo Benàmer, ocupados preferentemente en otoño e invierno y situados principalmente en el fondo del valle, frente a
los cazaderos situados en las cabeceras o en valles intramontanos, para los que se considera una frecuentación en primavera y
verano asociados, en algunos casos, a una movilidad residencial
de corta duración, a lo sumo una estación, y más ampliamente
a una movilidad logística puntual.
En el caso de Benàmer, su privilegiada situación en el curso medio del Serpis y en el interfluvio con el Riu d’Agres, les
permitiría en una misma jornada acceder, tanto a las zonas litorales, como a zonas montañosas circundantes, además de conseguir fácilmente una amplia variedad de recursos silvestre en
su entorno. Por este motivo, sería un lugar de asentamiento recurrentemente ocupado, con unas condiciones climatológicas
más benignas que otras zonas más expuestas o más interiores y
desde donde se podrían movilizar rápidamente a otros lugares.
En cualquier caso, esta banda u horda, que funcionaría como unidad productiva y de consumo básica, mantendría lazos
sociales consolidados con otras bandas, con el objeto de establecer las redes de apareamiento necesarias para la reproducción biológica. Estas redes se establecerían a través de
relaciones de reciprocidad y alianzas y harían posible, aunque
no necesario, congregar grupos mayores de gente o el intercambio de larga distancia, cuestión que por el momento no se
detecta de forma destacada en el registro arqueológico, con la
excepción de la presencia de algunas placas de esquisto en
Benàmer. Ahora bien, lo importante, es señalar que en estos
grupos, como el que ocupó Benàmer, no existiría una correspondencia entre el territorio frecuentado objeto de explotación
económica y el territorio reproductivo mucho más amplio,
donde se involucraría a diferentes grupos u hordas independientes.
El abandono de Benàmer se produjo, al igual que el conjunto de los yacimientos del área norte de Alicante (Juan Cabanilles y Martí, 2002; García Puchol, 2005), como Falguera
(García Puchol, 2006), El Collado (Aparicio, 2008) o Barranc
de l’Encantada (García Puchol et al., 2001), hacia finales del
VII milenio cal BC, cerca de 400-500 años antes de la constatación de los primeros grupos neolíticos en la zona. Es difícil
determinar las causas de este hecho, pero parece evidente su correlación temporal con varios hiatos cronológicos en diferentes
yacimientos del Mediterráneo, desde Próximo Oriente hasta la
península Ibérica. En Próximo Oriente coincide con rupturas estratigráficas y socioeconómicas relacionadas con la redistribución de asentamiento del PPNB (Twiss, 2007). En Grecia y en
Italia se señala un claro hiato arqueológico o sedimentario entre
el 8200 y el 7700 cal BP, perceptible también en Creta, zona del
Adriático, islas del Mediterráneo occidental (Ammerman y Biagi, 2003) e incluso, sur de Francia (Manen y Sabatier, 2003). Para la fachada oriental de la península Ibérica, la ausencia de
evidencias en el área catalana y andaluza es palpable; en el área
aragonesa, el hiato en las secuencias estratigráficas entre las
ocupaciones mesolíticas finales y las primeras neolíticas cada
vez es más evidente en algunos yacimientos (Utrilla et al., 1998,
2009). Y en la región levantina, yacimientos como Falguera, El
Collado y Benàmer, muestran su abandono hacia finales del VII
326
milenio cal BC, coincidiendo con el evento climatológico señalado, pero al menos, casi 400 años antes de la constatación de
los primeros grupos neolíticos en la zona.
Aunque es evidente que un episodio climatológico como el
señalado, en el que se pudieron producir importantes aperturas
de las formaciones forestales como consecuencia de un régimen
de fuegos naturales más elevado (López, López y Pérez, 2008:
83), pudo generar cambios en la organización y en el patrón de
movilidad de aquellas comunidades cazadoras recolectoras, así
como facilitar la expansión de colonos neolíticos hacia nuevas
tierras (Duban y Roscan, 2001), no creemos que fuese el factor
determinante causante por sí solo del proceso histórico.
De hecho, a pesar de no contar todavía con dataciones absolutas consideramos, al igual que otros autores (Juan Cabanilles
y Martí, 2002; García Puchol, 2005; Martí et al., 2009) que algunos yacimientos del área levantina como Cocina o Casa de Lara, ubicados fuera del área neolítica cardial inicial en las costas
valencianas, sí muestran una continuidad de ocupación, al menos, en su secuencia mesolítica entre la fase A y B, lo que hace
posible que pudieran llegar a ser coetáneos con los primeros neolíticos. Sin embargo, la ausencia de dataciones absolutas es un
problema que se debe afrontar sin demora. Aceptar esta posibilidad también implica necesariamente considerar la existencia de
territorios deshabitados, como por ejemplo, el valle del Serpis,
desde finales del VII milenio cal BC hasta la llegada e implantación de los primeros colonos agrícolas y ganaderos no antes
del 5700 cal BC, después de periodos exploratorios previos.
En cualquier caso, esta es una cuestión que no puede ser
contestada con Benàmer, y habrá que esperar a futuros trabajos
en yacimientos como Cocina o Casa de Lara para ahondar en esta problemática.
LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD DE UNA UNIDAD DE
ASENTAMIENTO CARDIAL EN LAS TIERRAS MERIDIONALES VALENCIANAS: LOS INICIOS DE UN MODO DE VIDA AGROPECUARIO
Hacia el 5400-5200 cal BC, creemos que se puede datar la
ocupación cardial situada en el sector 1 de Benàmer (fig. XXI.8),
Figura XXI.8. Vista general del sector 1 de Benàmer.
[page-n-337]
si consideramos el conjunto material recuperado, valoramos de
forma ponderada las dataciones efectuadas sobre dos muestras
procedentes de dos unidades estratigráficas y atendemos a las
dataciones de vida corta disponibles para otros contextos cardiales de la fachada oriental de la península Ibérica (Bernabeu,
2006; García Atiénzar, 2009). Es el caso de Mas d’Is –6600±50
BP y 6600±50 BP– (Bernabeu et al., 2003: 42, tab.2; Bernabeu,
2006) o de Barranquet –6510±50 BP y 6510±50 BP– (Esquembre et al., 2008: 189) (fig. XXI.9). Las muestras datadas en
Benàmer, agregados de polen y una concha de un bivalvo marino, han aportado, una vez calibradas y con las correcciones
oportunas en el de caso de esta última, rangos temporales muy
distantes. En la primera de las muestras, el hecho de tratarse de
agregados de polen procedentes de una muestra de la UE 1017,
hace que pueda ser considerada una fecha un poco elevada
(CNA-539: 6575±50 BP/5617-5474 cal BC); mientras que en la
segunda, sobre un caparazón de Cerastoderma edule procedente de la UE 1016 y una vez corregida por el efecto reservorio
(Beta-268979-R: 6440±55 BP/5110-4840), la fecha obtenida es
demasiado baja para el contexto cultural cardial recuperado.
Aquí, los procesos de recarbonatación que se pueden dar en este tipo de caparazones por su entrada en contacto con sedimentos terrestres, permite considerar su posible rejuvenecimiento.
Con todo, la fecha de agregados de polen sería la más ajustada
a la realidad, atendiendo al conjunto material recuperado y al
resto de dataciones del ámbito regional.
En cualquier caso, con independencia de si la datación es
un poco más antigua o más reciente dentro de la fase neolítica
cardial, el estudio antracológico (Machado, en este volumen)
mostraría un paisaje caracterizado por un bosque de quercíneas,
con un clima algo más térmico (McClure, Barton y Jochim,
2009). El grupo humano asentado en Benàmer aprovecharía las
quercíneas como combustible ante su clara relación con las
estructuras de combustión constatadas, seleccionando prioritariamente la carrasca y la coscoja frente a lo quejigos, acompañadas, entre otros, de viburno, madroño y fresno.
El estudio palinológico (López, Pérez y Alba, en este volumen), por su parte, ha mostrado claros síntomas de antropiza-
ción del entorno del yacimiento, aunque con menor incidencia
que en las ocupaciones neolíticas posteriores. Por un lado, se ha
detectado un descenso considerable de las quercíneas y una desaparición de algunas especies como el arce o el avellano, y por
otro, las gramíneas aumentan considerablemente, así como los
elementos herbáceos antropozoógenos y con hongos coprófilos,
lo que es a todas luces indicativo de una presencia de animales
domésticos. Pero quizás, lo más significativo es la documentación de polen de cereal, Triticum para más concreción, siendo
suficiente para admitir que los campos de cultivo estarían ubicados en las proximidades del área de actividad constatada. Las
prácticas agrícolas y ganaderas se complementarían con la recolección de frutos silvestres y la caza de especies como el ciervo y los lepóridos (Tormo, en este volumen). Aunque los datos
faunísticos son escasos, los datos obtenidos de yacimientos cercanos como Cova de l’Or (Pérez Ripoll, 1980: 193-252) serían
extraplobles a Benàmer. La cabaña de ovicaprinos, sería la más
importante en aquellos primeros grupos, rasgo determinado a
su vez por su participación en la formación de los depósitos sedimentarios por su estabulación estacional de algunas cavidades, tal y como se propone para el Abric de la Falguera desde el
VI milenio cal BC (Carrión et al., 2006: 219).
Por tanto, ya entrada la segunda mitad del VI milenio cal
BC, un pequeño grupo humano, culturalmente reconocido por la
fabricación de cerámicas con decoración impresa cardial, realizó toda una serie de actividades de producción y consumo en la
zona del sector 1. Esta zona, probablemente fuese un amplio espacio abierto situado en los aledaños de las estructuras de hábitat o cabañas, donde se ha podido reconocer la realización de, al
menos, actividades de molienda con instrumentos sobre clastos
de tamaño medio transportables, áreas de talla de sílex de procedencia local en su mayor parte, algunas evidencias de consumo por la presencia de un registro material variado (cerámica,
conchas de moluscos marinos, restos óseos, etc.), pero todo ello
asociado a un conjunto de estructuras de combustión, ligeramente rehundidas, de tendencia circular y tamaño variado (entre
80-130 cm de diámetro), caracterizadas por estar rellenadas de
cantos calizos termoalterados dispuestos, en algunos casos, de
Figura XXI.9. Yacimiento de El Barranquet (Oliva) (foto Marco Aurelio Esquembre).
Figura XXI.10. Estructuras de encachados circulares
correspondientes a la ocupación cardial del sector 1 de Benàmer.
327
[page-n-338]
forma ordenada (fig. XXI.10). Estas estructuras se distribuían de
forma casi equidistante entre ellas y prácticamente concentradas
en una zona dentro de la gran área excavada en el sector 1, situándose el área de molienda a unos cuantos metros hacia el este. La existencia de una estructura claramente superpuesta al
resto, al haber sido efectuada con posterioridad a la cubrición sedimentaria o amortización de casi todas ellas, es indicativo de
que este espacio fue utilizado de forma recurrente para las mismas labores. Asociadas a este conjunto de estructuras se documentaron los restos materiales señalados y especialmente,
diversos vasos cerámicos con decoración cardial (fig. XXI.11).
Figura XXI.11. Detalle de fragmento de cerámica con decoración cardial in situ.
El estudio del registro cerámico (Torregrosa y Jover, en este
volumen) ha evidenciado la presencia de un reducido número de
vasos, casi todos con decoración impresa cardial similares a los
documentados en yacimientos clásicos como Cova de l’Or, Cova
de la Sarsa o Cova de les Cendres (fig. XXI.12), entre los que
destaca la presencia de bandas de triángulos rellenos e incluso un
motivo asimilable a un ramiforme. En su mayor parte, corresponden a recipientes cerrados, de tipo olla, con aplique de cordones y decoración cardial sobre éste y las paredes del cuerpo. Son
de escasa capacidad, a lo sumo 3-4 litros. En definitiva, un conjunto vascular utilitario en labores domésticas de cocinado y mantenimiento de alimentos similares, en especial, a los asociados a
estructuras de combustión de la misma tipología en la Caserna de
Sant Pau (Gómez et al., 2008: 29-31, Fig. 2). El análisis petrográfico y tecnológico de las pastas cerámicas (McClure, en este volumen) indica el dominio de los desgrasantes de cuarzo, de
origen local, diferentes a los seleccionados en otros yacimientos
neolíticos cardiales de la zona como Mas d’Is o Falguera (McClure, 2007), lo que valida la hipótesis de que se trata de producciones artesanales de carácter primordialmente doméstico.
En relación con los fragmentos de vasos cerámicos, aparece un conjunto significativo de conchas marinas (Barciela, en
este volumen) principalmente de caparazones de bivalvos sin señales de haber sido modificadas (Cerastoderma edule, Acant-
328
hocardia tuberculata, Glycymeris Glycymeris) y algunos caparazones de gasterópodos (Columbella rustica, Nassarius corniculum) con señales y perforaciones intencionales para ser
convertidas en adornos. Quizás, lo más significativo es que las
especies de conchas presentes son las mismas que las documentadas en la ocupación mesolítica.
Del mismo modo, el estudio del registro lítico tallado (Jover, en este volumen) ha permitido corroborar que las labores
de talla con sílex, en su mayor parte obtenido del entorno inmediato, serían realizados de forma recurrente en toda la zona
próxima a las estructuras de combustión y, en especial, en la zona sur del sector 1, donde los restos estaban asociados a un importante cúmulo de piedras calizas de difícil interpretación
similares a las documentadas en algunos sectores de yacimientos franceses como Baratin (Courthézon, Vaucluse) (Sénépart,
1998: 431-432; 2004), en el se interpreta que la acción de los
procesos erosivos han alterado la presencia de algunas posibles
estructuras. Se trata de una producción primordialmente sobre
lascas aunque con un exhaustivo aprovechamiento de los soportes laminares, pudiendo diferenciar la presencia de lascas retocadas, lascas con muesca, láminas de retoque marginal o muy
marginal, elementos de hoz y trapecios (Jean Cros, doble bisel).
Conjunto, por otra parte, muy similar al documentado en la Caserna de Sant Pau (Borrell, 2008) con la excepción de la ausencia de taladros, presentes en éste y el resto de yacimientos
neolíticos del ámbito regional (Juan Cabanilles, 1984; García
Puchol, 2005).
El estudio traceológico (Rodríguez, en este volumen) de algunos de los soportes retocados ha determinado el empleo de
lascas retocadas y muescas en labores domésticas, el uso de los
geométricos como proyectiles y de los denominados elementos
de hoz como tales, lo que viene a validar la idea de que estamos
ante las evidencias materiales de un pequeño grupo humano
asentado en la zona, que realizaría buena parte de sus actividades domésticas al aire libre y habría establecido sus campos de
cultivo y zonas de pasto en las proximidades.
Los análisis efectuados a un fragmento de mortero de una
posible construcción o estructura ha constatado la presencia de
carbonato cálcico (CaCO3) recarbonatado y sin recarbonatar de
origen pirotecnológico y carbonato cálcico de origen geológico
(Vilaplana et al., en este volumen). El proceso de recarbonatación del óxido de calcio, presente en las cenizas frescas de biomasa en contacto con los agregados silíceos, generados también
durante la combustión de la biomasa, da lugar a silicatos cálcicos hidratados que, en contacto con matrices arcillosas adecuadas, generan un cemento natural enormemente compactado.
Estas características han sido documentadas en la muestra analizada, lo que aboga por un conocimiento de las propiedades
que el empleo de los desechos de combustión de la materia orgánica mezclada con la caliza deshidratada procedente de los
cantos integrantes de las estructuras de combustión en cuanto a
sus cualidades como aglutinantes en el amasado de morteros para labores constructivas. Este es el paso previo del uso de la cal
que, por otro lado, ya está plenamente constatado en el yacimiento del III milenio cal BC de La Torreta-El Monastil (Martínez, Vilaplana y Jover, 2009).
Por otro lado, el único yacimiento al aire libre del valle del
Serpis donde se ha documentado un contexto cardial con es-
[page-n-339]
Figura XXI.12. Principales yacimientos cardiales (fase IA) del Prebético meridional valenciano.
tructuras coetáneas es Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003: 42-44).
De este yacimiento, del que se han publicado algunos datos sobre la documentación de dos casas (casa 2 y casa 1), identificadas por la alineación de huellas de postes, también se ha
señalado la documentación en el sector 82, situado a unos 23 m
de la casa 1, de una estructura de combustión de planta rectangular, compuestas por un cubeta excavada en el suelo, de unas
dimensiones cercanas a 2,50 X 1,50 m, rellenada por cantos calizos termoalterados y diversos paquetes de tierras con carbones
y materia orgánica. De esta estructura interpretada como propia
de usos culinarios, consideran, a pesar de la distancia, que se debe relacionar con la Casa 1, datada a partir de muestras singulares de vida corta en el 6600±50 BP (5630-5480 cal BC –2–)
(Bernabeu et al., 2003: 43).
En el mismo orden de cosas, dentro de un mismo rango cronológico y cultural existen varios yacimientos en el arco Mediterráneo occidental, así como otros excavados en las tierras
valencianas en los que se han documentado estructuras similares
a las aquí presentadas (fig. XXI.13). La calidad de la información recabada en algunos de estos yacimientos ha permitido establecer diferentes hipótesis sobre su probable funcionalidad.
El yacimiento con mayor número de similitudes con respecto a Benàmer es, sin duda, la Caserna de Sant Pau del Camp
(Molist, Vicente y Farré, 2008), con materiales cerámicos cardiales en su nivel IV y dos dataciones sobre muestras singulares
de animales domesticados que lo sitúa cronológicamente en torno al 5250 cal BC (Beta-236174: 6290±50 BP y Beta-236175:
6250±50 BP). En este nivel IV fueron localizadas un conjunto
significativo de estructuras ampliamente repartidas en los 800
m² de área excavada. Entre el amplio conjunto, se han podido
diferenciar dos tipos de estructuras de combustión: los denominados como hogares planos o lenticulares y los hogares en cubeta. Estos últimos son los más numerosos (23) y presentan
planta circular o subcircular, unas dimensiones medias entre
0,80 y 1,30 m y una profundidad cercana o próxima a los 20 cm,
estando rellenados por cantos dispuestos de forma ordenada o
329
[page-n-340]
Figura XXI.13. Yacimientos neolíticos antiguos con estructuras de combustión.
desordenada y algunos claramente termoalterados (Molist, Vicente y Farré, 2008: 18-19). Estas características les hace considerar a los investigadores que se trata de estructuras de
combustión, donde los bloques pétreos son empleados para mejorar la capacidad calorífica o bien hacer de intermediarios entre el producto a cocer y la ignición, consiguiendo así una
combustión más lenta y más cerrada. Este tipo de estructuras
son iguales a las documentadas en Benàmer y su interpretación
es perfectamente extrapolable.
Por otro lado, los hogares planos o lenticulares (7) pueden tratarse de material de limpieza o desechos de las estructuras de combustión, ya que muchos de los cantos integrantes de éstas también
presentan señales haber estado expuestas a la acción térmica. Algunos de los restos documentados en Benàmer también podrían
asimilarse a este grupo (fig. XXI.14). Este conjunto de estructuras
va acompañado de 9 fosas de tipo silo de pequeño tamaño, registradas en la parte inferior del paquete estratigráfico, y situadas en
su mayor parte entre las estructuras citadas, de lo que se deduce
que deben ser anteriores a algunas de éstas. Este tipo de cubetassilo no están presentes en el área excavada en Benàmer.
En cualquier caso, las estructuras de combustión de planta
circular, tanto en la Caserna de Sant Pau (Molist, Vicente y Farré, 2008: 17, fig. 2), como en Benàmer, aparecen agrupadas en
número variable, aunque de forma más uniforme en este último.
330
En la Caserna destaca la concentración en torno a las estructuras 24 y 25, sin que podamos determinar la posible relación estratigráfica que se puede establecer entre ellas. Su disposición
indicaría que algunas pudieron funcionar al mismo tiempo, ya
que en ningún caso se cortan ni se superponen. Por el contrario,
en el caso de Benàmer es evidente, por su distribución, que algunas pudieron funcionar al mismo tiempo y que, al menos una
de ellas, es claramente posterior al resto del conjunto.
El yacimiento más próximo en el que se registraron dos
estructuras similares a las de Benàmer, aunque de morfología
ovoide, es Calle Colón en Novelda (García Atiénzar et al., 2006)
(fig. XXI.15), cuya única datación sobre una muestra singular de
carbón permite considerar que son algo más modernas (6390±40
BP –(5470-5330 cal BC)– 2 ). El estudio efectuado en este yacimiento puso de manifiesto que la mayor parte de los cantos calizos que formaban parte de las estructuras documentadas
presentaban tan sólo una de sus caras rubefactadas, principalmente, la que quedaba expuesta a la parte superior, lo que estaría indicando que el fuego se realizaría en contacto directo con las
mismas. Este hecho, unido a la presencia de pequeños carbones
aislados en el sedimento que rellenaba las estructuras, podría estar
evidenciando la existencia de áreas vinculadas a actividades de
transformación y cocinado de alimentos al depositar los mismos
sobre las piedras que previamente habían sido expuestas al fuego.
[page-n-341]
Figura XXI.14. Detalle de uno de los círculos encachados cardiales.
Figura XXI.15. Yacimiento de calle Colón (Novelda)
(foto Gabriel García Atiénzar).
Estructuras similares también han sido documentadas en el
yacimiento del Tossal de les Basses en Alicante (Rosser y Fuentes, 2007), con dataciones absolutas entre inicios del V y mediados del IV milenio cal BC (Rosser y Fuentes, 2007; García
Atiénzar, 2009), del que todavía queda por determinar si estuvo
ocupado de forma ininterrumpida durante todo este periodo. En
el mismo, se ha documentado un área de hábitat, un área de enterramiento y un área de encachados similares a los presentes
en Benàmer. Es importante destacar que la principal concentración de estructuras circulares de encachados fue localizada en
la zona 4, siendo la más alejada del área de hábitat. No obstante, existen otra serie de estructuras aisladas ampliamente repartidas por todo el yacimiento que ocupa varias hectáreas.
La datación de una semilla de una de las estructuras con cantos quemados, perteneciente a la segunda fase de encachados,
ha aportado una cronología muy antigua dentro del contexto
arqueológico al remontarse a inicios del V milenio cal BC
(Rosser y Fuentes, 2007). Por otro lado, la interpretación propuesta ha sido la misma que la considerada para las de Benàmer y Calle Colón, es decir, que se trata de estructuras de
combustión relacionadas fundamentalmente con la preparación
y transformación de alimentos, y en este caso concreto, ante la
presencia de numerosos caparazones de bivalvos comestibles,
con la cocción de moluscos, probablemente al vapor (Rosser y
Fuentes, 2007: 26). No obstante, dado que el mismo tipo de estructuras con similares características ha sido documento en yacimientos de interior, donde no se consumieron moluscos
marinos, como es el caso de Benàmer, parece evidente que se
empleó una misma solución estructural para la cocción de diferentes tipos de alimentos.
Esta interpretación vendría apoyada por la existencia de paralelos etnográficos y la presencia, en la fachada oriental de la
península Ibérica y en el sureste francés, de estructuras de idénticas características con una cronología algo posterior a la reflejada aquí por el registro material (Vaquer, 1990).
Uno de los mejores referentes lo encontramos en el yacimiento de La Terrasse (Villeneuve-Tolosane) donde se documentaron más de 200 fosas y cubetas rellenas de cantos rubefactados
asociados a un importante asentamiento chassense delimitado
con fosos y caracterizado por la innumerable presencia de estructuras de habitación, huellas de poste, silos, sepulturas en estructuras negativas y otros de más difícil interpretación, en un
contexto cronológico que abarca los siglos finales del V y los iniciales del IV milenio cal BC (Clottes et al., 1981; Vaquer, 1990).
El tamaño y forma de las estructuras de este yacimiento presenta una amplia variabilidad, con plantas circulares o subcirculares,
trapezoidales u ovoides y cuadrangulares, y con dimensiones
que van entre 1 y 2 m de ancho y entre 1,85 y 11,30 m. Las más
abundantes son las que presentan formas subcirculares con diámetros que rondan 1,30-1,70 m, tamaño similar al observado para el yacimiento aquí en estudio. Una característica común entre
estas estructuras3 es la existencia de fosas excavadas en el subsuelo con diferentes profundidades (15-30 cm) rellenas en su
mayor parte por cantos quemados asociados a carbones, material
arqueológico muy triturado y, en algunas ocasiones, evidencias
de rubefacción de las paredes de las fosas. Interpretadas a mediados del siglo XX como fondos de cabaña (Méroc, 1955; Simonnet, 1980), las excavaciones llevadas a cabo posteriormente
han desestimado esta posibilidad y propuesto otro tipo de funciones como la cocción de alimentos, secado de alimentos sobre
cañizos para su conservación (ahumado), secado o torrefacción
de cereales destinados al almacenamiento o al consumo tostado,
e incluso la obtención de vapores curativos o purificadores (Vaquer, 1990: 300).
3
Para ver un detallado catálogo de yacimientos en el Midi francés con este tipo de estructuras, ver J. Vaquer, 1990.
331
[page-n-342]
Pero este tipo de estructuras no es un elemento exclusivo
del horizonte chassense sino que se documentan en momentos
más antiguos del neolítico y en diferentes ámbitos, tanto del sureste o del oeste francés, como también del noreste peninsular.
En este sentido, J. Vaquer (1990) indicó la existencia de estructuras de combustión similares en contextos del Neolítico antiguo y medio (Font-Juvénal y Grotte Unang), a los que habría
que añadir algunas de las estructuras ovoides observadas en el
yacimiento de Baratin en Courthézon (Sénépart, 1998; 2004).
En el noreste peninsular destaca el recientemente publicado yacimiento de Costamar (Flors, 2009). También con una adscripción cronológica un poco más moderna que Benàmer,
fueron documentadas estructuras similares, pero algunas con un
diámetro un poco mayor –E-61-314 de 1,00 m; E-155-408 de
2,30 m y E-230-483 de 1,60 m– (Flors, 2009: 152-153, fig.
23.2, 3, y 4). Es importante destacar la asociación de algunas de
estas estructuras (E-230-483) con un importante lote de materiales cerámicos decorados con las técnicas inciso-impresas datadas a inicios del V milenio cal BC (Flors, 2009: 163). De igual
modo, también han sido documentadas en el yacimiento de la
Dou (Alcalde et al., 2008: 219-220, fig.4), situado en la Garrotxa (Girona) con cronología similar. En cualquier caso, con
independencia de cuál fuera su uso final, resulta evidente que se
trataría de estructuras vinculadas a la combustión, en la que se
aprovecharía la capacidad de las piedras para retener el calor
tras una exposición al fuego.
La presencia de estas estructuras en varios yacimientos
del Neolítico antiguo-medio se ha interpretado aplicando un
enfoque directo de evidencias etnográficas como son los hornos polinesios vinculados, posiblemente, a actividades comunales (Sénepart, 2000), aunque esta interpretación debería
ampliarse, en el caso del yacimiento de Benàmer y otras estructuras de similares características, a otras relacionadas con
actividades domésticas cotidianas tal y como se desprende de la
interpretación de algunas estructuras del yacimiento de La Terrasse (Vaquer, 1990).
Con todo lo expuesto, el conjunto de evidencias correspondientes a la fase cardial de Benàmer, muestran la realización de
toda una serie de actividades domésticas de lo que podría ser
una pequeña unidad básica de producción y consumo, de carácter familiar, ubicada en el curso medio del Serpis, de la que, por
desgracia, no se han documentado evidencias, ni de almacenamiento (fig. XXI.16), ni de estructuras de hábitat o cabañas. Si
atendemos a las evidencias de Mas d’Is, éstas últimas deberían
ser de tendencia rectangular con las esquinas absidales (Bernabeu et al., 2003: 42-43). No obstante, en el caso, de Benàmer
tampoco tenemos constancia de fosos de gran tamaño como sí
han sido documentados en Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003,
2006, 2008), lo que permite considerar la posible existencia de
enclaves dentro de valle, donde se realizarían una serie de funciones de difícil interpretación mientras no se publiquen evidencias más clarificadoras sobre sus características.
En definitiva, lo que se puede interpretar de las evidencias
de la ocupación cardial de Benàmer es la existencia de una clara estructuración del espacio de hábitat y de las actividades productivas y de consumo cotidianas. Esta planificación contrasta
con las características de la ocupación mesolítica donde todas
las actividades y desechos se concentran en un mismo espacio.
332
Así, en la ocupación cardial se observa la existencia de un área
específica destinada a la realización de actividades domésticas
relacionadas la preparación y cocinado de alimentos en hogares
circulares rehundidos en los que se empleaban cantos calizos
para mantener el poder calorífico; un área de molienda a unos
15 m, asociada a algunos fragmentos cerámicos y en el extremo
sur del área excavada, una importante acumulación de bloques
de carácter antrópico, aunque desplazados y derivados por la acción erosiva, asociados a un conjunto de restos de talla de sílex.
Por tanto, parece lógico considerar que en las proximidades se
encontraría el área de hábitat o cabañas.
Benàmer no es un unicum. Este tipo de asentamientos, correspondientes a una unidad de producción y consumo, estarían
ampliamente repartidos por el curso del río Serpis y probablemente, también del curso del Riu d’Agres, además de otras
cuencas como el Xaló o Girona, integrados en unidades de filiación o linajes, que serían las unidades de producción más amplias en la que parece organizarse la producción.
V MILENIO CAL BC: LA CONSOLIDACIÓN DE UN
PAISAJE CAMPESINO ESTABLE
No podemos concretar en qué momento fue abandonada
la ocupación cardial reconocida en el sector 1 de Benàmer.
Tampoco podemos determinar si otro lugar de la terraza continuó siendo ocupado. Lo único que podemos plantear es que
hacia la mitad del V milenio cal BC, constatamos una nueva
ocupación humana, que ya podemos considerar como más estable, aunque interrumpida, en la zona excavada en el sector 2,
por un episodio puntual pero muy intenso de arroyadas que
desmantelaron parte de los niveles sedimentarios anteriores y
generaron un extenso y potente depósito integrado por abundantes gravas y pseudotravertinos (Ferrer, en este volumen).
Este fenómeno puntual intercalado entre las dos ocupaciones
postcardiales detectadas (Benàmer III y IV) debemos relacionarlo, muy probablemente, con el evento 4 de Bond (5900 cal
BP). La mayor aridez, menor humedad y el desarrollo de lluvias de fuerte intensidad horaria son las condiciones ambientales que pudieron dar origen a estas formaciones, al dificultar
el desarrollo de las cubiertas vegetales y la edafogénesis, favorecer intensos procesos erosivos en las partes altas y los de
acreación en la cuenca.
En cualquier caso, aunque estos rasgos ambientales también serían válidos para el evento 8200 cal BP que se constata
en el techo de la ocupación mesolítica situada en el área 4 del
sector 2, y los modelos interpretativos propuestos hasta la fecha
consideran la mayor intensidad y relevancia de éste en cuando
a cambios ambientales (López, López y Pérez, 2008), las consecuencias morfogenéticas son claramente más pronunciadas y
de mayor importancia en el más reciente (grandes arroyadas sedimentarias posteriores a Benàmer III), probablemente por estar
ya acompañado de un importante grado de antropización del entorno inmediato.
En este sentido, los estudios palinológicos (López, Pérez y
Alba, en este volumen) y antracológicos (Machado, en este volumen) de Benàmer III y IV son indicadores de la conformación
en la zona de un paisaje plenamente antropizado, como consecuencia de las prácticas productivas, agrícolas y ganaderas es-
[page-n-343]
Figura XXI.16. Yacimientos al aire libre del Neolítico antiguo con estructuras de almacenamiento.
pecialmente, emprendidas desde la fase cardial. Es importante
recalcar que, aunque entre los taxones antracológicos están bien
representadas las quercíneas perennifolias, en clara relación con
la selección preferente de este tipo de madera como combustible, la presencia de un amplio abanico de formaciones vegetales configuraría ya un paisaje en mosaico. Teniendo en cuenta
que todavía dominaría en la cuenca del Serpis el bosque de
quercíneas, y existiría una importante extensión en laderas soleadas y terrenos calcáreos de arbustos leñosos como el lentisco, el labiérnago y el acebuche, acompañados de leguminosas
arbustivas (Cytisus tipo), junto a una presencia destacada de
plantas nitrófilas y antropozoógenas en los aledaños del yacimiento. Además, en los análisis polínicos la presencia de polen
de cereal se constata en todas las muestras seleccionadas, más
aún en algunas de las recogidas del interior de algunas estructuras negativas de tipo silo de la fase Benàmer IV por lo que a
,
un clima cada vez más térmico y árido, cabe añadir la progresiva degradación del bosque como consecuencia de un proceso de
antropización importante y constante después de casi un milenio de explotación por parte de comunidades agropecuarias. En
el entorno del yacimiento ya se habría configurado un paisaje
plenamente transformado, propio de una comunidad campesina,
con campos de cultivo estables de cereales y leguminosas, junto a una intensa presión sobre las masas boscosas y arbustivas,
y una destacada incidencia de la acción pastoril. En este sentido, a pesar de las limitaciones de los restos faunísticos recuperados, el análisis arqueozoológico de las fases III y IV de
Benàmer (Tormo, en este volumen) muestra la existencia de una
cabaña ganadera básicamente de ovicaprinos, junto a la caza del
ciervo, lo que viene a reafirmar la importancia de la cabaña ganadera a partir de V milenio cal BC, atestiguada, además, por el
uso exhaustivo, en todas las cuencas del Prebético meridional
valenciano, de cuevas y abrigos como rediles (Badal, 1999,
2002; García Atiénzar, 2006; en este volumen). Así se constata
en varias cavidades con una larga secuencia ocupacional como
es el caso de Cova de Les Cendres (Bernabeu et al., 2001; Bernabeu y Molina, 2009), Cova d’en Pardo (Soler Díaz et al.,
2008), Santa Maira (Verdasco, 2001), Bolumini o incluso en la
Cova de l’Or (Badal, 1999, 2002).
Por otro lado, de la fase III de Benàmer es muy limitada la
información que se ha podido obtener en relación con áreas de
actividad o con información contextual. Asociados a las UEs
2008-2009 se constataron algunos lentejones o manchas con
mayor materia orgánica próximas a un fragmento de una estructura integrada por cantos con disposición no ordenada, de
tendencia circular, que puede asimilarse a las estructuras de
combustión descritas para el momento cardial. De estas UEs y
de las documentadas en el área 2 del sector 2 (UEs 2005 y
333
[page-n-344]
2006) también se ha registrado un limitado lote de materiales
desechados, con un alto grado de fragmentación y erosión en el
caso de las cerámicas, que podríamos datar en torno a mediados
del V milenio cal BC, en función de las evidencias de cultura
material y la fecha obtenida de una muestra de agregados de polen (CNA-682: 5670±60 BP, 4681-4365 cal BC).
Del conjunto material cabe citar la presencia de pequeños
fragmentos cerámicos de cuerpos de recipientes con decoración
cardial en algún caso, cordones con incisiones y, posiblemente,
peinadas en otros, aunque el alto grado de erosión impide realizar grandes precisiones; un pequeño lote de conchas marinas
(Cerastoderma y Pecten sp.) sin señales tecnológicas ni de uso,
y de entre el conjunto lítico es importante destacar la presencia
de muescas y denticulados, lascas retocadas, elementos de hoz
y láminas con retoque marginal/invasor, además de un fragmento de hacha pulida de diabasa, una azuela y un fragmento
de brazalete de esquisto similar a los documentados en Cova de
l’Or (Martí y Juan Cabanilles, 1987; Orozco, 2000). Todo el
conjunto aboga por una presencia cercana a la zona excavada de
áreas de actividad y estructuras residenciales de una pequeña
unidad de asentamiento con los instrumentos de trabajo y la materialidad propia de las comunidades neolíticas del ámbito regional (fig. XXI.17).
Los fuertes procesos de arroyada generados de forma rápida pero intensa en las partes bajas de la terraza fluvial, coincidentes, probablemente, con el episodio 4 de Bond, ocasionaron
un cambio en las estrategias de uso del área de hábitat y de su
entorno más próximo. Esta zona fue desocupada y una vez finalizado este episodio, nuevamente se volvió a ocupar, emplazando una gran área de almacenamiento delimitada (Benàmer
IV) sobre el área resedimentada (fig. XXI.18). Ahora, el suelo
de ocupación no conservado por los procesos erosivos posteriores se ubicaría a una cota superior cercana al metro/metro y medio sobre la ocupación anterior, sobre tres grandes paquetes
superpuestos resedimentados.
Es muy significativo que, coincidiendo probablemente con
este episodio, entre el 4200-3900 cal BC, se constata en el valle
del Serpis lo que algunos autores denominan como un vacío de
Figura XXI.17. Yacimientos del Prebético meridional valenciano con cerámicas peinadas y esgrafiadas.
334
[page-n-345]
información (Bernabeu et al., 2006: 101; 2008: 54) que no relacionan, en ningún caso, con una interrupción en la ocupación
humana del valle. Y también, muy poco tiempo antes, se empiezan a generar en el yacimiento del Mas d’Is importantes procesos sedimentarios que supondrán la amortización y definitivo
abandono de los fosos 4 y 5, de gran tamaño, construidos durante la fase plena cardial, en la segunda mitad del VI milenio
cal BC (Bernabeu et al., 2003: 45; 2006: 104). En el caso del foso 4, se constata un potente paquete de relleno y una posible estructura asociada para la que se ha considerado la posibilidad de
tratarse de una empalizada (Bernabeu et al., 2006: 104); mientras en el foso 5 se ha localizado una superposición de estructuras pétreas que según sus excavadores son indicativos de que
ya no funcionaría como tal (Bernabeu et al., 2003: 45). Para este momento, y en función de los materiales arqueológicos recuperados, también se propone la construcción del foso 3 en
momentos previos al 4200 cal BC y, probablemente, también
del foso 2 hacia finales del V milenio cal BC (Bernabeu et al.,
2003: 46), no teniendo noticias de nuevas ocupaciones, ni para
buena parte del IV milenio cal BC, ni nuevas evidencias hasta
finales del III milenio cal BC. Podríamos decir, por tanto, que
el abandono de Mas d’Is pudiera coincidir con el de Benàmer
IV y el de otros yacimientos al aire libre y en cueva de la zona
hacia los inicios del IV milenio cal BC, aunque para determinarlo se hace necesario un análisis exhaustivo de los procesos
tafonómicos, las alteraciones postdeposicionales y una mayor
precisión de las muestras seleccionadas para su datación radiocarbónica. En cualquier caso, lejos del determinismo ecológico,
es curiosa la coincidencia de importantes cambios culturales o
socioeconómicos en el ámbito de la península Ibérica con eventos o episodios climáticos como el 5900 cal BP aquí señalado,
el 4100 cal BP –Calcolítico-Edad del Bronce– o el 2800 cal BP
–Bronce-Hierro–, lo que no impide considerar que estas fluctuaciones paleoclimáticas pudieron influir en acelerar determinadas contradicciones sociales que vendrían gestándose.
Con todo, el espacio de las áreas 2, 3 y 4 del sector 2 fue
cubierto de forma natural por varias capas sedimentarias con
gravas y carbonatos cálcicos sobre las que, a partir de un mo-
mento indeterminado de finales del V milenio cal BC, se practicaron un amplio número de estructuras negativas claramente
concentradas. Buena parte de este espacio fue delimitado artificialmente con algún elemento del que no ha quedado constancia material (una posible empalizada?), pero que es claramente
reconocible de forma indirecta dada la disposición alineada de
las estructuras detectadas en su lado occidental. La zona de los
sectores 3 y 4 del área 2, de la que se ha excavada una superficie superior a 580 m², fue reutilizada como área de almacenamiento durante bastante tiempo, probablemente desde los siglos
finales del V milenio hasta ya entrado el IV milenio cal BC, ante la presencia entre los rellenos sedimentarios de algunos fragmentos de cerámicas esgrafiadas y la total ausencia del retoque
plano invasor y de puntas de flecha. El número total de estructuras negativas de diferentes tamaños reconocidas, aunque todas ellas truncadas y solamente conservadas aproximadamente
entre el 30 y el 50% de su desarrollo completo, asciende a 201.
Muchas de las estructuras se superponen y se cortan en numerosas ocasiones entre ellas (fig. XXI.19). De hecho, hasta por 7
estructuras posteriores fueron cortadas algunas de las primeras
estructuras practicadas, por lo que en muchos casos ha sido
enormemente complejo determinar el orden de deposición, definir sus límites, en especial, los iniciales y los finales, que en
algunos casos, llegaban hasta la base geológica, pero en otros lo
hacían en los paquetes mesolíticos o en los mismos rellenos sedimentarios neolíticos. A ello, debemos unir la irregularidad
morfológica del espacio excavado entre las áreas 3 y 4, claramente limitada por la acción destructiva de la cantera y por la
imposibilidad de excavar más allá del área de afección del vial.
Por esta serie de razones, intentar definir el orden de deposición de todo el conjunto, ante la dificultad estratigráfica y la
práctica ausencia de materiales arqueológicos en muchas de
ellas (además de las alteraciones detectadas), y calcular o hacer
estimaciones sobre la capacidad de las estructuras negativas,
cuando ni siquiera podemos determinar su desarrollo aproximado, nos parece un esfuerzo de considerable magnitud y abstracción, que aunque necesario, será difícil que pueda aproximarse a
la realidad. Quizás la única cuestión que es necesario recalcar,
Figura XXI.18. Vista general de las estructuras negativas del sector 2
de Benàmer.
Figura XXI.19. Detalle de algunas de las fosas superpuestas del sector
2 de Benàmer.
335
[page-n-346]
además del hecho de que este conjunto de estructuras estaban
claramente delimitadas por algún sistema que se nos escapa, es
la existencia de, al menos, 4 grandes estructuras negativas (UEs
2104, 2108, 2121 y 2131) (fig. XXI.20) conservadas aproximadamente sobre la mitad o algo menos de su desarrollo completo,
y dispuestas de forma irregular pero casi equidistante entre ellas.
Además, es importante resaltar que este conjunto de estructuras
de mayor tamaño se localizan hacia la zona central del espacio
excavado, rodeadas por un amplio número de estructuras de menor tamaño. Esta posición central y casi equidistante es indicadora de que su construcción se llevo a cabo, o bien al mismo
tiempo, o bien, conociendo la existencia de las anteriores. El estudio de los posibles revestimientos de las paredes interiores que
se observaron durante el proceso de excavación de algunas de estas estructuras de gran tamaño (y no del resto de menor tamaño)
ha mostrado que se trata de trombocitos recientes formados con
posterioridad al abandono de las estructuras por la calcificación
de cianobacterias del género Rivulariaceae y del género Phormidium (Martínez et al., en este volumen). Su composición química es, básicamente, carbonato cálcico (más del 90%) con
presencia residual de cuarzo, óxidos de hierro y caolinita como
materiales detríticos atrapados entre las calcificaciones de las
cianobacterias. No obstante, el estudio palinológico de algunos
de los rellenos sedimentarios ha mostrado un porcentaje elevado
de polen de cereales, lo que es interpretado como suficiente para establecer su probable funcionalidad (López, Pérez y Alba, en
este volumen).
Y, por otro lado, un cálculo estimativo sobre la capacidad
de estas 4 estructuras (Martínez et al., en este volumen) muestra que podrían haber almacenado más de 3.000 kg cada una
de ellas. Se trata de una cifra similar o superior a los silos de
mayor tamaño documentados en yacimientos del IV-III milenio cal BC como Les Jovades (Bernabeu et al., 2006: 106-107,
Figura XXI.20. Detalle del silo UE 2104.
4
Propuesta de duración promedio efectuada por Reynolds (1979) y aplicada por J. Bernabeu et al. (2006: 108) en sus cálculos para estructuras del
336
fig. 8.6), y que han servido como un indicador indirecto del uso
del arado y la puesta en explotación de cereales en régimen de
secano. Siguiendo con los cálculos propuestos (Martínez et al.,
en este volumen) cada estructura podría haber sido utilizada para cubrir las necesidades anuales de un número entre 15 y 20
personas, por lo que de haber sido coetáneas (las 4 estructuras),
cuestión muy improbable por las continuas superposiciones, estaríamos hablando de un grupo humano integrado por menos de
80 personas. Dado que la superposición de un buen número de
estructuras y los restos materiales documentados abogarían por
un uso prolongado del espacio de, al menos, 400 años, el número de estructuras coetáneas no sería superior a 7, atendiendo
a un duración media de 10 años por estructura.4
Todos estos datos, permiten inferior que estamos ante las evidencias de un área de almacenamiento específica caracterizada
por la construcción de silos subterráneos, muy localizada, delimitada y estable, perteneciente a una unidad productiva y de consumo, que pudo estar integrada por varias familias
mononucleares (2 ó 3), pero cuyo nivel organizativo no excedió
en ningún caso los limites estructurales de un grupo de filiación.
Este conjunto de evidencias muestra la consolidación y estabilidad de los grupos campesinos, después de más de un milenio de
ocupación del valle, con el almacenamiento de cereales en silos
de cierta capacidad, al menos desde finales del V milenio cal BC.
Esta ocupación remonta la constatación de prácticas de almacenamiento de grandes volúmenes de cereal a mucho antes de lo
propuesto por otros autores para la zona (Bernabeu et al., 2006),
planteando también, como hipótesis, la posibilidad de la introducción del arado en momentos un poco anteriores al señalado
desde hace años (Bernabeu, 1995; Barton et al., 2004).
Por último, aunque la presencia de estructuras negativas
de tipo silo, algunos de cierta capacidad, ya están presentes
desde momentos neolíticos iniciales en diversas zonas de la
península Ibérica (García y Sesma, 2001; Rojo et al., 2008) y,
en especial, en yacimientos costeros cardiales como la Caserna de Sant Pau (Molist, Vicente y Farré, 2008; Mestres y Tarrús, 2009) o El Cavet (Fontanals et al., 2008: 168-175), y
también en yacimientos epicardiales de la Comunidad Valenciana como Costamar (Flors, 2009), Tossal de les Basses, asociados en este caso a dos cabañas, un área de combustión,
fosos o canajes de drenaje y un área funeraria (Rosser y Fuentes, 2007: 21) o La Vital (Bernabeu et al., 2010), Benàmer IV
supone una gran novedad en relación con el elevado número,
concentración y superposición de estructuras negativas en un
espacio relativamente pequeño, no constatándose ninguna
otra fuera de este espacio localizado. Este conjunto está anticipando algunas concentraciones de estructuras en torno a silos de gran capacidad detectadas hasta ahora en yacimientos
del IV-III milenio cal BC del curso medio del Serpis como
Les Jovades (Pascual, 2005; Bernabeu et al., 2006), pero que,
en ningún caso, parecen concentrarse con la misma profusión
en un espacio tan pequeño.
IV milenio cal BC de la zona.
[page-n-347]
No podemos determinar hasta cuando se prolongaría la
ocupación de Benàmer IV, pero la ausencia de indicadores como el retoque plano invasor y de puntas flecha, hace que su
abandono no se puede llevar más allá del 3800 cal BC, coincidiendo con el inicio de la ocupación de un yacimiento situado a unos 2 km en línea recta como es Alt del Punxó
(García Puchol, Barton y Bernabeu, 2008), o de Niuet (Bernabeu et al., 1994), un poco después, a un kilómetro aguas
arriba del Serpis, ya con fosos delimitadores del espacio en
ambos casos.
LA ÚLTIMA OCUPACIÓN PREHISTÓRICA: UN ASENTAMIENTO RURAL DE ÉPOCA IBÉRICA
La zona de Benàmer fue abandonada en los primeros siglos
del IV milenio cal BC. Los procesos erosivos asociados a arroyadas siguieron actuando en la zona, erosionando los depósitos
existentes y generando nuevas resedimentaciones. Las estructuras neolíticas del sector 2 se vieron ampliamente afectadas por
los agentes naturales. Algunas de ellas, ya erosionadas y abiertas, tuvieron que estar cubiertas en determinados momentos por
aguas estancadas y escorrentías. Similares procesos de escorrentía afectaron a las estructuras cardiales del sector 1, produciéndose su erosión, pero también su cubrición por nuevos
aportes de gravas y limos.
En toda la zona no se detecta una nueva ocupación hasta un
momento indeterminado del siglo IV a.C., en concreto, algunas
evidencias constructivas de época ibérica en el sector 1, asociadas a fragmentos cerámicos de vasos a torno. Se trataba de únicamente tramos de estructuras que identificamos como la
cimentación de muros de mampostería que no permitían documentar unidades o espacios habitacionales, junto con resto de
posibles pavimentos. Especialmente en las zonas norte y este
del sector 1, se registraron rellenos de tierra que contenían materiales de adscripción ibérica; no obstante, resultó muy difícil
interpretar o asociarlos a estructuras, ya que el grado de arrasamiento era muy alto (fig. XXI.21). Entre estas unidades cabe
destacar un posible suelo o pavimento de tierra batida con restos de cal, cuya nivelación proporcionó una capa uniforme y del
que se conservó una superficie mínima.
A pesar de las dificultades interpretativas para el conjunto
detectado, sí podemos validar la idea de que este lugar fue elegido para implantar un asentamiento de tipo rural en época ibérica plena, similar a otro detectado recientemente a escasa
distancia, como l’Alt del Punxó (Espí et al., 2010), donde también se detecta una ocupación neolítica previa.
Son muchos los trabajos que sobre la definición de tipos de
asentamientos se han realizado hasta la fecha en relación con el
mundo ibérico. Sin embargo, la constatación de formas de hábitat diversas en la estructura del poblamiento ibérico en el área levantina se ha propuesto fundamentalmente a partir del desarrollo
de las prospecciones realizadas en pasada décadas, especialmente a partir de los 1980. Las formas de poblamiento del valle
del Turia caracterizadas por los trabajos de prospección pioneros
en la zona, se vieron refrendados por la excavación de cada uno
de los tipos de hábitat representados. A la ciudad de Edeta y el
núcleo de la Monravana, excavados de antiguo, se añadió la excavación de la aldea de la Sènia, el caserío de Castellet de Ber-
Figura XXI.21. Detalle de una de las cimentaciones de los muros de la
fase ibérica, donde se observa el nivel de arrasamiento.
nabé y la atalaya del Puntal dels Llops. Los diferentes asentamientos mostraban diferentes características de superficie, estructuras arquitectónicas y de emplazamiento que avalaban las
funciones diversas y complementarias en el sistema de poblamiento presidido por la ciudad de Edeta-Sant Miquel de Llíria.
Lo que caracteriza a la tipología de asentamientos rurales conocidos en el entorno edetano es su carácter orgánico y estructuras
estables. Estos asentamientos rurales son construidos siguiendo
las pautas canónicas de edificación estable en piedra y adobe y
siguiendo plantas regulares y planificadas. La Sènia con su trazado regular y casas moduladas o el caserío fortificado del Castellet de Bernabé, responden a iniciativas de organización del
territorio planificadas y organizadas desde la ciudad de Edeta
(Bonet et al., 2007: 270).
A partir de estos estudios, otros territorios ibéricos fueron
estudiados considerando la información proporcionada a nivel
superficial de los emplazamientos constatados, sus posibles duraciones y tamaños. Bajo la perspectiva de la articulación del
poblamiento conocida en Edeta, aunque con algunas variantes,
se caracterizó el poblamiento del valle del Serpis (Grau Mira,
2007). En este espacio se reconocieron cuatro tipos de asentamientos. Dos corresponden a asentamientos de carácter urbano:
el núcleo de la Serreta y los oppida o núcleos urbanos de altura
de segundo orden, como los mejor conocidos de La Covalta,
El Xarpolar y El Puig d’Alcoi. Estos tipos son los únicos que
han sido excavados y cuentan con estructuras domésticas y tramas urbanísticas conocidas, al menos parcialmente. Los dos tipos restantes corresponden a núcleos rurales, asentamientos de
extensión media, las aldeas, o reducida, los caseríos, distribuidos por los espacios agrarios alomados o de fondo de valle.
La estructura y morfología de estos núcleos rurales del área centro-contestana era completamente desconocida hasta las recientes excavaciones realizadas en l’Alt del Punxó (Espí et al.,
2010) (fig. XXI.22).
No sabemos si l’Alt del Punxó podría ser considerado como modelo de las ocupaciones rurales de la zona o si existieron
otras formas de poblamiento. En principio, la información ge-
337
[page-n-348]
nerada parece apuntar hacia la consideración de que las formas
de asentamiento rural mostrarían una gran variabilidad, como
diversos estudios del mundo ibérico rural están evidenciando
(Martín y Plana, 2001; Rodríguez y Pavón, 2007). Sin embargo,
aunque l’Alt del Punxó y Benàmer no presentan la calidad de
información que sería deseable, la presencia de este tipo de
asentamientos por el fondo del valle del Serpis y el resto de
cuencas del Prebético meridional valenciano es más que evidente. Sin ánimo de ser exhaustivos, no muy lejos de Benàmer,
a menos de 4 km hacia el sur se localiza el asentamiento rural
de Les Jovades. Se ubica en el margen izquierdo del río Serpis
a su paso por la localidad de Cocentaina, en un sector de terrazas fluviales ocupadas en la actualidad por olivares y naves industriales. Al abrir zanjas de canalización y en superficie se
documentaron algunas cerámicas ibéricas correspondientes a
piezas del tipo tinajas o tinajillas y un kalathos de pequeño tamaño, un fragmento de borde de pátera con el labio recto y
otros fragmentos cerámicos informes, entre los que destaca uno
decorado con motivos vegetales. Las excavaciones de salvamento realizadas en el año 2000 con motivo de las obras de
Figura XXI.22. Vista general del yacimiento de l’Alt del Punxó
(Muro) con uno de los espacios de molienda en primer término.
5
Agradecemos la información empleada en este trabajo a su excavador
A. Guilabert Mas.
338
construcción de la carretera de circunvalación pusieron al descubierto la existencia de nuevos restos prehistóricos e ibéricos.
Mientras los primeros han captado el interés de la investigación
(Pascual, 2003), los segundos pasaron prácticamente desapercibidos y se encuentran actualmente inéditos.5 Se trata de fondos
de cabaña excavados en el sustrato geológico del terreno y restos de los muros y construcciones realizadas en materiales poco
consistentes. El tipo de chozas repite la forma identificada en
L’Alt del Punxó, aunque quizá en dimensiones ligeramente mayores. La cronología de estos restos se centra en época ibérica
plena, aunque quizá haya que ubicar la cronología hacia el s. III
a.C. con posible perduración en época tardía (Grau Mira, 2007).
A escasa distancia de les Jovades, ha sido documentado
recientemente evidencias de una posible cabaña en la alquería
de Benifloret (Acosta, Grau y Lillo, 2010), aunque datada,
por el conjunto material recuperado, entre el VII y el VI a.C.
La constatación de este tipo de asentamientos desde momentos orientalizantes o previos al reconocimiento material de las
fases ibéricas, muestra que el patrón de asentamiento estructurado ya estaba configurado desde momentos previos a lo
que se reconoce como ibérico. Esto se confirma en el hecho
de las evidencias de Benifloret tienen continuidad en l’Alt del
Punxó, ocupado desde el VI hasta el III a.C. con cambios en
el tipo de construcciones; en Benàmer y Les Jovades en los siglos IV y III a.C., así como en otros, como el Teular de Molla
(Ontinyent), ya en el siglo I a.C. (Ribera, 1990-91). El material recuperado en este yacimiento se relaciona con un equipamiento completo para el desarrollo de las actividades de forma
estable por parte de un grupo doméstico reducido, posiblemente una familia nuclear.
Tanto en tierras catalanas (Asensio et al., 2001) como en
las periferia de la ciudad de Jaén (Ruiz et al., 2007) podemos
encontrar ejemplos que muestran la presencia de estructuras rurales en zonas llanas. En el caso de Jaén, diversas obras de urbanización de Marroquíes Bajos y en especial en los sectores
del entorno del cortijo de Los Robles. Allí se documentó una pequeña estructura oval, excavada en las margas naturales, con un
hogar central y equipamientos cerámicos domésticos a torno y
a mano, datado en los ss. VII-VI que se acompañan de otras
construcciones agrícolas como balsas y canalizaciones. Se interpretan estas evidencias como proyectos colectivos de puesta
en valor de terrenos de regadío, enmarcados en un proceso de
intensificación agrícola.
Estas mismas cabañas campesinas se vuelven a registrar a
finales de la época ibérica, entre los ss. II-I a.C. En este momento se documentan chozas construidas con zócalos de piedra
y postes de madera que se constituyen una colonización campesina del espacio rural mediante estos pequeños asentamientos. Las unidades de hábitat aparecen articulando un parcelario
de campos de huertas, con canalizaciones y balsas de agua,
constituyendo un nuevo paisaje campesino basado en las explotaciones intensivas, tras la desarticulación de las fórmulas de
[page-n-349]
asentamiento y trabajo de la tierra de época plena (Ruiz et al.,
2007; Ruiz y Molinos, 2007: 56-57).
Los ejemplos citados nos permiten reconocer un tipo de hábitat de difícil reconocimiento arqueológico debido a lo endeble
de sus estructuras, pero constatado en contextos ibéricos de un
amplio espectro cronológico y una extensa dispersión geográfica que ocupa prácticamente todos los territorios ibéricos. Más
allá de la recurrencia formal y funcional de este tipo de asentamientos, la valoración del papel de estos enclaves deberá efectuarse en el marco concreto de los esquemas organización de
cada uno de estos territorios y en el ámbito de las relaciones sociales de producción que se establecieron en cada sociedad.
Para la época ibérica, es evidente que estamos ante sociedades clasistas, con un importante grado de desarrollo social
reconocido en múltiples indicadores arqueológicos. Éstos permiten sugerir la consolidación de la propiedad particular por
parte de algunos grupos familiares dominantes, lo que explica-
ría que núcleos como el de Benàmer, fuesen una más de las múltiples unidades campesinas de carácter familiar existentes en la
zona, dirigidas y controladas por los grupos dominantes hacia
la puesta en explotación de una serie de parcelas, sin que ello
suponga que las familias dominadas dejaran de funcionar como
unidades productivas autosuficientes que tienden a cubrir sus
propias necesidades de mantenimiento, producción y reproducción. En cualquier caso, con independencia de que en unos casos, las parcelas puestas en explotación fuesen propiedad de los
grupos dominantes o de los propios campesinos, todo el campesinado estarían siendo claramente explotado al sustraerle los
excedentes de producción requeridos y depender ampliamente
de los vínculos sociales con los grupos dominantes para conseguir los instrumentos necesarios para la producción y el mantenimiento, así como aquellos otros de mayor valor social con
carga simbólica e ideológica de procedencia lejana.
339
[page-n-350]
[page-n-351]
XXII. EL PROCESO HISTÓRICO DEL VII AL IV MILENIO BC EN
LAS TIERRAS MERIDIONALES VALENCIANAS: ALGUNAS
INFERENCIAS A PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓN
ARQUEOLÓGICA DE BENÀMER
F.J. Jover Maestre
No es nuestra intención en este apartado presentar la aplicabilidad de los modelos de neolitización propuestos para el
ámbito mediterráneo, ni siquiera analizar el proceso de neolitización en la fachada mediterránea de la península Ibérica, ya
que en los últimos años se han realizado varias propuestas bastante ajustadas a lo que el análisis de la información disponible
permite (García Puchol, 2005; Bernabeu, 2006; Bernabeu et al.,
2006, 2008; Juan Cabanilles y Martí, 2002, 2007-2008; García
Atiénzar, 2009, 2010). De afrontar dicha tarea, el resultado sería redundar en muchas de las cuestiones que ya han sido planteadas abiertamente y el esfuerzo no serviría, ni para mejorar, ni
ampliar el debate.
Por el contrario, sí que nos interesa resaltar algunas de las
aportaciones que la documentación arqueológica generada del
yacimiento de Benàmer posibilita para el estudio de los modos
de producción y reproducción de los últimos grupos cazadores/recolectores y de los primeros agropecuarios en las tierras
centrales y meridionales valencianas, así como, a modo de hipótesis, representar el (su) proceso histórico entre el VII y el IV
milenio cal BC.
En este sentido, nos gustaría hacer una pequeña reflexión,
en parte justificativa, sobre la orientación teórica de este capítulo. El estudio del “cambio” en Historia y Arqueología ha sido y
es uno de los problemas en los que se ha centrado el proceso investigador a lo largo del siglo XX. Una vez afianzadas la bases
secuenciales y cronológicas en el estudio de cualquier periodo
desde el ámbito arqueológico, uno de los objetivos centrales de
algunas de las posiciones teóricas o programas de investigación
científica con larga trayectoria ha sido, precisamente, analizar
las situaciones de cambio y transición. El proceso de neolitización, en este sentido, ha sido y es un problema central.
En buena medida, durante la mayor parte del siglo XX, el
cambio cultural fue explicado por difusión. Más recientemente,
en las últimas décadas, la posición procesual ha estado orientada
hacia la explicación del cambio cultural como un sistema adaptativo al medio ecológico que desarrollan las sociedades para su
reproducción (Rodanés y Picazo, 2005), frente a la explicación
de corte materialista histórica, centrada en el análisis del cambio
social como consecuencia del desarrollo de procesos de segregación y disimetrías en el acceso al consumo y a la propiedad.
Aunque, somos participes de esta última posición teórica,
nuestro objetivo cognitivo está regido por la idea de aspirar a la
“Historia real”, es decir, de desarrollar una propuesta de representación el devenir histórico de grupos humanos de los que tenemos evidencias materiales de su pasada existencia. Ello
supone reconocer los modos de producción y reproducción de
aquellas sociedades concretas, la necesidad de describir los procesos de cambio social, pero sobre todo, de intentar explicarlos,
o al menos intentarlo. Otra cuestión distinta es que consigamos
o podamos correlacionar las propuestas teóricas formuladas a
modo de hipótesis con las propuestas observacionales deducibles del análisis de la base empírica, con el objeto de validarlas
o refutarlas (Gándara, 1988).
Por ello, el interés de este texto es mostrar los modos de trabajo y modos de vida reconocidos en las diferentes ocupaciones
de Benàmer y su relación con el conjunto de la base empírica
generada hasta la fecha en el marco regional, con el objetivo de
formalizar una propuesta sobre el acontecer histórico concreto
de las comunidades humanas que ocuparon las tierras meridionales valencianas entre el VII y el IV milenio cal BC. Partiendo
de unos documentos arqueológicos con importantes limitaciones, por el momento, aspiramos a validar la hipótesis, siendo
conscientes de que debe ser mejorada para estar cada vez más
cerca de la realidad en estudio. El criterio de verdad que rige
nuestro quehacer, únicamente lo podemos considerar en constante correspondencia con la realidad y no de otro modo (Gándara, 1990, 1993).
341
[page-n-352]
BENÀMER COMO EJEMPLO DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO: DE LA ECONOMÍA APROPIADORA A LA PRODUCTORA DE ALIMENTOS
Atendiendo a la información arqueológica generada en las
tierras valencianas y, especialmente, al conjunto de yacimientos
de las comarcas meridionales, que por su mayor calidad constituye la base documental con la que validar diversas hipótesis sobre el proceso histórico –contextos excavados en cueva o abrigo,
prospecciones superficiales o con auger, registros superficiales,
acciones furtivas, etc. (Martí et al., 2009; García Atiénzar,
2009)–, el yacimiento de Benàmer, aquí presentado, constituye
un documento arqueológico de primer orden, por la extensión de
las diversas ocupaciones reconocidas, características de las evidencias estructurales y volumen y aportación de las evidencias
materiales. No obstante, esta consideración no debe hacernos olvidar que la documentación recabada ha estado enormemente limitada por el área de afección definida por el trazado de la
autovía central del Mediterráneo y por numerosos procesos que
han ocasionado la transformación y en parte, la destrucción del
mismo, como ya ha sido señalado en capítulos anteriores.
Su excavación y análisis ha permitido reconocer que la terraza situada justo en la margen izquierda del río Serpis en su
confluencia con el río de Agres, fue un lugar recurrentemente
ocupado de forma discontinua en el tiempo por grupos humanos, desde el VII milenio cal BC hasta el siglo III BC, siendo
utilizado desde época medieval como campo de cultivo y, más
recientemente, también como cantera de áridos.
Han sido varias las ocupaciones humanas documentadas en
Benàmer, todas ellas con hiatos o lapsos temporales significativos sin ocupación humana. Estas mismas discontinuidades entre ocupaciones de diferentes momentos también han sido
detectadas en las recientes excavaciones realizadas en yacimientos como el Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003) o el Abric de
la Falguera (García Puchol y Aura, 2006), y deberían ser extrapolables a numerosos yacimientos de la fachada oriental de la
península Ibérica donde se ha querido ver continuidad poblacional o se ha intentado reconocer el proceso de neolitización.
Ello obliga, desde nuestro punto de vista, a revisar muchas de
las interpretaciones propuestas e, incluso, la necesidad de reexcavar algunos de los yacimientos claves por sus aportaciones secuenciales y sobre seriación lítica, como por ejemplo Cocina
(Juan Cabanilles y Martí, 2007-2008).
Pero, volviendo a Benàmer, a la segunda mitad del VII milenio cal BC corresponde la primera ocupación, localizada en el
sector 2 (fase I de Benàmer), por parte de un grupo humano.
Tiempo después, hacia la segunda mitad del VI milenio cal BC,
se constata una nueva ocupación, esta vez de un grupo cardial,
aunque emplazado en otro lugar de la terraza, justamente en casi todo el sector 1 (fase II de Benàmer). En el sector 1, ya no se
va a constatar otra nueva ocupación, hasta época ibérica (fase
V) esta vez de carácter más puntual o de menor entidad ante la
escasez y menor extensión de las evidencias. Posteriormente, ya
dentro del V milenio cal BC constatamos dos nuevas ocupaciones separadas por un importante nivel de arroyada. La más antigua, fase III de Benàmer, corresponde a los momentos
centrales del V milenio cal BC, con presencia de cerámicas cardiales y peinadas y niveles con abundante material arqueoló-
342
gico y materia orgánica. El segundo de los momentos (fase
IV) (fig. XXII.1), después de una triple arroyada sedimentaria en la zona del sector 2, se implantó un área de almacenamiento utilizada de forma continuada durante más de 400 años,
ocupando una extensión considerable superior a 580 m². La implantación de una considerable cantidad de estructuras negativas, al menos 201, algunas de gran tamaño, afectaron de forma
considerable a la ocupación mesolítica.
En el primer caso, se trató de un grupo humano de base cazadora recolectora, frente al resto de ocupaciones posteriores,
que sin olvidar dichas prácticas subsistenciales, y teniendo en
cuenta los modos de trabajo atestiguados en el registro arqueológico (agricultura, cría de ganado), ya se mantenían y reproducían a partir de alimentos producidos por ellos mismos. Lo
que sí es significativo es que se seleccionara de forma recurrente, pero intermitente a lo largo del tiempo, por parte de distintas comunidades con diversos modos de vida, los mismos
lugares concretos dentro de la terraza junto al río.
Esta zona de interfluvio ligeramente elevada sobre el curso de ambos ríos es uno de los lugares preferentes por sus condiciones para la implantación de cualquier grupo humano, con
independencia de sus bases económicas, ya que sus inmediaciones son una auténtica despensa natural: agua abundante y
constante, amplia variedad de especies silvestres vegetales y
animales, buenas tierras cuaternarias y un sinfín de recursos
bióticos y abióticos necesarios para el mantenimiento humano.
Esta serie de características, unido a unas magníficas condiciones topográficas dentro de la misma terraza, al hecho de ser el
lugar de menor pendiente por donde circular dentro de la cuenca
de Serpis y ser el punto de conexión, a través de la Valleta d’Agres, con la cabecera del Vinalopó, es lo que explica que estos
lugares fuesen elegidos por diversas comunidades, tanto de base cazadora recolectora, como productora de alimentos con diferentes modos de vida y organización social. Este conjunto de
características es lo que explicaría un patrón locacional recurrente a lo largo de la Historia, y la conservación de evidencias
arqueológicas que reflejan conjuntos deposicionales complejos
e historias ocupacionales discontinuas. Yacimientos como Casa
de Lara (Fernández, 1999) con materiales desde el mesolítico fa-
Figura XXII.1. Vista general del sector 2 de Benàmer.
[page-n-353]
se A hasta el campaniforme o Arenal de la Virgen (Fernández et
al., 2008) con ocupaciones del mesolítico de muescas y denticulados y neolíticos antiguos avanzados, situados ambos en el alveolo de lagunas interiores; Mas de Regadiuet (García Puchol et
al., 2008) con ocupaciones mesolíticas y neolíticas; Mas d’Is
(Bernabeu et al., 2002, 2005) con evidencias neolíticas, del III
milenio e islámicas, o el recientemente publicado, yacimiento de
Benifloret (Cocentaina) (Acosta, Grau y Lillo, 2010), en el que
además de ocupaciones Orientalizantes e ibérica plena, también
se han documentado evidencias del Neolítico epi-postcardial,
son algunos de los ejemplos, de los muchos existentes, similares
a Benàmer, que no son más que el reflejo de la racionalidad ecológica y económica de cualquier unidad productiva (Toledo,
1993), entendida como grupo básico de producción y consumo,
con independencia de su modo de vida (cazador recolector o
campesino –agricultor-ganadero-cazador-recolector–), cuyas
prácticas sociales de producción tienden a ser autosuficientes.
Las comunidades nómadas del mesolítico geométrico documentado en Benàmer, con una economía apropiadora conseguirían un amplio grado de autosuficiencia, reconociendo y
acumulando conocimiento sobre las características y propiedades del medio natural frecuentado y cubriendo la mayor parte
de sus necesidades mediante la obtención y aprovechamiento de
los recursos existentes en el mismo; mientras que, los grupos
neolíticos cardiales y postcardiales, más sedentarizados, además de por lo anterior, pero en un territorio bastante más reducido, lo conseguirían poniendo en explotación espacios
transformados y vinculándose a ellos (tierra), aunque siempre
bajo unos principios de organización social y económica que intentarían no sobreexplotar los ecosistemas por encima de sus
condiciones estructurales.
Por otro lado, todas las evidencias materiales documentadas en el proceso de excavación muestran que buena parte de
los procesos de producción y consumo efectuados en Benàmer,
con independencia de la fase de ocupación, están relacionados,
o bien con la manufactura de instrumentos de trabajo empleados en prácticas subsistenciales (Rodríguez, estudio traceológico), o bien con las propias acciones de mantenimiento y
consumo de los individuos que integraban el grupo. Buena parte de las materias primas seleccionadas y empleadas (arcillas,
limos, areniscas, calizas, microconglomerados, maderas, etc)
fueron obtenidas del entorno próximo al emplazamiento. El sílex, sin ir más lejor, en su mayor parte procede de diversas áreas de captación situadas a escasos kilómetros (Molina et al., en
este volumen), como se ha puesto de manifiesto en los estudios
presentados. Y, al mismo tiempo, los restos de consumo detectados son evidencias del aprovechamiento de la biomasa vegetal y animal disponibles en el entorno inmediato o territorio de
explotación circundante.
Es evidente, con independencia de la fase de ocupación a la
que nos refiramos, que la experiencia vital de cada uno de los grupos ocupantes habría generado un importante conocimiento acumulado sobre las características del espacio natural en el que
vivían y aprovechaban. Sin embargo, una de las diferencias más
palpables se gestó a partir del Neolítico cardial. El grupo asentado en Benàmer, al igual que los establecidos en otros lugares de
las cuencas meridionales valencianas como en Mas d’Is (Bernabeu et al., 2005) o Barranquet (Esquembre et al., 2008), estable-
cieron una relación cualitativamente diferente con el medio en el
que vivían, al invertir una mayor fuerza de trabajo en el mismo y
transformar los espacios más próximos al asentamiento, especialmente, los dedicados a campos de cultivo de cereales. Así lo
muestran, para Benàmer, los estudios polínicos, antracológicos,
así como traceológicos de los elementos de hoz documentados.
Todo parece indicar que aquellas comunidades, con diferentes modos de trabajo (caza y recolección para los mesolíticos; caza, recolección, agricultura y cría de ganado para los
neolíticos e ibéricos) funcionaron como unidades de producción y consumo con autosuficiencia productiva, donde todas las
tareas tenían un carácter doméstico, orientadas básicamente a
su mantenimiento y reproducción. Solamente algunas de las características de la fase IV o postcardial de Benàmer, como las
dimensiones de algunas de las estructuras negativas constatadas
pueden, en apariencia, hacernos deducir que excedieron la capacidad productiva de una pequeña comunidad. En cualquier caso, más adelante trataremos esta cuestión.
Lo que ahora nos interesa es señalar que mientras en la esfera productiva y de mantenimiento, los individuos que generaron
los desechos documentados en Benàmer constituían una unidad
productiva y de consumo básica, basada, para momentos mesolíticos, en un conocimiento y apropiación de los recursos de los espacios naturales con los que cubrir sus necesidades, y en un
dominio y control de los recursos naturales y del espacio transformado en las sociedades productoras de alimentos (neolíticas e
ibéricas); en la esfera de la reproducción social y, especialmente
la biológica, dependían claramente del establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales con otros grupos. Por tanto, en el
ámbito de la esfera social, es donde podemos determinar significativas diferencias entre fases de ocupación, en clara relación con
las necesidades materiales, históricamente determinadas, que cada sociedad establece en relación con las labores de mantenimiento, producción y reproducción.
La más antigua de las ocupaciones de Benàmer, corresponde como ya hemos indicado, a la fase A del complejo Geométrico, con dos dataciones coherentes que sitúan los momentos
finales de su ocupación hacia el 6200 cal BC o un poco después,
teniendo en cuenta el tipo de muestra datada. La ocupación de
Benàmer correspondería, por tanto, a los momentos plenos y finales de esta fase, al igual que ha sido atestiguado en Falguera,
con dataciones absolutas similares (García Puchol y Aura,
2006). Los restos arqueológicos muestran prácticas propias de
un grupo cazador/recolector, especialmente, las relacionadas
con la preparación y uso del utillaje necesario en la caza y el
procesado de biomasa animal (presas de pequeño y mediano tamaño). El registro arqueológico parece indicar que se trata de
un área de actividad (consumo, producción y desecho), caracterizada por la acumulación y superposición de numerosos
cantos calizos conformando el encachado documentado de cerca
de 19 m de longitud y unos 3 m de anchura, y alcanzando casi
una potencia estratigráfica que supera el medio metro. La superposición de hasta 4 hileras de cantos, permite considerar que
su formación no se realizó en un único momento. Ahora bien, la
homogeneidad sedimentaria del conjunto, su carácter compacto
y la impercepción de laminaciones de arroyadas o de depósito de
limos por la acción eólica entre las distintas capas de cantos que
definieran hiatos temporales marcados en la ocupación, nos
343
[page-n-354]
permite interpretar que se trataría de un depósito generado a lo
largo de un tiempo indefinido, pero de forma continuada. El problema es determinar el tiempo que tardó en generarse y la recurrencia/intermitencia de las frecuentaciones. De hecho, las dos
dataciones que se han podido obtener han dado prácticamente
la misma fecha, correspondiendo a sendas unidades estratigráficas superpuestas (2578 y 2213) separadas por una hilada de
cantos, y siendo una sobre agregados de polen y la restante sobre una muestra singular de arbutus unedo.
La constatación de labores de talla ampliamente extendidas
en toda la ocupación, la preparación de útiles de trabajo para el
ámbito doméstico y cinegético, el uso de diversos útiles en todo
tipo de trabajos, el empleo de vegetales como combustible, el
consumo de presas de pequeño, mediano y gran tamaño y, el volumen de las evidencias, permite considerar que la ocupación
de Benàmer en su fase mesolítica corresponde a un campamento residencial de la fase A del Mesolítico geométrico, situado en
el fondo de los valles interiores y a mitad de camino de la costa, de la cabecera y de otros pequeños valles transversales, donde encontramos otras evidencias de ocupación en abrigos
(Tossal de la Roca), cuevas (Santa Maira) o al aire libre (Barranc de l’Encantada) de gestión plurifuncional (aprovechamiento de recursos vegetales, caza, obtención de recursos
silíceos, etc.).
En recientes trabajos se empieza a considerar que el horizonte mesolítico presente en Benàmer, caracterizado por la producción sistemática de láminas con muescas y geométricos de
tipo trapecio, debe ser considerada como la segunda de las fases
dentro del desarrollo del Mesolítico Europeo (Perrin et al.,
2009), después de un primer horizonte caracterizado por la producción sistemática de muescas y denticulados (Alday, 2006)
bien representado en yacimientos próximos como El Collado,
Tossal de la Roca y Santa Maira (Aura, 2001; Aura et al., 2006)
(fig. XXII.2). También se ha empezado a considerar, a partir de
las dataciones absolutas disponibles, que existe un gradiente
norte-sur y este-oeste en su desarrollo dentro de la península
Ibérica, además de un rápido proceso de expansión (Martí y
Juan Cabanilles, 2002; Martí et al., 2009: 249).
La ausencia de la fase de muescas y denticulados en Benàmer no permite ahondar en la problemática sobre el origen y desarrollo de esta fase, aunque sí hacer algunas apreciaciones con
respecto a las diferencias existentes en el registro entre aquellos
depósitos arqueológicos con mayor presencia de geométricos y
láminas con muesca (Cocina, Falguera, Benàmer), frente aquellos otros con dominio de muescas y denticulados sobre lascas,
junto a un escaso número de geométricos (Tossal de la Roca,
Santa Maira y El Collado), en los que, probablemente, la explicación a la variabilidad pueda atender a varias razones:
Figura XXII.2. Principales yacimientos de la fachada oriental de la península Ibérica de la fase geométrica de muescas y denticulados.
344
[page-n-355]
a) a la presencia de la fase previa de muescas y denticulados en algunos de ellos y no en los restantes;
b) tratarse de una cuestión meramente cronológica dentro
del VII milenio cal BC, es decir, una mayor antigüedad para yacimientos con mayor presencia o dominio de muescas y denticulados sobre lasca como Tossal de la Roca, Santa Maira y El
Collado frente al resto, cuestión que parece muy factible si tenemos en cuenta las dataciones disponibles (Martí et al., 2009:
234-239, Cuadro 3), a las que debemos sumar las de Benàmer;
c) a una cuestión relacionada con los procesos de formación, superficie y volumen excavado en cada uno de los yacimientos, o a una combinación de éstos.
No obstante, por el momento, creemos que el factor cronológico puede ser el de mayor importancia, ya que un detenido análisis de las dataciones absolutas realizadas sobre restos humanos
y del conjunto industrial documentado en El Collado permite
plantear la progresiva incorporación a lo largo del VII milenio cal
BC de la producción laminar acompañada de la manufactura de
trapecios y láminas con muesca y estranguladas (Aparicio, 2008:
56-91), dominante en yacimientos como Benàmer, Cocina I o Falguera, ya entrada la segunda mitad del VII milenio cal BC. La mayor similitud de las producciones líticas talladas de El Collado,
Tossal de la Roca y Santa Maira, con respecto a Falguera y Benàmer, y las dataciones disponibles podrían validar, por el momento, esta hipótesis (fig. XXII.3).
Pero Benàmer también permite realizar una serie de consideraciones sobre los momentos finales de esta fase y su
tránsito hacia la fase B o Cocina II (dominio de triángulos). En
Benàmer se ha podido reconocer un testimonial empleo de la
técnica del microburil, también ausente en Tossal de la Roca y
Falguera, junto al masivo empleo del retoque abrupto en la conformación de los trapecios, el dominio de las láminas con muescas (y también de láminas estranguladas), acompañadas de los
trapecios y la presencia de algunos triángulos, uno de ellos posiblemente de espina central o de lados cóncavos (tipo Cocina).
Precisamente, el empleo de la técnica de microburil y la producción de triángulos son los principales rasgos que van a caracterizar a la fase B, teniendo como base fundamental la
secuencia de Cocina (García Puchol, 2005), y cuyos inicios en
la zona, a partir de las dataciones absolutas (no existentes por el
momento en Cocina), hay que situarlos en los momentos iniciales del VI milenio cal BC (Martí et al., 2009: 238), mucho antes de la presencia de los primeros neolíticos. Por el momento,
sólo se ha determinado un ligero solapamiento con los primeros
neolíticos en sus momentos finales.
Por lo tanto, en Benàmer podemos reconocer la presencia y
formación de los rasgos técnicos y los tipos que van a ser característicos de la posterior fase B, lo que permite plantear, que
incluso, algunos registros superficiales aislados (o sondeos con
Figura XXII.3. Principales yacimientos de la fachada oriental de la península Ibérica de la fase A de geométricos (trapecios).
345
[page-n-356]
auger), con presencia de algún triángulo, podrían ser hasta considerados como de momentos avanzados de la fase A y no corresponder a la fase B. Es el caso del registro de un triángulo de
tipo Cocina en Barranc de l’Encantada (García Puchol et al.,
2001). O, también el posible triángulo documentado en el nivel
superficial de El Collado, asociado a trapecios de base cóncava
y láminas con muesca (Aparicio, 2008: 58, Fig. 27).
En cualquier caso, el número de yacimientos mesolíticos
en las comarcas centro-meridionales valencianas donde se implantaron los grupos cardiales, adscribibles al VII milenio cal
BC es reducido, y totalmente inexistente, por el momento, para
la primera mitad del VI milenio cal BC (fig. XXII. 4). Desde la
cabecera del Serpis hasta su desembocadura, la información disponible procede de yacimientos como el Abric de la Falguera,
Cova del Mas del Gelat, Mas del Regadiuet, Benàmer, Barranc
de l’Encantada, Santa Maira, Tossal de la Roca y Collado de
Oliva (Martí et al., 2009). Se trata, como indican los topónimos,
de ocupaciones en abrigo (2), cueva (2) y asentamientos al aire
libre (3), uno de ellos a unos 3 km de la línea de costa actual.
De la Cova del Mas del Gelat (Miret et al., 2006) y del Barranc de l’Encantada (García Puchol et al., 2001) solamente
conocemos referencias sobre su repertorio material. En Santa
Maira se ha reconocido la presencia de ocupaciones de estos
momentos en el techo de la unidad 3 (SM 3/s), aunque claramente todo el paquete es de carácter redeposicional (Aura et
al., 2000). El número de efectivos líticos en este yacimiento es
escaso y la mayor parte de los geométricos proceden de limpiezas superficiales. Recientemente ha sido estudiado un conjunto de restos humanos con señales antrópicas (Aura,
Morales y De Miguel, 2010) correspondientes a la fase de
muescas y denticulados. Del Tossal de la Roca se dispone de
una información más amplia del “corte exterior”, donde su nivel I es calificado de “tardenoide”. Se cuenta con dos dataciones absolutas y amplios estudios sobre aspectos
económicos y medioambientales (Cacho et al., 1995). De El
Collado (Aparicio, 2008) la información es mucho más extensa, aunque con serias dificultades para ser evaluada. Se han
publicado los resultados de la excavación, un inventario somero de los materiales líticos recuperados que muestran un
claro dominio de las muescas y denticulados sobre lasca y la
presencia de soportes laminares, trapecios y láminas con
muescas o estranguladas en los niveles más superficiales (superficial y I), dataciones absolutas1 sobre restos humanos, y
sobre todo, el estudio exhaustivo de los 15 individuos inhumados. Los estudios de los elementos dentales, elementos traza e isótopos estables de algunos de los individuos vienen a
coincidir en señalar una dieta básicamente cárnica, con aportación de proteínas de origen marino en la que los alimentos
procedentes del mar rondarían aproximadamente el 25% (Su-
birà, 2008: 342), lo que contrasta con los aportados por otras
poblaciones neolíticas costeras de la fase inciso-impresa de
Costamar y de otros yacimientos neolíticos del Mediterráneo
(Salazar-García, 2009: 416), para los que se señala un componente terrestre y ausencia de aportación marina. Por último, el
Abric de la Falguera (García y Aura, 2006) es el yacimiento
del que se ha generado una información más extensa y exhaustiva, pero con ciertas limitaciones por las características
del espacio excavado y el escaso volumen de evidencias artefactuales.
No obstante, aún cuando las evidencias y la información generada sigue siendo precaria, consideramos que estamos en condiciones de realizar toda una serie de valoraciones con el objeto
de caracterizar a los últimos cazadores/recolectores que ocuparon las tierras del Prebético meridional valenciano, reconocidos
como mesolíticos geométricos de la fase A.
Tal y como ya ha sido señalado (Aura et al., 2006; Martí et
al., 2009) los grupos mesolíticos se caracterizarían por su amplia movilidad territorial a lo largo de las cuencas levantinas,
desde la cabecera y los valles transversales hasta la desembocadura. Su carácter nomada les permitiría la obtención directa o
por intercambio con otros grupos, entre otros, de algunos recursos silíceos, placas (algunas de esquistos) o caparazones de
gasterópodos y bivalvos marinos (Barciela, en este volumen),
en especial, algunos como la Cerastoderma edule, Glycymeris
o la Columbella rustica. Así, de forma habitual, este tipo de conchas están presentes en diferentes yacimientos alejados del litoral. Un claro ejemplo es la presencia del gasterópodo citado en
Benàmer, Cocina, Llatas, Santa Maira o Falguera (Martí et al.,
2009: 250), yacimientos situados a más de 35 km de la costa en
línea recta, pero también de otras especies en diferentes yacimientos de interior. En Benàmer ha sido especialmente significativa la presencia de caparazones de Cerastoderma edule,
incluso con valores relativos muy destacados con respecto a ningún otro yacimiento coetáneo, e incluso, por encima de los presentes en la fase cardial, lo que denota, en principio, una
movilidad constante hacia el litoral. No obstante, no debemos
olvidar que el desplazamiento no implica unos costes excesivos,
ya que Benàmer, situado en el curso medio del Serpis, está a
una jornada de la costa.
Con estos rasgos, el conjunto de yacimientos a los que hemos hecho referencia no son más que la evidencia material de
la actividad humana de lo que podemos caracterizar antropológicamente como hordas (Meillassoux, 1977) o bandas mínimas
(Service, 1962), integrados por un número variable de miembros que, según diversas propuestas, podría oscilar entre los
20,47 individuos por término medio (Binford, 2001: 233) o de
25 a 75 (Williams, 1974). En estos grupos, caracterizados por
un modo de vida cazador recolector y una organización social
1
Las dataciones presentadas sobre restos humanos inhumados en El Collado (Aparicio, 2008: 349) no aparecen calibradas. Por nuestra parte, las
hemos calibrado, teniendo en cuenta, el efecto reservorio, y utilizando el
programa CALIB 6.0, curva de calibración Marine09. Los resultados para
2 sigma son los siguientes: UBAR-280: 7570±160 BP (6426-5774 cal BC)
y 7640±120 BP (6425-5946 cal BC) para el enterramiento nº XIII; UBAR-
928: 8080±60 BP (6844-6442 cal BC); UBAR-927: 8690±100 BP (76227131 cal BC) para el enterramiento IV capa 3. Estos datos suponen una ocupación recurrente del mismo lugar desde finales del VIII milenio hasta
finales del VII milenio cal BC, estando representadas tanto la fase mesolítica de muescas y denticulados, como la fase A.
346
[page-n-357]
Figura XXII.4. Principales yacimientos de la fachada oriental de la península Ibérica de la fase B de geométricos (triángulos).
productiva ajustada a la práctica del nomadismo sin almacenamiento,2 dominarían las relaciones de adhesión, de carácter voluntario, precario y reversible, contraídas con el grupo durante
el periodo temporal en la que se desarrollara la participación
efectiva de un individuo en las actividades comunes de la colectividad (Bate y Terrazas, 2002: 14). De forma recurrente se
desplazarían sobre amplios territorios en los que ocuparían, de
forma reiterada y en función de las necesidades de cada momento, los mismos lugares conocidos. Ejemplos de continuidad
en el uso y gestión de los mismos sitios lo constituyen yacimientos como Falguera con dos momentos diferenciados (García Puchol, 2006), Santa Maira (Miret, 2007), Tossal de la Roca
(Cacho et al., 1995), Benàmer y, sobre todo, El Collado (Aparicio, 2008), donde además, también inhumaron de forma recurrente a sus difuntos, hombres, mujeres e infantes. En efecto,
las dataciones obtenidas de 3 de los 15 individuos documentados en El Collado (Aparicio, 2008), que a pesar del efecto re-
servorio, son ciertamente coherentes con las características de
las producciones líticas asociadas, y constituyen una evidencia
destacada sobre el carácter de aquellos grupos con economía
apropiadora, donde la continuidad reiterada de prácticas funerarias en los mismos lugares, con una cierta ritualidad, ya jugaría un papel destacado como forma ideológica de reivindicar la
posesión sobre diversos recursos existentes en los espacios frecuentados, especialmente determinadas zonas costeras (marjales, desembocaduras de ríos, etc.) del ámbito Mediterráneo, que,
por sus características fisiográficas, constituirían auténticas
despensas naturales durante buena parte del año. No podemos
olvidar que, aunque en estos grupos se pudieran dar formas particulares o individuales de posesión, exclusivamente dominaría
la propiedad colectiva sobre la fuerza e instrumentos de trabajo
(Bate y Terrazas, 2002: 20).
Así, la precariedad estructural de las fuerzas productivas de
estos grupos cazadores recolectores, debido, entre otras razones,
2
Esta consideración no significa que no pudieran almacenar a muy pequeña escala en diversos lugares elegidos del territorio frecuentado. Objetos, e incluso, alimentos preparados para cubrir determinados déficits
estacionales o temporales, especialmente los más fríos, serían reservados,
minimizando así la precariedad de su modo de organización productiva y
reproductiva.
347
[page-n-358]
a la falta de control directo sobre la reproducción de la especies
biológicas, a la falta de prácticas de almacenamiento de alimentos y al desarrollo de estrategias que limitarían la sobreexplotación de los recursos, serían resueltas, habitualmente, mediante
vínculos de reciprocidad entre bandas, pero a la vez, su mantenimiento generaría mecanismos conservadores para continuar con
la precariedad (Estévez y Vila, 1998). De ahí que en determinados momentos de dificultad, ante situaciones ambientales adversas o factores biológicos limitantes, relacionados con la propia
capacidad potencial de reproducción de cada grupo, se pudieran
dar prácticas antropofágicas de carácter alimenticio (Reeves,
1987) o demográfico (Harris, 2005) como se han constatado en
Santa Maira (Aura, Morales y De Miguel, 2010: 169-174), al haber sido procesados los cadáveres humanos del mismo modo que
cualquier presa (Botella, Alemán y Jiménez, 2000).
En cualquier caso, la similitud de algunas de las prácticas
sociales, en especial, de las producciones líticas, en el tiempo y
en amplios territorios de la fachada oriental de la península Ibérica, con un primera fase de muescas y denticulados y una extensión progresiva del geometrismo y de las producciones
laminares ya entrado el VII milenio cal BC, creemos que debería ser observada como un manifestación de la extensión territorial de redes de apareamiento necesarias para la reproducción
biológica de aquellos grupos. Estas redes se establecerían a través de relaciones de reciprocidad y alianzas fuera del grupo productivo básico, banda u horda. Éstas harían posible, aunque no
necesario, congregar a grandes cantidades de gente o el intercambio de larga distancia, cuestión que por el momento no se detecta de forma destacada en el registro arqueológico, con la
excepción de la presencia de algunas placas de esquisto en Benàmer. Ahora bien, lo importante, es señalar que en estos grupos o
bandas, como la que ocupó Benàmer, no existiría una correspondencia entre el territorio frecuentado objeto de explotación
económica y el territorio reproductivo mucho más amplio, donde se involucraría a diferentes grupos independientes económicamente pero en estrecha relación biológica (Bate y Terrazas,
2002: 33). Los estudios teóricos manejados sobre la red mínima
de apareamientos, acuñado por M. Wobst (1974) supone considerar un número mínimo de individuos interrelacionados en la
supervivencia cercano a los 519. Otros autores, como Williams,
propuso una red que podría fluctuar entre los 210 y los 1.275 individuos, con una media de 600, integrados por diversas bandas
mínimas autosuficientes económicamente. Ello supone considerar que el territorio reproductivo de la o las hordas que ocuparon
y explotaron cuencas como la del Serpis, fue muy amplio, abarcando al conjunto de bandas distribuidas por varias cuencas o territorios contiguos, para los que, por el momento y por desgracia,
no tenemos un similar grado de conocimiento.
La información disponible sugiere que los grupos mesolíticos de la fase A deshabitaron los territorios del sur de Valencia
y norte de Alicante hacia el tránsito del VII al VI milenio cal
BC. No tenemos evidencias en las zonas ocupadas inicialmente
por los grupos neolíticos cardiales, de ocupaciones mesolíticas
de la fase B (fig. XXII. 5). Las evidencias más próximas se localizan en la cubeta de Villena, en el yacimiento de Casa de Lara (Fernández, 1999) y en el curso medio del Júcar, en Cocina
(Fortea, 1973; García Puchol, 2005). Desconocemos cuáles pudieron ser las causas que llevaron a deshabitar determinados te-
348
rritorios, aunque evidentemente, no creemos que se pueda relacionar directamente con el evento climático del 8.2 Kyr cal BP,
ya que, las condiciones de aridez y descenso de las temperaturas señaladas para esta pulsación no pudieron afectar de forma
muy diferente a cuencas fluviales contiguas y con características fisiográficas y ecológicas muy similares, donde sí se constata la presencia de grupos humanos. Más bien habría que
pensar en factores sociales internos que pudieron diezmar a estos grupos o a cambios en la disponibilidad de recursos que les
ocasionara la necesidad de desplazarse hacia otras cuencas.
Tampoco podríamos descartar que el propio proceso de exploración e implantación de los grupos neolíticos en la zona, pudiera ser el factor que les obligara a replegarse o desplazarse
hacia otros lugares. Pero todo ello no son más que ideas de difícil validación por el momento.
En este sentido, desde hace años se viene apoyando la hipótesis, sobre la existencia de una clara territorialidad excluyente entre los últimos mesolíticos geométricos y los grupos
neolíticos cardiales de las comarcas centro-meridionales valencianas (Juan Cabanilles, 1992; Juan Cabanilles y Martí, 2002;
García Puchol, 2005). En principio, la base empírica disponible
viene a validar la idea de que el territorio septentrional del Prebético meridional valenciano fue ocupado por grupos neolíticos
cardiales, no constatándose la existencia de yacimientos mesolíticos de la fase B en la misma zona. Estos últimos serían los
únicos coetáneos a los primeros neolíticos, y las pocas evidencias existentes, o bien pudieron ser de los momentos previos a
su presencia, o bien, como atestigua Benàmer, pudieron ser incluso de la fase A, cuya finalización no puede ir más allá del
tránsito del VII al VI milenio cal BC. Por lo tanto, se puede considerar, a modo de hipótesis, que los neolíticos pioneros que
arribaron a la fachada oriental de la península Ibérica, de los
que tenemos constancia de estar plenamente implantados a partir de mediados del VI milenio cal BC (lo que obliga a pensar
en que el proceso exploratorio se tuvo que iniciar antes), eligieron los territorios ya deshabitados del norte de Alicante y sur de
Valencia por varias razones que, desde nuestro punto de vista,
responde a los propios límites estructurales y de organización
productiva y reproductiva de los grupos neolíticos pioneros.
En primer lugar, en relación con su carácter organizativo,
las evidencias arqueológicas muestran que los grupos pioneros
agropecuarios que se desplazaron por vía marítima a estas tierras desde otras zonas del Mediterráneo occidental (fig.
XXII.6), pero fundamentalmente por la denominada vía norte
(Bernabeu, 2006; Bernabeu et al., 2009; García Atiénzar, 2009,
2010) se estructuraban en pequeños grupos familiares, probablemente, de carácter nuclear o extenso limitado. Su relación
con otros núcleos costeros del área franco-ibérica (Cataluña
costera, Provenza y Liguria) y también del área tirrénica (García Atiénzar, 2009: 90-94; 2010) es más que evidente ante la similitud de la materialidad social y el desarrollo cronólogico del
proceso (Bernabeu, 2006). Es más, los recientes estudios de
ADN mitocondrial (Fernández et al., 2010) son bastante elocuentes en relación con la ruptura genética existente entre las
poblaciones mesolíticas locales (entre las que se ha estudiado
el conjunto de inhumaciones de El Collado) y las poblaciones
neolíticas pioneras, cuyos haplogrupos están emparentados
con poblaciones orientales.
[page-n-359]
Figura XXII.5. Distribución de yacimientos mesolíticos de la fase B y de los yacimientos cardiales.
Con todo, aceptando la hipótesis de colonización pionera
propuesta por J. Zilhão (1997), el ingreso de los grupos neolíticos por vía marítima (Zilhão, 2001), tuvo que implicar toda una
serie de procesos previos de carácter exploratorio y de reconocimiento de las condiciones del territorio de asentamiento con
el objeto de conseguir el éxito en la implantación. El escaso desarrollo de las fuerzas productivas (baja demografía y limitado
desarrollo tecnológico) de los grupos implicados, la precariedad de su organización productiva y la necesidad de cubrir sus
carencias a partir de la consolidación de amplias relaciones en
la esfera de la reproducción biológica y a través del intercambio
(materias primas, productos y animales), son las bases que determinarían que el proceso de implantación no se pudiera efectuar inicialmente con éxito en los fondos cuaternarios de
grandes valles, sino en llanuras costeras, cuencas más reducidas
o zonas con una amplia variedad de recursos que permitiesen a
cada unidad productiva y de consumo mantenerse en la autosuficiencia productiva, al tiempo que facilitaría el establecimiento de los vínculos reproductivos y de reciprocidad necesarios
con el conjunto de unidades más próximas.
De este modo, las condiciones y los recursos disponibles en
cuencas como la del Serpis, Girona, Xaló o Algar, garantizaban
el éxito de la implantación, mientras que otras zonas como las
grandes llanuras aluviales del Júcar, el Turia o el Segura, no parecen haber sido ocupadas inicialmente ya que, la disponibilidad de agua y tierras, aún siendo las de mejor calidad, no
aseguraban el éxito de la implantación ante la imposibilidad de
obtener de forma directa las materias primas para la manufactura de los instrumentos de trabajo y transformación de alimentos, el requerimiento de mayor fuerza de trabajo para la puesta
en explotación y no contar con redes sociales consolidadas que
garantizasen cubrir las necesidades de cada unidad productiva.
Y, por otro lado, de igual importancia para el éxito en la implantación, sería la necesidad de evitar, inicialmente, situaciones de conflicto con los grupos mesolíticos locales, ante el
limitado volumen demográfico de los pioneros, de ahí que, además, se buscaran territorios deshabitados en los que los primeros grupos neolíticos se pudieran asentar sin problemas, al no
entrar en competición por los recursos con los grupos mesolíticos locales. Esta situación parece darse en el caso de las pequeñas cuencas costeras catalanas situadas al norte del Ebro y en el
caso de las cuencas septentrionales del Prebético meridional valenciano como el Serpis.
Por ello, una vez consolidados los grupos pioneros, caracterizados por la producción de cerámicas con decoración impresa,
en los territorios iniciales de cuencas como la del Serpis, Xaló o
349
[page-n-360]
Figura XXII.6. Principales yacimientos cardiales del sureste francés y de la fachada oriental peninsular.
Algar, con un fuerte grado de cohesión y conciencia social, reconocido en las tierras valencianas además, por manifestaciones gráficas como el arte Macroesquemático y Esquemático
(Hernández, 2003, 2005; Torregrosa, 2000/2001; Torregrosa y
Galiana, 2001) que coinciden plenamente con el territorio con
presencia de yacimientos cardiales; por cuevas con elementos de
carácter cultual como Cova de l’Or y por fosos de gran tamaño
interpretados como lugares de agregación como los documentados en el Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003; Bernabeu y Orozco,
2005; Bernabeu et al., 2008), se iniciaría un proceso de expansión hacía otras cuencas, pero especialmente hacia los espacios o
territorios con las mejores tierras cuaternarias como el Júcar, Turia, Vinalopó o Segura. El mismo proceso se daría en Cataluña hacia la desembocadura del Ebro o hacia zonas interiores a través
de la diversa red de afluentes.
Las relaciones de reciprocidad y de parentesco establecidas, la consolidación de los lazos o vínculos entre linajes o grupos de filiación, que llevaría parejo el aumento de los procesos
de intercambio y el progresivo y rápido desarrollo social (aumento demográfico, aumento de la cabaña ganadera, etc.) serían los procesos que garantizarían el éxito definitivo de la
implantación en las cuencas septentrionales del Prebético meridional valenciano.
350
En este sentido, todos los indicadores arqueológicos evaluados permiten caracterizar antropológicamente a los grupos neolíticos cardiales como tribales (Vargas, 1988). Estamos ante
sociedades, agrícolas y ganadera, sedentarios o semisedentarios
para los momentos iniciales, con prácticas de almacenamiento y
con relaciones de reproducción basadas en el parentesco. Las relaciones de parentesco ya serían impuestas por el nacimiento, establecidas de por vida, estatutarias e intangibles, y es a partir de
ellas que se definiera la posición del individuo en las relaciones
de producción y reproducción (Bate y Terrazas, 2002: 14). Los
individuos estarían sometidos a las normas establecidas en el
grupo de origen, trasmitidas de generación en generación.
Pero, por otro lado, los vínculos sociales regidos, principalmente, por el parentesco intra e intersociales son los que
posibilitarían a partir del Neolítico, que determinados instrumentos de trabajo (hachas, azuelas, percutores, placas de esquisto, jaspe, cristal de roca, etc.) elaborados sobre diversos
tipos de rocas y socialmente valorados para mejorar, entre otros,
los rendimientos laborales, o que determinados adornos (brazaletes o pulseras, adornos de malacofauna, etc.), para la propia
distinción de los individuos, circulasen entre todas las unidades
de producción y consumo de carácter agropecuario ampliamente distribuidas por la cuencas centro-meridionales de las tierras
[page-n-361]
valencianas. En definitiva, las materias primas y productos alóctonos se convertían en los instrumentos vehiculares para la adquisición y control de la fuerza de trabajo por parte de los
grupos de filiación rectores, ya que, además, con la adhesión y
participación en estas redes, cada unidad productiva se aseguraba, al menos, un aspecto clave con el que minimizar riesgos: el
mantenimiento y consolidación de relaciones de reciprocidad
entre unidades en la esfera productiva ante situaciones anómalas (malas cosechas, epidemias del ganado, enfermedades, etc.),
ya que de lo contrario, no podrían ni asegurar su continuidad ni
la circulación de personas para asegurar la reproducción biológica y evitar problemas de consanguinidad. Conviene recordar
en este punto, que en las sociedades tribales dominan como modo de organización social las normas de filiación como asignación de la descendencia, siendo muy importante, en este
sentido, la movilidad de los adultos púberes hombres o mujeres
(Meillassoux, 1977: 44). No es lo mismo que las mujeres procreen en su grupo de origen que fuera de él, en un grupo externo o comunidad emparentada. El sistema ginecoestático no
facilita la estabilidad del grupo ante situaciones anómalas en comunidades demográficamente reducidas, mientras que el segundo puede corregir los problemas o eventualidades que
puedan surgir. Y este es un factor importante que debería evaluarse para los primeros grupo cardiales que ocuparon las tierras valencianas y que empezaron a desestructurarse pocas
generaciones después de su asentamiento, como consecuencia
probablemente, de su propio proceso de expansión neopionera
y la ampliación de las redes de movilidad reproductiva.
Y, por otro lado, tampoco debemos olvidar, como ya hemos
señalado antes, algunos estudios antropológicos centrados en la
determinación del número de individuos que integrarían una población de supervivencia viable, indican unos valores mínimos
de 519 miembros (Wobst, 1974), aún cuando claramente se estructurasen a nivel productivo y de consumo en unidades mucho
más pequeñas, grupos de filiación o linaje y unidad productiva
familiar mononuclear. Si aceptamos estas propuestas teóricas,
tendríamos que asumir que el volumen del contingente pionero
desplazado tendría que situarse en unos valores teóricos próximos a estas cifras. Ello supone considerar que el proceso no se
habría realizado ni en una única oleada, ni probablemente desde un único punto de origen.
Consideramos que, sólo así se puede explicar que en casi todos los yacimientos excavados se documente una materialidad social semejante que entronca directamente con otras zonas del
Mediterráneo occidental (García Atiénzar, 2009, 2010) –cerámica impresa cardial, sillon d’impresion, roker, adornos de malacofauna, instrumental y adornos de hueso, productos líticos tallados
y pulidos, etc.–, y la aplicación de las mismas técnicas en los procesos de trabajo, aunque sin la uniformidad propia de un taller especializado, ya que, como unidades básicas en la esfera
productiva, tienden a ser autosuficientes. Un ejemplo evidente de
la falta de uniformidad, lo encontramos en el estudio de la tecnología cerámica presentado en este volumen y en otras publicaciones (McClure, 2007), ya que, como el resto de actividades (talla,
pulimento, cestería, cordelería, vestimenta, etc.) se trataría de actividades artesanales de carácter primordialmente doméstico, a
veces subsanadas también a través de la distribución dentro del
grupo de filiación o del intercambio entre linajes con los que es-
tarían vinculados. En definitiva, los principales procesos de trabajo estarían controlados en el ámbito doméstico y el conocimiento práctico (saber hacer) también estaría ahí, formado parte
de la memoria y estereotipos de la sociedad en conjunto.
Otra cuestión importante, es la no documentación, por el
momento, de estructuras de almacenamiento de tipo silo. Aunque en Benàmer o en Mas d’Is (Bernabeu y Orozco, 2005), únicos yacimientos al aire libre excavados por el momento en la
zona existe constancia de cereales, y solamente cabe citar la
existencia de grandes cantidades de cereales torrefactado en Cova de l’Or (Hopf, 1966), creemos que este tipo de estructuras serían utilizadas desde los momentos iniciales, tal y como ha sido
evidenciado en otros yacimientos de la cuenca del Llobregat como La Caserna de Sant Pau del Camp (Molist, Vicente y Farre,
2008: 21) o en La Meseta norte (Rojo et al., 2008), lo que supone considerar que todos ellos desarrollarían prácticas de almacenamiento a pequeña escala o de ámbito doméstico, con el
objeto de asegurar rendimientos diferidos y poder reproducir el
ciclo agrícola, almacenando la simiente para futuras cosechas y
haciendo frente a periodos de escasez o a eventualidades.
En definitiva, durante la fase cardial (5600-5200 cal BC),
la escasez de yacimientos excavados al aire libre no permite hacer grandes precisiones, pero los datos obtenidos de la excavación de Benàmer (fig. XXII.7), a los que hay que sumar la
información publicada hasta la fecha de Mas d’Is (Bernabeu et
al., 2003; Bernabeu y Orozco, 2005) y la disponible de otros
ámbitos próximos implicados en el mismo proceso histórico
(fig. XXII.8), muestran que las evidencias arqueológicas al aire
libre de los primeros grupos neolíticos debemos interpretarlas
como unidades de producción y consumo, de carácter familiar,
con ocupaciones estables de tipo sedentario o semisedentario,
por la cantidad y tipo de estructuras documentadas. Se trataría
de grupos que tenderían a la autosuficiencia productiva a través
del desarrollo de diversos modos de trabajo: agricultura de cereales y leguminosas, cría de una pequeña cabaña ganadera, fundamentalmente de ovicaprinos, una recolección intensiva de
recursos silvestres y la práctica de caza mayor y menor. Y, a través del necesario establecimiento de vínculos de parentesco para asegurarse la reproducción biológica es como mantendrían
Figura XXII.7. Detalle de estructura de combustión del sector 1.
351
[page-n-362]
Figura XXII.8. Principales yacimientos del neolítico antiguo cardial en el Prebético meridional valenciano.
y desarrollarían el intercambio de materias primas o productos
necesarios en la producción y el mantenimiento del grupo, evitando a su vez los conflictos que pudieran entorpecer la explotación y circulación de las materias primas o el recurso
requerido. Así, el intercambio (de individuos y de bienes) entre
unidades y/o grupos de filiación es una consecuencia de la necesidad de garantizar la reproducción y para asegurar la autosuficiencia, manteniendo cierta distancia entre las comunidades.
A partir del momento en el que esta serie de unidades de
producción y consumo, denominadas por otros autores como
granjas (Bernabeu et al., 2006), empezaron a crecer demográficamente y a aumentar su capacidad de producción (que no su
productividad), iniciaron un doble proceso de reafirmación:
a) Por un lado, los grupos de filiación o linajes comenzaron
a fusionarse y a multiplicarse en unidades de producción y consumo autosuficientes, poniendo en explotación nuevas tierras
dentro de las mismas cuencas donde inicialmente las generaciones pioneras se habían asentado ocupando, tanto los tradi-
352
cionales fondos de valle, como zonas de laderas con peores condiciones edáficas. Las nuevas unidades de tipo granja, reproducirían los mismos modos organizativos de la producción y la
reproducción que sus núcleos de origen. Los estudios efectuados en los valles de Penàguila y Ceta (Molina, 2002/2003,
2004) son un claro ejemplo que podría servir de modelo para el
conjunto de las cuencas.
b) Por otro, iniciaron un proceso neopionero de expansión
territorial y puesta en explotación de nuevas tierras fuera de los
espacios iniciales del núcleo cardial, manteniendo importantes
lazos de parentesco con los núcleos de origen, y respondiendo
al mismo patrón locacional y a las mismas prácticas organizativas productivas y reproductivas (Jover y Molina, 2005; Jover,
García y Molina, 2008; García Atiénzar, 2009).
Estos procesos se iniciarían poco tiempo después de su
consolidación como entidad social concreta, culturalmente reconocida como el grupo cardial Or-Cendres y cuyos límites quedaron fijados en los territorios comprendidos entre la sierra de
[page-n-363]
Mariola y las cuencas del Serpis y del Algar (fig. XXII.9). Hacia el 5300 cal BC ya se estarían dando los primeros pasos del
proceso de expansión demográfica y de colonización de nuevos
territorios (Molina, 2004; Jover y Molina, 2005; García Atiénzar et al., 2006; Jover, García y Molina, 2008). La rapidez del
proceso hizo que hacia finales del VI milenio cal BC ya se hubiesen implantado un buen número de unidades agropecuarias
en buena parte de las zonas costeras próximas y de las grandes
cuencas de la fachada oriental de la península Ibérica (Martí y
Juan Cabanilles, 2002; García Atiénzar, 2009).
Por el momento, es muy difícil determinar hacia que territorios o cuencas se produjo el proceso de expansión desde el núcleo
cardial alicantino, pero parece probable, atendiendo a la información disponible, una doble expansión: hacia el conjunto de tierras
situadas en el sur y suroeste, aprovechando los corredores intramontanos del Prebético (Vinalopó, Camp d’Alacant, Bajo Segura, altiplano de Yecla-Jumilla, Campo de Hellín, Alto Segura,
etc.) y hacia valles septentrionales, especialmente hacia la
cuenca del Júcar por la presencia de cerámica cardial (Fortea,
1973; García Puchol, 2005) (fig. XXII.10). La cuenca del Turia,
por el momento es muy poco conocida y las evidencias más septentrionales, del litoral costero castellonense, muestran, desde
nuestro punto de vista, una clara relación con poblaciones del actual área catalana, si atendemos a las características de la materialidad social. El yacimiento de Costamar (Flors, 2009), con
formas cerámicas, motivos decorativos, ausencia de peinadas,
anillos-disco, empleo de corneanas, etc., es un claro ejemplo de
ese proceso de expansión desde territorios septentrionales en los
inicios del V milenio cal BC. En este sentido, sugerimos aquí, como hipótesis de trabajo en la que venimos trabajando, la idea de
que los territorios del área central de la fachada oriental de la península Ibérica por donde se extiende la cerámica peinada como
técnica dominante pueden corresponder con los grupos vinculados a la expansión territorial de las poblaciones del grupo neolítico Or-Cendres, al igual que también sería posible considerar la
coincidencia entre el territorio por donde se expandieron los gru-
Figura XXII.9. Proceso de expansión desde el núcleo cardial con indicación de los yacimientos con cerámicas cardiales.
353
[page-n-364]
Figura XXII.10. Proceso de expansión hacia los corredores meridionales.
pos neolíticos desde el grupo neolítico inicial del Prebético meridional valenciano y la zona donde no se constatan evidencias de
megalitismo (López Padilla, 2008), aún siendo conscientes que
en el dinamismo histórico de cualquier conjunto de sociedades
existen fluctuaciones territoriales y no tiene porqué coincidir, ni
tener continuidad unos procesos con otros. No obstante, estas hipótesis, como campo de trabajo a refutar o validar, deben ser
abordadas con detenimiento en futuros trabajos.
Por otro lado, en las zonas interiores montañosas de la fachada oriental de la península Ibérica, es donde con mayor probabilidad, será posible observar, desde nuestro punto de vista,
los procesos de conflictividad/integración social con los últimos
cazadores recolectores, ya que es aquí, donde quedarían aislados. Las zonas llanas litorales y los fondos de valles con agua
abundante y espacios lacustres serían los primeros ocupados
por los grupos agropecuarios. No obstante, somos conscientes
de que la materialización de estos procesos difícilmente se habrán generado o conservado en los registros arqueológicos. Al
354
menos, contextos como Cocina que hasta la fecha han servido
para proponer la progresiva neolitización de las poblaciones locales ya no parece que lo permitan (Juan Cabanilles y Martí,
2007-2008). Con todo, en la actualidad, y después de muchos
años de investigaciones, un yacimiento que podría ser clave en
la explicación de estos procesos sigue siendo Casa de Lara (Soler, 1961; Fortea, 1973; Fernández, 1999).
En cualquier caso, en el mismo proceso de expansión territorial más allá de los territorios inicialmente consolidados
y en la ampliación de redes sociales de parentesco para asegurar la reproducción biológica y social hay que buscar las
causas de la descomposición del núcleo cardial inicial representadas por el grupo Or-Cendres. Hacia inicios del V milenio cal BC ya se habrían ampliado y consolidado los lazos
reproductivos (circulación de personas) más allá del propio
núcleo cardial, desvaneciéndose la conciencia social que hasta la fecha había mantenido la cohesión social representada
por lo cardial. Ahora, la ampliación de las redes sociales ha-
[page-n-365]
bría generado una nueva cosmovisión, en un territorio mucho
más amplio, arqueológicamente y territorialmente representado por la producción, entre otras de las cerámicas peinadas
(fig. XXII.11).
Así, mientras en las zonas interiores montañosas de los
rebordes meseteños, se estaban dando nuevos procesos de
expansión e implantación de la economía agropecuaria, en las
cuencas del Prebético meridional valenciano ya se habrían consolidado como entidad/es social/es tribales con un modo de vida campesino de base hortícola y ganadera, con una especial
importancia de la cabaña ovicaprina (Badal, 2002; García Atiénzar, 2006; 2009).
En general, el estímulo para obtener mayores rendimientos
o plusproductos y conseguir el desarrollo de las fuerzas productivas en cualquier unidad de producción y consumo y en el
conjunto de una comunidad de base agropecuaria, no proviene,
inicialmente, de la adopción de grandes avances tecnológicos,
ya que éstos parecen ser un consecuencia de otras situaciones y
condiciones previas. De hecho, los instrumentos de producción
a lo largo del desarrollo del Neolítico en la península Ibérica no
variaron sustancialmente. La intensificación productiva solamente pudo provenir de:
a) El énfasis o el desarrollo en una rama productiva específica, asumiendo las consecuencias de tal adopción, en relación
con los posibles cambios climáticos, agotamiento de la tierra o
de los propios recursos. Un claro ejemplo lo constituye el núcleo catalán del Baix Llobregat con la explotación de las minas
de variscita de Gavà (Estrada y Nadal, 1994), y de control de la
producción e intercambio de adornos. El agotamiento o la dificultad para seguir explotando el recurso con los medios técni-
Figura XXII. 11. Principales yacimientos del ámbito regional con presencia de cerámicas peinadas.
355
[page-n-366]
cos disponibles pudo suponer la paralización de los procesos de
intensificación productiva iniciados.
b) El afianzamiento de los procesos de intercambio y distribución entre comunidades humanas que ocuparon territorios
colindantes, pero complementarios en cuanto a los recursos existentes y las actividades productivas asociadas. Es el caso de la
Vega del Guadalquivir y los territorios montañosos circundantes,
geológicamente diferentes (Nocete, 2001). En efecto, la cuenca
del Guadalquivir es una gran llanura aluvial donde se podían obtener grandes cosechas, pero se adolecía de algunas de las materias primas básicas para la elaboración y mantenimiento de los
instrumentos de trabajo necesarios para su producción, mientras
en las estribaciones montañosas periféricas abundan los recursos
abióticos (rocas y minerales especialmente) con los que elaborar
molinos y morteros para la molturación, hachas y azuelas, láminas de sílex o adornos, así como mineralizaciones cúpricas, siendo, por el contrario, los rendimientos agrícolas bajos. La
interdependencia entre estas zonas no solamente estimuló la intensificación de los procesos de producción, sino que potenció
los medios de transporte, la especialización artesanal y el desarrollo de procesos de nuclearización poblacional en las zonas
productoras de alimentos.
c) Donde no se dieron las anteriores circunstancias, se pudieron generar procesos de nuclearización poblacional limitados,
es decir, de concentración de fuerza de trabajo humana asociada
a la intensificación en la explotación agropecuaria exclusivamente, siempre bajo tres condiciones necesarias: suficientes tierras
cultivables (principal objeto de trabajo) en las que no fuese necesario grandes inversiones de trabajo para su puesta en explotación, recursos abióticos y bióticos básicos disponibles en las
proximidades de los lugares de residencia (agua, y materias primas para la elaboración de los instrumentos de producción) y lazos de parentesco y alianzas consolidadas con otras comunidades
con la que obtener de forma continuada recursos y valores de uso
no existentes en el territorio de asentamiento. Este es el posible
caso que se pudo dar en la cuenca media del Serpis a partir del
IV milenio cal BC como plantean algunos autores en relación con
posibles procesos de control de la producción y concentración de
poder (Bernabeu et al., 2006, 2008). Ahora bien, desde nuestra
posición teórica, la nuclearización poblacional y el aumento de la
capacidad productiva, no necesariamente implica y lleva necesariamente a cambios en las relaciones sociales de producción, sino
simplemente a un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, ya
que no se consigue que las unidades de producción y consumo aumenten su dependencia de la esfera social en materia productiva
y de consumo, ni tampoco el afianzamiento y consolidación de la
división o especialización laboral a tiempo completo. Ambas circunstancias sí se dan en la segunda de las opciones planteadas, generando una vez consolidadas las redes sociales, concentraciones
poblacionales estables de mayor magnitud.
Así, en el seno de aquellas comunidades tribales consolidadas del Prebético meridional valenciano, la conflictividad social
surgiría entre los linajes o grupo de filiación rectores (por lo general los más numerosos demográficamente) y el resto de linajes
o familias. Entre los grupos de filiación o linajes, como auténtico límite de cooperación productiva en este tipo de sociedades
donde la propiedad de los elementos del proceso productivo son
colectivos (Sarmiento, 1992: 91), es donde se generarían situa-
356
ciones de conflictividad, estableciéndose algunas relaciones de
desigualdad, dado que los linajes rectores, tendrían una mayor
capacidad productiva y por extensión, mayor presencia en las tomas de decisión sobre el devenir del conjunto de la comunidad.
A estos linajes no solamente les interesaría crecer demográficamente para estimular la disponibilidad de mayores cantidades de
plusproducto y para mantener su situación de privilegio en la dirección política de la comunidad, sino que también intentarían
estrechar y ampliar los lazos parentales de su grupo con otros linajes, con la idea de aumentar las distancias sociales. Por el contrario, los linajes no rectores, intentarían evitar el desarrollo de
las desigualdades, procurando la fusión de los grupos, manteniendo las relaciones de reciprocidad y de la propiedad comunal
del objeto de trabajo. Sin embargo, la precariedad de la autosuficiencia económica de las unidades de producción y consumo,
y el aumento de las necesidades sociales y materiales, históricamente determinadas, les llevaría a posibilitar en las tierras valencianas, el desarrollo de algunos procesos de nuclearización o
concentración poblacional, que en ningún caso llegaron a alcanzar el tamaño de algunos núcleos del sureste peninsular, como
Lorca (Lomba, 2001; López, 2006), ni mucho menos, el de otros
del ámbito del Guadalquivir.
Figura XXII.12. Detalle de la superposición de estructuras negativas
de almacenamiento.
Figura XXII.13. Vista general de las estructuras negativas de almacenamiento del sector 2.
[page-n-367]
En este sentido, Benàmer, en su fase IV (figs. XXII.12 y
XXII.13), cronológicamente correspondiente a la segunda mitad del V milenio cal BC, únicamente parece ser una unidad de
producción y consumo, algo más amplia en cuanto a número
de individuos en relación con la fase cardial, a tenor de las evidencias. En sí, podemos considerar que se trataría de una unidad familiar amplia de campesinos sedentarizados. Este núcleo
utilizaría de forma recurrente y durante varios siglos, un mismo
lugar, como área de almacenamiento. La detección de 201 estructuras en un espacio mayor de 500 m² es un indicio de la estabilidad de este núcleo. Y por otro lado, las estructuras de
mayor tamaño, 4 grandes estructuras de tipo silo, no muy diferentes en cuanto a capacidad, de las estructuras de gran tamaño
documentados en Les Jovades un milenio después (Bernabeu et
al., 2006, 2008), según los cálculos teóricos solamente podrían
haber servido para cubrir las necesidades anuales de no más de
25 personas (Martínez y otros, en este volumen).
Por lo tanto, en el devenir histórico de estas comunidades
del Prebético meridional valenciano entre finales del VI y mediados del III milenio cal BC, se dieron cambios sustanciales en
la esfera de lo cultural, arqueográficamente reconocibles, pero
no así en el modo de producción. Se pudieron dar varios intentos de nuclearización o concentración poblacional e, incluso, de
crecimiento demográfico consolidado en un núcleo de asentamiento, pero en ningún caso tuvieron la continuidad suficiente
como para generar un cambio en las relaciones sociales de producción, lo que se refleja arqueológicamente con la detección
de vacíos y discontinuidades poblacionales, como los existentes
entre finales del IV y primeros del III milenio cal BC, señalado
por otros autores (Bernabeu et al., 2006, 2008).
Atendiendo a lo expuesto, todo parece indicar que en las
tierras meridionales valencianas no se dieron las condiciones
necesarias (intensificación productiva en un rama no subsistencial y complementariedad entre territorios colindantes, etc.) como para haberse generado de forma independiente procesos de
intensificación productiva que permitiesen consolidar cambios
en las relaciones sociales de producción con los que institucionalizar la desigualdad e iniciar los pasos como sociedad clasista prístina.
La institucionalización de la desigualdad social en el seno
de aquellas comunidades no se producirá hasta momentos avanzados del III milenio cal BC, si atendemos al conjunto de los indicadores arqueológicos, y en clara relación con el desarrollo
social y expansión del grupo de Los Millares-El Argar. Pero esta es otra cuestión ya tratada y valorada en otros trabajos (Jover
y López, 2010).
357
[page-n-368]
[page-n-369]
XXIII. BIBLIOGRAFÍA
ACOSTA, L., GRAU, I. y LILLO, M. (2010): “L
’assentament protohistòric de l’Alqueria de Benifloret”. Alberri, 20: 43-64.
ACUÑA, J. y ROBLES, I. (1980): “La Malacofauna”. En B. Martí
Oliver et al.: La Cova de l’Or. (Beniarrés, Alicante). Vol. II.
Serie de Trabajos Varios del SIP, 65: 257-283. Valencia.
AGUIRRE, E., HOYOS, M. y MORALES, J. (1975): “Alcoy: observaciones sobre la secuencia Neógeno-Cuaternaria del Serpis”. Acta Geológica Hispánica, X (2): 75-77.
AITKEN, J.D. (1967): “Classification and environmental significance of cryptalgal limestones and dolomites, with illustrations from the Cambrian and Ordoviviacian of southwestern
Alberta”. Journal of Sedimentary Petrology, 37: 1163-1178.
ALCALDE, G., COLOMINAS, L., DE HARO, S., LLADÓ, E.,
SAÑA, M. y TORNERO, C. (2008): “Dinámica de asentamiento en la zona volcánica de la Garrotxa (Catalunya) durante el Neolítico antiguo”. En M. Hernández, J. Soler y J.A.
López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alicante, 2006), t. 1: 216-220.
ALDAY, A. (coord.) (2006a): El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral del mediterráneo peninsular. Vitoria.
ALDAY, A. Dir. (2006b): El campamento prehistórico de Mendandia: ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el 8500 y el
6400 BP. Vitoria.
ALDAY, A. (2007): “Mésolithique et Néolithique au Pays Basque
d’après l’abri de Mendandia (8500-6400 BP): l’évolution de
l’industrie lithique, le problème de la céramique et les stratégies d’occupation”. L’Anthropologie, 111: 39-67.
ALMELA, A., QUINTERO, I., GÓMEZ, E., MANSILLO, H., CABAÑAS, I., URALDE, M.A. y MARTÍNEZ, W. (1975):
“Mapa Geológico Nacional”. E: 1:50.000 (2ª Serie). Hoja
nº 821. (Alcoy). IGME. Madrid.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, E. (2008): “The use of Columbella rustica (class: gastropoda) in the Iberian Peninsula and Europe
during the Mesolithic and the early Neolithic”. En M. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alicante, 2006), t. 1: 103-111.
AMMERMAN, A.J. y BIAGI, P. (2003): The widening Harvest.
The Neolithic transition in Europe: looking back, looking
forward. Archaeological Institut of America. Boston.
ANDREWS, P. (1990): Olws, Caves and Fossils. London.
ANGELUCCI, D.E., SOARES, A.M., ALMEIDA, L., BRITO, R. y
LEITÃO, V. (2007): “Neolithic occupation and midHolocene soil formation at Encosta de Sant’Ana (Lisbon,
Portugal): a geoarchaeological approach”. Journal of Archaeological Science, 34 (10): 1641-1648.
APARICIO, J. (1990a): “Yacimientos arqueológicos y evolución de
la costa valenciana durante la Prehistoria”. En Les costes valencianes: geografía física i humana: 7-91. Valencia.
APARICIO, J. (1990b): El Collado (Oliva, la Safor). En Excavacions arqueológiques de salvament a la Comunitat Valenciana (1984-1988). II. Intenvencions rurals: 163-166. Valencia.
APARICIO, J. (2008): “Estudio Arqueológico”. En La necrópolis
mesolítica de el Collado (Oliva-Valencia). Academia de Cultura Valenciana, Sección de Prehistoria y Arqueología: 9176. Valencia.
APARICIO, M.T. y RAMOS, M.A. (1982): “Notas sobre la malacofauna del yacimiento paleolítico del Tossal de la Roca
(Alicante). En C. Cacho: “Notas sobre algunos materiales del
Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà, Alicante)”. Trabajos de
Prehistoria, 39 (1): 69-72.
ARAGONÉS, V y FAUS, J. (1985): Noticia sobre los orígenes hu.
manos en la montaña de Alicante. El Paleolítico inferior del
Barranquet de Beniaya (III). Ciclostilado Biblioteca Museo
Prehistoria de Valencia. Alcoy.
ARAGONÉS, V CALATAYUD, F., CORTELL, E. y FAUS, J.
.,
(1978a): Noticia sobre los orígenes humanos en los valles de
la montaña de Alicante I. La Laguna de Polop (Alcoy). Equipo de Prospección Histórico-Arqueológica. Ciclostilado Biblioteca Museo Prehistoria de Valencia. Alcoy.
ARAGONÉS, V., CORTELL, E. y FAUS, J. (1978b): Noticia sobre
los orígenes humanos en la montaña de Alicante II. El Paleolítico de Beniaya. La Vall d’Alcalá. Equipo de Prospección
Histórico-Arqueológica. Ciclostilado Biblioteca Museo Prehistoria de Valencia. Alcoy.
359
[page-n-370]
ASENSIO, D., BELARTE, M.C. y NOGUERA, J. (2001): “El poblament ibèric al curs inferior de l’Ebre (Ribera d’Ebre i
Baix Ebre)”. En M. Martín y R. Plana (dirs.): Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània
Occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret
(maig, 2000). Monografies d’Ullastret, 2: 283-299.
ASQUERINO, M.ªD. (1972): “Penya Rotja de Catamarruc (Planes,
Alicante)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, Prehistoria,
1: 47-57.
ASQUERINO, M.ªD. (1978): “Cova de la Sarsa (Bocairente, Valencia). Análisis estadístico y tipológico de materiales sin estratigrafía (1971-1974)”. Saguntum-PLAV, 13: 99-225.
ASQUERINO, M.ªD. (1998): “Cova de la Sarsa. Sector II: Gatera”.
Recerques del Museu d’Alcoi, 7: 47-88.
AURA, J.E. (2001): “Cazadores en el bosque. El Epipaleolítico en
el País Valenciano”. En V Villaverde (ed.): De neandertales
.
a cromañones. El inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas: 219-238. Valencia.
AURA, J.E., FERNÁNDEZ, J. y FUMANAL, M.ªP. (1993): “Medio físico y corredores naturales: notas sobre el poblamiento
paleolítico del País Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 2: 89-107.
AURA, J.E., MORALES, J.V y DE MIGUEL, M.P. (2010): “Restes
.
humanes amb marques antròpiques de les Coves de Santa
Maira”. En A. Pérez y B. Soler (coords.): Restes de vida, restes de mort. La mort en la Prehistòria: 169-174.València.
AURA, J.E. y PÉREZ, M. (1995): “El Holoceno inicial en el Mediterráneo español (11000-7000 BP). Características culturales y económicas”. En V Villaverde (dir.): Los últimos
.
cazadores. Transformaciones culturales y económicas durante el tardiglaciar y el inicio del Holoceno en el ámbito mediterráneo: 119-146. Alicante.
AURA, J.E., SEGUÍ, J.R., PÉREZ, M., VERDASCO, C., PÉREZ,
C.I., SOLER, B., GARCÍA, O., VIDAL, S., CARBALLO, I. y
NEBOT, B. (2000): “Les coves de Santa Maira (Castell de
Castells, La Marina Alta-Alacant): primeros datos arqueológicos y cronológicos”. Recerques del Museu d’Alcoi, 9: 75-84.
AURA, J.E., CARRIÓN, Y., GARCÍA, O., JARDÓN, P., JORDÁ,
J.F., MOLINA, L., MORALES, J.V PASCUAL, J.L., PÉ.,
REZ, G., PÉREZ, M., RODRIGO, M.J. y VERDASCO, C.
(2006): “Epipaleolítico-Mesolítico en las comarcas centrales
valenciana”. En A. Alday (coord.): El Mesolítico de muescas
y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular. Memorias de Yacimientos Alaveses, 11: 65120. Vitoria-Gasteiz.
AZPEITIA, F. (1929): Monografía de las Melanopsis vivientes y fósiles de España. Memorias del Instituto Geológico y Minero
de España. Madrid.
AZUAR, R. (2005): “Los orígenes islámicos de Muro”. Actes de les
I Jornades d’Història Local de Muro: 9-20. Muro de l’Alcoi.
BADAL, E. (1990a): Aportaciones de la antracología al estudio
del paisaje vegetal y su evolución en el Cuaternario reciente, en la costa mediterránea del País Valenciano y Andalucía
(18.000-3.000 BP). Tesis Doctoral, Universitat de València.
BADAL, E. (1990b): “Antracología”. En “El III Milenio A.C. en el
País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, València)”. SaguntumPLAV, 26: 109-115.
BADAL, E. (1995): “La vegetación carbonizada. Resultados antracológicos del País Valenciano”. En Cuaternario del País Valenciano: 115-124. Valencia.
360
BADAL, E. (1999): “El potencial pecuario de la vegetación mediterránea: las cuevas redil”. II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Saguntum Extra-2: 69-75.
BADAL, E. (2002): “Bosque, campos y pastos: el potencial económico de la vegetación mediterránea. El paisaje en el Neolítico mediterráneo”. Saguntum Extra-5: 129-146.
BADAL, E. (2009): “¿Cambios ambientales y/o impacto agrícola?”. En J. Bernabeu y Ll. Molina (eds.): La Cova de les Cendres (Teulada, Moraira, Alicante). Serie Mayor, 7: 135-140.
Alicante.
BADAL, E. y ATIENZA, V (2008): “Volver al redil. Plantas, gana.
dos y estiércol”. En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López
(eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alicante,
2006), t. 1: 393-401. Alicante.
BADAL, E., BERNABEU, J., VERNET, J.L. (1994): “Vegetation
changes and human action from the Neolithic to Bronze Age
(7000-4000 B.P.) in Alicante, based on charcoal analysis”.
Vegetation History and Archeobotany, 3: 155-166.
BAJNÓCZI, B. y KOVÁCS-KIS, V (2006): “Origin of pedogenic
.
needle-fiber calcite revealed by micromorphology and stable
isotope composition-a case study of a Quaternary paleosol
from Hungary”. Chemie der Erde. Geochemistry: 203-212.
BAKOLAS, A., BISCONTIN, G., CONTARDI, V FRANCESCHI,
.,
E., MOROPOULOU, A., PALAZZI, D. y ZENDRI, E. (1995):
“Thermoanalytical Research Traditional Mortars in Venice”.
Thermochimica Acta, 269/270: 817-828.
BAKOLAS, A., BISCONTIN, G., MOROPOULOU, A. y ZENDRI,
E. (1995a): “Characterzation of the lumps in the mortars of
historic masonry”. Thermochimica Acta, 269/270: 809-816.
BAKOLAS, A., BISCONTIN, G., MOROPOULOU, A. y ZENDRI, E. (1995b): “Characterization of structural byzantine
mortars by thermogravimetric analysis”. Thermochimica Acta, 321: 151-160.
BARANDIARÁN, I. (1978): “El abrigo de la Botiquería dels Moros. Mazaleón (Teruel). Excavaciones arqueológicas de
1974”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5: 19-138.
BARANDIARÁN, I. y CAVA, A. (2002): “Caracteres industriales
del Epipaleolítico y Neolítico en Aragón: su referencia a los
yacimientos levantinos”. En P. Utrilla (coord.): Aragón/litoral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria: 181-198. Zaragoza.
BARCIELA, V (2008): Adorno y simbolismo. Villena.
.
BARNETT, W.K. (1991a): “Optical Petrography as a Tool for Examining Gypsum and lime Plaster Pyrotechnology”. Journal
of Field Archaeology, 18 (2): 253-255.
BARNETT, W.K (1991b): “Barnett’s Response to Kingery”. Journal of Field Archaeology, 18 (2): 256.
BARREIRO, D. (2006): “Conocimiento y acción en la arqueología
aplicada”. Complutum, 17: 205-219.
BARTON, C.M., GUITART, I., MAC MINN-BARTON, F.M., LA
ROCA, N., BERNABEU, J. y AURA, E. (1992): “Informe
preliminar sobre la prospección de la Vall de Barxell-Polop
(Alcoi-Alacant)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 1: 81-84.
BARTON, C.M., BERNABEU, J., AURA, J.E. y GARCÍA PUCHOL, O. (1999): “Landscape dynamics and socioeconomic
change: an example from the Polop Alto Valley”. American
Antiquity, 64 (4): 609-634.
BARTON, M., BERNABEU, J., AURA, E., GARCÍA, O. y LA ROCA, N. (2002): “Dynamic Landscapes, Artifact Thaphonomy,
[page-n-371]
and Landuse Modelling in the Western Mediterranean”.
Geoarchaeology, 17 (2): 155-190.
BARTON, C.M., BERNABEU, J., AURA, J.E., GARCÍA, O.,
SCHMICH, S. y MOLINA, Ll. (2004): “Long-term socioecology and contingente landscapes”. Journal of Archaeological method and theory, 11 (3): 253-295.
BATE, L.F. y TERRAZAS, A. (2002): “Sobre el modo de reproducción en sociedades pretribales”. Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, V: 11-41.
BECKERMAN, S. (1983): “Bari Swidden gardens: crop segregation patterns”. Human Ecology, 11 (1): 85-102.
BEHRE, K.E. (1981): “The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams”. Pollen et Spores, 23: 225-245.
BEHRE, K.E. (1986): Anthropogenic indicators in pollen diagrams. Rotterdam.
BERNABÉ, J.M. (1975): “Red fluvial y niveles de terrazas en la
depresión Cocentaina-Muro (Valls d’Alcoi)”. Cuadernos de
Geografía, 16: 23-39.
BERNABEU, J. (1989): La tradición cultural de las cerámicas impresas en la zona oriental de la Península Ibérica. Serie de
Trabajos Varios del SIP, 86. Valencia.
BERNABEU, J. (1993): “El III milenio a.C. en el País Valenciano.
Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal de
la Costa (Ontinyent, Valencia)”. Saguntum-PLAV, 26: 9-179.
BERNABEU, J. (1995): “Origen y consolidación de las sociedades
agrícolas. El País valenciano entre el Neolítico y la Edad del
Bronce”. Actas de las Jornadas de Arqueología (Alfaç del Pi,
1994): 37-60. Valencia.
BERNABEU, J. (1996): “Indigenismo y migracionismo. Aspectos
de la neolitización en la fachada oriental de la Península Ibérica. Trabajos de Prehistoria, 53 (2): 37-54.
BERNABEU, J. (2003): “Del Neolítico a la Edad del Bronce”. En
G. Vega, J. Bernabeu y T. Chapa: La Prehistoria. Historia de
España 3er milenio. Madrid.
BERNABEU, J. (2006): “Una visión actual sobre el origen y difusión del Neolítico en la península Ibérica”. En O. García y
J.E. Aura (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant).
8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi: 189-211. Alicante.
BERNABEU J. y BADAL, E. (1990): “Imagen de la vegetación y
utilización económica del bosque en los asentamientos Neolíticos de Jovades y Niuet (Alicante)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XX: 143-164.
BERNABEU, E. y BADAL, E. (1992): “A view of the vegetation
and economic explotation of the forest in the Neolithic sites
of Les Jovades and Niuet (Alicante)”. Bull. Soc. Bot. Fr.,
139, Actualités botaniques (2/3/4): 697-714.
BERNABEU, J. y GUITART, I. (1993): “La industria cerámica”.
En J. Bernabeu (dir.): “El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina) y Arenal de la
Costa (Ontinyent)”. Saguntum-PLAV, 26: 47-66.
BERNABEU, J. y MARTÍ, B. (1992): “El País Valenciano del Neolítico a la aparición del campaniforme”. En Aragón/Litoral
mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria: 213-234. Zaragoza.
BERNABEU, J. y MOLINA Ll. (eds.) (2009): La Cova de les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante). Alicante.
BERNABEU, J. y OROZCO, T. (1994): “La cerámica”. En J. Bernabeu et al.: “Niuet (l’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”. Recerques del Museu d’Alcoi, 3: 28-41.
BERNABEU, J. y OROZCO, T. (2005): “Mas d’Is (Penàguila, Alicante): Un recinto monumental del VI milenio cal AC”. En P.
Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso sobre el Neolítico en la Península Ibérica: 485-495. Santander.
BERNABEU, J. y PASCUAL, J.Ll. (1998): L’expansió de l’agricultura. La vall de l’Alcoi fa 5000 anys. València.
BERNABEU, J., AURA, J.E. y BADAL, E. (1993): Al oeste del
edén. Las primeras sociedades agrícolas en la Europa mediterránea. Madrid.
BERNABEU, J., FUMANAL, M.ªP. y BADAL, E. (2001): La Cova de les Cendres. Volumen 1. Paleografía y Estratigrafía.
Estudis Neolítics 1, Universitat de València. Valencia.
BERNABEU, J., GUITART, I. y PASCUAL, J.Ll. (1989): “Reflexiones en torno al patrón de asentamiento en el País Valenciano entre el Neolítico y la Edad del Bronce”.
Saguntum-PLAV, 22: 99-124.
BERNABEU, J., MOLINA, Ll. y GARCÍA, O. (2001): “El mundo
funerario en el horizonte cardial valenciano. Un registro
oculto”. Saguntum-PLAV, 33: 27-36.
BERNABEU, J., OROZCO, T. y DIEZ, A. (2002): “El poblamiento neolítico: Desarrollo del paisaje agrario en el Valle de
l’Alcoi”. En M.S. Hernández y J.M. Segura (eds.): La Sarga:
Arte rupestre y territorio: 171-184. Alcoi.
BERNABEU, J., PÉREZ, M. y MARTÍNEZ, R. (1999): “Huesos,
neolitización y contextos arqueológicos aparentes”. II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Saguntum Extra-2:
589-596.
BERNABEU, J., PASCUAL, J.Ll., OROZCO, T., BADAL, E., FUMANAL, M.ªP. y GARCÍA, O. (1994): “Niuet (l’Alqueria
d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”. Recerques del Museu d’Alcoi, 3: 9-74.
BERNABEU, J., BARTON, C.M., GARCÍA, O. y LA ROCA, N.
(1999): “Prospecciones sistemáticas en el Valle del Alcoi (Alicante). Primeros resultados”. Arqueología Espacial, 21: 29-64.
BERNABEU, J., BARTON, C.M., GARCÍA, O. y LA ROCA, N.
(2000): “Systematic survey in Alicante, Spain: first results”.
Tükyie Bilimer Akademisi Arkeoloji Dergisi, 3: 57-86.
BERNABEU, J., OROZCO, T., DIEZ, A., GÓMEZ, M. y MOLINA, F.J. (2003): “Mas d’Is (Penàguila, Alicante). Aldeas y recintos monumentales del Neolítico Inicial en el valle del
Serpis”. Trabajos de Prehistoria, 60 (2): 39-59.
BERNABEU, J., MOLINA, Ll., DIEZ, A. y OROZCO, T. (2006):
“Inequalities and Power: Three millennia of Prehistory in
Mediterranean spain (5600-200 cal BC)”. En Social Inequality in Iberian Late Prehistory. BAR International Series
1525: 97-116. Oxford.
BERNABEU, J., MOLINA, Ll., OROZCO, T., DÍEZ, A. y BARTON, C.M. (2008): “Early neolithic at the Serpis Valley, Alicante, Spain”. En M. Diniz (ed.): The early Neolithic in the
Iberian Peninsula. Regional and transregional components.
Proceedings of the XV World Congress (Lisbon, 2006).
BAR International Series 1857: 53-59.
BERNABEU, J., MOLINA, Ll., ESQUEMBRE, M.A., ORTEGA,
J.R. y BORONAT, J. (2009): “La cerámica impresa mediterránea en el origen del Neolítico de la península Ibérica”. En
De Méditerranée et d’ailleurs. Melanges offerts à Jean Guilaine. Archives d’Écologie Préhistorique: 83-95. Tolouse.
BERNABEU, J., CARRIÓN, Y., GARCÍA, O., GÓMEZ, O., MOLINA, Ll. y G. PÉREZ (2010): “La Vital”. En A. Pérez y B.
Soler (coords.): Restes de vida, restes de mort. La mort en la
Prehistòria: 211-216. València.
361
[page-n-372]
BERNALDO DE QUIRÓS, F., CABRERA, V CACHO, C. y VE.,
GA, L.G. (1981): “Proyecto de análisis técnico para las industrias líticas”. Trabajos de Prehistoria, 38: 9-37.
BEUG, H.J. (2004): Leitfaden der Pollenbestimmung für Mittleleuropa und angrenzende Gebeite. Stuttgart.
BINDER, D. (1984): “Systèmes de débitage laminaire par pression:
examples chasséens provençaux”. En Préhistoire de la pierre taillée, 2. Économie du débitage laminaire: technologie et
expérimentation: 71-84. Paris.
BINDER, D. (1987): Le Néolithique ancien provençal. Typologie et
technologie des outillages lithiques. Paris.
BINFORD, L. (2001): Constructing frames of reference. Berkeley.
BIRKS, H.H., BIRKS, H.J.B., KALAND, P.E. y MOE, D. (eds.)
(1988): The cultural landscape – past, present and future.
Cambridge.
BISH, D.L. y DUFFY, C.J. (1990): “Thermogravimetric analysis of
minerals”. En J.W. Stucki y D.L. Bish (eds.): Thermal Analysis in Clay Science: 96-157. Boulder.
BOESSNECK, J. y DRIESCH, A. (1980): “Tierknochenfunde aus vier südspanischen höhlen”. En Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 7: 1-81. München.
BOND, G., BROECKER, W., JOHNSEN, S.J., MCMANUS, J.,
LABEYRIE, L., JOUZEL, J. y BONANI, G. (1993): “Correlation between climatic records from North Atlantic sediments and Greenland ice”. Nature, 365: 143-147.
BOND, G., KROMER, B., BEER, J., MUSCHELER, R., EVANS,
M.N., SHOWERS. W., HOFFMANN, S., LOTTI-BOND, R.,
HAJDAS, I., y BONANI, G. (2001): “Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene”. Science, 294: 2130-2136.
BONET, H., MATA, C. y MORENO, A. (2007): “Paisaje y hábitat
rural en el territorio edetano durante el Ibérico Pleno (siglos
IV-III a.C.)”. En A. Rodríguez e I. Pavón (coords.): Arqueología de la tierra. Paisajes rurales de la protohistoria peninsular: 247-276. Cáceres.
BONSALL, C. (2008): “The Mesolithic of the Iron Gates”. En G. Bailey y P. Spikins (eds.): Mesolithic Europe: 238-279. Cambridge.
BOONE, D.R. y CASTENHOLZ, R.W. (eds.) (2001): “The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria”.
Bergey’s Manual of sistematic Bacteriology. Vol. 1. 2nd Ed.
BORRELL, F. (2008): “La industria lítica tallada del jaciment neolític de la Caserna de Sant Pau”. Quaderns d’Arqueologia i
Història de la Ciutat de Barcelona, època II, núm. 4: 36-45.
BOSCH, A. (1994): “El Neolítico antiguo en el noreste de Catalunya. Contribución a la problemática de la evolución de las
primeras comunidades neolíticas del Mediterráneo occidental”. Trabajos de Prehistoria, 51: 55-75.
BOSCH, A., CHINCHILLA, J., TARRÚS, J., LLADO, E. y SAÑA,
M. (2008): “Uso y explotación de los bóvidos en el asentamiento de la Draga (Banyoles, Catalunya). En M.S. Hernández, J.A. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico
Peninsular, t. I: 326-330. Alicante.
BOTELLA, M.C., ALEMAN, I. y JIMÉNEZ, S.A. (2000): Los
huesos humanos. Manipulaciones y alteraciones. Barcelona.
BOTTEMA, S. (1975): “The interpretation of pollen spectra from
prehistoric settlements (with special attention to liguliflorae)”. Palaeohistoria, 17: 17-35.
BOWLES, G. (1782): Introducción a la Historia Natural y Física
de España: 94-95. Madrid.
362
BOYNTON, R.S. (1980): Chemistry and Technology of Lime and
Limestone. New York.
BRADLEY, R. (1993): Altering the Earth: The Origins of Monuments in Britain and Continental Europe. Edinburgh.
BREHM, U., KRUMBEIN, W.E. y PALINSKA, K.A. (2006): “Biomicrospheres Generate Ooids in the Laboratory”. Geomicrobiology Journal, 23 (7): 545-550.
BREHM, U., PALINSKA, K., KRUMBEIN, W.E. (2004): “Laboratory cultures of calcifying biomicrospheres generate ooids –A
contribution to the origin of oolites”. Carnets de Géologie /
Notebooks on Geology - Letter 2004/03 (CG2003_L03): 1-6.
BRIGGS, D.J. (1977): Sources and methods in geography: Sediments. London.
BRIOIS, F. (2005): Les industries de pierre taillee néolithiques en
Languedoc occidental. Lattes.
BROCHIER, J.E. (1991): “Géoarchéologie du monde agropastoral”. En J. Guilaine (ed.): Pour une archéologie agraire: 303322. Paris.
BROCHIER, J.E., VILLA, P. y GIACOMARRA, M. (1992): “Shepherds and sediments: geo-ethnoarchaeology of pastoral sites”.
Journal of Anthropological Archaeology, 11 (1): 47-102.
BRONITSKY, G. (1989): “Ceramics and Temper: A Response to
Feathers”. American Antiquity, 54: 589-593.
BRONITSKY, G. y HAMER, R. (1986): “Experiments in Ceramic
Technology: The Effects of Various Tempering Materials on
Impact and Thermal-Shock Resistance”. American Antiquity,
54: 589-593.
BRONK RAMSEY, C. (1995): “Radiocarbon Calibration and
Analysis of Stratigraphy: The OxCal Program”. Radiocarbon,
37 (2): 425-430.
B RO N K R A M S E Y, C . ( 2 0 0 0 ) : “ O x C a l Ve r s i o n 3 . 5 ” .
http://www.rlaha.ox.ac.uk/ orau/index.htm
BULL, G. y PAYNE, S. (1982): “Tooth eruption and epiphisial fusion
in pigs and wild boar”. En S. Payne, B. Wilson y C. Grigson
(eds.): Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. BAR International Series 109: 55-72. Oxford.
BURJACHS, F., LÓPEZ, J.A. e IRIARTE, M.J. (2003): “Metodología Arqueopalinológica”. En R. Buxó y R. Piqué (eds.): La recogida de muestras en Arqueobotánica: objetivos y propuestas
metodológicas. La gestión de los recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo occidental.
Museu d’Arqueologia de Catalunya: 11-18. Barcelona.
BUXÓ, R. y PIQUÉ, R. (2008): Arqueobotánica. Los usos de las
plantas en la península Ibérica. Barcelona.
BUZGAR, N. y APOPEI, A.I. (2009): “The Raman studi of certain
carbonates”. Analele tiin ifice ale universit ii al. i. cuza”
ia i. Geologie, LV (2): 97-112.
CACHO, C. (1982): “Notas sobre algunos materiales del Tossal de
la Roca (Vall d’Alcalà, Alicante)”. Trabajos de Prehistoria,
39 (1): 55-72.
CACHO, C. (1986): “Nuevos datos sobre la transición del Magdaleniense al Epipaleolítico en el País Valenciano: El Tossal de la Roca”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IV (2): 117-129.
CACHO, C., FUMANAL, M.ªP., LÓPEZ, P., LÓPEZ, J.A., PÉREZ,
M., MARTÍNEZ, R., UZQUINA, P., ARNANZ, A., SÁNCHEZ, A., SEVILLA, P., MORALES, A., ROSELLÓ, E.,
GARRALDA, M.D. y GARCÍA, M. (1995): “El Tossal de la
Roca (Vall d´Alcalà, Alicante). Reconstrucción paleoambiental y cultural de la transición del Tardiglaciar al Holoceno inicial”. Recerques del Museu d’Alcoi, 4: 11-101.
[page-n-373]
CAILLEAU, G., VERRECCHIA, E.P., BRAISSANT, O. y EMMANUEL, L. (2009): “The biogenic origin of needle fibre
calcite”. Sedimentology, 56 (6): 1858-1875.
CALMEL-AVILA, M. (2000): “Procesos hídricos holocenos en el
bajo Guadalentín (Murcia, SE España)”. Cuaternario y Geomorfología, 14: 65-78.
CALLOT, G., GUYON, A. y MOUSAIN, D. (1985a): “Inter-relation entre les aiguilles de calcite et hyphes mycéliens”. Agronomie, 5 (3): 209-216.
CALLOT, G., MOUSAIN, D. y PLASSARD, C. (1985b):
“Concentrations de carbonate de calcium sur les parois des
hyphes mycéliens“. Agronomie, 5 (2): 143-150.
CAMPS, M. y MARCOS, F. (2008): Los biocombustibles. Madrid.
CANTI, M.G. (2003): “Aspects of the chemical and microscopic
characteristics of plant ashes found in archaeological soils”.
Catena, 54: 339-361.
CARMONA, P., FUMANAL, M.ªP. y LA ROCA, N. (1986): “Paleosuelos pleistocenos en el País Valenciano”. En López y
Thornes (eds.): Estudios sobre geomorfología del Sur de España, Murcia: 43-47. Murcia.
CARRIÓN, F., GARCÍA, D. y LOZANO, J.A. (2006): “Métodos y
Técnicas para la identificación de las fuentes de materias primas líticas durante la Prehistoria Reciente”. En G. Martínez,
A. Morgado y J.A. Afonso (eds.): Sociedades Prehistóricas,
recursos abióticos y territorio: 45-62.
CARRIÓN, J.S. (1992): “Late Quaternary pollen sequence from
Carihuela Cave, southeastern Spain”. Review of Palaeobotany and Palynology, 71: 37-77.
CARRIÓN, J.S., FERNÁNDEZ, S., JIMÉNEZ-MORENO, G.,
FAUQUETTE, S., GIL-ROMERA, G., GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P. y FINLAYSON, C. (2009, press): “The historical
origins of aridity and vegetation degradation in southeastern
Spain”. Journal of Arid Environments, doi:10.1016/j.jaridenv.2008.11.014
CARRIÓN, Y. (1999): “Datos preliminares del antraco-análisis de
l’Abric de la Falaguera (Alcoi, Alacant)”. Saguntum Extra-2:
37-43.
CARRIÓN, Y. (2006): “La secuencia antracológica del Abric de la
Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura Tortosa (coords.):
El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8.000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi, vol. 2: 60110. Alcoi.
CARRIÓN, Y., MOLINA, Ll., PÉREZ, M., GARCÍA, O., PÉREZ,
G., VERDASCO, C.C. y MCCLURE, S.B. (2006): “Las evidencias de una orientación ganadera. Los datos”. En O. García Puchol y J.E. Aura (coords.): El Abric de la Falguera
(Alcoi, Alacant). 8.000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi: 219-236. Alcoi.
CARVALHO, A.F. (2002): “Current perspectives on the transition
gron the Mesolithic to the Neolithic in Portugal”. En E. Badal, J. Bernabeu y B. Martí (eds.): El paisaje en el Neolítico
mediterráneo. Saguntum Extra-5: 235-250.
CARVALHO, A.F. (2008): “A Neolitização do Portugal Meridional.
Os exemplos do Maciço Calcário Estremenho e do Algarve
Occidental”. Promontoria Monográfica, 12: 17-35.
CASABÓ, J. (2004): Paleolítico superior final y Epipaleolítico en
la Comunidad Valenciana. Alicante.
CASTENHOLZ, R.W. (2001): “General Characteristics of the
Cyanobacteria”. En D.R. Boone y R.W. Castenholz (eds.):
The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic
Bacteria. Bergey’s Manual of sistematic Bacteriology. Vol. 1.
2nd Ed: 474-487.
CAUDWELL, Ch., LANG, J. y PASCAL, A. (1997): “Étude expérimentale de la lamination des stromatolithes à Rivularia
haematites en climat tempéré: édification des lamines micritiques”. Géomatériaux/Geomaterials (Sédimentologie/Sedimentology). Comptes Rendus de la Academie Scientifique. T.
324, série II a: 883-890. Paris.
CAUDWELL, Ch., LANG, J. y PASCAL, A. (2001): “Lamination
of swampy-rivulets Rivularia haematites stromatolites in a
temperate climate”. Sedimentary Geology, 143: 125-147.
CAUDWELL, Ch., LANG, J. y PASCAL, A. (2001): “Lamination
of swampy-rivulets Rivularia haematites stromatolites in a
temperate climate”. Sedimentary Geology, 143: 125-147.
CAUVIN, J. (1997): Naissance des divinités, naissance de l’agriculture: la Révolution des symboles au Néolithique. Paris.
CAVA, A. (1994): “El Mesolítico en la cuenca del Ebro: estado de
la cuestión”. Zephyrus, XLVII: 65-91.
CAVA, A. (2000): “La industria lítica del Neolítico de Chaves
(Huesca)”. Salduie, I: 77-164.
CAVA, A. (2006): “Las industrias líticas retocadas de Mendandia”.
En A. Alday (dir.): El campamento prehistórico de Mendandia: Ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el 8500 y el
6400 BP: 139-235. Vitoria.
CAVANILLES, A.J. (1792): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno
de Valencia. Madrid.
CHABAL, L. (1991): L’homme et la végétation méditerranéenne,
des âges des métaux a la période romaine: recherches anthracologiques théoriques, appliquées principalement a des
sites du Bas Languedoc. Thèse, Université de Montpellier.
CHABAL, L., FABRE, L., TERRAL, J.F. y THÉRY-PARISOT, I.
(1999): “L
’anthracologie”. En A. Ferdière (ed.): La Botanique: 43-104. Paris.
CHAO, E.C.T., FAHEY, J.J., LITTLER, J. y MILTON, D.J. (1962):
“Stishovite, SiO2 a very high pressure new mineral from Meteor
Crater, Arizona”. Journal of Geophysics Research, 67: 419-421.
CHISHOLM, M. (1968): Rural settlement and Land Use. Londres.
CLOTTES, J., GIRAUD, J.P., ROUZAUD, F. y VAQUER, J. (1981):
“Le village chasséen de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne)”. Congrès préhistorique de France XXI session Montauban-Cahors, 1979. La Préhistoire du Quercy. Vol. 1: 116-123.
CONSUEGRA, S., GALLEGO, M. y CASTAÑEDA, N. (2004):
“Minería neolítica de sílex de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid)”. Trabajos de Prehistoria, 61 (2): 127-140.
CORNELL, R.M. y SCHWERTMANN, U. (2006): The Iron Oxides.
Structure, Properties, Reactions, Occurrences and Uses.
Weinheim.
COURTOIS, L.C. y DE CONTENSON, H. (1979): “A propos des
vases en chaux: recherches sur leur fabrication et leur origine”. Paléorient, 5 (1): 177-182.
COURTY, M.A. (1982): Étude géologique de sites archéologiques
holocènes. définition des processus sédimentaires et post-sédimentaires. Caractérisation de l’impact anthropique. Essai
de méthodologie. Bordeaux.
CREMASCHI, M. (1998): “Late Quaternary geological evidence
for environmental changes in south-western Fezzan (Libyan
Sahara)”. En M. Cremaschi y S. Di Lernia (eds.): Wadi
Teshuinat: Palaeoenvironment and prehistory in south-western
Fezzan (Libyan Sahara): 13-47. Firenze.
363
[page-n-374]
CUENCA, A. y WALKER, M. (1985): “Consideraciones generales
sobre el Cuaternario continental en Alicante y Murcia”. Cuadernos de Geografía, 36: 21-32.
CUENCA, A. y WALKER, M. (1995): “Terrazas fluviales en la zona bética de la Comunidad Valenciana”. En AEQUA (ed.): El
Cuaternario del País Valenciano: 105-114. Valencia.
CUTHBERT, F.L. y ROWLAND, R.A. (1947): “Differential Thermal Analysis of Some Carbonate Minerals”. American Mineralogist, 32 (3-4): 111-116.
DAVIS, S. (1989): La arqueología de los animales. Barcelona.
DAVIS, B.A.S. y STEVENSON, A.X. (2007): “The 8.2 ka event
and early-mid Holocene forest, fires and flooding in the Central Ebro Desert. NE Spain”. Quaternary Science Reviews,
26: 1695-1712.
DAWSON, J.B y WILBURN, F.W. (1970): “Silica Minerals”. En
R.C. Mackenzie (ed.): Differential Thermal Analysis. Fundamental Aspects, vol. 1: 477-495. Londres.
DEMARS, P.Y. (1982): L’utilisation du silex au Paléolithique supérieur: choix, approvisionnement, circulation. Cahiers du
Quaternaire, 5. Paris.
DINIZ, M. (2008): The Early Neolithic in the Iberian Peninsula.
Regional and transregional components. BAR International
Series 1857. Oxford.
DIXON, J.B. (1989): “Kaolin and Serpentine Group Minerals”. En
J.B. Dixon y S.B. Weed: Minerals in Soils Environments. 2nd
Ed.: 467-525. Madison.
DOLLIMORE, D. (1987): “The thermal decomposition of Oxalates. A Review”. Thermochimica Acta, 117: 331-363.
DOMÉNECH, E. (1990): “Aportaciones al Epipaleolítico del norte de la provincia de Alicante”. Alberri, 3: 15-166.
DONNER, H.E. y LYNN, W.C. (1989): “Carbonate, Halide, Sulphate and Sulphide Minerals”. En J.B. Dixon y S.B. Weed
(eds.): Minerals in Soils Environments. 2nd Ed.: 279-330.
Madison.
DORTA, R., HERNÁNDEZ, C.M., MOLINA, F.J. y GALVÁN, B.
(2010): “La alteración térmica de los sílex de los valles alcoyanos (Alicante, España). Una aproximación desde la arqueología experimental en contextos del Paleolítico Medio:
EL Salt”. Recerques del Museo d’Alcoi, 19: 33-63.
DREES, L.R., WILDING, L.P., SMECK, N.E. y SENKAYI, A.L.
(1989): “Silica in Soils: Quartz and Disordered Silica Polymorphs”. En J.B. Dixon y S.B. Weed (eds.): Minerals in Soils
Environments: 913-974. Madison.
DRIESCH, A. Von Der (1976): “A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites”. Peabody Museum
Bulletin, 1, Harvard.
DUBAN, M. y ROSCAN, S. (2001): “Scénario climatique holocène et développement de l’agropastoralisme Néolithique en
Provence et en Ligurie occidentale”. Bulletin de la Société
Préhistorique Française, 98 (3): 391-398.
DUPRÉ, M. (1986): “Contribution de l’analyse pollinique à la
connaissance du paléoenvironnement en Espagne”. L’Anthropologie, 90 (3): 589-591.
DUPRÉ, M. (1988): Palinología y paleoambiente. Nuevos datos españoles. Referencias. Serie de Trabajos Varios del SIP, 84.
Valencia.
DUPRÉ, M. (1995): “Cambios paleoambientales en el territorio valenciano. La Palinología”. En AEQUA (ed.): El Cuaternario
del País Valenciano: 205-216. Valencia.
364
EISENMANN, V (1980): “Les Chevaux (Equus sensu lata). Fossi.
les et actuels. Crânes et dents jugales supériores”. Cahiers de
Paléontologie: 79-107.
EISENMANN, V ALBERDI, M.T., DE GIULI, C. y STAESCHE,
.,
U. (1988): “Collected papers after the New York International Hipparion Conference, 1981”. En M. Woodburne y P. Sondaar (eds.): Studying fossil horses. 1. Methodology. E.J. Brill,
Leyden.
ELVIRA, L.M. y HERNANDO, J.C. (1989): Inflamabilidad y energía de las especies del sotobosque. Plan de Actuaciones para la prevención y causas. Monografía del INIA, n° 68.
Anejo 6. Valencia.
ELLIS, P.R. (2000): “Analysis of Mortars (To Include Historic
Mortars) by Differential Termal Analysis”. En P. Bartos, C.
Groot y J.J. Hughes (coords.): International RILEM Workshop on Historic Mortars, Characteristics and Tests. Paysley: 133-147.
ESPÍ, I., GRAU, I., LÓPEZ, E. y TORREGROSA, P. (2010): “La
aldea ibérica del l’Alt del Punxó: producción agrícola y
asentamiento campesino en el área central de la Contestania”. Lucentum, XXVIII: 23-50.
ESQUEMBRE, M.A., BORONAT, J.D., JOVER, F.J., MOLINA,
F.J., LUJÁN, A., FERNÁNDEZ, J., MARTÍNEZ, R., IBORRA, P., FERRER, C., RUIZ, R. y ORTEGA, J.R. (2008):
“El yacimiento neolítico del Barranquet de Oliva (Valencia)”. En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.):
IV Congreso del Neolítico Peninsular: 183-190. Alicante.
ESQUEMBRE, M.A. y TORREGROSA, P. (2007): “Cova del
Montgó. Catálogo de piezas conservadas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante”. En La Cova del Montgó (Xàbia, Alicante). Catálogo de fondos del MARQ, 7. Alicante.
ESTEVE, F. (1970): “El abrigo rupestre del Assud de Almazora y
su yacimiento arqueológico”. Archivo de Prehistoria Levantina, XII: 43-54.
ESTÉVEZ, J. y VILA, A. (1998): “Tierra de Fuego, lugar de encuentros”. Revista de Arqueología Americana, 15: 187-219.
ESTÉVEZ, A., VERA, J.A., ALFARO, P., ANDREU, J.M., TENTMACLÚS, J.E. y YÉBENES, A. (2004): “Alicante en La
Cordillera Bética”. En P. Alfaro et al. (eds.): Geología de Alicante: 39-50. Alicante.
ESTRADA, A. y NADAL, J. (1994): El Neolític postcardial a les
mines prehistòriques de Gavà (Baix Llobregat). Rubricatum,
0. Gavà.
ESTRELA, M.J. y FUMANAL, M.ªP. (1989): “El Cuaternario aluvial de les Valls d’Alcoi”. Guía de las Jornadas de campo
Pleistoceno superior y Holoceno en el área valenciana. AEQUA, Agència del Medi Ambient: 79-89. Valencia.
ESTRELA, M.J., FUMANAL, M.ªP. y GARAY, P. (1993): “Evolución geomorfológica de los valles prebéticos nororientales”.
Cuaternario y Geomorfología, 7: 157-170.
ETIÉGNI, L. y CAMPBELL, A.G. (1991): “Physical and chemical
characteristics of wood ash”. Bioresource Technology, 37:
173-178.
FAEGRI, K. e IVERSEN, J. (1989): Textbook of Pollen Analysis.
Chichester.
FAIRÉN, S. y GARCÍA, G. (2004): “Consideraciones sobre el poblamiento neolítico en la Foia de Castalla”. I Congrés d’Estudis de la Foia de Castalla (Castalla, 2003): 207-217. Castalla.
FAUS, E. (1988): “El yacimiento superficial de Penella (Cocentaina, Alicante)”. Alberri, 1: 9-78.
[page-n-375]
FAUS, E. (1990): “Un bifaç parcial localitzat en superficie al ‘Barranquet de Beniaia’, Marina Alta, Alacant”. Alberri, 3: 7-13.
FAUS, E. (1996): “La industria lítica del ‘Barranquet de Beniaia’
(La Vall d’Alcalà, Alicante): un yacimiento achelense en la
región central del Mediterráneo español”. Alberri, 9: 9-78.
FAUS, E. (2008-2009): “Apuntes sobre afloramientos y áreas con presencia de materias primas silíceas localizadas en las comarcas
de El Comtat y La Marina Alta (Alacant)”. Alberri, 19: 9-37.
FAUS, J., ARAGONÉS, V FAUS, J. y PLA, R. (1987): Un catálogo
.,
de yacimientos arqueológicos en la montaña alicantina. Alcoi.
FEATHERS, J.K. (1989): “Effects of Temper on Strength of Ceramics: Response to Bronitsky and Hamer”. American Antiquity, 54: 579-588.
FERNANDES, P. y RAYNAL, J.P. (2006a): “Économie du silex au
Paléolithique moyen dans le sud du massif central: premiers
résultats d’après l’étude de deux sites stratifiés de HauteLoire”. En Alphonse Vinatié: instituteur et archéologue. Revue de la Haute-Auvergne, tome 68, fasc. 2: 361-370.
FERNANDES, P. y RAYNAL J.P. (2006b): “Pétroarchéologie du
silex: un retour aux sources”. C.R. Palevol. Paléontologie
humaine et préhistoire, 5: 829-837.
FERNANDES, P., LE BOURDONNEC, F.X., RAYNAL, J.P.,
POUPEAU, G., PIBOULE, M. y MONCEL, M.H. (2007):
“Origins of prehistoric flints: The neocortex memory revealed by scanning electron microscopy”. C.R. Palevol. Paléontologie humaine et préhistoire, 6: 557-568.
FERNÁNDEZ, E., GAMBA, C., TURBÓN, D. y ARROYO, E.
(2010): “ADN antiguo de yacimientos neolíticos de la Cuenca
Mediterránea. La transición al Neolítico desde una perspectiva genética”. Os últimos caçadores-recolectores e as primeiras comunidades productoras do sul da Península Ibérica e do
norte de Marrocos. Promonotoria Monografías 15: 205-212.
FERNÁNDEZ, J., MUJIKA, J.A. y TARRIÑO, A. (2003): “Relaciones entre la Cornisa Cantábrica y el valle del Ebro durante los inicios del Neolítico en el País Vasco”. En P. Arias,
R. Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico de la Península Ibérica: 201-210. Santander.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (1999): El yacimiento prehistórico de Casa de Lara, Villena (Alicante). Cultura material y producción lítica. Villena.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J., GÓMEZ, M., DIEZ, A.,
FERRER, C. y MARTÍNEZ-ORTÍ, A. (2008): “Resultados
preliminares del proyecto de investigación sobre los orígenes
del Neolítico en el Alto Vinalopó y su comarca: la revisión
del Arenal de la Virgen (Villena, Alicante)”. En M. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso de Neolítico
Peninsular, t. I: 107-116. Alicante.
FERRAGUT, C. (2003): El naiximent d’una vila rural valenciana.
Cocentaina 1245-1304. Valencia-Cocentaina.
FETCHER, R. y FALKNER, G. (1993): Moluscos. Barcelona.
FLORS, E. (coord.) (2009): Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Evolución del paisaje antrópico desde la Prehistoria
hasta el Medioevo. Monografies de Prehistòria i Arqueologia
Castellonenques, 8. Castelló.
FLORS, E. (2010): “Sepultures neolítiques a Costamar”. En A. Pérez y B. Soler (coord.): Restes de vida, restes de mort. La
mort en la Prehistòria: 179-182. València.
FONTANALS, M., EUBA, I., MORALES, J.I., OMS, F.X. y
VERGÈS, J.M. (2008): “El asentamiento litoral al aire libre
de El Cavet (Cambrils, Tarragona)”. En M.S. Hernández, J.
Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico peninsular: 168-175. Alicante.
FONTAVELLA, V (1952): La huerta de Gandía. Zaragoza.
.
FORTEA, F.J. (1971): La Cueva de la Cocina. Ensayo de cronología del Epipaleolítico (Facies Geométrica). Serie de Trabajos Varios del SIP, 40. Valencia.
FORTEA, F.J. (1973): Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español. Salamanca.
FORTEA, F.J. (1985): “El Paleolítico y Epipaleolítico en la Región
central del Mediterráneo peninsular: Estado de la cuestión
industrial”. En Arqueología del País Valenciano. Panorama y
perspectivas: 31-52. Alicante.
FORTEA, F.J., MARTÍ, B. y JUAN CABANILLES, J. (1987): “La
industria lítica tallada del Neolítico antiguo en la vertiente
mediterránea de la Península Ibérica”. Lucentum, VI: 721.
FORTÓ, A., MARTÍNEZ, P. y MUÑOZ, V (2008): “Las estructu.
ras de combustión de grandes dimensiones de Ca l’Estrada
en el neolítico europeo”. En M.S. Hernández, J. Soler y J.A.
López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I: 306314. Alicante.
FRIERMAN, J.D. (1971): “Lime burning as the precursor of fired
ceramics”. Israel Exploration Journal, 21: 212-216.
FUGAZZOLA, M.A., PESSINA, A. y TINÉ, V (2002): Le ceramiche
.
impresse nel Neolítico antico. Italia e Mediterraneo. Roma.
FUMANAL, M.ªP. (1986): Sedimentología y clima en el País Valenciano. Las cuevas habitadas en el Cuaternario reciente.
Serie de Trabajos Varios del SIP, 83. Valencia.
FUMANAL, M.ªP. (1990): “Dinámica sedimentaria holocena en
los valles de cabecera del País Valenciano”. Cuaternario y
Geomorfología, 4: 93-106.
FUMANAL, M.ªP. (1993): “Rasgos geomorfológicos y sedimentológicos”. En Bernabeu (dir.): “El III milenio a.C. en el País
Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant)
y Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia)”. SaguntumPLAV, 26: 13-24.
FUMANAL, M.ªP. (1994): “Rasgos geomorfológicos y sedimentológicos. En Bernabeu et al.: “Niuet (L
’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”. Recerques del Museu d’Alcoi, 3: 9-14.
FUMANAL, M.ªP. (1995): “Los depósitos cuaternarios en cuevas
y abrigos. Implicaciones sedimentarias”. En AEQUA (ed.):
El Cuaternario del País Valenciano: 115-124. Valencia.
FUMANAL, M.ªP. y BADAL, E. (2001): “Estudio geológico y paleogeográfico”. En J. Bernabeu et al.: La Cova de les
Cendres. Paleogeografía y estratigrafía: 13-36. Valencia.
FUMANAL, M.ªP. y CARMONA, P. (1995): “Paleosuelos pleistocenos en algunos enclaves del País Valenciano”. En AEQUA
(ed.): El Cuaternario del País Valenciano: 125-134.
FUMANAL, M.ªP., VIÑALS, M.J., FERRER, C., AURA, J.E.,
BERNABEU, J., CASABÓ, J., GISBERT, J. y SENTI, M.A.
(1993): “Litoral y poblamiento en el litoral valenciano durante el Cuaternario reciente, Cap de Cullera-Puntal de Moraira”. En Estudios sobre Cuaternario: 249-259. Valencia.
GABARDA, M.V., MARTÍNEZ, R., GUILLEM, P.M. e IBORRA,
M.P. (2009): “El Cingle del Mas Cremat (Portell de Morella,
Castelló). Un asentamiento en altura con ocupaciones del
Mesolítico reciente. En M.P. Utrilla y L. Montes (coords.):
El Mesolítico geométrico en la península Ibérica. Monografías arqueológicas, 44: 361-374. Zaragoza-Jaca.
365
[page-n-376]
GÁNDARA, M. (1988): “Hacia una teoría de la observación en arqueología”. Boletín de Antropología Americana, 15: 5-14.
GÁNDARA, M. (1990): “Algunas notas sobre el análisis del conocimiento”. Boletín de Antropología Americana, 22: 5-20.
GÁNDARA, M. (1993): “El análisis de posiciones teóricas: aplicaciones a la arqueología social”. Boletín de Antropología
Americana, 27: 5-20.
GALOP, D. (2009): “Rhythms and causalities of the anthropisation
dynamics in Europe between 8500 and 2500 cal BP: Sociocultural and/or climatic assumptions”. Science Direct Quaternary International, 200: 1-3.
GARCÍA ANTÓN, M.D. (1998): “Aproximación a las áreas de captación del sílex en el Pleistoceno Inferior y Medio de la sierra
de Atapuerca (Burgos, España)”. Rubricatum, 2: 47-52.
GARCÍA, J. y SESMA, J. (2001): “Los Cascajos (Los Arcos, Navarra). Intervenciones 1996-1999”. Trabajos de Arqueología
Navarra, 15: 299-306.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2004): Hábitat y Territorio. Aproximación a la ocupación y explotación del territorio en las comarcas centro-meridionales valencianas durante el Neolítico
cardial. Villena.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2006): “Abrigos, valles y pastores. Análisis espacial del paisaje pastoril en las tierras centro-meridionales valencianas”. En Grau Mira (ed.): La aplicación de
los SIG en la Arqueología del Paisaje: 149-170. Alicante.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2007): La neolitización del territorio.
El poblamiento neolítico en el área central del Mediterráneo
español. Tesis Doctoral, Universidad de Alicante.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2009): Territorio Neolítico. Las primeras comunidades campesinas en la fachada oriental de la península Ibérica (ca. 5600-2800 cal BC). BAR Internacional
Series 2021. Oxford.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2010): “Las comarcas centromeridionales valencianas en el contexto de la neolitización de la
fachada noroccidental del Mediterráneo”. Trabajos de
Prehistoria, 67 (1): 37-58.
GARCÍA ATIÉNZAR, G., JOVER, F.J., IBÁÑEZ, C., NAVARRO,
C. y ANDRÉS, D. (2006): “El yacimiento neolítico de la calle Colón (Novelda, Alicante)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 15: 19-28.
GARCÍA ATIÉNZAR, G. y ROCA DE TOGORES, C. (2004): “La
Cova del Somo (Castell de Castells)”. Recerques del Museu
d’Alcoi, 13: 171-180.
GARCÍA BORJA, P., ROLDÁN, C., DOMINGO, I., JARDÓN, P.,
BERNABEU, J., FERRERO, J.L. y VERDASCO, C. (2004):
“Aproximación al uso de la materia colorante en la cova de
l’Or”. Recerques del Museu d’Alcoi, 13: 35-52.
GARCÍA CARRILLO, M. (1995): “Las materias primas y sus
fuentes de aprovisionamiento”. En C. Cacho et al.: “El Tossal de la Roca (Vall d´Alcalà, Alicante). Reconstrucción paleoambiental y cultural de la transición del Tardiglaciar al
Holoceno inicial”. Recerques del Museu d’Alcoi, 4: 11-101.
GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN, I. (2008): “La cuestión de la
complejidad socioeconómica en las comunidades de cazadores-recolectores mesolíticas de la cuenca Alta y Media del
Ebro”. Trabajos de Prehistoria, 65 (2): 49-71.
GARCÍA PUCHOL, O. (2002): Tecnología y tipología de la piedra
tallada durante el proceso de neolitización. Tesis Doctoral,
Universitat de València.
366
GARCÍA PUCHOL, O. (2005): El proceso de neolitización en la
fachada mediterránea de la península Ibérica. Tecnología y
tipología de la piedra tallada. BAR Internacional Series
1430. Oxford.
GARCÍA PUCHOL, O. (2006): “La piedra tallada del Abric de la
Falguera”. En O. García y J.E. Aura (coords.): El Abric de la
Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana
en la cabecera del río de Alcoi: 260-295. Alcoi.
GARCÍA PUCHOL, O. (2009a): “La piedra tallada del Neolítico
en Cendres”. En J. Bernabeu y Ll. Molina (eds.): La Cova de
Les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante). Serie Mayor nº 6.
Marq: 85-104. Alicante.
GARCÍA PUCHOL, O. (2009b): “Contextos de producción y consumo de piedra tallada durante el Neolítico en Costamar: Avance
de resultados”. En E. Flors (coord.): Torre la Sal (Ribera de
Cabanes, Castellón). Evolución del paisaje antrópico desde la
prehistoria hasta el Medioevo. Monografies de Prehistòria i
Arqueologia Castellonenques, 8: 243-261. Castellón.
GARCÍA PUCHOL, O. y AURA TORTOSA, J.E. (2000): “Abric
de la Falaguera (Alcoi)”. En J.E. Aura y J.M.ª Segura (coords.): Catálogo del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó d’Alcoi: 63- 66. Alcoi.
GARCÍA PUCHOL, O. y AURA TORTOSA, J.E. (2006): El Abric
de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi. Alcoi.
GARCÍA PUCHOL, O., BARTON, C.M. y BERNABEU, J. (2008):
“Programa de prospección geofísica, microsondeos y catas
para la caracterización de un gran foso del IV milenio cal AC
en Alt del Punxó (Muro de l’Alcoi, Alicante)”. Trabajos de
Prehistoria, 65 (1): 143-154.
GARCÍA PUCHOL, O., BARTON, C.M., BERNABEU, J. y AURA, J.E. (2001): “Las ocupaciones prehistóricas del Barranc
de l’Encantada (Beniarrés, Alacant). Un primer balance de la
intervención arqueológica en el área a través del análisis del
registro lítico”. Recerques del Museu d’Alcoi, 10: 25-42.
GARCÍA PUCHOL, O. y JARDÓN, P. (1999): “La utilización de
los elementos geométricos de la Covacha de Llatas (Andilla,
Valencia)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 8: 75-87.
GARCÍA PUCHOL, O. y MOLINA, Ll. (1999): “L
’Alt del Punxó
(Muro, Alacant): propuesta de interpretación de un registro
prehistórico superficial”. II Congrés del Neolític de la Península Ibérica. Saguntum Extra-2: 291-298. Valencia.
GARCÍA PUCHOL, O., MOLINA BALAGUER, Ll., AURA TORTOSA, J.E. y BERNABEU AUBÁN, J. (2009): “From the
Mesolithic to the Neolithic on the Mediterranean Coast of
the Iberian Peninsula”. Journal of Anthropological Research,
65: 237-251.
GARCÍA PUCHOL, O., DIEZ, A., BERNABEU, J. y MOLINA,
Ll. (2006): “Cazadores-recolectores y agricultores en el sitio
del Mas de Regadiuet (Alcoi, Alancant). Avance de resultados”. Recerques del Museu d’Alcoi, 15: 139-146.
GARCÍA PUCHOL, O., DÍEZ, A., BERNABEU, J. y LA ROCA, N.
(2008): “El yacimiento prehistórico de Regadiuet (Alcoi, Alacant): Datos preliminares de la secuencia mesolítica y neolítica”. IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I: 70-78. Alicante.
GARCÍA PUCHOL, O., GIBAJA, J.F., BERNABEU AUBÁN, J. y
OROZCO KÖHLER, T. (en prensa): “Tecno-tipología y funcionalidad de los utensilios líticos tallados en las primeras
ocupaciones del Neolítico antiguo del Mas d’Is (Penàguila,
Alacant)”.
[page-n-377]
GARFINKEL, Y. (1987): “Burnt Lime Products and Social Implications in the Pre-Pottery Neolithic B Villages of the Near
East”. Paléorient, 13 (1): 69-76.
GARFINKEL, Y., BEN-SHLOMO, D. y SUPERMAN, T. (2009):
“Large-scale storage of grain surplus in the sixth millenium
BC: the silos of Tel Tsaf ”. Antiquity, 83 (320): 309-325.
GASSIN, B.G., MARCHAND, D., BINDER, E., CLAUD, C.,
GUERET, S. y PHILIBERT, A. (en prensa): “Late Mesolithic notched blades. Tools for plant working?”.
GASULL, L. (1973): “Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste Ibérico”. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, XVIII: 23-84.
GASULL, L. (1975): “Fauna malacológica terrestre del sudeste
ibérico”. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, XX: 5-115.
GEDDES, D.S. (1983): “Neolithic transhumance in the Mediterranean Pyrenees”. World Archaeology, 15 (1): 51-66.
GEDDES, D.S. (1986): “Neolithic, Chalcolithic, and Early Bronze
in West Mediterranean Europe”. Annual Review of Old World
Archaeology, 51 (4): 763-778.
GENESTE, J.M. (1988): “Systèmes d’approvisionnement en matières premières dans les systèmes de production lithique : la
dimension spatiale de la technologie”. Treballs d’Arqueologia, I: 1-36.
GHISOTTI, F. y MELONE, G. (1975): “Catalogo ilustrato
delle conchiglie marine del Mediterraneo”. Conchiglie,
N.M.D.V.M.I., 11-12: 147-208.
GIBAJA BAO, J.F. (1994): Análisis funcional del material lítico de
las sepulturas de la Bóbila Madurell (Sant Quirze del Vallès,
Vallès Occidental). Memoria de Licenciatura, Facultat de
Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona.
GIBAJA BAO, J.F. (2002): La función de los instrumentos líticos
como medio de aproximación socio-económica. Comunidades neolíticas del V-IV milenio cal BC en el noreste de la Península Ibérica. Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de
Barcelona (URL: http://www.tdx.cesca.es/TDCat-1128102182231).
GIBAJA BAO, J.F. (2003): “Instrumentos líticos de las necrópolis
neolíticas catalanas. Comunidades de inicios del IV milenio
Cal BC”. Complutum, 14: 55-71.
GIBAJA BAO, J.F. (2006): “Resultados preliminares del análisis
funcional del utillaje lítico del Abric de la Falguera: los niveles del Mesolítico reciente y del Neolítico antiguo”. En O.
García y J.E. Aura (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi,
Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera
del río de Alcoi: 160-163. Alcoi.
GIBAJA BAO, J.F. (2008): “La funció de l’utillatge lític tallat documentat al jaciment neolític de la Caserna de Sant Pau”.
Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, època II, núm. 4: 46-47.
GIBAJA BAO, J.F. y CLEMENTE CONTE, I. (1996): “Análisis
funcional del material lítico en las sepulturas de la Bòbila
Madurell (Sant Quirze del Vallès, Barcelona)”. Rubricatum,
1 (1): 183-189.
GIBAJA BAO, J.F. y PALOMO, A. (2004): “Geométricos usados
como proyectiles. Implicaciones económicas, sociales e ideológicas en sociedades neolíticas del VI al III milenio cal BC
en el Noreste de la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria, 61 (1): 81-97.
GIBAJA BAO, J.F., IBÁÑEZ ESTÉVEZ, J.J. y JUAN CABANILLES, J. (2010): “Análisis funcional de piezas con lustre neolíticas de la Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante) y la Cova de
la Sarsa (Bocairent, Valencia). Archivo de Prehistoria Levantina, XXVIII: 91-106.
GIRARD, M. y RENAULT-MISKOVSKY, J. (1969): “Nouvelles
techniques de préparation en palynologie appliquées à trois
sédiments du Quaternaire final de l´Abri Cornille (Istres,
Bouches du Rhône)”. Bulletin de l´Association Française
pour l´Etude du Quaternaire, 1969 (4): 275-284.
GOEURY, C. y DE BEAULIEU, J.L. (1979): “À propos de la
concentration du pollen à l’aide de la liqueur de Thoulet dans
le sédiments minéraux”. Pollen and Spores, 21: 239-251.
GÓMEZ, A., GUERRERO, E., CLOP, X., BOSCH, J. y MOLIST,
M. (2008): “Estudi de la ceràmica neolítica del jaciment de
la Caserna de Sant Pau”. Quaderns d’Arqueologia i Història
de la Ciutat de Barcelona, època II, núm. 4: 25-35.
GÓMEZ, M., DIEZ, A., VERDASCO., C., GARCÍA, P., McCLURE,
S.B., LÓPEZ, M.D., GARCÍA, O., OROZCO, T., PASCUAL,
J.Ll., CARRIÓN, Y. y PÉREZ, G. (2004): “El yacimiento de
Colata (Montaverner, Valencia) y los ‘poblados de silos’ del IV
milenio en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 13: 53-128.
GONZÁLEZ SAINZ, C. (1979): “Útiles pulimentados prehistóricos navarros”. Trabajos de Prehistoria Navarra, 1: 7-129.
GONZÁLEZ URQUIJO, J.E., IBÁÑEZ, J.J., PEÑA, L., GAVILÁN, B. y VERA, J.C. (2000): “El aprovechamiento de recursos vegetales en los niveles neolíticos del yacimiento de
Los Murciélagos, en Zuheros (Córdoba). Estudio arqueobotánico y de la función del utillaje”. Complutum, 11: 171-189.
GOREN, Y. y GOLDBERG, P. (1991): “Petrographic thin sections and
the development of Neolithic plaster production in Northern Israel”. Journal of Field Archaeology, 18 (1): 131-140.
GOREN, Y. y GORING-MORRIS, A.N. (2008): “Early pyrotechnology in the Near East: experimental lime-plaster production at
the Pre-Pottery Neolithic B site of Kfar HaHoresh, Israel”.
Geoarchaeology: An International Journal, 23 (6): 779-798.
GOURDIN, W.H. (1974): A study of Neolithic plaster materials
from the near and Middle East. MIT. Tesis Doctoral.
GOURDIN, W.H. y KINGERY, W.D. (1975): “The beginnins of pyrotechnology: Neolithic and Egyptian lime plaster”. Journal
of Field Archaeology, 12 (1-2): 133-150.
GRAU MIRA, I. (2007): “Dinámica social, paisaje y teoría de la
práctica. Propuesta sobre la evolución de la sociedad ibérica
en el área central del oriente peninsular” Trabajos de Prehistoria, 64 (2): 119-142.
GRIMM, E.C. (1992): Tilia, version 2. Illinois State Museum, Research and Collection Center. Springfield.
GRIMM, E.C. (2004): TGView. Illinois State Museum, Research
and Collection Center. Springfield.
GUILABERT, A., JOVER, F.J. y FERNÁNDEZ, J. (1999): “Las
primeras comunidades agropecuarias del río Vinalopó (Alicante)”. II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Saguntum Extra-2: 283-290. Valencia.
GUILAINE, J. (1976): Premiers bergers et paysans de l’occident
mediterranéen. Paris.
GUILAINE, J. (1986): “Le Néolithique ancien en Languedoc et Catalogne”. En J.P. Demoule y J. Guilaine (dirs.): Le Néolithique
de la France. Hommage à Gerard Bailloud: 71-82. Paris.
367
[page-n-378]
GUILLEM, P., GUITART, I., MARTÍNEZ, R., MATA, P. y PASCUAL, J.L. (1992): “L
’ocupació prehistórica de la Cova de
Bolumini (Beniarbeig-Benimeli, La Marina Alta)”. III Congrés d’estudis de la Marina Alta: 31-48. Dénia.
GUNASEKARAN, S. y ANBALAGAN, G. (2007a): “Spectroscopic characterization of natural calcite minerals”. Spectrochimica Acta Part A, 68: 656-664.
GUNASEKARAN, S. y ANBALAGAN, G. (2007b): “Spectroscopic
study of phase transitions in dolomite mineral”. Journal of
Raman Spectroscopy, 38: 846-852.
GUNASEKARAN, S. y ANBALAGAN, G. (2008): “Spectroscopic
study of phase transitions in natural calcite mineral”. Spectrochimica Acta Part A, 69: 1246-1251.
GUTIÉRREZ, I. (2008-2009): “Análisis tafonómico en arqueomalacología: el ejemplo de los concheros de la región cantábrica”. KREI, 10: 53-74.
HALSTEAD, P. (2002): “Agropastoral land use and lanscape in later prehistoric Greece”. En El paisaje en el Neolítico mediterráneo. Saguntum Extra-5: 105-113. Valencia.
HARRIS, E.C. (1991): Principios de estratigrafía arqueológica.
Barcelona.
HARRIS, M. (2005). Bueno para comer. Madrid.
HATAKEYAMA, T. y ZHENHAI LU (eds.) (2000): Handbook of
Thermal Analysis. Chichester.
HATHER, J.G. (2000): The identification of the Northern European woods. A guide for archaeologists and conservators.
Londres.
HENNING, O. (1974): “Cements, the hydrated silicates and aluminates”. En V.C. Farmer (ed.): The Infrared Spectra of Minerals: 445-463. Londres.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. (2003): “Las imágenes en el Arte
Macroesquemático”. En T. Tortosa y J.A. Santos (coords.):
Arqueología e iconografía. Indagar en las imágenes: 41-58.
Roma.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. (2005): “Del alto Segura al Turia: Arte rupestre postpaleolítico en el Arco Mediterráneo”. Congreso Arte rupestre en la España Mediterránea: 45-70. Alicante.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. (2008): “Neolítico y arte. El paradigma de Alicante”. En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I: 13-21.
Alicante.
HERNÁNDEZ, M.S. y MARTÍ, B. (1988): El Neolític valencià:
Art rupestre i cultura material. València.
HERNÁNDEZ, M.S. y MARTÍ, B. (2001): “El arte rupestre de la
fachada mediterránea entre la tradición epipaleolítica y la expansión neolítica”. Zephyrus, 53-54: 241-265.
HOLLIDAY, V.T. y GARTNER, W.G. (2007): “Methods of soil P
analysis in archaeology”. Journal of Archaeological Science,
34: 301-333.
HOPF, M. (1966): “Triticum monococcum y Triticum dicoccum en
el Neolítico antiguo español”. Archivo de Prehistoria Levantina, XI: 53-73.
HUMPHREYS, G.S. y HUNT, P.A. (1979): “The synthesis of carbonate minerals in burnt trees”. Journal of the Mineralogical
Society of New South Wales, 1: 16.
IBÁÑEZ, J.J., CONTE, I.C., GASSIN, B., GIBAJA, J.F., GONZÁLEZ, J.E., MÁRQUEZ, B., PHILIBERT, S. y RODRÍGUEZ, A.
(2008): “Harvesting technology during the Neolithic in South-
368
West Europe”. En L. Longo y N. Skakun (eds.): Prehistoric
technology 40 years later: Functional Studies and the Russian
Legacy. BAR International Series 1783: 183-195. Oxford.
IGME (1975): Mapa geológico de España. E 1:50.000. Hoja 821
(Alcoy).
JALUT, G., ESTEBAN, A., BONNET, L., GAUQUELIN, T. y
FONTUGNE, M. (2000): “Holocene climatic changes in the
western Mediterranean, from south-east France to southeast
Spain”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 160: 255-290.
JORDÁ, F. y ALCÁCER, J. (1949): La Covacha de Llatas (Andilla). Serie de Trabajos Varios del SIP, 11. Valencia.
JOVER, F.J. (1997): Caracterización de las sociedades del II milenio ANE en el Levante de la Península Ibérica: producción
lítica, modos de trabajo, modo de vida y formación social.
Tesis Doctoral, Universidad de Alicante.
JOVER, F.J. (1999): “Algunas consideraciones teóricas y heurísticas sobre la producción lítica en arqueología”. Boletín de Antropología Americana, 34: 53-74.
JOVER, F.J. (2008): “Caracterización de los procesos de producción lítica durante la Edad del Bronce en el Levante de la península Ibérica”. Lucentum, XXVII: 11-32.
JOVER, F.J. (coord.) (2010): La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante) del IV al III milenio AC en la cuenca del río Vinalopó. Alicante.
JOVER, F.J. y DE MIGUEL, M.ªP. (2002): “Peñón de la Zorra y
Puntal de los carniceros (Villena, Alicante): revisión de dos
conjuntos de yacimientos campaniformes en el corredor del
Vinalopó”. Saguntum, 34: 59-74.
JOVER, F.J. y LÓPEZ PADILLA, J.A. (2010): “3500-2200 AC. Sobre el proceso histórico entre las cuencas del Segura y el Júcar”. En F.J. Jover (coord.): La Torreta-El Monastil (Elda,
Alicante) del IV al III milenio AC en la cuenca del Vinalopó:
273-280. Alicante.
JOVER, F.J. y MOLINA, F.J. (2005): “El proceso de implantación
de las primeras comunidades agropecuarias en las tierras meridionales valencianas”. Revista del Vinalopó, 8: 11-28.
JOVER, F.J., MOLINA, F.J. y GARCÍA, G. (2008): “Asentamiento
y territorio. La implantación de las primeras comunidades
agropastoriles en las tierras meridionales valencianas”. En
M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso
del Neolítico Peninsular: 90-97. Alicante.
JUAN CABANILLES, J. (1984): “El utillaje neolítico en sílex del
litoral mediterráneo peninsular. Estudio tipológico-analítico
a partir de materiales de la Cova de l’Or y de la Cova de la
Sarsa”. Saguntum-PLAV, 18: 42-102.
JUAN CABANILLES, J. (1985a): “El complejo Epipaleolítico Geométrico (Facies Cocina) y sus relaciones con el Neolítico
Antiguo”. Saguntum-PLAV, 19: 9-30.
JUAN CABANILLES, J. (1985b): “La hoz de la Edad del Bronce
del ‘Mas de Menente’ (Alcoi, Alacant). Aproximación a su
tecnología y contexto cultural”. Lucentum, IV: 37-53.
JUAN CABANILLES, J. (1990): “Substrat épipaléolithique et néolithisation en Espagne: Apport des industries lithiques à
l’identificacion des traditions culturelles”. En D. Cahen y M.
Otte (eds.): Rubané et cardial. Actes du Colloque de Liège
(1988): 417-435. Liège.
JUAN CABANILLES, J. (1992): “La neolitización de la vertiente
mediterránea peninsular: modelos y problemas”. En P. Utri-
[page-n-379]
lla (coord.): Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria: 255-268. Zaragoza.
JUAN CABANILLES, J. (2008): El utillaje de piedra tallada en la
Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos. Serie de Trabajos Varios del SIP, 109. Valencia.
JUAN CABANILLES, J. y MARTÍ, B. (2002): “Poblamiento y procesos culturales en la Península Ibérica del VII al V milenio
A.C. (8000-5500 BP). Una cartografía de la neolitización”.
En El paisaje en el Neolítico mediterráneo. Saguntum Extra5: 45-87. Valencia.
JUAN CABANILLES, J. y MARTÍ, B. (2007-2008): “La fase C del
Epipaleolítico reciente: lugar de encuentro o línea divisoria.
Reflexiones en torno a la neolitización en la fachada mediterránea peninsular”. Veleia, 24-25: 611-628.
KARKANAS, P. (2007): “Identification of lime plaster in Prehistory using petrographic methods: A review and reconsideration of the data on the basism of experimental case studies”.
Geoarchaeology: An International Journal, 22 (7): 775-796.
KARKANAS, P., BAR-YOSEF, O., GOLDBERG, P. y WEINER, S. (2000): “Diagenesis in prehistoric caves: the use of
minerals that form in situ to assess the completeness of the
archaeological record”. Journal of Archaeological Science,
27: 915-929.
KELLY, R.L. (1992): “Mobility/Sedentism: concepts, archaeological measures and effects”. Annual Review Anthropology, 21:
43-66.
KENNARD, J.M. y JAMES, N.P. (1986): “Thrombolites and stromatolites: two distinct types of microbial structures”.
Palaios, 1: 492-503.
KINGERY, W.D. (1991): “Optical petrography-reply to barnett”.
Journal of Field Archaeology, 18 (2): 255-256.
KINGERY, W.D., VANDIVER, P.B. y PRICKETT, M. (1988): “The
beginnins of pyrotechnology, part II: production and use of
lime and gypsum plaster in the pre-Pottery Neolithic Near
East”. Journal of Field archaeology, 15 (2): 219-244.
KLEIN, R.G. y CRUZ-URIBE, K. (1984): The análisis of animal
bones from archaeological sites. Chicago.
KOMÁREK, J. y ANAGNOSTIDIS, K. (2005): “Cyanoprokaryota
2. Teil/2nd part: oscillatoriales”. En B. Büdel et al. (eds.):
Sü wasserflora von Mitteleuropa 19/2. Elsevier/Spektrum,
Heidelberg.
LA ROCA, N. (1980): “Deslizamiento rotacional-colada de fango
en los valles de Alcoi (Mas de Jordá, Benillup)”. Cuadernos
de Geografía, 26: 23-40.
LA ROCA, N. (1991): “Untersuchungen zur rumlinchen und zeilichen variabilitt der massenbewegungen im einzugsgsbiet des
Riu d’Alcoi (Alicante, Ostspanien)”. Regionaler Beitrag.
Die Erde, 122: 221-236.
LEROI-GOURHAM, A. (1971 reed.): Evolution et techniques.
L’homme et la matière. Paris.
LOMBA, J. (2001): “El calcolítico en el valle del Guadalentín. Bases para su estudio”. Clavis, 2: 7-47.
LÓPEZ GARCÍA, P. (1980a): “Estudio de semillas prehistóricas en
algunos yacimientos españoles”. Trabajos de Prehistoria,
37: 419-432.
LÓPEZ GARCÍA, P. (1980b): “VII. Los cereales”. En B. Martí Oliver et al.: Cova de l’Or (Beniarrés-Alicante) Vol. II. Serie de
Trabajos Varios del SIP, 65: 175-192. Valencia.
LÓPEZ PADILLA, J.A. (2006): “Consideraciones en torno al Horizonte Campaniforme de transición”. Archivo de Prehistoria
Levantina, XXVI: 193-243.
LÓPEZ PADILLA, J.A. (2008): “Entre piedras y cavernas. Una
propuesta de explicación histórica a la ausencia de megalitismo en el área centro-meridional del Levante peninsular”.
En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. II: 374-384. Alicante.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., LÓPEZ GARCÍA, P. y BURJACHS, F. (2003):
“Arqueopalinología: Síntesis crítica”. Polen, 12: 5-35.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., BURJACHS, F., LÓPEZ GARCÍA, P. y LÓPEZ MERINO, L. (2006): “Algunas precisiones sobre el
muestreo e interpretación de los datos en Arqueopalinología”. Polen, 15: 17-29.
LÓPEZ SÁEZ, J.A. y LÓPEZ GARCÍA, P. (1999): “Rasgos paleoambientales de la transición Tardiglaciar-Holoceno (16-7.5
Ka BP) en el Mediterráneo ibérico, de Levante a Andalucía”.
En Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M.P. Fumanal: 139-152. Valencia.
LÓPEZ SÁEZ. J.A. y LÓPEZ-MERINO, L. (2005): “Precisiones
metodológicas acerca de los indicios paleopalinológicos de
agricultura en la Prehistoria de la Península Ibérica”. Portugalia, 26: 53-64.
LÓPEZ SÁEZ. J.A. y LÓPEZ-MERINO, L. (2007): “Coprophilous
fungi as a source of information of anthropic activities during the Prehistory in the Amblés Valley (Ávila, Spain): the
archaeopalynological record”. Revista Española de Micropaleontología, 39: 103-116.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., LÓPEZ MERINO, L. y PÉREZ DÍAZ, S.
(2008): “Crisis climáticas en la Prehistoria de la Península
Ibérica: el Evento 8200 cal. BP como modelo”. En S. Rovira et al. (eds.): Actas VII Congreso Ibérico de Arqueometría:
77-86. Madrid.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., VAN GEEL, B., FARBOS-TEXIER, S. y
DIOT, M.F. (1998): “Remarques paléoécologiques à propos
de quelques palynomorphes non-polliniques provenant de
sédiments quaternaires en France”. Revue de Paléobiologie,
17 (2): 445-459.
LÓPEZ SÁEZ, J.A., VAN GEEL, B. y MARTÍN SÁNCHEZ, M.
(2000): “Aplicación de los microfósiles no polínicos en palinología arqueológica”. En V Oliveira Jorge (ed.): Contribu.
tos das Ciências e das Technologias para a Arqueologia da
Península Ibérica. Actas 3º Congresso de Arqueología Peninsular, vol. IX, Adecap: 11-20. Oporto.
LUJÁN, A. (2010): “Las relacionas costa-interior durante el III milenio AC: la circulación de la malacofauna marina”. En F.J.
Jover (coord.): La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante). Del
IV al III milenio AC en la cuenca del río Vinalopó. Serie Excavaciones Arqueológicas. Memorias, 5: 147-156. Alicante.
LYMAN, R.L. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambrigde.
LYMAN, R.L. (2008): Quantitative Paleozoology. Cambrigde
Manuals in Archaeology. Cambrigde.
LLOBREGAT, E., MARTÍ, B., BERNABEU, J., VILLAVERDE,
V GALLARD, M.D., PÉREZ, M., ACUÑA, J.D. y RO.,
BLES, F. (1981): “Cova de les Cendres (Teulada, Alicante):
Informe preliminar”. Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 34: 88-111.
MACHADO YANES, M.C. (1994): Primeros Estudios antracológicos en el Archipiélago canario. NW de Tenerife: Las comarcas
de Ycode y Daute. Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna.
369
[page-n-380]
MACKENZIE, R.C. y MITCHELL, B.D. (1970): “Technique”. En
R.C. Makenzie (ed.): Differential Thermal Analysis. Vol. 1.
Fundamental Aspects: 101-122. London.
MADEJOVA, J. y KOMADEL, P. (2001): “Baseline studies of the
clay minerals society source clays: infrared methods”. Clays
and clay minerals, 49 (5): 410-432.
MANEN, C. (2000): “Implantation de faciès d’origine italienne au
Néolighique ancien: l’exemple des sites liguriens du Languedoc”. Recontres méridionales de Préhistoire récente.
Troisième sessión. Editions Archives d’Écologie Préhistorique: 35-42. Toulouse.
MANEN, C. (2002): “Structure et identité des styles ceramiques du
Néolithique ancien entre Rhône et Ebre”. Gallia Préhistoire,
44: 121-165.
MANEN, C. y SABATIER, P. (2003): “Chronique radiocarbone de
la néolithisation en Mediterranée nord-occidentale”. Bulletin
de la Société Préhistorique Française, 100 (3): 479-504.
MANGADO, J. (1998): “La arqueopetrología del sílex. Estudio de
caracterización de materiales silíceos. Un caso práctico, el
nivel II de la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera)”. Pyrenae, 29: 47-68.
MANGADO, J. (2002): “El aprovisionamiento de materias primas
líticas durante el Paleolítico superior y el Epipaleolítico de
Cataluña”. Cypsela, 14: 27-41.
MANGADO, J. (2003): “El aprovisionamiento de recursos minerales durante el Paleolítico y el Neolítico de Europa”. Libro de
actas del Primer Simposio sobre la Minería y la Metalurgía
Antigua en el Sudoeste Europeo, vol. 1: 7-36.
MANGADO, J. (2006): “El aprovisionamiento de materias primas
líticas: Hacia una caracterización paleocultural de los comportamientos paleoeconómicos”. Trabajos de Prehistoria, 63
(2): 79-91.
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA (1975): Hoja de Alcoy. Escala
1:50.000. Madrid.
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA (1995): Alcoy. Hoja 29-32. Escala 1:50.000. Instituto Tecnológico Geominero de España.
Madrid.
MAPA DEL AGUA (1992): Mapa del agua. Provincia de Alicante.
Alicante.
MARAVELAKI-KALAITZAKI, P., BAKOLAS, A., MOROPOULOU, A. (2003): “Physico-chemical study of Cretan
ancient mortars”. Cement and Concrete Research, 33: 651-661.
MARCHAND, G. (1999): La néolithisation de l’ouest de la France. Caractérisation des industries lithiques. Oxford.
MARCHAND, G. (2009): Des feux dans la Vallée. Les hábitats du
Mésolithique et du Néolithique récent de l’Essart à Poitiers.
Rennes.
MARCHAND, G., MICHEL, S., SELLANI, F., BERTIN, F.,
BLANCHET, F., CROWCH, A., DUMARÇAY, G.,
FOUÉRÉ, P., QUESNEL, L. y TSOBGOU-AHOUPE, R.
(2007): “Un hábitat de la fin du mésolithique dans le CentreOuest de la France: L
’Essart à Poitiers (Vienne)”. L’Anthropologie, 111: 10-38.
MARIEZKURRENA, K. (1983): “Contribución al conocimiento
del desarrollo de la dentición y el esqueleto post-craneal de
Cervus elaphus”. Munibe, 35: 149-202.
MARTÍ OLIVER, B. (1977): Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante).
Vol. I. Serie de Trabajos Varios del SIP, 51. Valencia.
MARTÍ OLIVER, B. (1978): “Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante).
Nuevos datos sobre el Neolítico del Este peninsular”. En C-
370
14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Fundación Juan
March, Serie Universitaria 77: 57-60. Madrid.
MARTÍ OLIVER, B. (2008): “Cuevas, poblados y santuarios neolíticos: una perspectiva mediterránea”. En M.S. Hernández,
J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico peninsular (Alicante, 2006): 17-27. Alicante.
MARTÍ OLIVER, B. y HERNÁNDEZ, M.S. (1988): El Neolític
valencià. Art rupestre i cultura material. València.
MARTÍ OLIVER, B. y JUAN CABANILLES, J. (1987): El neolític valencià. Els primers agricultors i ramaders. València.
MARTÍ OLIVER, B. y JUAN CABANILLES, J. (1997): “Epipaleolíticos y neolíticos: población y territorio en el proceso de
neolitización de la península Ibérica”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I. Prehistoria y Arqueología, 10: 215-264.
MARTÍ OLIVER, B. y JUAN CABANILLES, J. (2002): “Dualitat
cultural i territorialitat en el Neolític valencià”. Scripta in honorem Enrique A. Llobregat: 119-135. Alicante.
MARTÍ OLIVER, B. y JUAN CABANILLES, J. (2002): “Epipaleolíticos y neolíticos en la Península Ibérica del VII al V milenio
a.C. Grupos, territorios y procesos culturales”. En El paisaje
en el Neolítico mediterráneo. Pre-Actas.
MARTÍ OLIVER, B., ARIAS-GAGO, A., MARTÍNEZ VALLE, R.
y JUAN CABANILLES, J. (2001): “Los tubos de hueso de la
Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante): Instrumentos musicales
en el Neolítico antiguo de la Península Ibérica”. Trabajos de
Prehistoria, 58 (2): 41-67.
MARTÍ OLIVER, B., AURA, J.E., JUAN, J., GARCÍA, O. y
FERNÁNDEZ, J. (2009): “El Mesolítico Geométrico de tipo
‘Cocina’ en el País Valenciano”. En P. Utrilla y L. Montes
(eds.): El Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica.
Monografías Arqueológicas, 44: 205-258. Zaragoza.
MARTÍ OLIVER, B., PASCUAL, V GALLART, M.D., LÓPEZ,
.,
P., PÉREZ, M., ACUÑA, J.D. y ROBLES, F. (1980): Cova de
l’Or (Beniarrés, Alicante). Vol. II. Serie de Trabajos Varios
del SIP, 65. Valencia.
MARTÍN, A. y PLANA, A. (coords.) (2001): Territori polític i territori rural durant l’Edat del Ferro a la Mediterrània occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret.
Monografies d’Ullastret, 2. Girona.
MARTÍN-CHIVELET, J. (1994): “Litoestratigrafía del Cretácico
superior del Altiplano de Jumilla-Yecla (Zona Prebética)”.
Cuadernos de Geología Ibérica, 18: 117-173.
MARTÍN RUÍZ, J.M. (1997): “Acerca de la relación entre teoría y
práctica en la arqueología ‘de urgencia’”. En J.M. Martín
Ruiz, J.A. Martín Ruiz y P.J. Sánchez Bandera (eds.): Arqueología a la carta. Relaciones entre teoría y método en la
práctica arqueológica: 155-163. Málaga.
MARTÍNEZ, W., COLODRÓN, I., NÚÑEZ, A., QUINTERO, I.,
MARTÍNEZ, C., GRANADOS, L., LERET, G., RUIZ, V. y
SUÁREZ, J. (1978): “Mapa Geológico Nacional”. E:
1:50.000 (2ª Serie). Hoja nº 846 (Castalla). IGME, Madrid.
MARTÍNEZ CORTIZAS, A. (2000): “La reconstrucción de paleoambientes cuaternarios: ideas, ejemplos y una síntesis de la
evolución del Holoceno en el NW de la Península Ibérica”.
Estudos do Quaternário, 3: 31-41.
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, G. y AFONSO, J.A. (1998): “La producción lítica: un modelo para el análisis histórico de los
conjuntos arqueológicos de piedra tallada. En J. Bernabeu,
T. Orozco y X. Terradas (eds.): Los recursos abióticos en la
[page-n-381]
prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio: 13-28. Valencia.
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, G. y MORGADO, A. (2005): “Los
contextos de elaboración de hojas prismáticas de sílex en
Andalucía oriental durante el Neolítico reciente. Aspectos
técnicos, modelos de trabajo y estructuración social”.
III Congreso del Neolítico de la Península Ibérica: 359-368.
Santander.
MARTÍNEZ MIRA, I. y VILAPLANA, E. (2010): “Análisis mediante diferentes técnicas instrumentales (FRX, DRX, FTIRIR, TG-ATD, SEM-EDAX) de dos fragmentos constructivos
procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil (EldaAlicante)”. En F.J. Jover Maestre (coord.): La Torreta, el Monastil (Elda, Alicante): del IV al III milenio a.C. en la cuenca
del río Vinalopó: 119-137. Alicante.
MARTÍNEZ MIRA, I., VILAPLANA, E. y JOVER, F.J. (2009):
“Análisis mediante diferentes técnicas instrumentales (FRX,
DRX, FTIR-IR, TG-ATD, SEM-EDAX) de dos fragmentos
constructivos procedentes del yacimiento de La Torreta-El
Monastil (Elda-Alicante)”. En J.M. Martín Martínez (ed.):
Tendencias en adhesión y adhesivos. Bioadhesión, bioahesivos y adhesivos naturales: 111-133. Alicante.
MARTÍNEZ-ORTÍ, A. y ROBLES, F. (2003): Los Moluscos Continentales de la Comunidad Valenciana. Valencia.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1993): “La fauna de vertebrados”. En J.
Bernabeu (dir.): “El III milenio a.C. en el País Valenciano.
Los poblados de Jovades (Cocentaina) y Arenal de la Costa
(Ontinyent)”. Saguntum-PLAV, 26: 123-151.
MAS PÉREZ, F. (1985): Estudio de arcillas de interés cerámico de
la provincia de Alicante. Alicante.
MATAIX-SOLERA, J., ARCENEGUI, V., GUERRERO, C.,
JORDÁN, M.M., DLAPA, P., TESSLER, N., y WITTENBERG, L. (2008): “Can Terra Rossa become water repellent by
burning? A laboratory approach”. Geoderma, 147: 178-184.
MAZURIÉ DE KEROUALIN, K. (2007): El origen del Neolítico
en Europa. Agricultores, cazadores y pastores. Barcelona.
McCLURE, S.B. (2004): Cultural Transmission of Ceramic Technology during the Consolidation of Agriculture in Valencia,
Spain. Santa Barbara.
McCLURE, S.B. (2007): “Gender, technology, and evolution: cultural inheritance theory and prehistoric potters in Valencia,
Spain”. American Antiquity, 72 (3): 485-508.
McCLURE, S.B.; BARTON, C.M. y JOCHIM, M.A. (2009): “Human behavioral ecology and climate change during the transition to agriculture in Valencia, Eastern Spain”. Journal of
Anthropological Research, 65: 253-269.
McCLURE, S.B., BERNABEU, J., AURA, J.E., GARCÍA, O.,
MOLINA, Ll., DESCANTES, C., SPEAKMAN, R. y GLASCOCK, M.D. (2006): “Testing technological practices: neutron activation analysis of Neolithic Ceramics from Valencia,
Spain”. Journal of Archaeological Science, 33: 671-680.
McCLURE, S.B. y MOLINA Ll. (2008): “Neolithic ceramic technology and Cardial Ware in the Alcoi Basin, Valencia”.
En M.S. Hernandez, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolitico Peninsular, t. 2: 298-304. Alicante.
MEI, M.X. (2007): “Revised Classification of Microbial Carbonates: Complementing the Classification of Limestones”.
Earth Science Frontiers, 14 (5): 222-234.
MEILLASSOUX, C. (1977): Mujeres, graneros y capitales. México.
MÉROC, L. (1955): “Compte rendu de la Xe circonscription préhistorique”. Gallia, 13: 117-123.
MERTENS, G., ELSEN, J., BRUTSAERT, A., DECKERS, M. y
BRULET, R. (2005): “Physical and chemical evolution of
lime mortars from tournai (Belgium)”. International Building Lime Symposium: 1-13. Orlando, Florida.
MERZ-PREI , M. (2000): “Calcification in cyanobacteria”. En
R. Riding y S.M. Awramik (eds.): Microbial Sediments: 5156. Berlín.
MESTRES, J. (1981): “El neolític antic evolucionat postcardial al
Penedès”. En El Neolític a Catalunya. Taula rodona de
Montserrat: 103-112. Barcelona.
MESTRES, J. y TARRÚS, J. (2009): “Hábitats neolíticos al aire libre en Catalunya”. En Mélanges offerts à Jean Guilaine. Archives d’Écologie Préhistorique: 521-532.
MIDDENDORF, B., HUGHES, J., CALLEBAUT, K., BARONIO,
G. y PAPAYIANNI, I. (2005): “Investigative methods for the
characterization of historic mortars-part 1: mineralogical
characterization”. Materials and Structures, 38: 761-769.
MILLER, A., BARTON, M., GARCÍA, O. y BERNABEU, J. (2009):
“Surviving the Holocene. Human ecological responses to the
current interglacial in Southern Valencia, Spain”. Journal of
Anthropological Research, 65: 207-220.
MIRET, C. (2007): “Estudi de la tecnologia lítica de la Unitat 3 de
les Coves de Santa Maira –boca oest– (Castell de Castells,
Marina Alta, Països Catalans)”. Saguntum-PLAV, 39: 85-102.
MIRET, C., MORALES, J.V PÉREZ, M., GARCÍA, O. y AURA,
.,
J.E. (2006): “Els materials mesolítics de la Cova del Mas del
Gelat (Alcoi, l’Alcoià, Alacant)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 15: 7-18.
MISRA, M.K., RAGLAND, K.W. y BAKER, A.J. (1993): “Wood
ash composition as a function of furnace temperature”. Biomass and Bioenergy, 4 (2): 103-116.
MOLINA, Ll. (2006): “La cerámica prehistórica de l’Abric de la Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura (coords.): El Abric de
la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana
en la cabecera del río de Alcoi, vol. 2: 175-245. Alcoi.
MOLINA, Ll., CARRIÓN, Y. y PÉREZ, M. (2006): “Las ocupaciones del Abric de la Falguera en contexto. El papel de la
ganadería en las sociedades neolíticas”. En O. García y J.E.
Aura (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant).
8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi: 237-251. Alcoi.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2002-2003): “Nuevas aportaciones
al estudio del poblamiento durante el Neolítico I en el área
oriental de las comarcas de L
’Alcoià y El Comtat (Alicante)”.
Recerques del Museu d’Alcoi, 11/12: 27-56.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y Penàguila. Memoria de Licenciatura,
Universidad de Alicante.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2004): “La ocupación del territorio
desde el Paleolítico medio hasta la Edad del Bronce en el
área oriental de las comarcas de l’Alcoià y El Comtat (Alicante)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXV: 91-125.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. y BARCIELA, V (2008): “Neolítico
.
en La Canal (Alcoi-Xixona, Alicante)”. En M.S. Hernández,
J.A. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular: 41-49. Alicante.
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J., TARRIÑO, A., GALVÁN, B. y
HERNÁNDEZ, C. (2010): “Áreas de aprovisionamiento de sí-
371
[page-n-382]
lex en el Paleolítico Medio en torno al Abric del Pastor (Alcoi,
Alicante). Estudio macroscópico de la producción lítica del
Abric del Pastor”. Recerques del Museu d´Alcoi, 19: 65-80.
MOLIST, M., VICENTE, O. y FARRÉ, R. (2008): “Estudi del jaciment neolític de la Caserna de Sant Pau (Barcelona)”. Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona,
època II, núm. 4: 14-87.
MONTANÉ, J.C. (1982): “Sociedades igualitarias y modo de producción”. En L.F. Bate et al.: Teorías, métodos y técnicas en
Arqueología: 191-209. México.
MOORE, P.D., WEBB, J.A. y COLLINSON, M.E. (1991): Pollen
analysis. London.
MOORE, D.M. y REYNOLDS, R.C. Jr. (1997): X-Ray diffraction
and the identification and analysis of clay minerals. Oxford.
MORENO NUÑO, R. (1992): “La explotación de moluscos en la
transición Neolítico-Calcolítico del yacimiento de Papa Uvas
(Aljaraque, Huelva)”. Archaeofauna, 1: 33-44.
MORENO NUÑO, R. (1995): “Arqueomalacofaunas de la Península Ibérica: un ensayo de síntesis”. Complutum, 6: 353-382.
MORENO NUÑO, R. y ZAPATA, L. (1995): “Malacofauna del depósito sepulcral de Pico Ramos (Muskiz, Bizkaia)”. Munibe,
47: 187-197.
MOROPOULOU, A., BAKOLAS, A. y ANAGNOSTOPOULOU,
S. (2005): “Composite materials in ancient structures”. Cement and concrete composites, 27: 295-300.
MOROPOULOU, A., BAKOLAS, A. y BISBIKOU, K. (1995):
“Characterization of ancient byzantine and later historic
mortars by thermal and X-Ray difraction techniques”. Thermochimica Acta, 279/270: 779-795.
MOYA, P.R. (2010): “Grandezas y miserias de la arqueología de empresa en la España del siglo XXI”. Complutum, 21 (1): 9-26.
MURRAY, H.H. (2007): Applied clay mineralogy. occurrences,
processing and application of kaolins, bentonites, palygorskite-sepiolite, and common clays. Amsterdam.
MYSHRALL, K.L. (2010): “Modern Thrombolites: what do we already know, what do we need to know, and why don’t we know
more?”. Astrobiology Science Conference 2010. 5491.pdf.
NAYAK, P.S. y SINGH, B.K. (2007): “Instrumental characterisation of clay by XRF, XRD and FTIR”. Bullletin of materials
science, 30 (3): 235-238.
NICHOLSON, R. (1983): “A morphological investigation of burnt
animal bone and evaluation of its utility in Archaeology”.
Journal of Archaeological Science, 20: 411-428.
NOBIS, G. (1971): Vom wildpferd zum Hauspferd: Studien zur
Phylogenie pleistozäner Equiden Eurasiens und das Domestikationsproblem unserer Hauspferde. Köln.
NOCETE, F. (2001): Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir. Barcelona.
OLANDERS, B. y STEENARI, B.-M. (1995): “Characterization of
ashes from Wood and Straw”. Biomass and Bioenergy, 8 (2):
105-115.
OLÀRIA, C. y GUSI, F. (2008): “Cazadores y pastores en la fase
neolítica de Cova Fosca (Ares del Maestre, Castellón)”. En
M.S. Hernández, J.A. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. 1: 331-337. Alicante.
OLIVA, M., PALOMO, A., RODRÍGUEZ, A., TERRATS, N.,
CARLUS, X. y LÓPEZ, J. (2008): “Estructuras neolíticas en
372
el paraje arqueológico de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona)”. En M.S. Hernández, J.A. Soler y J.A. López (eds.): IV
Congreso de Neolítico peninsular, t. I: 157-167. Alicante.
OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1991): “Arqueología del Paisaje: Historia, problemas y perspectivas”. Archivo Español de
Arqueología, 64: 191-230.
OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1998): “El estudio del paisaje:
visiones desde la Arqueología. Arqueología del paisaje”. Arqueología Espacial, 19/20: 9-19.
OROZCO KÖHLER, T. (1999): “Señales de enmangue en el utillaje pulimentado del Neolítico valenciano”. II Congrés del
Neolític a la Península Ibérica. Saguntum Extra-2: 135-142.
Valencia.
OROZCO KÖHLER, T. (2000): Aprovisionamiento e intercambio.
Análisis petrológico del utillaje pulimentado en la Prehistoria reciente del País Valenciano (España). BAR Intenational
Series 867. Oxford.
OROZCO KÖHLER, T. (2009a): “Materiales líticos no tallados”. En
J. Bernabeu y Ll. Molina (eds.): La Cova de Les Cendres (Moraira-Teulada, Alicante). Serie Mayor nº 6: 105-110. Alicante.
OROZCO KÖHLER, T. (2009b): “La industria pulimentada de
Costamar”. En E. Flors (coord.): Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Evolución del paisaje antrópico desde la
prehistoria hasta el Medioevo. Monografies de Prehistòria i
Arqueologia Castellonenques, 8: 263-267. Castelló.
ORTEGA, J.M. y VILLAGORDO, C., (1999): “La arqueología
después del fin de la arqueología”. Complutum, 10: 7-14.
ORTON, C., TYERS, P. y VINCE A. (1993): Pottery in Archaeology.
Cambridge.
ÖZDOGAN, M. (1995): “Neolithization of Europe: a view from
Anatolia. Part 1: the problem and the evidence of East Anatolia”. Porocilo, XII: 25-61.
ÖZDOGAN, M. (1997): “The beginning of the Neolithic
economies in Southern Europe: an Anatolian perspective”.
Journal of European Archaeology, 5 (2): 1-33.
PAAMA, L., PITKÄNEN, I., RÖNKKÖMÄKI, H. y PERÄMÄKI, P. (1998): “Thermal and infrared spectroscopic characterization of historical mortars”. Thermochimica Acta, 320:
127-133.
PARCERISAS, J. (2006): “El aprovisionamiento de materias primas en los yacimientos de Ambrona y Torralba: la base de recursos”. En G. Martínez, A. Morgado y A.J. Afonso
(coords.): Sociedades Prehistóricas, recursos abióticos y territorio: 73-86. Granada.
PARCERISAS, J. y TARRIÑO, A. (2006): “Los sílex de los Páramos del Tajo (Sector Norte): Avance de una definición formal de aplicación arqueológica”. Segundo simposio de
Arqueología de Guadalajara. Abril 2006. Molina de Aragón.
PARKER, A.G., GOUDIE, A.S., STOKES, S., WHITE, K., HODSON, M.J., MANNING, M. y RENNED, D. (2006): “A record
of Holocene climate change from lake geochemical analyses
in southerastern Arabia”. Quaternary Research, 66: 465-476.
PASCUAL BENEYTO, J., BARBERÀ, M. y RIBERA, A. (2005):
“Camí de Missena (La Pobla del Duc): un interesante yacimiento del III milenio en el País Valenciano”. En P. Arias, R.
Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso de Neolítico en la Península Ibérica: 803-814. Santander.
PASCUAL BENEYTO, J. y RIBERA, A. (2004): “El Molí Roig.
Un jaciment del III mil·lenni a Banyeres de Mariola”. Recerques del Museu d’Alcoi, 13: 129-148.
[page-n-383]
PASCUAL BENITO, J.Ll. (1986): “Les Jovades (Cocentaina). Notes per a l’estudi del poblament a la conca del riu d’Alcoi”.
En El Eneolítico en el País Valenciano: 73-86. Alicante.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (1989): “El foso de Marges Alts (Muro,
Alacant)”. XIX Congreso Nacional de Arqueología: 227-235.
Castellón.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (1998): Utillaje óseo, adornos e ídolos
neolíticos valencianos. Serie de Trabajos Varios del SIP, 95.
Valencia.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2003): “Les Jovades”. En E. Doménech (coord.): El Patrimoni històric i arqueològic de Cocentaina. La seua recuperació: 343-394. Cocentaina.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2005): “Los talleres de cuentas de Cardium en el Neolítico peninsular”. En P. Arias, R. Ontañón y
C. García-Moncó (eds.): III Congreso de Neolítico en la Península Ibérica: 277-286. Santander.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2006a): “La malacofauna del Abric de
la Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura Tortosa (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de
ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi, vol. 2:
168-174. Alcoi.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2006b): “El utillaje óseo y los adornos
del Abric de la Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura
Tortosa (coords.): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant).
8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi, vol. 2: 296-311. Alcoi.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2008): “Instrumentos neolíticos sobre
soporte malacológico de las comarcas centrales valencianas”.
En M.S. Hernández, J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso de Neolítico Peninsular, t. 1: 290-297. Alicante.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2010): “La malacofauna marina en los
poblados del Neolítico Final de las comarcas centrales valencianas”. En E. González et al. (eds.): I Reunión de Arqueomalacología de la Península Ibérica. Férvedes, 6: 121-130.
Vilalba.
PAYNE, S. (1982): “Eruption and wear in the mandibular dentition
as a guide to ageing Turkish Angora goats”. En S. Payne, B.
Wilson y C. Grigson (eds.): Ageing and sexing animal bones
from archaeological sites. BAR International Series 109:
155-206. Oxford.
PELEGRIN, J. (1984): “Approche technologique expérimental de
la mise en forme de nucléus pour le débitage systématique
par pression”. Préhistoire de la pierre taillée, 2. Économie
du débitage laminaire: technologie et expérimentation: 93104. Paris.
PELEGRIN, J. y RICHARD, A. (eds.) (1995): “Les mines de silex
au Néolithique en Europe: avancées récentes”. Actes de la
table-ronde internationale de Vesoul (1991).
PENTECOST, A. (1987): “Growth and calcification of the freshwater cyanobacterium Rivularia haematites”. Proceedings of
the Royal Society of London B. Biological Sciences, 232:
125-136.
PENTECOST, A. y EDWARDS, H.G.M. (2003): “Raman spectroscopy and light microscopy of a modern and sub-fossil microstromatolite: rivularia haematites (cyanobacteria, Nostocales”.
International Journal of Astrobiology, 1 (4): 357-363.
PENTECOST, A. y RIDING, R. (1986): “Calcification in cyanobacteria”. En B.S.C. Leadbeater y R. Riding (eds.): Biomineralization in Lower Plants and Animals: 73-90. Oxford.
PÉREZ FERNÁNDEZ, A. y SOLER, B. (coords.) (2010): Restes
de vida, restes de mort. La mort en la Prehistòria. Museu de
Prehistòria de València. València.
PÉREZ JORDÀ, G. (2006): “Estudi de les llavors i fruits”. En O.
García Puchol y J.E. Aura (coords.): El Abric de la Falguera
(Alcoi, Alancant). 8000 años de ocupación de la cabecera
del río de Alcoi, vol. 2: 111-119. Alicante.
PÉREZ RIPOLL, M. (1980): “La fauna de vertebrados”. En B.
Martí et al.: Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Vol. II. Serie
de Trabajos Varios del SIP, 65: 193-252. Valencia.
PÉREZ RIPOLL, M. (2006): “La fauna de los niveles mesolíticos de
Falguera”. En O. García Puchol y J.E. Aura (coords.): El Abric
de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi: 158-159. Alicante.
PÉREZ RIPOLL, M., y MARTÍNEZ VALLE, R. (2001): “La caza,
el aprovechamiento de las presas y el comportamiento de las
comunidades cazadoras prehistóricas”. En V. Villaverde
(ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras valencianas: 119-124. Valencia.
PERICOT GARCÍA, L. (1946): “La Cueva de la Cocina (Dos Aguas).
Nota preliminar”. Archivo de Prehistoria Levantina, II: 39-71.
PERNAUD, J.M. (1992): “L
’interprétation paléoécologique des
charbons de bois concentrés dans les fosses dépotoirs protohistoriques du Carrosuel (Louvre, Paris)”. Bulletin Société
Botanique de France; Actualités Botaniques, 139: 329-341.
PERLÈS, C. (1990): “L
’outillage de pierre taillée Néolithique en Grèce. Approvisionnement et explotation des matières premières”.
Bulletin de Correspondence Hellénique, CXIV (I): 1-42.
PERLÈS, C. (2003): “An alternate (and old-fashioned) view of Neolithisation in Greece”. Documenta Praehistorica, XXX: 99-113.
PERLÈS, C. (2004): “Une marge qui n’est pas une: Le Néolithique
ancien de la Grèce”. En J. Guilaine (dir.): Aux marges des
grands foyers du Néolithique. Périphéries débitrices ou créatices?: 221-236. Paris.
PERRIN, T., MARCHAND, G., ALLARD, P., BINDER, D., COLLINA, C., GARCÍA-PUCHOL, O. y VALDEIRON, N. (2009):
“Le second Mésolithique d’Europe occidentale: origines et
gradient chronologique”. Annales de la Fondation Fyssen,
24: 160-177.
PESSINA, A. y MUSCIO, G. (dirs.) (2000): La Neoliltizacione tra
Oriente e Occidente. Udine.
POPPE, G. y GOTO, Y. (1991): European seashells. Wiesbaden.
POPPE, G. y GOTO, Y. (1993): European seashells. Wiesbaden.
PUJANTE MORA, A., TAPIA ORTEGA, G. y MARTÍNEZ LÓPEZ, F. (1998): “Los moluscos de los ríos de la Comunidad
Valenciana (España)”. Iberus, 16 (1): 1-19.
REEVES SANDAY, P. (1987): El canibalismo como sistema cultural. Lerna.
REILLE, M. (1992): Pollen et spores d’Europe et d’Afrique du
Nord. Marseille.
REILLE, M. (1995): Pollen et spores d’Europe et d’Afrique du
Nord. Supplement 1. Laboratoire de Botanique Historique et
Palynologie, Marseille.
REINECK, H.E. y SINGH, I.B. (1975): Depositional sedimentary
environments. Berlín.
RENAULT-MISKOVSKY, J., GIRARD, M. y TROUIN, M. (1976):
“Observations de quelques pollens d’Oléacées au microscope électronique à balayage”. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude du Quaternarie, 2: 71-86.
373
[page-n-384]
RIBERA, A. (1990-1991): “El jaciment ibèric del Teular de Mollà
(Ontinyent). L’excavació arqueològica de salvament de
1989”. Alba, 5-6: 29-54.
RICE, P. (1987): Pottery analysis. A Sourcebook. Chicago.
RIDING, R. (1991a): “Classification of microbial carbonates”. En R.
Riding (ed.): Calcareous algae and stromatolites: 21-51. Berlín.
RIDING, R. (1991b): “Calcified cyanobacteria”. En R. Riding
(ed.): Calcareous algae and stromatolites: 55-87. Berlín.
RIDING, R. (1999): “The term stromatolite: towards and essentials
definition”. Lethaia, 32: 321-330.
RIDING, R. (2000): “Microbial carbonates: the geological record
of calified bacterial-algal mats and biofilms”. Sedimentology, 47: 179-214.
RIEDL, R. (1983): Fauna y flora del mar mediterráneo. Barcelona.
RISCH, R. (2002): Recursos naturales, medios de producción y explotación social. Madrid.
RIVAS-MARTÍNEZ, S. (1987): Memoria del Mapa de Series de
Vegetation de España. Madrid.
ROBINSON, M. y HUBBARD, R.N.L.B. (1977): “The transport of
pollen in the bracts of hulled cereale”. Journal of Archaeological Science, 4: 197-199.
RODANÉS, J.M. y PICAZO, J.V (2005): El proceso de implanta.
ción y desarrollo de las comunidades agrarias en el valle
medio del Ebro. Zaragoza.
RODRÍGUEZ, A. y PAVÓN, I. (2007): Arqueología de la tierra.
Paisajes rurales de la protohistoria peninsular. Cáceres.
RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, A.C. (en prensa): “Análisis funcional de El Cerro de las Balsas. Estudio preliminar”.
ROJO, C. y OLTRA, R. (1986): “Introducción al estudio de las comunidades planctónicas del río Serpis en su tramo medio”.
Limnética, 2: 253-257.
ROJO-GUERRA, M.A., KUNST, M., GARRIDO, R. y GARCÍA,
I. (2008): Paisajes de la memoria: asentamientos del neolítico antiguo en el valle de Ambrona (Soria). Valladolid.
ROJO-GUERRA, M.A., GARRIDO-PENA, R., GARCÍAMARTÍNEZ DE LAGRÁN, I. (2010): “Tombs for the dead,
monuments to eternity: the deliberate destruction of megalithic graves by FIRE in the interior highlands of Iberia (Soria Province, Spain)”. Oxford Journal of Archaeology, 29 (3):
253-275.
ROSELLÓ, V.M. y BERNABÉ, J.M. (1978): “La montaña y sus valles: un dominio subhúmedo”. En Geografía de la Provincia
de Alicante: 77-106. Alicante.
ROSSER, P. (2010): “Enterramientos neolíticos y creencias en el
Tossal de les Basses: primeros datos”. En A. Pérez y B. Soler (coords.): Restos de vida, restos de muerte. La muerte en
la Prehistoria: 183-190. Valencia.
ROSSER, P. y FUENTES, C. (coords.) (2007): Tossal de les
Basses. Seis mil años de historia de Alicante. Alicante.
ROSSER, P., FUENTES, C., GUILABERT, M., LUMBRERAS,
M. y AJO, A. (2007): “Catálogo de piezas”. En P. Rosser y C.
Fuentes (coords.): Tossal de les Basses. Seis mil años de historia de Alicante: 88-126. Alicante.
ROWLEY-CONWY, P. (2004): “Complexity in the Mesolithic of
the Atlantic façade: development or adaption”. En M.
González Morales y G.A. Clark (eds.): The Mesolithic of the
Atlantic Façade: proceedings of the Santander Simposium.
Anthropological Research Papers, 5: 1-12. Arizona.
374
ROZOY, J.G. (1978): Les derniers chasseurs. L’Épipaléolithique en
France et en Belgique. Essai de synthèse. Reims-Charleville.
RUBIO, F. y CORTELL, E. (1982-1983): “La Cova Negra de Gayanes (Gayanes, Alicante)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM, 9/10: 7-30.
RUIZ, A. y MOLINOS, M. (2007): Iberos en Jaén. Jaén.
RUIZ, A., CÁRCAVA, A., PORRAS, A. y ARRÉBOLA, J.R.
(2006): Caracoles terrestres de Andalucía. Guía y manual de
identificación. Sevilla.
RUIZ, A., SERRANO, J.L., MOLINOS, M. y RODRÍGUEZ, M.O.
(2007): “La tierra y los Iberos en el Alto Guadalquivir”.
En A. Rodríguez e I. Pavón (coords.): Arqueología de la tierra. Paisajes rurales de la protohistoria peninsular: 225245. Cáceres.
RUIZ ZAPATERO, G. (2005): “¿Por qué necesitamos una titulación
de arqueología en el siglo XXI?”. Complutum, 16: 255-269.
RYE, O. (1981): Pottery Technology: Principles and Reconstruction. Washington D.C. Taraxacum.
SAHLINS, M. (1977): Economía de la Edad de Piedra. Madrid.
SALAZAR-GARCÍA, D.C. (2009): “Estudio de la dieta en la población neolítica de Costamar. Resultados preliminares de
análisis de isótopos estables de Carbono y Nitrógeno”. En E.
Flors: Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). La evolución del paisaje antrópico desde la prehistoria hasta el
medievo. Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques, 8: 411-418. Castellón de la Plana.
SALVA, A. (1966): “Material cerámico de la Cueva del Montgó
(Jávea) en la provincia de Alicante”. IX Congreso Nacional
de Arqueología: 9-98. Zaragoza.
SÁNCHEZ GARCÍA, A. (1995): “La problemática de las construcciones con tierra en la Prehistoria y en la protohistoria
peninsular. Estado de la cuestión”. XXIII Congreso nacional
de Arqueología, vol. I: 349-358. Elche.
SÁNCHEZ GARCÍA, A. (1997): “La arquitectura del barro en el
Vinalopó durante la Prehistoria reciente y la Protohistoria:
Metodología y síntesis arqueológica”. En M.C. Rico et al.:
Agua y territorio. I Congreso de estudios del Vinalopó: 139161. Petrer-Villena.
SÁNCHEZ GARCÍA, A. (1999): “Las técnicas constructivas con tierra en la arqueología prerromana del País Valenciano”. Quaderns de Prehistória i Arqueología de Castelló, 20: 161-188.
SÁNCHEZ GOÑI, M.F. (1994): “L
’environnement de l’homme
préhistorique dans la région cantabrique d’après la taphonomie pollinique des grottes”. L’Anthropologie, 98: 379-417.
SANCHIS, K. (1994): “Análisis polínico de la secuencia de Cova
de Bolumini (Benimeli-Beniarbeig)”. Cuadernos de Geografía, 56: 175-206.
SANDERSON, D.C.W. y HUNTER, J.R. (1981): “Composition
and variability in vegetable ash”. Science and Archaeology,
23: 27-30.
SARMIENTO, G. (1992): Las primeras sociedades jerárquicas.
México.
SCHIEGEL, S., GOLDBERG, P., BAR-YOSEF, O. y WEINER, S.
(1996): “Ash deposits in Hayonim and Kebara caves, Israel:
macroscopic, microscopic and mineralogical observations,
and their archaeological implications”. Journal of archaeological Science, 23: 763-781.
SCHIEGEL, S., LEV-YADUN, S., BAR-YOSEF, O., EL GORESY,
A. y WEINER, S. (1994): “Siliceous aggregates from pre-
[page-n-385]
historic wood ash: a major component of sediments in Kebara and Hayonim caves (Israel)”. Israel Journal of Earth
Sciences, 43: 267-278.
SCHIFFER, M.B. (1976): Behavioral archaeology. New York.
SCHIFFER, M.B. (1988): “¿Existe una premise de Pompeya en arqueología?”. Boletín de Antropología Americana, 18: 5-32.
SCHWEINGRUBER, F.H. (1990): Anatomie europäischer. Hôlzer.
SCHWEINGRUBER, F.H. (1978) Mikroskopische holzanatomie
Zürcher. A. G. Zug.
SCHWEINGRUBER, F.H. (1990) Microscopic wood anatomy.
WSLFNP. Swirtzerland.
SEFERIADES, M.L. (1993): “The european neolithisation process”.
Documenta Praehistorica, 21: 137-162.
SEGUÍ, J.R. (1999): Traditional pastoralism in the Fageca and
Famorca villages (Mediterranean Spain): An ethnoarchaeological approach. Tesis Doctoral, Universidad de Leicester.
SÉNÉPART, I. (1998): “Données récentes sur le site cardial du Baratin (Courthézon, Vaucluse)”. Recontres méridionales de
Préhistoire récente (Arlès, 1996). Deuxième session: 427434. Antibes.
SÉNÉPART, I. (2000): “Gestion de l’espace au Néolithique ancien
dans le Midi de la France, l’exemple du Baratin à Courthézon (Vaucluse)”. Recontres meridionales de Préhistoire récente. Troisième session: 51-58. Toulouse.
SÉNÉPART, I. (2004): Baratin (Courthézon). Néolithique ancien
cardial. Rapport de fouilles. Ministère de la Culture et de la
Communication. http://noureux.fre.fr/rapport04/textes/rapport.htm
SERVICE, E. (1962): Primitive social organization: an evolutionary
perspective. New York.
SHACKLETON, C.M. y PRING, T. (1992): “Charcoal analyse and
the Principale of least effort, and conceptual model”. Journal
of Archeological Science, 19: 631-637.
SHACKLEY M.L. (1975): Archaelogical sediments: A survey of
analitical methods. Londres.
SHAPIRO, R.S. (2000): “A Comment on the systematic confusion
of thrombolites”. Palaios, 15: 166-169.
SHILLITO, L.-M., ALMOND, M.J., NICHOLSON, J., PANTOS, M.
y MATTHEWS, W. (2009): “Rapid characterization of archaeological midden components using FTIR spectroscopy,
SEM-EDX and micro-XRD”. Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73: 133-139.
SHOVAL, S., YOFE, O. y NATHAN, Y. (2003): “Distinguishing
between natural and recarbonated calcite oil shale ashes”.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 71: 883-892.
SHULTING, R.J. y RICHARDS, M.P. (2002): “The wet, the wild
and the domesticated: the Mesolithic-Neolithic transition on
the west coast of Scotland”. European Journal of Archaeology, 5 (2): 147-189.
SILVER, I. (1980): “La determinación de la edad de los animales
domésticos”. Ciencia en Arqueología: 289-308. Madrid.
SIMONNET, G. (1980): “La structure chasséenne V 215 à Ville.T.
nueve-Tolosane (Haute-Garone)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 77: 144-151.
SINGER, F. y SINGER, S.S. (1971): Cerámica Industrial. Bilbao.
SKIBO, J.M. (1992): Pottery Function: A Use-Alteration Perspective. New York.
SKIBO, J.M. (1994): “The kalinga cooking pot: An ethnoarchaeological and experimental study of technological change”. En
W.A. Longacre y J.M. Skibo (eds.): Kalinga Ethnoarchaeology: Expanding Archaeological Method and Theory: 113126. Smithsonian Institution Press. Washington DC.
SMYKATZ-KLOSS, W. (1974): Differential Thermal Analysis. Application and Results in Mineralogy. New York.
SOCRATES, G. (2000): Infrared and raman characteristic group
frequencies. Tables and charts. Chichester.
SODA, R. (1961): “Infrared absortion spectra of quartz and some
other silica modification”. Bulletin of the Chemical Society
of Japan, 34 (10): 1491-1495.
SOLER DÍAZ, J.A. (1999): “Consideraciones en torno al uso funerario de la Cova d’en Pardo. Planes, Alicante”. II Congrés
del Neolític de la península Ibérica. Saguntum Extra-2: 361367. Valencia.
SOLER DÍAZ, J.A. (2000): “Cova d’en Pardo”. En J.A. Aura y J.M.
Segura (coords.): Catálogo del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó: 75-78. Alcoi.
SOLER DÍAZ, J.A. (ed.) (2007): La Cova del Montgó (Xàbia, Alicante). Catálogo de fondos del MARQ, 7. Alicante.
SOLER DÍAZ, J.A. y BELMONTE, D. (2006): “Vestigios de una
ocupación previa a la Edad del Bronce. Sobre las estructuras
de habitación prehistórica en la ‘Illeta dels Banyets’,
El Campello, Alicante”. En J. Soler Díaz (coord.): La ocupación prehistórica de la ‘Illeta dels Banyets’ (El Campello,
Alicante). Serie Mayor, 5: 27-66. Alicante.
SOLER DÍAZ, J.A., DUPRÉ, M., FERRER, C., GONZÁLEZSAMPÉRIZ, P., GRAU, E., MANEZ, S. y ROCA DE TOGORES, C. (1999): “Cova d’en Pardo, Planes, Alicante.
Primeros resultados de una investigación pluridisciplinar en
un yacimiento prehistórico”. En Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M. Pilar Fumanal. Valencia.
SOLER DÍAZ, J.A., FERRER, C., ROCA DE TOGORES, C. y
GARCÍA, G. (2008): “Cova d’en Pardo (Planes, Alicante).
Un avance sobre la secuencia cultural”. En M.S. Hernández,
J. Soler y J.A. López (eds.): IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I: 79-89. Alicante.
SOLER DÍAZ, J.A., GÓMEZ, O., GARCÍA, G. y ROCA DE TOGORES, C. (en prensa): “Sobre el primer horizonte neolítico en la Cova d’en Pardo (Planes, Alicante). Su evaluación
desde el registro cerámico”.
SOLER DÍAZ, J.A. y ROCA DE TOGORES, C. (coords.) (2008):
El secreto del barro: un cántaro neolítico de la cova d’en
Pardo (Planes, Alicante). Alicante.
SOLER GARCÍA, J.M. (1961): “La Casa de Lara de Villena (Alicante): Poblado de llanura con cerámica cardial”. Saitabi, XI:
193-200.
SOLER GARCÍA, J.M. (1965): “El Arenal de la Virgen y el Neolítico Cardial de la comarca Villenense”. Revista Anual Villenense, 15: 32-35.
SOLER GARCÍA, J.M. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante).
Valencia.
SOLER GARCÍA, J.M. (1991): La Cueva del Lagrimal. Alicante.
SPATARO, M. (2002): The First Farming Communities of the Adriatic: Pottery Production and Circulation in the Early and
Middle Neolithic. Trieste.
STUIVER, M. y REIMER, P.J. (1993): “Extended 14C data base
and revised CALIB 3.0 14C Age calibration program”. Radiocarbon, 35 (1): 215-230.
375
[page-n-386]
STUIVER, M., REIMER, P.J., BARD, E., BECK, J.W., BURR,
G.S., HUGHEN, K.A., KROMER, B., McCORMAC, G.,
VAN DER PLICHT, J. y SPURK, M. (1998): “INTCAL98
radiocarbon age calibration, 24000-0 cal BP”. Radiocarbon,
40: 1041-1083.
SUBIRÀ, M.E. (2008): “Estudio de la dieta a partir del análisis de
isótopos estables”. En J. Aparicio Pérez (ed.): La necrópolis
mesolítica de El Collado (Oliva, Valencia). Varia VIII: 339344. Valencia.
SUBIRÀ, M.E. y MALGOSA, A. (2008): “Informe de la dieta del
yacimiento mesolítico de El Collado (Oliva-Valencia) a partir del análisis de elementos traza”. En J. Aparicio Pérez
(ed.): La necrópolis mesolítica de El Collado (Oliva, Valencia). Varia VIII: 323-329. Valencia.
SUDO, T. y SHIMODA, S. (1978): “Clays and clay minerals of
Japan”. Developments in Sedimentology, 26. Amsterdam.
TARRIÑO, A. (2006): El sílex en la Cuenca Vasco-Cantábrica y
Pirineo Navarro: Caracterización y su aprovechamiento en
la prehistoria. Madrid.
TARRIÑO, A., OLIVARES, M., ETXEBARRÍA, N., BACETA,
J.L., LARRASOAÑA, J.C., YUSTA, I., PIZARRO, J.L., CAVA, A., BARANDIARÁN, I. y MURELAGA, X. (2007): “El
sílex de tipo ‘Urbasa’. Caracterización petrológica y geoquímica de un marcador litológico en yacimientos arqueológicos del Suroeste europeo durante el Pleistoceno superior y
Holoceno inicial”. Geogaceta, 43: 127-130.
TERRADAS, X. (1995): “Las estrategias de gestión de los recursos
líticos del prepirineo catalán en el IX milenio BP. El asentamiento prehistórico de la Font del Ros (Berga Barcelona)”.
Treballs d’Arqueologia, 3. Bellaterra.
TERRADAS, X. (2001): “La gestión de los recursos minerales en
las sociedades cazadoras-recolectoras”. Treballs d’Etnoarqueologia, 4. CSIC. Madrid.
THERY-PARISOT, I. (2001): Économies des combustibles au Paléolithique. Paris.
THIÉBAULT, S. (1995): “Dégradation et/ou substition du milieu
végétal au Néolithique en Provence. L
’Homme et la dégradation de l’environnement”. XV Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes: 185-194.
THOMAS, J. (1987): “Relations of production and social change in
the Neolithic of North West Europe”. Man, 22 (3): 405-430.
THOMAS, J. (1999): Understanding the Neolithic. London.
TITE, M.S., KILIKOGLOU, V y VEKINIS, G. (2001): “Strength,
.
Toughness and Thermal Shock Resistance of Ancient ceramics,
and Their Influence on Technological Choice”. Archaeometry, 43: 301-324.
TIXIER, J. (1984): “Le débitage par pression”. En Économie du
débitage laminaire: technologie et expérimentation: 57-70.
Vallbonne.
TIXIER, J., INIZAN, M. y ROCHE, H. (1980): Préhistorire de la
Pierre taillée 1. Terminologie et technologie. Paris.
TOLEDO, V. (1993): “La racionalidad ecológica de la producción
campesina”. Ecología, campesinado e Historia. Genealogía
del poder, 22: 197-218. Barcelona.
TORREGROSA, P. (1999): La pintura rupestre esquemática en el
Levante de la Península Ibérica. Tesis Doctoral. Universidad
de Alicante.
TORREGROSA, P. (2000-2001): “Pintura rupestre esquemática y
territorio: análisis de su distribución espacial en el levante
peninsular”. Lucentum, XIX-XX: 39-63.
376
TORREGROSA, P. y GALIANA, M.F. (2001): “El arte esquemático en el Levante peninsular. Una aproximación a su dimensión temporal”. Millars, Espai i Forma, 24: 153-198.
TORREGROSA, P. y LÓPEZ, E. (2004): La Cova Sant Martí
(Agost, Alicante). Alicante.
TSCHAUNER, H.W.W. (1985): “La tipología: ¿Herramienta u obstáculo? La clasificación de artefactos”. Boletín de Antropología Americana, 12: 39-74.
TWISS, K.C. (2007): “The Neolithic od de Southern Levant”. Evolutionary Anthropology, 16: 24-35.
UBERA, J.L., GALÁN, C. y GUERRERO, F.H. (1988): “Palynological study of the genus Plantago in the Iberian Peninsula”.
Grana, 27: 1-15.
UTRILLA, P. y MAZO, C. (1997): “La transición del Tardiglaciar
al Holocene en el Alto Aragón: los abrigos de las Forcas
(Graus, Huesca)”. II Congreso de Arqueología Peninsular,
vol. I: 349-365.
UTRILLA, P. y MONTES, L. (eds.) (2009): El mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Monografías arqueológicas,
44. Zaragoza-Jaca.
UTRILLA, P., MONTES, L., MAZO, C., MARTÍNEZ, M. y DOMINGO, R. (2009): “El Mesolítico geométrico en Aragón”.
En P. Utrilla y L. Montes (eds.): El mesolítico Geométrico en
la Península Ibérica: 131-190. Monografías arqueológicas,
44. Zaragoza-Jaca.
VALDÉS, B., DÍEZ, M.J. y FERNÁNDEZ, I. (1987): Atlas polínico de Andalucía Occidental. Sevilla.
VAN DER MAREL, H.W. y BEUTELSPRACHER, H. (1976): Atlas of infrared spectroscopy of clay minerals and their admixtures. Amsterdam.
VAN GEEL, B. (2001): “Non-pollen palynomorphs”. En J.P. Smol,
H.J.B. Birks y W.M. Last (eds.): Tracking environmental
change using lake sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal,
and Siliceous Indicators. Kluwer Academic Publishers: 99119. Dordrecht.
VAQUER, J. (1990): Le Néolithique en Languedoc occidental. Paris.
VARGAS, I. (1988): “La formación económico social tribal”. Boletín de Antropología Americana, 15: 15-27.
VASSAL
’LO SACO, J. (2010): Comunidades de cianobacterias
bentónicas, producción y liberación de microcistinas en el
río Muga (NE Península Ibérica). Tesis doctoral. Universitat
de Girona.
VERNET, J.-L. (1973): “Étude sur l’histoire de la végétation du
Sud-est de la France au Quaternaire, d’après les charbons de
bois principalement”. Paléobiologie continentale, 4 (1): 1-90.
VERA, J.A. (2004): “Geología de la Cordillera Bética”. En P. Alfaro et al. (eds.): Geología de Alicante: 15-36. Alicante.
VERDASCO, C. (2001): “Depósitos naturales de cueva alterados:
estudio microsedimentológico de acumulaciones producidas
en el Neolítico valenciano por la estabulación de ovicápridos”. Cuaternario y Geomorfología, 15 (3-4): 85-94.
VERNET, J-L., OGEREAU, P., FIGUEIRAL, I., MACHADO,
M.C. y UZQUIANO, P. (2000): Guide d’identification des
charbons de bois préhistoriques et récents. Sud-Ouest de
l’Europe: France, Péninsule Ibérique et îles Canaries. Paris.
VERRECCHIA, E.P. y VERRECCHIA, K.E. (1994): “NeedleFiber Calcite: a critical review and a proponed classification”. Journal of Sedimentary Research, A64, 3: 650-664.
[page-n-387]
VICENT, J.M. (1988): “El origen de la economía productora. Breve introducción a la Historia de las Ideas”. En P. López García (coord.): El Neolítico en España: 11-58. Madrid.
VITA FINZI, C. y HIGGS, E.S. (1970): “Prehistoric economy in
the Mount Carmel area of Palestine: site catchment analysis”. Proceeding of the Prehistoirc Society, 36: 1-37.
VILLAVERDE V. (1984): La Cova Negra de Xàtiva y el Musteriense de la Región Central del Mediterraneo Español. Serie
de Trabajos Varios del SIP, 79. Valencia.
VILLAVERDE, V MARTÍNEZ, R., BADAL, E., GUILLEM, P.,
.,
GARCÍA, R. y MENARGUES, J. (1999): “El Paleolítico Superior de la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira, Alicante).
Datos proporcionados por el sondeo efectuado en los cuadros
A/B-17”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIII: 9-65.
VIZCAINO, D. (coord.) (2007): Paisaje y arqueología en la Sierra
de la Menarella. Estudios previos del Plan Eólico Valenciano. Zona II. Refoies y Todolella. Valencia.
VON WILLINGEN, S. (2006): “Le Cardial franco-ibérique et le
début du Néolithique en Méditerranée nord-occidentale”. En
J. Guilaine y P.L.Van Berd (eds.): The Neolithisation
Process. Colloque/Symposium 9.2. BAR International Series
1520: 1-8. Oxford.
WEBB, T.L., KRÜGER, J.E. (1970): “Carbonates”. En R.C.
Makenzie: Differential Thermal Analysis. Vol. 1. Fundamental Aspects: 303-341. Londres.
WEINER, S., GOLDBERG, P. y BAR-YOSEF, O. (2002): “Three-dimensional distribution of minerals in the sediments of Hayonim
Cave, Israel: Diagenetic processes and archaeological implications”. Journal of Archaeological Science, 29: 1289-1308.
WENDLANDT, W.W. (1986): Thermal Analysis. New York.
WHITE, W.B. (1974): “The Carbonate minerals”. En V Farmer
.C.
(ed.): The Infrared Spectra of Minerals: 227-284. Londres.
WHITTLE, A. (1996): Europe in the Neolithic: The Creation of the
New Worlds. Cambridge.
WHITTON, B.A. (2002): “Phylum Cyanophyta (Blue-green Algae/Cianobacteria”. En D.M. John, B.A. Whitton y A.J.
Brook (eds.): The freshwater Algal flora of the British Isles.
An identification guide to freshwater and terrestrial Algae:
25-122. Cambridge.
WHITTON, B.A. y POTTS, M. (2002): “Introduction to the
cyanobacteria”. En B.A. Whitton y M. Potts (eds.): The
ecology of cyanobacteria. Their diversity in time and space:
1-11. New York.
WHITTON, B.A.y POTTS, M. (eds.) (2002): The ecology of
cyanobacteria. Their Diversity in Time and Space. New York.
WIERSMA, A.P. y RESSEN, H. (2006): “Model-data comparison
for the 8.2 ka BP event. Confirmation of a forcing mechanism by catastrophic drainage of Laurentide Lake”. Quaternary Science Reviews, 25: 63-88.
WILLIAMS, B.J. (1974): “A model of band society”. American Antiquity, 39 (4-2). Memoir 29.
WOBST, M. (1974): “Boundary conditions for Paleolithic social
systems: a simulation approach”. American Antiquity, 39 (2):
147-177.
WRIGHT, H.E. y PATTEN, H.J. (1963): “The pollen sum”. Pollen
et Spores, 5: 445-450.
YU, P., KIRKPATRICK, R.J., POE, B., McMILLAN, P.F. y CONG,
X. (1999): “Structure of calcium silicate hydrate (C-S-H):
near-, mid.-, and far-infrared spectroscopy”. Journal of
American Ceramic Society, 82: 742-748.
YVORRA, S. (2000-2001): “Discrimination du chêne vert (Quercus ilex L.) et du chêne kermès (Quercus coccifera L.).
Éco-anatomie quantitative du bois et implications paléoécologiques, ethnobotaniques et archéologiques”. En Environnement et Archéologie. D.E.A. Paris.
ZAPATA PEÑA, L. (2002): “Origen de la agricultura en el País
Vasco y transformaciones en el paisaje: Análisis de restos vegetales arqueológicos”. Kobie, Anejo 4, UPV/EHU.
ZAPATA PEÑA, L., PEÑA CHOCARRO, L., PÉREZ, G. y STIKA, H.P. (2004): “Early Neolithic agriculture in the Iberian
Peninsula”. Journal of World Prehistory, 18: 285-326.
ZAZO. C. (2006): “Cambio climático y nivel del mar: la península
Ibérica en el contexto global”. Revista C&G, 20 (3-4): 115130.
ZIELHOFER, C., FAUST, D., BAENA-ESCUDERO, R., DÍAZ
DEL OLMO, F., KADEREIT, A. y MOLDENHAUER, K.M. (2004): “Centennial scale late Pleistocene to midHolocene synthetic profile of the Medjerda valley (Northern
Tunisia)”. The Holocene, 14: 851-61.
ZILHÃO, J. (1997): “Maritime pioneer colonization in the Early
Neolithic of the West Mediterranean. Testing the model
against the evidence”. Porocilo, XXIV: 19-42.
ZILHÃO, J. (2001): “Radiocarbon evidence for maritime pioneer
colonization at the origins of farming in west Mediterranean
Europe”. Proceedings of the National Academy of Sciences,
98 (24): 14180-14185.
377
[page-n-388]
[page-n-389]
LISTADO DE AUTORES
Francisca ALBA SÁNCHEZ
Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias.
Universidad de Granada.
falba@ugr.es
Cristo Manuel HERNÁNDEZ GÓMEZ
Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia
Antigua. Universidad de La Laguna. Tenerife.
chergomw@gmail.com
Virginia BARCIELA GONZÁLEZ
Alebus Patrimonio Histórico SLU.
alebus@alebusph.com
Francisco Javier JOVER MAESTRE
Área de Prehistoria. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Alicante.
javier.jover@ua.es
Israel ESPÍ PÉREZ
Alebus Patrimonio Histórico SLU.
alebus@alebusph.com
Carles FERRER GARCÍA
Servei d’Investigació Prehistòrica.
Museu de Prehistòria de València.
carlos.ferrer@dival.es
Bertila GALVÁN SANTOS
Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia
Antigua. Universidad de La Laguna. Tenerife.
bertilagalvan@ull.es
Gabriel GARCÍA ATIÉNZAR
Área de Prehistoria. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Alicante.
g.garcia@ua.es
María Ángeles GARCÍA DEL CURA
Laboratorio de Petrología Aplicada. Unidad Asociada
CSIC-UA. Universidad de Alicante. Instituto de Geología
Económica. CSIC.
angegcura@ua.es
Jerónimo JUAN JUAN
Servicios Técnicos de Investigación. Universidad de
Alicante.
jero@ua.es
José Antonio LÓPEZ SÁEZ
Grupo Investigación Arqueobiología. Instituto de Historia.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC. Madrid.
joseantonio.lopez@cchs.csic.es
Eduardo LÓPEZ SEGUÍ
Gerente de Alebus Patrimonio Histórico SLU.
elopez@alebusph.com
María del Carmen MACHADO YANES
Grupo de Investigación Arqueología del Territorio.
Departamento de Prehistoria. Facultad de Geografía e
Historia. Universidad de La Laguna. Tenerife.
carmaya@neuf.fr
Sarah Barbara MCCLURE
Departament of Anthropology and Museum of Natural and
Cultural History. University of Oregon. USA.
sbm@uoregon.edu
379
[page-n-390]
Isidro MARTÍNEZ MIRA
Departamento de Química Inorgánica. Universidad de
Alicante.
isidro@ua.es
Francisco Javier MOLINA HERNÁNDEZ
Estudiante de Doctorado del Departamento de Prehistoria,
Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología
Latina. Universidad de Alicante.
jammonite@gmail.com
Leonor PEÑA-CHOCARRO
Laboratorio de Arqueobiología. Centro de Ciencias
Humanas y Sociales. CSIC. Madrid.
leonor.chocarro@cchs.csic.es
José Miguel RUIZ PÉREZ
Doctor en Geografía. Universitat de València.
Jose.M.Ruiz-Perez@uv.es
Ion SUCH BASÁÑEZ
Servicios Técnicos de Investigación.
Universidad de Alicante.
ion.such@ua.es
Andoni TARRIÑO VINAGRE
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana. Burgos.
antonio.tarrinno@cehieh.es
Sebastián PÉREZ DÍAZ
Grupo Investigación Arqueobiología. Instituto de Historia.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC. Madrid.
sebastian.perez@cchs.csic.es
Carmen TORMO CUÑAT
Servei d’Investigació Prehistórica.
Museu de Prehistòria de València.
carmen.tormo.c@gmail.com
Amelia RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Grupo de Investigación Tarha. Departamento de Ciencias
Históricas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
arodriguez@dch.ulpgc.es
Palmira TORREGROSA GIMÉNEZ
Alebus Patrimonio Histórico SLU.
alebus@alebusph.com
Mónica RUIZ ALONSO
Laboratorio de Arqueobiología. Centro de Ciencias
Humanas y Sociales. CSIC. Madrid.
Monica.ruiz@cchs-csic.es
Eduardo VILAPLANA ORTEGO
Departamento de Química Inorgánica.
Universidad de Alicante.
e.vilaplana@ua.es
380
[page-n-391]
[page-n-392]
[page-n-393]
