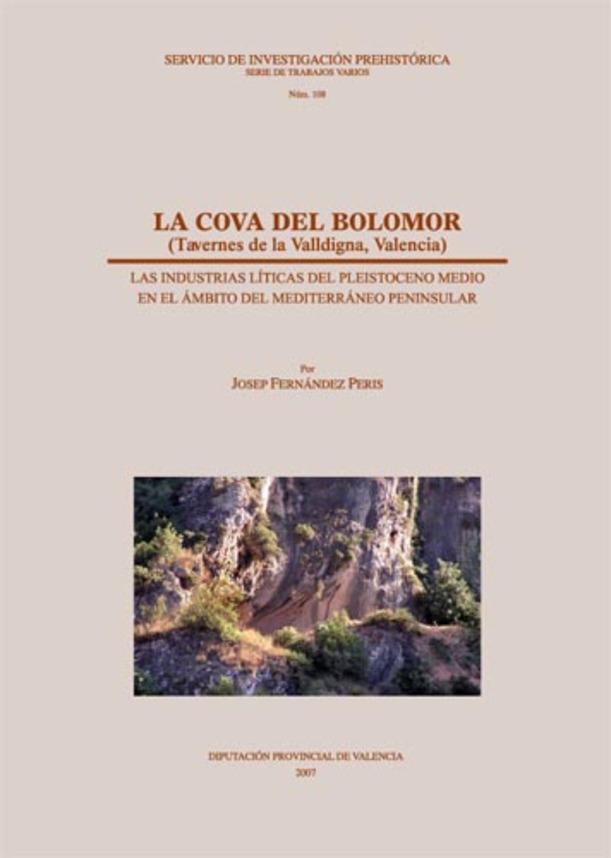
Serie de Trabajos Varios 108
La Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia): las industrias líticas del Pleistoceno Medio en el ámbito del Mediterráneo peninsular
Josep Fernández Peris
2007
, ISBN 978-84-7795-486-6 , 463 p.
[page-n-1]
[page-n-2]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 108
LA COVA DEL BOLOMOR
(Tavernes de la Valldigna, Valencia)
LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DEL PLEISTOCENO MEDIO
EN EL ÁMBITO DEL MEDITERRÁNEO PENINSULAR
Por
JOSEP FERNÁNDEZ PERIS
VALENCIA
2007
[page-n-3]
ISSN 1989-540
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
S E R I E D E T R A B A J O S VA R I O S
Núm. 108
Foto portada: Boca de la Cova del Bolomor.
ISBN: 978-84-7795-486-6
Depósito legal: V-5300-2007
Imprime:
Artes Gráficas J. Aguilar, S.L. • Benicadell, 16 - 46015 Valencia
Tel. 963 494 430 • Fax 963 490 532
e-mail: publicaciones@graficas-aguilar.com
[page-n-4]
A María Pilar Fumanal
in memoriam
[page-n-5]
[page-n-6]
PRÓLOGO
Pocos yacimientos europeos tienen una estratigrafía
arqueológica tan completa como la de la Cova del Bolomor.
Sus más de siete metros de potencia, con diecisiete unidades
sedimentarias que abarcan una parte sustancial del Pleistoceno medio y el inicio del Pleistoceno superior, han proporcionado abundantes restos líticos y óseos, algunos restos
fósiles de los homínidos que frecuentaron la cavidad y
evidencias de la utilización del fuego que resultan, al referirnos a esas cronologías, de una elevada trascendencia.
Tan larga secuencia no pasó inadvertida a los pioneros
de la arqueología prehistórica en las tierras valencianas,
como lo evidencian las referencias a la cavidad de Juan
Vilanova y Piera, Leandro Calvo o el mismo Henri Breuil.
Pero lo cierto es que el yacimiento fue, por desgracia,
objeto de actividades mineras que afectaron seriamente a
una parte importante del relleno sedimentario y permaneció
luego casi olvidado durante una buena parte del siglo
veinte. Esta situación, precedida de alguna intervención
puntual de la que apenas se conocen los resultados, es la
que presentaba la Cova del Bolomor a mediados de los años
ochenta del siglo pasado, fechas en las que se consideró la
oportunidad y el interés científico de iniciar la excavación
sistemática de su relleno.
La idea se fue gestando a partir de diversas visitas efectuadas al yacimiento por Josep Fernández Peris en compañía
de María Pilar Fumanal y de Michèle Dupré, y con todos
ellos tuve la oportunidad de cambiar impresiones sobre la
secuencia y el interés de conocer con mayor detalle unos
niveles que apuntaban claramente a cronologías del Pleistoceno medio, ampliando así el registro por entonces conocido
en el ámbito valenciano. Aquellos años coincidieron con el
inicio de mis propios trabajos arqueológicos en la Cova
Negra de Xàtiva, en cuyo equipo participaban las dos investigadoras citadas, y pronto se consideró conveniente
conformar un grupo investigador capaz de abordar esta
nueva y atractiva excavación.
La iniciativa resultaba prometedora, pero a la vez difícil,
pues es imposible ignorar las dificultades que conlleva la
excavación de una yacimiento de esas características. Se
trataba de una empresa que se intuía de larga duración, que
exigiría la inversión continuada de muchos esfuerzos y
cuyos frutos sólo iban a ser palpables tras años de laboriosa
actividad de campo. En torno a la figura de Josep Fernández
Peris se agruparon entonces una buena parte de los investigadores que participaban en el proyecto de Cova Negra,
muchos centrados en esas fechas en la realización de sus
respectivas tesis doctorales, y con posterioridad se han ido
añadiendo otros jóvenes investigadores que han aportado al
proyecto ilusión y trabajo.
Vistos los resultados obtenidos a lo largo de esos años,
ya casi veinte después del inicio de las excavaciones, justo es
reconocer que el equipo de dirección y los logros obtenidos
han cumplido plenamente las expectativas creadas. Una
buena parte de la actividad arqueológica de campo desarrollada en Bolomor desde el año 1989 ha estado codirigida por
Josep Fernández Peris y Pere Miquel Guillem Calatayud,
quienes han aprovechado la labor realizada para configurar,
total o parcialmente, sus respectivas tesis doctorales. De
hecho, el libro que ahora prologan estas líneas constituye la
adecuación para su publicación de la Tesis doctoral presentada por Josep Fernández Peris el año 2006 en la Universitat
de València. Y en todo ese proceso, el papel dinamizador y de
verdadera alma mater del proyecto y la excavación ha correspondido, sin duda alguna, a Josep Fernández Peris.
Resulta pertinente dedicar unas líneas a este aspecto ya
que, aunque pueda parecer obvio, no es en absoluto banal.
He mencionado las dificultades de excavación de un yacimiento como el de la Cova del Bolomor. Estas dificultades
son consecuencia no sólo de la amplitud de la secuencia,
sino de la situación misma en la que se encontraba el yacimiento al comenzar las intervenciones en el año 1989. El
vaciado de una parte del relleno dejaba a la vista una parte
V
[page-n-7]
importante de la estratigrafía, una situación que propició la
realización de un refresco del corte destinado a la determinación de las posibilidades arqueológicas de los distintos
niveles y a una primera evaluación de su cronología y
proceso de formación. La amplitud de la secuencia permitía
entrever la duración y la magnitud de cualquier iniciativa de
excavación que se planteara ir más allá de esta primera aproximación a la estratigrafía. En cualquier caso, es de justicia
señalar que en esas primeras campañas el papel desempeñado por M.P. Fumanal resultó fundamental y los objetivos
muy pronto conseguidos.
Fruto del trabajo realizado en esas primeras campañas, en
las que además se inició también la excavación en extensión
de dos zonas del sector oeste de la cavidad, fueron las primeras noticias sólidamente construidas de la secuencia arqueológica del yacimiento, publicadas ya en 1993 y 1994, y una
adecuada valoración de las posibilidades que abría su excavación y el interés de su cronología. Rafael Martínez Valle y
Pere M. Guillem Calatayud contribuyeron también con sus
trabajos a la síntesis de los primeros resultados, con aportaciones importantes en el campo de la arqueozoología y la tafonomía.
Esta fase dio paso a otra, dirigida a extraer las tierras
revueltas consecuencia de los antiguos trabajos de cantería
con la finalidad de comprender la geometría del relleno sedimentario del yacimiento y evaluar las posibilidades de excavación en extensión en nuevos sectores. La visión que se
tiene en la actualidad de la Cova del Bolomor no sería la
misma sin el trabajo emprendido en esos años, y la actual
excavación en extensión del sector norte no se encontraría en
el prometedor estado en el que ahora está si esa costosa actividad no se hubiera llevado a término.
Sin querer entrar en estas líneas en los detalles que
quedan recogidos perfectamente en las páginas que
Fernández Peris dedica a este tema, sí que deseo resaltar que
en todo momento la visión de trabajo a largo plazo ha sido
perfectamente asumida en las excavaciones llevadas a cabo
en el yacimiento y que la programación de los trabajos
arqueológicos ha sido totalmente coherente con esa idea. El
resultado consiste en la posibilidad de excavación en extensión en varios sectores diferenciados, con acceso en cada
uno de ellos a distintos niveles de la secuencia.
Un segundo aspecto a resaltar es la atención prestada a
la incorporación de nuevos investigadores al equipo, así
como la potenciación de las líneas de trabajo que un yacimiento excavado con modernas metodologías debe contemplar. En torno al proyecto vinculado al Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, Josep
Fernández Peris ha ido sumando colaboraciones que están
ofreciendo en estas fechas resultados de alto interés, algunos
en prensa a la hora de escribir estas líneas. Las aportaciones
de Alfred Sanchis al estudio de los lagomorfos y las marcas
antrópicas que implican su consumo, los de Ruth Blasco a la
fauna del nivel XII, con la identificación de procesos de
trampling en el yacimiento y una adecuada caracterización
de la economía y la tafonomía de esos periodos, los de Pablo
Sañudo al estudio espacial del nivel IV y los de Felipe Cuartero a la tecnología lítica del nivel IV, se suman a las que en
VI
su día publicaron también R. Martínez Valle sobre la fauna
o Pere M. Guillem sobre la microfauna. Si la finalidad de la
investigación es avanzar en el conocimiento y difundir los
resultados obtenidos mediante su publicación, esta meta se
está logrando con un muy adecuado cumplimiento en
Bolomor.
El estudio que se presenta en este volumen constituye,
asimismo, un avance fundamental al conocimiento de los
materiales líticos documentados en los distintos niveles de la
secuencia, con una sustancial información sobre la fauna
asociada, las estructuras de combustión documentadas y la
secuencia paleoambiental y cronológica. Una información
que los trabajos en curso permitirá ampliar y contrastar a la
hora de definir los procesos de ocupación del yacimiento,
pero que ya constituye una aportación de primer orden al
conocimiento de la tecnología lítica del periodo comprendido entre ca . 350.000 y 100.000 años.
La importancia de los datos proporcionados hasta la
fecha por las excavaciones y estudios efectuados en la Cova
del Bolomor es indudable y en el trabajo realizado por
Josep Fernández Peris se avanzan datos globales de gran
interés. En primer lugar, los casi trescientos mil años a los
que remite el relleno estratigráfico permiten obtener una
visión diacrónica de considerable amplitud para un periodo
clave en la secuencia arqueológica europea conocido a
partir de pocas secuencias de tanta potencia. Un periodo
que remite a una parte sustancial de la historia de los neandertales y que resulta crucial, por tanto, para una valoración
de la evolución del comportamiento de esas poblaciones en
la zona meridional europea. La excavación en extensión
llevada ya a término en algunos niveles está permitiendo
obtener información de primer orden para la caracterización
de las actividades económicas, tanto en lo que se refiere a
la obtención del alimento como a la producción y variedad
del instrumental lítico. Los datos apuntan hacia un perfil
cazador caracterizado por una cierta amplitud de especies y
una marcada presencia de animales de tamaño medio y
grande, con una escasa documentación de carnívoros y un
papel reducido, pero constante, de las pequeñas presas. Esta
situación, matizada por la constatación de la existencia de
las marcas dejadas por los carnívoros en los restos óseos de
las excavaciones en curso en alguno de los niveles de menor
presencia humana, como sería el nivel X, deberá ser objeto
de estudio y profundización en los próximos trabajos,
puesto que la definición del ritmo y duración de las ocupaciones del yacimiento constituyen algunas de las cuestiones
más trascendentales a la hora de definir los patrones de
movilidad y de ocupación del territorio. A su vez, el incremento de las evidencias arqueológicas, tanto líticas como
óseas en los niveles que corresponden a las fases terminales
del Pleistoceno medio e iniciales del Pleistoceno superior,
resulta coincidente con lo conocido a partir de la excavación
de otros yacimientos de similar cronología y obliga a una
reflexión sobre el grado de afianzamiento de las poblaciones neandertales en la zona meridional europea y el éxito
de su actividad cazadora.
Se aportan, a su vez, datos consistentes en el trabajo que
ahora presentamos sobre la homogeneidad industrial de la
[page-n-8]
secuencia de Bolomor, si bien no dejan tampoco de señalarse algunas agrupaciones industriales que, fundamentalmente, sirven para diferenciar los niveles superiores (I-V) de
los inferiores (XIII-XVII). Estos últimos limitados por la
extensión de la superficie excavada.
La ausencia de industrias achelenses en un contexto
cronológico del Pleistoceno medio superior e inicios del
Pleistoceno superior constituye otro de los rasgos más interesantes de Bolomor. La situación encuentra sus paralelos en
otros yacimientos del ámbito mediterráneo peninsular y
francés, tales como la Cuesta de la Bajada, la Baume Bonne
o la Caune de l’Aragó, y resulta del máximo interés a la hora
de valorar las tradiciones industriales del Pleistoceno medio
en el ámbito europeo meridional. Este tema es objeto de
reflexión en la última parte del libro, tras un repaso de las
características de los yacimientos de similar cronología en el
ámbito peninsular y francés.
Interpretadas algunas pulsaciones en las partes anatómicas representadas o en la mayor o menor presencia del
macroutillaje y el grado de transformación del material retocado en relación con las pautas de ocupación del yacimientos, resultará necesario profundizar en el futuro sobre
estos temas, incorporando cuestiones tan decisivas en la
interpretación de los distintos niveles como las variaciones
producidas por la localización de las áreas de actividad, la
influencia del fuego y la amplitud temporal misma de las
ocupaciones.
En relación con este último aspecto, han sido especialmente trascendentes los datos obtenidos del empleo del
fuego en diversos niveles de la secuencia. El ritmo de los
hallazgos, ligado al propio proceso de excavación, permite
conocer hoy la realidad de su documentación desde el nivel
XIII, aunque se indica en este mismo trabajo la existencia de
elementos que atestiguarían la presencia del fuego desde el
nivel XV, lo que nos sitúa en momentos muy tempranos de
la secuencia. Bolomor aporta en ese campo una precisión
secuencial que resulta muy necesaria en la valoración de uno
de los grandes hitos en la evolución del Pleistoceno medio
europeo. Es indudable que una correlación entre las pautas
de ocupación del yacimiento, la orientación cazadora de los
distintos niveles y el uso del fuego constituye una línea de
investigación prioritaria que pocos yacimientos europeos
pueden facilitar en este momento.
Presente y futuro de la investigación sobre la Cova del
Bolomor se derivan de la lectura de este trabajo, que se ha de
convertir en una referencia obligada tanto a nivel estrictamente regional como para el ámbito europeo meridional. Un
peso fundamental del presente de Bolomor recae en la muy
cuidada presentación de la industria lítica y su valoración.
Este apartado, especialmente detallado y realizado de acuerdo con la más moderna metodología, constituye un logro en
sí mismo y merece una muy viva felicitación. Mientras que
el futuro de Bolomor remite a los resultados interdisciplinares que las excavaciones en extensión van a favorecer y se
deduce también del esfuerzo de contextualización con el que
se complementa el estudio tecno-tipológico. Esta reflexión,
que ocupa una parte sustancial del libro, ha debido elaborarse a partir de una bibliografía desigual y en muchas
ocasiones insuficientemente detallada en relación con el
propio estudio efectuado en Bolomor. Estas circunstancias
limitan, sin duda, la capacidad de comparación y síntesis,
pero permiten comprender los márgenes en los que se mueve
la investigación actual. Bolomor no constituye un fenómeno
aislado, sino que traduce unas pautas de gestión de los
recursos líticos y bióticos, del sistema de ocupación del
territorio y del modo de vida de la cronología a la que
remiten sus niveles, que encuentran claro paralelo en otros
yacimientos contemporáneos. La escasez de secuencias de
esa entidad explica la importancia de los resultados obtenidos en el yacimiento, la oportunidad de una valoración
diacrónica de los resultados. Es obvio, por tanto, el esfuerzo
que se ha de realizar en precisar la cronología de los distintos
niveles y en caracterizar las pautas de ocupación del yacimiento. Así como la repercusión que los datos que se
obtengan va a tener en el panorama de la investigación internacional.
Siendo importante el presente de Bolomor, como lo
testimonia la información que este trabajo nos ofrece, las
perspectivas de futuro son muy prometedoras. Pero como
decíamos líneas arriba, el avance de la investigación en un
yacimiento de estas características requiere constancia y una
planificación cuidadosa del trabajo, así como la publicación
de los resultados obtenidos. El libro que ahora presentamos
permite concluir que estos requisitos se están cumpliendo
muy adecuadamente. Es por eso que mis últimas palabras
quieren ser de felicitación al SIP, tanto por la inclusión de la
excavación de Bolomor en su programa de investigación
arqueológica de campo, como por la publicación ahora de
los resultados obtenidos en las excavaciones realizadas en
los últimos años. Una atención por tan importante yacimiento arqueológico que se ha completado, además, con su
protección y la inversión en la infraestructura necesaria para
la realización de una excavación arqueológica moderna.
Valentín Villaverde Bonilla
Catedrático de Prehistoria
Universitat de València
VII
[page-n-9]
[page-n-10]
AGRADECIMIENTOS
El presente trabajo no hubiera sido posible sin la intervención de diversas personas y entidades. El departamento
de Prehistoria de la Universitat de València donde estudié
y me ilusioné en mis primeros pasos de futuro arqueólogo.
El Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de
València, que aceptó e hizo realidad las primeras campañas
de excavaciones con las que nació el proyecto Bolomor de la
mano de su director Bernat Martí, y a Helena Bonet que
actualmente apoya su continuidad. A Joaquim Juan Cabanilles y al personal del Museo de Prehistoria por su ayuda en
la materialización de esta publicación y en el inventario de
los materiales.
Los trabajos de todos estos años, aunque sea tópico, no
son obra de una persona y detrás de los mismos está el
esfuerzo de un equipo, de varias generaciones de estudiantes
y licenciados que dedicaron una parte valiosa de su tiempo.
Quiero recordar las maravillosas ilusiones y vivencias
compartidas con Carmen Guna, Yolanda Faus, Adolfo Ribes,
Laura Fortea, Gloria Sanchís, Laura Hortelano, Juan Moragues, Luis Zalvidea, Francisca Pérez, Sara Sanmatías, José
Yravedra, Iván de Castro, Raül Felis, Felipe Cuartero,
Anuska Nebot, y de otros muchos a los que pido perdón por
su no inclusión.
Han contribuido en la investigación de Bolomor y
merecen mi reconocimiento: Inocencio Sarrión, Alfred
Sanchís y Rafael Martínez por sus clasificaciones faunísticas. Michèle Dupré, que buscó durante años una curva
polínica que no pudo encontrar. Trinidad Torres por su desinteresada contribución en las dataciones absolutas. Brooks
Ellwood por la elaboración de la curva de susceptibilidad
magnética. Carlos Verdasco por la microsedimentología.
Susana Alonso por la realización de los maravillosos dibujos
de las piezas líticas, y a todos los compañeros e investiga-
dores que en este momento inician su andadura en el
proyecto Bolomor, a ellos, mi mayor consideración y apoyo.
Especialmente quiero reconocer la ayuda inestimable de
unos buenos amigos, como son Policarp Garay que me ha
asesorado en la geología y el medio físico. A Pere Guillem
por su compañía como co-director y asesor de los tests estadísticos. A Emili Aura por sus consejos y visión del mundo
paleolítico. A Pablo Sañudo por colaborar en la informatización de las tediosas bases de datos de la industria lítica, a
Ruth Blasco por su entrega al duro proceso de excavación y
a Virginia Barciela a quien debo yo y el lector la corrección
de un texto reiterativo que es más legible.
A Valentín Villaverde por su impulso en el inicio de las
excavaciones y por asumir la dirección de la tesis. A los
componentes del tribunal, que tan amablemente se han prestado a evaluarla: M.ª Pilar Utrilla, Eudald Carbonell,
Gerardo Vega, Manuel Santonja y Emili Aura.
Un recuerdo entrañable para María Pilar Fumanal: su
gran contribución a la investigación sólo fue comparable al
vital entusiasmo y decisión con que se volcó en los
momentos de crisis, para que el proyecto Bolomor fuera por
encima de todo una realidad.
A mi familia por el tiempo que les he robado con mi
obsesiva dedicación y a los amigos del trabajo por su apoyo
incondicional durante estos largos años. Un especial recuerdo para Guillermo y Sergio Martí por su presencia y
ánimo constante al final de cada campaña.
Por último, este escrito no sólo simboliza un largo recorrido científico por la historia de un yacimiento arqueológico, sino un recorrido de sacrificio personal y, al mismo
tiempo, de ilusión compartida con muchas personas, sin la
cual difícilmente este momento habría sido posible.
Benimaclet, 16 de abril de 2006
IX
[page-n-11]
[page-n-12]
ÍNDICE
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
I. El marco físico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.1. El paleopaisaje y los corredores naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.2. Los depósitos continentales: glacis, conos y terrazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.3. Los depósitos kársticos y su aportación bioestratigráfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.4. La paleogeografía litoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.4.1. Los depósitos marinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.4.2. Variación de la línea de costa: evolución e implicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.5. Consideraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
8
11
13
13
16
18
El yacimiento arqueológico Cova del Bolomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.1. Historia previa a las intervenciones arqueológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.2. Intervenciones arqueológicas (1989-2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.3. Contexto geológico y geográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.4. Geomorfología y evolución paleokárstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.4.1. La cavidad y su evolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5. Cronoestratigrafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.1. Sectores, niveles y unidades estratigráficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.2. Sedimentología y fases climáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.3. La susceptibilidad magnética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4. La bioestratigrafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4.1. Los micromamíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4.2. Los macromamíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4.3. Otros restos bióticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4.4. Implicaciones paleoclimáticas de la fauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.5. Dataciones radiométricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.6. Paleoantropología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.6.1. Otros restos antropológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.7. Yacimientos del contexto regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.8. Anexo. Tablas de representación de los restos faunísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
26
30
33
35
36
36
46
47
47
47
48
49
52
52
53
54
55
59
II.
XI
[page-n-13]
III. Las industrias líticas de la Cova del Bolomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1. La Metodología aplicada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.1. La estructura industrial lítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.2. La materia prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.3. La tipometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.4. El análisis morfotécnico del elemento de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.5. El análisis morfotécnico del elemento producido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.6. El análisis morfotécnico del elemento retocado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.7. La fracturación lítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2. Las unidades espaciales arqueológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.1. El nivel arqueológico Ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.2. El nivel arqueológico Ib/Ic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.3. El nivel arqueológico II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.4. El nivel arqueológico III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.5. El nivel arqueológico IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.6. El nivel arqueológico V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.7. El nivel arqueológico VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.8. El nivel arqueológico VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.9. Los niveles arqueológicos VIII-XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.10. El nivel arqueológico XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.11. El nivel arqueológico XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.12. El nivel arqueológico XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.13. El nivel arqueológico XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3. Dinámica y variación diacrónica de la industria lítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.1. Los materiales arqueológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.2. La estructura industrial lítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.3. La materia prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.4. La tipometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.5. La gestión de los núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.6. Orden de extracción de los elementos producidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.7. La superficie del talón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.8. La corticalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.9. Los bulbos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.10. La simetría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.11. Los productos retocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.12. La tipología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.13. Los índices y grupos industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.14. La fracturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.15. Resultados obtenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.4. Anexo. Aplicación estadística mediante análisis de conglomerado (cluster analysis)
a las series tecnotipológicas de la secuencia arqueológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.
87
87
88
88
91
91
94
95
97
98
99
131
153
173
191
215
237
251
258
260
288
303
318
345
345
345
348
350
358
360
361
363
364
365
367
373
378
380
382
403
409
409
411
416
420
421
422
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII
La contextualización
IV.1. Las industrias del Pleistoceno medio de la Península Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.1.1. Yacimientos en medios sedimentarios continentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.1.2. Yacimientos en medios kársticos: cuevas y abrigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.1.3. Consideraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.2. Las industrias del Pleistoceno medio de Europa meridional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.2.1. Yacimientos en medios kársticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.2.2. Consideraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
[page-n-14]
INTRODUCCIÓN
La vertiente mediterránea constituye una de las áreas de
la Península Ibérica con mayor número de yacimientos
documentados adscritos al Pleistoceno. Estos yacimientos
se encuentran en diferentes estados de conservación y
estudio, a pesar de lo cual se ha podido llevar a cabo una
interesante labor de investigación sobre el Paleolítico de la
zona y realizar un profundo análisis diacrónico de toda la
secuencia regional, con valoraciones precisas acerca de las
variaciones en los modos de vida que se producen durante
este lapso temporal. El resultado ha sido la sistematización
de una serie climatoestratigráfica vinculada al proceso de
desarrollo de las antiguas comunidades humanas que
poblaron este territorio (Pérez Ripoll 1977, Villaverde 1984,
1992, 1995, Villaverde y Fumanal 1990, Villaverde y
Martínez 1992, Fumanal 1993, 1995, Fernández 1994,
Fernández et al. 1994, Aura 1995, Martínez 1995, Guillem
1995, entre otros).
El proyecto Bolomor, aunque iniciado en 1982, arranca
con la excavación e investigación en 1989 del yacimiento
epónimo; proyecto que ha permitido observar, por primera
vez en estas tierras mediterráneas, los cambios paleoclimáticos, bioestratigráficos y antrópicos a lo largo de una larga
secuencia temporal. Además, es éste uno de los escasos
yacimientos arqueológicos de Europa que posee una estratigrafía pleistocena amplia, donde es posible contextualizar
los datos con los de otros yacimientos peninsulares y europeos, contribuyendo de forma importante al análisis de los
patrones humanos de selección de hábitat o a los procesos
generales de adaptación y subsistencia.
El proceso que se estudia en el presente trabajo se
encuadra temporalmente entre el 350.000 y el 100.000 BP
–Pleistoceno medio reciente e inicios del Pleistoceno superior–. Desde el punto de vista espacial, la Cova del Bolomor
se ubica en un corredor natural –La Valldigna–, localizado
junto al litoral y en el centro-meridional de las tierras valencianas, cuyas características físicas resultan determinantes
en la contextualización de la génesis y evolución del yacimiento. De ahí que el medio físico sea uno de los aspectos
mejor analizados en este trabajo, como base para la posterior
interpretación del registro arqueológico.
El tema central de este libro es el análisis de la industria
lítica del yacimiento Cova del Bolomor. El aprovechamiento
y utilización de los diferentes tipos de materias primas ha
permitido abordar la intensa relación entre medio físico y la
conducta humana. La variabilidad de la industria lítica en
los distintos niveles de la secuencia estratigráfica se
presenta dependiente de los cambios en su gestión y
economía, con todo lo que ello implica en cuanto a la explotación, transformación, aplicación y abandono, así como su
estrecha relación con el uso y funcionalidad de la cavidad.
No obstante, no se trata de un análisis aislado; en realidad la
industria lítica actúa como punto de partida y elemento de
cohesión entre todas aquellas variables esenciales para el
conocimiento de las características básicas de los tipos de
ocupación –análisis zooarqueológico, tafonómico, uso de
hogares, entre otros–. Del mismo modo, este trabajo permite
abordar aspectos conceptuales de extraordinaria relevancia,
dada la importante carga de definición cultural que se ha
concedido a las industrias líticas en la investigación. Así, se
cuestiona o matiza la existencia de algunas entidades culturales, cimentadas en la presencia/ausencia de determinados
útiles guía, al mismo tiempo que se lleva a cabo una valoración de los criterios empleados en la investigación para
realizar un tipo de construcciones intelectuales que no
siempre obedecen a un análisis diacrónico y espacial de la
variabilidad tecnológica y tipológica de estas industrias.
El texto se estructura en cinco capítulos en torno a tres
elementos principales de discusión: el medio físico, el yacimiento y la contextualización. El primero de ellos hace referencia al medio físico regional, considerando todos aquellos
depósitos con industrias antiguas y la potencialidad de cada
uno de ellos. El intento de reconstrucción del contexto cons-
1
[page-n-15]
tituye uno de los pilares básicos del presente trabajo, en el
que se presta especial atención a las concepciones sincrónicas y diacrónicas, y a las dimensiones espaciales y temporales, inherentes, por otro lado, a todo proceso de investigación. El objetivo principal del mismo ha sido relacionar el
medio físico con el poblamiento humano, situando en el
espacio y tiempo del Pleistoceno medio las actividades de
las comunidades paleolíticas. Los resultados revelan la
importancia de los entornos geográficos para los momentos
tratados. A su vez articulan las inferencias de los patrones
generales de subsistencia con los corredores naturales y
cavidades kársticas.
El segundo objetivo consiste en la investigación del
yacimiento Cova del Bolomor, cuerpo principal de análisis,
mediante sus aspectos más generales y el estudio exhaustivo
de la industria lítica. Éste se inicia precisamente con los
aspectos teóricos y metodológicos, cuya vinculación a lo
largo de la historia de la investigación sobre el Paleolítico
antiguo resulta determinante para comprender el estado de
la cuestión y proponer nuevas estrategias de análisis. Las
directrices básicas de algunas de estas propuestas que se
plantean y aplican en el trabajo consisten en relacionar todas
las variables que definen el comportamiento humano,
haciendo especial hincapié en la industria lítica y teniendo
en cuenta el grado de información que se puede alcanzar en
función del registro arqueológico y del proceso de documentación.
En cada uno de los niveles del yacimiento se ha llevado
a cabo un estudio pormenorizado de sus características y de
las particularidades de la industria lítica. De ese modo, cotejando minuciosamente los datos, se abordan cuestiones como
la existencia o no de esquemas conceptuales de tecnología
lítica a lo largo del Pleistoceno medio; la posible vinculación
de la variabilidad tecnológica a factores tecnoeconómicos
ligados a los esquemas operativos y/o a los elementos estructurales del sistema de producción; la relación entre la industria elaborada con esquemas operativos más o menos
complejos y su posición cronológica; la dificultad de comparación entre las industrias elaboradas en diferentes materias
primas; la valoración de homogeneidad de las características
industriales de diferentes niveles o la comparación de los
diferentes registros cuantitativos de la secuencia. Por último
era preciso, para comprender los procesos industriales, el
análisis de los resultados obtenidos en el marco de un planteamiento diacrónico, de “dinámica evolutiva”, que permitiera generalizar y sintetizar unas conclusiones.
El tercer y último punto está constituido por una reflexión final sobre todas estas cuestiones, aunque se centra
principalmente en dos aspectos: el resumen de las caracte-
2
rísticas de todos los niveles de la Cova del Bolomor y la
contextualización de estos mismos datos en base a las semejanzas y diferencias con otros yacimientos. El objetivo principal en este análisis ha sido, por tanto, establecer el grado
de variabilidad tecnotipológica de la industria lítica entre los
distintos niveles litoestratigráficos de la secuencia de la
cavidad, mediante el planteamiento de diferentes hipótesis
que hacen referencia a la variabilidad sincrónica y/o diacrónica y a los valores que influyeron en la misma, al igual que
situar dicha información en el contexto general del Pleistoceno medio y superior inicial de la Península Ibérica y del
resto de Europa.
La valoración de los resultados obtenidos queda a juicio
del lector y creo conveniente realizar algunas consideraciones autocríticas sobre el mismo. El trabajo, muy a mi
pesar, se ha alargado excesivos años, debido a un lento
proceso de excavación, por lo que ha sido difícil adaptarse a
las nuevas líneas de investigación y análisis. La gran
cantidad de material estudiado ha impedido, a su vez, el
tratamiento pormenorizado de diferentes aspectos de la
industria lítica, sintetizando características y valores en
aquellos rasgos más significativos. Este planteamiento ha
llevado a que casi dos décadas después del inicio de las
excavaciones muchas cuestiones aún no tengan una
respuesta definitiva.
La Cova del Bolomor, lejos de haber desvelado todos
sus entresijos, aún supone un gran reto. Muchos de los
niveles están comenzando a ser excavados en extensión, en
los que se pretende hacer análisis espaciales, y otros materiales a ser estudiados con la misma exhaustividad que las
industrias líticas. De cualquier modo, un solo yacimiento no
puede resolver el conocimiento de esta importante etapa en
la historia de la evolución humana, por lo que se hace cada
vez más necesario el análisis de otras secuencias pleistocenas y profundas reflexiones para las que serán necesarios
muchos más años de trabajo.
El presente estudio constituye una versión revisada de
mi Tesis Doctoral, realizada en la Universitat de València.
Los aspectos finales de este trabajo han sido redactados en
los años 2005 y 2006, aunque el inicio del mismo arranca en
1990 y ha estado estrechamente vinculado al ritmo de excavación de la Cova del Bolomor. De ese modo, se han eliminado algunos capítulos y se han sintetizado otros, centrando
el discurso en aquellos aspectos y aportaciones que podrían
ser de mayor interés para un lector especializado. No
obstante, todo aquel apasionado de la Prehistoria que no sea
un iniciado podrá encontrar también una línea de lectura
algo más sencilla en los capítulos de síntesis y valoraciones.
[page-n-16]
I. EL MARCO FÍSICO
El espacio en el que se han desarrollado las actividades
antrópicas pleistocenas es un conjunto de elementos naturales interrelacionados, es decir, de variables de un sistema
medioambiental que configuran lugares físicos susceptibles
de transformarse en nichos ecológicos. La conexión existente entre ellos está condicionada por la diversidad geográfica, resultado final del proceso evolutivo del territorio, el
cual influye, en mayor o menor grado, en las pautas del
comportamiento humano. El territorio y su estudio es pues,
algo más que un mero marco topográfico estático donde
fijar los acontecimientos prehistóricos. Si queremos aproximarnos a los patrones conductuales de los primeros homínidos debemos considerar la arqueología como la disciplina
que estudia la dinámica ecológica humana, un área de coincidencia interdisciplinar (historia, geografía, geología...),
donde el contexto cuaternario ha afectado a las condiciones
biogeográficas del territorio y consecuentemente a la
presencia humana. La red fluvial, las cuevas kársticas o el
endorreísmo, configuran un espacio-marco para el hombre
que no es una «naturaleza muerta» (Rosselló 1995).
La relación «hombre-territorio» durante el Pleistoceno
es difícil de abordar en detalle desde el presente y menos aún
sus implicaciones socioeconómicas, dados los escasos yacimientos regionales atribuibles al Pleistoceno medio. Sin
embargo, esta cuestión es abordada como punto de partida
para posteriores investigaciones que valoren las características y procesos del medioambiente biofísico. Esta visión
encuentra enlaces en las aportaciones propuestas para los
Site Catchement Analysis (Jarman et al. 1972), donde el
análisis de territorios y áreas de captación del medio fisiográfico se entienden como un elemento configurador de las
comunidades humanas asentadas sobre el mismo.
El recorrido biofísico del espacio valenciano se realiza
desde el marco geológico-estructural y la descripción fisiográfica actual del territorio para centrarse en los diferentes
depósitos sedimentarios: glacis, conos, terrazas fluviales y
marinas y cuevas que han soportado la presencia antrópica.
El estudio relaciona el hombre con el territorio mediante el
análisis de los corredores naturales, el paleopaisaje, la variación de la línea de costa y los datos ambientales del registro
fósil.
Los estudios peninsulares de estas características se han
desarrollado y han ido en aumento desde la década de 1980.
En las áreas del Cantábrico (De la Rasilla 1983), Cataluña
(Carbonell y Mora 1984), Submesetas (Espadas 1988, Díez
2000), Murcia (Montes 1984, 1989, López Campuzano
1994, 1996) y País Valenciano (Gusi 1974, 1980, Davidson
y Bailay 1984, Mochales 1991, 1991a, 1997, Aura et al.
1994, Villaverde et al. 1997, etc.).
I.1.
EL PALEOPAISAJE Y LOS CORREDORES
NATURALES
Los cambios evolutivos paleoambientales del Cuaternario permiten ser interpretados a través de dos medios diferentes actuales: el continental y el litoral. El área mediterránea de estudio presenta variaciones climáticas con episodios fríos vs frescos responsables de fases de relleno de los
valles (Calvo et al. 1986, Fumanal 1990) y períodos más
templados con formación de suelos rojos (Carmona et al.
1989, Fumanal y Carmona 1995). Estas situaciones han
generado una morfogénesis con dinámica fluvial activa,
intermitente y puntual; donde los mantos detríticos rellenaron depresiones en momentos fríos que fueron incididas
por los ríos en las fases interglaciares/anaglaciares, dando
lugar a la formación de terrazas, posteriormente desmanteladas (Butzer et al. 1983, Carmona 1990, Segura 1990). La
red fluvial valenciana tuvo diversas etapas: activa meteorización en las cabeceras durante los períodos fríos, con
relleno de las cuencas altas, y encajonamiento de los cauces
distales buscando la regularización de los perfiles por el bajo
nivel de base marino. Durante las fases templadas se invierte
3
[page-n-17]
la situación, con un vaciado aguas arriba, mientras avanza el
límite marino que da lugar a una formación de llanos
aluviales costeros y deposición de materiales finos en espacios que antes eran de cuenca media (Viñal 1991, Fumanal
et al. 1993).
Los sectores litorales valencianos son altamente sensibles a las fluctuaciones climáticas y subsidiarios de los
episodios generales cálidos/fríos, a los que se añade el fuerte
impacto de la actuación geotectónica (Martínez Gallego et
al. 1992, Fumanal et al. 1993b, Rey et al. 1993). El bajo
gradiente de la plataforma continental o el distinto comportamiento neotectónico de los tramos litorales han generado
una franja variable ampliamente emergida en las bajas
glacioeustáticas, o un paisaje recortado, invadido por el
medio marino, en las altas (Badal et al. 1991). Estas situaciones propias de los medios sedimentarios de transición
(llanos aluviales, sistemas de restinga-albufera, glacis,
conos aluviales) han variado sus respuestas deposicionales a
lo largo del Pleistoceno, de acuerdo con la variable línea
costera mediterránea (Mateu et al. 1985).
Los corredores naturales son considerados en este
estudio elementos del medio físico que por sus características geográficas facilitan la comunicación biótica territorial, en oposición a otras áreas que, en mayor o menor grado,
la dificultan. Las unidades estructurales que conforman la
geografía valenciana imprimen una distribución en la
geometría de los relieves y una orientación en el trazado y
dirección de los corredores cuyo resultado es un marco
paisajístico específico. El estudio de todos estos aspectos y
de su ubicación constituye un punto de partida imprescindible en el análisis de las relaciones espaciales «hombreterritorio» tan importantes en todo estudio prehistórico. Tras
una primera ordenación de los corredores naturales valencianos (Fernández Peris 1990, Aura et al. 1994) se presenta
la actualización y modificación de los mismos:
El corredor del Baix Maestrat articula, desde la
desembocadura del río Ebro, tres áreas próximas: la Cataluña interior, la litoral y el área septentrional del País Valenciano, constituyendo un importante punto de confluencia
territorial peninsular. El curso ascendente del río Ebro
comunica el área costera con la Cataluña interior y occidental, entre tierras aragonesas y el Montsant. A su vez, el
corredor litoral enlaza el Bajo Ebro con el Camp de Tarragona y la Cataluña oriental y litoral. Hacia el sur estas áreas
confluyen a través de la estribación occidental e interior del
Montsià en tierras valencianas, en el Pla de Vinaròs. Este
llano está formado por los aluviones de los ríos Sénia,
Cérvol, Calig y rambla de Alcalà que a su vez enlazan la
costa con las estribaciones montañosas del interior. El Sénia
es, de entre éstos, el que mejor comunica la costa con el
interior. Corresponde este corredor con la llamada Fossé
Médian de Canerot y «Fosa Vilafamés-Sant Mateu-Tortosa»
de Mateu. Es el mayor corredor septentrional valenciano
con un recorrido de unos 100 km y se sigue a través de las
poblaciones de Sant Mateu, Coves de Vinromà, Cabanes y
Vilafamés. Se halla enmarcado por distintos relieves montañosos, al NW La Serratella y la Serra d’en Galceran; al SE,
la Serra de la Vall Ampla, Talaies de la Salzadella y de les
4
Coves. Meridionalmente se presenta cerrado por el Desert
de les Palmes o Serra de les Santes. La superación de este
relieve montañoso hacia el llano de Castelló encuentra un
paso más fácil a través del río Sec, configurando el eje Pobla
Tornesa-Borriol-llano de Castelló.
En el extremo meridional del corredor del Baix Maestrat
se encuentra el yacimiento Cova del Tossal de la Font (Vilafamés), a escasa altura sobre el valle en una ladera, con depósitos coluviales exógenos del Pleistoceno medio y superior.
Actualmente se encuentra en proceso de excavación y ha
proporcionado industria lítica y restos antropológicos.
El corredor de Alcalà corresponde a la depresión Fossé
de Alcalá (Canerot 1974), una típica fosa de orientación catalánide, abierta al norte y cerrada al sur por el Desert de les
Palmes (Mateu 1982). Este corredor presenta una escasa
amplitud y un recorrido N-S de 30 km. La Serra d’Irta (537
m) es el principal accidente geográfico: contrafuerte adosado
al mar, dificulta la comunicación litoral hacia el sur que debe
desarrollarse por su vertiente occidental, entre ésta y Les
Talaies d’Alcalà, para desembocar en el llano TorreblancaOrpesa. Las estribaciones de la Serra del Desert de les Palmes
dificultan la conexión meridional, que se muestra más
cómoda a través del interior. Las sierras de Irta y del Desert
de les Palmes, últimos bloques del Baix Maestrat, originan
una costa alta con pequeñas calas. Los relieves circundantes
son por el W Les Talaies d’Alcalà (Serra Valldàngel), Murs,
Serra d’Orpesa y Serra de les Santes; por el E la Serra d’Irta.
Transversalmente los cursos de ríos o ramblas establecen una
comunicación entre valles. Tal es el caso del barranco de
Barbeguera, río Cérvol, barranco de l’Aigua y rambla de
Cervera en el entorno de los llanos de Vinaròs. A ello puede
añadirse el recorrido de colectores mayores como la rambla
Carbonera, río Montlleó, río de Les Coves de Sant Miquel y
río Sec.
En el corredor de Alcalà se localizan algunos hallazgos
superficiales de industria lítica de atribución paleolítica,
como el bifaz de Orpesa (Esteve 1956). También la cavidad
Cau d’en Borràs o Cova Roja presenta un depósito paleontológico del Pleistoceno medio.
El corredor del Alt Maestrat es un estrecho territorio
que se articula según el eje configurado por las poblaciones
de Sant Mateu, Tírig, Albocàsser y La Barona. Corresponde
a la «Depresión Tírig-La Barona» de Canerot (1974), el más
serrano e interior de los corredores septentrionales y se halla
adosado a los más importantes contrafuertes orientales del
Maestrat. Los macizos montañosos de Les Useres y Costur
dificultan el tránsito hacia el sur. El corredor se acopla al
valle de las ramblas Carbonera, de la Viuda y río Millars
hasta la Plana de Castelló al S y conecta por el N con el
amplio llano de Vinaròs. Los relieves que lo circundan son,
al W, las sierras de Espaneguera y Morral del Buitre y, al S,
las de En Galceran-Alturas de las Cotiendas.
El corredor del Millars se adapta al río Millars de clara
directriz ibérica y al desarrollo de las estribaciones septentrionales de la Serra d’Espadà y comunica el llano de
Castelló con las tierras del interior. Hacia su curso medio la
cuenca deja de ser transitable y se encaja fuertemente; a la
altura de las poblaciones de Fanzara-Toga, a unos 300 m de
[page-n-18]
altitud y 30 km de la costa. Sus afluentes, el Vilafamés y el
Villahermosa, no llegan a vertebrar accesos con tierras
aragonesas del interior, presentando profundas gargantas.
Las terrazas de la cuenca baja, más cercanas a la costa
(Vila-real), presentan algunos yacimientos con industrias
líticas de atribución musteriense en un área en la que
confluyen diversos corredores. También en los primeros
contrafuertes septentrionales de la Serra d’Espadà se ubica
el yacimiento pleistoceno de El Pinar (Artana), en un depósito aluvial del barranco Solaig.
El corredor del Palancia presenta un recorrido ascendente hacia el interior por el que discurre el río del mismo
nombre y amplio valle (vega de Segorbe) que articula la
comarca denominada Alto Palancia. Constituye la mejor
aproximación natural hacia los páramos de Teruel y el Bajo
Aragón. Presenta un cómodo recorrido hasta la población de
Jérica, donde se encaja su cauce, a una altitud de 400 m y a
unos 50 km de la costa. A partir de este lugar, la profundización de su curso deviene en la búsqueda de un camino
alternativo por superficies de relieve más suaves hacia las
cuestas del Ragudo, entre los páramos de El Toro (800 m) y
la Sierra de Pina (1401 m). El Ragudo es el único elemento
físico que dificulta la comunicación, con un desnivel de 300
m, frente a los páramos de Barracas situados a 1000 m. El
“escalón” del Ragudo constituye el extremo occidental de la
macroestructura del valle del río Palancia (Pérez Cueva
1988), que se halla bien delimitado por las sierras de Espadà
al norte y Calderona al sur.
En el corredor del Palancia se sitúan varios yacimientos
al aire libre asociados principalmente a terrazas fluviales y
con características propias de industrias musterienses.
También se documentan en la cabecera de la cuenca, en el
área de Pina de Montalgrado, y de forma más numerosa en
la cuenca media: Barranco Arguinas, Barranco Somat,
Rambla Rovira y Hoya Albaida (Segorbe); Las Navas
(Altura), Rambla Cerverola (Vall d’Uixó) y otros (Casabó y
Rovira 2002). En la cuenca baja próximo al mar se ubica el
yacimiento de Casa Blanca I, importante depósito paleontológico del tránsito Plio-Pleistoceno en medio kárstico.
El corredor del Turia se adapta al curso del río Turia y
configura la comarca natural de Los Serranos. Al igual que
otros ríos presenta un desarrollo NW-SE, propio de las directrices ibéricas en las que se enclava. Desde la costa hacia el
interior, entre los llanos de Llíria y Quart, transita por un
amplio valle hasta la población de Gestalgar, donde
profundas gargantas imposibilitan el acceso. Éste se efectúa
desviándose al norte (antiguo camino real de Chelva), tras
superar el suave relieve del área Casinos-La Losa, ajustándose al desarrollo del río Tuéjar, de amplia vega. El barranco
del Prado y la rambla de las Roturas facilitarían la comunicación hacia Titaguas, Aras de Alpuente y Santa Cruz de
Moya, para enlazar con los páramos de Teruel y Rincón de
Ademúz. En su conjunto, dada su orografía, el acceso hacia
el interior peninsular es complicado.
El corredor del Turia presenta varios yacimientos de
adscripción musteriense, principalmente situados en la cuenca
media, tanto en depósitos continentales como kársticos: en
Calles, Losa y Cueva de la Quebrada (Chelva). En la cuenca
baja y en contacto con el llano también se ubica alguna localidad con industria lítica en depósitos aluviales (Riba-roja).
El corredor de la Plana de Utiel vertebra la comarca
natural del mismo nombre que concluye en la fosa de Siete
Aguas. Se trata de una orografía suave que queda cerrada
lateralmente por los relieves de las sierras Malacara
(1119 m) y Cabrera (804 m), y al E por el denominado
portillo de Buñol, que salva un desnivel de 250 m. A pesar
de que la fosa de Siete Aguas representa actualmente el tránsito entre la Meseta y la llanura valenciana, su buena accesibilidad es reciente, ya que hasta el siglo XIX no permitía el
paso de carruajes (camino de las Cabrillas), el cual se realizaba por el valle de Montesa (camino Real de Madrid).
En el corredor de la Plana de Utiel se han localizado
algunos yacimientos en depósitos aluviales con características musterienses y materia prima lítica explotada en cuarcita (Siete Aguas).
El corredor del Magre y Baix Xúquer corresponde a
un típico río mediterráneo de inaccesible tránsito terrestre.
Desde su desembocadura hasta los primeros contrafuertes
montañosos presenta un recorrido de cota baja por terrenos
aluviales, encajándose rápidamente a partir de la antigua
población de Tous. Su afluente, el Magre, presenta una
mejor comunicación hacia el área de la llanura de RequenaUtiel, aunque la orografía que le envuelve, sierras Martés y
Malacara, motiva un fuerte encajamiento y recorrido meandriforme. Los afluentes del Magre –río Buñol, Millars, entre
otros– son muy tortuosos y encajados.
El corredor del río Magre presenta un número considerable de yacimientos al aire libre con industrias líticas de
atribución musteriense en la cuenca media y baja (Martínez
1997). Principalmente se sitúan en los depósitos continentales de la margen izquierda del corto río Sec: Camí de
Passelvir, Lloma de Carrions y Rambla del Riu Sec
(Catadau). En ambas márgenes del río Magre entre Llombai
y Torís se localizan una veintena de yacimientos entre los
que destacan las terrazas del Castell d’Alcalà (Montserrat),
La Sabotea (Torís) y El Palmeral (Montroi). Muchos de
estos yacimientos son áreas de talla y aprovisionamiento
donde se explota la cuarcita como materia prima.
El corredor litoral del Millars a la Marina es el tránsito considerado estrictamente litoral que queda limitado, en
la actualidad, por las sierras de Vilafamés y Desert de les
Palmes al norte, adaptándose al interior a través del corredor
del Baix Maestrat. Sin embargo, este eje litoral constituye la
columna vertebradora del territorio valenciano, al que se
vinculan estructuralmente la mayor parte de vías naturales
de comunicación. El amplio llano de Castelló enlaza con el
delta del Millars y la comunicación de este corredor hacia el
sur se estrecha entre las elevaciones orientales de la Serra
d’Espadà y el área de marjal (Estanys de Almenara). Se trata
de una vía histórica de paso obligado, es decir, una especie
de «cuello de botella» de 6 km de anchura formado por
pequeños bloques fallados (cerros de Xilxes y Almenara)
que establecen la separación con el Baix Palancia. En época
histórica estuvo jalonado por fuertes baluartes defensivos
(Almenara y Sagunt). La comunicación con el interior es
limitada y se circunscribe a la vertiente septentrional de la
5
[page-n-19]
Serra d’Espadà: Artana, Eslida y Aín, a través del río Sec. En
la vertiente sur de esta sierra sucede otro tanto con el río
Belcaire: Vall d’Uixó y Fondeguilla, mientras que la llanura
aluvial de Sagunt apenas se eleva pocos metros, al pie de
abruptos cerros montañosos, circunstancia a valorar con
respecto a los niveles de variación de costa en una franja
estrecha. La llanura central valenciana influye en un amplio
territorio al estar abierta en todas direcciones. Su anchura es
cercana a los 40 km, distancia precisa para encontrar la cota
de 500 m. Se suele dividir en dos áreas: al norte del Turia
hasta el llano de Sagunt, con la desembocadura del río
Palancia, y al sur hasta el Xúquer y el promontorio de
Cullera, con la Albufera en medio. El llano de Valencia juega
el papel de epicentro de distintas zonas que configuran el
óvalo central, como articulación territorial nuclear del territorio valenciano (Goy y Zazo 1974).
El tramo meridional está limitado por el Xúquer al norte
y la Serra del Benicadell al sur. La articulación costera es
clara en el contacto entre la llanura litoral y los primeros
contrafuertes montañosos de las sierras Corbera y
Mondúver. Comunica perfectamente el bajo Xúquer con la
desembocadura del Serpis. El corredor es ancho y bajo, la
conexión con la Canal de Montesa se realiza o bien a través
del valle de la Barraca o mejor bordeando la Serra de
Corbera por su vertiente septentrional (Favara, Llaurí,
Alzira). En el centro del mismo se abre la depresión transversal de La Valldigna que comunica La Safor con La Ribera
Alta y que presenta el yacimiento de la Cova del Bolomor.
El Serpis, con clara orientación bética, es un punto de conexión entre la costa y la hoya de Alcoi. Presenta un fuerte
encajamiento y no es de fácil tránsito. Hasta la población de
Vilallonga comunica muy bien con la costa. En La Marina
Alta, el corredor parcialmente costero discurre adosado
occidentalmente a los contrafuertes montañosos, debido a la
presencia de relieves como el Montgó (762 m) en DéniaXàbia y La Llorença (443 m) en Benitatxell que desvían el
tránsito hacia el interior. Concluye este corredor ante la
Serra de Bèrnia y el majestuoso Penyal d’Ifac (328 m),
alineación montañosa que se comporta como una barrera
natural transversal a la costa e imposibilita el fácil acceso,
obligado hoy en día a través de la garganta del Mascarat.
Aquí concluye la buena accesibilidad que desde Cataluña y
tras enlazar con el óvalo valenciano, vertebra la franja
costera mediterránea. Toda una serie de pequeños ríos y
barrancos se adentran hacia el interior montañoso: Girona,
Xaló, Gorgos, etc. Esta misma situación se produce al sur de
la Serra Bèrnia con el Algar-Guadalest, Sella-Gorga, Sec,
etc., todos ellos de difícil comunicación viaria.
Este amplio corredor presenta numerosos yacimientos
del Pleistoceno medio y superior vinculados al mismo, en
especial kársticos: Cova del Bolomor, Cova Foradada, Cova
de les Calaveres, Penya Roja, Cova del Corb, Coveta del
Puntal del Gat, Benissa, etc. También son numerosos los
dépositos de vertebrados fósiles en cuevas cuyo estudio está
pendiente de realizar, así como la posible atribución antrópica de alguno de ellos.
El corredor del Valle de Cofrentes, de dirección N-S,
configura la comarca natural que recibe el mismo nombre o
6
valle de Ayora, poblaciones que delimitan sus extremos. Este
corredor abierto a la Mancha a través de Almansa, discurre por
Ayora, Teresa, Jarafuel, Jalance y Cofrentes. Al E queda totalmente cerrado por la plataforma del Caroig, que es seccionada
profundamente por el Xúquer. Al sur se abren pequeñas comunicaciones hacia las superficies erosionadas de Albacete, como
el corredor o cañada de Jarafuel. A nivel físico es la conclusión
de la llanura de Almansa, situada unos 200 m más alta que el
extremo norte del valle. Su recorrido aproximado es de unos
25 km. El río Cabriel es una continuación del Xúquer, tan
encajado y mucho más meandriforme, nada adecuado para su
utilización como vía de comunicación.
El corredor del Valle de Cofrentes presenta varios yacimientos situados en terrazas fluviales del Xúquer y Cabriel
con industrias líticas y restos paleontológicos.
El corredor de la Canal de Navarrés es un corto eje
que configura la comarca natural del mismo nombre.
Presenta unos 15 km de recorrido, una anchura media de 3
km y altitud en torno a 200 m. Se halla bien delimitado por
relieves montañosos: al norte el eje Solana-Charcúm (350
m), con el río Escalona en su base, al W el macizo del Caroig
(400 m) y al E las montañas que lo separan de la fosa del
Xúquer (Sumacàrcer, Montot, etc.). El poblamiento actual se
ajusta a la dirección del mismo (SE-NW): Estubeny, Anna,
Chella, Bolbaite, Navarrés y Quesa. La importancia de este
valle, desde el punto de vista prehistórico y para los
momentos tratados, proviene del carácter general de zona
llana y deprimida, en la que se han generado espacios mal
drenados con abundancia de recursos hídricos superficiales,
como señalan los abundantes niveles travertínicos (lago de la
Ereta, la Albufereta de Anna, etc.). El nivel topográfico
general del valle, asignado al Pleistoceno medio, junto a
manifestaciones sedimentarias de espacios húmedos (La
Roca et al. 1990), nos indican unos buenos condicionantes
geográficos de hábitat en un área muy bien comunicada con
el corredor de Montesa y la cuenca del río Albaida.
El corto corredor de la Canal de Navarrés, muy vinculado al Valle de Montesa, presenta entre otros en su extremo
norte el yacimiento musteriense de Las Fuentes (Navarrés),
ubicado en una antigua área lacustre.
El corredor de Montesa articula la comarca natural de
La Costera, sobre La Canal o Valle de Montesa, recorrida
por el río Cànyoles. Se presenta abierto al SW a la meseta
manchega y al NE a la hoya de Xàtiva, desde donde conecta
con dificultades con la fosa de La Valldigna. La zona septentrional presenta pequeños corredores que proporcionan un
posible paso hacia el interior. Se trata de la rambla del
Riajuelo y del curso bajo del Bolbaite-Sellent que permiten
el acceso al corredor de la Canal de Navarrés. En su extremo
occidental conecta con zonas de amplios glacis que se
extienden en la cabecera del Vinalopó. Por el W se accede al
corredor de la Vall d’Albaida drenado por el río Clariano. La
Vall de Montesa es la comunicación más fácil y natural entre
las tierras castellanas y las centrales valencianas. Su anchura
y suaves relieves han hecho de la misma la gran vía de
comunicación hacia el interior peninsular.
El corredor de Montesa presenta algunas localizaciones
aisladas de industrias líticas con formatos de macroutillaje
en las terrazas pleistocenas del río Cànyoles.
[page-n-20]
El corredor de la Vall de Albaida se desarrolla paralelo
y próximo al de la Vall de Beneixama y viene configurado
por el área deprimida enmarcada por las sierras Grossa y La
Solana, que da nombre y estructura a la comarca natural de
La Vall d’Albaida. Su extremo SW se halla abierto al
corredor del Vinalopó, y el NE está cerrado por el macizo
del Mondúver y la Serra de Benicadell. Presenta un recorrido aproximado de 40 km y 4 km de anchura media. El
territorio adquiere una morfología subcircular consecuencia
de la erosión y drenaje en materiales blandos de los múltiples aportes que configuran la cuenca del río Albaida. Éste
se abre paso hacia el norte a través del Estret de les Aigües
para enlazar con el Xúquer en el corredor de Montesa. Hacia
el E, a través del río Vernissa, se accede a la costa. El recorrido en dirección SW, parcialmente ocupado por el río
Clariano, tributario del Albaida, va adquiriendo altitud, de
250 a 600 m, para enlazar ya en su extremo occidental con
el corredor del Vinalopó.
El corredor de la Vall de Albaida concentra en un
estrecho paso –Estret de les Aigües–, que comunica el
corredor de Montesa con la Vall d’Albaida, los yacimientos
musterienses de Cova Negra, Cova de la Petxina y Cova del
Túnel o Samit (Xàtiva).
El corredor de la Vall de Beneixama y la Foia de Alcoi
representa la unión entre la hoya de Alcoi y el Vinalopó,
enmarcado entre las sierras de Solana-Benicadell al N y
Salinas-Fontanelles-Mariola al S. El área de Alcoi presenta
fuertes relieves montañosos que definen el espacio que se ha
venido a denominar hoya de Alcoi. Hacia el E el fácil tránsito queda interrumpido por el abrupto desfiladero del río
Serpis que se abre paso hacia la plana de Gandia entre las
sierras de Safor y Gallinera. Hacia el S las estructuras se
complican y adoptan direcciones diversificadas debido a un
conjunto de sierras: Alfaro, Serrella, Aitana, Ferrer y otras,
surcadas por valles estrechos y pasos angostos que conectan
difícilmente con los grandes corredores. La mejor articulación comarcal del área se realiza hacia occidente con el eje
Bocairent-Beneixama-Villena por el que discurre el curso
alto del río Vinalopó. Este eje muestra un amplio y cómodo
corredor de unos 40 km de recorrido. La ruta de conexión
óptima parece situarse a los pies de los contrafuertes septentrionales de la Serra Mariola con un recorrido que enlaza las
poblaciones Alcoi-Cocentaina-Muro-Agres. Otras comunicaciones locales, como la desarrollada a través del río Polop,
debieron tener importancia en tiempos prehistóricos.
La hoya de Alcoi presenta numerosos yacimientos
considerados musterienses en diferentes medios sedimentarios kársticos, aluviales, lacustres, coluviales, etc. (Barciela
y Molina 2005). En cuevas y abrigos se sitúan: El Salt, Abric
del Pastor, Cova del Teular y Cova Beneito; y al aire libre:
Alt de la Capella, El Calvo, La Solana, La Alquerieta, La
Borra, Aigüeta Amarga, Cerro del Sargent, El Cantalar, La
Criola, La Gleda, Solana de Carbonell, así como numerosos
yacimientos paleontológicos vinculados a los depósitos del
río Serpis y cuevas (Molí Mató de Agres).
El corredor del Vinalopó enlaza en su extremo septentrional con la meseta de Caudete, de paisaje típicamente
manchego, con la cuenca endorreica de Almansa y el valle de
Montesa; lo que se denomina el Alto Vinalopó. El Medio
Vinalopó es el tramo de corredor comprendido entre Villena
y Novelda y el Bajo Vinalopó corresponde al tramo Noveldallano de Elx. Este corredor se inicia en los núcleos endorreicos de Villena-Biar para llegar al mar atravesando perpendicularmente un conjunto de alineaciones montañosas en
sentido SE-NW: Salines, Onil, Umbría, l’Alguenya, Cid,
Crevillent, Tabaià y Àguiles. Al S los relieves montañosos no
son obstáculo para el tránsito humano ya que la cuenca baja
del Vinalopó conecta mediante pequeños relieves (sierras de
Orihuela y de Callosa) con la cuenca del Bajo Segura. La
cabecera del Vinalopó articula al E el corredor de la Vall de
Beneixama hacia la hoya de Alcoi. Más al sur, entre las
sierras de Onil y l’Alguenya, se entra en el corredor de la
Foia de Castalla, área semicerrada recorrida por el río Sec. El
valle del Vinalopó es el mejor acceso desde la Meseta e interior peninsular al Mediterráneo, a través de anchas cuencas
con acusadas formas áridas y pequeños corredores que se
adentran hacia el SW en territorio murciano.
El corredor del Vinalopó a lo largo de su recorrido y
vinculados a los depósitos del río de igual nombre presenta
numerosos conjuntos líticos paleolíticos al aire libre, considerados como áreas de talla y aprovisionamiento musterienses: La Coca, Peñón de Ofre, Castillo del Río, Cerro Los
Cánovas, Barranco Canalosa o las terrazas de la Sierra de los
Madriles, entre otros. También se documenta un yacimiento
musteriense en medio kárstico: Cueva del Cochino (Villena)
y depósitos continentales paleontológicos de vertebrados
fósiles (Sax).
El corredor del Camp de Alacant y Vega Baja es el
tramo litoral comprendido entre la Serra Bèrnia y el llano de
Alacant. Presenta contrafuertes montañosos costeros que
dificultan el tránsito, que se desvía al área prelitoral. El Bajo
Segura, el llano d’Alacant y el sector meridional litoral de la
Marina Alta configuran una amplia llanura que ve desembocar los ríos Vinalopó y Segura. El llano d’Alacant con una
anchura de 10 km, todavía participa de relieves montañosos
con escasa aportación aluvial de los modestos ríos Sec,
Montnegre, Rambujar, etc. La Vega Baja queda configurada
por el campo de Elx y el Bajo Segura, punto de confluencia
de los sedimentos del Segura y Vinalopó, al que convergen
distintos territorios, montañosos (sierras septentrionales y
occidentales) y litorales (llano de Alacant, área de Guardamar). Esta zona enlaza con el campo de Cartagena y
Mediterráneo meridional. El valle del Segura es la ruta que,
a través del eje ascendente Murcia-Totana-Lorca, se dirige a
la Alta Andalucía.
En este corredor se ubica el controvertido yacimiento de
Hurchillo en una ladera sobre el río Segura y algún depósito
paleontológico de vertebrados fósiles en medio aluvial
(Guardamar).
Valoraciones generales
Las tierras septentrionales situadas al N de la Serra
d’Espadà se modulan a través de tres principales corredores
naturales, paralelos a la costa y, a su vez, parcialmente articulados. La comunicación por zonas llanas o de suaves
7
[page-n-21]
relieves es el componente principal, con ausencia de grandes
barreras montañosas y cursos de agua relevantes. La comunicación costa-interior es más difícil que la litoral, sobre
todo por el desarrollo montañoso que, con directriz Ibérica
(NW-SE) o Costero Catalánide (NE), corta las vías de tránsito, reforzada, además, por una diferente altitud y ausencia
de amplias cuencas fluviales que seccionen los macizos. La
rambla de la Viuda y el río Montlleó son una pequeña excepción, como entradas al Maestrat. En cambio, el macizo del
Desert de les Palmes divide los llanos litorales (TorreblancaOrpesa y Castelló) y limita la accesibilidad litoral N-S.
Los corredores septentrionales son tierras sin áreas llanas
amplias, dominios solapados, adosados, etc. (Mateu 1982).
Del Ebro a la desembocadura del Millars, el relieve no
presenta dificultades para el tránsito N-S, el cual se realiza
paralelo a la costa a través de los dispositivos estructurales
mencionados.
Las tierras centrales entre la Serra d’Espadà y el
Mondúver presentan alineaciones paralelas a la costa condicionadas por diferentes direcciones tectónicas. La red fluvial
corta el relieve encajándose en sentido NW-SE, cuyas principales arterias son por el N el Millars, accidentado y tortuoso,
y por el S, el río Sec de Borriana y el valle del Palancia
(antiguo camino real de Zaragoza), que se abre paso entre las
sierras de Espadà y Calderona. Más al S están los valles de
los ríos Turia, Magre y Xúquer. En sus cuencas medias y
bajas se abren amplios espacios que, en dirección NW-SE,
permiten un acceso fácil a la llanura litoral a través de las
depresiones del Camp de Llíria, atravesado éste por las
ramblas Castellarda y Escorihuela, del barranco de Carraixet
y del Pla de Quart al S. El llano litoral, con sus formaciones
de restinga-albufera, vertebran el paso a la comunicación
entre los dominios del N y S del territorio valenciano.
Los corredores meridionales corresponden al dominio
bético, con direcciones estructurales totalmente diferentes a
las anteriores, lo que se refleja en los accesos entre una serie
de valles longitudinales de dirección SW-NE, primeras vías
de comunicación natural de este sector. Ocasionalmente
aparecen seccionados por cursos fluviales en sentido
perpendicular u ortogonal, hecho que proporciona esporádicos accesos intramontanos. El valle del Vinalopó es el eje
vertebrador que permite la comunicación entre estas tierras,
enmarcando por poniente la salida y entrada a todas ellas. El
estudio de las características de los condicionantes geográficos continentales del territorio –vías naturales de comunicación o corredores en sentido amplio– permite desarrollar
una clasificación de los corredores en función de su importancia en época prehistórica:
- Corredores de conexión regional: aquellos que
permiten una comunicación amplia e importante, principalmente con tierras no valencianas, Corredor del
Baix Maestrat, Corredor litoral (Millars-La Marina),
Corredor de Montesa, Corredor del Vinalopó y
Corredor del Bajo Segura.
- Corredores de conexión comarcal: aquellos que articulan la comunicación interior del territorio, Corredor
de Alcalà, Corredor del Millars, Corredor del Palancia,
Corredor del Turia, Corredor del Magre, Corredor de
8
Cofrentes, Corredor de la Canal de Navarrés, Corredor
de la Vall de Albaida, Corredor de la Vall de Beneixama, Corredor del Camp de Alacant.
- Corredores de conexión local: corresponden al último
escalafón de interconexión configurando las redes de
tránsito locales del territorio, son numerosos y cortos
de recorrido, Corredor del Bergantes, Corredor de
Jarafuel, Corredor de la Foia de Castalla, Corredor del
Vernissa, entre otros.
Las tierras valencianas se vertebran en un eje principal,
la fachada litoral mediterránea. El tránsito por la base de los
primeros contrafuertes montañosos, bordeando las zonas de
marjal y albuferas, es extremadamente cómodo. Este gran
eje costero concluye, en la actualidad, en el denominado Tall
del Mascarat, límite meridional de su proyección, donde
confluyen los relieves montañosos de La Marina con sus
acantilados y el mar. Estas barreras no existirían en
momentos pleistocenos de regresión marina, en los que
debió darse un amplio corredor natural de desarrollo N-S a
lo largo de todo el litoral valenciano, enlazando bien con
Cataluña y Murcia. Por el contrario, la comunicación costainterior E-W, siempre fue difícil debido a la existencia de
cuencas fluviales profundas y de fuerte pendiente, lógicamente no transitables o cuanto menos incómodas. Sólo los
valles de tres ríos muestran condiciones excepcionales de
comunicación: Palancia, Vinalopó y Segura. El tramo bajo
del Segura y del Vinalopó configuran la salida natural de la
Alta Andalucía y Murcia al Mediterráneo valenciano, e
igualmente la comunicación con el litoral meridional a
través del Campo de Cartagena.
La complejidad del territorio se sintetiza en la dualidad
existente entre dos conjuntos de espacios. Por un lado las
«áreas cerradas» con un tortuoso relieve con diferente orografía: el Maestrat al norte y las sierras centro-meridionales
(Alcoià, Comtat, Marinas) al sur. Por otro, «áreas abiertas»
resultado de la confluencia de importantes corredores naturales, de norte a sur: el delta del Ebro, el llano central valenciano, el altiplano del Vinalopó-Almansa y la Vega Baja del
Segura (fig. I.1). Estos espacios caracterizados por su unidad
medioambiental son susceptibles de albergar nichos ecológicos y su consideración es necesaria para la reconstrucción
de los ecosistemas regionales del pasado.
I.2.
LOS DEPÓSITOS CONTINENTALES:
GLACIS, CONOS Y TERRAZAS
Los depósitos sedimentarios cuaternarios del sector
septentrional valenciano al N del río Millars se circunscriben
en un paisaje de host y graben marcado por la línea de falla
Tortosa-Onda (Simón 1984, Martínez Gallego et al. 1987),
responsable de la existencia de los corredores naturales paralelos al mar. La red de drenaje se acomoda a estas estructuras
y genera la acumulación de sedimentos cuaternarios. Éstos
presentan cuatro niveles admitidos entre el Pleistoceno y el
Holoceno. El más antiguo, escasamente representado, podría
corresponder al inicio del Pleistoceno inferior: terrazas, conos
y glacis (T3/C3/G3). Es una facies de conglomerado con
cantos de gran tamaño y matriz rojiza. Los T2/C2/G2, atri-
[page-n-22]
Fig. I.1. Condicionantes orográficos y su relación con los yacimientos del Paleolítico medio.
buidos al Pleistoceno inferior-medio y ampliamente representados, están formados por materiales heterométricos con
matriz limo-arcillosa y coronados por una potente costra, que
puede presentar diferentes facies. En el Pleistoceno superior
(T1/C1) desaparecen los encostramientos sin glacis localizados, disminuye el tamaño de los cantos que son menos heterométricos y aumenta la proporción de matriz. Cierran la
secuencia los niveles Co/To, atribuidos al Holoceno y
formados por materiales finos (Segura 1995, Rosselló 1995).
Las fosas litorales con depósitos aluviales del Sénia,
Cérvol, Cervera, Coves, etc., presentan grandes abanicos
con sedimentación plio-cuaternaria –conglomerados y arcillas rojas– que tapizan sus márgenes. La sedimentación al N
del Millars es escasa con aportes coluviales, fluviales y
kársticos. Los depósitos encostrados del Pleistoceno inferior-medio se presentan cerca de las laderas y los del Pleistoceno superior-Holoceno en las áreas centrales de las fosas.
La actividad neotectónica favorece la colmatación de las
fosas con una potencia de cerca de los 100 m en el área
costera (Segura 1995). La mejor seriación estudiada pertenece a la Rambla de Cervera, un depósito que se sitúa a +40
m y en el que se encajan varios niveles de terrazas. La más
antigua (T3), de conglomerados y muy erosionada, da paso
a la T2 perteneciente al Pleistoceno inferior-medio con
potente costra superficial, gran heterometría de los cantos y
escasa matriz. Encajada en este nivel está la T1 del Pleistoceno superior con materiales sueltos, cantos más pequeños y
abundante matriz limo-arcillosa. Cierra la secuencia la
9
[page-n-23]
terraza holocena (To) formada por materiales finos (Canerot
et al. 1973, Segura 1995).
La terraza que más se repite en el valle del Millars es
la T2, formada por gravas intercaladas con materiales finos
y amplios encostramientos y fuertemente encostrada en el
techo (desde Ribesalbes a Montanejos). Aguas arriba de
esta última población, aparece coronada por una potente
cubierta de tobas (Pérez Cueva 1988). En la Plana de
Castelló, los conos (C2), se adosan a los relieves y se
extienden por toda la depresión, pero desaparecen de la
superficie al estar recubiertos por materiales más
modernos. El valle del Palancia, un sinclinal con escalones
que pierden altitud hacia el mar, presenta un nivel general
de terrazas (T2) desde Segorbe a Gilet, que desaparece en
las llanuras costeras, bajo materiales más modernos
(Estrela 1986).
La “depresión valenciana”, enmarcada entre las cordilleras Ibérica y Béticas, es un área deprimida entre dos
grandes sistemas plegados. Las deformaciones generadas
por las fases neotectónicas definieron ambientes morfoestructurales en los que se produce la sedimentación: depresiones tectónicas, valles de ríos y llanura aluvial litoral. El
depósito más antiguo y de menor desarrollo es una costra
calcárea con morfología de glacis sobre el Terciario. Los
niveles del Pleistoceno medio y superior adoptan la morfología de abanico y están ampliamente desarrollados
(Carmona 1995, 1995a). Los niveles mejor estudiados en
estas depresiones tectónicas son los abanicos de la fosa de
Casinos, con material de relleno del Pleistoceno medio en el
sector noroccidental, y en el central y oriental del Pleistoceno superior (Martínez Gallego et al. 1987, March 1992,
Carmona 1995a), y los conos del Barranc del Carraixet
–piedemonte de la Calderona– en contacto con la plataforma
neógena de Llíria, que presentan cuatro niveles morfogenéticos escalonados entre el Villafranquiense y el Pleistoceno
superior con morfología de glacis, abanicos o terrazas
(Martínez Gallego et al. 1987, Pérez Cueva 1988, Estrela
1989, Carmona 1995a).
Los valles de los ríos Turia, Xúquer y afluentes principales desarrollan sus terrazas, a veces continuadas por glacis
(Pleistoceno medio), a lo largo de sus cursos medios y bajos.
El hundimiento progresivo de la llanura aluvial explicaría los
abanicos pleistocenos (Rosselló 1995a). En el río Turia,
diversos estudios distinguen una seriación morfoestructural
sedimentaria (Carmona 1982, Pérez Cueva 1988, Martínez
Gallego 1986, Carmona et al. 1993, Carmona 1995a). El río,
al entrar en la depresión terciaria valenciana y tras pasar el
área triásica de Bugarra, presenta un nivel del Pleistoceno
inferior muy desmantelado y encostrado que se encaja en el
Pleistoceno medio, cuyas terrazas también encostradas están
coronadas por un glacis que incluye un nivel de suelo rojo,
generalizado en la cuenca. Las terrazas del Pleistoceno superior son de menor entidad y sin encostramiento e intercalan
limos y arcillas de un suelo rojo poco evolucionado. Aguas
abajo, en la confluencia de la Rambla Castellarda, a este nivel
del Pleistoceno medio se superpone el Pleistoceno superior.
En las terrazas del valle del Xúquer, antes de su salida a la
llanura costera, se localizan en el río Sallent cuatro niveles, el
10
de mayor extensión con fisonomía de cono; en el Albaida,
tres terrazas pleistocenas, la más común con fisonomía de
glacis (G2) del Pleistoceno medio. Su afluente el río Magro
presenta una secuencia de niveles pleistocenos (inferior,
medio y superior) que concuerda con las secuencias del río
Turia, y conforme el río se aproxima a la llanura costera, los
niveles más modernos del Pleistoceno superior se superponen a los más antiguos (Ibañez 1992, Carmona 1995a).
Las tierras meridionales valencianas al S del río Serpis
presentan cuatro niveles de terrazas frecuentes, denominadas glacis-terrazas A, B, C, y D de más moderna a más
antigua. La seriación general sería la siguiente (Cuenca y
Walker 1995):
Terraza A: presenta cinco tramos, los tres más antiguos
del Pleistoceno superior entre 12-40 ka. En la Vall d’Alcoi se
citan tres terrazas a 8-12, 23-28 y 70-100 m que pueden
correlacionarse con las A, B y C (Bernabé 1973, Estrela
1986, Fumanal 1994).
Terraza B: se localiza a una altura media de 35 m de los
cauces. Las facies que presenta dependen de la naturaleza y
distancia de las fuentes de alimentación: al pie de los relieves montañosos se muestra bajo la forma de coluviones
poco evolucionados, a veces encostrados a techo. En la
«zona media» los coluviones evolucionan a depósitos
aluviales y al aproximarse al eje fluvial aparecen aluviones
con clastos y se pierden los encostramientos. La edad inferior de estas terrazas la marcan los depósitos de playa T2 y
T3 en la Cala dels Borratxos, datada entre 140-120 ka (Zazo
et al. 1981) y la superior una amplia serie de dataciones
entre 45-32 ka (Cuenca et al. 1986).
Terrazas D y C: sus aluviones presentan granulometría
amplia desde bloques a fracción de arena fina, que se adosan
de forma muy discontinua a las laderas. Son de cronología
dudosa, pero asignables al Pleistoceno medio. La del río
Segura en Guardamar proporcionó Elephas antiquus
(Montenat 1973) y fue datada por ESR en 490 ka (Cuenca et
al. 1986). Estas terrazas de los valles de Elda, Vinalopó
(Sax) y Serpis (Ermita de Polop) se sitúan entre 75-80 m la
terraza C y entre 110-120 m la terraza D.
Valoraciones generales
Los depósitos cuaternarios continentales valencianos de
origen fluvial se asocian a tres grandes conjuntos generalizados de glacis (G2-3), conos (C1-3) y terrazas (T1-3), por
sus similares características texturales y estructurales, a
pesar de una diferente altura. La edad de los diferentes depósitos se ha establecido por criterios regionales, dada la
ausencia de dataciones cronométricas. En el tránsito PlioPleistoceno se formaron glacis en las cuencas altas de los
grandes ríos del Sistema Ibérico. En el Pleistoceno inferior
se desarrollaron terrazas T3, formadas por grandes cantos y
matriz rojiza, ahora erosionadas, que enlazan con superficies
de erosión G3. Durante el Pleistoceno medio se constituyen
glacis, terrazas y abanicos fluviales, bien representados en
todas las cuencas, con cantos heterométricos y matriz limoarcillosa. El nivel del Pleistoceno superior se suele encajar
en el nivel topográfico anterior; presenta menos potencia
detrítica y constituye niveles de terraza generalizada en las
[page-n-24]
cuencas; el material no aparece encostrado y suele subdividirse en varias plataformas. Desde el punto de vista climático es el mejor conocido: su comienzo viene marcado por
una serie de paleosuelos durante las fases interglaciares del
estadio isotópico 5.
Los sistemas de terrazas fluviales de las zonas ibéricas
y béticas presentan una disparidad, cuyo origen estaría en la
distinta actividad orogénica de las cadenas Ibérica y Bética
durante el Pleistoceno. Los sectores Prebético y Subbético
muestran una elevación generalizada –zona de surrección–
a razón de 25 cm/ka, según indica la altitud de la distintas
terrazas: 35 m de la terraza B (140 ka), 75 m de la terraza
C (300 ka) y 120 m de la terraza D (480 ka) (Cuenca y
Walker 1995). En cambio en el Bético, el sector entre Santa
Pola, Elx, Orihuela y Guardamar ha funcionado como zona
subsidente durante la mayor parte del Pleistoceno y se ha
rellenado con los aportes del Vinalopó y Segura. La divisoria la marca el eje Alicante-Serra de Crevillent, que
presenta una franja de basculamiento que afecta a estas
terrazas, dificultando su reconocimiento, principalmente de
las más antiguas. La misma posee fallas en la plataforma
paralelas al trazado costero entre Vila Joiosa y Campello
(Fumanal et al. 1993b, Rey et al. 1993, Cuenca y Walker
1995). La secuencia sedimentaria no está bien establecida y
la edad de los depósitos pleistocenos, en especial los más
antiguos, es dudosa; sin embargo determinadas circunstancias y valores parecen mostrar cierta similitud a lo largo del
territorio. Existe una gran dicotomía entre tierras altas del
interior y llanas litorales, las primeras con un acusado
relieve y cursos fluviales encajados en angostos valles que
hace muy difícil la conservación de formas de acumulación
extensas; sólo aparecen abanicos o conos que bordean los
ríos o valles y con escasa potencia sedimentaria. Por el
contrario las llanuras litorales y prelitorales presentan
amplios depósitos visibles al pie de las estribaciones montañosas (Pleistoceno inferior-medio), hallándose recubiertos
por materiales más recientes (Pleistoceno superior-Holoceno) en las áreas más deprimidas y en dirección a la costa.
Esta franja litoral presenta un espesor de sedimentos muy
grande, con las vertientes roturadas que dificultan sistematizar niveles de terrazas altas.
El ámbito cronológico del estudio corresponde a los
depósitos continentales que se han desarrollado en forma de
suelos susceptibles de registrar la presencia humana durante
las etapas del Pleistoceno inferior al superior. Los depósitos
continentales T3/C3/G3, atribuidos al primero, son muy
escasos y sin apenas información. Los depósitos T2/C2/G2,
adscritos al Pleistoceno medio, a diferencia de los anteriores
se hallan ampliamente repartidos y comienzan ha proporcionar datos en función de su mayor investigación. Estos
depósitos son los primeros en facilitar una somera secuencia
paleoclimática que muestra un ambiente con sucesión de
fases frescas con procesos de meteorización que dan lugar a
depósitos poco evolucionados y canchales al pie de los
cantiles. Alternan con episodios templados-cálidos con diferente humedad, que propicia la edafogénesis (paleosuelos),
características aplicables a los depósitos iniciales del Pleistoceno superior (fig. I.2).
I.3.
LOS DEPÓSITOS KÁRSTICOS Y SU
APORTACIÓN BIOESTRATIGRÁFICA
Las cavidades kársticas presentan un medio sedimentario altamente desarrollado en tierras valencianas, dada la
gran extensión del roquedo calizo. Más de la mitad de la
superficie territorial está constituida por rocas carbonatadas,
susceptibles de endokarstificación –cavernamiento– cuya
prueba son los diez mil de estos fenómenos registrados
(Fernández et al. 1978, 1980). Las cuevas valencianas con
frecuencia albergan potentes depósitos detríticos, generalmente bien conservados con existencia de fauna, niveles
estalagmíticos, buenas posibilidades de datación, que las
convierte en un elemento muy importante para elaborar
fases climatoestratigráficas. Muchas de estas antiguas cavidades han sido descubiertas al ser seccionadas por canteras,
carreteras, líneas de ferrocarril o la propia erosión de los
cantiles o farallones donde se sitúan. La relación más significativa de éstas es la siguiente:
Cau d’en Borràs (Orpesa). Esta cavidad se sitúa en los
primeros contrafuertes montañosos frente a la llanura de
Orpesa. Está formada por una estrecha diaclasa con boca de
1,8 x 1,3 m y 8 m de profundidad. Presenta un conjunto
faunístico compuesto por Hemitragus bonali, lince, pantera,
linx, canis, úrsido pequeño, équido, cáprido, bóvido, óvido,
puercoespín, Apodemus sp, Oryctolagus, aves. La atribución
cronológica de esta asociación faunística es situada en el
Pleistoceno medio. La existencia de cantos rodados con
señales de desconchado generó su atribución antrópica
(Carbonell et al. 1981, 1987, Gusi et al. 1982). La falta de
relación del material lítico con el faunístico y la inexistencia
de confirmación tafonómica, inciden en la consideración del
yacimiento como paleontológico (Fernández 1990, 1994).
Complejo kárstico Casa Blanca (Almenara). Es un
conjunto de cavidades fósiles originadas y colmatadas a
partir del Plioceno. Se hallan situadas en el último cerro
prelitoral junto a los Estanys de Almenara a 1,5 km del mar.
Su altitud varía entre los 15-30 m, presentando el depósito
principal unos 15 m de potencia. Estas antiguas cavidades
rellenas de sedimentación fueron sacadas a luz por canteras
y en gran parte destruidas con posterioridad. Se han encontrado seis de estos depósitos, siendo Casa Blanca I la que
mayor información bioestratigráfica y paleoambiental ha
proporcionado. La sedimentación es esencialmente arcillosa
y brechificada con cantos calizos de 1 a 15 cm y pequeños
fragmentos de sílex. La asociación de la macrofauna
también es típica de este momento: Equus stenonis, Gazellospira torticornis, Cervus cf. philisi, Ursus etruscus,
Pachycrocuta cf. brevirostris y otros. En base a la microfauna, con Allophaiomys deucalion como especie más antigua, y a la asociación faunística de Ursus etruscus, Canis
etruscus, Pachycrocuta cf. brevirostris, Equus stenonis,
Gazellospira torticortis y Dama nesti, entre otros, fue puesta
en relación con el Villafranquiense medio (2,7 a 1,6 m.a.),
fase MN-17 de Mein (Soto y Morales 1985). Sin embargo
también ha sido incluida en un momento posterior, en la
Biozona MnQ-1, con cronología aproximada de 1,4 m.a.
(Agustí y Moyà Solà 1991). Este registro paleontológico es
11
[page-n-25]
Fig. I.2. Principales depósitos fluviales pleistocenos.
actualmente el más completo que poseemos sobre el tránsito
Plio-Pleistoceno y su altitud nos indica un valor para la línea
de costa pleistocena (Martínez 1995). El yacimiento, tras las
primeras excavaciones (1983-85), fue considerado como
prehistórico y su hipotética industria de gran antigüedad
(Olaria 1984). Posteriormente se ha llegado a la conclusión
de que se trata de un yacimiento paleontológico (Gusi 1988,
Ginés y Pons-Moya 1986).
Muntanyeta dels Sants (Sueca). Es un antiguo conjunto
de cavidades kársticas de importante desarrollo y fuerte
potencia –según los mantos estalagmíticos aún existentes–
que fueron desmanteladas en los años 1920-30 para obtener
gravas utilizadas en el firme de las carreteras de la zona. El
12
depósito actual –uno de los varios que debieron existir–,
corresponde a un residuo basal que se sitúa a una cota entre
5 y 10 m de altitud. Se han identificado varias especies de
fauna: Ursus deningeri, Canis etruscus y cf. Cervus elaphoides, situando el yacimiento en términos cronológicos
entre 1,4 y 0,9 m.a. (Sarrión 1984, Martínez 1995). Un dato
de gran interés es la identificación fotográfica (Sarrión 1984)
de un fémur derecho humano en la publicación de P.
Burguera (1921), procedente del yacimiento, en paradero
desconocido y que podría alcanzar la cronología de 1 m.a.
Cova del Llentiscle (Vilamarxant). Es un yacimiento
kárstico situado en la ladera meridional del monte La
Rodana, a 250 m de altitud, en los primeros relieves monta-
[page-n-26]
ñosos occidentales de la llanura valenciana. La cavidad en
forma de fractura desarrollada en calizas triásicas presenta
una boca actual de 2,4 x 1,5 m, con 32 m de recorrido y 13
m de profundidad. Ha funcionado como sima-trampa recogiendo en su interior abundante material faunístico, entre el
que es de destacar: Dicerorhinus aff. etruscus, Equus
stenonis, Cervus sp, Felix linx spelaea, Testudo sp. La situación bioestratigráfica del D. etruscus, que debió ocupar las
áreas perimediterráneas desde el Villafranquiense hasta la
primera parte del Pleistoceno medio, define la cronología
del yacimiento (Sarrión 1980).
Cova de la Bassa de Sant Llorenç (Cullera). Se trata
de una pequeña cavidad con boca cenital en origen,
destruida parcialmente por una cantera y situada a 20 m de
altitud en una colina al E de la Bassa de Sant Llorenç.
Corresponde bioestratigráficamente a un momento posterior a la Muntanyeta dels Sants. La presencia de Meles
thorali y la similitud de los restos de Canis lupus con los
Canis lupus lunellensis de Lunel-Viel, han situado el yacimiento en el Mindel-Riss (Sarrión 1984).
El Castell (Cullera). Es un yacimiento sobre una fractura kárstica colmatada de sedimentación, situada a 125 m
de altitud y cerca de la cumbre donde se ubica el Santuari de
la Mare de Déu del Castell. Se han identificado especies
como Megaceros sp, Canis sp (cf. etruscus), Prolagus sp y
Allophaiomys chalinei. Se le atribuye una misma biozonación que el yacimiento de la Muntanyeta dels Sants de Sueca
(Sarrión 1984).
Cova del Molí Mató (Agres). Situada en la Serra
Mariola, presenta un paquete sedimentario que se generó al
actuar la cavidad como sumidero y recoger mediante arroyadas coluviales diversos materiales faunísticos, todos ellos
fuertemente rodados. El conjunto de fauna con Dama cf.
clactoniana, Ursus arctos, Ursus preartos y Crocuta
spelaea, junto a la especie predominante Capra pyrenaica,
llevaron a situar el yacimiento en el Riss final o Riss-Würm
(Sarrión et al. 1987), atribución matizada posteriormente a
partir de las dataciones realizadas por ESR (241-279 ka)
sobre material óseo (Cuenca et al. 1986) que lo sitúan en un
periodo interestadial (Sarrión 1990).
Otros yacimientos sin datos publicados y en fase de
estudio (Sarrión c.p.) presentan fauna pleistocena, como
Cala de la Barra (Xàbia), entre 20-30 m de altitud, en un
cantil rocoso considerado del Villafranquiense superior. El
Cantal del Fondo de Ambolo, cerca del anterior, la Sima del
Pla de les Llomes (Serra), en plena Serra Calderona, a 570 m
de altitud, la Cantera de áridos del Mondúver y un amplio
conjunto que cavidades que poseen material fósil de vertebrados y que recorren las sierras valencianas: Cabanes, Villanueva de Viver, Caudiel, Fanzara, Castelló, Castielfabib,
Nàquera, Serra, Olocau, Yátova, Alzira, Carcaixent, Catadau,
Corbera, Millares, Navarrés, La Font de la Figuera, Vallada,
Bocairent, Simat, Gandia, Elda, etc. Los yacimientos paleontológicos kársticos y en cotas bajas, como los litorales de
La Ribera, indican un nivel del mar bajo. Fenómeno también
observado en las fisuras colmatadas por debajo del nivel
marino. Esta circunstancia es un argumento a favor de un
área de subsidencia sin procesos emergentes que pusieran al
descubierto terrazas marinas (Sarrión 1984) (fig. I.3).
Valoraciones generales
La aportación bioestratigráfica de las cavidades valencianas es fundamental para el conocimiento de la evolución
y características de las comunidades de vertebrados fósiles.
La distribución de estos depósitos abarca diferente ubicación orográfica y una amplia presencia cronológica a lo
largo del Plioceno y Pleistoceno.
El mayor desarrollo de la morfogénesis de los procesos
kársticos valencianos corresponde a tiempos precuaternarios. El inicio corresponde a finales del Terciario con fuerte
descenso de las superficies piezométricas desde el Plioceno
(conductos colgados, poljes reactivados, cavidades desfondadas, etc.) y se asocia a un clima de tipo tropical cálidohúmedo y fuerte pluviosidad. A partir del Pleistoceno inferior –aceptado su inicio en 1,6 m.a. (Haq et al. 1977)–, la
fase más intensa generó poljes y organización de cavidades
entre 800-400 ka y durante el Pleistoceno medio se produjo
un descenso de los cauces hipogeos y un relleno en dos o
tres fases (Gualda 1988, Garay 1990, 1995a, Garay et al.
1995, Fumanal 1995, Rosselló 1995). La mayor parte de
estos depósitos corresponden a fallas y diaclasas abiertas
«simas-trampa», generalmente de boca estrecha y larga a
modo de grieta, a veces cubiertas por vegetación y que
captan todo tipo de material exógeno, biológico o no.
Algunas de estas fracturas de orientación predominante N-S
presentan rellenos con brechas y restos óseos que permiten
su datación a partir de 1,8 m.a. (Villafranquiense superior),
como son: Casa Blanca I, Sima del Pla de les Llomes, Cova
del Llentiscle, entre otras (Garay 1995a).
I.4.
LA PALEOGEOGRAFÍA LITORAL
El litoral mediterráneo valenciano es un espacio de transición entre los dominios de ámbito terrestre y marino. Se
trata de un territorio amplio, cambiante y de compleja articulación con la información arqueológica, ya que su configuración ha variado de forma notoria en el Pleistoceno inferior/medio. Su estudio resulta imprescindible para entender
tanto la evolución de la plataforma continental como sus
formas morfoestructurales: estuarios, deltas, albuferas y
marismas. La plataforma o shelf se extiende, en esta zona,
hasta unos 60 km de la costa. Entre las isobatas de -20/-40
m se denomina plataforma interna, media entre -40 y -100
m y externa hasta unos -150 m.
I.4.1. LOS DEPÓSITOS MARINOS
El estudio de los depósitos marinos se vincula con el
registro estratigráfico continuo pleistoceno mediante la
obtención de testigos sedimentológicos de los fondos oceánicos –Escala Isotópica del Océano (OIS)–, cuya muestra
estándar más utilizada es la número V28-238 del Plateau
Salomon. Existen también otras secuencias oceánicas en
áreas tropicales, fundamentadas en depósitos de arrecifes
coralinos de gran estabilidad geodinámica (Shackleton y
Opydyke 1973, Chapell 1974). Nuestro estudio, condicionado por el desarrollo de la investigación y las características de los registros que poseemos, nos conduce a emplear
como herramienta de trabajo la clásica división marina:
13
[page-n-27]
Fig. I.3. Principales depósitos kársticos pleistocenos con fauna fósil vertebrada.
Calabriense, Siciliense, Tirreniense, etc., y su relación con
los estadios isotópicos y las dataciones radiométricas. Los
estudios regionales fueron iniciados por Jiménez Cisneros
(1906) con el descubrimiento del yacimiento de la Albufereta (Alacant). La práctica totalidad de los depósitos litorales
–marinos y continentales– con información cronológica y
bioestratigráfica se circunscriben al área acantilada bética y
han sido durante los últimos años ampliamente estudiados.
Estos depósitos han dado lugar a la elaboración de un
número elevado de estratigrafías glacioeustásicas, situadas
en áreas subsidentes que modifican la situación de los depósitos marinos sobre los que están basadas y por tanto controvertidas.
14
Los depósitos bioestratigráficos marinos más antiguos
del territorio valenciano son considerados del Tirreniense I o
Paleotirreniense (Mindel-Riss) y se documentan en el Cap de
les Hortes, a +18 m con fauna de Strombus bubonicus y dataciones superiores a 200 ka. En la Cala dels Tests (Benitatxell)
se ha datado con U/Th un depósito de arena con fauna
marina situado a unos +50 m en 344.148 ± 60.405 BP, afectado por fenómenos tectónicos (Viñals y Fumanal 1990), y
en la Cala de la Granadella (Xàbia), la parte basal de una
terraza fluvial en contacto con la playa ha proporcionado la
edad de U/Th 229 ± 2,8 ka. El yacimiento de la Albufereta
presenta dos niveles de playas discordantes atribuidos al
Pleistoceno medio, al igual que en el Cap de les Hortes. Estos
depósitos presentarían dos niveles: tirrenienses poco o nada
[page-n-28]
encostrados a +1/+3 m con fauna cálida, datados en 221 y 85
ka, y niveles con costra situados entre 0/+68 m a causa de
intensa neotectónica y con fauna templada sin Estrombus
bubonicus, como la cantera de Santa Pola datada en más de
250 ka y Cap de l’Horta (Montenat 1973, Dumas 1977,
Gaibar 1975 y Rosselló 1985).
Los cantiles de La Marina, costa de Xàbia y desembocadura del Gorgos (sondeos Xàbia 1 a 5) han sido estudiados
mediante secuencias estratigráficas de los sondeos y perfiles
y con el apoyo cronológico de las dataciones cronométricas
en series siempre continentales, sin datos del Pleistoceno
inferior –a excepción de depósitos kársticos–. La serie más
antigua (Xàbia 3) con edad de 490 ka y situada a -30 m se
relaciona con la terraza T1 (+18/+20 m) del río Gorgos. En
el Muntanyar Alt la serie Xàbia 2 (a -27/-25 m), con edad de
190-172 ka, se atribuye al estadio isotópico 7 (Fumanal
1995b). Al estadio 7 de Emiliani (251-195 ka), se asignan
entre -20/-31 m de altitud dos pulsaciones marinas de naturaleza transgresiva, separadas por una fase regresional, con
facies continental de poco espesor. Al OIS 6, representado
por una fase de regresión marina, corresponde una acumulación fluvial entre -15/-20 m con un encostramiento a -17 m
que podría corresponder a los superficiales que coronan los
depósitos C2, al N del Millars (Segura et al. 1995). En la
llanura valenciana, los sondeos de la albufera de PuçolAlboraia han situado depósitos correspondientes al OIS 6,
entre -18/-20 m. Este primer episodio tirreniense se asocia al
OIS 7a/7c (Goy et al. 1993, Zazo et al. 1993).
Los depósitos fósiles y sondeos eléctricos han permitido
elaborar la reconstrucción paleogeográfica y paleoambiental
del último interglaciar: el Tirreniense II (estadio 5e de la
notación isotópica), con un buen número de depósitos, posiblemente el mejor documentado y que se relaciona en líneas
generales con un clima templado. Acotado cronológicamente entre 127-75 ka, se subdivide en tres fases templadas:
5e (125 ka), 5c (98 ka) y 5a (82 ka), y dos fases frías: 5d
(110 ka) y 5b (89 ka) (Shackleton 1969, Pujol y Turon 1986).
En la albufera de Torreblanca, las dos pulsaciones a -12/-15
m y -10/-6 m correspondientes a una potente transgresión se
asignan al mismo. Al igual que en la albufera de PuçolAlboraia con depósito de espesor superior a 5 m y que se
sitúa entre -13/-18 m. Sobre ella hay un nivel de calcoarenita
con potencia inferior a 2 m y posible facies de duna fósil
(Segura et al. 1995). En la secuencia de la Marjal de Pego
han sido reconocidos diversos subestadios del Tirreniense II,
entre los que el OIS 5e es el nivel más antiguo identificado
y aparece a -50 m (sondeo Pego 3) con calcarenitas, fauna
marina y facies de restinga-albufera. Su extensión es amplia
según los perfiles ecosísmicos realizados en la plataforma
interna (Fumanal et al. 1993). Otras pulsaciones positivas
menores (subestadios 5c y 5a) han sido también registradas
en las secuencias y con facies lagunares. El OIS 5c se
encuentra situado a -45 m (sondeo Pego 1), con una edad
cronométrica de 112.000 ± 17.000 BP y 119.000 ± 18.000
BP. El subestadio 5a se caracteriza por una importante
secuencia estratigráfica, cuyo techo está a -25 m. Alternando
con estos máximos marinos, hay niveles regresivos (subestadios 5d y 5b) con limos y arcillas relacionados con forma-
ciones de paleolagunas. Los momentos de mayor descenso
marino y rigor climático se revelan por la desecación de los
fondos lagunares y el empobrecimiento de la fauna bentónica (Viñals 1995). El segundo episodio tirreniense con
presencia ya de Strombus bubonicus presentaría dos subestadios (5e/5c) o tres subestadios (5a), en el que el último
sería neotirreniense.
La bahía de Moraira ocupa una depresión del prebético
litoral donde se formó una albufera con restinga en el Pleistoceno medio. Esta restinga fósil situada al sur del puerto de
Moraira ha proporcionado varias dataciones de U/Th, entre
87.000 ± 2.500 y 187.000 ± 10.000 BP. La misma presenta
una barra de edad eemiense que se formó con materiales
oolíticos y una duna fósil en la que se levanta El Castell,
antiguo torreón datada en 132 ka. Teniendo en cuenta estas
cronologías, entre otras valoraciones, los depósitos de Moraira se interpretan como eemienses (Viñals, 1995a). Los
paleodepósitos del acantilado de la Cala de les Cendres
(perfil II), en Moraira, se han datado por TL en 112.000 ±
17.000 BP y representarían una pulsación positiva del
estadio isotópico 5 correspondiente a un edificio dunar
situado a +60/65 m (Fumanal y Viñals 1988). Otros depósitos y niveles de menor entidad se sitúan en Cap de l’Horta
a +7 m, datado en 85.000 BP y la rasa de +15 m de l’Illa
Plana (Rosselló 1980). La duna fósil del Perellonet, dentro
del óvalo valenciano, podría pertenecer a este último interglaciar, así como algún nivel marino del Cap de Cullera
(Goy et al. 1987). En la provincia de Castellón, las dunas
fósiles de Torre de la Sal (Mateu 1982) y el también citado
cuaternario marino bajo el mar de Orpesa (Gigout 1960). El
Tirreniense II de las áreas meridionales valencianas se sitúa
a escasos metros sobre el mar actual. También en Cataluña
(Geltrú, Garraf y Cap Salou) se localiza entre +1/+4 m, e
idéntica situación se da en la costa de Murcia y Almería. En
Mallorca se ha fechado una playa algo más alta a +9/+15 m
y 125.000 ± 10.000 BP (Butzer 1975). Las italianas meridionales con edad de 129-128 ka se sitúan a +4/+5 m (Brancaccio et al. 1974), confirmando una cierta uniformidad
mediterránea occidental para estos momentos.
Los depósitos considerados Neotirrenienses asignados
al Pleistoceno superior (estadios isotópicos 4, 3 y 2) presentan una regresión marina general con descenso máximo
del nivel del mar en torno a -100 m. En la Marjal de Pego, se
inicia la regresión en el OIS 4 con humedad que mantiene la
presencia de agua en la laguna que acaba desecándose,
proceso datado (Pego 7) en 72.000 ± 11.000 BP y 68.000 ±
10.000 BP. El estadio isotópico 3 con rasgos más templados,
en Pego 6 tiene cronologías de 68.000 ± 9.000 BP y en Pego
9, 55.000 ± 8.000 BP. El estadio isotópico 2 es el más riguroso (Viñals 1995). Los depósitos de los sondeos de la albufera de Torreblanca situados entre -5/-8 m son considerados
de los estadios 4, 3 y 2 (Segura et al. 1995).
Valoraciones generales
El Pleistoceno inferior está escasamente representado en
los depósitos valencianos. Es posible que algunos de los
depósitos conservados en las zonas acantiladas con facies
continentales de coluvios o conos, correspondan al mismo.
15
[page-n-29]
Los testigos del Pleistoceno medio reciente de los estadios
isotópicos 9 a 6 no se han encontrado en las áreas donde
predomina la subsidencia; en cambio, en un sector más
estable como el de Xàbia, estos depósitos muestran dos
pulsaciones marinas que alternan con fases de sedimentación continental. El Pleistoceno superior (estadios isotópicos
5 a 2) está bien representado en todos los sectores con un
nivel alto que corresponde al interglacial eemiense (OIS 5e)
y depósitos con facies de restinga en las costas bajas que se
relacionan con dunas en los tramos acantilados. Los estadios
isotópicos 4, 3 y 2 son generalmente regresivos o regresionales con predominio de facies continentales, lagunares y
eólicas (fig. I.4).
I.4.2.
VARIACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA:
EVOLUCIÓN E IMPLICACIONES
Las variaciones del nivel marino son el resultado de
múltiples factores geodinámicos, astronómicos y climáticos.
Se considera eustasia o eustatismo al conjunto de movimientos negativos o positivos del nivel del mar, debidos a
una variación del volumen de las depresiones oceánicas
(hundimientos e intensa sedimentación del fondo) o del
volumen global de agua que fluctúa según la cantidad liberada por los casquetes glaciales (glacioeustasia); condicionada por variaciones climáticas y en relación al parecer con
factores astronómicos: manchas solares y ciclos de Milankovitch en los que la temperatura de la Tierra varía por
Fig. I.4. Principales depósitos litorales y marinos pleistocenos.
16
[page-n-30]
cambios regulares en la inclinación del eje y en órbita alrededor del sol. Excentricidad periódica de 95 ka, oblicuidad
cada 42 ka y precesión equinoccial que dura 21 ka (Lowe y
Walter 1997, Faure y Keraudren 1987).
Hoy es aceptado que el nivel del mar no depende de los
movimientos eustáticos sino del equilibrio entre estos y los
desplazamientos neotectónicos que presentan una alta variabilidad de factores causales. Por tanto, no existe una única
curva universal que defina el nivel marino cuaternario. Los
niveles marinos gradantes o regresivos de cada zona no
apuntan más que a tendencias generales con discrepancias
más o menos importantes, por lo que determinar el nivel
marino de cada lugar y época resulta muy complejo (Pardo
y Sanjaume 2001). Es obvio que una variación del nivel de
las aguas marinas y por tanto de la línea de costa pudo llegar
a modificar los condicionantes geográficos, determinando
variaciones en los ecosistemas y en la explotación de
recursos bióticos por el hombre en el Pleistoceno. Los
cambios en los niveles marinos han cubierto y descubierto
alternativamente grandes porciones de nuestro territorio
litoral. La superficie de erosión continental estuvo condicionada no sólo a los mudables niveles de base, sino también al
sistema morfogenético (frío-cálido, seco-húmedo) correspondiente. La fuerte subsidencia contribuyó a preservar el
registro arqueológico, aunque en momentos de descenso del
nivel marino la plataforma quedó expuesta y resultó erosionada al igual que los yacimientos arqueológicos (fig. I.5).
La evolución del sector ibérico litoral se puede observar
a través del estudio de la llanura o depresión valenciana que
constituye una cuenca deposicional terciaria que funciona
desde el Mioceno como zona distensiva o subsidente
ayudada por un sistema de fallas NE-SW y con importante
potencia de sedimentación cercana a 200 m, que suavizó los
efectos de la subsidencia. Ésta es más diferencial que general, como corresponde a un sector fragmentado en bloques
fallados. Durante el Plioceno se desarrollaron deltas en los
principales ríos que aportaron sedimentos con crecimiento y
progradación de la plataforma. En el óvalo valenciano, la
plataforma ha subsidido de forma importante durante el
Pleistoceno con hundimiento del sistema de terrazas y la
desaparición de los niveles tirrenienses bajo el mar. Una
serie de fracturas distensivas –un sistema de graben en
graderío– paralelo a la costa y con hundimiento diferencial
ha producido la forma general del óvalo valenciano (Rey
1995), y dan como resultado un hundimiento desigual de las
pequeñas llanuras litorales con mayor subsidencia donde se
sitúan las albuferas funcionales (Segura et al. 1995). Los
depósitos del óvalo más antiguos localizados, mediante
sondeos, parecen corresponder al Pleistoceno superior, e
indicarían la gran transgresión correspondiente al estadio 5
(75-128 ka) y cuatro pulsaciones entre -18 y -6 m; costras
travertínicas de la Albufera de Valencia a -15 m (Rosselló
1972, 1979) y finos en la playa de Tavernes de la Valldigna
a -8 m (Viñals 1995).
La evolución del sector bético litoral es diferente y más
compleja que la del ibérico. En la cuenca del Gorgos se
produce un hundimiento en el Pleistoceno inferior/medio
(Martínez Gallego et al. 1992). El sector de La Marina
Fig. I.5. Curva eustática del Mediterráneo peninsular y su relación
con los estadios isotópicos (Rosselló 1996).
presenta costas claramente altas y hundimiento de dovelas
de los tramos costeros meridionales –bahía de Moraira–
posiblemente en el Pleistoceno medio o inferior y una estabilidad tectónica durante el Pleistoceno superior (Viñals
1995a). Más al sur, los estudios neotectónicos indican el
colapso y levantamiento de las cuencas del bajo Segura y
Bajo Vinalopó y la ondulación postirreniana del Carabassí
(Gaibar y Cuerda 1969, Fumanal et al. 1991, 1993, 1993a).
Durante el Pleistoceno inferior/medio la franja litoral
valenciana experimentó un fuerte hundimiento con retroceso
del frente costero. Este hundimiento diferencial, en el sector
sur de la llanura valenciana –área de La Valldigna– y en base
a la información que proporciona el material lítico de origen
fluvial recuperado en la Cova del Bolomor, parece acentuarse con posterioridad a los estadios isotópicos 9-8, dando
a entender en los mismos una escasa sedimentación y subsidencia con posibles etapas regresionales menos acentuadas
(Fernández et al. 1999). En el Pleistoceno superior y etapas
regresivas marinas se construyen depósitos dunares que
serán cubiertos por sedimentos coluviales. Los depósitos del
Pleistoceno inferior/medio corresponden a fases coluviales
desarrolladas durante bajas glacioeustáticas y los depósitos
del Pleistoceno superior en cambio muestran series dunares
muy amplias (Fumanal 1995a). Las variaciones generales
del nivel marino pleistoceno en el Mediterráneo occidental,
según la actual documentación, muestran una gran amplitud,
entre +250 m y -150 m. Para momentos pliocuaternarios o
precalabrienses la máxima transgresión se situaría entre
+120/+200 m, como indican los estudios del SE francés
(Miskovsky 1974, Chaline 1982, entre otros). La informa-
17
[page-n-31]
ción sobre momentos iniciales del Pleistoceno medio (depósitos calabrienses y sicilienses) es imprecisa en cuanto a su
desarrollo evolutivo y dataciones. El registro anterior a 300
ka es incompleto y con distorsiones cronológicas muy
fuertes (Butzer e Isaac 1975, Butzer 1989).
Las señales de variación del nivel marino en las costas
valencianas han quedado reflejadas en el sector acantilado
meridional que se presenta relativamente estable desde una
perspectiva geodinámica. En el acantilado fósil del Cap de
Santa Pola, según Sanjaume (1985: 344-345), el primer
escarpe a +100 m corresponde al Plioceno superior, la
segunda fase de crecimiento se ubica a +30/+40 m y se relaciona faunísticamente con el Tirreniense I (Mindel/Riss).
El tercer estadio, ya a nivel actual del mar, sería Eutirreniense (Riss/Würm). Los niveles más altos localizados en
Mallorca, pliocenos o sicilienses (pre-Mindel), se sitúan a
una altura de +60/+110 m, aunque su reconocimiento no es
seguro. Probablemente la rasa del Cap de Sant Antoni podría
corresponder a este momento (Rosselló 1980). Para Gaibar
y Cuerda, (1969), serían asignables al Calabriense los
niveles de +120 m del Cap de Santa Pola, de +85 m de la
Serra del Colmenar y de +76 m de El Molar. Mientras que el
nivel de +81 m del Cap de Santa Pola se relacionaría con el
Siciliense. Según estas apreciaciones, el mar calabriense se
situaría a unos 40 m por encima del siciliense y así, durante
el Pleistoceno inferior, con fuerte imprecisión documental,
se registró una o varias pulsaciones positivas del mar, con
valores aproximados entre +60/+120 m. Aunque en tiempos
pliocuaternarios o inicios de éste la variación pudo superar
los +200 m, como indicarían ciertas rasas de Xàbia
(Fumanal 1995a, 1995b).
Para momentos del Pleistoceno medio ya se dispone de
numerosas dataciones cronométricas y consecuentemente
los datos son más precisos. El mar tirreniense en sus inicios
presentaría una pulsación positiva con dataciones entre 200300 ka y alturas imprecisas de +15/+40 m. En Cataluña los
niveles considerados del Tirreniense I de Cap Roig,
Palamòs, Tossa, Blanes, etc., se sitúan igualmente en altitudes entre +12/+35 m (Goy y Zazo 1974: 76). Las últimas
fases del Pleistoceno medio (estadios isotópicos 8, 7, 6)
tienen una amplia representación en la costa. La amplitud de
la regresión marina relacionada con la glaciación rissiense
presenta discrepancias según autores, entre -115/-120 m y
-137/-159 m, como señala Rosselló (1980: 127), pero la
mayoría coinciden en que no fue inferior a -100 m, sin sobrepasar los -150 m (Cuerda 1975: 97). Dentro de esta visión,
según Mateu (1985: 62), en base a estudios micropaleontológicos de sondeos marinos efectuados en Baleares, se
produce la unión en una sola isla de Mallorca, Menorca y
Cabrera, coincidiendo con la máxima regresión rissiense que
sitúa a -150 m, frente a la würmiense de -110 m. Sin
embargo, como muestra de la complejidad y multitud de factores a tener presentes en este tipo de estudios, está la existencia de un nivel a -200 m con datación U-Th de 18 ka
frente al Cap de Creus (Girona). Parece que la situación de
esta playa fósil a tal profundidad se debería a desnivelaciones de un sistema de fallas (Goy y Zazo 1974).
El desencadenamiento de mecanismos eólicos está
vinculado con las oscilaciones eustáticas. Existen numerosas
18
dunas y cordones dunares sumergidos sobre la plataforma
del golfo de Valencia a 60 m (Maldonado 1985), confirmando la lógica extrapolación de una de las principales
consecuencias de la regresión rissiense a efectos de paleodepósitos que fue la creación, al menos bien documentada en
Baleares, de extensas y potentes formaciones dunares. Las
grandes oscilaciones glacioeustaticas produjeron importantes efectos dinámicos al principio de las regresiones y al
final de las transgresiones (Dumas 1977).
Según los estudios morfosedimentarios obtenidos en la
Marjal de Pego, la cumbre cronológica de las pulsaciones
tirrenienses –episodio 5– indica un nivel del mar alto, aunque no tanto como en el Flandriense –seguramente por
causas neotectónicas y no eustáticas– (Viñals 1995), que se
situaría por extrapolación para el área valenciana en torno a
72 ka (Dupré et al. 1989).
Las costas valencianas presentan durante el Pleistoceno
un hundimiento generalizado, resultado de las diferencias
entre la neotectónica y la subsidencia. Este hundimiento no
es uniforme y se debe matizar su alcance y características
dependiendo del sector estudiado. En las cuencas neógenas
de Valencia y el Bajo Segura predomina la subsidencia,
mientras que los sectores acantilados de las béticas
presentan una elevación positiva. El índice general de este
contrajuego para el territorio es más bien subsidente o negativo. El movimiento de bloques ha generado una desigual
presencia de depósitos pleistocenos, generalizados entre el
Cap de la Nau y la Serra Gelada, y escasos cuando no
ausentes al N y S de este sector.
Vistos a nivel general los conocimientos que poseemos
sobre posibles variaciones marinas y su reflejo en depósitos
fósiles valencianos y áreas próximas, el estudio de la batimetría completa la visión configuradora de un nuevo
contexto geográfico. El País Valenciano posee una plataforma de gradiente regular y uniforme con extensión media
de 65 km, hasta el borde de la misma a 140 m de profundidad, a partir del cual la pendiente se incrementa notablemente y se reduce a 25 km frente a la costa acantilada de
Dénia-Xàbia. Las cartas batimétricas indican en la mayoría
de las áreas una superficie suavemente inclinada hasta
alcanzar la rotura de pendiente que se sitúa a 140-160 m de
profundidad y a 35 km de la costa (Rey 1995). Los perfiles
de pendiente se muestran muy suaves y mantenidos, entre
0,5 y 4 %. Estos valores de gradiente tan poco acentuados y
la escasa profundidad certifican una significativa uniformidad. Entre Cullera y Moncòfar, la isobata de -80 m se
presenta muy uniforme a 20 km de la costa actual. En
Gandia a 18 km, Dénia a 8 km y en el Cap de la Nau a 6 km
(fig. I.6 y I.7).
I.5.
CONSIDERACIONES
Los elementos morfosintéticos que mejor explican,
resumen y definen el relieve valenciano desde nuestra óptica
arqueológica es la gran diversidad física y los fuertes
dualismos existentes en el seno del territorio: litoral-interior,
llanura-montaña, costa llana-acantilada, directrices ibéricasbéticas, etc. El territorio valenciano es un variado y abiga-
[page-n-32]
Fig. I.6. Supuesta evolución de la línea de costa pleistocena respecto
de las isobatas actuales.
rrado conjunto orográfico, configurado por diversos dominios estructurales-tectónicos, agentes morfogenéticos,
factores climáticos y proximidad al Mediterráneo. Este
marco geográfico no uniforme es la suma de distintas orografías carentes de un gran elemento territorial que unifique
«en torno a él» el sistema medioambiental. Únicamente
globaliza la «frontera mediterránea», que motiva la realidad
de una importante circunstancia histórico-geográfica con
raíz paleoambiental: el País Valenciano es un corredor
adosado a relieves m ontañosos frente al Mediterráneo. Esta
diversidad territorial valenciana condiciona la morfología
sintética –tipos morfológicos de paisajes– y la descripción
del propio territorio. El estudio de la misma no se puede
realizar exclusivamente desde las unidades morfo-estructurales o del dualismo contrapuesto del relieve y, por ello, la
«frontera mediterránea» vuelve a ser el eje general sobre el
que se articula el estudio biofísico.
El sistema geoestructural del territorio no ha variado de
forma relevante, según todos los indicadores, desde los
tiempos pleistocenos. Con la debida prudencia que imponen
diferentes líneas de costa, enmascaramientos tectónicos,
distintos desarrollos hidrográficos, grados de encajamiento,
aportes fluviales, se puede afirmar que la mayoría de áreas
que facilitan la comunicación territorial en la actualidad son
las mismas –aunque modificadas– que las que se usaron en
el Pleistoceno, a excepción de las generadas como consecuencia de la variación de línea de costa.
Los depósitos cuaternarios valencianos se desarrollan
principalmente y por este orden en medios continentales,
kársticos y marinos. Los depósitos continentales más generalizados son fundamentalmente de origen fluvial y se
asocian a tres grandes conjuntos de glacis, conos y terrazas.
La secuencia sedimentaria de los mismos no está aún bien
establecida y la edad de los más antiguos no es precisa, dada
la ausencia de dataciones cronométricas, sin embargo, se
acepta la correlación regional por sus similares características texturales y estructurales. Estos depósitos se ven afectados por la gran dicotomía entre tierras altas del interior y
llanas litorales; las primeras, de acusado relieve y cursos
fluviales encajados, hacen muy difícil la conservación de
formas de acumulación sedimentarias extensas y/o potentes,
y sólo aparecen abanicos o conos que bordean ríos y valles
angostos. Por el contrario, las llanuras litorales y prelitorales
presentan depósitos más amplios (Pleistoceno inferiormedio), visibles al pie de las estribaciones montañosas y
muy recubiertos por materiales más recientes (Pleistoceno
superior-Holoceno) en las áreas deprimidas y en dirección a
la costa. Esta franja litoral muy afectada por todo tipo de
actividades antrópicas presenta vertientes roturadas de abancalamientos escalonados que impiden o dificultan el reconocimiento de niveles de terrazas. Este dualismo reaparece
en sistemas de terrazas fluviales que muestran fuertes diferencias, atribuidas a la distinta actividad orogénica. La tectónica regional también influye en la presencia y características de los depósitos sedimentarios. Así el sector ibérico
muestra una acusada subsidencia y los sectores Prebético y
Subbético una elevación generalizada. En cambio, el Bético
estricto ha funcionado como zona subsidente durante la
mayor parte del Pleistoceno.
Los depósitos continentales valencianos atribuidos al
Pleistoceno inferior son muy escasos, apenas proporcionan
información paleoambiental y se hallan muy lejos de los datos bioestratigráficos proporcionados por depósitos kársticos de esta edad, todos sin registro conocido de presencia
humana. Los depósitos continentales atribuidos al Pleistoceno medio, a diferencia de los anteriores, se hallan ampliamente repartidos y comienzan ha proporcionar datos bioestratigráficos –aún muy escasos– en función de su mayor
investigación.
Nuestro interés arqueológico por los depósitos pleistocenos continentales, aparte de su indisociable aportación
geomorfológica, reside en la posibilidad de presentar niveles
en forma de “paleosuelos”, susceptibles de albergar datos
sobre la presencia humana. Únicamente se conocen algunos
conjuntos líticos superficiales de atribución musteriense en
las cuencas del Vinalopó, Xúquer, Palancia y Millars. Estos
registros están expuestos a una serie de condicionantes
desfavorables como es la falta de asociación sincrónica entre
los depósitos y las industrias, entre éstas y los inexistentes
datos bioestratigráficos.
Todo indica que los depósitos vinculados a la red hidrográfica valenciana no presentan una gran potencialidad de
19
[page-n-33]
Fig. I.7. Reconstrucción del territorio en el máximo climático del Pleistoceno medio (OIS 6).
información paleolítica, a excepción de la vinculada al aprovisionamiento de materias primas. Las características morfogenéticas con ausencia de cuencas medias amplias en la red
fluvial, donde apenas hay transición entre el interior y el
litoral, es otro valor negativo a valorar. La existencia de depósitos sin protección o cobertera, en áreas de fuerte erosión
como son las cabeceras de las cuencas, dificulta la presencia
de materiales en posición primaria, por desmantelamiento o
arrastre. La brevedad deposicional de los mismos –en especial
los paleosuelos– no es prometedora y menos aún las áreas
litorales y prelitorales, que muestran los condicionantes de
una acusada acción antrópica y fuerte relleno sedimentario.
Las cavidades kársticas, en cambio, presentan una alta
potencialidad; prueba de ello es que la mayoría de yaci-
20
mientos paleolíticos están localizados en este medio sedimentario. Sus favorables características como receptáculos
estratificados y preservadores les confieren una gran importancia para elaborar fases paleoclimáticas, mucho mayor que
cualquier otro medio físico valenciano. La morfogénesis de
las mismas, iniciada en el Villafranquiense superior, concluyó su desarrollo principal en el Pleistoceno medio. La
génesis bioestratigráfica, sin intervención antrópica o de
carnívoros, se debe a la circunstancia de que la mayor parte
de estos depósitos corresponden a “simas-trampa”, diaclasas
o grietas de boca estrecha que captan todo tipo de material
exógeno, biológico o no, y finalizan muchas colmatadas. Así
pues, el medio kárstico constituye un elemento altamente
biótico y muy utilizado para el hábitat primitivo en tierras
[page-n-34]
valencianas, aunque hay que tener presente que este predominio de la ubicación kárstica constriñe por su notoria
presencia la amplia diversidad de asentamientos y entornos,
que es igual a la del propio territorio.
Los sectores litorales y los depósitos marinos valencianos son altamente sensibles a las fluctuaciones del mar y
a la actuación neotectónica. El bajo gradiente de la plataforma y el diferente comportamiento neotectónico de los
tramos litorales originan una franja ampliamente emergida
en las bajas glacioeustáticas, o un paisaje invadido y recortado por el medio marino, en las altas. Los medios sedimentarios –llanos aluviales, sistemas de restinga-albufera,
glacis, conos aluviales– se adaptan de acuerdo a esta variable línea costera mediterránea. Durante el Pleistoceno
inferior/medio la franja litoral valenciana experimentó un
fuerte hundimiento diferencial con retroceso del frente
costero, resultado de las diferencias entre la neotectónica y
la subsidencia. En las cuencas neógenas de Valencia y el
bajo Segura predomina la subsidencia mientras que los
sectores acantilados de las béticas presentan una elevación
positiva. El resultado general de este contrajuego para el
territorio es más bien subsidente o negativo. El movimiento
de bloques ha generado una desigual presencia de depósitos
marinos, generalizados entre el Cap de la Nau y la Serra
Gelada y escasos cuando no ausentes al N y S de este sector.
Los depósitos del Pleistoceno inferior/medio corresponden a
fases coluviales desarrolladas durante bajas glacioeustáticas
y a depósitos dunares cubiertos por sedimentos coluviales en
las etapas regresivas marinas. Mientras que los depósitos del
Pleistoceno superior muestran series dunares amplias.
Los yacimientos marinos valencianos son los que
presentan una menor potencialidad de albergar información
paleolítica general, en comparación con otros medios sedimentarios tratados. En los sectores ibérico y bético estricto,
zonas subsidentes, los depósitos del Pleistoceno medio/
superior se hallan cubiertos por materiales más modernos y
sólo son reconocibles mediante sondeos, entre 10-20 m de
profundidad. Las escasas terrazas tirrenienses de las costas
acantiladas presentan una reducida extensión y potencia, y
en ellas únicamente se han localizado fauna fósil marina y
huellas de ungulados.
Las posibles relaciones entre el medio físico y el poblamiento paleolítico humano precisan una atención especial a
las variables externas a los yacimientos: características
físicas y estructurales del territorio, tipos de depósitos y
edad, entornos biofísicos, posibilidades de vertebración
regional, distribución cartográfica de los yacimientos, etc.
Son especialmente importantes las características de los ejes
que vertebran la comunicación de los grupos de cazadoresrecolectores prehistóricos, ejes vertebradores de entornos y
medios ecológicos. La ubicación de los yacimientos sirve de
marco a la distribución de los asentamientos, el carácter
ocupacional y sus características paleoeconómicas.
La relación hombre-territorio durante el Paleolítico
antiguo ha sido frecuentemente valorada como sujeta a parámetros físicos que constriñen y reflejan una hostilidad del
medio (alta altitud, mala orientación, falta de agua), consecuencia de una supuesta incapacidad o limitación adaptativa
de los antiguos homínidos. El estudio regional es contrario a
estos planteamientos, que deben ser relativizados por
presentar una fuerte y rígida interdependencia orográfica en
el seno de una evolución paleogeográfica no estática. Sin
embargo, estas variables sí pueden ser significativas a la
hora de evaluar su uso estacional y funcional, en relación al
medioambiente, aunque por el momento no poseamos suficientes referencias. Hay que tener presente que las valoraciones que desarrollamos sobre la secuencia regional están
cimentadas con los datos que proporcionan los asentamientos en cuevas y abrigos, con un gran vacío documental
de yacimientos al aire libre y que en buena lógica deben
complementar la visión global del espacio adaptativo de
estas primitivas comunidades de homínidos. La diversidad
paleoambiental –dominando un valle, al pie de un farallón,
bajo la protección de una visera de cueva, etc.–, puesta en
relación con la ocupación territorial antrópica, no hace sino
reflejar la orografía del propio territorio que se muestra altamente contrastado y que comprende situaciones diversas.
Las ocupaciones antiguas presentan una geomorfología y
topografía genérica, de una diversidad igual a la de los territorios frecuentados o recorridos.
El estudio de la incidencia de los corredores naturales
respecto del poblamiento antiguo valenciano se plasmó en
una representación cartográfica con las diferentes «potencialidades biofísicas» (Aura et al. 1994) (fig. I.1). Ésta reúne
la información de distintas altitudes, rupturas y gradientes
orográficos, reconstrucción paleogeográfica, mapas geológicos, cartografía viaria histórica, fotografía aérea, ortoimágenes espaciales, etc. A estas se añaden las diferencias de
ubicación entre yacimientos del Paleolítico medio y superior
a partir de distintos elementos como altitudes, rupturas y
gradientes orográficos, reconstrucción paleogeográfica y
otros, que indican la existencia de un parámetro sobresaliente, la tasa de altitud relativa, como relación existente
entre la altitud del espacio de hábitat kárstico y la del espacio recorrido (corredor) para momentos del Pleistoceno
superior inicial (< 2). Este valor relacional presenta un
aumento en los escasos yacimientos del Pleistoceno medio
(2 a 10) y se dispara con la presencia de valores superiores a
10 en conjuntos del Paleolítico superior. Esta variación
importante del comportamiento acontece con la llegada del
Hombre moderno, donde no es tan nítida la vinculación
entre los asentamientos y las áreas de fácil tránsito. La
explotación de otros ecotomos, posiblemente más variados y
especializados, apoyada en una mayor y mejor tasa poblacional, tecnología, cultura y sistema social, hizo que se
actuara sobre otros territorios anteriormente no explotados.
Cada día parece más claro que al final del Paleolítico medio
se produce un cambio relevante con ocupación de áreas más
complejas desde un punto de vista ecológico. Sin embargo,
la ocupación de estas áreas más serranas se vincula a la
proximidad de los grandes ejes.
La práctica totalidad de los yacimientos valencianos
considerados del Paleolítico antiguo se ajustan bien al
desarrollo de los corredores y áreas limítrofes, o lo que es
lo mismo, existe una significativa ausencia de este tipo de
registros en áreas de difícil articulación territorial como el
21
[page-n-35]
Maestrat y sierras centro-meridionales, circunstancia que
futuras prospecciones deberán precisar. Esta relación con
las vías naturales de comunicación –corredores– presenta
una información muy significativa entre los asentamientos
anteriores al 30.000 BP (Fernández Peris 1990, 1994, Aura
et al. 1994, Fernández y Villaverde 2001). La imbricación
de los yacimientos en los grandes ejes es explicable como
la óptima adaptación a la variabilidad medioambiental de
estos grupos de cazadores-recolectores en un espacio biofísico que proporciona la máxima y única posibilidad de
subsistencia: movilidad, información y variabilidad (Aura
et al. 1994). La movilidad territorial de estos grupos se
debió ajustar estructuralmente a los corredores, y por tanto,
ésta no fue circular, radial o lineal como citan diversos
autores para los neandertales en otras regiones, sino recurrente y específica al desarrollo de los ejes. Estos entornos
ecológicos diversificados debieron representar a nivel
económico abundantes y variados recursos (llanura y
montaña; marjal y bosque, etc.). La búsqueda del esporádico lugar de hábitat debió de estar supeditada –entre otros
aspectos– a la obtención de elementos de información
económica y a la procura de protección o refugio.
Los yacimientos paleolíticos regionales, con una información paleoambiental y paleoeconómica muy limitada,
presentan, a pesar de todo, unos de los registros cronoestratigráficos mejor conocidos de la Península. Entre los yacimientos atribuibles al Paleolítico medio y Paleolítico superior se observan fuertes diferencias en los tamaños, entornos
y usos de los distintos asentamientos (Villaverde y Martínez
1992, Aura y Pérez Ripoll 1992). En el Paleolítico medio se
asiste a una continua pérdida de efectivos de los grandes
ungulados que conducirá a una marcada polarización en el
ciervo y la cabra durante el Paleolítico superior. Esta situación supone una estrategia económica de caza sobre ciervos
y cabras que tuvo que realizarse mediante la elección de los
enclaves apropiados para el acceso a estos recursos y que
debió implicar cambios en la implantación de los grupos
sobre el territorio (Aura et al. 1994).
El territorio valenciano en el Pleistoceno debe ser considerado como un marco espacial coordenado en el que las
opciones estratégicas de los cazadores-recolectores no plantean preferencias estáticas, sino que éstas son versátiles y
adecuadas en distinto grado a sus necesidades adaptativas. Las
estrategias de alta movilidad que corresponden a estos
momentos están contrapuestas a otras de búsqueda y predilección intencional por un área determinada (ocupación
22
costera frente a penetración interior en altura), o de biotopos
considerados variados frente a otros que no lo son (territorios
contrastados frente a grandes llanos). Por ello, posiblemente la
etología homínida no se dirige hacia una circunstancia
concreta predeterminada, sino que busca los elementos potencialmente más interesantes que pueda proporcionar ese territorio durante su recorrido. Cuando los datos muestran un
hecho relevante y reiterado, como es una situación determinada de los asentamientos sobre el terreno circundante, ésta
no se puede explicar exclusivamente por elementos individualizados como la presencia de agua o las comunicaciones más
fáciles y rápidas, sino por la conjunción general óptima de
elementos favorables que proporciona el territorio. La nítida
vinculación del hombre con el espacio no puede ser enmascarada con actuales observaciones subjetivas sobre lugares de
aguada, biotopo adecuado, alta insolación, etc. El hábitat y el
asentamiento deben verse como un elemento de carácter
general no restrictivo, inserto en un espacio cuya principal
plasmación para momentos del Pleistoceno medio y superior
inicial es el «corredor natural» (Fernández y Villaverde 2001).
La distribución cartográfica muestra una concentración
de yacimientos en el área comprendida entre los corredores
de la Canal de Montesa y Vinalopó con el Mediterráneo.
Estos ejes pueden ser considerados la mejor comunicación
con el interior peninsular, a través de la Submeseta sur, delimitando un espacio –comarcas centromeridionales– que
combina diferentes zonaciones ecológicas y accesos interior-costa. El estudio de éstos y sus variables puede ayudar a
comprender las características del principal núcleo conocido
de poblamiento paleolítico en el País Valenciano.
Los indicios paleolíticos más antiguos y conocidos en
tierras valencianas corresponden al Pleistoceno medio.
Éstos son escasos y se sitúan en el área costera, con explotación de las amplias llanuras prelitorales. Esta situación se
apoya también en la existencia allí de numerosos depósitos
paleontológicos –Orpesa, Vilavella, Almenara, Sueca,
Cullera, Xàbia, etc.– que vendrían a confirmar la existencia
de abundantes recursos bióticos. Los espacios que configuran los corredores naturales y la ubicación en los mismos
de medios kársticos constituyen los elementos más prometedores en la ubicación de nuevos yacimientos del Pleistoceno
medio. La prospección sistemática y general de los depósitos fluviales en su salida a los llanos prelitorales constituye
un potencial desconocido que deberá abordarse en el futuro
para poder interpretar de forma global las características del
poblamiento antiguo.
[page-n-36]
II. EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO COVA DEL BOLOMOR
El topónimo “El Bolomor” no es frecuente en las
fuentes documentales de La Valldigna; cuando aparece hace
referencia a la partida, barranco y fuente del Bolomor. El
escrito más antiguo que conocemos es un documento de
1693, que sitúa esta partida municipal (Toledo 1992: 57).
Posiblemente el significado de Bolomor se pueda vincular
con «salida de aguas», correspondiendo al impetuoso e irregular drenaje hacia La Valldigna de la vertiente norte del
macizo del Mondúver. La cavidad adoptaría el nombre
Bolomor al relacionarse con estos elementos geográficos de
mayor entidad y difusión.
II.1.
lógicos de esta importante cueva osífera junto al naturalista
Eduardo Boscá (Vilanova 1893: 13 y 21). Los materiales
recogidos por Vilanova fueron donados para la creación de
las colecciones del Museo Arqueológico Nacional (exp.
1868/51), números 21 y 22: «hachas de calizas silíceas de
las cuevas del Bolomort (Tavernes de Valldigna)» y número
23: «brechas huesosas con piedras del id» (fig. II.2), y constituyen parte de los primeros fondos fundacionales de esta
institución (Cacho y Martos 2002: 385). Los datos proporcionados por Leandro Calvo, geólogo y religioso aragonés
afincado en Gandia, que exploró la cueva en varias
ocasiones desde la década de 1880 (Calvo 1908), sirvieron
HISTORIA PREVIA A LAS
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
La información escrita más antigua conocida sobre la
Cova del Bolomor hace referencia a la búsqueda en el interior de la cavidad de inexistentes tesoros por los vecinos del
pueblo de Tavernes de la Valldigna en torno a la década de
1860, relato que recoge Leandro Calvo en el diario comarcal
Litoral (nº 183-1884) de Gandia:
«Estimulados los habitantes de la Vall por la codicia y
creídos sin duda que se destinaba en otro tiempo el dinero
para enriquecer a los muertos, trabajaron para desencantar
a la fuerza de los barrenos los tesoros escondidos en aquel
Cementerio de Moros. No contentos con despeñar tanta
preciosidad ... –dientes de carniceros, ciervos, algún paquidermo y también pequeños pedazos angulosos de pedernal
blanco– ..., continuaron excavando hasta las entrañas del
monte la rendija cada vez más angosta. La generación
presente ya se da por desengañada, y Dios haga que los venideros conserven lo poco que los presentes han respetado».
Esta actividad posiblemente ya había finalizado cuando
en el verano de 1867 el catedrático de geología Juan Vilanova y Piera (fig. II.1) explora y recoge materiales arqueo-
Fig. II.1. Juan Vilanova y Piera (1821-1893).
23
[page-n-37]
En el año 1923, a consecuencia del descubrimiento de la
necrópolis de la Cova del Barranc de les Foietes en un
barranco contiguo y a escasa distancia de Bolomor, el ayuntamiento solicitó la presencia de una comisión del Colegio
de Doctores de Madrid para examinar las cavidades prehistóricas del valle, y en noviembre de 1924 el Dr. Carrillo y el
alcalde y médico de Tavernes Francisco Valiente exploraban
la cueva (Barras de Aragón y Sánchez 1925: 155-157):
«Encontróse allí una gran oquedad, semejante a la
entrada de una gruta, como de unos 10 m de elevación. En
sentido opuesto a la pendiente de la ladera montañosa hay
un entrante en forma de rapidísimo declive, y a la derecha
entrando se ve como el comienzo de una sima cuya boca
mide aproximadamente dos metros de diámetro. Pero lo
verdaderamente notable y digno de consideración y estudio
es el hecho de que las paredes y techo de la oquedad están
constituidas por un conglomerado de caliza y huesos de
diferentes especies animales, en forma de durísima roca. Su
variedad es grandísima: huesos largos, cortos, planos,
trozos de mandíbulas, asta y molares de gran tamaño pertenecientes a especies herbívoras y caninos de especies carnívoras. Prolijamente examinó el Dr. Carrillo este conglomerado sin hallar en el mismo un solo vestigio humano».
Fig. II.2. Inventario de la colección Vilanova y Piera. Museo Arqueológico Nacional (Exp. 1868/51).
para plasmar una primera y somera descripción estratigráfica en el libro Simas y Cavernas de España (1896: 343) del
geólogo Gabriel Puig y Larraz:
«El suelo de la cavidad está constituido por un depósito
de arcilla roja entremezclada con huesos de animales y fragmentos de instrumentos de pedernal, comprendido dicho
depósito por dos capas de caliza estalagmítica, una inferior
a él y otra superior. En el país al depósito fosilífero le llaman
el Cementerio de los Moros».
Durante la primera mitad del siglo XX naturalistas e investigadores visitan y comentan el depósito brechificado con
industria y fauna. Así, en el año 1913 el abatte Henri Breuil
visitó La Valldigna con Leandro Calvo (Blay 1967), y en 1932
Luis Pericot recogió un lote de materiales de la Cova del
Bolomor que fueron depositados por H. Breuil en el Institut de
Paléontologie Humaine de Paris (Bru y Vidal 1960). A principios del siglo XX Bolomor es ya considerado junto a Cova de
les Meravelles, Cova del Parpalló y Cova Negra como un importante yacimiento que «confirmaba la presencia del hombre
prehistórico» en tierras valencianas (Boscá 1901, 1916, Barras
de Aragón y Sánchez 1925), aunque era considerado como un
conchero –Kjoekkenmoeddings– siguiendo la tendencia de la
época (Fletcher 1976: 18) (archivo SIP). Posiblemente el catedrático de Ciencias Naturales Eduardo Boscá visitó la cavidad
en varias ocasiones, pues poseía una colección de materiales de
la misma de la que existe un depósito de fragmentos óseos en
los fondos de la Facultad de Biología de Valencia. El mismo
clasificó los restos faunísticos de ciervo y caballo como Equus
adamaticus (Pericot 1942: 277, Sarrión 1990: 30).
24
En esta misma época la publicación Topografía médica
de Tabernes de Valldigna recoge las dimensiones de la
cavidad (Grau Bono 1927: 22):
«Es notable esta oquedad, cuyas dimensiones son de tres
metros de anchura por otros tantos de profundidad… según
autorizadas opiniones debió servir de morada al hombre
primitivo».
A principios de 1930, la Secció d’Antropologia i
Prehistòria del Centre de Cultura Valenciana exploró la
cueva ingresando en la institución un lote de materiales
arqueológicos procedentes de ésta (C.C.V. 1931). Hacia
1935 y sin que haya podido ser localizada ninguna documentación escrita, tuvieron lugar amplias actividades de
extracción de piedra mediante vaciado con dinamita de una
importante parte del depósito arqueológico. Esta actividad
minera arrancó bloques cúbicos de varias toneladas de peso
y otros cilíndricos de 95 cm de diámetro, que fueron bajados
con cadenas tiradas por bueyes hacia el pueblo. Parte de las
mismas al parecer se utilizaron para elaborar las mesas de
piedra del desaparecido casino, según testimonios orales.
Las actividades vinculadas a la «búsqueda de tesoros»
de 1860-70, según se desprende del relato de L. Calvo, se
realizaron mediante la utilización de barrenos intentando
profundizar «hacia las entrañas cada vez más angostas».
Estas labores requirieron medios, organización y presupuesto económico, afectando a sectores como la galería y/o
la sima que reúnen las condiciones de grieta angosta. Sin
duda alguna estas actividades se desarrollaron durante largo
tiempo, tal vez favorecidas por algún hallazgo metálico
protohistórico o por la obstinación fantasiosa. Cuando en
1880 Leandro Calvo visita la cueva, el «suelo» estaba
formado por un depósito de arcilla roja entre dos niveles
estalagmíticos. La primera valoración que implica esta
descripción es que no existía de forma extensa el nivel
[page-n-38]
arqueológico I, de color negro intenso y fácil erosión. El
nivel rojo citado puede corresponder a diferentes niveles
cálidos o de terra rossa como el nivel IV o el XIII, ambos
limitados por paquetes estalagmíticos. Probablemente se
trate del primero. En 1924 la entrada a la cavidad se realizaba por la parte central como en la actualidad, y ésta
mostraba una altura de 10 m con fuerte declive a la derecha
(al sur) y con presencia allí de la sima, de dos metros de
boca. La existencia recalcada de fuertes depósitos osíferos
en techos y paredes debe referirse al Sector Norte. Los datos
de V. Grau que también corresponden al año 1924, indican
una escasa anchura para la cueva, por lo que es posible que
una parte del depósito central de la cavidad aún existiera.
Hacia 1935 debieron producirse las actividades mineras
en busca de los mantos estalagmíticos basales para su explotación industrial. Se utilizaron barrenos, con extracción de
bloques y escalonamiento con trincheras del Sector Norte. En
el extremo sur se produjo la perforación del pozo de 3,5 m y
95 cm de diámetro mediante barrenado. Las actividades de los
años 1930 debieron ser intensas y abandonadas al agotarse la
cantera pétrea. Estas labores produjeron transformaciones y
acondicionamiento para la extracción de piedra y el vertido de
tierras al barranco como desecho. La fuerte rampa que existe
en el Sector Oeste es debida al vertido sedimentario, mientras
que la extracción pétrea corresponde al Sector N que aún
muestra bloques abandonados de la actividad minera.
La excavación arqueológica ha permitido obtener información de estas actividades que muestran la existencia de una
dinámica que consiste en perforar para posteriormente
rellenar la perforación y desarrollar una nueva en sus proximidades. Esta actuación genera en muchos sitios una estratigrafía “invertida”. Existen oquedades generadas por la actividad de un sólo operario con las dimensiones justas para él y
su herramienta (pico). La misma estuvo muy planificada pues
el abancalamiento encontrado ha sido cuidado y se observa la
existencia de restos de yeso que debieron apuntalar andamiajes. Los fragmentos de botijos, cazuelas con restos óseos
y fragmentos metálicos de las herramientas hablan de una
actividad importante y con numerosos operarios. Todas estas
labores a lo largo de los siglos XIX y XX hicieron desaparecer
cerca de un 70% del depósito arqueológico.
El yacimiento, a partir de la década de 1970, recibe una
cierta atención bajo la óptica principal de su catalogación. El
S.I.P. en 1975 le incluye entre sus visitas (Fletcher 1976: 18),
llegando a recoger sedimentos en 1977 (Fletcher 1978: 19) y
practica una cata de urgencia de 1 m que afectó a los niveles
superiores (estrato I, cuadro B4) por J. Aparicio, quedando el
depósito arqueológico considerado de «industria íntegramente musteriense, estando presente la técnica levalloisiense y que los tipos son pequeños» (Fletcher 1978: 19,
1982: 72).
En junio de 1982, como consecuencia de la exploración
subacuática que realicé en Clot de la Font a requerimiento del
ayuntamiento de Tavernes, visité varias cuevas del término
municipal acompañado por miembros del Centro Excursionista de la localidad. Hoy aún recuerdo la fuerte impresión
que causó aquella majestuosa estratigrafía con huesos e
industria lítica en un ilusionado estudiante de prehistoria. Ese
mismo día notifiqué al Departamento de Prehistoria de la
Fig. II.3. La entrada del yacimiento en 1982.
Universitat de València aquel hallazgo: «el primer paleolítico
inferior en tierras valencianas con industria tayaciense»,
como se consideraba entonces. Seguidamente busqué durante
varios años el respaldo necesario con el fin de crear un
equipo multidisciplinar de estudio y la presentación de un
proyecto que pudiera hacer factible la excavación arqueológica. Éste fue asumido e impulsado por M.ª P. Fumanal y se
Fig. II.4. Vista interior del yacimiento.
25
[page-n-39]
aprobó por la Conselleria de Cultura en el año 1989, iniciándose la primera campaña de excavación a finales de aquel
mismo otoño, dirigida por Pere Guillem y Josep Fernández y
vinculada al Servicio de Investigación Prehistórica de la
Diputación de Valencia (Fernández Peris 2001).
II.2.
LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
(1989-2003)
Las intervenciones arqueológicas corresponden a las
campañas de excavación que desde el año 1989 hasta 2003
se realizaron de forma planificada durante treinta días al año
y con el correspondiente permiso de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat Valenciana. Los resúmenes de estas
actuaciones anuales forman parte de las memorias de excavación correspondientes y el material arqueológico del
presente estudio corresponde a las mismas.
El yacimiento, al inicio de las intervenciones, se hallaba
totalmente cubierto de una fuerte vegetación arbustiva y
arbórea junto a un relleno sedimentario caótico consecuencia de las actuaciones mineras y erosivas (fig. II.3 y II.4).
Campaña de 1989
La primera campaña se desarrolló entre los días 8 de
noviembre y 4 de diciembre. Las actuaciones iniciales
consistieron en acondicionar el área de actuación arqueológica y el acceso al yacimiento. El principal objetivo planteado fue el de documentar detalladamente la secuencia
estratigráfica del Sector Occidental. Se procedió a regularizar el depósito sedimentológico y a confeccionar el levantamiento planimétrico general. La secuencia estratigráfica se
dividió en XV niveles provisionales de los que se excavaron
el VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, numerados arqueológicamente de I a VIII. La excavación se centró en los cuadros
A2, A3 y A4, mediante capas de 10 cm. Los niveles fueron
analizados para su posterior estudio microfaunístico, sedimentológico, palinológico y para la obtención de dataciones
absolutas (fig. II.5).
Campaña de 1990
La excavación de este año no se realizó por falta de presupuesto económico. En el mes de enero se procedió al cierre y
protección del yacimiento mediante vallado metálico.
Fig. II.5. El Sector Oeste antes del inicio de las excavaciones en 1989.
Campaña de 1991
La segunda campaña se desarrolló entre los días 22
de marzo y 22 de abril. Los objetivos se dirigieron a
completar el estudio de la secuencia estratigráfica con la
mínima afectación en extensión. Se consideraron tres
conjuntos de diferente diacronía: niveles estratigráficos
superiores, intermedios e inferiores. Los superiores (I a V)
con potencia de 150 m, afectaron a los cuadros B3 y B4. La
excavación de los niveles intermedios (XIII-XV), con
potencia de 220 cm, se desplazó al sur (cuadros A3 y A2).
Los niveles inferiores (XV-XVII) se excavaron mediante los
cuadros C1, C1’, C2’ y C3’, buscando la regularización
Fig. II.6. Intervención arqueológica secuencial en 1991.
26
[page-n-40]
respecto del corte estratigráfico general. Los mismos finalizaron en un manto estalagmítico basal y estaban afectados
parcialmente por las antiguas obras mineras.
Esta campaña de excavaciones generó modificaciones
estratigráficas: el nivel I se dividió en Ia, Ib y Ic debido a la
individualización de dos niveles arcillosos y uno brechificado. El nivel XIII a su vez en XIIIa, XIIIb y XIIIc por la
existencia de tres niveles con variación de fracción y brechificación. En los niveles inferiores, el momento de caída de
bloques pasó a ser considerado nivel XVI, bajo el cual el
XVII se dividió en XVIIa, XVIIb y XVIIc, correspondientes
a dos niveles arcillosos y otro de plaquetas (b). Para toma de
muestras se extrajeron materiales sedimentológicos de los
niveles inferiores y el análisis polínico afectó a los niveles I
al XIV (fig. II.6 y II.7).
las que raíces, madrigueras y un substrato brechoso e irregular (Ib) condicionaron el proceso de excavación. Los
cuadros con sedimentación no alterada se excavaron de
acuerdo a un levantamiento tridimensional. En determinados cuadros el nivel Ia estaba totalmente erosionado como
en B2, y en otros incluso hasta el estrato Ib como en el
cuadro D2. Las brechas del nivel presentaron una morfología tubular propia de travertinos, muy erosionados y sin
apenas material arqueológico. Las características morfoestratigráficas determinaron el cierre de los cuadros D5, H5,
J3, J4 y J5 (6 m2) y la apertura de B2, D2, F2 y H2 (4 m2),
quedando el yacimiento con una extensión media de 14 m2.
Campaña de 1992
La tercera campaña de desarrolló entre los días 11 de
abril y 5 de mayo. El objetivo fue buscar una adecuada área
de excavación en extensión de los niveles más recientes del
yacimiento (Sector Occidental). Tras la limpieza superficial
de tierras removidas entre 3 y 40 cm se procedió a la excavación propiamente dicha dividida en tres niveles sedimentarios –a, b y c– que correspondían a los cuadros B2, D2,
D3, D4, D5, F2, F3, F4, F5, H2, H3, H4, H5, J3, J4 y J5 (16
m2). El nivel Ia se excavó mediante seis capas de 8 cm, en
Campaña de 1993
La cuarta campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 14 de octubre y 15 de noviembre. Se procedió a la
limpieza de los niveles inferiores para buscar áreas no afectadas por las antiguas remociones. Tras el vaciado parcial
del Sector Sur se constató que todo el depósito estaba allí
revuelto. En los niveles superiores se excavaron los estratos
Ia, Ib y Ic, a través de los correspondientes cuadros B2, B3,
B4, D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4. Se abandonaron definitivamente los cuadros B5, D5, F5 y J5 debido
a su potente brechificación.
El estrato II presentó coloración gris característica de un
volcado de cenizas y con pérdida de potencia hacia el oeste.
Fig. II.7. Análisis polínico de los niveles VI a XII.
Fig. II.8. Estructuras de combustión de los niveles IV y XI.
27
[page-n-41]
El estrato III, con fuerte brechificación, formaba un pavimento compacto que sellaba los niveles subyacentes. Éste se
levantó en capa única, con espesor variable entre 15-20 cm.
La profundización de los estratos I, II, y III confirmó la afectación del registro arqueológico por procesos postdeposicionales (raíces, madrigueras, brechas, etc.). En la base de la
secuencia se profundizó hasta comprobar que no existía
estratigrafía in situ por debajo del nivel estratigráfico XVII,
en toda el área sur. Distintos niveles de la secuencia fueron
analizados para la determinación de dataciones por los
métodos de Aminoácidos, Torio-Uranio y Termoluminiscencia.
Campaña de 1994
La quinta campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 4 de septiembre y 2 de octubre. Las tareas de excavación se centraron en los niveles IV y XV-XVIIa. Se
abrieron 11 m2: cuadros B2, B3, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3,
H4 y J3. Igualmente se procedió al cierre definitivo de los
cuadros D5, F5, H5 y J5 (4 m2), quedando el área con una
extensión de 12 m2. En los cuadros F3, F4, H3 y H4 del
estrato IV se documentaron estructuras de combustión (fig.
II.8). En los niveles inferiores se procedió a regularizar el
corte sagital actuando sobre los estratos XV, XVI y XVII.
Aquí la excavación se centró en los cuadros C3´, C4´, C5´y
E5´ (4 m2) del estrato XVII muy brechificado.
Campaña de 1995
La excavación de este año no se realizó por falta de
presupuesto económico.
Campaña de 1996
La sexta campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 7 de octubre y 3 de noviembre. Los objetivos se
centraron en incidir secuencialmente en la estratigrafía y se
paralizó la excavación en extensión iniciada en 1992. Los
niveles IV al X, con potencia total de 150 cm, se excavaron
a través de los cuadros B3 y B4 con el levantamiento de 22
capas. Igualmente se procedió al cierre definitivo de los
cuadros J3, J4 y H4 (3 m2), quedando el área con una extensión media de 11 m2.
Los niveles XI al XIV, con potencia de 220 cm, se
excavaron a través de los cuadros B4, A1, A2 y A3 (4 m2),
y mediante 25 capas con potencia variable dependiendo de
las características sedimentológicas de cada capa, así como
de la presencia o no de materiales. Los niveles XV al XVII,
con potencia de 240 cm, se excavaron mediante los cuadros
A1, A2, A3, C2, C3´y C4´ (6 m2) y el levantamiento de 38
capas. El nivel X, formado por plaquetas gravitacionales,
es estéril por su génesis. Igualmente el estrato XVI que
corresponde a la mayor presencia de grandes bloques y que
se vincula al hundimiento del techo de la cueva. El estrato
XVIIb, nivel pétreo que sellaba los niveles subyacentes,
fue levantado mecánicamente, apareciendo el XVIIc fuertemente brechificado. Esto hizo que los cuadros C5’-E5’
fueran abandonados.
28
Campaña de 1997
La séptima campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 22 de septiembre y 20 de octubre. Los objetivos se
centraron en la secuencia litoestratigráfica y en la actuación
por primera vez en el Sector Oriental. La excavación de este
sector buscó acceder a otros niveles más profundos sin necesidad de actuar sobre los potentes paquetes sobrepuestos. El
nivel IV se excavó a través de los cuadros D2, D3, D4, F2, F3
y F4 (6 m2) y seis capas de 10 cm. El nivel V apareció con
mayor potencia hacia el interior del yacimiento. En la línea
de reducir el área de excavación, escalonar ésta y acelerar los
ritmos de trabajo en profundidad se cerraron los cuadros H2,
H3 y H4 (3 m2). El estrato XIII del área oriental con potencia
de 220 cm se excavó a través de los cuadros N4, N5, O4, O5,
Q4 y Q5 (6 m2).
La actuación en el Sector Oriental junto a la pared de la
cueva dio como resultado la existencia de una gran perforación y escombrera de las antiguas obras. Tras la limpieza de
todo este revuelto de 15 m2 apareció un “testigo” intacto de
2 m2 correspondiente a los cuadros parciales N4 a Q5, que
se excavó en sus primeras capas. Se procedió a la realización
de un sondeo en los cuadros O6-Q6 (2 m2) para saber su
máxima profundidad, que fue de 5 m, con aparición del nivel
XVII. Para individualizar la remoción o escombrera se abrió
una zanja en los cuadros G4-G7 a I4-I7 (8 m2). La extracción
de todo el revuelto se realizó mediante paquetes sedimentológicos de diferente coloración (XIII, I sub XIII y sub I A).
Estos depósitos poseían rasgos de “estratigrafía inversa”,
consecuencia del volcado minero. Se extrajeron unos 30 m3
de tierras removidas que fueron cribadas con malla de 1 cm.
Campaña de 1998
La octava campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 15 de septiembre y 13 de octubre. Los objetivos se
centraron en la excavación de los estratos IV y V a través de
los cuadros A2, B2, D2, D3, F2 y F3 (6 m2). El primero (IV),
con potencia media de 30-50 cm, excavando las últimas
capas entre las cotas 230-260, quedando finalizado. El segundo (V) mediante tres capas de 10 cm y con brechificación basal. Se hizo efectivo el abandono de los cuadros D4 y
F4, donde una potente brecha imposibilita la excavación y
bajo los que existe el gran bloque de hundimiento de visera.
En la línea de reducir el área de excavación se cerraron los
cuadros B1, D1, F1, H1, H2, H3 y H4 (7 m2), quedando una
extensión de 6 m2.
La actuación en el área oriental fue ganando profundidad y extensión hacia el Norte y Este, apareciendo una
galería a 5 m de profundidad con un recorrido de 15 m. Esta
gran remoción de unos 100 m3 de tierras fue cribada proporcionando abundante material arqueológico, que quedó inventariado en 161.178 huesos y piezas líticas.
Campaña de 1999
La novena campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 13 de septiembre y 10 de octubre. Los objetivos se
centraron en la excavación del estrato V, que finalizó en la
capa 4 y dio paso a uno de los más potentes pavimentos
[page-n-42]
brechificados del yacimiento, el estrato VI. Éste se levantó
en bloque con una potencia de 25 cm, fue troceado y se
extrajeron de él escasos materiales arqueológicos. El estrato
VII se excavó en 6 m2 mediante once capas y poco material
arqueológico, entre las cotas 250-350. El estrato VIII, individualizado por su brechificación, se excavó en capa única
de 15 cm y sin materiales arqueológicos. Igualmente, el
estrato IX, menos brechificado y con lajas pétreas, se levantó en capa única y sin materiales arqueológicos. El estrato X
corresponde a un nivel pétreo de plaquetas desprendidas del
techo. El último nivel excavado en este sector fue la primera
capa del XI, también sin materiales. En las otras áreas del
yacimiento, únicamente se actuó sobre una remoción existente junto a N4-Q5 (4 m2).
Campaña de 2000
La décima campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 18 de septiembre y 16 de octubre. Los objetivos se
centraron en la excavación de los estratos XI, XII, XIII, XIV
y XV. Éstos, con potencia de 420 cm, se excavaron a través
de los cuadros A2, B2, B3, D2, D3, F2, F3, N4, N5, O4, Q3,
Q4 y Q5 (12 m2) y mediante el levantamiento de capas artificiales con potencia media de 10 cm. En el Sector Occidental se excavó el estrato XI con cinco capas y escasos
restos óseos. El nivel XII se excavó igualmente mediante
cinco capas en los cuadros B2, B3, D2, D3, F2 y F3 (6 m2).
En el Sector Oriental y junto a la pared de la cueva se excavaron 19 capas (cotas 630-775), afectando a los cuadros N4,
N5, O4, O5, Q3, Q4 y Q5 (5 m2) y con reducción de la
superficie en profundidad al aflorar el manto estalagmítico.
dental, oriental y septentrional, a través de la excavación de
los estratos XII, XIII y XV El Sector Occidental se excavó
.
mediante los cuadros A2, A3, B2, B3, D2, D3, F2 y F3 (7 m2)
del estrato XIII, con las capas 5, 6 y 7 (cotas 500-530). En el
Sector Norte se excavó el estrato XII, fuertemente brechificado y mediante los cuadros G8, G9, K8, K9 (3 m2), documentando detalladamente este fuerte y rico pavimento arqueológico de difícil extracción. En el Sector Oriental, tras los
cuadros N, los O4 y O5 se vieron muy reducidos al ir en
aumento el manto estalagmítico. Se excavaron tres capas: 9,
10 y 11, con cotas entre 790-820 y se procedió al levantamiento topográfico con una estación total.
Campaña de 2003
La décimo tercera campaña de excavaciones se desarrolló entre los días 16 de septiembre y 12 de octubre. Los
objetivos y trabajos fueron la continuación de la excavación
de los estratos XII, XIII y XV. En el Sector Occidental se
excavó el estrato XIII, capas 8 a 11 (cotas 530-570) de los
cuadros A2, A3, A4, B2, B3, B4, D2, D3, F2 y F3. En el
Sector Norte la excavación del estrato XII, fuertemente
brechificado, fue mediante los cuadros G8, G9 e I9. En el
Sector Oriental, al aumentar el manto estalagmítico se redu-
Campaña de 2001
La undécima campaña de excavaciones se desarrolló
entre los días 10 de septiembre y 9 de octubre. Los objetivos
se centraron en abrir un tercer sector para aumentar el área
de actuación. Se regularizaron los cortes sagital y frontal del
área septentrional y oriental de la cueva. El estrato XII se
excavó mediante las capas 6 y 7 (cotas 440-460) y dió paso
al estrato XIII, sobre el que se actuó en las tres primeras
capas (cotas 470-500). En el Sector Norte, una vez cuadriculada el área, se regularizó el corte sagital. Los cuadros
excavados fueron E8, E9, G8, G9, K8 y K9, la mayoría con
extensión parcial, por lo que el área real de excavación fue
de unos 3 m2. Se excavó el estrato XI en capa única donde
aparecieron dos hogares en los cuadros I9 y K9. Levantados
éstos y realizados los análisis se inició la excavación del
estrato XII, fuertemente brechificado. En el Sector Oriental
únicamente se excavaron las capas 7 y 8 del estrato XV
(cotas 770-790), mediante los cuadros O4, O5, Q4, y Q5 (4
m2). En las tareas de limpieza se actuó en el área occidental
del yacimiento que da al barranco, para individualizar los
bloques existentes y relacionar con el colapso de la visera.
La escasa sedimentación existente y removida se consideró
como Remoción exterior.
Campaña de 2002
La duodécima campaña de excavaciones se desarrolló
entre los días 16 de septiembre y 14 de octubre. Los objetivos
y trabajos fueron la continuación en los tres sectores: occi-
Fig. II.9. Situación del yacimiento Cova del Bolomor.
29
[page-n-43]
jo la extensión del mismo a 2 m2. Se excavaron las capas 12
y 13 del estrato XV y se procedió a la apertura de los
cuadros O6, 07, Q6 y Q7 tras la limpieza de la sedimentación removida que los cubría. Ésta corresponde al “Ia sub
XIII”, sigla que equivale al nivel sedimentario Ia.
II.3.
CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOGRÁFICO
La Cova del Bolomor se sitúa en la fachada septentrional
del Macizo del Mondúver y en la vertiente meridional de la
depresión de La Valldigna, dentro del extremo más nororiental de la Zona Prebética (fig. II.9 y II.10). Este macizo es
estructuralmente un domo anticlinal (Domo Jaraco) constituído por calizas y dolomías cretácicas sobre materiales jurásicos poco aflorantes y con un substrato de arcillas y yesos
del Trias en facies Keuper (Champetier 1972). La Valldigna y
el Macizo del Mondúver pertenecen al extremo nororiental
de la Unidad Hidrogeológica Serra Grossa, que se inserta en
el dominio de las Cordilleras Béticas (Pulido 1979). La Valldigna es el límite estructural entre los dominios Ibérico y
Bético. El Prebético nororiental se caracteriza por una sucesión de pliegues-fallas orientadas ENE-WSW, cuyo anticlinorio más septentrional es la Serra Grossa y en cuyo extremo
NE está el Macizo del Mondúver. La Serra de Corbera con
dirección NW-SE es el contrafuerte al otro lado del valle. La
Valldigna se puede considerar la prolongación de la Canal de
Montesa y coincide con la línea del Guadalquivir, el gran
accidente tectónico de zócalo que marca el límite de las
sierras béticas y que coincide con la denominada falla sudvalenciana (Brinkmann 1931) (fig. II.11).
Los afloramientos rocosos que rodean La Valldigna
corresponden a los dominios ya citados, sin apenas diferencias estratigráficas entre ellos. Prácticamente la totalidad de
los relieves montañosos corresponden al periodo Cretácico.
El corte geológico más interesante y completo es el de
Jaraco (fig. II.12) que representa una amplia secuencia estratigráfica desde el Jurásico al Campaniense inferior (Garay
1998). Tres tramos son significativos desde el punto de vista
del interés arqueológico que nos atañe: la base jurásica con
calizas micríticas ampliamente explotadas en Bolomor. El
tramo C8 de calizas grises del Coniacense-Santonense con
Fig. II.10. Vista aérea del yacimiento.
Fig. II.11. Geomorfología regional.
30
Fig. II.12. Secuencia geológica del sector de La Valldigna-Mondúver.
[page-n-44]
Fig. II.13. Mapa topográfico I.C.V. Escala 1: 10.000.
Fig. II.17. El yacimiento desde la entrada del barranco.
Fig. II.14. Ortoimagen de la ubicación de la Cova del Bolomor.
Fig. II.18. El yacimiento desde el interior del barranco.
Fig. II.15. El yacimiento desde el Mondúver.
Fig. II.16. El yacimiento desde La Valldigna.
Fig. II.19. Detalle de la boca del yacimiento.
31
[page-n-45]
nódulos de sílex. Por último el tramo C9 con dolomías
arenosas del Santonense-Campaniense inferior, donde se
ubica el yacimiento.
La materia prima pétrea es un elemento vital para el
desarrollo de las comunidades paleolíticas; esta circunstancia implica la localización de las fuentes de aprovisionamiento de la misma y éstas se vinculan principalmente a las
características litológicas del relieve. Litología y materias
primas son pues elementos de una misma realidad. El sílex
hallado en la Cova del Bolomor se presenta en forma de
nódulos y cantos de pequeño tamaño. En el área próxima al
yacimiento, los depósitos primarios localizados de sílex
corresponden al citado nivel de calizas grises del piso geológico Coniacense-Santonense, en cuya base y ocasionalmente
aparecen nódulos de sílex. También en la base del Dogger
(en áreas más lejanas) existen buenos riñones de sílex. Por
último, en los niveles del Santoniense también aparece, pero
con baja calidad en interestratificaciones sabulosas con
granos cuarcíticos. El actual litoral de arena incluye
pequeños nódulos de sílex cuyo origen no se puede relacionar con los depósitos primarios anteriores. Este sílex
aparece a lo largo de la costa y es posible que guarde relación con las antiguas cuencas continentales y aportación a lo
largo de la historia geológica de los ríos más próximos
(Xúquer, Vaca y Serpis), pero también puede proceder de
otros más lejanos, dada su amplia repartición actual.
Los materiales estudiados indican una procedencia
Primaria, Permotriásica y Wealdense para los distintos clastos cuarcíticos hallados en Bolomor. No existen estratos primarios cuarcíticos vinculados a la cuenca valenciana del
Xúquer, aunque sí secundariamente depósitos de cuenca
terciaria, datados como Helveciense-Tortoniense y de edad
Plioceno superior (Formación Jaraguas). Éstos son principalmente depósitos de conglomerado con elementos calcáreos cretácicos y jurásicos y cantos cuarcíticos con matriz
margo-arcillosa poco consistente. Las cuarcitas rojizas de
componente ferruginoso se vinculan bien a niveles Permotriásicos, al igual que las verdes, aunque éstas últimas
pudieran guardar mejor relación con depósitos de grauwacas
primarios. Las cuarcitas grises y amarillas, con clastos de
menor volumetría, parecen asociarse claramente a la facies
Weald, bien representada en la cuenca media del Xúquer.
Todos los cantos están muy rodados, con morfologías subesféricas y sin impactos mecánicos en las superficies corticales, lo que indica un abundante flujo hídrico en la génesis
de su modelado. No presentan morfologías rodadas planas,
características de los cantos marinos. Parece obvio su transporte principal por el Xúquer a lo largo de su historia geológica, desde su cabecera hasta el área baja o litoral, donde
fueron captadas y transformadas por el hombre.
Las calizas halladas en la Cova del Bolomor son micríticas y proceden de bancos tableados de color azul y verde de
edad Oxfordiense, situados principalmente en la vertiente
oriental de la Serra de les Agulles, aunque presentan una
amplia distribución en las comarcas de La Ribera y La Safor.
Muchas de estas piezas se hallan erosionadas y decalcificadas, siendo difícil reconocer las superficies corticales en
comparación al sílex y cuarcita. La presencia de clastos coluviales con aristas redondeadas, no subesféricos, dificulta la
clasificación de los posibles modelados rodados fluviales o
marinos. Sin embargo, determinadas piezas presentan una
innegable morfología marina plana, aunque son escasas a lo
largo de la secuencia litoestratigráfica de Bolomor.
Fig. II.20. Geomorfología de La Valldigna-Mondúver (Rosselló 1968).
32
[page-n-46]
La cavidad se sitúa en la margen derecha del barranco
del Bolomor, partida de La Ombria, a 2 km al SE de la
población de Tavernes de la Valldigna (fig. II.13 a II.19). La
cueva presenta una extensión de 35 m de larga con desarrollo N-S y 17 m de ancha E-W (600 m2). Sus coordenadas
geográficas según la Hoja núm. 770-IV (29-30) del Instituto
Geográfico Nacional, Ed. 1979, Escala 1:25.000, son: 0º 15´
03” de longitud Este, 39º 08´ 39” de latitud Norte y a 100 m
sobre el nivel del mar. El entorno corresponde a un amplio
farallón rocoso vertical que forma parte del flanco meridional de la depresión tectónica de La Valldigna, frente a los
mayores contrafuertes calcáreos de las sierras de Les
Agulles y de Corbera que la limitan al N. Desde su boca,
emplazada a modo de balcón colgado sobre el valle, se
domina una amplia área septentrional hasta el promontorio
de Cullera. Ésta se visualiza perpendicular al valle, de fondo
plano casi a nivel del mar y cruzada por el corto río Vaca.
Este territorio está formado por una prolongada restinga
hacia el sur que arranca de la Serra de Cullera y cierra la
franja de marjal, frecuentemente anegada. Al mismo se
contrapone por poniente un relieve montañoso dual (ibérico
hacia el NW y bético hacia el SW) con alturas entre 800-600
m. En el relieve bético densamente karstificado se encajan
barrancos de fuerte pendiente, como el del Bolomor, en cuya
salida al valle vierte la Fonteta del Bolomor y sus aguas
generan un pequeño cauce a La Valldigna y río de la Vaca.
Esta surgencia es el principal aporte hídrico kárstico del
entorno de Bolomor, que descarga los flujos hipogeos circulantes entre las calizas.
El clima actual de la zona es típicamente mediterráneo,
tipo Csa (Strahler 1979). La C representa una temperatura
media en el mes más frío entre 18 y -3º C, la s se refiere a
que posee una estación seca durante el verano, y la a se
vincula a una temperatura media en el mes más caluroso
superior a 22º C. La temperatura media es de 17,2º C con
variación mensual entre 11º C (diciembre/enero) y 25º C
(julio/agosto). Los datos pluviométricos de las estaciones
próximas (Gandia, Barx, Simat, Benifairó) clasifican el
clima como de tipo mediterráneo templado. La elaboración
de isoyetas medias anuales sitúan al yacimiento con una
precipitación anual de 800 mm. Las precipitaciones quedan
concentradas principalmente a lo largo del otoño y, en menor
medida, durante la primavera, mientras que son menos
frecuentes en verano. En el registro de estos elevados valores
juega un papel muy importante la orografía comarcal: las
sierras se interponen a los vientos del NE y se favorece la
caída de lluvias, convirtiendo el lugar en uno de los lugares
más húmedos de las tierras valencianas. Así pues, el yacimiento queda enclavado en una llanura litoral lluviosa. Nos
encontramos en una zona de clima semiárido donde los
procesos geomórficos (morfoclimáticos) dominantes son el
agua, la alteración de la roca, los procesos erosivos, etc., que
originan conos, aluviones, pendientes, etc.
La vegetación actual que rodea el barranco es típicamente mediterránea, adaptada a la sequía estival, perennifolia, de hojas pequeñas y coriáceas. Los antiguos carrascales climáticos han desaparecido, resultado de un largo
proceso de degradación (incendios, pastoreo, prácticas agrícolas, talas abusivas, erosión, etc.). Hoy predominan los
campos de cultivo y una vegetación arbustiva con romero,
tomillo, jaras, palmito, etc. El barranco del Bolomor, por su
topografía y orientación, es un magnífico ejemplo de refugio
de vegetación en el que crece el fresno de flor (Fraxinus
ornus), durillo (Viburnum tinus), madreselva (Lonicera
implexa), zarzaparrilla (Smilax aspera), aladierno (Rhamnus
alaternus), cade (Juniperus oxycedrus) y sabina negral
(Juniperus phoenicea), representantes del antiguo bosque
mediterráneo.
II.4.
GEOMORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN
PALEOKÁRSTICA
El marco geomorfológico de la Valldigna está configurado por los relieves ibéricos de la Serra de les Creus al N,
muy denudados y con fuerte gradación hacia el valle, y el
macizo bético del Mondúver al S. El centro ocupado por el
valle está cubierto de potentes materiales sedimentarios
cuaternarios. Por el este La Valldigna queda abierta al
Mediterráneo en un ambiente de marismas y dunas que
enlaza con el llano litoral. Cova del Bolomor forma parte
EDAD
S. ALPINA
CLIMA
PROCESO
RESULTADO
0.1 m.a.
Würm
Frío y húmedo
Relleno y pedogénesis
Rellenos de cueva
0.12 m.a.
Riss-Würm
Cálido
Litogénesis y karstificación
Red de drenaje definitiva
0.35 m.a.
Riss
Frío y húmedo
Brechificación y karstificación
Relleno de brechas
0.6 m.a.
Mindel-Riss
Cálido y templado
Litogénesis y karstificación?
Costras y coladas
Mindel
Frío y húmedo
Brechificación
Red de drenaje
Günz-Mindel
Cálido y templado
Litogénesis calcítica
Costras y coladas
Günz
Frío moderado
Fase tectónica y brechificación
Fracturas abiertas
Donau-Günz
Cálido
Karstificación
Paleokarst
1.1 m.a.
3 m.a.
Pre-Günz
Frío moderado
Karstificación
Paleokarst
8 m.a.
Sin glaciación
Oscilaciones cálidas
Karstificación intensa
Paleokarst
Cuadro II.1. Ensayo de correlación de las formas kársticas del Mondúver (Garay 1990). Modificado.
33
[page-n-47]
Fig. II.21. Geomorfología del área de la Cova del Bolomor
(Roselló 1968).
de este marco y más concretamente en la margen derecha
de un pequeño cañón kárstico de dirección N-S, en el
extremo septentrional del Mondúver. El relieve topográfico
de 300-400 m de altitud se presenta amesetado y altamente
karstificado, cubierto de campos de dolinas y cruzado por
sistemas de diaclasación y cañones kársticos que funcionan
como cortas torrenteras que crean conos de deyección en el
contacto con el valle. Esta situación genera una orografía
muy contrastada entre el llano y la montaña, entre los dos
elementos topográficos que definen nuestro yacimiento
arqueológico: la Valldigna y el Mondúver (fig. II.20 y
II.21).
El Macizo del Mondúver presenta formas de paisaje
paleokárstico propias de tipos climáticos diferentes de los
actuales. Son de reseñar los denominados “pináculos” o
columnas rocosas aisladas que alcanzan hasta los 15 m de
altura y que se relacionan bien con las formas de karst
tropical (pinnacle karst). Igualmente los campos de dolinas
cónicas se vinculan con otras formas tropicales (cockpit
karst) e incluso algunos cerros cónicos aislados (kegel karst)
(Garay 1990). El clima del Mioceno superior-Plioceno, en el
ámbito de las Cordilleras Béticas, debió ser similar al Villafranquiense. Este clima durante un periodo tan dilatado sería
la causa de una intensa karstificación general con diferentes
sistemas morfoclimáticos, en función principalmente de la
altitud (Pezzi 1975). En la Cordillera Ibérica la karstificación se relaciona con la «superficie de erosión finipontiense» y el paso del Plioceno al Cuaternario (Gutiérrez y Peña
1975). Igualmente en Baleares la formación de importantes
cavidades acontece en un clima tropical precuaternario
(Ginés y Ginés 2002). Es evidente pues que el karst mediterráneo ha heredado formas de relieve propias de un karst
tropical húmedo (poljés, mogotes, cavernas, etc.) datados del
Terciario y con una fuerte evolución de los mismos durante
el posterior Pleistoceno.
Una de las formas endokársticas que mejor orientan
sobre la evolución del paleokarst son las dolinas. Numerosas
de éstas presenta el área estudiada en el entorno de Bolomor,
con fracturas fosilizadas por brechas que amplían su incidencia a laderas y conos de deyección. Estas fracturas de
orientación predominante N-S cortan las dolinas de forma
Fig. II.22. Planimetría del yacimiento Cova del Bolomor.
34
[page-n-48]
aleatoria, circunstancia que las sitúa cronológicamente con
posterioridad a las mismas, ya que si no fuera así, éstas
habrían incidido determinando la morfología, dirección y
posición de los sumideros en las mismas. Las brechas certifican una segunda fase de activación de los procesos de
erosión kársticos. Estos depósitos brechificados parecen
asociarse a climas rigurosos, posiblemente de tipo periglaciar, y su orientación general es NNE-SSW a N-S. Es
frecuente también observar la existencia de estas brechas en
laderas y conos de deyección, en especial en la salida de los
barrancos a la Valldigna, y suelen estar organizadas en un
paleosuelo con capa superficial muy oscura y de elevado
componente arcilloso. También son frecuentes los «diques
brechosos» formados por brechas rubefactas y concrecciones calcíticas con varias decenas de metros de longitud.
La evolución del paleokarst del Mondúver (cuadro II.1)
tiene como momento inicial de nuestro interés el Mioceno
superior-Plioceno, periodo que aporta un efecto importante
en el proceso inicial de karstificación respecto de las formas
que nos han sido transmitidas por la evolución geológica.
Estos momentos aportan al sector el carbonato cálcico y el
clima cálido capaz de favorecer la evaporación y por tanto
generaron importantes formas kársticas que se vieron afectadas en el Cuaternario antiguo por fracturas de orientación
N-S. En tiempos pleistocenos la instauración de climas más
rigurosos propiciaría la generación y acumulación de
brechas que rellenaron cavidades, laderas y conos de deyección. Cementaciones y encostramientos en el proceso genético de las mismas podría relacionarse con periodos de clima
mas benigno (interglaciares e interestadiales). Estos depósitos brechificados han sufrido procesos de karstificación y
reexcavación posteriores en un clima húmedo y cálido o
templado. Finalmente en el Würm se originarían los depósitos más recientes, tanto rellenos de cuevas como suelos de
tipo periglaciar de laderas y conos de deyección.
En resumen, la karstificación que ha sufrido el territorio
presenta dos fases principales. Una con clima tropical
húmedo y atribuida al Plioceno inferior, y otra cuaternaria,
de ubicación exacta desconocida pero que se vincula a un
momento climático húmedo, templado o cálido. Éste, por su
duración, encontraría mejor acomodo en los interglaciares
Mindel-Riss o Riss-Würm.
II.4.1. LA CAVIDAD Y SU EVOLUCIÓN
Los grupos de fenómenos subterráneos identificados en
el Macizo del Mondúver son: cuevas surgentes con actividad
hídrica, sumideros y simas de la zona de absorción o recarga
del karst y cavidades colgadas por encima del nivel piezométrico (cavernas residuales o relictas). Cova del Bolomor
Fig. II.24. Reconstrucción de la evolución cuaternaria del marco
físico y Cova del Bolomor.
Fig. II.23. Planta del yacimiento con la distribución interna de sus
elementos estructurales y sedimentológicos.
35
[page-n-49]
puede considerarse entre éstas últimas, aunque funcionalmente en el aparato kárstico actúa como elemento de transición entre las cavidades absorbentes y las surgentes, eso sí
de forma parcial y temporal (fig. II.22).
La evolución de la Cova del Bolomor a grandes rasgos
ha podido ser la siguiente (cuadro II.2): una fase de formación interna en la que se formaría la oquedad condicionada
por las características de la estratificación, donde la disolución y fisuración serían mayores en sus vertientes E y S.
Creación de un fuerte manto estalagmítico de cristalización
muy compacto y sin elementos exógenos (E. XVIIIb) que
indicaría unas condiciones ambientales constantes, adecuadas y durante un amplio espacio de tiempo. Esto apunta
a que la incipiente caverna no estaba abierta al exterior, o al
menos no existía una boca amplia. La cronología de esta
primera y amplia fase genética bien pudiera situarse en los
momentos cálidos del Mioceno final-Plioceno (8-3 m.a). Un
cambio hipogeo posterior e importante se produciría con la
primera incorporación al depósito kárstico de pequeños
elementos exteriores que indican la abertura de una boca o
conducto al exterior (E. XVIIIa), posiblemente abierta en el
sector norte donde existe una menor potencia del roquedo y
una estructura litológica favorable. Este acontecimiento, por
sus características, podría ser puntual y cronológicamente
asignable ya al Pleistoceno medio, momento que el estudio
en detalle deberá precisar.
Las fases tectónicas de fracturación atribuidas al Cuaternario antiguo serían las que originarían la diaclasa basal que
actúa de sumidero principal de la cueva y que ya existiría en
el momento de abertura de la boca al exterior. En aquel
periodo el actual barranco del Bolomor no poseía su morfología actual. La ladera tendría una mayor proyección hacia el
valle y estarían instalados conductos kársticos funcionales
en el área que hoy ocupa el barranco. Estos conductos, cuyos
restos basales pueden observarse en la ladera de enfrente,
podrían tener vinculación con la actual Cova del Bolomor y
configurar una amplio aparato endokárstico, hoy totalmente
desmantelado. El retroceso progresivo de la fachada norte de
esta vertiente y la transformación de las formas exokársticas
del mencionado aparato, que se hecha a faltar –dolinas,
poljé, etc.–, darían origen al actual cañón kárstico de fuerte
verticalidad que seccionaría el cavernamiento, dejando
colgado y residual a modo de balcón lateral el pequeño
abrigo hoy conocido como Cova del Bolomor. Entre la
captura y el hundimiento de la bóveda debió mediar un
tiempo geológico relativamente corto. A partir del estrato
XV la potente incorporación de materiales alóctonos nos
indica una amplia abertura de la cavidad al exterior y una
mayor incidencia de la ladera. Al inicio del Riss, en base a la
geomorfología del entorno y la estratigrafía del relleno, el
yacimiento ofrecería con toda seguridad unas dimensiones
mayores, mermadas tras el colapso de grandes bloques
parietales y de la antigua bóveda, que la han reducido al
espacio actual. Este hundimiento cenital (nivel XVI, ca 300
ka) podría relacionarse por sus características con fenómenos sísmicos. Este “conducto cavernario” funcionó como
sumidero, condición que aún perdura, ya que en el fondo se
abre una oquedad vertical que permite el paso del agua hacia
áreas inferiores del aparato kárstico (fig. II. 23 y II.24).
II.5.
CRONOESTRATIGRAFÍA
Los depósitos sedimentarios acumulados en yacimientos kársticos en forma de estratos de diferente configuración, espesor y cronología configuran una cronoestratigrafía. Su origen está relacionado con ciclos de erosión,
transporte y sedimentación, que ha ido modelando lentamente el paisaje geográfico en el que se inserta el yacimiento. El análisis del depósito sedimentario se traduce en
una litoestratigrafía con significado climático como es el
caso que se presenta en Cova del Bolomor.
II.5.1. SECTORES, NIVELES Y UNIDADES
ESTRATIGRÁFICAS
Las actuaciones arqueológicas que se han desarrollado
en Cova del Bolomor han generado una dialéctica metodológica que se ajusta a una división topográfica en extensión
y en profundidad: sectores de excavación y niveles estratigráficos (cuadro II.3 y II.4).
EDAD
S. ALPINA
CLIMA
PROCESO
RESULTADO
0.1 m.a.
Wurm
Frío y húmedo
Relleno y pedogénesis
Rellenos de cueva. Paleosuelo negro
0.12 m.a.
Riss-Wurm
Cálido y húmedo
Litogénesis y karstificación
Red de drenaje definitiva, costras y
travertinos. Activación hídrica
0.15 m.a.
Riss III
Frío
Brechificación y karstificación
Relleno de brechas, plaquetas
0.25 m.a.
Riss II-III
Cálido y templado
Litogénesis y karstificación
Costras y coladas. Activación hídrica.
Terra rossa.
0.3 m.a.
Riss II
Frío y húmedo
Brechificación
Red de drenaje y hundimiento de la visera
de la cueva
0.35 m.a.
Riss I-II
Cálido y templado
Litogénesis calcítica
Costras y coladas
0.5 m.a.
Mindel
Frío y húmedo
Brechificación
Red de drenaje. Captura por el barranco
1 m.a.
Gunz
Frío moderado
Fase tectónica y brechificación
Diaclasación interna E-W
3-8 m.a.
Sin glaciación
Oscilaciones cálidas
Litogénisis y karstificación intensa
Formación manto estalagmítico basal.
Cavidad no abierta
Cuadro II.2. Ensayo de evolución kárstica del Mondúver, según los datos de Cova del Bolomor.
36
[page-n-50]
El relleno sedimentario de Cova del Bolomor está
formado en su mayor parte por material alóctono de origen
coluvial y –en menor medida– a través de conductos abiertos
en paredes o techo. A estos aportes se suman otros autóctonos gravitatorios procedentes de desprendimientos cenitales o de procesos de meteorización. La serie sedimentaria
que se apoya en el roquedo cretácico se inicia con potentes
niveles litoquímicos, en forma de mantos de calcita apilados,
en los que se alternan capas de carbonato puro cristalizado
con otras que incluyen materiales detríticos y microrrestos
faunísticos. Esta acumulación ocupa todo el suelo de la
cavidad, desde la entrada hasta el punto más interior, con
coladas adaptadas a una topografía irregular y con formaciones estalagmíticas procedentes de goteos cenitales. Sobre
este primer relleno se apilan nuevos materiales con proyección subhorizontal y potencia variable según el lugar entre 4
y 8 m. La estratigrafía de este cuerpo sedimentario detrítico,
estudiada por M.P. Fumanal (1993) sería en síntesis, de
techo a muro, en el sector occidental que es el de referencia
para todo el yacimiento la siguiente (fig. II.25 a II.28):
Nivel 0: está constituido por un paquete sedimentario
con potencia variable entre 3-50 cm que inicia la secuencia
estratigráfica, pero cuyo origen es debido al vertido de las
antiguas labores de remoción que se realizaron en el yacimiento. Compuesto por tierras y clastos que pertenecen
principalmente al nivel estratigráfico XIII. Este nivel no se
considera a efectos de estudio arqueológico.
Nivel I: la serie estratigráfica se inicia propiamente con
este nivel que presenta una potencia de 50 cm y una clara
complejidad que motivó su separación interna en tres tramos
o niveles: Ia, Ib y Ic.
- Ia: consiste en sedimentos finos, oscuros –negros–,
sueltos, de escasa o nula fracción y que se acomodan
al nivel encostrado inferior rellenando las oquedades y
desniveles.
Sectores de Excavación
Correspondencia
Estratigráfica
Sector Occidental (1)
VI a XVII
Sector Este
XIII a XVII
Sector Sur
XII a XVII
Nivel II: tramo con potencia de 20-30 cm que se
presenta masivo, con escasa fracción y sedimento arenolimoso transportados por arroyadas leves y de coloración
oscura –grisácea–. Se añade una pequeña cantidad de clastos
que se engloban en las brechas intercaladas. El ambiente
climático muestra una clara disponibilidad hídrica, con un
reparto de precipitaciones tal vez estacional, pero su aspecto
más constante parece ser el de un entorno suave.
Nivel III: tramo de 20 cm de potencia que está formado
por una brecha carbonatada con estructura masiva que
incluye pequeños cantos dispersos y alterados. Presenta un
contacto normal con el nivel IV, aunque pueden señalarse
ocasionalmente finas laminaciones horizontales de carbonato cálcico. Esta brecha presenta características muy similares a las del nivel VI.
Nivel IV: de entre 30-40 cm de potencia, está formado
por pequeños cantos dispersos en una matriz formada por un
60% de arena, levemente cementada de color ocre-amarillento. Los gruesos en general angulosos están algo alterados y su litología es caliza. Esta discreta proporción de
fracción gruesa disminuye respecto al nivel V. Ello parece
apuntar hacia cierta reactivación de los procesos morfogenéticos (no acusada en comparación con momentos precedentes) y parece desenvolverse en un ambiente posiblemente
fresco y algo mas árido que la situación anterior.
Nivel V: con potencia entre 30-40 cm es un nivel netamente arenoso que responde a flujos de energía creciente
hacia el techo con discreta proporción de fracción gruesa y
angulosa alterada. Aparece de color oscuro por la inclusión de
materia orgánica y restos de carbón. Se estructura ocasionalmente en agregados carbonatados de tamaño canto y grava.
I a XVII
Sector Norte
- Ib: es una brecha rica en restos óseos, que ocupa una
superficie irregular y localmente forma estructuras
tubulares o cilíndricas de varios centímetros de
diámetro.
- Ic: se presenta con un material arcilloso, ocasionalmente suelto, acompañado por escasa fracción gruesa;
esta composición queda enmascarada por la presencia
de grandes agregados carbonatados.
Cuadro II.3. Sectores de excavación y su relación estratigráfica.
(1) También llamado Área Superior o Sector Oeste.
Estratos
Niveles
I a XI
Niveles Superiores
XII a XIV
Niveles Intermedios
XV a XVII
Niveles Inferiores
Cuadro II.4. Niveles estratigráficos de la Cova del Bolomor.
Nivel VI: tramo de 20-30 cm de potencia totalmente
brechificado que incluye pequeños cantos dispersos. Se trata
de una brecha carbonatada de estructura interna masiva, con
abundante fracción fina que engloba pequeños cantos calcáreos, homométricos y de formas poliédricas. Es un nivel
continuo con máxima compactación dentro del conjunto
litoestratigráfico. La curva de frecuencia señala una circulación persistente de flujos moderados que transportan materiales arenosos bien seleccionados en los tamaños medios.
El movimiento intersticial de aguas muy saturadas en carbonatos a lo largo de periodos de estabilidad dará como resultado una fuerte cementación. Con total ausencia de indicadores de clima frío, el factor que protagoniza este tramo es
la humedad oscilante en un medio templado.
37
[page-n-51]
Fig. II.25. Vista general del Sector Oeste.
Fig. II.26. Excavación de los niveles I-XII.
38
Fig. II.27. Excavación de los niveles XIII-XVII.
[page-n-52]
39
Fig. II.28. Estratigrafía general longitudinal. Cuadros A-G.
[page-n-53]
Nivel VII: con potencia de 40-50 cm está formado por
pequeños cantos, gravas y arenas angulosos, a los que se
añade un material fino que parece significar cierta variación
hacia un entorno algo mas fresco y agresivo, aunque lejos de
las manifestaciones de las unidades XVII o XII. Enriquecido
en materia orgánica, sus materiales principalmente finos
forman agregados arcillosos con leve carbonatación. Los escasos cantos son poliédricos, pequeños y angulosos. Su
contacto con el nivel inferior es normal.
Nivel VIII: tramo de 10-20 cm de potencia con materiales finos encostrados, formando fragmentos de tamaño de
canto y grava a los que se unen otros elementos brechoides,
carbonatados, en posición secundaria. Material detrítico fino
introducido por flujos hídricos de suave energía en arroyadas
difusas o débiles concentradas. En el techo de este nivel se
desarrolla un delgado suelo estalagmítico que sella el depósito previo y que presenta una estructura laminar y forma
ocasionalmente pequeños gours. Momento estable y húmedo en que cesa la sedimentación detrítica dando paso a la
formación estalagmítica.
Nivel IX: con potencia entre 30-40 cm, formado en su
mayoría por pequeñas gravas de morfología variada y cierta
evolución. La matriz, rica en limos y arcillas, está suelta, con
un contenido bajo en carbonatos. Se estructura en pequeños
agregados. Material detrítico fino introducido por flujos
hídricos de suave energía en arroyadas difusas o débiles
concentradas.
Nivel X: Está formado por bloques aplanados dispuestos
horizontalmente sobre la superficie previa. Este nuevo
episodio gravitacional puede seguirse en todos los perfiles.
Episodio gravitacional que no interrumpe al parecer la continuidad de las características de las capas entre las que se
aloja (IX-XI). Sólo se observa una cierta pérdida de horizontalidad en la parte externa, puesto que en esta zona los
desplomes, más abundantes, presentan un aspecto caótico.
Nivel XI: con potencia entre 25-30 cm su estructura
general es masiva y en contacto normal con el nivel XII.
Disminuye considerablemente el porcentaje de gruesos que
en su mayoría son grandes agregados muy compactados.
Material detrítico fino introducido por flujos hídricos de
suave energía en arroyadas difusas o débiles concentradas.
En la base del nivel aparece una laminación oscura, que
puede obedecer a restos orgánicos, asimismo reconocible en
otros puntos del perfil.
Nivel XII: tramo de 50-70 cm de potencia en contacto
normal con una acumulación de grandes cantos en forma de
lajas, plaquetas de gelifracción y bloques, todos ellos muy
angulosos y con aristas frescas. Se disponen horizontalmente al suelo y entre sus intersticios la matriz es mínima.
Predominio de elementos angulosos, aristados y de bordes
frescos entre los que se cuentan abundantes plaquetas de
gelifracción en situación horizontal a la base, sin aparentes
traslaciones postdeposicionales; las condiciones rigurosas
40
afectan al marco inmediato. La fracción fina está prácticamente ausente, y apenas rellena esporádicamente los intersticios, o forma delgadas capas interpuestas. Se subdivide en
tres tramos cuya diferencia estriba en que entre el inferior
(XIIc) y el superior (XIIa), muy similares, se intercala un
episodio de plaquetas de gelifracción y bloques (XIIb).
- XIIa: plaquetas y bloques con mayor proporción de
finos.
- XIIb: formado por grandes lajas de desprendimiento
cenital que podrían ser consecuencia de una activa
destrucción de la roca por procesos hielo-deshielo que
sistemáticamente aparecen horizontales a la base.
Contexto marcadamente frío en dicha fase postdeposicional.
- XIIc: plaquetas y bloques con mayor proporción de
finos.
Nivel XIII: tramo de 110-120 cm de potencia en
contacto neto con el nivel XIV. Los gruesos, de morfología
marcadamente aplanada, son angulosos y subangulosos, e
incluyen fragmentos de revestimiento estalactítico cenital.
Aparecen en elevada proporción (70-80%), aunque forman
alineaciones o subniveles que alternan con otros solamente
arcillosos en una secuencia rítmica. La matriz es muy rica en
carbonatos en la base (XIIIc), que disminuyen hacia la zona
media (XIIIb), y vuelve a cementarse a techo (XIIIa). Dentro
de un entorno húmedo en su comienzo, la meteorización
mecánica de las calizas se manifiesta de nuevo, formando
aportes de cantos y gravas que alternan con pasadas de finos,
en su mayoría fragmentos de revestimiento estalactítico
cenital o bien elementos parietales de morfología aplanada.
- XIIIa: abundantes bloques con matriz cementada.
Climáticamente inicia la degradación del nivel XII.
- XIIIb: desaparecen los gruesos y predominan los
finos que corresponden a un climático suave.
- XIIIc: matriz fina predominante muy rica en carbonatos que corresponde a un climático cálido y húmedo.
Nivel XIV: tramo con potencia de 45-50 cm formado
exclusivamente por fracción fina, arenosa, de color rojizo y
estructura interna laminar, con notable carbonatación postsedimentaria de tipo pulverulento. Se observan numerosos
agregados microscópicos con pequeños cuarzos redondeados y brillantes. La instalación del XIV presenta un cambio
gradual pero muy acusado de las condiciones climáticas.
Desaparece por completo la fracción gruesa, en favor de un
sedimento fino, vehiculizado por continuos procesos de
arroyada de cierta energía. Esto se refleja asimismo en las
estructuras laminares del depósito, de trazo paralelo al suelo.
- XIVa: carbonatación arenosa.
- XIVb: fuerte carbonatación arenosa.
Nivel XV: tramo con potencia entre 130-160 cm.
Acomoda su base (XVb), en contacto neto, a la posición
[page-n-54]
Fig. II.29. Cuerpo sedimentario detrítico de la secuencia de Bolomor
(Fumanal 1993).
Fig. II.30. Cuerpo sedimentario con gruesos de la secuencia de
Bolomor (Fumanal 1993).
inclinada del nivel precedente, pasando gradualmente a una
proyección horizontal que perdurará ya en el resto del perfil.
Fuerte nivel de cantos (60%) y gravas (20%), en su mayoría
aplanados pero de bordes evolucionados engastados en una
matriz arenoarcillosa, entre los que se reconocen fragmentos
de estalactitas. Presentan una pátina de carbonato por todas
las caras y ofrecen una disposición desordenada y ocasionalmente cierta imbricación. La cementación general es
elevada en la base y disminuye notablemente hacia la parte
superior (XVa), donde abundan agregados arcillosos.
Potente estrato rico en cantos de 2 a 3 cm y gravas de
morfología aplanada y bordes algo desgastados. Los granos
arenosos presentan similar apariencia. Su disposición desordenada con leves orientaciones indica la dirección del transporte hacia el interior. La carbonatación superficial de los
cantos y su inclusión en una masa arcillosa sugieren la
actuación de procesos solifluidales con aparición de alguna
laminación carbonatada que indica el funcionamiento de
flujos hídricos, de mínima competencia. De nuevo nos encontramos con la introducción de materiales que fueron
meteorizados en zonas con cierto alejamiento respecto a su
punto de deposición final. Por tanto el ambiente coetáneo al
deposito parece fresco (sin los rigores que implican una
activa meteorización física del entorno inmediato), y
húmedo, al menos estacionalmente, lo que permite la disolución/concreción de los carbonatos del medio.
Fig. II.31. Propuesta de relación de los niveles de Bolomor con la
curva oceánica.
41
[page-n-55]
Fig. II.32. Columna litoestratigráfica (Fumanal 1993).
Fig. II.34. Excavación de los niveles I a XII (2002).
42
Fig. II.33. Vista sagital del Sector Oeste.
Fig. II.35. Excavación de los niveles I a XIII (2006).
[page-n-56]
Fig. II.36. Vista frontal del Sector Oeste con excavación de los niveles I a XIII en 2006.
Fig. II.37. Vista sagital del Sector Norte en el inicio de la excavación en 2006.
43
[page-n-57]
Fig. II.38. Datos de MSEC para Bolomor con fases isotópicas,
dataciones absolutas y niveles arqueológicos. Según B. Ellwood.
Fig. II.40. Correlación gráfica de Bolomor con los datos de MSEC en
la Composite Cave Standard (CCS) para Europa. La línea negra
representa el segmento de tiempo excavado en Bolomor en relación a
los CCS europeos. Los números representan los estadios isotópicos de
oxígeno. La línea diagonal discontinua representa la extensión de
correlación –line of correlation– (LOC) para acomodar los datos de
Bolomor. Las flechas representan la proyección de los datos de
Bolomor a través del LOC en los CCS. Según B. Ellwood.
Fig. II.39. Gráfico cronométrico con representación de edades
absolutas (diamantes) y sus límites (líneas discontinuas).
Representación de los límites inferior y superior de MSEC
(cuadrados). Una línea de regresión relaciona los datos. Según B.
Ellwood.
- XVa: gravas con cementación alta y agregados arcillosos.
- XVb: abundancia de cantos y gravas evolucionados.
Nivel XVI: corresponde a un episodio gravitacional de
caída de grandes bloques cenitales consecuentes al hundimiento de la visera de la cavidad. Estos bloques de potencia
variable, entre 0,5 y 5 m, pueden seguirse en distintos sectores del yacimiento y se sitúan sobre el sedimento del nivel
44
XVII de forma horizontal. Paleoclimáticamente impreciso
como muchos procesos de este tipo, podría relacionarse con
la continuación del frío del nivel XVII, aunque hay que
recordar que en nuestras latitudes están documentados
frecuentes desplomes cenitales de cuevas que se sospecha se
vinculan a fenómenos sísmicos.
Nivel XVII: este tramo con potencia de 70 cm cierra la
secuencia a muro de la litoestratigrafía conocida y su
complejidad motivó la separación interna en tres tramos o
subniveles, especialmente por su contenido en fracción
gruesa: XVIIa, XVIIb, XVIIc.
- XVIIa: tramo formado por un importante porcentaje
de gruesos que se muestran frescos, aristados y de
buen tamaño en una matriz arcillosa. Entre ellos
destaca la presencia de elementos aplanados y muy an-
[page-n-58]
Niveles
Erinaceus
S. minutus
Sorex sp.
Talpa
Neomys sp.
Crocidura
Scirius
Eliomys
Allocricetus
Apodemus
Arvicola
Microtus
Total
Ic
II
III
IV
V
-
VII VIII-IX
XI
XII
-
1
-
-
-
-
1,7
-
-
-
1
1
-
4
7
2,9
6,2
-
1,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
XIII
XIV
XV
XVII
Total
-
1
-
1
-
7,6
-
2
-
5
1,8
-
3,1
-
3
1
-
-
-
-
-
-
4,7
1,1
2
2
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1,3
0,7
-
2
-
-
-
-
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3
1,3
-
2
-
1,8
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
13
24
18
7
1
2
6
1
13
2
5,8
-
-
-
9,1
5,1
16,3
6,5
14
7,6
8
14,1
5,5
6,6
2,7
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
-
-
1,7
-
-
-
-
-
-
-
-
1,7
1
-
-
5
4
21
5
2
5
9
2
26
7
2,9
-
-
2,7
2,7
8
10
15,3
20
10,4
11,1
14
-
-
-
-
4
5
2
-
-
-
20
12
-
-
-
-
-
3,2
10
15,3
-
-
-
11
6
130
78
184
19
5
11
45
13
80
31
43,1
68,7
54,5
64,8
63,1
69,5
38
38,4
44
50,9
46,4
43,2
2
-
2
8
7
6
1
-
1
1
-
10
3
-
18,1
3,6
4,7
2,2
2
-
4
1,8
-
45,3
4
90
2
42,4
5,8
3
10,8
19
6
9,5
-
17
4,1
9
4
2
36
25
24
11
3
6
26
2
31
16
26,4
25
18,1
17,4
17
9,2
22
23,1
24
29,3
11,1
16.8
16
11
200
147
264
50
13
25
88
18
185
73
43
632
41
21,9
34
87
195
112
Cuadro II.5. Distribución del NMI de micromamíferos (números y porcentajes) de los distintos niveles (P. Guillém 1994).
NMI: número mínimo de individuos identificados.
gulosos. Es un aporte en el que sobresalen clastos
calizos aristados y sin evolución, es decir, gelifractos
desprendidos de áreas inmediatas. Todo ello sugiere
una fase inicial húmeda, de temperaturas frescas,
durante la que se acumularon materiales provenientes
de zonas externas, que se suaviza al máximo en la
subunidad siguiente (b) para degradarse luego de
forma brusca.
- XVIIb: tramo en contacto normal con el nivel XVIIc
que ve disminuir levemente el contenido de cantos y en
mayor proporción el de gravas, y donde las temperaturas frescas se suavizan al máximo. Continúa
mostrando una elevada cantidad de fracción fina arcillosa, rojiza, más cementada que en el caso anterior
(XVIIc). Arcillas fuertemente encostradas se reafirman donde se minimizan los gruesos, dando lugar a
una capa de textura franca (actuación de arroyadas
muy difusas), cohesionada posteriormente en poliedros de diversos calibres.
- XVIIc: tramo compuesto por cantos calizos y gravas
de pequeño tamaño subangulosos o angulosos, entre
los que se encuentran algunas plaquetas. La matriz que
los engloba aparece suelta, aunque forma pequeños
agregados con cemento calcáreo. Inicialmente y de
forma principal presenta fracciones finas entre las que
se alojan algunos cantos y gravas con revestimiento
carbonatado de su contorno que indica que han sufrido
movilizaciones. Las curvas e histogramas de frecuencias señalan que este desplazamiento se realizó en el
seno de un flujo denso. Hay que considerar que el
gráfico textural refleja un elevado porcentaje de tales
elementos, pero en buena parte son fragmentos de arcillas encostrados fuertemente. Entre esta fase y la anterior existe un contacto neto que posiblemente corresponde a un largo lapso temporal con hiatus sedimentario. El nivel XVII señala la abertura de la caverna a
las influencias externas, posibilitando por primera vez
unas condiciones de habitabilidad para la posterior
utilización por comunidades prehistóricas.
Nivel XVIII: está formado por un grueso manto estalagmítico basal, fuerte pavimento calcítico cristalizado con
potencia variable y que en algunos puntos supera los 300 cm
(sector sur). Esta gruesa formación litoquímica ha sido dividida en dos episodios, considerados en principio como
niveles A y B.
45
[page-n-59]
Fig. II.41. Dendograma de clasificación de los niveles de Cova del
Bolomor a partir de la distancia euclídea (P. Guillém 1999).
- XVIIIa (nivel B): supone la incorporación al cuerpo
calcítico de elementos detríticos finos alóctonos y
microrestos faunísticos. Esta circunstancia indicaría un
cambio en el medio hipogeo con comunicación al exterior, directa o de cierta amplitud, o a través de
conductos secundarios. Este episodio sólo ha sido
reconocido en el sector norte.
- XVIIIb (nivel A): manto estalagmítico que se apoya
directamente sobre la roca caliza y que tiene un grosor
variable entre 100-300 cm dependiendo del lugar que
corresponde a una prolongada precipitación de C02Ca.
Este cuerpo calcítico “puro” de génesis en un medio
cerrado se construye en un relieve topográfico interno
desprovisto de sedimentos. Presenta una geometría de
cubeta y estructura laminar en el sector norte o actual
zona externa de la cavidad y con fuerte buzamiento
hacia el sur con morfología de colada estalagmítica
descendente de topografía irregular y que concluye en
el sumidero, lugar de absorción que aprovecha el fenómeno de fracturación más relevante.
II.5.2. SEDIMENTOLOGÍA Y FASES CLIMÁTICAS
El depósito kárstico de la Cova del Bolomor presenta
unas implicaciones paleoclimáticas que proceden de datos
elaborados principalmente a partir de la sedimentología (fig.
II.29 y II.30), macrofauna y microfauna (Fumanal 1993,
Fernández et al. 1994, Fumanal 1995, Guillem 1995,
Martínez-Valle 1995, Fernández et al. 1997, 1998, 1999,
1999a, Fernández y Villaverde 2001; Fernández Peris 2001a,
2003). Estas fases climáticas son:
Fase Bolomor I (niveles XVII, XVI y XV). Conjunto
basal que se corresponde con un ciclo climático fresco de
cierta humedad, al menos estacionalmente, durante el cual se
acumulan materiales provenientes de zonas externas y se
registra una brechificación del sedimento. Nos encontramos
en la base con la introducción de materiales que fueron
meteorizados en zonas de cierto alejamiento respecto a su
punto de deposición final. El ambiente parece fresco (sin los
rigores que implican una activa meteorización física del
entorno inmediato), y húmedo, al menos estacionalmente, lo
que permite la disolución-concreción de carbonatos del
46
Fig. II.42. Dendograma de clasificación de las especies de Cova del
Bolomor a partir de la distancia euclídea (P. Guillém 1999).
medio. Cronológicamente debe inscribirse dentro del estadio
isotópico 8 y 9 (Riss inicial alpino).
Fase Bolomor II (niveles XIV y XIII). Período climático con rasgos interestadiales, templado-cálidos y estacionalmente muy húmedos, que ha permitido el encharcamiento periódico de la cueva. Un cambio gradual pero muy
acusado de las condiciones climáticas se marca con la instalación del nivel XIV. Los parámetros ambientales cambian
notablemente y la remisión de las manifestaciones rigurosas
anteriores es total, dando paso a la actuación de flujos
hídricos suaves que introducen materiales de cierta selección. El contacto neto con el nivel siguiente, XIII, parece
indicar la decapitación del techo sedimentario del conjunto
anterior, en principio suave, XIII c y b, etapa templadacálida y estacionalmente muy húmeda. Cronológicamente se
inscribe dentro del estadio isotópico 7 (Riss II-III alpino).
Fase Bolomor III (niveles XII a VIII). Episodio climático con oscilación fresca y húmeda, que paulatinamente
evoluciona hacia una situación más rigurosa y árida (nivel
XII). Posteriormente remite poco a poco y se instala finalmente un clima templado y muy húmedo (nivel VIII). Se
inicia a continuación un nuevo episodio climático, en principio suave (XIIIa) que va a degradarse progresivamente hasta
culminar en la capa XII, remitiendo en XI-X-IX-VIII. Dentro
de un entorno fresco y húmedo en su comienzo, gradualmente
se accede a una etapa muy rigurosa y árida en la secuencia
materializada en el nivel XII. Estas condiciones ceden paulatinamente hasta finalizar el ciclo en el nivel VIII, momento en
que se instala de nuevo un clima templado y muy húmedo.
Estaríamos ante el estadio isotópico 6 o Riss III alpino.
Fase Bolomor IV (niveles VII a I). Representa el tramo
superior de la secuencia con oscilaciones templadas y húmedas propias del último interglaciar. Un periodo globalmente suave, con lapsos frescos poco marcados (niveles VII
a III) que provocan la acumulación de pequeños cantos,
resultado de la meteorización de la bóveda de la cavidad por
la acción del hielo-deshielo. La elevada humedad también ha
provocado la inundación parcial de la cueva y la brechificación de los sedimentos. Los indicadores ambientales de
[page-n-60]
signo frío, sobre todo en relación con los que caracterizan
los períodos anteriores, se atenúan notablemente. Por otra
parte, parece generalizarse un régimen climático que reviste
condiciones de ciclicidad, es decir, se suceden lapsos aún
frescos (niveles VII-VI, V-IV-III) durante los que se acumula
un material detrítico de pequeño calibre, subanguloso, que
se interrumpe dando paso a una circulación hídrica de flujos
continuos y muy carbonatados que encostran el techo de los
niveles VI, III y Ic. Nos encontramos con un periodo globalmente suave, con degradaciones poco marcadas, durante el
que persiste una humedad alta y oscilante. Esta fase se relaciona con el estadio isotópico 5e o el Riss-Würm alpino
(figs. II.33 a II.37).
Estos valores se traducen en una secuencia que queda
resumida, de base a techo, en cuatro fases paleoclimáticas
(Fumanal 1993) y posteriormente se ha elaborado una
propuesta de ajuste de la secuencia estratigráfica terrestre
discontinua de Bolomor a la secuencia oceánica continua
(fig. II.31 y II.32).
II.5.3. LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA
La susceptibilidad magnética (MS) relaciona las propiedades magnéticas conservadas de los sedimentos de Bolomor
con la estimación del paleoclima y las correlaciones con
otros yacimientos. Utilizando la MS y la cicloestratigrafía
(EC) se presenta una estructura paleoclimática basada en este
método (MSEC) mediante correlación gráfica (fig. II.38).
Este edificio se relaciona con el registro isotópico del
oxígeno marino (OIS). Brooks B. Ellwood del Paleomagnetism Laboratory at Lousiana State University propone que el
MSEC puede usarse como una metodología independiente,
junto a otros métodos convencionales como la sedimentología y palinología, para buscar los cambios del paleoclima.
En Bolomor este estudio incluye una sucesión continua
temporal desde el OIS 9 al 5d. El gráfico cronométrico
muestra que la acumulación sedimentaria ha sido casi
uniforme por debajo de la fase isotópica 6b y con tasa de
acumulación ligeramente menor que durante la fase isotópica 5 (fig. II.39 y II.40).
II.5.4. LA BIOESTRATIGRAFÍA
Los datos biológicos de todo tipo que proporciona la
sedimentación de la amplia secuencia de Bolomor configuran un cuerpo documental “bioestratigráfico” que tras su
examen es incorporado al estudio multidisciplinar del resto
del edificio investigativo. Principalmente los elementos
tratados se agrupan en dos grandes categorías: los micromamíferos y los macromamíferos.
II.5.4.1. LOS MICROMAMÍFEROS
El muestreo microfaunístico y estudio realizado en 1991
por Pere Guillém (Fernández et al. 1994, 1999) proporcionó
en el sector occidental 1124 individuos (insectívoros y
roedores) que se han identificado en doce especies: Erinaceus europaeus (erizo común), Sorex minutus (musaraña
enana), Sorex sp., Neomis sp. (musgaño), Crocidura suaveolens (musaraña), Talpa europaea (topo), Sciurus vulgaris
(ardilla), Eliomys quercinus (lirón careto), Allocricetus
bursae (hámster), Arvicola sapidus (rata de agua), Microtus
brecciensis (topillo mediterráneo) y Apodemus sp. (ratón de
bosque) (cuadro II.5).
Los niveles proporcionaron un número de individuos
suficiente como para poder interpretarlos desde el punto de
vista climático, a excepción de II, III, VI, X-XIa, X-XIb, XII
y XIV, y por contaminación los niveles Ia y Ib. Las especies
localizadas no indican condiciones climáticas extremadamente frías, circunstancia acorde con un ambiente perimediterráneo. Allocricetus bursae es el taxón más ligado a condiciones climáticas áridas y frías junto a Sorex minutus, que
tiene unos requerimientos ambientales de tipo medioeuropeo actual. El resto de las especies son ubícuidas y están
ligadas a unos requerimientos estrictos como: formación de
bosques (Sciurus vulgaris), presencia de cursos de agua
(Arvicola sapidus), etc.
Este estudio de los micromamíferos estableció la
secuencia cronoclimática y su localización bioestratigráfica
en base a dos especies: Allocricetus bursae (hámster) y
Microtus brecciensis (topillo mediterráneo). Los molares de
A. bursae a partir de su morfología se situarían cerca de las
poblaciones de Arago, La Fage y Cueva del Agua. La talla de
M. brecciensis es comparable a la de otras poblaciones del
Pleistoceno medio, Saint Estève Janson, Orgnac 3, Cúllar de
Baza, El Higuerón y Áridos. Los restos de Bolomor tienen
un carácter más evolucionado que estos últimos yacimientos
en base a la anchura de los molares y los triángulos cerrados
del M3 inferior. La morfología de los mismos se aproxima
mucho a los molares de Orgnac 3 y por todo ello la ubicación microfaunística nos sitúa en cronologías del Pleistoceno medio reciente.
Climáticamente se observa una diferencia en las asociaciones faunísticas de los niveles superiores (Bolomor IV)
con presencia de Sorex minutus e inferiores (Bolomor I) con
Allocricetus bursae. Ello apunta a un mayor grado de temperatura y humedad en los primeros. La presencia de Allocricetus bursae está indicando unas características climáticas
más áridas confirmada por los más bajos porcentajes de
Microtinos. En cambio, la parte superior de la secuencia
apunta hacia un incremento de la humedad por el elevado
porcentaje de éstos. La asociación faunística del nivel XIII
es propia de condiciones climáticas templadas y muy
húmedas. No aparece ningún indicador de condiciones
“frías“ (Sorex minutus) ni tampoco áridas (Allocricetus
bursae ), y sin embargo es el momento en el que los Microtinos alcanzan los porcentajes más elevados de la secuencia
(30%). En los niveles XV a XVII (Bolomor I) Allocricetus
bursae sigue estando presente, ahora bien, Talpa europaea
marca el desarrollo de unas condiciones climáticas más
húmedas. En el nivel XVII el porcentaje de Microtinos es
elevado, confirmando su carácter húmedo.
La interpretación paleoclimática se ha contrastado a
partir de un análisis cluster y se ha elaborado un dendograma (fig. II.41). Los resultados indican que el mayor nivel
de similitud procede de las distintas capas de un mismo nivel
estratigráfico. Un segundo estadio vendría marcado por el
grado de humedad y templanza. De este modo quedan agrupados, por una parte, los niveles Ic y XIII, dos momentos
templados y muy húmedos, y por otra, los niveles VIII-IX,
47
[page-n-61]
XV y XVII, climáticamente menos húmedos que los anteriores y más frescos. El resto de los niveles (IV, V y VII)
tendrían unas connotaciones climáticas intermedias.
Las características ecológicas de cada especie se han
analizado también a partir de un cluster (fig. II.42). En este
dendograma se observan varios grupos: Talpa, Erinaceus,
Sciurus, Neomys y Sorex sp., especies con afinidades
ambientales medioeuropeas. Sorex minutus y Arvicola con
afinidades climáticas húmedas y algunas frescas (grupo
Sorex). Allocricetus, Eliomys y Crocidura como especies de
espacios despejados. Microtus y Apodemus son las clases
más abundantes e indican la dicotomía entre mayor
(Microtus) o menor humedad (Apodemus). Los paisajes
vegetales se deducen de sus biotopos, donde el hámster es un
taxón que ocupa praderas secas de climas frescos, el lirón
zonas arboladas abiertas y pedregosas y Crocidura vive en
lugares arbustivos, bordes de bosque o praderas secas
(Guillem 1999).
II.5.4.2. LOS MACROMAMÍFEROS
La Cova del Bolomor constituye un yacimiento fundamental para conocer la evolución de la fauna de mamíferos
del Pleistoceno medio y superior en el Mediterráneo peninsular. El estudio de los restos óseos recuperados hasta ahora
ha permitido identificar numerosas especies de macromamíferos, cuya distribución a lo largo de la secuencia y sus
frecuencias relativas indican el desarrollo de cambios
ambientales en el entorno del yacimiento y la incidencia de
la actuación antrópica (anexo II.8, cuadros II.10 a II.38).
El primer aspecto que conviene tratar respecto de la
presencia de restos de especies de macromamíferos es la
incidencia de los carnívoros en la secuencia del yacimiento
(Fernández Peris 2004). Los datos disponibles muestran una
escasa incidencia de carnívoros, en relación a la abundante
presencia de fauna de herbívoros. La potencial incidencia
del agente carnívoro sobre cualquier registro arqueológico
pleistoceno, en general, no puede ser puesta en duda; sin
embargo, la importancia y características de esta actuación
puede ser muy desigual y obliga a una precisión particular.
Uno de éstos es la Cova del Bolomor, donde las condiciones
fisiográficas (paleoambientales y ecológicas) del hábitat
deben ser consideradas como importantes elementos explicativos de la casi nula incidencia de los carnívoros en su
particular registro arqueológico. A estas características
físicas se añade la fuerte presencia humana, principalmente
en los niveles del OIS 5 (niveles I-V), una ocupación intensiva, la más alta del contexto regional del Paleolítico medio
con 4.126 registros por m3 (883 líticos y 3.243 faunísticos).
Esta situación induce a pensar en un patrón de explotación
“intenso” que favorecería una fuerte presión antrópica sobre
los carnívoros del valle y áreas circundantes, en los
momentos de ocupación del hábitat.
Confirmada la gran acción y responsabilidad antrópica
en la acumulación de restos faunísticos de herbívoros,
conviene explicitar la variabilidad de los mismos respecto a
otros taxones y su correlación con la secuencia paleoclimática. La representatividad de las distintas partes anatómicas
aportadas por la acción humana completan un cuadro explicativo mínimo que nos aproxima a las características económicas de los momentos tratados. Los estudios específicos y
en detalle superan el marco del presente estudio y por tanto
no son abordados. El primer elemento relevante, tal y como
se ha comentado, es la baja o casi nula presencia de carnívoros, circunscritos a especies de no gran talla y alta potencialidad de acumulaciones óseas. Esta circunstancia se
acompaña de un gran volumen de restos óseos, decenas de
miles, que están procesados por técnicas antrópicas de fracturación. A su vez existe una alta variabilidad de especies
que superan la docena, diferente de la especificidad cinegética carnívora. Todo ello configura un marco espacial de alta
antropización.
La distribución faunística planteada en el presente
estudio agrupa cinco categorías faunísticas como base
estructurada del desarrollo explicativo. Tres de ellas hacen
referencia a los herbívoros procesados por el hombre (meso,
macro y megafauna). La cuarta categoría es la de los carnívoros que incide en la confirmación de la aportación antrópica y por último la quinta o de la microfauna referida a los
pequeños restos no aportados por el hombre y que marcan
las fases de ocupación/desocupación. Las tres primeras categorías se han identificado por la comparación morfológica y
métrica con materiales paleontológicos de referencia
(fósiles, subactuales y actuales), es el caso de la determinación de taxones específicos y ha sido posible gracias a la
dedicación de Inocencio Sarrión y Alfred Sanchis. En el
caso de no ser posible este nivel de identificación se han
agrupado en función del grosor de las corticales óseas
(A meso, B macro, C mega), que a su vez hace referencia a
una agrupación genérica basada en el peso (A: menos de 300
kg, B: entre 300-800 kg y C: más de 800 kg).
Nivel. Cota (m)
Paleodosis
fr. m m Gy
K (%)
U (ppm)
Th (ppm)
Limo arenoso
II - 0.8 m
50-31 (139)
0.32
0.74
3.57
0.1
1.15
121+/-18
Limo rojo
XIIIa - 3.8 m
56-31 (139)
0.40
1.29
4.42
0.1
1.61
152+/-23
Arena limosa
XIVa - 4.8 m
50 (254)
0.21
1.00
2.83
0.08
1.09
233+/-35
Arena limosa
XIVb - 5.0 m
50-31(292)
0.28
1.00
4.00
0.1
1.30
225+/-34
Muestra sedimento
Contenido de Dosis anual
agua
Gy/Ka
Fecha TL ka
BP
Cuadro II.6. Paleodosis determinada por el método regeneración de termoluminiscencia en los granos poliminerales de fracciones 50-31 y 5031µ m. Los contenidos de potasio, uranio y sodio han sido determinados por el método de espectrometría γ. El contenido medio del agua es igual
al peso agua/peso de sedimento seco. La dosis anual es la dosis efectiva corregida al efecto de absorción de radicación por el agua:
d=d γ+dβ+0,1dα. La fecha de TL= paleodosis/dosis anual.
48
[page-n-62]
Los mesofauna, cérvidos, cápridos y suidos, representan
valores que superan el 60% de las colecciones de la secuencia, a excepción del nivel XVII en que desciende al
47%. Esta representación del 60% está dominada por los
cérvidos, que suponen casi los dos tercios, completada por
los cápridos con valores inferiores al 20% y los suidos,
exclusivos del OIS 5, que no alcanzan el 10%. Esta distribución faunística muestra que el ciervo es el elemento más
presente. Durante los distintos niveles del último interglaciar
(niveles I a V) su incidencia representa más del 40% del total
de la fauna consumida, aspecto éste que se reproduce también en las fases más antiguas con valores entre 30-50%.
Es por tanto, independientemente del momento climático de la secuencia, el recurso genérico más abundante. A él
se añaden otros pequeños cérvidos con porcentajes bajos
que sitúan en conjunto el consumo en torno al 50%, incidencia que desciende en los niveles inferiores a un 30%.
La macrofauna, équidos y bóvidos principalmente,
muestra una desigual distribución, donde el predominio de
un determinado taxón es a cargo de otro y viceversa. La
presencia del uro en la parte alta de la secuencia contrasta
con el relevo por el caballo en la parte baja. Esta circunstancia apunta a un condicionante paleoclimático posiblemente acompañado por una alta preferencia antrópica. La
megafauna, con valores siempre inferiores al 5% y por tanto
poco significativos, muestra una presencia igualmente con
vínculos paleoclimáticos en los que destaca el hipopótamo
en la parte reciente y el rinoceronte en la antigua. A efectos
de distribución y relación paleoclimática, el jabalí, el asno,
el corzo y el hipopótamo sólo están presentes en los niveles
del último interglaciar, mientras que el megaceros es casi
exclusivo del inicio de la secuencia (OIS 8/9).
Respecto a la representatividad de las distintas partes
anatómicas de los elementos faunísticos, es decir, aquellas
que han sobrevivido a los distintos procesos postdeposicionales, se aprecia que entre la mesofauna hay un predominio
de extremidades proximales a lo largo de la secuencia (niveles
III-XVII). Esta tendencia se invierte en la fauna más grande
(macro y mega) en que predominan los elementos de la
cabeza. Sin embargo hay que tener presente la metodología
utilizada en los estudios identificativos, donde distintas partes
anatómicas “son sesgadas” al identificar mejor o en mayor
proporcionalidad unas respecto de otras. Éste es el caso de los
dientes (cabeza) y restos de extremidades distales (metapo-
Inventario
Nº SIP
HCB-01
dios, falanges, carpales, etc.). Esta circunstancia debe ser
tenida en cuenta cuando se relacionen categorías próximas.
Esto es debido a la ausencia del NMI (número mínimo de
individuos identificados), que es un parámetro de mayor cualificación. De todas formas las extremidades proximales y las
cabezas en la mesofauna, junto a cabezas y extremidades
proximales en la macro/megafauna, configuran unas pautas
de consumo generalistas a lo largo de la secuencia. Ello no
quita la existencia de variabilidad más reducida en la escala
temporal, como es el caso de los dos primeros niveles, en los
que las extremidades distales cobran importancia independientemente de las distintas especies. El elemento anatómico
más marginal, por ser el menos aportado o hallado, es el
tronco (el componente axial) que tiene una representación
algo mayor entre la macrofauna respecto de la mesofauna.
Es difícil interpretar dinámicas “evolutivas” de presencia/ausencia de los diferentes taxones a lo largo de la
secuencia, aunque podría apuntarse sobre la base de la alta
importancia de la mesofauna, con presencia constante (especialmente cérvidos –ciervo–), que se asiste a una pérdida de
la significación del caballo desde los niveles inferiores a los
superiores. Esta circunstancia se correlaciona con el
aumento del uro. La macrofauna presenta una cierta “homogeneidad” porcentual en torno al 30% a lo largo de la
secuencia. La megafauna recoge esta circunstancia, aunque
con marginalidad y con pérdida de importancia del rinoceronte hacia los niveles superiores (figs. 43 a 56).
II.5.4.3. OTROS RESTOS BIÓTICOS
La presencia y estudio malacológico de pequeñas
conchas de bivalvos marinos contribuye a la valoración de
cambios en la línea de costa y su relación con las oscilaciones climáticas. Esta procedencia se debe a la deposición
en forma de egagrópila por aves marinas (cormoranes,
pardelas, paiños y gaviotas, entre otros) que se alimentan de
peces y moluscos. Estos pequeños moluscos se han documentado en los niveles V, VII, XIII, XIV y XV de la
secuencia, cuyas características apuntan a momentos de
clima benigno y posible mayor proximidad del mar
(Fernández et al. 1999). También se incorporan a esta documentación restos dentales y vertebrales de peces (nivel I).
Otros moluscos continentales (caracoles y caracolas), como
rumina y melanopsis, marcan un medio húmedo en sus
correspondientes niveles (Ia, Ib, Ic, IV, VIIb y XIIIc).
Descripción
Situación
Estrato
Año
OIS
58902
Diafisis de peroné
F3-EIV-brecha
III
1993
5e
HCB-02
68368
Molar inferior izquierdo (M2)
B4-EV-C4/nº 31
IV
1994
5e
HCB-03
82250-74
Molar deciduo sup. dcho (dm2)
Remoción I sub. XIII
Ia?
1997
5e?
HCB-04
82250-74
Canino inferior izquierdo (C1)
Remoción I sub. XIII
Ia?
1997
5e?
(C1)
HCB-05
82278
Canino superior izquierdo
Remoción XIII
XIII?
1997
7?
HCB-06
82260
Fragmento de parietal
Remoción I sub. XIII
Ia?
1997
5e?
HCB-07
24122
Fragmento de parietal
Remoción
VI?
2006
5e?
Cuadro II.7. Inventario antropológico de HCB (Homínido Cova Bolomor).
49
[page-n-63]
Fig. II.45. Molares de Palaeoloxodon antiquus. Niveles IV y XVII.
Fig. II.43. Falanges y fragmentos dentales de
Hippopotamus anphybius.
Fig. II.46. Maxilares de Equus ferus. Niveles IV y XVII.
Fig. II.44. Fragmento de maxilar de Stephanorhinus hemitoechus.
Nivel XVII.
50
Fig. II.47. Maxilar de Equus ferus. Nivel XII.
[page-n-64]
Fig. II.51. Fragmentos óseos de pez y de bivalvos marinos. Nivel I.
Fig. II.48. Restos óseos de Sus scrofa. Niveles I a V.
Fig. II.52. Maxilar de Macaca sylvana. Nivel XII.
Fig. II.49. Molares de Equus hydruntinus. Nivel IV.
Fig. II.53. Gasterópodos continentales. Niveles I, VII y XIII.
Fig. II.50. Fragmento de asta de Cervus elaphus. Nivel XVII.
Fig. II.54. Impacto de percusión en tibia de Cervus elaphus. Nivel XII.
51
[page-n-65]
Fig. II.55. Troceados de falanges y diáfisis de herbívoros. Niveles I a V.
Fig. II.56. Marcas de corte en metápodo de Cervus elaphus. Nivel XII.
Ante la ausencia de datos palinológicos, los restos antrocológicos hallados en forma de semillas fosilizadas, ha
permitido documentar la presencia de dos especies vegetales: Celtis australis (almez) y Prunus spinosa (endrino),
que colonizaron lugares distintos. El almez necesita suelos
húmedos y se asocia a olmedas que circundarían la ribera del
río de la Vaca en las fases climáticas Bolomor II y IV. El
endrino es frecuente en robledales que podrían extenderse
por la depresión de la Valldigna y ocupar las umbrías de las
montañas, al menos durante las pulsaciones frescas del
estadio isotópico 5 (Fase Bolomor IV).
II.5.4.4. IMPLICACIONES PALEOCLIMÁTICAS DE LA FAUNA
El estudio de los restos óseos recuperados hasta ahora ha
permitido identificar numerosas especies faunísticas cuya
distribución a lo largo de la secuencia y sus frecuencias relativas indican el desarrollo de cambios ambientales en el
entorno del yacimiento.
- Fase Bolomor I (niveles XV a XVII). Se observa a
rasgos generales el predominio del caballo que alcanza
los más altos valores de la secuencia acompañado del
ciervo. Junto a ellos la presencia del rinoceronte de
estepa también con sus más altos valores, y el megaceros, nos indicarían la existencia de climas frescos y
52
algo húmedos en esta parte de la secuencia, al estar
estas especias ligadas a los mismos. Los micromamíferos, por su parte, reflejan el desarrollo de distintos
nichos ecológicos: el Allocricetus bursae ocupó espacios de vegetación abiertos y secos, y la Talpa europaea praderas húmedas, corroborando unas condiciones climáticas frescas y menos húmedas.
- Fase Bolomor II (niveles XIII a XIV). Las condiciones anteriores frescas y menos húmedas se transformarían en unas características de mayor húmedad y
calor con fuerte presencia de cérvidos e importante
descenso del caballo con aparición de tortugas. Las
condiciones de alta humedad y encharcamiento de la
cueva dificultaron la buena habitabilidad.
- Fase Bolomor III (niveles VIII a XII). Las anteriores
condiciones de climas cálidos y húmedos tenderían
hacia un clima más seco y riguroso, tal y como indican
la desaparición del megaceros y la importancia que
adquieren los caballos.
- Fase Bolomor IV (niveles I a VII). Caracterizada por
la aparición de especies de marcado carácter templado: el elefante, el hipopótamo, el jabalí, el uro y el
asno, cuya presencia estaría indicando, junto a un
incremento de las temperaturas y la humedad, la expansión de las zonas forestales en el entorno del yacimiento. La presencia del hipopótamo se vincula a la
existencia de zonas lagunares de una cierta entidad,
áreas frecuentadas también por el uro. El Equus
hydruntinus es un équido propio de las faunas de
clima templado y húmedo, de características interestadiales o interglaciares al igual que el jabalí, que se
ciñen exclusivamente a esta fase.
II.5.5. DATACIONES RADIOMÉTRICAS
La información cronométrica expresada en dígitos numéricos y con una franja indeterminada de los mismos
asociada, tiene la consideración expositiva de “edad absoluta”, aunque ello no suponga que el contexto vinculado o la
pieza considerada se formaran en ese preciso instante o
fecha. Su principal valor para el estudio reside en ser un referente cuantificable, una “ubicación cronométrica” en la que
situar la contextualización a estudio. Estas dataciones, estos
métodos y sus resultados deben ir acompañados de otros que
contrasten los valores cronométricos considerados. El reduccionismo en este campo también conduce a posiciones de
debilidad demostrativa y no se pueden ocultar nuestras
carencias metodológicas en un relativo valor cuantificado
“absoluto”. En el yacimiento de Bolomor se han desarrollado diversas actuaciones encaminadas a la obtención de
dataciones por métodos radioactivos, analizándose:
- Muestras de arcillas de los correspondientes niveles
para la aplicación del método de termoluminiscencia (TL)
por Wanda Stanska-Prószzynska y Hanna PrószzynskaBordas (Laboratorio de Sedimentología de la Facultad de
Geografía y Ciencias Regionales. Universidad de Varsovia.
Polonia) (cuadro II.6)
Nivel II: 121.000 ± 18.000 BP.
[page-n-66]
Nivel XIIIa: 152.000 ± 23.000 BP.
Nivel XIVb: 233.000 ± 35.000 BP.
Nivel XIVa: 225.000 ± 34.000 BP.
Estas dataciones, por su coherencia y adecuación a otros
métodos, han sido consideradas sin objeción como válidas.
- Muestras óseas de los niveles IV V XII, XIII, XV y
, ,
XVII, analizadas por G. Belluomini (Dipartimento di Scienze
della Terra de la Universidad “La Sapienza” de Roma):
Nivel IV-V: 390.000 ± 100.000 BP.
Nivel XVII: 525.000 ± 125.000 BP.
Estas dataciones se han obtenido de masa ósea de herbívoros (nivel IV-V) y de esmalte dentario (nivel XVII), por
racemización (aminoácidos). El laboratorio considera más
adecuado este último material. El intervalo entre las medidas
de los niveles superiores (IV-V) y los inferiores (XVII)
presenta un intervalo de 0,14 ± 0,1 y la constante cinética
para el yacimiento es 3,57 x 10-7 yrs -1. Los valores obtenidos son considerados altos. Igualmente la indeterminación
es excesivamente amplia. Pese a ello el valor 525.000
descontada la franja negativa de edad sitúa la fecha próxima
a los valores considerados para el momento deposicional del
OIS 9 en el que se ubica y por tanto se ha procedido a su
inclusión en las publicaciones pero con las reversas correspondientes.
- Muestras carbonatadas para el método radiactivo de
Torio-Uranio (Th-U), recogidas y elaboradas por R. Julia
(Instituto de Geología Jaime Almera, Barcelona) aunque
sobrepasaron los límites del método (comunicación verbal):
Estas seis fechas, según el laboratorio, presentan un bajo
nivel de confianza (68%). Además, la cronometría no es
consistente entre las propias cifras ni respecto del orden estratigráfico y la indeterminación es excesivamente alta como
reconoce el laboratorio. La fuerte variabilidad es incomprensible respecto a niveles inferiores con cronología más reciente
que los superiores. Igualmente, lapsos de temporalidad tan
altos en un mismo nivel no son adecuados. La ubicación de
todos estos valores en el OIS 5 no se corresponde al mismo y
están muy alejados. Por tanto estos datos sólo pueden ser el
resultado de un problema metodológico del análisis de termoluminiscencia y son rechazados como tales.
En 2005 se realizaron dataciones mediante racemización sobre gasterópodos en el estrato XIII capa 11 (OIS 7),
que proporcionaron una fecha de 229 ± 53 ka. Correspondiente al estrato XII y sobre molar de équido la cifra dio
<180 ka (Trinidad Torres, Laboratorio de Estratigrafía Molecular, Madrid). Todas ellas concordantes con otros metodos
previamente empleados y su ubicación en la estratigrafía.
II.6.
PALEOANTROPOLOGÍA
Los restos antropológicos hallados actualmente en
Bolomor (2006) contabilizan siete piezas óseas con atribución genérica a Homo sapiens neanderthalensis. Su procedencia corresponde a elementos situados en la litoestratigrafía y recuperados mediante excavación tridimensional, y
a otros que proceden del cribado de tierras removidas de las
antiguas actuaciones mineras (cuadro II.7).
HCB-01: Diáfisis de peroné de 48,7 mm. Corresponde
a un individuo adulto bien situado en el nivel III (OIS
5e), con datación ante quem de 121.000 ± 18.000 BP.
No permite mayores valoraciones (fig. II.57).
Nivel XV: >350.000 BP.
Esta datación se ajusta a las características del momento
deposicional OIS 8 en el que se ubica, aunque no presenta
un valor determinado.
En el año 1996 se procedió a la recogida de una amplia
serie de piezas líticas de sílex quemadas para su datación
tras la calibración de la radiactividad de los correspondientes
niveles sedimentarios. El estudio, realizado por N.C.
Debenham (Quaternary TL Survey de Nottingham), presentó
los siguientes valores:
Nivel I: 320.000 ± 33.000 BP.
Nivel II: 324.000 ± 31.000 BP.
Nivel II: 435.000 ± 48.000 BP.
Nivel IV: 398.000 ± 48.000 BP.
Nivel IV: 235.000 ± 21.000 BP.
Nivel IV: 268.000 ± 27.000 BP.
Fig. II.57. Diáfisis de peroné. HCB-01. Nivel III.
53
[page-n-67]
HCB-05: Canino superior izquierdo (C1). Claramente
arcaico, es similar morfológicamente a los de Atapuerca
y Krapina. Posible individuo masculino. Esta pieza fue
encontrada en la remoción Ia-Sub XIII en contacto con
la remoción XIII. La brecha adherida a la misma corresponde al nivel XIII (fig. II.59, arriba).
HCB-06: Fragmento de parietal (22 x 18 mm) coincidente con la sutura coronal.
HCB-07: Fragmento de parietal (109 x 116 mm) incrustado en brecha desprendida, en proceso de estudio
(fig. II.60) (Sarrión 2006).
Fig. II.58. Molar inferior izquierdo. HCB-02. Nivel IV.
El conjunto de restos óseos fósiles humanos hallados en
la Cova del Bolomor es ante todo una muestra reducida y
fragmentada en la que destacan los elementos dentales frente
a los postcraneales. Los siete restos pueden ser atribuidos a
otros tantos individuos en función de sus características
físicas, edad de muerte y ubicación estratigráfica. Todas las
piezas, excepto la HCB-05, pueden asignarse al OIS 5; la
HCB4 pudiera ser más moderna al situarse en un contexto
removido que contiene algún elemento postpaleolítico.
HCB-05, por las características sedimentológicas que lleva
adheridas y la remoción donde fue hallada (Remoción XIII),
se relaciona con los niveles XII-XV y no sería descartable su
ubicación en el OIS 7. Este resto claramente arcaico difiere
métricamente de los neandertales y se relaciona bien con
otros de Atapuerca y Krapina, por ello podría ser considerado H. heidelbergensis, pero lo limitado de la pieza impide
por el momento la atribución (cuadro II.8).
II.6.1. OTROS RESTOS ANTROPOLÓGICOS
La presente relación abarca aquellos restos cuya cronología pudiera situarse en el Pleistoceno medio y por tanto no
se incluyen los numerosos restos de neandertales de Cova
Negra (Xàtiva) o los del Salt (Alcoi).
Fig. II.59. Molar (HCB-03) y caninos (HCB-04 y HCB-05)
procedentes de remoción.
HCB-02: Molar inferior izquierdo (M2) correspondiente a un individuo de unos 5 años de edad. Bien
situado en nivel IV (OIS 5e), con datación ante quem
de 121.000 ± 18.000 BP (fig. II.58).
HCB-03: Molar deciduo superior derecho (dm2)
correspondiente a un individuo de 6-9 meses de edad
(fig. II.59, izquierda).
HCB-04: Canino inferior izquierdo (C1) muy similar a
los humanos actuales. Posible individuo femenino (fig.
II.59, derecha).
54
Fig. II.60. Fragmento de parietal en el interior de brecha.
[page-n-68]
M2-MD
M2 BL
dm2 MD
dm2 BL
C1 MD
C1 BL
HCB-02
11,9
10,3
-
-
-
HCB-03
-
-
-
10,1
-
-
HCB-04
-
-
-
-
7,0
7,7
-
-
HCB-05
-
-
-
-
-
-
8,9
10,1
Sima de los Huesos (media)
11,2
10,5
-
-
7,7
8,7
8,8
9,9
-
C1 MD
C1 BL
-
-
-
-
Neandertales (media)
11,5
10,8
9,8
10,5
7,8
8,8
8,2
9,5
Humanos modernos fósiles (media)
11,3
10,9
9,6
10,5
7,1
8,3
8,0
8,9
Humanos recientes (media)
10,7
10,3
9,0
9,7
6,6
7,7
7,6
8,3
Cuadro II.8. Tamaño comparativo de los dientes de Bolomor (HCB). MD: diámetro mesiodistal. BL: diámetro bucolingual (Arsuaga et al. 2001).
Cova del Tossal de la Font (Vilafamés). Yacimiento que
proporcionó a finales de los años 1970 dos restos antropológicos procedentes de un potente relleno brechificado bajo un
nivel de cantos. Una mitad distal de húmero izquierdo con
epífisis completa y un fragmento de coxal derecho con gran
parte de la cavidad cotiloidea (Gusi et al. 1980, 1982, 1982a,
1984, 1992). Estos restos fueron estudiados posteriormente
(Arsuaga y Bermúdez de Castro 1984, Carretero 1994). Sus
características métrico-morfológicas son propias de hóminidos fósiles del Pleistoceno medio final y Pleistoceno superior inicial. Por tanto bien pudieran atribuirse a neandertales
clásicos o a neandertales tempranos como los existentes en
los niveles superiores de Bolomor.
La Muntanyeta dels Sants o Benisants (Sueca). Este
yacimiento o mejor los restos que de él quedan corresponde a
la base de una antigua cueva desmantelada como cantera por el
hombre. En la obra “Historia de Sueca...” aparece la fotografía
de un húmero humano como elemento paleontológico del
depósito; esta identificación y estudio por I. Sarrión (1984) ha
asignado al depósito una edad de 0,9-1,5 ka con asociación de
Ursus deningeri, Canis etruscus y cf. Cervus elaphoides. Las
limitaciones del hallazgo, en paradero desconocido, resultan
obvias a la hora de profundizar en la valoración del mismo,
habida cuenta de que el lugar de procedencia fue desmantelado
y en la actualidad sólo queda una pequeña parte de la sedimentación basal original, que es de donde se han obtenido los restos
faunísticos citados (Burguera 1921, Martínez Valle 1995).
Otros antiguos hallazgos con imprecisa documentación
son el hueso humano procedente de una toba existente junto a
las terrazas del río Mijares en la Virgen de Gracia (Vila-real)
en 1929 (Sos Baynat 1981). El radio humano incrustado en la
toba de la caverna de Cortés en Alcoi en la década de 1860
(Martí Casanova 1864) y la supuesta tibia fósil hallada en El
Castellar (Alcoi) también a finales del s. XIX. Todos estos
restos paleoantropológicos se hallan en paradero desconocido.
II.7.
YACIMIENTOS DEL CONTEXTO REGIONAL
Los primeros datos atribuibles al Paleolítico inferior en
tierras valencianas corresponden a los materiales de la antigua colección de Juan Vilanova y Piera de finales del siglo
XIX, depositada en el Museo Arqueológico Nacional: «bre-
cha ósea de Penya Roja, fragmento de hacha chelense de
Orihuela y útiles de sílex y brecha ósea de Tavernes de la
Valldigna» (Fletcher, 1949: 343-348). Al inicio del siglo XX
algunos estudiosos de la geología y paleontología se preocupan de la búsqueda de testimonios de épocas remotas.
Entre éstos destaca el geólogo Leandro Calvo, quien aportó
información sobre depósitos brechosos arqueológicos: Cova
del Corb, Cova de les Calaveres y Cova de Bolomor (Puig y
Larraz 1896, Calvo 1908). El naturalista Eduardo Boscá
(1916: 7), también reseñó la existencia de un yacimiento
paleolítico en Oliva con «sílex pequeños y ninguno en forma
de almendra». Henri Breuil, quien en 1913 exploró una
treintena de cavernas valencianas en busca de restos prehistóricos, cita la existencia de brechas con huesos e industria.
Este autor estudia en 1931 los materiales de Cova Negra y
les atribuye una carácter tayaciense, en relación con las
excavaciones que por entonces realizaba D. Peyrony en La
Micoque (Pla 1965).
Las prospecciones del Padre Belda (1945) y Luis Pericot
en el yacimiento de Els Dubots (Alcoi) concluyen que existe
«una pátina cheleo-achelense muy antigua con lascas de
tipo clactoniense. Podemos hablar con seguridad de la
presencia en la comarca de Alcoy del paleolítico inferior...»
(Pericot 1946: 49). La valoración del Clactoniense en Alcoi
ha persistido hasta la actualidad (Aparicio, 1980: 16 y 1989:
85). En la década de los años 1940 existe el convencimiento
de un Paleolítico inferior en Cova Negra por la determinación de Elephas iolensis (Royo 1942) y las valoraciones
industriales de F. Jordá (1947), quien fija la secuencia de
Cova Negra: sitúa como anteriores al Würm el Tayaciense
(sin nivel) y el Matritense I (Nivel E, musteriense pobre de
tendencia tayaciense, del Riss-Würm). Esta tendencia tayaciense será abandonada en 1955 al plantear el estado de la
cuestión del Paleolítico inferior valenciano, señalando la
escasez de materiales (Jordá 1949: 104).
En la década de los años 1950 se excava Cova Negra
(Xàtiva); inicialmente el hallazgo de tres bifaces generó su
asignación al Paleolítico inferior, «a momentos finales del
acheulense con una equivalencia a unos 200.000 años»
(Fletcher 1952: 14), para concluir una definitiva asignación
musteriense del yacimiento y aceptación general, a excepción de H. de Lumley (1969, 1971) y M.A. de Lumley
55
[page-n-69]
(1973), quienes tras valorar el parietal humano como Homo
Anteneandertalis, postulan una cronología rissiense del
relleno y un carácter tayaciense de la industria. En 1956, F.
Esteve publica el hallazgo del bifaz de Oropesa (Castellón),
que clasifica como amigdaloide y relaciona con un Abbevillense final o un Achelense inferior. Este útil ha sido durante
décadas la referencia que sustentaba la presencia del Achelense y del Paleolítico inferior en tierras valencianas (Esteve
1956, Gusi 1974 y 1980). Los escasos hallazgos de las dos
últimas décadas atribuidos al Pleistoceno medio no han
aportado por su entidad avances significativos a la investigación de los momentos antiguos, hasta el inicio de las excavaciones en Bolomor.
Cau d’en Borràs (Orpesa)
Yacimiento que se localiza en el interior de una cavidad
subterránea desarrollada a través de una diaclasa que configura un abrigo-sima. Posee dos bocas, la actual de entrada de
1,8 x 1,3 m, con un estrecho corredor de 5,5 m, y la que se
sitúa sobre la vertical de la sima, de la que proviene principalmente el relleno sedimentológico. Presenta una potencia
estratigráfica de 8 m individualizada en 14 niveles. Se
deduce la existencia de niveles osíferos sin piezas líticas
(niveles 5, 8, 10 y 12), frente al nivel 9, considerado de relación entre fauna e industria y situado en la cota -5,80 m y
con 20 cm de potencia (Carbonell et al. 1981: 8 y 1987:
431). La ubicación del yacimiento en el interior de una sima
con profundidad de más de 6 m y anchura máxima de 2 m,
imposibilita unas mínimas condiciones de acceso y hábitat.
Los autores reconocen estas limitaciones y explican que los
restos han sido arrojados por los homínidos al interior.
El análisis taxonómico de la secuencia estratigráfica, sin
especificar nivel, ha proporcionado: lince, pantera, gato salvaje, cánido pequeño, úrsido pequeño, équido, puercoespín,
topo, conejo, aves, Apodemus sp., Microtus sp., cáprido,
bóvidos, ovido y Hemitragus bonali. En base a la determinación de éste último, el yacimiento se ha situado en el
Mindel final. El conjunto lítico está compuesto por un
núcleo, dos percutores, dos choppers y una lasca (Carbonell
et al. 1981: 10). Por nuestra parte, examinadas las piezas
depositadas en el Museo de Bellas Artes de Castellón, valoramos este reducido conjunto lítico como de tremenda
simpleza tecnológica y con incidencia de acciones mecánicas. La carencia de una evidente intencionalidad, con
ausencia de superficies preparadas para la percusión, una
tendencia no clara del filo, la ausencia de cualquier rasgo
tecnológico definitorio (efectos de la acción de un percutor
sobre un canto, claramente dirigido y con nitidez en la
extracción, etc.), así como la desfiguración debida a causas
naturales, completan una visión que no apunta a una manipulación antrópica. A falta de un estudio detallado de la
fauna recuperada, de los procesos kársticos, sedimentológicos y estratigráficos de la cavidad-yacimiento, y de la
explicación del origen de los cantos, parece oportuno no
descalificar el yacimiento, si bien el origen natural del depósito y por tanto la consideración paleontológica, tal vez un
cubil de carnívoros, constituye una hipótesis muy sólida a
considerar (Fernández Peris 1994, 2004).
56
Casa Blanca I (Almenara)
Yacimiento situado en el último cerro prelitoral sobre
los Estanys de Almenara, a 1,5 km del mar. Se trata en su
conjunto de varias cavidades kársticas fósiles colmatadas
por materiales y sacadas a luz por canteras. Se han encontrado cuatro de estos depósitos, siendo Casa Blanca I el más
rico en fauna. La sedimentación es esencialmente arcillosa y
brechificada con cantos calizos de 1-15 cm y pequeños fragmentos de sílex. En base a la microfauna con Allophaiomys
deucalion, el depósito tendría una edad de 2,7 a 1,6 m.a.
(Villafranquiense medio). La asociación de la macrofauna
también es típica de este momento: Equus stenonis, Gazellospira torticornis, Cervus cf. philisi, Ursus etruscus,
Pachycrocuta cf. brevirostris y otros.
En un principio el yacimiento fue considerado como
prehistórico y su hipotética industria como la más antigua de
la Península, tras las tres primeras campañas de excavaciones 1983-85 (Olaria 1984). Posteriormente se ha llegado
a la conclusión de estar ante un yacimiento paleontológico
(Gusi 1988: 127, Ginés y Pons-Moya 1986), pendiente del
estudio de la reconstrucción de la génesis kárstica y de sus
características litoestratigráficas.
Cova del Tossal de la Font (Vilafamés)
Se trata de un amplio complejo subterráneo de varios km
de recorrido y cuya boca se abre a 360 m de altitud, dando
paso a un depósito brechificado de gran extensión y profundidad. La estratigrafía de un corte “frontal” de 10 m de
potencia ha permitido distinguir, en función del tamaño de
los bloques y de la matriz, 9 niveles. El aspecto general es de
brechificación con acumulación importante de bloques.
En base al estudio microfaunístico del Cricetulus (Allocricetus), relacionado con poblaciones del Pleistoceno medio final en el SW de Francia, y los restos antropológicos
anteneandertales, según M.A. de Lumley, el yacimiento se
consideró como perteneciente al Pleistoceno medio (Gusi et
al. 1980: 21). El estudio posterior de los restos antropológicos (mitad inferior de un húmero y un fragmento de
coxal), indica la dificultad de fijar la situación cronológica
en base a los mismos (Arsuaga y Bermúdez de Castro 1984:
33). Los restos faunísticos son escasos: Crocuta spelaea,
Lynx spelaea y Cuon sp., además de un équido, un cérvido
y un ovicáprido. La microfauna ha proporcionado las
siguientes especies: Apodemus aff. flavicolis, Mus sp.,
Rattus sp., Cricetulus (Allocricetus) bursae, Pitimys sp., y
Eliomys q. quercinus. En base a la misma, en especial la
presencia de Cricetulus (Allocricetus) bursae, se propone
una edad Riss-Würm sin descartar un Würm antiguo o
Würm I-II (Gusi et al. 1984: 14). A partir de 2005 se han
reiniciado las excavaciones en el yacimiento.
Las escasas piezas líticas halladas hasta la fecha han
sido clasificadas como dos raederas y dos puntas. Aparecieron en relación con los restos antropológicos y paleontológicos y de su estudio se concluye la posible pertenencia a
«una fase muy final del Achelense superior de tipo micoquiense (Riss-Würm final/Würm I) o al tecno-complejo
Musteriense típico (Würm I-II)» (Gusi et al. 1984: 16). En
[page-n-70]
las memorias de excavaciones de las campañas 1984-85 se
aprecia una consideración como yacimiento atribuible al
Paleolítico medio (Gusi 1988a). Por nuestra parte y tras
examinar las piezas, el conjunto se resume en cuatro útiles
de sílex: raedera de dorso adelgazado, raedera desviada
doble, raedera simple convexa y lasca levallois típica. En el
estado actual de investigación del yacimiento, no se poseen
datos suficientes que apunten hacia su ubicación en
momentos cronológicos correspondientes al Pleistoceno
medio en una cavidad con ocupación o utilización muy
esporádica y fuerte incidencia de carnívoros.
El Pinar (Artana)
Yacimiento al aire libre situado en una amplia llanura
aluvial cruzada por el barranco de Solaig, en las proximidades
de la población de Artana. La explotación de áridos sacó a luz
numerosas piezas líticas destruyendo gran parte del yacimiento, en el que se han realizado excavaciones entre los años
1984-86. Se han documentado tres niveles estratigráficos
principales. El superior posiblemente de edad holocena con
potencia de 1 a 2 m y cantos redondeados de arenisca y caliza.
El medio formado por capas de arcillas con sílex y potencia
de hasta 5 m, y el inferior con cantos rodados y arcillas, fuertemente brechificados y estériles que constituyen la base
sobre la que se asienta el manto arcilloso. En las excavaciones
apareció gran cantidad de material, mayoritariamente no
tallado ni retocado (Casabó 1988: 155-157). La industria se
caracteriza por poseer índices levallois, laminar y de facetado
muy bajos. Las raederas son los útiles predominantes, seguidos de los denticulados con incidencia de algunas puntas de
Tayac y puntas de Quinson que darían al conjunto un cierto
aire “arcaico” (Casabó y Rovira 1991). Se han obtenido dataciones por termoluminiscencia sobre las arcillas, con fechas
entre 87.000 ± 13.000 BP y 116.000 ± 17.000 BP, proponiendo la ocupación en relación con la primera fecha, en el
Würm I. Este yacimiento en una terraza fluvial participa de la
problemática inherente a estos depósitos, sin asociación
faunística, mala materia prima, posible área de aprovisionamiento y presencia de industrias de otras épocas.
Cova del Corb (Ondara)
Ubicada en el extremo oriental de la Serra Segaria, en el
último relieve montañoso frente al mar. Desde su boca situada a una altitud de 200 m se divisa gran parte de la llanura
costera de las comarcas de La Safor y La Marina. El yacimiento fue dado a conocer por Leandro Calvo como
«guarida de época prehistórica, según indican algunas astillas de piedra chispa empotradas en la cueva» (Calvo 1908:
188); visitado por H. Breuil en abril de 1913 con recogida de
material (Jeannel y Racovitza 1914: 506, Breuil y Obermaier
1914: 252-253) y finalmente clasificado como yacimiento
con útiles de tipo “Le Moustier” (Obermaier 1916: 197,
Carballo 1924: 70).
El depósito prehistórico está formado por un amplio
testigo brechoso adosado al escarpe del farallón con una
potencia máxima de 3 m de muro a techo, anchura máxima
de 2 m y una extensión aproximada de 10 m. Se halla
ubicado en el área de contacto de una antigua resurgencia
kárstica. La brecha corresponde al depósito de un abrigo
rocoso cuya cornisa ha sido completamente desmantelada
por la erosión que ha volcado sobre la ladera distintos materiales, entre otros, del Paleolítico superior y medievales. La
brecha se presenta bastante homogénea, “muy pétrea” y sin
excesivas variaciones estratigráficas, de textura y fracción.
Su tendencia es visualmente areno-arcillosa fuertemente
encostrada y con tendencia a aumento de cantos hacia su
techo. En la misma se observan englobados restos líticos y
faunísticos. El depósito presenta visualmente momentos fértiles y estériles, los primeros con escaso material y algún
sílex o hueso quemado, sin líneas de hogar o alteración sedimentaria producida por éste.
El conjunto lítico que ha podido ser examinado procedente de la desmantelación erosiva está formado por una
treintena de piezas, todas ellas de sílex patinado o desilificado. Entre los útiles hay un fuerte predominio de las
raederas diversificadas con retoque simple, talón liso y de
técnica no levallois. No existe macroutillaje, ni microlitismo
ni elementos sobreelevados. Todo ello da al conjunto un aire
muy “musteriense” –charentiense–. El conjunto faunístico
cercano a 220 restos óseos es suficientemente indicador de
las características bioestratigráficas del mismo (cuadro II.9).
La notoria presencia de carnívoros está en consonancia
con una ocupación muy esporádica, como parece mostrar el
registro. Los herbívoros predominantes son cabra y uro junto
al asno y tortuga, que configuran un momento climático cálido. La microfauna presenta Microtus brecciensis que por
sus características sería evolucionado pero más antiguo que
los del Würm antiguo de Cova Negra.
Estaríamos pues ante un yacimiento del Paleolítico
medio con ocupación muy esporádica y puntual en un momento cálido situado entre el OIS 7 o el último interglaciar
y las primeras fases húmedas del Würm antiguo (Würm I/II
o OIS 5a, 85/71 ka), acomodándose posiblemente mejor en
este último, aunque ello es especulativo. Esta ocupación
comporta la utilización del fuego en un espacio en gran parte
desaparecido que difícilmente puede ser fiel reflejo de las
características primarias del depósito.
COVA DEL CORB
NRI
Dama clactoniana
Cervus elaphus
Capra pyrenaica
Bos primigenius
Equus ferus
Equus hydruntinus
HERBÍVOROS
Crocuta sp
Panthera sp
Felis sp
Canis lupus
CARNÍVOROS
5 (2,7%)
3 (1,6%)
33 (17,7%)
12 (6,4%)
3 (1,6%)
2 (1,08%)
166 (89,25%)
3 (1,6%)
2 (1,08)
6 (3,2%)
9 (4,8%)
20 (10,75%)
Cuadro II.9. Porcentaje faunístico de la Cova del Corb
(Sarrión 1991). NRI: número de restos identificados.
57
[page-n-71]
Cova de les Calaveres (Benidoleig)
Presenta una boca orientada al NNW sobre el amplio
cauce del río Girona, a 100 m de altitud y en las inmediaciones de la población. El yacimiento se ubica principalmente en la terraza de la desembocadura de un cauce
hipogeo que fue dado a conocer por H. Breuil tras el hallazgo de un «petit coup de poing ovoïde en roche quartzeuse» que señaló como perteneciente al paléolithique
ancien (Breuil y Obermaier 1914: 251-252, Jeannel y Racovitza 1914), hallazgo y asignación difundida en la obra
“El Hombre Fósil” (Obermaier 1916: 197 y 1925: 219). El
abatte Breuil en 1913 observó dos niveles brechosos principales, el superior que asignó al Paleolítico superior y el inferior que no precisó con fauna y «silex taillé peu caractérisé,
très lustré et usé». Esta circunstancia le indujo a solicitar
permiso de excavación a la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades, permiso que se le otorgó el 17 de octubre de
1914. A causa de la guerra europea, la misma no se materializó (Pla 1965: 282-283).
Las primeras excavaciones oficiales serían realizadas
en 1931-32 por J.J. Senent, secretario de la Comisión de
Monumentos Histórico-Artísticos de la provincia de Alicante. Las mismas se centraron en la brecha osífera cercana a
la entrada y proporcionaron cuatro estratos: «el superior
con restos de culturas anteriores al Paleolítico (ibérica y de
los metales), sigue la brecha osífera con espesor variable de
12 a 20 cm y con restos de fauna cuaternaria y sílex
tallados de la época al parecer musteriense y auriñaciense.
Debajo de ésta existe una capa negruzca menos dura con
restos análogos a los de la brecha osífera y finalmente sigue
a esta última el firme de la caliza del terreno» (C.P.M.H.A.
de la provincia de Alicante, libro de Actas, sesión 24-XII1931 y Aparicio et al. 1982: 15).
Los materiales de la excavación fueron estudiados por
H. Breuil en visita a Alicante (C.P.M.H.A. del 6-VI-1932),
con resultados inéditos y desconocidos. El yacimiento
adquirió una cierta relevancia por aquellas fechas según
diversos artículos divulgativos (Gómez 1931, 1931a, 1932,
C.C.V. 1931, Jiménez de Cisneros 1932) y cobran importancia ante la escasez de datos publicados de la excavación.
En visita al yacimiento, Jiménez de Cisneros comenta que
en la galería donde se ubican las brechas se excavó para el
desagüe de la cueva un largo canal en tiempos precedentes a
las primeras excavaciones: «Gran cantidad de escombros fue
lanzada a la proximidad de la entrada de la cueva, y esta
escombrera fue la parte estudiada primeramente y donde se
recogieron pedernales labrados, dientes diversos y fragmentos de hueso en su mayoría indeterminables..., se han
encontrado huesos largos, de diáfisis gruesísima. Desde
luego supuse que se trataba de un herbívoro muy grande, y
el abbate Breuil, que los ha visto después, opina que son de
Hippopotamus. Se encuentran cuernas de ciervo (Cervus
elaphus) muy grandes y robustas; he encontrado una cabeza
de húmero de grandes dimensiones perteneciente a esta
especie. Se encuentran también dientes de caballo, de un
suido (Sus cristatus ?) y pequeños huesos que parecen de un
roedor». También comenta la existencia de toscos sílex y
que las especies son propias de un clima húmedo (Jiménez
58
de Cisneros 1932: 417-422). Según Gómez Serrano (1932:
221), J.J. Senent halló abundantes huesos de «cérvols,
cavall, elephas?, rhinoceros? y pedrenyes (puntes musterenques, rascadors, amorfes)». Además señala que se están
excavando materiales “in situ” del interior.
De estas excavaciones apenas se posee información, no
existe publicación de las mismas, aunque se desprende que
se recuperaron abundantes restos faunísticos y líticos, no
inventariados y en gran parte perdidos. Los escasos materiales depositados en distintos museos (Alacant, Alcoi y
Valencia), en especial óseos (hipopótamo, elefante y rinoceronte), y la existencia de algún útil, encajarían bien en momentos antiguos. De la donación de H. Breuil al S.I.P. de
Valencia en 1931 existe un lote de restos faunísticos clasificado por él mismo: molares de Cervus elaphus, Cervus,
Equus, Sayga y Hyaena; así como huesos varios de Cervus
elaphus, Rupicapra pirenaica, Lepus cuniculus, Bos, Equus,
Sus scrofa, Ursus speleus, Rhinoceros frabulls y una gran
falange de felino.
En 1977 se realizaron las únicas excavaciones recientes
hasta el momento muy limitadas por el registro existente. Los
conjuntos industriales recuperados, atribuidos al Paleolítico
superior y al Mesolítico I (Aparicio 1982: 20), no han dado
una respuesta satisfactoria sobre la existencia o no de niveles
atribuibles al musteriense o anteriores, aunque el estudio
sedimentológico no descarta que los niveles V a VII sean
musterienses (Fumanal 1982: 56). En 1999, a consecuencia
de las obras de electrificación de la cavidad turística, pude
estudiar las características del suelo de hormigón, que transformó las primeras estancias de la cueva en fábrica de explosivos durante la Guerra Civil (1936-39) (Brú y Vidal 1960:
14). Este suelo presenta un nivel hormigonado con mortero
inicial de 8 cm y muy mala calidad sobre un conjunto de
grava y cal de unos 15 cm, todo ello sobre un potente relleno
nivelador superior a 1 m de gruesos bloques (de origen interno y externo). Entre el material de relleno se aprecian brechas arqueológicas cuyas características y ubicación se podría averiguar levantando el hormigón y sacando el escombro
pétreo. En base a fotografías antiguas (1931) y al desarrollo
del cauce, se puede considerar que el área oriental del atrio es
posiblemente la que pudiera guardar algún testigo brechoso,
dado que se incidió mayormente para el drenaje de aguas
sobre el lado contrario. Sin embargo y dada la gran destrucción que se realizó en las paredes mediante barrenos y cincelándolas verticalmente, es muy difícil que quedan depósitos
arqueológicos antiguos (Pleistoceno medio o superior inicial)
“in situ” y menos de cierta entidad. De todos los datos anteriores se desprende que durante los últimos 300 años se ha
extraído material sedimentario del interior (explotación
hídrica) generando una escombrera con materiales arqueológicos; de ella creemos proceden la mayoría de los materiales
más antiguos localizados en los distintos museos. El yacimiento queda hoy en una situación muy difícil para futuras y
amplias investigaciones.
Yacimientos de los valles de Alcoi
Se trata de numerosos yacimientos al aire libre y con una
repartición geográfica amplia aprovechando áreas lacustres,
[page-n-72]
terrazas fluviales y glacis. Tradicionalmente, desde que
Belda y Pericot en 1945 señalaran la existencia de Paleolítico
inferior en la zona –clactoniense–, en un momento en que se
intentaba correlacionar la antigüedad de los útiles con las
características de su pátina, la misma se ha venido considerando en bibliografía. El comentario detallado de cada yacimiento sería exhaustivo por lo que sólo reseño algunos con su
nombre: En la Hoya de Polop (Mas Roig, El Calvo, La
Cordeta, L’Alquerieta, Barranc d’Aigüeta Amarga, La
Borra); los yacimientos de Beniaia (La Gleda, La Solana de
la Criola, La Carbonera, Les Ronxes, La Lloma del Moll);
El Cantalar, Els Dubots, las Terrazas del Serpis (Alcoi),
El Cerro del Sargent, La Carroja, El Fondo de l’Urbá, etc.
Pericot 1946, Villaverde 1984, Aparicio 1980 y 1989, Faus
1990). Tras el estudio de estos materiales, depositados principalmente en el Museo de Alcoi, los yacimientos mencionados son principalmente áreas de talla con mezcla de restos
industriales de distintas cronologías; en ningún momento he
apreciado conjunto alguno estratificado, datos faunísticos o
que pudiera relacionarse con el Paleolítico antiguo. La gran
mayoría corresponden a áreas de talla y aprovisionamiento
con fuerte predominio de restos de talla y núcleos centrípetos; sobre los útiles y por comparación con otros yacimientos regionales posiblemente correspondan a momentos
avanzados del Würm antiguo.
Hurchillo
Yacimiento al aire libre ubicado en la Loma de Bigastro,
a 107 m de altitud y sobre la población de igual nombre. Fue
dado a conocer por el geólogo Ch. Montenat (1973) y posteriormente publicado con asignación a la Pebble culture
(Cuenca et al. 1982). También se asigna a un Achelense inferior (Montes 1983 y 1986). Este es un yacimiento controvertido; sus investigadores propusieron una cronología referencial de 28.000 BP y su relación con industrias de variado
tipo: Pebble culture evolué, Camposaquiense y Gándaras de
Budiño.
Tras visitar el yacimiento y examinar la colección del
Museo de Novelda, observamos una falta de recogida metódica de materiales, que se han centrado en localizar piezas
“significativas”, olvidando los millares que se esparcen por
la zona. La materia prima en su totalidad es cuarcita; el
soporte está constituido por cantos rodados, por lo general
ovoides, de coloración violáceo-rojiza y con variada tipometría. La primera valoración que debe realizarse es que existe
talla intencional lítica en el yacimiento, independientemente
de la existencia de gran número de guijarros fracturados por
causas naturales que dan origen a superficies de exfoliación
planas, correspondientes a diferentes vetas de mineralización.
Por lo observado, es un yacimiento superficial no estratificado y sin asociación faunística, en un lugar donde
existen materiales cerámicos romanos. El conjunto lítico no
tiene una característica tecnológica definida y predominan
los núcleos y restos de talla. La materia prima es de mala
calidad y dificulta ver bien las improntas del proceso de
talla. Existe un muy escaso número de útiles, todos ellos mal
caracterizados como morfotipos; alguna tosca raedera y
denticulado parecen ser los más significativos, así como los
nódulos con talla grosera para la extracción de amplias
lascas con cierto apuntamiento de los mismos. Estamos ante
un área de talla de características tecnológicas, cronológicas
y culturales imprecisas. Nuestra postura es especulativa y de
hecho no sería descartable su adscripción holocena, por lo
que tenemos muchas reservas en su inclusión en un Paleolítico antiguo; únicamente un estudio en profundidad de la
totalidad de los materiales podrá definir el mismo.
II.8.
ANEXO. TABLAS DE REPRESENTACIÓN DE
LOS RESTOS FAUNÍSTICOS
Los siguientes cuadros (II.10 a II.38) corresponden a las
categorías faunísticas identificadas en el Sector Oeste del
yacimiento. Es un inventario provisional elaborado sobre el
número de restos, taxones y partes anatómicas. La cuantificación del número mínimo de individuos (NMI) y los
correspondientes estudios tafonómicos se están llevando a
cabo en la actualidad, así como el análisis faunístico de otros
sectores del yacimiento. La presente relación ha sido posible
gracias a la contribución de Inocencio Sarrión, Alfred
Sanchis, Rafael Martínez y Ruth Blasco.
59
[page-n-73]
Capas
1
2
3
4
5
6
LC
Total
Cervus elaphus
97
102
27
8
28
1
8
271 (49,9%)
Dama sp.
2
5
-
-
-
-
2
9 (1,6%)
Cervidae
4
5
1
-
4
5
1
20 (3,6%)
Hemitragus sp.
1
3
-
-
-
-
-
4 (0,7%)
Capridae
13
7
5
3
6
1
1
36 (6,6%)
Sus scrofa
4
6
2
1
1
-
3
17 (3,1%)
Mesomamífero
121
128
35
12
39
7
15
357 (65,9%)
Mesomam. indet.
553
366
233
38
42
3
-
1235
Equus ferus
8
12
5
-
-
2
1
28 (5,1%)
Equus hydruntinus
1
-
-
1
1
-
-
3 (0,5%)
Bos primigenius
51
45
14
3
25
2
6
146 (26,9%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero
60
57
19
4
26
4
7
177 (32,6%)
Macrom. indet.
67
51
15
3
5
-
-
141
Elephantidae
1
1
-
-
-
-
-
2 (0,3%)
Hippopotamus sp.
2
2
-
-
-
-
-
4 (0,7%)
Stephanorhinus hemitoechus
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero
3
3
-
-
-
-
-
6 (1,1%)
Megamamífero indet.
2
5
1
-
1
-
-
49
Elephantidae
1
1
-
-
-
-
-
2 (0,3%)
Canis sp.
1
-
-
-
-
-
-
1 (0,2%)
Canis lupus
1
-
-
-
-
-
-
1 (0,2%)
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoro
2
-
-
-
-
-
-
2 (0,4%)
Avifauna
6
8
2
5
9
2
-
32
Oryctolagus cuniculus
46
90
22
2
6
1
-
167
Testudo sp.
151
260
13
12
27
2
-
465
Otros
40
-
-
15
13
-
-
68
Micromamífero
275
358
37
34
55
5
-
764
Fragmentos indeterm.
3260
5631
1683
750
1318
190
-
12832
4343
6599
2023
841
1486
209
22
15523
Total
Cuadro II.10. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico Ia. Sector occidental.
60
[page-n-74]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Extrem. distales
Mt
FG
HC
Total
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
97
1
-
-
-
2
1
2
8
14
109
24
2
271
Dama sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
6
1
9
Cervidae
-
6
-
-
-
-
-
-
-
3
1
2
8
-
20
Hemitragus sp.
1
2
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
1
-
4
Capridae
-
9
-
-
-
-
1
-
2
2
1
3
9
-
27
Sus scrofa
-
10
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
4
2
17
Mesomamífero indet.
3
5
15
12
1
1
47
9
17
24
22
3
2
161
Mesomamífero
133 (26,02%)
33 (6,45%)
Rd/Ul Tb/Fb
128 (25,04%)
216 (42,27%)
510
Equus ferus
1
16
-
-
-
1
-
-
-
2
5
-
3
-
28
Equus hydruntinus
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
Bos primigenius
-
116
-
-
-
-
-
1
1
1
3
21
1
2
146
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
2
2
-
4
-
1
2
7
2
2
7
2
-
1
32
Macromamífero
139 (66,5%)
8 (3,83%)
23 (11%)
39 (18,66%)
209
Elephantidae
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
2
Hippopotamus sp.
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Stephanorhinus hemitoech.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero ind.
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
3
Megamamífero
6 (66,6%)
Canis sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Felis sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Lynx sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macaca sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Carnívoro
2
Total
278 (38,27%)
1 (11,1%)
42 (5,76%)
1 (11,1%)
121 (16,6%)
1 (11,1%)
287 (39,37%)
9
728
Cuadro II.11. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico Ia. Cr: cráneo. Dt: diente. Vt: vértebra. Ct: costilla. Cx: coxal.
Pv: pelvis. Ep: escápula. Hm: húmero. Fm: fémur. Rd/Ul: radio/ulna. Tb/Fb: tibia/fíbula. Rt: rótula.
Mt: metapodo. Fg: falange. HC: hueso compacto.
61
[page-n-75]
Capas
Ib
Ic-c1
Ic-c2
Ic-c3
Ic-LC
Total
Cervus elaphus
1
6
6
4
1
18 (34,6%)
Dama sp.
-
-
-
-
3
3 (5,7%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
Cervidae
1
-
1
2
-
4 (7,7%)
Hemitragus sp.
-
-
-
-
1 (1,9%)
Capridae
-
1
-
1
-
2 (2,8%)
Sus scrofa
-
-
-
1
-
1 (1,9%)
Mesomamífero
2
8
7
8
4
29 (55,7%)
Mesomamífero indet.
12
13
10
8
-
43
Equus ferus
-
2
-
1
1
4 (7,7%)
Equus hydruntinus
2
-
-
-
-
2 (3,8%)
Bos primigenius
-
6
3
1
1
11 (21,1%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
Macromamífero
2
8
3
2
2
17 (32,7%)
Macromamífero indet.
-
5
4
9
1
19
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
-
1
1
2 (3,8%)
Stephanorhinus hemitoech.
-
1
-
-
-
1 (1,9%)
Megamamífero
-
1
-
1
1
3 (5,7%)
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
2
-
-
1
3 (5,7%)
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
Carnívoro
-
2
-
-
1
3 (5,7%)
Avifauna
-
-
2
1
-
3
18
5
2
2
1
28
Testudo sp.
-
7
-
3
-
10
Otros
-
9
-
-
-
9
Microfauna
18
21
4
6
1
50
Frag. indeterm.
68
641
271
326
-
1306
102
699
299
360
10
1470
Oryctolagus cuniculus
Total
-
Cuadro II.12. Restos faunísticos identificados (NRI). Niveles arqueológicos Ib-Ic. Sector occidental.
62
[page-n-76]
63
-
-
15 (31,9%)
-
-
-
-
13 (59,1%)
-
-
-
Sus scrofa
Mesomam. indet
Mesomamíferos
Equus ferus
Equus hydruntinus
Bos primigenius
Macrom. indet.
Macromamíferos
Elephantidae
Hippopotamus sp.
Rhinocerus sp.
-
-
Capridae
1
-
-
-
Felis sp.
Meles meles
Ursus arctos
Hienidae
Macacus sp.
Total
2
-
-
-
1
-
-
-
1
2
-
1
6
2
4
2
1
-
1
-
33 (44,6%)
-
Canis lupus
Carnívoros
-
Canis sp.
3
-
Hemitragus sp.
Megamamíferos
-
Cervidae
3
-
Dama sp
8
Dt
-
Cr
Cabeza
Cervus elaphus
Partes Anatómicas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Ct
5 (6,7%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 8 (9,1%)
-
-
-
-
3 (19,1%)
-
-
-
-
-
-
-
Cx
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pv
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ep
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Hm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
Fm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 (13,6%)
-
-
-
-
12 (25,5%)
-
-
1
-
-
-
1
FG
15 (20,2%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
-
-
1
-
-
-
4
-
5
Mt
21 (28,3%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
7
-
-
-
-
-
3
Tb/Fb
Extrem. distales
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 (13,6%)
1
-
-
-
17 (36,1%)
2
-
-
-
-
-
-
Rd/Ul
Extremidades proximales
Cuadro II.13. Partes anatómicas identificadas. Niveles arqueológicos Ib y Ic. Sector occidental.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vt
Tronco
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HC
74
3
-
-
-
-
-
-
-
3
1
2
-
22
6
10
2
4
47
19
1
1
1
4
3
18
Total
[page-n-77]
Nivel
II
III
Cervus elaphus
7 (25%)
55 (36,9%)
Dama sp.
1(3,6%)
2 (1,3%)
-
-
Cervidae
1 (3,6%)
4 (2,6%)
Hemitragus sp.
1 (3,6%)
4 (2,6%)
Capridae
4 (14,3%)
5 (3,1%)
Sus scrofa
-
7 (4,7%)
14 (50%)
77 (51,6%)
45
300
Equus ferus
1 (3,6%)
5 (3,3%)
Equus hydruntinus
1 (3,6%)
-
Bos primigenius
12 (42,8%)
61 (40,9%)
Megaloceros sp.
-
-
Macromamíferos
14 (50%)
66 (44,3%)
Macromamíferos indet.
2
78
Elephantidae
-
-
Hippopotamus sp.
-
3 (2%)
Stephanorhinus hemitoechus
-
1 (0,6%)
Megamamíferos
-
4 (2,6%)
Megamamíferos indet.
-
2
Canis sp.
-
-
Canis lupus
-
-
Felis sp.
-
-
Meles meles
-
-
Ursus arctos
-
2 (1,3%)
Hienidae
-
-
Macacus sp.
-
-
Carnívoros
-
2 (1,3%)
Avifauna
-
Oryctolagus cuniculus
5
52
Testudo sp.
9
67
Otros
-
Capreolus capreolus
Mesomamíferos
Mesomamíferos indet.
Micromamíferos
14
Fragmentos indeterminados
Total
119
1364
1558
1451
2206
Cuadro II.14. Restos faunísticos identificados (NRI). Niveles arqueológicos II y III. Sector occidental.
64
[page-n-78]
65
-
-
-
-
7 (38,8%)
-
-
-
-
-
14 (93,3%)
-
-
Hemitragus sp.
Capridae
Sus scrofa
Mesomamífero indet.
Mesomamíferos
Equus ferus
Equus hydruntinus
Bos primigenius
Megaloceros sp.
Macromamíferoinde.
Macromamíferos
Elephantidae
Hippopotamus sp.
-
-
Megamamífero indet.
-
-
Meles meles
Ursus arctos
Hienidae
Carnívoros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
11
1
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Vt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Ct
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 (15%)
-
-
-
-
-
1 (5,5%)
-
-
-
-
-
-
-
-
Rd/Ul
2 (6,1%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hm
2 (6,1%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ep
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pv
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Tb/Fb
Extremidades proximales
-
-
-
-
-
2 (11,1%)
-
-
-
-
-
-
-
-
Cx
Tronco
Cuadro II.15. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico II. Sector occidental.
21 (63,6%)
-
Felis sp.
Total
-
Canis lupus
Macacus sp.
-
Canis sp.
Megamamíferos
-
Stephanorhinus hemitoechus
-
-
Rupicapra rupicapra
-
-
Cervidae
-
-
5
-
Dt
Dama sp.
Cr
Cabeza
Cervus elaphus
Partes Anatómicas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Mt
-
-
-
-
-
-
-
-
8 (24,2%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 (44,4%)
1
-
3
-
-
-
1
-
FG
Extrem. distales
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
HC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
15
1
-
12
1
1
18
4
-
4
1
1
1
7
Total
[page-n-79]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
1
19
-
-
-
2
1
1
-
5
Dama sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
2
-
-
-
-
-
1
Rupicapra rupicapra
-
-
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
2
-
-
-
-
Capridae
-
-
-
-
-
Sus scrofa
-
5
-
-
Mesomamífero indet.
3
2
5
15
Mesomamíferos
36 (26,8%)
Rt
Mt
FG
HC
Total
4
-
18
4
-
55
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
1
-
-
4
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
1
4
-
-
-
-
1
-
-
3
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
7
-
-
3
7
5
6
8
-
1
1
1
57
26 (19,4%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
39 (29,1%)
33 (24,6%)
134
Equus ferus
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
3
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
4
43
-
-
-
-
-
-
-
4
5
-
4
1
-
60
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
2
2
1
2
-
1
1
2
2
1
8
-
-
-
-
22
Macromamiferos
54 (61,3%)
5 (5,6%)
23 (26,1%)
6 (6,8%)
88
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
Rhinocerus sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
Megamamíferos
3 (50%)
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
2
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
1 (50%)
-
1 (50%)
-
2
94 (40,8%)
31 (13,4%)
65 (28,2%)
40 (17,4%)
230
Total
-
2 (33,3%)
1 (33,3%)
Cuadro II.16. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico III. Sector occidental.
66
6
-
[page-n-80]
Capas
1
2
3
4
5
6
Total
Cervus elaphus
45
67
30
50
10
3
205 (34%)
Dama sp.
2
2
3
-
1
-
8 (1,3%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
6
14
11
14
2
-
47 (7,8%)
Hemitragus sp.
3
2
1
-
-
-
6 (1%)
Capridae
9
17
10
10
3
-
49 (8%)
Sus scrofa
10
25
12
31
18
1
97 (16,1%)
Mesomamíferos
75
127
67
105
34
4
412 (68,3%)
Mesomamífero indet.
475
690
1343
940
249
3
3700
Equus ferus
4
1
4
-
-
-
9 (1,5%)
Equus hydruntinus
-
1
-
-
-
-
1 (0,1%)
Bos primigenius
32
41
27
33
16
1
150 (24,8%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
36
43
31
33
16
1
160 (26,5%)
Macromamífero indet.
87
93
76
152
44
-
452
Elephantidae
1
-
-
-
1
-
2 (0,3%)
Hippopotamus sp.
5
6
4
-
5
-
20 (3,3%)
Stephanorhinus hemitoechus
1
-
1
-
1
-
3 (0,5%)
Megamamíferos
7
6
5
-
7
-
25 (4,1%)
Megamamífero indet.
-
10
3
4
-
-
17
Canis sp.
2
1
-
1
-
-
4 (0,6%)
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
1
-
-
-
-
-
1 (0,1%)
Hienidae
-
1
-
-
-
-
1 (0,1%)
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
3
2
-
1
-
-
6 (1%)
Avifauna
10
38
37
35
3
1
124
Oryctolagus cuniculus
364
460
587
465
112
2
1990
Testudo sp.
77
135
124
95
26
-
457
-
68
28
9
-
-
105
Micromamíferos
451
701
776
604
141
3
2676
Fragmentos indeterminados
2756
5789
5017
4778
1645
145
20130
3890
7461
7318
6617
2129
156
20954
Otros
Total
Cuadro II.17. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico IV. Sector occidental.
67
[page-n-81]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
2
41
-
-
-
1
2
14
2
8
Dama sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
1
17
-
-
-
-
-
1
Hemitragus sp.
4
-
-
-
-
-
-
Capridae
1
25
1
-
-
-
Sus scrofa
1
48
-
1
-
Mesomamífero indet.
28
87
30
68
-
Mesomamíferos
257 (28,6%)
Rt
Mt
FG
HC
Total
9
-
90
21
13
203
1
-
-
-
4
1
8
1
1
2
-
19
5
-
47
-
-
1
-
-
-
-
1
6
-
4
1
4
3
-
12
7
5
63
1
2
2
-
8
2
-
10
19
3
97
3
18
58
31
31
75
-
25
6
13
473
127 (14,1%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
259 (28,8%)
254 (28,3%)
897
Equus ferus
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
-
-
10
Equus hydruntinus
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
8
84
-
1
-
-
-
2
1
4
10
-
10
6
4
130
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
8
14
6
31
-
1
5
27
6
6
25
-
3
4
3
Macromamíferos
122 (43,7%)
44 (15,7%)
98 (35,1%)
Elephantidae
-
2
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
18
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
-
2
-
-
-
-
1
Megamamífero indet.
-
1
1
-
-
-
-
Megamamíferos
23 (69,7%)
-
-
33 (11,8%)
139
279
-
-
18 (3%)
-
-
-
-
2
-
1
-
1
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
-
2
1
-
8
5 (15,1%)
33
Canis sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
1
-
-
-
-
Hienidae
-
1
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
Carnívoros
3 (50%)
-
1 (16,6%)
2 (33,3%)
6
405 (33,6%)
189 (15,7%)
363 (30,1%)
293 (24,3%)
1204
Total
-
1
-
-
-
2
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 (12,1%)
-
Cuadro II.18. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico IV. Sector occidental.
68
[page-n-82]
Capas
1
2
3
4
5
Total
Cervus elaphus
11
2
4
-
1
18 (25,3%)
Dama sp.
5
1
-
-
-
6 (8,4%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
1
1
-
-
-
2 (2,8%)
Capridae
17
-
1
-
1
19 (26,7%)
Sus scrofa
3
-
-
-
-
3 (4,2%)
Mesomamíferos
37
4
5
-
2
48 (67,6%)
Mesomamífero indet.
737
33
2
3
18
793
Equus ferus
2
-
-
-
-
2 (2,8%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
16
-
-
-
-
16 (22,5%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
18
-
-
-
-
18 (25,3%)
Macromamífero indet.
51
-
1
-
-
52
Elephantidae
1
-
1
-
-
2
Hippopotamus sp.
2
-
-
-
-
2
Stephanorhinus hemitoechus
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
3
-
1
-
-
4 (5,6%)
Megamamífero indet.
18
-
-
-
-
18
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
1
1
Hienidae
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
-
-
-
-
1
1 (1,4%)
Avifauna
18
-
-
-
-
18
Oryctolagus cuniculus
258
38
-
-
1
297
Testudo sp.
81
2
-
-
1
84
-
1
-
-
-
1
Micromamíferos
357
41
-
-
2
400
Fragmentos indeterminados
3364
288
64
99
209
4024
4585
366
73
102
232
5358
Otros
Total
Cuadro II.19. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico V. Sector occidental.
69
[page-n-83]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
4
-
-
-
-
-
2
-
-
Dama sp.
-
4
-
-
-
-
-
-
1
Cervidae
-
-
-
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
1
-
-
-
-
-
Capridae
-
8
-
-
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
2
14
1
5
-
Mesomamíferos
33 (30%)
Equus ferus
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
12
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
1
-
-
16
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
-
2
-
1
-
1
-
3
2
-
6
-
-
-
-
15
Macromamíferos
Rt
Mt
FG
HC
Total
3
-
6
1
2
18
-
-
-
1
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
8
1
2
19
-
-
-
-
1
-
-
1
1
-
3
-
1
9
1
6
11
-
2
-
-
52
7 (6,3%)
15 (45,4%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
44 (40%)
2 (6,1%)
26 (23,6%)
15 (45,4%)
110
1 (3%)
33
Elephantidae
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Hippopotamus sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
2
Stephanorhinus hemit.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero indet.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
Megamamíferos
3 (42,8%)
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
TOTAL
1 (14,3%)
2 (28,5%)
1 (14,3%)
1
-
-
-
1
51 (33,7%)
10 (6,6%)
61 (40,4%)
28 (18,5%)
151
Cuadro II.20. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico V. Sector occidental.
70
7
[page-n-84]
Niveles
VI
VIII
Cervus elaphus
3
-
Dama sp.
-
-
Capreolus capreolus
-
-
Cervidae
-
-
Hemitragus sp.
-
-
Capridae
1
-
Sus scrofa
-
-
Mesomamíferos
3
-
Mesomamífero indet.
5
-
Equus ferus
-
-
Equus hydruntinus
-
-
Bos primigenius
3
1
Megaloceros sp.
-
-
Macromamíferos
3
1
Macromamífero indet.
1
-
Elephantidae
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
Stephanorhinus hemitoechus
-
-
Megamamíferos
-
-
Megamamífero indet.
-
-
Canis sp.
-
-
Canis lupus
-
-
Felis sp.
-
-
Meles Meles
-
-
Ursus arctos
-
-
Hienidae
-
-
Macacus sp.
-
-
Carnívoros
-
-
Avifauna
-
-
Oryctolagus cuniculus
-
-
Testudo sp.
-
-
Otros
-
-
Micromamíferos
-
-
72
-
84
1
Fragmentos indeterminados
Total
Cuadro II.21. Restos faunísticos identificados (NRI). Niveles arqueológicos VI-VIII. Sector occidental.
71
[page-n-85]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
Dama sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
-
-
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
-
-
-
-
-
-
Capridae
-
-
-
-
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
-
-
-
1
-
Mesomamíferos
1
Rt
Mt
FG
HC
Total
-
-
1
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
3
1
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
3
1
6
Equus ferus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
3
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
1
3
-
4
1
-
4
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hem.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
-
-
-
-
-
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
Total
-
-
-
-
-
4
1
4
1
10
Cuadro II.22. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Niveles arqueológicos VI-VIII. Sector occidental.
72
[page-n-86]
Capas
1
2
3
4
5
6
LS
Total
Cervus elaphus
-
3
2
3
4
-
12
24 (41,3%)
Dama sp.
-
-
2
-
-
-
-
2 (3,4%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
-
-
1
1
-
-
2 (3,4%)
Hemitragus sp.
5
-
-
-
-
-
-
5 (8,6%)
-
-
-
2
1
-
3 (5,1%)
Capridae
Sus scrofa
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesomamíferos
5
3
4
4
7
1
12
36 (62,1%)
Mesomam. indet.
-
-
8
7
17
10
10
52
Equus ferus
1
-
1
3
3
6
1
15 (25,8%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
-
-
-
3
-
2
5 (8,6%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
1
-
1
3
6
6
3
20 (34,4%)
Macromamífero indet.
-
-
2
-
2
1
3
8
Elephantidae
-
-
-
-
1
-
-
1 (1,7%)
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemitoechus
1
-
-
-
-
-
-
1 (1,7%)
Megamamíferos
1
-
-
-
1
-
-
2 (3,4%)
Megamamífero indet.
-
-
1
-
-
-
-
1
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
-
-
-
-
-
-
-
-
Avifauna
-
1
1
2
-
-
-
4
Oryctolagus cuniculus
-
4
15
10
5
-
2
36
Testudo sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Otros
-
-
-
-
-
-
-
-
Micromamíferos
-
5
16
12
5
-
2
40
Fragmentos indeterm.
2
18
16
-
5
-
1
2
9
26
47
26
43
18
31
200
Total
Cuadro II.23. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico XII. Sector occidental.
73
[page-n-87]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
3
-
-
-
3
1
1
-
-
Dama sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
-
-
-
-
-
-
1
Hemitragus sp.
-
-
-
-
-
-
-
Capridae
-
-
-
-
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
2
1
4
6
-
Mesomamíferos
7 (11,3%)
Equus ferus
2
4
-
-
-
-
1
-
1
-
3
-
2
-
2
15
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
-
-
1
2
1
-
-
-
-
1
-
1
-
-
6
Macromamíferos
7 (29,1%)
Elephantidae
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hem.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
1 (50%)
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
Total
Rt
Mt
FG
HC
Total
9
-
7
-
-
24
-
-
-
-
-
1
2
-
-
-
-
1
-
-
2
-
-
-
-
-
1
4
-
5
-
2
-
-
1
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
6
3
-
2
-
-
-
26
16 (25,8%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
-
25 (40,3%)
5 (20,8%)
14 (22,5%)
7 (29,1%)
-
5 (20,8%)
-
24
1 (50%)
-
-
-
-
-
-
15 (17,1%)
21 (23,8%)
32 (36,3%)
20 (22,7%)
88
Cuadro II.24. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico XII. Sector occidental.
74
62
[page-n-88]
Nivel
Capas
XIIIa
XIIIb
XIIIc
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Total
Cervus elaphus
32
7
1
2
4
1
-
3
1
-
51 (53,1%)
Dama sp.
1
3
-
1
-
-
-
-
-
-
5 (5,2%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
1 (1,04%)
Hemitragus sp.
-
-
1
1
2
1
1
-
6
-
12 (12,5%)
Capridae
1
-
2
1
-
-
-
-
-
1
5 (5,2%)
Sus scrofa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesomamíferos
34
11
4
6
6
2
1
5
7
1
77 (80,2%)
Mesomamífero indet.
135
25
15
5
39
5
2
-
13
-
239
Equus ferus
7
2
-
-
1
-
-
-
-
1
11 (11,4%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2 (2,1%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
8
3
-
-
1
-
-
-
-
1
13 (13,5%)
Macromamífero indet.
21
1
-
3
-
-
-
-
-
-
25
Elephantidae
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 (2,1%)
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus
1
-
1
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
3
-
1
-
-
-
-
-
Megamamífero indet.
7
1
-
-
-
-
Canis sp.
-
-
-
1
-
Canis lupus
-
-
1
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
2 (2,1%)
-
4 (4,2%)
-
-
-
8
-
-
-
-
1 (1,04%)
-
-
-
-
-
1 (1,04%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
2 (2,1%)
Avifauna
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
19
6
1
-
4
12
15
75
50
-
182
Testudo sp.
-
2
-
-
1
1
-
-
-
-
4
Otros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
8
1
-
5
13
15
77
50
-
188
59
143
26
26
-
1
-
-
15
3
273
286
192
48
41
51
21
18
82
85
5
829
Oryctolagus cuniculus
Micromamíferos
Fragmentos indeterm.
Total
Cuadro II.25. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico XIII. Sector occidental.
75
[page-n-89]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
13
1
1
-
-
3
1
3
3
Dama sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
1
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
1
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
7
-
-
-
-
Capridae
-
2
1
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
4
2
3
6
Mesomamíferos
32 (25,8%)
Rt
Mt
FG
HC
Total
8
-
14
1
3
51
1
-
-
-
-
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
3
-
-
-
-
-
-
3
1
-
11
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
5
4
6
15
-
-
-
-
48
18 (14,5%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
49 (39,5%)
25 (20,1%)
124
Equus ferus
-
7
-
-
-
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
11
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
5
-
3
4
-
1
3
-
2
-
1
-
1
1
1
22
Macromamíferos
13 (37,1%)
13 (37,1%)
5 (14,3)
4 (11,4%)
35
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
2
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Megamamífero indet.
-
1
-
-
-
1
-
1
-
2
2
-
-
-
-
7
Megamamíferos
2 (20%)
Canis sp.
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 (10%)
6 (60%)
1 (10%)
10
Macacus sp.
-
-
-
-
-
Carnívoros
1 (50%)
-
1 (50%)
-
2
48 (28,07%)
32 (18,71%)
61 (35,6%)
30 (17,54%)
171
Total
Cuadro II.26. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico XIII. Sector occidental.
76
[page-n-90]
Capas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LS
Total
Cervus elaphus
4
1
1
4
2
-
3
-
3
7
22
3
50 (37,6%)
Dama sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
4 (3%)
Capreolus capreol.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
1
5 (3,7%)
Hemitragus sp.
5
-
-
1
-
3
-
-
2
3
7
2
23 (17,3%)
Capridae
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
2
1
7 (5,2%)
Sus scrofa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesomamíferos
11
2
2
7
2
3
3
1
5
10
32
7
85 (63,9%)
Mesomam. indet.
11
8
4
12
3
9
10
14
13
15
97
6
202
Equus ferus
6
1
1
1
1
1
2
1
1
5
20
1
41 (30,8%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 (0,7%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2 (1,5%)
Macromamíferos
7
1
1
1
1
1
2
1
1
5
22
1
44 (33,1%)
Macromam indet.
5
1
-
2
-
1
3
3
-
9
12
-
36
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3 (2,2%)
Megamamíferos
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3 (2,2%)
Megamam. indet.
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
3
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1 (0,7%)
Carnívoros
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1 (0,7%)
Avifauna
-
-
1
1
-
-
-
1
-
4
4
11
22
46
5
48
15
6
24
18
34
35
93
755
77
1156
Testudo sp.
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
1
4
Otros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
5
Micromamíferos
46
5
50
18
6
24
18
35
35
97
764
89
1177
Fragm. indeterm.
104
-
10
45
1
15
-
8
9
47
127
37
403
185
17
68
85
13
53
37
62
63
183
1055
141
1962
Oryctolagus cuniculus
Total
Cuadro II.27. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico XV. Sector occidental.
77
[page-n-91]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
2
17
-
-
-
-
-
3
1
2
Dama sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
1
1
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
12
1
-
-
-
Capridae
-
2
1
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
3
5
5
20
Mesomamíferos
45 (26,4%)
Rt
Mt
FG
HC
Total
10
-
18
3
1
57
-
1
-
-
1
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
4
-
-
-
1
1
-
3
4
3
25
-
-
2
-
-
-
-
2
1
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
7
4
5
17
-
1
-
-
72
32 (18,8%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
55 (32,3%)
38 (22,3%)
170
Equus caballus
1
25
-
1
-
-
1
2
-
2
5
-
3
1
-
41
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
4
Megaloceros sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Macromamífero indet.
-
-
5
3
-
-
2
1
1
-
3
-
2
-
1
18
Macromamíferos
31 (47,7%)
12 (18,4%)
15 (23,1%)
7 (10,7%)
65
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
2 (66,6%)
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 (33,3%)
-
3
Macacus sp.
-
1
-
-
-
Carnívoros
1 (50%)
-
1 (50%)
-
2
79 (34,3%)
44 (19,1%)
62 (26,9%)
45 (19,5%)
230
Total
Cuadro II.28. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico XV. Sector occidental.
78
[page-n-92]
Nivel
XVIIa
Capas
XVIIc
XVII
1
2
3
LS
1
2
3
4
5
6
LS
LS
Cervus elaphus
18
47
14
3
36
50
9
2
1
6
1
5
192 (32,6%)
Dama sp.
5
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 (2,2%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
4
19
-
-
4
1
2
1
-
-
-
-
31 (5,27%)
Hemitragus sp.
5
2
1
-
4
1
3
-
-
-
-
-
16 (2,7%)
Capridae
9
7
-
-
1
7
2
-
1
-
-
-
27 (4,6%)
Sus scrofa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesomamíferos
41
79
19
3
45
59
16
3
2
6
1
5
279 (47,4%)
Mesomamífero indet.
227
346
15
35
112
140
105
12
7
8
2
31
1040
Equus ferus
50
54
7
6
36
59
36
2
2
4
-
4
260 (44,2%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3 (0,5%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
2
1
3
-
-
-
-
-
6 (1,02%)
Macromamíferos
50
54
7
6
40
61
39
2
2
4
-
4
265 (45,1%)
Macromamíf. indet.
38
60
12
5
40
40
58
2
1
5
3
2
269
Elephantidae
-
3
-
-
-
4
-
-
-
1
-
-
8 (1,3%)
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
8
15
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
26 (4,4%)
Megamamíferos
8
18
-
-
1
6
-
-
-
1
-
-
34 (5,7%)
Megamam. indet.
-
2
-
-
-
9
2
-
-
-
-
1
14
Canis sp.
2
1
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
6 (1,02%)
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
2
1
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
6 (1,02%)
Avifauna
6
3
5
1
2
3
4
2
-
-
-
-
25
463
511
355
73
30
132
50
14
1
17
5
30
1681
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Otros
250
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256
Micromamíferos
719
517
363
74
32
135
54
16
1
17
5
30
1963
Fragm. indeterm.
147
228
57
60
658
350
274
20
52
51
52
100
2049
1232
1305
474
183
928
801
549
55
65
92
63
173
6093
Oryctolagus cuniculus
Testudo sp.
Total
Cuadro II.29. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico XVII. Sector occidental.
79
[page-n-93]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
23
37
1
5
-
2
1
12
4
12
Dama sp.
1
1
-
-
-
-
-
1
1
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
11
6
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
3
-
-
-
-
Capridae
2
6
-
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
50
11
25
74
Cervidae
Mesomamífero indet.
Mesomamíferos
Rt
Mt
FG
HC
Total
29
1
47
7
4
185
1
1
-
4
3
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
6
2
-
27
1
1
1
3
1
-
2
2
2
16
1
-
8
1
-
2
-
1
4
1
26
-
151 (25,4%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
8
49
19
23
56
-
5
-
1
326
123 (20,7%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
228 (38,4%)
91 (15,3%)
593
Equus ferus
8
126
5
6
1
3
-
16
9
12
21
-
12
7
6
232
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
3
Megaloceros sp.
-
3
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
2
9
Macromamífero indet.
8
13
9
27
-
1
4
13
5
2
4
-
2
-
-
88
Macromamíferos
159 (47,9%)
56 (16,8%)
88 (26,5%)
29 (8,7%)
332
Elephantidae
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hem.
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Megamamífero indet.
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
3
Megamamíferos
32 (91,4%)
2 (5,7%)
1 (2,8%)
-
35
Canis sp.
-
-
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macaca sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
Total
-
6 (100%)
-
-
6
342 (34,5%)
187 (19,3%)
317 (32,8%)
120 (12,4%)
966
Cuadro II.30. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico XVII. Sector occidental.
80
[page-n-94]
Niveles
Ia
Ib-Ic
II
III
IV
V
XII
XIII
XV
XVII
Total
Cervus elaphus
49,9
34,6
25
36,9
34
25,3
41,3
53,1
38,1
32,6
37,1
Dama sp.
1,6
5,7
3,6
1,3
1,3
8,4
3,4
5,2
3,05
2,2
3,5
Cervidae
3,6
7,7
3,6
2,6
7,8
0
3,4
1,04
3,8
5,27
3,8
Hemitragus sp.
0,7
1,9
3,6
2,6
1
2,8
8,6
12,5
17,5
2,7
5,4
Capridae
6,6
3,8
14,3
3,1
8
26,7
5,1
5,2
5,3
4,6
8,2
Sus scrofa
3,1
1,9
0
4,7
16,1
4,2
0
0
0
0
3
Mesomamíferos
65,7
55,7
50
51,6
68,1
67,6
62,1
80,2
64,9
47,4
61,33
Equus ferus
5,1
7,7
3,6
3,3
1,5
2,8
25,8
11,4
31,3
44,2
13,67
Equus hydruntinus
0,5
3,8
3,6
0
0,1
0
0
0
0
0
0,8
Bos primigenius
26,9
21,1
42,8
40,9
24,8
22,5
8,6
2,1
0,7
0,5
19,1
Megaloceros sp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,02
0,1
Macromamíferos
32,6
32,7
50
44,3
26,5
25,3
34,4
13,5
32,1
45,1
33,6
Elephantidae
0,3
0
0
0
0,3
2,8
4,7
2,1
0
1,3
1,1
Hippopotamus sp.
0,7
3,8
0
2
3,3
2,8
0
0
0
0
1,2
0
1,9
0
0,6
0,5
0
1,7
2,1
2,3
4,4
1,3
1,1
5,7
0
2,6
4,1
5,6
3,4
4,2
2,3
5,7
3,4
Canis sp.
1
0
0
0
4
0
0
1
0
6
1,2
Canis lupus
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0,1
Felis sp.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
Meles Meles
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
Ursus arctos
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0,4
Hienidae
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,1
Macacus sp.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0,1
Carnívoros
0,4
5,7
0
1,3
1
1,4
0
2,1
0,7
1,02
1,3
Stephanorhinus hemitoechus
Megamamíferos
Cuadro II.31. Restos faunísticos identificados (NRI). Niveles arqueológicos I-XVII. Sector occidental.
81
[page-n-95]
Nivel
Ia
Ib-c
II
III
IV
V
XII
XIII
XV
XVII
Cabeza
Ex. distal
97
(35,8)
3
(1,1)
22
(8,1)
149
(54,9)
8
(44,4)
0
(0)
4
(22,2)
6
(33,3)
5
(71,4)
0
(0)
0
(0)
2
(28,5)
20
(36,3)
3
(5,4)
10
(18,1)
22
(40)
43
(21,2)
3
(1,5)
32
(15,8)
124
(61,3)
4
(22,2)
0
(0)
5
(27,7)
9
(50)
3
(12,5)
4
(16,6)
10
(41,6)
7
(29,1)
13
(25,4)
5
(9,8)
15
(29,4)
18
(35,2)
19
(33,3)
0
(0)
16
(28)
22
(38,6)
60
(32,4)
9
(4,8)
58
(31,3)
58
(31,3)
Total
271
55
202
18
24
51
57
185
Cabeza
Ex. distal
18
3
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
7
1
(11,1)
0
(0)
0
(0)
8
(88,9)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(100)
2
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
43
(21,1)
3
(1,4)
33
(16,2)
124
(61,1)
4
(66,6)
0
(0)
1
(16,6)
1
(16,6)
1
(50)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
2
(40)
0
(0)
2
(40)
1
(20)
2
(50)
0
(0)
1
(25)
1
(25)
2
(15,3)
0
(0)
4
(30,6)
7
(53,8)
Total
9
3
1
2
2
5
4
13
Cabeza
0
(0)
0
(0)
0
(0)
4
(100)
5
(71,4)
0
(0)
0
(0)
2
(28,5)
2
(50)
0
(0)
1
(25)
1
(25)
203
20
(35,1)
0
(0)
11
(19,2)
26
(45,6)
6
6
(30)
0
(0)
3
(15)
11
(55)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
1
(50)
3
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
(50)
0
(0)
1
(25)
1
(25)
19
(55,8)
0
(0)
6
(17,6)
9
(26,4)
Ciervo
Tronco
Ex. prox.
Cervidae
Gamo
Tronco
Ex. prox.
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
20
4
7
4
57
0
4
34
Ex. distal
104
(34,6)
3
(1)
25
(8,3)
168
(56)
11
(44)
0
(0)
4
(16)
10
(40)
10
(66,6)
0
(0)
0
(0)
5
(33,3)
24
(39,3)
3
(4,9)
11
(18)
23
(37,7)
106
(22,9)
6
(1,2)
76
(16,4)
274
(59,3)
8
(33,3)
0
(0)
6
(25)
10
(41,6)
2
4
(14,2)
4
(14,2)
11
(39,2)
9
(32,1)
3
Cabeza
18
(30,5)
5
(8,4)
17
(28,8)
19
(32,2)
23
(35,3)
0
(0)
18
(27,6)
24
(36,9)
81
(24,9)
9
(3,8)
68
(29,3)
74
(31,8)
Total
300
25
15
61
462
24
28
59
65
Cabeza
Ex. distal
3
(75)
0
(0)
0
(0)
1
(25)
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(100)
2
(50)
0
(0)
1
(25)
1
(25)
4
(66,6)
0
(0)
1
(33,3)
1
(33,3)
1
(50)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
5
(100)
7
(63,6)
0
(0)
0
(0)
4
(36,3)
12
(48)
1
(4)
2
(8)
10
(40)
232
3
(18,7)
1
(6,2)
6
(37,5)
6
(37,5)
Total
4
1
1
4
6
2
5
11
25
16
Cabeza
Cervidos
Total
8
(40)
0
(0)
3
(15)
9
(45)
20
10
(58,8)
0
(0)
1
(5,8)
6
(35,2)
17
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
1
(25)
0
(0)
0
(0)
3
(75)
5
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
1
(25)
3
(75)
7
5
(71,4)
0
(0)
0
(0)
2
(28,5)
7
24
(42,8)
1
(1,8)
9
(16)
22
(39,3)
62
49
(50,5)
4
(4,1)
12
(12,3)
32
(32,9)
97
8
(61,8)
0
(0)
0
(0)
5
(38,5)
15
0
(0)
0
(0)
1
(33,3)
2
(66,6)
3
0
(0)
0
(0)
3
(100)
0
(0)
8
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
2
(40)
1
(20)
1
(20)
1
(20)
16
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
2
(25)
1
(12,5)
2
(25)
3
(37,5)
33
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
6
(31,5)
1
(5,2)
7
(36,8)
5
(26,3)
35
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
Tronco
Ex. prox.
Cápridos
Tar
Tronco
Ex. prox.
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Cabeza
Jabalí
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Cuadro II.32. Relación de partes anatómicas de los diferentes taxones en los niveles arqueológicos.
82
[page-n-96]
Nivel
Caballo
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Cabeza
Uro
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Elefante
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Hipopótamo
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Rinoceronte
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
I
II
III
IV
V
XII
XIII
XV
XVII
21
(65,6)
1
(3,1)
2
(6,2)
8
(25)
32
122
(76,2)
1
(0,6)
6
(3,7)
31
(19,3)
160
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
6
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
6
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
11
(91,6)
0
(0)
0
(0)
1
(8,3)
12
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
3
(60)
0
(0)
1
(20)
1
(20)
5
47
(77)
0
(0)
9
(14,7)
5
(8,1)
61
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
2
(66,6)
0
(0)
0
(0)
1
(33,3)
3
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
6
(60)
0
(0)
1
(10)
3
(30)
10
92
(70,7)
1
(0,7)
7
(5,3)
30
(23,1)
130
2
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
18
(90)
1
(5)
0
(0)
1
(5)
20
2
(66,6)
0
(0)
1
(33,3)
0
(0)
3
1
(50)
0
(0)
1
(50)
0
(0)
2
12
(75)
0
(0)
3
(18,7)
1
(6,2)
16
2
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
0
(0)
1
(50)
0
(0)
1
(50)
2
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
6
(40)
1
(6,6)
4
(26,6)
4
(26,6)
15
1
(33,3)
0
(0)
2
(66,6)
0
(0)
3
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(100)
1
7
(63,6)
2
(18,1)
2
(18,1)
0
(0)
11
1
(50)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
2
0
(0)
0
(0)
1
(100)
0
(0)
1
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
26
(63,4)
2
(4,8)
9
(21,9)
4
(9,7)
41
3
(75)
0
(0)
1
(25)
0
(0)
4
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
2
(66,6)
0
(0)
1
(33,3)
0
(0)
3
134
(57,7)
15
(6,4)
58
(25)
25
(10,7)
232
1
(33,3)
0
(0)
2
(66,6)
0
(0)
3
6
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
6
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
26
(96,2)
0
(0)
1
(3,7)
0
(0)
27
Cuadro II.33. Relación de partes anatómicas de los diferentes taxones en los niveles arqueológicos.
83
[page-n-97]
OIS
5e
Cervidae
8
8-9
24 (41,37%)
51 (53,12%)
50 (38,16%)
192 (32,65%)
29 (2,21%)
Dama sp.
7
574 (43,78%)
Cervus elaphus
6
2 (3,44%)
5 (5,2%)
4 (3,05%)
13 (2,21%)
76 (5,8%)
Capridae
1 (1,04%)
5 (3,8%)
31 (5,27%)
28 (48,27%)
57 (59,37%)
59 (45,03%)
136 (23,12%)
18 (1,37%)
Hemitragus sp.
2 (3,4%)
680 (51,86%)
CERVIDOS
5 (8,6%)
12 (12,5)
23 (17,55%)
16 (2,72%)
115 (8,6%)
3 (5,17%)
5 (5,12%)
7 (5,3%)
27 (4,6%)
CAPRIDOS
133 (19,55%)
8 (13,79%)
17 (17,7%)
30 (22,9%)
43 (7,31%)
Sus scrofa
125 (9,53%)
-
-
-
-
Mesomamíferos
938 (71,54%)
36 (62,06%)
77 (80,2%)
85 (64,88 %)
279 (47,44%)
49 (3,73%)
15 (25,86%)
11 (11,45%)
41 (31,29%)
260 (44,21%)
7 (05%)
-
-
-
-
Equus ferus
Equus hydruntinus
Bos primigenius
396 (30,2%)
5 (8,62%)
2 (2,08%)
1 (0,76%)
3 (0,51%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
6 (1,02%)
Macromamíferos
452 (34,47%)
20 (34,48%)
13 (13,54%)
42 (32,06%)
265 (45,06%)
Elephantidae
6 (0,45%)
1 (1,7%)
2 (3,5%)
-
8 (1,36%)
Hippopotamus sp.
31 (2,36%)
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
5 (0,38%)
1 (1,04%)
2 (2,08%)
3 (2,29%)
26 (4,42%)
Megamamíferos
42 (3,23%)
2 (3,44%)
4 (4,16%)
3 (2,29%)
34 (5,78%)
Carnívoros
14 (1,06%)
-
2 (2,08%)
1 (0,76%)
6 (1,02%)
1404
56
92
128
550
TOTAL
Cuadro II.34. Restos faunísticos identificados y agrupados en la secuencia oceánica (OIS).
Nivel
Ia
Ib-c
II
III
IV
V
XII
XIII
XV
XVII
134
(26,2)
33
(6,4)
104
(20,3)
240
(46,9)
15
(31,9)
3
(6,3)
17
(36,1)
12
(25,5)
7
(38,8)
2
(11,2)
1
(5,5)
8
(44,4)
36
(26,8)
26
(19,4)
39
(29,1)
33
24,6)
257
(28,6)
127
(14,1)
259
(28,8)
254
(28,3)
33
(30)
7
(6,3)
44
(40)
26
(23,6)
7
(11,29)
16
(25,81)
25
(40,32)
14
(22,58)
32
(25,81)
18
(14,52)
49
(39,52)
25
(20,16)
45
(26,47)
32
(18,82)
55
(32,35)
38
(22,35)
151
(25,46)
123
(20,74)
228
(38,45)
91
(15,35)
511
47
18
134
897
110
62
124
170
593
139
(66,5)
8
(3,8)
16
(7,6)
46
(22)
13
(27,6)
28
(59,5)
3
(6,3)
3
(6,3)
14
(93,3)
1
(6,6)
54
61,3)
5
(5,6)
23
(26,1)
6
(6,8)
122
(41)
44
(14,8)
98
(32,9)
33
(11,1)
15
(45,4)
2
(6,06)
15
(45,4)
1
(3,03)
7
(29,17)
5
(20,83)
7
(29,17)
5
(20,83)
13
(37,14)
13
(37,14)
5
(14,29)
4
(11,43)
31
(47,69)
12
(18,46)
15
(23,08)
7
(19,77)
159
(47,89)
56
(16,87)
88
(26,57)
29
(8,73)
Total
209
47
15
88
297
33
24
35
65
332
Cabeza
5
(100)
3
(100)
0
3
(50)
Tronco
0
0
0
0
Ex. prox.
0
0
0
Ex. distal
0
0
0
2
(33,3)
1
(16,6)
23
(46)
18
(36)
5
(10)
4
(8)
3
(42,8
1
(14,2)
2
(4)
1
(14,2)
1
(50)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
2
(20)
1
(10)
6
(60)
1
(10)
2
(66,6)
0
(0)
1
(33,3)
0
(0)
32
(91,43)
2
(5,71)
1
(2,86)
0
(0)
Total
5
3
0
6
50
7
2
10
3
35
Mesomamíferos
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Megamamíferos
Macromamíferos
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
0
0
Cuadro II.35. Relación de partes anatómicas agrupadas por peso y respecto de los niveles arqueológicos.
84
[page-n-98]
Categorías Faunísticas - Especies
Nivel
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
I
ciervo
uro
tar
caballo
jabalí
II
uro
ciervo
tar
caballo
gamo
III
uro
ciervo
tar
jabalí
caballo
IV
ciervo
uro
jabalí
tar
hipopótamo
V
tar
ciervo
uro
jabalí
hipopótamo
XII
ciervo
caballo
tar
uro
elefante
XIII
ciervo
tar
caballo
uro
rinoceronte
XV
ciervo
caballo
tar
gamo
rinoceronte
XVII
caballo
ciervo
tar
rinoceronte
gamo
Cuadro II.36. Representatividad de los taxones faunísticos en la secuencia: Ciervo, uro, caballo, tar, jabalí, gamo, rinoceronte, hipopótamo y
elefante. Se ha vinculado los restos de cervidae a ciervo y los de capridae al tar.
Categorías
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
I
meso
macro
meso
macro
meso
II
macro
meso
meso
macro
meso
III
macro
meso
meso
meso
macro
IV
meso
macro
meso
meso
mega
V
meso
meso
macro
meso
mega
XII
meso
macro
meso
macro
mega
XIII
meso
meso
macro
macro
mega
XV
meso
macro
meso
meso
mega
XVII
macro
meso
meso
mega
meso
Cuadro II.37. Representatividad de las categorías faunísticas: mesomamífero, macromamífero, megamamífero.
Mesomamífero
Macromamífero
Megamamífero
Nivel
1ª
2ª
3ª
4ª
1ª
2ª
3ª
4ª
1ª
2ª
3ª
4ª
I
ED
C
EP
T
C
ED
T
EP
C
-
-
-
II
ED
C
T
EP
C
ED
-
-
-
-
-
-
III
EP
C
ED
T
C
EP
ED
T
C
EP
ED
-
IV
EP
C
ED
T
C
EP
T
ED
C
T
EP
ED
V
EP
C
ED
T
C
EP
T
ED
C
EP
T
ED
XII
EP
T
ED
C
C
EP
T
ED
C
ED
-
-
XIII
EP
C
ED
T
C
T
EP
ED
EP
C
T
ED
XV
EP
C
ED
T
C
EP
T
ED
C
EP
T
ED
XVII
EP
C
T
ED
C
EP
T
ED
C
T
EP
ED
Cuadro II.38. Representatividad de las partes anatómicas según las categorías faunísticas: mesomamífero, macromamífero, megamamífero.
C: cabeza. T: tronco. EP: extremidades proximales. ED: extremidades distales.
85
[page-n-99]
[page-n-100]
III. LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DE LA COVA DEL BOLOMOR
El principal objetivo de estudio es el análisis de aquellos
ítems relacionados con la acción humana, tanto objetos de
utilización como objetos de transformación. No obstante,
también se han tenido en consideración aquellos elementos
exclusivamente medioambientales, ya que condicionan la
ocupación de la cavidad y su conocimiento resulta fundamental para la correcta contextualización de los materiales
arqueológicos. Las diferentes características y grados de
manipulación permiten ordenarlos en categorías, algunas de
las cuales no están representadas, por el momento, en el
registro arqueológico de la Cova del Bolomor (cuadro III.1).
III.1. LA METODOLOGÍA APLICADA
El objetivo concreto de este trabajo es el conjunto de
productos líticos recuperados en las excavaciones realizadas
en el yacimiento entre los años 1989 y 2003, aunque se hace
referencia a su relación con los materiales de otros sectores
o las características de sus contextos sedimentarios. El mate-
rial procede de las unidades arqueológicas excavadas en el
Sector Occidental y para su estudio se han aplicado distintas
aproximaciones metodológicas, consideradas relevantes
desde un punto de vista tanto teórico como práctico, de cara
a afrontar los objetivos planteados. De ese modo, el discurso
estructurado y elaborado, desde las hipótesis del investigador, va acompañado de observaciones analíticas y tratamientos estadísticos que articulan objetivamente la variabilidad de los datos, categorías y criterios. En dichos análisis
se presta atención cualitativa y cuantitativa a cualquier
característica, atributo o estado de los distintos elementos,
basándose en la larga experiencia de otros investigadores, de
la que soy partícipe a través de la bibliografía, y de mi propia
experiencia.
La observación analítica individualizada permite, por
tanto, la medición y clasificación de productos arqueológicos, mientras que su tratamiento estadístico posibilita la
identificación de fenómenos objetivos, requisito fundamental para ser contrastados con otros conjuntos o, dado el
POSIBLES OBJETOS DE LA UNIDAD ARQUEOLÓGICA
MEDIOAMBIENTALES
ANTRÓPICOS DE UTILIZACIÓN O TRANSFORMACIÓN
No transformados
Deposición natural geológica
o
biológica por acción
sedimentológica sin
intervención antrópica
Sin trazas de uso
Transformados
Con trazas de uso
Estructura ecosocial
Manuports
Enlosados
Empedrados
Bloques hogar, etc
Debitados
Retocados
Estructura industrial antrópica
Percutores
Yunques
Retocadores
Huesos, etc
Núcleos
Lascas/láminas
Restos de talla y debris
Útiles transformados
(líticos, óseos y vegetales)
Cuadro III.1. Posibles objetos de la unidad arqueológica.
87
[page-n-101]
caso, ser reinterpretados. En este sentido, una valoración
cuantitativa de los objetos líticos, en relación a su distribución espacial en el seno de la unidad deposicional arqueológica, es también un parámetro importante para establecer
comparaciones intra e intersite, como reflejo de la intensidad y/o duración de las actividades humanas. Esta valoración se concreta mediante la proporción de registros líticos
por unidad arqueológica. La variabilidad de estos valores
puede ayudar a detectar la presencia de diferentes agentes en
la dinámica teórica y deposicional de los objetos líticos.
Igualmente el índice de restos óseos/restos líticos (H/L)
proporciona una visión comparativa interna del conjunto de
elementos registrados.
La clasificación y cuantificación de los datos de la
industria lítica se ha realizado mediante la elaboración de
una ficha estándar que recoge las variables a tener en cuenta
en el análisis general. El número de fichas elaboradas
asciende a 35.000 y los campos existentes por ficha son 70.
Dentro de cada campo se relacionan un número de variables
limitado que asciende a 360. La computarización de todos
estos datos se ha desarrollado mediante una base de datos
FileMaker Pro acompañada de una hoja de cálculo Excel
para el tratamiento gráfico y el programa estadístico SPSS
que permiten realizar aquellos cálculos que se han considerado necesarios.
III.1.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
El estudio de la estructura industrial precisa definir los
conceptos instrumentales empleados para que no puedan ser
usados desde perspectivas contrapuestas que invaliden su
concepción teórica (Pie y Vila 1991). Así pues, el uso de una
terminología tecnológica –mayoritariamente francesa y, a
menudo, de difícil traducción– se convierte en una necesidad
metodológica. En la misma se recurre a expresiones originales o a neologismos, como es el caso de los dos principios
de talla o fabricación del utillaje façonnage y débitage, cuya
propuesta de traducción por desbastar y debitar (Merino
1994) es empleada en el presente estudio. Igualmente ocurre
con otros términos alusivos a conceptos o modos de explotación volumétrica (levallois, discoide, entre otros) o a
métodos de debitado o de producción (lineal, recurrente)
(Boëda 1986).
La estructura industrial recoge la totalidad de los materiales líticos manipulados y transformados por el hombre. Dos
grandes grupos de objetos configuran la estructura industrial
lítica de Bolomor: los elementos de producción o explotación
(núcleos, cantos y percutores) y los elementos producidos que
se obtienen por interacción de los primeros. Uno de los principales objetivos es discriminar los registros líticos en las correspondientes categorías estructurales establecidas (percutores,
cantos, núcleos, restos de talla, debris, pequeñas lascas, lascas
y productos retocados), puesto que su ausencia/presencia diferencial resulta de excepcional importancia.
Se han considerado productos configurados todos aquellos que se han obtenido intencionalmente mediante debitado. Éstos se agrupan en dos categorías: productos retocados y no retocados o lascas/láminas. La diferenciación
entre ambas está en función de la existencia o no de retoque.
88
Se han valorado como productos no configurados el resto de
categorías consecuentes a la preparación y manipulación de
los productos configurados, clasificándolos en tres categorías según sus atributos morfológicos y tipométricos: restos
de talla o fragmentos no identificables, debris o productos
líticos inferiores a 10 mm y pequeñas lascas con tipometría
entre 11-19 mm. La separación entre las categorías “pequeñas lascas” y “lascas”, como elementos de configuración,
está sujeta a un cierto grado de subjetividad, pero los bajos
valores tipométricos de la industria aconsejan esta diferenciación.
La distinción entre elementos de producción y
elementos producidos nos puede aproximar a las actividades
desarrolladas en el yacimiento Cova del Bolomor. Tres
índices nos indican la proporcionalidad de estas actividades:
- Índice de Producción (IP) o relación entre el número
de soportes producidos y el número de núcleos
(número soportes/número núcleos).
- Índice de Configuración (IC) o relación entre el
número de soportes configurados y no configurados
(número soportes configurados/número soportes no
configurados).
- Índice Configurado de Transformación (ICT) o
relación entre el número de soportes configurados
retocados y no retocados. Expresa un mayor grado
cualitativo del proceso de configuración y transformación compleja del utillaje.
Los índices anteriores son valorados en cada unidad
arqueológica para observar la diferencia entre los distintos
niveles. Valoraciones estadísticas como la media o la moda
aportan valores comparativos para relacionar las variaciones
diacrónicas y sus dinámicas.
III.1.2. LA MATERIA PRIMA
La materia prima lítica está considerada como el
producto bruto pétreo que proporciona la naturaleza para su
utilización por el hombre. En los inicios de la arqueología se
empleaban los términos “bloque-matriz” y “núcleo” como
sinónimos desde el punto de vista conceptual (Mortillet
1883, Hamal y Servais 1921, etc.). Progresivamente, estos
términos darán paso al de “masa de materia prima” que
viene definido como «…bloque de donde se han sacado
lascas…» o «…toda masa de materia prima debitada…»
(Tixier 1963, Leroi Gourhan 1964...). Actualmente la definición de materia prima lítica admite algunos matices, sobre
todo en su diferenciación con los núcleos propiamente
dichos. De ese modo puede ser considerada como el volumen pétreo duro que permite su captación y utilización como elemento de producción lítica. Un concepto empleado en
el presente estudio es la denominada “dicotomía litotécnica”
como división litológica de los tipos de soportes con características tecnofuncionales y morfológicas que coexisten en
un determinado espacio donde el macroutillaje se realiza en
caliza y los útiles sobre lasca en sílex.
[page-n-102]
Las características litológicas
Los análisis litológicos de la materia prima son, generalmente, de carácter macro o microscópico y se centran en las
características epigénicas de las rocas sedimentarias duras:
análisis de la estructura, formación y contenido paleontológico, que permiten situar geológicamente el lugar de procedencia. Determinados análisis muy específicos y complejos
profundizan en estas cuestiones. Desde la microscopía electrónica para conocer la diagénesis pétrea o el sencillo
método de diferente densimetría, hasta otros más sofisticados y con escasa aplicación arqueológica: estudio de
elementos traza (Luedtke 1978), método de difracción de
rayos X, la activación de neutrones, la absorción atómica, la
termoluminiscencia, entre otros (Earle y Ericson 1977).
La localización exacta de las diferentes fuentes de aprovisionamiento lítico es una tarea compleja, por las numerosas variables discriminantes entre las probables áreasfuente y las dificultades inherentes a la naturaleza de los
afloramientos. La investigación se enfoca a la determinación
mineralógica de los soportes líticos mediante análisis que
orientan sobre determinadas categorías mineralógicas que
son asociadas a un contexto geológico (Carrión et al. 1998).
Una vez identificado el tipo particular de materia prima,
individualizada por sus características genéticas, biológicas
y estructurales, se busca su origen en el interior del contexto
geológico regional, en su particular litoteca. Obviamente, la
ausencia en nuestro caso de un corpus lítico regional de este
tipo imposibilita, por el momento, la aplicación práctica;
pero sin embargo esta “constitución litológica” puede ser
individualizada y agrupada en conjuntos diferentes a la
espera de determinar su origen geográfico.
La falta de estudios litológicos especializados en el
entorno de Bolomor se acompaña de otras dificultades como
son las características físicas de los repertorios líticos que,
dada su alteración físico-química, impiden en gran medida
determinar la ubicación o procedencia concreta de los
mismos. Resulta imposible, en la mayoría de los casos,
conocer la estructura y características litológicas de muchos
de los conjuntos líticos. Nuestro método actual está acotado,
por tanto, a una valoración macroscópica que agrupa unos
pocos tipos de rocas: sílex, caliza y cuarcita, constituyendo
el 99% de la materia lítica utilizada en Bolomor (Fernández
et al. 1994, 1997).
Sílex: roca compuesta mayoritariamente por óxido de
silicio (SiO2) con dureza entre 6,5-7 en la escala de Mohs,
peso específico entre 2,3-2,7 y con fractura concoidea
procedente de la sustitución iónica del calcio por sílice en las
arcillas carbonatadas antes de su compactación. En esta categoría se agrupan todas las variedades de rocas formadas
por agregación silícea y con alto índice de silicio. El sílex
hallado en la Cova del Bolomor se presenta en forma de
nódulos y cantos de pequeño tamaño procedentes de depósitos primarios que corresponden al nivel de calizas grises
del piso geológico Coniacense-Santonense, en cuya base
ocasionalmente existen nódulos de sílex. También en la base
del Dogger hay buenos riñones de sílex y en las interestratificaciones sabulosas con granos cuarcíticos de los niveles
Santonienses, aunque es de baja calidad. El actual litoral are-
noso incluye alguna de estas piezas y su morfología indica,
a veces parcialmente, el modelado rodado, dada la gran
dureza del sílex, que se muestra mejor en las superficies
corticales calcáreas. El origen primario de estos elementos
líticos se desconoce. Posiblemente guarde relación con antiguas cuencas continentales y la aportación a lo largo de la
historia geológica de los ríos más próximos (Xúquer, Vaca y
Serpis) o incluso de otros más lejanos, dada su amplia
dispersión.
Caliza: roca calcárea con alto porcentaje de carbonato
cálcico (CaCO2), dureza de 3 en la escala de Mohs, peso
específico de 2,6-2,8 y fractura concoidea. Su coloración
está en función de las impurezas que contenga. Las halladas
en Bolomor son mayoritariamente micríticas y proceden de
bancos tableados azules y verdes de edad Oxfordiense,
situados principalmente en la vertiente oriental de la Serra
de les Agulles, aunque presentan una amplia distribución en
las comarcas próximas de La Ribera y La Safor. La
presencia de clastos coluviales con aristas redondeadas, no
subesféricos, dificulta la clasificación de los posibles modelados rodados fluviales o marinos. Sin embargo, determinadas piezas presentan una innegable morfología marina
plana, aunque son escasas a lo largo de la secuencia litoestratigráfica. Estos elementos micríticos son los que potencialmente mejor responden, por su menor dureza, al modelado abrasivo marino.
Cuarcita: roca sedimentaria o metamórfica formada
por granos de cuarzo y cemento silíceo y dureza en la escala
de Mohs de 7. Las halladas en Bolomor proceden de terrenos de edad Primaria, erosionados y redepositados en varios
ciclos geológicos en cuencas secundarias, terciarias y cuaternarias, y parte de ellos vertidos al mar por los ríos. Los
materiales estudiados indican una procedencia Primaria,
Permotriásica y Wealdense para los distintos clastos. No
existen estratos primarios cuarcíticos vinculados a la cuenca
valenciana del Xúquer, aunque sí secundariamente depósitos
de cuenca terciaria, datados como Helveciense-Tortoniense
y de edad Plioceno superior (Formación Jaraguas). Éstos son
principalmente depósitos de conglomerado con elementos
calcáreos cretácicos y jurásicos y cantos cuarcíticos con
matriz margo-arcillosa poco consistente. Las cuarcitas rojizas de componente ferruginoso se vinculan bien a niveles
Permotriásicos, al igual que las verdes, aunque éstas últimas
pudieran guardar mejor relación con depósitos de grauwacas
primarios. Las cuarcitas grises y amarillas, con clastos de
menor volumetría, parecen asociarse claramente a la facies
Weald, bien representada en la cuenca media del Xúquer.
Todos los cantos están muy rodados, con morfologías subesféricas y sin impactos mecánicos en las superficies corticales, lo que indica un abundante flujo hídrico en la génesis
de su modelado. No presentan morfologías rodadas planas,
características de los cantos marinos. Parece obvio su transporte principal por el Xúquer a lo largo de su historia geológica, desde su cabecera hasta el área baja o litoral, donde
fueron captadas y transformadas por el hombre.
Otras rocas silíceas han sido bien determinadas como
la calcedonia y el cuarzo (cristalino y filoniano), diversos
89
[page-n-103]
tipos de areniscas de color gris y rojizo y alguna roca ígnea
como la ofita. Su presencia es testimonial en el porcentaje
lítico de Bolomor. Las distintas materias líticas de Bolomor
han sido clasificadas en categorías morfoestructurales, a las
que se ha añadido el valor medio correspondiente al
volumen y peso específico de las mismas (cuadro III.2). La
obtención de estos valores se ha realizado mediante la medición de un número suficientemente representativo de las
distintas categorías líticas. Se presenta la relación entre los
diferentes tipos de materias primas y las categorías estructurales de las unidades arqueológicas dentro de los correspondientes niveles. Estos resultados tienen sus correspondientes
aplicaciones estadísticas.
Materia prima
Volumen/gr.
Peso específico
(gramo/volumen)
Caliza cristalina
0,34
2,92
Calcedonia
0,35
2,90
Cuarcita granulosa
granate
0,36
2,78
Cuarcita granulosa verde
0,37
2,68
Caliza micrítica
0,38
2,61
Cuarcita amarilla/gris
0,39
2,57
Sílex fresco
0,40
2,50
Sílex alterado (1)
0,41
2,43
Sílex patinado
0,43
2,34
Sílex desilificado
0,44
2,28
Cuadro III.2. Características de la materia prima de la Cova del
Bolomor. (1) Suma el sílex patinado y el desilificado.
En términos arqueológicos generales se observa un
tratamiento diferencial de las materias primas, según se trate
de materiales alóctonos o de procedencia local, con un aprovechamiento de materias primas de muy buena calidad para
la talla, no sólo de adquisición inmediata, sino buscados
específicamente para tal efecto. La captación de estos materiales en el paisaje supone una importante movilidad por
parte de los grupos cazadores-recolectores.
Las alteraciones líticas
Las alteraciones líticas son las modificaciones de las
propiedades mecánicas y químicas de una roca por transformación de todos o parte de los elementos que la constituyen.
Estas alteraciones postdeposicionales experimentadas por los
objetos nos informan de los procesos sufridos en el registro
arqueológico. Los tipos principales considerados, mediante
observación macroscópica, en Bolomor son: pátina, erosión y
termoalteración, que se correlacionan bien con los principales
factores de alteración pétrea: presión, temperatura y factores
químicos (Shepherd 1972, Rottländer R.C. 1975, Masson
1981, 1981a, entre otros).
Pátina: es la alteración de la superficie de los objetos
líticos consistente en un cambio de coloración y brillo de
90
diferentes tonalidades, generalmente blancas y amarillas, que
afecta en profundidad al objeto. La presencia de la pátina
obedece a procesos de deshidratación y su penetración en el
interior del objeto depende de la composición química del
terreno y de la exposición a los agentes atmosféricos. Los
factores principales que intervienen en este proceso son la
textura y composición mineralógica del sílex, la porosidad y
los efectos químicos de la sedimentación. La textura y
composición mineralógica favorece o no la resistencia al
ataque químico de los iones del sedimento. La porosidad
constituye una red anastomósica que junto con el agua intersticial facilita la entrada de iones capaces de disolver el sílice
(Doce y Rodon 1991). La diferente porosidad, 1/7000 mm
para el sílex y 1/280.000 mm para la calcedonia –valores
mineralógicos estándar– (Texier 1981) es causa de que esta
última roca tenga una muy baja alteración en comparación al
sílex. Este tipo de alteración puede presentar diferentes
grados desde el óptimo estado de la pieza o fresco: semipátina, pátina plena y desilificación. Esta última se produce con
el cambio estructural interno de la pieza y la consecuente
pérdida de peso. La desilificación puede explicarse por la
destrucción de gran número de microfibras cristalinas de
sílice por acción conjunta de agua, materia orgánica y raíces
de plantas. Se ha diferenciado la pátina completa, en la totalidad de la pieza, de la parcial o semipátina. Igualmente se ha
buscado la presencia de doble pátina, que indicaría un tiempo
de modificación entre ambas. A partir de los remontajes se
pueden observar la existencia o no de grados de pátina diferentes de un mismo elemento.
Erosión: es la alteración resultado de un rodamiento
mecánico, principalmente por acción hídrica. A este tipo de
alteración se añade la afectación fisioquímica de los agentes
naturales (decalcificación en las rocas carbonatadas). La
acción del agua no sólo debe ser considerada como erosión
mecánica sino también como química.
Termoalteración: es la alteración que se produce como
consecuencia de la exposición a altas temperaturas de los
ob97jetos líticos, lo que conlleva la modificación de su
aspecto o estructura. El fuerte cambio de temperatura actúa
acelerando la descomposición del agua (hidrólisis). Se han
establecido dos tipos principales de manifestaciones que a
veces pueden presentarse de forma conjunta y que afectan
principalmente al sílex (Gruet 1954, Texier 1981):
- Fisuras y modificación del color y brillo del objeto.
- Levantamientos térmicos o cúpulas características.
La cuantificación y valoración de las diferentes alteraciones de Bolomor se realiza mediante la relación de los
diferentes tipos de materia prima litológica y las categorías
de las alteraciones de las unidades arqueológicas agrupadas
en su correspondiente nivel. Igualmente se relacionan los
modos de alteraciones (pátina, semipátina, desilificación,
termoalteración y fresco o no alterado) del sílex y la caliza
en sus unidades arqueológicas correspondientes. La cuarcita
no se incluye por no presentar alteraciones fiables susceptibles de ser observadas macroscópicamente.
[page-n-104]
III.1.3. LA TIPOMETRÍA
La tipometría de las categorías estructurales consiste en
obtener valores métricos de las dimensiones fundamentales
del objeto lítico (longitud, anchura y grosor). La obtención
de estas medidas implica la orientación previa mediante un
criterio establecido único y su valor homogéneo expresado
en milímetros. El análisis tipométrico de Bolomor incluye
además unos índices que expresan la relación entre las
dimensiones fundamentales: índice de alargamiento (IA)
resultado de dividir la longitud (L) por la anchura (A) del
objeto, e índice de carenado (IC) o cociente entre la menor
medida (de longitud o anchura) y el máximo grosor (Laplace
1972). El índice de carenado para los núcleos será la división
de la anchura por el grosor. A éstos se añade el peso en
gramos como valor de mayor proximidad al parámetro de
globalidad –tridimensional–. La variable peso constituye
uno de los atributos más significativos en relación a los estadios de la cadena de producción lítica.
La pieza lítica a medir se inscribe en un rectángulo
imaginario cuyos lados expresan la longitud (paralela al eje
de percusión) y la anchura (perpendicular a dicho eje). El
grosor se inscribe entre dos ejes paralelos óptimos respecto
a la horizontal entre los que se sitúa longitudinalmente la
pieza. La experimentación señala que el formato de las
lascas es un valor que guarda relación muy estrecha con el
desarrollo temporal de las secuencias de explotación y por
tanto es un buen indicador de la fase del proceso operativo
al que corresponden los objetos. Uno de los fenómenos más
observado y reiterado es la disminución tipométrica progresiva de las lascas a medida que avanza la explotación
(Magne 1989, Mauldin y Amick 1989). Es decir, las lascas
de mayor tamaño tienden a corresponder a las primeras fases
de la secuencia, disminuyendo el formato conforme el
tamaño del núcleo se va reduciendo, aunque hay que tener
presente la relación entre los atributos formales del objeto y
el proceso técnico del que derivan. También es cierto que
elementos de pequeño formato siempre son frecuentes a lo
largo de la secuencia, pero su proporción tiende a aumentar
a medida que disminuye el tamaño del núcleo.
El tamaño máximo de la lasca viene condicionado por el
tamaño del núcleo. Conforme el núcleo se reduce la posibilidad de obtener elementos de mayor tamaño es menos
frecuente, por lo que es más probable en cualquier secuencia
de explotación que los formatos pequeños sean más numerosos que los grandes. Parece obvio que cuanto mayor sea el
tamaño de la lasca mejor representará la fase del proceso de la
cadena operativa. La aplicación de criterios de clasificación
tipométrica y la comparación de guarismos puros entre yacimientos es un criterio no exento de error, dado que los valores
métricos de las piezas líticas dependen de factores tecnológicos y geológicos como las estrategias de explotación lítica,
el tamaño de la materia prima disponible y utilizada y el grado
de aprovechamiento de la misma. Las etapas del proceso de
producción lítico pueden ser identificadas a través del estudio
morfotipométrico. En este sentido, el amplio predominio de
productos líticos pequeños, la mayor representatividad de
formatos poco espesos y cortos, la concentración en categorías de bajo peso y, fundamentalmente, la alta proporción de
lascas de 3º orden y la inmensa cantidad de micro restos de
talla identificados, sugieren actividades de talla vinculadas
con los últimos estadios de reducción lítica.
La elaboración de formatos tipométricos es una herramienta útil, cuando no imprescindible, para valorar la
dimensión espacial de los objetos. Existen dos tendencias
sobre la forma de establecer categorías volumétricas o de
formato. Por una parte se pueden desarrollar categorías en
base a los límites o distancias en el interior de los
conjuntos del mismo yacimiento, a partir de medidas de
tendencia central basadas en la dispersión de la longitud y
anchura. Esta medición precisa conlleva una dificultad a la
hora de comparar con otros yacimientos por lo que, y a
pesar de que existen múltiples factores que intervienen en
los condicionantes tipométricos, parece aconsejable establecer parámetros rígidos como elementos homogéneos de
comparación. Por ello, se ha optado por utilizar gráficas de
uso común que relacionan nítidamente formatos de alargamiento y tamaño.
El análisis tipométrico de Bolomor relaciona las categorías estructurales (percutor, núcleo, lasca y producto retocado) con una amplia serie de valores métricos y de índices
correspondientes: longitud, anchura, grosor, índice de alargamiento, índice de carenado, peso. Estos resultados tendrán
sus correspondientes y posteriores aplicaciones estadísticas:
mediana, media, rango, desviación, curtosis y oblicuidad.
También se relacionan, de cara a completar la configuración
del análisis tipométrico, estos valores estadísticos con la
estructura industrial y las materias primas de cada nivel
arqueológico.
III.1.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DEL
ELEMENTO DE EXPLOTACIÓN
El objetivo del análisis morfotécnico de las industrias de
Cova del Bolomor es determinar las características morfológicas y tecnológicas de cada una de las categorías estructurales que han sido individualizadas atendiendo a un criterio
temporal dentro de la cadena operativa. La ordenación en
elementos de producción o explotación y elementos producidos sigue, por tanto, un criterio coherente con el proceso
productivo.
Los elementos de explotación son los percutores y
núcleos, aunque una valoración más amplia abarca también
a los manuport como potenciales elementos en la cadena
productiva. Entre los percutores se incluyen todos aquellos
elementos que aunque tengan una definición más precisa, a
veces problemática, han podido intervenir en el proceso de
producción (yunques, retocadores, entre otros). Todos ellos
muestran señales de actividad antrópica.
Los percutores
Los objetos considerados percutores en Bolomor son
cantos rodados por acción fluvial o marina que tienen forma
regular esférica, ovoide u oblonga, con ángulos apuntados o
redondeados. Los estigmas de su utilización son diferentes
trazas en las partes sobresalientes de su superficie (ángulos,
aristas o extremos), desde ligeros puntos de impacto hasta
amplios levantamientos. Las formas, dimensiones, materia
91
[page-n-105]
prima y señales de utilización de estas piezas presentan unas
características bien definidas y constantes, tanto como para
que puedan ser considerados útiles con un uso especializado.
Los percutores han sido, tradicionalmente, definidos
como martillo natural para debitar o retocar la piedra dura y
pueden ser empleadas materias como guijarros, hueso, asta,
madera, marfil, entre otros (Tixier 1963). Su estudio no está
exento de problemas, ya que a pesar de ser la función y la
prueba de esta actividad la que debe marcar su estudio –los
percutores deben estar caracterizados por las trazas de utilización que llevan–, su clasificación se ha realizado, en
cambio, en base a las características de sus diferencias
morfológicas: simples, apuntados, activos, pasivos, etc.
(Rutot 1909, Bordes 1961, Chavaillon 1979, Tixier et al.
1980, Brézillon 1983...). La propuesta que consigue integrar
mejor estos dos aspectos fundamentales es la llevada a cabo
por Leroi-Gourhan (1943, 1971), que vincula el tipo de
percusión con las trazas dejadas. En este sentido, el estudio
de los percutores, sus características –tales como la forma, el
tamaño, el peso, la materia prima y las señales o trazas de los
impactos en su superficie– y la relación de las mismas entre
sí resulta de gran importancia.
La función del percutor de mano con sus trazas de uso
ha sido debidamente confirmada por la experimentación,
por lo que los caracteres observados macroscópicamente y
vinculados a su función constituyen valores aceptables. La
función polivalente y su variabilidad morfológica hacen
difícil su individualización frente a otros elementos
próximos (yunque, retocador, etc.). De hecho, los percutores
destinados a la talla lítica pueden ser confundidos con otros
que se utilizan para fracturar huesos, frutos secos e incluso
como morteros; o con aquellos soportes que han servido de
yunques, tal y como muestran las trazas en su superficie. El
peso es uno de los criterios que permiten la diferenciación,
pues se considera que los percutores suelen presentar un
peso inferior a 600 gr para ser efectivos en su función
(Chavaillon 1979). El tamaño y su morfología, más o menos
adaptable a la mano, también son criterios de separación.
Los percutores de talla pequeña, cuyo destino funcional
principal se cree fue el retoque, han sido diferenciados con
la denominación retocadores y su problemática reside en
que determinadas operaciones técnicas (diferentes del
retoque) se acomoden bien a las reducidas dimensiones de
éstos. No estamos hablando de retocadores o compresores
por presión; el término retocador es una acepción amplia que
incluye presión y percusión (Beaune 1997). Generalmente
no exceden de 100 gr y de 10 cm de longitud y presentan
morfologías planas y contornos generalmente utilizados. La
materia prima es otro valor a considerar y su elección parece
menos sistemática que en los percutores de tamaño grande,
posiblemente porque la percusión lanzada, cuanto mayor es
el tamaño y peso, precisa una mayor dureza para así evitar la
fracturación. La materia prima debe ser adecuada a su función; esta presenta una variabilidad que debe ser explicada
por las fuentes de aprovisionamiento lítico y por sus usos
varios. La polivalencia frecuente de un mismo soporte daría
a entender que la materia prima no es específica –poco especializada– para una función determinada.
92
La presencia de percutores en yacimientos europeos del
Paleolítico antiguo no es numerosa, incluso en áreas de talla.
Esta circunstancia debe ser puesta en contraste con otros
factores (estrategias de gestión de los recursos, características de la ocupación, etc.). El tipo de percusión utilizada en
los niveles de Bolomor, observada microscópicamente,
corresponde a la denominada lanzada a mano, ejercida por
un apuntamiento que genera una señal o traza, cuyo tamaño
tras el impacto depende de la energía empleada. Las concentraciones (puntos, impactos, cúpulas) y modalidades (puntiforme, lineal y difusa) de estas marcas de golpeo se clasifican según Leroi-Gourhan (1943, 1971) y S. de Beaune
(1997, 2000).
En Bolomor la materia prima empleada en la elaboración de los percutores es muy poco variada y está caracterizada por el uso de rocas duras con grano muy fino como la
caliza cristalina o esparítica y, a su vez, por una ausencia de
las de grano grueso que no posibilitan unas superficies de
impacto nítido. Las trazas de utilización son las típicas
señales puntiformes y ligeros desconchados circunscritos a
los extremos de las caras. La cuantificación y valoración de
los percutores y sus características relacionan cuatro valores
métricos: longitud, anchura, grosor y peso, y tres morfotecnológicos: litología, morfología y piqueteados. Estos valores
se presentan en las unidades arqueológicas correspondientes. Además se valoran y cuantifican las características
de los impactos (puntiformes, estrías, desconchados), las
superficies de utilización (una cara, dos caras, tres caras,
contorno), la integridad de los percutores (entero, 3/4, 1/2),
el grado de intensidad de los impactos (ligera, media,
intensa), entre otros.
Los núcleos
Los núcleos son considerados los elementos de producción o explotación más relevantes en la definición de la
estructura industrial a estudio. La definición de núcleo utilizada descarta el establecimiento de tipos basada en la
búsqueda de una descripción morfológica, sin atender a la
secuencia operatoria y con el objetivo de clasificar piezas
sueltas. Este planteamiento restrictivo condujo a una cierta
uniformidad con escasa variabilidad entre éstos. Hoy se
considera como una masa lítica preparada para servir de
base a la extracción de piezas en el marco de su cadena
operativa con características petrológicas y tecnológicas
definidas. Aunque es obvio que toda masa de materia lítica
tallada adquiere el carácter de núcleo, las necesidades de la
extracción obligan a dar a éste la forma y proporciones favorables para la talla, por lo cual estas piezas deben presentar
extracciones claras que no formen un filo o parte activa.
Igualmente la intencionalidad cognitiva como elemento de
producción debe prevalecer en la base conceptual de núcleo.
Como consecuencia de ello, es preciso indagar en las distintas fases de las cadenas operativas donde la superficie de
percusión o preparación (SP) y el modo de gestión de la
superficie de debitado (SD) sean determinantes en la obtención de diferentes categorías de núcleos. Por tanto, debe ser
aplicado un agrupamiento doble basado en la fase de desarrollo dentro de la cadena operativa y en los modos de ges-
[page-n-106]
tión y características de la SD, en la que juegue un importante papel la dirección del eje de debitado y su relación con
las características de la SP. Del mismo modo, debe tenerse
en cuenta el objetivo original de obtención de un producto
lítico de morfología regular con buen filo y una recurrente
producción de varias lascas a partir de una misma serie de
debitado. Las actividades que corresponden a los diferentes
momentos del proceso de producción de instrumentos líticos
se pueden resumir en: descortezar nódulos, reducción de
núcleos, extracción de soportes, formalización de instrumentos, regularización y mantenimientos de filos.
La explotación de los núcleos y la correspondiente
producción de elementos líticos pueden depender de
diversos factores:
es decir, con relación L/A próxima o igual a 1. La ausencia
de un tipo de debitado en alguna fase concreta de la cadena
operativa (ej. inicial) conduce a valorar la aplicación de esta
gestión en otras fases (avanzadas). Igualmente, la ausencia
de un debitado avanzado o agotado (ej. unipolar) lleva a
valorar como ausente este modo de gestión. La presencia de
índices de carenado en los núcleos con valores superiores a
2 (planos o muy planos) indica que los nódulos elegidos son
preferentemente planos, circunstancia que se puede acompañar de un determinado debitado inicial (Fernández Peris
1998). Los valores métricos de los núcleos se relacionan con
sus respectivas fases de gestión (testado, inicial, explotado,
agotado) y estas categorías se agrupan en las correspondientes unidades arqueológicas.
Factores conductuales:
- De la materia prima y el tamaño de los núcleos. A
mayor tamaño del núcleo, mayor número de productos
a obtener.
- Del grado de aprovechamiento o economía de materia
prima. A mayor explotación del núcleo mayor número
de productos obtenidos.
- Del método de explotación utilizado. Por ejemplo, los
métodos recurrentes levallois (centrípetos) generan
más productos que los lineales, en una misma fase de
agotamiento.
- De las estrategias de movilidad de la materia prima. El
aumento de productos transportados frente a los
núcleos aumenta el número de éstos.
Las extracciones del núcleo
Las extracciones del núcleo corresponden a las que se
generan en la superficie de debitado (SD). Éstas permiten
distinguir las secuencias y tipo de explotación: unipolares,
bipolares, multipolares, ortogonales y centrípetas; así como
el grado de explotación. Los núcleos iniciales con amplia
lasca preferencial, generalmente cortical y poco espesa,
proporcionan el menor número de extracciones por núcleo,
mientras que extracciones radiales (centrípetas) aportan un
mayor número de lascas, a costa de una baja tipometría. Hay
que recordar que estos valores corresponden al negativo
dejado sobre la SD del núcleo y que éste siempre es inferior
métricamente al soporte desprendido. La alta proporción de
lascas de 3º orden, sumado a ciertos atributos como la regularización del frente de extracción y la preparación de la
superficie de percusión, suponen el desarrollo de actividades
vinculadas con la extracción de formas configuradas (debitadas) para su posterior transformación (retocadas) y uso. La
extracción de soportes orientada fundamentalmente hacia
materias primas de calidad y fuentes de abastecimiento
distantes, junto a un amplio predominio de tamaños pequeños en las lascas de 3º orden, permite suponer un aprovechamiento intenso de los soportes cuyas dimensiones resultaron más aptas para la confección de instrumentos.
La morfología, el número y la disposición de los levantamientos informan de su simetría y desarrollo respecto al
eje radial o centrípeto, complementando las secuencias y
tipo de gestión de las SD. La gran mayoría de los levantamientos presenta una morfología cuadrangular (cuatro
lados) que puede ser más larga que ancha –larga– o, por el
contrario, con valores L/A cercanos a 1 y de mayor anchura
–corta–. En Bolomor los levantamientos ovales y triangulares son escasos. La morfología gajo o segmento esférico es
frecuente y corresponde a las lascas de 2º orden típico que
presentan un filo opuesto a una superficie cortical. Por todo
ello podemos afirmar que los sistemas tecnológicos empleados no producen puntas como soporte primario, aunque
esto no está en contradicción con que algún soporte cuadrangular se trasforme en «útil de morfología triangular». La
relación lascas/núcleo respecto a las fases de gestión
(testado, inicial, explotado, agotado) sirve para ubicar las
morfologías de los elementos configurados en las fases de la
cadena operativa.
Factores postdeposicionales:
- Todos aquellos que hayan alterado la deposición primigenia. Cualquiera de estos factores puede ser en mayor
o menor grado responsable de la obtención de un
determinado índice.
Las variables morfotécnicas son las que discriminan las
características de configuración del objeto. El modo de
actuación en la superficie de debitado en relación a la superficie de percusión y la fase de explotación correspondiente
generan unas características específicas. Estos planos de
actuación se denominan:
- Superficie de preparación o percusión (SP), en la que
se aplica la percusión para obtener los productos de
debitado.
- Superficie de lascado o debitado (SD) o plano que
contiene las extracciones de estos productos.
La tipometría del núcleo
El escaso número de ejemplares y su distribución en los
niveles de Bolomor aconseja no agrupar éstos por unidades
arqueológicas. La tipometría y explotación de los núcleos
indica que determinadas gestiones (ej. ortogonal) son exclusivas iniciales, al no hallarse en las formas agotadas, y
además se aplican cuando la SD del núcleo es muy regular,
93
[page-n-107]
Las fases de explotación y el modo de configuración
Las diferentes fases de explotación tienen un carácter
secuencial de gran importancia pues indican el grado de
transformación al que ha sido sometido el elemento de
producción: testado o fase de comprobación, inicial o fase
de inicio, explotado o fase plena del proceso y agotado o en
el límite de su capacidad productiva.
La configuración del núcleo caracteriza la morfología de
la superficie de lascado en relación a la superficie de percusión. La orientación de los núcleos viene marcada por el eje
de debitado principal de la SD. Los tipos de núcleos se
agrupan en categorías en función de sus características morfológicas y secuenciales. El estudio de Bolomor, más que tipos
de núcleos, intenta abordar “formas nucleares de actuación”
relacionadas con otras categorías líticas. La relación de
núcleos se realiza en las distintas unidades arqueológicas y
respecto de la fase de explotación considerada. Las denominaciones levallois, discoide, etc., corresponden a las ampliamente debatidas en la literatura arqueológica y el estado de
agotamiento del núcleo es obtenido de dividir la volumetría
original en cuatro segmentos paralelos y equidistantes (<25%,
25-50%, 51-75% y >75%). Los núcleos más agotados son
aquellos en los que la explotación, recurrencia y preferencialidad han sido más aplicadas (ej. preferenciales y centrípetos).
Determinadas gestiones pueden corresponder a fases intermedias de las cadenas operativas (ej. gestión bipolar).
Los planos de percusión del núcleo
Los planos de percusión o preparación como superficies
que reciben el impacto extractivo se asocian al estado de
agotamiento del núcleo y a la complejidad y ordenación de
elaboración (cortical, liso, diedro, facetado). En Bolomor,
los planos de percusión multifacetados están presentes en las
fases avanzadas de explotación y pueden mostrar vinculaciones a determinadas gestiones (ej. preferenciales), que
además suelen coincidir con procesos de mayor elaboración.
Esta misma circunstancia puede producirse también en los
núcleos iniciales, aunque de forma particular (ej., en los
ortogonales).
III.1.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DEL
ELEMENTO PRODUCIDO
El elemento producido es aquel producto lítico obtenido
de un núcleo y, en el caso de que esté configurado, se le ha
denominado producto de debitado “intencionado”. Por tanto,
debitar es producir elementos configurados líticos (lascas)
con una distinción secuencial. Las lascas son elementos
producidos –debitados– por la percusión (Laplace 1968). Su
longitud debe ser inferior a dos veces su anchura (lámina
tipométrica) y técnicamente se distinguen las de preparación, debitado y retoque (Tixier 1963). Dada la dificultad en
Bolomor de discernir correctamente la totalidad de los
productos de preparación y debitado, se han establecido las
siguientes categorías:
- Lasca de decalotado: producto de debitado con
reverso y talón cortical.
- Lasca de 1º orden: producto de debitado con reverso
cortical y talón preparado o semicortical.
94
- Lasca de 2º orden: producto de debitado con córtex
parcial en su cara superior.
- Lasca de 3º orden: producto de debitado sin córtex.
Los productos configurados (lascas y productos retocados) se han relacionado con el correspondiente orden de
extracción (decalotado, 1º orden, 2º orden, 3º orden). En
ocasiones se han unido las categorías lasca de decalotado y
lasca de 1º orden con la denominación de esta última.
La superficie del talón
La superficie de la pieza lítica (superficie de percusión)
situada en la porción proximal y perpendicular al eje de
percusión es comúnmente denominada talón. El predominio
de talones lisos identificados en la muestra de Bolomor
constituye una evidencia del estadio de la secuencia productiva, en tanto que éstos se vinculan fundamentalmente con la
talla por percusión lanzada, más relacionada con la obtención de soportes. En cambio, los estadios más avanzados
relacionados con la extracción de formas configuradas
muestran un mayor porcentaje de superficies talonares
complejas. La modalidad de talla en la producción de instrumentos líticos de Bolomor es principalmente la percusión
directa (lanzada) con percutor duro. La utilización de una
percusión más precisa, tal vez con percutor no pétreo, podría
estar vinculada a la presencia de porcentajes significativos
de talones puntiformes o de muy bajo grosor que habría que
contrastar con la calidad de materia prima.
Los productos líticos configurados de Bolomor se han
relacionado con la preparación de la superficie talonar
(cortical, plana, facetada, ausente) y los correspondientes
talones, con sus características morfologías: cortical, semicortical, liso puntiforme, diedro, triedro, multifacetado, fracturado y suprimido). Igualmente se presentan las características del talón en los productos configurados: longitud (L),
anchura (A), superficie (IS o longitud por anchura), índice
de alargamiento (IA o longitud/anchura), índice de regulación de la periferia del núcleo (IRPN o grosor lasca/anchura)
y AN o ángulo. Por último, la incidencia de los accidentes de
talla es indicadora de los gestos técnicos del debitado:
golpes fallidos, terminaciones en charnela, talones fracturados o fisurados, entre otros.
La cara dorsal y la corticalidad
El dorso es el anverso de la pieza lítica obtenida
mediante debitado y presenta las señales previas de esta actividad en su superficie. Esta cara de morfología convexa
general suele presentar o bien una superficie sin aristas (cortical), que corresponde a lascas de decalotado y de primer
orden, o una o varias aristas que son el negativo de los
extremos de los anteriores levantamientos. La cara dorsal es
la principal superficie de producción de los elementos líticos
configurados.
La presencia de córtex en las lascas se vincula a las
fases iniciales de la secuencia operativa lítica, en las que la
proporción de elementos corticales es mayor respecto a otras
fases más avanzadas. El análisis de los tipos morfológicos de
lascas de fuerte corticalidad (iniciales) debe presentar una
[page-n-108]
relación inversa entre la proporción de superficie cortical y
su representatividad en la muestra. Por ello es posible inferir
si el traslado de materias primas al yacimiento se realizó
posteriormente o no a un descortezado relevante. Las estrategias de producción que no se vinculan a un completo
descortezado nodular presentan un mayor potencial de
productos corticales. Las diferencias en los porcentajes de
corticalidad no deben ser interpretadas exclusivamente
como presencia más o menos intensa de las primeras fases
de la cadena operativa. Éstas también pueden deberse a una
diferente intensidad de la explotación de los nódulos donde
a mayor explotación mayor posibilidad de producción
cortical. La corticalidad es, por tanto, un buen indicador de
la segmentación de los procesos operativos.
Los grados de corticalidad considerados en el estudio de
Bolomor hacen referencia a cinco categorías:
- Grado 0: Sin córtex en la pieza (lasca de 3º O).
- Grado 1: Hasta un 25% del anverso con córtex (lasca
de 2º O).
- Grado 2: De un 25-50% del anverso con córtex (lasca
de 2º O).
- Grado 3: De un 50-75% del anverso con córtex (lasca
de 2º O).
- Grado 4: Todo el anverso cortical, lasca de decalotado
con toda su superficie cortical y lasca de 1º orden con
el talón no cortical.
Una fórmula para valorar el desarrollo de la secuencia
de explotación es considerar el tamaño de las lascas corticales en las distintas categorías o grados de corticalidad.
Una relación positiva entre lascas con formatos grandes y
presencia de córtex, que aumenta en relación al tamaño, es
un indicador óptimo del grado de desarrollo de un proceso
de talla concreto. Por tanto, formato tipométrico y corticalidad son dos variables que se conjugan para aproximarnos a
identificar la fase de la cadena operativa tratada. El estudio
de Bolomor muestra el análisis morfotécnico de corticalidad
(grado y situación) respecto a la estructura industrial y a la
materia prima. También se ha relacionado el grado de corticalidad respecto a la longitud y anchura de los productos
configurados.
Las extracciones
El número de extracciones previas –negativos– que
muestra la cara dorsal nos informa del desarrollo de la
secuencia de explotación y de la complejidad previa a la
obtención de un producto predeterminado. Circunstancia a
valorar tecnológicamente en algunos soportes como los
considerados levallois, donde se relacionan el número de
levantamientos (aristas) con los productos configurados.
La cara ventral
El reverso de la pieza lítica obtenida mediante debitado
es siempre considerado ventral y bulbar. Las características
morfotécnicas de la cara ventral pueden mostrar aspectos
tecnológicos del debitado. La presencia de bulbos difusos, el
dominio de talones poco espesos y la baja frecuencia de
fracturas sobre las plataformas de percusión son atributos
que pueden ser asociados a una técnica de talla. Los tipos de
bulbo (difusos o marcados) son indicadores de acciones de
percusión-talla que se pueden relacionar, entre otros, con la
elección de determinadas calidades de materias primas (ej.
calizas de grano fino o micríticas). Las características bulbares en el estudio de Bolomor se presentan relacionadas:
simple-difuso (SD), simple-marcado (SM), doble presente
(DP), doble marcado (DM), triple presente (TP), triple marcado (TM) y suprimido (S); respecto de los productos configurados y las materias primas.
La simetría
La simetría de la sección transversal de las piezas líticas
es un valor importante para poder discernir los elementos
configurados de los que no lo son. Ésta también interviene
en aspectos cualitativos referentes a la estandarización del
utillaje e incluso en aspectos tecnológicos de inclusión en las
listas tipológicas. Los ejes de lascado y simetría, así como
las secciones de los objetos líticos, ayudan a esta determinación. Orientar un objeto es darle una posición en relación a
un sistema de referencias. La noción de orientación tridimensional: derecho, izquierdo, distal, proximal –todas estas
porciones del espacio–, reclama una precisión de las referencias, y este sistema de referencias es el de los ejes. La
orientación es, por tanto, indispensable para comparar los
objetos entre ellos. Por otro lado, el eje de simetría es uno de
los elementos base, tanto del estudio como de la clasificación tipológica (Dauvois 1976):
- El eje de debitado o de percusión es un criterio de
orientación en un elemento que debe estar previamente
definido para poder mesurar las piezas líticas. Esta
orientación se realiza en base al eje de percusión como
línea imaginaria que pasa por el punto de impacto y
separa el bulbo en dos partes iguales (Bordes
1961:16). El eje es único y con valor constante de 90º.
- El eje de simetría o morfológico es la línea imaginaria
que divide la pieza en dos mitades simétricas pasando
por el punto de percusión y el extremo distal de la
pieza. El eje puede presentar valores entre 1º y 179º
dependiendo de si su proyección se sitúa hacia la
derecha o hacia la izquierda respecto del eje de
lascado.
En los niveles de Bolomor, el análisis morfométrico de
la simetría de la sección transversal (triangular, trapezoidal,
convexa, irregular) se ha relacionado con los productos
líticos configurados e, igualmente, con la medición del eje
de debitado y eje morfológico.
III.1.6. EL ANÁLISIS FORMOTÉCNICO DEL
ELEMENTO RETOCADO
El elemento retocado es considerado como aquel
producto lítico sobre el que se ha elaborado un retoque
intencional antrópico. Generalmente éste se realiza sobre
soportes configurados como fase culminativa de la cadena
95
[page-n-109]
operativa. La aproximación al retoque mediante valores
cuantitativos complementa la subjetividad y aleatoriedad de
las descripciones morfológicas y, por tanto, la aplicación
métrica ayuda a evaluar el grado de homogeneidad del
retoque. Tras varias propuestas de partida, con planteamientos muy amplios en los criterios a utilizar, se observa lo
poco operativos que resultan algunos de ellos para el
conjunto estudiado, pues superan la viabilidad del mismo y
se ha optado por su no inclusión. Me refiero a todos los
caracteres micromorfológicos cuyo estudio está en plena
expansión (Prost 1990, 1993), al igual que otros macromorfológicos.
Los criterios utilizados en el análisis morfotécnico de
los productos retocados de Bolomor son:
- Cuantitativos: longitud, anchura, altura, ángulo de
incidencia del retoque, proporción del retoque, superficie retocada y superficie del soporte.
- Cualitativos: Materia prima, forma del soporte, tipo
técnico del retoque, tipo de útil, tipo de talón, superficie opuesta al retoque, morfología y delineación del
retoque.
La longitud del retoque es la que expresa su nombre; la
anchura y el ángulo corresponden a la medida media obtenida en tres puntos que se identifica con el carácter mayoritario. Los aspectos técnicos del retoque se han hecho
siguiendo a Tixier et al. (1980), al igual que los caracteres
del mismo: posición, localización, repartición, delineación,
extensión, inclinación y morfología. La cuantificación
eficaz de la superficie retocada implica valorar correctamente el soporte y las modificaciones que ha sufrido en las
primeras fases de talla. Tres elementos han sido considerados fundamentales en el análisis de los productos retocados y configuran una síntesis de sus características: el
retoque como elemento particular e individual, el filo retocado o parte activa y el frente o superficie retocada.
El retoque
El retoque es el resultado de la operación que a través
del debitado repara, rectifica o acomoda los objetos líticos
dotándolos de la forma definitiva de útil y consiste en la
acción de dar forma al producto de debitado (Heinzelin
1962, Laplace 1968). El retoque es un caracter del utillaje
con definición ambigua dada su amplitud conceptual –cualquier levantamiento lítico con valor tipométrico aceptado
podría ser incluido–. También es considerado una modificación de una parte del soporte y, por tanto, relacionado con su
localización y su delineación, aunque tecnológicamente no
guarde relación con la modificación de un filo. Retoque y
función son dos variables inseparables en las que subyace
una fuerte carga cognitiva, ya que el retoque es función y
funcionamiento del soporte. Por estas características, el
retoque como elemento, ante todo, del sistema de producción, se le considera con valor cultural (Yvorra 2000). La
aplicación del mismo y su variabilidad a determinados
soportes se inscriben en esquemas conceptuales complejos y
elaborados. La problemática que presenta es la identifica-
96
ción de caracteres fiables que hacen necesaria la búsqueda
de criterios homogéneos sobre la variabilidad del retoque y
su relación con los soportes elegidos.
El estudio de Bolomor relaciona la morfología del
retoque (escamoso, escaleriforme, paralelo, subparalelo,
denticulado y en muesca), la proporción (corto, medio, largo
y laminar) y la amplitud (marginal, muy marginal, entrante,
profundo y muy profundo) respecto de las categorías de los
productos de debitado.
El filo retocado
La fuerte asociación entre determinadas materias y
objetos con retoque recurrente (reactivación lítica) permite
visualizar cómo las actividades de regularización y mantenimiento de filos líticos estuvieron orientados principalmente
hacia las materias primas de muy buena calidad para la talla.
Este es un principio cualitativo generalmente admitido. Igualmente es frecuente que las etapas iniciales de la cadena operativa no estén representadas en las materias primas de mayor
calidad disponibles. Así pues, en el estudio de Bolomor se
relaciona la delineación del filo del retoque (recto, cóncavo,
convexo y sinuoso) con las categorías de debitado. Igualmente
se presenta el ángulo del filo del retoque respecto al orden de
extracción de los productos líticos.
La superficie y ubicación del retoque
El frente del retoque es la superficie configurada que ha
sido expuesta a esta actividad y nos indica la morfología útil
del objeto lítico, así como la intencionalidad en la extensión
y ubicación de esa superficie considerada funcionalmente
como cortante. La aplicación del retoque sobre el soporte
crea un “diedro” con inclinación variable dependiendo de la
intensidad de la actividad.
Posición, localización y repartición nos indican la ubicación del retoque respecto del filo configurado y su posición
de talla, así como la mayor o menor complejidad en el desarrollo de varios filos retocados. La morfología y la proporción indican las características específicas del hacer tecnológico. La posición del retoque (lado izquierdo, lado
derecho, lado distal o transversal y lado proximal) y su localización (directo, inverso, bifacial, alterno y alternante) se
presentan en relación a las categorías de los productos de
debitado. Igualmente se presenta, en relación con éstos, la
repartición del frente retocado (continuo, discontinuo y
parcial).
Los tipos de retoques
Los tipos de retoques se han considerado siguiendo el
conocido y extendido modelo de Laplace (1968, 1972),
aunque con pequeñas modificaciones. Los modos o tipos de
retoques quedan simplificados en cuatro categorías para los
distintos niveles de Bolomor. Estas agrupaciones se han
realizado en base a una medición métrica para evitar la
subjetividad en la valoración del retoque:
- El modo simple considera aquél que afecta sólo al
filo y con un grado de inclinación inferior a 45º. La
medición de la relación anchura/altura del frente debe
ser 1 o muy próximo, la altura preferentemente superior a la anchura y ésta última con valor inferior a 5.
[page-n-110]
- El modo plano presenta la relación anchura/altura
siempre superior a 1 con grado de inclinación inferior
a 45º y filos rasantes que entran en las piezas, por lo
general delgadas.
- El modo sobreelevado con ángulo superior a 45º
afecta al filo y al plano; son piezas espesas y la relación anchura/altura es inferior a 1.
- El modo escaleriforme corresponde a un grado de
inclinación superior a 75º, afecta al filo y plano, y la
relación anchura/altura es inferior a 0,6 o negativa; son
piezas muy espesas con frente abrupto.
La dimensión del retoque y el grado de transformación
La dimensión del frente del retoque es un valor muy útil
que informa sobre la función y grado de agotamiento del
soporte (Kuhn 1990). Ésta expresa la reducción del objeto
lítico como soporte configurado original y puede especificar
el grado de agotamiento o reutilización del objeto con las
connotaciones de cambios morfológicos que ello supone
(Dibble 1987, 1987a, 1988, 1988a). El grado de transformación no es sino una reducción en valores tipométricos del
objeto. Para poder valorar esta incidencia en el estudio de
Bolomor se utilizan tres parámetros: extensión, amplitud y
profundidad del frente retocado o superficie afectada por
éste. Diferentes índices ayudan a entender esta incidencia:
- LF: longitud del frente retocado.
- AF: anchura del frente retocado.
- HF: altura del frente retocado.
- IF: relación anchura/altura del frente retocado. Inclinación del retoque.
- SR: superficie retocada, longitud por anchura del
frente retocado (izquierdo, derecho y transversal), en
cm2.
- F/RT: relación filo/retoque, longitud de la lasca
(filo)/longitud del frente retocado (izquierdo, derecho
y transversal). A mayor índice F/R menor aprovechamiento del filo propio de la lasca, es decir, menor desarrollo potencial de la pieza.
- IT: índice de transformación como proporción de
superficie retocada respecto del soporte no transformado, obtenido mediante el cociente superficie retocada/superficie total de la pieza (SP) por 100.
Los grados de retoque se han analizado en los respectivos niveles arqueológicos de Bolomor, así como su relación con las categorías de los productos retocados.
La tipología
La tipología surge como la necesidad de elaborar clasificaciones taxonómicas y descriptivas previas a los estudios
funcionales. La tipología utilizada en Bolomor es una nomenclatura de carácter meramente morfológico, no pretende
ninguna inferencia funcional. Es el estudio de una “población” considerada homogénea de artefactos que comparten
una gama sistemática recurrente de estados de atributos den-
tro de un conjunto politético (Clark 1968). Por tanto, es una
clasificación estrictamente taxonómica que intenta buscar y
definir valores con carácter irreductible o variables epistémicamente independientes dentro de un marco de referencia
específico. A estos complejos de valores se consideran las
series politéticas diferentes observadas conjunta y repetidamente en artefactos individuales. No es posible plantear una
tipología funcional; la función de los objetos no sólo
depende de la forma de los mismos sino también de variables culturales no controladas. Además las formas son polifuncionales, por lo que es inviable establecer categorías tipológico-funcionales (Calvo 2002).
La utilización del término tipo en el presente estudio es
meramente tipológica (artefacto tipo específico) y no es
sinónimo de ninguna función de uso. Las categorías “tipos”
se agrupan en las correspondientes listas tipológicas donde
el tipo es un artefacto que comparte una serie de atributos
con una afinidad menor que el subtipo o variante del artefacto con un elevado nivel de afinidad (Clark 1968). Se plantean diferentes subtipos concernientes en especial a raederas, denticulados y perforadores cuyos atributos permitan
este agrupamiento específico. Los tipos se encuadran en las
categorías propuestas por F. Bordes (1961).
La utilización de la méthode Bordes no obedece a posiciones ideológicas sino pragmáticas, al ser el método
comparativo más extendido y de fácil comprensión y utilización. Metodológicamente es preciso aceptar un modelo de
sistematización que homogeneice las clasificaciones de
utillaje lítico. Valorar la validez de los distintos criterios
utilizados en las propuestas tipológicas imperantes es un
esfuerzo que supera los límites del presente estudio. Se han
realizado modificaciones concernientes a estructuraciones
particulares sobre aspectos ligados a factores morfológicos o
tecnológicos, como la agrupación de los frentes retocados
dobles o perfilar determinados atributos. También se han
matizado aquellas variables que se consideran esenciales en
los grupos tipológicos y se han buscado elementos de mayor
complejidad y síntesis en el seno del conjunto tipológico
estudiado.
Los índices tipológicos e industriales son una forma de
sistematización de la realidad tipológica, un modo de
circunscribir lo concreto, de interpretar los atributos. Se
presentan estos índices líticos junto a otros métricos (índice
de alargamiento e índice de carenado) y con respecto a la
secuencia productiva u orden de extracción.
III.1.7. LA FRACTURACIÓN LÍTICA
La fracturación de las piezas líticas configuradas y que
poseen retoque es un indicador de la reutilización del instrumental lítico como elemento técnico de una determinada
ocupación intensiva y/o prolongada del hábitat. La fracturación también puede deberse a causas naturales postdeposicionales o a causas antrópicas no intencionales (accidentes de
talla, fracturación térmica, pisoteo, etc.) o buscadas, como es
el caso de la reconfiguración del objeto. La fracturación
intencional y con aplicación de una metodología técnica
particular es un aspecto estilístico que conviene retener. Las
características tecnológicas entre las piezas soporte como
97
[page-n-111]
elementos de producción y las piezas de desecho clarifican
los procesos operativos dinámicos de la transformación del
utillaje y pueden explicar pautas conductuales antrópicas.
El grado de fracturación en el estudio de Bolomor se
divide en cuatro categorías y los productos retocados correspondientes a cada unidad arqueológica considerada. Igualmente se relacionan los distintos tipos fracturados, la ubicación (distal, mesial, proximal y lateral) y los modos de retoques correspondientes.
III.2. LAS UNIDADES ESPACIALES
ARQUEOLÓGICAS
Las unidades espaciales arqueológicas hacen referencia
a espacios físicos e interpretativos de actuación arqueológica práctica y teórica. El proceso se inicia en la unidad
arqueológica que corresponde al segmento o porción espacial de excavación considerada como capa artificial
–unidad cartesiana de excavación– dentro de la unidad
geológica o litoestratigráfica correspondiente. En las excavaciones de Bolomor se han utilizado, salvo excepciones,
unidades arqueológicas con una potencia media teórica de
10 cm y extensión de 1 m2 para cada cuadro vinculado. Las
unidades arqueológicas son independientes en su numeración y correlación, aunque siempre se insertan en las
unidades geológicas que condicionan su desarrollo y por
tanto cada unidad geológica presenta sus correspondientes
SECUENCIA GEOLÓGICA
Estrato
Unidad
geológico
geológica
Ia
Ib
I
Ic
II
II
III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII
VIII-IX
VIII-IX
X
X
XI
XI
XIIa
XII
XIIb
XIIc
XIIIa
XIII
XIIIb
XIIIc
XIV
XIV
XVa
XV
XVb
XVI
XVI
XVIIa
XVII
XVIIb
XVIIc
XVIII
XVIII
Estrato
arqueológico
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII-IX
Bloques
XI
XII
XIII
XIV
XV
Bloques
XVII
Estalagmítico
unidades arqueológicas. De esta forma la aparición de
nuevos niveles o unidades puede ser abordada con mejor
resolución en el proceso de excavación. Ante esta nomenclatura hablaremos preferentemente de estrato y unidad
geológicos para referirnos a la secuencia litoestratigráfica y
nivel o capa para la arqueológica. También se hace referencia a la unidad total (arqueológica o geológica) como
aquella que abarca su correspondiente espacio en la totalidad del yacimiento. El nivel estratigráfico será aquel que
sintetiza el estrato o nivel litoestratigráfico (geológico) y el
estrato arqueológico en su totalidad, independientes de su
ubicación espacial concreta. La unidad geoarqueológica es
aquella porción de espacio que interpretativamente se ha
considerado que presenta una mayor concentración de
materiales arqueológicos respecto a otros espacios que la
limitan y que teóricamente representan momentos de desocupación. Su individualización se realiza mediante el estudio de la dispersión de los ítems arqueológicos.
Los conjuntos industriales del yacimiento corresponden a
distintos sectores cuya secuencia litoestratigráfica general (I a
XVII) se puede correlacionar. También existen remociones
sedimentológicas que aportan materiales parcialmente
descontextualizados y cuya información separada debe ser
considerada como acompañante de la estratificada. El estudio
propuesto es básicamente de carácter diacrónico e intenta establecer e interpretar los posibles procesos de cambio en los
sistemas morfotécnicos de producción lítica (cuadro III.3).
SECUENCIA ARQUEOLÓGICA
Nivel
Unidades
arqueológico
arqueológicas
Ia
6
Ib
1
Ic
3
II
1
III
1
IV
6
V
4
VI
1
VII
8
VIII-IX
8
Bloques
Bloques
XI
3
XIIa
2
Bloques
Bloques
XIIc
3
XIIIa
3
XIIIb
5
XIIIc
3
XIV
1
XVa
5
XVb
6
Bloques
Bloques
XVIIa
3
Bloques
Bloques
XVIIc
3
Estalagmítico
Estalagmítico
Cuadro III.3. Correlación secuencial geológica y arqueológica de la Cova del Bolomor.
98
Unidades
geoarqueológicas
Bloques
Bloques
Bloques
Bloques
Estalagmítico
[page-n-112]
III.2.1. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO Ia
El nivel arqueológico Ia sólo se conserva en la actualidad en el sector occidental del yacimiento; desapareció en
el resto de sectores a consecuencia de las actividades
mineras. Previamente al inicio de excavación se retiró un
nivel cubriente de materiales denominado unidad superficial
o nivel 0. Este nivel, techo de la secuencia sedimentaria,
registra eventos de diferente cronología desde el paleolítico
a nuestros días y ha soportado vertidos de las actividades
mineras procedentes de la extracción de tierras de las áreas
orientales del yacimiento. En su conjunto estos acarreos
mineros corresponden a niveles arqueológicos con escasa
presencia de elementos quemados y en su gran mayoría
pertenecen al conjunto XVII-XII.
El estrato I se presenta dividido en tres niveles sedimentarios o unidades geológicas Ia, Ib y Ic, que representan
a nivel geológico de identificación las unidades litoestratigráficas deposicionales primarias. Estas unidades, por sus
características morfoestructurales (color, fracción, composición, alteración, etc.), pueden ser identificadas e individualizadas en la secuencia. La unidad Ia muestra una
potencia media de 30-40 cm, coloración negra, textura
limosa y se excavó mediante seis capas artificiales de 8 cm
aproximadamente. En 1992 se inició la excavación en
extensión y en 1993 se levantaron las últimas capas que
presentaban una mayor potencia en los cuadros H2 y J3, así
como en determinadas áreas más deprimidas pertenecientes
a los cuadros F4 y H3 (fig. III.1).
III.2.1.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL Ia
La extensión excavada se individualiza en seis unidades
arqueológicas y la unidad superficial removida (unidad
arqueológica 0) que las cubría (fig. III.2, III.3, III.4 y III.5):
Fig. III.1. Planta de la cueva con situación de la excavación
del nivel Ia.
Fig. III.2. Corte frontal occidental del nivel Ia. Sector occidental.
- Unidad arqueológica superficial: corresponde a la
limpieza superficial del área formada por tierras
rojizas con cantos y potencia variable entre 2 y 50 cm.
Totalmente removida, proporcionó elementos metálicos y algún fragmento cerámico junto a abundantes
materiales líticos y óseos paleolíticos. El levantamiento se efectuó por cuadros de 1 m2, recogiendo el material en criba (18 m2).
- Unidad arqueológica 1: cuadros B3, B4, D3, D4, D5,
F2, F3, F4, F5, H2, H3, H4, H5 y J5 (15 m2).
Fig. III.3. Corte sagital septentrional del nivel Ia. Sector occidental.
99
[page-n-113]
dros de 25 cm2 y recogida en criba. Estas circunstancias
adversas se centran principalmente en las dos primeras
unidades arqueológicas.
Los materiales antrópicos de utilización faunísticos y
líticos presentan unas dimensiones cuantitativas y porcentuales altas. La comparación se realiza por operatividad
sobre elementos de ubicación en el mismo espacio, aunque
ello reste un porcentaje a la cuantificación mayor. Con esto
queremos decir que aunque los restos computados sean
19.068, a ellos se deberían añadir otros elementos recuperados de las regularizaciones de los cortes o de las limpiezas
superficiales (cuadro III.4).
Capas
Fig. III.4. Corte sagital meridional del nivel Ia. Sector occidental.
1
2
3
4
5
6
Total
Vol. m3
NRL m3
Lítica
(núm)
NRH m3
Hueso
(núm)
NR m3
Lítica
peso gr.
Lítica
grs/m3
H/L
0,864
1033
0,81
2460
0,81
587
0,358
603
0,616
1417
0,21
386
3,618
1251
893
1993
476
216
873
81
4528
4460
7720
2460
2250
2330
560
4018
3854
6254
1989
806
1434
203
14540
5490
10180
3050
2860
3750
950
5280
3594
7368
1604
783
4545
410
14710
4159
9096
1981
2187
7378
1952
4055
4,33
3,14
4,17
3,7
1,64
1,43
3,2
Cuadro III.4. Materiales líticos y faunísticos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel Ia. NRL: número restos líticos.
NRH: número restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
Fig. III.5. Superficie inicial excavada del nivel Ia. Sector occidental.
- Unidad arqueológica 2: cuadros B3, B4, D3, D4, D5,
F2, F3, F4, F5, H2, H3, H4, H5, J4 y J5 (14 m2).
- Unidad arqueológica 3: cuadros B4, D3, D5, F2, F3,
F4, F5, H2, H3, H4, H5, J3, J4 y J5 (14 m2).
- Unidad arqueológica 4: cuadros F3, F4, F5, H3, H4,
J3 y J4 (6 m2).
- Unidad arqueológica 5: cuadros F3, F4, H3, H4, J3 y
J4 (6 m2).
- Unidad arqueológica 6: cuadros F4, J3 y J4 (3 m2).
III.2.1.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL Ia
La existencia de numerosas raíces, varias madrigueras y
un substrato totalmente brechoso e irregular (unidad Ib), han
condicionado el proceso de excavación mermando las valoraciones y estudios espaciales. Por ello en los cuadros en que
la sedimentación no se presentaba alterada se excavó con
levantamiento tridimensional y en el resto mediante subcua-
100
III.2.1.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Los materiales incluidos en el presente estudio son
todos aquellos que han sido manipulados o transformados
por el hombre y se han recuperado mediante las tareas de
excavación del nivel arqueológico Ia.
III.2.1.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción (1,3%) respecto de los producidos (98,7%). Por ello se puede considerar que el núcleo
como soporte productivo no ha sido introducido en cantidad
importante en el yacimiento. Sin embargo la existencia de un
porcentaje cercano al 16% de restos de talla que pudieran
enmascarar un gran agotamiento de elementos nucleares
hace ser prudente al respecto. Igualmente se aprecia la
ausencia de percutores. Entre los elementos producidos es
lógica la primacía de los pequeños productos (74,7%) frente
a los configurados (23,9%). Entre éstos, el alto valor de los
retocados (46,6%) apunta a una actividad de transformación
importante (cuadros III.5 y III.6).
III.2.1.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada muestra tres categorías:
sílex, caliza micrítica y cuarcita. De forma muy marginal
existe alguna pieza de arenisca, cuarzo y calcedonia que
[page-n-114]
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
Nivel Ia
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
Número
0
12
47
554
1885
947
578
505
(21,6)
(78,3)
(16,3)
(55,6)
(27,9)
(53,3)
(46,6)
(0)
Total
4528
%
59 (1,3)
3386 (74,77)
1083 (23,9)
4528
Cuadro III.5. Categorías estructurales líticas del nivel Ia.
1
2
3
4
5
6
Media
IP
89,2
164,6
46,5
69,6
123
15
95,1
IC
0,36
0,24
0,46
0,30
0,34
0,40
0,31
ICT
0,67
0,91
1,18
1,12
1,01
0,83
0,87
Cuadro III.6. Índices estructurales líticos del nivel Ia.
IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
completan el cuadro litológico. A efectos arqueológicos
únicamente las tres primeras tienen relevancia y son las
categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El
sílex en el nivel Ia, con porcentajes superiores al 96%, se
muestra como la roca de elección y utilización. La caliza
está presente mayoritariamente entre las lascas sin retoque
y la cuarcita entre los productos retocados con presencia de
córtex (cuadro III.7).
Las alteraciones líticas
Las seis categorías consideradas representan diferentes
grados de intensidad de alteración, de menor a mayor y
vinculados en especial al mayoritario sílex. La pátina tiene
una alta presencia; es una alteración con color predominante
blanco y en menor cantidad crema con superficie lisa de
brillo característico. Ésta representa el 65% de las piezas
aunque supera el 80% si se añade la categoría “termoalterada”. La semipátina o pátina ligera que permite ver el alma
del sílex tiene muy escasa presencia. Las piezas muy alteradas (desfiguradas) que han perdido su estructura interior
con ausencia importante de peso también son escasas. Las
piezas consideradas frescas o sin alteración (2,5%), su valor
es mucho menor si restamos las cuarcitas, todas ellas consideradas como no alteradas. Las piezas calcáreas y su alteración característica, la decalcificación, afecta a más de la
mitad de las mismas, circunstancia acorde al medio húmedo
del depósito en el que a mayor profundidad hay mayor alteración, pasando de 1/3 en la capa 1 a casi el 90% en la capa
3. La termoalteración en las piezas representa 1/3 del total,
en especial en el sílex y es prácticamente ausente en la
caliza, donde es difícil de detectar. Por todo ello la alteración
de la unidad Ia es muy alta y representa casi la totalidad del
conjunto estudiado, circunstancia que condiciona el análisis
traceológico (cuadro III.8).
III.2.1.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan en el nivel Ia, como
medidas de tendencia central, una media aritmética de 27,5
x 26,5 x 10,5 mm con valor central (mediana) de 28 x 26 x
10 mm. Los valores modales son poco significativos debido
a lo reducido de la muestra, por lo que no podemos hablar de
una clase modal ni de multimodalidad. El rango o recorrido
entre valores es corto en la longitud y amplio en la anchura.
La distribución muestra unos umbrales de dispersión y sus
distancias a la mediana y rango próximos, lo que se acerca a
una distribución normal o campana de Gauss. La desviación
M. Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otro
Total
Percutor
-
-
-
-
-
Canto
10
(83,3)
1
(8,3)
1
(8,3)
-
12
Núcleo
46
(97,8)
1
(2,2)
-
-
47
Resto talla
527
(95,1)
14
(2,5)
10
(1,8)
3
(0,5)
554
Debris
1858
(98,5)
11
(0,5)
14
(0,7)
2
(0,1)
1885
Sílex
8
(0,2)
29
(0,6)
2897
(66,5)
77
(1,7)
-
1350
(31)
4353
P. lasca
924
(97,5)
14
(1,4)
9
(0,9)
-
947
Caliza
40
(40)
-
-
-
58
(58)
2
(2)
100
Lasca
508
(87,8)
53
(9,1)
16
(2,7)
1
(0,1)
578
Cuarcita
67
(100)
-
-
-
-
-
67
P. retocado
477
(94,4)
6
(1,1)
17
(3,3)
5
(0,9)
505
Otros
-
-
-
-
8
(100)
-
8
Total
4350
(96,1)
100
(2,2)
67
(1,4)
11
(0,2)
4528
Total
115
(2,5)
29
(0,6)
2897
(63,9)
77
(1,7)
66
(1,4)
1352
(29,8)
4528
Cuadro III.7. Materias primas y categorías líticas del nivel Ia.
Fresco Semipát. Pátina Desilif. Decalc. Termoal. Total
Cuadro III.8. Alteración de la materia prima lítica del nivel Ia.
101
[page-n-115]
típica presenta la uniformidad de la longitud respecto a una
mayor variabilidad en la anchura. El error típico es alto
debido a lo reducido de la muestra. El coeficiente de dispersión que permitirá comparaciones con distribuciones de
otros niveles también acusa esta variación en la anchura y el
grosor. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente platicúrtica o achatada por
los valores negativos. El grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha respecto de su media en las categorías consideradas: longitud, anchura, grosor, índice de
alargamiento, índice de carenado y peso presenta una asimetría positiva con mayor concentración de valores a la derecha
de la media. El peso de los núcleos es el valor más asimétrico de todas las categorías con valores extremos
–outliers– muy altos (cuadro III.9).
mayor medida como longitud. La variación del rango
también obedece a circunstancias parecidas, donde la menor
medida se atribuye al grosor. El grado de asimetría de la
distribución, a izquierda o derecha respecto de su media
tiene en todas las categorías una concentración a la derecha.
Las categorías consideradas: longitud, anchura, grosor,
índice de alargamiento, índice de carenado y peso presentan
una asimetría positiva con mayor concentración de valores a
la derecha de la media (cuadro III.10).
Las lascas presentan en el nivel Ia como medidas de
Resto Talla
Long.
Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
17,6
14,6
8,3
1,23
2,89
3,84
Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
27,5
26,5
10,5
1,1
2,8
11,03
Mediana
28
26
10
1,05
2,6
7,1
Moda
17
18
10
0,65
3,2
4,2
Mínimo
14
11
4
0,43
1,4
2,3
Máximo
46
44
24
2,5
8,2
55,6
Rango
32
33
20
2,06
6,8
53,2
Disp. central
13
14,5
5
0,52
1,51
9,54
Desv. típica
9,06
8,32
4,29
0,47
1,3
11,16
Error típico
1,38
1,26
0,65
0,07
0,2
32%
31%
40%
42%
46%
66%
Curtosis
-0,68
-0,89
1,44
0,62
5,6
0,45
0,3
1,21
1,04
0,71
2,35
Válidos
43
43
43
43
43
43
1,15
3,25
1,01
4
1,15
3,75
0,93
5
4
1
0,36
1,07
0,3
Máximo
62
35
22
4
12,5
34,27
Rango
57
31
21
3,63
11,42
34,24
Disp. central
8
6
9
0,15
2,1
5,8
5,4
Cf. A. Fisher
4
12
1,7
Cf. V. Pearson
13
15
Mínimo
Long.
15
Moda
Núcleo
Mediana
Cuadro III.9. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel Ia.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
Los restos de talla identificados presentan en el nivel Ia
como medidas de tendencia central una media aritmética de
17,6 x 14,6 x 8,3 mm con valor central (mediana) de 15 x 13
x 4 mm. Los valores modales son poco significativos debido
a lo reducido de la muestra por lo que no podemos hablar de
multimodalidad. El rango o recorrido entre valores es
amplio en la longitud, anchura y grosor, aunque el doble en
el primero. La distribución tiene unos umbrales de dispersión y sus distancias a la mediana y rango, próximos, lo que
se acerca a una distribución normal o campana de Gauss. La
desviación típica muestra la uniformidad de todas las categorías. El error típico es bajo debido a lo amplio de la
muestra. El coeficiente de dispersión acusa la variabilidad
del grosor, doble que en la longitud y anchura. La forma de
la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
claramente divergente, muy leptocúrtica o puntiaguda en la
longitud y platicúrtica o achatada en el grosor. Esto es
debido posiblemente a la arbitrariedad en la orientación de
las piezas que no poseen un elemento de referencia donde
situar el eje y por tanto es usual el recurso de considerar la
102
Desv. típica
5,9
4,8
5,9
0,27
1,31
4,83
Error típico
0,25
0,2
0,25
0,01
0,05
0,20
Cf. V Pearson
.
33%
32%
71%
22%
45%
125%
Curtosis
6,2
1,04
-0,82
22,39
5,4
4,92
Cf. A. Fisher
1,4
0,75
0,84
3,38
1,07
1,96
Válidos
554
554
554
554
554
554
Cuadro III.10. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel Ia.
tendencia central una media aritmética de 22,1 x 21,2 x 5,9
mm con valor central (mediana) de 21 x 21 x 5 mm. Los
valores modales están muy próximos a los anteriores y es
casi una distribución simétrica donde coinciden media,
mediana y moda. El rango o recorrido entre valores es
similar, aunque mayor en la anchura. La distribución tiene
los umbrales de dispersión y sus distancias a la mediana y
rango próximos, lo que se acerca a una distribución normal
o campana de Gauss. La desviación típica muestra la uniformidad de todas las categorías. El error típico es bajo debido
a lo amplio de la muestra. El coeficiente de dispersión acusa
la variabilidad del grosor, mayor que en la longitud y la
anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda
en las tres categorías. El grado de asimetría de la distribución tiene en todas las categorías una concentración a la
derecha, asimetría menor en la longitud y la anchura que
están muy próximas al eje de simetría. El peso muestra una
gran dispersión o variación que supera el 100 porcentual,
aunque ello no impide una concentración de valores en
asimetría positiva (cuadro III.11).
Los productos retocados presentan en el nivel Ia como
medidas de tendencia central una media aritmética de 25,7 x
23,3 x 8,3 mm con valor central (mediana) de 24,7 x 22 x 8
mm. Los valores modales están muy próximos a los anteriores y es casi una distribución simétrica. El rango muestra
[page-n-116]
Lasca
Long.
Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Pr. Retocado
Long.
Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
22,1
21,2
5,9
1,1
4,3
4,06
Media
25,7
23,3
8,3
1,18
3,64
6,75
Mediana
21
21
5
1,04
4
2,7
Mediana
24,7
22
8
1,12
3,16
4,8
Moda
20
22
5
1
4
2,5
Moda
22
22
7
1
5
2,16
Mínimo
7
2
1
0,31
0,38
0,12
Mínimo
8
4
1
0,36
1
0,15
Máximo
48
52
19
8,5
22
53
Máximo
50
60
21
4,75
37
43,32
Rango
41
50
18
8,1
21,6
52,9
Rango
42
56
20
4,38
36
43,16
Disp. central
7
8
3
0,56
2,15
3,25
Disp. central
10
8
4
0,52
1,88
4,92
Desv. típica
5,71
6,31
2,78
0,59
2,16
4,89
Desv. típica
7,58
7,24
3,51
0,45
2,37
6,1
Error típico
0,24
0,26
0,11
0,025
0,09
0,20
Error típico
0,35
0,33
0,16
0,02
0,11
0,28
Cf. V Pearson
.
25%
29%
47%
53%
50%
120%
Cf. V Pearson
.
29%
31%
42%
38%
65%
90%
Curtosis
1,9
1,8
3,4
44,9
11,5
35,11
Curtosis
0,44
2,74
0,78
9,88
85,5
9,07
Cf. A. Fisher
0,93
0,53
1,6
4,64
2,13
5,06
Cf. A. Fisher
0,75
1,11
0,80
2,06
6,95
2,64
Válidos
562
562
562
562
562
562
Válidos
463
463
463
463
463
463
Cuadro III.11. Análisis tipométrico de las lascas del nivel Ia.
Cuadro III.12. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel Ia.
un mayor recorrido en la anchura. La distribución tiene unos
umbrales de dispersión y sus distancias a la mediana y rango
próximos, lo que se acerca a una distribución normal o
campana de Gauss. La desviación típica presenta una uniformidad entre longitud y anchura. El error típico es bajo debido
a lo amplio de la muestra. El coeficiente de dispersión acusa
la variabilidad del grosor, mayor que la longitud y anchura, y
más relevante en los índices de carenado. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda en las tres categorías y
mayor en la anchura. El grado de asimetría de la distribución
de todas las categorías tiene una concentración a la derecha y
próxima al eje de simetría (cuadro III.12).
El conjunto lítico y los correspondientes valores tipométricos de núcleos, restos de talla, lascas y productos retocados en conjunto del nivel Ia, sólo son parcialmente comparables. A efectos de evaluar la dimensión tipométrica se
aprecia que los datos de tendencia central se sitúan por
debajo de los 2 cm para las mediciones de longitud, anchura
y grosor. Las características tipométricas de la longitud y la
anchura guardan una alta relación en las mediciones estadísticas. La asimetría de la distribución siempre se concentra a
derecha, donde el valor más asimétrico es el grosor, circunstancia obvia por su diferente potencialidad volumétrica
dentro de unas diferentes categorías estructurales.
La tipometría de las categorías estructurales respecto de
la materia prima muestra a través de los valores estadísticos
que la caliza es la roca utilizada de mayor tamaño. Sigue la
cuarcita y por último a distancia el sílex. Los núcleos no
pueden ser comparados respecto de la materia prima dado
que son todos menos uno de sílex. Los productos retocados,
independientemente de la materia prima en que están elaborados, indican valores tipométricos mayores que los de las
lascas. Ello es prueba de que son elegidas las lascas grandes
para su transformación mediante el retoque, circunstancia
corroborada también por un peso mayor. Las mayores dife-
rencias entre lascas y productos retocados de la misma
materia prima se producen en la cuarcita y por tanto su elección podría ser más específica, aunque hay que tener presente la baja representación de la muestra. El coeficiente de
dispersión no presenta apenas variabilidad respecto de las
categorías estructurales. El grado de asimetría de la distribución en todas las categorías tiene una concentración a la
derecha y próxima al eje de simetría, con cierta diferencia en
los productos calcáreos retocados que se concentran a la
izquierda (cuadro III.13).
III.2.1.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos tienen
unas dimensiones inferiores a 4 cm, con los valores más
altos de 2 a 3 cm que representan el 70%. Esta distribución
presenta una mayor tendencia hacia soportes más pequeños
conforme las fases de explotación del núcleo avanzan
(cuadro III.14).
La morfología de los elementos producidos presenta una
mayoría de formas con cuatro lados, más del 80%. La
ausencia de formas triangulares o con tres lados es notoria;
ello indica la no búsqueda de productos apuntados como
soporte a transformar. Respecto de la fase de explotación de
los núcleos, más del 90% están explotados o agotados,
circunstancia que confirma la alta presión ejercida en la
producción lítica, aumentada posteriormente con su transformación mediante retoque. El valor más repetido es el
explotado, que supera el 60%.
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos determinados presenta la utilización mayoritaria de
una superficie o cara (unifacial) en un 76%, frente a un 12%
de la bifacial. La dirección del debitado muestra un predo-
103
[page-n-117]
Núcleo
Lasca
Pr. Retocado
Ca
Cu
S
Ca
Cu
S
Ca
Cu
L
27,5
40
-
21,6
26,5
21,2
25,2
36,5
32,5
A
26,5
47
-
20,8
24
23
22,9
26
30,2
G
10,5
19
-
5,7
7,6
6,5
8,2
9,7
9,6
P
Media
S
11,03
42,9
-
3,3
7,6
3,9
6,3
12,5
12,6
28
-
-
21
27,5
21
24
40
33
26
-
-
21
22
23
22
28
30
G
Mediana
L
A
10
-
-
5
6,5
6
8
8
9
7,1
-
-
2,6
5,1
2,8
4,5
7,5
10,3
13
-
-
7
11,7
8,5
10
7,5
15
A
D. central
P
L
14,5
-
-
7
10,5
11,7
9
12
14
-
-
3
5
4,2
4
0,5
6
9,54
-
-
2,08
6,1
4,1
4,6
8,4
8,3
L
32%
-
-
23%
29%
29%
28%
24%
28%
A
31%
-
-
27%
41%
34%
30%
31%
31%
G
40%
-
-
45%
48%
51%
40%
52%
38%
P
66%
-
-
77%
111%
73%
87%
89%
79%
L
0,45
-
-
0,75
0,25
0,22
0,76
-1,43
0,06
A
0,3
-
-
0,11
0,63
0,57
1,1
-0,3
0,88
G
1,21
-
1,68
1,02
1,09
0,79
2,47
-0,43
P
2,35
-
-
2,78
2,47
1,46
2,77
1,87
1,23
42
Cf. .Fisher
5
P
Pearson
G
1
-
489
52
16
431
7
18
Total
43
562
463
Cuadro III.13. Análisis tipométrico de la estructura industrial por materias primas del nivel Ia. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita
≤20-29
Total
-
-
1
-
2
2
7
16
25
Agotado
-
5
Anchura
40-49
30-39
≤20-29
Total
Testado
1
-
-
1
Inicial
-
2
1
3
Explotado
-
6
19
25
predominante en el nivel Ia. Las distintas modalidades y sus
características de gestión respecto de la cadena operativa
indican un más claro predominio de los unifaciales y la relevancia de los indeterminados, que alcanzan casi el 35% de
los casos. Esto último apunta a un proceso de reutilización y
explotación con características tecnológicas no definidas
(cuadro III.15).
Los planos de percusión observados en los núcleos son
una muestra reducida, pero que evidencia la presencia de
facetado vinculado a elementos levallois que corresponden a
fases operativas avanzadas.
Agotado
-
-
13
13
III.2.1.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
Longitud
40-49
30-39
Testado
1
Inicial
-
Explotado
2
8
13
Cuadro III.14. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel Ia.
minio en la obtención de una amplia lasca o preferencial
(48%), influida por una baja tipometría de los soportes de
producción. Esta dirección en parte enmascara el proceso
general que se muestra dual, centrípeto en un 26% y unipolar
en un 22% de los casos. La dirección de las superficies de
preparación confirma, con un 79% de valores centrípetos
frente a un 21% de unipolares, que la gestión centrípeta es la
104
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
presenta la lógica ascendente de elementos líticos en su
orden de extracción. Una característica a señalar es la mayor
elección de soportes amplios para su transformación en retocados. Hay mayor proporción de lascas retocadas de 1º y 2º
orden que no retocadas, circunstancia que se invierte en las
piezas de 3º orden o sin córtex (cuadro III.16).
[page-n-118]
Fases
Explotación
Testado
<25%
Inicial
25-50%
Unifacial/Unip.
-
1
3
-
Unifacial/Prefer.
-
-
5
4
9 (20,45)
Unifacial/Bipolar
-
-
1
-
1 (2,2)
Unifacial/Ortog.
-
-
-
1
1 (2,2)
Unifacial/Centr.
-
1
2
1
firman la mayor producción de superficies lisas. La corticalidad en los talones es alta y relacionada con la búsqueda de
la mayor tipometría lítica. Las superficies suprimidas
corresponden a piezas transformadas mediante el retoque y
por tanto a ese proceso corresponde la especificidad de
eliminar el talón (cuadro III.17).
Los talones más amplios en el sentido de longitud se
correlacionan con el proceso de explotación y transformación. La mayor superficie corresponde a los productos retocados de 2º orden. El grosor o anchura del talón en cambio
está más supeditado a la fase de explotación, donde los
talones gruesos corresponden a las dos primeras fases
(productos corticales). Los mayores ángulos de percusión
corresponden a los productos de 1º orden que precisan un
impacto contundente que recoja la mayor proporción del
soporte, entre 110º-115º. En general, donde las diferencias
se presentan significativas respecto de los valores estadísticos es en la comparación entre productos no retocados y
retocados. Éstos últimos presentan una mayor superficie
talonar, un menor alargamiento, una superficie más estrecha
respecto del soporte (más equilibrada) y un ángulo de percusión ligeramente mayor, entre 105º-110º (cuadro III.18).
4 (9,09)
4 (9,09)
UNIFACIALES
Explot. Agotado
51-75% >75%
Total
2
11
6
19 (40,9)
Bifacial/Prefer.
-
-
-
2
2 (4,55)
Bifacial/Centríp.
-
-
1
-
1 (2,27)
BIFACIALES
-
-
1
2
3 (6,82)
MULTIFACIAL
-
-
3
-
3 (6,82)
INDETERM.
1
-
9
5
15 (34,1)
1
(2,27)
2
(4,55)
24
(52,27)
13
(29,55)
Total
3 (6,82)
37 (81,82)
40 (100)
Cuadro III.15. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel Ia.
Orden
Extracción
1º O
2º O
3º O
Total
Lasca
18 (3,2)
177 (31,6)
364 (65,1)
559
Pr. retocado
28 (8,5)
180 (40,4)
227 (51)
445
Total
56 (5,5)
357 (35,5)
591 (58,8)
La corticalidad
La corticalidad tiene su mayor presencia en los
productos retocados, confirmando la ya comentada búsqueda de una amplia tipometría. Esta corticalidad, para los
elementos producidos, presenta una proporción pequeña (025% de córtex), mayoritaria en todas las piezas. Respecto a
su ubicación, casi un 70% de los productos presentan córtex
en un lado y nunca alcanza el 20% las piezas que lo tienen
en dos lados. La materia prima no muestra una variación
significativa en esta cuestión, pero hay que recordar la baja
proporción de piezas no silíceas (cuadro III.19).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria longitud entre 2-3
cm se obtiene principalmente a partir de piezas con córtex
inferior al 50%, circunstancia que se repite para la anchura.
A mayor tipometría, mayor equilibrio entre las categorías
con menos y más del 50% de córtex, mientras que los
formatos pequeños presentan un predominio de poca corticalidad (<50%) (cuadro III.20).
1004
Cuadro III.16. Orden de extracción de los elementos líticos
producidos del nivel Ia.
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con un valor del 68%,
a mucha distancia de las facetadas con un 6,5%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
indica una complejidad relevante en los talones, circunstancia que tampoco sucede con los productos retocados. Las
superficies diedras, mayoritarias entre las facetadas, con-
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 1º O
-
4
-
-
-
-
-
4
Lasca 2º O
97 (54,8%)
123 (69,5%)
19 (10,7%)
4 (2,2%)
1 (0,5%)
3 (1,6%)
1 (0,5%)
177
Lasca 3º O
-
226 (68,2%)
50 (15,1%)
24 (7,2%)
4 (1,2%)
2 (0,6%)
5 (1,5%)
331
Pr. ret. 1º O
4 (30%)
5 (38,4%)
2 (15%)
-
-
-
2(15%)
13
Pr. ret. 2º O
71 (32,5%)
56 (25,6%)
13 (5,9%)
7 (3,2%)
2 (0,9%)
8 (3,6%)
20 (9,1%)
218
Pr. ret. 3º O
-
119 (52,8%)
11 (4,8%)
10 (4,4%)
9 (4%)
9 (4%)
16 (7,1%)
225
172 (18,5%)
533 (57,5%)
95 (10,2%)
45 (4,8%)
16 (1,7%)
22 (2,3%)
44 (4,7%)
927
Total
172 (18,5%)
Plana
Facetada
628 (67,7%)
61 (6,5%)
Ausente
66 (7,1%)
(100%)
Cuadro III.17. Preparación de la superficie talonar respecto de los productos configurados del nivel Ia.
105
[page-n-119]
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Lasca 1º O
10
5,3
57
2,1
1,3
115º
4
Lasca 2º O
10,7
3,7
46,5
3,8
2,2
103º
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1-2 (58%) y 3-4 (36%). Destaca la particularidad de los productos retocados de 3º orden que indican un
equilibrio entre la categoría de 1-2 (45%) y la de 3-4 aristas
(41%), resultado de la fase de desarrollo técnico. El resto de
categorías con cinco o más aristas apenas alcanza el 6%.
Total
86
Lasca 3º O
10,9
3,9
48,9
3,7
1,9
103º
190
Pr. ret. 1º O
12,6
4,6
68,6
3,1
2,7
110º
6
Pr. ret. 2º O
13,6
5
87,4
3,1
2,6
108º
52
Pr. ret. 3º O
12,9
4,5
74,1
3,5
2,5
105º
120
Cuadro III.18. Tipometría del talón en los productos configurados del
nivel Ia. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Grado
Corticalidad
2
3
4
Total
318
114
(65,9)
24
(13,8)
18
(10,4)
17
(9,8)
173
(88,2)
Caliza
40
8
(66,6)
4
(33,3)
-
-
12
(6,1)
Cuarc.
6
6
(60)
-
4 (40)
-
10
(5,1)
Otro
-
-
-
-
1
1
(0,5)
364
128
(65,3)
28
(14,2)
22
(11,2)
18
(9,1)
196
(47,4)
Sílex
212
117
(57,9)
38
(18,8)
32
(15,8)
15
(7,4)
202
(93,1)
Caliza
6
-
-
-
-
-
Cuarc.
5
7
(58,3)
2
(16,6)
3 (25)
-
12
(5,5)
Otro
-
-
2
(66,6)
-
1
(33,3)
3
(1,3)
223
Pr. retocado
1
Sílex
Lasca
Nº
124
(57,1)
42
(19,3)
35
(16,1)
16
(7,3)
217
(52,5)
587
252
70
57
34
413
(100)
Tot.
La cara ventral
La cara ventral muestra que más del 80% de los bulbos
están presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de
percusión utilizada que ha generado su buena definición.
Aquellos que resaltan de forma más prominente representan
un 12% y los suprimidos un 6%, posiblemente por su excesiva prominencia. Si sumamos ambos valores la incidencia es
inferior al 20%. Respecto del orden de extracción se aprecia
una mayor presencia de bulbos marcados en los productos
retocados respecto de las lascas; ello se vincula a una mayor
tipometría de los primeros productos. También es significativa la categoría de bulbo suprimido entre los productos retocados, indicadora de una transformación más avanzada y de
un equilibrio morfotécnico más adecuado (cuadro III.21).
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos con casi el
75% frente a los simétricos con un 25%. La principal categoría simétrica es la trapezoidal muy próxima a la triangular.
La asimetría en cambio presenta la categoría triangular
como predominante con casi el 50% del total. Estos valores
son superados en las piezas de 2º orden, circunstancia que
relaciona la morfología y el orden de extracción. La sección
trapezoidal (simétrica o asimétrica) se vincula mejor con los
productos retocados de 3º orden. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º) se da en casi el 80% de las piezas
y en especial entre las de 2º orden, que llegan ha alcanzar
el 93%, independientemente de si están o no retocadas.
Cuadro III.19. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad en
los productos configurados del nivel Ia.
Longitud
50-59
40-49
Corticalidad
Lasca 1º O
Pr. ret. 1º O
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
Total
<50% - >50%
-
<50% - >50%
1 (0,6)-1 (0,6)
1 (5) - 0
2 (0,9) – 1 (0,4)
30-39
20-29
<50% - >50%
<50% - >50%
0-3
0 - 5 (38,4)
0 - 5 (38,4)
6 (3,5)-8 (4,7)
83 (48,8) - 33 (19,4)
7 (35) - 3 (15)
7 (35) - 2 (10)
13 (6,3) – 16 (7,7) 90 (43,7) - 43 (20,8)
20-29
<20
Total
<50% - >50%
0 - 3 (23)
32 (18,8) - 6 (3,5)
1 (5) - 0
33 (16) - 9 (4,3)
3
13
170
20
206
Anchura
50-59
40-49
30-39
Corticalidad
Lasca 1º O
Pr. ret. 1º O
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
<50->50
0-1
<50->50
1-1
-
<50->50
0-4
15 (8,8) - 5 (2,9)
2 (10) - 0
<50 - >50
<50 - >50
0-1
0-2
0-7
0-2
68 (40) - 20 (11,7) 39 (22,9) - 21 (12,3)
6 (30) - 2 (10)
7 (35) - 2 (10)
<20
3
13
170
20
Total
0 - 1 (0,4)
1-1
17 (8,2) - 9 (4,3)
74 (35,9) - 30 (14,5) 36 (17,4) - 27 (13,1)
206
Cuadro III.20. Grado de corticalidad de los formatos longitud y anchura en los productos configurados del nivel Ia.
106
[page-n-120]
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Otra
Total
Presente
624
(92,6)
22
(3,2)
27
(4)
1
(0,1)
674
(82,1)
Marcado
94
(98)
1
(1)
1
(1)
-
96
(11,7)
Suprimido
49
(96,1)
-
2
(0,9)
-
51
(6,2)
Total
767
23
30
1
821
los segundos el 2,5%. La mayor incidencia de la misma
cercana al 20% se da en los productos retocados de 3º orden.
Cuadro III.21. Características del bulbo según la materia prima
del nivel Ia.
La asimetría izquierda y derecha representan valores equilibrados en torno al 10%. Las piezas con mayor asimetría
corresponden a productos de 3º orden, transformados por el
retoque o no (cuadros III.22 y III.23).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen la mitad de la
muestra, seguida de la triangular con un 22% y por último
los gajos o segmentos esféricos con un 12%. Respecto del
orden de extracción se observa el predominio de las
cuadrangulares cortas en las piezas de 2º orden, que se
invierte a cuadrangular larga en las de 3º orden; esta circunstancia se acentúa en los productos retocados. Hay una cierta
producción de lascas largas con cuatro lados y sección trapezoidal en los útiles más elaborados. La morfología técnica
que informa de la presencia de productos desbordados y
sobrepasados indica que los primeros representan el 15% y
III.2.1.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque muestra que casi el 70% de estas formas son
denticuladas, seguidas de las escamosas con un 25%; el resto
es marginal. La proporción de las dimensiones de estos
elementos indica que la categoría “corto” (más ancho que
largo) representa el 71%, igual de largo que ancho (medio) en
un 23% y largo o laminar (doble o más) en sólo el 5,5%. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas mediante
las categorías entrante (50%) y profundo (24%), mientras que
sólo es marginal sin modificación en un 25%. Esta circunstancia reafirma la alta transformación ya detectada por otros
valores en el nivel (cuadros III.24 y III.25).
El filo retocado
El filo que genera la intersección entre la superficie
retocada y el extremo de la pieza muestra que la delineación
de este filo es en un 57% recto, cóncavo en un 26% y
convexo en el 10%. Los valores tipométricos bajos favorecen los filos rectos que precisan menos extensión para su
elaboración. Filos convexos escasos apuntan a una mayor
reutilización con entrada en la superficie de la pieza y
también filos cóncavos. Respecto de la ubicación de los
filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados izquierdo y derecho, donde vuelven a ser los rectos y cóncavos los
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección
Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
4 (5,4)
8 (10,8)
2 (2,7)
42 (56,7)
18 (24,3)
-
74
Lasca 3º O
18 (12,6)
22 (15,5)
1 (0,7)
68 (47,8)
32 (22,5)
1 (0,7)
141
Pr. retocado 2º O
15 (10)
10 (6,7)
1 (0,6)
85 (57)
37 (24,8)
1 (0,6)
148
Pr. retocado 3º O
16 (10,5)
28 (18,4)
9 (5,9)
52 (34,2)
54 (35,5)
2 (1,3)
159
68 (12,9)
13 (2,4)
247 (47)
141 (26,8)
4 (0,7)
53 (10,1)
Total
134 (25,5)
392 (74,6)
526
Cuadro III.22. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel Ia.
Grado Simetría
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 1º O
-
3
-
3
Lasca 2º O
5
144 (93,5)
10
159
Lasca 3º O
40
249 (77,8)
31
320
Pr. retocado 1º O
2
9 (75)
1
19
131 (81,3)
11
161
Pr. retocado 3º O
19
129 (73,3)
28
176
Total
85 (10,2)
662 (79,6)
81 (9,7)
831
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
1º O
6
(50)
4
(33,3)
2
(16,6)
-
12
2º O
131
(65,8)
54
(27,1)
12
(6)
2
(1)
199
3º O
133
(78,7)
31
(18,3)
5
(2,9)
-
169
Total
270
(71)
89
(23,4)
19
(5)
2
(0,5)
380
12
Pr. retocado 2º O
Proporción
Cuadro III.23. Ángulo del eje de debitado del nivel Ia.
Cuadro III.24. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel Ia.
107
[page-n-121]
Extensión
M. Marg. Marg.
Entr.
Prof.
M. Prof.
Total
1º O
-
2
(16,6)
7
(58,3)
3
(25)
-
12
2º O
13
(7,3)
18
(10,2)
91
(51,7)
34
(19,3)
20
(11,3)
176
3º O
26
(14,3)
35
(19,3)
89
(49,2)
25
(13,8)
6
(3,3)
181
Total
39
(10,5)
55
(14,9)
187
(50,6)
62
(16,8)
26
(7)
369
Cuadro III.25. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel Ia.
mayoritarios, con independencia de su situación. Únicamente es reseñable que los filos del lado distal presentan una
mayoría de cóncavos, circunstancia que apunta a que este
tipo de piezas están agotadas o muy agotadas y siempre en
mayor proporción que las laterales (cuadro III.26).
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno a un 40%
en los lados izquierdo y derecho y en un 14% en el lado
distal. La localización en la cara dorsal es mayoritaria con un
91% (categoría directo) y el resto afecta de forma diferente a
la cara ventral. Respecto de la repartición del mismo es casi
exclusivo continuo en su elaboración y sólo alguna pieza
como las lascas con retoque muy marginal presentan retoque
discontinuo. La extensión de las áreas de afectación del
retoque indica que éste es completo (proximal, mesial y
distal) en casi el 80% de las piezas y parcial en el 20%. Esta
parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad distal (48%) y
a la mitad proximal (34%). Ello es explicable por la búsqueda
de un apuntamiento más o menos aguzado que marcarían las
piezas sólo distales (34%) (cuadros III.27 y III.28).
Delineación
Recto
Cónc.
1º O
13
(81,3)
3
(18,7)
Conv. Cc-Cv
Sinuoso
Total
-
-
-
16
2º O
117
(52,4)
56
(25,1)
27
(12,1)
2
(0,9)
21
(9,4)
223
3º O
143
(59,8)
66
(27,6)
22
(9,2)
3
(1,2)
5
(2,1)
239
Total
273
(57,2)
125
(26,2)
49
(10,2)
5
(1)
25
(5,2)
478
Cuadro III.26. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel Ia.
Los modos o tipos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas indican un
predominio de las sobreelevadas con casi el 50%, seguidas
de las simples (42%) y por último las planas (8%). Estos
valores no varían significativamente en las distintas
unidades arqueológicas. Estas categorías se han obtenido
mediante medición numeral y posterior asignación nominal.
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, indican que la mayoría de
ellos se elaboran con retoques sobreelevado y simple en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado en las puntas
musterienses, raederas de cara plana, raederas de dorso adelgazado y raederas alternas, es decir, en especial en aquellos
útiles en el que el retoque afecta a la superficie ventral o con
la peculiaridad de la búsqueda de un apuntamiento distal. El
retoque plano, minoritario en general, afecta a puntas,
raederas laterales, raederas de cara plana y raederas de dorso
adelgazado (cuadros III. 29 y III.30).
La dimensión y el grado de transformación del retoque
La dimensión y el grado de transformación que se
produce en los útiles retocados respecto del orden de extracción muestra que la longitud y la anchura decrecen conforme la pieza pierde tipometría pasando de valores medios
de 24 a 21 mm para la longitud y de 3,6 a 2,6 mm para la
anchura. La altura del retoque, que implicaría mayoritariamente a las piezas sobreelevadas, se da especialmente en los
productos de 2º y 1º orden. La superficie retocada muestra
que ésta es menor en las piezas de 3º orden y muy destacable
en las de 2º orden, que recogen los frentes retocados más
amplios (SP 670 mm2). La relación existente entre las posibilidades de extensión del retoque y la dimensión elaborada
apunta a que conforme avanza la extracción y elaboración
del retoque, éste se centra más en entrar en la pieza que en
alcanzar su máxima longitud, que se produce en los
productos de 1º orden. La posibilidad de transformación de
los soportes mediante el retoque indica que son los de 2º
orden los que tienen una mayor posibilidad de explotación
dimensional (cuadro III.31).
Las distintas categorías de grado vinculadas al retoque
en las distintas unidades arqueológicas indican que no
existen diferencias significativas en las mismas. La longitud
de la superficie retocada presenta un valor medio de 22 mm
que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados,
cuya media es igualmente de 22 mm. Por ello se puede decir
que la explotación en la dimensión longitud es máxima. La
Posición
Localización
Lat. izq.
Lat. derecho
Transv.
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
1º O
7 (43,7)
7 (43,7)
2 (12,5)
10 (91)
-
-
1
-
11
2º O
95 (43,7)
97 (44,7)
25 (11,5)
149 (87,1)
2 (1,1)
3 (1,7)
9 (5,2)
8 (4,6)
171
3º O
97 (40,5)
109 (45,6)
33 (13,8)
164 (85,8)
13 (6,8)
-
10 (5,2)
4 (2,1)
191
Total
199 (41,6)
213 (44,5)
66 (13,8)
323 (91,5)
15 (4,2)
3 (0,8)
20 (5,6)
12 (3,4)
373
Cuadro III.27. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel Ia.
108
[page-n-122]
Repart. Cont. Disc.
Parcial
Completo
P
PM
M
MD
1º O
15
-
-
2
-
2
1
209
1
8
6
5
6
18
135 (75,8)
3º O
179
1
8
4
9
4
19
162 (78,6)
403
2
16
12
14
12
3
4
5
6
Total
44
(36)
81
(45,5)
29
(37,6)
9
49
(40,1)
6
218
(41,5)
Plano
9
(7,3)
14
(7,8)
9
(11,6)
1
8
(6,5)
2
43
(8,2)
Sobreel.
65
(53,2)
80
(44,9)
35
(45,4)
12
59
(48,3)
8
259
(49,3)
Escaler.
3
(2,4)
1
(0,5)
1
(1,3)
-
1
(0,8)
0
6
(1,1)
Total
121
176
74
22
117
16
526
11 (68,7)
2º O
2
Simple
D
1
28
Total
405
28 (34,1)
14 (17)
40 (40,7)
308 (79)
Cuadro III.28. Repartición del retoque según el orden de extracción
del nivel Ia. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal.
Lista Tipológica
Sobrelevado
4. Punta levallois retocada
Simple
Cuadro III.29. Modos del retoque del nivel Ia.
Plano
Escaleriforme
Total
-
1
1
-
2
6/7. Punta musteriense
7 (36,8)
8 (42,1)
4 (21)
-
19
9/11. Raedera lateral
41 (42,7)
36 (37,5)
17 (17,7)
2 (2)
96
12/20. Raedera doble
12 (63,15)
6 (31,57)
1 (5,26)
-
19
21. Raedera desviada
24 (68,57)
11 (31,42)
-
-
35
9 (60)
3 (20)
3 (20)
-
15
25. Raedera sobre cara plana
1 (14,28)
5 (71,42)
1 (14,28)
-
7
27. Raedera dorso adelgazado
1 (20)
3 (50)
2 (30)
-
6
6 (35,29)
9 (52,94)
2 (11,76)
-
17
-
22/24. Raedera transversal
29. Raedera alterna
30/31. Raspador
4 (50)
3 (37,5)
1 (12,5)
34/35. Perforador
17 (70,8)
6 (25)
1 (4,1)
42/54. Muesca
15 (68,18)
6 (27,27)
-
1 (4,5)
22
43. Útil denticulado
96 (51,9)
84 (45,4)
5 (2,7)
-
185
-
19 (100)
-
-
19
45/50. Lasca con retoque
8
24
Cuadro III.30. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel Ia.
anchura retocada con valor medio de 3 mm representa el
15% de la anchura media de los soportes, circunstancia que
señala una decidida elaboración de categorías sobreelevadas
frente a planas o cubrientes en la superficie. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados con valor de 4 mm está muy próxima al
grosor medio de los soportes, que es de 6 mm y por tanto
representa el 70% de esa dimensión. Nuevamente se certiGrado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
P R.1º O
24,11
3,64
4,41
0,82
64,95
1,1
640
10,1
P R 2º O
23,36
3,58
4,75
0,90
92,86
1,39
670
13,8
P R 3º O
20,74
2,66
3,40
0,86
59,30
1,42
576
10,3
Cuadro III.31. Grado del retoque y orden de extracción del nivel Ia.
LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente
retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP: superficie total del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
fica la búsqueda de frentes sobreelevados. Las superficies
retocadas son ligeramente mayores en los lados izquierdos,
circunstancia que el índice (F/R) muestra en todas las
unidades arqueológicas. La transformación mediante el
retoque, principalmente en altura como se ha comentado,
sólo afecta a un 12% de la proyección de la masa lítica en
planta. Ello apunta a un fuerte interés en economizar materia
prima mediante una máxima explotación volumétrica de la
misma (cuadro III.32).
III.2.1.3.7. LA TIPOLOGÍA
Los útiles mayoritarios son las raederas simples, que
guardan una equilibrada proporción entre rectas y convexas
con valor porcentual de un 10% del total en cada categoría.
Las raederas dobles alcanzan el 2,5%, y unidas a las convergentes sitúan en un 5% los filos dobles. Esta misma incidencia presentan las raederas desviadas y un 3% las transversales, que son mayoritariamente convexas. El resto de
raederas tienen valores cercanos al 1%. Los raspadores, con
1,3%, son poco significativos y ausentes los buriles. En
109
[page-n-123]
cambio los perforadores tienen mayor incidencia (3,4%).
Las muescas están bien presentes con un 5%, y los útiles
denticulados constituyen la categoría dominante con un 32%
(cuadro III.33).
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son los raspadores, muescas y raederas simples; a pesar de
ello no alcanzan el índice 1,5, lejano del 2 laminar. No se
aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera
con los elementos levallois, que en cambio sí indican una
diferencia significativa en el índice de carenado, al ser las
más delgadas de todas las piezas con diferencia. Respecto
del orden de extracción, están mayoritariamente elaboradas
sobre soportes de 3º y 2º orden, circunstancia que se invierte
en las raederas transversales, raspadores y muescas, que
presentan un predominio de elementos corticales (cuadro
III.34).
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales del nivel Ia presentan un muy
bajo índice levallois de 2,6, lejos de la línea de corte establecida en 13 para poder ser considerado de muy débil debitado levallois. El índice laminar con valores de casi 5 se sitúa
entre la consideración de débil y muy débil. El índice de
facetado con 7 también está muy por debajo del 10, considerado para definir la industria como facetada. Las agrupaciones de categorías industriales indican que el índice levallois tipológico de 3 está muy distante del 30 considerado
para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II y los
índices esenciales de raedera con valor casi de 44 consideran
su incidencia como media y alta a partir de 50. El índice
charentiense de 13 está lejos del 20 que permite su asignaLista Tipológica
Total
1. Lasca levallois típica
9 (1,9)
2. Lasca levallois atípica
3 (0,6)
4. Punta levallois retocada
2 (0,4)
5. Punta pseudolevallois
8 (1,7)
6. Punta musteriense
7 (1,7)
7. Punta musteriense alargada
3 (0,6)
4
5
6
23
22,19
20,45
21,8
23,39
17,4
22,17
LFd
22
19,4
19,75
19,72
23,26
20,28
20,82
LFt
17,68
18,66
26,9
23,33
24,38
22,5
22,19
LF
22,93
20,18
22,2
19,8
24,16
19,57
22,17
AFi
3,68
3,33
2,1
2,6
2,53
2
2,84
AFd
3,45
2,77
2,64
2,68
3,14
2,71
2,93
AFt
3,62
2,83
4,4
4,33
2,80
1,5
3,6
AF
3,78
2,97
2,75
2,8
2,94
2,28
3,11
HFi
5,1
3,79
2,72
3,8
3,62
3,5
3,8
HFd
4,38
3,80
3,3
3,31
4,32
4,78
3,82
HFt
4,25
2,54
6
4,33
4,83
3
4,39
HF
4,92
3,57
3,53
3,42
4,27
4,07
4,1
IF
0,89
0,95
0,90
0,93
0,78
0,6
0,88
SRi
101,54
82,93
61,28
66,6
64,17
54,85
75,3
SRd
90,44
61,31
56,67
53,86
81,34
21,5
68,72
SRtr
83,42
67
112,72
99,66
94,97
63,78
91,5
SR
94,25
71
63,22
64,44
77,82
44
76,1
F/Ri
1,24
1,48
1,2
1,35
1,26
1,24
1,33
F/Rd
1,29
1,57
1,6
1,53
1,40
1,75
1,46
F/Rtr
1,28
1,60
1,35
1,8
1,20
1
1,41
F/R
1,3
1,54
1,41
1,53
1,32
1,28
1,4
SP
638,8
580,3
609,6
591,2
682,6
462,8
620,8
9,5%
12,25%
11. Raed. simple cóncava
8 (1,7)
5 (1,1)
2 (0,4)
3 (0,6)
17. Raed. doble cóncavo-convexa
2 (0,4)
19. Raed. convergente convexa
11 (2,3)
21. Raedera desviada
23 (4,9)
22. Raed. transversal recta
2 (0,4)
23. Raed. transversal convexa
13 (2,8)
25. Raedera cara plana
6 (1,3)
27. Raed. dorso adelgazado
3 (0,6)
29. Raedera alterna
8 (1,7)
30. Raspador típico
5 (1,1)
31. Raspador atípico
1 (0,2)
34. Perforador típico
15 (3,2)
35. Perforador atípico
1 (0,2)
38. Cuch. dorso natural
1 (0,2)
40. Lasca truncada
1 (0,2)
Media
LFi
46 (9,9)
15. Raed. doble biconvexa
3
10. Raed. simple convexa
13. Raed. doble recto-convexa
2
48 (10,3)
12. Raedera doble recta
1
9. Raedera simple recta
IT
14,75% 12,23% 10,37% 10,89% 11,40%
Cuadro III.32. Grado del retoque por unidad arqueológica
del nivel Ia.
110
42. Muesca
23 (4,9)
43. Útil denticulado
168 (36,3)
45/50. Lasca retoque
19 (4,1)
51. Punta de Tayac
1 (0,2)
54. Muesca extremo
3 (0,6)
59. Canto unifacial
2 (0,4)
61. Canto bifacial
1 (0,2)
62. Diverso
9 (1,9)
Total
462
Cuadro III.33. Lista tipológica del nivel Ia.
[page-n-124]
2º O
3º O
Lasca levallois
9
1,19
7,66
4,23
-
-
-
P. pseudolevall.
8
0,9
3,47
3,87
-
-
-
Raedera simple
91
1,29
3,89
7,15
6
41
44
Raed. transv.
15
0,78
3,40
12,08
2
8
5
R. dos frentes
47
1,06
3,69
8,62
4
19
24
Raed. inversa
6
1,12
3,85
6,91
0
2
4
Raspador
7
1,40
3,17
10,35
2
3
1
Perforador
16
1,05
3,49
5,9
1
6
9
C. dorso nat.
1
-
-
-
-
-
-
Muesca
25
1,24
3,24
7,16
2
13
146
1,14
3,61
5,75
10
60
76
4,92
-
I. Facetado amplio (IF)
7,08
-
1,85
-
I. Levallois tipológico (ILty)
2,99
3,18
41,9
43,59
I. Retoque Quina (IQ)
1,35
3,33
I. Charentiense (ICh)
12,84
13,63
2,56
2,61
Grupo II (Musteriense)
41,9
43,59
Grupo III (Paleolítico superior)
5,19
5,39
36,36
37,75
Grupo IV+Muescas
41,12
42,65
Índices Industriales
10
Denticulado
I. Laminar (ILam)
Grupo IV (Denticulado)
1º O
-
Grupo I (Levallois)
Peso
2,58
I. Raederas (IR)
IC
Esencial
I. Facetado estricto (IFs)
IA
Real
I. Levallois (IL)
Núm
Cuadro III.34. Índices tipométricos, peso y orden de extracción
del nivel Ia.
ción. El Grupo III, formado principalmente por perforadores
y en menor medida raspadores, presenta un índice esencial
de 5, considerado débil hasta 9 y definido como alto a partir
de 12. Por último el Grupo IV, con un índice de 37, se define
como muy alto al superar el límite 35 considerado para dar
paso a la categoría alta. Por tanto y en resumen el nivel Ia de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de denticulados del Paleolítico medio, con débil
presencia de útiles del grupo Paleolítico superior y con una
incidencia media de raederas (cuadro III.35).
III.2.1.3.8. LA FRACTURACIÓN LÍTICA
La fracturación intencional de los productos configurados
y retocados supone un paso adelante en el proceso de aprovechamiento y transformación de los utensilios; es la antesala
del abandono y el final del proceso técnico operativo.
El índice de fracturación del nivel Ia indica que éste es
mayor entre los productos retocados (35%) que entre las
lascas (22%). Entre éstas últimas más numerosas las fracturadas de 3º orden, que parece lógico por una mayor manipulación en la que intervendrían los accidentes de talla. La
incidencia de la fracturación respecto a los restos de talla y
núcleos es una cuestión de difícil solución, ya que los criterios para su inclusión en esta categoría no son claros. Sin
embargo sí es significativa la presencia de retoque en los
considerados restos de talla, que alcanza el 15% de estos
productos. Complejo vuelve a ser diferenciar si los restos de
talla corresponden a fragmentos informes del proceso de
talla o a fragmentos informes por transformación exhaustiva
de productos configurados y retocados. De todo ello se
desprende que una industria que presenta un 35% de pro-
Cuadro III.35. Índices y grupos industriales líticos del nivel Ia.
ductos retocados fracturados, a los que añadir un 18% de
fragmentos informes con retoque, indica la alta explotación
de la misma (cuadro III.36).
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son las
raederas dobles (45%), seguidas de las raederas simples
(24%) y los denticulados (21%). Esto apunta a que las posibilidades de transformación para reconfigurar los útiles
presenta mejores condiciones en las piezas complejas desde
el punto de vista de estar más retocadas. Este grado de fracturación es predominantemente pequeño, aunque hay que
tener presente la dificultad de identificación cuanto mayor es
éste. Un elemento poco fracturado son las raederas desviadas. La ubicación de las fracturas se presenta mayoritaria en
los extremos distales de las piezas retocadas, raederas
simples y denticulados, que representan casi la mitad de las
fracturas. El extremo proximal, donde se ubica el talón, es la
siguiente ubicación con más fracturas, en especial raederas
Índice de Fracturación
Entera
Fract.
Índice
Total
Núcleo
24
23
48,9%
47
Lasca 1º O
3
0
0%
3
Lasca 2º O
154
37
19,37%
191
Lasca 3º O
302
73
24,17%
375
No retocado
483
133
21,6%
616
Pr. ret 1º O
9
4
44,4%
13
Pr. ret. 2º O
135
43
31,8%
178
Pr. ret. 3º O
167
63
37,7%
230
Retocado
311
110
35,3%
421
Total
794
243
23,4%
1037
Cuadro III.36. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel Ia.
111
[page-n-125]
simples. Divididas las piezas en dos mitades, el porcentaje de
fracturación es similar para estas dos categorías. Por todo ello
se aprecia que existe una tendencia a suprimir los extremos
de las piezas como método para reconfigurar éstas. Por
último la incidencia de la fracturación respecto de los modos
de retoque indica que las piezas con retoque simple son
mucho más fracturadas distalmente (62%) que en el extremo
proximal (32%). Los tipos sobreelevados no presentan diferencias, tienen un porcentaje igual de ubicación en la fracturación distal y proximal (44% y 42%). Las escasas piezas con
retoque plano presentan una destacada fracturación proximal
(83%), favorecida posiblemente por la incidencia de los
dorsos rebajados, los bulbos suprimidos y los retoques
inversos (cuadros III.37, III.38 y III.39).
P
PM
PD
MD
R. simple
6
(28,5)
2
(9,5)
1
(4,7)
3
7
(14,2) (33,3)
R. dobl/cv
2
3
1
1
Grado de
Fracturación
0-25%
26-50%
50-75%
>75%
Total
Punta
-
-
-
-
-
Raed. simple
11
12
1
-
24
Raedera doble
5
3
2
-
10
Raed. transv.
-
-
-
-
-
R. desviada
1
1
-
-
2
R. cara plana
1
-
-
-
1
Raspador
-
-
-
-
-
Perforador
1
1
-
-
2
Muesca
1
1
-
-
2
Denticulado
18
13
2
-
33
-
-
Indeterm.
Total
38 (44,1) 32 (37,2)
-
10
10
6 (6,9)
10 (11,6)
86 (100)
Cuadro III.37. Grado de fracturación de los productos retocados
del nivel Ia.
112
L
Total
2
(9,5)
21
3
-
10
R. transv.
1
-
-
-
1
-
2
R. desviada
-
1
-
-
1
-
2
R. cara plana
-
-
-
-
1
-
1
Perforador
-
1
-
-
2
-
3
Muesca
-
1
-
-
1
-
2
Denticulado
5
(18,5)
1
(3,7)
10
(37)
5
(18,5)
27
Total
III.2.3.1.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso), supone
un 3% de las lascas y un 5% de los útiles, por tanto valores
bajos, teniendo en cuenta que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (57%). Las lascas
levallois con 12 ejemplares son mayoritariamente típicas
(fig. III.8, núm. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14) frente a las atípicas
(fig. III.8, núm. 4, 5 y 7). Generalmente de excelente factura y en algún caso con talones multifacetados, son de talla
amplia superando la media de 25 mm y con morfología
cuadrangular larga (50%). A reseñar la ausencia de láminas
levallois. Como punta levallois retocada se han incluido dos
piezas de 3º orden poco típicas con retoque simple parcial
(fig. III.9, núm 1 y 2). Por tanto estas puntas pueden considerarse como muy raras. Las puntas pseudolevallois, con 8
ejemplares, presentan una baja proporción para una gestión
centrípeta donde las piezas desviadas tienen una cierta incidencia y por lo general son de pequeña talla (fig. III.8, núm.
6). Los cuchillos de dorso natural, con un sólo ejemplar,
tienen escasa presencia, aunque hay que recordar la difi-
D
3
3
(11,1) (11,1)
14
9
(27,1) (16,3)
5
(9,1)
7
26
7
(12,7) (47,3) (12,7)
68
(100)
Cuadro III.38. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel Ia. P: proximal. PM próximo-mesial.
PD: próximo-distal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
Simple
Proximal
Plano
Sobreelev.
Total
8 (21,6)
5 (83,3)
5 (25)
18
Próximomesial
2 (16,6)
-
10 (50)
12
Proximal-distal
2 (16,6)
-
5 (25)
5
1ª mitad
12 (32,4)
5 (83,3)
20 (44,4)
37
Mesodistal
7
1
1
9
Distal
16 (43,2)
-
18 (40)
34
2ª mitad
23 (62,1)
1 (16,6)
19 (42,2)
43
Lateral
2 (5,4)
-
6 (13,3)
8
Total
37
6
45
88
Cuadro III.39. Fracturación y modos de retoque del nivel Ia.
cultad de valorar este tipo de útil en una industria de
pequeño formato, donde sólo hay 4 piezas de más de 3 cm.
Por ello, si consideramos todas las lascas con córtex
opuesto a filo, ampliaríamos la clasificación a un 6% de la
lista tipo, porcentaje igualmente débil.
Las puntas musterienses presentan 9 ejemplares (2%)
con piezas poco típicas, por desviadas, con escasa simetría
de sus bordes y configuración de apuntamiento abierto (fig.
III.9, núm. 3, 5, 6, 7, 10 y 11). Destaca sólo una punta sobre
lasca levallois y talón multifacetado (fig. III.9, núm. 4). No
existen limaces ni proto-limaces. Las puntas más largas
corresponden a elementos corticales (fig. III.9, núm. 7).
Las raederas simples o laterales agrupadas son 102
ejemplares, en igual proporción de rectas y convexas que
representan un 21% del total y menos frecuentes las
cóncavas (8, 1,7%) (fig. III.11, núm. 12, 13 y 14). Tipométricamente las raederas laterales están entre los útiles retocados de mayor formato (27,7 x 23,1 x 8,6 mm), y más aún
las 52 piezas con córtex que representan el 52% de éstas y
que tienen un formato medio de 28,6 x 23,5 x 9,4 mm. El
so-porte de estas raederas es mayoritariamente cuadran-
[page-n-126]
gular largo en un 30% (fig. III.10, núm. 1, 3, 4, 6, 10, 11)
y gajo en otro 30% (fig. III.10, núm. 8, 9, 12; fig. III.11,
núm. 3), con un 15% de piezas desbordadas (fig. III.10,
núm. 11 y fig. III.11, núm. 1, 4) y un 2% de sobrepasadas
(fig. III.10, núm 3). La sección transversal es asimétrica en
un 80%, principalmente triangular. La morfología del
retoque indica una distribución bimodal del escamoso y
denticulado con un 42% cada uno, a distancia del escaleriforme (13%). Estas raederas presentan una extensión
amplia de retoque, con sólo un 9% de las piezas que tienen
retoque parcial y un 15% con retoque marginal. El retoque
directo se distribuye a partes iguales en los lados izquierdo
y derecho y en su modo es principalmente sobreelevado
(40%), simple (36%) y plano (17%). Sólo cinco piezas se
elaboran sobre soporte levallois (fig. III.10, núm. 4, 10 y
fig. III.11, núm. 2) y cuatro tienen talón facetado (fig.
III.10, núm. 2 y fig. III.11, núm. 9). Generalmente las
raederas laterales son de bella factura, bien configuradas
con debitado previo variado en el que destacan el unipolar
y el preferencial con un 27% cada uno.
Las raederas dobles y convergentes presentan 25 ejemplares (14%), en igual proporción en cada una de las dos
categorías. Éstas son los elementos de transformación por
retoques más amplios y poseen un 50% de corticalidad. Tipométricamente son de “gran formato” (27,8 x 24,3 x 9 mm) y
las corticales los mayores formatos del nivel Ia (30,5 x 25,7
x 10,7 mm). Mayoritariamente cuadrangulares largas (30%)
(fig. III.12, núm. 2, 3 y 4). Destaca la casi ausencia de piezas
desbordadas (fig. III.12, núm. 7) y sobrepasadas. En igual
proporción de simétricas que de asimétricas. La morfología
del retoque indica aquí una distribución unimodal con un
54% de escamoso y apenas un 12% de denticulado. Estas
raederas también presentan una extensión amplia del retoque,
con una sola pieza parcial y cuatro con retoque marginal (fig.
III.13, núm. 11, 12). El modo de retoque es sobreelevado
(62%), simple (30%) y no se observa el escaleriforme. Sólo
dos piezas sobre lasca levallois y un talón multifacetado (fig.
III.13, núm. 7). Son de bella factura y con debitado dorsal
mayoritario preferencial (42%) (fig. III.13, núm. 4, 5, 6, 7, 8
y 9) y el resto muy distribuido.
Las raederas desviadas son 23 ejemplares con tipometría media de 24,8 x 27,1 x 8,7 mm y un formato algo menor
que laterales y dobles. Son más anchas (65%) que largas y
hay 11 piezas con córtex. La morfología es diversificada,
con muy pocos gajos y dominio de cuadrangulares largas y
triangulares (fig. III.14, núm. 3, 5, 7, 8). Un 70% son asimétricas y sin piezas sobrepasadas o desbordadas. La morfología del retoque indica aquí una distribución unimodal, con
un 75% de escamoso y apenas un 10% de denticulado. La
extensión del retoque es amplia, con un 15% de retoque
parcial y otro 15% de marginal. El modo de retoque es
sobreelevado (66%), simple (33%) y no se observa retoque
plano ni escaleriforme. Tampoco hay soportes levallois ni
talones multifacetados. El debitado dorsal mayoritario es
centrípeto (54%), con cierta incidencia del ortogonal (30%)
y ausencia del preferencial. Son piezas bien elaboradas de
formato no muy amplio, algo más de la mitad elaboradas
sobre lascas desviadas, retoque sobreelevado y por lo gene-
ral con convergencia apuntada (43%); también están presentes los ejemplares dobles (18%).
Las raederas alternas son 8 ejemplares (fig. III.14,
núm. 4, 9, 10, 11, 12) que incluyen las alternantes (fig.
III.13, núm. 6), de formato amplio como ocurría con las laterales y dobles (30 x 24 x 8 mm). El retoque predominante en
cambio es simple y el debitado dorsal preferencial (fig.
III.14, núm. 9, 10, 11, 12). Su morfología principal es la
cuadrangular larga.
Las raederas transversales presentan 15 ejemplares
con tipometría de 25 x 33 x 10,7 mm. Su morfología es
variada, con elementos pentagonales (fig. III.12, núm. 7) y
más anchas que largas. Principalmente son asimétricas y por
lo general agotadas por un exhaustivo retoque en piezas con
córtex (75%) y alta procedencia de nódulos marinos (fig.
III.12, núm. 8). El debitado es mayoritariamente preferencial
(fig. III.12, núm. 1, 4 y 6) y unipolar, y con ausencia de
soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es
sobreelevado (60%), con escasa incidencia de retoque
parcial y marginal y piezas desbordadas (fig. III.12, núm. 1,
3, 6 y 7). Estas piezas mayoritariamente convexas representan casi el 8% de las raederas y un porcentaje esencial
débil (3,4%).
Las raederas de cara plana y dorso adelgazado
presentan un baja incidencia, del 1% y 0,6% respectivamente (8 piezas). Las de dorso adelgazado (fig. III.12, núm
9, 10) están más elaboradas y con formato amplio que
supera los 3 cm. Las de cara plana con 26 mm de longitud
presentan retoque inverso, generalmente simple y marginal
(fig. III.12, núm. 11, 12, 13) y algún soporte levallois.
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, buril,
perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan un
conjunto de 24 piezas y una incidencia del 5%, principalmente perforadores. Los raspadores son 6 ejemplares de
factura mediocre: 5 corticales, 4 en extremo distal de lasca y
otro sobre lasca de decalotado. Los buriles están ausentes.
Los perforadores (fig. III.15), con 16 piezas, presentan un
porcentaje esencial de 3,6, considerado como débil. Son de
formato pequeño (23,5 x 22,6 x 8,5 mm), donde la longitud
y anchura están equilibradas. Son piezas asimétricas (90%),
de las que un 27% presentan córtex y soporte mayoritario
triangular (33%), seguido del cuadrangular corto (25%). La
morfología del retoque es denticulado y escaleriforme y el
modo sobreelevado y simple. Son piezas denticuladas
marcadas de muy bella factura con debitados diversificados
pero preferentemente centrípetos. Su fracturación es escasa
al igual que la presencia de piezas desbordantes.
Las muescas son 25, de las cuales 3 son muesca en
extremo y un 20% clactonienses frente a un 75% de muescas
retocadas. Tipométricamente son de formato medio (26 x 22
x 9 mm), con un 52% de piezas corticales, morfología de
soportes diversificados y asimétricas (75%). La morfología
del retoque es mayoritario denticulado (65%) y escaleriforme (22%), y el modo sobreelevado (70%) y simple
(25%). Son piezas denticuladas cóncavas bien elaboradas,
con extremos marcados y aguzados por rupturas de convergencia (méplat, córtex, fractura, etc.). El debitado dorsal es
variado pero preferentemente centrípeto, con un 10% de
113
[page-n-127]
piezas desbordadas, un soporte levallois y sin talones multifacetados. Como en otros tipos, hay una cierta incidencia
(12%) de apoyo sobre méplat (fig. III.16, núm. 7, 15 y 16) y
elaboración (30%) sobre restos de talla o núcleos (fig. III.16,
núm. 9). Alguna pieza recuerda la denominada “técnica de
microburil” (fig. III.16, núm. 13).
Los denticulados representan el grupo de útiles mayoritario con 168 piezas (36,3%). Éstos pueden ser divididos
en laterales simples (62%), dobles (20%), transversales (8%)
y alternos (5%). Generalmente están bien configurados, con
denticulación marcada y algunos con espinas pronunciadas.
Su formato en comparación a las raederas es inferior (23,8 x
22,2 x 8,1 mm), con un 48% de piezas corticales, morfología
de soportes diversificados en los que son de reseñar los
cuadrangulares largos (37%) y especialmente los gajos que
alcanzan un 24%. Las piezas son asimétricas (79%). La
morfología del retoque es obviamente denticulada y el modo
se presenta bimodal con casi un 50% para los retoques
sobreelevado y simple y ausencia del escaleriforme. La
extensión del retoque presenta un 22% de parcialidad y un
5% de retoque marginal. El debitado dorsal es mayoritario
preferencial (42%) y unipolar (27%), con un 11% de piezas
desbordadas (fig. III.17, núm. 5, 9; fig. III.17, núm. 8, 11) y
sobrepasadas (fig. III.17, núm 1), tres soportes levallois y
dos talones multifacetados. Hay una incidencia alta de denticulados sobre núcleo o resto de talla (18%). La fracturación
es significativa (18%) con ubicación distal (fig. III.19, núm.
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 15, 16 y 17), proximal (fig.
III.19, núm. 2, 4), lateral o hemilasca (fig. III.19, núm. 14) y
mesial (fig. III.19, núm. 3). La fracturación configura una
ruptura de convergencia acusada como pasaba con las
muescas, de las que es difícil separar algunos denticulados
apoyados en méplat (fig. III.19, núm. 11, 12). Las piezas
sobre gajo son relevantes (fig. III.18, núm. 1, 2, 3, 5, 9; fig.
III.19, núm. 5, 6, 9, 15). Hay piezas múltiples de configuración particular, sobreelevadas con fuertes apuntamientos en
sus vértices y que pueden ser definidas como un morfotipo
individualizado (fig. III.18, núm. 13, 14). Los denticulados
son de cuidada elaboración en sus frentes retocados, circunstancia que dificulta la separación con las raederas; prueba de
ello es la igual proporción de bulbos suprimidos en ambas
categorías (10%).
III.2.1.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL Ia
La sedimentación de este nivel arqueológico es característica de un ambiente húmedo con elevada pedogénesis sin
apenas fracción pétrea ni otros elementos de aportación
exógena ni endógena. La estructura topográfica del nivel
registra en su interior un depósito travertínico con baja
energía y escasa sedimentación gravitacional. Este depósito
puede ser considerado un conjunto de edificios bioconstruidos sobre morfologías tubulares (helechos, juncos,
herbáceas, etc.) que no presentan material arqueológico en
su interior. Los elementos vegetales configurados a modo de
haces presentan disposición paralela y ligero buzamiento
hacia el SE. El nivel es un paleosuelo con humus que se halla
muy alterado por madrigueras y actividades de pequeños
mamíferos y reptiles. Las características de esta sedimenta-
114
ción muy suelta favorecen la dispersión vertical y horizontal
de los materiales arqueológicos. Es difícil discernir con
fiabilidad los posibles eventos ocupacionales que se produjeron y es sin duda el nivel arqueológico de la secuencia que
mejor refleja el efecto palimpsesto.
El nivel Ia fue excavado en una superficie máxima de 15
m2 (capa 1) y mínima de 3 m2 (capa 6), lo que supone una
extensión media de 10 m2. Ésta representa el 10% del área
ocupacional total considerada en el pasado, que debió de ser
de unos 100 m2. Por tanto, es una parte restringida de la
superficie arqueológica original. Se han contabilizado un
total de 19.068 elementos arqueológicos, lo que supone una
media de 5.280 restos/m3, entre restos líticos (1.251/m3) y
óseos (4.018/m3), considerados los primeros mayores de 1
cm. Es decir, 53 materiales por cuadro y capa. La distribución de los mismos se presenta desigual, tanto en la industria como en los restos óseos, con dos concentraciones
centradas en los cuadros H2 y F5, sin que se halla podido
averiguar la causa, al estar en los márgenes del área excavada. La diferencia de profundidad entre los cuadros supone
un ligero buzamiento de cinco grados de W a E y prácticamente horizontal de N a S. Las tres primeras capas proporcionaron intrusiones verticales de elementos modernos (tres
pequeños fragmentos cerámicos) y fauna actual no fósil
vinculada a la sedimentación de las madrigueras.
La excavación no ha detectado hogares, aunque un tercio
del material arqueológico está termoalterado por la incidencia
de los mismos. La cantidad de materiales óseos y líticos
(14.540 y 4.528) es lo suficientemente amplia para el estudio
propuesto del nivel Ia. Valores a retener son un volumen excavado de 3,6 m3 con un alto porcentaje de materiales óseos y
líticos que suman un total de 5.280/m3. La relación de diferencia entre ambas categorías es de 3,2.
En cuanto a la industria lítica, los procesos de explotación de los núcleos no se detectan con nitidez en los distintos
cuadros, con ausencia de éstos en los septentrionales, presencia de restos de talla en los occidentales y una concentración de ambos en los meridionales. Por tanto, la ubicación de
los núcleos no coincide con las concentraciones principales
de talla. La estructura lítica en la relación interna de sus
componentes indica que ésta es coherente y sólo se echan en
falta los percutores. Las proporciones señalan el alto índice
de elementos producidos frente a los de producción.
La materia prima como roca de elección y utilización es
el sílex, lo que hace poco significativas al resto (caliza y
cuarcita). El sílex se muestra con un alto grado de alteración
que abarca a la casi totalidad del conjunto, del cual un tercio
corresponde a alteraciones térmicas. Por ello la alta alteración silícea del nivel Ia condiciona el análisis traceológico y
dificulta especialmente los remontajes líticos. A efectos de
evaluar la dimensión tipométrica, se aprecia que los datos de
tendencia central son: núcleo (27 x 26 x 10 mm), resto de
talla (17 x 14 x 8 mm), lasca (22 x 21 x 6 mm) y producto
retocado (26 x 23 x 8 mm). Esto representa para el total una
media de 19 x 17 x 6 mm; así pues un conjunto industrial
lítico con valores por debajo de los 2 cm para las mediciones
de longitud, anchura y grosor. El soporte de caliza muy
frecuente en el área y de proporciones mayores no es utili-
[page-n-128]
zado como recurso generalizado. Por ello la industria puede
ser considerada de tamaño muy pequeño y con alto grado de
reutilización.
Los formatos de los núcleos tienen una tipometría entre
3-4 cm, tanto en longitud como anchura. Los mismos están
explotados o agotados y son gestionados unifacialmente y
con dirección de debitado centrípeta de forma mayoritaria.
Las características de las superficies de debitado planasconvexas y las de preparación con planos multifacetados
certifican la presencia de gestión levallois en el nivel Ia,
preferentemente centrípeta. En los productos configurados
las plataformas de los talones son mayoritariamente planas y
lisas. La cara dorsal muestra que el grado de corticalidad es
mayor en los productos retocados. Los formatos de longitud
y anchura respecto del orden de extracción indican que la
mayor longitud se obtiene principalmente a partir de piezas
con córtex.
La morfología de las lascas revela el predominio de las
formas de cuatro lados, que suponen la mitad de la muestra,
seguidas de la triangular y por último los gajos o segmentos
esféricos. Hay una cierta elección de lascas largas con
cuatro lados y sección trapezoidal en los útiles más elaborados. La simetría de la sección transversal indica un predominio de dos tercios de los asimétricos frente a un tercio de
los simétricos, cuya categoría principal es la trapezoidal
muy próxima a la triangular. La asimetría en cambio
presenta la categoría triangular como predominante. Estos
valores son superados en las piezas corticales, circunstancia
que correlaciona la morfología y el orden de extracción. La
sección trapezoidal se vincula mejor con los productos retocados de 3º orden y las piezas con mayor asimetría corresponden a productos de 3º orden, con o sin retoque. Los
productos retocados indican morfología denticulada, extensión entrante y filo recto. Este frente retocado es lateral,
localizado en la cara dorsal –directo–, continuo y mayoritariamente completo en su extensión. Los modos de retoques
indican un predominio de los sobreelevados, simples y por
último los planos. Los diferentes útiles se elaboran con
retoque sobreelevado o simple, en este orden, aunque con
algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más
utilizado que el sobreelevado en las puntas musterienses,
raederas de cara plana, raederas de dorso adelgazado y
raederas alternas. El retoque plano, minoritario en general,
afecta a puntas, raederas laterales, raederas de cara plana y
raederas de dorso adelgazado.
La longitud del retoque presenta un valor que se ajusta
a la longitud de los soportes. Por ello se puede decir que la
elaboración en la dimensión longitud es máxima y hay una
decidida elección de categorías sobreelevadas frente a planas
o cubrientes en la superficie. Así pues, no se fabrican piezas
planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello,
sino al contrario. La altura de los frentes retocados, con
valor muy próximo al grosor medio de los soportes, certifica
la búsqueda de frentes sobreelevados. Todo ello apunta a un
fuerte interés en economizar materia prima mediante una
máxima explotación volumétrica. Entre los útiles mayoritarios, las raederas simples guardan una equilibrada proporción entre rectas y convexas. Las raederas dobles unidas a
las convergentes representan el 5%. Esta misma incidencia
tienen las desviadas y algo menor las transversales, que son
mayoritariamente convexas. Los raspadores son poco significativos y ausentes los buriles. En cambio los perforadores
tienen una alta incidencia. Las muescas están bien presentes
y los útiles denticulados representan la categoría predominante. Las piezas retocadas con índice de alargamiento
mayor son los raspadores, muescas y raederas simples, a
pesar de ello, lejos de poder ser considerados laminares. No
se aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera
con los elementos levallois, que en cambio sí tienen una
diferencia significativa en el índice de carenado al ser las
piezas más delgadas de todas. Respecto al orden de extracción las raederas transversales, los raspadores y las muescas
están mayoritariamente elaboradas sobre soportes corticales.
El índice de fracturación del nivel Ia es mayor en los
productos retocados que en las lascas, y entre estas últimas
son más numerosas las de 3º orden. El nivel presenta un
tercio de productos retocados fracturados y numerosos fragmentos informes con retoque que indican la alta explotación
y transformación de la industria. Los útiles con mayor fracturación son las raederas dobles, raederas simples y denticulados. Un elemento poco fracturado son las raederas
desviadas. La ubicación de las fracturas se presenta mayoritaria en los extremos distales de raederas simples y denticulados que representan casi la mitad de la muestra. Existe una
tendencia a suprimir los extremos de las piezas como
método para reconfigurar éstas, y las piezas con retoque
simple están mucho más fracturadas distalmente que en el
extremo proximal. La mayor parte de los núcleos identificados presentan una gestión levallois, hecho que diverge en
porcentaje del bajo número de productos configurados levallois. Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois, al igual que el índice laminar y el de facetado. Así
pues, la industria del nivel Ia por sus características técnicas
de debitado se puede definir como no laminar, no facetada y
no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera tienen
valores medios. Las raederas laterales de formato amplio
presentan morfología cuadrangular larga y asimetría triangular
con un debitado dorsal unipolar y preferencial y retoques
sobreelevado y simple. Las raederas dobles de formato amplio
presentan morfología cuadrangular larga y simetría/asimetría
trapezoidal y triangular. El debitado dorsal es preferencial y el
retoque principalmente sobreelevado. Las raederas desviadas
de formato medio presentan asimetría con morfología cuadrangular larga y triangular. El debitado es centrípeto y el retoque
mayoritario sobreelevado. Las raederas transversales de
formato medio presentan morfología variada –pentagonal–,
asimetría trapezoidal/triangular y debitado preferencial con
retoque sobreelevado. El Grupo III está formado principalmente por perforadores de formato pequeño, morfología y
simetría variada, y raspadores en menor medida. El debitado
dorsal es centrípeto y el retoque sobreelevado.
Por último, el Grupo IV presenta un índice muy alto. Las
muescas de formato medio tienen morfología diversa, asimetría triangular, debitado centrípeto y retoque sobreelevado
mayoritario. Los denticulados en cambio, de formato pequeño,
115
[page-n-129]
presentan morfología cuadrangular, asimetría triangular y
retoque sobreelevado y simple. En resumen, el nivel Ia de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos
del Paleolítico medio con alta incidencia de denticulados, débil
presencia de útiles del grupo Paleolítico superior, en especial
perforadores, y con una incidencia media de raederas.
Los núcleos posiblemente son introducidos en el yacimiento en fases de explotación no iniciales o avanzadas y
difieren de los formatos de lascas amplias que corresponden
al principio de la cadena operativa. Los núcleos son transformados en un alto grado y reutilizados, y por ello tal vez no
estén presentes. Sus morfologías indican una explotación
sistemática avanzada y una cuestión relevante reside en saber
si la fragmentación es parte de una sistemática operativa no
detectada. La alta fragmentación y reducción de la industria
va acompañada de productos corticales transformados y
abandonados de mayor formato, que posiblemente formen
parte del equipamiento personal o individual introducido en
el yacimiento. El sílex es utilizado en actividades de talla; la
existencia de pocos productos de alta corticalidad apunta a
que las cadenas operativas se han iniciado en otros espacios,
dentro o fuera del yacimiento. Por ello, las secuencias de
explotación y configuración guardan diferencias que no
pueden ser explicadas, en un nivel en el que predominan
las pequeñas morfologías finales muy transformadas. Las
secuencias de configuración manifiestan una relación preferencial de soportes de mayor formato y morfologías transformadas –raederas, denticulados…– y la variabilidad morfoló-
116
gica de los soportes no se ajusta a morfotipos seleccionados.
En conclusión, el nivel Ia presenta procesos de alteración postdeposicional importantes entre los que destacan las
madrigueras de pequeños mamíferos. Los depósitos travertínicos, la alta pedogénesis y la ubicación bajo la línea de
ruptura de la visera de la cueva son factores distorsionantes
a valorar. Las estrategias de aprovisionamiento lítico son
exclusivas para el sílex e indican una cierta lejanía superior
a 5 km. Las cadenas operativas líticas se presentan fragmentadas, hecho que puede responder a una movilidad de
objetos entre diferentes y próximos lugares de ocupación.
Sin embargo, la alta concentración de vestigios arqueológicos apunta a una mayor entrada de éstos –intrasite– que no
a una “exportación” intersite.
La falta de estudios imposibilita conocer si las actividades técnicas desarrolladas en este espacio físico –nivel Ia–
son complementadas o no en otros lugares, ni tampoco se
puede caracterizar las zonas de acumulación ni su interrelación, así como si existieron áreas de actividad funcionalmente diferenciadas. Saber si existió una ocupación completa o no del espacio es una cuestión difícil, pero diversos
aspectos apuntan a que ésta debió de ser amplia. Bolomor Ia
no parece un lugar de paso muy breve por el volumen y
transformación del material lítico; posiblemente sea un lugar
de hábitat con una ocupación de corta duración en el que se
han desarrollado actividades antrópicas diversas, complejas
e intensas.
[page-n-130]
Fig. III.6. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel Ia.
117
[page-n-131]
Fig. III.7. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel Ia.
118
[page-n-132]
Fig. III.8. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas del nivel Ia.
119
[page-n-133]
Fig. III.9. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Puntas del nivel Ia.
120
[page-n-134]
Fig. III.10. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas simples rectas del nivel Ia.
121
[page-n-135]
Fig. III.11. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas simples convexas y cóncavas del nivel Ia.
122
[page-n-136]
Fig. III.12. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas transversales, de dorso adelgazado y de cara plana del nivel Ia.
123
[page-n-137]
Fig. III.13. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas dobles y convergentes del nivel Ia.
124
[page-n-138]
Fig. III.14. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas alternas y desviadas del nivel Ia.
125
[page-n-139]
Fig. III.15. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Perforadores del nivel Ia.
126
[page-n-140]
Fig. III.16. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Muescas del nivel Ia.
127
[page-n-141]
Fig. III.17. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel Ia.
128
[page-n-142]
Fig. III.18. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel Ia.
129
[page-n-143]
Fig. III.19. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados con fracturas del nivel Ia.
130
[page-n-144]
III.2.2. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO Ib-Ic
El estrato I se presenta dividido en tres niveles: Ia, Ib y
Ic. Las unidades Ib y Ic, cuya excavación se realizó en los
años 1992-93, deben ser consideradas como un conjunto.
Ello es debido a que el material del nivel Ib se hallaba adosado a la base de las brechas y en contacto con la primera capa
del nivel Ic. Además estas brechas son estériles pues su
componente principal es un travertino que recubre antiguos
vegetales y el troceado del mismo mostró la ausencia de
materiales arqueológicos en su interior. El nivel Ib, brechoso
e irregular, se presenta fuertemente erosionado y ha condicionado en extremo el proceso de excavación, mermando las
valoraciones espaciales. Los cuadros en los que la sedimentación no se presentaba alterada se excavaron mediante
levantamiento tridimensional y el resto en subcuadros de 33
cm2 y recogida en criba.
III.2.2.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL Ib-Ic
La extensión excavada se individualiza en cuatro
unidades arqueológicas que se vinculan a los cuadros (figs.
III.20, III.21, III.22, III.23, III.24 y III.25):
- Unidad arqueológica 0 (nivel Ib): cuadros D3, D4,
F3, F4, H4 (5 m2).
- Unidad arqueológica 1 (nivel Ic): cuadros B2, B3,
B4, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4 (13 m2).
- Unidad arqueológica 2 (nivel Ic): cuadros B3, B4,
D3, D4, F3, F4, H2, H3, H4, J3, J4 (11 m2).
Fig. III.21. Superficie inicial con brechas del nivel Ib
(cuadros B3 a B5). Sector occidental.
- Unidad arqueológica 3 (nivel Ic): cuadros B3, B4,
D3, D4 y H2 (5 m2).
Fig. III.22. Superficie excavada del nivel Ic y brechas del Ib
(cuadros H3/J3). Sector occidental.
Fig. III.20. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel Ib/Ic.
III.2.2.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL Ib/Ic
La distribución de los registros arqueológicos en las
distintas capas no ha podido ser individualizada en el grado
deseado para detallar la ubicación de los materiales arqueológicos respecto de las unidades deposicionales. Ello es
debido al alto número de materiales no situados tridimensionalmente. Sin embargo distintos cuadros presentan una
similar concentración de materiales. La capa 0 corresponde
al nivel Ib y el resto a tres unidades del Ic.
131
[page-n-145]
Fig. III.25. Corte frontal occidental del estrato I (cuadro D3).
Sector occidental.
Capas
0
1
2
3
Total
Vol. m3
0,4
1,35
0,65
0,6
3
NRL m3
212
123
521
600
557
Lítica
85
889
339
360
1673
NRH m3
175
547
488
493
474
Hueso
70
739
317
296
1422
m3
NR
Fig. III.23. Superficie excavada del nivel Ib/Ic (cuadros orientales).
Sector occidental. Vista desde el techo de la cueva.
387
1205
1009
1093
1031
Lítica peso gr.
171
2079
763
664
3677
Lítica grs/m3
427
1540
1173
1106
1225
H/L
0,82
0,83
0,94
0,82
0,85
Cuadro III.40. Materiales líticos y óseos por metro cúbico,
peso e índice de relación del nivel Ib/Ic. NRL: número de restos
líticos. NRH: número de restos óseos. H/L:relación hueso/lítica.
Fig. III.24. Corte frontal occidental del nivel Ib/Ic. Sector occidental.
La relación hueso/lítica correspondiente al mismo
espacio considerado muestra una distribución uniforme a lo
largo de las distintas unidades, con un número de restos faunísticos algo inferior a los líticos en cada capa. El menor
número de materiales de la capa 0 tiene su explicación en sus
características sedimentológicas (cuadro III.40).
III.2.2.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.2.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos. Por
132
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo, la existencia de un porcentaje cercano al 25% de restos de talla que pudieran enmascarar un gran agotamiento de elementos nucleares hace ser
prudente al respecto. Igualmente se aprecia la ausencia de
percutores. Entre los elementos producidos es lógica la primacía de los pequeños productos frente a los configurados y
entre éstos el alto valor de los no retocados apunta a una actividad no exhaustiva de transformación.
Los índices de producción, configuración y transformación indican diferencias en las unidades que en su conjunto
son poco significativas pero explicables. Así, una menor presencia de productos no configurados en el nivel Ib (brecha)
se deba a la imposibilidad de recuperar la casi totalidad de
los mismos. Las diferencias entre las capas 2 y 3, cuyos
valores se promedian, indican la artificialidad en la separación de las unidades (cuadro III.41 y III.42).
[page-n-146]
Nivel Ib/Ic
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
Número
1
2
17
322
710
247
228
146
(10)
(85)
(25,1)
(55,5)
(19,3)
(60,9)
(5)
1673
(39,1)
%
20 (1,2)
1279 (76,5)
374 (22,3)
1673
Cuadro III.41. Categorías estructurales líticas del nivel Ib/Ic.
Capas
0
1
2
3
Media
IP
84
98,8
56,5
120
88
IC
0,75
0,30
0,24
0,25
0,29
ICT
0,61
0,67
0,61
1,03
0,73
Cuadro III.42. Índices estructurales del nivel Ib/Ic.
IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
medio sedimentario del depósito muy carbonatado, poco
ácido y menos húmedo que el nivel precedente Ia. La termoalteración en las piezas representa casi 1/3 del total, en especial en el sílex y en alguna pieza calcárea. Por todo ello la
alteración de la unidad Ib/Ic es muy alta y representa la práctica totalidad del conjunto estudiado (98,4%), circunstancia
que condiciona el análisis traceológico (cuadro III.44).
Fresco
La litología
La materia prima utilizada se reduce en la práctica a sólo
tres categorías: sílex, caliza micrítica y cuarcita. De forma
muy marginal existe alguna pieza de calcedonia y de ofita que
completan el cuadro litológico. A efectos arqueológicos sólo
las tres primeras tienen relevancia y son las categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El sílex en el nivel
Ib/Ic, con porcentaje superior al 98%, se muestra como la roca
de elección y utilización. La caliza está presente por igual en
todas las categorías estructurales; en cambio la cuarcita es
mayoritaria entre los productos configurados y retocados
(71%), por lo que indica que es una roca de elección. Posiblemente su baja presencia se deba a la dificultad o escasez de las
fuentes de aprovisionamiento (cuadro III.43).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 65% de los valores, con casi nula presencia de
piezas frescas o muy alteradas. En las piezas calcáreas la
decalcificación está ausente, causa que debemos atribuir al
M. Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otros
Total
Canto
-
1
1
-
2
Núcleo
17 (100)
Resto talla 318 (98,7)
-
-
-
17
4
-
-
322
-
712
Debris
709 (99,6)
1
2
P. lascas
245 (99,2)
1
1
-
247
Lascas
204 (96,2)
3
4
1
212
P. retoc.
152 (94,4)
3
6
-
161
14 (0,84)
1
1673
Total
1645 (98,3) 13 (0,78)
Cuadro III.43. Materias primas y categorías líticas del nivel Ib/Ic.
Semip.
Pátina
Sílex
III.2.2.3.2. LA MATERIA PRIMA
Desilif. Termoalt.
Total
-
1
1080
109
455
1645
Caliza
12
-
-
-
1
13
Cuarcita
14
-
-
-
-
14
Otros
1
-
-
-
-
1
Total
27
(1,6)
1
1080
(64,7)
109
(6,5)
456
(27,7)
1673
Cuadro III.44. Alteración de la materia prima del nivel Ib/Ic.
III.2.2.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 25,8 x 24,6 x 14,4
mm, con valor central (mediana) de 25 x 25 x 14 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango entre valores es similar para la
longitud y la anchura. La desviación típica vuelve a mostrar
la uniformidad de la longitud respecto a una ligera y mayor
variabilidad en la anchura. La forma de la distribución
respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica o achatada para la longitud y leptocúrtica o apuntada para el grosor
y anchura, por los valores positivos. El grado de asimetría de
la distribución, a izquierda o derecha, de todas las categorías
consideradas: longitud, anchura, grosor, índices de alargamiento y carenado y el peso, muestra una asimetría positiva
con mayor concentración de valores a la derecha de la media
(cuadro III.45).
Los restos de talla identificados presentan como medidas de tendencia central una media aritmética de 15,9 x
12,8 x 8,8 mm, con valor central (mediana) de 15 x 12 x 9
mm. El rango o recorrido entre valores es amplio en las tres
dimensiones longitud, anchura y grosor, aunque mayor en la
longitud. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es homogénea, poco leptocúrtica en las
tres categorías. El grado de asimetría de la distribución indi-
133
[page-n-147]
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
25,8
24,6
14,4
1,1
2
15,5
Mediana
25
25
14
1,1
1,9
11
Moda
22
22
14
-
1,9
-
Mínimo
17
18
5
0,6
1
3,2
Máximo
35
38
28
1,6
5
24,4
Rango
18
20
23
1
4,1
21,2
Desviación típica
4,8
5,4
5,1
0,3
0,9
5,9
Cf. V. Pearson
19%
22%
35%
28%
46%
38%
Curtosis
-0,67
1,47
2,18
-0,04
6,8
0,17
Cf. A. Fisher
0,1
1,2
0,9
-0,2
2,2
0,9
Válidos
17
17
17
17
17
17
Cuadro III.45. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel Ib/Ic.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
ca que todas las categorías muestran una concentración a la
derecha muy similar. Las categorías consideradas: longitud,
anchura, grosor, índice de alargamiento, índice de carenado
y peso, indican una asimetría positiva con mayor concentración de valores a la derecha de la media (cuadro III.46).
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 20,6 x 19,5 x 5,5 mm, con valor
central (mediana) de 20 x 20 x 5 mm. Los valores modales
difieren en la longitud pero están muy próximos a los anteriores en la anchura y grosor, por tanto es casi una distribución simétrica donde coincidirían media, mediana y moda.
La divergencia de la longitud se explicaría por una concentración de lascas cortas. El rango o recorrido entre valores es
similar, aunque mayor en la anchura. El coeficiente de
dispersión acusa una ligera mayor variabilidad del grosor
respecto de la longitud y anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente
leptocúrtica o puntiaguda en las categorías longitud y
anchura, y platicúrtica o achatada en el grosor. El grado de
Resto Talla
Media
Long. Anch.
15,9
12,8
asimetría de la distribución indica que todas las categorías
muestran una concentración a la derecha, asimetría menor
en el grosor que está próximo al eje de simetría. El peso
muestra una gran dispersión o variación que supera el 100
porcentual, aunque ello no impide una concentración de
valores en asimetría positiva (cuadro III.47).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 26,4 x 23,9 x 8,4
mm, con valor central (mediana) de 26 x 22 x 8 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
mayor recorrido en la anchura. El coeficiente de dispersión
acusa la variabilidad del grosor y la homogeneidad entre
longitud y anchura. La forma de la distribución es ligeramente leptocúrtica en las tres categorías y mayor en el
grosor. El grado de asimetría de la distribución indica que
todas las categorías muestran una concentración a la derecha
y próximas al eje de simetría (cuadro III.48).
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
4,27
3,1
Media
20,6
19,5
5,5
1,16
Mediana
20
20
5
1,1
4
2,3
Moda
16
20
5
1,5
3,2
1,1
Mínimo
7
8
1,5
0,5
1,3
0,2
Máximo
50
61
12
3,2
13,5
43,2
Rango
43
53
10,5
2,7
12,2
43
Desviación típica
5,6
6,6
2,2
0,4
1,9
3,2
Cf. V Pearson
27%
34%
40%
34%
47%
103%
Curtosis
4,1
8,9
-0,2
2,2
2,9
53,6
Cf. A Fisher
1,1
1,4
0,6
1
1,3
5,9
Válidos
212
212
212
212
212
212
Cuadro III.47. Análisis tipométrico de las lascas del nivel Ib/Ic.
Gr.
IA
IC
Peso
Pr. Retocado
8,8
1,3
2,2
2,8
Media
26,4
23,9
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
8,4
1,17
3,7
7,3
Mediana
15
12
9
1,2
1,8
1,7
Mediana
26
22
8
1,2
3,2
4,9
Moda
13
10
9
1,3
1,4
1,4
Moda
22
22
5
1
4
2,1
Mínimo
6
4
1
0,6
0,9
0,1
Mínimo
12
11
1
0,4
1
0,5
Máximo
38
27
20
4,3
10
14,2
Máximo
48
50
25
2,5
22
38
Rango o recorrido
32
23
19
3,7
9,1
14,1
Rango o recorrido
36
39
24
2,1
21,1
37,5
Desviación típica
5,2
4,2
4,2
0,4
1,3
3,1
Desviación típica
7,8
7,1
4
0,4
2,3
6,8
Cf. V Pearson
33%
33%
48%
31%
59%
111%
Cf. V Pearson
30%
30%
47%
34%
61%
93%
Curtosis
0,5
0,2
0,7
24,9
8,5
3,4
Curtosis
0,2
0,7
1,9
0,6
29,1
6
Cf. A Fisher
0,8
0,7
0,6
4,3
2,5
2
Cf. A Fisher
0,6
0,8
1,1
0,5
4,3
2,3
Válidos
322
322
322
322
322
322
Válidos
147
147
147
147
147
147
Cuadro III.46. Análisis tipométrico de los restos de talla
del nivel Ib/Ic.
134
Cuadro III.48. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel Ib/Ic.
[page-n-148]
El conjunto lítico y los correspondientes valores tipométricos totales del nivel Ib/Ic son valores generales aproximativos de un conjunto sólo parcialmente comparable
por su distinta ubicación en la cadena operativa. A efectos
de evaluar la dimensión tipométrica, se aprecia que los
datos de tendencia central se sitúan por debajo de los 2 cm
en sus categorías de longitud, anchura y grosor. Sin
embargo los valores tienden a situarse cerca de este límite.
Las categorías longitud y anchura muestran una gran
homogeneidad en todos los muestreos estadísticos. El
grosor es el valor que más difiere de los anteriores pero no
excesivamente. La variación de la dispersión es patente en
esta categoría y en sus correspondientes índices de carenado. El peso, como en otros niveles, es la categoría de más
alta dispersión. La asimetría de la distribución de todas las
categorías siempre se concentra a derecha, con gran semejanza entre sus valores.
III.2.2.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con
los valores más altos de 2 a 3 cm que representan una media
del 82%. Esta distribución presenta una mayor tendencia
hacia soportes más pequeños conforme las fases de explotación del núcleo avanzan (cuadro III.49).
La morfología de los elementos producidos muestra
una mayoría de formas con cuatro lados que representa el
93%, ligeramente mayores las lascas largas que las cortas.
Respecto de la fase de explotación de los núcleos, más del
88% están explotados o agotados, circunstancia que indica
la alta presión ejercida en la producción lítica, acompañada
y aumentada posteriormente con su transformación
mediante retoque. El valor más repetido es el explotado,
que supera el 50%.
Longitud
≥50-59
40-49
30-39
≤20-29
Total
Testado
-
-
-
-
-
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica un predominio de la utilización de una superficie o cara (unifacial) en un 60%, frente a un 26% de los bifaciales. La dirección del debitado muestra un equilibrio entre la
obtención de una amplia lasca (preferencial), múltiples unipolares y centrípetas. Esta dirección clarifica el proceso general
que se muestra dual, centrípeto en un 70% y unipolar en un
30% de los casos. La dirección de las superficies de preparación confirma, con un 70% de valores centrípetos frente a un
30% de unipolares, que la gestión centrípeta es la predominante en el nivel Ib/Ic. Las distintas modalidades y sus características de gestión respecto de la cadena operativa muestran
un claro predominio de los unifaciales y una buena presencia
de los bifaciales, con escasa incidencia de los indeterminados
(cuadro III.50).
Los planos de percusión observados en los núcleos son
una muestra reducida, pero con predominio de facetados
(50%) y diedros (42%) que evidencia la presencia de elementos levallois que corresponden a fases operativas avanzadas, aunque éstos también están ya presentes en núcleos
iniciales.
III.2.2.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden de extracción
El orden de extracción de los productos configurados
muestra la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor producción de soportes amplios para su
transformación en retocados; hay mayor proporción de
lascas retocadas de 1º y 2º orden que no retocadas, circunstancia que se invierte en las piezas de 3º orden o ausentes de
córtex (cuadro III.51).
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas, con un 68% de
valores, a mucha distancia de las facetadas con un 11%.
La mayor elaboración de los productos configurados de 3º
Fases
Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
<25% 25-50% 51-75%
>75%
Total
Inicial
-
-
1
1
2
Unifacial/Unipolar
-
2
2
1
5
Explotado
-
-
2
7
9
Unifacial/Preferencia
l
-
3
-
4
Agotado
-
-
1
5
6
UNIFACIALES
1
2
5
1
9 (60)
Total
-
-
4 (23,5)
13 (76,5)
17
Bifacial/Preferencial
-
-
1
-
1
Anchura
≥50-59
40-49
30-39
≤20-29
Total
Bifacial/Bipolar
-
-
1
-
1
Testado
-
-
-
-
-
Bifacial/Centrípeto
-
-
1
1
2
Inicial
-
-
1
1
2
BIFACIALES
-
-
3
1
4 (26,6)
-
-
1
1
2
Explotado
-
-
1
-
9
Trifacial/Centrípeto
Agotado
-
-
-
6
6
TRIFACIALES
-
-
1
1
2 (13,3)
Total
-
-
2 (11,7)
15 (88,3)
17
Total
1
2
9
3
15
Cuadro III.49. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel Ib/Ic.
Cuadro III.50. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel Ib/Ic.
135
[page-n-149]
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lascas
7 (3,3)
58 (27,3)
147 (69,3)
212
Pr. retocado
6 (3,9)
62 (41,6)
81 (54,3)
149
Total
13 (3,6)
120 (33,2)
228 (63,1)
361
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 1º O
-
-
-
-
-
-
4
Lasca 2º O
9
3
40,2
3,1
2,2
107º
36
Lasca 3º O
3,4
2,2
108º
59
-
-
-
-
2
12,2
4,2
63,8
2,9
3,4
108º
18
13,9
4,9
94,8
3,7
2,2
109º
43
Cuadro III.53. Tipometría del talón en los productos configurados del
nivel Ib/Ic. L: longitud. A: anchura. S: superficie.
IA: índice alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia
del núcleo. AN: ángulo de percusión.
orden no muestra una complejidad relevante en los talones,
circunstancia que tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies diedras, mayoritarias entre las facetadas, confirman la producción más amplia de superficies
lisas. La corticalidad en los talones es relevante y ajustada a
la búsqueda de la mayor tipometría. Las superficies suprimidas (8%) corresponden a piezas transformadas mediante
el retoque y por tanto a ese proceso corresponde la especificidad de eliminar el talón (cuadro III.52).
Los talones más amplios se relacionan con las fases más
avanzadas del proceso de explotación y transformación. En
general no se observan diferencias significativas en los
valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, posiblemente por lo reducido de la muestra (cuadro
III.53).
Grado
Corticalidad
2
3
4
Total
151
43
(66,1)
13
(20)
3
(4,6)
6
(9,2)
65
2
-
1
-
-
1
Cuarc.
1
-
2
1
-
3
Otro
-
1
-
-
-
1
154
44
(62,8)
16
(22,8)
4
(5,7)
6
(8,5)
70
(31,25)
Sílex
89
34
(54,8)
16
(25,8)
10
(16,1)
2
(3,2)
62
Caliza
2
1
-
-
-
1
Cuarc.
3
2
1
-
-
3
Otro
-
-
-
-
-
-
94
Lasca
1
Caliza
Pr. retocado
0
Sílex
La corticalidad
La corticalidad muestra una mayor presencia en los
productos retocados (40%) frente a los no retocados (30%),
confirmando la búsqueda de una amplia tipometría ya
comentada. Esta corticalidad para los elementos producidos
presenta una proporción pequeña (0-25% de córtex con un
47%), mayoritaria en todas las piezas. Respecto a su ubicación, más del 80% de los productos presentan córtex en un
lado y en torno al 15% las piezas que lo tienen en dos lados.
La materia prima no presenta una variación significativa en
esta cuestión, pero nuevamente hay que recordar la baja
proporción de piezas no silíceas (cuadro III.54).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción muestran que la mayoritaria longitud entre 23 cm (50%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para la
Cortical
34,8
-
Pr. ret. 3º O
Superficie
3,1
-
Pr. ret. 2º O
Cuadro III.51. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel Ib/Ic.
9,2
Pr. ret. 1º O
36
(55,3)
17
(26,1)
10
(15,3)
2 (3,1)
65
(40,88)
248
80
(47,6)
33
(19,6)
14
(8,3)
8
(4,7)
168
Total
Cuadro III.54. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad en
los productos configurados del nivel Ia.
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetada
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 1º O
-
3
-
1
-
-
-
4
Lasca 2º O
17 (28,3)
26 (43,3)
6 (10)
5 (8,3)
3
1
2
60
Lasca 3º O
-
70 (61,4)
26 (22,8)
12 (10,5)
5
1
-
114
Pr. ret. 1º O
1
1
1
1
-
-
-
4
Pr. ret. 2º O
21 (40,3)
18 (34,6)
3
1
-
-
9
52
68
Pr. ret. 3º O
Total
-
43 (63,2)
9 (13,2)
4 (5,8)
1
-
11
39
161(53,3)
45 (14,9)
24 (7,9)
9 (2,9)
2
22
39 (12,9)
206 (68,2)
33 (10,9)
24 (7,9)
Cuadro III.52. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel Ib/Ic.
136
302
[page-n-150]
anchura. A mayor tipometría, mayor equilibrio entre las categorías con menos y más del 50% de córtex (cuadro III.55).
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1 y 2 (58%). Destaca la particularidad de los
productos retocados de 2º orden que muestran un equilibrio
entre la categoría de 1-2 (47%) y la de 3-4 (41%) aristas. Sin
embargo en todas las categorías existe un predomino de
pocos levantamientos por superficie (92% menos de 5
aristas), circunstancia que se explicaría por la búsqueda de la
máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que un 90% de los bulbos están
presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición. Aquellos
que resaltan de forma más prominente representan un 17% y
los suprimidos un 6%, posiblemente por su prominencia.
Respecto del orden de extracción se aprecia una mayor
presencia de bulbos marcados en los productos retocados
que en las lascas; ello posiblemente se vincula a una mayor
tipometría de los primeros productos. También es significaLongitud
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad <50% ->50% <50%->50% <50% ->50% <50% - >50%
tiva la categoría de bulbo suprimido (20%) entre los
productos retocados, indicador de la transformación más
avanzada y equilibrada hacia el uso (cuadro III.56).
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Otra
Total
Presente
242
8
5
1
256
Marcado
64
-
1
-
65
Suprimido
26
-
-
-
26
Total
332
8
6
1
347
Cuadro III.56. Características del bulbo según la materia prima
del nivel Ib/Ic.
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos, con un
70%, frente a los simétricos, con un 29%. La principal categoría simétrica es la triangular, muy próxima de la trapezoidal. La asimetría en cambio invierte los valores con categoría trapezoidal ligeramente dominante, con un 35% del
total. La sección trapezoidal asimétrica se vincula mejor con
los productos retocados de 3º orden. Respecto del eje de
debitado, la total simetría (90º) se da en el 77% de las piezas
y en especial entre las de 2º orden, que llegan a alcanzar el
83%, independientemente de si están o no retocadas
(cuadros III.57 y III.58).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 60% de la
muestra, seguida de la triangular con un 18% y por último
los gajos o segmentos esféricos con un 13%. Respecto del
orden de extracción se observa el predominio de las
Lasca 1º O
-
-
0-1
0-3
4
Pr. ret. 1º O
-
0-3
-
-
3
Lasca 2º O
2-1
4-2
27 - 10
10 - 7
63
Pr. ret. 2º O
2-2
11 - 11
17 - 13
9-1
66
Total
4-3
15 - 16
44 - 24
19 - 11
136
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Lasca 1º O
-
-
0-2
0-2
4
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Pr. ret. 1º O
0-1
-
0-3
0
3
Lasca 2º O
4
35 (83,3)
3
42
Lasca 2º O
1-1
8-1
22 - 8
18 - 10
69
Lasca 3º O
10
76 (77,5)
12
98
4
31 (81,5)
3
38
Pr. ret. 2º O
1-1
7-5
20 - 13
10 - 8
65
Pr. ret. 2º O
Total
2-3
15 - 6
42 - 26
28 - 20
141
Pr. ret. 3º O
11
45 (71,4)
7
63
Total
29 (12)
187 (77,5)
25 (10,3)
241
Cuadro III.55. Grado de corticalidad de los formatos longitud y
anchura en los productos configurados del nivel Ib/Ic.
Cuadro III.58. Ángulo de debitado del nivel Ib/Ic.
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
2 (7,6)
2 (7,6)
2
10 (38,4)
9 (34,6)
1
26
Lasca 3º O
9 (12,5)
4 (5,5)
6
30 (41,6)
20 (27,7)
3
72
Pr. ret. 2º O
4 (6)
5 (7,5)
1
9 (23,6)
15 (39,4)
4
38
Pr. ret. 3º O
12 (18,1)
10 (15,1)
2
14 (21,2)
27 (40,9)
1
66
27 (13,3)
21 (10,4)
11 (5,4)
63 (31,2)
71 (35,1)
9 (4,4)
Total
59 (29,2)
143 (70,8)
202
Cuadro III.57. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel Ib/Ic.
137
[page-n-151]
cuadrangulares largas en todas las fases de la cadena operativa. Hay pues una producción de lascas largas con cuatro
lados y sección trapezoidal en los elementos configurados.
La morfología técnica, que informa de la presencia de
productos desbordados y sobrepasados, indica que los
primeros representan el 16% y los segundos el 3%. La mayor
incidencia, cercana al 21%, se da en las lascas de 3º orden.
III.2.2.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque, como asociación de levantamientos, en el
nivel Ib/Ic muestra que el 62% de estas formas son denticuladas, seguidas de las escamosas con un 29%; el resto es
marginal. La proporción de las dimensiones aisladas de estos
elementos indica que la categoría “corto” (más ancho que
largo) representa el 61,6%, igual de largo que ancho en un
32,3% y largo o laminar (doble o más) en sólo el 6%. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas
mediante las categorías entrante (47%) y profundo (18,5%),
mientras que sólo es marginal sin modificación en un 32%.
Esta circunstancia indica la alta transformación lítica en el
nivel, ya detectada por otros valores (cuadros III.59 y III.60).
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 50% recto, cóncavo
en un 30% y convexo en el 16%. Filos convexos escasos
Proporción
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
1º O
2
1
-
-
3
2º O
25 (53,2)
19 (40,4)
3 (6,4)
-
47
3º O
34 (69,4)
12 (24,5)
2 (4,1)
1 (2)
49
Total
61 (61,6)
32 (32,3)
5 (5)
1 (1)
99
Cuadro III.59. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel Ib/Ic.
Extensión
1º O
Muy
Muy
Marginal Entrante Profundo
Marginal
profundo
-
-
1
2º O
3 (7,1)
3º O
6 (12,2) 11 (22,4) 25 (51)
Total
9 (9,7)
-
Total
4 (9,5)
42
-
49
4 (4,3)
10 (23,8) 19 (45,2) 6 (14,2)
1
92
7 (14,9)
21 (22,8) 44 (47,8) 13 (14,1)
apuntan a una mayor reutilización, con entrada en la superficie de la pieza y filos cóncavos. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados
izquierdo y derecho (40% y 43%), donde vuelven a ser los
rectos (50%) y cóncavos (28%) los mayoritarios, con independencia de su situación. Únicamente es reseñable que los
filos transversales del lado distal presentan una incidencia
alta de cóncavos (41%), circunstancia que apunta a que este
tipo de piezas están agotadas en mayor proporción que las
laterales (cuadro III.61).
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Cc-Cv.
Total
1º O
3
-
-
-
3
33 (60)
13 (23,6)
9 (16,3)
2º O
-
55
3º O
39 (43,8) 32 (35,9) 15 (16,8)
3 (3,3)
89
Total
73 (49,6) 45 (30,6) 24 (16,3)
3 (2)
147
Cuadro III.61. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel Ib/Ic.
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 50%
y 40% en los lados derecho e izquierdo, y en un 8% en el
lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es
mayoritario con un 94% en la categoría directo y un 4%
inverso. Respecto de la repartición del mismo, es casi
exclusivo continuo en su elaboración (96%) y sólo alguna
pieza como las lascas con retoque muy marginal presentan
esta característica. La extensión de las áreas de afectación
del retoque muestra que éste es completo (proximal, mesial
y distal) en el 74% de las piezas y parcial en el 25%. Esta
parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad distal en un
63% y a la mitad proximal en un 28%, circunstancia relacionada con la búsqueda de un apuntamiento más o menos
aguzado que marcarían las piezas sólo distales (20%)
(cuadros III.62 y III.63).
Los modos o tipos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas muestran un
predominio de las simples (47%) y sobreelevadas, con el
43%, seguidas de las planas con un 6% y escaleriformes
(3,6%). Estos valores no varían significativamente en las
distintas unidades arqueológicas.
Cuadro III.60. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel Ib/Ic.
Posición
Localización
Lat. izquierdo Lat. derecho Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
-
-
3
1º O
1
2
-
3
-
-
2º O
34
34
8
70
5
-
-
1
76
3º O
37
56
7
95
3
-
1
-
99
Total
72 (40,2)
92 (51,3)
15 (8,3)
168 (93,8)
8 (4,4)
-
1 (0,5)
1 (0,5)
178
Cuadro III.62. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel Ib/Ic.
138
[page-n-152]
Repartición
Continuo
Discontinuo
Parcial
Completo
P
1º O
5
M
MD
D
T
-
-
PM
-
-
2
-
-
2
2º O
70
4
2
7
2
5
2
1
51
3º O
105
3
2
2
2
9
7
3
80
Total
180
7
4
9
4
16
9
4
133
(96,2)
Total
(3,8)
13 (28,2)
8 (17,4)
187 (100)
29 (63)
46 (25,7)
133 (74,3)
Cuadro III.63. Repartición del frente del retoque según el orden de extracción del nivel Ib/Ic. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, muestran que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple, en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado en las raederas
laterales, aunque de forma no muy destacada. El retoque
plano, minoritario en general, afecta a raederas laterales,
dobles y desviadas (cuadros III.64 y III.65).
Modos
0
1
2
3
Total
Simple
5 (45,4)
47 (43,5)
16 (45,7)
23 (57,5)
91 (46,9)
Plano
-
6 (5,5)
2 (5,7)
4 (10)
12 (6,1)
Sobreelev.
5 (45,4)
52 (48,1)
17 (48,5)
10 (25)
84 (43,2)
Escalerif.
1 (9)
3 (2,7)
-
3 (7,5)
7 (3,6)
Total
11
108
35
40
194
Cuadro III.64. Modos del retoque de las unidades arqueológicas
del nivel Ib/Ic.
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple
Plano
Escaler. Total
4. Punta levallois retocada
-
1
-
-
1
6/7. Punta musteriense
2
2
-
-
4
9/11. Raedera lateral
11 (33,3) 15(45,4) 7 (21,2)
-
33
12/20. Raedera doble
16 (61,5) 7 (21,2) 3 (11,5)
-
26
21. Raedera desviada
10 (62,5) 5 (31,2) 1 (6,2)
-
16
22/24. Raedera transversal
2
3
-
-
5
25. Raedera cara plana
1
-
-
-
1
27. Raedera dorso adelga.
-
-
-
-
-
29. Raedera alterna
-
3
-
-
3
30/31. Raspador
-
3
-
-
3
34/35. Perforador
1
2
-
-
3
42/54. Muesca
5
3
-
-
8
-
4 (6,8)
58
-
-
9
La dimensión y el grado de transformación del retoque
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción muestra que la
longitud y la anchura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría, pasando de valores medios de 22 a 21 mm para
la longitud y de 3 a 2,4 mm para la anchura. La altura del
retoque, que implica mayoritariamente a las piezas sobreelevadas, se da especialmente en los productos de 2º orden,
circunstancia que se concreta en un bajo índice IF. La superficie retocada es menor en las piezas de 1º y 3º orden y muy
destacable en las de 2º orden. La relación existente entre las
posibilidades de extensión del retoque y la dimensión elaborada apunta a que conforme avanza la extracción y elaboración del retoque, éste se centra más en entrar en la pieza que
en alcanzar su máxima longitud, que se produce en los
productos de 1º orden. Las posibilidades de transformación
de los soportes mediante el retoque indica que son los de 2º
orden los que muestran una mayor posibilidad dimensional
(cuadro III.66).
Las distintas categorías de grado vinculadas al retoque
en las distintas unidades arqueológicas muestran que no
existen diferencias significativas, a excepción de la capa 0 o
nivel Ib, que presenta diferencias respecto del resto. Los
índices del grado de retoque muestran que éstos son inferiores a las capas del Ic y por tanto es un conjunto menos
retocado. La longitud de la superficie retocada de Ib/Ic
presenta un valor medio de 21,5 mm que se ajusta a la
longitud de los soportes no transformados, por lo que la
explotación es máxima en la dimensión longitud. La anchura
retocada con valor medio de 2,9 mm representa el 12% de la
anchura media de los soportes, circunstancia que señala una
43. Útil denticulado
45/50. Lasca con retoque
25 (43,1) 29 (50)
-
9
Cuadro III.65. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel Ib/Ic.
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Pr. ret. 1º O
20
3
3
1,1
57,3 1,36
837
6,8
3
Pr. ret. 2º O 22,38 3,48 4,77 0,84 93,23 1,43
667
16,52
70
Pr. ret. 3º O 20,75 2,45 3,36 0,90 84,22 1,46
606
13,45
88
Cuadro III.66. Grado del retoque y orden de extracción del nivel
Ib/Ic. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente
retocado. HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura
del frente retocado. SR: superficie total retocada en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP: superficie total del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
139
[page-n-153]
decidida elaboración de categorías sobreelevadas frente a
planas. Es decir, no se fabrican piezas planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario.
La altura de los frentes retocados, con valor de 3,9 mm, no
está próxima al grosor medio de los soportes que es de 8,4
mm y por tanto representa el 46% de esa dimensión. Ello
certifica la búsqueda de frentes simples y sobreelevados. Las
superficies retocadas son muy similares en ambos lados,
corroborado por el índice (F/R) en todas las unidades arqueológicas. La transformación mediante el retoque, principalmente en altura, como se ha comentado, sólo afecta a un
12% de la proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta
a un fuerte interés en economizar materia prima mediante
una máxima explotación volumétrica (cuadro III.67).
mente un 21,8% del total. Las raederas dobles alcanzan el
3,6%, y unidas a las convergentes sitúan en un 8,2% los filos
dobles. Las transversales alcanzan el 3% y el resto de raederas tienen valores marginales. Los raspadores y perforadores son poco significativos y ausentes los buriles. Las
muescas están presentes con un 3,6%, y los útiles denticulados representan la categoría predominante con casi un
28% (cuadro III.68).
Lista Tipológica
0
1
2
3
Total
1. Lasca levallois típica
1
2
-
1
4 (2,41)
2. Lasca levallois atípica
-
-
1
2
3 (1,8)
III.2.2.3.7. LA TIPOLOGÍA
3. Punta levallois
-
-
1
-
1 (0,6)
Entre los útiles dominantes, las raederas simples presentan una mayor proporción de convexas y porcentual-
4. Punta levallois retocada
-
-
1
-
1 (0,6)
5. Punta pseudolevallois
1
-
-
-
1 (0,6)
6. Punta musteriense
-
2
-
-
2 (1,2)
7. Punta musteriense alarg.
-
1
-
-
9. Raedera simple recta
Grado
0
1
2
2
1 (0,6)
7
1
-
10 (6,1)
3
Total
10. Raedera simple convexa
2
10
5
5
22 (13,2)
1
1
1
4 (2,41)
LFi
12,66
23,11
20,9
24,9
22,52
11. Raedera simple cóncava
1
LFd
19,25
22,34
19,35
21,42
21,49
13. Raedera doble rect-cv.
-
-
1
-
1 (0,6)
LFt
14
17,7
22,7
19,57
19,26
15. Raedera doble biconv.
-
1
-
2
3 (1,8)
1
-
-
1 (0,6)
-
-
1
-
1
-
1 (0,6)
LF
15,88
22,13
20,62
22,21
21,52
16. Raedera doble bicónc.
-
AFi
1,5
3,18
3,13
2,45
2,95
17. Raedera doble cc.-conv.
-
AFd
1,87
3,1
2,5
3,32
2,95
18. Raedera converg. recta
AFt
4
2
2,85
3,21
2,71
19. Raedera converg. conv.
-
6
-
1
7 (4,2)
AF
2,2
3
2,79
3
2,91
21. Raedera desviada
-
5
4
-
9 (5,4)
HFi
3
4,88
3,12
2,54
4,06
22. Raedera transv. recta
-
1
1
-
2 (1,2)
HFd
2,37
3,97
3,4
3,25
3,67
23. Raedera transv. conv.
-
3
-
-
3 (1,8)
HFt
5
3
4,64
4,78
4,07
25. Raedera cara plana
-
2
-
-
2 (1,2)
HF
3,16
4,22
3,6
3,34
3,87
29. Raedera alterna
-
1
-
1
2 (1,2)
-
-
2 (1,2)
-
1 (0,6)
IF
0,76
0,82
0,91
1,36
0,94
30. Raspador típico
1
1
SFi
19
88,11
70,31
66
75,99
31. Raspador atípico
1
1
-
1
3 (1,8)
SFd
36,87
78,7
54,92
80,35
72,66
34. Perforador típico
-
1
1
-
2 (1,2)
SFtr
60
37,5
74
75,28
59,23
35. Perforador atípico
-
-
1
-
1 (0,6)
SR
36,05
76,91
64,39
72,06
71,78
38. Cuchillo dorso natural
-
-
-
2
2 (1,2)
F/Ri
1,65
1,25
1,35
1,45
1,33
40. Lasca truncada
-
-
-
1
1 (0,6)
F/Rd
1,24
1,43
1,77
1,54
1,50
42. Muesca
1
3
1
1
6 (3,6)
F/Rtr
2,28
1,7
1,13
1,12
1,43
43. Útil denticulado
3
25
5
13
46 (27,7)
F/R
1,61
1,39
1,48
1,42
1,43
44. Becs
-
1
-
-
1 (0,6)
45/50. Lasca con retoque
1
6
-
2
9 (5,4)
51. Punta de Tayac
1
1
-
-
2 (1,2)
62. Diverso
-
2
-
-
2 (1,2)
14
83
25
44
166
SP
489,9
635,5
618,6
621,1
619
IT
10,1%
15,3%
11,1%
11,2%
13,2%
Cuadro III.67. Grado del retoque por unidad arqueológica del nivel
Ib/Ic. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente
retocado. HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura
del frente retocado. SR: superficie total retocada en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP: superficie total del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
140
Total
Cuadro III.68. Lista tipológica de las unidades arqueológicas
del nivel Ib/Ic.
[page-n-154]
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son los raspadores, muescas y raederas simples; a pesar de
ello no alcanzan el índice 1,5 lejano del 2 laminar. No se
aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera
con los elementos levallois, que en cambio sí muestran una
diferencia significativa en el índice de carenado al ser las
más delgadas de todas las piezas con diferencia y las de
menor peso. Respecto del orden de extracción, están mayoritariamente elaboradas sobre soportes de 3º orden, circunstancia que contrasta con las raederas simples, que presentan
mayor número de elementos corticales (cuadro III.69).
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Lasca levallois
7
1,18
6,87
2,36
0
1
6
Raedera simple
36
1,2
4,57
7,02
2
19
15
III.2.2.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel Ib/Ic es menor entre
los productos retocados (30,8%) que entre las lascas
(48,8%), y entre éstas más numerosas las de 3º orden. La
incidencia de la fracturación respecto a los restos de talla y
núcleos no es clara, como ya se ha comentado. La presencia
de retoque en los restos de talla no es significativa (2%).
Complejo vuelve a ser diferenciar si los restos de talla
corresponden a fragmentos informes del proceso de talla o a
fragmentos informes por transformación exahustiva de productos configurados y retocados. La industria de este nivel
presenta una fracturación total del 41%, que entre los
productos retocados alcanza un 31%; nuevamente se aprecia
una alta explotación y transformación de los elementos
líticos (cuadro III.71).
Índices Industriales
Real
Esencial
3,47
-
4
-
I. Facetado amplio (IF)
11,87
-
I. Facetado estricto (IFs)
3,23
-
Raedera transv.
5
0,75
3,85
4,14
-
2
3
Raed dos frentes
23
1,19
3,68
11,32
-
7
16
Raedera inversa
2
-
-
-
-
2
-
Raspador
5
1,32
4,54
8,08
-
2
3
Cuch. dorso nat.
2
-
-
-
-
2
-
Muesca
6
1,24
3,36
8,11
1
2
3
I. Levallois tipológico (ILty)
4,82
5,37
Denticulado
46
1,18
3,1
5,82
-
20
26
I. Raederas (IR)
40,36
44,97
I. Retoque Quina (IQ)
3,4
7,3
I. Charentiense (ICh)
16,2
18,1
Grupo I (Levallois)
2,4
2,6
Grupo II (Musteriense)
42,7
47,6
Grupo III (Paleolítico superior)
5,4
6,1
Grupo IV (Denticulado)
27,7
30,8
Grupo IV+Muescas
31,3
34,9
Cuadro III.69. Índices tipométricos, peso y orden de extracción
del nivel Ib/Ic.
Los índices y grupos industriales
Los valores del nivel Ib/Ic presentan un muy bajo índice
levallois de 3,4, lejos de la línea de corte establecida en 13
para poder ser considerado de muy débil debitado levallois.
El índice laminar de 4 se sitúa entre la consideración de
débil y muy débil. El índice de facetado es de 11, por encima
del 10 fijado para definir la industria como facetada. Las
agrupaciones de categorías muestran que el índice levallois
tipológico de 4,8 está muy distante del 30 considerado para
asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II (42,7) y los
índices esenciales de raedera con valor de 45 estiman su
incidencia como media, considerada alta a partir de 50. El
particular índice charentiense de 16, lejos del 20, permite
considerar este conjunto como no charentiense. El Grupo
III, formado principalmente por raspadores y en menor
medida perforadores, presenta un índice esencial de 6,1,
definido como débil. Por último el Grupo IV, con un índice
de 30,8, se define como alto y cerca del límite 35 considerado para dar paso a la categoría muy alta, que alcanzaría si
añadimos las muescas. Por tanto y en resumen, el nivel Ib/Ic
de Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de denticulados del Paleolítico medio con
presencia media de raederas y baja incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior (cuadro III.70).
I. Levallois (IL)
I. Laminar (ILam)
Cuadro III.70. Índices y grupos industriales líticos del nivel Ib/Ic.
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
11
6
17
35,3%
Lasca 1º O
2
2
4
50%
Lasca 2º O
30
28
58
48,2%
Lasca 3º O
45
72
147
48,9%
No retocado
77
102
209
48,8%
Pr. ret 1º O
5
1
6
16,6%
Pr. ret. 2º O
44
18
62
29,1%
Pr. ret. 3º O
54
27
81
33,3%
Retocado
103
46
149
30,8%
Total
180
148
358
41,3%
Cuadro III.71. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel Ib/Ic.
141
[page-n-155]
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son
los denticulados (43%), seguidos de las raederas desviadas,
simples y dobles con valores en torno al 30%. Las tres
puntas clasificadas se hallan todas fracturadas distalmente.
No hay ninguna categoría significativa de estar poco o nada
fracturada. El grado de fractura es predominantemente pequeño. La ubicación de las fracturas se presenta mayoritaria
en el extremo distal de las piezas retocadas (40,5%), especialmente en puntas, raederas desviadas y denticulados. El
extremo proximal no presenta ninguna elección significativa. Divididas las piezas en dos mitades, el porcentaje de
fracturación es superior distalmente (51,8%) que en la mitad
proximal (31,4%), y menor en los lados (16,6%). Ello apunta a que existe una tendencia a suprimir el extremo distal de
las piezas cuya causa puede ser funcional, de configuración
o utilización. Por último, la incidencia de la fracturación
respecto de los modos de retoque indica que existe un
porcentaje similar entre piezas con retoque simple y retoque
sobreelevado fracturadas (42,6% y 48,1%, respectivamente).
Las escasas piezas con retoque plano no alcanzan el 10% y
tienen fractura distal. De reseñar es que las piezas con
retoque simple ubican las fracturas en la porción proximal
en casi la mitad de casos. La valoración de la fracturación en
este nivel debe tener presente una baja presencia de
elementos, a diferencia de otros niveles (cuadros III.72,
III.73 y III.74).
III.2.2.3.9. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
en la categoría núcleo son 17 piezas a las que habría que
sumar 7 más transformadas en productos retocados con filos
sobretodo denticulados. Este grado de transformación de un
28% puede ser considerado alto. Los diferentes tipos de
núcleos identificados son mayoritariamente gestionados por
una sola superficie (60% de unifaciales) frente a más caras.
La dirección de debitado dominante (38,5%) es unipolar
(fig. III.26, núm. 10, 11), aunque con valores muy próximos
a los debitados centrípeto (fig. III.26, núm. 2, 3, 9) y preferencial (fig. III.26, núm 5, 7), también con un 30%.
La dirección bipolar tiene escasa incidencia (fig. III.26,
núm 6), así como la preferencial. Las características de las
superficies de debitado planas-convexas y las de preparación
con planos multifacetados indican la presencia de gestión
levallois mayoritariamente centrípeta en el nivel Ib/Ic. Otros
núcleos con superficies de morfología piramidal (fig. III.26,
núm. 4), discoide (fig. III.26, núm 9) y los unipolares sobre
gajo (fig III.26, núm 1, 10, 11) se distancian de los levallois.
Así pues una buena parte de los pocos núcleos recuperados
en el nivel Ib-Ic pueden se conceptualizados en la órbita de lo
que se considera levallois y con bajos valores tipométricos.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso), supone
un 4,8% de las lascas y un 6,6% de los útiles, por tanto
valores bajos. Teniendo en cuenta que el porcentaje de lascas
no transformadas mediante el retoque es alto (61%), lo que
supone un alto rechazo de elección. Las lascas levallois con
142
Gr. Fracturación
0-25% 26-50% 50-75%
>75%
Total
Punta
3
-
-
-
3
Raedera simple
5
6
-
-
11
Raedera doble
1
-
-
1
2
Raedera transv.
-
1
-
-
1
Raedera desviada
3
-
-
-
3
Muesca
2
-
-
-
2
Denticulado
8
10
2
-
20
Indeterminado
1
2
-
5
8
Total
23 (46)
19 (38)
2 (4)
6 (12)
50
Cuadro III.72. Grado de fracturación en los productos retocados
del nivel Ib/Ic.
Situación
P
PM
MD
D
L
Total
Punta
-
-
-
3
-
3
Raedera simple
2
2
3
3
1
11
R. doble/converg.
1
-
-
1
1
3
Raed. transversal
-
-
-
-
1
1
Raedera desviada
-
-
-
3
-
3
Denticulado
4
2
2
6
3
17
Total
7 (18,4) 4 (10,5) 5 (13,1) 16 (42,1) 6 (15,7)
38
Cuadro III.73. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel Ib/Ic. P: proximal. PM: próximo-mesial.
PD: próximo-distal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Proximal
6
-
6
12
Próximomesial
2
-
3
8
Proximal-distal
-
-
-
-
1ª mitad
8 (47)
-
9 (53)
17 (31,4)
Mesodistal
1
2
8
11
Distal
10
3
4
17
2ª mitad
11 (29,2)
5 (17,8)
12 (42,8)
28 (51,8)
Lateral
4 (44,4)
-
5 (55,6)
9 (16,6)
Total
23 (42,6)
5 (9,2)
26 (48,1)
54
Cuadro III.74. Fracturación y modos de retoque del nivel Ib/Ic.
7 ejemplares son de excelente factura (fig. III.27, núm. 5 y
9). Son de talla amplia con media de 24,8 mm y con morfología cuadrangular larga (50%). De reseñar la ausencia de
láminas levallois. Como punta levallois retocada se ha incluido una pieza de 3º orden con retoque simple (fig. III.27,
núm 1). Las puntas pseudolevallois (fig. III.27, núm 7) y
los cuchillos de dorso natural tienen escasa incidencia,
aunque hay que recordar la dificultad de valorar este tipo de
útil en una industria de pequeño formato; sólo hay 8 piezas
de más de 3 cm. Por ello, si consideramos todas las lascas
[page-n-156]
con córtex opuesto a filo, ampliaríamos la clasificación a un
5% de la lista tipo, porcentaje débil. Las puntas musterienses, con dos ejemplares (1,8%), están presentes con
piezas poco típicas, por desviadas, escasa simetría de sus
bordes y configuración de apuntamiento, una de ellas sobre
lámina (fig. III.27, núm. 2, 3). No existen limaces ni protolimaces. Una pieza no muy típica se ha incluido entre las
puntas de Tayac (fig. III.27, núm. 6).
Las raederas simples o laterales agrupadas suman 36
ejemplares, en mayor proporción de convexas que representan un 13,2% del total y poco frecuentes las cóncavas
(2,4%). Tipométricamente las raederas laterales están entre
los útiles retocados de mayor formato (27,5 x 23,7 x 7,8
mm), sin apenas variación respecto al orden de extracción.
Las 21 piezas con córtex representan el 58% de éstas y
tienen un formato medio de 27,2 x 23,1 x 7,7 mm. El soporte
de estas raederas es mayoritariamente cuadrangular largo en
un 39% (fig. III.28, núm. 2, 3) y gajo en 30% (fig. III.28,
núm. 5, 6, 9), con un 19% de piezas desbordadas y un 5% de
sobrepasadas. Asimétricas en un 88%, principalmente trapezoidales (53%). La morfología del retoque indica una distribución bimodal con escamoso (29%) y denticulado (62%), a
distancia del escaleriforme con un 4,5%. Estas raederas
presentan una extensión de retoque amplia, sin piezas con
retoque parcial y un 24% con retoque marginal. El retoque
directo se distribuye en los lados derecho (56%) e izquierdo
(43%) y en su modo es principalmente simple (45%), sobreelevado (33%) y plano (21%). No hay piezas claras sobre
soporte levallois ni talón multifacetado. Generalmente las
raederas laterales son de bella factura, bien configuradas con
debitado previo variado en el que destacan el preferencial
(36%) y el unipolar (26%), el resto configuran fases del
centrípeto (bipolar, ortogonal y centrípeto).
Las raederas dobles y convergentes con 6 y 8 ejemplares, representando un 21% de las raederas. Como elementos de mayor transformación por retoque presentan un
57% de corticalidad. Tipométricamente son de gran formato
(32 x 27,5 x 10,6 mm). Mayoritariamente cuadrangulares
largas (36%) (fig. III.29, núm. 2, 6). Destaca la ausencia de
piezas desbordadas y sobrepasadas. En igual proporción de
simétricas que de asimétricas. La morfología del retoque
indica aquí una distribución unimodal con un 73% de escamoso y un 26% de denticulado. Estas raederas también
presentan una extensión amplia del retoque, con un 35% de
piezas con retoque parcial. El modo de retoque es sobreelevado (59%), simple (26%), plano (14,8%). No se observa el
escaleriforme. Sin piezas sobre lasca levallois ni talón multifacetado. Son de bella factura y con debitado dorsal principalmente unipolar (44%) y preferencial (33%).
Las raederas desviadas son 10 ejemplares con tipometría media de 26,4 x 25 x 8,3 mm, un formato algo menor
que laterales y dobles. En igual proporción (50%) son
anchas y largas y no hay piezas con córtex. Las formas son
diversificadas sin gajos y dominio de cuadrangulares cortas
y largas (fig. III.29, núm. 1, 3, 9). Un 90% de las piezas son
asimétricas. Dos piezas sobrepasadas o desbordadas. La
morfología del retoque indica aquí una distribución
unimodal con un 80% de escamoso y apenas un 10% de
denticulado. La extensión del retoque es amplia con un 15%
de retoque parcial y otro 20% de marginal. El modo de
retoque es sobreelevado (66%), simple (33%). Se observa un
soporte levallois y ausencia de talones multifacetados. Su
debitado dorsal mayoritario es centrípeto (40%), con cierta
incidencia del ortogonal (10%) y presencia del preferencial
(30%). Son piezas bien elaboradas de formato no muy
amplio, sobre lascas desviadas (30%), retoque sobreelevado
y por lo general con convergencia apuntada (40%); también
están presentes los ejemplares dobles (20%).
Las raederas alternas son 2 ejemplares (fig. III.29,
núm. 7) con retoque predominante simple, debitado dorsal
preferencial y morfología cuadrangular larga. Las raederas
transversales presentan 5 ejemplares con tipometría de 17,8
x 25,2 x 8 mm. Su morfología es variada, generalmente más
ancha que larga (fig. III.29, núm. 8). El debitado es variado
y con ausencia de soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es simple y sobreelevado. Estas piezas,
mayoritariamente convexas, representan un porcentaje esencial débil (3 %). Las raederas de cara plana presentan una
baja incidencia con dos piezas, una cuadrangular larga con
retoque simple, talón cortical y desbordada.
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan en
conjunto 9 piezas con ausencia de buriles e incidencia principal de raspadores, con cuatro ejemplares de factura mediocre: todos en extremo distal de lasca (fig. III.30, núm. 8,
9, 10), uno en hocico (fig. III.30, núm. 7) y otro circular (fig.
III.30, núm. 5). Los perforadores suman tres piezas que
suponen un porcentaje esencial de 1,8, considerado débil. La
fracturación no está documentada y hay una buena presencia
de piezas desbordantes y sobrepasadas (50%). No hay soportes levallois ni talones multifacetados. El apuntamiento es
de cortas proporciones, con existencia de pequeños guijarros
marinos como soportes (fig. III.30, núm. 6).
Las muescas son seis (fig. III.32, núm. 1, 3, 4), todas
ellas retocadas. Tipométricamente son de formato medio
(27,1 x 25,3 x 9,1 mm), con un 50% de piezas corticales,
morfología de soportes diversificados y asimétricas. La
morfología del retoque es básicamente denticulado (66%) y
el modo sobreelevado (63%) y simple (37%). Son piezas
denticuladas cóncavas bien elaboradas con extremos marcados y aguzados por rupturas de convergencia (méplat,
córtex, fractura, etc.). El debitado dorsal es variado pero
preferentemente centrípeto, con alguna pieza desbordada y
sin soporte levallois ni talones multifacetados. Como en
otros tipos, hay una cierta incidencia (20%) sobre restos de
talla o núcleos y fragmentos.
Los denticulados (fig. III.31 y III.32) representan el
grupo de útiles mayoritario con 46 piezas (31,2%). Éstos
pueden ser divididos en laterales simples (58%), dobles
(21%), transversales (13%) y alternos e inversos (6%). Generalmente están bien configurados, con denticulación marcada y algunos con espinas pronunciadas. Su formato en
comparación a las raederas es inferior (24,4 x 22,1 x 8,5
mm), con un 43% de piezas corticales, morfología de
soportes diversificados, entre los que son de reseñar los
cuadrangulares largos (45%) y cortos (27,5%) y pocas piezas
143
[page-n-157]
en gajo (13,7%) y triangulares (13,7%). Las piezas son
asimétricas (63%) y simétricas en un 37%. La morfología del
retoque es obviamente denticulada y el modo se presenta
bimodal, con un 50% de retoque simple y un 43% de sobreelevado, frente a un 7% de escaleriforme. La extensión del
retoque presenta un 19% de parcialidad y un 6% de retoque
marginal. El debitado dorsal mayoritario es el vinculado al
centrípeto, con un 50%, seguido del unipolar 35% y del
preferencial con un 14%. Hay un 9% de piezas desbordadas
(fig. III.31, núm. 6) y sobrepasadas (fig. III.31, núm 10), un
soporte levallois y sin talones multifacetados. La incidencia
de denticulados sobre núcleo o resto de talla es del 13%. La
fracturación es muy significativa (39%), distal (fig. III.32,
núm. 5, 7, 10), proximal (fig. III.32, núm. 2, 8, 12), lateral o
hemilasca (fig. III.32, núm. 11) y mesial. La fracturación
configura una ruptura de convergencia acusada que dificulta
separar muescas de denticulados en su morfología final (fig.
III.32, núm. 8, 12). Las piezas sobre gajo son relevantes (fig.
III.31, núm. 4, 11). Hay piezas múltiples de configuración
particular, sobreelevadas con fuertes apuntamientos en sus
vértices y que pueden ser definidas como un morfotipo individualizado (fig. III.27, núm. 4 y fig. III.31, núm. 2). Los
denticulados son de cuidada elaboración en sus frentes retocados, dificultando la separación con las raederas.
III.2.2.4. VALORACIÓN DEL NIVEL Ib-Ic
La sedimentación de este nivel arqueológico es característica de un ambiente húmedo con abundante materia orgánica y, por tanto, elevada pedogénesis; así como escasa fracción de aportación exógena o endógena. El nivel registra un
depósito travertínico (Ib) con baja energía hídrica formado
por un conjunto de bioconstrucciones con morfologías tubulares (helechos, juncos, herbáceas, etc.) sin material arqueológico en su interior.
El nivel fue excavado en una extensión de 8 m2 (una
superficie máxima de 13 m2 –capa 1– y mínima de 5 m2
–nivel Ib y capa 3–); ésta representa únicamente el 10% del
área ocupacional máxima, que pudo alcanzar los 100 m2 y
el volumen excavado los 3 m3. Los elementos arqueológicos documentados son 3.095, lo que supone una media
de 1.031 restos/m3, de los cuales 557/m3 son piezas líticas
y 474/m3 restos óseos. Es decir, 23 elementos por cuadro y
capa. La relación de diferencia entre ambas categorías (F/I)
es de 0,8. Las cantidades de materiales óseos y líticos
(1.422 y 1.673) son lo suficientemente amplias de cara a
una contribución cuantitativa en el estudio del nivel Ib/Ic.
Esta distribución se presenta desigual, tanto en la industria
como en los restos óseos, con dos concentraciones localizadas en los extremos NE (cuadros B3, B4 y D4) y SW
(cuadros F2, H2, y J3) del área que representan, respectivamente, el 37% y 33% de los elementos. Esta distribución, que se dispone topográficamente paralela al frente de
visera, podría haber estado condicionada por la presencia
de los edificios travertínicos en su zona media y el correspondiente buzamiento hacia el E, que generaría un ligero
flujo hacia los extremos, mayor al NE. La sedimentación,
está sellada por una fuerte carbonatación que engloba
algunos travertinos.
144
El proceso erosivo, mecánico y fisioquímico, hace
difícil discernir los posibles eventos ocupacionales que se
produjeron en el nivel Ib/Ic. En la excavación no se han
detectado hogares, aunque un tercio del registro arqueológico está termoalterado (28% de las piezas líticas y el 32%
de las óseas).
En cuanto a la industria lítica, se caracteriza por un alto
índice de elementos producidos frente a los de explotación,
destacando, la ausencia de percutores. La materia prima
empleada es de forma mayoritaria, el sílex. El soporte de
caliza, muy frecuente en el área y de proporciones mayores,
no es utilizado como recurso generalizado en el nivel Ib/Ic.
Las piezas de sílex tienen un alto grado de alteración que
abarca a la casi totalidad del conjunto, de las cuales un tercio
corresponden a alteraciones térmicas.
Las áreas del yacimiento donde se realizaron los
procesos de explotación de los núcleos no se detectan con
nitidez, al estar distribuidos éstos por los distintos cuadros y
no existir vinculación con los lugares de mayor concentración de restos de talla. A efectos de evaluar la dimensión
tipométrica, los datos de tendencia central son: núcleo (26 x
25 x 14 mm), resto de talla (16 x 13 x 9 mm), lasca (21 x 20
x 6 mm) y producto retocado (26 x 24 x 8 mm); lo que representa para el total una media de 19 x 17 x 7 mm. Así pues,
el conjunto industrial lítico puede considerarse de tamaño
muy pequeño –con valores por debajo de los 2 cm para las
mediciones de longitud, anchura y grosor– y con alto grado
de reutilización.
Los núcleos presentan unos formatos de longitud y
anchura de hasta 4 cm y están explotados o agotados (88%).
La gestión es unifacial (60%) con dirección de debitado
variada, presencia marginal de gestión levallois centrípeta y
planos multifacetados de preparación. Las lascas presentan
talones principalmente lisos, aunque existen facetados y la
cara dorsal de las piezas muestra que el grado de corticalidad es ligeramente mayor en los productos retocados
(40%) que en las lascas (30%). La morfología de los
productos configurados revela el predominio de las formas
de cuatro lados (60%), seguida de la triangular y gajos. Hay
una producción de lascas largas con cuatro lados y sección
trapezoidal en los útiles más elaborados, con incidencia
importante de los gajos. La simetría de la sección transversal
de los productos líticos configurados también muestra un
ligero predominio de la categoría triangular frente a la trapezoidal. La asimetría, en cambio, invierte esta dominancia,
donde estos valores son más notorios en las piezas corticales, circunstancia que relaciona la morfología y el orden
de extracción. La sección trapezoidal se vincula mejor con
los productos retocados, que se caracterizan, mayoritariamente, por una morfología denticulada, proporción “corta”,
extensión entrante y filo retocado recto. Esta circunstancia
reafirma la alta transformación ya detectada por otros
valores en el nivel.
El frente retocado es lateral, localizado en la cara dorsal
(directo), continuo y, de forma mayoritaria, completo en su
extensión. Los modos muestran un predominio de los
simples (47%) y sobreelevados (43%), y por último los
planos (6%). Los diferentes útiles retocados se elaboran con
[page-n-158]
retoque simple o sobreelevado, aunque con algunas diferencias reseñables. El primero es más utilizado que el sobreelevado en las raederas laterales, y éste en cambio es mayor en
las dobles y desviadas. La longitud del retoque presenta un
valor medio (21,5 mm) que se ajusta a la misma dimensión
de los soportes no transformados. Por ello puede decirse que
la explotación en “longitud” es máxima y que se da con
elaboración bimodal de las categorías simple y sobreelevada. Así pues, no se fabrican piezas planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario.
La altura de los frentes retocados (4 mm), con valor próximo
al grosor medio de los soportes (6 mm), certifica la
búsqueda igualmente de frentes sobreelevados.
Entre los útiles mayoritarios, las raederas simples
presentan un alto dominio de las convexas, seguidas de las
dobles y convergentes (8%), y las raederas desviadas (5%) y
algo menor las transversales. Los raspadores y los perforadores son poco significativos y no existen buriles. Los útiles
denticulados representan la categoría dominante con casi el
30%. Las piezas retocadas con mayor índice de alargamiento
son los raspadores, muescas y raederas simples, aunque lejos
de considerarse laminares. No se aprecia una tendencia a
elaborar piezas largas, ni siquiera con los elementos levallois, que en cambio sí muestran una diferencia en el índice
de carenado (6,8), siendo las piezas más delgadas. Respecto
al orden de extracción, los elementos configurados están
mayoritariamente elaborados sobre soportes de 3º y 2º
orden, con la diferencia de que las raederas con dos frentes
presentan una mayoría de soportes de 3º orden. En cambio,
se constata un predominio de elementos corticales entre las
raederas laterales.
El índice de fracturación del nivel Ib/Ic es mayor en las
lascas que en los productos retocados, y las categorías tipológicas más fracturadas son denticulados, raederas simples y
raederas dobles. La ubicación de las fracturas es mayoritaria
en los extremos distales de raederas simples y denticulados,
con tendencia a suprimir los mismos como método para
transformarlas. Las piezas con retoque sobreelevado están
mucho más fracturadas que las de retoque simple. Las categorías industriales reflejan una gestión levallois significativa
en los núcleos identificados y un débil debitado levallois.
Los valores industriales presentan un bajo índice laminar
con un facetado mínimo, aunque con formas diedras. Así
pues, la industria del nivel Ib/Ic puede definirse, por sus
características técnicas de debitado, como no facetada, no
laminar y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera consideran su incidencia como media. Las raederas laterales
presentan morfología cuadrangular y asimetría trapezoidal
con un debitado preferencial y centrípeto, y su retoque es
simple y sobreelevado. Las raederas dobles presentan
morfología cuadrangular y simetría/asimetría bimodal trapezoidal y triangular, con un debitado unipolar y preferencial,
y retoque sobreelevado. Las raederas desviadas, de menor
formato que las anteriores, presentan morfología cuadrangular y asimetría triangular y trapezoidal, con debitado
centrípeto y retoque sobreelevado. Las raederas transversales, de formato medio, presentan variadas morfologías,
debitados y simetrías. El índice de materiales pertenecientes
al Grupo III, formado principalmente por raspadores y
perforadores, es bastante bajo. Finalmente, el índice de
piezas del Grupo IV es alto, con denticulados de morfología
cuadrangular, asimetría trapezoidal y retoque simple y
sobreelevado. Las muescas presentan morfología diversa,
debitado centrípeto y retoque sobreelevado mayoritario.
En resumen, se puede decir que el nivel Ib/Ic remite
tipológicamente a los conjuntos de lascas del Paleolítico
medio, con denticulados, débil presencia de útiles del grupo
Paleolítico superior e incidencia media de raederas. El
espacio estudiado del nivel indica que los productos retocados no tienen concentraciones particulares y que su distribución es aleatoria. Los núcleos son introducidos en el yacimiento en fases no iniciales o avanzadas y difieren de los
formatos de lascas amplias. Los núcleos son explotados en
un alto grado y reutilizados, por ello su porcentaje es bajo.
Las morfologías observadas muestran una explotación avanzada y sería conveniente saber si la fragmentación es parte
de una sistemática operativa no detectada. La fragmentación
y reducción de la industria es importante, con existencia de
pocos productos con córtex extenso, que apuntan a que las
cadenas operativas se han iniciado en otros espacios, dentro
o fuera del yacimiento. Por ello, las secuencias de explotación y configuración guardan diferencias, en un nivel en el
que predominan las pequeñas morfologías finales líticas
muy transformadas. Las secuencias de configuración manifiestan una relación preferencial de soportes de mayor
formato y morfologías transformadas (raederas y denticulados), y la variabilidad morfológica de los soportes no se
ajusta a morfotipos que puedan ser considerados seleccionados.
En conclusión, el nivel Ib-Ic presenta procesos de alteración postdeposicionales, travertinos y encostramientos
estalagmíticos. El proceso erosivo cenital del farallón, cuya
línea de visera coincide con la proyección del nivel, ha generado un resultado negativo por su impacto a modo de
“cortina de agua”. Las estrategias de aprovisionamiento
preferencial del sílex implican desplazamientos a cierta
distancia del yacimiento, dado que este material no se localiza con abundancia en las inmediaciones.
Las cadenas operativas líticas se muestran fragmentadas, hecho que puede responder a una movilidad de
objetos entre diferentes y próximos lugares de ocupación.
Sin embargo, la alta concentración de vestigios arqueológicos apunta más a una entrada y transformación de éstos en
el interior. Los estudios actuales no permiten saber si las
actividades técnicas desarrolladas en el nivel Ib/Ic eran
complementadas o no en otros lugares. Igualmente es difícil
pronunciarse sobre las características de la ocupación del
espacio interior; tal vez pudo ser amplia, dado el volumen,
transformación y concentración de los restos documentados.
El hábitat posiblemente funcionó como un lugar con una
ocupación de corta duración en el que se desarrollaron actividades diversas.
145
[page-n-159]
Fig. III.26. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel Ib/Ic.
146
[page-n-160]
Fig. III.27. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas y puntas del nivel Ib/Ic.
147
[page-n-161]
Fig. III.28. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel Ib/Ic.
148
[page-n-162]
Fig. III.29. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas dobles, convergentes, transversales y desviadas del nivel Ib/Ic.
149
[page-n-163]
Fig. III.30. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores, perforadores, punta de Tayac y lasca truncada del nivel Ib/Ic.
150
[page-n-164]
Fig. III.31. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel Ib/Ic.
151
[page-n-165]
Fig. III.32. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados y muescas del nivel Ib/Ic.
152
[page-n-166]
III.2.3. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO II
El estrato II se halla individualizado por sus características morfoestructurales (color, fracción, composición, alteración, etc.) en una unidad litoestratigráfica. Posiblemente la
menos potente y extensa de todo el yacimiento. La excavación
se realizó en los años 1992-93 y desde el punto de vista del
presente estudio es valorada como una única unidad arqueológica. El nivel II se presenta limoso, erosionado y afectado
por madrigueras, especialmente hacia el sur, y muy brechificado al norte. Hacia el oeste pierde rápidamente potencia y
desaparece. Todas estas circunstancias han condicionado el
proceso de excavación, y sólo una reducida área del mismo
pudo ser excavada mediante levantamiento tridimensional,
mermando las valoraciones espaciales.
hacia el este y mínima de 5 cm al oeste (fig. III.33, III.34,
III.35, III.36 y III.37):
- Unidad arqueológica 1 (nivel II): cuadros B2, B3,
D2, D3, D4, F2, F3, F4 (8 m2).
III.2.3.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL II
A nivel arqueológico, la extensión excavada se individualiza en una única unidad con potencia máxima de 20 cm
Fig. III.35. Corte sagital meridional del nivel II. Sector occidental.
Fig. III.36. Superficie inicial del nivel II. Sector occidental.
Fig. III.33. Planta del yacimiento con situación de la excavación.
Fig. III.34. Corte frontal occidental del nivel II. Sector occidental.
Fig. III.37. Detalle basal del nivel II con estructura de combustión.
Sector occidental.
153
[page-n-167]
III.2.3.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL II
La distribución de los materiales arqueológicos no ha
podido ser individualizada y por tanto tampoco la ubicación
de éstos respecto de las unidades deposicionales. Ello es
debido al alto número de materiales no situados tridimensionalmente. La relación hueso/lítica correspondiente al mismo
espacio considerado muestra un número de restos óseos
bastante inferior a los líticos (cuadro III.75).
Vol. m3
1,28
NRL m3
2754
Lítica (núm)
3526
NRH m3
1293
Hueso (núm)
1656
NR m3
4048
Lítica peso gr.
10034
Lítica grs/m3
1540
H/L
0,47
III.2.3.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada se reduce prácticamente a sólo
tres categorías: sílex, caliza micrítica y cuarcita. De forma
muy marginal existe alguna pieza de calcedonia y de cristal de
roca que completan el cuadro litológico. A efectos arqueológicos sólo las tres primeras tienen relevancia y son las categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El sílex en
el nivel II, con porcentaje medio del 99%, se muestra como la
roca de elección y utilización (cuadro III.77).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 59% de los valores, con casi nula presencia de
piezas frescas y 1,3% de muy alteradas (desilificadas). La
termoalteración en las piezas alcanza más de 1/3 del total.
Por todo ello la alteración del nivel II es muy alta y representa la práctica totalidad del conjunto estudiado (97%),
circunstancia que condiciona el análisis traceológico
(cuadro III.78).
Cuadro III.75. Materiales líticos y óseos por metro cúbico,
peso e índice de relación del nivel II. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
Caliza
Cuarcita
Otros
-
-
-
-
-
Canto
III.2.3.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo la existencia de un porcentaje
del 13% de restos de talla pudiera enmascarar un agotamiento de elementos nucleares. Igualmente se aprecia la
ausencia de percutores. Entre los elementos producidos es
lógica la primacía de los pequeños productos frente a los
configurados y entre éstos el alto valor de los retocados
apunta a una actividad importante de transformación,
aunque no exhaustiva. Los índices de producción (99,7),
configuración (0,24) y transformación (0,87) indican el alto
porcentaje de material no configurado, en especial los
pequeños restos cuya recuperación ha sido posible gracias a
las características de la sedimentación (cuadro III.76).
Sílex
Percutor
III.2.3.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
M. Prima
1
-
-
-
1
Núcleo
35 (100)
-
-
-
35
Resto talla 367 (99,4)
Total
1
1
-
369
Debris
1943 (99,7)
-
6
-
1949
P. lascas
484 (98,9)
1
4
-
489
Lascas
353 (98,6)
1
4
7
365
P. retoc.
307 (99)
-
3
8
318
Total
3490 (98,9)
3 (0,1)
18 (0,5)
15 (0,4)
3526
Cuadro III.77. Materias primas y categorías líticas del nivel II.
Fresco Semip.
Sílex
2
68
Pátina
Desilif. Decalc. Termoalt. Total
2077
48
-
1295
3490
Caliza
2
-
-
-
1
-
3
Cuarcita
18
-
-
-
-
-
18
Otros
15
-
-
-
-
-
15
Total
37(1) 68(1,9) 2103(58,9) 48(1,3)
1
1295 (36,7) 3526
Cuadro III.78. Alteración de la materia prima lítica del nivel II.
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
Nivel II
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
Número
0
1
35
369
1949
489
365
318
(2,7)
(97,2)
(13,1)
(69,4)
(17,4)
(53,4)
(0)
Total
3526
(46,5)
%
36 (1 )
2807 (79,6)
Cuadro III.76. Categorías estructurales líticas del nivel II.
154
683 (19,3)
3526
[page-n-168]
III.2.3.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
Resto Talla
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 24,9 x 20 x 12,2
mm, con valor central (mediana) de 23,5 x 19 x 11 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango o recorrido entre valores es ligeramente superior para la longitud. La desviación típica muestra
una ligera y mayor dispersión respecto de la media en la
longitud. El coeficiente de dispersión acusa la variación entre
las tres medidas del grosor. La forma de la distribución
respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o apuntada para la longitud y el grosor, por los valores
positivos; la anchura en cambio es platicúrtica o achatada. El
grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha,
de todas las categorías consideradas: longitud, anchura,
grosor, índices de alargamiento y carenado y el peso, indica
una asimetría positiva con mayor concentración de valores a
la derecha de la media (cuadro III.79).
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
2,32
7,72
Media
24,9
20
12,2
1,3
Mediana
23,5
19
11
1,3
2
6,5
Moda
22
17
10
1,2
1,8
6
Mínimo
16
11
7
0,6
1,2
2,3
Máximo
41
30
22
2,3
4,1
22,7
Rango
25
19
15
1,7
2,9
20,4
Desviación típica
6,2
4,6
3,6
0,4
0,7
4,9
Cf. V. Pearson
25%
23%
30%
31%
32%
63%
Curtosis
0,7
-0,4
0,7
0,1
1,9
3,4
Cf. A. Fisher
1
0,4
0,9
0,5
1,3
2
Válidos
33
33
33
33
33
33
Cuadro III.79. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel II.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
Los restos de talla identificados presentan en el nivel II
como medidas de tendencia central una media aritmética de
17,1 x 15,6 x 12,5 mm, con valor central (mediana) de 17 x
16 x 12 mm. El rango o recorrido entre valores es amplio y
similar en las tres dimensiones longitud, anchura y grosor.
La desviación típica muestra la uniformidad de todas las
categorías. El coeficiente de dispersión acusa la variabilidad
del grosor que es mayor que las otras dos categorías, la
longitud y anchura. La forma de la distribución respecto a su
apuntamiento (curtosis) es bastante leptocúrtica o puntiaguda para la anchura y menor para la longitud, y mesocúrtica para el grosor. El grado de asimetría de la distribución,
a izquierda o derecha respecto de su media, indica que todas
las categorías muestran una concentración a la derecha. Las
categorías consideradas: longitud, anchura, grosor, índice de
alargamiento, índice de carenado y peso indican una asimetría positiva, con concentración de valores a la derecha de la
media (cuadro III.80).
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
17,1
15,6
12,5
1,1
1,6
4,7
Mediana
17
16
12
1
1,1
2,9
Moda
17
12
12
1
1
2,6
Mínimo
6
4
2
0,3
0,8
0,3
Máximo
35
33
27
3,1
8
25,3
Rango
29
29
25
2,8
7,2
25
Desviación típica
5,5
4,7
4,5
0,3
1
4,4
Cf. V Pearson
.
32%
30%
36%
27%
63%
94%
Curtosis
0,6
1,7
0
11,7
15,9
7,2
Cf. A. Fisher
0,9
0,9
0,2
0,3
3,1
2,6
Válidos
369
369
369
369
369
369
Cuadro III.80. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel II.
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 20,8 x 19,9 x 5,4 mm, con valor
central (mediana) de 20 x 20 x 5 mm. Los valores modales,
casi idénticos, corresponden a una distribución simétrica
donde coinciden media, mediana y moda. El rango o recorrido entre valores es similar, aunque mayor en la longitud.
La desviación típica muestra uniformidad entre las categorías longitud y anchura. El coeficiente de dispersión acusa
una mayor variabilidad del grosor respecto de la longitud y
anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica o puntiaguda en
las tres categorías. El grado de asimetría de la distribución
indica que todas las categorías muestran una concentración
a la derecha, con asimetría menor en la anchura. El peso
muestra una amplia dispersión o variación, aunque ello no
impide una concentración de valores en asimetría positiva
(cuadro III.81).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 23,6 x 21,6 x 8,4
mm, con valor central (mediana) de 22 x 21 x 8 mm. Los
Lasca
Media
Long. Anch.
20,8
Gr.
IA
IC
Peso
19,9
5,4
1,1
4,5
2,9
Mediana
20
20
5
1
4
2,3
Moda
20
20
5
1
2
4,8
Mínimo
7
9
1
0,3
1,2
0,4
Máximo
49
39
17
3,5
22
24,5
Rango
42
30
16
3,2
21,1
24,1
Desviación típica
5
5,1
2,4
0,4
2,3
2,5
Cf. V Pearson
.
24%
26%
44%
36%
51%
86%
Curtosis
3,5
0,9
1,8
2,1
12,7
27,1
Cf. A. Fisher
0,9
0,5
1,1
1,1
2,5
4,3
Válidos
365
365
365
365
365
365
Cuadro III.81. Análisis tipométrico de las lascas del nivel II.
155
[page-n-169]
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
mayor recorrido en la longitud. La desviación típica ofrece
una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de
dispersión acusa la variabilidad del grosor y la homogeneidad entre longitud y anchura. La forma de la distribución
respecto a su apuntamiento (curtosis) es más leptocúrtica o
puntiaguda en la categoría longitud. El grado de asimetría de
la distribución indica que todas las categorías se concentran
a la derecha (cuadro III.82).
El conjunto lítico y los correspondientes valores tipométricos totales de los componentes de la estructura industrial son valores generales aproximativos de un conjunto
sólo parcialmente comparable por su distinta ubicación en la
cadena operativa. A efectos de evaluar la dimensión tipométrica, se aprecia que los datos de tendencia central se sitúan
en torno a los 2 cm en sus categorías de longitud y anchura
y de 1 cm para el grosor. Las categorías longitud y anchura
muestran una gran homogeneidad en todos los muestreos
estadísticos. El grosor es el valor que difiere de los anteriores pero no excesivamente. La variación de la dispersión
es patente en esta categoría y en sus correspondientes
índices de carenado. El peso, como en otros niveles, es la
categoría de más alta dispersión. La asimetría de la distribución de todas las categorías siempre se concentra a derecha
con gran semejanza entre sus valores.
La tipometría de las categorías estructurales respecto de
la materia prima muestra que la cuarcita es la roca utilizada
de mayor tamaño, en ausencia de caliza. Los productos retocados, independientemente de la materia prima en que están
elaborados, indican valores tipométricos mayores que los de
las lascas. Ello es prueba de que son elegidas las lascas
grandes para su transformación mediante el retoque,
circunstancia corroborada también por un peso mayor. Las
mayores diferencias entre lascas y productos retocados de la
misma materia prima se producen en la cuarcita y por tanto
su elección podría ser más específica, aunque hay que tener
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
23,6
21,6
8,4
1,2
3,2
5,7
Mediana
22
21
8
1,1
2,8
4,2
Moda
22
17
7
1
4
4
Mínimo
8
6
2
0,4
0,4
0,3
Máximo
78
51
31
3,5
11,5
69,8
Rango
70
45
29
3,1
11,1
69,5
Desviación típica
7,3
6,7
3,7
0,5
1,5
5,9
Cf. V. Pearson
31%
31%
44%
41%
52%
103%
Curtosis
10
1,7
4,8
03
6,3
49,1
Cf. A. Fisher
1,9
0,8
1,4
1,4
1,9
5,5
Válidos
294
294
294
294
294
294
Cuadro III.82. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel II.
156
presente la baja representación de la muestra. El coeficiente
de dispersión no presenta apenas variabilidad respecto de las
categorías estructurales.
III.2.3.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos, a través de los negativos dejados en éstos, indican
que todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con los valores más
altos de 2 a 3 cm, que representan una media del 90%. Esta
distribución presenta una mayor tendencia hacia soportes
más pequeños conforme las fases de explotación del núcleo
avanzan (cuadro III.83).
Longitud
40-49
30-39
≤20-29
Total
Testado
-
-
-
-
Inicial
-
2
2
4
Explotado
-
-
8
8
Agotado
1
2
15
18
Total
1 (3,3%)
4 (13,3%)
25 (83,3%)
30
Anchura
40-49
30-39
≤20-29
Total
Testado
-
-
-
-
Inicial
-
2
2
4
Explotado
-
1
7
8
Agotado
-
-
18
18
Total
-
3 (10%)
27 (90%)
30
Cuadro III.83. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel II.
La morfología de los elementos producidos muestra una
exclusividad de formas con cuatro lados, ligeramente
mayores las lascas cortas que las largas. Notoria es la
ausencia de formas con tres lados o triangulares; ello indica
la ausencia de productos apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase de explotación de los núcleos,
más del 80% están explotados o agotados, circunstancia que
indica la alta presión ejercida en la producción lítica, acompañada y aumentada posteriormente con su transformación
mediante retoque. El valor más repetido es el agotado, que
supera el 45%.
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica un predominio de la utilización de una superficie o cara (unifacial) en un 73%, frente a un 21% de los
bifaciales. La dirección del debitado en la superficie correspondiente muestra un equilibrio entre la obtención de una
amplia lasca (preferencial), múltiples unipolares y centrípetas. Esta dirección clarifica el proceso general que se
muestra centrípeto en un 35%, preferencial en el 29% y
unipolar en un 35% de los casos. La dirección de las superficies de preparación confirma, con un 41% de valores
[page-n-170]
centrípetos, frente a un 23% de unipolares, que la gestión
centrípeta es la predominante en el nivel II. Las distintas
modalidades y sus características de gestión respecto de la
cadena operativa muestran un claro predominio de los unifaciales y una buena presencia de los bifaciales, con alta incidencia de los indeterminados (cuadro III.84)
O. Extracción Decalotado 1º Orden 2º Orden 3º Orden
Total
Lasca
5 (1,3)
3 (0,8)
130 (35,6) 227 (62,2)
365
P. retocado
6 (1,8)
4 (2,6)
160 (50,3) 148 (46,5)
318
290 (42,4) 375 (54,9)
683
Total
18 (2,6)
Cuadro III.85. Orden de extracción de los productos configurados del
nivel II.
Fases
Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
<25% 25-50% 51-75%
>75%
Total
Unifacial/Unipolar
-
-
4
3
Unifacial/Preferencial
-
-
-
2
2
Unifacial/Bipolar
-
-
1
-
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con valores de un
68%, a mucha distancia de las facetadas con un 6%. La
mayor elaboración de los productos configurados de 3º
orden no muestra una complejidad relevante en los talones,
circunstancia que tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies diedras, mayoritarias entre las facetadas, confirman la elección principal de superficies lisas.
La corticalidad en los talones es relevante y ajustada a la
búsqueda de la mayor tipometría. Las superficies suprimidas
(8%) corresponden mayoritariamente a piezas transformadas mediante el retoque y por tanto a ese proceso corresponde la especificidad de eliminar el talón (cuadro III.86).
Los talones más amplios se correlacionan con las fases
más avanzadas del proceso de explotación y transformación.
En general no se observan diferencias significativas en los
valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, salvo una ligera mayor proporción de talones largos y
estrechos –más estilizados– en los productos retocados
(cuadro III.87).
7
1
Unifacial/Ortogonal
-
1
1
-
2
Unifacial/Centrípeto
-
1
1
2
4
UNIFACIALES
-
2
7
7
16 (72,7)
Bifacial/Preferencial
-
-
-
3
3
Bifacial/Bipolar
-
-
1
-
1
Bifacial/Centrípeto
-
-
-
-
-
BIFACIALES
-
-
1
3
4 (18,2)
Trifacial/Centrípeto
-
-
1
-
1
MULTIFACIALES
-
1
-
-
1 (4,5)
Total
3 (18,2)
9 (36,4) 10 (45,4)
3 (18,2)
19 (81,8)
22
Cuadro III.84. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel II.
III.2.3.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
La corticalidad
La corticalidad tiene una mayor presencia en los
productos retocados (54%) frente a los no retocados (36%),
confirmando la búsqueda de una amplia tipometría ya
comentada. Esta corticalidad para los elementos producidos
presenta una proporción pequeña (0-25% de córtex con un
57%), mayoritaria entre todas las piezas. Respecto de su
ubicación, más del 70% de los productos presentan córtex en
un lado y el 23% las piezas lo tienen en dos lados (cuadros
III.88 y III.89).
El orden de extracción
El orden de extracción de los productos configurados
muestra la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados. Hay mayor proporción de
lascas retocadas de 1º y 2º orden que no retocadas, circunstancia que se invierte en las piezas de 3º orden o ausentes de
córtex (cuadro III.85).
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 1º O
-
2
1
-
-
-
-
3
Lasca 2º O
23 (20,5)
57
16
3
-
2
1
112
Lasca 3º O
-
111
49
11
2
4
4
181
Pr. ret. 1º O
-
3
-
-
-
-
1
4
Pr. ret. 2º O
45 (36,6)
41
7
2
2
3
23
123
Pr. ret. 3º O
-
54
10
5
5
7
12
93
68
268 (76,6)
83 (23,6)
21 (70)
9 (30)
16
41
Total
68 (13,4)
Plana
Facetada
351 (69,3)
30 (5,9)
Ausente
57 (11,2)
506
Cuadro III.86. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel II.
157
[page-n-171]
Los formatos de longitud y anchura de los productos
corticales muestran que las mayoritarias longitud y anchura
se sitúan entre 2-3 cm (55%) y se obtienen principalmente a
partir de piezas con córtex inferior al 50%.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, básicamente entre 1 y 2 (55%). Destaca la particularidad de los
productos retocados que muestran un predominio de la cateTalón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 1º O
-
-
-
-
-
-
3
Lasca 2º O
9,7
3,6
43
3,4
2,2
104
55
Lasca 3º O
10,4
4,3
46
3,7
2,1
107
106
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
4
Pr. ret. 2º O
12,2
4,7
71,1
3,2
2,3
107
47
Pr. ret. 3º O
12,9
4,5
72,4
3,3
2,2
104
64
Cuadro III.87. Tipometría del talón en los productos configurados del
nivel II. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Grado
Corticalidad
0
1
2
3
Total
5 (4)
125
S
Lasca
89 (71,2) 17 (13,6) 14 (11,2)
4
218
Ca
1
-
-
-
-
-
Cu
4
-
-
-
-
goría de 1-2 (66,5%), seguida de la de 3-4 aristas (25%),
entre las piezas de 3º orden. Sin embargo en todas las categorías existe un predomino de pocos levantamientos por
superficie, circunstancia que se explicaría por la búsqueda
de la máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que casi un 90% de los bulbos
están presentes con nitidez. Aquellos que resaltan de forma
más prominente representan un 8,6% y los suprimidos casi
un 9%, posiblemente por su prominencia. Respecto del
orden de extracción se aprecia una mayor presencia de bulbos marcados en los productos retocados respecto de las lascas. También es significativa la categoría de bulbo suprimido
entre los productos retocados, que indica una transformación
más avanzada y equilibrada (cuadro III.90).
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos, con un
72,5% frente a los simétricos con un 27,5%. La principal
categoría simétrica es la trapezoidal, muy próxima de la
triangular. La asimetría en cambio invierte los valores con
categoría triangular predominante, con un 51% del total. La
sección trapezoidal asimétrica se vincula mejor con los
productos retocados de 3º orden. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º) se da en el 78% de las piezas y
algo más entre las de 2º orden, independientemente de si
están o no retocadas (cuadro III.91).
-
223
89 (71,2) 17 (13,6) 14 (11,2)
5 (4)
125 (36)
75 (56,8) 35 (26,5) 18 (13,6)
Pr. retoc.
S
107
4 (3)
132
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Ca
-
-
-
-
-
-
Presente
243 (82,4)
5
1
429 (82,3)
Cu
3
-
-
-
-
-
110
Total
333
75 (56,8) 35 (26,5) 18(13,6%)
164
52
32
4 (3) 132(54,5)
9
257
Cuadro III.88. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad en
los productos configurados del nivel II.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Marcado
50 (9,7)
1
-
51 (9,8)
Suprimido
240 (7,8)
1
-
41 (7,8)
Total
513
7
1
521
Cuadro III.90. Características del bulbo según la materia prima del
nivel II.
Longitud
>39
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad
Lasca 1º O
Pr. ret. 1º O
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
Total
<50% - >50%
5 (3,5) - 0
5 (1,7) - 0
<50% - >50%
6 (4,1) – 1 (0,7)
12 (8,5) – 11 (7,8)
15 (5,3) – 16 (5,6)
<50% - >50%
66 (45,8) – 22 (15,2)
62 (44,2) – 16 (11,4)
44 (15,5) – 24 (8,4)
<50% - >50%
38 (26,3) – 11 (7,6)
32 (22,8) – 2 (1,4)
19 (6,7) – 11 (3,8)
144
140
284
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad
Lasca 1º O
Pr. ret. 1º O
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
<50->50
2-0
<50 - >50
4 (2,9) - 1
16 (11,4) - 0
<50 - >50
63 (47) – 16 (11,9)
57 (40,7) – 15 (10,7)
<50 - >50
43 (32) – 7 (5,2)
42 (30) – 8 (5,7)
134
140
Total
2-0
20 (7,3) - 1
120 (43,8) – 31 (11,3)
85 (31) - 15 (5,4)
274
Cuadro III.89. Grado de corticalidad según los formatos de longitud y anchura de los productos configurados del nivel II.
158
[page-n-172]
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección
Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
3 (5,1)
2 (3,44)
1 (1,72)
43 (74,13)
9 (15,5)
-
58
Lasca 3º O
13 (13)
18 (18)
5 (5)
47 (47)
17 (17)
-
100
Pr. ret. 2º O
7 (6,5)
8 (7,47)
2 (1,86)
72 (67,2)
18 (16,8)
-
107
Pr. ret. 3º O
12 (15)
10 (12,5)
14 (17,5)
17 (21,25)
26 (32,5)
1 (1,25)
80
38 (11)
22 (6,37)
179 (51,8)
70 (20,2)
1 (0,28)
35 (10,14)
Total
95 (27,5)
250 (72,5)
345
Cuadro III.91. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel II.
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 60% de la muestra, seguida de los gajos o segmentos esféricos con un 18,6%
y por último la forma triangular con un 10%. Respecto del
orden de extracción, se observa el predominio de las cuadrangulares largas en todas las fases de la cadena operativa.
Hay pues una elección de lascas largas con cuatro lados y
sección trapezoidal asimétrica en los elementos configurados. La morfología técnica que informa de la presencia de
productos desbordados y sobrepasados indica que los
primeros representan el 17% y los segundos el 3,2%. La
mayor incidencia se da en los productos de 3º orden (cuadro
III.92).
Proporción
Corto
Medio
Largo Laminar
Total
1º O
3
2
-
-
5
2º O
105 (75,5)
32 (23)
2 (1,4)
-
139
3º O
79 (80,6)
15 (15,3) 4 (4,1)
-
98
Total
187 (77,2)
49 (20,2) 6 (2,4)
-
242
Cuadro III.93. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel II.
Extensión
M. Marg. Marg.
Entr.
Prof.
M. Prof.
Total
50-80º
90º
100º-130º
6
70
1
86
Lasca 3º O
14
124
2
9
81
1
10
56
8
80
39 (9,3)
331 (78,6)
51 (12,1)
421
-
-
3
51
(26,5)
43
(22,4)
82
(42,7)
13
(6,7)
3 (1,5)
192
3º O
13(10,5)
37
(29,3)
60
(47,6)
16
(12,6)
-
126
66 (20,5)
81
(25,2)
142
(44,2)
29
(9,1)
3 (0,9)
104
Pr. ret. 3º O
-
151
Pr. ret. 2º O
1
Total
Lasca 2º O
2
2º O
Grados
1º O
Cuadro III.92. Ángulo del eje de debitado del nivel II.
III.2.3.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque, como asociación de levantamientos, en el
nivel II muestra que el 73% de estas formas son denticuladas, seguidas de las escamosas con un 16% y un 11% de
escaleriformes. La proporción de las dimensiones aisladas
de estos elementos muestra que la categoría “corto” (más
ancho que largo) representa el 77%, igual de largo que ancho
un 20,2% y largo en sólo el 2,4%, con ausencia de laminar.
La extensión del retoque afecta modificando las piezas
mediante las categorías entrante (44%) y marginal (45,8%),
mientras que sólo es profundo en un 10%. Esta circunstancia
indica la alta transformación lítica en el nivel, ya detectada
por otros valores (cuadros III.93 y III.94).
El filo retocado
La delineación del filo es en un 52% recto, cóncavo en un
26% y convexo en el 19%. Los valores tipométricos bajos
Total
147 (45,8)
142
(44,2)
32 (9,9)
321
Cuadro III.94. Extensión del retoque según el orden de extracción del
nivel II.
favorecen los filos rectos, que precisan menos extensión para
su elaboración. Filo convexos escasos apuntan a una mayor
reutilización con entrada en la superficie de la pieza y filos
cóncavos. Respecto de la ubicación de los filos, éstos tienen
porcentajes similares en los lados izquierdo y derecho (41% y
43%), donde vuelven a ser los rectos (52%) y cóncavos (26%)
los mayoritarios, independientes de su situación. Únicamente
es reseñable que los filos transversales del lado distal
presentan una incidencia alta de cóncavos (41%), circunstancia que apunta a que este tipo de piezas están agotadas en
mayor proporción que las laterales (cuadro III.95).
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 43% y
41% en los lados derecho e izquierdo, y en un 15% en el lado
distal. La localización respecto de la cara dorsal es mayoritario con un 93% en la categoría directo y un 4% inverso.
Respecto de la repartición del mismo, es casi exclusivo
continuo en su elaboración (96%), y sólo algunas piezas
como las lascas con retoque muy marginal presentan esta
159
[page-n-173]
Total
Categorías
Total
-
3
Simple
136 (47,4)
5 (2,9)
171
Plano
24 (8,3)
162
Sobrelevado
121 (42)
336
Escaleriforme
7 (2,4)
Total
288
Delineación
Recto
Cóncavo Convexo Sinuoso
1º O
1
2º O
84 (49,1)
45 (26,8) 37 (22,1)
3º O
90 (55,5)
41 (25,3) 27 (16,6)
4 (2,4)
Total
175 (52,1) 87 (25,9) 65 (19,3)
9 (2,6)
-
2
Cuadro III.95. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel II.
Cuadro III.98. Modos del retoque del nivel II.
característica. La extensión de las áreas de afectación del
retoque muestra que éste es completo (proximal, mesial y
distal) en el 94% de las piezas y parcial en el 5%. Esta parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad distal en un 77% y a
la mitad proximal en un 15%, circunstancia relacionada con
la búsqueda de un apuntamiento más o menos aguzado que
marcarían las piezas distales (cuadros III.96 y III.97).
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción muestra que la
longitud y la anchura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría, de 2º a 3º orden, pasando de valores medios de
21,1 a 15,6 mm para la longitud y de 2,4 a 2,3 mm para la
anchura. La altura del retoque, que implica mayoritaria-
Posición
Localización
%
Lat. izquierdo
Lat. derecho
Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Total
1º O
-
2
1
4
-
-
-
4
2º O
67 (39,1)
77 (45)
27 (15,7)
268 (94)
13 (4,5)
2 (0,7)
2 (0,7)
285
3º O
71 (43,8)
66 (40,7)
25 (15,4)
103 (90,3)
6 (5,2)
1 (0,8)
4 (3,5)
114
Total
138 (41,1)
145 (43,1)
53 (15,7)
375 (93)
19 (4,7)
3 (0,7)
6 (1,4)
403
Cuadro III.96. Posición y localización del frente del retoque según el orden de extracción del nivel II.
Repartición
Continuo
Discontínuo
Parcial
Completo
P
PM
M
MD
D
T
1º O
4
-
-
-
-
-
-
-
4
2º O
136 (95,7)
6 (4,2)
1
-
-
-
7
-
134 (94,3)
3º O
128 (97)
4 (3)
1
-
1
-
3
-
84 (94,3)
10 (3,6)
2
1
-
10
-
268 (96,4)
Total
278
2 (15,39
1 (7,6)
10 (76,9)
222
222 (94,4)
Cuadro III.97. Repartición del frente del retoque según el orden de extracción del nivel II.
P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Modos de superficies retocadas
Los modos de superficies retocadas muestran un
predominio de las simples (47%) y sobreelevadas con el
42%, seguidas de las planas con un 8% y escaleriformes
(2,4%). Estas categorías se han obtenido mediante medición y posterior asignación nominal (cuadro III.98).
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, muestran que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque simple y sobreelevado en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado en los denticulados, las raederas laterales y raederas transversales. El
retoque sobreelevado es significativo entre los perforadores.
El retoque plano, minoritario en general, afecta sobre todo a
las raederas dobles (cuadro III.99).
160
mente a las piezas sobreelevadas, se da especialmente en los
productos de 2º orden, circunstancia que se concreta con el
correspondiente y bajo índice IF. La superficie retocada
muestra que ésta es similar en las piezas de 2º y 3º orden. La
relación existente entre las posibilidades de extensión del
retoque y la dimensión elaborada apunta a que conforme
avanza la extracción y elaboración del retoque, éste se centra
más en entrar en la pieza que en alcanzar su máxima
longitud, que se produce en los productos de 2º orden. Las
posibilidades de transformación de los soportes mediante el
retoque indican que son los de 2º orden los que muestran una
mayor posibilidad dimensional (cuadro III.100).
La longitud de la superficie retocada del nivel II
presenta un valor medio de 20,3 mm que se ajusta a la
longitud de los soportes no transformados (20,8), por lo que
[page-n-174]
Lista Tipológica
Sobreelevado
Simple
Plano
Escaleriforme
Total
4. Punta levallois retocada
-
-
-
-
-
6/7. Punta musteriense
3
-
-
1
4
9/11. Raedera lateral
31 (38,2)
42 (51,8)
7 (8,6)
1 (1,2)
81
12/20. Raedera doble
12 (41,3)
11 (37,9)
6 (20,6)
0
29
21. Raedera desviada
9 (45)
9 (45)
2 (10)
-
20
22/24. Raedera transversal
7 (41,1)
8 (47)
2 (11,7)
-
17
25. Raedera sobre cara plana
2
2
1
—
5
27. Raedera dorso adelgazado
-
1
1
-
2
29. Raedera alterna
4
4
-
-
8
30/31. Raspador
5
4
1
2
12
34/35. Perforador
4
-
-
-
4
42/54. Muesca
3
-
-
-
3
20 (32,7)
38 (62,2)
1 (1,6)
2 (3,2)
61
-
43. Útil denticulado
10
-
-
10
45/50. Lasca con retoque
Cuadro III.99. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel II.
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Pr. ret. 1º O
18,25
1,12
4,75
0,47
20,5
1,25
517
4,1
4
Pr. ret. 2º O
21,1
2,4
3,8
0,83
70
1,36
587
12,26
152
Pr. ret. 3º O
15,6
2,3
2,9
1,04
72
1,30
503
14,2
121
Cuadro III.100. Grado del retoque y orden de extracción del nivel II. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado. HF:
altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/RT: relación
filo/retoque. SP: superficie del sproducto en mm2. IT: índice de transformación.
la explotación es máxima en la dimensión longitud. La anchura retocada, con valor medio de 2,4 mm, representa el
12% de la anchura media de los soportes, circunstancia que
señala una decidida elaboración de categorías sobreelevadas
frente a planas o cubrientes en la superficie. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados, con valor de 3,4 mm, está próxima al grosor medio de los soportes, que es de 5,4 mm y por tanto
representa el 63% de esa dimensión. Ello certifica la
búsqueda de frentes simples y sobreelevados. Las superficies retocadas son muy similares en los tres lados, corroborado por el índice (F/R). La transformación mediante el
retoque sólo afecta a un 12% de la proyección de la masa
lítica en planta, y ello apunta a un alto interés en economizar
materia prima mediante una máxima explotación volumétrica (cuadro III.101).
III.2.3.3.7. LA TIPOLOGÍA
Entre los útiles mayoritarios, las raederas simples presentan una mayor proporción de convexas y porcentualmente un 31% del total. Las raederas dobles alcanzan el
3,5%, y unidas a las convergentes sitúan en un 6,5% los filos
dobles, a los que tal vez habría que añadir el 5% de raederas
desviadas. Las transversales alcanzan casi el 6% y el resto de
raederas tienen valores marginales. Los raspadores, con un
4,3%, son significativos y ausentes los buriles. Las muescas
están presentes con un 1,4% y los útiles denticulados representan la categoría dominante con un 23% (cuadro III.102).
Índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son las raederas simples, denticulados y perforadores; a
pesar de ello, no alcanzan el índice 1,5 lejano del 2 laminar.
No se aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni
siquiera con los elementos levallois, que en cambio sí muestran una diferencia significativa en el índice de carenado
(5,65), al ser las más delgadas de todas las piezas y las de
menor peso. Respecto del orden de extracción, están la
mayoría de las piezas elaboradas sobre soportes de 2º orden
o corticales, circunstancia que contrasta con las raederas
dobles, que presentan un mayor número de elementos no
corticales o de 3º orden (cuadro III.103).
Índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois de 1,6, lejos de la línea de corte establecida en 13 para
poder ser considerado de muy débil debitado levallois.
161
[page-n-175]
GRADO
Total
Lista Tipológica
Total
LFi
20,4
1. Lasca levallois típica
5 (1,96)
LFd
20,5
5. Punta pseudolevallois
2 (0,78)
LFt
19,8
6. Punta musteriense
1 (0,39)
LF
20,3
7. Punta musteriense alargada
1 (0,39)
AFi
2,26
9. Raedera simple recta
33 (12,94)
AFd
2,50
10. Raedera simple convexa
49 (19,21)
AFt
2,34
11. Raedera simple cóncava
3 (1,17)
AF
2,38
12. Raedera doble recta
3 (1,17)
HFi
3,27
13. Raedera doble recto-convexa
1 (0,39)
HFd
3,41
15. Raedera doble biconvexa
2 (0,78)
HFt
3,78
17. Raedera doble cóncavo-convexa
1 (0,39)
HF
3,42
18. Raedera convergente recta
1 (0,39)
IF
1,4
19. Raedera convergente convexa
7 (2,74)
SRi
54,98
21. Raedera desviada
14 (5,49)
SRd
58,17
22. Raedera transversal recta
2 (0,78)
SRtr
45,63
23. Raedera transversal convexa
14 (5,49)
SR
54,65
24. Raedera transversal cóncava
1 (0,39)
F/Ri
1,38
25. Raedera cara plana
5 (1,96)
F/Rd
1,38
27. Raedera dorso adelgazado
2 (0,78)
F/Rtr
1,26
28. Raedera retoque bifacial
1 (0,39)
F/R
1,35
29. Raedera alterna
4 (1,56)
SP
554
30. Raspador típico
6 (2,35)
IT
13,1
31. Raspador atípico
6 (2,35
34. Perforador típico
4 (1,56)
42. Muesca
4 (1,56)
43. Útil denticulado
64 (25)
44. Becs
1 (0,39)
45/50. Lasca con retoque
10 (3,9)
51. Punta de Tayac
6 (2,3)
62. Diverso
3 (1,17)
Cuadro III.101. Grado del retoque por unidad arqueológica
del nivel II.
El índice laminar, de 5,8, se sitúa entre la consideración de
débil y muy débil. El índice de facetado, de 4, también está
por debajo del 10 considerado para definir la industria como
facetada. Las agrupaciones de categorías industriales muestran que el índice levallois tipológico, de 1,9, está muy distante del 30 estimado para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II (57,2) y los índices esenciales de raedera,
con valor de 57,4, consideran su incidencia como alta, pues
supera el índice 55. El particular índice charentiense, de
25,8, permite considerar este conjunto como tal. El Grupo
III, formado por raspadores y en menor medida perforadores, presenta un índice esencial de 6,6, definido como
débil. Por último el Grupo IV con un índice de 25 se define
como alto y en el límite de esta consideración, que supera si
añadimos las muescas (26,5). Por tanto y en resumen, el
nivel II de Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre
los conjuntos de raederas del Paleolítico medio, con presencia alta de denticulados y débil incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior (cuadro III.104).
III.2.3.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación indica que éste es ligeramente
menor entre los productos retocados (23,3%) que entre las
162
Total
256
Cuadro III.102. Lista tipológica del nivel II.
lascas (29,8%), y entre estas últimas con equilibrio entre las
de 2º y 3º orden. La incidencia de la fracturación respecto a
los restos de talla y núcleos no es clara, como ya se ha
comentado, incluyéndose la totalidad de los primeros a
efectos de valorar su incidencia. La presencia de retoque
entre los restos de talla es poco significativa (7%). Complejo
es diferenciar si los restos de talla corresponden a fragmentos informes del proceso de talla o a fragmentos informes por transformación exhaustiva de productos configurados y retocados. La industria de este nivel presenta una
fracturación total del 28,5%, y entre los productos retocados
un 23,3% (cuadro III.105 y III.106).
[page-n-176]
I. Tipométrico
Nº
IA
IC
Peso 1º O 2º O 3º O
Lasca levallois
5
1,11
5,65
3,72
-
-
5
Punta pseudol.
2
1,1
5,41
1,35
-
-
2
Raedera simple
85
1,23
3,72
7.07
3
48
34
Raedera transv.
17
0,67
3,3
4,95
-
10
7
Raed dos frentes
29
1,03
4,04
7,61
-
9
20
Raedera inversa
5
1,02
2,92
9,16
-
3
2
Raspador
12
1,04
2,41
6,21
-
8
4
Perforador
4
0,97
2,74
3,57
-
1
2
Muesca
4
0,99
1,71
10,4
-
1
3
Denticulado
64
1,17
3,45
4,66
2
37
25
Cuadro III.103. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel II.
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
Índices Industriales
1,91
-
I. Laminar (ILam)
4,97
-
I. Facetado amplio (IF)
5,8
-
I. Facetado estricto (IFs)
1,74
-
I. Levallois tipológico (ILty)
1,96
2,02
I. Raederas (IR)
55,68
57,48
-
-
I. Retoque Quina (IQ)
3,23
5,63
I. Charentiense (ICh)
25,88
26,72
Grupo I (Levallois)
1,96
2,02
Grupo II (Musteriense)
57,25
59,10
Grupo III (Paleolítico superior)
6,25
6,66
25
26,6
26,56
28,33
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son
los denticulados (27%), seguidos de las raederas simples y
dobles, con valores entorno al 20%. Raederas desviadas,
perforadores y muescas son categorías significativas de no
estar fracturadas. El grado de fractura es predominantemente
pequeño, aunque hay que tener presente la dificultad de
identificación cuanto mayor es la fracturación, con un 45%
de indeterminados. La ubicación de las fracturas se presenta
principalmente en el extremo distal de las piezas retocadas
(38,6%), especialmente en raederas simples, raederas
desviadas y denticulados. El extremo proximal no presenta
ninguna elección significativa, salvo posiblemente las
raederas dobles, con pocos ejemplares. Divididas las piezas
en dos mitades, el porcentaje de fracturación es superior
distalmente (50%) que en la mitad proximal (38,6%), y
menor en los lados (11,4%). Ello apunta a que existe una
tendencia a suprimir el extremo distal de las piezas cuya
causa puede ser funcional, de configuración o utilización.
Por último, la incidencia de la fracturación respecto de los
modos de retoque indica que existe un porcentaje similar
entre piezas con retoque simple y retoque sobreelevado fracturadas (50,7% y 40%, respectivamente). Las escasas piezas
con retoque plano no alcanzan el 10% y tienen mayor fractura distal. De reseñar es que las piezas con retoque simple
ubican las fracturas en la porción distal en casi la mitad de
las piezas (cuadros III.107, III.108 y III.109).
I. Achelense unifacial (IAu)
Grupo IV (Denticulado)
Grupo IV+Muescas
Cuadro III.104. Índices y grupos industriales líticos del nivel II.
Fracturación
Total
Lasca 1º O
4 (2,4)
Lasca 2º O
36 (21,5)
Lasca 3º O
68 (40,7)
Pr. ret 1º O
0
Pr. ret. 2º O
27 (16,1)
Pr. ret. 3º O
32 (19,1)
Productos configurados
167 (25,7)
Cuadro III.105. Fracturación de la estructura industrial según orden
de extracción del nivel II.
III.2.3.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
en la categoría núcleo son 35 piezas, a las que habría que
sumar 10 más transformadas en productos retocados. Este
grado de transformación de un 22% puede ser considerado
alto si a los núcleos claros se añadieran los fragmentos y
restos de talla (35%). Los diferentes tipos de núcleos identificados son mayoritariamente gestionados por una sola
superficie (73% de unifaciales), frente a más caras. La dirección de debitado mayoritaria (35%) es unipolar (fig. III.38,
núm. 8, 9), aunque con valor próximo a los debitados centrípeto (fig. III.38, núm. 1, 2, 5, 6) y preferencial (fig. III.38,
núm. 3, 10, 12). Las características de las superficies de
debitado planas-convexas y las de preparación con planos
multifacetados indican la presencia de gestión levallois en la
mitad de los núcleos identificados del nivel II, y mayoritariamente centrípeta. Otros núcleos con superficies de morfología piramidal, discoide (fig. III.38, núm. 4) y los unipolares sobre gajo (fig III.38, núm. 14) se distancian de los
levallois. Así pues, una buena parte de los pocos núcleos
recuperados en el nivel II pueden se conceptualizados en la
órbita de lo que se considera levallois y con bajos valores
tipométricos.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso), supone
un 1,4% de las lascas y un 5% de los útiles, por tanto valores
bajos. Teniendo en cuenta que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (53%), lo que su-
163
[page-n-177]
Índice Fracturación
Entera
Fract.
Total
Índice
Modos
Simple
Plano
Sobreelevado
Total
Núcleo
17
18
35
51,4%
Proximal
7
4
7
18
Lasca 1º O
3
1
4
25%
Proximomesial
2
0
1
3
Lasca 2º O
91
39
130
30%
Proximal-distal
0
0
2
2
Lasca 3º O
160
68
228
29,8%
1ª mitad
9 (39,1)
4 (17,4)
10 (43,7)
23
No retocado
254
108
362
29,8%
Mesodistal
4
1
3
8
Pr. ret 1º O
4
-
4
0
Distal
17
1
11
29
Pr. ret. 2º O
113
27
140
19,2%
2ª mitad
21 (56,7)
2 (5,4)
14 (37,8)
37
Pr. ret. 3º O
77
32
109
29,3%
Lateral
3
0
2
5
Retocado
194
59
253
23,3%
Total
33 (50,7)
6 (9,2)
26 (40)
65
Total
465
185
650
28,5%
Cuadro III.109. Fracturación y modos de retoque del nivel II.
Cuadro III.106. Fracturación de las categorías líticas según el orden
de extracción del nivel II.
Gr. Fracturación
0-25% 26-50% 50-75% >75%
Punta
Total
0
0
0
0
0
Raedera simple
8
10
1
0
19
Raedera doble
1
3
0
0
4
Raedera transversal
1
0
0
0
1
Raedera desviada
0
0
0
0
0
Raedera cara plana
2
0
1
0
3
Raspador
1
0
0
1
2
Muesca
0
0
0
0
0
Denticulado
7
6
1
0
14
Indeterminado
0
6
23
7
36
Total
20 (25,3) 25 (31,6) 26 (32,9) 8 (10,1)
79
Cuadro III.107. Grado de fracturación de los productos configurados
retocados e identificados del nivel II.
Situación
P
PM
PD
MD
D
L
Total
Punta
0
0
0
0
0
0
0
Raedera simple
2
1
2
3
9
2
19
Raed. doble/conv.
3
0
0
0
1
0
4
Raedera transv.
0
0
0
0
0
1
1
Raedera desviada
0
0
0
0
0
0
0
Raed. cara plana
1
0
0
1
1
0
3
Raspador
1
1
0
0
0
0
2
Muesca
0
0
0
0
0
0
0
Denticulado
3
1
1
1
6
2
14
Total
10
4
(22,7) (9,1)
3
5
17
5
(6,8) (11,3) (38,6) (11,3)
44
Cuadro III.108. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel II. P: proximal. PM: próximo-mesial.
PD: próximo-distal. M: mesial. MD: mesodistal. D: distal. L: lateral.
164
pone un alto rechazo de elección. Las lascas levallois, con 5
ejemplares, son de excelente factura. Son de talla amplia,
con media de 26,8 mm y morfología cuadrangular larga
(100%). A reseñar la ausencia de láminas y puntas levallois.
Las puntas pseudolevallois tienen escasa incidencia y los
cuchillos de dorso natural están ausentes, aunque hay que
recordar la dificultad de valorar este tipo de útil en una
industria de pequeño formato. Por ello, si consideramos
todas las lascas con córtex opuesto a filo, ampliaríamos la
clasificación a un 4% de la lista tipo, porcentaje débil.
Las raederas simples o laterales agrupadas son 85
ejemplares, en mayor número las convexas que representan
un 19,2% del total y poco frecuentes las cóncavas (1,1%).
Tipométricamente las raederas laterales están entre los útiles
retocados de mayor formato (25,3 x 21,6 x 8,1 mm), con poca
variación respecto al orden de extracción. Las 51 piezas con
córtex, que representan el 60% de éstas, tienen un mayor
formato medio (26,1 x 22 x 8,7 mm). El soporte de estas
raederas es principalmente cuadrangular largo en un 39,7%
(fig. III.39, núm. 8, 9, 10, 11) y gajo en 29,4% (fig. III.39,
núm. 4, 5, 6, 7, 17), con un 17% de piezas desbordadas (fig.
III.39, núm. 12) y un 5% de sobrepasadas. La morfología es
asimétrica en un 84%, básicamente triangular (46%). La
morfología del retoque indica una distribución bimodal con
escamoso (45%) y denticulado (55%). Estas raederas
presentan una extensión de retoque amplio sin piezas con
retoque parcial y un 25% con retoque marginal. El retoque
directo se presenta bimodal cóncavo y recto y se distribuye en
los lados derecho (51%) e izquierdo (43%), y en su modo es
principalmente simple (45%), sobreelevado (40%) y plano
(8%). Hay dos piezas claras sobre soporte levallois. Generalmente las raederas laterales son de bella factura, bien configuradas con debitado previo variado en el que destacan el
preferencial (28%) y el unipolar (15%).
Las raederas dobles y convergentes, con 7 y 8 ejemplares, representan un 12% de las raederas. Como elementos
de mayor transformación por retoque presentan un 25% de
corticalidad. Tipométricamente son de formato amplio (28 x
24,8 x 7,1 mm). Mayoritariamente cuadrangulares largas
(73%) (fig. III.40, núm. 9, 10). Destaca la ausencia de piezas
sobrepasadas y sólo hay una desbordada. En igual proporción de simétricas que de asimétricas. La morfología del
[page-n-178]
retoque indica aquí una distribución unimodal, con denticulado y escamoso. Estas raederas también presentan una extensión amplia del retoque, con un 37% de piezas de retoque
marginal. El modo de retoque es sobreelevado (44%), simple
(41%), plano (15%). Piezas de bella factura, una sobre lasca
levallois y con distribución bimodal en el debitado dorsal,
unipolar (36%) y preferencial (36%).
Las raederas desviadas son 14 ejemplares con tipometría media de 23,6 x 27,4 x 8,9 mm, un formato algo menor
que laterales y dobles. Su morfología es variada, con un 40%
de cuadrangulares cortas y un 43% con córtex (fig. III.40,
núm. 5, 11, 13). Un 83% de las piezas son asimétricas, principalmente trapezoidales y tres piezas desbordadas. La morfología del retoque indica aquí una distribución bimodal, con
un 50% de escamoso y un 33% de denticulado. La extensión
del retoque es entrante, con un 48%, y marginal en un 36%
y sin retoque parcial ni discontinuo. El modo de retoque es
sobreelevado (58%), simple (35%) y plano (7%). Sin
soportes levallois y talones multifacetados. Su debitado
dorsal mayoritario es unipolar (55%), centrípeto (33%) y
preferencial (11%). Son piezas bien elaboradas de formato
no muy amplio, sobre lascas desviadas (42%), retoque
sobreelevado y por lo general con convergencia apuntada
(64%); también hay presente un ejemplar doble.
Las raederas alternas son 4 ejemplares con retoque
bimodal simple y sobreelevado, debitado dorsal preferencial
y morfología cuadrangular larga y corta. Todas ellas son
piezas asimétricas. También existe una raedera de dorso
adelgazado (fig. III.40, núm. 6 y 8). Las raederas transversales presentan 17 ejemplares, con tipometría de 17,3 x 25,7
x 8,7 mm. Su morfología es variada, generalmente más ancha que larga (fig. III.40, núm. 12). El debitado es variado,
trimodal (preferencial, centrípeto y unipolar) y con ausencia
de soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es
sobreelevado (50%), simple (35%) y plano (14%). Estas
piezas, mayoritariamente convexas, representan el 13% de
las raederas y un porcentaje esencial débil (6,8%). Las
raederas de cara plana, con cinco ejemplares, presentan una
baja incidencia; su morfología es bimodal cuadrangular
larga y gajo, retoque simple y sobreelevado, una pieza
desbordada y sin soportes levallois. Todas son asimétricas
triangulares.
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan en
conjunto 16 piezas, con ausencia de buriles, cuchillos de
dorso y lascas truncadas. La mayor incidencia dentro del
grupo son los raspadores, con doce ejemplares de factura
mediocre: en extremo distal de lasca (fig. III.41, núm. 1) y
en hocico (fig. III.41, núm. 2, 3, 4). El formato es pequeño
(21 x 20,6 x 11,4 mm) y su porcentaje esencial de 4,4, considerado alto. Su morfología y debitado previo son variados,
con asimetría predominante y retoque sobreelevado (46%)
en piezas mayoritariamente corticales (64%). Existe fracturación proximal y una pieza desbordada. Los perforadores,
con 4 piezas, presentan un porcentaje esencial de 1,6, considerado medio. El formato es pequeño (18 x 20 x 8,2 mm),
con piezas variadas y en escaso número generalmente denticuladas y marcadas, de muy bella factura con debitados
centrípetos. La fracturación no está presente y no hay
soportes levallois ni talones multifacetados. El aguzamiento
es cuidado y marcado, y se elabora recogiendo las condiciones morfológicas favorables del soporte, con existencia
de pequeños guijarros marinos.
Las muescas son cuatro, todas ellas retocadas. Tipométricamente son de formato medio y gruesas (24 x 23,7 x 14,7
mm), con morfología de soportes diversificados. El retoque
es mayoritariamente denticulado y el modo sobreelevado.
Son piezas denticuladas cóncavas bien elaboradas, con
extremos marcados y aguzados por rupturas de convergencia
(méplat, córtex, fractura, etc.). El debitado dorsal es variado
pero preferentemente centrípeto.
Los denticulados (fig. III.42, núm. 1 a 18) representan
los útiles mayoritarios con 64 piezas (25%). Éstos pueden
ser divididos en laterales simples (48%), dobles (34,8%),
transversales (10,8%) y alternos e inversos (6,5%). Generalmente están bien configurados, con denticulación marcada y
algunos con espinas pronunciadas. Su formato, en comparación a las raederas, es inferior (22,4 x 20,5 x 8,1 mm), con
un 58% de piezas corticales, morfología de soportes diversificados, entre los que son de reseñar los cuadrangulares
largos (29%) y cortos (15%), piezas en gajo (17%) y triangulares (13%). Las piezas son asimétricas (54%) y simétricas en un 46%. La morfología del retoque es obviamente
denticulada y el modo se presenta bimodal con un 77% de
retoque simple y un 22% de sobreelevado. La extensión del
retoque presenta un 9,5% de parcialidad y un 38% y 44% de
entrante. El debitado dorsal mayoritario es trimodal, vinculado al centripeto (centrípeto, ortogonal y bipolar) con un
35%, seguido del preferencial con otro 35% y unipolar 30%.
Hay un 13% de piezas desbordadas (fig. III.42, núm. 9) y
sobrepasadas, sin soporte levallois y un talón multifacetado.
La incidencia de denticulados sobre núcleo o resto de talla
es del 13%. La fracturación es significativa (27%), distal
(fig. III.42, núm. 12, 17), proximal, lateral o hemilasca y
mesial. La fracturación configura una ruptura de convergencia acusada que dificulta separar muescas de denticulados en su morfología final (fig. III.42, núm. 13). Las
piezas sobre gajo (23%) son relevantes (fig. III.42, núm. 8,
13). Hay piezas múltiples de configuración particular, sobreelevadas con fuertes apuntamientos en sus vértices y que
pueden ser definidas como un morfotipo individualizado
(fig. III.42, núm. 1). Los denticulados son de cuidada elaboración en sus frentes retocados, lo que dificulta la separación
con las raederas.
III.2.3.4. VALORACIÓN DEL NIVEL II
La sedimentación del nivel II es característica de un
ambiente húmedo con abundante materia orgánica, de alta
pedogénesis y sin apenas fracción de aportación exógena o
endógena. Al igual que el nivel anterior, su formación debió
de ser “rápida”, y a efectos de estudio, es preferible considerarlo como un conjunto deposicional unitario. La superficie máxima excavada de este nivel es de 8 m2, tan sólo el
10% del área ocupacional total máxima que debió de ser de
unos 80 m2. Consecuentemente, el nivel II plantea las
mismas dificultades de interpretación que el nivel Ib y Ic,
165
[page-n-179]
derivadas del estudio de una parte restringida de la superficie original total.
El volumen excavado es bajo (1,3 m3), en el que se han
contabilizado un total de 5.182 elementos arqueológicos, lo
que supone una media de 4.048 restos/m3, con 2.754 restos
líticos/m3 y 1.293 restos faunísticos/m3. La relación de diferencia entre ambas categorías (H/L) es de 0,5. El volumen de
materiales faunísticos y líticos es lo suficientemente amplio
de cara a una contribución cuantitativa para su estudio. Esta
distribución, tanto en la industria como en los restos óseos,
presenta una concentración en los cuadros B2, B3, D2, y F2
que resulta difícil de explicar, al encontrarse en los márgenes
del área excavada. No obstante, esta concentración se
dispone, topográficamente, bajo la protección del frente de
visera. Estos cuadros presentan un ligero buzamiento de
unos 5º-10º entre los extremos E-W, y prácticamente horizontal de N a S. La sedimentación, a diferencia de otros
niveles, es muy suelta, facilitando la dispersión vertical y
horizontal de los materiales arqueológicos.
Las diferencias de distribución entre el material faunístico y lítico son heterogéneas; de ese modo, mientras que la
mayoría de las piezas líticas se concentra en el área meridional, los restos óseos lo hacen en los cuadros septentrionales. En el proceso de excavación se han detectado hogares,
identificados gracias a algunos efectos de la combustión y a
una pequeña concentración subcircular de sedimento termoalterado en la base del cuadro B2 y sobre la superficie
brechificada del nivel III. Esta alteración térmica, que afectaba al sedimento brechificado y se extendía hacia los
cuadros adjuntos, no pudo documentarse con precisión
debido a su alteración por erosión.
En cuanto a la industria lítica, ésta se caracteriza, al
igual que en los niveles anteriores, por una dinámica coherente con un alto índice de elementos producidos frente a los
de producción, destacando, particularmente, la ausencia de
percutores. La materia prima empleada es el sílex (99%),
con un alto grado de alteración que abarca a la casi totalidad
de las piezas, de las cuales un 37% corresponden a alteraciones térmicas. Los procesos de explotación de los núcleos
no se detectan con nitidez, al estar distribuidos por los
distintos cuadros sin que se aprecie relación con la principal
agrupación de restos de talla en el extremo meridional. Las
dimensiones tipométricas son: núcleo (24,9 x 20 x 12,2
mm), resto de talla (17,1 x 15,6 x 12,5 mm), lasca (20,8 x
19,9 x 5,4 mm) y producto retocado (23,6 x 21,6 x 8,4 mm).
Esto representa una media sobre el total de 19,2 x 18,7 x 8,7
mm; así pues un conjunto industrial lítico con valores por
debajo de los 2 cm para las mediciones de longitud, anchura
y grosor. El soporte de caliza, muy frecuente en el área y de
proporciones mayores, no es utilizado como recurso en el
nivel II. Por todo ello la industria puede ser considerada de
tamaño muy pequeño y con alto grado de reutilización.
Las categorías de la estructura lítica muestran que la
práctica totalidad tiene un formato de longitud y anchura
para los núcleos de hasta 4 cm. Respecto a la fase de la
cadena operativa, los mismos están explotados o agotados
(87%), son gestionados unifacialmente (73%) y con dirección de debitado variada. Las características de las superfi-
166
cies de debitado planas-convexas y las de preparación con
planos multifacetados certifican una presencia marginal de
gestión levallois en el nivel II, preferentemente centrípeta.
En los productos configurados, las plataformas talonares son
mayoritariamente planas y lisas, aunque existen las multifacetadas. La cara dorsal muestra que el grado de corticalidad
es mayor en los productos retocados (54%) que en las lascas
(36%). La morfología de los productos configurados revela
el predominio de las formas de cuatro lados que suponen el
59% de la muestra, seguida de gajos y la triangular.
Hay una producción de lascas largas con cuatro lados y
sección triangular en los útiles más elaborados y una incidencia importante de los gajos entre los productos corticales.
La simetría de la sección transversal de los productos líticos
configurados es variada y la asimetría es predominantemente triangular, en especial en las piezas corticales (80%),
circunstancia que vincula la morfología y el orden de extracción. La sección trapezoidal (simétrica o asimétrica) se
asocia mejor con los productos retocados de 3º orden. Éstos
presentan mayoritariamente una morfología denticulada de
proporción “larga”, extensión entrante y filo retocado recto.
El frente retocado es lateral, localizado en la cara dorsal
(directo), contínuo y mayoritario completo en su extensión.
Los modos muestran un predominio de los retoques simples
(47%) y sobreelevados (42%), y por último los planos (8%).
Los diferentes útiles retocados indican que gran parte de
ellos se elaboran con retoque simple o sobreelevado, en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado en los denticulados y las raederas laterales, y en cambio el sobreelevado es
mayor en las raederas dobles y en los perforadores. La longitud de la superficie retocada presenta un valor medio (20,3
mm) que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados. Por ello se puede decir que la explotación en la
dimensión longitud es máxima y que existe una decidida
elaboración bimodal de categorías simple y sobreelevada
frente a plana o cubriente en la superficie. Así pues, no se
fabrican piezas planas, ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados (3,4 mm), con valor próximo al grosor
medio de los soportes (6 mm), certifica la búsqueda de
frentes sobreelevados.
Entre las raederas simples o laterales predominan las
convexas, mientras que las raederas dobles y las convergentes alcanzan el 6%, las raederas desviadas un 5% y un
7% las transversales. Los raspadores y los perforadores son
significativos porcentualmente, en especial los primeros, y
los buriles están ausentes. Las muescas, con baja proporción, y los útiles denticulados (25%) representan la categoría
predominante. Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor son las raederas simples y los denticulados,
aunque no pueden ser consideradas laminares. No se aprecia
una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera con los
elementos levallois que, en cambio, sí muestran una diferencia significativa en el índice de carenado (5,6), siendo las
piezas más delgadas de todas. Respecto del orden de extracción, los elementos configurados están mayoritariamente
elaborados sobre soportes de 2º y 3º orden, con la diferencia
[page-n-180]
de presentar una mayoría de soportes de 3º orden las
raederas con dos frentes. Hay un predominio de elementos
corticales entre todos los útiles.
El índice de fracturación del nivel II indica que existe un
equilibrio entre las lascas y los productos retocados. La
presencia de retoque en los considerados restos de talla
alcanza al 7%. La existencia de un 23% de productos retocados con fractura indica la alta explotación y transformación de la industria del nivel. Las categorías tipológicas con
más fracturas son los denticulados y las raederas simples.
La ubicación de las fracturas se presenta sobre todo en los
extremos distales de estos útiles, con una tendencia a suprimir el ápice como método para reconfigurarlas. Las piezas con retoque simple están algo más fracturadas que las
que tienen retoque sobreelevado.
Las categorías industriales muestran que un número
significativo de los núcleos identificados son de gestión
levallois, hecho que diverge en porcentaje del bajo número
de productos configurados levallois. Posiblemente la causa
derive de un condicionante tipométrico por el cual los
núcleos proporcionen lascas muy pequeñas que no son identificadas como levallois. Los valores industriales presentan
un debitado levallois muy débil, así como el índice laminar
y el de facetado. La industria del nivel II puede definirse, por
sus características técnicas de debitado, como no laminar, no
facetada y no levallois.
El Grupo II y los altos índices esenciales de raedera con
carácter charentiense son notorios. Las raederas laterales
presentan morfología cuadrangular, asimetría triangular,
debitado preferencial y centrípeto, y retoque simple y sobreelevado. Las raederas dobles tienen morfología cuadrangular, simetría/asimetría bimodal trapezoidal y triangular
con debitado unipolar y preferencial, y retoque sobreelevado
y simple. Las raederas desviadas presentan morfología
cuadrangular, asimetría trapezoidal con debitado unipolar y
retoque mayoritario sobreelevado. Las raederas transversales
tienen morfología, debitado y simetría variadas. El Grupo
III, formado principalmente por raspadores, presenta un
índice bajo. El índice de piezas del Grupo IV es alto; los
denticulados de formato medio presentan morfología
cuadrangular, asimetría trapezoidal y retoque simple mayoritario. Hay pocas muescas con morfología diversa, debitado
centrípeto y retoque sobreelevado mayoritario. Todo ello
lleva a considerar que el nivel II de Bolomor se encuadra
entre los conjuntos de raederas del Paleolítico medio, con
presencia alta de denticulados y débil incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior.
El espacio estudiado del nivel II muestra que los núcleos
son introducidos en el yacimiento en fases no iniciales o
avanzadas y difieren de los formatos de lascas amplias que
corresponden al principio de la cadena operativa, cuya
ausencia es notoria. Éstos son transformados en un alto grado
y reutilizados, y por ello su porcentaje identificado es bajo.
Las morfologías indican una explotación sistemática avanzada. La fragmentación y reducción de la industria es importante, con existencia significativa de productos corticales que
apunta a que determinadas cadenas operativas se han iniciado
en el yacimiento desde las primeras fases. Independientemente de que las secuencias de explotación pudiesen estar o
iniciarse en otros espacios, dentro o fuera del yacimiento,
existe una cierta relación respecto a las secuencias de configuración que será abordada en el estudio de la dinámica
industrial. Las cadenas operativas líticas se muestran siempre
incompletas o fragmentadas, hecho que puede responder a
una movilidad de objetos entre diferentes y próximos lugares
de ocupación. En el nivel II esta situación es menos relevante
que en los niveles precedentes. Sin embargo, la alta concentración de vestigios arqueológicos apunta más a una entrada
y transformación de éstos en el interior que a una “exportación”. Las secuencias de configuración manifiestan una relación preferencial de soportes de mayor formato y morfologías transformadas (raederas y denticulados). La variabilidad
morfológica de los soportes no se ajusta a morfotipos seleccionados como sucede en otros niveles.
En conclusión, el nivel II a diferencia de otros, no
presenta travertinos ni concreciones carbonatadas. La sedimentación es muy suelta, facilitando la dispersión vertical y
horizontal de los materiales arqueológicos. Es de reseñar la
abundancia de elementos quemados. La mayor presencia de
material lítico puede estar condicionada por la escasa extensión excavada y precisará ser comparada con otros sectores
del yacimiento en proceso de excavación. Las estrategias de
aprovisionamiento preferencial del sílex implican la búsqueda de materia en lugares lejanos o a media distancia, dado
que este material no se localiza con abundancia en las inmediaciones del yacimiento. Las actividades desarrolladas en
este nivel podrían corresponder a cortas ocupaciones posiblemente más recurrentes temporalmente y cuyo valor más
relevante sería su intensidad. Aunque tampoco sería de
descartar ocupaciones algo más largas y menos recurrentes
afectadas por una importante dispersión de materiales.
167
[page-n-181]
Fig. III.38. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel II.
168
[page-n-182]
Fig. III.39. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel II.
169
[page-n-183]
Fig. III.40. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel II.
170
[page-n-184]
Fig. III.41. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores, perforadores y puntas de Tayac del nivel II.
171
[page-n-185]
Fig. III.42. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel II.
172
[page-n-186]
III.2.4. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO III
El estrato III es una unidad geológica toda brechificada
en capa única con potencia media de 15-20 cm, excavada
mediante amplio troceado que se trasladó al laboratorio para
la extracción mecánica con cincel del material englobado.
Este nivel sedimentológico se halla muy bien individualizado, con formaciones estalagmíticas y travertinos en su
interior. La excavación se realizó en el año 1993 y como
otros niveles de idéntica formación geológica –edificios
travertínicos y pavimentos estalagmíticos– presenta escasos
materiales arqueológicos en sedimentos que guardan más
relación con el nivel IV que no con el II.
en el yacimiento. Sin embargo la existencia de un porcentaje
cercano al 13% de restos de talla puede enmascarar la
proporción real de núcleos. Igualmente se aprecia la ya
reiterada ausencia de percutores. Entre los elementos produ-
III.2.4.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL III
Arqueológicamente, la extensión excavada se individualiza en una unidad vinculada a sus correspondientes cuadros
(fig. III.43, III.44, III.45, III.46 y III.47):
- Unidad arqueológica 1: cuadros B2, B3, B4, D2, D3,
D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4 (15 m2).
III.2.4.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL III
La distribución de los materiales arqueológicos en los
distintos cuadros no ha podido ser individualizada en el
grado deseado para perfilar la ubicación de los mismos; la
brechificación hace muy desigual la coherente recuperación
de estos materiales (cuadro III.110).
Fig. III.44. Corte frontal occidental del nivel III. Sector occidental.
III.2.4.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.4.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
Fig. III.45. Corte sagital meridional del nivel III. Sector occidental.
Fig. III.43. Planta del yacimiento con situación de la excavación del
nivel III.
Fig. III.46. Superficie brechificada del nivel III.
Sector occidental.
173
[page-n-187]
III.2.4.2.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada se reduce a tres categorías:
sílex, caliza micrítica y cuarcita. A efectos arqueológicos
sólo el sílex tiene relevancia presentando en el nivel III un
porcentaje medio superior al 98% y siendo la roca de elección y utilización (cuadro III.112).
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Percutor
-
-
-
-
Canto
1
1
-
2
Núcleo
-
436
132 (97,7)
3
-
135
93 (95,8)
4
-
97
101 (98,1)
1
1
103
Total
135
1
860 (98,5)
12 (1,37)
1 (0,1)
873
821
Hueso (núm)
435 (99,7)
514
NRH m3
85
P. retocado
873
15
-
1,7
Lítica (núm)
-
2
Lascas
NRL m3
-
83 (97,6)
P. lasca
Vol. m3
15 (100)
Resto talla
Debris
Fig. III.47. Superficie excavada con el corte sagital septentrional.
Sector occidental.
NR
m3
Cuadro III.112. Materias primas y categorías líticas del nivel III.
1335
Lítica peso gr.
2014
Lítica grs/m3
1184
H/L
1,6
Cuadro III.110. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel III. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
cidos es lógica la primacía de los pequeños productos frente
a los configurados, y entre éstos el alto valor de los no retocados apunta a una actividad no exhaustiva de transformación. Los índices de producción (58,2), configuración (0,3)
y transformación (1,26) indican un porcentaje de material
no configurado, en especial los pequeños restos, no muy
elevado, posiblemente influido por la fuerte brechificación
que resta posibilidades de recuperación de la totalidad del
material arqueológico (cuadro III.111).
Nivel III
Percutor
Número
-
Canto
Núcleo
III.2.4.2.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 24,5 x 24,3 x 14,5
mm, con valor central (mediana) de 23 x 23,5 x 15,5 mm.
Los valores modales son poco significativos debido a lo
reducido de la muestra. El rango o recorrido entre valores es
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 71% de los valores, con casi nula presencia de
piezas frescas o muy alteradas (3%). En las piezas calcáreas
su alteración característica, la decalcificación, está presente,
cuya causa debemos atribuir, entre otras, al medio sedimentario húmedo del depósito. La termoalteración en las piezas
representa un 24%. Por todo ello la alteración de la unidad
III es muy alta y representa la práctica totalidad del conjunto
estudiado (98,2%) circunstancia que condiciona el análisis
traceológico (cuadro III.113).
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Total
Pr. retocado
2
15
85
436
135
97
103
(11,7)
(88,2)
(12,9)
(66,4)
(20,5)
(48,5)
(51,5)
873
%
17 (1,9)
656 (75,1)
Cuadro III.111. Categorías estructurales líticas del nivel III.
174
200 (22,9)
873
[page-n-188]
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decal. Termoalt. Total
Sílex
-
2
623
26
-
209
860
Caliza
6
-
-
-
6
-
12
Cuarcita
1
-
-
-
-
-
1
6 (0,6)
209 (23,9)
873
dice de carenado y peso, indican una asimetría positiva con
mayor concentración de valores a la derecha de la media
(cuadro III.115).
Total
623
7 (0,8) 2 (0,2)
26 (2,9)
(71,3)
Resto Talla
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
menor para la longitud que para la anchura. La desviación
típica vuelve a mostrar la uniformidad de la longitud
respecto a una mayor variabilidad en la anchura. El coeficiente de dispersión acusa la variación de la anchura. La
forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es claramente platicúrtica o achatada para la longitud, anchura y grosor, por los valores negativos. El grado
de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha, de
todas las categorías consideradas: longitud, anchura, grosor,
índices de alargamiento y carenado y el peso, muestra una
asimetría positiva con mayor concentración de valores a la
derecha de la media, a excepción del grosor, con valores a
izquierda (cuadro III.114).
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
24,5
24,3
14,5
1,1
1,7
10,4
Mediana
23
23,5
15,5
1,03
1,7
10,1
Moda
22
19
11
-
2,2
-
Mínimo
18
12
9
0,5
1,13
3,17
Máximo
33
36
19
2,07
3
20,31
Rango
15
24
10
1,57
1,87
17,14
Desviación típica
4,52
7,36
3,22
0,46
0,51
4,58
Cf. V. Pearson
18%
30%
22%
41%
29%
44%
Curtosis
-1,03
-0,95
-1,38
-0,48
0,57
0,34
Cf. A. Fisher
0,44
0,18
-0,26
0,68
0,83
0,54
Válidos
15
15
15
15
15
19,7
17,5
10,3
1,16
2,02
5,12
Mediana
20
20
10
1
2
4,8
Moda
Cuadro III.113. Alteración de la materia prima lítica del nivel III.
20
20
10
1
2
4,8
Mínimo
10
5
2
0,8
1
0,11
Máximo
58
35
28
3,7
8
58,5
Rango
48
30
26
2,9
7
58,3
Desviación típica
6,45
4,41
3,45
0,42
3,6
7,6
Cf. V Pearson
33%
25%
33%
36%
200%
148%
Curtosis
14,3
2,8
9,3
16,4
22,5
47,1
Cf. A Fisher
3,01
0,28
2,33
3,62
4,2
6,61
Válidos
85
85
85
85
85
85
Cuadro III.115. Análisis tipométrico de los restos de talla
del nivel III.
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 22,2 x 21,5 x 6,6 mm, con valor
central (mediana) de 21 x 20 x 6 mm. Los valores modales
son semejantes y por tanto es casi una distribución simétrica
donde coincidirían media, mediana y moda. El coeficiente
de dispersión es bastante homogéneo para las tres categorías.
La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica o puntiaguda en las tres
categorías. El grado de asimetría de la distribución indica
que todas las categorías muestran una concentración a la
derecha, asimetría menor en la anchura, que está próxima al
eje. El peso muestra una gran dispersión o variación que
supera el 100 porcentual, aunque ello no impide una concentración de valores en asimetría positiva (cuadro III.116).
15
Cuadro III.114. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel III.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
Los restos de talla identificados presentan como
medidas de tendencia central una media aritmética de 19,7 x
17,5 x 10,3 mm, con valor central (mediana) de 20 x 20 x 10
mm. El rango o recorrido entre valores es amplio en las tres
dimensiones longitud, anchura y grosor, aunque mayor en la
longitud. El coeficiente de dispersión acusa una cierta
homogeneidad de las tres categorías, con ligera mayor variabilidad de la longitud. La forma de la distribución respecto a
su apuntamiento (curtosis) es más leptocúrtica o puntiaguda
en la longitud. El grado de asimetría de la distribución, a
izquierda o derecha respecto de su media, indica que todas
las categorías muestran una concentración a la derecha,
destacando nuevamente la longitud. Las categorías consideradas: longitud, anchura, grosor, índice de alargamiento, ín-
Gr.
IA
IC
Peso
Media
Lasca
Long. Anch.
22,2
21,5
6,6
1,1
3,9
4,5
Mediana
21
20
6
1
3,6
6,8
Moda
20
20
5
1
2
4,8
Mínimo
12
8
2
0,4
1,6
0,7
Máximo
59
45
23
3,2
12,8
54,2
Rango
47
37
21
2,8
11,5
53,5
Desviación típica
7,2
6,1
3,1
0,4
2,1
6,9
Cf. V Pearson
.
32%
28%
47%
42%
55%
154%
Curtosis
8,3
2,5
7,5
4,8
3,7
37,1
Cf. A. Fisher
2,3
0,9
1,9
1,8
1,6
5,8
Válidos
97
97
97
97
97
97
Cuadro III.116. Análisis tipométrico de las lascas del nivel III.
175
[page-n-189]
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 25,6 x 22,7 x 9,7
mm, con valor central (mediana) de 25 x 21 x 10 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
mayor recorrido en la anchura. La desviación típica muestra
una uniformidad entre las tres categorías. El coeficiente de
dispersión acusa la variabilidad del grosor. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda en la anchura y achatada en
la longitud y el grosor. El grado de asimetría de la distribución indica que todas las categorías muestran una concentración a la derecha y próximas al eje de simetría (cuadro
III.117).
Pr. Retocado
Long. Anch.
sentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con los valores
más altos inferiores a 3 cm, que representan una media de
casi el 73%.
La morfología de los elementos producidos muestra una
exclusividad de formas con cuatro lados, con mayoría de
lascas largas (83%) que cortas. Curiosa es la ausencia de
formas con tres lados o triangulares; ello indica la ausencia
de productos apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase de explotación de los núcleos, más del 72%
están explotados o agotados, circunstancia que indica la
fuerte presión ejercida en la producción lítica, aumentada
posteriormente por su transformación mediante retoque. El
valor más repetido es el explotado, que supera el 60%
(cuadro III.118).
Gr.
IA
IC
Peso
Longitud
30-39
Testado
-
≤20-29
Total
-
-
Media
25,6
22,7
9,7
1,3
3,04
7,2
Mediana
25
21
10
1,1
2,7
5,7
Inicial
2
1
3
-
7
7
Moda
20
25
10
1
3
4,8
Explotado
Mínimo
12
8
3
0,35
1
0,5
Agotado
-
1
1
Máximo
44
62
20
14,5
7,7
26,1
Total
2 (18,2%)
9 (82,8%)
11
Rango
32
54
17
14,1
7,4
25,6
Anchura
30-39
≤20-29
Total
Desviación típica
6,6
8,1
3,8
1,3
1,3
5,03
Testado
-
-
-
Cf. V.Pearson
26%
36%
39%
103%
51%
69%
Inicial
-
3
3
Curtosis
-03
6,1
-04
85,9
1,8
1,7
Explotado
3
4
7
Cf. A. Fisher
0,3
1,6
0,4
8,9
1,2
1,2
Agotado
-
1
1
Válidos
103
103
103
103
103
103
Total
3 (27,3%)
8 (72,7%)
11
Cuadro III.117. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel III.
Cuadro III.118. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel III.
El conjunto lítico y los correspondientes valores tipométricos totales del nivel III son valores generales aproximativos de un conjunto sólo parcialmente comparable por su
distinta ubicación en la cadena operativa. A efectos de
evaluar la dimensión tipométrica se aprecia que los datos de
tendencia central se sitúan ligeramente sobre los 2 cm en sus
categorías de longitud y anchura, categorías que muestran
una gran homogeneidad en todos los muestreos estadísticos.
El grosor es el valor que difiere de los anteriores pero no
excesivamente. La variación de la dispersión es patente en
esta categoría y en sus correspondientes índices de carenado.
El peso, como en otros niveles, es la categoría de más alta
dispersión. La asimetría de la distribución de todas las categorías siempre se concentra a derecha, con gran semejanza
entre sus valores.
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica un predominio de la utilización de una superficie o cara (unifacial) en un 63%, frente a un 27% de los
bifaciales. La dirección del debitado en la superficie correspondiente muestra mayoritariamente (54%) la obtención de
una amplia lasca (preferencial). La dirección de las superficies de preparación confirma la dominancia de valores
centrípetos. Las distintas modalidades y sus características
de gestión respecto de la cadena operativa ofrecen un claro
predominio de los unifaciales y una buena presencia de los
bifaciales, con escasa incidencia de otras categorías. Los
planos de percusión observados en los núcleos son un número reducido, con lisos mayoritarios seguidos de diedros y
facetados, éstos últimos vinculados sin duda a elementos
levallois que corresponden a fases operativas avanzadas:
núcleos explotados y agotados (cuadro III.119).
III.2.4.2.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
III.2.4.2.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que todos los elementos producidos y configurados pre-
176
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
muestra la lógica proporción y presencia ascendente de ele-
[page-n-190]
Fases
Explotación
productos retocados es relevante y ajustada a la búsqueda de
la mayor tipometría. Las superficies suprimidas (11,6%)
corresponden a piezas transformadas mediante el retoque y
por tanto a ese proceso se debe la especificidad de eliminar
el talón (cuadro III.121).
Los talones más amplios se correlacionan con las fases
más avanzadas del proceso de explotación y transformación.
Se observan ligeras diferencias en los valores estadísticos
entre productos no retocados y retocados; éstos últimos presentan talones más amplios, aunque condicionados por lo
reducido de la muestra (cuadro III.122).
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Unifacial/Unipolar
-
1
1
-
2
Unifacial/Preferencial
-
-
3
-
3
Unifacial/Centrípeto
-
-
2
-
2
UNIFACIALES
-
1
6
-
7 (63,6)
Bifacial/Preferencial
-
1
-
1
2
Bifacial/Bipolar
-
-
1
-
1
BIFACIALES
-
1
1
1
3 (27,3)
MULTIFACIALES
-
1
-
-
1 (9,1)
Total
3
8
11
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Cuadro III.119. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel III.
Lasca 1º O
-
-
-
-
-
-
-
Lasca 2º O
9,5
2,7
38,8
1,6
1,1
105
20
Lasca 3º O
12,5
4
55,7
1,6
0,8
108
39
mentos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados. Hay mayor proporción de lascas retocadas de 2º orden que no retocadas, circunstancia
que se invierte en las piezas de 3º orden o ausentes de córtex
(cuadro III.120).
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
-
Pr. ret. 2º O
16,7
5,5
115,8
0,8
0,6
109
13
Pr. ret. 3º O
13,5
5,2
80,5
0,8
0,5
103
16
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
2
33
61
96
Pr. retocado
6
47
50
103
Total
8 (4)
80 (40,2)
101 (50,7)
Cuadro III.122. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel III. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
199
La corticalidad
La corticalidad muestra una mayor presencia en los
productos retocados (59%) frente a los no retocados (37%),
confirmando la búsqueda de una amplia tipometría ya comentada. Esta corticalidad para los elementos producidos presenta
una proporción pequeña (0-25% de córtex con un 66%),
mayoritaria en todas las piezas. Respecto de su ubicación el
70% de los productos presentan córtex en un lado y en torno
al 23% las piezas que lo tienen en dos lados (cuadro III.123).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción muestran que la mayor longitud, entre 2-3 cm
(50%), se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para la
anchura. A mayor tipometría, mayor equilibrio entre las categoría con menos y más del 50% de córtex (cuadro III.124).
Cuadro III.120. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel III.
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 55% de valores, a
mucha distancia de las corticales con un 21%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden se
traduce en una mayor complejidad en los talones de los productos retocados. La corticalidad en los talones de los
Superficie
Cortical
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetada
Fracturada
Suprimida
Total
Lasca 1º O
-
-
-
-
-
-
-
-
Lasca 2º O
14
15
4
1
0
0
0
34
Lasca 3º O
0
29
6
4
0
0
2
39
Pr. ret. 1º O
-
2
-
-
-
-
-
2
Pr. ret. 2º O
17
9
2
0
0
4
8
40
Pr. ret. 3º O
0
31
Total
31 (21,2)
12
2
2
3
5
7
67 (45,8)
14 (9,5)
7 (4,8)
3 (2)
9 (6,1)
17 (11,6)
81 (55,4)
10 (6,8)
26 (17,8)
146
Cuadro III.121. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel III.
177
[page-n-191]
Grado
Corticalidad
0
61
Ca
-
Cu
Lasca
S
-
1
2
3
4
Total
0
28 (80) 5 (14,3)
2 (5,7)
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
53
30
12 (22,6) 11 (20,7)
(56,6)
50
Ca
-
-
-
-
-
-
Cu
-
-
-
-
-
-
111
P. retocado
S
58
(65,9)
Total
17
11 (12,5) 2 (2,3)
(19,3)
88
Cuadro III.123. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel III.
S: Sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Longitud
>39
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad <50% - >50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca 1º O
0-1
-
-
-
1
Pr. ret. 1º O
-
0-1
0-1
-
2
Lasca 2º O
0-0
3-0
19 - 1
11 - 0
34
Pr. ret. 2º O
1-0
11 - 5
21 - 6
9-0
53
Total
1-1
14 - 6
40 - 8
19 - 0
90
Total
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Corticalidad
<50->50
<50 - >50
<50 - >50
<50 - >50
Lasca 1º O
0-1
-
-
-
Pr. ret. 1º O
0-0
-
0-1
0-1
2
Lasca 2º O
0-0
5-0
20 - 0
9-1
35
Pr. ret. 2º O
2-0
5-3
21 - 3
16 - 3
2-1
10 - 3
41 - 4
25 - 5
90
La cara ventral
La cara ventral muestra que los bulbos están presentes
con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición. Aquellos que
resaltan de forma más prominente representan un 12% y los
suprimidos un 15%, posiblemente por su prominencia.
Respecto del orden de extracción se aprecia una mayor
presencia de bulbos marcados en los productos retocados
que en las lascas, ello posiblemente se vincula a una mayor
tipometría de los primeros productos. También es significativa e importante la categoría de bulbo suprimido entre los
productos retocados, indicador de la transformación más
avanzada y equilibrada hacia el uso (cuadro III.125).
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos con un 82%,
frente a los simétricos con un 18%. La principal categoría
simétrica es la triangular, muy próxima de la trapezoidal. La
categoría asimétrica predominante es también la triangular,
pero en mayor proporción; esta circunstancia es debida a la
alta presencia de los gajos. Respecto del eje de debitado, la
total simetría (90º) se da en el 80% de las piezas y en especial entre las de 2º orden retocadas (cuadros III.126 y
III.127).
52
Total
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1 y 2 (50%). Destaca la particularidad de los
productos retocados de 2º orden, que muestran un mayor
número de aristas. Sin embargo, en todas las categorías
existe un predomino de pocos levantamientos por superficie,
hecho que se explicaría por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
1
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
87 (72,5)
-
-
87
Marcado
15 (12,5)
-
-
15
Suprimido
18 (15)
-
-
18
Total
Cuadro III.124. Grado de corticalidad de los formatos longitud y
anchura en los productos configurados del nivel III.
120
-
-
120
Cuadro III.125. Características del bulbo según la materia prima
del nivel III.
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Lasca 2º O
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
-
-
-
12 (85,71)
2 (14,28)
-
14
Lasca 3º O
3 (15)
3 (15)
-
7 (35)
6 (30)
1 (5)
20
Pr. ret. 2º O
3 (6,66)
2 (4,44)
1 (2,22)
23 (51,11)
6 (13,33)
10 (22,22)
45
Pr. ret. 3º O
3 (14,28)
2 (9,52)
2 (9,52)
8 (38,1)
5 (23,8)
1 (4,76)
21
7 (7)
3 (3)
50 (50)
19 (19)
12 (12)
9 (9)
Total
19 (19%)
82 (82%)
Cuadro III.126. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel III.
178
100
100%
[page-n-192]
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Proporción
Corto
Medio
Largo
Lam.
Total
Lasca 2º O
2
25
4
31
1º O
-
-
-
-
-
Lasca 3º O
7
29
5
41
2º O
29 (65,9)
11 (25)
4 (9,1)
-
44
Pr. ret. 2º O
3
36
1
40
3º O
22 (62,8)
11 (31,4)
2 (5,7)
-
35
Pr. ret. 3º O
2
18
3
23
Total
51 (64,5)
22 (27,8)
6 (7,6)
-
79
Total
14 (10,4)
108 (80)
13 (9,6)
135
Cuadro III.128. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel III.
Cuadro III.127. Ángulo del eje de debitado del nivel III.
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 51% de la muestra, seguida de los gajos (25,2%) y de la triangular con un
10%. Respecto del orden de extracción se observa el predominio de las cuadrangulares largas en todas las fases de la
cadena operativa. Hay pues una elección de lascas largas con
cuatro lados y sección asimétrica triangular en los elementos
configurados y especialmente en los retocados. La morfología técnica que informa de la presencia de productos
desbordados y sobrepasados indica que los primeros representan el 26% y los segundos el 7%. La mayor incidencia se
da en las lascas de 3º orden.
Extensión
M.
Marginal Entrante Profundo M. Prof.
Marginal
1º O
-
-
-
6 (12)
14 (28)
17 (34)
12 (28,5) 2 (4,7)
21 (50)
18 (19,5) 16 (13,4) 38 (41,3) 12 (13,1)
2º O
3º O
Total
34 (36,9)
-
38 (41,3)
Total
-
-
7 (14)
6 (12)
50
5 (11,9)
2 (4,7)
42
8 (8,7)
92
20 (21,7)
Cuadro III.129. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel III.
III.2.4.2.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque, como asociación de levantamientos, muestra
que el 62% de estas formas son denticuladas, seguidas de las
escamosas con un 29%; el resto es marginal. La proporción
de las dimensiones aisladas de estos elementos muestra que
la categoría “corto” (más ancho que largo) representa el
64%, el medio un 27,8%, y más largo que ancho un 7,6%,
con ausencia del laminar. La extensión del retoque afecta
modificando las piezas mediante las categorías entrante
(41%) y profundo (21%), mientras que es marginal sin
apenas modificación en un 37%. Esta circunstancia indica la
alta transformación lítica en el nivel, ya detectada por otros
valores (cuadros III.128 y III.129).
El filo retocado
La delineación del filo es en un 55% recto, cóncavo en un
31% y convexo en el 12%. Los valores tipométricos bajos
favorecen los filos rectos que precisan menos extensión para
su elaboración. Filos convexos escasos apuntan a una mayor
reutilización con entrada en la superficie de la pieza y
presencia de filos cóncavos. Respecto de la ubicación de los
filos, éstos tienen porcentaje mayor en los lados izquierdos
que en los derechos (51% y 32%), donde vuelven a ser los
rectos los mayoritarios, con independencia de su situación.
Únicamente es reseñable que los filos transversales del lado
distal presentan una incidencia alta de cóncavos (53%), hecho
que apunta a que este tipo de piezas están agotadas en mayor
proporción que las laterales (cuadro III.130).
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 51%
y 32% en los lados izquierdo y derecho y en un 16% en el
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Cc-Cv.
Sin.
Total
1º O
-
-
-
-
-
-
1 (1,8)
55
30 (54,5)
-
50
28 (56)
105
58 (55,2)
2º O
3º O
Total
30 (54,5) 15 (27,2) 9 (16,3)
28 (56)
18 (36)
4 (8)
58 (55,2) 33 (31,4) 13 (12,3) 1 (0,9)
Cuadro III.130. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel III.
lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es
mayoritaria, con un 92% en la categoría directo y un 8%
inverso. Respecto de la repartición del mismo, es exclusivo
continuo en su elaboración (100%). La extensión de las
áreas de afectación del retoque muestra que éste es completo
(proximal, mesial y distal) en el 77% de las piezas y parcial
en el 22%. Esta parcialidad afecta preferentemente a la
mitad distal en un 78% y a la mesial en un 26%. Circunstancia relacionada con la búsqueda de un apuntamiento más
o menos aguzado que marcarían las piezas sólo distales
(47%) (cuadros III.131 y III.132).
Los modos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas presentan un
predominio de las sobreelevadas (54,5%) y las simples con
el 44,5%, el resto marginales (cuadro III.133).
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, muestran que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado sólo en los
denticulados. El retoque plano únicamente está presente en
las raederas dobles (cuadro III.134).
179
[page-n-193]
Posición
Localización
Lat. izquierdo Lat. derecho
1º O
-
Transv.
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
2º O
31
15
9
43 (95,5)
1
-
-
1
45
3º O
23
19
8
26 (83,8)
5
-
-
-
31
Total
54 (51,4)
34 (32,3)
17 (16,2)
69 (90,7)
6 (7,8)
-
-
1 (1,3)
76
Cuadro III.131. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel III.
Repart. Continuo Discont.
Parcial
Completo
P
PM
M
MD
D
T
1º O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2º O
56
-
-
1
2
2
6
1
47
3º O
47
-
1
-
4
4
5
-
33
Total
107
-
1
1
6
6
11
1
80
(100)
-
4 (8,7)
Total
107
12
(26,1)
36 (78,2)
80
(60,6)
52 (39,3)
Cuadro III.132. Repartición del retoque según el orden de extracción
del nivel III. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Categorías
Total
Simple
49 (44,5)
Plano
1 (0,9)
Sobrelevado
60 (54,5)
Escaleriforme
-
Total
110
Cuadro III.133. Modos del retoque del nivel III.
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple
4. Punta levallois retocada
-
6/7. Punta musteriense
-
9/11. Raedera lateral
12/20. Raedera doble
-
-
16 (59,2) 11 (42,3)
6 (75)
Plano Escaler. Total
-
-
-
-
-
-
27
1 (12,5) 1 (12,5)
21.- Raedera desviada
7 (58,3) 5 (41,6)
-
22/24. Raedera transversal
4 (66,6) 2 (33,4)
-
-
8
-
12
-
-
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción indican que la
longitud y la anchura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría, pasando de valores medios de 23 a 18 mm para
la longitud y de 3 a 2,6 mm para la anchura. La altura del
retoque, que implica mayoritariamente a las piezas sobreelevadas, se da especialmente en los productos de 2º orden,
circunstancia que se concreta con el correspondiente y bajo
índice IF. La superficie retocada indica que ésta es menor en
las piezas de 3º orden y muy destacable en las de 2º orden.
La relación existente entre las posibilidades de extensión del
retoque y la dimensión elaborada apunta a que conforme
avanza la elaboración del retoque, éste se centra más en entrar en la pieza que en alcanzar su máxima longitud, que se
produce en los productos de 2º orden. Las posibilidades de
transformación de los soportes mediante el retoque indican
que son los de 2º orden los que tienen una mayor posibilidad
dimensional (cuadro III.135).
Los índices del grado de retoque señalan que éstos son
ligeramente superiores al nivel II y por tanto es un conjunto
más retocado. La longitud de la superficie retocada del nivel
III presenta un valor medio de 21,5 mm, que se ajusta a la
longitud de los soportes no transformados y por tanto, la
explotación es máxima en la dimensión longitud. La anchura
retocada, con valor medio de 2,9 mm, representa el 14% de
la anchura media de los soportes, circunstancia que señala
una decidida elaboración de categorías sobreelevadas frente
a planas o cubrientes en la superficie. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados con valor de 4,5 mm está próxima al grosor
medio de los soportes, que es de 6,8 mm y por tanto representa el 66% de esa dimensión. Ello certifica la búsqueda de
6
25. Raed. sobre cara plana
-
1
-
-
1
27. Raedera dorso adelg.
-
1
-
-
1
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
29. Raedera alterna
-
-
-
-
-
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30/31. Raspador
1
2
-
-
3
Pr. ret. 2º O
23,1
3,1
4,8
0,27 72,8
0,41
606
15,2
53
34/35. Perforador
3 (75)
1 (25)
-
-
4
Pr. ret. 3º O
18
2,65 3,74 0,90 52,7
0,44
592
9,3
150
2
-
-
-
2
-
-
24
-
-
5
42/54. Muesca
43. Útil denticulado
45/50. Lasca con retoque
10 (41,6) 14 (58,3)
-
5
Cuadro III.134. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel III.
180
Cuadro III.135. Grado del retoque y orden de extracción del nivel III.
LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente
retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP superficie total del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
[page-n-194]
frentes simples y sobreelevados. Las superficies retocadas
son muy similares en ambos lados, corroborado por el índice
(F/R), aunque ligeramente mayor en el izquierdo. La transformación mediante el retoque, principalmente en altura,
como se ha comentado, sólo afecta a un 14% de la proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta a un alto interés
en economizar materia prima mediante una máxima explotación volumétrica (cuadro III.136).
III.2.4.2.7. LA TIPOLOGÍA
Entre los útiles mayoritarios las raederas simples
presentan una idéntica proporción de convexas y rectas y
porcentualmente un 30% del total. Las raederas dobles,
unidas a las convergentes, alcanzan un 4,4% con filos dobles, a los que tal vez habría que añadir el 7,8% de raederas
desviadas. Las transversales alcanzan el 6,7% y el resto de
raederas tienen valores marginales. Los raspadores y perforadores son poco significativos y ausentes los buriles. Las
muescas están poco presentes con un 2,2%, y los útiles
denticulados representan la categoría dominante con casi un
27% (cuadro III.137).
Grado
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son los denticulados y raederas simples, los primeros
cercanos al 2 laminar. No se aprecia una tendencia a elaborar
piezas largas, salvo tal vez, los denticulados, que en cambio
no muestran una diferencia significativa en el índice de carenado, aunque son las piezas de menor peso. Respecto del
orden de extracción, están mayoritariamente elaboradas
sobre soportes de 2º orden, circunstancia generalizada en
todas las categorías (cuadro III.138).
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois, de 4,4, lejos de la línea de corte establecida en 13
para que poder ser considerado de muy débil debitado levallois. El índice laminar, de 4,5, se sitúa en la consideración
de débil. El índice de facetado, de 8,2, también está por
debajo del 10 estimado para definir la industria como facetada. Las agrupaciones de categorías industriales indican
que el índice levallois tipológico, de 2,2, está muy distante
del 30 considerado para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II (52,8) y los índices esenciales de raedera,
con valor de 55,3, determinan su incidencia alta al superar el
Total
LFi
20,6
LFd
20,6
LFt
25,7
LF
21,5
AFi
2,9
Lista Tipológica
AFd
2,8
AFt
3,5
AF
2,9
HFi
4,7
HFd
4,3
HFt
4,3
HF
4,5
IF
0,86
SRi
66
SRd
56,9
SRtr
95,1
SR
88,42
F/Ri
1,53
F/Rd
1,41
F/Rtr
1,22
F/R
1,41
SP
599
IT
10,4%
2. Lasca levallois atípica
2 (2,2)
9. Raedera simple recta
14 (15,7)
10. Raedera simple convexa
13 (14,6)
11. Raedera simple cóncava
1 (1,1)
15. Raedera doble biconvexa
1 (1,1)
19. Raedera convergente convexa
3 (3,3)
21. Raedera desviada
7 (7,8)
22. Raedera transversal recta
1 (1,1)
23. Raedera transversal convexa
4 (4,4)
24. Raedera transversal. cóncava
1 (1,1)
25. Raedera cara plana
1 (1,1)
27. Raedera dorso adelgazado
1 (1,1)
31. Raspador atípico
1 (1,1)
34. Perforador típico
3 (3,3)
35. Perforador atípico
1 (1,1)
42. Muesca
2 (2,2)
43. Útil denticulado
24 (26,9)
44. Becs
1 (1,1)
45/50. Lasca con retoque
5 (5,6)
61. Canto bifacial
1 (1,1)
62. Diverso
2 (2,2)
Total
Cuadro III.136. Grado del retoque del nivel III.
Valores de media aritmética.
Total
89 (100)
Cuadro III.137. Lista tipológica del nivel III.
181
[page-n-195]
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Lasca levallois
2
-
-
-
0
1
1
Punta pseudol.
-
-
-
-
-
-
-
Raedera simple
28
1,27
3,25
8,06
4
13
11
Raedera transv.
6
0,69
3,79
7,93
1
3
2
Raed dos frentes
11
1,08
3,18
8,71
-
4
7
Raedera inversa
1
-
-
-
-
1
-
Raspador
1
-
-
-
-
-
1
Perforador
14
0,91
3,01
6,92
-
2
2
Cuch. dorso natural
-
-
-
-
-
-
-
Muesca
2
-
-
-
1
-
1
Denticulado
24
1,86
3,36
5,81
1
14
9
Cuadro III.138. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel III.
50. El particular índice charentiense de 22, permite considerar este conjunto como charentiense. El Grupo III,
formado por perforadores y raspadores, presenta un índice
esencial de 5,8, definido como débil. Por último el Grupo IV,
con un índice de casi 27, se define como alto y cerca del
límite 25 considerado para éste, que alcanzaría el 30% si
añadimos las muescas. Por tanto y en resumen, el nivel III de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de raederas del Paleolítico medio, con presencia
alta de denticulados y débil incidencia de útiles del grupo
Paleolítico superior (cuadro III.139).
III.2.4.2.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación indica que éste es mayor entre
los productos retocados (28,2%) que entre las lascas
(25,7%), y especialmente entre las de 3º orden (39%). La
incidencia de la fracturación respecto de los restos de talla
y núcleos no es clara como ya se ha comentado. La
presencia de retoque en los restos de talla no es significativa (3,4%). Complejo vuelve a ser diferenciar si los restos
de talla corresponden a fragmentos informes del proceso de
talla o a fragmentos por transformación exhaustiva de productos configurados. La industria de este nivel presenta una
fracturación total del 27%, y entre los pro-ductos retocados
un 28%; nuevamente se aprecia una alta explotación y
transformación de los elementos líticos (cuadro III.140 y
III.141).
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son las
raederas transversales (50%) y desviadas (43%), y las de
menor los denticulados con un 9,5%. No hay ninguna categoría significativa de estar poco o nada fracturada si exceptuamos los denticulados. El grado de fractura es predominantemente pequeño, aunque hay que tener presente la difi-
Índice
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
11
4
15
26,6%
-
-
-
33
3
36
8,3%
39
22
61
36,1%
No retocado
72
25
97
25,7%
Pr. ret 1º O
I. Levallois (IL)
-
Lasca 2º O
Lasca 3º O
Índices Industriales
Lasca 1º O
2
-
2
-
53
18,8%
Real
Esencial
Pr. ret. 2º O
43
10
4,49
-
Pr. ret. 3º O
29
19
48
39,6%
Retocado
74
29
103
28,2%
Total
157
58
215
27,4%
I. Laminar (ILam)
4,5
-
I. Facetado amplio (IF)
8,19
-
I. Facetado estricto (IFs)
2,45
-
I. Levallois tipológico (ILty)
2,25
2,33
I. Raederas (IR)
52,8
55,3
-
-
Cuadro III.140. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel III.
Grado Fracturación
0-25%
26-50%
50-75%
Total
Raedera simple
I. Achelense unifacial (IAu)
4 (57,1)
2 (28,6)
1 (14,3)
7 (27%)
Raedera doble
1
-
-
1 (25%)
I. Retoque Quina (IQ)
0
0
I. Charentiense (ICh)
21,35
22,1
Raedera transversal
2
1
-
3 (50%)
Grupo I (Levallois)
2,25
2,33
Raedera desviada
3
-
-
3 (42,8%)
Grupo II (Musteriense)
52,8
55,29
Perforador
1
-
-
1 (25%)
Grupo III (Paleolítico superior)
5,61
5,88
Grupo IV (Denticulado)
26,96
28,23
Grupo IV+Muescas
29,21
30,58
Cuadro III.139. Índices y grupos industriales líticos del nivel III.
182
Denticulado
1
1
-
2 (9,5%)
Indeterminado
1
-
7
8
Total
13 (52%)
4 (16%)
8 (32%)
25
Cuadro III.141. Grado de fracturación de los productos retocados
del nivel III.
[page-n-196]
cultad de identificación cuanto mayor es la fracturación y
casi un 30% de indeterminados. La ubicación de las fracturas
se presenta preferentemente en el extremo proximal de las
piezas retocadas (50%), raederas diversas. El extremo distal,
con casi un 23%, presenta elección significativa. Divididas
las piezas en dos mitades, el porcentaje de fracturación es
superior proximalmente (56%) que en la mitad distal (36%)
y menor en los lados (8%). Ello apunta a que existe una
tendencia a suprimir el extremo proximal de las piezas cuya
causa puede ser funcional, de configuración o utilización. Por
último, la incidencia de la fracturación respecto de los modos
de retoque indica que existe un porcentaje similar entre
piezas con retoque simple y retoque sobreelevado fracturadas
(52% y 48%, respectivamente). De reseñar es que las piezas
con retoque simple ubican las fracturas en la porción distal en
más de la mitad de las piezas, circunstancia que se invierte en
el retoque sobreelevado, que afecta al 64% de la fracturación
proximal. La valoración de la fracturación en este nivel debe
tener presente una baja presencia de elementos, a diferencia
de otros niveles (cuadros III.142 y III.143).
III.2.4.2.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
en la categoría núcleo son 15 piezas, a las que habría que
sumar 6 más transformadas en productos retocados con filos
sobre todo denticulados. Este grado de transformación de un
28% puede ser considerado alto. Los diferentes tipos de
Situación
P
PM
PD
MD
D
L
Total
Raedera simple
3
-
2
1
1
-
7
Raed.doble/conv.
1
-
-
-
-
-
1
Raed. transversal
3
-
-
-
1
2
6
Raedera desviada
2
-
-
-
1
-
3
Perforador
1
-
-
-
2
-
3
Denticulado
1
1
-
-
-
-
2
Total
11 (50) 1 (4,5) 2 (9,1) 1 (4,5) 5 (22,7) 2 (9,1)
22
Cuadro III.142. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel III. P: proximal. PM: próximo-mesial.
PD: próximo-distal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Proximal
4
-
7
11
Próximo-mesial
1
-
-
1
Proximal-distal
-
-
2
2
1ª mitad
5 (35,7)
-
9 (64,3)
14 (56)
Mesodistal
1
-
-
1
Distal
5
-
3
8
2ª mitad
6 (66,6)
-
3 (33,3)
9 (36)
Lateral
2 (100)
-
-
2 (8)
Total
13 (52)
-
12 (48)
25
Cuadro III.143. Fracturación y modos de retoque del nivel III.
núcleos identificados son generalmente gestionados por una
sola superficie (64%) frente a más caras. La dirección de
debitado mayoritaria (54,5%) es preferencial (fig. III.48,
núm. 1, 3, 5, 11), seguida de valores muy próximos al 18%
los debitados centrípeto (fig. III.48, núm. 2, 6, 10 y 12) y
unipolar. Las características de las superficies de debitado
planas-convexas y las de preparación con planos multifacetados indican la presencia de gestión levallois mayoritariamente centrípeta en el nivel III. Otros núcleos con superficies de morfología globular (fig. III.48, núm. 10) y discoide
(fig. III.48, núm. 2) se distancian de los levallois.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) supone
un 2% de las lascas y un 2,2% de los útiles, por tanto valores
bajos. Teniendo en cuenta que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (48,5%). Las lascas levallois, con 2 ejemplares, son de factura atípica. De
reseñar la ausencia de láminas y puntas levallois, al igual que
las pseudolevallois y los cuchillos de dorso. Por ello, si consideramos todas las lascas con córtex opuesto al filo,
ampliaríamos la clasificación a un 3% de la lista tipo, porcentaje débil.
Las raederas simples o laterales agrupadas son 28
ejemplares, en idéntica proporción de rectas y convexas que
representan un 29,2% del total, y poco frecuentes las cóncavas (1,1%). Tipométricamente las raederas laterales están
entre los útiles retocados de mayor formato (28,3 x 22,9 x
10,1 mm), con variación respecto al orden de extracción. Las
17 piezas con córtex, que representan el 63% de éstas, tienen
un formato medio menor que las de 3º orden (29,4 x 24,2 x
9,1 mm), lo que apunta a su mayor selección. El soporte de
estas raederas es preferentemente cuadrangular largo en un
39% (fig. III.49, núm. 5, 8) y gajo en 30% (fig. III.49, núm.
2, 9), con un 19% de piezas desbordadas y un 5% de sobrepasadas (fig. III.49, núm. 4). Asimétricas en un 88%, principalmente triangulares (61%). La morfología del retoque
indica una distribución bimodal, con escamoso (80%) y
denticulado (20%), y sin escaleriforme. Estas raederas
presentan una extensión de retoque amplia, con retoque
parcial (15%) y un 26% con retoque marginal. El retoque
directo se distribuye en los lados izquierdo (74%) y derecho
(26%), y en su modo es principalmente sobreelevado (55%)
y simple (45%). No hay piezas claras con retoque plano, ni
sobre soporte levallois ni talón multifacetado. Generalmente
las raederas laterales son de bella factura, bien configuradas,
con debitado previo variado en el que destacan el preferencial (43%) y el unipolar (35%).
Las raederas dobles y convergentes (fig. III.50, núm. 3,
10), con uno y tres ejemplares, representan casi un 9% de las
raederas. Son elementos de poca corticalidad. Tipométricamente son de formato medio (26,7 x 24 x 11,7 mm), con
morfología variada y ausencia de piezas desbordadas y sobrepasadas. Las raederas desviadas son 7 ejemplares con tipometría media de 21,6 x 25,7 x 9,6 mm, un formato menor que
laterales y dobles. Las formas son diversificadas y sin gajos
(fig. III.50, núm. 1, 4, 5, 6, 7). En igual proporción simétricas
y asimétricas, y una pieza desbordada. La morfología del
183
[page-n-197]
retoque indica aquí una distribución unimodal, con un 90%
de escamoso y apenas un 10% de escaleriforme, y sin denticulado. La extensión del retoque es amplia, con un 28,6% de
retoque parcial y otro 14% de marginal. El modo de retoque
es sobreelevado (62%) y simple (38%). Se observa un talón
multifacetado y ausencia de soporte levallois. Su debitado
dorsal mayoritario es preferencial (66%) y bipolar (30%).
Son piezas bien elaboradas de formato no muy amplio, sobre
lascas desviadas (30%), retoque sobreelevado y por lo
general con convergencia apuntada (40%); también están
presentes los ejemplares dobles (20%).
Las raederas transversales presentan 6 ejemplares con
tipometría de 17,1 x 29,2 x 8,6 mm. Su morfología es variada, generalmente más ancha que larga (fig. III.50, núm. 8, 9,
11). El debitado también es variado; todas ellas asimétricas
y con ausencia de soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es sobreelevado y simple. Estas piezas
generalmente convexas representan el 13% de las raederas y
un porcentaje esencial débil (7%). Las raederas de cara
plana presentan una baja incidencia: sólo una pieza cuadrangular larga con retoque simple y talón suprimido (fig.
III.50, núm. 12).
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan en conjunto 13 piezas, con ausencia de buriles, cuchillos de dorso y
lascas truncadas e incidencia principal de perforadores (92%).
Los raspadores sólo contabilizan un ejemplar en hocico (fig.
III.51, núm. 2) y los perforadores cuatro piezas de formato
medio (24,5 x 22,7 x 9,2 mm), donde la longitud y anchura
están equilibradas (fig. III.51, núm. 3, 4, 5, 7).
Las muescas son dos retocadas y tipométricamente de
formato medio. Los denticulados representan el grupo de
útiles mayoritario con 24 piezas (26,9%). Éstos pueden ser
divididos en laterales simples (62%), dobles (10%), transversales (5%), alternos e inversos (5%), y sobre núcleo o
resto de talla (19%). Generalmente están bien configurados,
con denticulación marcada y algunos con espinas pronunciadas. Su formato en comparación con las raederas es inferior (24,3 x 19,5 x 9,3 mm), con un 66% de piezas corticales, morfología de soportes diversificados, entre los que
son de reseñar los gajos (50%), cuadrangulares largos
(37%) y cortos (6%) y triangulares (6%). Las piezas son
asimétricas (81%) y simétricas en un 19%. La morfología
del retoque es obviamente denticulada y el modo se
presenta bimodal, con un 66% de retoque simple y un 33%
de sobreelevado sin escaleriforme. La extensión del retoque
presenta un 33% de parcialidad y otro 33% de retoque
marginal. El debitado dorsal mayoritario es el centrípeto
con un 40%, seguido del unipolar (33%) y del preferencial
con un 26%. Hay un 25% de piezas desbordadas y sobrepasadas, sin soporte levallois ni talones multifacetados. La
incidencia de denticulados sobre núcleo o resto de talla es
del 19%. La fracturación es proximal y poco significativa
(9%). Las piezas sobre gajo son relevantes (fig. III.52, núm.
1, 6, 7, 10, 12, 13, 14). Hay piezas múltiples de configuración particular, sobreelevadas con fuertes apuntamientos en
sus vértices y que pueden ser definidas como un morfotipo
individualizado (fig. III.51, núm. 9).
184
III.2.4.3. LA VALORACIÓN DEL NIVEL III
El sedimento del nivel III es característico de un ambiente
cálido y húmedo sin apenas fracción de aportación exógena ni
endógena, y posterior recubrimiento litoquímico en forma de
pavimento estalagmítico difuso.
El nivel III fue excavado en una superficie de 13 m2, pero
con un bajo volumen (1,7 m3); representa el 10% del área
ocupacional total estimada para el pasado, de unos 100 m2. Se
han contabilizado un total de 2.269 elementos arqueológicos,
lo que supone una media de 1.335 restos/m3, entre restos
líticos (514/m3) y óseos (821/m3). La relación de diferencia
entre ambas categorías (H/L) es de 1,6. El volumen de materiales óseos y líticos (1.396 y 873) es lo suficientemente
amplia para el estudio propuesto.
La dispersión del material arqueológico presenta una
concentración lítica y ósea en el extremo S (cuadros B2, B3,
D2, F2) y otra ósea más dispersa, en el extremo W (cuadros
H3, H4, J3, J4). El mayor número de restos líticos se
concentra en las áreas interiores, mientras que los restos
óseos se acumulan hacia el exterior del yacimiento. La excavación no ha detectado hogares, aunque un tercio del registro
arqueológico está termoalterado (24% de las piezas líticas y
el 70% de las óseas).
Los procesos de explotación no se detectan con nitidez
y los pocos núcleos existentes están distribuidos por los
cuadros que tienen una mayor concentración de restos
líticos. La estructura lítica muestra una dinámica coherente
en la que sólo se echan en falta los percutores. Las proporciones señalan el alto índice de elementos producidos frente
a los de producción. La materia prima, como roca de elección y utilización, es el sílex, con alto grado de alteración
que abarca a la casi totalidad de las piezas. Las dimensiones
tipométricas son: núcleo (24,5 x 24,3 x 14,5 mm), resto de
talla (19,7 x 17,5 x 10,3 mm), lasca (22,2 x 21,5 x 6,6 mm)
y producto retocado (25,6 x 22,7 x 9,7 mm). Esto representa
para el total una media de 20,3 x 19,2 x 9 mm; así pues un
conjunto industrial lítico con valores en torno de los 2 cm
para las mediciones de longitud, anchura y grosor. Por ello la
industria puede ser considerada de tamaño muy pequeño.
Las categorías de la estructura lítica indican que la práctica totalidad tiene un formato de longitud y anchura para los
núcleos de hasta 4 cm. Éstos están explotados o agotados
(73%), son gestionados unifacialmente (64%) y con dirección de debitado variada, aunque mayormente preferencial
(54%). Las características de las superficies de debitado
planas-convexas y las de preparación con planos multifacetados certifican una presencia marginal de gestión levallois
en el nivel III, preferentemente centrípeta. En los productos
configurados las plataformas talonares son mayoritariamente
planas y lisas, aunque existen las multifacetadas. La corticalidad es ligeramente mayor en los productos retocados (59%)
que en las lascas (37%). La morfología de las lascas revela el
predominio de las formas de cuatro lados (51%), seguida de
los gajos (25%) y la triangular. Hay una cierta elección de
lascas con cuatro lados y sección triangular en los útiles más
elaborados y una incidencia importante de los gajos entre los
productos corticales. La simetría de la sección transversal de
las lascas muestra un ligero predominio de la categoría trian-
[page-n-198]
gular frente a la trapezoidal. La asimetría también triangular
es predominante (61%), circunstancia que vincula la morfología y el orden de extracción. La sección triangular se asocia
mejor con los productos retocados del nivel III que tienen una
morfología denticulada, proporción “corta”, extensión
entrante y filo recto mayoritarios.
Los frentes retocados son laterales, localizados en la
cara dorsal (directo), continuos y generalmente completos
en su extensión. Los modos indican un predominio de los
sobreelevados (54,5%) y simples (44,5%), y por último los
planos (1%). Los diferentes útiles retocados se elaboran con
retoque sobreelevado o simple, en este orden, aunque con
algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más
utilizado que el sobreelevado sólo en los denticulados; en el
resto domina el sobreelevado, en especial en las raederas
dobles. La longitud de la superficie retocada presenta un
valor medio (21,5 mm) que se ajusta a la longitud de los
soportes no transformados. Por ello se puede decir que la
explotación en “longitud” es máxima con una decidida
elaboración bimodal de las categorías sobreelevadas y
simples frente a planas o cubrientes en las superficies líticas.
Así pues, no se fabrican piezas planas ni la transformación
mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura
de los frentes retocados (4,5 mm), con valor próximo al
grosor medio de los soportes (6,6 mm), certifica la búsqueda
de frentes sobreelevados.
Las raederas simples presentan un equilibrio de rectas y
convexas. Las raederas dobles, unidas a las convergentes,
son el 5,5%, las raederas desviadas un 7,8% y algo menor las
transversales (6,6%). Los raspadores y perforadores son
poco significativos y ausentes los buriles, al igual que los
cuchillos de dorso. Los útiles denticulados representan la
categoría predominante (24%). Las piezas retocadas con
índice de alargamiento mayor son los denticulados (1,8),
seguidos de raederas laterales y perforadores. No se aprecia
una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera con los
pocos elementos levallois. Respecto del orden de extracción,
los elementos configurados están mayoritariamente elaborados sobre soportes de 2º y 3º orden, con la diferencia de
presentar una mayoría de soportes de 3º orden las raederas
con dos frentes. Hay un predominio de elementos corticales
entre las raederas laterales y los denticulados.
El índice de fracturación del nivel III indica que éste es
muy similar entre lascas y productos retocados, ligeramente
mayor en éstos últimos. La existencia de un 28% de
productos retocados fracturados indica la alta explotación y
transformación de la industria del nivel. Las categorías tipológicas con mayor fracturación son las raederas y las menos
los denticulados. La ubicación de las fracturas se presenta
preferentemente en los extremos proximales de las raederas,
circunstancia que difiere de otros niveles, y las piezas con
retoque sobreelevado o simple están fracturadas en idéntica
proporción.
Las categorías industriales indican que un número significativo de los núcleos identificados presentan una gestión
levallois, hecho que diverge porcentualmente del bajo
número de productos configurados levallois. Los valores
industriales presentan un muy bajo índice levallois, al igual
que el índice laminar y el de facetado. Así pues, la industria
del nivel III, por sus características técnicas de debitado, se
puede definir como no laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices de raedera consideran su incidencia como alta y asignable a una facies charentiense. Las
raederas laterales presentan morfologías de gajo y cuadrangular, asimetría triangular con debitados preferencial y
unipolar, y su retoque es sobreelevado y simple. Las raederas
dobles ofrecen pocos ejemplares y las raederas desviadas
tienen morfología variada, simetría triangular y trapezoidal,
debitado preferencial y retoque mayoritario sobreelevado.
Las raederas transversales presentan morfología cuadrangular, debitado variado y asimetría triangular. El Grupo III,
formado por perforadores y un raspador, presenta un índice
bajo. El Grupo IV presenta un índice medio, con denticulados de morfologías en gajo y cuadrangular, asimetría triangular y retoque simple y sobreelevado mayoritarios. Hay
pocas muescas. El nivel III de Bolomor puede considerarse
dentro de los conjuntos de raederas del Paleolítico medio,
con presencia alta de denticulados y débil incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior.
El espacio estudiado del nivel III muestra que los núcleos
son introducidos en el yacimiento en fases no iniciales o
avanzadas. Además, son transformados en un alto grado y
reutilizados, por ello su porcentaje identificado es bajo. La
fragmentación y reducción de la industria es importante, con
existencia de pocos productos de corticalidad extensa que
apunta a que las cadenas operativas se han iniciado en otros
espacios, dentro o fuera del yacimiento. Sin embargo, el
córtex “residual” afecta a casi la mitad de la industria. Por
ello las secuencias de explotación y configuración guardan
diferencias que no pueden ser explicadas, en un nivel en el
que predominan las pequeñas morfologías finales muy transformadas. Las secuencias de configuración manifiestan una
relación preferencial de soportes de mayor formato y morfologías transformadas (raederas y denticulados). La variabilidad morfológica de los soportes no se ajusta a morfotipos
seleccionados. Las cadenas operativas líticas se muestran
fragmentadas, hecho que puede responder a una movilidad de
objetos entre diferentes y próximos lugares de ocupación.
En conclusión, el nivel III presenta un proceso postdeposicional en el que juega un papel determinante la construcción de un pavimento estalagmítico que afecta a la sedimentación. Esta acción ha condicionado en extremo el proceso de excavación y la recuperación de los materiales
arqueológicos. Las estrategias de aprovisionamiento preferencial del sílex implican una frecuentación de cierta lejanía
del yacimiento como en otros niveles. Las actividades desarrolladas en este nivel podrían corresponder a cortas ocupaciones, posiblemente igual que sucede con otros niveles
próximos.
185
[page-n-199]
Fig. III.48. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel III.
186
[page-n-200]
Fig. III.49. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel III.
187
[page-n-201]
Fig. III.50. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel III.
188
[page-n-202]
Fig. III.51. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores y perforadores del nivel III.
189
[page-n-203]
Fig. III.52. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel III.
190
[page-n-204]
III.2.5. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO IV
El estrato IV, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 50 cm, coloración rojiza oscura y textura
areno-limosa. Las características morfoestructurales (color,
fracción, composición, alteración, etc.) lo definen como una
unidad litoestratigráfica con sedimentación característica de
“terra rosa”. La disposición del mismo presenta mayor
potencia hacia el interior del yacimiento. La excavación
arqueológica se realizó en las campañas de los años 199498, levantando seis capas correspondientes a los cuadros A2,
B2, B3, B4, D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4,
entre las cotas 200-250 cm. El abundante material óseo y
lítico recuperado quedó registrado mediante levantamiento
tridimensional.
III.2.5.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL IV
A nivel arqueológico la extensión excavada se individualiza en seis unidades arqueológicas (fig. III.53, III.54,
III.55, III.56, III.57, III.58 y III.59):
Fig. III.55. Corte sagital meridional del nivel IV. Sector occidental.
Fig. III.56. Superficie excavada del nivel IV. Cuadros meridionales.
Sector occidental.
Fig. III.53. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel IV.
Fig. III.54. Corte frontal occidental del nivel IV. Sector occidental.
Fig. III.57. Superficie excavada del nivel IV. Cuadros septentrionales.
Sector occidental.
191
[page-n-205]
lado a las dos primeras capas de todos los cuadros y a las
capas 3 a 6 del resto. Por ello, y a falta de estudios espaciales, existe la posibilidad de la presencia de dos unidades
geoarqueológicas, separadas y con secuencia temporal deposicional diferente (cuadro III.144).
Capas
1
2
3
4
5-6
Total
Vol. m3
1,25
1,33
1,03
0,83
0,83
5,28
NRL m3
783
603
753
1066
435
718
Lítica
802
766
885
361
3793
4330
5648
7031
8509
3604
5724
Hueso
5413
7513
7242
7062
2991
30223
NR m3
5113
6251
7784
9575
4039
6442
Lítica peso gr.
1797
1972
2298
2893
1183
10143
Lítica grs./m3
1434
1482
2231
3485
1425
1921
H/L
Fig. III.58. Estructuras de combustión en la capa 4 del nivel IV.
Sector occidental.
979
NRH m3
5,5
9,3
9,4
7,9
8,2
7,9
Cuadro III.144. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel IV. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
III.2.5.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Fig. III.59. Detalle de una estructura de combustión.
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4 (14 m2).
- Unidad arqueológica 2: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4 y J3 (13 m2).
- Unidad arqueológica 3: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3, H2 y H3 (10 m2).
- Unidad arqueológica 4: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2 y F3 (8 m2)
- Unidad arqueológica 5: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3 y F2 (6 m2).
- Unidad arqueológica 6: cuadro B4 (1 m2).
III.2.5.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL IV
La distribución de los materiales arqueológicos indica la
existencia de dos concentraciones que corresponden por un
192
III.2.5.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo los restos de talla pueden
enmascar en parte la presencia de éstos. Igualmente se aprecia la ausencia de percutores. Entre los elementos producidos es lógica la primacía de los pequeños productos no
configurados frente a los configurados, y entre éstos el alto
valor de los no retocados que apunta a una actividad no
exhaustiva de transformación. La comparación de las series
litológicas silícea y calcárea indica que ésta última posee un
mayor número de elementos configurados, y entre éstos las
lascas representan el 83%. Es decir, una decidida elaboración de productos líticos con filos vivos donde el retoque es
poco buscado y sólo presente en el 16% de las piezas calcáreas (cuadro III.145).
Los índices de producción, configuración y transformación indican diferencias en las distintas unidades, que en su
conjunto son poco significativas. Así, una menor presencia
de productos no configurados (de menor talla) en las capas
5 y 6 se deba a la imposibilidad de recuperar la casi totalidad
de ellos. Las diferencias entre las capas cuyos valores se
promedian indican la artificialidad de su separación (cuadro
III.146).
III.2.5.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada la forman tres categorías:
sílex, caliza y cuarcita. De forma muy marginal existe alguna
pieza de calcedonia, cuarzo y arenisca que completan el
[page-n-206]
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
Nivel IV
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
Número
2
11
51
308
1639
675
684
423
(17,2)
(79,7)
(11,7)
(62,5)
(25,7)
(61,7)
(38,2)
(3,1)
Total
3793
%
64 (1,7)
2622 (69,1)
1107 (29,2)
Cuadro III.145. Categorías estructurales líticas del nivel IV.
Capas
1
2
3
4
5/6
Media
M. Prima
IP
46,6
89,1
127,6
110,6
51,5
74,3
IC
0,27
0,34
0,45
0,56
0,70
0,42
ICT
0,8
0,7
0,6
0,4
0,5
0,6
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otros
Total
Percutor
-
2
-
-
2
Canto
1
9
-
1
11
Núcleo
37 (72,5)
14 (27,5)
-
-
51
Resto talla 217 (70,4)
89 (28,8)
1
1
308
Debris
1622 (98,8)
44 (2,7)
1
1
1668
P. lasca
Cuadro III.146. Índices estructurales del nivel IV.
IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
625 (92,6)
43 (6,3)
3 (0,4)
1
675
Lasca
cuadro litológico. A efectos arqueológicos sólo éstas tienen
relevancia y se utilizan en los cálculos correspondientes. El
sílex, con porcentaje medio superior al 84%, se muestra
como la roca de elección y utilización. La caliza está presente
con casi el 15%, muy especialmente entre los productos
configurados y no retocados (43%), lo que indica que es una
roca de elección para estos elementos. Posiblemente su presencia por primera vez significativa en los niveles del OIS 5
se deba a la presión ejercida sobre las fuentes de aprovisionamiento. La caliza se presenta diversificada en su coloración, aunque siempre con la misma textura micrítica. De
reseñar es la aparición de calizas azules que representan el
13,4% de éstas (cuadros III.147 y III.148).
P. retoc.
Total
378 (55,3) 294 (42,9)
6 (0,7)
1
684
334 (78,9)
58 (13,7)
7 (1,6)
3
423
3214 (84,6) 553 (14,6)
18 (0,5)
8 (0,2)
3793
Cuadro III.147. Materias primas y categorías líticas del nivel IV.
415 (75,3)
Caliza azul
74 (13,4)
Caliza crema
32 (5,8)
Caliza marrón
24 (4,3)
Caliza roja
6 (1,1)
Total
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes grados
de intensidad en la alteración del sílex concentran en “la
pátina” el 61% de los valores, con nula presencia de piezas
frescas y un 5,5% de muy alteradas. Las piezas calcáreas y su
alteración característica, la decalcificación, son importantes
(42%), cuya causa debemos atribuir al medio sedimentario del
depósito muy húmedo y cálido. La termoalteración en las
piezas representa el 16% del sílex, con alguna pieza calcárea.
Por todo ello la alteración del nivel es muy alta y supone casi
el 90% del conjunto estudiado, circunstancia que condiciona
el análisis traceológico (cuadro III.149).
Caliza verde
551
Cuadro III.148. Diferentes tipos de calizas según coloración
del nivel IV.
III.2.5.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos presentan en el nivel IV como medidas de
tendencia central una media aritmética de 27,8 x 24,2 x 15,1
mm, con valor central (mediana) de 27 x 22 x 14 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango entre valores es ligeramente mayor
Fresco
Semipátina
Pátina
Desilificación
Decalcificación
Termoalteración
Total
Sílex
-
35 (1,1)
2289 (69,9)
261 (8,1)
-
629 (19,5)
3214
Caliza
305 (59,7)
3
32 (5,7)
-
210 (37,9)
3
553
Cuarcita
18
-
-
-
-
-
18
Otros
-
1
3
2
-
1
8
Total
323 (10,1)
39 (1,02)
2326 (61,3)
263 (6,9)
210 (5,5)
633 (16,6)
3793
Cuadro III.149. Alteración de la materia prima lítica del nivel IV.
193
[page-n-207]
para la longitud respecto a la anchura. La desviación típica
vuelve a mostrar una ligera y mayor variabilidad para la
longitud. El coeficiente de dispersión indica ligeras variaciones entre todas las medidas, salvo el peso. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica para las tres categorías, por los valores positivos. El
grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha,
de todas las categorías consideradas: longitud, anchura,
grosor, índices de alargamiento y carenado y el peso,
muestra una asimetría positiva con mayor concentración de
valores a la derecha de la media (cuadro III.150).
Resto Talla
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
17,9
13,6
8,2
1,34
2,36
3,3
Mediana
16
12
8
1,22
2
1,81
Moda
14
12
9
1,17
1,56
1,81
Mínimo
5
4
1,5
0,78
1,07
0,16
Máximo
46
32
22
4
8,67
30,62
Rango
41
28
20,5
3,22
7,6
30,46
Desviación típica
7,59
5,51
3,37
0,40
1,04
4,19
Cf. V Pearson
.
42%
40%
41%
30%
46%
127%
Curtosis
Núcleo
Long. Anch.
1,2
6,97
0,85
14,2
6,82
15,98
Gr.
IA
IC
Peso
Cf. A. Fisher
1,04
0,93
0,70
3,04
2,39
3,46
Válidos
308
308
308
308
308
308
Media
27,8
24,2
15,1
1,21
1,86
13,9
Mediana
27
22
14
1,15
1,84
10,6
Moda
15
22
12
1,4
2
3,8
Mínimo
15
14
9
0,37
1,07
3,67
Máximo
54
45
29
3,06
3,3
84,56
Rango
39
31
20
2,69
2,41
80,89
Desviación típica
9,27
7,3
3,95
0,45
0,54
13,18
Cf. V. Pearson
33%
30%
26%
37%
32%
95%
Curtosis
0,7
0,1
2,1
4,9
1,1
16,3
Cf. A. Fisher
0,88
0,8
1,18
1,59
1,04
3,52
Válidos
51
51
51
51
51
51
Cuadro III.150. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel IV.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
Cuadro III.151. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel IV.
longitud y anchura. La forma de la distribución con relación
a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica en
las tres categorías. El grado de asimetría de la distribución
indica en todas las categorías una concentración a la derecha
con asimetría menor en la longitud, que está más próxima al
eje de simetría. El peso muestra una gran variación que
supera el 100 porcentual, aunque ello no impide una concentración de valores en asimetría positiva (cuadro III.152).
Los restos de talla presentan como medidas de tendencia
central una media aritmética de 17,9 x 13,6 x 8,2 mm, con
valor central (mediana) de 16 x 12 x 8 mm. El rango entre
valores es amplio en las tres dimensiones longitud, anchura
y grosor, aunque mayor en la longitud. La desviación típica
muestra una ligera y mayor variabilidad de la longitud. El
coeficiente de dispersión acusa la variabilidad de las tres
categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) no es homogénea, más leptocúrtica en la
categoría anchura. El grado de asimetría de la distribución, a
izquierda o derecha respecto de su media, revela que todas
las categorías tienen una concentración a la derecha muy
similar. Las categorías consideradas: longitud, anchura,
grosor, índice de alargamiento, índice de carenado y peso,
indican una asimetría positiva con mayor concentración de
valores a la derecha de la media (cuadro III.151).
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 24,2 x 22,5 x 6,6 mm, con valor
central (mediana) de 22 x 21 x 6 mm. Los valores modales
están próximos a los anteriores en la longitud, anchura y
grosor, y por tanto, es casi una distribución simétrica donde
coincidirían media, mediana y moda. La mayor divergencia
de la longitud se explicaría por una concentración de lascas
largas. El rango entre valores es similar, aunque mayor en la
anchura. La desviación típica muestra uniformidad entre las
categorías longitud y anchura. El coeficiente de dispersión
acusa una ligera mayor variabilidad del grosor respecto de la
194
Gr.
IA
IC
Peso
Media
Lasca
Long. Anch.
22,2
21,5
6,6
1,1
3,9
4,5
Mediana
21
20
6
1
3,6
6,8
Moda
20
20
5
1
2
4,8
Mínimo
12
8
2
0,4
1,6
0,7
Máximo
59
45
23
3,2
12,8
54,2
Rango
47
37
21
2,8
11,5
53,5
Desviación típica
7,2
6,1
3,1
0,4
2,1
6,9
Cf. V Pearson
.
32%
28%
47%
42%
55%
154%
Curtosis
8,3
2,5
7,5
4,8
3,7
37,1
Cf. A. Fisher
2,3
0,9
1,9
1,8
1,6
5,8
Válidos
97
97
97
97
97
97
Cuadro III.152. Análisis tipométrico de las lascas del nivel IV.
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 26,7 x 24,1 x 9,2
mm, con valor central (mediana) de 25 x 23 x 8 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
mayor recorrido en la longitud. La desviación típica muestra
una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de
dispersión acusa la homogeneidad entre longitud, anchura y
grosor. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es más leptocúrtica en la longitud. El grado de asimetría de la distribución indica en todas las catego-
[page-n-208]
rías una concentración a la derecha y próximas al eje de
simetría (cuadro III.153).
Núcleo
S
Ca
Lasca
Cu
S
Ca
Pr. Retocado
Cu
S
Ca
Cu
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
26,7
24,1
9,2
1,18
3,3
8,62
Mediana
25
23
8
1,11
3
20
21
7
1
3
7
8
2
0,41
0,94
0,37
Máximo
87
56
27
3,3
13,5
88,45
Rango
80
48
25
2,89
12,98
9,16
8,52
4,2
0,42
1,56
34%
35%
45%
36%
51%
112%
Curtosis
5,8
0,8
1,4
1,5
7,8
18,1
Cf. A. Fisher
1,65
0,82
1,02
0,95
1,97
3,53
Válidos
405
405
405
405
405
A
23,5 26,1
-
20,7 24,8 19,5 22,4 34,2 24,8
G
13,8 18,1
-
5,5
8,1
7
8,7
11,9 11,8
9,66
Cf. V. Pearson
20,8 28,5 24,5 24,7 37,6 27,4
88,08
Desviación típica
-
4,75
Mínimo
24,3 37,1
5,51
Moda
Media
L
Pr. Retocado
405
P
10
24,3
-
3,2
8,8
4,6
6,5
20,8
9,8
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como valores de tendencia
central una media aritmética de 21,1 x 18,6 x 6,7 mm, con
valor central (mediana) de 19 x 17 x 6 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías, diferentes entre ellas. El rango entre valores es
ligeramente mayor en la longitud. La desviación típica
muestra una variabilidad homogénea entre la longitud y la
anchura. El coeficiente de dispersión, también homogéneo,
es mayor en el grosor y especialmente en el peso. La forma
de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
claramente leptocúrtica, y el grado de asimetría es positivo
con concentración de valores a la derecha de la media.
Los valores tipométricos respecto de la materia prima
indican que las mayores dimensiones pertenecen a las
calizas en todas las categorías consideradas, seguidas de las
cuarcitas. Por último, el sílex es la materia que presenta unos
valores más bajos (cuadro III.154).
III.2.5.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 5 cm, con
los valores más altos de 2 a 3 cm, que representan una media
del 64%. Esta distribución tiene una mayor tendencia hacia
soportes más pequeños conforme avanzan las fases de
explotación del núcleo (cuadro III.155).
La morfología de los elementos producidos muestra una
mayoría de formas con cuatro lados que representa el 91%,
ligeramente mayores las lascas largas que las cortas. La
ausencia de formas triangulares indica que no se buscan pro-
Mediana
-
20
28
21
24
35,5
25
24,5
-
21
23
20
21
33,5
27
G
14
18
-
5
7
4,5
8
11
12
9,4
19,5
-
2,3
5,1
2,4
4,7
L
26% 26%
-
29% 32% 36% 29% 31% 32%
A
28% 33%
-
30% 40% 21% 32% 26% 24%
G
14% 27%
-
43% 47% 79% 44% 43% 39%
P
9%
84%
-
94% 132% 114% 88% 81% 52%
L
Cf. Pearson
38,5
22
P
Cf. Fisher
25
0,18 0,25
-
0,98 0,80
A
0,72 0,71
-
0,60 1,26 -0,43 0,73 0,15 -0,50
G
0,46 0,68
-
1,11 1,24 0,88 0,92 0,82 1,41
P
Cuadro III.153. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel IV.
L
A
1,52 2,17
-
2,87
-
379
Válidos
37
14
Total
51
4,1
294
1,1
0,83
15,2 10,1
1,9
1,87
1,79 2,53 1,83 0,15
6
335
679
58
7
400
Cuadro III.154. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel IV. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Longitud
Testado
≥50-59
-
40-49
30-39
-
-
≤20-29
-
Total
-
Inicial
-
-
1
4
5
Explotado
1
2
4
10
17
Agotado
-
-
-
3
3
Total
≥50-59
≤20-29
Anchura
Testado
1
-
2 (8)
5 (20)
40-49
30-39
-
-
17 (68)
-
25
Total
-
Inicial
-
-
3
2
5
Explotado
-
2
4
11
17
Agotado
-
-
1
2
3
Total
-
2 (8)
8 (32)
15 (60)
25
Cuadro III.155. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel IV.
ductos apuntados como soportes a transformar. Respecto de
la fase de explotación de los núcleos, el 80% están explotados o agotados, circunstancia que indica la fuerte presión
ejercida en la producción lítica. El valor más repetido es el
explotado, con el 68%.
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos determinados indica un predominio de la utilización
de una superficie o cara (unifacial) en un 72%, frente a un
195
[page-n-209]
16% de los bifaciales. La dirección del debitado muestra un
equilibrio bimodal entre la obtención de una amplia lasca
(preferencial) y la centrípeta. Esta dirección clarifica el
proceso, que se muestra dual, centrípeto en un 35% y preferencial en otro 35% de los casos. La dirección de las superficies de preparación confirma que con un 61% de valores
centrípetos frente a un 16% de unipolares, la gestión centrípeta es la predominante en el nivel IV Las distintas modali.
dades y sus características de gestión respecto de la cadena
operativa indican un alto predominio de los unifaciales y una
presencia de los bifaciales mucho menor, con alta incidencia
de los indeterminados (cuadro III.156).
Fases
Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Unifacial/Unipolar
-
3
1
-
4
Unifacial/Preferencial
Unifacial/Bipolar
-
-
7
1
8
-
1
1
-
2
Unifacial/Centrípeto
-
1
3
-
4
UNIFACIALES
-
5
12
1
18 (72)
Bifacial/Preferencial
-
-
-
1
1
Bifacial/Bipolar
-
-
1
-
1
Bifacial/Centrípeto
-
-
1
1
2
BIFACIALES
-
-
2
2
4 (16)
MULTIFACIALES
-
-
3
-
3 (12)
INDETERMINADO
-
-
-
-
21 (45,6)
Total
5
20
25
Cuadro III.156. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel IV.
Los planos de percusión en los núcleos son una muestra
reducida pero con la presencia mayoritaria de elementos diedros (53%) y facetados (41%), éstos últimos vinculados generalmente a debitado levallois y a fases operativas avanzadas,
aunque también están presentes en algún núcleo inicial.
III.2.5.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden de extracción
En los productos configurados se observa la lógica proporción y presencia ascendente de elementos en su orden de
extracción. Una característica a señalar es la mayor elección
de soportes amplios para su transformación en retocados.
Hay mayor proporción de lascas retocadas de 2º orden que no
retocadas, circunstancia que se invierte en las piezas de 3º
orden o ausentes de córtex. La comparación de las series
silícea (38%) y calcárea (18%) indica que ésta última posee
un inferior número de productos de 2º orden, hecho no coherente con el mayor número de piezas corticales del inicio de
la cadena operativa. Ello en parte es debido sin duda a la dificultad de identificar las superficies corticales (cuadro
III.157).
196
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
37 (5,3)
198 (28,9)
449 (65,6)
684
Pr. retocado
18 (2,5)
170 (40,1)
242 (57,2)
423
Total
48 (4,3)
368 (33,2)
691 (62,4)
1107
Cuadro III.157. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel IV.
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con un 71% de valores, a mucha distancia de las facetadas con un 7%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
tiene una complejidad relevante en los talones, circunstancia
que tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies diedras mayoritarias entre las facetadas confirman la
elección preferente de superficies lisas. La corticalidad en
los talones es relevante y ajustada a la búsqueda de la mayor
tipometría. Las superficies suprimidas (6%) corresponden a
piezas transformadas mediante el retoque. La comparación
de las series líticas silícea y calcárea indica que ésta última
no presenta talones multifacetados, es decir, existe una menor elaboración acompañada de la también inferior presencia de talones suprimidos que certifica una materia prima
menos transformada. La mayor presencia de talones corticales silíceos obedecería a un mayor aprovechamiento de
esta materia prima (cuadro III.158).
Los talones más amplios se relacionan con las fases más
avanzadas del proceso de explotación y transformación. Se
observan diferencias en los valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, en éstos últimos más amplios. La comparación de las series líticas silícea y calcárea
revela que las dimensiones de ésta última duplican a los de
la silícea, con menores valores en el ángulo de percusión y
el índice de regulación (cuadro III.159).
La corticalidad
La corticalidad tiene una mayor presencia en los
productos retocados (40%) frente a los no retocados (32%),
confirmando la búsqueda de una amplia tipometría. Esta
corticalidad para los elementos producidos presenta una
proporción pequeña (0-25% de córtex con un 57%), mayoritaria en todas las piezas. Respecto de su ubicación, un 72%
de los productos presentan córtex en un lado y en torno al
20% lo tienen en dos lados. La materia prima no presenta
una variación significativa en esta cuestión, aunque hay que
recordar la baja proporción de piezas no silíceas (cuadro
III.160).
Los formatos de longitud y anchura, respecto del orden
de extracción, indican que la mayoritaria longitud entre 23 cm (48,6%) se obtiene principalmente a partir de piezas
con córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para
la anchura. A mayor tipometría, mayor equilibrio entre las
categoría con menos y más del 50% de córtex (cuadro
III.161).
[page-n-210]
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 1º O
2
4
2
1
1
-
-
10
Lasca 2º O
54 (32,9)
74 (45,1)
25 (15,2)
7 (4,2)
2 (1,2)
1
1
164
Lasca 3º O
-
250 (71,2)
63 (17,9)
14 (3,9)
14 (3,9)
6 (1,7)
4 (1,1)
351
Pr. ret. 1º O
-
4
-
-
-
-
-
4
Pr. ret. 2º O
47 (32,8)
56 (39,1)
3 (2,1)
2 (1,4)
2 (1,4)
9 (6,3)
24 (16,7)
143
Pr. ret. 3º O
-
107 (64,1)
10 (5,9)
9 (5,3)
9 (5,3)
9 (5,3)
23 (13,7)
167
495 (58,9)
103 (12,2)
33 (3,9)
28 (3,3)
25 (2,9)
52 (6,2)
Total
Plana
103 (12,2)
Facetada
598 (71,3)
Ausente
61 (7,2)
77 (9,1)
839
Cuadro III.158. Preparación de la superficie talonar respecto de los productos configurados del nivel IV.
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 1º O
14,6
4,6
74,3
3,1
2,2
108º
10
Lasca 2º O
11,5
4,4
60,9
3,1
2,1
107º
73
Lasca 1º O
0-1
0-1
0-8
0-8
18
Lasca 3º O
12,8
4,2
65,9
3,8
2,1
104º
253
Pr. ret. 1º O
0-1
0-2
0-2
0-0
5
5-4
34-12
110-22
110-23
320
Longitud
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad <50%->50% <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
4
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
13,7
4,6
89,8
3,8
3,1
109º
63
Pr. ret. 2º O
6-9
38-8
112-20
26-2
221
Pr. ret. 3º O
16,4
6
128,6
3,1
1,8
104º
111
Total
11-15
72-23
222-52
136-33
564
Total
13,5
4,6
81,9
3,5
2,1
105º
513
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Cuadro III.159. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel IV. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Lasca 1º O
0-0
0-2
0-4
0-4
10
Pr. ret. 1º O
0-0
0-2
0-2
0-1
5
Lasca 2º O
7-2
17-6
64-16
53-1
166
Pr. ret. 2º O
Grado
Corticalidad
0
1
2
3
4
Total
Lasca
S
236 90 (64,7) 19 (13,6) 16 (11,5) 14 (10,1)
139
Ca
207 24 (35,3) 9 (13,2) 16 (23,5) 19 (27,9)
Pr. retocado
33-9
96-17
43-3
206
10-4
50-19
160-39
96-9
387
Cuadro III.161. Grado de corticalidad de los formatos longitud y
anchura en los productos configurados del nivel IV.
68
Cu
1
2
3
-
-
5
444 116(54,7) 31(14,6) 32(15,1) 33 (15,5) 212(32,3)
Total
3-2
Total
S
176 91 (59,5) 44 (28,7) 16 (10,4)
2
153
Ca
44
5 (35,7)
2 (14,2)
6 (42,8)
1
14
Cu
3
2
2
-
-
4
253 98 (57,3) 48 (28,1) 22 (12,8)
214
79
54
3 (1,7) 171(40,3)
36
383
Cuadro III.160. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel IV.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, preferentemente entre 1 y 2 (57%). Destacan los productos retocados
de 3º orden, con un mayor número de aristas. Sin embargo
en todas las categorías existe un predomino de pocos levantamientos por superficie, hecho que se explicaría por la
búsqueda de la máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que un 88% de los bulbos están
presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición en una
adecuada materia prima. Aquellos que resaltan de forma más
prominente representan un 14% y los suprimidos un 8%.
Respecto del orden de extracción se aprecia una mayor
presencia de bulbos marcados en los productos retocados
con relación a las lascas; ello se vincula a una mayor tipometría de los primeros productos. También es significativa la
categoría de bulbo suprimido entre los productos retocados,
indicador de la transformación más avanzada y equilibrada
hacia el uso (cuadro III.162).
La simetría
La sección transversal de los productos configurados
muestra un predominio de los asimétricos con un 72%, frente
a los simétricos con un 27%. La principal categoría simétrica
es la trapezoidal, muy próxima de la triangular con valores
equilibrados. La asimetría en cambio presenta la categoría
197
[page-n-211]
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
649 (79,4)
9 (1,1)
159 (19,5)
817 (80,9)
Marcado
117 (91,4)
1 (0,8)
10 (7,8)
128 (12,7)
Suprimido
58 (90,6)
1 (1,5)
5 (7,8)
64 (6,3)
Total
824
11
174
1009
III.2.5.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
Cuadro III.162. Características del bulbo según la materia prima
del nivel IV.
triangular como dominante, con un 61%. La sección trapezoidal asimétrica se relaciona mejor con los productos retocados de 3º orden. Respecto del eje de debitado, la total
simetría (90º) se da en el 78% de las piezas y en especial
entre las de 2º orden, que llegan a alcanzar el 80%, independientemente de si están o no retocadas. La comparación de
las series líticas silícea y calcárea indica que ésta última es
ligeramente más simétrica y en la primera son más representativas las secciones trapezoidales (cuadros III.163 y
III.164).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 47% de la muestra,
seguida de los gajos o segmentos esféricos con un 28% y la
triangular con un 14%. Respecto del orden de extracción se
observa el predominio de los gajos entre las de 2º orden y las
cuadrangulares largas en las de 3º orden. Hay pues una elección predominante de gajos en las primeras fases de la cadena
operativa y de lascas largas con cuatro lados y sección triangular asimétrica en los elementos configurados. La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que los
valores entre ambas son similares.
RETOCADOS
El retoque
El retoque presenta el 74% de formas denticuladas,
seguidas de las escamosas con un 22% y un 4% de escaleriformes. La proporción muestra que la categoría “corto” (más
ancho que largo o igual) representa el 74%. El medio un
22% y más largo que ancho sólo el 4%. La extensión del
retoque afecta modificando las piezas mediante las categorías entrante (46%) y profundo (20%), y es marginal sin modificación en un 33%. Esta circunstancia indica la alta transformación lítica en el nivel, ya detectada por otros valores.
La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica
que ésta última presenta valores de gran predominio de la
morfología denticulada, con ausencia de la escaleriforme,
así como el descenso de la escamosa. En resumen una baja
presencia de los retoques más complejos y extendidos en la
serie calcárea. Respecto de la proporción, los valores son
similares y notoria es la mayor extensión del retoque
marginal y menor el entrante de las piezas de caliza (cuadros
III.165 y III.166).
El filo retocado
La delineación del filo es en un 56% recto, cóncavo en
un 25% y convexo en el 13%. Los valores tipométricos bajos
favorecen los filos rectos, que precisan menos extensión para
su elaboración. Filos convexos escasos apuntan a una mayor
reutilización con entrada en la superficie de la pieza y
presencia de filos cóncavos. Respecto de la ubicación de los
filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados derecho
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
5 (3,9)
5 (3,9)
3 (2,3)
109 (85,8)
5 (3,9)
-
127
Lasca 3º O
32 (11,8)
41 (15,2)
25 (9,2)
148 (54,8)
24 (8,8)
-
270
Pr. ret. 2º O
5 (3,6)
8 (5,7)
2 (1,4)
111 (79,8)
8 (5,7)
5 (3,6)
139
Pr. ret. 3º O
31 (17,8)
26 (14,9)
13 (7,5)
67 (38,5)
34 (19,5)
3 (1,7)
174
73 (10,3)
80 (11,3)
43 (6,1)
435 (61,3)
71 (10)
8 (1,1)
710
Total
196 (27,6)
514 (72,4)
Cuadro III.163. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel IV.
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 2º O
18 (11,4)
129 (81,6)
11 (6,9)
158
Lasca 3º O
31 (9)
271 (79)
41 (11,9)
343
Pr. ret. 2º O
14 (10,9)
103 (80,5)
11 (8,5)
128
Pr. ret. 3º O
27 (17,4)
114 (73,5)
14 (9)
155
Total
90 (11,4)
617 (78,7)
77 (9,8)
784
Cuadro III.164. Ángulo de debitado del nivel IV.
198
Proporción
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
1º O
3
1
-
-
4
2º O
125 (71,8)
41 (23,5)
8 (4,6)
-
174
3º O
162 (75,7)
44 (20,5)
7 (3,3)
1 (0,4)
214
Total
290 (73,9)
86 (21,9)
15 (3,8)
1 (0,2)
392
290 (73,9)
86 (21,9)
16 (4,1)
392
Cuadro III.165. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel IV.
[page-n-212]
Extensión
Muy
Muy
Marginal Entrante Profundo
Marginal
Profundo
1º O
1
1
-
-
Total
Repart.
Continuo Discont.
3
25 (13,2) 29 (15,3) 92 (48,6) 36 (19,1)
7 (3,7)
189
3º O
51 (19,9) 42 (16,4) 117 (45,7) 33 (12,9) 13 (5,1)
256
77 (17,2) 72 (16,1) 209 (46,6) 69 (15,4) 21 (4,6)
209 (46,6)
e izquierdo (44% y 38%), donde vuelven a ser los rectos
(56%) y cóncavos (23%) los mayoritarios, con independencia
de su situación. Los filos del lado distal, tras los rectos, presentan una incidencia alta de cóncavos (31%), circunstancia
que apunta a que este tipo de piezas están agotadas en mayor
proporción que las laterales (cuadro III.167).
Delineación
Recto
Cóncavo
Convexo
Sinuoso
Total
1º O
2
-
1
1
4
106 (53)
2º O
53 (26,5)
29 (14,5)
12 (6)
200
3º O
176 (58,1) 74 (24,4)
40 (13,2)
13 (4,3)
303
Total
284 (56,1) 127 (25,1) 70 (13,8)
26 (5,1)
-
-
-
-
2º O
163
8
8
5
231
11
11
5
14
-
19
19 10
-
394
(96,1)
38
(3,9)
MD D
10
3º O
90 (20,1)
Cuadro III.166. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel IV.
-
-
M
1º O
448
149 (33,2)
Completo
P PM
1
2º O
Total
Parcial
2
-
2
4
8
6
129 (75,8)
4
22
4
160 (72,7)
8
29
24
(28,1) (23,3)
Total
T
32 10
291
50 (48,5)
103 (26,14)
291 (73,8)
Cuadro III.169. Repartición del retoque según el orden de extracción
del nivel IV. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Los modos o tipos de superficies retocadas
Los modos de superficies retocadas revelan un predominio de las sobreelevadas (48%) y simples (46%), seguidas de las planas (2,9%) y escaleriformes (2,5%). Estos
valores no varían significativamente en las distintas
unidades arqueológicas. La comparación de las series líticas
silícea y calcárea indica la ausencia de los modos plano y
escaleriforme en las piezas calcáreas y el alto predominio
del retoque simple en las mismas (cuadro III.170).
507
Cuadro III.167. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel IV.
Categorías
Simple
Plano
La ubicación del frente del retoque
El frente retocado se sitúa en torno al 44% y 38% en los
lados derecho e izquierdo, y en un 16% en el lado distal. La
localización es mayoritaria con un 86% en la categoría directo y un 8% inverso. Respecto de la repartición del mismo,
es casi exclusivo continuo en su elaboración (96%), y sólo
alguna pieza como las lascas con retoque muy marginal
presentan esta característica. La extensión de las áreas de
afectación del retoque muestra que éste es completo
(proximal, mesial y distal) en el 73% de las piezas y parcial
en el 26%. Esta parcialidad afecta mayoritariamente a la
mitad distal en un 48% y a la mitad proximal en un 28%.
Circunstancia relacionada con la búsqueda de un apuntamiento más o menos aguzado que marcarían las piezas sólo
distales (31%) (cuadros III.168 y III.169).
1
2
1º O
2
2
4
5/6
55 (49,5) 40 (37,7) 50 (46,7) 52 (47,7)
-
4 (3,7)
3 (2,8)
6 (5,5)
Sobrelevado 53 (47,7) 59 (55,6) 52 (48,5) 48 (44,1)
Escaleriforme 3 (2,7)
Total
Total
8
205(46,3)
-
13 (2,9)
1
213(48,2)
3 (2,8)
2 (1,8)
3 (2,7)
-
11 (2,5)
106
111
107
109
9
442
Cuadro III.170. Modos del retoque del nivel IV.
Los útiles retocados, de la lista tipo indican que la mayoría de ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple
en este orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El
retoque simple es más utilizado que el sobreelevado en
denticulados y raederas desviadas, y al contrario en raederas
laterales y perforadores. El retoque plano, minoritario en
general, afecta a raederas laterales y transversales, al igual
que el escaleriforme (cuadro III.171).
Posición
Lat. izquierdo Lat. derecho
3
Localización
Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
-
3
1
-
-
-
4
2º O
74 (37)
86 (43)
40 (20)
144 (90)
11 (6,8)
-
2 (1,2)
3 (1,8)
160
3º O
120 (39,6)
138 (45,5)
45 (14,8)
177 (83,4)
21 (9,9)
-
12 (5,6)
2 (0,9)
212
Total
196 (38,6)
226 (44,5)
85 (16,7)
324 (86,1)
33 (8,7)
-
14 (3,7)
5 (1,3)
376
Cuadro III.168. Posición y localización del frente del retoque según el orden de extracción del nivel IV.
199
[page-n-213]
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple
Plano Escaler. Total
4. Punta levallois retocada
-
-
-
-
-
6/7. Punta musteriense
4
-
-
1
5
9/11. Raedera lateral
51 (54,2) 29 (30,8) 6 (6,4) 8 (8,5)
12/20. Raedera doble
10 (50) 10 (50)
-
-
94
20
21. Raedera desviada
18 (42,8) 21 (50) 1 (2,3) 2 (4,7)
42
22/24. Raedera transversal
8 (42,1) 8 (42,1) 1 (5,2) 2(10,5)
19
25. Raedera sobre cara plana
1
5
27. Raedera dorso adelgazado
1
1
29. Raedera alterna
3
2
-
-
5
30/31. Raspador
6
2
-
2
10
-
2
19
-
-
20
34/35. Perforador
-
11
43. Útil denticulado
9
6
-
1
13 (68,4) 4 (21,1)
42/54. Muesca
-
3
54 (35,7) 91 (60,2) 3 (1,9) 3 (1,9) 151
45/50. Lasca con retoque
-
31
-
-
3
Cuadro III.171. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel IV.
La dimensión y el grado de transformación del retoque
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
respecto del orden de extracción muestra que la longitud y la
anchura decrecen ligeramente conforme la pieza pierde tipometría, pasando de valores medios de 21,9 a 21,7 mm para
la longitud y de 3,1 a 2,8 mm para la anchura. La altura del
retoque se da especialmente en los productos de 2º orden
(4,5). La superficie retocada muestra que ésta es idéntica
entre las piezas de 2º y 3º orden. La relación existente entre
las posibilidades de extensión y la dimensión elaborada
apunta a que conforme avanza la elaboración del retoque,
éste se centra más en entrar en la pieza que en alcanzar su
máxima longitud (cuadro III.172).
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Pr. ret. 2º O 21,96 3,11 4,55 0,88 67,57 1,43 655,29 15,14 190
Pr. ret. 3º O 21,74 2,87 3,92 0,88 67,58 1,44 715,17 14,62 256
Cuadro III.172. Grado del retoque y orden de extracción del nivel IV.
LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente
retocado. SR: superficie de todos los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP superficie del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
indica para ésta última que los grados de retoque son
mayores en la longitud, como corresponde a su mayor tipometría. En cambio la anchura y la altura del retoque es
menor, como corresponde a piezas menos elaboradas,
circunstancia que se aprecia claramente en el bajísimo índice
de transformación (0,13) de las piezas calcáreas. Igualmente
es mayor la relación entre el filo vivo y el filo retocado, es
decir, una mayor presencia del primero.
200
Las distintas categorías de grado vinculadas al retoque
indican que no existen diferencias significativas en las
mismas, corroborado por el índice F/R. Los índices del
grado de retoque revelan que éstos son inferiores en las
últimas capas y por tanto las mismas son un conjunto menos
retocado. La longitud de la superficie retocada presenta un
valor medio de 21,7 mm que se ajusta a la longitud de los
soportes no transformados (24,2 mm), y por tanto la explotación se puede considerar máxima en la dimensión longitud. La anchura retocada, con valor medio de 2,9 mm,
representa el 12,8% de la anchura media de los soportes,
hecho que señala una decidida elaboración de categorías
sobreelevadas frente a planas o cubrientes en la superficie.
Es decir, no se fabrican piezas planas ni la transformación
mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura
de los frentes retocados con valor de 4,2 mm no está muy
lejos del grosor medio de los soportes, que es de 6,6 mm y
por tanto representa el 63,6% de esa dimensión. Ello certifica la búsqueda de frentes simples y sobreelevados. La
transformación mediante el retoque, principalmente en
altura sólo afecta a un 18,7% de la proyección de la masa
lítica en planta. Ello apunta a un alto interés en economizar
materia prima mediante una máxima explotación volumétrica. Los diferentes índices indican una compensación entre
las capas 1 y 2 que puede obedecer a la diferenciación artificial de las mismas. Los valores de longitud, anchura y relación entre filo y retoque son similares. En cambio se puede
matizar un descenso de la altura del retoque, la superficie de
los productos y el índice de transformación, que es menor en
las últimas capas (cuadro III.173).
III.2.5.3.7. LA TIPOLOGÍA
Entre los útiles mayoritarios las raederas simples
presentan una proporción equilibrada de convexas y rectas,
porcentualmente un 22,5% del total. Las raederas dobles,
unidas a las convergentes, alcanzan el 2,1%, a las que tal vez
habría que añadir el 4,8% de las raederas desviadas. Las
transversales alcanzan el 4% y el resto de raederas tienen
valores marginales. Los raspadores y perforadores, con valores inferiores al 3%, son poco significativos, con un único
buril. Las muescas están presentes con un 5,1% y los útiles
denticulados constituyen la categoría predominante con casi
un 37%. La comparación de las series líticas silícea y
calcárea indica para ésta última que tres morfotipos, denticulados, lascas con retoque y muescas, representan con el
73% la gran elaboración calcárea (cuadro III.174).
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son los cuchillos de dorso, las lascas levallois, perforadores,
y raederas simples; a pesar de ello no alcanzan el índice 2
laminar. No se aprecia una tendencia a elaborar piezas
largas, ni siquiera con los elementos levallois, que en cambio
sí indican que son las más delgadas de todas las piezas con
diferencia y también las de menor peso. Respecto del orden
de extracción, están mayoritariamente elaboradas sobre
soportes de 3º orden, circunstancia que contrasta con las
raederas simples, que presentan un mayor número de
elementos corticales (cuadro III.175).
[page-n-214]
Grado
1
2
3
4
5/6
Total
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
LFi
22,87
19,88
23,13
21,23
20,47
21,59
1. Lasca levallois típica
4
-
-
4 (0,97)
LFd
22,37
21,81
22,82
22,22
21,29
22,18
2. Lasca levallois atípica
4
-
-
4 (0,97)
LFt
21,31
18,84
22
22,76
LF
22,32
20,43
22,80
21,94
24,5
21,23
5. Punta pseudolevallois
4
2
1
7 (1,71)
21,33
21,79
6. Punta musteriense
3
-
-
3 (0,73)
AFi
2,67
3,6
2,76
2,3
2,04
2,72
8. Limaces
2
-
-
2 (0,48)
AFd
3,02
3,76
2,8
3,89
2,2
3
AFt
2,84
3,84
3,17
3,52
1,66
3,27
47 (13,8)
2 (3,3)
-
49 (11,98)
10. Raedera simple convexa 40 (11,7)
2 (3,3)
1
43 (10,51)
AF
2,87
3,71
2,84
2,73
2,05
2,93
11. Raedera simple cóncava
5
-
6 (1,46)
9. Raedera simple recta
1
HFi
4,38
4,6
3,81
4,25
2,95
4,08
12. Raedera doble recta
4
-
-
4 (0,97)
HFd
4,43
5,32
3,67
3,72
3,2
4,16
13. Raedera doble rect-cv.
2
-
-
2 (0,48)
HFt
4,36
5,2
3,88
4,94
3,66
4,58
19. Raedera converg. conv.
3
-
-
HF
4,39
4,3
3,76
4,12
3,15
4,21
21. Raedera desviada
20 (5,86)
-
IF
0,80
0,93
0,91
0,89
0,82
0,87
22. Raedera transv. recta
9
2
-
11 (2,68)
SRi
65,32
79,6
80,42
54,78
51,04
67,69
23. Raedera transv. conv.
5
-
-
5 (1,22)
-
3 (0,73)
20 (4,88)
SRd
75,4
89,1
69,47
69,4
48,62
72,50
25. Raedera cara plana
4
1
-
5 (1,22)
SRtr
64
71,8
70,82
79,71
56
70,37
27. Raedera dorso adelg.
1
-
-
1 (0,24)
SR
69,97
82,44
70,09
65,05
50,4
70,38
29. Raedera alterna
2
2
-
4 (0,97)
F/Ri
1,22
1,48
1,44
1,64
1,66
1,48
30. Raspador típico
3
1
-
4 (0,97)
F/Rd
1,34
1,55
1,37
1,47
1,29
1,42
31. Raspador atípico
5
1
-
6 (1,46)
F/Rtr
1,67
1,44
1,35
1,47
1,66
1,49
32. Buril típico
1
-
-
1 (0,24)
F/R
1,37
1,50
1,4
1,53
1,49
1,46
33. Buril atipico
1
-
-
1 (0,24)
SP
602,2
611,5
718
745,5
715,2
674,5
34. Perforador típico
4
-
-
4 (0,97)
IT
11,44
17,14
10,98
9,93
7,63
11,75
35. Perforador atípico
3
1
-
4 (0,97)
37. Cuchillo dorso atípico
-
1
-
1 (0,24)
38. Cuchillo dorso natural
4
-
2
6 (1,46)
16 (4,7)
5 (8,3)
-
21 (5,13)
Cuadro III.173. Grado del retoque del nivel IV.
42. Muesca
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois (2,3), lejos de la línea de corte establecida en 13
para poder ser considerada de muy débil debitado levallois.
El índice laminar de 2,4 se sitúa en la consideración de muy
débil. El índice de facetado de 8 también está por debajo del
10 considerado para definir la industria como facetada. Las
agrupaciones de categorías industriales indican que el índice
levallois tipológico de 1,9 está muy distante del 30 considerado para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II
(40,3) y los índices esenciales de raedera con valor de 40
estiman su incidencia como media, que es alta a partir de 50.
El particular índice charentiense de 14, lejos del 20, permite
considerar este conjunto como no charentiense. El Grupo
III, formado principalmente por raspadores y perforadores,
presenta un índice esencial de 5,2, definido como débil. Por
último el Grupo IV, con un índice de 37, se define como muy
alto al superar el límite 35, que aumenta a casi 42 si
añadimos las muescas. Por tanto y en resumen, el nivel IV de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de denticulados del Paleolítico medio, con
presencia media de raederas y baja incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior (cuadro III.176).
43. Útil denticulado
2
149 (36,43)
2
-
-
2 (0,48)
10 (2,9)
11 (18)
-
21 (5,1)
51. Punta de Tayac
6
-
1
7 (1,71)
54. Muesca en extremo
1
-
-
1 (0,24)
62. Diverso
8
-
-
8 (1,95)
341
61
7
409
44. Becs
45/50. Lasca con retoque
Total
118(34,6) 29 (48,3)
Cuadro III.174. Lista tipológica y series litológicas del nivel IV.
III.2.5.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel IV indica que éste es
similar entre los productos retocados (13,9%) y entre las
lascas (13,8%), más numerosas las de 3º orden entre los
primeros. La incidencia de la fracturación respecto a los
restos de talla y núcleos no es clara, como ya se ha comentado, incluyéndose la totalidad de los primeros a efectos de
valorar su incidencia. La presencia de retoque en los restos
de talla no es significativa (1,6%). Complejo vuelve a ser
diferenciar si los restos de talla corresponden a fragmentos
del proceso de talla o a fragmentos por transformación
201
[page-n-215]
I. Tipométricos
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Lasca levallois
8
1,52
6,9
2,18
-
1
7
Punta pseudol.
7
0,85
5,42
3,15
-
1
6
Raedera simple
98
1,25
3,33
8,13
1
56
41
Raedera transv.
17
0,76
4,83
11,88
-
11
6
Raed. dos frentes
10
1,17
4,23
6,31
-
4
6
Raedera inversa
5
1,27
3,9
22,33
-
3
2
Raedera desviada
19
0,95
3,71
6,94
-
7
12
Raspador
10
0,97
2,03
11,1
-
5
5
Perforador
8
1,28
2,81
5,17
-
3
5
Cuch. dorso nat.
5
1,91
4,21
5,86
-
5
-
Muesca
22
1,18
3,03
8,39
-
10
12
Denticulado
149
1,21
3,59
7,96
1
46
102
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
26
25
51
49,01
Lasca 1º O
12
-
12
0
Lasca 2º O
196
17
213
7,98
Lasca 3º O
408
31
439
7,06
No retocado
616
48
664
13,83
Pr. ret. 1º O
4
-
4
0
Pr. ret. 2º O
155
23
178
12,92
Pr. ret. 3º O
200
35
235
14,89
Retocado
359
58
417
13,90
Total
975
106
1081
9,80
Cuadro III.177. Fracturación de la estructura industrial según orden
de extracción del nivel IV.
Cuadro III.175. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel IV.
Índices Industriales
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
2,34
-
I. Laminar (ILam)
2,43
-
I. Facetado amplio (IF)
8
-
I. Facetado estricto (IFs)
3,67
-
I. Levallois tipológico (ILty)
1,95
2,1
I. Raederas (IR)
37,4
40,26
I. Achelense unifacial (IAu)
0,48
0,52
I. Retoque Quina (IQ)
1,95
2,1
I. Charentiense (ICh)
14,42
15,52
Grupo I (Levallois)
1,95
2,1
Grupo II (Musteriense)
40,34
43,42
Grupo III (Paleol. superior)
4,88
5,26
Grupo IV (Denticulado)
36,43
39,21
Grupo IV+Muescas
41,8
45
medio, aunque hay que tener presente la dificultad de identificar éste cuanto mayor es. La ubicación de las fracturas se
presenta mayoritaria en la mitad proximal (35,8%) de las
piezas retocadas, especialmente en muescas y raederas simples. Divididas las piezas en dos mitades, el porcentaje de
fracturación es superior en la mitad proximal (47,1%) que en
la mitad distal (39,6%), y menor en los lados (13,2%). Ello
apunta a que existe una tendencia a suprimir los extremos de
las piezas, en especial el proximal, cuya causa puede ser
funcional, de configuración o utilización. Por último, la incidencia de las fracturas respecto de los modos de retoque
indica que existe un porcentaje mayor de éstas con retoque
sobreelevado (65,1%) frente al simple (34,8%). De reseñar
es que las piezas con retoque simple ubican las fracturas
preferentemente en la porción meso-distal frente a las sobreelevadas que las presentan en la porción próximo-mesial
(cuadros III.178, III.179 y III.180).
Cuadro III.176. Índices y grupos industriales líticos del nivel IV.
exhaustiva de productos configurados y retocados. La industria de este nivel presenta una fracturación total del 9,8%, y
entre los productos retocados un 13,9%. La comparación de
las series líticas silícea y calcárea indica que la fracturación
es mayor en la última serie (cuadro III.177).
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son
las muescas (23,8%) y raederas simples (23,4%), seguidas
de denticulados (43%); el resto presenta pocos ejemplares.
No hay ninguna categoría significativa de estar poco o nada
fracturada. El grado de fracturación es predominantemente
202
III.2.5.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
en la categoría núcleo corresponden a 51 piezas, a las que
habría que sumar 10 piezas más transformadas en productos
retocados con filos mayoritarios denticulados y sobreelevados. Este grado de transformación es de un 16,4% y puede
ser considerado bajo. Los diferentes tipos de núcleos identificados son mayoritariamente gestionados por una sola
superficie o unifacial (88%) frente a más caras (35% de bifaciales). La dirección de debitado es bimodal, con 34,5% de
centrípeta (fig. III.60, núm. 6; fig. III.61, núm. 1, 3, 4, 6), y
34,5% preferencial (fig. III.60, núm. 3, 4, 9; fig. III.61, núm.
2, 7), seguidas de unipolar en un 19,2% (fig. III.60, núm. 1,
5), un 11,5% de ortogonal y por último bipolar (fig. III.60,
núm. 7). Las características de las superficies de debitado
planas-convexas y las de preparación con planos multifacetados (40%) indican la presencia de gestión levallois mayoritariamente centrípeta en el nivel. Otros núcleos con superficies de morfología indeterminada, poliédrica, discoide
(fig. III.60, núm. 2; fig. III.61, núm. 6) y los gajos (fig.
III.61, núm. 5) se distancian de los levallois. Así pues, una
[page-n-216]
Grado
0-25% 26-50% 50-75% >75%
Total
Punta
-
-
-
-
-
Raedera simple
7
12
3
1
23 (23,46)
-
1 (16,6)
Raedera doble
-
1
-
Raedera transversal
1
-
-
Raedera desviada
1
1
Raedera cara plana
1
-
Raspador
-
1
Perforador
1
1
-
1 (6,25)
-
-
2 (10)
-
-
1 (20)
-
-
1 (10)
-
-
2 (20)
Muesca
1
3
-
1
5 (23,8)
Denticulado
7
14
-
-
21 (13,8)
Indeterminado
-
-
2
1
3
5 (8,3)
3 (5)
60
Total
19 (31,6) 33 (55)
Cuadro III.178. Grado de fracturación de los productos retocados
del nivel IV.
Situación
P
PM
PD
MD
D
L
Total
Punta
-
-
-
-
-
-
-
Raedera simple
2
5
3
4
4
2
20
Raed. doble/converg.
1
-
-
-
-
-
1
Raedera transversal
-
-
-
-
1
-
1
Raedera desviada
-
1
-
-
1
-
2
Raedera cara plana
-
-
-
-
1
-
1
Raspador
-
1
-
-
-
-
1
Perforador
1
1
-
-
-
-
2
Muesca
-
-
-
1
1
2
4
Denticulado
2
5
3
3
5
3
21
6
13
6
8
13
7
53
(11,3) (24,5) (11,3) (15,1) (24,5) (13,2)
Total
Cuadro III.179. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel IV. P: proximal. PM: próximo-mesial. PD:
próximo-distal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
Modos
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Proximal
3
-
5
8
Próximo-mesial
4
-
15
19
Proximal-distal
2
-
5
7
1ª mitad
9 (26,47)
-
25 (73,52)
34 (39,5)
Mesodistal
3
-
4
7
Distal
17
-
19
36
2ª mitad
20 (46,51)
-
23 (53,48)
43 (50)
Lateral
1 (11,1)
-
8 (88,8)
9 (10,46)
Total
30 (34,88)
-
56 (65,11)
86
Cuadro III.180. Fracturación y modos de retoque del nivel IV.
parte significativa (28%) de los núcleos recuperados pueden
ser conceptualizados levallois y con media de 25 cm de
longitud, valores tipométricos considerados como bajos.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso), supone
un 3,1% de las lascas y un 5,1% de los útiles, por tanto
valores bajos. Las lascas levallois, con 8 ejemplares, presentan excelente factura. Son de talla amplia con media de
25,5 mm y con morfología cuadrangular larga (62%). A
reseñar la ausencia de láminas y puntas levallois retocadas.
Las puntas pseudolevallois con siete ejemplares, una de ellas
retocada (fig. III.62, núm 5, 7), y los cuchillos de dorso
natural tienen escasa incidencia, aunque hay que recordar la
dificultad de valorar este tipo de útil en una industria de
pequeño formato. Sólo hay cinco piezas de más de 2 cm,
pero si consideramos todas las lascas con córtex opuesto a
filo, ampliaríamos la clasificación a un 5% de la lista tipo,
porcentaje más significativo. Las puntas musterienses, con
tres piezas (1,8%), están presentes con ejemplares poco
típicos, por desviados, escasa simetría de sus bordes y configuración de apuntamiento (fig. III.62, núm. 1, 2). Existen
dos limaces (fig. III.62, núm. 3, 4). Las puntas de Tayac con
siete ejemplares (fig. III.62, núm. 6 a 13) corresponden a
denticulados convergentes generalmente cortos.
Las raederas simples o laterales agrupadas son 98
ejemplares, con mayor proporción de rectas que representan
un 50% del total, convexas con un 43,8% y poco frecuentes
las cóncavas (6,1%). Tipométricamente las raederas laterales
están entre los útiles retocados de mayor formato (27,1 x
23,2 x 9,3 mm), sin apenas variación respecto al orden de
extracción. Las 56 piezas con córtex representan el 57% de
éstas y tienen un formato medio de 26,3 x 23 x 9,8 mm. El
soporte de estas raederas es mayoritario en la forma de gajo
o segmento esférico, con un 45% (fig. III.63, núm. 1 a 10),
seguida de cuadrangular largo en un 25% (fig. III.63, núm.
11, 15, 17) y triangular en 17%, con un 17,3% de piezas
desbordadas y un 1,1% de sobrepasadas. La sección transversal es asimétrica en un 88%, principalmente asimétrica
triangular (46,7%) y asimétrica cortical (29%). Las piezas
simétricas sólo alcanzan un 11,3%. La morfología del
retoque indica una distribución unimodal con escamoso
(63%), denticulado (21%) y escaleriforme (15%). Estas
raederas presentan una extensión de retoque amplia, sin
piezas con retoque parcial y un 20% con retoque marginal.
El retoque directo se distribuye en los lados derecho (55%)
e izquierdo (45%), y en su modo es sobreelevado (60%),
simple (35%) y plano (5%). No hay piezas sobre soporte
levallois y cuatro presentan talón multifacetado (fig. III.63,
núm. 3). Las raederas laterales son de bella factura, bien
configuradas con debitado previo variado en el que destacan
el preferencial (48%), el unipolar (23%) y el resto configuran fases del centrípeto (bipolar, ortogonal y centrípeto).
Las raederas dobles y convergentes, con 6 y 3 ejemplares, representan un 5,7% de las raederas. Como elementos de mayor transformación por retoque presentan un
55% de corticalidad. Tipométricamente son de amplio
formato (27,8 x 24 x 7,3 mm), entendido éste dentro del
203
[page-n-217]
contexto lítico del nivel. Mayoritariamente cuadrangulares
largas (40%), cuadrangulares cortas (20%) y triangulares
(fig. III.64, núm. 6, 12, 13). Destaca la ausencia de piezas
desbordadas y sobrepasadas. Son más simétricas (75%) que
asimétricas (25%), ambas triangulares. La morfología del
retoque indica aquí una distribución unimodal con un 75%
de escamoso y un 25% de denticulado. Estas raederas
también presentan una extensión retocada amplia, aunque
matizada con un 50 y 30% de piezas con retoque marginal y
parcial respectivamente. El modo de retoque es bimodal
sobreelevado (50%), simple (50%), sin retoque plano ni
escaleriforme. Dos piezas sobre lasca levallois y un talón
multifacetado. Son de bella factura y con debitado dorsal
mayoritario ortogonal (40%), centrípeto (30%) y escaso
unipolar (10%) y preferencial (10%).
Las raederas desviadas son 20 ejemplares que representan un 12,7% de las raederas. La tipometría media es de
23 x 24,7 x 8,4 mm, un formato menor que laterales y dobles.
Un 60% son largas frente al 40% de anchas, y un 35% de
piezas con córtex. Las formas son diversificadas con
dominio de cuadrangulares cortas (37%), gajos (31%) y
triangulares (fig. III.64, núm. 7, 8, 9, 10, 14). Un 74% de las
piezas son asimétricas frente al 16% de simétricas, y hay tres
piezas desbordadas. La morfología del retoque indica aquí
una distribución unimodal con un 57% de escamoso, 33% de
denticulado y apenas un 16% de escaleriforme. La extensión
del retoque es amplia con un 5% de retoque parcial y un 25%
de marginal. El modo de retoque es simple (55%) y sobreelevado (45%). No se observan soportes levallois ni talones
multifacetados. El debitado dorsal diversificado preferencial
(38%), centrípeto (31%), unipolar (23%) y ortogonal (8%).
Son piezas bien elaboradas de formato no muy amplio, sobre
lascas desviadas (37%), retoque simple y sobreelevado y por
lo general con convergencia apuntada (50%); también están
presentes los ejemplares dobles (10%).
Las raederas alternas son 4 ejemplares que representan
un 2,5% de las raederas (fig. III.64, núm. 1, 2), con retoque
sobreelevado y simple, debitado dorsal preferencial y morfología diversa. Las raederas transversales presentan 17 ejemplares que representan el 10,8% de las raederas, con tipometría de 23,5 x 31,8 x 9,1 mm. Su morfología es variada, generalmente más ancha que larga (fig. III.64, núm. 3, 4, 5). El
debitado es también variado y preferencial (61%), con presencia de soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es bimodal simple y sobreelevado. Las raederas de
cara plana son 5 ejemplares que constituyen el 3,2% de las
raederas (fig. III.64, núm. 11, 15), con morfología y debitado
diversificados, predominantemente retoque simple y marginal, talones no facetados y asimetría triangular.
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan en
conjunto 20 piezas con porcentaje esencial del 5,2 e incidencia principal de raspadores (50%), perforadores (40%) y
buriles (20%). Éstos últimos son dos ejemplares de bella
factura en extremo distal de lasca (fig. III.65, núm. 1, 2). Los
raspadores elaborados en sílex son generalmente circulares
(fig. III.65, núm. 3, 5, 6, 7) y dos en hocico (fig. 6, núm. 8,
9). En caliza, uno grueso que difiere tipométricamente (fig.
204
III.65, núm. 4). Si exceptuamos éste, los raspadores tienen
un formato pequeño (20,5 x 21,4 x 12,5) y son más anchos
que largos. Son piezas asimétricas triangulares con 50% de
elementos corticales. El soporte mayoritario es el gajo
(44%) y el cuadrangular corto (33%). El debitado previo es
bimodal con centrípeto y unipolar. La morfología del
retoque es principalmente escaleriforme y el modo sobreelevado (60%).
Los perforadores, con ocho piezas, presentan un débil
porcentaje esencial (2,1). El formato es pequeño (22,1 x
19,6 x 9,7 mm), donde la longitud y anchura están próximas.
Son piezas asimétricas triangulares (85%), y en las que un
40% presentan córtex, y soporte mayoritario en forma de
segmento esférico (35%). Los modos son del retoque sobreelevado (65%), escaleriforme (15%) y simple (10%). Son
piezas denticuladas de bella factura, con debitados diversificados pero mayoritario el preferencial (fig. III.65, núm. 10 a
13). El aguzamiento marcado se consigue recogiendo las
condiciones morfológicas favorables del soporte. Es decir el
punto de unión de los lados, la convergencia de las aristas o
el apoyo sobre méplat (superficies planas de fractura, sobrepasadas, desbordadas, corticales, etc.). El apuntamiento y su
individualización es de pequeñas proporciones, como su
tipometría, y generalmente está situado en el extremo distal
de la lasca.
La fracturación (13%) está presente en la porción
próximal de las piezas y afecta mayormente a perforadores y
buriles. Hay una baja presencia de piezas desbordadas
(12%). No hay soportes levallois ni talones multifacetados.
Existe un número significativo (33%) de talones y bulbos
suprimidos que aumenta al 45% si añadimos las fracturas
proximales.
Las muescas presentan 21 piezas (fig. III.66, núm. 10,
13, 14, 16), todas ellas retocadas menos dos clactonienses.
Tipométricamente son de formato medio (25,7 x 23,6 x 9,9
mm), con un 47% de piezas corticales, morfología de soportes diversificados pero mayoritaria en gajos (44%) y
asimétricas triangulares (85%). La morfología del retoque es
básicamente denticulada (90%), y el modo sobreelevado
(53%) y simple (47%). Son piezas denticuladas cóncavas
bien elaboradas, con extremos marcados y aguzados por
rupturas de convergencia (méplat, córtex, fractura, etc.). El
debitado dorsal es variado pero mayoritariamente preferencial (36%) y centrípeto (27%), con alguna pieza desbordada
y sin soporte levallois ni talones multifacetados. Como en
otros tipos, hay una cierta incidencia (27%) sobre restos de
talla o núcleos y fragmentos.
Los denticulados (fig. III.66 y III.67) representan el
grupo de útiles mayoritario con 149 piezas (36,4%). Éstos
pueden ser divididos en laterales simples (63%), dobles
(17%), transversales (11%) y alternos (8%) e inversos (7%).
Generalmente están bien configurados con denticulación
marcada y algunos con espinas pronunciadas. Su formato en
comparación con las raederas (27 x 25,3 x 9,2) es ligeramente inferior (26,2 x 22,9 x 8,9 mm), con un 31% de piezas
corticales, morfología de soportes diversificados, entre los
que son de reseñar los cuadrangulares largos (30%) y cortos
(21,3%), gajos (25%) y triangulares (14,8%). Las piezas son
[page-n-218]
asimétricas (71%) mayoritariamente triangulares y simétricas, en un 29% trapezoidales. La morfología del retoque es
denticulada y el modo se presenta bimodal, con un 51,7% de
retoque simple y un 45,4% de sobreelevado, frente a un 2,2%
de escaleriforme. La extensión del retoque presenta un 3% de
parcialidad y un 11% de retoque marginal. El debitado dorsal
mayoritario es el preferencial (42%), el centrípeto con un
39% y el unipolar 19%. Hay un 12% de piezas desbordadas
(fig. III.67, núm. 6, 9, 13) y 1% de sobrepasadas (fig. III.67,
núm. 10), cinco soportes levallois y dos talones multifacetados (fig. III.66, núm. 12, 14; fig. III.67, núm. 13). Es notoria la presencia de un 21% de talones suprimidos. La incidencia de denticulados sobre núcleo o resto de talla es del
15%. La fracturación no es muy significativa (13,5%) y frecuentemente configura una ruptura de convergencia acusada
que dificulta separar muescas de denticulados (fig. III.66,
núm. 6). Las piezas sobre gajo son relevantes (fig. III.66,
núm. 4, 7).
III.2.5.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL IV
El sedimento del nivel es característico de un ambiente
cálido y húmedo, sin apenas fracción de aportación exógena
ni endógena. La ocupación humana dispuso posiblemente de
unas buenas condiciones para el hábitat.
El nivel IV fue excavado en una superficie máxima de
14 m2 (capa 1) y mínima de 1 m2 (capa 6), lo que supone una
extensión media aproximada de 8 m2. El volumen excavado
fue de 5,3 m3 y posiblemente representa el 5% del área
ocupacional total que debió de ser según cálculos de unos
150 m2 y por tanto es una parte restringida. Se han contabilizado un total de 34.855 elementos arqueológicos, lo que
supone una media de 6.442 restos/m3, donde los restos
líticos fueron de 718/m3 y los óseos 5.724/m3. Es decir 112
registros por cuadro y capa. La relación de diferencia entre
ambas categorías (H/L) es de 7,9. El volumen de materiales
óseos y líticos (30.223 y 3.793) es lo suficientemente amplio
para el estudio propuesto del nivel IV.
La distribución del material arqueológico presenta dos
áreas diferenciadas. Hacia el interior de la cueva existe una
concentración de elementos óseos y líticos, en especial de
los primeros, y en el área externa el material es casi exclusivo lítico, área que recibe los impactos de las estructuras de
combustión. Los restos faunísticos están mayormente acumulados en los cuadros D2 y F2, mientras que los líticos
presentan varias concentraciones diferentes, en particular los
elementos de explotación. La presencia de hogares y la existencia de concentración del material arqueológico con diferencias litológicas pueden ayudar a discernir los posibles
eventos ocupacionales, más de dos, que se produjeron en el
nivel IV. El material arqueológico está termoalterado con
una incidencia inferior a la de los niveles más recientes. El
17% de las piezas líticas y el 5% de las óseas registran claramente el impacto térmico.
Centrados en la industria, los procesos de explotación de
los núcleos se detectan con cierta nitidez, al existir dos
concentraciones con relación a los restos de talla. Ello es un
argumento a favor de un escaso desplazamiento de materiales. La estructura lítica, en su relación interna, señala un
muy alto índice de elementos producidos frente a los de
producción o explotación. La materia prima como roca de
elección y utilización es el sílex (84,7%), con presencia
significativa de la caliza (14,6%). Las piezas de sílex tienen
un alto grado de alteración que abarca a la casi totalidad del
conjunto, correspondiendo un tercio a alteraciones térmicas.
Las dimensiones tipométricas son: núcleo (27,8 x 24,2 x
15,1 mm), resto de talla (17,9 x 13,6 x 8,2 mm), lasca (24,2
x 22,5 x 6,6 mm) y producto retocado (26,7 x 24,1 x 9,2
mm). Esto representa para el total una media de 21,1 x 18,6
x 6,7 mm; así pues un conjunto industrial lítico con valores
en torno de los 2 cm para las mediciones de longitud y
anchura. A pesar de que la caliza –de mayor tamaño– es
utilizada como recurso en el nivel, la industria es de tamaño
muy pequeño y con alto grado de reutilización.
Las categorías de la estructura lítica indican que la gran
mayoría (82%) tiene un formato de longitud y anchura para
los núcleos de hasta 4 cm. Respecto a la fase de la cadena
operativa, los mismos están explotados o agotados (80%), son
gestionados unifacialmente (72%) y con dirección de debitado bimodal centrípeta y preferencial. Las características de
las superficies de debitado planas-convexas y las de preparación con planos multifacetados certifican una presencia del
32% de gestión levallois en los núcleos, preferentemente
centrípeta. En los productos configurados los talones son
mayoritariamente lisos, aunque existen multifacetados. La
corticalidad es ligeramente mayor en los productos retocados
(40%) que en las lascas (32%). En éstas hay un predominio de
las formas de cuatro lados (48%) y gajos (28%). Hay una
producción de lascas con cuatro lados y sección asimétrica
triangular en los útiles más elaborados y una incidencia
importante de los gajos entre los productos corticales. La
simetría de la sección transversal de las lascas muestra un
ligero predominio de la categoría trapezoidal frente a la triangular. La categoría trapezoidal tiene sus máximos valores en
los productos retocados más avanzados. La alta incidencia del
soporte cortical “gajo” se muestra determinante en las características morfológicas líticas del nivel IV
.
Los productos retocados indican morfología denticulada
(74%), proporción corta (74%), extensión entrante (47%) y
filo retocado recto (56%) mayoritarios. El frente retocado es
lateral (83%), localizado en la cara dorsal (86%), continuo
(96%) y preferentemente completo (74%) en su extensión.
Los modos muestran un predominio de los sobreelevados
(48,2%), simples (46,3%) y planos (2,9%). Los diferentes
útiles retocados se elaboran con retoque sobreelevado o
simple, en este orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más utilizado que el sobreelevado en los denticulados, raederas desviadas y raederas de
cara plana. En cambio, el sobreelevado es mayor en las
raederas laterales, raspadores y perforadores. La longitud de
la superficie retocada presenta un valor medio (21,8 mm) que
se ajusta a la longitud de los soportes no transformados (25,4
mm). Por ello se puede decir que la explotación en la dimensión longitud es máxima, con una decidida elaboración bimodal de categorías sobreelevadas y simples frente a planas o
cubrientes en la superficie. Así pues, no se fabrican piezas
planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello,
205
[page-n-219]
sino al contrario. La altura de los frentes retocados (4,2 mm),
con valor próximo al grosor medio de los soportes (7,9 mm),
certifica la búsqueda de frentes sobreelevados.
Las raederas simples presentan un dominio de convexas
y rectas. Las raederas dobles, unidas a las convergentes, son
el 5,7% y las raederas desviadas casi un 5%, y algo menor las
transversales. Los raspadores, perforadores y buriles son
poco significativos. Las muescas tienen una incidencia del
5,1% y los útiles denticulados son la categoría dominante
(37%). Las piezas retocadas con índice de alargamiento
mayor son los perforadores, raederas de cara plana y raederas
simples, a pesar de ello lejos de poder ser considerados laminares. No se aprecia una tendencia a elaborar piezas largas,
ni siquiera con los elementos levallois, que en cambio sí
indican una diferencia significativa en el índice de carenado
(6,9), las piezas más delgadas. Respecto del orden de extracción, los elementos configurados están preferentemente
elaborados sobre soportes de 3º y 2º orden, con la diferencia
de presentar una mayoría de soportes de 3º orden las raederas
desviadas. Hay un predominio de elementos corticales entre
las raederas laterales y transversales.
El índice de fracturación del nivel IV es ligeramente
menor en las lascas que en los productos retocados. La presencia de retoque en los restos de talla sólo alcanza al 2%.
La existencia de un 38,2% de fracturas entre los productos
retocados indica la alta explotación y transformación de la
industria del nivel. Las categorías tipológicas con más fracturas son las raederas simples y las muescas. La ubicación
de las fracturas se presenta básicamente en los extremos
proximales y distales de raederas simples, y distales en las
muescas. Las piezas con retoque sobreelevado están mucho
más fracturadas (65%) que las que poseen retoque simple
(35%). Las categorías industriales indican que un número
significativo de los núcleos identificados conceptualizan
una gestión levallois (32%). Los valores industriales
presentan un muy bajo índice levallois, al igual que el índice
laminar y el de facetado. Así pues, la industria del nivel IV,
por sus características técnicas de debitado, se puede definir
como no laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera consideran
su incidencia como media. Las raederas laterales presentan
morfología cuadrangular y asimetría triangular con debitado
preferencial y retoque sobreelevado. Las raederas dobles
tienen morfología cuadrangular y simetría triangular con debitado centrípeto y retoques simples y sobreelevados. Las rae-
206
deras desviadas presentan morfología cuadrangular y asimetrías triangular y trapezoidal con debitado preferencial y
retoque mayoritario simple. Las raederas transversales tienen
formas variadas, debitado preferencial y retoques simples y
sobreelevados. El Grupo III, formado principalmente por
raspadores y perforadores, presenta un índice bajo, formas en
gajo, asimetría triangular y debitados centrípeto y unipolar
con retoque sobreelevado. El Grupo IV presenta por último un
índice muy alto, con denticulados de morfologías cuadrangulares y gajos, asimetría triangular y retoque simple y sobreelevado. Las muescas tienen morfología en gajo, debitado
preferencial y retoque sobreelevado mayoritario. Por tanto y
en resumen, el nivel IV de Bolomor puede ser por su tipología
ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio de denticulados, con presencia media de raederas y baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior.
El espacio estudiado indica que los núcleos son introducidos en fases no iniciales o avanzadas y difieren de los
formatos de lascas amplias que corresponden al principio de
la cadena operativa, cuya ausencia es notoria. Los núcleos
son muy transformados y reutilizados, por ello su identificación es difícil, con morfologías que muestran una explotación sistemática avanzada. La industria presenta una importante reducción, con existencia de pocos productos con
córtex extenso que apunta a que las cadenas operativas se
han iniciado en otros espacios. Las secuencias de configuración manifiestan una relación preferencial de soportes de
mayor formato y morfologías transformadas, en especial las
raederas.
En conclusión el nivel IV, tal vez el más cálido de la
secuencia, no presenta procesos de alteración postdeposicional especialmente relevantes. Las cadenas operativas
líticas se muestran fragmentadas, hecho que puede
responder a una movilidad de objetos entre diferentes y
próximos lugares de ocupación. Existe una alta presencia
de vestigios arqueológicos que sugieren más una entrada y
transformación de éstos en el interior del yacimiento que
una “exportación” de los mismos. Las estrategias de aprovisionamiento preferencial del sílex implican una frecuentación de cierta lejanía del yacimiento junto a la utilización
de una fuente inmediata –la caliza– por primera vez en el
OIS 5 y que se concreta en las capas inferiores. El nivel
presenta características de ocupaciones de corta duración,
donde se han desarrollado actividades diversas, complejas
e intensas con elaboración de estructuras de combustión.
[page-n-220]
Fig. III.60. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel IV.
207
[page-n-221]
Fig. III.61. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel IV.
208
[page-n-222]
Fig. III.62. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Puntas del nivel IV.
209
[page-n-223]
Fig. III.63. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel IV.
210
[page-n-224]
Fig. III.64. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel IV.
211
[page-n-225]
Fig. III.65. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores, buriles y perforadores del nivel IV.
212
[page-n-226]
Fig. III.66. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados y muescas del nivel IV.
213
[page-n-227]
Fig. III.67. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel IV.
214
[page-n-228]
III.2.6. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO V
El estrato V, en el sector occidental, presenta una potencia media de 40 cm, coloración rojiza oscura y textura
areno-limosa. Las características morfoestructurales (color,
fracción, composición, alteración, etc.) lo definen como una
unidad litoestratigráfica, cuya sedimentación presenta
características de “terra rossa”. La disposición del mismo
presenta mayor potencia hacia el interior del yacimiento, con
fuerte brechificación basal. La excavación arqueológica se
realizó en las campañas de los años 1994-98, levantando
cuatro capas correspondientes a los cuadros A2, B2, B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3, F4, entre las cotas 250-280 cm. El abundante material óseo y lítico recuperado quedó registrado
mediante levantamiento tridimensional.
Fig. III.69. Corte frontal occidental del nivel V. Sector occidental.
III.2.6.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL V
La extensión excavada se individualiza en cuatro
unidades arqueológicas que se individualizan en sus correspondientes cuadros A2/B2, A3/B3, B4, D2, D3, D4, F2, F3
y F4 (fig. III.68, III.69, III.70, III.71, III.72 y III.73).
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3 y F4 (10 m2).
- Unidad arqueológica 2: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3 y F4 (10 m2).
- Unidad arqueológica 3: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4 y F2 (7,5 m2).
- Unidad arqueológica 4: cuadros A2/B2, A3/B3 y B4
(3,5 m2).
Fig. III.68. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel V.
Fig. III.70. Corte sagital meridional del nivel V. Sector occidental.
Fig. III.71. Corte sagital y frontal del nivel V.
Sector occidental.
215
[page-n-229]
Capas
1
2
3/4
Total
Vol. m3
0,83
0,93
0,60
2,07
m3
479
198
83
277
NRL
Lítica
399
126
50
575
NRH m3
629
578
192
2761
Hueso
5234
367
115
5716
m3
NR
6670
776
275
3036
Lítica peso gr.
5,34
5,61
5,02
5,37
grs./m3
2545
760
418
3723
13,11
3,91
2,3
9,94
Lítica
H/L
Fig. III.72. Superficie excavada del nivel V, capa 3. Sector occidental.
Fig. III.73. Superficie excavada del nivel V, capa 4.
Con brechas del VI. Sector occidental.
III.2.6.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL V
La distribución de los materiales arqueológicos en las
distintas unidades o capas muestra una concentración de los
mismos en los cuadros orientales y meridionales. La relación hueso/lítica correspondiente al mismo espacio tiene una
distribución descendente, con bajo valle entre las capas 1 y
2 tanto en restos óseos como líticos (cuadro III.181).
III.2.6.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.6.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajo porcentaje de
elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte produc-
Cuadro III.181. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel V. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
tivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo, la existencia de un porcentaje cercano al 38% de restos de talla puede enmascarar un
gran agotamiento de elementos nucleares y hace ser prudente al respecto. Entre los elementos producidos es lógica
la primacía de los pequeños productos frente a los configurados, aunque ésta no es muy alta, y en éstos existe un alto
valor de los no retocados que apunta a una actividad no
exhaustiva de transformación. La comparación de las series
litológicas silícea (41%) y calcárea (55,4%) indica que ésta
última posee un mayor número de elementos configurados,
y entre éstos, las lascas representan el 89%. Es decir, una
decidida elaboración de productos líticos con filos vivos
donde el retoque es poco buscado y sólo está presente en el
11% de las piezas calcáreas.
Los índices de producción, configuración y transformación revelan diferencias en las distintas unidades que bien
pueden ser debidas a la muy diferente presencia de materiales. Respecto a la materia prima se observa la fuerte divergencia entre elementos silíceos y calcáreos (cuadros III.182
y III.183).
III.2.6.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada se reduce prácticamente a
sólo dos categorías: sílex y caliza micrítica. De forma marginal existe alguna pieza de cuarcita y de calcedonia, éstas
últimas contabilizadas entre el sílex. A efectos arqueológicos sólo las dos primeras tienen relevancia y son las categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
Nivel V
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Percutor
Canto
3
0
14
41
115
147
162
93
(23,5)
-
(82,4)
(37,9)
(48,5)
(63,9)
(63,5)
(36,5)
Número
%
17 (2,9)
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
303 (52,9)
Cuadro III.182. Categorías estructurales líticas del nivel V.
216
Lasca
Total
Pr. retocado
255 (44,3)
575
575
[page-n-230]
Sílex
Caliza
Total
IP
35,91
62,5
38,6
IC
0,73
1,35
0,78
ICT
0,85
12,5
mayoría del conjunto estudiado (84,2%), circunstancia que
condiciona el análisis traceológico (cuadro III.186).
0,57
Cuadro III.183. Índices estructurales de las series litológicas
del nivel V. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
Fresco Semip. Pátina Desil. Decalc. Termoal. Total
3
(0,6)
22
(4,9)
220
(49,6)
30
(6,7)
-
160
(37,9)
443
Caliza
sílex, con porcentaje medio del 77%, se muestra como la
roca de elección y utilización. La caliza está presente especialmente entre los productos configurados no retocados, lo
que indica que es una roca de elección por sus filos vivos.
La caliza se presenta diversificada respecto a su coloración,
aunque siempre con idéntica textura micrítica, donde las
calizas azules representan un 19,2% (cuadros III.184 y
III.185).
Sílex
86
(66,1)
-
-
-
44
(33,8)
-
130
Cuarcita
2
(100)
-
-
-
-
-
2
Total
91
(15,8)
22
(3,8)
220
(38,2)
30
(5,2)
44
(7,6)
168
(29,2)
575
Cuadro III.186. Alteración de la materia prima lítica del nivel V.
III.2.6.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Percutor
-
3
-
3
Núcleo
12 (85,7)
2 (14,3)
-
14
Resto talla
22 (53,6)
19 (46,4)
-
41
Debris
99 (86)
16 (14)
-
115
P. lasca
128 (87,1)
18 (12,2)
1 (0,7)
147
Lasca
98 (60,1)
64 (39,2)
1 (0,6)
163
P. retocado
84 (91)
8 (9)
-
92
Total
443 (77)
130 (22,6)
2 (0,4)
575
Cuadro III.184. Materias primas y categorías líticas del nivel V.
Caliza verde
94 (70,1)
Caliza azul
25 (19,2)
Caliza crema
8 (6,1)
Caliza marrón
3 (2,3)
Caliza roja
-
Total
130
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 36,5 x 27,3 x 16,1
mm, con valor central (mediana) de 31 x 27 x 16 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra, por lo que no podemos hablar de una clase
modal ni de multimodalidad. El rango o recorrido entre
valores es más amplio para la longitud que para la anchura,
y la desviación típica vuelve a mostrar la mayor variabilidad
de la longitud. El coeficiente de dispersión, que nos permitirá comparaciones con distribuciones de otros niveles, acusa la mayor variación de la longitud y el peso. La forma de
la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica o achatada para la anchura y leptocúrtica o apuntada
para la longitud y el grosor por los valores positivos. El grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha, de
todas las categorías consideradas (longitud, anchura, grosor,
índices de alargamiento y carenado y el peso) indica una
asimetría positiva con mayor concentración de valores a la
derecha de la media (cuadro III.187).
Cuadro III.185. Diferentes tipos de calizas según coloración
del nivel V.
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
36,5
27,3
16,1
1,31
2,29
23,9
Mediana
31
27
16
1,30
2,22
15,3
Moda
28
28
16
-
-
-
Mínimo
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 38% de los valores, con casi un 16% de piezas
frescas y sólo un 5% de muy alteradas. Las piezas calcáreas y
su alteración característica, la decalcificación, están presentes
en casi el 34%, cuya causa debemos atribuir al medio sedimentario, poco carbonatado y húmedo, circunstancia que
parece favorecer la presencia de piezas silíceas frescas. La
termoalteración en las piezas es casi 1/3 del total, en especial
en el sílex. Por todo ello la alteración es alta y representa la
17
19
5
0,71
1,38
1,94
Máximo
79
39
30
2,03
3,80
110,9
Rango
62
20
25
1,32
2,55
108,9
Desviación típica
15,83
5,34
5,06
0,37
0,60
26,1
Cf. V Pearson
.
43%
19%
31%
28%
32%
109%
Curtosis
2,75
-0,03
4,68
-0,04
8,15
9,24
Cf. A. Fisher
1,64
0,43
0,83
0,53
2,58
1,69
Válidos
14
14
14
14
14
14
Cuadro III.187. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel V.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
217
[page-n-231]
Los restos de talla identificados presentan como
medidas de tendencia central una media aritmética de 19,1 x
14,1 x 9,2 mm, con valor central (mediana) de 15 x 14 x 9
mm. El rango o recorrido entre valores es amplio en las
dimensiones longitud y anchura, aunque mayor en la
primera. La desviación típica indica la uniformidad de todas
las categorías. El coeficiente de dispersión vuelve a mostrar
una cierta uniformidad entre las categorías. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica para el grosor y bastante leptocúrtica o puntiaguda en
la longitud. El grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha respecto de su media, indica que todas las
categorías muestran una concentración a la derecha, algo
mayor en la longitud. Las categorías consideradas: longitud,
anchura, grosor, índice de alargamiento, índice de carenado
y peso, revelan una asimetría positiva con mayor concentración de valores a la derecha de la media (cuadro III.188).
Resto Talla
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
19,1
14,1
9,2
1,43
2,37
3,48
Mediana
15
14
9
1,18
2,14
2,59
Moda
15
15
6
1
1
4,05
Mínimo
10
5
4
0,75
1
0,58
Máximo
65
27
15
5
6,2
23,40
Rango
55
22
11
4,25
5,2
22,82
Desviación típica
9,34
4,53
3,79
0,72
1,24
3,95
Cf. V. Pearson
49%
32%
41%
50%
52%
113%
Curtosis
13,46
1,82
-1,36
13,81
1,20
15,5
Cf. A. Fisher
3,09
1,05
0,36
3,19
1,07
3,55
Válidos
41
41
41
41
41
41
Cuadro III.188. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel V.
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 24,3 x 22,6 x 6,8 mm, con valor
central (mediana) de 22 x 21 x 6 mm. Los valores indican
que es casi una distribución simétrica donde coincidirían
media, mediana y moda. El rango o recorrido entre valores
es similar. El coeficiente de dispersión muestra una acusada
uniformidad de la longitud y anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente
leptocúrtica o puntiaguda en todas las categorías. El grado
de asimetría de la distribución en todas las categorías indica
una concentración a la derecha próxima al eje de simetría. El
peso no muestra una gran dispersión o variación como en
otros niveles (cuadro III.189).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 27,9 x 24,9 x 9,6
mm, con valor central (mediana) de 25 x 22 x 9 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica con mayor distancia para la longitud.
El rango entre valores muestra un recorrido similar en
longitud y anchura. La desviación típica presenta una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de dispersión
218
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
24,3
22,6
6,8
1,18
4,18
5,92
Mediana
22
21
6
1,07
3,66
2,91
Moda
17
20
5
1,25
3,5
1,32
Mínimo
7
6
2
0,26
1,31
0,41
Máximo
57
58
20
3,17
13,5
45,36
Rango
50
52
18
2,91
12,62
44,95
Desviación típica
9,64
8,53
3,67
0,55
2,06
8,04
Cf. V Pearson
.
39%
37%
54%
46%
51%
136%
Curtosis
1,72
2,1
1,42
1,24
3,38
8,23
Cf. A. Fisher
1,34
1,1
1,35
1,13
1,52
2,82
Válidos
159
159
159
159
159
159
Cuadro III.189. Análisis tipométrico de las lascas del nivel V.
acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda en las tres categorías y
mayor en la anchura. El grado de asimetría de la distribución
en todas las categorías tiene una concentración a la derecha
y próxima al eje de simetría (cuadro III.190).
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como medidas de tendencia
central una media aritmética de 21,7 x 19,3 x 6,5 mm, con
valor central (mediana) de 18 x 18 x 5 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías. El rango o recorrido entre valores es ligeramente
mayor en la longitud. La desviación típica muestra una
variabilidad homogénea entre la longitud y la anchura. El
coeficiente de dispersión, también homogéneo para los valores comentados, es mayor en el grosor y especialmente en
el peso. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica o apuntada, y el
grado de asimetría es positivo con concentración de valores
a la derecha de la media. Respecto de la materia prima, todas
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
27,9
24,9
9,6
1,2
3,45
9,66
Mediana
25
22
9
1,12
3,14
5,54
Moda
20
21
6
1
3,66
9,91
Mínimo
15
11
2
0,44
1,11
1,54
Máximo
57
56
22
2,47
18
50,27
Rango
42
45
20
2,03
16,89
48,73
Desviación típica
10,02
9,7
4,22
0,43
2,27
10,22
Cf. V Pearson
.
35%
38%
44%
35%
65%
105%
Curtosis
0,53
1,82
0,27
0,16
21,44
5,25
Cf. A. Fisher
0,98
1,4
0,87
0,69
3,76
2,26
Válidos
75
75
75
75
75
75
Cuadro III.190. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel V.
[page-n-232]
las categorías calcáreas son tipométricamente mayores que
las de sílex, destacando las diferencias en los productos retocados (cuadro III.191).
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con
los valores más altos de 2 a 4 cm, que representan una media
del 90%. Esta distribución presenta una mayor tendencia
hacia soportes más pequeños conforme las fases de explotación del núcleo avanzan (cuadro III.192).
La morfología de los elementos producidos muestra una
mayoría de formas con cuatro lados, ligeramente mayores
las lascas largas que las cortas. La ausencia de formas con
tres lados o triangulares indica que no se buscan productos
apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase
de explotación de los núcleos, el 70% están explotados o
agotados, circunstancia que indica la alta presión ejercida en
la producción lítica, aumentada posteriormente con su transformación mediante retoque. El valor más repetido es el
explotado con el 50% (cuadro III.193).
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica la similar utilización de ambas superficies o
caras. La dirección del debitado en la superficie correspon-
40-49
30-39
≤ 20-29
Total
Testado
-
-
-
-
-
Inicial
1
1
1
-
3
-
-
2
3
5
Agotado
DE PRODUCCIÓN
≥ 50-59
Explotado
III.2.6.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
Longitud
-
-
1
1
2
Total
1
1
4
4
10
Anchura
≥ 50-59
40-49
30-39
≤ 20-29
Total
Testado
-
-
-
-
-
Inicial
-
-
2
1
3
Explotado
-
-
1
4
5
Agotado
-
-
-
2
2
Total
-
-
3
7
10
Cuadro III.192. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel V.
Fases
Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
S
Ca
Lasca
Cu
S
Ca
-
Unifacial/Centrípeto
-
-
1
-
1
UNIFACIALES
-
3
1
-
4 (50)
Bifacial/Unipolar
-
-
1
-
1
Bifacial/Preferencial
-
-
1
-
1
Bifacial/Centrípeto
Núcleo
Unifacial/Ortogonal
-
-
2
-
2
BIFACIALES
-
-
4
-
4 (50)
Cu
INDETERMINADOS
-
-
-
-
6 (37,5)
Total
Prod. Retocado
Cu
S
Ca
Media
L
34,08 50,5
-
20,55 29,4
-
26,66 43,16
-
A
26,91 29,5
-
21,22 24,29
-
23,82 38,33
-
G
15,66 18,5
-
5,93 7,79
-
9,23
3,48 9,29
-
7,93 29,16
3
-
-
7
3
10
-
-
3
34
14
P
22,23
L
29,5 50,5
-
20
27
-
25
40,50
-
A
25,5 29,5
-
21
22
-
22
37,50
-
5
6
8
14
Cuadro III.193. Fases de explotación de los núcleos del nivel V.
-
Mediana
Cf. Pearson
18,5
-
P
14,26 34,2
-
2,41 4,67
-
5,01 27,41
-
diente muestra un predominio de centrípetas. La dirección
de las superficies de preparación confirma los valores
centrípetos y la presencia unipolar. Los planos de percusión
observados en los núcleos son una muestra reducida, pero
evidencia la presencia de facetado.
L
44% 32%
-
30% 37%
-
33% 23%
-
III.2.6.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
A
20%
7%
-
27% 46%
-
36% 28%
-
G
33% 11%
-
51% 53%
-
43% 30%
-
P
123% 49%
-
114% 115%
-
95% 52%
-
G
16
-
-
2,28
-
-
1,18 0,85
-
0,91 0,30
-
0,63
-
-
0,39 0,75
-
1,53 0,46
-
G
1,07
-
-
1,77 0,95
-
0,89 0,97
-
P
Cf. Fisher
L
A
3,16
-
-
4,5
1,76
-
2,37 0,20
-
12
2
-
94
64
-
Válidos
Total
14
158
69
6
-
75
Cuadro III.191. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel V. S: Sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
muestra la lógica proporción ascendente de elementos en su
orden de extracción. Una característica a señalar es la mayor
elección de soportes amplios para su transformación en retocados. Hay mayor proporción de lascas retocadas de 2º orden
(36%) que no retocadas (22%), circunstancia que se invierte
en las piezas de 3º orden o ausentes de córtex, aunque estas
diferencias no son muy significativas. La comparación de
las series silícea y calcárea indica que ésta última posee un
inferior número de productos de 2º orden, hecho no coherente con el mayor número de piezas corticales del inicio de
219
[page-n-233]
la cadena operativa. Ello es debido sin duda a la dificultad
de identificar las superficies corticales de menor extensión
en las piezas calcáreas (cuadro III.194).
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 2º O
11,35
3,5
52,1
4,3
3,1
107º
20
Lasca 3º O
14,16
4,32
71,7
4,5
2,25
105º
59
Pr. ret. 2º O
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Lasca
5 (2,1)
35 (22,3)
117 (74,5)
-
27 (36)
48 (64)
75
Total
5 (2,1)
62 (26,7)
165 (71,1)
232
125,7
2,8
2,07
108º
14
4,65
71,44
3,62
2,93
103º
29
13,5
4,5
74,6
4,1
2,5
105º
122
157
Pr. retocado
6,7
12,67
Total
Total
15,7
Pr. ret. 3º O
Cuadro III.196. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel V. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Cuadro III.194. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel V.
La corticalidad
La corticalidad no muestra diferencias entre los
productos retocados y no retocados, presentando una proporción pequeña (0-25% de córtex) para todos los elementos
producidos sin diferencias. Respecto de su ubicación, el
85% de los productos presentan córtex en un lado y en el
15% de las piezas lo tienen en más lados. La materia prima
no presenta una variación significativa en esta cuestión, pero
hay que recordar la baja proporción de piezas no silíceas
(cuadro III.197).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria longitud entre 2-3
cm (47,7%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para la
anchura (cuadro III.198).
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 77% de valores, a
mucha distancia de las facetadas con casi un 7%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
tiene una complejidad relevante en los talones, circunstancia
que tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies diedras, mayoritarias entre las facetadas, confirman la
elección preferente de superficies lisas. La corticalidad en los
talones es relevante y ajustada a la búsqueda de la mayor tipometría. Las superficies suprimidas (8%) corresponden a
piezas transformadas mediante el retoque y por tanto a ese
proceso corresponde la especificidad de eliminar el talón. La
comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que
esta última no presenta talones multifacetados, es decir,
existe una menor elaboración acompañada de la también
inferior presencia de talones suprimidos que certifica una
materia prima menos transformada. La mayor presencia de
talones corticales silíceos obedecería a un mayor aprovechamiento de esta materia prima (cuadro III.195).
Los talones más amplios corresponden a las lascas de 3º
orden y a los productos retocados de 2º orden, hecho relacionado con el proceso de explotación y transformación.
En general no se observan diferencias significativas en los
valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, posiblemente por lo reducido de la muestra. La
comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que
las dimensiones de ésta última son mucho mayores que las
de la silícea, con menores valores en el ángulo de percusión
y el índice de regulación (cuadro III.196).
Superficie
Cortical
Grado
Corticalidad
1
2
3
4
Total
S
Lasca
0
60
25 (73,5)
2 (5,8)
4 (11,7)
3 (8,8)
34
Ca
57
1 (14,2)
1 (14,2)
2 (28,5)
3 (42,8)
7
Cu
-
1
-
-
-
1
3 (7,1)
6 (14,2)
6 (14,2)
42 (56)
21 (65,6) 5 (15,6)
117 27 (64,3)
P. retocado
S
56
6 (18,7)
-
32
Ca
7
-
1
-
-
1
Cu
-
-
-
-
-
-
6 (18,2)
-
33 (44)
12 (16)
6 (8)
75
63
Total
180
21 (63,6) 6 (18,2)
48 (64)
9 (12)
Cuadro III.197. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel V.
S: Sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 2º O
12 (34,3)
21 (60)
1
-
-
-
-
34
Lasca 3º O
-
58 (72,5)
12 (15)
6 (7,5)
1
-
3
80
Pr. ret. 2º O
2
12 (50)
3
1
1
1
4
24
Pr. ret. 3º O
-
27 (71)
2
1
2
1
5
38
14
118 (67)
18
8 (4,5)
4 (2,2)
2
12
176
Total
14 (7,9)
136 (77,2)
12 (6,8)
14 (7,9)
Cuadro III.195. Preparación de la superficie talonar respecto de los productos configurados del nivel V.
220
176
[page-n-234]
Longitud
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
111 (83,4)
2
32 (84,2)
145 (83,8)
-
Marcado
13 (9,7)
-
4 (10,5)
17 (9,8)
Corticalidad <50% ->50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca 1º O
-
-
-
-
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
Suprimido
9 (6,7)
-
2 (5,2)
11 (6,3)
Lasca 2º O
2-0
4-1
13 - 5
10 - 4
34
Total
133
2
38
173
Pr. ret. 2º O
2-1
8-4
11 - 1
7-4
34
Total
4-1
12 - 5
24 - 6
17 - 8
68
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Lasca 2º O
1-0
1-0
14 - 6
11 - 6
34
Pr. ret. 2º O
4-1
3-1
12 - 3
9-1
34
Total
5-1
4-1
26 - 9
20 - 7
68
Cuadro III.198. Grado de corticalidad de los formatos de longitud y
anchura en los productos configurados del nivel V.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, generalmente entre 1 y 2 (52%). Destaca la particularidad de los
productos retocados de 3º orden que indican un dominio de
la categoría 3-4 (48,6%) sobre la de 1-2 aristas (34%). Sin
embargo, en todas las categorías existe un predomino de
pocos levantamientos por superficie, hecho que se explicaría
por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que un 83% de los bulbos están
presentes con nitidez. Aquellos que resaltan de forma más
prominente representan casi un 10% y los suprimidos un
6%, probablemente por su prominencia. Respecto del orden
de extracción, se aprecia una mayor presencia de bulbos
marcados en los elementos retocados respecto de las lascas;
ello se vincula a una mayor tipometría de los primeros
productos. También es significativa la categoría de bulbo
suprimido entre los productos retocados, indicador de la
transformación más avanzada y de equilibrio funcional
(cuadro III.199).
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos con un 74%,
frente a los simétricos con un 19%. La principal categoría
Cuadro III.199. Características del bulbo según la materia prima
del nivel V.
simétrica es la triangular, muy próxima de la trapezoidal y
convexa. La asimetría presenta la categoría triangular como
dominante con un 50% del total. La sección trapezoidal
asimétrica se vincula mejor con los productos retocados de
3º orden. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º)
se da en el 81% de las piezas. La comparación de las series
líticas silícea y calcárea indica que esta última es ligeramente más simétrica (cuadros III.200 y III.201).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 59% de la
muestra, seguida de los gajos (17%) y la triangular (14%); el
resto es menos significativo. Respecto del orden de extracción se observa el predominio de las cuadrangulares en todas
las fases de la cadena operativa. Hay pues una elección de
lascas largas con cuatro lados y sección triangular en los
elementos configurados. Los gajos son muy representativos
en las piezas corticales, ya que suponen el 50% de la
muestra. La morfología técnica indica un mayor número de
piezas desbordadas por el lado derecho; ello tal vez
obedezca a la búsqueda de una prensión diestra. La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que
apenas existen diferencias significativas entre los valores de
las mismas.
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 2º O
-
28 (84,8)
5
33
Lasca 3º O
7
65 (81,2)
8
80
Pr. ret. 2º O
2
21 (80,7)
3
26
Pr. ret. 3º O
7
32 (78)
2
41
Total
16 (8,8)
146 (81,1)
18 (10)
180
Cuadro III.201. Ángulo del eje de debitado del nivel V.
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
3 (9,6)
-
2 (6,4)
17 (54,8)
9 (29)
-
31
Lasca 3º O
7 (10,6)
5 (7,5)
8 (12,1)
34 (51,5)
12 (18,2)
-
66
Pr. ret. 2º O
-
1 (3,4)
1 (3,4)
20 (68,9)
7 (24,1)
-
29
Pr. ret. 3º O
4 (10,2)
3 (7,7)
-
18 (46,1)
14 (35,9)
-
39
9 (5,4)
11 (6,6)
89 (53,9)
42 (25,4)
-
165
14 (8,4)
Total
34 (20,6)
131 (79,4)
Cuadro III.200. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel V.
221
[page-n-235]
III.2.6.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque muestra que el 52% de estas formas son
denticuladas, seguidas de las escamosas con un 36% y un
11% de escaleriformes. La proporción de las dimensiones de
estos elementos indica que la categoría “corto” (más ancho
que largo) representa el 83%, igual de largo que ancho
(medio) un 13% y largo sólo el 3,6%. La extensión del retoque modifica las piezas mediante las categorías entrante
(31,8%) y profundo (5,4%), mientras que es marginal sin
modificación en un 61%. Esta circunstancia indica la alta
transformación lítica en el nivel, ya detectada por otros
valores (cuadros III.202 y III.203).
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 66% recto, cóncavo
en un 18% y convexo en el 11%. Los valores tipométricos
bajos favorecen los filos rectos, que precisan menos extensión para su elaboración. Filo convexos escasos apuntan a
una mayor reutilización, con entrada en la superficie de la
pieza y presencia de filos cóncavos. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados
derecho e izquierdo (43% y 39%), donde vuelven a ser mayoritarios los rectos (57%), independientemente de su situación.
Únicamente es reseñable que los filos transversales del lado
distal presentan una incidencia alta de cóncavos (44%),
circunstancia que apunta a que este tipo de piezas están
agotadas en mayor proporción que las laterales (cuadro
III.204).
Delineación
Corto
Medio
Largo
Laminar
29 (87,8)
3 (9,1)
1 (3)
-
33
3º O
41 (80,4)
8 (15,6)
2 (3,9)
-
51
Total
70
11
3
-
11 (13,1)
Convexo
Sinuoso
Total
22 (52,3)
3º O
47 (74,6)
13 (30,9)
3 (7,1)
4 (9,5)
42
6 (9,5)
9 (14,2)
1 (1,5)
63
Total
69 (65,7)
19 (18,1)
12 (11,4)
5 (4,7)
105
84
70 (83,3)
Cóncavo
Total
2º O
Recto
2º O
Proporción
3 (3,6)
84
Cuadro III.204. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel V.
Cuadro III.202. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel V.
Extensión
Muy
Muy
Marginal Entrante Profundo
Total
Marginal
profundo
2º O
11 (28,9) 10 (26,3) 12 (31,5)
4 (10,5)
1
38
3º O
24 (33,3) 22 (30,5) 23 (31,9)
2 (2,7)
1
72
Total
35 (31,8) 32 (29,1) 35 (31,8)
6 (5,4)
2 (1,8)
110
Total
67 (60,9)
35 (31,8)
8 (7,3)
110
Cuadro III.203. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel V.
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
revela que ésta última presenta valores de gran predominio de
la morfología denticulada, con ausencia de la escaleriforme,
así como una menor incidencia de la escamosa. En resumen,
una baja presencia de los retoques más complejos y extendidos en la serie calcárea. Respecto de la proporción los
valores son ligeramente mayores en la serie calcárea, posiblemente por su mayor tipometría, aunque hay que tener presente el bajo número de casos y por tanto valores con reservas.
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 44%
y 39% en los lados derecho e izquierdo, y en un 12% en el
lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es
mayoritaria, con un 89% en la categoría directo y un 8%
inverso. La repartición del mismo es casi exclusivo continuo
en su elaboración (98%) y sólo alguna pieza como las lascas
con retoque muy marginal presentan esta característica. La
extensión de las áreas de afectación del retoque muestra que
éste es completo (proximal, mesial y distal) en el 72,2% de
las piezas y parcial en el 38,4%. Esta parcialidad afecta
mayoritariamente a la mitad distal en un 56% y a la mitad
proximal en un 28%, circunstancia relacionada con la
búsqueda de un apuntamiento más o menos aguzado que
marcarían las piezas sólo distales (36%) (cuadros III.205 y
III.206).
Los modos del retoque
Los modos o tipos de superficies retocadas indican un
dominio bimodal de las sobreelevadas (37,5%) y simples
(36%), seguidas de las escaleriformes con un 4% y planas
(1%). Estos valores no varían significativamente en las
distintas unidades arqueológicas atendiendo a su diferente
Posición
Localización
Lat. izq.
2º O
Lat. dcho.
Transv.
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
28 (44,4)
27 (42,8)
8 (12,6)
33 (94,3)
2 (5,7)
-
-
-
35
3º O
13 (30,2)
19 (44,1)
11 (25,5)
46 (85,1)
5 (9,2)
-
1
2
54
Total
41 (38,7)
46 (43,8)
19 (18,1)
79 (88,7)
7 (7,8)
-
1
2
89
Cuadro III.205. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel V.
222
[page-n-236]
Repart.
Continuo
Discont.
Parcial
P PM
2º O
36
1
M
1
1
-
Completo
MD D
-
4
Sobreelev. Simple Plano Escaler. Total
6/7. Punta musteriense
T
3
1
31 (79,5)
9/11. Raedera lateral
34 (65,4)
12/20. Raedera doble/converg.
3º O
53
1
1
5
3
3
5
1
Total
89
2
2
5
4
3
9
2
89 (97,8)
2 (2,2)
7 (28) 4 (16)
Lista Tipológica
-
5 (22,7) 15 (68,2)
1
4
1
1
22
1
-
-
2
1
-
3 (20)
15
5 (100)
22/24. Raedera transversal
1
11 (73,3)
21. Raedera desviada
14 (56)
-
-
-
-
5
91
25 (38,46)
65 (72,22)
Cuadro III.206. Repartición del frente del retoque según el orden de
extracción del nivel V. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
cantidad, como se aprecia al promediar las capas 2 a 4. Estas
categorías se han obtenido mediante medición numeral y
posterior asignación nominal. La comparación de las series
líticas silícea y calcárea indica la ausencia de los modos
plano y escaleriforme en las piezas calcáreas y el alto predominio del retoque simple (71%) en las mismas (cuadro
III.207).
25. Raedera sobre cara plana
1
-
-
-
1
29. Raedera alterna
1
3
-
-
4
30/31. Raspador
2
-
-
-
2
34/35. Perforador
Total
1
3
-
-
4
42/54. Muesca
1
-
-
-
1
-
-
33
-
-
3
43. Útil denticulado
45/50. Lasca con retoque
49 (36,1)
Plano
2 (1,4)
Sobrelevado
51 (37,5)
Escaleriforme
6 (4,4)
Total
108
3
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Total
Simple
-
Cuadro III.208. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel V.
Grado
Categorías
14 (41,1) 19 (55,8)
Pr. ret. 2º O 25,78
3
4,75 1,36 97,37 1,36 777,14 14,21
41
Pr. ret. 3º O 22,12 2,43 4,09 0,79 57,43 1,35 733,06 8,88
65
Cuadro III. 209. Retoque y orden de extracción del nivel V. LF:
longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado. HF:
altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/R: relación
filo/retoque. SP: superficie total del producto en mm2. IT: índice de
transformación.
Cuadro III.207. Modos del retoque del nivel V.
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, indican que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado en las raederas laterales y denticulados, en cambio el sobreelevado afecta especialmente a
raederas transversales, desviadas y puntas musterienses. El
retoque plano es muy minoritario y el escaleriforme tiene
incidencia en las raederas desviadas (cuadro III.208).
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción muestra que la
longitud, anchura y altura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría, pasando de valores medios de 25,8 a 22 mm para
la longitud, de 3 a 2,4 mm para la anchura y de 4,7 a 4,1 para
la altura. La superficie retocada muestra que ésta es menor
en las piezas de 3º orden y destacable en las de 2º orden
(cuadro III.209).
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
indica para ésta última que los grados de retoque son mayores en la longitud, como corresponde a su mayor tipometría. La anchura y la altura del retoque deberían ser menores
como corresponde a piezas menos elaboradas. Circunstancia
que se aprecia claramente en el más bajo índice de transformación de las piezas calcáreas.
La distintas categorías de grado vinculadas al retoque en
las distintas unidades arqueológicas revelan que no existen
diferencias significativas en las mismas, como ya se ha
comentado, si se promedian las últimas capas. Los índices del
grado de retoque son mayores en la primera capa y por tanto
es un conjunto más retocado. La longitud de la superficie
retocada del nivel V presenta un valor medio de 23,5 mm, que
se ajusta a la longitud de los soportes no transformados y por
ello la explotación es máxima en la dimensión longitud. La
anchura retocada, con valor medio de 2,6 mm, representa el
10,5% de la anchura media de los soportes, circunstancia que
señala una decidida elaboración de categorías sobreelevadas
frente a planas o cubrientes en la superficie. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los frentes
retocados, con valor de 4,3 mm, no está próxima al grosor
medio de los soportes, que es de 9,6 mm y por tanto representa el 45% de esa dimensión. Ello certifica la búsqueda de
frentes sobreelevados y simples. Las superficies retocadas
son muy similares en ambos lados, corroborado por el índice
(F/R), aunque ligeramente mayor en el izquierdo. La transformación mediante el retoque, principalmente en altura
como se ha comentado, sólo afecta a un 10,5% de la proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta a un alto interés
en economizar materia prima mediante una máxima explotación volumétrica (cuadro III.210).
223
[page-n-237]
Grado
1
2
3/4
Total
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Total
LFi
19,63
20,7
15,66
19,58
1. Lasca levallois típica
2
-
2 (2,17)
LFd
25,58
21,9
19,3
24,4
5. Punta pseudolevallois
2
-
2 (2,17)
LFt
32,1
20,66
16
26,77
6. Punta musteriense
2
-
2 (2,17)
LF
25,21
21,33
17
23,53
9. Raedera simple recta
14
-
14 (15,21)
AFi
2,1
1,88
2,33
2,06
AFd
3,22
1,54
3,66
2,88
10. Raedera simple convexa
7
-
7 (7,6)
AFt
3,30
2,66
2,33
3
11. Raedera simple cóncava
4
-
4 (4,34)
18. Raedera convergente recta
1
-
1 (1,08)
AF
2,88
1,88
2,77
2,63
HFi
3,72
3,33
2,83
3,55
21. Raedera desviada
7
-
7 (7,6)
HFd
5,13
2,09
5
4,46
23. Raedera transversal convexa
4
-
4 (4,34)
HFt
6,23
4
4,3
5,36
24. Raedera transversal cóncava
1
-
1 (1,08)
HF
4,90
2,92
4,11
4,34
25. Raedera cara plana
1
-
1 (1,08)
IF
0,82
0,84
1,1
0,85
29. Raedera alterna
2
-
2 (2,17)
SRi
48,18
36,66
38
44,23
30. Raspador típico
2
-
2 (2,17)
SRd
94,48
30,81
83,3
79,51
35. Perforador atípico
3
-
3 (3,26)
SRtr
120,53
97,8
38
57,10
SR
84,78
46,28
53,11
72,78
40. Lasca truncada
-
1
1 (1,08)
42. Muesca
1
-
1 (1,08)
43. Útil denticulado
27
6
33 (35,86)
F/Ri
1,36
1,66
1,1
1,41
F/Rd
1,27
1,27
1,25
1,27
F/Rtr
1,30
1,66
1
1,34
45/50. Lasca con retoque
1
1
2 (2,17)
51. Punta de Tayac
1
-
1 (1,08)
54. Muesca en extremo
1
-
1 (1,08)
83
8
91
F/R
1,51
1,5
1,11
1,46
SP
800,48
722,44
495,66
764,55
IT
12,08
0,66
16,16
11,95
Cuadro III. 210. Grado del retoque del nivel V.
III.2.6.3.7. LA TIPOLOGÍA
Las raederas simples, entre los útiles mayoritarios, presentan una mayor proporción de rectas convexas, porcentualmente un 15,2% del total. Las raederas dobles y convergentes, es decir los filos dobles, no tienen incidencia, a excepción de las raederas desviadas que alcanzan el 76%. Las
transversales suponen el 5% y el resto de raederas tienen
valores marginales. Los raspadores y perforadores, con el
6% respectivamente, son poco significativos y ausentes los
buriles. Las muescas tienen casi nula presencia y los útiles
denticulados representan la categoría predominante con casi
un 36%. La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica para ésta última que el morfotipo denticulado es
la gran elaboración calcárea (cuadro III.211).
Índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son las raederas simples y los denticulados; a pesar de ello
no alcanzan el 2 laminar. Los denticulados están mayoritariamente elaborados sobre soportes de 3º orden, circunstancia que contrasta con las raederas simples, que presentan
un igual número de elementos corticales (cuadro III.212).
Índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois (1,6), lejos de la línea de corte establecida en 13
224
Total
Cuadro III.211. Lista tipológica de las series litológicas del nivel V.
Nº
Lasca levallois
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
2
-
-
-
-
-
-
Punta pseudol.
2
-
-
-
-
-
-
Raedera simple
25
1,72
4,8
10,52
-
12
13
Raedera transv.
5
0,82
3,56
18,52
-
3
2
Raed. dos frentes
1
-
-
-
-
-
-
Raedera desviada
7
0,97
2,8
7
-
4
3
Raedera inversa
1
-
-
-
-
-
-
Raspador
2
-
-
-
-
-
-
Perforador
3
-
-
-
-
-
-
Muesca
2
-
-
-
-
-
-
Denticulado
33
1,13
3,3
9,12
-
6
27
Cuadro III.212. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel V.
para poder ser considerada de muy débil debitado levallois.
El índice laminar de 6,2 se sitúa en la consideración de débil.
El índice de facetado de 7,4 también está por debajo del 10,
considerado para definir la industria como facetada. Las
agrupaciones de categorías industriales indican que el índice
levallois tipológico (2,1) está muy distante del 30 estimado
para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II (48,9)
[page-n-238]
y los índices esenciales de raedera con valor de 46,5 consideran su incidencia como media, estimada alta a partir de 50.
El particular índice charentiense de 13, lejos del 20, permite
considerar este conjunto como no charentiense. El Grupo
III, formado por perforadores y raspadores, presenta un
índice esencial de 6,8, definido como débil. Por último el
Grupo IV, con un índice de 35,8, se define como muy alto al
superar el límite 35. Por tanto el nivel V puede ser por su
tipología ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio
de denticulados sobre lascas, con presencia media de raederas y baja incidencia de útiles del grupo Paleolítico superior (cuadro III.213).
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
8
6
15
40
Lasca 2º O
35
7
42
16,66
Lasca 3º O
79
38
117
32,47
No retocado
104
45
159
28,30
Pr. ret. 2º O
29
5
34
14,70
Pr. ret. 3º O
37
22
59
37,28
Retocado
66
27
83
32,53
Total
178
78
256
30,35
Cuadro III.214. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel V.
Índices Industriales
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
1,6
-
I. Laminar (ILam)
6,27
-
I. Facetado amplio (IF)
7,4
-
I. Facetado estricto (IFs)
2,46
-
I. Levallois tipológico (ILty)
2,17
2,27
I. Raederas (IR)
0,44
46,59
-
-
I. Retoque Quina (IQ)
4,3
4,88
I. Charentiense (ICh)
13,04
13,63
Grupo I (Levallois)
2,17
2,27
Grupo II (Musteriense)
48,91
51,13
Grupo III (Paleolítico superior)
6,52
6,81
Grupo IV (Denticulado)
35,86
37,5
Grupo IV+Muescas
38,04
39,77
I. Achelense unifacial (IAu)
grado de fracturación es predominantemente bajo (60%),
aunque hay que tener presente la dificultad de identificación
cuanto mayor es la fracturación, y hay un 8% de indeterminados. La ubicación de las fracturas se presenta en porcentaje similar en el extremo distal y en el proximal, aunque con
escasos ejemplos. La mitad proximal presenta una relativa
mayor elección en denticulados y la mitad distal en raederas
laterales. No se aprecia una tendencia clara a suprimir el
extremo distal de las piezas. Por último, la incidencia de la
fracturación respecto de los modos de retoque indica que la
primera mitad afecta especialmente al retoque sobreelevado
(70,6%). El retoque simple ubica las fracturas en la 2ª mitad,
aunque debe tenerse en cuenta una baja presencia de elementos a diferencia de otros niveles (cuadro III.215, III.216
y III.217).
Grado Fracturación 0-25% 26-50% 50-75% >75% Total Índice
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son
los denticulados (39%) y las raederas simples (32%). El
Raedera desviada
Denticulado
III.2.6.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación es similar entre los productos
retocados (32,5%) y las lascas (28,3%), más numerosas las
de 3º orden entre los primeros. La incidencia de la fracturación respecto a los restos de talla y núcleos no es clara como
ya se ha comentado, incluyéndose la totalidad de los
primeros a efectos de valorar su incidencia. La presencia de
retoque en los restos de talla (2,3%) no es significativa entre
estos productos. Complejo vuelve a ser diferenciar si los
restos de talla corresponden a fragmentos del proceso de
talla o a fragmentos informes por transformación exahustiva
de productos configurados y retocados. La industria de este
nivel presenta una fracturación total del 30% y entre los
productos retocados un 32,5%. Respecto de la materia
prima, la caliza (38,3%) está mucho más fracturada que el
sílex (11,5%) (cuadro III.214).
3
Raedera transversal
Cuadro III.213. Índices y grupos industriales líticos del nivel V.
Raedera simple
2
1
2
8 (32)
32
1
-
-
-
1 (4)
-
-
1
-
-
1 (4)
-
1
7
2
3
13 (52) 39,4
Indeterminado
-
-
2
-
2 (8)
-
Total
15
(60%)
10
(40%)
25
-
Cuadro III.215. Grado de fracturación de los productos configurados
retocados del nivel V.
Situación
P
PM
PD
MD
D
L
Total
Raedera simple
-
2
-
-
3
1
6
Raed. doble/cv.
-
-
-
-
-
-
-
Raed. desviada
1
-
-
-
-
-
1
Raed. cara plana
-
-
-
-
1
-
1
Denticulado
1
3
1
2
-
1
8
Total
2
5
1
2
4
2
16
(12,5) (31,2) (6,2) (12,5) (25) (12,5)
Cuadro III.216. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel V. P: proximal. PM: próximo-mesial. PD: próximodistal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
225
[page-n-239]
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Proximal
1
1
8
10
Próximo-mesial
-
1
4
5
Próximo-distal
2
-
-
2
1ª mitad
3 (17,6)
2 (11,7)
12 (70,6)
17 (56,6)
Meso-distal
1
-
1
2
Distal
4
-
4
8
2ª mitad
5 (50)
-
5 (50)
10 (33,3)
Lateral
2 (75)
-
1 (25)
3 (10)
Total
10 (33,3)
2 (6,6)
18 (60)
30
Cuadro III.217. Fracturación y modos de retoque del nivel V.
III.2.6.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción identificados son 14 piezas en la categoría núcleo, a las que habría que sumar dos
más transformadas en productos retocados con filos denticulados. Los tipos de núcleos reconocidos son gestionados
en porcentaje igual (50%) por una y dos superficies. La
dirección de debitado mayoritaría (50%) es centrípeta (fig.
III.74, núm.7) y un 25% la ortogonal (fig. III.74, núm 3, 6).
Sin embargo existen piezas unipolares (fig. III.74, núm 1, 2)
y preferenciales (fig. III.74, núm. 5).
Las características de las superficies de debitado planasconvexas y las de preparación con planos multifacetados
indican la presencia de gestión levallois mayoritariamente
centrípeta, que alcanzaría el 28% de los núcleos. Otros
núcleos con superficies de morfología irregular, discoide
(fig. III.74, núm 4) y los sobre gajo (fig. III.74, núm. 2, 3, 6,
8) se distancian de los levallois. Así pues, al menos una parte
de los pocos núcleos recuperados en el nivel pueden ser
conceptualizados en la órbita de lo que se considera levallois
y con bajos valores tipométricos.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) supone
un 1,6% de las lascas y un 4,5% de los útiles, por tanto
valores muy bajos, a pesar de que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (63,5%). Las lascas en caliza son numerosas con morfologías y debitados
variados (fig. III. 80 y III.81). Las lascas levallois, con dos
ejemplares, son de excelente factura y es de reseñar la
ausencia de láminas y puntas levallois. Las puntas pseudolevallois (fig. III.75, núm 3) tienen escasa incidencia y los
cuchillos de dorso natural están ausentes, aunque hay que
recordar la dificultad de valorar este tipo de útil en una
industria de pequeño formato. Por ello, si consideraramos
todas las lascas con córtex opuesto a filo, ampliaríamos la
clasificación a un 4% de la lista tipo, porcentaje igualmente
débil. Las puntas musterienses, con dos ejemplares (2,1%),
están presentes con piezas poco típicas, por desviadas,
escasa simetría de sus bordes y configuración de apuntamiento (fig. III.75, núm. 1, 2). No existen limaces ni protolimaces. Una pieza no muy típica se ha incluido entre las
puntas de Tayac (fig. III.75, núm. 5).
226
Las raederas simples o laterales agrupadas suman 25
ejemplares, en mayor proporción de rectas que representan
un 15,2% del total y menos frecuentes las cóncavas (4,3%).
Tipométricamente, las raederas laterales están entre los útiles retocados de mayor formato (31,2 x 24,1 x 8,6 mm), sin
apenas variación respecto al orden de extracción. Las doce
piezas con córtex, que representan el 48% de éstas, tienen un
formato medio de 32,2 x 22,6 x 9,5 mm. El soporte de estas
raederas es mayoritariamente triangular en un 38% (fig.
III.76, núm. 7, 10, 11), gajo en 19% (fig. III.76, núm. 1, 4)
y cuadrangular corto en un 19%, con un 16% de piezas
desbordadas y un 8% de sobrepasadas. La asimetría, en un
90,5%, es principalmente triangular (57%). La morfología
del retoque indica una distribución bimodal con escamoso
(73%) y denticulado (18%), a distancia del escaleriforme
con un 9%. Estas raederas presentan una extensión amplia
de retoque, con un 24% de piezas con retoque parcial y un
36% con retoque marginal. El retoque directo se distribuye
en los lados derecho (51%) e izquierdo (49%) y en su modo
es principalmente simple (68,2%), sobreelevado (22,7%) y
plano (4,5%). Hay alguna pieza sobre soporte levallois y
talón multifacetado (fig. III.76, núm. 2, 3, 9). Las raederas
laterales generalmente son de bella factura, bien configuradas con debitado previo variado en el que destacan el
centrípeto (33,3%) y el preferencial (16,6%).
Las raederas dobles y convergentes, ausentes las primeras, un ejemplar de las segundas representa el 2,5% de las
raederas (fig. III.77, núm 2). Las raederas desviadas son
siete ejemplares con tipometría media de 22,4 x 23,5 x 10,4
mm, un formato algo menor que el de laterales y dobles. En
mayor proporción (62%) anchas que largas y con presencia
de córtex (50%). Las formas son diversificadas con dominio
de gajos y cuadrangulares cortas y largas (fig. III.77, núm. 6,
7, 9, 10, 11). Todas las piezas son asimétricas, principalmente
triangulares y una desbordada. La morfología del retoque
indica aquí una distribución unimodal exclusiva de escamoso
sin denticulado. La extensión del retoque es amplia, con un
28% de retoque parcial y 14% de marginal. El modo de retoque es sobreelevado (61%), escaleriforme (28%) y simple
(11%). Se observa un soporte levallois y un talón multifacetado (fig. III.77, núm. 6). El debitado dorsal está diversificado, con buena presencia del preferencial. Son piezas bien
elaboradas de formato no muy amplio, sobre lascas con
retoque sobreelevado y escaleriforme, por lo general con
convergencia apuntada y presencia de un ejemplar doble.
Las raederas alternas son dos ejemplares (fig. III.77,
núm. 1, 8) con debitado unipolar y retoque simple. Las raederas transversales presentan cinco ejemplares con tipometría de 29,4 x 36,4 x 12,4 mm. Su morfología es variada,
generalmente más ancha que larga (fig. III.77, núm. 3, 4, 5).
Las formas dominantes son el gajo con debitado variado y
ausencia de soportes levallois y talones multifacetados.
Estas piezas, mayoritariamente convexas, presentan retoque
sobreelevado casi exclusivo y suponen el 12,2% de las raederas y un porcentaje esencial medio (5,7%). Las raederas
de cara plana muestran una baja incidencia, sólo una pieza
triangular con retoque sobreelevado y talón liso.
[page-n-240]
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) representan en
conjunto cinco piezas, con ausencia de buriles e incidencia
principal de perforadores, raspadores y lascas truncadas. Los
perforadores, con tres piezas atípicas, suponen un porcentaje
esencial de 3,4, considerado débil (fig. III.75, núm. 6, 7).
Los raspadores, con dos piezas, son del tipo unguiforme y
carenados (fig. III.75, núm. 8, 10). Las piezas truncadas
presentan dos ejemplares, uno en caliza sobre núcleo (fig.
III.75, núm. 9).
Las muescas tienen una muy baja incidencia, con una
sola pieza retocada en extremo (fig. III.78, núm. 12). Tipométricamente de formato medio y retoque sobreelevado. Los
denticulados (fig. III.78 y III.79) representan el grupo de
útiles mayoritario con 33 piezas (35,8%). Éstos pueden ser
divididos en laterales simples (57%), transversales (18%),
alternos e inversos (18%) y dobles (7%). Generalmente
están bien configurados, con denticulación marcada y
algunos con espinas pronunciadas. Su formato, en comparación con las raederas, es inferior (24,9 x 23,4 x 9,6 mm), con
un 18,2% de piezas corticales, morfología de soportes diversificados, entre los que son de reseñar los cuadrangulares
cortos (45,4%) y largos (31,8%) y pocas piezas en gajo (9%)
y triangulares (13,6%). Estos valores tipométricos cambian
en función de la materia prima y los denticulados en caliza
son las piezas retocadas mayores del nivel (41,3 x 38,6 x
14,8). Las piezas son asimétricas (77,2%) y simétricas en un
22,8%. La morfología del retoque es obviamente denticulada
y el modo se presenta bimodal, con un 56% de retoque
simple y un 41% de sobreelevado, frente a un 3% de escaleriforme. La extensión del retoque presenta un 27% de
parcialidad y un 15% de retoque marginal. El debitado
dorsal mayoritario es el vinculado al centrípeto con un 41%,
seguido del preferencial (35,3%) y del unipolar con un
23,5%. Hay un 15% de piezas desbordadas (fig. III.78,
núm.2, fig. III.79, núm. 3), con ausencia de sobrepasadas,
sin soporte levallois y un talón multifacetado. La incidencia
de denticulados sobre núcleo o resto de talla es del 15%. La
fracturación (fig. III.78, núm. 6) es muy significativa (39%),
proximal (62%) y distal (38%). Las piezas sobre gajo son
escasas (fig. III.78, núm. 4, 5). Los denticulados son de
cuidada elaboración en sus frentes retocados, lo que dificulta la separación con las raederas; sólo presentan dos
bulbos suprimidos (6%).
III.2.6.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL V
El sedimento del nivel es característico de un ambiente
cálido y húmedo, sin apenas fracción. La ocupación humana
dispuso posiblemente de unas buenas condiciones para el
hábitat.
El nivel fue excavado en una superficie máxima de 10
m2 (capa 1) y mínima de 3,5 m2 (capa 4), con extensión
media de 8 m2 y volumen total de sedimentación de 2,1 m3.
Esta extensión representa el 5% aproximadamente del área
ocupacional considerada en el pasado, que debió de ser
según cálculos de unos 150 m2. Por tanto es una parte
restringida de la superficie de hábitat. Se han contabilizado
un total de 6.291 elementos arqueológicos, lo que supone
una media de 3.036 restos/m3, donde los restos líticos fueron
de 277/m3 y los óseos 2.761/m3, considerados los primeros
mayores de 1 cm, es decir 175 materiales por cuadro y capa.
La relación de diferencia entre ambas categorías (H/L) es de
9,9. El volumen de materiales óseos y líticos (5.716 y 575)
es lo suficientemente amplia en su contribución cuantitativa
para el estudio propuesto del nivel.
La distribución de los restos arqueológicos indica la
existencia de dos áreas diferenciadas. Hacia el interior de la
cueva existe una concentración de materiales óseos y líticos,
en especial de los segundos, y en el área más externa el
material es casi exclusivamente faunístico. Las proporciones
señalan un alto índice de elementos producidos frente a los
de producción. Estas diferencias de distribución entre el
material óseo y lítico son diferentes a las del nivel IV e
indican variables que deben ser consideradas cuando se
realicen estudios en detalle. La existencia de concentración
del material arqueológico puede ayudar a discernir los posibles eventos ocupacionales que se produjeron en el nivel y el
estudio en detalle que supera estas líneas se presenta prometedor. La alteración térmica tiene una mayor incidencia que
en otros niveles próximos. El 28% de las piezas líticas y el
7,3% de las óseas registran claramente el impacto del fuego.
Centrados en la industria lítica, la materia prima como
roca de elección y utilización es el sílex (77%), con presencia significativa de la caliza (22,6%). Las piezas de sílex
tienen un alto grado de alteración que afecta a la casi totalidad de las piezas, de las cuales un 38% corresponden a
alteraciones térmicas. Las dimensiones tipométricas son:
núcleo (36,5 x 27,3 x 16,1 mm), resto de talla (19,1 x 14,61
x 9,2 mm), lasca (24,3 x 22,6 x 6,8 mm) y producto retocado
(27,9 x 24,9 x 9,6 mm). Esto representa un valor medio de
21,7 x 19,3 x 6,5 mm; así pues un conjunto industrial lítico
con cifras en torno de los 2 cm para las mediciones de longitud y anchura. El soporte de caliza es de proporciones
mayores, y a pesar de su utilización no modifica la consideración de industria de tamaño muy pequeño y con alto grado
de reutilización.
La gran mayoría (80%) de los núcleos tiene un formato
de longitud y anchura de hasta 4 cm. Respecto a la fase de la
cadena operativa, están explotados o agotados (70%), son
igualmente gestionados unifacial que bifacialmente y presentan una dirección de debitado generalmente centrípeta, y
en menor medida preferencial y unipolar. Existe una
presencia del 35% de gestión levallois en los núcleos, preferentemente centrípeta. En los productos configurados los
talones son mayoritariamente lisos, aunque existen multifacetados. La corticalidad es mayor en las lascas (56%) que en
los productos retocados (44%). La morfología mayoritaria
de los productos configurados es la cuadrangular (59%),
seguida de los gajos (17%). Hay una cierta elección de
lascas con cuatro lados y sección asimétrica triangular en los
útiles más elaborados, y una incidencia importante de los
gajos entre los corticales. La simetría de la sección transversal de los productos líticos indica un equilibrio entre las
categorías triangular, trapezoidal y convexa. La asimetría
mayoritaria triangular acusa una mayor incidencia de la
trapezoidal en los productos retocados. La alta presencia del
227
[page-n-241]
soporte cortical “gajo” se muestra determinante en las características morfológicas líticas del nivel V.
Los productos retocados poseen morfología denticulada
(52%), proporción corta (83%), extensión entrante (32%) y
filo recto (65%) mayoritarios. El frente retocado es lateral
(83%), localizado en la cara dorsal (88%), continuo (97%) y
completo (56%) en su extensión. Los modos indican un
predominio de los sobreelevados (37,5%), simples (36,1%)
y escaleriformes (4,4%). Los diferentes útiles se elaboran
con retoque sobreelevado o simple, en este orden, aunque
con algunas diferencias reseñables. El simple es más utilizado en las raederas laterales y los denticulados, en cambio
el sobreelevado es mayor en las raederas desviadas y transversales. La longitud de la superficie retocada presenta un
valor medio (25,2 mm) que se ajusta a la longitud de los
soportes no transformados (24,3 mm). Por ello se puede
decir que la explotación en la dimensión longitud es máxima, con una decidida elaboración bimodal de categorías
sobreelevadas y simples frente a planas o cubrientes en la
superficie. Así pues, no se fabrican piezas planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello, sino al
contrario. La altura de los frentes retocados (4,9 mm), con
valor próximo al grosor medio de los soportes (6,8 mm),
certifica también la búsqueda de frentes sobreelevados.
Las raederas simples, entre los útiles mayoritarios,
presentan un alto dominio de las rectas. Las raederas dobles
o convergentes están prácticamente ausentes y las raederas
desviadas son significativas, con un 17% entre éstas, y algo
mayor que las transversales (12%). Los raspadores, perforadores y buriles son poco significativos. Las muescas, sin
apenas incidencia, y los útiles denticulados representan la
categoría predominante (36%). Las piezas retocadas con
índice de alargamiento mayor son las raederas simples, a
pesar de ello lejos de poder ser consideradas laminares. No
se aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera
con los elementos levallois. Respecto del orden de extracción, los elementos configurados están mayoritariamente
elaborados sobre soportes de 3º y 2º orden, con la diferencia
de presentar los denticulados una mayoría de soportes de 3º
orden. Hay una buena presencia de elementos corticales
entre las raederas laterales.
228
El índice de fracturación es ligeramente menor en las
lascas que en los productos retocados. La presencia de
retoque en los restos de talla sólo alcanza el 2%. La existencia de un 32,5% de productos retocados indica la alta
explotación y transformación de la industria del nivel. Las
categorías tipológicas con más fracturas son los denticulados
y las raederas simples. La ubicación de las fracturas se presenta mayoritariamente en los extremos proximales y distales de raederas simples y denticulados. Existe una tendencia a suprimir estos extremos de las piezas como método
para reconfigurarlas, y las piezas con retoque sobreelevado
están mucho más fracturadas (60%) que las con retoque
simple (33%). Los valores industriales presentan un muy
bajo índice levallois, al igual que el índice laminar y el de
facetado. Así pues, la industria del nivel V, por sus características técnicas de debitado, se puede definir como no
laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera consideran su incidencia como media. Las raederas laterales
presentan morfología triangular y asimetría triangular con
debitado centrípeto y retoque simple. Las raederas desviadas
tienen morfologías de gajo y cuadrangular con asimetría
triangular, y un debitado diversificado con retoque preferentemente sobreelevado. Las raederas transversales presentan
morfología en gajo, debitado variado y retoque sobreelevado. El Grupo III, formado principalmente por perforadores, raspadores y lascas truncadas, presenta un índice
débil. Los soportes de los mismos son diversificados, con
asimetría triangular mayoritaria y debitado diverso con
retoque sobreelevado. El Grupo IV presenta por último un
índice muy alto con denticulados de morfología cuadrangular, asimetría trapezoidal y triangular y retoque bimodal
simple y sobreelevado. Por tanto y en resumen, el nivel V de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio de denticulados sobre lascas,
con presencia media de raederas y baja incidencia de útiles
del grupo Paleolítico superior. En conclusión, las características en especial tecnotipológicas apenas muestran diferencias con el nivel anterior, por lo que las estrategias de ocupación y las actividades desarrolladas debieron ser similares.
[page-n-242]
Fig. III.74. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel V.
229
[page-n-243]
Fig. III.75. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Puntas, raspadores y lasca truncada del nivel V.
230
[page-n-244]
Fig. III.76. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel V.
231
[page-n-245]
Fig. III.77. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel V.
232
[page-n-246]
Fig. III.78. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en sílex del nivel V.
233
[page-n-247]
Fig. III.79. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en caliza del nivel V.
234
[page-n-248]
Fig. III.80. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de caliza del nivel V.
235
[page-n-249]
Fig. III.81. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de caliza del nivel V.
236
[page-n-250]
III.2.7. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO VI
El estrato VI, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 40 cm, coloración rojiza oscura y fuerte
brechificación con componentes estalagmíticos en forma de
pavimento calcítico. Estas características morfoestructurales
(color, fracción, composición, alteración, etc.) lo definen
como una unidad litoestratigráfica que se relaciona mejor
con el nivel subyacente (VII) que con el cubriente. La disposición del mismo presenta mayor potencia hacia el interior
del yacimiento, con disminución de la fuerte brechificación.
Los cuadros septentrionales (F3 a B4) están ocupados por el
gran bloque caído de la visera. La excavación arqueológica
en extensión se realizó en la campaña de 1999, afectando a
los cuadros A2, A3, B2, B3, B4, y en 1989 (A4), entre las
cotas 280-325 cm. El escaso material óseo y lítico recuperado quedó registrado sin levantamiento tridimensional ya
que formaba parte de la propia brechificación. Los cuadros
F2, D2 y D3 estaban afectados por potentes formaciones
estalagmíticas sin materiales arqueológicos.
III.2.7.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL VI
La extensión excavada se individualiza en una única
unidad arqueológica (fig. III.82, III.83, III.84, III.85, III.86
y III.87):
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2/B2, A3/B3, A4 y
B4 (4,1 m2).
III.2.7.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL VI
Los materiales antrópicos de utilización faunísticos y
líticos presentan unas dimensiones cuantitativas y porcentuales bajas comparadas con otros niveles. Los restos
computados son 233 (143 piezas líticas y 90 restos óseos) y
su porcentaje respecto del volumen excavado es muy bajo
(218 restos/m3) (cuadro III.218).
Fig. III.83. Corte frontal del nivel VI. Sector occidental
Fig. III.84. Corte sagital meridional en detalle del nivel VI. Sector
occidental.
III.2.7.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Fig. III.82. Planta del yacimiento con situación de la excavación del
nivel VI.
III.2.7.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajo porcentaje de
elementos de producción respecto de los producidos, y por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo, la existencia de un porcen-
237
[page-n-251]
Fig. III.87. Superficie inicial del nivel VI. Vista oriental.
Sector occidental.
Vol. m3
1,07
NRL m3
134
Lítica
143
NRH m3
84
Hueso
90
NR
m3
218
Lítica peso gr.
Lítica gr./m3
1334
H/L
Fig. III.85. Corte sagital meridional del nivel VI. Sector occidental.
1427
0,63
Cuadro III.218. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel VI. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
perar todo el material en el interior de las brechas. La comparación de las series litológicas silícea y calcárea indica que
ésta última posee un mayor número de elementos configurados, y entre éstos, las lascas representan el 93%. Es decir,
una decidida elaboración de productos líticos con filos vivos
donde el retoque es poco buscado y sólo está presente en el
7% de las piezas calcáreas. La serie silícea muestra valores
contrarios, con mayor número de productos retocados (cuadros III.219 y III.220).
III.2.7.3.2. LA MATERIA PRIMA
Fig. III.86. Superficie inicial del nivel VI. Vista meridional.
Sector occidental.
taje del 42% de restos de talla puede enmascarar el agotamiento de elementos nucleares y hace ser prudente al respecto. Entre los elementos producidos no es lógica la primacía de los configurados frente a los pequeños productos,
circunstancia que puede ser debida a la dificultad de recu-
238
La litología
La materia prima utilizada se reduce a dos categorías:
sílex y caliza micrítica. El sílex, con porcentaje del 36%, no
es la principal roca de elección y utilización. La caliza verde,
por primera vez en la secuencia, es la roca más utilizada
(64%) y apenas se presenta diversificada con alguna pieza
de coloración azul (cuadros III.221).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en “la
[page-n-252]
Nivel VI
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retoc.
Número
-
1
7
17
8
15
67
18
-
(12,5)
(87,5)
(42,5)
(20)
(37,5)
(78,8)
133
(21,2)
%
8 (6)
40 (30)
85 (64)
133
Cuadro III.219. Categorías estructurales líticas del nivel VI.
Materia Prima
Sílex
Caliza
Total
Percutor
-
-
-
Núcleo
6 (85,7)
1 (14,3)
7
Resto talla
15 (88,2)
2 (11,8)
17
Debris
7 (87,5)
1 (12,5)
8
P. lasca
11 (73,3)
4 (26,7)
15
Lasca
13 (19,4)
54 (80,6)
67
P. retocado
14 (77,8)
4 (22,2)
18
Total
48 (36)
86 (64)
133
Cuadro III.220. Índices estructurales de las series litológicas
del nivel VI.
Sílex
Caliza
Total
7
84
18
IC
1,8
2,23
2,12
ICT
1,07
0,07
0,26
IP
Cuadro III.221. Materias primas y categorías estructurales
del nivel VI. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
pátina” el 31% de los valores, sin piezas frescas y sólo un
2,3% de muy alteradas. Las piezas calcáreas y su alteración
característica la decalcificación es marginal, cuya causa
debemos atribuir al medio sedimentario, muy carbonatado y
poco húmedo, circunstancia que parece no favorecer la
presencia de piezas silíceas frescas. La termoalteración en
las piezas no alcanza el 20%, valor que indica la incidencia
del fuego. Por todo ello la alteración silícea de la unidad VI
es muy alta, y al contrario baja en las piezas calcáreas,
aunque hay que tener presente la diferente dificultad de
apreciación litológica (cuadro III.222).
III.2.7.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 38 x 26,8 x 18,3
mm, con valor central (mediana) de 28 x 25 x 17 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango o recorrido entre valores es más
amplio para la longitud que para la anchura, y la desviación
típica vuelve a mostrar la mayor variabilidad de la longitud.
El coeficiente de dispersión, que nos permitirá compara-
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decalc. Termoalt. Total
Sílex
-
2
27
(31,4)
2 (2,3)
-
16
(18,6)
86
Caliza
84
-
-
-
2 (4,2)
-
47
Total
84
2
27
2
2
16
133
Cuadro III.222. Alteración de la materia prima lítica del nivel VI.
ciones con distribuciones de otros niveles, acusa la mayor
variación de la longitud y el peso. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica o
apuntada, por los valores positivos de las tres categorías. El
grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha,
de todas las categorías consideradas (longitud, anchura,
grosor, índices de alargamiento y carenado y el peso),
muestra una asimetría positiva con mayor concentración de
valores a la derecha de la media (cuadro III.223).
Los restos de talla identificados presentan como
medidas de tendencia central una media aritmética de 29,3 x
18,2 x 10,9 mm, con valor central (mediana) de 27 x 17 x 10
mm. El rango o recorrido entre valores es amplio en las
dimensiones longitud y anchura, aunque mayor en la
primera. La desviación típica muestra la uniformidad de las
categorías con los valores anteriores, y el coeficiente de dispersión vuelve a señalar una cierta uniformidad entre las
mismas. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica para el grosor y muy poco
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
38
26,8
18,3
1,44
2,02
36,7
Mediana
28
25
17
1,53
1,75
16,8
Moda
26
-
-
-
-
-
Mínimo
25
14
10
0,71
1,56
5,3
Máximo
91
53
30
1,86
3,03
173,63
Rango
66
39
20
1,15
1,47
168,3
Desviación típica
23,74
13,51
6,55
0,37
0,57
60,82
Cf. V Pearson
.
62%
50%
35%
25%
30%
165%
Curtosis
6,29
1,81
0,82
2,83
0,01
6,68
Cf. A. Fisher
2,48
1,38
0,77
-1,42
1,18
2,57
Válidos
7
7
7
7
7
7
Cuadro III.223. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel VI.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
239
[page-n-253]
leptocúrtica o puntiaguda en la longitud y anchura. El grado
de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha respecto de su media, indica que todas las categorías tienen una
concentración a la derecha, una asimetría positiva muy cercana al eje (cuadro III.224).
Resto Talla
Media
Long. Anch.
29,35
18,23
Gr.
IA
IC
Peso
10,94
1,65
2,82
9,58
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 29,9 x 28,8 x 10,2
mm, con valor central (mediana) de 25 x 25,5 x 9 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
recorrido mayor en la longitud. La desviación típica se ajusta
a los valores anteriores y el coeficiente de dispersión acusa
la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente
leptocúrtica o puntiaguda en las tres categorías y mayor en
la longitud. El grado de asimetría de la distribución en todas
las categorías tiene una concentración a la derecha del eje
(cuadro III.226).
Mediana
27
17
10
1,41
2,58
6,29
Moda
23
22
16
1,33
2,66
-
Mínimo
9
7
5
1
1,29
0,38
Máximo
56
34
18
2,7
5,6
35,25
Rango
47
27
13
1,7
4,31
34,87
Pr. Retocado
Desviación típica
12,9
7,4
4,35
0,49
1,09
9,86
Media
29,9
28,8
Cf. V. Pearson
44%
40%
23%
29%
66%
102%
Mediana
25
Curtosis
0,07
0,17
-1,2
-0,19
3,74
1,53
Moda
25
Cf. A. Fisher
0,72
0,67
0,16
0,82
1,33
1,43
Mínimo
Válidos
17
17
17
17
17
17
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 27,8 x 25,6 x 7,5 mm, con valor
central (mediana) de 25 x 23 x 7 mm. Los valores indican
que es casi una distribución simétrica donde coincidirían
media, mediana y moda. El rango o recorrido es similar con
mayores valores para la anchura. El coeficiente de dispersión muestra una uniformidad de la longitud y anchura, y la
forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es sólo leptocúrtica o puntiaguda en la anchura. El
grado de asimetría de la distribución en todas las categorías
indica una concentración a la derecha próxima al eje de
simetría. El peso no muestra la mayor dispersión o variación
como en otros niveles (cuadro III.225).
Lasca
Media
Long. Anch.
27,8
25,6
Gr.
IA
IC
Peso
7,57
1,19
4,16
8,5
Mediana
25
23
7
1,1
3,85
4,9
Moda
20
23
5
1
4
3,8
Mínimo
11
1
2
0,55
1,5
0,67
Máximo
52
67
16
2,75
10
42,85
Rango
41
57
14
2,2
8,5
42,18
Desviación típica
9,26
10,89
3,4
0,45
1,62
9,21
Cf. V. Pearson
33%
42%
44%
37%
38%
103%
Curtosis
-0,24
2,34
-0,27
1,23
1,16
4,24
Cf. A. Fisher
0,75
1,26
0,58
1,08
0,92
2,01
Válidos
67
67
67
67
67
67
Cuadro III.225. Análisis tipométrico de las lascas del nivel VI.
240
Gr.
IA
IC
Peso
10,25
1,07
3,2
18,97
25,5
9
1,04
3,24
5,66
26
12
1
3,33
-
13
13
4
0,61
1,67
1
Máximo
91
66
30
1,72
5,57
173,63
Rango
78
53
26
1,11
4,15
172,63
Desviación típica
Cuadro III.224. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel VI.
Long. Anch.
17,14
14,1
6,16
0,32
1,15
39,84
Cf. V Pearson
.
57%
48%
60%
29%
37%
210%
Curtosis
10,05
1,56
5,98
-0,31
-0,28
15,45
Cf. A. Fisher
2,87
1,3
2,25
0,57
0,72
3,84
Válidos
18
18
18
18
18
18
Cuadro III.226. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel VI.
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como medidas de tendencia
central una media aritmética de 27,1 x 23,4 x 8,5 mm, con
valor central (mediana) de 25 x 21 x 8 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías. El rango o recorrido entre valores es mayor en la
longitud y la desviación típica muestra una variabilidad
homogénea entre la longitud y la anchura. El coeficiente de
dispersión, también homogéneo para los valores comentados, es mayor en el grosor y especialmente en el peso. La
forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es claramente leptocúrtica o apuntada, y el grado
de asimetría es positivo con concentración de valores a la
derecha de la media.
La tipometría de las categorías estructurales respecto de
la materia prima muestra a través de los valores estadísticos
que la caliza es la roca utilizada de mayor tamaño. Sigue la
cuarcita y por último a distancia el sílex. Los núcleos no
pueden ser comparados respecto de la materia prima dado
que son todos de sílex. Los productos retocados, independientemente de la materia prima en que están elaborados,
indican valores tipométricos mayores que los de las lascas.
Ello es prueba de que son elegidas las lascas grandes para su
transformación mediante el retoque (cuadro III.227).
[page-n-254]
Núcleo
Lasca
Pr. Retocado
Longitud
≥50-59
40-49
30-39
≤20-29
Total
-
-
Caliza
Sílex
Caliza
Sílex
Caliza
Testado
-
-
-
L
29,16
-
21,53
29,31
24,61
43,8
Inicial
-
-
2
A
22,5
-
19,69
26,88
24,15
41,2
Explotado
1
-
-
2
3
G
16,3
-
6
8
9,11
13,2
Agotado
-
-
-
2
2
P
Media
Sílex
13,84
-
3,05
9,81
7,46
48,8
Total
1
-
2
4
7
2
27
-
20
26,5
25
38
Anchura
≥50-59
40-49
30-39
≤20-29
Total
21,5
-
20
25
22
37
Testado
-
-
-
-
-
G
Mediana
L
A
16,5
-
6
7,5
9
11
Inicial
-
-
-
2
2
-
2,94
6,33
5,4
17,05
Explotado
1
-
1
1
3
15%
-
19%
32%
23%
65%
Agotado
-
-
-
2
2
34%
-
30%
42%
35%
46%
Total
1
-
1
5
7
G
27%
-
42%
43%
44%
74%
P
57%
-
52%
10%
97%
145%
L
0,79
-
1,90
0,49
1,26
1,34
A
0,75
-
0,66
1,15
0,84
0,03
G
-0,21
-
0,21
0,49
1,74
1,67
P
0,14
-
0,25
1,71
2,57
2,05
Fases
Explotación
6
-
13
54
13
5
Unifacial/Unipolar
-
1
-
-
1
Unifacial/Preferencial
-
1
1
-
2
UNIFACIALES
-
2
1
-
3
Bifacial/Unipolar
-
-
1
-
1
BIFACIALES
-
-
1
-
1
INDETERMINADO
Cf. Fisher
13,54
A
Cf. Pearson
P
L
-
-
3
-
3
Válidos
Total
6
67
18
Cuadro III.227. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel VI.
III.2.7.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
Cuadro III.228. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel VI.
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Total
2
5
7
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos, a través de los negativos dejados en éstos, indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con
los valores más altos de 2 a 4 cm que representan una media
del 85%. Esta distribución presenta una mayor tendencia
hacia soportes más pequeños conforme las fases de explotación del núcleo avanzan. El valor más alto corresponde al
único núcleo de caliza (cuadro III.228).
La morfología de los elementos producidos es exclusivaente cuadrangular. Respecto de la fase de explotación de
los núcleos, más del 70% están explotados o agotados,
circunstancia que confirma la alta presión ejercida en la
producción lítica, aumentada posteriormente con su transformación mediante retoque. La gestión de las superficies de
explotación de los núcleos indica una utilización mayor de
una sola superficie, con las reservas de ser un conjunto muy
corto. La dirección del debitado en la superficie correspondiente es unipolar y preferencial. La dirección de las superficies de preparación confirma los valores centrípetos. Los
planos de percusión observados en los núcleos son una
muestra muy reducida con dominio de superficies corticales
y presencia de facetado (cuadro III.229).
Cuadro III.229. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel VI.
III.2.7.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
presenta la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados. Hay mayor proporción de
lascas retocadas de 2º orden (27,7%) que sin retoque (8,9%),
hecho que se invierte en las piezas de 3º orden. La comparación de las series silícea y calcárea indica que ésta última
posee un inferior número de productos retocados que dificulta la comparación (cuadro III.230).
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con un 76% de valores, a mucha distancia de las facetadas con un 8%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
tiene una complejidad relevante en los talones, circunstancia
que tampoco sucede con los productos retocados. Las super-
241
[page-n-255]
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
2
6 (8,9)
59 (88)
67
Pr. retocado
-
5 (27,7)
13 (72,2)
18
Total
2 (2,3)
11 (12,9)
72 (84,7)
85
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 2º O
15,28
4,14
83
3,52
2,49
99º
6
Lasca 3º O
14,1
5,15
89,82
3,97
2,23
103º
29
Pr. ret. 2º O
7
6
42
1,17
1,5
115º
1
Pr. ret. 3º O
20,37
6,87
162,12
3,09
1,45
109º
8
Total
15,23
5,34
138,67
1,23
2,10
102º
44
Cuadro III.230. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel VI.
Cuadro III.232. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel VI. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice de alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
ficies diedras, mayoritarias entre las facetadas y lascas de 3º
orden, confirman la elección preferente de superficies lisas.
La corticalidad en los talones es relevante (11,3%) y ajustada a la búsqueda de la mayor tipometría. La comparación
de las series líticas silícea y calcárea no indica diferencias
significativas. La mayor presencia de talones corticales silíceos obedecería a un mayor aprovechamiento de la materia
prima (cuadro III.231).
Los talones más amplios corresponden a los productos
retocados de 3º orden, circunstancia relacionada con el proceso de explotación y transformación. En general no se observan diferencias significativas en los valores estadísticos
entre productos no retocados y retocados, posiblemente por
lo reducido de la muestra. La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que las dimensiones de ésta
última son mayores que las de la silícea, con menores valores en el ángulo de percusión y el índice de regulación
(cuadro III.232).
Grado
Corticalidad
3
4
Total
-
2
-
2
Ca
Lasca
2
-
48
3
1
2
-
6
3
1
4
1
9 (13,4)
8
2
-
3
-
13
Pr. retoc.
S
Ca
4
1
-
-
-
5
12
3
-
3
-
6 (33,3)
70
Total
6
1
7
1
15 (17,6)
Cuadro III.233. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel VI. S: sílex. Ca: caliza.
Longitud
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad <50%->50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca 1º O
0-1
-
-
1
2
Lasca 2º O
0-1
3-0
1-3
1
8
Pr. ret. 2º O
-
1-0
3-1
-
5
Total
0-2
4-0
4-4
0-2
15
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Lasca 1º O
0-1
-
-
0-1
2
Lasca 2º O
1-1
1-2
0-2
1-0
8
Pr. ret. 2º O
2-0
1-0
1-1
0-1
6
Total
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, preferentemente entre 1 y 2 (63%). Destaca la particularidad de los
Cortical
1
10
58
La corticalidad
La corticalidad no presenta diferencias entre los
productos retocados y no retocados, salvo la mayor presencia de ésta en los primeros que puede obedecer a una búsqueda de mayor tipometría. La proporción de la corticalidad
y la comparación de las series litológicas pueden no ser
significativas por lo reducido de la muestra (cuadro III.233).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria dimensión entre 23 cm (50%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50% (cuadro III.234).
Superficie
0
S
3-2
2-2
1-3
1-2
16
Cuadro III.234. Grado de corticalidad de los formatos de longitud y
anchura en los productos configurados del nivel VI.
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 2º O
3
7
-
-
-
-
-
10
Lasca 3º O
-
30 (76,9)
1
4
1
1
2
39
Pr. ret. 2º O
4
1
-
-
-
-
-
5
Pr. ret. 3º O
-
8
-
-
-
-
-
8
7
46
1
4
1
1
2
62
Total
7 (11,3)
47 (75,8)
5 (8)
3 (4,8)
Cuadro III.231. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel VI.
242
62
[page-n-256]
productos retocados de 3º orden, que indican un dominio de
la categoría 3-4 sobre la de 1-2 aristas. Sin embargo en todas
las categorías existe un predomino de pocos levantamientos
por superficie, hecho que se explicaría por la búsqueda de la
máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral presenta un 81% de bulbos nítidos por el
tipo de percusión utilizada, que ha generado su buena definición en una adecuada materia prima. Aquellos que resaltan
de forma más prominente representan un 13% y los suprimidos casi un 2%, posiblemente por su prominencia. Respecto del orden de extracción, se aprecia una mayor presencia de bulbos marcados en los productos retocados en
relación con las lascas; ello posiblemente se vincula a una
mayor tipometría de los primeros productos (cuadro III.235).
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 2º O
1
8
-
9
Lasca 3º O
2
31
1
34
Pr. ret. 2º O
-
4
1
5
Pr. ret. 3º O
3
5
-
8
Total
6 (10,7)
48 (85,7)
2 (3,5)
56
Cuadro III.237. Ángulo de debitado del nivel VI.
Bulbo
Sílex
Caliza
Total
Presente
11 (27,5)
29 (72,5)
40
cadena operativa. Hay pues una elección de lascas largas con
cuatro lados y sección triangular en los elementos configurados. Los gajos son muy representativos en las piezas corticales, ya que suponen el 50% de la muestra. La morfología
técnica indica una ausencia de piezas sobrepasadas. La
comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que
apenas existen diferencias significativas entre los valores de
las mismas en una muestra muy reducida.
III.2.7.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
Marcado
2
1
3
Suprimido
-
-
-
Total
13
30
43
RETOCADOS
Cuadro III.235. Características del bulbo según la materia prima
del nivel VI.
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados presenta un predominio de los asimétricos con un
73%, frente a los simétricos con casi un 27%. La principal
categoría simétrica es la triangular. La asimetría tiene igualmente, la categoría triangular como dominante, con un 44%
del total. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º)
se da en el 85% de las piezas. La comparación de las series
líticas silícea (11,8%) y calcárea (28,5%) indica que ésta
última es más simétrica (cuadros III.236 y III.237).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 69% de la muestra, seguida de los gajos con un 16% y el resto menos significativo. Respecto del orden de extracción se observa el
dominio de las cuadrangulares en todas las fases de la
El retoque
El retoque presenta un 58% de formas denticuladas,
seguidas de las escamosas (42%) y ausentes las escaleriformes. La proporción de las dimensiones aisladas de estos
elementos muestra que la categoría “corto” representa el
88%, el medio y el largo con un 11% respectivamente. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas
mediante las categorías entrante (52,6%), profundo (26,3%),
mientras que es marginal sin modificación en un 21%. Esta
circunstancia indica la alta transformación lítica en el nivel,
ya detectada por otros valores (cuadros III. 238 y III.239).
Proporción
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
2º O
5
-
1
-
6
3º O
11
1
-
-
12
Total
16 (88,8)
1
1
-
18
Cuadro III.238. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel VI.
Asimétrica
Total
Triangular
Simétrica
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
3
-
-
1
1
1
3
Sección Transversal
Lasca 3º O
3
1
1
12
6
-
23
Pr. ret. 2º O
-
-
-
3
2
-
5
Pr. ret. 3º O
1
1
1
2
2
-
7
2 (4,8)
2
18 (43,9)
11 (26,8)
1
41
7 (17,1)
Total
11 (26,8)
30 (73,2)
41
Cuadro III.236. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel VI.
243
[page-n-257]
Extensión
Muy
Muy
Marginal Entrante Profundo
Total
Marginal
Profundo
2º O
-
1
3
3
-
7
3º O
2
1
7
1
1
12
Total
2
2
10 (52,6)
4
1
Categorías
Simple
Plano
Sobreelev. Escaler.
Total
Serie silícea
5
1
11
-
17
Serie calcárea
4
-
-
-
4
Total
9 (42,85)
1 (4,76)
11 (52,38)
-
21
19
Cuadro III.239. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel VI.
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
indica que ésta última presenta valores de predominio de la
morfología denticulada con ausencia de la escaleriforme, sin
incidencia de la escamosa y ni retoques entrantes o profundos. En resumen, una baja presencia de los retoques más
complejos y extendidos en la serie calcárea. Respecto de la
proporción, los valores son ligeramente mayores en la serie
calcárea, posiblemente por su mayor tipometría, aunque hay
que tener presente el bajo número de casos y por tanto valores con reservas.
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 58% recto, cóncavo
en un 33% y sinuoso en un 8,3%. Los valores tipométricos
bajos favorecen los filos rectos, que precisan menos extensión para su elaboración. Filos convexos ausentes apuntan a
una mayor reutilización con entrada en la superficie de la
pieza y presencia de filos cóncavos. Respecto de la ubicación de los filos, éstos tienen porcentajes similares en los
lados derecho e izquierdo, donde vuelven a ser mayoritarios
los rectos (cuadro III.240).
Delineación
Recto
Cóncavo
Convexo
Sinuoso
Total
2º O
4
2
-
1
7
3º O
10
6
-
-
16
Total
14
8
-
1
23
Cuadro III.240. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel VI.
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 33%
y 37% en los lados derecho e izquierdo, y en un 29% en el
lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es mayoritaria en la categoría directo, con presencia de inverso y
ausencia del resto. Respecto de la repartición del mismo es
exclusivo continuo en su elaboración. La extensión de las
áreas de afectación del retoque muestra que éste es completo
(proximal, mesial y distal) en todas las piezas.
Los modos o tipos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas indican un
dominio bimodal de las sobreelevadas (52,3%) y simples
(42,8%), seguidas de las planas (4,7%). La comparación de
las series líticas silícea y calcárea indica la ausencia de los
modos sobreelevado y escaleriforme en las piezas calcáreas
y el alto predominio del retoque simple en las mismas
(cuadro III.241).
244
Cuadro III.241. Modos del retoque de las series litológicas
del nivel VI.
Los diferentes útiles retocados individualizados en la
lista tipo indican que la mayoría de ellos se elaboran con
retoque sobreelevado y simple en este orden, aunque con
algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más
utilizado en las raederas dobles y raspadores, en cambio el
sobreelevado afecta especialmente a raederas desviadas. El
retoque plano es muy minoritario y ausente el escaleriforme
en un conjunto reducido (cuadro III.242).
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple Plano Escal. Total
9/11. Raedera lateral
2
1
1
12/20. Raed. doble/converg.
-
2
-
-
21. Raedera desviada
4
1
-
-
22/24. Raedera transversal
2
1
-
-
3
30/31. Raspador
-
2
-
-
2
42/54. Muesca
3
2
-
-
5
43. Útil denticulado
3
2
-
-
5
-
4
2
5
Cuadro III.242. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel VI.
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción en la anchura y
altura decrecen conforme la pieza pierde tipometría, circunstancia que no sucede para la longitud; esto se debe al alto
índice de las piezas calcáreas. La superficie retocada es
menor en las piezas de 3º orden y destacable en las de 2º. La
comparación de las series líticas silícea y calcárea indica
para ésta última que los grados de retoque son mayores en la
longitud por su mayor tipometría. La anchura y la altura del
retoque son menores como corresponde a piezas menos
elaboradas, circunstancia que se aprecia claramente en el
más bajo índice de transformación de las piezas calcáreas.
Igualmente, la relación entre el filo vivo y el filo retocado es
mayor en éstas últimas.
Las distintas categorías vinculadas al retoque presentan
la longitud retocada del nivel con valor medio de 25,2 mm,
que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados
y por ello la explotación es máxima en la dimensión longitud. La anchura retocada, con valor medio de 3,2 mm, representa el 12,5% de la anchura media de los soportes, circunstancia que señala una decidida elaboración de categorías
sobreelevadas frente a planas o cubrientes. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados, con valor de 4,3 mm, está próxima al
grosor medio de los soportes, que es de 7,6 mm y por tanto
[page-n-258]
representa el 57% de esa dimensión. Ello certifica la
búsqueda de frentes sobreelevados y simples. Las superficies retocadas son muy similares en ambos lados, ligeramente mayor en el derecho, corroborado por el índice (F/R).
La transformación mediante el retoque, principalmente en
altura como se ha comentado, sólo afecta a un 12,5% de la
proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta a un alto
interés en economizar materia prima mediante una máxima
explotación volumétrica (cuadro III.243).
III.2.7.3.7. LA TIPOLOGÍA
La representación tipológica es muy reducida, hecho
que condiciona las comparaciones. Denticulados y raederas
vuelven a ser los útiles mayoritarios con escasa incidencia
del grupo Paleolítico superior. La comparación de las series
líticas silícea y calcárea indica la muy baja presencia de
morfotipos en ésta última (cuadro III.244).
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son las raederas desviadas, que no alcanzan el 2 laminar.
Grado
25,5
LFt
Caliza
Total
9. Raedera simple recta
2
-
2 (11,1)
10. Raedera simple convexa
2
-
2 (11,1)
13. Raedera doble
-
1
1
21. Raedera desviada
2
-
2 (11,1)
22. Raedera transversal recta
1
-
1
23. Raedera transversal convexa
1
1
2 (11,1)
31. Raspador atípico
1
-
1
42. Muesca
1
-
1
4
2
6 (33,3)
14
4
18
43. Útil denticulado
Total
Cuadro III.244. Lista tipológica del nivel VI.
Respecto del orden de extracción los denticulados están
mayoritariamente elaborados sobre soportes de 3º orden,
circunstancia que contrasta con las raederas simples, que
presentan un igual número de elementos corticales (cuadro
III.245).
22
LFd
Sílex
Total
LFi
Lista Tipológica
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Raedera simple
4
1,12
3,27
10,63
-
2
2
27
Raedera transv.
3
0,81
4,6
20,56
-
1
2
LF
25,25
Raedera desviada
2
1,16
3,53
5,35
-
1
1
AFi
3,25
Denticulado
6
1
3,39
5,2
-
-
6
AFd
2,9
AFt
3,66
AF
3,2
HFi
4
HFd
4,15
HFt
4,8
HF
4,3
IF
0,77
SRi
0,78
SRd
0,76
SRtr
0,78
SR
81,07
F/Ri
1,27
F/Rd
1,1
F/Rtr
1,3
F/R
1,2
SP
1024
IT
16,57
Cuadro III.243. Grado del retoque del nivel VI.
LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente
retocado. SR: superficie retocada en mm2. F/R: relación filo/retoque.
SP superficie total del producto en mm2. IT: índice de
transformación.
Cuadro III.245. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel VI.
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales del nivel VI presentan un nulo
índice levallois. El índice laminar de 3,5 se sitúa en la consideración de muy débil. El índice de facetado es prácticamente nulo. El Grupo II y los índices esenciales de raedera,
con valor de 55,5, consideran su incidencia como alta a
partir de 50. El particular índice charentiense de 27,7 supera
el 20 que permite estimar este conjunto como charentiense.
El Grupo III presenta un índice casi nulo. Por último el Grupo IV, con un índice de 33,3, se define como alto al superar
el límite 25. Por tanto y en resumen, el nivel V de Bolomor
puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos del
Paleolítico medio de raederas sobre lascas, con presencia
alta de denticulados y muy baja incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior. Esta apreciación debe ser tenida
en reserva dado lo reducido del conjunto analizado (cuadro
III.246).
III.2.7.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel indica una escasa
incidencia de éste entre los productos retocados (16,6%)
respecto de las lascas (38,2%), más numerosas las de 3º
orden. La industria de este nivel presenta una fracturación
total del 32,7%. Respecto de la materia prima, la caliza
245
[page-n-259]
Índices Industriales
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
0,01
-
I. Laminar (ILam)
3,52
-
I. Facetado amplio (IF)
0,07
-
I. Facetado estricto (IFs)
0,01
-
0
0
55,5
55,5
0
0
I. Retoque Quina (IQ)
0,05
0,05
I. Charentiense (ICh)
27,7
27,7
0
0
Grupo II (Musteriense)
55,5
55,5
Grupo III (Paleolítico superior)
0,05
0,05
Grupo IV (Denticulado)
33,3
33,3
Grupo IV+Muescas
38,8
38,8
I. Levallois tipológico (ILty)
I. Raederas (IR)
I. Achelense unifacial (IAu)
Grupo I (Levallois)
Cuadro III.246. Índices y grupos industriales líticos del nivel VI.
(46,5%) posee más fracturas que el sílex (22,2%). Las categorías tipológicas con mayor número de fracturas son los
denticulados y las raederas desviadas. El grado de fracturación es exclusivo pequeño, y la ubicación de las fracturas en
el extremo distal, aunque con escasos ejemplares. Por último, la incidencia de las fracturas respecto de los modos de
retoque afecta especialmente al retoque simple (cuadro
III.247).
III.2.7.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción identificados son siete
piezas en la categoría núcleo, a los que habría que sumar una
pieza calcárea transformada mediante retoque (fig. III.88,
núm 4). Los tipos de núcleos reconocidos son gestionados
con preferencia unifacialmente (66%). La dirección de debitado es mayoritariamente bimodal, unipolar y preferencial
(fig. III.88, núm. 1 a 3), sin embargo la preparación es centrípeta. Las características de las superficies de debitado plaFracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
6
1
7
14,28
Lasca 2º O
10
0
10
0
Lasca 3º O
32
26
58
44,82
No retocado
42
26 (38,23)
68
38,23
Pr. ret. 2º O
-
1
6
16,66
Pr. ret. 3º O
-
2
12
16,66
Retocado
-
3 (16,6)
18
16,66
Total
48
29 (33,72)
86
33,72
Cuadro III.247. Fracturación de la estructura industrial según orden
de extracción del nivel VI.
246
nas-convexas y las de preparación con planos multifacetados
indican la presencia de gestión levallois generalmente centrípeta, que alcanzaría el 28% de los núcleos del nivel. Otros
núcleos son irregulares o en fases muy iniciales de difícil
reconocimiento, con ausencia de discoides y gajos. Así pues,
al menos una parte de los pocos núcleos recuperados de este
nivel pueden se conceptualizados en la órbita de lo que se
considera levallois y con bajos valores tipométricos. Las
lascas, principalmente en caliza, presentan morfología cuadrangular, asimetría triangular y debitados unipolares y
preferenciales (fig. III.89, núm 1 a 9). Las raederas simples
o laterales agrupadas suman 4 ejemplares, en igual proporción rectas y convexas. Tipométricamente las raederas laterales son de formato medio (26,2 x 25,7 x 10,3 mm), con
morfología cuadrangular y gajo, asimetría triangular, debitado variado y retoque escamoso (fig. III.90, núm. 2 y 5). Las
raederas dobles y convergentes con un solo ejemplar de las
primeras y ausentes las segundas (fig. III.90, núm. 7). Las
raederas desviadas son dos ejemplares con tipometría
media de 25,5 x 22,5 x 7 mm y retoque sobreelevado (fig.
III.90, núm. 9). Las raederas transversales presentan tres
ejemplares con tipometría de 34,6 x 25 x 10,3 mm. Su morfología cuadrangular corta y retoque sobreelevado (fig. III.90,
núm. 1, 3 y 10). Los útiles de tipo Paleolítico superior
(raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada)
únicamente presentan un raspador con morro (fig. III.90,
núm. 4). Las muescas tienen una muy baja incidencia, con
una sola pieza retocada en extremo. Los denticulados representan el grupo de útiles mayoritario, con seis piezas
(33,3%). Generalmente son simples o laterales, con retoque
directo. Dos son de caliza y cuatro de sílex, lo que condiciona
los valores tipométricos (19,5 x 20 x 8,2 mm y 23 x 26 x 7,6
mm), a pesar de todo valores bajos (fig. III.90, núm. 8).
III.2.7.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL VI
El sedimento del nivel es característico de un ambiente
cálido y muy húmedo, con aportación de fracción exógena y
endógena. El depósito arqueológico quedó sellado por un
potente manto estalagmítico que condicionó el proceso de
excavación y el estudio de los materiales. La superficie excavada fue de 4,1 m2. Esta extensión representa el 3% aproximadamente del área ocupacional, que debió de ser según
cálculos de unos 200 m2. Por tanto es una parte restringida de
la superficie original total. Se han contabilizado un total de
233 elementos arqueológicos, lo que supone una media de
218 restos/m3, donde los restos líticos fueron de 134/m3 y los
óseos 84/m3, considerados los primeros mayores de 1 cm. La
brechificación imposibilitó la diferenciación del registro
arqueológico, concentrado en los cuadros orientales y tal vez
favorecido por el fuerte buzamiento del nivel.
La materia prima como roca de elección y utilización no
es el sílex como en otros niveles, sino la caliza (64% frente
al primero 36%). Las piezas calcáreas se muestran muy uniformes en textura micrítica y coloración verdosa. Las piezas
de sílex están muy alteradas, de las cuales un 18,6% son
térmicas, es similar al 17% de las piezas óseas quemadas.
Las dimensiones tipométricas son: núcleo (38 x 26,8 x 18,3
mm), resto de talla (29,3 x 18,2 x 10,9 mm), lasca (27,8 x
[page-n-260]
25,6 x 7,6 mm) y producto retocado (29,9 x 28,8 x 10,2
mm). Esto representa un valor medio de 27,1 x 23,5 x 8,5
mm; así pues un conjunto industrial lítico con valores
cercanos a los 3 cm para las medidas de longitud. Esta circunstancia, en comparación a otros niveles (I a V), se debe a
la alta presencia de soportes calcáreos, por ello la industria
puede ser considerada de tamaño medio y con un grado de
reutilización no grande.
La mayoría de los núcleos están explotados o agotados
(71%), gestionados unifacialmente (66%) y con dirección de
debitado diversificada. Las características de las superficies
de debitado planas-convexas y las de preparación con planos
multifacetados certifican una presencia del 28% de gestión
levallois en los núcleos, preferentemente centrípeta. En los
productos configurados las plataformas talonares son mayoritariamente planas y lisas, aunque existen las multifacetadas.
La corticalidad es mayor en los productos retocados (33,3%)
que en las lascas (13,4%). La morfología de los productos
configurados revela el predominio de las formas de cuatro
lados (69%), seguida de los gajos (17%). Hay una cierta elección de lascas con cuatro lados y sección asimétrica triangular
en los útiles más elaborados, y una incidencia importante de
los gajos entre los productos corticales. La simetría de la
sección transversal de las lascas presenta un dominio de la
categoría triangular, y la asimetría también mayoritaria triangular acusa la mayor incidencia trapezoidal en los productos
retocados. La presencia del soporte cortical “gajo” es importante en las características morfológicas líticas del nivel VI.
Los productos retocados tienen morfología denticulada
(58%), proporción corta (88%), extensión entrante (52%) y
filo recto (60%) mayoritarios. Los modos indican el predominio de los sobreelevados (52,4%), simples (42,8%) y
planos (4,7%). Los diferentes útiles retocados se elaboran
con retoque sobreelevado y simple, en este orden, aunque
con algunas diferencias reseñables: el simple es más utilizado en las raederas dobles, mientras que el sobreelevado es
mayor en las raederas desviadas. La longitud de la superficie
retocada presenta un valor medio que se ajusta a la longitud
de los soportes no transformados. Por ello se puede decir
que la explotación en la dimensión longitud es máxima y
una decidida elaboración de categorías sobreelevadas y
simples frente a planas o cubrientes en las superficies líticas.
Así pues, no se fabrican piezas planas ni la transformación
mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura
de los frentes retocados (4,3 mm), con valor próximo al
grosor medio de los soportes (7,5 mm), certifica la búsqueda
de frentes sobreelevados.
Los valores industriales presentan unos nulos o muy
bajos índices levallois, laminar y facetado. Así pues, la
industria del nivel, por sus características técnicas de debitado, se puede definir como no laminar, no facetada y no
levallois. El Grupo II y los índices esenciales de raedera
consideran su incidencia como alta. El Grupo III no es significativo y el Grupo IV presenta por último un índice alto. En
resumen, el nivel puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos del Paleolítico medio de raederas sobre lascas,
con presencia alta de denticulados y muy baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior. Esta apreciación debe
ser tenida en reserva dado lo reducido del conjunto lítico
analizado.
247
[page-n-261]
Fig. III.88. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel VI
248
[page-n-262]
Fig. III.89. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas del nivel VI.
249
[page-n-263]
Fig. III.90. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas del nivel VI.
250
[page-n-264]
III.2.8. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO VII
El estrato VII, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 80 cm, coloración rojiza clara y textura
limosa con una significativa fracción. Estas características
morfoestructurales (color, fracción, composición, alteración,
etc.) lo definen como una unidad litoestratigráfica que se
relaciona mejor con el nivel cubriente (VI) que no con el que
subyace. Las características morfológicas y sedimentológicas
presentan variaciones en el interior del mismo que aconsejaron la división en tres apartados VIIa, VIIb y VIIc. Los
cuadros septentrionales (F3 a B4) están ocupados por el gran
bloque caído de la visera que condiciona un buzamiento positivo hacia el mismo (al norte). La excavación arqueológica en
extensión se realizó en la campaña de 1999, afectando a los
cuadros D2, D3, F2 y F3, entre las cotas 300-380 cm. Los
cuadros A4 y B4 se excavaron en los sondeos de 1989 y
1996, respectivamente. El escaso material óseo y lítico recuperado quedó registrado con levantamiento tridimensional.
Fig. III.92. Corte frontal occidental del nivel VII. Sector occidental
III.2.8.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL VII
La extensión excavada se individualiza en ocho unidades arqueológicas o capas, que a su vez se agrupan en tres
subniveles de representación arqueológica: VIIa, VIIb y VIIc
(fig. III.91, III.92, III.93, III.94 y III.95):
- Subnivel VIIa: formado por una unidad arqueológica.
Cuadros A3/A4, B4, D2, D3, F2 y F3 (6 m2).
- Subnivel VIIb: formado por cuatro unidades arqueológicas. Cuadros A3/A4 y B4 (2 m2).
- Subnivel VIIc: formado por tres unidades arqueológicas. Cuadros A3/A4, B4, D2, D3, F2 y F3 (6 m2).
Fig. III.93. Corte sagital meridional del nivel VII. Sector occidental.
Fig. III.91. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel VII.
Fig. III.94. Corte sagital meridional y frontal en detalle del nivel VII.
Sector occidental.
251
[page-n-265]
Fig. III.95. Superficie inicial del nivel VII. Sector occidental.
III.2.8.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
DEL NIVEL VII
La relación hueso y lítica (H/L) es de 3,3. Los 123 restos
óseos se concentran en VIIa (89). El material arqueológico en
su conjunto es escaso, uno de los más pobres de la secuencia
con 36,3 piezas por metro cúbico (cuadro III. 248).
III.2.8.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.8.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial presenta un bajo porcentaje de
elementos de producción respecto de los producidos, y por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el nivel. Sin embargo, la existencia de un porcentaje del
46% de restos de talla puede enmascarar el agotamiento de
elementos nucleares y hace ser prudente al respecto. Entre
los elementos producidos no es lógica la primacía de los
configurados frente a los pequeños productos, circunstancia
que puede ser debida a lo reducido de la muestra. La comparación de las series litológicas silícea y calcárea indica que
ésta última posee un alto número de elementos configurados, y entre éstos, las lascas representan el 100%. Es decir,
una decidida elaboración de productos líticos con filos vivos
y sin retoque. La serie silícea tiene valores contrarios, con
mayor número de productos retocados frente a las lascas y
ello debe ser interpretado como materia prima elegida para
esta actividad (cuadro III.249).
III.2.8.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada se reduce a dos categorías:
sílex y caliza micrítica. El sílex, con porcentaje del 56%, es
la principal roca de elección y utilización. La caliza, exclusivamente verde, muestra que es una roca muy utilizada, en
especial para la elaboración de lascas sin retoque (cuadro
III.250).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
VIIa
VIIb
VIIc
Total
Materia Prima
Sílex
Caliza
m3
0,704
0,162
2,52
3,388
Percutor
-
-
NRL m3
32,6
24,7
3,9
10,9
Núcleo
-
-
-
Lítica
23
4
10
37
Resto talla
4
2
6
NRH m3
126,4
43,2
10,7
36,3
Debris
2
3
5
Hueso
89
7
27
123
P. lasca
2
-
NR m3
159
68
14,6
47,2
Lasca
5
9
Vol.
Cuarcita
Total
-
2
Lítica peso gr.
197
19
355
571
P. retocado
8
-
Lítica grs./m3
279
117
141
168
Total
21 (56,7)
14 (37,8)
H/L
3,8
1,7
2,7
3,3
2
16
8
2 (5,4)
37
Cuadro III.250. Materias primas y categorías líticas del nivel VII.
Cuadro III.248. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel VII.
Nivel VII
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
VIIa
-
-
-
5
4
1
11
2
VIIb
-
-
-
0
-
1
2
1
4
VIIc
-
1
-
1
1
-
2
5
10
-
1
6 (46,1)
5 (38,4)
2
15 (65,2)
8 (34,8)
37
Total
1 (2,7)
13 (35,1)
Cuadro III.249. Categorías estructurales líticas del nivel VII.
252
23 (62,1)
23
[page-n-266]
“la pátina” el 37,8% de los valores, con un 32% de piezas
frescas, principalmente calizas, y un 10,3% de muy alteradas, incluidas las decalcificadas. Las piezas calcáreas y su
alteración característica, la decalcificación, tienen incidencia, cuya causa debemos atribuir al medio sedimentario. La
termoalteración en las piezas alcanza el 21%, valor que indica la fuerte acción del fuego. Por todo ello la alteración
silícea de la unidad VI es muy alta, y al contrario baja en las
piezas calcáreas, aunque hay que tener presente la diferente
dificultad de apreciación litológica (cuadro III.251).
rrido mayor en la longitud. La desviación típica se ajusta a
los valores anteriores y el coeficiente de dispersión acusa la
homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución
respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda para la longitud y grosor, y platicúrtica
para la anchura. El grado de asimetría de la distribución en
todas las categorías indica una concentración a la derecha
del eje (cuadro III.253).
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
40,37
31,87
13,25
1,37
3,31
23,5
Sílex
1
2
14 (60,8)
1
-
5 (21,7)
23
Mediana
38
29,5
13
1,22
2,56
13,66
Caliza
11
-
-
-
3 (21,4)
-
14
Moda
38
-
10
-
3,8
-
Total
12
2
14 (37,8)
1
3
5
37
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decalcif. Termoalt. Total
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 29,2 x 28,1 x 8,4 mm, con valor
central (mediana) de 27,5 x 25 x 7 mm. Los valores corresponden a una distribución simétrica, donde coincidirían
media, mediana y moda. El rango o recorrido entre valores
es similar para la longitud y la anchura. El coeficiente de
dispersión presenta una cierta uniformidad de los tres
primeros valores y la forma de la distribución respecto a su
apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica o puntiaguda. El
grado de asimetría de la distribución indica que todas las
categorías tienen una concentración a la derecha próxima al
eje de simetría. El peso muestra la mayor dispersión o variación, como en otros niveles (cuadro III.252).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 40,3 x 31,8 x 13,2
mm, con valor central (mediana) de 38 x 29,5 x 1,3 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores tiene un reco-
9
0,83
1,83
6,84
49
21
2,53
7,56
71,62
46
34
12
1,7
5,73
64,78
15,28
12,13
3,95
0,57
1,87
21,74
Cf. V Pearson
.
INDUSTRIALES
15
68
Desviación típica
III.2.8.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
22
Rango
Cuadro III.251. Alteración de la materia prima lítica del nivel VII.
Mínimo
Máximo
38%
38%
30%
42%
56%
92%
Curtosis
0,24
-1,22
1
1,44
4,46
3,6
Cf. A. Fisher
0,96
0,17
1,04
1,24
2,02
1,86
Válidos
8
8
8
8
8
8
Cuadro III.253. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel VII.
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
29,25
28,12
8,37
1,19
3,77
10,92
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como medidas de tendencia
central una media aritmética de 32,9 x 29,4 x 10 mm, con
valor central (mediana) de 30,5 x 27,5 x 9,2 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías. El rango o recorrido entre valores es mayor en la
longitud y la desviación típica tiene una variabilidad homogénea entre la longitud y la anchura. El coeficiente de dispersión, también homogéneo para los valores comentados,
es mayor en el grosor y especialmente en el peso. La forma
de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
leptocúrtica o apuntada a excepción de la anchura, y el grado
de asimetría es positivo, con concentración de valores a la
derecha de la media.
Mediana
27,5
25
7
0,94
3,61
5,7
III.2.8.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
Moda
32
24
6
0,88
-
-
Mínimo
17
7
3,5
0,72
1,63
1,18
Máximo
54
55
16
2,86
6,83
44,58
Rango
37
48
12,5
2,14
5,83
43,4
Desviación típica
10,58
12,4
3,64
0,57
1,17
12,16
Cf. V. Pearson
36%
44%
43%
48%
41%
333%
Curtosis
0,58
0,13
0,65
3,95
0,14
3,33
Cf. A. Fisher
1,08
0,38
1,09
1,91
0,5
1,88
Válidos
16
16
16
16
16
16
Cuadro III.252. Análisis tipométrico de las lascas del nivel VII.
PRODUCIDOS
El orden de extracción de los productos configurados
tiene la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados. Hay mayor proporción de
lascas retocadas de 1º y 2º orden que no retocadas, circunstancia que se invierte en las piezas de 3º orden. La comparación de las series silícea y calcárea indica que ésta última no
posee productos retocados, lo que dificulta la comparación
(cuadro III.254).
La superficie talonar presenta un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas, con un 64% de valores, a
253
[page-n-267]
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
-
3
11
14
Pr. retocado
3
2
3
8
Total
3
5
14
22
Cuadro III.254. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel VII.
mucha distancia de las facetadas con casi un 6%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
tiene una complejidad relevante en los talones, hecho que
tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies
diedras son exclusivas entre las facetadas y confirman la
elección mayoritaria de superficies lisas. La corticalidad en
los talones es relevante y ajustada a la búsqueda de la mayor
tipometría. La comparación de las series líticas silícea y
calcárea no indica diferencias significativas. La mayor
presencia de talones corticales silíceos obedecería a un mayor
aprovechamiento de la materia prima. Los talones más
amplios corresponden a los productos de 2º orden, circunstancia relacionada con el proceso de explotación y transformación. En general no se observan diferencias significativas
en los valores estadísticos entre productos no retocados y
retocados, posiblemente por lo reducido de la muestra.
La corticalidad es mayor entre los productos retocados y
de sílex, que puede obedecer a una búsqueda de mayor tipometría. Esta comparación de las series litológicas igualmente puede no ser significativa por lo reducido de la
muestra. Los formatos de longitud y anchura respecto del
orden de extracción indican que la mayoritaria dimensión
entre 3-4 cm (58%) se obtiene tanto de piezas con córtex que
sin él. El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 3 y 4 (53%). En todas las categorías existe un
predomino de pocos levantamientos por superficie, lo que se
explicaría por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
La cara ventral muestra que un 84% de los bulbos están
presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición en una
adecuada materia prima. Aquellos que resaltan de forma más
prominente representan un 5% y los suprimidos casi un
16%, posiblemente por su prominencia. La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un
predominio de los asimétricos con casi un 77%, frente a los
simétricos con un 13%. La principal categoría simétrica es la
triangular. La asimetría presenta en cambio la categoría
trapezoidal como dominante, con un 50% del total. Respecto
del eje de debitado, la total simetría (90º) se da en el 82% de
las piezas. La morfología de los productos revela el predominio de las formas de cuatro lados, que suponen el 42%,
seguida de la triangular (28,5%) y los gajos con un 21%.
III.2.8.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque presenta un 54% de formas escamosas, seguidas de las denticuladas con un 45% y ausente la escaleriforme. La proporción de las dimensiones aisladas de estos
254
elementos muestra que la categoría “corto” (más ancho que
largo, o igual) representa el 62%, y el medio el resto. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas
mediante las categorías entrante (57%) y profundo (28,6%),
mientras que es marginal sin modificación en un 14,2%.
Esta circunstancia indica la transformación lítica del nivel.
La delineación del filo es en un 50% recto, y convexo en un
35,7%. Los valores tipométricos bajos favorecen los filos
rectos, que precisan menos extensión para su elaboración.
Filos convexos ausentes apuntan a una mayor reutilización,
con entrada en la superficie de la pieza y presencia de filos
cóncavos. Respecto de la ubicación de los filos, éstos tienen
porcentajes mayores en el lado derecho.
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 57%,
y 36% en los lados izquierdo y derecho. La localización
respecto de la cara dorsal es mayoritaria en la categoría
directo, con presencia de inverso y alterno. Respecto de la
repartición del mismo, es exclusivo continuo en su elaboración. La extensión de las áreas de afectación del retoque es
mayormente completa (proximal, mesial y distal), aunque con
incidencia de retoque parcial que afecta a la parte proximal
del filo. Los modos o tipos de superficies retocadas tienen un
dominio bimodal de las sobreelevadas (53,3%) y simples
(33,3%), seguidas de las planas (13,3%), con ausencia de
escaleriforme en un conjunto reducido de 15 piezas.
La superficie retocada es menor en las piezas de 3º
orden y destacable en las de 2º orden. Las distintas categorías de grado vinculadas al retoque indican que la longitud
de la superficie retocada del nivel VII presenta un valor
medio de 34,6 mm, que es superior a la longitud de los
soportes no transformados (29,5 mm), y por ello la explotación es máxima en la dimensión longitud, indicando una
elección de las piezas de mayor tipometría para elaborar
retoque. La anchura retocada, con valor medio de 5,03 mm,
representa el 18% de la anchura media de los soportes,
hecho que señala una decidida elaboración de categorías
sobreelevadas frente a planas o cubrientes en la superficie.
Es decir, no se fabrican piezas planas ni la transformación
mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura
de los frentes retocados, con valor de 6,03 mm, está próxima
al grosor medio de los soportes, que es de 8,3 mm y por
tanto representa el 72,6% de esa dimensión. Ello certifica la
búsqueda de frentes sobreelevados. Las superficies retocadas son muy similares en ambos lados, ligeramente mayor
en el izquierdo, corroborado por el índice (F/R). La transformación mediante el retoque, principalmente en altura
como se ha comentado, sólo afecta a un 18% de la proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta a un fuerte
interés en economizar materia prima mediante una máxima
explotación volumétrica (cuadro III.255).
III.2.8.3.6. LA TIPOLOGÍA
La representación tipológica es muy reducida, apenas
ocho piezas, circunstancia que condiciona las comparaciones. Denticulados y raederas vuelven a ser los útiles
mayoritarios sin incidencia del grupo Paleolítico superior.
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor son
las puntas musterienses, que superan el 2 laminar (2,1). Res-
[page-n-268]
LF
AF
HF
Pr. ret. 2º O
43,18 4,74
6,22
Pr. ret. 3º O
15,5
5,75
Total
34,6
5,03
IF
SR
F/R
SP
IT
0,98 211,4 1,24
1804
27,5
5,5
0,96
70,7
1,86
681,3
14,9
6,03
0,97 173,9
1,4
1229
25,26
Cuadro III.255. Grado del retoque y orden de extracción del nivel
VII. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente
retocado. HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura
del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque del frente retocado. SP superficie del
producto en mm2. IT: índice de transformación.
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Lasca 2º O
Grado
2
1
3
-
Lasca 3º O
8
3
11
-
No retocado
10
4
14
28,57
Pr. ret. 1º O.
3
-
3
-
Pr. ret. 2º O
2
-
2
-
Pr. ret. 3º O
1
2
3
-
Retocado
6
2
8
25
Total
16
6
22
26,1
Cuadro III.256. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel VII.
pecto del orden de extracción, tanto las puntas como los
denticulados están mayoritariamente elaborados sobre
soportes corticales de 1º y 2º orden. Los valores industriales
del nivel VII presentan un reducido número de piezas líticas
como para poder elaborar los correspondientes índices y
grupos industriales. Tampoco puede ser por su tipología
ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio, aunque la
incidencia de denticulados y raederas apunte a que puede
estar en consonancia con otros niveles.
III.2.8.3.7. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel presenta unos valores
que deben ser tenidos en reserva con similar incidencia entre
productos retocados y lascas con grado de fracturación
pequeño (cuadro III.256).
III.2.8.3.8. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción no aparecen en la corta
serie, sólo un fragmento de canto. Las lascas presentan
morfología diversa, asimetría triangular (66%) y debitados
centrípeto y unipolar y preferenciales. Elaboradas en caliza
(fig. III.96, núm. 1, 2, 4 y 5), sílex (fig. III.96, núm. 6, 7 y
8) y cuarcita (fig. III.96, núm 3). Las puntas musterienses
son dos ejemplares, uno en sílex cercano a raedera convergente (fig. III.97, núm. 1) y otro también en la misma
materia que puede ser clasificado como punta Quinson (fig.
III.97, núm. 5). Las raederas diversificadas, tres ejemplares
en sílex, clasificados como raedera doble, alterna y de dorso
(fig. III.97, núm. 3 y 6). Los denticulados representan el
grupo de útiles mayoritario (33,3%) con tres piezas en sílex.
Son simples o laterales y doble (fig. III.97, núm. 2 y 4). De
no fácil separación con las raederas.
III.2.8.3. LA VALORACIÓN DEL NIVEL VII
El sedimento del nivel es característico de un ambiente
poco cálido y muy húmedo con aportación de fracción
exógena y endógena. Estas características son más tenues
que en el nivel VI y sugieren un tránsito a tiempos más rigu-
rosos y con fracción angulosa. El nivel VII fue excavado en
una superficie máxima de 6 m2. Esta extensión representa el
3% aproximadamente del área ocupacional que debió de ser
según cálculos de unos 200 m2. Por tanto es una parte
restringida de la superficie original total. Se han contabilizado un total de 160 elementos arqueológicos, lo que supone
una media de 47 restos/m3, donde los restos líticos fueron de
11/m3 y los óseos de 36/m3, considerados los primeros
mayores de 1 cm.
Centrados en la industria, la materia prima como roca de
elección y utilización es el sílex (57%) y la caliza (38%). Las
piezas calcáreas se presentan muy uniformes en textura
micrítica y coloración verdosa. Las piezas de sílex tienen un
alto grado de alteración que abarca a la casi totalidad del
conjunto, de las cuales un 22% corresponden a alteraciones
térmicas que es similar a los 32 huesos quemados (27%).
Las dimensiones tipométricas de la industria lítica son: lasca
(29,2 x 28,1 x 8,4 mm) y producto retocado (40,3 x 31,8 x
13,2 mm), que representan un valor medio de 32,9 x 29,4 x
10 mm. Así pues, un conjunto industrial lítico con valores
que superan los 3 cm para las medidas de longitud, circunstancia que puede ser debida a lo reducido de la muestra o a
la presencia de soportes calcáreos. Por todo ello, la industria
puede ser considerada de tamaño medio y con un grado de
reutilización no muy grande.
La corticalidad, morfología, simetría, características del
retoque, etc., no poseen un número de casos suficientes
como para poder evaluar cada particularidad, por ello éstas y
la representación tipológica condiciona las comparaciones
con otros niveles. Denticulados y raederas vuelven a ser los
útiles mayoritarios sin incidencia del grupo Paleolítico superior y en resumen, no se observan diferencias notorias que
puedan hablar de una cierta diferencia con los niveles inferiores y superiores.
255
[page-n-269]
Fig. III.96. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas del nivel VII.
256
[page-n-270]
Fig. III.97. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Productos retocados del nivel VII.
257
[page-n-271]
III.2.9. LOS NIVELES ARQUEOLÓGICOS VIII-XI
Los estratos VIII a XI, en el sector occidental, presentan
una potencia media de 100-120 cm. Las características
morfoestructurales son diferentes en cada uno de ellos. El
nivel VII registra las mismas características que el VI aunque
sin brechificación. El nivel VIII, con unos 20 cm de potencia, se presenta con coloración amarillenta, significativa carbonatación y recoge plaquetas pétreas. El nivel IX, de unos
50 cm, pierde la agregación de los carbonatos con abundantes limos y arcillas y también registra una incidencia de
bloques en forma de plaquetas con aristas vivas que denotan
una formación climática rigurosa. El nivel X es pétreo de
escasa potencia y formado por pequeñas lajas aristadas. El
nivel XI, con 40 cm de potencia, pierde la fracción anterior
y se presenta con una coloración rojiza y componente arcilloso principal.
Fig. III.98. Planta del yacimiento con situación de la excavación de los
nivelesVIII-XI.
Fig. III.100. Corte sagital meridional en detalle de los niveles VIII-XI.
Sector occidental.
III.2.9.1. EL ÁREA EXCAVADA DE LOS NIVELES VIII-XI
La extensión excavada se individualiza en cuatro
unidades geológicas (VIII, IX, X y XI), y cada una de ellas
en las correspondientes unidades arqueológicas o capas de
10 cm de potencia. La ausencia de material arqueológico
lítico hace no necesario el detalle de las mismas. Los
cuadros excavados corresponden a B2, D2, F2, B3, D3, F3,
A4 y B4, en total unos 8 m2 (fig. III.98, III.99, III.100 y
III.101).
Fig. III.99. Corte frontal occidental de los niveles VIII-XI. Sector occidental.
258
[page-n-272]
Fig. III.101. Superficie inicial de excavación del nivel X. Sector occidental.
III.2.9.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE LOS
NIVELES VIII-XI
Los materiales arqueológicos recuperados son exclusivamente óseos sin documentación de piezas líticas. Los
valores son muy bajos en cantidad y en relación al volumen
excavado (cuadro III.257).
III.2.9.3. VALORACIÓN DE LOS NIVELES VIII-XI
Los niveles arqueológicos VIII-XI presentan dificultades
interpretativas por la escasa extensión de la superficie excavada y una reducida presencia de materiales arqueológicos.
Esta escasa incidencia está condicionada, en especial, por la
presencia del gran bloque de visera en el nivel XI, ya que este
nivel en otros sectores del yacimiento ha proporcionado numerosos materiales. En cambio, los niveles VIII-IX (el X es
pétreo) presentan indistintamente, en cualquier sector excavado, una muy pobre presencia antrópica. El contexto sedimentario general de estos niveles es el característico de un
ambiente frío y seco (riguroso) y posiblemente se ajusta a los
máximos del frío del OIS 6. El nivel VII correspondería al
tránsito entre los momentos del OIS 5e y el OIS 6, cuyos
niveles VIII-IX serían posiblemente los más fríos de toda la
secuencia y, por tanto, la línea de costa debió sufrir una alta
Vol. m3
9,6
NRL m3
-
Lítica
-
NRH m3
5,41
Hueso (núm.)
52
NR
m3
5,41
Lítica peso gr.
-
Lítica grs./m3
-
H/L
-
Cuadro III.257. Materiales óseos por metro cúbico
de los niveles VIII-XI.
regresión; cambios que pueden haber modificado los
circuitos migratorios y el carácter de la ocupación humana.
Los niveles VIII-XI fueron excavados en una superficie
máxima de 8 m2. Esta extensión representa el 3% aproximadamente del área ocupacional, que debió de ser según cálculos de unos 200 m2. Por tanto es una parte restringida de
la superficie original total. Se han contabilizado un total de
52 elementos arqueológicos, lo que supone una media de 5,4
restos/m3, con ausencia de restos líticos.
259
[page-n-273]
III.2.10. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO XII
El estrato XII, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 60 cm, coloración amarillenta y textura
areno-limosa con abundante fracción angulosa (bloquesplaquetas). Las características morfoestructurales (color,
fracción, composición, alteración, etc.) lo definen como una
unidad litoestratigráfica, cuya sedimentación presenta como
rasgo más característico la existencia de niveles de lajas
pétreas. La excavación arqueológica en extensión se realizó
en la campaña del 2000 y previamente se realizaron dos
sondeos en los años 1989 y 1996 que afectaron a los cuadros
A4 y B4 respectivamente. Los cuadros excavados A2, A3,
A4 B2, B3, B4, D2, D3, F2, F3, entre las cotas 400-470 cm,
presentan cinco unidades arqueológicas. El abundante material óseo y lítico recuperado quedó registrado mediante
levantamiento tridimensional.
- Unidad arqueológica 5: cuadros A2/B2, A3/B3,
A4, B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
El registro arqueológico del nivel muestra la existencia
de dos áreas diferenciadas: una al W (cuadros F2 y F3) con
concentración de materiales líticos calcáreos, y otra al SE
(cuadro B2) con piezas líticas de sílex. Las piezas calcáreas
llevan asociadas un significativo número de restos óseos
III.2.10.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL XII
La extensión excavada se individualiza en cinco unidades
arqueológicas y sus correspondientes cuadros A2/B2, A3/B3,
A4, B4, D2, D3, F2 y F3 (fig. III.102, III.103, III.104, III.105,
III.106, III.107, III.108, III.109 y III.110):
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2/B2, A3/B3, A4,
B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
- Unidad arqueológica 2: cuadros A2/B2, A3/B3, A4,
B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
- Unidad arqueológica 3: cuadros A2/B2, A3/B3, A4,
B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
- Unidad arqueológica 4: cuadros A2/B2, A3/B3, A4,
B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
Fig. III.103. Corte frontal del nivel XII. Sector occidental.
Fig. III.102. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel XII.
260
Fig. III.104. Corte sagital meridional del nivel XII. Sector occidental.
[page-n-274]
Fig. III.105. Detalle del corte sagital meridional del nivel XII.
Sector occidental.
Fig. III.106. Superficie inicial de la capa 3 del nivel XII.
Sector occidental.
axiales, mientras que los correspondientes a las extremidades se reparten por todos los cuadros sin asociación significativa, salvo una ligera vinculación a las piezas silíceas.
Piezas líticas de sílex y de cuarcita ocupan un mismo
Fig. III.107. Vista del cuadro D2 con útiles asociados a maxilar de
Equus ferus.
espacio físico, por lo que su relación temporal puede ser
sincrónica.
Las coordenadas sagitales señalan igualmente la existencia de dos nítidas concentraciones. Una que corresponde a
las capas 2 y 3 en la que se aprecia la alta incidencia de los
materiales calcáreos con la asociación de restos axiales y una
menor vinculación de los correspondientes a las extremidades. La dispersión vertical indica la relación del registro con
el bloque de visera y en la misma se aprecia cómo las actividades vinculadas a la presencia de material lítico se hallan
separadas del bloque, en especial el sílex. Esta circunstancia
pudiera corresponder a una relación espacial más directa o
próxima entre el material lítico y las actividades antrópicas,
mientras que el hueso pudo ser “barrido” hacia áreas periféricas (junto al bloque), en especial el que corresponde a extremidades. Esta supuesta apreciación también se produce en las
capas 2-3 con alta presencia de material calcáreo.
III.2.10.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL
NIVEL XII
La distribución de los materiales arqueológicos en las
distintas unidades o capas muestra una concentración de
261
[page-n-275]
éstos en los cuadros orientales y meridionales. La relación
fauna/industria correspondiente al mismo espacio considerado presenta una distribución uniforme en las capas 2-4 que
se vincula con el conjunto calcáreo, mientras que la incidencia mayor (15,3) se produce en la capa 5, que corresponde a la concentración de piezas silíceas (cuadro III.258).
Capas
1
2
3
4
5
Total
Vol.
m3
0,42
0,66
0,64
0,61
1,19
3,52
NRL
m3
4,7
22,7
64
98,3
46,2
49,7
2
15
41
60
55
175
28,5
100
276,5
427,8
709,2
386,4
Lítica
NRH
m3
Hueso
12
66
177
261
844
1360
NR
14
81
241
321
899
1535
NR m3
Fig. III.108. Macroútil de caliza en el cuadro B2, capa 4 y nivel XII.
Sector occidental.
33,3
122,7
376,5
526,2
755,4
436
Lítica peso gr.
285
408
2960
2626
4247
10526
Lítica grs./m3
678,6
618,2
4625
4305
3569
2990
H/L
6
4,4
4,3
4,3
15,3
7,7
Cuadro III.258. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel XII. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
III.2.10.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Fig. III.109. Incisivos de équido asociados a percutor de caliza en el
cuadro F3, capa 5 y nivel XII. Sector occidental.
Fig. III.110. Detalle de maxilar de Equus ferus asociado a percutor y
lascas de caliza.
Nivel XII
Categoría
Número
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Percutor
Canto
Núcleo
III.2.10.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajo porcentaje de
elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo, la existencia de un porcentaje cercano al 38% de restos de talla puede enmascarar un
gran agotamiento de elementos nucleares y hace ser prudente al respecto. Entre los elementos producidos es lógica la
primacía de los pequeños productos frente a los configurados, aunque no muy alta, y en éstos, el alto valor de los no
retocados apunta a una actividad no exhaustiva de transformación. La comparación de las series litológicas silícea y
calcárea indica que ésta última posee un mayor número de
elementos configurados, y entre éstos, las lascas representan
el 89%. Es decir, una decidida elaboración de productos
líticos con filos vivos donde el retoque es poco buscado y
sólo está presente en el 11% de las piezas calcáreas. Los
índices de producción, configuración y transformación
presentan diferencias respecto de las capas 2, 4 y 5, circunstancia detectada por otros valores (cuadros III.259 y III.260).
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Total
Pr. retocado
7
7
11
7
7
18
52
66
(28)
(28)
(44)
(21,8)
(21,8)
56,25)
(44,1)
(55,9)
175
%
25 (14,28)
32 (18,28)
Cuadro III.259. Categorías estructurales líticas del nivel XII.
262
118 (67,42)
175
[page-n-276]
Sílex
Caliza
Media
IP
50
2,95
14,1
IC
0,28
0,28
3,1
ICT
6,8
0,69
1,32
Cuadro III.260. Índices estructurales de las series litológicas
del nivel XII. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
el 6,1%, porcentaje bajo cuya causa debemos atribuir al
medio sedimentario. La termoalteración en las piezas está
ausente y no se ha detectado la presencia de fuego en ningún
elemento del registro arqueológico. La alteración de la unidad
XII representa más de un tercio del conjunto estudiado
(32,6%), y especialmente el 94% del sílex, circunstancia que
condiciona el análisis traceológico (cuadro III.262).
III.2.10.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
III.2.10.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada corresponde a tres categorías: sílex, caliza y cuarcita. A efectos arqueológicos, sólo
las dos primeras tienen relevancia y son las categorías a
considerar en los cálculos correspondientes. La caliza, en el
nivel XII, con porcentaje medio del 65%, es la roca de elección y utilización. El sílex está presente especialmente entre
los productos configurados retocados, lo que indica que es
una roca de elección para el retoque. La caliza se presenta
poco diversificada, mayoritariamente de coloración verde
(87%) y crema (10%). Las calizas son todas micríticas a
excepción de tres ejemplares de composición sabulosa que
pueden corresponder a materia prima de la propia roca en la
que se abre el yacimiento (cuadros III.261 y III.262).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 52% de los valores, con 26% de muy alteradas
y sólo un 5,7% de piezas frescas. En las piezas calcáreas, su
alteración característica, la decalcificación, está presente en
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 74,1 x 55,7 x 39,2
mm, con valor central (mediana) de 68 x 53 x 42 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango entre valores es similar para la
longitud y la anchura, y la desviación típica vuelve a mostrar
esta condición. El coeficiente de dispersión indica una
homegeneidad entre los tres valores. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica
para la longitud y la anchura, y leptocúrtica para el grosor
por los valores positivos. El grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha, de todas las categorías consideradas (longitud, anchura, grosor) tiene una asimetría negativa con mayor concentración de valores a la izquierda de la
media (cuadro III.263).
Los restos de talla son siete piezas que presentan como
medidas de tendencia central una media aritmética de 33,8 x
19,8 x 12,3 mm, con valor central (mediana) de 38 x 21 x 14
mm. El rango entre valores es corto en las tres dimensiones
longitud, anchura y grosor. La desviación típica muestra la
uniformidad de todas las categorías. El coeficiente de
dispersión posee una cierta uniformidad entre las categorías.
La forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es platicúrtica para la longitud y la anchura, y
leptocúrtica para el grosor. El grado de asimetría de la distribución, respecto de su media, indica en todas las categorías
una concentración a la izquierda.
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 35,7 x 32,1 x 10,9, mm con valor
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Percutor/canto
-
14
-
14
Núcleo
1
10
-
11
Resto talla
1
6
-
7
Debris
3
4
-
7
P. lasca
7
10
1
18
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
39,2
1,37
1,97
227,8
Lasca
5 (9,6)
42 (80,7)
5 (9,6)
52
Media
74,1
55,7
Pr. retocado
34 (51,5)
29 (43,9)
3 (4,5)
66
Mediana
68
53
42
1,32
1,95
194,2
Total
51 (29,1)
115 (65,7)
9 (5,1)
175
Moda
89
-
42
-
-
-
Mínimo
40
24
18
1,02
1,4
23,04
Máximo
104
87
58
1,74
3,22
538,9
Rango
64
63
40
0,72
1,82
515,8
Desviación típica
21,29
18,63
11,91
0,22
0,55
151,84
Cuadro III.261. Materias primas y categorías líticas del nivel
arqueológico XII.
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decalc. Termoalt. Total
Sílex
3
4
40
4
-
-
51
Caliza
108
-
-
-
7
-
115
Cuarcita
9
-
-
-
-
-
9
Total
120
4
40
4
7
-
Cf. V Pearson
.
28%
33%
30%
16%
28%
67%
Curtosis
-0,87
-0,26
0,16
-0,7
1,08
0,5
Cf. A. Fisher
-0,11
-0,02
-0,64
0,31
1,08
0,66
Válidos
11
11
11
11
11
11
175
Cuadro III.262. Alteración de la materia prima lítica del nivel XII.
Cuadro III.263. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel XII.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
263
[page-n-277]
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
32,1
10,9
1,42
4,15
36
29
10
1,1
3,5
12,1
Moda
36
22
10
1
4
1,74
Mínimo
8
8
3
0,28
1,33
0,18
Máximo
90
71
43
3,12
11,4
82
63
40
2,84
10,1
329,5
Desviación típica
16,34
15,02
7,47
0,51
2,07
50,8
Cf. V. Pearson
44%
46%
68%
36%
53%
174%
Curtosis
1,04
0,44
5,36
2,1
2,38
25,19
Cf. A. Fisher
0,81
0,90
1,81
1,06
1,41
4,57
Válidos
52
52
52
52
52
IC
Peso
35,3
13,5
1,2
3,24
38,5
34,5
31,5
12
1,1
2,87
11,92
Moda
30
22
7
1,25
3
9,5
Mínimo
11
12
3
0,34
1,21
1,5
Máximo
117
115
39
2,69
8,75
629,7
Rango
106
103
36
2,35
7,54
628,2
Desviación típica
18
18,25
7
0,48
1,52
81,52
Cf. V Pearson
.
46%
51%
52%
40%
47%
211%
Curtosis
4,1
4,4
1,6
0,56
5,86
43,62
Cf. A. Fisher
1,47
1,69
1,06
0,83
1,89
6,1
Válidos
66
66
66
66
66
66
Cuadro III.265. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel XII.
Los valores tipométricos de la materia prima indican
que las mayores dimensiones pertenecen a las calizas en
todas las categorías, seguidas de las cuarcitas, de las que se
desconocen los núcleos. Por último el sílex es la materia que
presenta unos valores más bajos con ausencia de núcleos en
esta materia (cuadro III.266).
Núcleo
Lasca
S
Ca
Cu
S
Ca
Prod. Retocado
Cu
S
Ca
Cu
Media
L
-
77,5
-
28,5 38,14 33,4 27,4 52,7
-
A
-
58,9
-
17,9 34,64 25,1 25,7 46,7
-
G
-
41,1
-
5,1 11,77 9,9
9,5
18,3
-
8,3
75,6
-
52
-
44
-
P
-
248,3
-
3,8 31,24 13,7
L
-
75
-
24
38
A
-
53,5
-
20
31
22
25
G
-
42,5
-
4
10
9
10
P
-
202,8
-
2,53 14,62 9,72 6,93
L
-
24%
-
36% 67% 39% 29% 33%
-
A
-
27%
-
27% 45% 37% 30% 43%
-
G
-
26%
-
49% 65% 66% 37% 40%
-
P
-
57%
-
1% 177% 126% 60% 179%
-
329,7
Rango
IA
38,8
26,92
Mediana
Gr.
Mediana
29,5 27,5
18
-
49
-
52
Cuadro III.264. Análisis tipométrico de las lascas del nivel XII.
264
Cf. Pearson
35,7
Long. Anch.
Media
L
-
-0,05
-
1,33 0,68 1,53 0,08 1,65
-
A
-
0,25
-
-0,76 0,63 0,06 0,64 1,28
-
G
-
-0,89
-
1,82 1,81
-
P
-
0,76
-
1,65 4,18 1,94 0,82 4,45
Válidos
-
10
-
Cf. Fisher
Media
Pr. Retocado
Mediana
central (mediana) de 36 x 29 x 10 mm. Los valores tienen
casi una distribución simétrica donde coincidirían media,
mediana y moda. El rango entre valores es similar para
longitud y anchura y difiere en grosor. El coeficiente de
dispersión muestra una acusada uniformidad de la longitud
y anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica en todas las
categorías. El grado de asimetría de la distribución en todas
las categorías indica una concentración a la derecha próxima
al eje de simetría. El peso no muestra una gran dispersión o
variación como en otros niveles (cuadro III.264).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 38,8 x 35,3 x 13,5
mm, con valor central (mediana) de 34,5 x 31,5 x 12 mm.
Los valores modales están próximos a los anteriores y es
casi una distribución simétrica, con mayor distancia para la
longitud. El rango entre valores presenta un recorrido
similar en longitud y anchura. La desviación típica muestra
una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de
dispersión acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis)
es ligeramente leptocúrtica en las tres categorías y mayor en
la anchura. El grado de asimetría de la distribución en todas
las categorías indica una concentración a la derecha y
próxima al eje de simetría (cuadro III.265).
El conjunto lítico con medidas superiores a 10 mm ofrece como tendencia central una media aritmética de 38,9 x
33,3 x 14,9 mm, con valor central (mediana) de 36 x 27 x 12
mm. Los valores modales separados de la media acusan la
variabilidad de las categorías. El rango o recorrido entre
valores es similar para la longitud y la anchura. La desviación típica tiene una variabilidad homogénea entre la
longitud y la anchura. El coeficiente de dispersión, también
homogéneo para los valores comentados, es mayor en el
grosor y especialmente en el peso. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente
leptocúrtica o apuntada, y el grado de asimetría es positivo,
con concentración de valores a la derecha de la media.
Total
10
5
42
52
0,9
5
0,42 0,42
34
29
-
64
Cuadro III.266. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel XII. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
[page-n-278]
III.2.10.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los percutores y los cantos
Los cantos son siete ejemplares elaborados en caliza
micrítica de color verde. Cuatro de ellos presentan señales o
marcas de actividad, bien pequeños piqueados de percusión
o algún somero levantamiento. Los tres restantes pueden ser
considerados manuport. Los percutores elaborados en caliza
esparítica (cristalina) muestran valores casi idénticos a los
cantos que se han obtenido de reconstruir sus supuestas
dimensiones. Sólo uno ofrece claras señales de actividad de
talla lítica. La vinculación de estos elementos al troceado de
los restos óseos se presenta como muy probable (cuadro
III.267).
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados tienen unas dimensiones superiores a 4 cm, con los
valores más altos de 6 a 8 cm que representan una media del
90% (cuadro III.268).
La morfología de los elementos producidos tiene una
mayoría de formas con cuatro lados, ligeramente mayores
las lascas largas que las cortas. La ausencia de formas con
tres lados o triangulares indica que no se buscan productos
apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase
de explotación de los núcleos, la mayoría están explotados.
Los planos de percusión observados en los núcleos son una
muestra reducida pero que evidencia la presencia de facetado. La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos apunta a una mayor utilización de varias superficies
o caras. La dirección del debitado en la superficie correspondiente muestra un predominio de centrípetas. La dirección de las superficies de preparación confirma los valores
centrípetos (cuadro III.269).
III.2.10.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
presenta la lógica proporción ascendente de elementos en su
orden de extracción. Una característica a señalar es la mayor
elección de soportes amplios para su transformación en retocados, en especial en los productos silíceos. Hay mayor
proporción de lascas retocadas de 2º orden (37%) que no
retocadas (32%), circunstancia que se invierte en las piezas
de 3º orden o ausentes de córtex, aunque estas diferencias no
son muy significativas (cuadro III.270).
L
G
Peso
Entera
Fracturada
Marcas
Sin Marcas
Total
73,3
Canto
A
63,1
43,3
318
5
2
4
3
7
Percutor
71,3
61,8
53,5
316
1
6
2
1
7
Total
72,3
62,4
48,5
317
6
8
6
4
14
Cuadro III.267. Análisis tipométrico y marcas de utilización en cantos y percutores del nivel XII. L: longitud. A: anchura. G: grosor.
Fases Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Unifacial/Centrípeto
-
-
2
-
2
UNIFACIALES
-
-
2
-
2
Bifacial/Unipolar
-
1
-
-
1
Longitud
≥70-79
60-69
50-59
≤40-49
Total
Testado
-
-
-
-
-
Bifacial/Ortogonal
-
-
1
-
1
-
-
2
-
2
1
3
-
4
Inicial
-
-
-
1
1
Bifacial/Centrípeto
Explotado
4
3
-
-
7
BIFACIALES
-
Agotado
-
-
-
-
-
MULTIFACIALES
-
-
2
-
2
Total
-
1
7
-
8
Total
4
3
-
1
8
Anchura
≥70-79
60-69
50-59
≤40-49
Total
Testado
-
-
-
-
-
Inicial
-
-
-
-
-
O. Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Explotado
3
1
3
1
8
Lasca
5
16 (32,6)
28 (57,1)
49
Cuadro III.269. Fases de explotación de los núcleos del nivel XII.
Agotado
-
-
-
-
-
Pr. retocado
6
25 (37,3)
36 (53,7)
67
Total
3
1
3
1
8
Total
11
41
64
116
Cuadro III.268. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel XII.
Cuadro III.270. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel XII.
265
[page-n-279]
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con un 63% de valores, a mucha distancia de las facetadas con casi un 5%. La
mayor elaboración de los productos configurados de 3º orden no muestra una complejidad en los talones, hecho que
tampoco sucede con los productos retocados. La corticalidad
en los talones es relevante (21%) y ajustada a la búsqueda de
la mayor tipometría. Las superficies suprimidas (6,7%)
corresponden a piezas transformadas mediante el retoque.
La comparación de las series líticas silícea (28%) y calcárea
(13%) indica que la mayor presencia de talones corticales
silíceos obedece a un mayor aprovechamiento de esta
materia prima (cuadro III.271).
Los talones más amplios corresponden a las lascas de 3º
orden y a los productos retocados de 2º orden, circunstancia
relacionada con el proceso de explotación y transformación.
Esta circunstancia varía en función de la materia prima utilizada. En general no se observan diferencias importantes en
los valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, aunque éstos últimos tienden a ser mayores, es decir,
el retoque se ejerce sobre piezas amplias. La comparación de
talones de las series líticas silícea y calcárea señala que las
dimensiones de ésta última son mucho mayores (20 x 9 mm)
que las de la silícea (9 x 4 mm) (cuadro III.272).
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 2º O
15,28
4,14
83
3,52
2,49
99º
6
Lasca 3º O
14,1
5,15
89,82
3,97
2,23
103º
29
Pr. ret. 2º O
7
6
42
1,17
1,5
115º
1
Pr. ret. 3º O
20,37
6,87
162,12
3,09
1,45
109º
8
Total
15,23
5,34
138,67
1,23
2,10
102º
44
Cuadro III.272. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel XII. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice de
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Grado
Corticalidad
2
3
3
-
1
-
4
25
7
4
1
5
17
Cu
2
2
-
1
-
3
28
12 (23,1)
4 (7,7)
3
5
24
Si
16
10
3
2
3
18
Ca
Lasca
1
1
Ca
Pr. retocado
0
Si
18
5
4
1
1
11
Cu
2
-
-
-
1
1
36
Total
La corticalidad
La corticalidad no ofrece diferencias entre los productos
retocados y no retocados, representando una proporción
pequeña (0-25% de córtex) para todos los elementos producidos. Respecto de su ubicación, el 71% de los productos
poseen córtex en un lado, y el 29% en más lados. La materia
prima no presenta una variación significativa en esta cuestión, pero nuevamente hay que recordar la baja proporción
de piezas (cuadro III.273).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria longitud entre 2-4
cm (54,9%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, hecho que se repite para la anchura
(cuadro III.274).
4
15
7
3
5
30
6
10
54
64
27 (40,9) 11 (16,6)
Cuadro III.273. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel XII.
≥60-69
Longitud
50-59
40-49
≤30-39
Total
Corticalidad <50%->50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca 1º O
0
0
0-1
0
1
Pr. ret. 1º O
-
-
0-1
0
1
Lasca 2º O
2-1
4-2
2-5
8-0
24
Pr. ret. 2º O
2-3
1-0
5-1
10 - 3
25
Total
Superficie
Cortical
5-2
7-8
18 - 3
51
≥60-69
50-59
40-49
≤30-39
Total
Lasca 2º O
3-0
0-3
2-1
11 - 4
24
Pr. ret. 2º O
2-3
1-0
5-1
10 - 3
25
Total
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1 y 2 (44%). Destaca la particularidad de los
4-4
Anchura
5-3
1-3
7-2
21 - 7
51
Cuadro III.274. Grado de corticalidad de los formatos de longitud y
anchura en los productos configurados del nivel XII.
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 2º O
6
13
1
-
-
1
-
21
Lasca 3º O
-
18
5
-
-
-
-
23
Pr. ret. 2º O
13
5
1
1
-
-
4
24
Pr. ret. 3º O
-
11
2
1
2
1
2
19
19
47
9
2
2
4
6
Total
19 (21,3)
56 (62,9)
4 (4,5)
10
Cuadro III.271. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel XII.
266
89
[page-n-280]
productos retocados de 3º orden con dominio de la categoría
3-4 (44%) sobre la de 1-2 aristas (32%). Sin embargo, en
todas las categorías existen pocos levantamientos por superficie, circunstancia que se explicaría por la búsqueda de la
máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral posee mayoría de bulbos nítidos, causa
motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado
su buena definición en una adecuada materia prima. Aquellos que resaltan de forma más prominente representan casi
un 18% y los suprimidos un 6%, probablemente por su
prominencia. Respecto del orden de extracción se aprecia
una mayor presencia de bulbos marcados en los elementos
retocados respecto de las lascas; ello se vincula a una mayor
tipometría de los primeros productos. También es significativa la categoría de bulbo suprimido entre los productos retocados (cuadro III.275).
Grado
70º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 2º O
2
16
1
19
Lasca 3º O
3
19
1
23
Pr. ret. 2º O
2
19
1
22
Pr. ret. 3º O
1
23
2
26
Total
8
77 (85,5)
5
90
Cuadro III.277. Ángulo de debitado del nivel XII.
Marcado
10
2
8
20 (18,01%)
extracción se observa el predominio de las cuadrangulares
en las fases más avanzadas de la cadena operativa y los gajos
entre las piezas con córtex. Hay pues una elección por un
lado de lascas con cuatro lados y sección triangular en los
elementos configurados. Los gajos son muy representativos
en las piezas corticales ya que suponen el 64% de la
muestra. La morfología técnica indica una similar presencia
de piezas desbordadas en ambos lados cuya incidencia es de
25%, y un 5% de piezas sobrepasadas. La comparación de
las series líticas silícea y calcárea muestra que las primeras
no presentan elementos sobrepasados, con incidencia de las
desbordadas en sílex (26%) y en caliza (34%).
Suprimido
2
1
4
7 (6,3%)
III.2.10.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
Total
41
8
62
111
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
29
5
50
84 (75,67%)
RETOCADOS
Cuadro III.275. Características del bulbo según la materia prima
del nivel XII.
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos con un 81%,
frente a los simétricos con un 19%. La principal categoría
simétrica es la trapezoidal, muy próxima de la triangular y la
convexa. La asimetría presenta la categoría triangular como
dominante, con un 45% del total. La sección trapezoidal
asimétrica se vincula mejor con los productos retocados de
3º orden. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º)
se da en el 85% de las piezas. La comparación de las series
líticas silícea (15,3%) y calcárea (24%) indica que ésta última es más simétrica (cuadros III.276 y III.277).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados que suponen el 50% de la
muestra, seguida de los gajos (31%) y la triangular (7,9%),
el resto es menos significativo. Respecto del orden de
El retoque
El retoque presenta un 57% de formas denticuladas,
seguidas de las escamosas con un 40% y un 2,3% de escaleriformes. La proporción de las dimensiones señala que la
categoría “corto” (más ancho que largo, o igual) representa
el 85,3%, igual de largo que ancho (medio) un 14,7%, y
están ausentes el largo y laminar. La extensión del retoque
afecta modificando las piezas mediante las categorías
entrante (39,7%) y profundo (14,1%), mientras que es
marginal sin modificación en un 39,7%. La comparación
de las series líticas silícea y calcárea indica que ésta última
presenta valores de gran predominio de la morfología
denticulada, con ausencia de la escaleriforme y de la escamosa. En resumen, una baja presencia de los retoques más
complejos y extendidos en la serie calcárea. Respecto de la
proporción, los valores “corto” son altos en la serie calcárea como corresponde a un retoque más marginal. La serie
silícea presenta un mayoritario retoque entrante (cuadro
III.278 y III.279).
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
1
3
-
7
4
-
15
Lasca 3º O
-
3
3
5
4
-
15
Pr. ret. 2º O
1
-
-
16
8
1
26
Pr. ret. 3º O
3
-
1
8
11
-
23
5
6
4
36
27
1
Total
15 (18,9)
64 (81)
79
Cuadro III.276. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel XII.
267
[page-n-281]
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 63% recto, cóncavo
en un 22% y convexo en el 6,7%. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados
derecho e izquierdo (41,5% y 39,6%), donde vuelven a ser
mayoritarios los rectos, independientemente de su situación.
Únicamente es reseñable que los filos transversales (18,8%)
presentan una incidencia alta de cóncavos (40%), hecho que
apunta a que este tipo de piezas están agotadas en mayor
proporción que las laterales (cuadro III.280).
La ubicación del frente de retoque
La localización respecto de la cara dorsal es mayoritario,
con un 64,6%, en la categoría directo, y un 10,7% inverso, al
que habría que sumar casi un 17% de alterno. La repartición
del mismo es casi exclusivo continuo en su elaboración
(92,8%). La extensión de las áreas de afectación del retoque
muestra que este es completo (proximal, mesial y distal) en
el 60,8% de las piezas y parcial en el 39,1%. Esta parcialidad
afecta mayoritariamente a la mitad distal en un 37%, y a la
mitad proximal en un 22,2%, circunstancia relacionada con
la búsqueda de un apuntamiento más o menos aguzado
(22,2%) (cuadro III.281 y III.282).
Los modos de retoque
Los modos o tipos de superficies retocadas presentan un
dominio de las simples (87,5%), seguidas de las sobreelevadas (40,6%), y a distancia el resto. La comparación de las
series líticas silícea y calcárea señala la ausencia de los
modos plano y escaleriforme en las piezas calcáreas y el alto
dominio bimodal del retoque simple y sobreelevado en las
mismas (cuadro III.283).
Proporción
Corto
Medio
Largo
Lam.
Total
Serie silícea 2º O
15
6
-
-
21
Serie silícea 3º O
16
2
-
-
18
Serie silícea
31 (79,4)
8 (20,5)
-
-
39
Serie calcárea 2º O
10
1
-
-
11
Serie calcárea 3º O
17
1
-
-
18
Serie calcárea
27 (93,1)
2 (6,9)
-
-
29
Total
58 (85,3)
10 (14,7)
-
-
68
Cuadro III.278. Proporción del retoque de las series litológicas
del nivel XII.
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Sin.
Total
Serie silícea 2º O
13
4
5
1
23
Serie silícea 3º O
14
8
-
1
23
Serie silícea
27 (58,7)
12 (26)
5 (10,8)
2
46
Serie calcárea 2º O
13
1
-
2
16
Serie calcárea 3º O
16
7
1
3
27
29 (67,4)
8
Serie calcárea
Total
56 (62,9) 20 (22,4)
1
5
43
6 (6,7)
7
89
Cuadro III.280. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción de las series litológicas del nivel XII.
Los útiles retocados indican que la mayoría de ellos se
elaboran con retoque simple y sobreelevado, en este orden,
aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más utilizado en las raederas laterales y denticulados,
en cambio el sobreelevado afecta especialmente a raederas
transversales. Los retoques planos y escaleriformes son muy
minoritarios (cuadro III.284).
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción señalan que la
longitud, anchura y altura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría. La superficie retocada muestra que ésta es menor
en las piezas de 3º orden. La relación existente entre las
posibilidades de extensión del retoque y la dimensión elaborada apunta a que conforme avanza la extracción y elaboración del retoque, éste se centra más en entrar en la pieza que
en alcanzar su máxima longitud, que se produce en los
productos de 2º orden. Las posibilidades de transformación
de los soportes mediante el retoque indican que son los de 2º
orden los que tienen una mayor posibilidad dimensional
(cuadro III.285).
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
señala para ésta última que los grados de retoque son
mayores en la longitud, como corresponde a su mayor tipometría. La anchura y la altura del retoque tienen valores
similares a las silíceas, como corresponde a piezas menos
elaboradas. Circunstancia que se aprecia claramente en el
más bajo índice de transformación de las piezas calcáreas.
Extensión
Muy Marginal
Marginal
Entrante
Profundo
Muy Profundo
Total
Serie silícea 2º O
3
2
12
5
-
22
Serie silícea 3º O
2
7
10
2
-
21
Serie silícea
5 (11,6)
9
22 (51,1)
7
-
43
Serie calcárea 2º O
5
-
4
2
4
15
Serie calcárea 3º O
6
6
5
2
1
20
Serie calcárea
11 (31,4)
6
9 (25,7)
4
5
35
Total
16
15
31 (39,7)
11 (14,1)
5
78
Cuadro III.279. Extensión del retoque de las series litológicas según el orden de extracción del nivel XII.
268
[page-n-282]
Posición
Localización
Lat. izq.
Lat. dcho.
Transv.
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
2º O
15
19
6
19
1
2
6
1
29
3º O
21
22
10
23
6
-
5
2
36
Total
36
41
16
42 (64,6)
7 (10,7)
2
11 (16,9)
3
65
Cuadro III.281. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel XII.
Repartición
Continuo
Discont.
P
PM
M
MD
D
T
2º O
32
3
1
3
8
1
3
-
19
3º O
33
2
2
-
3
1
3
-
23
65
5
3
11
2
6
-
(92,8)
(7,2)
Total
Parcial
3
6 (24)
Completo
11 (44)
Total
8 (32)
25 (37,3)
42 (62,7)
Cuadro III.282. Repartición del retoque según el orden de extracción del nivel XII.
P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Categorías
Simple
Plano Sobreelev. Escalerif.
Total
Serie silícea
21 (47,7)
2
20 (45,4)
1
44
Serie calcárea
33 (86,8)
-
5 (13,1)
-
38
Cuadro III.283. Modos del retoque de las series litológicas
del nivel XII.
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple Plano Escal. Total
6/7. Punta musteriense
1
-
-
-
1
9/11. Raedera lateral
2
4
1
-
7
12/20. Raedera doble/converg.
3
2
-
1
6
21. Raedera desviada
4
8
1
-
13
22/24. Raedera transversal
3
-
-
-
3
29. Raedera alterna
1
5
-
-
6
34/35. Perforador
1
3
-
-
4
42/54. Muesca
1
1
-
-
2
43. Útil denticulado
5
25
-
-
30
45/50. Lasca con retoque
-
4
-
-
4
Cuadro III.284. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel XII.
Igualmente la relación entre el filo vivo y el filo retocado
indica que son especialmente las lascas de 3º orden de
calizas las que no se retocan. Las distintas categorías de
grado vinculadas al retoque en las unidades arqueológicas
indican que no existen diferencias significativas en las
mismas. Los índices del grado de retoque señalan que la
longitud retocada decrece hacia las últimas capas, así como
la superficie. La relación filo/retoque es mayor en las
primeras capas como corresponde a un conjunto, en este
caso calcáreo, menos transformado por el retoque. La
longitud de la superficie retocada del nivel XII presenta un
valor medio de 27,9 mm que se ajusta a la longitud de los
soportes no transformados. Es decir, un 98% en el sílex y
un 73% en la caliza. La anchura retocada, con valor medio
de 2,6 mm que representa el 9% de la anchura media de los
soportes, vuelve a mostrar las diferencias litológicas. Lo
mismo sucede con la altura. Las superficies retocadas son
muy similares en ambos lados, corroborado por el índice
(F/R), aunque ligeramente mayor en el derecho. La transformación mediante el retoque sólo afecta a un 8,3% de la
proyección de la masa lítica en planta (cuadro III.286).
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Serie silícea 2º O
23,96
2,81
4,46
0,78
75,4
2,24
744,5
16,5
27
Serie silícea 3º O
24
2,29
3,11
0,82
57,7
1,24
641,6
14,5
22
Serie silícea
23,9
2,57
3,85
0,79
67,4
1,79
698,2
15,6
49
Serie calcárea 2º O
48,62
3,96
5,53
1,23
271
1,6
3726
6,98
16
Serie calcárea 3º O
30,79
2,05
2,15
0,99
92,4
4,91
224
4,13
20
Serie calcárea
38,7
2,9
3,6
1,1
171,7
3,4
1780
5,4
36
Total
27,9
2,6
3,5
0,92
84,1
2,5
1557
11,3
85
Cuadro III.285. Grado del retoque y orden de extracción del nivel XII. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado. HF:
altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/R: relación
filo/retoque. SP superficie del producto en mm2. IT: índice de transformación.
269
[page-n-283]
Grado
2
3
4
5
Total
LFi
45
23,6
22
26,5
25,34
LFd
40,25
47,16
28,6
34,07
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Total
1. Lasca levallois típica
-
2
2
37,81
6. Punta musteriense
1
-
1
LFt
-
35
23,5
18
24,1
9. Raedera simple recta
3 (8,8)
-
3
LF
41,83
37,49
24,2
29,76
27,96
10. Raedera simple convexa
3 (8,8)
1
4
AFi
6
1,93
2,9
2
2,62
13. Raedera doble recto-convexa
1
-
1
AFd
4,5
2,95
2,8
2,38
2,89
14. Raedera doble recto-cóncava
1
-
1
AFt
-
3,5
2,68
1,75
2,67
18. Raedera convergente recta
1
-
1
AF
5
2,63
2,78
2,26
2,69
21. Raedera desviada
6 (17,6)
1
7 (10,3)
HFi
6
3,3
3
4,25
3,67
23. Raedera transversal convexa
3 (8,8)
-
3
HFd
4,75
6,12
2,62
3,65
4,35
29. Raedera alterna
4 (11,7)
1
5 (7,3)
HFt
-
5
3,37
1,75
3,37
34. Perforador típico
2
-
2
HF
5,16
5
3,08
3,74
3,53
38. Cuchillo de dorso natural
-
5 (14,7)
5 (7,3)
IF
0,98
0,72
1,09
0,82
0,92
42. Muesca
-
2
2
SRi
345
51,7
85
73,8
89,44
43. Útil denticulado
8 (23,5)
16 (47,1)
24 (35,3)
45/50. Lasca con retoque
-
4 (11,7)
4
56. Rabot
-
1
1
34
34
68
SRd
192,7
257
84,5
76,4
149,32
SRtr
-
145
76
29
78,2
SR
243,5
171,95
80,77
71,6
84,1
F/Ri
1,04
7,22
2,02
2,79
3,55
F/Rd
1,1
1,27
1,44
1,17
1,25
F/Rtr
-
1,67
3
2,9
Total
2,88
Cuadro III.287. Lista tipológica del nivel XII.
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
80,2
-
-
2
F/R
1,08
3,48
2,34
1,96
2,52
Lasca levallois
2
1,1
3,8
SP
1462
2147
1442
1496
1557
Raedera simple
6
1,27
4,14
16
-
4
1
IT
18,64
10,39
10,18
9,72
11,32
Raedera transversal
3
0,56
3,45
9,6
1
-
1
Raedera dos frentes
3
1,2
3,46
10,2
2
3
-
Raedera desviada
7
0,98
3,72
21,9
-
1
6
Raedera alterna
5
1,42
2,95
16,9
-
2
3
Perforador
3
1,22
4,08
3,4
-
1
2
Cuch. de dorso
5
1,12
2,62
99,3
-
4
1
Denticulado
26
1,29
3,5
38,3
2
7
17
Cuadro III.286. Grado del retoque por unidad arqueológica
del nivel XII.
III.2.10.3.7. LA TIPOLOGÍA
Las raederas simples presentan la misma proporción de
rectas y convexas, porcentualmente un 8,4% del total. Las
raederas dobles y convergentes, es decir los filos dobles,
tienen baja incidencia con un 5,7%, a excepción de las
raederas desviadas que, junto con las alternas, son mayoritarias. Los raspadores y buriles están ausentes y los perforadores, con el 4,2%, son poco significativos. Las muescas
tienen casi nula presencia y los útiles denticulados representan la categoría predominante con un 36,6%. De reseñar
es la presencia de los cuchillos de dorso. La comparación de
las series líticas silícea y calcárea indica para ésta última que
el morfotipo denticulado es la gran elaboración calcárea
(cuadro III.287).
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son las raederas alternas, simples y los denticulados; a pesar
de ello no alcanzan el 2 laminar. El orden de extracción en
los denticulados corresponde mayoritariamente al 3º orden,
hecho que contrasta con las raederas simples, que presentan
un igual número de elementos corticales (cuadro III.288).
270
Cuadro III.288. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel XII.
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales ofrecen un muy bajo índice
levallois (0,02), lejos de la línea de corte establecida en 13
para poder ser considerado de muy débil debitado levallois.
El índice laminar de 10 se sitúa en la consideración de
medio, entre 8 y 12. El índice de facetado, de 0,04, también
está por debajo del 10 estimado para definir la industria
como facetada. Las agrupaciones de categorías industriales
indican que el índice levallois tipológico (2,8) está muy
distante del 30 considerado para asignar conjuntos de facies
levallois. El Grupo II (32,4) y los índices esenciales de
raedera con valor de 36,5 estiman su incidencia como
bastante débil, sin alcanzar la consideración de media, entre
40 y 50. El particular índice charentiense de 8,5 está lejos
del 20 y permite estimar este conjunto como no charen-
[page-n-284]
tiense. El Grupo III, formado por perforadores presenta un
índice esencial de 4,2, definido como muy débil al no
alcanzar el 5. Por último el Grupo IV, con un índice de 36,6,
se define como muy alto al superar el límite 35. Por tanto y
en resumen, el nivel XII de Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio de
denticulados sobre lascas, con presencia media de raederas y
baja incidencia de útiles del grupo Paleolítico superior
(cuadro III.289).
Fracturación
Entera
Fractur.
Total
Índice
Canto
5
2
7
28,6
Percutor
2
5
7
71,4
10
1
11
9,1
22
2
24
8,3
Lasca 3º O
22
6
28
21,4
No retocado
44
8
52
15,3
Pr. ret. 2º O
Índices Industriales
Núcleo
Lasca 2º O
28
2
30
6,6
32
4
36
11,1
Real
Esencial
Pr. ret. 3º O
0,02
-
Retocado
60
6
66
9,1
10
-
Total
121
22
143
15,3
I. Facetado amplio (IF)
0,05
-
I. Facetado estricto (IFs)
0,02
-
I. Levallois tipológico (ILty)
2,85
3,17
I. Raederas (IR)
32,85
36,5
-
-
I. Retoque Quina (IQ)
0,02
0,03
I. Charentiense (ICh)
8,57
9,52
Grupo I (Levallois)
2,85
3,17
Grupo II (Musteriense)
32,4
35,9
Grupo III (Paleol. superior)
4,2
4,68
Grupo IV (Denticulado)
36,6
40,6
Grupo IV+Muescas
39,4
43,7
I. Levallois (IL)
I. Laminar (ILam)
I. Achelense unifacial (IAu)
Cuadro III.289. Índices y grupos industriales líticos del nivel XII.
III.2.10.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación presenta una gran diferencia
entre el material silíceo y el calcáreo. Todas las piezas fracturadas, excepto una, se dan en esta última materia, circunstancia que hace que la fracturación se centre en el material no
retocado. Las categorías tipológicas con fracturación son los
denticulados, las raederas simples, denticulados y las lascas
con retoque. El grado de fracturación es predominantemente
pequeño (83%). La ubicación de las fracturas se presenta en
porcentaje similar en los extremos distal y proximal. No se
aprecia una tendencia clara a suprimir el extremo distal de las
piezas. Por último, la incidencia de la fracturación respecto
de los modos de retoque indica que afecta especialmente al
retoque simple (83%) (cuadro III.290).
III.2.10.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción corresponden a 25 piezas,
clasificadas como canto o manuport, percutor y núcleo. Los
cantos son siete ejemplares, todos ellos en caliza verde al
igual que los núcleos. Dos de ellos fracturados, cuatro presentan alguna arista como si hubieran sido testados y uno
tiene señales de utilización como percutor. Los percutores
son también siete ejemplares pero en caliza esparítica crista-
Cuadro III.290. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel XII.
lina (fig. III.111). Un alto porcentaje se hallan fracturados
(fig. III.111, núm. 2, 3 y 4), tres presentan nítidas señales de
percusión y en dos casos se observa que la línea de fractura
coincide con estas señales. Las marcas son múltiples y
situadas en las partes más activas del guijarro.
La categoría núcleo presenta once ejemplares (fig.112,
113 y 114), y excepto uno (fig. 113, núm. 2), todos en caliza,
a los que habría que sumar tres piezas transformadas en dos
denticulados y una raedera. Los tipos de núcleos identificados son gestionados mayoritariamente por más de una
superficie (77%). La dirección de debitado mayoritaria
(75%) es la centrípeta (fig. 112, núm. 1, fig. 114, núm 1) y
la de preparación también, seguida de la unipolar (fig. 114,
núm. 2). Las características de las superficies de debitado
son variadas, preferentemente no plano-convexas. Existen
dos núcleos levallois con preparación de planos multifacetados que situaría esta gestión en torno al 20%. Otros
núcleos presentan superficies de morfología irregular y discoide (fig. 112, núm. 2; fig. 113, núm. 3 y fig. 114, núm. 1),
y se distancian de los levallois. Un ejemplar es un fondo de
núcleo en sílex. Así pues, al menos una parte de los pocos
núcleos recuperados en el nivel pueden ser conceptualizados
en la órbita de lo que se considera levallois.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) supone
un 2,8% de las lascas y un 3,2% de los útiles, por tanto
valores muy bajos; a pesar de que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (44,1%). Las lascas
levallois, con dos ejemplares, son de excelente factura y es de
reseñar la ausencia de láminas y puntas levallois (fig. 123,
núm. 1). Las puntas pseudolevallois están ausentes, aunque
una pieza podría considerarse como tal (fig. 120, núm. 2), y
los cuchillos de dorso natural tienen una buena representación
en la serie calcárea (fig. 120, núm. 1, 3 y 4). Hay una punta
musteriense muy característica (fig. 124, núm. 2).
Las raederas simples o laterales son seis ejemplares,
mayoritariamente en sílex (fig.116, núm. 1, 2; fig. 117, núm.
10; fig. 124, núm. 5), y sólo una es calcárea (fig. 119, núm. 3).
Sin elementos cóncavos, convexos y rectos, representan un
271
[page-n-285]
8,6% del total. Tipométricamente las raederas laterales en
sílex están entre los útiles retocados de mayor formato (31,3
x 25 x 9 mm), todas ellas con córtex. Los soportes mayoritarios de estas raederas son el gajo y el cuadrangular, con
asimetría triangular, sin piezas desbordadas ni sobrepasadas
y con un debitado variado ligeramente más unipolar. La
morfología del retoque indica una distribución unimodal,
con escamoso y ausencia de elementos denticulados o escaleriformes. Estas raederas presentan retoque corto y directo,
y el modo es principalmente simple (57%), sobreelevado
(28%) y plano (15%). No hay piezas sobre soporte levallois
ni talón multifacetado (éste es generalmente cortical). Las
raederas laterales generalmente son de bella factura, bien
configuradas y con debitado previo variado.
Las raederas dobles y convergentes presentan dos
ejemplares (fig. 116, núm. 3 y fig. 117, núm. 5), también
corticales. Tipométricamente y por su retoque no difieren de
las raederas laterales. Las raederas desviadas son siete
ejemplares, mayoritariamente en sílex (fig. 6, núm 4), y sólo
una pieza en caliza (fig. 119, núm. 1). La tipometría media
de la serie silícea es 27,8 x 29,6 x 8,5 mm, un formato algo
menor que las laterales. Las formas son preferentemente
cuadrangulares cortas en soportes de 3º orden, y todas las
piezas son asimétricas, principalmente trapezoidales y con
presencia de dos desbordadas. La morfología del retoque
indica aquí una distribución unimodal exclusiva, de retoque
escamoso sin denticulado ni escaleriforme. El modo de
retoque es simple (61,5%), sobreelevado (30,7%) y plano
(7,7%). Se observan talones multifacetados (fig. 124, núm.
3) y el debitado dorsal es centrípeto y preferencial. Son
piezas bien elaboradas, de formato amplio sobre lascas con
retoque simple y sobreelevado y presencia de convergencia
apuntada. Destaca una pieza en caliza de amplias dimensiones (fig. 119, núm. 1).
Las raederas alternas son cinco ejemplares, cuatro en
sílex (fig. 116, núm. 6, 7, 8, 9; fig. 117, núm. 9) y uno en
caliza (fig. 119, núm. 4). Tipométricamente con valor medio
de 28,7 x 19,7 x 10,2 mm, debitado variado y retoque con las
mismas características que las raederas desviadas, de las que
difieren poco. Se da la circunstancia que suelen presentar
retoques convergentes. Las raederas transversales presentan tres ejemplares en sílex, con tipometría de 19,3 x 35,6 x
10,3 mm (fig. 116, núm. 5; fig. 117, núm. 1, 7). Las formas
dominantes son el gajo, con debitado variado y ausencia de
soportes levallois y talones multifacetados. Estas piezas,
generalmente, convexas presentan retoque sobreelevado casi
exclusivo y son el 13,6% de las raederas, con porcentaje
esencial medio (4,7%).
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan sólo tres
piezas con porcentaje esencial de 4,7, considerado débil (fig.
117, núm. 4, 8). Un ejemplar elaborado sobre punta pseudolevallois (fig. 124, núm. 4).
Las muescas tienen una baja incidencia, con dos piezas
retocadas en caliza (fig. 122, núm. 2 y fig. 123, núm. 3). Los
denticulados (fig. 118, 11, 12 y 13) representan el grupo de
útiles mayoritario con 26 piezas (37,1%). Los elaborados en
caliza son el doble que los de sílex. Tipométricamente son
272
muy diferentes: 49,1 x 42,8 x 17,1 mm y 27 x 23,1 x 10,9
mm. Esta mayor dimensión de la caliza hace que el peso sea
más de seis veces mayor en sus denticulados (54,8 g frente a
8,1 g). En cambio, los índices de alargamiento y carenado
son idénticos (IA: 1,3 y 1,3; IC 3,3 y 3,3).
La serie silícea de denticulados puede ser dividida en
laterales simples (37%), transversales (25%), alternos e inversos (12%) y dobles (12%). Generalmente están bien configurados, con denticulación marcada y algunos con espinas pronunciadas. Su formato en comparación con las
raederas es inferior, con un 37,5% de piezas corticales, y
morfología de soportes diversificados, entre los que son de
reseñar los cuadrangulares e irregulares, con incidencia de
piezas desbordadas (fig. 118, núm. 3, 7). Existe algún ejemplar de pequeñas dimensiones (fig. 118, núm. 8), un denticulado convergente sobreelevado (fig. 118, núm. 5) y uno
apuntado próximo a perforador (fig. 124, núm. 6).
Los valores tipométricos cambian en función de la
materia prima y los denticulados en caliza están entre las
piezas retocadas de mayores dimensiones, siendo asimétricas
(83,3%), simétricas (16,7%), y en igual proporción triangulares y trapezoidales. La morfología del retoque es obviamente denticulada y el modo se presenta unimodal, con un
95,5% de retoque simple, un 4,5% de sobreelevado y ausencia
de escaleriforme. El debitado dorsal mayoritario es el vinculado al centrípeto (centrípeto, ortogonal y bipolar) con un
73%, seguido del preferencial (9%) y del unipolar (9%). Hay
un 25% de piezas desbordadas, con ausencia de sobrepasadas,
sin soporte levallois y un talón multifacetado. La incidencia
de los denticulados sobre núcleos o restos de talla es baja y la
fracturación no es muy significativa (18,7%). Las piezas sobre
gajo (12%) son escasas (fig. 121, núm. 1).
III.2.10.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL XII
La sedimentación del nivel XII es característica de un
ambiente riguroso, con importante aportación de fracción en
forma de pequeños clastos de aristas vivas y disposición
horizontal gravitacional. Ésta posee varias unidades deposicionales a lo largo del nivel.
El nivel XII fue excavado en una superficie de 8 m2 en
cada unidad arqueológica o capa, con un volumen de 3,5 m3.
Esta extensión representa el 5% aproximadamente del área
ocupacional, que debió ser de unos 150-170 m2. Por tanto, es
una parte restringida de la superficie original total. Se han
contabilizado un total de 1.535 elementos arqueológicos, lo
que supone una media de 436 restos/m3, donde los restos
líticos fueron de 50/m3 y los óseos de 386/m3, considerados
los primeros mayores de 1 cm, es decir 38 elementos por
cuadro y capa. La relación de diferencia entre ambas categorías (H/L) es de 7,7. El número de materiales óseos y
líticos es lo suficientemente amplio en su contribución cuantitativa para el estudio propuesto del nivel.
La distribución entre el material óseo y lítico indican
unas variables que se pueden considerar de cierta homogeneidad: un mayor número y distribución más amplia de
restos óseos en el área exterior del yacimiento y una concentración de restos líticos en la interior. La industria, en su
distribución espacial, no permite apreciar concentraciones
diferenciales de la estructura industrial. Las dispersiones
[page-n-286]
verticales indican que el material calcáreo se sitúa preferentemente entre las cotas 420-440 y el silíceo por debajo de la
cota 450. Los restos óseos son mayoritarios en las primeras
cotas y su distribución espacial es más amplia.
La materia prima como roca de elección y utilización es
la caliza (65,7%), con presencia significativa del sílex
(29,1%). Las piezas de sílex indican un alto grado de alteración que abarca a la casi totalidad del conjunto, con un
porcentaje significativo de desilificación (26%) y sin
presencia de elementos termoalterados. La dimensión tipométrica registra la dualidad entre las diferentes litologías y
su distribución en las unidades arqueológicas. Los valores
estadísticos de las dimensiones líticas, por lo general, quintuplican las piezas calcáreas respecto de las silíceas. Las
primeras presentan un conjunto industrial con valores
medios que superan los 45 y 38 cm para la longitud y la
anchura. El peso medio de cada pieza es de 80 gramos. El
sílex presenta valores entre 20-25 cm para la longitud y la
anchura, con un peso medio de 7 gramos. Su menor tamaño
está acompañado de un mayor grado de transformación. Los
elementos de explotación no están agotados y generalmente
son gestionados por varias caras con debitado mayoritario
centrípeto y presencia de gestión levallois minoritaria. Estas
circunstancias indican una menor explotación en comparación a otros niveles. La corticalidad es similar en las lascas
y los productos retocados. La morfología de los productos
configurados revela el predominio de las formas de cuatro
lados, seguida de los gajos. Hay una producción de lascas
con cuatro lados y sección asimétrica triangular en las piezas
calcáreas, y asimetría trapezoidal en las silíceas. Entre las
piezas corticales, el soporte “gajo” se muestra importante.
Los productos retocados calcáreos tienen morfologías
denticuladas (100%) y los silíceos escamosas (63%), proporción corta en ambos (80%), extensión entrante en el sílex
(51%) y marginal en la caliza (31%), con filo retocado recto
mayoritario. El frente retocado es lateral (80%), localizado en
la cara dorsal (65%), continuo (93%) y con preferencia completo (53%). Los modos presentan un predominio de los
sobreelevados en el sílex (45%), y los simples en las calizas
(87%). Los diferentes útiles retocados se elaboran con retoque simple o sobreelevado, en este orden, aunque con
algunas diferencias reseñables: el simple es más utilizado en
las raederas alternas, perforadores laterales y denticulados, y
en cambio el sobreelevado es mayor en las raederas transversales y convergentes. La longitud de la superficie retocada de
las piezas calcáreas presenta un valor medio (38,7 mm) que se
ajusta a la longitud de los soportes no transformados (38,1
mm). En el sílex, este valor es menor y representa el 84% de
la extensión transformada. Por ello se puede decir que la
explotación en la dimensión longitud es máxima en ambas
categorías. La anchura de los frentes retocados en las piezas
calcáreas sólo representa el 8,3% del valor de los soportes
(34,5 mm), lo que indica la elaboración de frentes marginales
no entrantes. En cambio el sílex, con valor de 14,4, presenta
frentes más entrantes. Respecto de la altura, en las calizas sólo
está retocado el 30% del grosor, frente a un 75% en el sílex,
lo que certifica en este último material la búsqueda de filos
retocados sobreelevados frente a los simples de la segunda.
Las raederas se hallan diversificadas, aunque habría que
reseñar la incidencia de desviadas y alternas. Las muescas
apenas tienen presencia, y los útiles denticulados representan
la categoría predominante (37%). Las piezas retocadas con
índice de alargamiento mayor son las raederas alternas, lejos
de poder ser consideradas laminares. No se aprecia una
tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera con los
elementos levallois. Respecto del orden de extracción, los
productos configurados están mayoritariamente elaborados
sobre soportes de 3º y 2º orden, con la diferencia de presentar
los denticulados una mayoría de soportes de 3º orden. Hay
una buena presencia de elementos corticales entre las
raederas laterales y dobles. El índice de fracturación se centra
en el material calcáreo no retocado, circunstancia posiblemente vinculada a su mayor fragilidad. Los valores industriales presentan un muy bajo índice levallois, al igual que el
índice laminar y el facetado. Así pues, la industria del nivel
XII por sus características técnicas de debitado se puede
definir como no laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera tienen
una incidencia media y no asignable a una facies charentiense. Las raederas laterales presentan morfología variada,
asimetría triangular, debitado centrípeto y retoques simples
y sobreelevados. Las raederas desviadas tienen morfología
cuadrangular, asimetría triangular, debitados centrípetos y
preferenciales, y retoques mayoritarios simples y sobreelevados. Las raederas transversales presentan morfología en
gajo, asimetría triangular, debitado variado y retoque sobreelevado. El Grupo III, formado por perforadores, ofrece un
índice bajo, con pequeños soportes en gajo, asimetría triangular mayoritaria y retoque simple. El Grupo IV posee un
índice muy alto, con denticulados que presentan morfología
cuadrangular, asimetría triangular y retoque bimodal simple
para la caliza y sobreelevado para el sílex. Por tanto y en
resumen, el nivel puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos del Paleolítico medio de denticulados sobre
lascas, con presencia media de raederas y baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior.
En conclusión, el nivel presenta unas condiciones climáticas rigurosas, con teórica modificación importante en la
línea de costa, que debió sufrir un fuerte retroceso por la alta
regresión. Estos cambios pueden haber influido en los
circuitos migratorios y las ocupaciones. Las estrategias de
aprovisionamiento preferencial de la caliza implican una
frecuentación de un territorio muy próximo al yacimiento,
dado que ésta se localiza con abundancia en el mismo. Se
observa un alto porcentaje de elementos de explotación
(núcleos y percutores), con importante ausencia de elementos
producidos no configurados o de pequeño tamaño. Esta
circunstancia apunta a fases iniciales de las cadenas operativas. Las cadenas operativas líticas se presentan menos fragmentadas que en otros niveles, hecho que puede responder a
una escasa movilidad de objetos entre diferentes lugares de
ocupación. Bolomor XII posiblemente sea un lugar de paso,
con ocupación muy breve por el volumen y transformación
de los materiales arqueológicos, diferente de los tipos de
hábitat de otros niveles que presentan una mayor duración y
complejidad en sus actividades.
273
[page-n-287]
Fig. III.111. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Percutores del nivel XII.
274
[page-n-288]
Fig. III.112. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos de caliza del nivel XII.
275
[page-n-289]
Fig. III.113. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos de caliza y sílex del nivel XII.
276
[page-n-290]
Fig. III.114. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos de caliza del nivel XII.
277
[page-n-291]
Fig. III.115. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Macroútil en caliza -rabot- del nivel XII.
278
[page-n-292]
Fig. III.116. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas en sílex del nivel XII.
279
[page-n-293]
Fig. III.117. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas y perforadores en sílex del nivel XII.
280
[page-n-294]
Fig. III.118. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en sílex del nivel XII.
281
[page-n-295]
Fig. III.119. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas en caliza del nivel XII.
282
[page-n-296]
Fig. III.120. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas con retoque y cuchillos de dorso natural en caliza del nivel XII.
283
[page-n-297]
Fig. III.121. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en caliza del nivel XII.
284
[page-n-298]
Fig. III.122. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en caliza del nivel XII.
285
[page-n-299]
Fig. III.123. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados, muesca y lasca en caliza del nivel XII.
286
[page-n-300]
Fig. III.124. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Útiles retocados diversos en sílex del nivel XII.
287
[page-n-301]
III.2.11. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO XIII
El estrato XIII, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 120 cm, coloración rojiza y textura arenolimosa con fracción redondeada y presencia de carbonatos.
Las características morfológicas y sedimentológicas presentan variaciones en el interior del mismo que aconsejaron la
división en tres apartados. El XIIIa, de 30 cm de potencia,
presenta coloración ligeramente amarilla y abundantes bloques muy alterados con aristas redondeadas. El XIIIb, de 60
cm, ve desaparecer los bloques y la sedimentación es más
arcillosa con coloración rojiza. El XIIIc, de 30 cm, muestra
una brechificación mayor, perdiendo las características de
“terra rossa” que presenta la unidad anterior.
La excavación arqueológica corresponde a la documentación secuencial de la estratigrafía y puede ser considerada
un sondeo que se realizó en las campañas de los años 1989
(cuadro A4), 1991 (cuadro A2) y 1996 (cuadros A1, A3 y
B4). La excavación en extensión se está realizando actualmente. El escaso material óseo y lítico recuperado quedó
registrado con levantamiento tridimensional.
Fig. III.126. Corte frontal del nivel XIII. Sector occidental.
III.2.11.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL XIII
La extensión excavada se halla dividida en tres subniveles y once unidades arqueológicas (fig. III.125, III.126 y
III.127):
- Subnivel XIIIa: formado por las unidades arqueológicas 1, 2 y 3.
- Subnivel XIIIb: formado por las unidades arqueológicas 4, 5, 6, 7 y 8.
- Subnivel XIIIc: formado por las unidades arqueológicas 9, 10 y 11.
Fig. III.125. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel XIII.
288
Fig. III.127. Corte frontal del nivel XIII en el cuadro A2. Sector
occidental.
[page-n-302]
A su vez las unidades arqueológicas se individualizan en
sus correspondientes cuadros A1, A2, A3, A4 y B4. El nivel
arqueológico presenta una escasa extensión excavada que
condiciona las características y la valoración del registro
arqueológico, y por tanto son una aproximación al mismo:
- Unidad arqueológica 1: cuadros A1, A2, A3, A4 y B4.
- Unidad arqueológica 2: cuadros A1, A2, A3, A4 y B4.
- Unidad arqueológica 3: cuadros A1, A2, A3, A4 y B4.
- Unidad arqueológica 4: cuadros A1, A2 y B4.
- Unidad arqueológica 5: cuadros A1, A2 y B4.
- Unidad arqueológica 6: cuadros A1 y A2.
- Unidad arqueológica 7: cuadros A1 y A2.
- Unidad arqueológica 8: cuadros A1 y A2.
III.2.11.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
DEL NIVEL XIII
La relación arqueológica dentro del mismo espacio
presenta una distribución que pierde valores conforme
profundiza la secuencia, tanto en los restos óseos como
líticos. El registro se adapta bien a la subdivisión planteada
como unidad arqueológica (cuadro III.291).
III.2.11.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.11.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial tiene un significativo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos en la
serie calcárea. Por ello se puede considerar que el núcleo
como soporte productivo ha sido introducido en el yacimiento. Entre los elementos producidos, la lógica primacía
de los pequeños productos frente a los configurados no se
produce y además se da la circunstancia de un alto valor de
los productos retocados, en especial en la serie silícea, que
apunta a una mayor actividad de transformación. La comparación de las series litológicas indica que la caliza posee un
menor número de elementos configurados (39%) frente al
57% del sílex, y entre aquellos, las lascas representan el 57%
(cuadro III.292 y III.293).
- Unidad arqueológica 9: cuadros A1 y A2.
III.2.11.3.2. LA MATERIA PRIMA
- Unidad arqueológica 10: cuadros A1 y A2.
La litología
La materia prima utilizada corresponde a tres categorías: sílex, caliza y cuarcita. A efectos arqueológicos sólo las
- Unidad arqueológica 11: cuadros A1 y A2.
XIIIa
XIIIb
XIIIc
Capas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total
Vol. m3
0,02
0,07
0,1
0,07
0,1
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,07
0,97
0,23
NRL
m3
486
257
0,51
115
14
28
182
Lítica
11
18
NRH m3
5442
2013
13
1
4
2
1946
443
175
633
147
134
165
NR m3
5929
2313
60
220
31
25
57
1
-
6
1
40
9
42
163
32
29
59
2062
457
203
655
532
14
59,8
1
8
4
1
5
18
58
58
71
116
117
233
10
0,97
33,3
229
490
NR
-
8
2168
123
10
16
42
Hueso
22
0,24
654
5
635
28
5
1
11
19
50
9
110
172
125
6
36
693
86
2353
243
150
714
Lítica gr.
1073
31
20
1124
Lítica grs./m3
4665
61
83
1158
H/L
11,2
8,1
11,6
17
31
6,2
28,5
14,6
4
-
0,8
18
3,5
5
10,9
Cuadro III.291. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e índice de relación del nivel XIII.
289
[page-n-303]
Nivel XIII
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
XIIIa
3
-
4
3 (27,2)
3 (27,2)
5 (45,4)
8 (36,3)
16 (66,6)
XIIIb
1
-
-
1
-
2
2 (50)
2 (50)
8
XIIIc
-
-
-
-
4 (66,6)
2 (33,3)
1 (50)
1 (50)
8
4 (50)
-
4 (50)
4 (20)
7 (35)
9 (45)
11 (36,6)
19 (63,3)
58
42
Total (%)
8 (13,8)
20 (34,5)
30 (51,7)
Cuadro III.292. Categorías estructurales líticas del nivel XIII.
Sílex
Caliza
Media
IP
17,5
2,4
6,1
IC
1,5
1,4
1,5
ICT
2,5
0,7
en XIIIb y XIIIc, circunstancia que condiciona el análisis
traceológico (cuadro III.295).
1,7
Fresco
Pátina
Desilific.
Decalc.
Total
Sílex
dos primeras tienen relevancia y son las categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El sílex, en el nivel
XIII, con porcentaje medio del 63,8%, es la roca de elección
y utilización. La caliza está presente especialmente entre los
productos configurados no retocados, lo que indica que
también es una roca de elección, mayoritariamente micrítica
y de coloración verde (71%) (cuadro III.294).
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Percutor/canto
-
3
1
4
Núcleo
2
2
-
4
Resto talla
2
2
-
4
Debris
2
4
-
6
P. lasca
8
-
-
8
Lasca
6 (54,5)
4 (36,3)
1 (9,1)
11
P. Retocado
15 (78,9)
3 (15,8)
1 (5,2)
19
Total
37 (63,79)
18 (31,03)
3 (5,17)
58
Cuadro III.294. Materias primas y categorías líticas del nivel
arqueológico XIII.
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 86,5% de los valores, con 13,5% de muy alteradas y sin piezas frescas. En las piezas calcáreas, su alteración característica, la decalcificación, está presente en el
11,7%, porcentaje bajo cuya causa debemos atribuir al
medio sedimentario. La termoalteración en las piezas está
ausente a pesar de haberse documentado la presencia de
fuego en el nivel. La alteración de la unidad XIII se presenta
en la totalidad del conjunto lítico en sílex, aunque es mayor
290
-
32 (86,5)
5 (13,5)
-
37
Caliza
15 (88,2)
-
-
2 (11,8)
17
Cuarcita
4
-
-
-
4
Total
Cuadro III.293. Índices estructurales de las series litológicas del nivel
XIII. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
19
32
5
2
58
Cuadro III.295. Alteración de la materia prima lítica del nivel XIII.
III.2.11.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados son cuatro ejemplares, dos en
caliza y otros dos en sílex. Presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 68,5, x 39,5 x 39,5
mm y 34,5 x 24 x 17 mm respectivamente. Los restos de
talla identificados también presentan cuatro ejemplares y,
por tanto, poco se puede decir al respecto.
Las lascas ofrecen como medidas de tendencia central
una media aritmética de 25 x 25,5 x 7,5 mm, con valor central (mediana) de 25 x 25 x 6 mm. Los valores indican que
es casi una distribución simétrica donde coincidirían media,
mediana y moda. El rango o recorrido entre valores no es
similar y difiere más en anchura. El coeficiente de dispersión muestra la variabilidad mayor en el grosor. La forma de
la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
leptocúrtica o puntiaguda, en especial en el grosor. El grado
de asimetría de la distribución en todas las categorías tiene
una concentración a la derecha, próxima al eje de simetría
(cuadro III.296).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 33,5 x 31,5 x 13,5
mm, con valor central (mediana) de 32 x 29 x 12 mm. Los
valores modales no están próximos a los anteriores y es una
distribución asimétrica, con mayor distancia para el grosor.
El rango entre valores muestra un recorrido similar en
longitud y grosor. La desviación típica ofrece una uniformidad entre longitud, anchura y grosor. El coeficiente de
dispersión acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis)
es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda en las tres catego-
[page-n-304]
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
25
25,5
7,5
1,21
3,97
8,2
Mediana
25
25
6
1,11
3,75
necen a las calizas en las categorías consideradas. El sílex es
la materia que presenta unos valores más bajos, con ausencia
de núcleos (cuadro III.298).
4,51
Moda
-
13
6
-
4,33
-
Mínimo
14
9
3
0,48
2
0,83
Máximo
42
53
21
2,44
7,75
40,22
L
Rango
28
44
18
1,96
6,12
39,39
Desviación típica
8,41
12,75
5
0,67
1,68
11,9
Cf. V. Pearson
33%
50%
66%
53%
44%
145%
Curtosis
0,13
0,84
5,82
-0,82
2,15
5,73
Cf. A. Fisher
0,55
0,84
2,24
0,61
1,02
2,411
Válidos
11
11
11
11
11
11
Lasca
Ca
Cu
S
Ca
Cu
20,6
27,25
-
26,4
55,6
-
A
19
32,25
-
25,7
57,6
-
G
5,1
7,75
-
10,9
16
-
P
Media
S
2,38
8,91
-
8,47
82,8
-
21,5
29,5
-
27
55
-
17,5
28,5
-
28
51
-
G
Mediana
L
A
5
7
-
12
18
-
P
2,22
5,43
-
7,52
60,6
-
L
25%
25%
-
32%
28%
-
A
45%
45%
-
36%
49%
-
G
37%
28%
-
42%
51%
-
P
61%
85%
-
56%
102%
-
L
-0,29
-1,64
-
0,22
0,19
-
A
0,31
1,28
-
0,57
0,99
-
G
0,52
1,72
-
0,12
-1,03
-
P
0,63
1,93
-
0,98
1,1
-
4
-
15
3
-
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
33,5
31,5
13,5
1,19
3,26
28,23
Mediana
32
29
12
1,14
2,83
8,56
Moda
17
21
6
-
4
-
Mínimo
15
14
5
0,39
1,13
2,27
Máximo
72
89
50
2,47
7,33
194,4
Rango
57
75
45
2,08
6,41
192,13
Desviación típica
15,18
17,36
9,85
0,51
2,1
53,75
Cf. V. Pearson
45%
55%
73%
42%
64%
0,7
5,19
9,43
0,36
0,31
6,63
Cf. A. Fisher
0,95
2
2,68
0,7
0,96
2,75
Válidos
21
21
21
21
21
21
Cf. Fisher
Válidos
Total
6
10
18
Cuadro III.298. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel XIII. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
III.2.11.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los percutores
Los percutores son cuatro ejemplares elaborados tres en
caliza esparítica cristalina y uno en cuarcita, con medidas
medias de 40,7 x 30,5 y 22,5 mm. Dos de ellos presentan
señales o marcas de actividad, bien pequeños piqueados de
percusión o algún somero levantamiento. Otros dos se hallan
fracturados debido a la acción mecánica.
Los núcleos
Los núcleos son cuatro ejemplares con formatos
variados y explotación de lascas con cuatro lados. La mayoría están en fase inicial de explotación.
190%
Curtosis
Cf. Pearson
Cuadro III.296. Análisis tipométrico de las lascas del nivel XIII.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
rías y mayor en el grosor. El grado de asimetría de la distribución en todas las categorías indica una concentración a la
derecha y próxima al eje de simetría (cuadro III.297).
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como tendencia central una
media aritmética de 25,7 x 22,8 x 9,9 mm, con valor central
(mediana) de 21 x 19 x 6,5 mm. Los valores modales separados de la media acusan la variabilidad de las categorías. El
rango o recorrido entre valores es similar para la longitud y
la anchura. La desviación típica presenta una escasa variabilidad entre la longitud y la anchura. El coeficiente de dispersión, también homogéneo para los valores comentados, es
mayor en el grosor y especialmente en el peso. La forma de
la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
claramente leptocúrtica o apuntada, y el grado de asimetría
es positivo, con concentración de valores a la derecha de la
media.
Los valores tipométricos respecto de la diferente
materia prima indican que las mayores dimensiones perte-
Pr. Retocado
Cuadro III.297. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel XIII.
III.2.11.3.5. EL ANÁLISIS MOROFOTÉCNICO DE LOS
ELEMENTOS PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados no
presenta la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados, en especial en los productos
291
[page-n-305]
silíceos. Hay mayor proporción de lascas retocadas de 2º
orden (60%) que no retocadas (40%), circunstancia que se
invierte en las piezas de 3º orden o ausentes de córtex,
aunque estas diferencias no son muy significativas por lo
reducido de la muestra. Además hay que valorar la alta incidencia de las primeras fases de las cadenas operativas
(cuadro III.299).
Grado
Corticalidad
1
2
3
4
Total
1
3
-
1
-
4
Ca
2
-
-
-
1
1
Cu
Lasca
0
S
-
-
1
-
-
1
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
1
5
5
11
Pr. retocado
1
10 (52,6)
8 (42,1)
2 (6,6)
15 (50)
13 (43,3)
30
1
1
1
6 (66,6)
4
4
-
-
8
2
-
-
1
-
1
Cu
-
-
-
-
1
1
8
4 (40)
4
1
1
10 (55,5)
11
7 (43,7)
5 (31,2)
2
2
16
19
Total
3 (50)
6
Ca
Pr. retocado
O. Extracción
3
S
Total
Cuadro III.301. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel XIII.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Cuadro III.299. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel XIII.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1-2 (64%) y en menor medida entre 3-4
(24%). En todas las categorías existe un predomino de pocos
levantamientos por superficie, circunstancia que se explicaría por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un dominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 64% de valores, a
mucha distancia de las facetadas con un 7%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
muestra una complejidad relevante en los talones, circunstancia que tampoco sucede con los productos retocados. Las
superficies suprimidas (21,4%) corresponden a piezas transformadas mediante el retoque y por tanto a ese proceso
corresponde la especificidad de eliminar el talón (cuadro
III.300).
La cara ventral
La cara ventral presenta un 64% de bulbos nítidos, causa
motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado
su buena definición en una adecuada materia prima. Aquellos
que resaltan de forma más prominente representan un 20% y
los suprimidos un 36%, probablemente por su prominencia.
Respecto del orden de extracción se aprecia una mayor
presencia de bulbos marcados en los elementos retocados
respecto de las lascas; ello se vincula a una mayor tipometría
de los primeros productos. También es significativa la categoría de bulbo suprimido indicadora de una transformación
más avanzada y de equilibrio funcional (cuadro III.302).
La corticalidad
La corticalidad no ofrece diferencias importantes entre
los productos retocados y no retocados y presenta una
proporción pequeña (0-25% de córtex) para todos los
elementos producidos. Respecto de su ubicación, el 62,5%
de los productos presentan córtex en un lado y el 37,5% en
más lados. La materia prima no muestra una variación significativa en esta cuestión, pero nuevamente hay que recordar
la baja proporción de piezas. Los formatos de longitud y
anchura respecto del orden de extracción indican que la
mayoritaria longitud entre 3-4 cm (70%) se obtiene principalmente a partir de piezas con córtex inferior al 50%, hecho
que se repite para la anchura (cuadro III.301).
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Lasca 2º O
-
5
Lasca 3º O
-
2
Pr. ret. 2º O
1
5
Pr. ret. 3º O
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados presenta un predominio de los asimétricos con casi un
81%, frente a los simétricos con un 19%. La principal categoría simétrica es la triangular, muy próxima de la trape-
Plana
Facetada
Ausente
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
1
-
-
-
-
6
-
1
-
-
-
3
-
-
-
1
3
10
Total
-
5
-
-
1
-
3
9
1
17
1
1
1
1
6 (21,4)
28
1
18 (64,3)
2 (7,1)
7
Cuadro III.300. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel XIII.
292
28
[page-n-306]
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Grados
70º-80º
90º
100º-110º
Total
Presente
13
2
3
18 (54,54%)
Lasca 2º O
-
4
2
6
Marcado
5
-
-
5 (15,15%)
Lasca 3º O
-
3
1
4
Suprimido
8
-
2
10 (30,3%)
Pr. ret. 2º O
1
7
1
9
Total
26
2
5
33
Pr. ret. 3º O
-
8
-
8
Total
1 (3,7)
22 (81,4)
4 (14,8)
27
Cuadro III.302. Características del bulbo según la materia prima
del nivel XIII.
Cuadro III.304. Ángulo de debitado del nivel XIII.
zoidal. La asimetría presenta la categoría trapezoidal como
dominante con un 46,1% del total, categoría que se asocia
mejor con los productos retocados de 2º orden. Respecto del
eje de debitado, la total simetría (90º) se da en el 81,4% de
las piezas. La comparación de las series líticas silícea y
calcárea indica que ésta última es más simétrica (cuadros
III.303 y III.304).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas segmentos esféricos o gajos (34,3%), seguidas de
las de cuatro lados (28,5%); el resto es poco significativo.
Respecto del orden de extracción se observa el predominio
de las cuadrangulares en las fases más avanzadas de la
cadena operativa y los gajos entre las piezas con córtex. Hay
pues una elección de lascas con cuatro lados y sección
asimétrica trapezoidal, y triangular en los elementos configurados. Los gajos son muy representativos en las piezas
corticales ya que suponen el 66% de la muestra. La morfología técnica posee una similar presencia de piezas desbordadas en ambos lados. La comparación de las series líticas
silícea y calcárea presenta pocas piezas.
III.2.11.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque ofrece casi el 53% de formas escamosas, seguidas de las denticuladas con un 42% y un 5,2% de escaleriformes. La proporción de las dimensiones de estos
elementos indica que la categoría “corto” (más ancho que
largo, o igual) representa el 66,6%, igual de largo que ancho
(medio) un 33,3%, estando ausentes el largo y laminar. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas mediante
las categorías entrante (43,4%) y profundo (26%), mientras
que es marginal en un 30,4% (cuadros III.305 y III.306).
Proporción
Corto
Medio
Largo/Lam.
Total
Serie silícea 2º O
7
4
-
11
Serie silícea 3º O
4
2
-
6
Serie silícea
11
6
-
17
Serie calcárea 2º O
1
1
-
2
Serie calcárea 3º O
2
-
-
2
Serie calcárea
3
1
-
4
Total
14 (66,6)
7 (33,3)
-
21
Cuadro III.305. Proporción del retoque de las series litológicas
del nivel XIII.
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 48% recto, cóncavo
en un 42,8% y convexo en el 9,5%. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen mayor porcentaje en el lado izquierdo, con igual presencia de rectos y cóncavos (cuadro
III.307).
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 63,6%
y 27,2% en los lados izquierdo y derecho, y en un 9,1% en
el lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es
mayoritaria, con un 72,7% en la categoría directo y un
18,1% inverso, a lo que habría que sumar un 9% de alterno.
La repartición del mismo es casi exclusivamente continua en
su elaboración (96,3%). La extensión de las áreas de afectación del retoque muestra que éste es completo (proximal,
mesial y distal) en el 66,6% de las piezas y parcial en el
33,3%. Esta parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad
meso-distal en un 75% y a la mitad proximal-mesial en un
25% (cuadro III.308 y III.309).
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
-
-
-
5
1
-
6
Lasca 3º O
1
-
-
1
1
-
3
Pr. ret. 2º O
-
-
-
1
8
-
9
Pr. ret. 3º O
Total
2
2
-
2
2
-
8
3 (11,53)
2 (7,69)
-
9 (34,61)
12 (46,15)
-
26
5 (19,2)
21 (80,7)
26
Cuadro III.303. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel XIII.
293
[page-n-307]
Extensión
Muy marginal
Marginal
Entrante
Profundo
Muy Profundo
Total
Serie silícea 2º O
-
3
5
4
-
12
Serie silícea 3º O
1
2
4
1
-
8
Serie silícea
1
5
9
5
-
20
Serie calcárea 2º O
-
-
1
-
-
1
Serie calcárea 3º O
1
-
-
-
1
2
Serie calcárea
1
-
1
-
1
3
Total
2
5
10 (43,4)
5
1
23
Cuadro III.306. Extensión del retoque de las series litológicas según el orden de extracción del nivel XIII.
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Sin.
Total
Serie silícea 2º O
5
1
1
-
7
Serie silícea 3º O
2
6
-
-
8
Serie silícea
7
7
1
-
15
Serie calcárea 2º O
1
-
1
-
2
Serie calcárea 3º O
2
2
-
-
4
Serie calcárea
3
2
1
-
6
Total
10 (47,6)
9 (42,8)
2 (9,5)
-
21
Cuadro III.307. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción de las series litológicas del nivel XIII.
Los modos de retoque
Los modos o tipos de superficies retocadas presentan un
dominio de las sobreelevadas (56%), seguidas de las simples
(20%) y planas (20%). La comparación de las series líticas
silícea y calcárea indica la ausencia de los modos sobreelevado y escaleriforme en las piezas calcáreas y el alto
dominio unimodal del retoque sobreelevado en las piezas de
sílex (cuadro III.310).
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, señalan que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple, en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
sobreelevado afecta especialmente a raederas dobles y denticulados (cuadro III.311).
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción señalan que la
longitud, anchura y altura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría. La superficie retocada muestra que ésta es menor
en las piezas de 3º orden. La comparación de las series líticas
silícea y calcárea indica para ésta última que los grados de
retoque son mayores en la longitud, como corresponde a su
mayor tipometría. La anchura y la altura del retoque señalan
valores similares a las silíceas. La longitud de la superficie
retocada del nivel XIII presenta un valor medio de 25,6 mm
que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados.
La anchura retocada, con valor medio de 3,3 mm, representa
el 13% de la anchura media de los soportes. La altura retocada supone el 60% de la de los soportes (cuadro III.312).
Posición
Localización
Lat. izquierdo Lat. derecho Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
2º O
8
1
1
9
-
-
2
-
11
3º O
7
5
1
7
4
-
-
-
11
Total
15
6
2
16 (72,7)
4 (18,1)
-
2 (9,1)
-
22
Cuadro III.308. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel XIII.
Repartición
Continuo
Discont.
Parcial
Completo
P
PM
M
MD
D
T
2º O
15
-
-
1
-
3
-
-
10 (76,9)
3º O
11
1
-
1
2
-
1
-
8 (66,6)
2
2
3
1
-
18 (69,2)
Total
26 (96,3)
1
2
2
4
36
Cuadro III.309. Repartición de retoque según el orden de extracción del nivel XIII. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
294
[page-n-308]
Categorías
Simple
Plano Sobreelev. Escalerif.
Serie silícea
2
4 (20)
13 (65)
Serie calcárea
3
1
-
Total
1
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Total
20
10. Raedera simple convexa
2
-
2
4
11. Raedera simple cóncava
1
-
1
13. Raedera doble recto-convexa
1
-
1
18. Raedera convergente recta
1
-
1
19. Raedera convergente convexa
2
-
2
22. Raedera transversal recta
2
-
2
29. Raedera alterna
1
1
2
34. Perforador típico
1
-
1
42. Muesca
1
1
2
43. Útil denticulado
3
-
3
44. Becs
1
-
1
-
Cuadro III.310. Modos del retoque de las series litológicas
del nivel XIII.
Lista Tipológica
Sobreelev.
Simple Plano Escaler.
9/11. Raedera lateral
1
1
1
-
12/20. Raedera doble/convexa
5
-
2
-
21. Raedera desviada
1
1
-
-
22/24. Raedera transversal
1
-
1
-
29. Raedera alterna
-
1
1
-
34/35. Perforador
1
-
-
-
42/54. Muesca
1
1
-
3
-
-
-
45/50. Lasca con retoque
-
1
-
-
1
1
16
Total
1
43. Útil denticulado
45/50. Lasca con retoque
3
19
-
Cuadro III.313. Lista tipológica de las unidades arqueológicas
del nivel XIII.
3.2.11.3.7. LA TIPOLOGÍA
Las raederas diversificadas son los útiles mayoritarios,
circunstancia acompañada de una baja presencia de denticulados. A pesar de ello, la serie es muy corta como para
poder sacar valoraciones porcentuales. Las piezas retocadas
con índice de alargamiento mayor son los denticulados y las
raederas simples, que no alcanzan el 2 laminar. El orden de
extracción de ambos es sobre soportes de 2º orden (cuadro
III.313).
industriales indican la ausencia del índice levallois, el del
Grupo II (57,9), considera su incidencia como bastante alta
al superar el 50. El particular índice charentiense de 15,7
está lejos del 20 y permite estimar este conjunto como no
charentiense. El Grupo III, formado por perforadores,
presenta un índice esencial de 5,2, definido como débil. Por
último el Grupo IV, con un índice de 15,8, se define también
como débil. Por tanto y en resumen, el nivel XIII de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos del Paleolítico medio de raederas sobre lascas,
con presencia débil de denticulados y baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior (cuadro III.314).
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales del nivel presentan un nulo
índice levallois (0,03), lejos de la línea de corte establecida
en 13 para poder ser considerado de muy débil debitado
levallois. El índice laminar de 3,5 se sitúa en la consideración de muy débil, por debajo de 4. El índice de facetado, de
0,09, también está por debajo del 10 estimado para definir la
industria como facetada. Las agrupaciones de categorías
3.2.11.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel indica una diferencia
entre el material silíceo (2,7%) y el calcáreo (16,6%). Como
en otros niveles, esta última materia recoge de forma mayoritaria la fracturación. Tal circunstancia hace que la misma se
centre en el material no retocado. El grado de fracturas es
predominantemente pequeño y la ubicación de ellas se presenta en la porción proximal y lateral (cuadro III.315).
Cuadro III.311. Modos del retoque de la lista tipológica
del nivel XIII.
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Serie silícea 2º O
27,25
3,75
5
1,16
106,7
1,29
781
19,1
12
Serie silícea 3º O
20
2,61
4,2
0,99
56,3
1,78
524
16,89
9
Serie silícea
24,14
3,26
4,66
1,08
85,14
1,5
678
18,35
21
Serie calcárea 2º O
18
4
2
2
72
2,09
1320
10,9
2
Serie calcárea 3º O
30,66
3
2,3
1,11
65,3
2,17
4606
3,14
3
Serie calcárea
25,6
3,4
2,2
1,46
68
2,13
3511
2,72
5
Total
25,65
3,36
4,52
1,18
84,3
1,67
1152
14,68
26
Cuadro III.312. Grado del retoque y orden de extracción del nivel XIII. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP superficie del producto en mm2. IT: índice de transformación.
295
[page-n-309]
Índices Industriales
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
0,03
-
I. Laminar (ILam)
3,52
-
I. Facetado amplio (IF)
0,09
-
I. Facetado estricto (IFs)
0,04
-
0
0
57,9
57,9
I. Achelense unifacial (IAu)
0
0
I. Retoque Quina (IQ)
0
0
I. Charentiense (ICh)
15,78
15,78
0
0
Grupo II (Musteriense)
57,9
57,9
Grupo III (Paleol. superior)
5,2
5,2
Grupo IV (Denticulado)
15,8
15,8
Grupo IV+Muescas
26,51
26,51
I. Levallois tipológico (ILty)
I. Raederas (IR)
Grupo I (Levallois)
Cuadro III.314. Índices y grupos industriales líticos del nivel XIII.
Fracturación
Entera
Fractur.
Total
Índice
Percutor
2
2
4
50
Lasca 2º O
-
-
-
-
Lasca 3º O
3
2
5
40
No retocado
5
4
9
44,4
Pr. ret. 2º O
-
-
-
-
Pr. ret. 3º O
7
1
8
12,5
Retocado
7
1
8
12,5
Total
12
5
17
29,4
Cuadro III.315. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel XIII.
3.2.11.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
corresponden a ocho piezas, clasificadas como percutor y
núcleo. Los percutores son cuatros ejemplares, dos de ellos
en caliza esparítica (fig. III.128, núm. 1 y 2) y otros dos en
caliza micrítica (fig. III.128, núm. 3 y 4) y cuarcita (fig.
III.128, núm. 5). Éstos últimos podrían ser retocadores, dado
su pequeño tamaño. Dos se hallan fracturados y otros dos
presentan nítidas señales de percusión. En dos casos las
marcas son múltiples y situadas en las partes más activas del
guijarro.
La categoría núcleo presenta cuatro ejemplares, dos en
caliza (fig. III.129, núm. 1) y otros dos en sílex (fig. III.129,
núm. 2 y 3), a los que habría que sumar una pieza transformada en raedera (fig. III.129, núm. 4). Los tipos de núcleos
identificados son gestionados mayoritariamente por más de
296
una superficie (75%). Las direcciones de debitado mayoritarias son unipolares y ortogonales. Las características de las
superficies de debitado son variadas, con un núcleo levallois
y dos discoides.
Los elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas
pseudolevallois y cuchillos de dorso) no tienen ninguna
presencia. Las raederas simples o laterales son tres ejemplares en sílex con frentes convexos y cóncavo, elaboradas
sobre soportes corticales (fig. III.130, núm. 8) y talón facetado (fig. III.130, núm. 1). El retoque es simple y sobreelevado y una tercera pieza es un núcleo transformado. Las
raederas dobles y convergentes presentan cuatro ejemplares. Una doble sobre soporte levallois (fig. III.130, núm.
3) y tres convergentes (fig. III.130, núm. 2, 4 y 6). Estas
raederas están más elaboradas que las laterales y comportan
soportes de 3º orden y retoque sobreelevado. Las raederas
alternas son dos ejemplares en sílex (fig. III.131, núm. 1) y
caliza (fig. III.132, núm. 4), ambas sobre soportes corticales.
Las raederas transversales constituyen dos ejemplares más
en sílex, desbordadas (fig. III.130, núm. 5 y 7).
Los útiles de tipo Paleolítico superior sólo presentan
un perforador (fig. III.131, núm. 4) sobre soporte cortical y
retoque sobreelevado. Las muescas tienen una baja incidencia con dos piezas, una fracturada y retocada en sílex
(fig. III.131, núm. 5) y otra en caliza (fig. III.132, núm. 2).
Existe un bec con frente distal (fig. III.131, núm. 2) y una
amplia lasca calcárea con retoque denticulado. Por último,
los denticulados representan tres piezas elaboradas en sílex
sobre soportes corticales (fig. III.131, núm. 3, 6 y 7). Son
denticulados simples con retoque sobreelevado.
3.2.11.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL XIII
El contexto sedimentario en el que se localiza el nivel es
característico de un ambiente cálido y húmedo con fases
de brechificación arcillosas de “terra rossa” y presencia de
arroyadas. El registro arqueológico pierde importancia
conforme profundiza el nivel, y partir de la capa 7 (XIIIb) y
en todo el subnivel XIIIc los restos arqueológicos son muy
escasos. El medio sedimentario de estos momentos debió ser
de un cierto encharcamiento, por lo que la ocupación
humana no dispuso de unas buenas condiciones para el
hábitat; a pesar de lo cual, el XIIIc registra puntualmente la
presencia de estructuras de combustión.
El nivel fue excavado en una superficie máxima de 3 m2
en cada unidad arqueológica o capa. Esta extensión representa el 2% aproximadamente del área ocupacional, que
debió de ser según cálculos de unos 200 m2. Por tanto es una
parte restringida de la superficie original total. Se han contabilizado 693 elementos arqueológicos, lo que supone una
media de 714 restos/m3, donde los restos líticos fueron de
60/m3 y los faunísticos de 654/m3, considerados los primeros mayores de 1 cm, es decir 13 elementos por cuadro y
capa. El volumen de materiales óseos y líticos no es lo suficientemente amplio en su contribución cuantitativa para el
estudio propuesto del nivel. Sin embargo presento la información disponible, como parte de una comparación diacrónica de los distintos niveles arqueológicos.
[page-n-310]
La materia prima como roca de elección y utilización es
el sílex (63,8%), con presencia significativa de la caliza
(31%) y algunas piezas de cuarcita (5,2%). Las elaboradas
en sílex tienen un alto grado de alteración que abarca a la
casi totalidad del conjunto, con un porcentaje no muy alto de
desilificación (13,5%). No se han detectado elementos
termoalterados líticos, aunque sí óseos en pequeño número
y en alguna capa. Los elementos de producción son gestionados por varias caras, con ausencia de elementos agotados
y alta incidencia de elementos corticales y gestión levallois.
Todo ello apunta a una menor explotación respecto de otros
niveles. La corticalidad es alta y similar en las lascas y los
productos retocados. Entre las morfologías, los gajos son dominantes junto a las formas de cuatro lados. Hay una mayor
producción de lascas con cuatro lados de sección asimétrica
trapezoidal en los productos retocados, y gajos en las lascas
de 2º orden con asimetría triangular.
Los productos retocados tienen morfología escamosa
(55,5%) en el sílex y denticulada en las escasas calizas. La
proporción es corta en ambos (66,6%), con extensión
entrante en el sílex (43,4%). El frente retocado es lateral
(90%), localizado en la cara dorsal (72%), continuo (96%) y
mayoritariamente completo (66,6%). Los modos que predominan son los sobreelevados en el sílex (65%) y simples en
las calizas (75%). Los diferentes útiles retocados se elaboran
con retoque sobreelevado o simple, el primero en raederas
dobles y denticulados. La longitud de la superficie retocada
presenta un valor medio (24,1 mm) que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados (25 mm). En el sílex
este valor es menor y representa el 96% de la extensión
transformada. Por ello se puede decir que la explotación en
la dimensión longitud es máxima. La anchura de los frentes
retocados en las piezas silíceas sólo representa el 13% del
valor de los soportes (25 mm), lo que indica la elaboración
de frentes no entrantes. Respecto de la altura, está retocado
el 43% del grosor, lo que certifica la búsqueda de frentes
retocados sobreelevados.
Las raederas se muestran diversificadas, aunque habría
que reseñar la presencia de las alternas. Las muescas, sin
apenas incidencia, y los útiles denticulados representan una
categoría baja (27%). Las piezas retocadas con índice de
alargamiento mayor son los denticulados, todos corticales y
no lejos de poder ser considerados laminares. Respecto del
orden de extracción, los elementos configurados están preferentemente elaborados sobre soportes corticales, en especial
las raederas y denticulados.
El índice de fracturación (29,4%) se centra en el material calcáreo no retocado, al igual que sucede en el nivel XII.
Los valores industriales presentan unos muy bajos índices
levallois, laminar y de facetado. Así pues, la industria del
nivel XIII, por sus características técnicas de debitado, se
puede definir como no laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera consideran su incidencia como alta al superar el 50, aunque el
particular índice charentiense de 15,7 está lejos del 20 y
permite estimar este conjunto como no charentiense. El
Grupo III no es significativo y el Grupo IV, con un índice de
15,8, se define también como bajo. Por tanto y en resumen,
el nivel puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos del Paleolítico medio de raederas sobre lascas con
presencia débil de denticulados y baja incidencia de útiles
del grupo Paleolítico superior. Esta apreciación presenta el
condicionante de un registro limitado.
297
[page-n-311]
Fig. III.128. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Percutores del nivel XIII.
298
[page-n-312]
Fig. III.129. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel XIII.
299
[page-n-313]
Fig. III.130. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas en sílex del nivel XIII.
300
[page-n-314]
Fig. III.131. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados, raedera, bec y perforador en sílex del nivel XIII.
301
[page-n-315]
Fig. III.132. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Útiles diversos en caliza del nivel XIII.
302
[page-n-316]
III.2.12. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO XV
El estrato XV, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 130 cm, coloración rojiza y matriz arenolimosa con fracción redondeada. Las características morfológicas y sedimentológicas presentan variaciones en el interior del mismo que aconsejaron la división en dos apartados.
El XVa, de 50 cm de potencia, muestra coloración ligeramente amarilla, de textura areno-limosa, brechificada y una
continuación del nivel XIV. El XVb, de 60 cm, ve desaparecer la brechificación y se produce un aumento de pequeños cantos o bloques muy alterados, con aristas redondeadas y coloración que varía a rojiza.
La excavación arqueológica en extensión aún no se ha
producido y la realizada corresponde a la documentación
secuencial de la estratigrafía, un sondeo que se practicó en
las campañas de los años 1991 (cuadros A1, C1’), 1994
(cuadros C3’ y C4’) y 1996 (A2 y C2). El escaso material
óseo y lítico recuperado quedó en gran parte registrado con
levantamiento tridimensional.
III.2.12.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL XV
La extensión excavada se halla dividida en dos subniveles y once unidades arqueológicas (fig. III.133, III.134,
III.135, III.136 y III.137):
Fig. III.134. Corte frontal del nivel XV. Sector occidental.
- Subnivel XVa: formado por las unidades arqueológicas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Subnivel XVb: formado por las unidades arqueológicas 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
A su vez, las unidades arqueológicas se individualizan en
sus correspondientes cuadros A1, A2, C1, C2, C1’, C3’ y C4’:
Fig. III.133. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel XV.
Fig. III.135. Corte frontal del nivel XV en el cuadro A1. Sector
occidental.
303
[page-n-317]
Fig. III.137. Planta de la capa 11 del nivel XV. Sector occidental.
III.2.12.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
DEL NIVEL XV
La relación arqueológica correspondiente al mismo
espacio considerado indica una distribución que concentra
valores en el inicio y final de la secuencia, tanto en los restos
óseos como líticos (cuadro III.316).
III.2.12.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Fig. III.136. Corte frontal del nivel XV en los cuadros C1’ y C2’.
Sector occidental.
- Unidad arqueológica 1: cuadros A1, A2 y C1.
- Unidad arqueológica 2: cuadros A1, A2 y C1.
- Unidad arqueológica 3: cuadros A1, A2 y C1.
- Unidad arqueológica 4: cuadros A1, A2 y C1.
- Unidad arqueológica 5: cuadros A1, A2, C1 y C2.
- Unidad arqueológica 6: cuadros A1, A2, C1 y C2.
III.2.12.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial tiene un significativo porcentaje
de elementos producidos (98,8) respecto de los de explotación (1,2%) en las distintas series. Por ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido en el yacimiento. Entre los elementos producidos la
lógica primacía de los pequeños productos frente a los configurados, como es el caso del sílex (62,8% vs 36,6%), no se
produce en las series calcárea (36% vs 64%) y cuarcítica
(44% vs 64%). Además de la diferencia de un alto valor de
los productos retocados (52%) frente a las lascas (48%) en la
serie silícea que apunta a una mayor actividad de transformación. La comparación de las series litológicas señala que la
caliza y la cuarcita poseen un mayor número de elementos
configurados, y entre éstos son mayoritarios los no transformados o lascas (87,5% en caliza y 62,5% en cuarcita). Los
índices de producción, configuración y transformación respecto de la materia prima indican que el sílex posee una alta
producción y transformación mediante retoque, con un bajo
índice de configuración (cuadros III.317 y III.318).
- Unidad arqueológica 7: cuadros A1, A2 y C2.
III.2.12.3.2. LA MATERIA PRIMA
- Unidad arqueológica 8: cuadros A1, A2 y C2.
La litología
La materia prima empleada corresponde a tres categorías: sílex, cuarcita y caliza. Ésta última micrítica y de coloración verde, mientras que la cuarcita presenta tonalidades
cremas y amarillas. El sílex, con porcentaje medio del
79,2%, es la roca de elección y utilización. La cuarcita y la
caliza están presentes en porcentajes cercanos al 10%, especialmente entre los productos no retocados. Respecto a los
- Unidad arqueológica 9: cuadros A1, A2 y C2.
- Unidad arqueológica 10: cuadros A1, A2 y C2.
- Unidad arqueológica 11: cuadros A1, A2, C2, C1’,
C3’ y C4’.
304
[page-n-318]
XVa
Capas
XVb
total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
m3
0,24
0,245
0,245
0,24
0,23
0,225
0,215
0,22
0,28
0,20
0,651
NRL m3
108,3
159,1
73,46
91,66
52,17
44,44
41,86
159,1
92,85
145
58,37
Vol.
1,2
1,79
97,5
Lítica
26
39
82,12
18
22
12
10
9
NRH
404,1
330,6
26
97
81
77,55
275
52,17
151,1
102,32
123
66
12
34
22
100
33
NR
512,5
37
489,8
537,6
28
91
350
275,8
558
88
24
44
31
68
392
m3
455
311,73
19
120
38
264
150
275
NR
29
147
229,1
Hueso
87,41
35
117
m3
3,02
833
54
120
388
705
151
366,6
104,3
195,5
144,18
309,1
1097
192,8
600
596
326,6
393,8
363,2
Lítica gr.
456
514
970
grs./m3
380
287
321
L.
H/L
3,73
2,07
1,05
3
1
3,4
3,44
0,94
2,35
1,07
3,13
9,21
3,79
3,15
Cuadro III.316. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e índice de relación del material del nivel XV.
Nivel XV
Categoría
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Percutor
Canto
-
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Total
Pr. retocado
1
2
33
59
60
62
48
(25)
Total
%
(75)
(21,7)
(38,8)
(39,4)
(56,3)
(43,6)
3 (1,13)
152 (57,35)
110 ( 41,45)
265
265
Cuadro III.317. Categorías estructurales líticas del nivel XV.
Sílex
Caliza
Cuarcita
Media
IP
209
-
11,5
83,33
IC
0,58
1,77
1,45
0,66
ICT
1,08
0,14
0,6
1,16
Cuadro III.318. Índices estructurales de las series litológicas del nivel
XV. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
subniveles XVa y XVb, los porcentajes de materias primas
son similares (cuadro III.319).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 90,7% de los valores, con 15,6% de muy alteradas y sin piezas frescas. En las piezas calcáreas, su alteración característica, la decalcificación, está presente en un
ejemplar al igual que la termoalteración. Ésta, en las piezas
silíceas, se concentra en la capa 2, unidad que posiblemente
presente estructuras de combustión cuando se excave en
extensión. La alteración de la unidad XV se muestra en la
totalidad del conjunto lítico en sílex, circunstancia que
condiciona el análisis traceológico (cuadro III.320).
III.2.12.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Las lascas presentan en el nivel como medidas de
tendencia central una media aritmética de 23,7 x 21,7 x 7,6
mm, con valor central (mediana) de 21,5 x 20 x 6 mm. Los
valores indican que es casi una distribución simétrica donde
coincidirían media, mediana y moda. El rango o recorrido
entre valores no es similar y difiere más en longitud. El coeficiente de dispersión presenta la mayor variabilidad, que es
mayor en el grosor. La forma de la distribución respecto a su
apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica o puntiaguda, en especial en el grosor y longitud. El grado de asimetría de la
305
[page-n-319]
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otros
Total
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Percutor/canto
-
-
1
-
1
Media
25,28
22,1
9,34
1,21
2,96
7,99
Núcleo
1
-
1
-
2
Mediana
24
20,5
9
1,12
2,8
5,75
Resto talla
22
7
4
-
Debris
57
2
-
-
33
Moda
19
18
10
1,11
3
23,32
59
Mínimo
9
6
3
0,36
0,9
0,28
P. lasca
53
-
7
-
60
Máximo
54
42
27
2,25
6,33
32,4
Lasca
37
14
10
1
62
Rango
45
36
24
1,89
5,43
32,12
P. retocado
40
2
6
-
48
Desviación típica
10,4
8,3
4,42
0,45
1,15
7,79
Total
210 (79,2)
25 (9,4)
29 (10,9)
1
265
Cf. V Pearson
.
41%
37%
47%
37%
43%
97%
Cuadro III.319. Materias primas y categorías líticas del nivel
arqueológico XV.
Curtosis
-0,08
-0,02
3,8
-0,52
2,17
1,89
Cf. A. Fisher
0,55
0,54
1,39
0,46
1,34
1,48
Válidos
48
48
48
48
48
48
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decalc. Termoalt. Total
Sílex
-
6
147
41
-
15
210
Caliza
23
-
-
-
1
1
25
Cuarcita
29
-
-
-
-
-
29
Total
52
6
147
41
1
16
264
Cuadro III.322. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel XV.
Cuadro III.320. Alteración de la materia prima lítica del nivel XV.
distribución en todas las categorías tiene una concentración
a la derecha, próxima al eje de simetría (cuadro III.321).
Los productos retocados ofrecen como medidas de tendencia central una media aritmética de 35,2 x 22,1 x 9,3 mm,
con valor central (mediana) de 24 x 20,5 x 9 mm. Los valores modales no están próximos a los anteriores y es una distribución asimétrica. El rango entre valores tiene un recorrido similar en longitud y anchura. La desviación típica
muestra una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de dispersión acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es ligeramente platicúrtica o achatada para la
longitud y anchura. El grado de asimetría de la distribución
en todas las categorías indica una concentración a la derecha
y próxima al eje de simetría (cuadro III.322).
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
23,77
21,72
7,67
1,23
3,79
6,21
Mediana
21,5
20
6
1,11
3,54
3,21
Moda
21
10
6
1
4
3,02
Mínimo
11
9
1
0,34
1
0,28
Máximo
62
48
30
3,4
18
45,76
Rango
51
39
29
3,06
17,37
45,48
Desviación típica
9,46
9,02
4,7
0,58
2,33
8,23
Cf. V. Pearson
39%
41%
61%
47%
61%
132%
Curtosis
5,08
0,18
8,42
2,33
23,91
10,20
Cf. A. Fisher
1,86
0,73
2,4
1,26
4,06
2,96
Válidos
58
58
58
58
58
58
Cuadro III.321. Análisis tipométrico de las lascas del nivel XV.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
306
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como medidas de tendencia
central una media aritmética de 20,3 x 18,1 x 7,1 mm, con
valor central (mediana) de 18 x 16 x 6 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías. El rango o recorrido entre valores es mayor para
la longitud. La desviación típica presenta una variabilidad
homogénea entre la longitud y la anchura. El coeficiente de
dispersión, también homogéneo para los valores comentados, es mayor en el grosor y especialmente en el peso. La
forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica o apuntada, y el grado de
asimetría es positivo, con concentración de valores a la derecha de la media. Los valores tipométricos respecto de la diferente materia prima indican que las mayores dimensiones
pertenecen a las calizas en todas las categorías consideradas,
seguidas de las cuarcitas. Los productos retocados son los de
mayor dimensión, independientemente del tipo de materia
prima, y ello indica la elección de soportes amplios, posiblemente más en la caliza y la cuarcita que en el sílex. Esta
última materia es la que presenta unos valores tipométricos
más bajos y una mayor transformación (cuadro III.323).
III.2.12.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
presenta una proporción importante de piezas corticales en
las series cuarcítica (62%) y calcárea (50%) en oposición a
la teórica presencia de elementos líticos resultado del
proceso de extracción (cuadro III.324).
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 73% de valores, a
mucha distancia de las facetadas con un 4,8%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
[page-n-320]
P
2,7
4,64
5,2
4,9
8,4
8,46
tiene una complejidad relevante en los talones, hecho que
tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies suprimidas corresponden a piezas de sílex transformadas mediante el retoque. No existen superficies facetadas
en el sílex y en la cuarcita y caliza éstas son diedras, con
ausencia de multifacetadas (cuadro III.325).
La tipometría de los talones indica que las piezas calcáreas poseen las plataformas más amplias, que duplican al
resto elaboradas en otras materias. Dentro de las categorías
los productos retocados de 2º orden son los que presentan
talones mayores indistintamente de la materia prima (cuadro
III.326).
L
37%
46%
27%
43%
34%
31%
La corticalidad
A
44%
32%
31%
36%
24%
40%
G
52%
70%
40%
50%
17%
36%
P
140%
122%
76%
95%
41%
96%
L
1,79
1,86
-0,4
0,70
-
0,53
A
1,56
-0,026
0,26
0,43
-
0,58
G
1,32
2,57
-0,15
1,51
-
0,60
P
3,22
2,21
0,70
1,21
-
1,22
14
8
40
2
8
La corticalidad no muestra diferencias importantes entre
los productos retocados y no retocados. Esta corticalidad
presenta una proporción pequeña (0-25% de córtex) para
todos los elementos producidos. Respecto de su ubicación,
el 59,6% de los productos presentan córtex en un lado, y el
40,4% en más lados. La materia prima no tiene una variación significativa en esta cuestión (cuadro III.327).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria longitud entre 2-3
cm (50%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para la
anchura y también para otros formatos (cuadro III.328).
Lasca
Pr. Retocado
Ca
Cu
S
Ca
Cu
L
22,8
26,57
20,75
24,25
30,5
29,1
A
18,37
27,78
24
20,92
29
26,2
G
6,67
9,46
6,8
9,15
8
10,6
P
Media
S
4,40
10,15
4,9
7,11
8,4
12,2
Cf. Pearson
Cf. .Fisher
21
23
22
22
30,5
28,5
17
27,5
22,5
20
29
23,5
G
Mediana
L
A
6
7,25
7
8,5
8
10
Válidos
35
Total
57
50
Cuadro III.323. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel XV. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 2º O
15
6
107,4
2,86
1,98
110º
12
14
5,4
81,9
2,79
1,53
107º
14
13,6
4,3
77,62
3,6
3,1
113º
8
O. Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca 3º O
Lasca
7
21
29
57
Pr. ret. 2º O
Pr. retocado
4
21
24
49
Pr. ret. 3º O
10,4
3,85
53,75
2,67
2
110º
10
106
Total
12,77
4,85
72,77
3,01
2,10
109º
44
Total
11 (10,3)
42 (39,6)
53 (50)
Cuadro III.326. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel XV. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Cuadro III.324. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel XV.
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Plana
Puntiforme
Diedro
Facetada
Multifacetado
Fracturado
Ausente
Suprimido
Total
Lasca 1º O
-
1
-
1
-
-
-
2
Lasca 2º O
1
10
4
1
-
-
-
16
Lasca 3º O
-
18
2
-
-
1
-
21
Pr. ret. 1º O
3
2
-
-
-
-
1
6
Pr. ret. 2º O
5
7
3
2
-
-
4
21
Pr. ret. 3º O
1
10
3
1
-
-
5
20
10
48
12
1
-
1
10
82
Total
10 (12,2)
60 (73,1)
4 (4,8)
11 (13,4)
Cuadro III.325. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel XV.
307
[page-n-321]
Grado
Corticalidad
2
Cuarcita
Caliza
Total
3
4
Presente
37 (71,1)
10 (76,9)
9 (81,1)
56 (73,68%)
18
10 (58,8) 4 (23,5)
-
3 (17,6)
17
Marcado
7
3
1
11 (14,47%)
Ca
7
2 (28,5)
2 (28,5)
-
3 (42,8)
7
Suprimido
8 (15,3)
-
1
9 (11,84%)
Cu
4
3 (75)
-
-
1 (25)
4
Total
52
13
11
76
29
15 (53,5) 6 (21,4)
-
6 (21,4)
28
S
Lasca
1
Sílex
S
Pr. retocado
0
Bulbo
21
7 (36,8)
8 (42,1)
3 (15,7)
1
19
Ca
1
1
-
-
-
1
Cu
2
2
2
2
-
6
1
26
7 (12,9)
54
24
53
Total
10 (38,4) 10 (38,4) 5 (19,2)
25 (46,3) 16 (29,6)
5 (9,2)
Cuadro III.329. Características del bulbo según la materia prima
del nivel XV.
Cuadro III.327. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel XV.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Longitud
Corticalidad
40-59
30-39
20-29
≤20
Total
<50%->50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca decalotado
-
-
-
1
-
2
-
1
4
Lasca 1º O
-
-
-
1
-
1
-
-
2
-
2 -
4
-
12
4
-
22
Pr. ret. decalot.
Lasca 2º O
-
-
-
2
-
-
-
-
2
Pr. ret. 1º O
-
-
-
1
-
2
-
-
3
1 -
3
-
6
-
3
-
13
3
-
7 5
18 5
7 1
46
40-59
30-39
20-29
≤20
Total
-
-
- -
- 2
4
Pr. ret. 2º O
Total
Anchura
Lasca decalotado
1
1
Lasca 1º O
- -
- 1
- 1
- -
2
Lasca 2º O
3 -
3 -
7
9
-
22
Pr. ret. decalot.
-
1
-
- -
- -
2
Pr. ret. 1º O
-
-
- 1
- 2
- -
3
Pr. ret. 2º O
1 -
3 -
6 -
3 -
13
Total
5 2
6 4
13 3
12 2
La simetría
La sección transversal de los productos líticos presenta
un predominio de los asimétricos (83%) frente a los simétricos (17,7%). La principal categoría simétrica es la trapezoidal, muy alejada de la triangular. La asimetría tiene a la
categoría triangular como dominante, con un 69,2% del total, que se vincula con todo tipo de productos. La incidencia
de los gajos es determinante entre la asimetría de las piezas
corticales. Respecto del eje de debitado, la total simetría
(90º) se da en el 72% de las piezas. La comparación de las
series litológicas indica que la más simétrica es la calcárea
(cuadros III.330 y III.331).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados (43,9%), seguidas de los segmentos esféricos o gajos (35,3%) y la triangular (13,4%).
Respecto del orden de extracción se observa la preponderancia de las cuadrangulares en las fases más avanzadas del
proceso operativo y de los gajos entre las piezas con córtex.
Hay pues una elección de lascas con cuatro lados y sección
asimétrica triangular en los elementos configurados. Los gajos son muy representativos en las piezas corticales, ya que
suponen el 62% de la muestra. La morfología técnica señala
la ausencia de piezas sobrepasadas y un dominio de las
desbordadas (23%) por el lado derecho. No se aprecian diferencias en la comparación de las series litológicas, aunque la
muestra es reducida.
4
1
-
Cuadro III.328. Grado de corticalidad de los formatos longitud y
anchura en los productos configurados del nivel XV.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, preferentemente entre 1-2 (60,3%) y 3-4 (33,3%). En todas las categorías existe un predomino de pocos levantamientos por
superficie, hecho que se explicaría por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que un 79% de los bulbos están
presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición en una
adecuada materia prima. Aquellos que resaltan de forma más
prominente representan un 9,4% y los suprimidos un 18,8%,
probablemente por su prominencia (cuadro III.329).
308
III.2.12.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque muestra que el 60% de estas formas son
denticuladas, seguidas de las escamosas con un 32,5% y
escaleriformes (7%). La proporción de las dimensiones de
Simétrica
Sección
Transversal Triang. Trapez. Conv.
Asimétrica
Triang.
Total
Trapez. Irreg.
Lasca 2º O
1
2
-
10
4
-
17
Lasca 3º O
-
5
-
10
4
-
19
Pr. ret. 2º O
-
-
-
17
1
-
18
-
3
-
8
-
1
10
-
Pr. ret. 3º O
Total
11 (17,7)
45 (69,23) 9 (13,84)
-
11
-
65
54 (83,1)
Cuadro III.330. Análisis morfométrico de la simetría de la sección
transversal del nivel XV.
[page-n-322]
Grados
70º-80º
90º
100º-130º
Total
Proporción
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
Lasca 2º O
3
15
1
19
Serie silícea 2º O
23
1
-
-
24
Lasca 3º O
4
15
3
22
Serie silícea 3º O
9
7
2
-
18
Pr. ret. 2º O
3
15
2
20
Serie silícea
32 (76,1)
8 (19)
2 (4,7)
-
42
Pr. ret. 3º O
1
9
4
14
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
1
Total
11 (14,6)
54 (72)
10 (13,3)
75
Serie calcárea 3º O
1
-
-
-
1
Serie calcárea
2
-
-
-
2
Serie cuarcítica 2º O
3
1
-
-
4
Serie cuarcítica 3º O
2
-
-
-
2
Cuadro III.331. Ángulo de debitado del nivel XV.
estos elementos indica que la categoría “corto” representa el
78%, “medio” el 18%, “largo” sólo el 4% y ausente el “laminar”. La extensión del retoque afecta modificando las
piezas mediante las categorías entrante (34,5%) y profundo
(16,3%), mientras que es marginal sin gran modificación en
un 47,2% (cuadros III.332 y III.333).
El filo retocado
La delineación del filo es recto (55%), cóncavo (36%) y
convexo (8,5%). Respecto de la ubicación de los mismos,
éstos tienen un mayor porcentaje en el lado izquierdo
(46,6%) que en el derecho (42,2%) y el distal (11,2%), con
similar presencia de rectos y cóncavos (cuadro III.334).
La ubicación del frente del retoque
La localización respecto de la cara dorsal es mayoritaria
con un 76,1% en la categoría directo y un 10,8% alternante,
al que habría que sumar un 4,3% de alterno. La repartición
del mismo es casi exclusivo continuo en su elaboración
(98%). La extensión de las áreas de afectación del retoque
señala que éste es completo (proximal, mesial y distal) en el
86,8% de las piezas y parcial en el 13,2%. La parcialidad
afecta mayoritariamente a la mitad meso-distal en un 71,4%
(cuadros III.335 y III.336).
Los modos de superficies retocadas
Los modos de superficies retocadas tienen un dominio
de las sobreelevadas (55%), seguidas de las simples (40%) y
escaleriformes (5%), con ausencia de planas. La compara-
Serie cuarcítica
5
1
-
-
6
Total
39 (78)
9 (18)
2 (4)
-
50
Cuadro III.332. Proporción del retoque en las series litológicas
del nivel XV.
ción de las series líticas silícea y calcárea indica la ausencia
de los modos plano y escaleriforme en las piezas cálcáreas y
cuarcíticas y el mayor dominio del retoque sobreelevado en
las piezas de sílex. El retoque simple se concentra especialmente en el subnivel XVb (87,5%) (cuadro III.337).
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, muestran que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple afecta especialmente a denticulados y lascas con
retoque. El sobreelevado a raederas, raspadores, perforadores, muescas y denticulados (cuadro III.338).
La dimensión y el grado de transformación
La longitud de la superficie retocada del nivel XV
ofrece un valor medio de 19,9 mm que se ajusta a la longitud
de los soportes no transformados (23,7). La anchura retocada, con valor medio de 2,6 mm, representa el 12% de la
anchura media de los soportes. La altura retocada supone el
54,7% de éstos. El subnivel XVa comporta un mayor grado
de transformación frente a soportes más amplios y menos
retocados en XVb (cuadro III.339).
Extensión
Muy Marginal
Marginal
Entrante
Profundo
Muy Profundo
Total
Serie silícea 2º O
7
7
4
4
-
22
Serie silícea 3º O
5
1
13
3
-
22
Serie silícea
12 (27,2)
8 (18,1)
17 (38,6)
7 (15,9)
-
44
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
-
1
Serie calcárea 3º O
2
-
-
-
-
2
Serie calcárea
3
-
-
-
-
3
Serie cuarcítica 2º O
2
-
1
2
1
6
Serie cuarcítica 3º O
1
-
1
-
-
2
Serie cuarcítica
3
-
2
2
1
8
Total
18 (32,7)
8 (14,5)
19 (34,5)
9 (16,3)
1 (1,8)
55
Cuadro III.333. Extensión del retoque de las series litológicas según el orden de extracción del nivel XV.
309
[page-n-323]
Delineación
Recto
Cóncavo
Convexo
Sin.
Total
Categorías
Simple
Serie silícea 2º O
14
6
1
-
21
Serie silícea
16 (32)
-
31 (62)
3
50
Serie silícea 3º O
6
9
1
-
16
Serie calcárea
3
-
-
-
3
Plano Sobreelev. Escalerif.
Total
Serie silícea
20
15
2
-
37
Serie cuarcítica
5
-
2
-
7
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
1
Total
24 (40)
-
33 (55)
3 (5)
60
Serie calcárea 3º O
-
-
1
-
1
Serie calcárea
1
-
1
-
2
Cuadro III.337. Modos del retoque en las series litológicas
del nivel XV.
Serie cuarcítica 2º O
4
2
-
-
6
Serie cuarcítica 3º O
1
-
1
-
2
Serie cuarcítica
5
2
1
-
8
Total
26 (55,3)
17 (36,1)
4 (8,5)
-
47
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple Plano
Escalerif.
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un nulo índice levallois (0,05), lejos de la línea de corte establecida en 13 para
poder ser considerado de muy débil debitado levallois. El
índice laminar de 10 se sitúa en la consideración de medio,
por debajo de 12. El índice de facetado de 0,05 también está
por debajo del 10 estimado para definir la industria como
facetada. Las agrupaciones de categorías industriales
indican un índice levallois de 8, el Grupo II (28) presenta
2
-
1
12/20. Raedera doble/converg.
4
-
-
-
21. Raedera desviada
3
-
-
-
22/24. Raedera transversal
1
-
-
-
2
-
-
-
34/35. Perforador
III.2.12.3.6. LA TIPOLOGÍA
Los útiles mayoritarios elaborados en sílex son las raederas diversificadas, en mayor proporción en el subnivel
XVb, seguidas de los denticulados. Las únicas lascas levallois se sitúan en el XVa. Las series calcárea y cuarcítica
tienen una escasa representación de raederas; éstas y los
denticulados son los que tienen un mayor alargamiento (IA
1,2-1,3) (cuadro III.340).
4
30/31. Raspador
Cuadro III.334. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción de las series líticas del nivel XV.
9/11. Raedera lateral
3
2
-
-
42/54. Muesca
4
1
-
-
43. Útil denticulado
7
8
-
1
45/50. Lasca con retoque
-
4
-
-
Cuadro III.338. Modos del retoque en la lista tipológica del nivel XV.
una incidencia como bastante baja al no alcanzar el 40. El
particular índice charentiense de 6,6 está lejos del 20. El
Grupo III, formado por perforadores y raspadores registra un
índice esencial de 11 definido como medio. Por último el
Grupo IV, con un índice de 28, se define como alto. Por tanto
y en resumen, el nivel XV de Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos de denticulados del Paleolítico medio con débil presencia de raederas e incidencia
media de útiles del grupo Paleolítico superior. Esta apreciación presenta el condicionante de un registro material limitado (cuadro III.341).
Posición
Lat. izquierdo Lat. derecho
2º O
Localización
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
10
13
Transv.
3
18
-
1
-
5
24
3º O
8
9
2
17
3
-
2
-
22
Total
21
19
5
35 (76,1)
3 (6,5)
1
2 (4,3)
5 (10,8)
46
Cuadro III.335. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel XV.
Repartición
Continuo
Discont.
Parcial
P
PM
M
Completo
MD
D
T
2º O
27
1
1
-
1
-
2
-
26 (86,6)
3º O
23
-
-
1
-
1
1
-
20 (86,9)
1
1
1
1
3
-
Total
50 (98)
1
2
1
4
46 (86,8)
Cuadro III.336. Repartición del retoque según el orden de extracción del nivel XV. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
310
[page-n-324]
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Serie silícea 2º O
23,96
2,81
4,46
0,78
75,4
2,24
744,5
16,5
27
Serie silícea 3º O
24
2,29
3,11
0,82
57,7
1,24
641,6
14,5
22
Serie silícea
23,9
2,57
3,85
0,79
67,4
1,79
698,2
15,6
49
Serie calcárea 2º O
48,62
3,96
5,53
1,23
271
1,6
3726
6,98
16
Serie calcárea 3º O
30,79
2,05
2,15
0,99
92,4
4,91
224
4,13
20
Serie calcárea
38,7
2,9
3,6
1,1
171,7
3,4
1780
5,4
36
Total
27,9
2,6
3,5
0,92
84,1
2,5
1557
11,3
85
Cuadro III.339. Grado del retoque y orden de extracción del nivel XV. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado. HF:
altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/R: relación
filo/retoque. SP superficie del producto en mm2. IT: índice de transformación.
Lista Tipológica
Índices Industriales
Real
Esencial
0,05
-
10
-
0,05
-
Sílex
Caliza
Cuarc.
Total
02. Lasca levallois atípica
1
2
1
4 (7,7)
06. Punta musteriense
1
-
-
1
09. Raedera simple recta
4
-
1
5 (9,6)
I. Facetado amplio (IF)
10. Raedera simple convexa
1
-
-
1
I. Facetado estricto (IFs)
11. Raedera simple cóncava
2
-
-
2
I. Levallois tipológico (ILty)
17. Raedera doble convexa
1
-
-
1
I. Raederas (IR)
18. Raedera converg. recta
1
-
-
1
I. Retoque Quina (IQ)
3
4
21. Raedera desviada
2
-
-
2
I. Charentiense (ICh)
5,7
6,6
22. Raedera transversal recta
1
-
-
1
Grupo I (Levallois)
7
8
31. Raspador atípico
1
-
1
2
Grupo II (Musteriense)
25
28
34. Perforador típico
1
-
-
1
Grupo III (Paleol. superior)
9
11
35. Perforador atípico
2
-
-
2
Grupo IV (Denticulado)
25
28
38. Cuchillo dorso natural
1
-
2
3 (5,7)
Grupo IV+Muescas
34
40
42. Muesca
3
-
-
3 (5,7)
43. Útil denticulado
10
1
2
13 (25)
44. Becs
1
1
-
2
45/50. Lasca con retoque
3
-
1
4 (7,7)
51. Punta de Tayac
1
-
-
1
I. Levallois (IL)
I. Laminar (ILam)
0
-
7,69
8,8
25
28,8
Cuadro III.341. Índices y grupos industriales líticos del nivel XV.
-
1
2
38
4
9
52
Cuadro III.340. Lista tipológica de las unidades arqueológicas
del nivel XV.
III.2.12.3.7. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel XV indica una diferencia entre los materiales litológicos. La cuarcita apenas
está fracturada (6,6%) y la caliza (37,5%) recoge de forma
mayoritaria la fracturación, cuyo grado es pequeño (56,2%)
y la ubicación se presenta preferentemente en la porción
meso-distal (60,8%). El sílex también ofrece una fracturación significativa (20%) (cuadro III.342).
III.2.12.3.8. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción corresponden a tres piezas
clasificadas como núcleo. Dos son pequeños fragmentos y
Fractur.
Total
Índice
Lasca 2º O
24
4
28
14,3
Lasca 3º O
20
9
29
31,1
No retocado
44
13
57
22,8
22
4
26
15,3
Pr. ret. 3º O
18
6
24
25
Retocado
Total
1
Entera
Pr. ret. 2º O
54. Muesca en extremo
Fracturación
40
10
50
20
Total
84
23
107
21,5
Cuadro III.342. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel XV.
la única entera es un núcleo inicial sobre guijarro (fig.
III.138, núm. 8). Los elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) están
formados por lascas levallois atípicas en sílex (fig. III.139,
núm. 1 y 5) y caliza (fig. III.138, núm. 1 y 2) y dos cuchillos de dorso (fig. III.139, núm. 3 y fig. III.141, núm. 10).
311
[page-n-325]
Alguna pieza desviada podría ser incluida como punta pseudolevallois (fig. III.138, núm. 7). También se ha considerado
una pequeña punta musteriense (fig. III.141, núm. 6).
Las raederas simples o laterales son ocho ejemplares
con frentes mayoritarios rectos en sílex (fig. III.140, núm. 3
y 7) y cuarcita (fig. III.140, núm. 2), elaborados sobre
soportes corticales y retoque sobreelevado. También existen
frentes cóncavos (fig. III.140, núm. 4 y 5). Las raederas
dobles y convergentes presentan dos ejemplares, una doble
sobre soporte levallois (fig. III.140, núm. 1) y otra convergente agotada (fig. III.140, núm. 8). Estas raederas están
más elaboradas que las laterales y presentan soportes de 3º
orden y retoque sobreelevado. Las raederas desviadas son
dos ejemplares en sílex con retoque sobreelevado, una de
ellas doble y la otra con convergencia apuntada. Las raederas
transversales ofrecen un ejemplar en sílex sobre soporte cortical y retoque simple (fig. III.140, núm. 6).
Los útiles de tipo Paleolítico superior presentan dos
raspadores (fig. III.141, núm. 4 y fig. III.142, núm. 15), éste
último de difícil clasificación por estar ligeramente denticulado. Los tres perforadores (fig. III.141, núm. 5 y 7) poseen
un ápice diferenciado. Las muescas tienen una cierta incidencia con tres piezas laterales (fig. III.142, núm. 1, 2, 3) y
dos en extremo (fig. III.142, núm. 6 y 9), en sílex y cuarcita;
además existen dos becs con frente lateral (fig. III.141, núm.
1 y 2). Los denticulados constituyen trece piezas elaboradas
mayoritariamente en sílex; nueve son simples o laterales
(fig. III.142, núm. 7, 11, y 14), convergencia en tres piezas
(fig. III.142, núm. 4, 5 y 8) y una clara punta de Tayac (fig.
5, núm. 12). Otra pieza posee retoque múltiple (fig. III.142,
núm. 13). Por último, las lascas retocadas registradas son
cuatro ejemplares (fig. III.141, núm. 3, 8, 9, y 11) con retoques directos e inversos simples y marginales.
III.2.12.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL XV
El contexto sedimentario en el que se localiza el nivel es
característico de un ambiente fresco y húmedo, con pequeños cantos y bloques alterados, que se transforma en la parte
superior en arcilloso y brechificado. El nivel XV fue excavado en una superficie máxima de 4 m2 en cada unidad
arqueológica. Esta extensión representa el 3% aproximadamente del área ocupacional, que debió de ser según cálculos
de unos 150 m2. Se han contabilizado 1.097 elementos arqueológicos, lo que supone una media de 363 restos/m3,
donde los restos líticos fueron de 87/m3 y los óseos 276/m3,
es decir 8 elementos por cuadro y capa.
La materia prima como roca de elección y utilización es
el sílex (79,2%), con presencia significativa de la cuarcita
(10,9%) y la caliza (9,4%). Las piezas de sílex tienen un alto
grado de alteración que abarca a la casi totalidad del
conjunto, con un porcentaje no muy alto de desilificación
(19,5%). Existen piezas líticas termoalteradas que auguran
la presencia de hogares cuando se excave el nivel en exten-
312
sión. Los escasos elementos de producción no proporcionan
información tecnológica, y entre ellos es de reseñar la alta
incidencia de elementos corticales y presencia levallois.
La corticalidad es muy alta y similar en las lascas y los productos retocados. Los gajos son dominantes, junto a las formas de cuatro lados. Hay una producción de lascas con
cuatro lados y sección asimétrica triangular en los productos
retocados, y gajo en las lascas de 2º orden con asimetría
igualmente triangular.
Los productos retocados tienen morfología denticulada
(60,4%) y presencia escaleriforme en los de sílex. La proporción es corta con extensión bimodal entrante y muy
marginal. El frente retocado es lateral (91,1%), localizado en
la cara dorsal (76,1%), continuo (98%) y completo (86,8%).
Los modos presentan un dominio de los sobreelevados
(55%) y los simples (40%). Los diferentes útiles se elaboran
con retoque sobreelevado y simple, el primero en raederas
dobles y el segundo en denticulados y lascas con retoque.
La longitud de la superficie retocada presenta un valor
medio (19,9 mm) que se ajusta a la longitud de los soportes
no transformados (23,7 mm). Estas cifras, por primera vez,
están por debajo de los 20 mm y son el 84% de la extensión
transformada. La anchura de los frentes retocados en las
piezas silíceas sólo representa el 13,6% del valor de los
soportes (21,7 mm), lo que indica la elaboración de frentes
no entrantes. Respecto de la altura, está retocado el 56,7%
del grosor, lo que certifica la realización de frentes retocados sobreelevados.
Las raederas presentan mayor frecuencia de laterales, y
las muescas, junto a los útiles denticulados, son la categoría
dominante (31%). Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor son los denticulados (1,3), lejos de poder
ser considerados laminares. Respecto del orden de extracción, están mayoritariamente elaborados sobre soportes de
2º orden, y hay también una importante presencia de elementos corticales entre las raederas. El índice de fracturación del nivel XV (21,5%) se centra en el material calcáreo
no retocado.
Los valores industriales presentan unos muy bajos índices
levallois, laminar y de facetado. Así pues, la industria del nivel
XIII, por sus características técnicas de debitado, se puede
definir como no laminar, no facetada y no levallois. El Grupo
II y los índices esenciales de raedera consideran su incidencia
como baja, inferior a 40, con un bajo índice charentiense de
6,6. El Grupo III, formado por raspadores y perforadores tiene
un índice medio de 11. Por último el Grupo IV con un índice
,
de 28, se define como alto. Por tanto y en resumen, el nivel
puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos del
Paleolítico medio de denticulados, con baja presencia de raederas e incidencia media de útiles del grupo Paleolítico superior. Esta apreciación presenta el condicionante de un número
limitado de piezas líticas.
[page-n-326]
Fig. III.138. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de caliza del nivel XV.
313
[page-n-327]
Fig. III.139. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de sílex del nivel XV.
314
[page-n-328]
Fig. III.140. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel XV.
315
[page-n-329]
Fig. III.141. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Útiles diversos del nivel XV.
316
[page-n-330]
Fig. III.142. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados, muescas y punta de Tayac del nivel XV.
317
[page-n-331]
III.2.13. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO XVII
El estrato XVII, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 80 cm, coloración rojiza y matriz arcillosa con fracción redondeada y fragmentos estalagmíticos.
Estas características morfoestructurales (color, fracción,
composición, alteración, etc.) lo definen como una unidad
litoestratigráfica. Las características morfológicas y sedimentológicas presentan variaciones que aconsejaron la división en tres apartados o subniveles. El XVIIa, de 30 cm de
potencia, presenta alguna laminación de coloración amarillenta y una pequeña brechificación. El XVIIb, de 20 cm, es
un nivel pétreo con plaquetas y sin material arqueológico. El
XVIIc, más rojizo, ve aumentar la brechificación en contacto con el nivel XVIII, base conocida y estalagmítica de los
depósitos del yacimiento.
La excavación arqueológica en extensión aún no se ha
producido y la realizada corresponde a la documentación
secuencial de la estratigrafía. Ésta puede ser considerada un
sondeo practicado en las campañas de los años 1991, 1994 y
1996. El material óseo y lítico recuperado quedó registrado
con levantamiento tridimensional.
Fig. III.144. Corte frontal general con ubicación
del nivel XVII. Sector occidental.
III.2.13.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL XVII
La extensión excavada se individualiza en once
unidades arqueológicas (fig. III.143, III.144, III.145,
III.146, III.147, III.148, III.149, III.150 y III.151):
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2, C2’, C3’, C4’,
C5’y E5’.
- Unidad arqueológica 2: cuadros A2, C2’, C3’ y C4’.
- Unidad arqueológica 3: cuadro C3’.
Fig. III.145. Vista en detalle del nivel XVII. Sector occidental.
Fig. III.143. Planta del yacimiento con situación de la excavación del
nivel XVII.
318
Fig. III.146. Corte frontal del nivel XVII en el cuadro C2’. Sector
occidental.
[page-n-332]
Fig. III.147. Planta inicial de la excavación del nivel XVIIc.
Sector occidental.
Fig. III.148. Planta de los cuadros A1, A2, C1, C1’, C2’ C3’ y C4’ del
nivel XVII. Sector occidental.
Fig. III.149. Planta del nivel XVIIc en el cuadro C3’.
Sector occidental.
Fig. III.150. Detalle del cuadro C4’ del nivel XVIIc. Sector occidental.
Fig. III.151. Representación arqueológica de los cuadros C3’-C4’ del nivel XVIIc. Sector occidental.
319
[page-n-333]
- Unidad arqueológica 4: cuadros C3’, C4’y E3’.
XVIIa
Capas
XVIIc
Total
- Unidad arqueológica 6: cuadros C3’, C4’, E3’y E4’.
Las unidades arqueológicas 1 a 6 se dividen en sus
correspondientes subniveles y cuadros A1, A1’, A2, C1, C2,
C1’, C3’, C4’, E3’, E4’:
1
2
3
4
5
6
0,29
- Unidad arqueológica 5: cuadros C3’, C4’y E3’.
0,22
0,04
0,14
0,16
0,27
222
572
Vol. m3
0,56
121
545
0,58
323
NRL m3
292
35
120
329
10
83
53
55
2395
3833
192
2977
8558
134
4158
1241
357
2641
NRH m3
3008
714
851
4132
682
3573
486
Hueso
1700
749
971
2409
144
1324
735
4109
541
NR
1865
2513
- Subnivel XVIIc: formado por las unidades arqueológicas 4, 5 y 6. Se excavó mediante los cuadros A2, C2,
A1’, C2’, C3’ C4’, C5’y E3’. Afecta en especial a los
cuadros C, que fueron rebajados mediante tres capas,
dejando el subnivel pétreo XVIIb a techo de la
primera.
311
Lítica
165
- Subnivel XVIIa: formado por las unidades arqueológicas 1, 2 y 3. Se excavó mediante los cuadros A1, A2,
C2, C3’ C4’, C5’y E5’. Los tres primeros cuadros
corresponden al área más exterior y de menor
potencia, por lo que sólo afectaron a las capas 1 a 3. La
extensión es reducida debido a que se buscó la regularización del perfil existente. La división artificial planteada fue de 10 cm para cada unidad arqueológica.
1,15
200
4373
2601
3200
9131
4481
4466
1974
NR m3
3300
Lítica
3888
2466
5078
4664
grs./m3
4457
2612
Lítica gr.
4251
4415
20,4
8,1
13,4
14,9
12,8
9,7
H/L
10,3
12,54
11,5
III.2.13.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
DEL NIVEL XVII
El número de restos arqueológicos asciende a 4.466 de
los que 4.109 son piezas óseas y el resto líticas (357). Existe
un mayor porcentaje de las primeras en el subnivel XVIIc.
Este volumen de material puede ser considerado significativo para la interpretación del nivel (cuadro III.343).
ritarios los retocados. Los elementos de producción tienen
una relevancia clara en la serie calcárea (15,7%) que induce
a considerar su introducción en el yacimiento como soporte
productivo (cuadros III.344 y III.345).
III.2.13.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.13.3.2. LA MATERIA PRIMA
III.2.13.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial presenta un buen porcentaje de
elementos de producción (7%) respecto de los producidos
(93%) en las distintas series. Entre los elementos producidos
la lógica primacía de los pequeños productos frente a los
configurados no se produce en las series calcárea (42% vs
58%) y cuarcítica (38% vs 62%). En cambio existe un alto
valor de los productos retocados frente a las lascas en las
series cuarcítica (70%) y silícea (55%) que apunta a una
mayor actividad de transformación. La comparación de las
series litológicas indica que la cuarcita posee un mayor
número de elementos configurados, y entre éstos son mayo-
La litología
La materia prima utilizada corresponde a tres categorías: sílex, cuarcita y caliza. El sílex, con porcentaje medio
del 65,5%, es la roca de elección y utilización. La cuarcita y
la caliza están presentes en porcentajes del 18% y 16%,
especialmente la primera entre los productos retocados, y
por ello también es una roca de elección. La caliza es micrítica y de coloración verde (85%), y la cuarcita de tonos
amarillos (64%). Respecto de los subniveles, el sílex tiene
mayor importancia en XVIIc (72%) frente a XVIIa (57%), la
cuarcita y la caliza pierden entidad en XVIIc, del 15% al
20% (cuadro III.346).
Nivel XVII
Categoría
Cuadro III.343. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel XVII.
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
1
Total
%
Percutor
2
22
37
65
71
72
87
(4)
(8)
(88)
(21,3)
(37,5)
(41,1)
(45,3)
(54,7)
25 (7,1)
173 (48,4)
Cuadro III.344. Categorías estructurales líticas del nivel XVII.
320
159 (44,5)
357
357
[page-n-334]
Sílex
Caliza
Cuarcita
Media
IP
18,5
8
15,5
15,5
IC
0,73
1,4
1,48
0,98
ICT
1,23
0,47
2,36
1,2
Cuadro III.345. Índices estructurales de las series litológicas
del nivel XVII.
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cuatro categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la desilificación” el 96,5% de los valores, con 3,5% de alteradas (pátina) y sin piezas frescas. En las piezas calcáreas, su
alteración característica, la decalcificación, está presente en
entre todas las medidas, especialmente en el peso. La forma
de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
leptocúrtica o apuntada para las tres categorías, por los
valores positivos. El grado de asimetría de la distribución, a
izquierda o derecha, de las categorías consideradas: (longitud, anchura, grosor, índice de carenado y peso) señala una
asimetría positiva con mayor concentración de valores a la
derecha de la media, a excepción del índice de alargamiento
con valores a la izquierda (cuadro III.348).
Los restos de talla presentan como medidas de tendencia
central una media aritmética de 18,4 x 13,3 x 6,7 mm, con
valor central (mediana) de 17 x 12,5 x 6 mm. El rango o
recorrido entre valores es amplio en las tres dimensiones
longitud, anchura y grosor, aunque mayor en la longitud. La
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Percutor/canto
-
3
-
3
Media
35,1
31
19,45
1,14
1,95
46,15
Núcleo
12
6
4
22
Mediana
31,5
32
28,5
16
1,18
1,95
15,76
24
14
-
2
-
1,11
4,3
Resto talla
18
12
7
37
Moda
Debris
52
6
7
65
Mínimo
18
20
8
0,49
P. lasca
58
2
11
71
Máximo
85
68
60
1,75
3,2
416,1
67
48
52
1,26
2,09
411,8
0,63
95,94
Lasca
42
19
11
72
Rango
P. retocado
52
9
26
87
Desviación típica
17,71
12,33
11,63
0,31
Total
234 (65,5)
57 (15,9)
66 (18,4)
357
Cf. V Pearson
.
50%
39%
59%
27%
32%
207%
Curtosis
4,11
3,85
6,7
0,11
-0,04
11,6
Cf. A. Fisher
2,05
1,93
2,36
-0,37
0,37
3,39
Válidos
22
22
22
22
22
22
Cuadro III.346. Materias primas y categorías líticas del nivel XVII.
el 12,2 %. La alteración de la unidad XVIIa (57%) se presenta menor que en XVIIc (71%), con claro aumento de la
desilificación y decalcificación líticas. No existen piezas
termoalteradas (cuadro III.347).
III.2.13.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados ofrecen como medidas de
tendencia central una media aritmética de 35,1 x 31 x 19,4
mm, con valor central (mediana) de 31,5 x 28,5 x 16 mm.
Fresco
Sílex
Pátina
Desilificac.
Decalcif.
Total
-
8 (3,5)
226 (96,5)
-
234
Caliza
50
-
-
7 (12,2)
57
Cuarcita
66
-
-
-
66
Total
116
8 (2,2)
226 (63,3)
7 (1,9)
357
Cuadro III.347. Alteración de la materia prima lítica del nivel XVII.
Los valores modales son poco significativos debido a lo
reducido de la muestra, pero se hallan próximos a los anteriores. El rango o recorrido entre valores es ligeramente
mayor para la longitud respecto a la anchura. La desviación
típica vuelve a mostrar una ligera y mayor variabilidad para
la longitud. El coeficiente de dispersión presenta variaciones
Cuadro III.348. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel XVII.
desviación típica tiene una ligera y mayor variabilidad de la
longitud. El coeficiente de dispersión acusa la variabilidad
de las tres categorías. La forma de la distribución respecto a
su apuntamiento (curtosis) es homogénea, leptocúrtica o
puntiaguda en las tres categorías. El grado de asimetría de la
distribución, a izquierda o derecha respecto de su media, en
todas las categorías indica una concentración a la derecha
muy similar. Las categorías consideradas: longitud, anchura,
grosor, índice de alargamiento, índice de carenado y peso
tienen una asimetría positiva, con mayor concentración de
valores a la derecha de la media (cuadro III.349).
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 23,7 x 25,8 x 7,4 mm, con valor
central (mediana) de 22 x 24 x 7 mm. Los valores señalan
que es casi una distribución simétrica donde coincidirían
media, mediana y moda. El rango o recorrido entre valores
es idéntico entre la longitud y la anchura. El coeficiente de
dispersión muestra la anterior homogeneidad y la mayor
variabilidad del grosor. La forma de la distribución respecto
a su apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica o puntiaguda en
especial en el grosor. El grado de asimetría de la distribución
en todas las categorías indica una concentración a la derecha
próxima al eje de simetría (cuadro III.350).
321
[page-n-335]
Resto Talla
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Pr. Retocado
Long. Anch.
Media
18,47
13,38
6,7
1,47
2,9
2,66
Media
33,27
Mediana
17
12,5
6
1,33
2,74
1,3
Mediana
30
Gr.
IA
IC
Peso
29,82
12,91
1,15
2,85
21,89
28
12
1,09
2,67
11,31
Moda
17
15
6
1,33
4
4,57
Moda
23
19
10
1
3,2
25,46
Mínimo
8
5
2
0,57
1,21
0,1
Mínimo
8
12
3
0,28
1,14
1,22
Máximo
40
30
18
2,57
6,33
14,4
Máximo
80
64
34
2,16
7,5
145
Rango
32
25
16
2
5,12
14,3
Rango
72
52
31
1,88
6,7
143,7
Desviación típica
6,99
5,72
3,53
0,48
1,24
3,14
Desviación típica
14,17
11,2
6,28
0,37
1,15
29,96
Cf. V. Pearson
37%
42%
52%
32%
45%
118%
Cf. V Pearson
.
42%
37%
48%
32%
42%
136%
Curtosis
1,75
1,93
1,71
0,05
2,94
6,2
Curtosis
1,51
0,55
1,97
-0,15
3,85
8,17
Cf. A. Fisher
1
1,1
1,1
0,7
0,91
2,34
Cf. A. Fisher
1,19
1,04
1,22
0,34
1,68
2,82
Válidos
36
36
36
36
36
36
Válidos
87
87
87
87
87
87
Cuadro III.349. Análisis tipométrico de los restos de talla
del nivel XVII.
Cuadro III.351. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel XVII.
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
23,77
25,8
7,4
1,03
4,17
7,26
Mediana
22
24
7
0,87
3,96
4,46
Moda
20
22
5
1
6
1,84
Mínimo
9
2
1
0,5
1,33
0,47
Máximo
56
49
25
4,5
24
55,47
Rango
47
47
24
4
23,6
55
Desviación típica
8,89
9,1
3,94
0,6
2,82
9,9
Cf. V. Pearson
37%
35%
53%
58%
67%
136%
Curtosis
1,55
0,48
6,26
15,91
34,32
13,68
Cf. A. Fisher
1,05
0,34
2,01
3,32
4,95
3,49
Válidos
72
72
72
72
72
72
Cuadro III.350. Análisis tipométrico de las lascas del nivel XVII.
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 33,2 x 29,8 x 12,9
mm, con valor central (mediana) de 30 x 28 x 12 mm. Los
valores modales no están próximos a los anteriores y es una
distribución asimétrica. El rango entre valores muestra un
recorrido mayor en longitud que la anchura. La desviación
típica tiene una uniformidad entre longitud y anchura. El
coeficiente de dispersión acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente platicúrtica o achatada para
los tres valores. El grado de asimetría de la distribución en
todas las categorías indica una concentración a la derecha y
próxima al eje de simetría (cuadro III.351).
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm ofrece como medidas de tendencia
central una media aritmética de 24,5 x 22,8 x 9 mm, con valor
central (mediana) de 21 x 21 x 7 mm. Los valores modales
separados de la media acusan la variabilidad de las categorías.
El rango o recorrido entre valores es mayor para la longitud.
La desviación típica presenta una variabilidad homogénea
322
entre la longitud y la anchura. El coeficiente de dispersión,
también homogéneo para los valores comentados, es mayor
en el grosor y especialmente en el peso. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente
leptocúrtica o apuntada, y el grado de asimetría es positivo,
con concentración de valores a la derecha de la media.
Las dimensiones de las lascas y productos retocados en
las tres categorías líticas señalan que éstos últimos son mayores y por tanto se puede considerar la existencia de una
selección lítica de mayor tipometría para los productos transformados. Las dimensiones de los elementos calcáreos siempre son los de mayor tipometría, como sucede en toda la secuencia estudiada (cuadro III.352).
III.2.13.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los percutores y cantos
La categoría percutor presenta un ejemplar elaborado en
caliza micrítica de color verde con claras marcas de utilización. Sus dimensiones y peso (120 x 94 x 52 mm y 704 gr)
posiblemente lo vinculen al troceado de los restos óseos. Los
cantos son dos ejemplares también en caliza micrítica sin
marcas de impactos.
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos, a través de los negativos dejados en éstos, indican
que la gran mayoría de los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, que representan una media del 77%. La morfología de los elementos producidos ofrece una mayoría de formas con cuatro
lados, ligeramente mayores las lascas cortas que las largas.
La ausencia de formas con tres lados o triangulares revela
que no se buscan productos apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase de explotación de los núcleos, la
mayoría están explotados (77%).
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica una mayor utilización de una superficie o
cara. La dirección del debitado en la superficie correspon-
[page-n-336]
Núcleo
Lasca
Producto Retocado
Ca
Cu
S
Ca
Cu
S
Ca
Cu
L
28,46
42,14
27
21,42
27,63
23,9
29,78
51
34,15
A
26,46
33,57
25,75
23,42
30,94
26,9
26,94
37,3
32,8
G
14,92
23,42
17,5
6,3
9,21
8,1
12,16
19,2
12,34
P
Media
S
15,69
106,1
16,8
4,23
12,38
9,35
16,41
57,47
20,84
32
41
29,5
21
25
21
27
50
33,5
28,5
33
25,5
22,5
33
24
24
37
31
G
Mediana
L
A
14,5
22
16
6
8
8
11
17
12
15,7
36,7
15,8
3,24
9,12
4,6
9,02
28,8
18
27%
68%
22%
28%
37%
50%
39%
42%
32%
A
Cf. Pearson
P
L
19%
62%
23%
28%
37%
35%
38%
28%
35%
27%
83%
49%
40%
57%
56%
47%
44%
42%
P
43%
159%
75%
83%
110%
158%
152%
95%
89%
L
-0,05
0,52
-1,89
0,73
-0,09
1,99
1,37
-0,04
-0,15
A
-0,01
0,53
0,06
0,42
-0,85
0,83
1,71
0,76
0,50
G
0,75
1,02
0,53
0,48
1,97
1,3
1,36
0,78
0,26
P
Cf. .Fisher
G
0,75
1,35
0,23
2,36
2,11
2,9
3,65
0,93
1,27
7
4
40
19
11
51
9
26
Válidos
Total
13
24
70
86
Cuadro III.352. Análisis tipométrico de la estructura industrial por materias primas del nivel XVII. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
diente muestra un predominio unipolar. La dirección de las
superficies de preparación tiene mayores valores centrípetos. Los planos de percusión observados en los núcleos
evidencian la presencia de facetado que, a pesar de lo reducido de la muestra, es significativa (cuadro III.353).
Fases Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Unifacial/Unipolar
-
Unifacial/Preferenc.
3
-
3
-
6
2
-
2
Unifacial/Bipolar
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados no
tiene la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción en las series silícea y
cuarcítica. Esta última materia apenas presenta un 16,6% de
piezas de 3º orden frente al 38,6% del sílex, y la caliza posee
pocas piezas corticales (18%) (cuadro III.354).
La superficie talonar
La superficie talonar ofrece un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 62,1% de valores, a
mucha distancia de las facetadas con un 6,1%. La mayor elaboración de los productos configurados de 3º orden muestra
una ligera mayor complejidad en los talones, circunstancia
que también sucede con los productos retocados. Las superficies suprimidas corresponden a piezas transformadas mediante el retoque y por tanto a ese proceso corresponde la
especificidad de eliminar el talón. Las superficies multifacetadas sólo se dan en el sílex, y los talones suprimidos están
ausentes en la cuarcita (cuadro III.355).
-
-
2
-
2
Unifacial/Centrípeto
1
-
2
-
3
UNIFACIALES
III.2.13.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
1
3
9
-
13 (76,4)
Bifacial/Unipolar
-
1
1
-
2
Bifacial/Centrípeto
-
-
2
-
2
BIFACIALES
-
1
3
-
4 (23,6)
INDETERMINADO
-
-
-
-
5
Total
5 (29,4)
12 (70,5)
Cuadro III.353. Fases de explotación de los núcleos del nivel XVII.
O. Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
5
16 (32,6)
28 (57,1)
49
Pr. retocado
6
25 (37,3)
36 (53,7)
67
Total
11
41
64
116
Cuadro III.354. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel XVII.
323
[page-n-337]
La corticalidad
La corticalidad presenta diferencias entre los productos
retocados y no retocados, los primeros presentan una alta
corticalidad (72,9%). Ésta presenta una proporción pequeña
(0-25% de córtex) para todos los elementos producidos, pero
especialmente en las lascas (57,5%). Respecto de su ubicación, el 55,3% de los productos muestran córtex en un lado,
y el 44,7% en más lados. La materia prima posee una variación significativa en esta cuestión, con mayor presencia de
córtex entre los productos retocados de sílex. Los formatos
de longitud y anchura respecto del orden de extracción
señalan que la mayoritaria longitud entre 2-3 cm (36,9%) se
obtiene principalmente a partir de piezas con córtex superior
al 50%, circunstancia que se repite para la anchura y en la
totalidad de las piezas (cuadro III.356).
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1 y 2 (54,3%) y 3-4 (38,8%). En todas las
categorías existe un predomino de pocos levantamientos por
superficie, hecho que se explicaría por la búsqueda de la
máxima tipometría posible.
Superficie Cortical
Talón
Plana
Facetada
Ausente
Cortical Liso Punt. Diedro Mult. Fract. Supr. Tot.
Lasca 1º O
4
1
-
-
-
-
1
6
Lasca 2º O
3
18
2
1
-
-
-
24
Lasca 3º O
-
25
5
6
-
1
-
37
Pr. ret. 1º O
12
6
-
-
-
2
2
22
Pr. ret. 2º O
12
20
-
1
-
2
5
40
19
Pr. ret. 3º O
Total
-
15
-
-
1
2
1
31
85
7
8
1
7
9
31 (20,9)
92 (62,1)
9 (6,1)
16 (10,8)
148
Cuadro III.355. Preparación de la superficie talonar en los productos
configurados del nivel XVII.
Grado
Corticalidad
0
1
2
3
4
Total
Lasca
S
19
11 (56)
5 (25)
1 (5)
3 (15)
20 (51,3)
Ca
10
1 (16,6)
2 (33,2)
-
3 (50)
6 (37,5)
Cu
4
7 (100)
-
-
-
7 (63,6)
1 (3,03)
6 (18,1)
33 (50)
33
19 (57,5) 7 (21,2)
Pr. retocado
S
Total
14
18 (50) 10 (27,7) 6 (16,6)
2 (5,5)
7
1 (50)
-
-
1 (50)
2
Cu
2
6 (25)
6 (25)
3 (12,5)
9 (37,5) 24 (92,3)
23
25 (40,3) 16 (25,8) 9 (14,5) 12 (19,3) 62 (72,9)
56
44 (46,3) 23 (24,2) 10 (10,5) 18 (18,9) 95 (59)
Cuadro III.356. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel XVII.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
324
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados ofrece un predominio de los asimétricos con un
75,2%, frente a los simétricos con un 24,8%. La principal
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
51
18
22
91 (63,19%)
Marcado
19
13
2
34 (23,61%)
Suprimido
13
6
-
19 (13,19%)
Total
83
37
24
144
Cuadro III.357. Características del bulbo según la materia prima
del nivel XVII.
categoría simétrica es la trapezoidal (59,2%), seguida de la
triangular (33,3%). La asimetría tiene a la categoría triangular como dominante con un 74,3%, categoría que se
vincula con todo tipo de productos. La incidencia de los
gajos es determinante entre la simetría de las piezas corticales, que supera el 80%. Respecto del eje de debitado, la
total simetría (90º) se da en el 77,4% de las piezas. La
comparación de las series litológicas indica que la más simétrica es la calcárea (40,9%), seguida de la silícea (21,5%) y
por último la cuarcita, que sólo presenta un 9,3% de piezas
simétricas (cuadros III.358 y III.359).
La morfología de los productos revela el dominio de las
formas de cuatro lados (57,2%), seguidas de los segmentos
esféricos o gajos (32,5%). Respecto del orden de extracción
se observa la preponderancia de las cuadrangulares en las
fases más avanzadas de la cadena operativa, y de los gajos
entre las piezas con córtex. Hay pues una elección de lascas
con cuatro lados y sección asimétrica triangular en los
elementos configurados y una sección simétrica trapezoidal
en los de 3º orden. Los gajos son muy representativos en las
piezas corticales, ya que suponen el 81% de éstas. La morfología técnica presenta una casi ausencia de piezas sobrepasadas (0,9%) y un predominio de las desbordadas, que
suponen un 15,4% del total. No se aprecian diferencias en la
comparación de las series litológicas.
III.2.13.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
36 (72)
Ca
La cara ventral
La cara ventral presenta un 58,8% de bulbos nítidos.
Los bulbos dobles representan un 10,1% y aquellos que
resaltan de forma más prominente son un 18,4%. Los suprimidos tienen una cierta incidencia con un 12,6%, probablemente por su prominencia (cuadro III.357).
El retoque
El retoque presenta un 53,5% de formas denticuladas,
seguidas de las escamosas con un 39,4%, y un 7% de escaleriformes. La proporción de las dimensiones de estos
elementos indica que la categoría “corto” (más ancho que
largo, o igual) representa el 69,6%, medio (igual de ancho
que largo) el 26,9%, largo sólo el 3,3%, estando ausente el
laminar. La extensión del retoque afecta modificando las
[page-n-338]
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
-
-
-
19
7
-
23
Lasca 3º O
5
11
2
7
4
-
28
Pr. ret. 2º O
1
-
-
31
4
2
38
Pr. ret. 3º O
3
5
-
8
4
-
20
16 (59,2)
2
61 (74,3)
19 (23,1)
2
9 (33,3)
Total
27 (24,77)
82 (75,22)
109
Cuadro III.358. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel XVII.
Grados
60º-80º
90º
100º-130º
Total
Proporción
Corto
Medio
Largo
Lam.
Total
Lasca 2º O
1
19
5
25
Serie silícea 1º O
5
-
-
-
5
Lasca 3º O
2
27
2
31
Serie silícea 2º O
23
8
2
-
33
Pr. ret. 2º O
7
25
4
36
Serie silícea 3º O
13
5
-
-
18
Pr. ret. 3º O
2
15
3
19
Serie silícea
36
13
2
-
51
Total
11 (9,9)
86 (77,4)
14 (12,6)
111
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
1
Serie calcárea 3º O
4
3
-
-
7
Serie calcárea
5
3
-
-
8
piezas mediante las categorías entrante (42,1%) y profundo
(22,2%), mientras que es marginal sin casi modificación en
un 19,4% (cuadros III.360 y III.361).
Serie cuarcítica 1º O
10
5
-
-
15
Serie cuarcítica 2º O
9
3
1
-
13
Serie cuarcítica 3º O
2
-
-
-
2
El filo retocado
La delineación del filo es en un 47,6% recto, cóncavo en
un 34,2% y convexo en el 11,4%. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen un ligero mayor porcentaje en el
lado derecho (51%) que en el izquierdo (36,7%), y menor en
el lado distal (15,2%), con similar presencia de rectos y
cóncavos en los mismos (cuadro III.362).
Serie cuarcítica
21
8
1
Total
62 (69,6)
Cuadro III.359. Ángulo de debitado del nivel XVII.
La ubicación del frente del retoque
La localización respecto de la cara dorsal es mayoritaria,
con un 79,7% en la categoría directo y un 8,7% inverso, a lo
24 (26,9) 3 (3,3)
-
30
-
89
Cuadro III.360. Proporción del retoque en las series litológicas
del nivel XVII.
que habría que sumar un 4,3% de alternante. En cuanto a la
repartición, el retoque es casi exclusivo continuo en su
elaboración (96,6%). La extensión de las áreas de afectación
del retoque muestra que éste es completo (proximal, mesial
y distal) en el 85,5% de las piezas y parcial en el 14,5%. Esta
Extensión
Muy Marginal
Marginal
Entrante
Profundo
Muy Profundo
Total
Serie silícea 1º O
-
2
2
2
1
7
Serie silícea 2º O
4
2
18
8
6
38
Serie silícea 3º O
3
5
6
8
-
22
Serie silícea
7
9
26
18
7
67
Serie calcárea 2º O
-
-
-
1
-
1
Serie calcárea 3º O
-
-
2
2
2
6
Serie calcárea
-
-
2
3
2
7
Serie cuarcítica 1º O
1
2
9
3
1
7
Serie cuarcítica 2º O
1
1
11
-
1
14
Serie cuarcítica 3º O
-
-
4
-
-
4
Serie cuarcítica
2
3
24
3
2
34
Total
9 (8,3)
12 (11,1)
52 (42,1)
24 (22,2)
11 (10,1)
108
Cuadro III.361. Extensión del retoque en las series litológicas según el orden de extracción del nivel XVII.
325
[page-n-339]
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Sinuoso Total
Serie silícea 1º O
1
4
1
-
Serie silícea 2º O
18
14
5
2
Categorías
Simple
Plano Sobreelev. Escalerif.
Total
6
Serie silícea
18 (23,3)
2
50 (64,9)
6
76
39
Serie calcárea
8 (80)
-
2 (20)
-
10
Serie silícea 3º O
14
6
2
1
23
Serie cuarcítica
19 (55,8)
-
15 (44,1)
-
34
Serie silícea
33
24
8
3
68
Total
45 (37,1)
2 (1,6)
67 (55,3)
6 (5,7)
120
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
1
Serie calcárea 3º O
5
3
-
-
8
Cuadro III.365. Modos del retoque en las series litológicas
del nivel XVII.
Serie calcárea
6
3
-
-
9
Serie cuarcítica 1º O
4
5
3
-
12
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple Plano
Escalerif.
Serie cuarcítica 2º O
7
4
1
3
15
9/11. Raedera lateral
Serie cuarcítica 3º O
-
-
-
1
1
12/20. Raedera doble/converg.
9
Serie cuarcítica
11
9
4
4
28
21. Raedera desviada
17
8
1
2
105
22/24. Raedera transversal
2
1
1
1
30/31. Raspador
1
1
-
1
34/35. Perforador
3
-
-
-
42/54. Muesca
5
-
1
-
43. Útil denticulado
11
13
-
-
-
9
-
-
Total
50 (47,6) 36 (34,2) 12 (11,4) 7 (6,6)
Cuadro III.362. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción en las series litológicas del nivel XVII.
parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad meso-distal
en un 61,5% (cuadros III.363 y III.364).
Los modos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas tienen un
dominio de las sobreelevadas (55,3%), seguidas de las simples (37,1%), escaleriformes (5,7%) y planas (1,6%). La
comparación de las series líticas indica la ausencia de los
modos plano y escaleriforme en las piezas calcáreas y cuarcíticas, y el mayor dominio del retoque sobreelevado en las
piezas de sílex, que alcanza casi el 65% de éstas. El retoque
simple se concentra especialmente en el subnivel XVIIa
(67,3%) frente al XVIIa (35%) (cuadro III.365).
Los diferentes útiles retocados de la lista tipo indican
que la mayoría de ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple, en este orden, aunque con algunas diferencias
reseñables. El retoque simple afecta especialmente a denticulados y lascas con retoque. El retoque sobreelevado se
presenta especialmente en las raederas (cuadro III.366).
14
45/50. Lasca con retoque
5
-
-
3
-
-
Cuadro III.366. Modos de los frentes retocados de la lista tipológica
del nivel XVII.
La dimensión y el grado de transformación
La longitud de la superficie retocada del nivel XVII
ofrece un valor medio de 25,3 mm que se ajusta a la longitud
de los soportes no transformados (23,7 mm). La anchura
retocada, con valor medio de 4,02 mm, representa el 15,6%
de la anchura media de los soportes (25,8 mm). La altura
retocada (5,6 mm) supone el 75,6% de la de los soportes
(cuadro III.367).
III.2.13.3.7. LA TIPOLOGÍA
Las raederas representan en su conjunto los útiles mayoritarios elaborados en sílex y en mayor proporción en el
Posición
Localización
Lat. izquierdo Lat. derecho Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
2º O
15
34
10
36
4
1
-
2
43
3º O
16
13
4
19
2
1
-
1
23
Total
31
47
14
55 (79,7)
6 (8,7)
2 (2,9)
-
3 (4,3)
69
Cuadro III.363. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel XVII.
Repartición
Continuo
Discontinuo
Parcial
Completo
P
2º O
52
PM
M
MD
D
T
3
-
-
2
-
3
1
1
-
2
1
1
3º O
35
-
Total
87 (96,6)
3 (3,4)
2
3
2
8
49 (89,1)
28 (80)
77 (85,5)
Cuadro III.364. Repartición del retoque según el orden de extracción del nivel XVII. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
326
[page-n-340]
subnivel XVIIc. Las raederas desviadas son elaboradas sólo
en sílex, al igual que las muescas, y hay un alto porcentaje de
denticulados entre las calizas y cuarcitas. Raederas simples
rectas, raederas desviadas, muescas y denticulados son los
útiles retocados más frecuentes del nivel (cuadro III.368).
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
02. Lasca levallois atípica
2
1
-
3 (3,1)
05. Punta pseudolevallois
-
2
-
2 (2,1)
09. Raedera simple recta
-
2
8 (8,5)
4
1
2
7 (7,4)
11. Raedera simple cóncava
1
-
1
2 (2,1)
14. Raedera doble recto-cónc.
1
-
-
1
15. Raedera doble biconvexa
1
-
1
2 (2,1)
16. Raedera doble bicóncava
1
-
-
1
18. Raedera converg. recta
1
-
-
1
19. Raedera conv. convexa
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un nulo índice levallois (0,01), lejos de la línea de corte establecida en 13 para
poder ser considerado de muy bajo debitado levallois. El índice laminar de 1,2 se sitúa en la consideración de nulo, por
debajo de 2. El índice de facetado de 6,8 también está por
debajo del 10 estimado para definir la industria como facetada. Las agrupaciones de categorías industriales indican un
índice levallois de 3,4, muy bajo al ser inferior a 10. El índice del Grupo II (49,4) considera su incidencia como media, aunque muy próximo al 50 fijado como alto. El particular índice charentiense de 12,6 está lejos del 20 estimado
como tal. El Grupo III, formado por perforadores y raspadores, presenta un índice esencial de 5,6 definido como muy
bajo. Por último el Grupo IV, con un índice de 21,6, se
define como medio. Por tanto y en resumen, el nivel XV de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de raederas sobre lascas del Paleolítico medio,
con presencia media de denticulados y muy baja incidencia
de útiles del grupo Paleolítico superior (cuadro III.370).
6 (10,9)
10. Raedera simple convexa
Índices tipométricos
Las piezas con mayor índice de alargamiento son los
denticulados (1,29) y las raederas simple rectas (1,22), que
también se encuentran entre las menos gruesas junto a las
lascas levallois. Sin embargo son las raederas desviadas y las
raederas dobles las que poseen un menor peso, corticalidad
y elaboración más compleja (cuadro III.369).
1
-
-
1
12 (21,8)
-
-
12 (12,7)
21. Raedera desviada
22. Raedera transversal recta
1
-
1
2 (2,1)
23. Raedera transv. convexa
1
-
1
2 (2,1)
25. Raedera cara plana
-
-
2
2 (2,1)
26. Raedera retoque abrupto
1
-
-
1
27. Raedera dorso adelgazado
1
-
30. Raspador típico
1
-
1
-
-
1
31. Raspador atípico
1
-
1
2 (2,1)
34. Perforador típico
1
-
-
1
35. Perforador atípico
-
-
1
1
1
-
1
2 (2,1)
42. Muesca
38. Cuchillo dorso natural
6 (10,9)
1
-
7 (7,4)
43. Útil denticulado
7 (12,7)
4 (33,3)
8 (29,6)
19 (20,2)
44. Becs
1
1
2 (2,1)
3
2
3
8 (8,5)
51. Punta de Tayac
III.2.13.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel XVII presenta una
diferencia entre los materiales litológicos. La cuarcita ape-
-
45/50. Lasca con retoque
1
-
2
3 (3,1)
55
12
27
94
Total
Cuadro III.368. Lista tipológica de las unidades arqueológicas del
nivel XVII.
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Serie silícea 1º O
30,85
4,28
6
0,78
145,5
1,16
1146,8
19,02
7
Serie silícea 2º O
25,92
4,33
5,93
0,83
140,6
1,27
961,3
18,85
39
Serie silícea 3º O
22,04
2,96
3,86
0,86
71,68
1,62
620,7
17,40
22
Serie silícea
25,17
3,88
5,27
0,83
118,82
1,37
846
18,4
68
Serie calcárea 2º O
23
6
4
1,5
138
1,7
1365
10,11
1
Serie calcárea 3º O
46,8
9,2
15
0,79
562,2
1,71
2354,2
18,59
5
Serie calcárea
42,8
8,6
13,1
0,91
491,5
1,71
2189,3
17,18
6
Serie cuarcítica 1º O
30,5
4,1
4,4
1,54
143,1
1,60
1495,4
13,13
16
Serie cuarcítica 2º O
21,4
3,07
5,1
0,92
85,8
2,2
1000,1
11,12
14
Serie cuarcítica 3º O
16,2
2,75
3,2
0,95
45
1,82
563
15,63
4
Serie cuarcítica
20,27
3
4,7
0,93
76,8
2,13
937
11,76
18
Total
25,36
4,02
5,67
0,85
134,7
1,54
857,1
14,38
92
Cuadro III.367. Grado del retoque y orden de extracción del nivel XVII. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP superficie del producto en mm2. IT: índice de transformación. Valores de media aritmética.
327
[page-n-341]
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Fracturación
Entera
Fractur.
Total
Índice
Lasca levallois
3
0,87
4,36
10,3
-
-
3
Lasca 1º O
4
3
7
42,85%
Raedera simple
17
1,22
2,93
25
4
10
3
Lasca 2º O
19
6
25
24%
Raed. doble/conv.
6
1,14
3,03
11,1
1
4
1
Lasca 3º O
26
9
35
25,71%
Raedera desviada
12
1,01
2,81
11,1
-
6
6
No retocado
49
18
67
26,86
Raedera transv.
4
0,83
3
24,8
2
2
-
Pr. ret. 1º O
15
3
18
16,66
Muesca
7
1,16
2,24
24,7
-
6
1
Pr. ret. 2º O
34
8
42
19,04
Denticulado
19
1,29
3,55
25,8
2
9
8
Pr. ret. 3º O
17
7
24
29,16
Lasca con retoque
8
1,12
4,1
14,37
3
2
3
Retocado
66
18
84
21,42
Total
115
36
151
23,84
Cuadro III.369. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel XVII.
Cuadro III.371. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel XVII.
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
Índices Industriales
0,01
-
I. Laminar (ILam)
1,25
-
I. Facetado amplio (IF)
6,8
-
I. Facetado estricto (IFs)
0,7
-
I. Levallois tipológico (ILty)
3,19
3,44
I. Raederas (IR)
45,74
49,42
I. Retoque Quina (IQ)
3,19
3,44
I. Charentiense (ICh)
11,7
12,64
Grupo I (Levallois)
3,19
3,44
Grupo II (Musteriense)
45,74
49,42
Grupo III (Paleol. superior)
5,31
5,68
Grupo IV (Denticulado)
20,21
21,6
Grupo IV+Muescas
27,65
29,54
Cuadro III.370. Índices y grupos industriales líticos del nivel XVII.
nas está fracturada (10,8%), siendo el sílex (25,3%) y la
caliza (34,5%) los que recogen de forma mayoritaria la fracturación. El grado de la misma es predominantemente
pequeño (58,3%) y la ubicación de las fracturas está preferentemente en la porción meso-distal (66,6%) y próximomesial (22,2%), con escasa incidencia lateral (8,3%) (cuadro
III.371).
III.2.13.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
corresponden a un percutor, dos cantos y veintidós núcleos.
El percutor es una amplia pieza fracturada por la mitad con
señales de impacto en dos zonas (fig. III.152, núm 1). Los
dos cantos o manuport son de origen coluvial y al igual que
el anterior de caliza verde micrítica. Los núcleos presentan
un porcentaje principalmente en sílex con doce piezas.
Cinco presentan superficie plana-convexa con gestión unifacial y debitado unipolar (fig. III.153, núm. 4, 7), bipolar (fig.
III.153, núm. 1) y preferencial (fig. III.153, núm, 8). El resto
con superficie no plana y debitados unipolares (fig. III.153,
núm. 3), bipolar (fig. III.153, núm. 6) y centrípeto (fig.
328
III.153, núm 5). En caliza hay cinco piezas que son fragmentos indeterminados y un núcleo irregular transformado
en útil retocado (fig. III.152, núm 2). En cuarcita hay cuatro
piezas sobre canto fluvial en estado inicial y con gestión
unipolar o centrípeta (fig. III.153, núm. 2).
Los elementos configurados y no transformados
(lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois,
puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) están
formados por tres lascas levallois atípicas (fig. III.154, núm.
4, fig. III.161, núm. 1), dos puntas pseudolevallois (fig.
III.155, núm. 1 y fig. III.161, núm. 2) y dos cuchillos de
dorso natural en cuarcita (fig. III.156, núm. 4) y en sílex
(fig. III.163, núm. 7). Las raederas simples o laterales son
diecisiete ejemplares, once en sílex, de los que el 82% presentan retoque sobreelevado y un 18% simple, con predominio de filos rectos y convexos. Un 90% son piezas corticales, con porción significativa de córtex y morfologías en
gajo dominantes que superan el 80% (fig. III.157, núm. 1, 2,
3 y 5; fig. III.158, núm. 2, 8, 9 y 10; fig. III.160, núm. 3).
Existe en caliza una pieza y en cuarcita cuatro (fig. III.157,
núm. 4 y 5; fig. III.158, núm. 13).
Las raederas dobles y convergentes presentan cuatro y
dos ejemplares respectivamente, cinco en sílex (fig. III. 158,
núm. 3, 5) y uno en cuarcita (fig. III.158, núm. 4). También
son piezas corticales con morfología de gajo y retoque
sobreelevado mayoritario. Estas raederas no están más
elaboradas que las laterales ni presentan mayor tipometría.
Las raederas desviadas son doce ejemplares todos en sílex,
con retoque sobreelevado y morfología cuadrangular. Generalmente simples (fig. III.159, núm. 2, 3, 4, 8), dobles (fig.
III.158, núm. 1, 5 y 6) y algunas con convergencia apuntada
(fig. III.158, núm. 7, 9), con poca proporción de piezas corticales y córtex residual. Son posiblemente los elementos más
elaborados entre las raederas. Las raederas transversales
ofrecen cuatro ejemplares, dos en sílex (fig. III.158, núm. 6
y 7) y otros dos en cuarcita (fig. III.158, núm. 1); también
son piezas corticales. Otras raederas están menos representadas: raedera de dorso adelgazado con dos frentes rectoconvexo en sílex (fig. III.160, núm 1) y raedera de cara plana
en cuarcita sobre gajo (fig. III.160, núm. 2) y caliza (fig.
III.162, núm. 3).
[page-n-342]
Los útiles de tipo Paleolítico superior presentan tres
raspadores (fig. III.161, núm. 3, 5 y 6) y dos perforadores
(fig. III.161, núm. 4 y 7), éste último atípico y de difícil
clasificación por estar cercano a denticulado convergente. El
otro presenta un ápice diferenciado. La corticalidad también
es mayoritaria. Las muescas tienen una cierta incidencia con
siete piezas laterales mayoritarias en sílex (fig. III.162, núm.
1, 2 y 4). Más numerosas las clactonienses que las retocadas
y algunas sobre fragmento de lasca. Los becs, también
presentes, tienen dos piezas en caliza con frentes laterales
(fig. III.162, núm. 5 y 6). Los denticulados son diecinueve
piezas elaboradas en cuarcita (fig. III.165), sílex (fig.
III.163) y caliza (fig. III.164), once son simples o laterales
(fig. III.163, núm. 2, 3 y 4; fig. III.164, núm. 3, 4, y 5; fig.
III.165, núm. 1, 6 y 8; fig. III.166, núm. 1 y 4), dos transversales (fig. III.164, núm. 1 y 2) y seis presentan varios
frentes dobles, desviados, alternos o asociados a muescas
(fig. III.163, núm. 1; fig. III.165, núm. 2, 5, 7 y 9; fig.
III.166, núm. 2). Las puntas de Tayac son tres ejemplares
(fig. III.161, núm. 8 y 9). Por último, las lascas retocadas
registran ocho ejemplares (fig. III.163, núm. 5, 8, 9, y 10;
fig. III.166, núm. 3, 5 y 6) con retoques directos e inversos,
simples y marginales, y hay algún cuchillo de dorso (fig.
III.163, núm. 7).
III.2.13.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL XVII
El contexto sedimentario del nivel es característico de
un ambiente fresco y húmedo con cantos, bloques y elementos estalagmíticos. La ocupación humana se asentó
sobre un pavimento estalagmítico fuertemente buzado donde
la alta humedad debió de ser un elemento relevante.
El nivel fue excavado en una superficie máxima de 8 m2
en cada unidad arqueológica o capa. Esta extensión representa el 5% aproximadamente del área ocupacional, que debió de ser según cálculos de unos 150 m2 y vinculada a las
paredes de la cueva, dado que el centro poseía un potente
domo estalagmítico con fuerte pendiente circular. Se han
contabilizado 4.466 elementos arqueológicos, lo que supone
una media de 3.888 restos/m3, donde los restos líticos fueron
de 311/m3 y los óseos 3.573/m3, es decir 112 elementos por
cuadro y capa.
La materia prima como roca de elección es el sílex
(65,5%), con presencia significativa de cuarcita (18,4%) y
caliza (15,9%). Las piezas de sílex tienen un alto grado de
alteración con un porcentaje muy alto de desilificación
(96,5%). No se han detectado elementos termoalterados
líticos. La caliza presenta también signos de decalcificación
(12%). La corticalidad es alta y mayor en los productos retocados (73%) que en las lascas (50%). Los gajos son domi-
nantes, junto a las formas de cuatro lados. Hay una producción de lascas con cuatro lados y sección asimétrica triangular en los productos retocados, y soporte “gajo” en las
lascas de 2º orden con asimetría igualmente triangular.
Los productos retocados tienen una morfología escamosa (51%) en la serie silícea, y denticulada (85%) en la
cuarcítica. La proporción es corta (69%), con extensión
entrante (42%) y profunda (22%). El frente retocado es
lateral (84%), localizado en la cara dorsal (79%), continuo
(96%) y completo (85%). Los modos presentan un dominio
de los sobreelevados (55%) y los simples (37%). Los diferentes útiles se elaboran con retoque sobreelevado y simple,
el primero en raederas lateras y desviadas, y el segundo en
denticulados y lascas con retoque. La longitud de la superficie retocada presenta un valor medio (25,3 mm) que se
ajusta a la longitud de los soportes no transformados (23,7
mm). Éstas superan el 100% de la extensión transformada.
Por ello se puede decir que la explotación en la dimensión
longitud es máxima. La anchura de los frentes retocados en
las piezas silíceas sólo representa el 15,5% del valor de los
soportes (25,8 mm), lo que indica la elaboración de frentes
no entrantes. Respecto de la altura, está retocado el 76,6%
del grosor, lo que certifica la realización de frentes retocados sobreelevados.
Las raederas se hallan diversificadas, con una mayor
presencia de laterales y desviadas. Las muescas, junto a los
útiles denticulados, tienen una incidencia significativa
(28%). Las piezas retocadas con índice de alargamiento
mayor son los denticulados (1,3), lejos de poder ser considerados laminares. Respecto del orden de extracción, los
elementos configurados están mayoritariamente elaborados
sobre soportes de 2º orden y hay una importante presencia
de elementos corticales entre las raederas y denticulados.
El índice de fracturación del nivel (23,8%) es similar
entre los productos retocados y las lascas. Los valores industriales presentan unos muy bajos índices levallois, laminar y
de facetado. Así pues, la industria del nivel XVII, por sus
características técnicas de debitado, se puede definir como
no laminar, no facetada y no levallois. El Grupo II y los
índices esenciales de raedera consideran su incidencia como
alta con un 49,4, con un índice charentiense de 12,6, lejos
del 20. El Grupo III, formado por raspadores y perforadores,
presenta un índice débil de 5,6. Por último el Grupo IV, con
un índice de 21,6, se define como medio. Por tanto y en
resumen, el nivel puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de raederas sobre lascas del Paleolítico medio, con
presencia media de denticulados y muy baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior.
329
[page-n-343]
Fig. III.152. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Percutor y núcleo de caliza del nivel XVII.
330
[page-n-344]
Fig. III.153. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos de sílex del nivel XVII.
331
[page-n-345]
Fig. III.154. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de sílex del nivel XVII.
332
[page-n-346]
Fig. III.155. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de caliza del nivel XVII.
333
[page-n-347]
Fig. III.156. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de cuarcita del nivel XVII.
334
[page-n-348]
Fig. III.157. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales de sílex del nivel XVII.
335
[page-n-349]
Fig. III.158. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel XVII.
336
[page-n-350]
Fig. III.159. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas desviadas de sílex del nivel XVII.
337
[page-n-351]
Fig. III.160. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel XVII.
338
[page-n-352]
Fig. III.161. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores, perforadores y puntas del nivel XVII.
339
[page-n-353]
Fig. III.162. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Muescas, raedera de cara plana y becs del nivel XVII.
340
[page-n-354]
Fig. III.163. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados, lascas con retoque y cuchillo de dorso natural de sílex del nivel XVII.
341
[page-n-355]
Fig. III.164. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados de caliza del nivel XVII.
342
[page-n-356]
Fig. III.165. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados de cuarcita del nivel XVII.
343
[page-n-357]
Fig. III.166. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas con retoque de cuarcita del nivel XVII.
344
[page-n-358]
III.3. DINÁMICA Y VARIACIÓN DIACRÓNICA
DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE BOLOMOR
Los resultados de los análisis tecno-tipológicos en los
distintos niveles arqueológicos del Sector occidental de la
Cova del Bolomor son expuestos en relación comparativa a
su dinámica, variación o cambio diacrónico para buscar la
más completa definición de su variabilidad temporal. Los datos que se exponen de esta secuencia arqueológica están vinculados al proceso de excavación y tienen un desigual valor.
Por un lado, los niveles I-XII presentan una mayor información cuantitativa que puede considerase suficiente; mientras
que el resto sólo recogen una actuación sobre el perfil general y por tanto están pendientes de excavación en extensión.
La aplicación de tests estadísticos con criterios descriptivos e inferenciales y un análisis de Cluster system que indica la asociación como proximidad-lejanía de las características tecno-tipológicas de la secuencia, contrastadas con
la técnica K-mean, permite establecer una aproximación entre los niveles arqueológicos y las industrias líticas. Estos
datos son vinculados a una previa estadística descriptiva con
tratamiento de variables cuantitativas de las piezas líticas.
III.3.1. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
El volumen total excavado de sedimentación en el Sector occidental alcanza los 30 m3, con una variación entre 1 y
5 m3 dependiendo del nivel tratado. Los valores por metro
cúbico son un parámetro ajustado que permite la observación, comparación e interpretación de las posibles variaciones diacrónicas industriales.
El análisis cuantitativo señala que el número de piezas
líticas decrece significativamente a partir del nivel VI, pasando de 883 a 79 por metro cúbico de sedimentación excavada (niveles Ia-V y VI-XVII). Respecto a los restos óseos o
faunísticos sucede otro tanto, con valores de 3.243 y 549 por
metro cúbico para los anteriores niveles. Ello conduce a una
relación H/L m3 de 3,6 y 6,9. Es decir, el conjunto I-V presenta el 93% de la lítica y el 88% de la fauna, frente al 7% y
12% de los niveles VI-XVII. Respecto a la relación hueso/lítica (H/L), ésta es más de dos veces superior en los niveles
inferiores. Aspectos particulares de esta relación presentan
los niveles Ia, II y IV, donde se da una alta presencia conjunta de elementos líticos y óseos.
El peso de las piezas líticas posee en los niveles XII y
XIII un alto valor en relación al número de las mismas, consecuencia de ser éstas las más pesadas y grandes de la secuencia. La comparación de niveles presenta una fuerte diferencia de peso por unidad lítica entre los niveles Ia-V (3,1
gr) y VI-XVII (20,4 gr). Esta circunstancia está muy acentuada en el nivel XII (60,1 gr), que difiere del resto. Los niveles I a V presentan unas cantidades similares de elementos
arqueológicos recuperados (óseos y líticos) respecto del volumen de sedimentación excavada. A partir del nivel VI hay
una tendencia con fuerte descenso y matices, entre los que
destaca el nivel XV, que se semeja más a los niveles Ia-V
(cuadro III.372 y fig. III.167).
III.3.2. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
Los elementos de producción –EP– (núcleos, cantos y
percutores) presentan unos bajos valores en los niveles Ia-V
y un aumento en el resto, destacando los niveles XII y XIII,
que son los que tienen la mayor cifra proporcional. La diferencia entre los mismos es de 1,6 (Ia-V) y 7,5 (VI-XVII) respectivamente, con una gran uniformidad en los primeros.
Los elementos producidos no configurados –EPNC–
(restos de talla, debris y pequeñas lascas de <20 mm) indican una proporcionalidad alta entre los niveles Ia-V (71,3).
Ésta es en los mismos la mayor entre las categorías estructurales, para decrecer en el resto (37,3), salvo el nivel XV que
se presenta particular. El nivel XII tiene el menor número de
EPNC.
Nivel
Vol.
(m3)
Lítica
núm.
NRL
(m3)
Hueso
núm.
NRH
(m3)
NR
NR
(m3)
Lítica
Peso gr
Lítica
Peso/m3
Lítica
peso/u.
H/L
Ia
3,61
4528
1251
14540
4018
19068
5280
14710
4055
3,24
3,2
Ib/Ic
3
1673
557
1422
474
3095
1031
3677
1225
2,19
0,85
II
1,28
3526
2754
1656
1293
5182
4047
10034
1540
2,84
0,47
III
1,7
873
514
1396
821
2269
1335
2014
1184
2,3
1,6
IV
5,28
3793
718
30223
5724
34016
6442
10143
1921
2,67
7,9
V
2,07
575
277
5716
2761
6291
3036
3091
3723
5,37
9,94
VI
1,07
143
134
90
84
233
218
1427
1334
10,64
0,63
VII
3,4
39
12
123
36
162
109
571
168
14,64
4,1
XII
3,52
175
50
1360
386
1535
409
10526
2990
60,14
7,7
XIII
0,97
58
60
693
714
751
695
1124
1158
19,37
10,9
XV
3,02
264
87
833
276
1097
363
970
321
3,67
3,15
XVII
1,15
357
311
4109
3573
4466
3888
5078
4415
14,22
11,5
Total
30,07
16004
224
62161
671
78165
8766
63365
2107
3,96
3,88
Cuadro III.372. Frecuencias de los materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e índice de relación en los niveles arqueológicos. H: hueso.
L: lítica. NR: número de restos.
345
[page-n-359]
Nivel
EP
EPNC
EPC
EPT
EP/EPT
Ia
59 (1,3)
3386 (74,77) 1083 (23,9) 505 (11,15)
1:8,5
Ib/Ic
20 (1,2)
1279 (76,5) 374 (22,3)
146 (8,72)
1:7,3
2807 (79,6) 683 (19,3)
II
36 (1)
318 (9,01)
1:8,8
III
17 (1,9)
656 (75,1)
200 (22,9) 103 (11,79)
1:6,05
IV
64 (1,7)
2622 (69,1) 1107 (29,2) 423 (11,15)
1:6,6
V
17 (2,9)
303 (52,9)
255 (44,3)
93 (16,17)
1:5,4
VI
8 (6)
40 (30)
85 (64)
14 (29,16)
1:1,7
VII
1 (2,7)
13 (35,1)
23 (62,1)
8 (21,62)
1:8
XII
25 (14,28)
XIII
8 (13,8)
XV
XVII
Total
32 (18,28) 118 (67,42) 66 (37,71)
1:2,6
20 (34,5)
19 (32,75)
1:2,3
3 (1,13)
152 (57,35) 110 (41,45) 48 (18,11)
1:16
25 (7,1)
173 (48,4)
30 (51,7)
159 (44,5)
87 (24,36)
283 (1,76) 11483 (71,8) 4227 (26,43) 1830 (11,44)
1:3,4
1:6,4
Cuadro III.373. Frecuencias de las categorías estructurales de la
industria en los niveles arqueológicos. EP: Elementos de producción.
EPNC: Elementos producidos no configurados. EPC: Elementos producidos configurados. EPT: elementos producidos transformados.
Fig. III.167. Frecuencias de los elementos líticos
y óseos por metro cúbico.
Los elementos de producción configurados –EPC– (lascas de >19 mm y productos retocados) presentan unos bajos
valores entre los niveles Ia-V (26,9) y mayores en el resto
(55,2). Por tanto, en estos últimos niveles hay una menor explotación y reutilización de los recursos líticos. La relación
existente entre los elementos de producción y los productos
retocados (EP/EPT) señala que ésta es de siete útiles por núcleo (Ia-V), frente a tres en los niveles VI-XVII. Es decir,
existe el doble de producción en los niveles superiores del
yacimiento (cuadro III.373 y fig. III.168).
Los índices estructurales
Los valores de los índices estructurales vienen a completar los correspondientes de las categorías estructurales.
La incidencia del índice de producción (IP) es mucho mayor
entre los niveles Ia-V (75,6) que en VI-XVII (24,4). Así
pues, existe una gran uniformidad en los primeros niveles y
un descenso acusado en XII y XIII, con el particularismo del
nivel XV, que tiene mayor semejanza con los niveles Ia-V.
El índice de configuración (IC), como relación entre los
productos configurados y no configurados, presenta una tendencia ligeramente ascendente entre los niveles Ia-VI, para
subir bruscamente entre VI y XII, con un descenso final en
XV-XVII. El índice de transformación (ICT), como relación
entre lascas y productos retocados, presenta un descenso entre los niveles Ia-VI, para subir en el resto (XII-XVII). La
tendencia general es que los productos configurados aumen-
346
Fig. III.168. Categorías estructurales en los niveles arqueológicos.
tan hacia los niveles inferiores ligeramente más que los
transformados y que se produce un cambio notorio en el nivel V, donde se cruzan las líneas de tendencia (cuadro III.374
y fig. III.169).
[page-n-360]
Nivel
IP
IC
ICT
Ia
95,1
0,31
0,87
Ib/Ic
88
0,29
0,73
II
99,71
0,24
0,87
III
58,2
0,3
1,06
IV
74,3
0,42
0,6
V
38,6
0,78
0,57
VI
18
2,12
0,26
VII
-
0,52
0,47
XII
14,1
3,1
1,32
XIII
6,1
1,5
1,7
XV
83,33
0,66
1,16
XVII
15,5
0,98
1,2
Cuadro III.374. Frecuencias de los índices estructurales.
IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
Fig. III.169. Frecuencias de los índices estructurales y líneas de
tendencia.
Los modelos teóricos de la estructura industrial
La exposición de los valores obtenidos del material arqueológico mediante cuadros y gráficos aconseja profundizar y plantear diferentes hipótesis y modelos teóricos de interpretación para mejor comprender la dinámica evolutiva.
Un primer modelo relaciona las categorías estructurales con el VSP (volumen del soporte productivo). Éste se
aborda mediante la información que proporciona la volumetría de los soportes productivos que se transforman en núcleos. Un número determinado de éstos han podido ser reconstruidos en sus dimensiones originales (longitud, anchura y grosor) y por tanto proporcionan un “volumen” teórico.
También sabemos las dimensiones y el volumen medio de
cada categoría estructural. Por ello, el volumen medio de cada categoría en relación al volumen del soporte productivo
proporciona un número máximo de piezas teóricas producidas. Las piezas correspondientes a cada categoría se transforman en porcentajes del total y se obtiene un valor teórico
de comparación con los datos arqueológicos (cuadro
III.375).
Los restos de talla y debris presentan en conjunto un
porcentaje menor del esperado y con aumento progresivo hacia los niveles inferiores. La recuperación de estos pequeños
elementos líticos no ha sido un problema en el proceso de
excavación, y por tanto su ausencia debe interpretarse como
una “menor actividad” de talla, acusada en los niveles VI y
XII. Esta valoración se relaciona bien con el menor índice de
producción existente. Respecto a los productos configurados, existe un aumento significativo de los mismos hacia los
niveles inferiores, con una mayor presencia de elementos
trasformados en XII-XVII. En resumen, la pirámide gráfica
presenta una serie de niveles con columnas estrechas que se
hallan próximos a los valores esperados de sus categorías estructurales, frente a otros más anchos que representan lo
contrario (fig. III.170).
Un segundo modelo teórico relaciona las categorías estructurales con el VSPf (volumen del soporte productivo final) que representa la volumetría esperada de los núcleos.
Este “volumen restante” o “volumen desechado” no considera restos de talla en las correspondientes cuantificaciones.
Este modelo se vincula a una experimentación de varias series de cadenas operativas con soportes (núcleos de diferentes tipometrías y características de gestión y debitado), aunque similares a los de los niveles arqueológicos (cuadros
III.376 y III.377).
La relación entre los productos configurados y no configurados, en su dinámica, se vincula a unos valores estándar de las categorías, proporcionados por la experimentación. Éstos son: un 85% de debris, un 11% de pequeñas lascas y un 4% de productos configurados por elemento productivo o núcleo. Los productos no configurados, es decir,
las piezas más pequeñas de la cadena operativa, las que menos se movilizan, presentan unos valores negativos entre los
niveles Ia-III y, por tanto, existe en los mismos un claro déficit. Al contrario, hay un superávit entre IV-XVII, a pesar de
los pocos elementos existentes. Los productos configurados
presentan una situación inversa, con un superávit en Ia-III y
un déficit en IV-XVII (fig. III.171).
Un tercer modelo relaciona las categorías líticas mediante agrupación en tres series. Se han considerado como
elementos de producción los restos de talla susceptibles de
enmascarar restos agotados de núcleos que tuviesen unas
ciertas dimensiones (>20 mm de longitud o anchura y >15
347
[page-n-361]
Nivel
(VSP)
Ia
(38,4)
Ib/Ic
(26,6)
II
(26,2)
III
(22)
IV
(15,1)
V
(69,5)
VI
(47,2)
XII
(156,8)
XIII
(24,6)
XV
(15,7)
XVII
(71)
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Resto
talla
2,1
18
12,23
3,26
+8,97
1,77
15
19,24
7,53
+11,7
3,32
8
10,46
4,34
+6,12
2,39
9
9,73
5,92
+3,81
2
8
8,12
2,36
+5,76
1,48
47
7,13
5,37
+1,76
5,85
8
12,78
0,77
+12
6,43
24
4
1,64
+2,36
0,58
42
6,89
7,29
-0,4
1,75
9
12,45
5,73
+6,72
1,54
46
10,36
4,37
+5,99
Debris
0,086
446
41,62
80,8
-39,18
0,22
121
42,43
60,8
-18,37
0,19
138
55,27
75
-19,73
0,19
116
49,94
76,31
-26,37
0,05
302
43,21
89,34
-46,13
0,1
695
20
79,42
-59,42
0,05
944
1,2
91,56
-90,36
0,13
1206
4
82,88
-78,88
0,05
492
12,06
85,4
-73,34
0,13
121
22,26
77,07
-54,81
0,08
887
18,20
84,31
-66,11
P.
lasca
0,58
66
20,9
11,95
+8,95
0,95
46
14,76
23,11
-8,35
1,28
20
13,86
10,86
+3
1,36
16
15,46
10,52
+4,94
0,71
21
17,79
6,21
+11,6
0,67
104
25,56
11,88
+13,7
0,73
65
11,27
6,30
+4,94
0,77
204
10,28
14,02
-3,74
0,71
35
15,51
6,07
+9,44
0,77
20
22,64
12,73
+9,91
0,73
97
19,88
9,22
+10,6
Lasca
2,76
14
12,76
2,53
+10,23
2,20
12
13,62
6
+7,62
2,23
12
10,35
6,52
+3,83
3,15
7
11,11
4,60
+6,51
3,6
4
18,03
1,18
+16,85
3,73
19
28,17
2,17
+26
5,38
9
50,37
0,87
+49,5
12,5
13
29,71
0,89
+28,82
4,78
5
18,96
0,86
+18,1
3,95
4
23,39
2,54
+20,85
4,53
16
20,16
1,52
+18,64
Prod.
retoc.
4,97
8
11,15
1,45
+9,7
5,3
5
8,72
2,51
+6,21
4,28
6
9,02
3,26
+5,76
5,63
4
11,79
2,63
+9,13
5,91
3
11,15
0,88
+10,27
6,66
10
16,17
1,14
+15,03
8,82
5
13,53
0,48
+13,05
18,5
8
37,71
0,54
+37,17
14,24
2
32,75
0,34
+32,41
5,21
3
18,11
1,91
+16,2
12,8
6
24,36
0,57
+23,79
Tot.
552
199
184
152
338
875
1031
1455
576
157
1052
Cuadro III.375. Relación teórica de las categorías estructurales en
función del volumen productivo. VSP: volumen del soporte
productivo (cm3). A: volumen real de la categoría estructural por unidad. B: número máximo teórico de piezas líticas por VSP.
C: porcentaje real de la categoría estructural arqueológica.
D: porcentaje teórico de la categoría estructural.
E: Desviación porcentual teórica de la categoría estructural.
Medidas de media aritmética.
348
Fig. III.170. Frecuencias de las categorías estructurales teóricas en
función del VSP. Categorías deficitarias (izquierda) y excedentarias
(derecha).
mm de grosor). En base a los resultados experimentales de
las cadenas operativas se han obtenido unos valores “esperados” que se relacionan con los arqueológicos (cuadro
III.378). Los valores negativos o de déficit son mayoritarios
en los elementos de producción y en los producidos no configurados, con una tendencia al aumento hacia los niveles inferiores. Los productos configurados (EPC) presentan dentro de unos valores de superávit una disminución en su tendencia. La dinámica de estas categorías estructurales esperadas muestra cómo existe un descenso generalizado de todos
los valores, que es mayor en los elementos de producción
(núcleos) y aún más en los elementos producidos y no configurados (pequeñas piezas) (fig. III.172 y III.173).
III.3.3. LA MATERIA PRIMA
La cuantificación permite observar cómo el sílex es la
roca mayoritaria. Sin embargo, a partir del nivel IV, la misma sufre un descenso hacia los niveles inferiores, con aumento de la caliza y cuarcita. Ésta última sólo es significativa entre VII-XVII. La menor incidencia del sílex se produce
en los niveles XII y VI, y en cambio el nivel XV presenta un
alto porcentaje de sílex (cuadro III.379 y fig. III.174).
La alteración de la materia prima
El sílex y la caliza son las únicas rocas de la secuencia
que presentan una alteración macroscópica de fácil identificación, en especial el sílex. La cuarcita es la roca menos sensible a la alteración y su identificación precisa la utilización
de medios de microscopía. La pátina es la principal alteración silícea y alcanza un valor medio próximo al 65%. Esta
categoría se muestra uniforme en la secuencia a excepción
de los niveles VII y XII, donde hay un mayor número de piezas frescas y con semipátina. También el nivel XVII, con un
96% de piezas desilificadas, difiere de esta uniformidad.
Las piezas desilificadas están más presentes en los niveles
XII-XVII, mientras que la termoalteración es muy significativa, cerca del 30%, en los niveles Ia-VII. Respecto a esta última, conviene señalar que son valores “mínimos” que representan piezas con impacto térmico muy evidente, por lo
[page-n-362]
Nivel
(VSPf)
Debris
P. lasca
Pr.
Config.
Total
947
1083
83,52%
12,35%
4,12%
552
C
85%
11%
4%
534
D
-1,48
+1,35
+0,12
A
Ib/Ic
(18,7)
710
247
374
B
65,76%
25%
9,23%
199
C
85%
11%
4%
184
Exp. C
Media
5
5
5
5
VSP
40-50
240-250
360-370
220
VSPf
5-10
80-85
160-170
88
40
VP
1885
B
Exp. B
Exp.
A
Ia
(26,8)
Índice
100
Exp. A
40
157
206
135
60
VE
88%
65%
56%
70%
70%
100
NLC
5
6
10
7
3
4
18
22
15
7
20
108
220
105
21
D
+5,23
1949
489
683
VTLC
B
78,4%
11,36%
10,22%
184
NPL
30
35
60
40
18
C
85%
11%
4%
176
VPL
0,6
0,7
0,8
0,7
0,7
D
-6,6
+0,36
+6,22
VTPL
18
24,5
48
28
12,5
A
III
(15,4)
+14%
A
II
(18,3)
-19,24
VLC
436
135
200
B
81,1%
11,18%
7,69%
152
143
ND
11%
4%
-3,9
+0,18
+3,69
A
1639
675
1107
B
91,5%
6,36%
2,12%
338
C
85%
11%
4%
330
D
IV
(10,6)
85%
+6,5
-4,64
-1,88
A
115
147
255
B
83,93%
12,5%
3,5%
85%
11%
4%
+1,5
1,36%
18
24,3
45
28,35
12,87
Cuadro III.377. Relación experimental de cadenas operativas y sus
correspondientes valores volumétricos. Exp.: número de
experimentos. VSP: volumen del soporte de producción (cm3).
VSPf: volumen del soporte de producción final (núcleo).
VP: volumen producido. VE: porcentaje del volumen explotado.
NLC: número de lascas configuradas. VLC: volumen medio de la lasca configurada. NPL: número de pequeñas lascas. VPL: volumen de
la pequeña lasca. ND: número de debris. VD: volumen del debris.
1031
C
85%
11%
4%
1023
+7,27
-4,65
-2,64
7
18
118
B
84,27%
14,25%
1,46%
1455
C
85%
11%
4%
1431
-0,73
+3,25
-2,54
A
7
9
20
B
92,13%
6,55%
1,31%
576
C
85%
11%
4%
534
D
+7,13
-4,45
-2,69
A
59
60
110
B
81,75%
13,51%
4,72%
157
148
C
85%
11%
4%
D
-3,25
+2,51
+0,72
A
65
71
159
B
47%
51,82%
1,16%
1052
C
85%
11%
4%
1887
D
XVII
(49,7)
0,09
85
6,35%
D
XV
(10.9)
15
92,27%
A
XIII
(17,2)
8
B
D
XII
(109)
143
0,09
-0,5
A
VI
(33)
315
0,1
828
-1,07
450
0,09
875
C
D
V
(48,6)
270
0,08
VTD
C
D
225
VD
-38
+40,82
-2,84
Cuadro III.376. Relación teórica de las categorías estructurales sin
restos de talla, en función del volumen productivo final. VSP:
volumen del soporte productivo (cm3). VSPf: volumen teórico del
soporte productivo final. A: número de piezas líticas. B: porcentaje de
piezas sin restos de talla. C: porcentaje teórico de piezas líticas
esperadas (previsión). D: Desviación porcentual entre el material
arqueológico y la previsión teórica.
Fig. III.171. Frecuencias de la relación porcentual teórica entre las categorías arqueológicas y teóricas esperadas de los productos
configurados y no configurados con sus líneas de tendencia.
349
[page-n-363]
Núcleo
Núcleo
Resto Talla
Debris
P. lasca
Prod.
config.
A
47
B
155
136
2832
1083
155
14805
C
329
-53,4%
-6,5%
-67,8%
+53,4%
A
17
40
957
374
B
53
53
5865
119
Nivel
Ia
Ib/Ic
C
-72%
+52%
61
2438
683
B
98
98
12075
245
-73,7%
-19,6%
-66,4%
+47,2%
A
15
17
571
200
B
29
29
5175
105
C
III
-14%
35
C
II
-51%
A
-66%
-26%
-80%
+31,1%
1107
A
-44,9%
-78,4%
+51,2%
14
14
262
255
B
36
36
3668
98
-44%
-44%
-86,6%
+44,4%
7
11
23
85
B
12
12
2415
14
C
-26,3%
-4,3%
-98,1%
+71,7%
A
9
11
25
118
B
17
17
3105
63
C
-30,7%
-26%
-97,7%
+30,4
A
4
4
16
20
B
3
3
1380
28
C
XIII
357
-51,2%
A
XII
19125
C
VI
2314
158
A
V
60
158
C
IV
51
B
-14,2%
-14,2%
-97,7
+16,6
110
A
1
119
16
16
345
7
C
-100%
-88,2%
-48,7%
+88%
A
XV
0
B
22
23
136
159
B
23
23
6930
154
C
XVII
Fig. III.172. Presencia/ausencia porcentual teórica de las categorías
estructurales líticas. Valor negativo o déficit (EP y EPNC). Valor positivo o superávit (EPC).
-2,2%
0%
-96,15
+1,6
Cuadro III.378. Relación teórica de las categorías estructurales considerando a determinados restos de talla como elementos productivos o
núcleos. A: número de piezas líticas. B: número teórico de previsión
lítica. C: Desviación porcentual entre el material arqueológico y la
previsión teórica.
que el valor final y real de la termoalteración debe ser algo
mayor (cuadro III.380 y fig. III.175).
La caliza presenta diferentes modos fisioquímicos y mecánicos de alteración que se han agrupado en uno sólo, la decalcificación, que resume los procesos erosivos y de descomposición de la superficie lítica calcárea. Aquí se observa
un descenso de la alteración hacia los niveles inferiores, aunque con ciertos matices en Ib/Ic y VI. Estos valores corresponden exclusivamente al Sector occidental de la excavación
y son diferentes a otros sectores, por lo que las características
del sedimento de cada área se revelan como determinantes en
la alteración lítica del yacimiento (cuadro III.381).
350
Fig. III.173. Frecuencia porcentual teórica de las distintas categorías
estructurales líticas y sus líneas de tendencia.
III.3.4. LA TIPOMETRÍA
La tipometría de los percutores
Los percutores hallados son escasos, 22 ejemplares ubicados principalmente en los niveles XII-XIII. La mayoría
son fragmentos resultantes de la acción de percutir, de los
[page-n-364]
Nivel
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otros
Ia
4350
(96,06)
100
(2,2)
67
(1,4)
11
(0,2)
Ib/Ic
1645
(98,3)
13
(0,78)
14
(0,84)
II
3490
(98,9)
3
(0,1)
III
860
(98,5)
IV
Total
Nivel
F
SP
P
D
T
Total
4528
Ia
8
(0,18)
29
(0,67)
2874
(66,97)
78
(1,81)
1302
(30,34)
4291
1
(0,05)
1673
Ib/Ic
-
1
(0,06)
1080
(65,61)
109
(6,62)
456
(27,7)
1646
18
(0,5)
15
(0,4)
3526
II
2
(0,05)
68
(1,93)
2103
(59,81)
48
(1,36)
1295
(36,83)
3516
12
(1,37)
1
(0,1)
-
873
III
-
2
(0,23)
623
(72,44)
26
(3,02)
209
(24,3)
860
3214
(84,6)
553
(14,6)
18
(0,5)
8
(0,2)
3793
IV
-
39
(1,21)
2282
(70,93)
263
(8,17)
633
(19,67)
3217
V
443
(77)
130
(22,6)
2
(0,4)
-
575
V
3
(0,67)
22
(4,96)
220
(49,66)
30
(6,77)
168
(37,92)
443
VI
48
(36)
86
(64)
-
-
133
VI
-
2
(4,25)
27
(57,44)
2
(4,25)
16
(34,04)
47
VII
21
(56,7)
14
(37,8)
2
(5,4)
-
37
VII
1
(4,34)
2
(8,69)
14
(60,86)
1
(4,34)
5
(21,73)
23
XII
51
(29,1)
115
(65,7)
9
(5,1)
-
175
XII
3
(6,38)
5
(10,63)
26
(55,31)
13
(27,65)
-
47
XIII
37
(63,79)
18
(31,03)
3
(5,17)
-
58
XIII
-
-
32
(86,48)
5
(13,51)
-
37
XV
210
(79,2)
25
(9,4)
29
(10,9)
1
(0,37)
265
XV
-
6
(2,85)
147
(70)
41
(19,52)
16
(7,61)
210
XVII
234
(65,5)
57
(15,9)
66
(18,4)
-
357
XVII
-
-
8
(3,41)
226
(96,58)
-
234
Total
14603
(91,3)
1126
(7,04)
229
(1,43)
36
(0,22)
15993
Total
17
(0,11)
176
(1,2)
9436
(64,75)
842
(5,77)
4100
(28,13)
14571
Cuadro III.379. Frecuencia de la materia prima en
los niveles arqueológicos
Cuadro III.380. Frecuencias de la alteración del sílex en los niveles
arqueológicos. F: fresco. SP: semipátina. P: pátina. D: desilificación.
T: termoalteración.
Fig. III.175. Alteración del sílex en los niveles arqueológicos. Fresco,
pátina, desilificación y termoalteración.
Fig. III.174. Materia prima en los niveles arqueológicos.
Sílex, caliza y cuarcita.
que únicamente existen cinco piezas enteras. La práctica totalidad de éstos están elaborados en caliza esparítica proveniente de cantos fluviales con morfología subesférica. Muchos de ellos presentan marcas y sus dimensiones son variables, entre 60-120 mm de longitud, anchuras entre 40-90 mm
y grosor entre 30-50 mm. El peso oscila entre 200-700 gramos, con más frecuencia en torno a 300 gr. Posiblemente los
más grandes no hayan sido utilizados para la producción lí-
351
[page-n-365]
Nivel
Fresco
Decalcific.
Total
Ia
40 (40)
60 (60)
100
Ib/Ic
12 (92,3)
1 (0,7)
13
II
2 (66,6)
1 (33,3)
3
III
6 (50)
6 (50)
12
IV
305 (64,48)
168 (35,51)
473
V
86 (66,15)
44 (33,84)
130
VI
84 (97,67)
2 (2,32)
86
VII
11 (78,57)
3 (21,42)
14
XII
108 (93,91)
7 (6,08)
115
XIII
15 (86,23)
2 (11,76)
17
XV
23 (92)
2 (8)
25
XVII
50 (87,71)
7 (12,28)
57
Total
742 (71)
303 (29)
1045
Cuadro III.381. Frecuencias de la alteración de la caliza en
los niveles arqueológicos.
tica sino para hendir huesos. En cambio algunos más pequeños ubicados en el nivel XIII pueden ser considerados retocadores líticos.
La tipometría de los núcleos
La longitud, anchura y grosor de los núcleos presenta
una cierta uniformidad, con valores más bajos entre los niveles I a IV, que aumentan hacia los niveles inferiores con la
fuerte incidencia del nivel XII y su macroutillaje. El valor
medio es de 26,1 x 23,9 x 13,3 mm (Ia-IV), destacando los
valores mínimos de 24,9 x 20 x 12,2 mm del nivel II con su
alto índice de microlitismo. Los niveles inferiores presentan
mayores dimensiones: 36,5 x 28,4 x 17,9 mm (V a XVII sin
XII), y por último, rompiendo la tendencia, el nivel XII, con
74,1 x 55,7 x 39,2 mm, marca la máxima tipometría media
de los soportes de producción (cuadro III.382 y fig. III.176).
El estudio permite observar cómo el índice de alargamiento de los núcleos se sitúa entre 1,1 y 1,5, lo que indica
Nivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Ia
27,5
26,5
10,5
1,1
2,8
11,03
Ib/Ic
25,8
24,6
14,4
1,1
2
15,5
II
24,9
20
12,2
1,3
2,17
7,72
III
24,5
24,3
14,5
1,1
1,7
10,4
IV
27,8
24,2
15,1
1,21
1,86
13,9
V
36,5
27,3
16,1
1,31
2,29
23,9
VI
38
26,8
18,3
1,44
2,02
36,7
VII
-
-
-
-
-
-
XII
74,1
55,7
39,2
1,37
1,97
227,8
XV
-
-
-
-
-
-
XVII
35,1
31
19,45
1,14
1,95
46,15
Cuadro III.382. Frecuencias de la tipometría de los núcleos. Valores
de media aritmética.
352
Fig. III.176. Tipometría de los núcleos. Longitud, anchura y grosor.
una uniformidad tipométrica en toda la secuencia, acompañada de un fuerte equilibrio longitud/anchura que tiende ligeramente a aumentar hacia los niveles inferiores, en lógica
relación con su mayor tipometría. El índice de carenado presenta una amplia variabilidad que se relaciona con la mayor
o menor explotación de estos productos, sin que se aprecie
una tendencia definida (fig. III.177).
La tipometría de los restos de talla
Las dimensiones de los restos de talla tienen una alta
uniformidad en los valores longitud, anchura y grosor de los
niveles Ia-V y VI-XII. Los primeros presentan los valores
más bajos (17,8 x 14,7 x 9,5 mm), frente a los niveles inferiores (31,6 x 19 x 11,6 mm). Estos datos tipométricos más
altos tienen una posibilidad mayor de enmascarar núcleos
agotados o explotados, y por tanto, hay que valorar la posibilidad de un menor índice de producción en estos niveles.
Los índices de alargamiento y carenado se presentan uniformes en toda la secuencia (cuadro III.383 y fig. III.178).
La tipometría de las lascas
Las dimensiones de las lascas permiten observar la homogeneidad de los valores de longitud, anchura y grosor entre los niveles Ia-V y VI-XVII, con una cierta variabilidad
interna en éstos últimos. Los primeros presentan unos valores más bajos (22,3 x 21,2 x 6,1 mm), frente a los niveles inferiores (27,4 x 26,4 x 8,2 mm), donde destaca el nivel XII
[page-n-366]
Fig. III.177. Tipometría de los núcleos. IC: índice de carenado. IA: índice de alargamiento. Valores de media aritmética.
Fig. III.178. Tipometría de los restos de talla.
Longitud, anchura y grosor.
Nivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Nivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Ia
17,6
14,6
8,3
1,23
2,89
3,84
Ia
22,1
21,2
5,9
1,1
4,3
4,06
Ib/Ic
15,9
12,8
8,8
1,3
2,2
2,8
Ib/Ic
20,6
19,5
5,5
1,16
4,27
3,1
II
17,1
15,6
12,5
1,1
1,6
4,7
II
20,8
19,9
5,4
1,1
4,5
2,9
III
19,7
17,5
10,3
1,16
2,02
5,12
III
22,2
21,5
6,6
1,1
3,9
4,5
IV
17,9
13,6
8,2
1,34
2,36
3,3
IV
24,2
22,5
6,6
1,18
4,18
5,64
V
19,1
14,1
9,2
1,43
2,37
3,48
V
24,3
22,6
6,8
1,18
4,18
5,92
VI
29,35
18,23
10,9
1,65
2,82
9,58
VI
27,8
25,6
7,57
1,19
4,16
8,5
VII
-
-
-
-
-
-
VII
29,25
28,12
8,37
1,19
3,77
10,92
XII
33,8
19,8
12,3
1,7
2,65
12,2
XII
35,7
32,1
10,9
1,42
4,15
26,92
XV
-
-
-
-
-
-
XIII
25
25,5
7,5
1,21
3,97
8,2
XVII
18,47
13,38
6,7
1,47
2,9
2,66
XV
23,77
21,72
7,67
1,23
3,79
6,21
XVII
23,77
25,8
7,4
1,03
3,79
7,26
Cuadro III.383. Frecuencias de la tipometría de los restos de talla. Valores de media aritmética.
con 35,7 x 32,1 x 10,9 mm. En resumen, las lascas de los niveles I a V apenas superan los 20 mm de longitud y anchura; en cambio, en los niveles inferiores los valores superan
los 25 mm, pero sin alcanzar los 35 mm máximos del nivel
XII (cuadro III.384 y fig. III.179).
El índice de alargamiento de las lascas se presenta en todos los niveles muy uniforme, con valores entre 1,03 y 1,42,
Cuadro III.384. Variación de la tipometría de las lascas.
Valores de media aritmética.
es decir, sin alcanzar el 1,5 y por tanto lejos de la laminaridad que marca el valor 2. Entre los distintos niveles destaca
el XII con un índice de 1,42. El índice de carenado presenta
una tendencia al aumento del grosor hacia los niveles inferiores, en lógica relación con su mayor tipometría, y unos
valores que difieren de esta tendencia en los niveles III y VII
(fig. III.180 y III.181).
353
[page-n-367]
Fig. III.179. Tipometría de las lascas. Longitud, anchura y grosor.
Fig. III.181. Tipometría de las lascas. IC: índice de carenado.
IA: índice de alargamiento.
Nivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Ia
25,7
23,3
8,3
1,18
3,64
6,75
Ib/Ic
26,4
23,9
8,4
1,17
3,7
7,3
II
23,6
21,6
8,4
1,2
3,2
5,7
III
25,6
22,7
9,7
1,3
3,04
7,2
IV
26,7
24,1
9,2
1,18
3,3
8,62
V
27,9
24,9
9,6
1,2
3,45
9,66
VI
29,9
28,8
10,25
1,07
3,2
18,97
VII
40,37
31,87
13,25
1,37
3,31
23,5
XII
La tipometría de los productos retocados
Las dimensiones de las piezas retocadas permiten observar nuevamente la homogeneidad de los valores de longitud,
anchura y grosor entre los niveles Ia-V y VI-XVII, con una
cierta variabilidad interna en éstos últimos. Los primeros niveles presentan unos valores más bajos (25,9 x 23,4 x 10,3
mm) frente a los niveles inferiores (33,5 x 29,9 x 12,1 mm).
Estas cifras ligeramente superiores a las de las lascas indican
una clara elección tipométrica para la elaboración de los productos retocados (cuadro III.385 y fig. III.182).
354
35,3
13,5
1,2
3,24
38,5
33,5
31,5
13,5
1,19
3,26
28,23
XV
Fig. III.180. Relación longitud/anchura de las lascas.
38,8
XIII
25,28
22,1
9,34
1,21
2,96
7,99
XVII
33,27
29,82
12,91
1,15
2,85
21,89
Cuadro III.385. Frecuencias de la tipometría de los productos retocados. Valores de media aritmética.
El índice de alargamiento de los productos retocados,
dentro de su habitual uniformidad, presenta el mayor valor
en el nivel VII, que no se corresponde con el de las lascas,
que era el nivel XII. El índice de carenado presenta una tendencia general al aumento de grosor hacia los niveles inferiores (fig. III.183 y III.184).
[page-n-368]
Fig. III.182. Tipometría de los productos retocados.
Longitud, anchura y grosor.
Fig. III.184. Tipometría de los productos retocados. IC: índice de
carenado. IA: índice de alargamiento.
Por el contrario, el índice de carenado presenta una clara variabilidad en los niveles II y III, con índice inferior a 3 (cuadro III.386).
Los formatos tipométricos extremos: microlitismo y macrolitismo
Las denominaciones basadas en las dimensiones de las
piezas líticas presentan una evidente subjetividad, con antiNivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Ia
18,9
16,7
6,3
1,2
3,6
3,48
Ib/Ic
19,1
16,6
7,3
1,2
3,4
3,6
II
Fig. III.183. Relación longitud/anchura de los productos retocados.
19,2
18,7
8,7
1,1
2,9
4,4
III
20,3
19,2
9,9
1,1
2,5
5,2
IV
21,1
18,6
6,7
1,23
3,77
4,71
V
La tipometría de todas las categorías líticas
Las dimensiones del total de piezas líticas permiten observar nuevamente la mayor homogeneidad de las categorías
líticas de dos conjuntos de niveles, Ia-V y VI-XVII. Los primeros presentan unos valores más bajos (20 x 18,2 x 7,5
mm), frente a los niveles inferiores (28,3 x 25 x 9,9 mm). El
primer conjunto presenta una tipometría media de 20 mm,
mientras que el inferior está próximo a los 30 mm. El índice
de alargamiento tiene una gran uniformidad en toda la secuencia, independientemente de la categoría lítica tratada.
21,7
19,3
6,5
1,25
4,13
5,3
VI
27,21
23,48
8,54
1,26
3,75
10,79
VII
32,95
29,41
10
1,5
3,62
11,2
XII
38,98
33,35
14,94
1,32
3,46
55,31
XIII
25,7
22,8
9,9
1,26
3,59
19,37
XV
20,39
18,1
7,12
1,2
3,53
4,66
XVII
24,5
22,8
9
1,17
3,8
12,5
Cuadro III.386. Frecuencia de la tipometría del total de las categorías
líticas superiores a 10 mm. Valores de media aritmética.
355
[page-n-369]
gua discusión por diversos autores y no resuelta satisfactoriamente (Bordes 1964, Laplace 1964, Brezillon 1983, entre
otros). El fondo de la cuestión reside en fijar los límites cifrados entre piezas de igual morfología y en la conveniencia
o no de la misma, como paso previo para asignarles una denominación. Por ello los “microlitos” del Pleistoceno medio
pueden ser confundidos con otros elementos líticos que forman parte de culturas más recientes perfectamente definidas
en la bibliografía prehistórica por sus aspectos tecnotipológicos. Así pues, opto por el término “pequeño útil” al igual
que antes hice con el de “pequeña lasca” para nombrar el
mismo. En sus aspectos tipológicos particulares los citaré
como microraedera, microdenticulado, microraspador, etc.
Esta característica técnica de la producción lítica, este “microlitismo no laminar”, es entendido como cambio morfotécnico, como una diferente forma especialmente dimensional de presentar el utillaje y no en el sentido que se otorga a
otras industrias más modernas desarrolladas a partir del Tardiglaciar (Aura y Pérez Ripoll 1992). Una cuestión a dilucidar es la relación que puede presentar este microutillaje con
el macroutillaje de la secuencia de Bolomor y más allá, con
su extensión y características en otras industrias del Pleistoceno medio.
El macrolitismo, como particularidad morfotécnica,
también participa de los mismos planteamientos teóricos
que el microlitismo, dentro de la visión de las características
tipométricas de los distintos niveles arqueológicos. Los
grandes formatos permiten incluir todos los elementos configurados (lascas y productos retocados), circunstancia no
posible para el microlitismo ante la dificultad de separar pequeñas lascas (<20 mm) configuradas de las que no lo son
(EPNC). En el mismo, no se han incluido aquellas piezas
que presentan fracturas, ni tampoco los restos de talla con retoque; la elección ha sido pieza por pieza con requisitos rigurosos. En el caso macrolitismo el término usado es “macroútil” para denominar tanto las grandes lascas como los
grandes útiles retocados.
Los límites dimensionales del microlitismo son fijados
en la dimensión máxima de 20 mm (longitud y anchura),
correspondientes a los productos configurados que presentan retoque. Esta cifra es en parte subjetiva y está condicionada por los diferentes criterios a utilizar, aunque en bibliografía prehistórica es frecuente la no inclusión de las
piezas por debajo de esta cifra por considerarlas muy pequeñas y de “nula” utilidad. A nivel estadístico se aprecia
cómo este valor se encuentra 5 mm por debajo de la media
tipométrica de los valores más bajos de los productos retocados, y por tanto es una distancia aceptable. En el caso del
macrolitismo, la media de los niveles con mayor tipometría
se sitúa cerca de los 35 mm, con valor máximo del nivel
XII en 40 mm. Por ello se ha optado por incluir una distancia que supere los 15 mm, piezas mayores de 50 mm
(cuadros III.387 y III.388).
Los índices de microlitismo y macrolitismo indican que
existe muy escasa presencia conjunta en los niveles arqueológicos, más bien lo contrario. Así se observa cómo el microlitismo está presente en toda la secuencia a excepción de
los niveles VI y VII; éstos, junto al XII, presentan una fuer-
356
Nivel
Productos
retocados
Pequeño
útil
Índice
microlitismo
Ia
462
16
3,46
Ib/Ic
166
6
4,21
II
256
27
10,54
III
89
3
3,37
IV
409
29
7,09
V
91
6
6,59
VI
18
0
0
VII
8
0
0
XII
71
1
1,4
XIII
19
2
10,52
XV
52
8
15,38
XVII
94
1
1,06
Total
1735
93
5,36
Cuadro III.387. Frecuencias del índice de microlitismo no laminar.
Nivel
PC
Lasca
PCT
Total
Índice
Ia
1083 (23,9)
1
3
4
0,37
Ib/Ic
374 (22,3)
2
-
2
0,53
II
683 (19,3)
-
2
2
0,29
III
200 (22,9)
2
1
3
1,5
IV
1107 (29,2)
11
9
20
1,81
V
255 (44,3)
6
7
13
5,1
VI
85 (64)
3
1
4
4,71
VII
23 (62,1)
2
2
4
17,39
XII
118 (67,42)
11
17
28
23,73
XIII
30 (51,7)
1
2
3
10
XV
110 (41,45)
-
1
1
0,91
XVII
159 (44,5)
1
13
14
8,81
Total
4227 (26,43)
40
58
98
2,32
Cuadro III.388. Frecuencias del índice de macrolitismo no laminar.
PC: producto configurado. PCT: producto configurado
transformado.
te incidencia del macrolitismo. Igualmente el nivel XV, con
los más altos valores de pequeños útiles, marca una escasa
presencia de formatos grandes (fig. III.185 y III.186).
La relación de la materia prima respecto de los índices
de microlitismo y macrolitismo señala que prácticamente no
existe vinculación entre ambos. El microlitismo está exclusivamente elaborado en sílex y el macrolitismo es mayoritariamente calcáreo. Así pues, la materia prima se muestra como determinante en la elección y elaboración de estos productos (cuadros III.389 y III.390).
Los formatos del microlitismo concentran entre los valores 17-20 mm casi el 95% de estas pequeñas piezas. Los
[page-n-370]
Fig. III.185. Tipometría del total de las categorías líticas superiores a
10 mm. Valores de media aritmética. Longitud, anchura y grosor.
Nivel
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Fig. III.186. Variación del índice de macro y microlitismo.
Nivel
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Ia
13
-
-
13
Ia
2 (50)
1 (25)
1 (25)
4
Ib/Ic
5
-
-
5
Ib/Ic
1 (50)
1 (50)
-
2
II
25
-
-
25
II
2 (100)
-
-
2
III
3
-
-
3
III
1 (33,6)
2 (66,6)
-
3
IV
26
-
-
26
IV
1 (5)
19 (95)
-
20
V
6
-
-
6
V
3 (23,1)
10 (76,9)
-
13
VI
-
-
-
-
VI
-
4 (100)
-
4
VII
-
-
-
-
VII
2 (50)
2 (50)
-
4
XII
1
-
-
1
XII
-
26 (92,86)
2 (7,14)
28
XIII
2
-
-
2
XIII
-
3 (100)
-
3
XV
8
-
1
9
XV
1 (100)
-
-
1
XVII
3
-
-
3
XVII
5 (35,7)
4 (28,57)
5 (35,71)
14
Total
92
-
1
93
Total
18 (16,36)
72 (73,46)
8 (0,16)
98
Cuadro III.389. Frecuencia del microlitismo no laminar respecto de
la materia prima.
Cuadro III.390. Frecuencia del macrolitismo respecto
de la materia prima
niveles Ia y XV son los de mayor incidencia, tanto en cantidad como en reducción de formato, mientras que los niveles
II y IV tienen el mayor índice. El límite de 90 mm marca la
práctica ausencia de macrolitismo (cuadros III.391 y
III.392).
La relación de los índices de microlitismo y macrolitismo respecto de los grupos tipológicos señala que el primero, elaborado en sílex, se acomoda a la variabilidad tipológica del nivel. En aquellos casos en que existe un fuerte predominio de raederas también son predominantes las “micro-
357
[page-n-371]
Nivel
<15
15-16
17-18
19-20
Total
Nivel
A
B
C
Ia
-
1 (7,7)
8 (61,53)
4 (37,76)
13
Ia
2 (15,38)
-
Ib/Ic
1 (20)
1 (20)
3 (40)
1(20)
5
Ib/Ic
2 (40)
-
D
-
E
Total
1 (7,69) 9 (69,23) 1 (7,69)
13
1 (20)
2 (40)
5
II
-
1 (4)
8 (32)
16 (64)
25
II
13 (52)
3 (12)
-
7 (28)
2 (8)
25
III
-
-
2 (66,6)
1 (33,3)
3
III
1 (33,3)
-
-
2 (66,6)
-
3
IV
-
1 (3,8)
8 (30,76)
17 (65,38)
26
IV
4 (15,38) 2 (7,69)
-
13 (50) 7 (26,92)
26
V
-
1 (16,6)
-
5 (83,3)
6
V
2 (33,33)
-
-
4 (66,66)
-
6
VI
-
-
-
-
-
VI
-
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
-
XII
-
-
-
1 (100)
1
XII
-
-
-
1 (100)
-
1
XIII
-
-
-
2 (100)
2
XIII
-
-
-
2 (100)
-
2
XV
-
-
5 (55,5)
4 (44,4)
9
XV
-
1 (33,3)
2 (66,6)
3
XVII
1 (33,33)
93
Total
25 (26,88) 6 (6,45)
XVII
-
-
Total
1 (1,07)
4 (4,3)
35 (37,63) 53 (56,98)
Cuadro III.391. Variación de los formatos del microlitismo no
laminar en mm.
1 (11,11) 2 (22,22) 4 (44,44) 2 (22,22)
-
1 (33,33) 1 (33,33)
-
9
3
4 (4,3) 44 (47,31)14 (15,05)
93
Cuadro III.393. Frecuencia del índice de microlitismo no laminar respecto de las categorías tipológicas. A: raederas. B: raspadores.
C: perforadores. D: denticulados, muescas y becs. E: otros.
Nivel
51-60
61-70
71-80
>80
Total
Nivel
A
B
C
D
E
F
Total
Ia
4 (100)
-
-
-
4
Ia
2
-
-
1
1
-
4
Ib/Ic
1 (50)
1 (50)
-
-
2
Ib/Ic
-
-
-
-
2
-
2
II
1 (50)
-
1 (50)
-
2
II
2
-
-
-
-
-
2
III
2 (66,6)
1 (33,3)
-
-
3
III
1
-
-
1
1
-
3
IV
12 (60)
6 (30)
1 (5)
1 (5)
20
IV
3
1
-
1
15
-
20
V
12 (92,3)
1 (7,7)
-
-
13
V
3
-
-
2
6
2
13
VI
2 (50)
2 (50)
-
-
4
VI
1
-
-
-
3
-
4
VII
3 (75)
1 (25)
-
-
4
VII
-
-
-
1
2
1
4
XII
8 (26,57)
10 (35,71)
8 (28,57)
2 (7,14)
28
XII
2
-
-
11
11
4
28
XIII
2 (66,6)
-
-
1 (33,3)
3
XIII
-
-
-
1
1
1
3
XV
1 (100)
-
-
-
1
XV
1
-
-
-
-
-
1
XVII
8 (57,14)
3 (21,42)
3 (21,42)
-
14
XVII
7
-
-
5
1
1
14
Total
56 (57,14)
25 (25,5)
13 (13,26)
4 (4,08)
98
Total
22
1
-
23
43
9
98
Cuadro III.392. Frecuencia de los formatos del macrolitismo.
Cuadro III.394. Frecuencias del índice de macrolitismo no laminar
respecto de las categorías tipológicas. A: raedera. B: raspador. C: perforador. D: denticulado, muesca y bec. E: lasca. F: otros.
raederas” entre los pequeños útiles, y lo mismo sucede con
los denticulados en sus niveles correspondientes. Por ello,
tiene especial importancia el valor tipométrico frente a otros.
Circunstancia que indica que se trata de piezas muy pequeñas de un mismo repertorio lítico tecnotipológico. El macrolitismo en cambio, elaborado en caliza, no presenta la misma valoración que las pequeñas piezas de sílex con diferente tamaño. Las grandes piezas están poco transformadas y
dentro de esta elaboración el retoque simple y denticulado es
mayoritario, como dejando ver una elaboración técnica más
sencilla. Sin embargo el nivel basal XVII recoge una incidencia significativa de “macroraederas”. Por todo ello, la
cuestión de los formatos extremos debe ser abordada con
mayor información (cuadros III.393, III.394 y fig. III.187,
III.188, III.189).
III.3.5. LA GESTIÓN DE LOS NÚCLEOS
La gestión de las superficies talladas de los núcleos indica una elaboración unifacial –en una cara o superficie–
preferente. Difieren de esta gestión los niveles XII y XIII,
que presentan un fuerte predominio de la bifacial. La categoría “otros” engloba la mayoría de núcleos indeterminados
(33%) y un porcentaje menor de multifaciales (5,5%) (cuadro III.395 y fig. III.190).
358
La dirección de debitado de los núcleos
La dirección de debitado de los núcleos presenta una
mayoritaria elaboración centrípeta, preferencial y unipolar.
Dentro de la dinámica se observa un aumento, hacia los niveles inferiores, del debitado centrípeto, junto a un debitado
[page-n-372]
Fig. III.187. Frecuencia del índice de macro y microlitismo.
Fig. III.189. Frecuencias del índice de macrolitismo respecto de los
grupos industriales. GII, GIII, GIV con muescas y becs.
Nivel
51-60
61-70
71-80
>80
Total
Ia
4 (100)
-
-
-
4
Ib/Ic
1 (50)
1 (50)
-
-
2
II
1 (50)
-
1 (50)
-
2
III
2 (66,6)
1 (33,3)
-
-
3
IV
12 (60)
6 (30)
1 (5)
1 (5)
20
V
12 (92,3)
1 (7,7)
-
-
13
VI
2 (50)
2 (50)
-
-
4
VII
3 (75)
1 (25)
-
-
4
XII
Fig. III.188. Frecuencias del índice de microlitismo no laminar
respecto de los grupos industriales.
GII, GIII y GIV con muescas y becs.
8 (26,57)
10 (35,71)
8 (28,57)
2 (7,14)
28
XIII
2 (66,6)
-
-
1 (33,3)
3
XV
1 (100)
-
-
-
1
La dirección de preparación de los núcleos
Las tablas y gráficos sobre la dirección de preparación
de las superficies nucleares presenta una elaboración mayoritaria centrípeta a lo largo de todos los niveles. Dentro de la
dinámica evolutiva se observa un aumento de la preparación
unipolar hacia los niveles inferiores. En resumen, una ges-
8 (57,14)
3 (21,42)
3 (21,42)
-
14
Total
bipolar prácticamente ausente. El escaso número de núcleos
condiciona estos resultados (cuadro III.396 y fig. III.191).
XVII
56 (57,14)
25 (25,5)
13 (13,26)
4 (4,08)
98
Cuadro III.395. Frecuencias de la gestión de las superficies
de los núcleos.
tión unifacial de los núcleos con debitado diversificado
(centrípeto, preferencial y unipolar) y superficies de preparación centrípetas que tienden, hacia los niveles inferiores, a
una gestión bifacial con mayor debitado centrípeto y aumento de la preparación unipolar (cuadro III.397).
359
[page-n-373]
Fig. III.190. Dinámica de la gestión de las superficies de los núcleos.
Nivel
Unipolar
Bipolar
Prefer.
Ortog.
Centr.
Fig. III.191. Frecuencias de la dirección de debitado
y sus líneas de tendencia.
Nivel
Unipolar
Bipolar
Ortogonal
Centrípeto
Ia
5 (20,83)
1 (4,16)
11 (45,83)
1 (4,16)
6 (25)
Ia
5 (20,83)
-
-
19 (79,19)
Ib/Ic
5 (38,5)
-
4 (30,7)
-
4 (30,7)
Ib/Ic
4 (30,7)
2 (15,3)
2 (15,3)
5 (38,4)
II
6 (35,3)
-
5 (29,4)
3 (17,6)
3 (17,6)
II
4 (23,5)
1 (5,8)
5 (29,4)
7 (41,2)
III
2 (18,2)
-
6 (54,5)
1 (9,1)
2 (18,2)
III
-
1 (9,1)
3 (27,3)
6 (54,5)
IV
5 (19,2)
-
9 (34,6)
3 (11,5)
9 (34,6)
IV
3 (16,6)
3 (16,6)
1 (5,5)
11 (61,1)
V
1 (12,5)
-
1 (12,5)
2 (25)
4 (50)
V
2 (40)
-
1 (20)
2 (40)
VI
2 (50)
-
2 (50)
-
-
VI
-
-
-
3 (100)
XII
1 (12,5)
-
-
1 (12,5)
6 (75)
XII
-
-
3 (37,5)
5 (62,5)
XIII
2 (50)
-
-
-
2 (50)
XIII
2 (50)
-
-
2 (50)
XVII
8 (47)
2 (11,7)
2 (11,7)
1 (6,66)
5 (29,4)
XVII
5 (29,4)
-
3 (17,6)
7 (41,1)
Total
37 (27,81)
3 (2,25)
40 (30,07)
12 (9,02)
41 (30,82)
Total
25 (21,36)
7 (5,98)
18 (15,38)
67 (57,2)
Cuadro III.396. Dinámica de la dirección de debitado.
III.3.6. EL ORDEN DE EXTRACCIÓN DE LOS
ELEMENTOS PRODUCIDOS
La variación del orden de extracción de las lascas, dentro de las cadenas operativas líticas, señala que las mismas
tienden al aumento de las piezas corticales (1º y 2º orden)
hacia los niveles inferiores. Las piezas de 1º orden, que incluyen las de decalotado, presentan entre los niveles Ia-VI
un valor del 3,1%, frente al 10,3% de los niveles XII-XVII.
360
Cuadro III.397. Dinámica de la dirección de preparación
de los núcleos.
Estos valores para los productos de 2º orden son 27% y
34,2% respectivamente. Ello hace que la comparación entre
estos dos conjuntos de niveles sea de 30,1% y 44,5% de piezas con córtex. Un aumento significativo e importante en su
dinámica interna.
Los productos retocados tienen una dinámica similar a
las lascas, con aumento de las piezas de 1º y 2º orden en los
niveles inferiores. Las piezas de 1º orden presentan entre los
[page-n-374]
niveles I-VI un valor del 5,02%, frente al 15,7% de los niveles VII-XVII. Estos valores para los productos de 2º orden
son 40,2% y 41,8% respectivamente. Ello hace que la comparación entre estos dos conjuntos de niveles sea de 45,2%
y 57,5% de piezas con córtex. Unos valores altos e importantes en la dinámica hacia los niveles inferiores (cuadro
III.398 y fig. III.192, III.193).
Nivel
Ia
L 1º O
L 2º O
L 3º O
PR 1º O PR 2º O PR 3º O
18 (3,2) 177 (31,6) 364 (65,1) 38 (8,5) 180 (40,4) 227 (51)
Ib/Ic
7 (3,3)
58 (27,3) 147 (69,3)
II
8 (2,1)
130 (35,6) 227 (62,2) 10 (4,4) 160 (50,3) 148 (46,5)
III
2 (2,08) 33 (34,37) 61 (63,54) 6 (5,82) 47 (45,63) 50 (48,54)
IV
37 (5,3) 198 (28,9) 449 (65,6) 11 (2,5) 170 (40,1) 242 (57,2)
V
5 (3,18)
VI
2 (2,98)
VII
-
35 (22,3) 117 (74,5)
6 (8,9)
48 (88,88)
6 (3,9)
62 (41,6) 81 (54,3)
-
27 (36)
48 (64)
-
5 (27,7)
13 (72,2)
2 (25)
3 (37,5)
3 (21,48) 11 (78,57) 3 (37,5)
XII
5 (10,2)
16 (32,6) 28 (57,1)
6 (8,95)
25 (37,3) 36 (53,7)
XIII
1 (9,09)
5 (45,45) 5 (45,45)
1 (3,26)
10 (52,6)
XV
7 (12,3) 21 (36,84) 29 (50,87) 4 (8,16) 21 (42,85) 24 (48,97)
XVII
7 (9,72) 25 (34,72) 40 (55,55) 17 (20,73) 42 (51,21) 22 (26,82)
Total
99
(2,42)
707
(17,29)
1529
(37,33)
102
(2,49)
751
(18,37)
8 (42,1)
902
(22,06)
Cuadro III.398. Dinámica del orden de extracción de los elementos
producidos.
Fig. III.192. Frecuencias del orden de extracción de las lascas.
Fig. III.193. Frecuencias del orden de extracción de los productos
retocados.
Las extracciones
El estudio permite observar que la mayoría de niveles
presentan la categoría 1-2 (pocas extracciones) como dominante, con más del 50%; difieren de ello los niveles VII y
XII, que ven un descenso en la categoría. Así y todo, no se
aprecia una dinámica definida ni una concentración determinada, y en cambio, parece existir más bien una cierta homogeneidad con un 10% de piezas en las categorías de más
extracciones (cuadro III.399 y fig. III.194).
III.3.7. LA SUPERFICIE DEL TALÓN
La variación de las superficies talonares de los productos configurados no presentan ninguna tendencia destacada
en los talones corticales. Los talones lisos tienen mayor presencia en los niveles Ia-VI que en VII-XVII. Los facetados
tampoco tienen una tendencia definida (cuadro III.400 y fig.
III.195). La longitud de los talones en las lascas, en cambio,
presenta un aumento hacia los niveles inferiores, circunstancia que también se da en la anchura. Los niveles XII-XVII
poseen el más bajo índice de alargamiento. Dentro de la homogeneidad general destacan varios matices. Por un lado la
mayor longitud y anchura del nivel XII, como corresponde
al lugar que posee las piezas más grandes. Un acusado descenso de la longitud en el nivel VI que no se corresponde
con la anchura. El índice de alargamiento y el IRPN, como
relación entre la anchura máxima de la lasca y del talón,
muestran un descenso simultáneo en el nivel III. Los ángulos de percusión, muy uniformes, se sitúan entre 103º y 109º,
reflejando por tanto una variación muy corta (cuadro III.401
y fig. III.196, III.197).
361
[page-n-375]
Nivel
1-2
3-4
5-6
7-8
Total
Nivel
Cortical
Plana
Diedra
Facetada
Ausente
Ia
230 (57,8)
144 (36,2)
22 (5,5)
1 (0,2)
397
Ia
172 (18,5)
628 (67,7)
45 (4,8)
16 (1,7)
66 (7,1)
Ib/Ic
105 (58,6)
60 (33,5)
11 (6,1)
3 (1,6)
179
Ib/Ic
39 (12,9)
206 (68,2)
24 (7,9)
9 (2,9)
24 (7,9)
II
183 (54,8)
124 (37,1)
27 (8,1)
-
334
II
136 (26,3)
351 (68)
21 (4,06)
9 (1,74)
81 (16,7)
III
44 (50)
20 (22,7)
13 (14,7)
-
77
III
31 (21,2)
81 (55,4)
7 (4,8)
3 (2)
26 (17,8)
IV
389 (57,4)
227 (33,5)
56 (8,3)
6 (0,9)
678
IV
103 (12,2)
598 (71,3)
33 (3,9)
28 (3,3)
77 (9,1)
V
76 (52,1)
54 (36,9)
15 (10,3)
1 (0,68)
146
V
14 (7,9)
136 (77,2)
8 (4,5)
4 (4,2)
14 (7,9)
VI
21 (63,6)
11 (33,3)
1 (3,03)
-
33
VI
7 (11,3)
47 (75,8)
4 (6,4)
1(1,61)
3 (4,8)
VII
5 (38,46)
7 (53,84)
1 (7,69)
-
13
VII
2 (16,6)
6 (50)
1 (8,33)
0
3 (25)
33 (41,77) 10 (12,65)
XII
35 (44,33)
1 (1,26)
79
XII
19 (21,3)
56 (62,9)
2 (2,24)
2 (2,24)
10 (11,23)
XIII
16 (64)
6 (24)
2 (8)
1 (4)
25
XIII
1 (3,57)
18 (64,3)
1 (3,57)
1 (3,57)
7 (25)
XV
38 (60,3)
21 (33,3)
4 (6,34)
-
63
XV
10 (12,2)
60 (73,1)
1 (1,21)
0
11 (13,4)
56 (54,3)
40 (38,8)
7 (6,8)
-
103
XVII
31 (20,9)
92 (62,1)
8 (5,4)
13 (0,61)
2127
Total
XVII
Total
1198 (56,32) 747 (35,11) 169 (7,94)
565 (16,56) 2279 (66,81) 155 (4,54)
1 (0,67)
16 (10,8)
74 (2,16)
338 (9,90)
Cuadro III.399. Variación del número de extracciones de la cara
dorsal de los productos configurados.
Cuadro III.400. Dinámica de la superficie talonar de los productos
configurados.
Fig. III.194. Frecuencias porcentuales de las extracciones de la cara
dorsal en los productos configurados.
Fig. III.195. Dinámica de la superficie talonar de los productos configurados. Cortical, plana y facetada.
La variación de las superficies talonares de los productos
retocados indica que la longitud de los talones tiene una tendencia en aumento hacia los niveles inferiores (VI-XVII), circunstancia que también se da en la anchura, excepto en el nivel XV Los niveles XII-XVII presentan el más bajo índice de
.
alargamiento y por tanto hay un descenso hacia estos niveles.
Dentro de la homogeneidad general destacan varios matices.
Por un lado, la mayor longitud y anchura de los niveles VI,
VII y XII, que poseen las piezas más grandes, donde los dos
primeros niveles superan al XII, hecho que se relaciona con
el gran porcentaje de lascas no retocadas de este último nivel.
Un acusado descenso de la longitud en los niveles V y XII
que, ahora sí, se relaciona con la anchura. El índice de alargamiento y el IRPN presentan un descenso simultáneo en el
362
[page-n-376]
Nivel
L
A
S
IA
IRPN
AN
Ia
10,82
3,85
18,42
3,7
1,98
103º
Ib/Ic
9,18
2,99
36,84
3,28
2,2
108º
II
10,16
4,06
44,97
3,59
2,13
106º
III
11,48
3,55
49,97
1,6
0,9
107º
IV
12,57
4,25
65,06
3,62
2,1
105º
V
13,44
4,11
66,73
4,44
2,46
106º
VI
8,65
3,52
37,82
4,22
2,75
104º
VII
12,51
4,42
65,82
4,91
2,41
109º
XII
15,92
6,64
137,35
2,63
1,81
105º
XIII
12,71
4,3
67,85
2,91
2,42
106º
XV
14,46
5,67
93,66
2,82
1,73
108º
XVII
14,94
5,22
103,98
3,24
1,96
108º
Cuadro III.401. Dinámica de la tipometría talonar de las lascas.
Fig. III.197. Frecuencias de la superficie talonar y ángulo de
percusión de las lascas.
Nivel
L
A
S
IA
IRPN
AN
Ia
13,09
4,67
77,8
3,36
2,53
106º
Ib/Ic
13,39
4,69
85,65
3,46
2,55
109º
II
12,6
4,58
71,84
3,25
2,24
105º
III
14,93
5,33
96,32
0,8
0,54
106º
IV
15,42
5,49
114,55
3,35
2,27
106º
V
13,65
3,69
89,1
3,35
2,65
105º
VI
18,88
6,77
148,77
2,87
1,45
110º
VII
18,66
6,53
143,33
2,67
2,52
109º
XII
17,05
7,73
171,65
2,55
2,49
106º
XIII
15,45
6,18
127,96
3,19
2,46
114º
XV
11,82
4,05
64,38
3,08
2,48
111º
XVII
16,09
7,61
145,29
2,36
1,98
112º
Fig. III.196. Dinámica de la superficie talonar de las lascas.
L: longitud. A: anchura.
Cuadro III.402. Dinámica de la tipometría talonar de los productos
retocados.
nivel III, al igual que sucedía con las lascas. Los ángulos de
percusión, muy uniformes, se sitúan entre 105º y 114º, una
variación más amplia y alta que en las lascas (cuadro III.402
y fig. III.198, III.199).
niveles Ia-V que en VI-XVII, tanto en lascas como productos
retocados. La corticalidad media (26-50%) en cambio es mayor en VI-XVII (22,9%) que en I-V (14,4%). Respecto a la alta corticalidad, es decir las piezas que tienen más de su mitad
cubierta por córtex, ésta también es mayor en los niveles VIXVII (28,8%) que en I-V (18,5%). Todos los niveles presentan un mayor porcentaje de poca corticalidad, más alto en los
niveles Ia-V y entre las lascas. En cambio la alta corticalidad
III.3.8. LA CORTICALIDAD
El estudio de la corticalidad señala que ésta es alta con un
valor medio del 40%. El menor grado o poca corticalidad
(<26%) presenta valores que superan el 50% y es mayor en los
363
[page-n-377]
Fig. III.198. Frecuencias de la tipometría talonar de los productos retocados.
Fig. III.199. Frecuencias de la tipometría talonar de los productos retocados. Índice de superficie y ángulo de percusión.
tiene mayor presencia en los niveles VI-XVII y también entre
las lascas (cuadros III.403 y III.404).
alcanzan cerca del 80% del total, mientras que los simplemarcados están en un 12% y la incidencia del bulbo suprimido en torno al 10%. Por el contrario, en los niveles VIIXVII se observa una dinámica con aumento de los bulbos
marcados y un descenso de los presentes con una ligera mayor incidencia (14%) del bulbo suprimido (cuadro III.405 y
fig. III.200).
III.3.9. LOS BULBOS
Los bulbos presentan la mayor homogeneidad en las categorías líticas de dos conjuntos de niveles, Ia-V y VI-XVII.
En el primero se observa cómo los talones simples-presentes
Nivel
0
1-25%
Ia
364
128 (65,3)
26-50%
51-75%
>75%
Total
28 (14,2) 22 (11,2) 18 (9,1) 196 (47,4)
Nivel
0
1-25%
26-50%
51-75%
>75%
Total
Ia
223
124 (57,1)
42 (19,3)
35 (16,1) 16 (7,3) 217 (52,5)
94
36 (55,3)
17 (26,1)
10 (15,3)
2 (3,1)
65 (40,88)
6 (8,5)
70 (31,25)
Ib/Ic
5 (4)
125 (36)
II
110
75 (56,8)
35 (26,5)
18 (13,6)
4 (3)
132 (54,5)
2 (5,7)
35 (36,46)
III
111
58 (65,9)
17 (19,3)
11 (12,5)
2 (2,3)
88 (44,22)
31 (14,6) 32 (15,1) 33 (15,5) 212 (32,3)
IV
253
98 (57,3)
48 (28,1)
22 (12,8)
3 (1,7)
171 (40,3)
V
63
21 (63,6)
6 (18,2)
6 (18,2)
-
33 (44)
Ib/Ic
154
44 (62,8)
16 (22,8)
II
223
89 (71,2)
17 (13,6) 14 (11,2)
III
61
28 (80)
5 (14,3)
4 (5,7)
-
IV
444
116 (54,7)
V
117
27 (64,3)
3 (7,1)
6 (14,2) 6 (14,2)
42 (56)
VI
58
3 (33,3)
1 (11,1)
4 (44,4) 1 (11,1)
9 (13,4)
VII
7
1 (33,3)
2 (66,6)
-
-
3 (30)
XII
28
12 (23,1)
4 (7,7)
3 (5,76)
5 (9,6)
52 (65)
XIII
3
3 (50)
1 (16,6)
1 (16,6) 1 (16,6)
6 (66,6)
VI
12
3 (50)
-
3 (50)
-
6 (33,3)
VII
3
2 (40)
-
2 (40)
1 (20)
5 (62,5)
XII
36
15 (50)
7 (23,3)
3 (10)
5 (16,6) 30 (45,45)
29
15 (53,5)
6 (21,4)
XVII
33
19 (57,5)
7 (21,2)
Total
152 1
-
6 (21,4) 28 (49,12)
1 (3,03) 6 (18,1)
33 (50)
4 (40)
4 (40)
1 (10)
1 (10)
10 (55,5)
24
10 (38,4)
10 (38,4)
5 (19,2)
1 (3,84)
26 (52)
XVII
23
25 (40,3)
16 (25,8)
9 (14,5) 12 (19,3) 62 (72,9)
960
471 (55,73) 202 (23,9) 125(14,79) 47 (5,56) 845(46,81)
485 (59,8) 121 (14,9) 87(10,72) 89 (10,9) 811 (34,77)
Cuadro III.403. Frecuencias del grado de corticalidad de las lascas.
364
8
XV
Total
XV
XIII
Cuadro III.404. Frecuencias del grado de corticalidad de los
productos retocados.
[page-n-378]
Nivel
SP
SM
S
Total
Ia
674 (82,1)
96 (11,7)
51 (6,2)
821
Ib/Ic
276 (75,2)
65 17,7)
26 (7,08)
367
II
429 (81,7)
47 (8,95)
49 (9,33)
525
III
87 (72,5)
15 (12,5)
18 (15)
120
IV
817 (80,97)
128 (12,68)
64 (6,34)
1009
V
145 (83,81)
17 (9,82)
11 (6,35)
173
VI
40 (93,02)
3 (6,97)
-
43
VII
16 (80)
1 (5)
3 (15)
20
XII
84 (75,67)
20 (18,01)
7 (6,30)
111
tos de niveles Ia-V, con un valor cercano al 40%, y con ascenso de las piezas convexas en detrimento de las trapezoidales hacia el nivel V. Respecto de los niveles VI-XVII, la simetría triangular, de fuerte entidad en VI y VII, tiende al
descenso con aumento de la trapezoidal y la casi desaparición de la simetría convexa. Respecto de la asimetría, ésta se
presenta más variable, destacando una fuerte presencia de la
asimetría triangular en los niveles II y IV. En VII-XVII se
produce un aumento de la asimetría triangular en detrimento de la trapezoidal (cuadro III.406 y fig. III.201, III.202).
Nivel
Simétrica
Asimétrica
13
(9,7)
247
(63)
141
(35,96)
4
(1,02)
Ib/Ic
27
(45,76)
21
(35,6)
11
(18,6)
63
(44,05)
71
(49,65)
9
(6,29)
II
35
(36,8)
38
(40)
22
(23,15)
179
(71,6)
70
(28)
1
(0,4)
III
9
(47,6)
7
(36,84)
3
(15,8)
50
(61)
19
(23,2)
13
(15,8)
73
(37,24)
80
(40,81)
43
(21,93)
435
(84,63)
71
(13,81)
8
(1,55)
14
(41,17)
9
(26,47)
11
(32,35)
89
(67,93)
42
(32,06)
-
7
(63,63)
2
(18,18)
2
(18,18)
18
(60)
11
(36,66)
1
(3,33)
2
(66,66)
1
(33,33)
-
3
(30)
5
(50)
2
(20)
5
(33,33)
6
(40)
4
(26,26)
36
(56,25)
27
(42,18)
1
(1,56)
3
(60)
2
(40)
-
9
(42,85)
12
(57,14)
-
1
(9,1)
10
(90,9)
-
45
(83,33)
9
(16,66)
-
XVII
9
(33,33)
16
(59,25)
2
(7,4)
61
(74,39)
19
(23,17)
2
(2,43)
Total
76
68
(50,74)
XV
9 (11,84)
53
(39,5)
XIII
11 (14,47)
Ia
XII
56 (73,68)
AI
238
(39,1)
260
(42,69)
111
(18,22)
1235
(69,65)
497
(28,03)
41
(2,31)
33
XV
ATrp
VII
10 (30,3)
ATr
VI
5 (15,15)
SCv
V
18 (54,54)
STrp
IV
XIII
STr
XVII
91 (63,19)
34 (23,61)
19 (13,19)
144
Total
2733 (79,4)
442 (12,84)
267 (7,75)
3442
Cuadro III.405. Variación de los bulbos en los productos
configurados. SP: Simple presente. SM: Simple marcado.
S: Suprimido
Cuadro III.406. Variación de los tipos de simetría/asimetría en los
productos configurados. Tr: triangular. Trp: trapezoidal.
Cv: convexa. I: irregular. S: simétrica. A: asimétrica.
Fig. III.200. Variación de los bulbos en los productos configurados.
III.3.10. LA SIMETRÍA
El estudio de la sección transversal de las piezas líticas
permite observar una tendencia gradual con descenso poco
pronunciado de los productos simétricos hacia los niveles inferiores. La simetría presenta homogeneidad en los conjun-
El eje de debitado presenta una gran homogeneidad en
su equilibrio. Todos los niveles están porcentualmente por
encima del 70% y existen pocas piezas desviadas. Los niveles V al XII presentan aún una mayor simetría, que supera el
80% (cuadro III.407 y fig. III.203).
La morfología lítica ofrece una homogeneidad en las
piezas cuadrangulares en todos los niveles. En cambio los
gajos tienden al aumento hacia los niveles inferiores. El resto de categorías se muestran también homogéneas (cuadro
III.408 y fig. III.204).
La variación morfotécnica presenta un descenso de piezas desbordadas y sobrepasadas hacia los niveles inferiores.
Destaca la fuerte incidencia del nivel IV con altos valores
,
365
[page-n-379]
Nivel
70º
80º
90º
100º
110º
>120º
Ia
26
(3)
39
(4,5)
20
(2,3)
662
(77)
15
(1,7)
31
(3,6)
66
(7,6)
Ib/Ic
7
(2,9)
12
(4,9)
10
(4,1)
187
(77,6)
1
(0,4)
15
(6,2)
9
(3,7)
II
10
(2,3)
18
(4,3)
11
(2,6)
331
(78,6)
12
(2,8)
30
(7,1)
9
(2,1)
III
5
(3,7)
5
(3,7)
4
(2,9)
108
(80)
3
(2,2)
5
(3,7)
5
(3,7)
IV
19
(2,4)
34
(4,3)
37
(4,7)
617
(78,7)
19
(2,4)
33
(4,2)
25
(3,1)
V
2
(1,1)
10
(5,5)
4
(2,2)
146
(81,11)
5
(2,7)
10
(5,5)
3
(1,6)
VI
-
2
(3,6)
4
(7,1)
48
(85,7)
1
(1,8)
1
(1,78)
-
VII
-
-
-
14
(82,35)
2
(11,7)
1
(5,8)
-
XII
-
7
(7,7)
1
(1,1)
77
(85,56)
2
(2,2)
2
(2,2)
1
(1,1)
XIII
-
1
(3,7)
-
22
(81,48)
2
(7,4)
2
(7,4)
-
XV
-
6
(8)
5
(6,6)
54
(72)
4
(5,3)
5
(6,6)
1
(1,3)
XVII
Fig. III.201. Variación de los tipos de simetría en los productos
configurados.
<60º
1
(0,9)
5
(4,5)
5
(4,5)
86
(77,48)
7
(6,31)
5
(4,5)
2
(1,8)
Total
70
(2,3)
139
(4,6)
101
(3,4)
2352
(76,5)
73
(2,4)
140
(4,6)
121
(0,24)
Cuadro III.407. Variación del eje de debitado de los productos
configurados.
Fig. III.203. Variación del eje de debitado de los productos configurados.
Fig. III.202. Variación de la relación simetría - asimetría en los
productos configurados.
366
[page-n-380]
Nivel
Ia
Ib/Ic
Cc
Cl
T
O
G
P
I
Total
112
163
134
(20,8) (30,3) (24,8)
26
(4,8)
68
(12,6)
10
(1,8)
25
(4,6)
538
46
77
(22,5) (37,7)
10
(4,9)
27
(13,2)
3
(1,4)
4
(1,9)
204
13
(3)
80
(18,4)
3
(0,7)
36
(8,3)
433
37
(18)
II
116
141
44
(26,8) (32,5) (10,1)
III
22
45
(16,8) (34,3)
13
(9,9)
4
(3,1)
33
(25,2)
1
(0,7)
13
(9,9)
131
IV
174
218
122
(21,2) (26,5) (14,7)
22
(2,6)
233
(28,3)
13
(1,6)
39
(4,7)
821
V
54
50
25
(30,7) (28,4) (14,2)
4
(2,2)
30
(17)
5
(2,8)
8
(4,5)
176
VI
12
17
(28,6) (40,4)
2
(4,7)
-
7
(16,6)
1
(2,4)
2
(4,7)
42
VII
1
(10)
3
(30)
3
(30)
-
3
(30)
-
-
10
XII
22
(25)
22
(25)
7
(7,9)
2
(2,3)
28
(31,8)
-
7
(7,9)
88
XIII
3
4
(16,6) (22,2)
1
(5,5)
-
-
18
XV
14
22
11
(17,1) (26,8) (13,4)
XVII
37
26
(33,6) (23,6)
3
(2,7)
Total
613
788
402
(23,1) (29,7) (15,1)
8
2
(44,4) (11,1)
1
(1,2)
29
(35,3)
3
(3,6)
2
(2,4)
82
-
38
(32,5)
2
(1,8)
4
(3,6)
110
82
(3,1)
584
(22,1)
43
(1,6)
140
(5,2)
2652
Fig. III.204. Frecuencias morfológicas de los productos configurados.
Cuadro III.408. Variación morfológica de los productos configurados.
Cc: cuadrangular corta. Cl: cuadrangular larga. T: triangular.
O: oval. G: gajo. P: pentagonal. I: irregular.
porcentuales. Esto posiblemente se vincule a una explotación
más exhaustiva, de mayor aprovechamiento, hecho que se reproduciría en los niveles que presentan picos en la gráfica: Ia,
II, IV XII y XV (cuadro III.409 y fig. III.205).
,
III.3.11. LOS PRODUCTOS RETOCADOS
Los productos retocados presentan una tendencia con
aumento del retoque escamoso hacia los niveles inferiores,
en detrimento del retoque denticulado. Esta circunstancia es
compleja dado el reducido número de piezas que presentan
los niveles VI-XVII. Posiblemente existe una mayor homogeneidad de las categorías entre los niveles Ia-V, y por otro
lado VI-XVII (cuadro III.410 y fig. III.206).
El retoque corto alcanza un porcentaje superior al 60%
en todos los niveles. No se observa ninguna dinámica y los
retoques largos se muestran porcentualmente bajos y estables (cuadro III.411 y fig. III.207).
El retoque profundo presenta una variación con ligero
aumento hacia los niveles inferiores y una cierta homogeneidad del retoque entrante, que se muestra mayoritario. Los
retoques marginales fluctúan en la secuencia, presentando
mayor equilibrio entre los niveles Ia-IV (19%) (cuadro
III.412 y fig. III.208).
La delineación del filo retocado presenta una dinámica
en la que se aprecia un muy ligero aumento de los retoques
convexos y sinuosos hacia los niveles inferiores, dentro de la
homogeneidad que muestra la mayoritaria delineación recta.
El nivel XIII ofrece una diferencia significativa con el resto
de niveles que pudiera ser atribuida al escaso número de piezas (cuadro III.413 y fig. III.209).
La localización del retoque permite observar la homogeneidad entre los niveles Ia-VI y VII-XVII, dentro de la
gran mayoría que representa el retoque directo. Así se observa una tendencia a aumentar los retoques complejos (inversos, bifaciales, alternos, alternantes) hacia los niveles inferiores (cuadro III.414 y fig. III.210).
El estudio de la repartición del retoque permite apreciar
el gran dominio que tiene el retoque continuo en toda la secuencia, con incidencia que supera el 95%. No se observa
ninguna tendencia de cambio o ruptura. Respecto de la parcialidad o no en la repartición del retoque, existe una amplia
variabilidad, destacando los niveles V y XII por la menor
presencia de retoques completos. El conjunto de niveles IaV tiene una tendencia algo mayor de retoque parcial (cuadro
III.415 y fig. III.211).
El estudio de los modos de retoque permite observar una
ligera tendencia al aumento del retoque sobreelevado hacia
los niveles inferiores. El único nivel que difiere del resto es
el XII, donde se produce un fuerte aumento del retoque simple por ausencia del sobreelevado. El nivel XIII presenta los
más altos índices de retoque plano, aunque con las reservas
de tener pocas piezas. El sobreelevado y el simple son los retoques mayoritarios con ligero dominio del primero (cuadro
III.416 y fig. III.212).
367
[page-n-381]
Nivel
Di
Dd
DiDd
S
DiS
DdS
Total
Ia
43
(45,7)
37
(39,6)
1
(1,06)
10
(10,6)
1
(1,06)
3
(3,19)
94
Ib/Ic
21
(44,6)
17
(36,1)
2
(4,26)
5
(10,6)
1
(2,13)
1
(2,13)
47
II
31
(44,2)
27
(38,5)
III
12
(42,8)
14
(50)
1
(1,4)
9
(12,8)
-
1
(3,57)
Nivel
Escamoso Escalerif.
Paralelo
Denticul.
Total
Ia
81 (25,1)
13 (4)
4 (1,2)
224 (69,5)
322
Ib/Ic
33 (29,5)
5 (4,5)
4 (3,5)
70 (62,5)
112
2
(2,8)
70
-
1
(3,57)
28
23 (15,9)
16 (11,1)
-
105 (72,9)
144
15 (29,4)
4 (7,8)
-
32 (62,7)
51
IV
-
II
III
94 (21,9)
18 (4,2)
-
317 (73,9)
429
IV
70
(46,3)
60
(39,7)
5
(3,3)
11
(7,3)
2
(1,3)
3
(1,9)
151
V
10
(32,2)
16
(51,6)
2
(6,4)
1
(3,23)
1
(3,23)
1
(3,23)
31
V
25 (36,2)
8 (11,6)
-
36 (52,2)
69
VI
8 (42,1)
-
-
11 (57,9)
19
VII
6 (54,55)
-
-
5 (45,45)
11
VI
3
(42,8)
4
(57,14)
-
-
-
-
7
VII
-
2
(100)
-
-
-
-
2
1
(3,7)
4
(14,8)
-
-
27
-
-
XII
17 (40,4)
1 (2,3)
-
24 (57,1)
42
XIII
10 (52,6)
1 (5,2)
-
8 (42,1)
19
XV
14 (32,5)
3 (6,9)
-
26 (60,4)
43
6
12
(44,4)
10
(31,04)
XIII
1
(20)
3
(50)
-
2
(30)
XV
6
(31,6)
13
(68,4)
-
-
-
-
7
(38,9)
10
(55,5)
-
1
(5,5)
-
-
239
(47,8)
225
(45)
12
(2,4)
59
(11,8)
5
(1)
11
(2,2)
-
38 (53,5)
71
74 (5,5)
8 (0,6)
896 (67,26)
1332
18
Total
5 (7,04)
354 (26,57)
19
XVII
28 (39,4)
Total
XII
XVII
500
Cuadro. III.410. Variación de la morfología del retoque.
Cuadro III.409. Variación morfotécnica de los elementos producidos.
Di: desbordada izquierda. Dd: desbordada derecha. S: sobrepasada.
Fig. III.206. Frecuencias de la morfología del retoque.
Fig. III.205. Frecuencias morfotécnicas de los elementos producidos.
368
[page-n-382]
Nivel
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
Nivel
M. marg.
Marginal
Entrante
Profundo
M. prof.
Ia
270 (71)
89 (23,4)
19 (5)
2 (0,5)
380
Ia
39 (10,5)
55 (14,9)
187 (50,6)
62 (16,8)
26 (7)
Ib/Ic
61 (61,6)
32 (32,3)
5 (5)
1 (1)
99
Ib/Ic
9 (9,7)
21 (22,8)
44 (47,8)
13 (14,1)
4 (4,3)
II
187 (77,2)
49 (20,2)
6 (2,4)
-
242
II
66 (20,5)
81 (25,2)
142 (44,2)
29 (9,1)
3 (0,9)
III
51 (64,5)
22 (27,8)
6 (7,6)
-
79
III
18 (19,5)
16 (13,4)
38 (41,3)
12 (13,1)
8 (8,7)
IV
290 (73,9)
86 (21,9)
15 (3,8)
1 (0,2)
392
IV
77 (17,2)
72 (16,1)
209 (46,6)
69 (15,4)
2 1 (4,6)
V
70 (83,33)
11 (13,09)
3 (3,57)
-
84
V
35 (31,8)
32 (29,1)
35 (31,8)
6 (5,4)
2 (1,8)
VI
16 (88,88)
1 (5,55)
1 (5,55)
-
18
VI
2 (10,52)
2 (10,52)
10 (52,63)
4 (21,05)
1 (5,26)
VII
5 (62,5)
3 (37,5)
-
-
8
VII
1 (7,14)
1 (7,14)
8 (57,14)
1 (7,14)
3 (21,42)
XII
58 (85,3)
10 (14,7)
-
-
68
XII
16 (20,51)
15 (19,23)
31 (39,7)
11 (14,1)
5 (6,41)
XIII
14 (66,6)
7 (33,3)
-
-
21
XIII
2 (8,69)
5 (21,73)
10 (43,4)
5 (21,73)
1 (4,34)
XV
39 (76,4)
10 (19,6)
2 (3,9)
-
51
XV
19 (37,2)
8 (15,6)
19 (37,2)
9 (17,6)
1 (1,9)
62 (69,6)
24 (26,9)
3 (3,3)
-
89
XVII
9 (8,3)
12 (11,1)
52 (42,1)
24 (22,2)
11 (10,1)
4 (0,26)
1531
Total
XVII
Total
1122 (73,28) 344 (22,46) 61 (3,98)
293 (16,94) 320 (18,50) 785 (45,40) 245 (14,17) 86 (4,97)
Cuadro III.411. Frecuencias de la proporción del retoque.
Cuadro III.412. Frecuencias de la amplitud del retoque.
Fig. III.207. Frecuencias de la proporción del retoque.
Fig. III.208. Frecuencias de la amplitud del retoque.
Las puntas levallois y musterienses, ausentes en los niveles más inferiores, tienen una ligera tendencia al aumento
del retoque simple, que se presenta dominante, y un descenso del plano hacia los mismos (cuadro III.417).
Las raederas simples presentan un aumento del retoque
plano hacia los niveles inferiores, con una reducción del
simple, en una dinámica de compleja variabilidad. El domi-
nio del retoque sobreelevado está muy próximo al simple
(cuadro III.418).
Las raederas dobles y convergentes presentan un ligero
aumento de retoque sobreelevado y una disminución del plano hacia los niveles inferiores, con fuerte predominio del
primero. Esta circunstancia está muy limitada por las escasas piezas existentes (cuadro III.419).
369
[page-n-383]
Nivel
Recto
Cóncavo
Convexo
Sinuoso
Nivel
Directo
Inverso
Bifacial
Alter./altern.
Ia
273 (57,2)
128 (26,5)
51 (10,4)
25 (5,2)
Ia
323 (91,5)
15 (4,2)
3 (0,8)
32 (9)
Ib/Ic
73 (49,6)
47 (31,7)
25 (17)
-
Ib/Ic
168 (93,8)
8 (4,4)
-
2 (1)
II
175 (52,1)
87 (26)
65 (19,2)
9 (2,6)
II
375 (93)
19 (4,7)
3 (0,7)
6 (1,4)
III
58 (55,2)
33 (31,4)
13 (12,3)
1 (0,9)
III
69 (92)
6 (8)
-
1 (1,3)
IV
284 (56,1)
127 (25,1)
70 (13,8)
26 (5,1)
IV
324 (86,1)
33 (8,7)
-
19 (5)
V
69 (65,7)
19 (18,1)
12 (11,4)
5 (4,7)
V
79 (88,7)
7 (7,8)
-
3 (3,37)
VI
14 (60,86)
8 (34,78)
-
1 (4,34)
VI
14 (93,33)
1 (6,66)
-
-
VII
7 (50)
2 (14,28)
5 (35,71)
-
VII
6 (85,71)
-
-
1 (14,28)
XII
56 (62,9)
20 (22,4)
6 (6,7)
7 (7,86)
XII
42 (64,6)
7 (10,7)
2 (3,07)
14 (21,5)
XIII
10 (47,6)
9 (42,8)
2 (9,5)
21 (46,66)
XIII
16 (72,7)
4 (18,1)
-
2 (9,1)
XV
26 (55,3)
17 (36,1)
4 (8,5)
-
XV
35 (76,1)
3 (6,5)
1 (25)
7 (15,1)
XVII
50 (47,6)
36 (34,2)
12 (11,4)
7 (6,6)
XVII
55 (79,7)
6 (8,7)
2 (2,9)
3 (4,3)
Total
1095 (54,88)
533 (26,71)
265 (13,28)
102 (5,11)
Total
1306 (79,3)
175 (10,6)
71 (4,3)
94 (5,7)
Cuadro III.413. Variación de la delineación del filo retocado.
Cuadro III.414. Frecuencias de la localización del retoque.
Fig. III.209. Frecuencias de la delineación del filo retocado.
Fig. III.210. Variación de la localización del retoque.
Las raederas desviadas no presentan una tendencia definida, con fuerte predominio del retoque sobreelevado (cuadro III.420).
Las raederas transversales evidencian un descenso del
retoque simple hacia los niveles inferiores, con una variabilidad alta. Todo ello dentro de un dominio del retoque sobreelevado (cuadro III.421).
El conjunto de raederas de cara plana, dorso adelgazado
y alternas no presentan incidencia de retoque escaleriforme,
con una ligera tendencia al aumento de retoque sobreelevado hacia los niveles inferiores y también del plano, dentro de
un dominio del retoque simple (cuadros III.422 y III.423).
El conjunto general de las raederas presenta una tendencia al aumento del retoque sobreelevado hacia los niveles in-
370
[page-n-384]
Nivel
Continuo
Discontinuo
Parcial
Completo
Nivel
Simple
Plano
Sobreelev.
Escalerif.
Total
Ia
403 (99,5)
2 (0,5)
82 (21)
308 (79)
Ia
218 (41,5)
43 (8,2)
259 (49,3)
6 (1,1)
525
Ib/Ic
180 (96,2)
7 (3,8)
46 (25,7)
133 (74,3)
Ib/Ic
91 (46,9)
12 (6,1)
84 (43,2)
7 (3,6)
194
II
268 (96,4)
10 (3,6)
13 (5,5)
222 (94,4)
II
136 (47,4)
24 (8,3)
121 (42)
7 (2,4)
288
III
206 (100)
-
46 (22,3)
160 (77,6)
III
49 (44,5)
1 (0,9)
60 (54,5)
-
110
IV
788 (96,1)
38 (3,9)
103 (26,14)
291 (73,8)
IV
205 (46,3)
13 (2,9)
213 (48,2)
11 (2,5)
442
V
89 (97,8)
2 (2,2)
25 (38,46)
65 (72,22)
V
49 (36,1)
2 (1,4)
51 (37,5)
6 (4,4)
136
VI
13 (100)
-
-
13 (100)
VI
9 (42,85)
1 (4,76)
11 (52,38)
-
21
VII
14 (100)
-
3 (21,4)
11 (78,57)
VII
5 (33,3)
2 (13,3)
8 (53,3)
-
15
XII
65 (92,8)
5 (7,2)
27 (39,14)
42 (60,86)
XII
56 (87,5)
2 (3,1)
26 (40,6)
1 (1,5)
64
XIII
26 (96,3)
1 (3,7)
8 (18,18)
36 (81,81)
XIII
5 (20)
5 (20)
14 (56)
1 (4)
25
XV
50 (98)
1 (2)
7 (3,2)
46 (86,8)
XV
24 (40)
-
33 (55)
3 (5)
60
2 (1,6)
XVII
87 (96,6)
3 (3,4)
13 (4,5)
77 (85,5)
XVII
45 (37,1)
67 (55,3)
6 (5,7)
120
Total
2189 (96,9)
69 (3,05)
408 (22,5)
1404 (77,5)
Total
892 (44,7) 107 (5,36) 947 (47,5)
48 (2,4)
1994
Cuadro III.415. Variación de la repartición del retoque.
Cuadro III.416. Variación de los modos del retoque.
Fig. III.211. Variación de la repartición del retoque.
Fig. III.212. Variación de los modos del retoque.
feriores a costa de la disminución del retoque simple. Los retoques planos y escaleriformes no muestran ninguna tendencia definida, dentro de un ligero dominio del retoque sobreelevado (cuadro III.424).
Los raspadores, con corto número de piezas, presentan
un aumento de los retoques sobreelevados y escaleriformes
hacia los niveles inferiores a costa de la disminución del re-
toque simple, dentro de un ligero dominio del retoque sobreelevado (cuadro III.425).
Los perforadores indican que no existe una tendencia
definida en los modos del retoque; posiblemente exista
una menor incidencia en los niveles superiores I-IV, dentro de un dominio del retoque sobreelevado (cuadro
III.426).
371
[page-n-385]
Nivel
Simple
Plano
Sobreel.
Escaler.
Total
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Ia
8 (38,1)
9 (42,8)
4 (19,04)
-
21
Ia
12 (63,15)
6 (31,57)
1 (5,26)
-
19
Ib/Ic
3 (60)
2 (40)
-
-
5
Ib/Ic
7 (35)
7 (35)
3 (15)
3 (15)
20
II
3 (75)
-
-
1 (25)
4
II
12 (41,3)
11 (37,9)
6 (20,6)
-
29
III
-
-
-
-
-
III
6 (75)
1 (12,5)
1 (12,5)
-
8
IV
4 (80)
-
-
1 (20)
5
IV
10 (50)
10 (50)
-
-
20
V
3 (75)
-
-
1 (25)
4
V
1 (50)
1 (50)
-
-
2
VI
-
-
-
-
-
VI
-
2 (100)
-
-
2
VII
3 (75)
1 (25)
-
-
4
VII
1 (50)
1 (50)
-
-
2
XII
1
-
-
-
1
XII
3 (50)
2 (30)
-
1 (20)
6
XIII
-
-
-
-
-
XIII
5 (71,43)
-
2 (28,57)
-
4
XV
-
-
-
-
-
XV
4 (100)
-
-
-
4
XVII
-
-
-
-
-
XVII
9 (75)
3 (25)
-
-
12
Total
25 (56,8)
12 (27,2)
4 (9,1)
3 (6,8)
44
Total
70 (53,4)
44 (33,5)
13 (9,9)
4 (3,05)
131
Cuadro III.417. Variación de los modos del retoque de las puntas
levallois y musterienses.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Cuadro III.419. Variación de los modos del retoque de las raederas
dobles y raederas convergentes.
Nivel
Sobreelev.
Simple
24 (68,57) 11 (31,42)
Plano
Escalerif.
Total
Ia
41 (42,7)
36 (37,5)
17 (17,7)
2 (2)
96
Ia
-
-
35
Ib/Ic
11 (33,3)
15 (45,4)
7 (21,2)
-
33
Ib/Ic
10 (62,5)
5 (31,2)
1 (6,2)
-
16
II
31 (38,2)
42 (51,8)
7 (8,6)
1 (1,2)
81
II
9 (45)
9 (45)
2 (10)
-
20
III
16 (59,2)
11 (42,3)
-
-
27
III
7 (58,3)
5 (41,6)
-
-
12
IV
51 (54,2)
29 (30,8)
6 (6,4)
8 (8,5)
94
IV
18 (42,8)
21 (50)
1 (2,3)
2 (4,7)
42
V
5 (22,7)
15 (68,2)
1 (4,5)
1 (4,5)
22
V
11 (73,3)
1 (6,66)
-
3 (20)
15
VI
2 (50)
1 (25)
1 (25)
-
4
VI
4
1
-
-
5
VII
-
-
-
-
-
VII
1
1
-
-
2
XII
2 (28,5)
4 (57,1)
1 (14,2)
-
7
XII
4 (30,7)
8 (61,5)
1 (7,7)
-
13
XIII
1 (33,3)
1 (33,3)
1 (33,3)
-
3
XIII
1
1
-
-
2
XV
4 (57,1)
2 (28,5)
-
1 (14,2)
7
XV
3
-
-
-
3
XVII
14 (73,68)
5 (26,32)
-
-
19
XVII
17 (60,7)
8 (28,5)
1 (3,5)
2 (7,1)
28
Total
178 (54,3) 161 (40,9)
41 (10,4)
13 (3,3)
393
Total
109 (56,4)
71 (36,7)
6 (3,1)
7 (3,6)
193
Cuadro III.418. Variación de los modos del retoque
de las raederas simples.
Cuadro III.420. Variación de los modos del retoque de las raederas
desviadas.
Las muescas presentan una tendencia al descenso del
mayoritario retoque sobreelevado y a un aumento del retoque simple. Todo ello dentro de una cierta variabilidad (cuadro III.427).
Los denticulados ofrecen como característica más significativa una ausencia de tendencia, con predominio del retoque simple (cuadro III.428).
El estudio de la cuantificación del retoque permite observar las características de su dimensión y grado de transformación. La variación de las tres medidas más importantes: longitud, anchura y altura o grosor del frente retocado,
indica que el conjunto de niveles Ia-VI presenta una ligera
tendencia al aumento de 20 a 25 mm, acompañada también
de una respuesta similar en la anchura y la altura. A partir del
nivel VII se produce un cambio brusco, con pico o aumento
en VII y descenso o valle en XV, que también se da en la anchura y altura (cuadro III.429).
Los valores tipométricos de las superficies retocadas
(SR) muestran una tendencia muy ascendente entre los niveles Ia-VI, para tener una caída brusca en el nivel XV. Esta variación de la curva no guarda relación con la extensión de las
superficies de los soportes (SP).
El grado de transformación (IT), como relación entre las
superficies de la pieza (soporte) y del retoque, muestra un ligero descenso en los niveles Ia-V que da a entender una mayor
,
tendencia de la extensión de la superficie del retoque respecto
372
[page-n-386]
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Ia
9 (60)
3 (20)
3 (20)
-
15
Ia
6 (35,29)
9 (52,94)
2 (11,76)
-
17
Ib/Ic
2 (40)
3 (60)
-
-
5
Ib/Ic
-
3
-
-
3
II
7 (41,1)
8 (47)
2 (11,7)
-
17
II
4
4
-
-
8
III
4 (66,6)
2 (33,4)
-
-
6
III
-
-
-
-
-
IV
8 (42,1)
8 (42,1)
1 (5,2)
2 (10,5)
19
IV
3
2
-
-
5
V
5 (100)
-
-
-
5
V
1
3
-
-
4
VI
2 (66,6)
1 (33,3)
-
-
3
VI
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
VII
2
-
1
-
3
XII
3 (100)
-
-
-
3
XII
1
5
-
-
6
XIII
1 (50)
-
1 (50)
-
2
XIII
-
1
1
-
2
XV
1 (100)
-
-
-
1
XV
-
-
-
-
-
XVII
2 (40)
1 (20)
1 (20)
1 (20)
5
XVII
-
-
-
-
-
Total
44 (54,32)
26 (32,1)
8 (9,8)
3 (3,7)
81
Total
17 (35,4)
27 (56,2)
4 (8,3)
-
48
Cuadro III.421. Variación de los modos del retoque de las raederas
transversales.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Cuadro III.423. Variación de los modos del retoque de las raederas
alternas.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Ia
2 (15,3)
8 (61,5)
3 (23,1)
-
13
Ia
94 (48,21) 73 (37,44)
26 (13,3)
2 (1,03)
195
Ib/Ic
1
-
-
-
1
Ib/Ic
31 (39,74) 33 (42,31)
11 (14,1)
3 (3,85)
78
II
2
3
2
—
7
II
65 (40,12) 77 (47,53)
19 (11,7)
1 (0,62)
162
III
-
2
-
-
2
III
21 (38,18)
1 (1,82)
-
55
IV
2 (22,2)
6 (66,6)
1 (11,1)
-
9
IV
92 (48,68) 76 (40,21)
33 (60)
9 (4,76)
12 (6,35)
189
V
1
-
-
-
1
V
24 (48,98) 20 (40,82)
1 (2,04)
4 (8,16)
49
VI
-
-
-
-
-
VI
8 (57,14)
5 (35,71)
1 (7,14)
-
14
VII
1
-
-
-
1
VII
5 (62,5)
2 (25)
1 (12,5)
-
8
XII
-
-
-
-
-
XII
2 (5,71)
1 (2,86)
35
XIII
-
-
-
-
-
XIII
5 (31,25)
-
16
13 (37,14) 19 (54,29)
8 (50)
3 (18,75)
12 (80)
2 (13,33)
XV
-
-
-
-
-
XV
-
1 (6,67)
15
XVII
2
2
-
-
4
XVII
44 (64,71) 19 (27,94)
2 (2,94)
3 (4,41)
68
Total
11 (28,9)
21 (55,2)
6 (15,78)
-
38
Total
429 (48,5) 350 (39,6)
78 (8,8)
27 (3,05)
884
Cuadro III.422. Variación de los modos del retoque de las raederas de
cara plana y dorso adelgazado
Cuadro III.424. Variación de los modos del retoque del conjunto de
las raederas.
del soporte, entre los niveles Ia-V El nivel VII presenta la má.
xima distancia y por tanto la menor superficie retocada de los
soportes. Los niveles XII-XVII tienen una cada vez menor superficie de retoque en relación al soporte. Las relaciones anchura/altura y longitud del filo/longitud del retoque se muestran muy homogéneas en la secuencia, sin tendencias ni rupturas definidas (fig. III.213, III.214 y III.215).
y con un ligero aumento en los superiores. Las puntas musterienses también son escasas, con mayor presencia en los niveles superiores. Algún dato como el 25% (VII) debe ser considerado sesgado por lo reducido de la muestra. Las limaces
son un tipo prácticamente ausente en los distintos niveles.
Las raederas se configuran como el conjunto tipológico más
numeroso a lo largo de la secuencia, con predominio de las
simples que tienden al aumento en los niveles superiores. Raederas desviadas y transversales siguen a éstas, y con menor
incidencia dobles y convergentes. Los filos retocados dobles
no son una práctica habitual. El resto de raederas es muy poco significativo, con ausencia de las de retoque bifacial. Los
útiles del Grupo Paleolítico superior son frecuentes, en espe-
III.3.12. LA TIPOLOGÍA
La relación tipológica permite observar distintas tendencias sobre la presencia de los morfotipos a lo largo de la secuencia arqueológica. Las lascas y puntas levallois tienen una
incidencia muy baja, apenas significativa en todos los niveles
373
[page-n-387]
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Ia
4 (50)
3 (37,5)
1 (12,5)
-
8
Ia
15 (68,18)
6 (27,27)
-
1 (4,5)
22
Ib/Ic
-
3
-
-
3
Ib/Ic
5 (62,5)
3 (37,5)
-
-
8
II
5
4
1
2
12
II
3
-
-
-
3
III
1
2
-
-
3
III
2
-
-
-
2
IV
6
2
-
2
10
IV
11 (55)
9 (45)
-
-
20
V
2
-
-
-
2
V
1
-
-
-
1
VI
-
2
-
-
2
VI
3
2
-
-
5
VII
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
XII
-
-
-
-
-
XII
1
1
-
-
2
XIII
-
-
-
-
-
XIII
1
1
-
1
3
XV
2
-
-
-
2
XV
4
1
-
-
5
XVII
1
1
-
1
3
XVII
5
-
1
-
6
Total
21 (46,6)
17 (37,7)
2 (4,44)
5 (11,1)
45
Total
51 (66,2)
23 (29,8)
1 (1,29)
2 (2,6)
77
Cuadro III.425. Variación de los modos del retoque de los raspadores.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Cuadro III.427. Frecuencias de los modos del retoque de las muescas.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Ia
17 (70,8)
6 (25)
1 (4,1)
-
24
Ia
96 (51,9)
84 (45,4)
5 (2,7)
-
185
Ib/Ic
1
2
-
-
3
Ib/Ic
25 (43,1)
29 (50)
-
4 (6,8)
58
II
21 (63,6)
10 (30,3)
1 (3)
1 (3)
33
II
20 (32,7)
38 (62,2)
1 (1,6)
2 (3,2)
61
III
3 (75)
1 (25)
-
-
4
III
10 (41,6)
14 (58,3)
-
-
24
IV
13 (68,4)
4 (21,1)
-
2
19
IV
54 (35,7)
91 (60,2)
3 (1,9)
3 (1,9)
151
V
1
3
-
-
4
V
14 (41,1)
19 (55,8)
-
-
34
VI
-
-
-
-
-
VI
3 (60)
2 (40)
-
-
5
VII
-
-
-
-
-
VII
3 (60)
2 (40)
-
-
5
XII
1
3
-
-
4
XII
5 (16,6)
25 (83,33)
-
-
30
XIII
1
-
-
-
1
XIII
3 (100)
-
-
-
3
7 (43,75)
8 (50)
XV
3
2
-
-
5
XV
-
1 (6,25)
16
XVII
3
-
-
-
3
XVII
11 (45,85) 13 (54,17)
-
-
24
Total
64 (64)
31 (31)
2 (2)
3 (3)
100
Total
251 (42,1) 325 (54,6)
9 (1,5)
10 (1,7)
595
Cuadro III.426. Frecuencias de los modos del retoque de los
perforadores.
Cuadro III.428. Frecuencias de los modos del retoque de los
denticulados.
cial los perforadores, con ausencia de buriles. Las muescas,
también presentes, no tienen una relevancia alta en comparación con los denticulados, que presentan un fuerte porcentaje en los distintos niveles. El utillaje sobre canto es casi inexistente (cuadros III.430, III.431, III.432 y III.433).
El grupo formado por lascas levallois, puntas musterienses, lascas con retoque y cuchillos de dorso natural presentan una tendencia descendente entre los niveles Ia-VI, para seguidamente, entre VII-XVII, mostrar fuerte picos y valles con una tendencia al aumento. El nivel XV presenta este tipo de útiles (fig. III.216).
El grupo de las raederas está dominado por las simples,
que presentan una tendencia descendente hacia los niveles in-
feriores, mientras que en éstos, las raederas dobles aumentan
y también las convergentes, que tienen una fuerte subida en
XIII. Las raederas transversales participan de estas características generales, al igual que las desviadas. El resto de raederas, que podríamos denominar complejas, presentan una
alta significación puntual en VII. Aunque hay que recordar
el bajo número de piezas existentes. La acumulación de raederas en la secuencia tiene su incidencia más relevante entre
los niveles II-V (fig. III.217).
Los raspadores y perforadores tienen una incidencia similar a las raederas, muy irregular y donde es difícil observar tendencias. Los niveles II y XV son los de presencia más
alta de éstos, que coincide con los mayores índices de piezas
374
[page-n-388]
Nivel
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Ia
22,17
3,11
4,1
0,88
76,1
1,39
620,8
12,25
Ib/Ic
21,52
2,91
3,87
0,94
71,78
1,43
619
13,2
II
20,3
2,38
3,42
1,4
54,65
1,35
554
13,1
III
21,5
2,9
4,5
0,86
88,42
1,41
599
10,4
IV
21,79
2,93
4,21
0,87
70,38
1,46
674,5
11,75
V
23,53
2,63
4,34
0,85
72,78
1,46
764,5
11,95
VI
25,25
3,2
4,3
0,77
81,07
1,2
1024
16,57
VII
34,6
5,03
6,03
0,97
173,9
1,4
1229
25,26
XII
27,96
2,69
3,53
0,92
84,1
2,52
1557
11,32
XIII
25,6
3,3
4,5
1,1
84,3
1,6
1152
14,6
XV
19,9
2,6
4,2
0,7
62,3
1,4
599
12,4
XVII
26,48
4.09
5,42
1,02
135,5
1,48
1084,3 17,89
Total
24,16
2,8
4,36
0,94
87,9
1,5
873,1
14,22
Cuadro III.429. Frecuencias de la dimensión del retoque y del grado
de transformación. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del
frente retocado. HF: altura del frente retocado. IF: relación
anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/R: relación filo/retoque. SP superficie del producto
en mm2. IT: índice de transformación.
Fig. III.214. Frecuencias del grado de transformación del retoque.
Fig. III.213. Frecuencias de la dimensión del retoque en longitud,
anchura y altura.
Fig. III.215. Frecuencias de la dimensión del retoque y del grado de
transformación.
375
[page-n-389]
LISTA TIPOLÓGICA
Ia
Ib/Ic
II
III
IV
V
1. Lasca levallois típica
9 (1,9)
4 (2,41)
5 (1,96)
-
4 (0,97)
2 (2,17)
2. Lasca levallois atípica
3 (0,6)
3 (1,8)
-
2 (2,2)
4 (0,97)
-
4. Punta levallois retocada
2 (0,4)
1 (0,6)
-
-
-
-
5. Punta pseudolevallois
8 (1,7)
1 (0,6)
2 (0,78)
-
7 (1,71)
2 (2,17)
6. Punta musteriense
7 (1,7)
2 (1,2)
1 (0,39)
-
3 (0,73)
2 (2,17)
7. Punta musteriense alargada
3 (0,6)
1 (0,6)
1 (0,39)
-
-
-
8. Limaces
-
-
-
-
2 (0,48)
-
9. Raedera simple recta
48 (10,3)
10 (6,1)
33 (12,94)
14 (15,7)
49 (11,98)
14 (15,21)
10. Raedera simple convexa
46 (9,9)
22 (13,2)
49 (19,21)
13 (14,6)
43 (10,51)
7 (7,6)
11. Raedera simple cóncava
8 (1,7)
4 (2,41)
3 (1,17)
1 (1,1)
6 (1,46)
4 (4,34)
12. Raedera doble recta
5 (1,1)
-
3 (1,17)
-
4 (0,97)
-
13. Raedera doble recta-convexa
2 (0,4)
1 (0,6)
1 (0,39)
-
2 (0,48)
-
15. Raedera doble biconvexa
3 (0,6)
3 (1,8)
2 (0,78)
1 (1,1)
-
-
16. Raedera doble bicóncava
-
1 (0,6)
-
-
-
-
2 (0,4)
1 (0,6)
1 (0,39)
-
-
-
-
-
1 (0,39)
-
-
1 (1,08)
19. Raedera convergente convexa
11 (2,3)
1 (0,6)
7 (2,74)
3 (3,3)
3 (0,73)
-
21. Raedera desviada
23 (4,9)
9 (5,4)
14 (5,49)
7 (7,8)
20 (4,88)
7 (7,6)
22. Raedera transversal recta
2 (0,4)
2 (1,2)
2 (0,78)
1 (1,1)
11 (2,68)
-
23. Raedera transversal convexa
13 (2,8)
3 (1,8)
14 (5,49)
4 (4,4)
5 (1,22)
4 (4,34)
24. Raedera transversal cóncava
-
-
1 (0,39)
1 (1,1)
-
1 (1,08)
25. Raedera cara plana
6 (1,3)
2 (1,2)
5 (1,96)
1 (1,1)
5 (1,22)
1 (1,08)
27. Raedera dorso adelgazado
3 (0,6)
-
2 (0,78)
1 (1,1)
1 (0,24)
-
17. Raedera doble cóncava-convexa
18. Raedera convergente recta
28. Raedera retoque bifacial
-
-
1 (0,39)
-
-
-
29. Raedera alterna
8 (1,7)
2 (1,2)
4 (1,56)
-
4 (0,97)
2 (2,17)
30. Raspador típico
5 (1,1)
2 (1,2)
6 (2,35)
-
4 (0,97)
2 (2,17)
31. Raspador atípico
1 (0,2)
3 (1,8)
6 (2,35
1 (1,1)
6 (1,46)
-
-
-
-
-
1 (0,24)
-
32. Buril típico
33. Buril atípico
-
-
-
-
1 (0,24)
-
34. Perforador típico
15 (3,2)
2 (1,2)
4 (1,56)
3 (3,3)
4 (0,97)
-
35. Perforador atípico
1 (0,2)
1 (0,6)
-
1 (1,1)
4 (0,97)
3 (3,26)
37. Cuchillo dorso atípico
-
-
-
-
1 (0,24)
-
38. Cuchillo dorso natural
1 (0,2)
2 (1,2)
-
-
6 (1,46)
-
40. Lasca truncada
1 (0,2)
1 (0,6)
-
-
-
1 (1,08)
42. Muesca
23 (4,9)
6 (3,6)
4 (1,56)
2 (2,2)
21 (5,13)
1 (1,08)
168 (36,3)
46 (27,7)
64 (25)
24 (26,9)
149 (36,43)
33 (35,86)
43. Útil denticulado
44. Becs
-
1 (0,6)
1 (0,39)
1 (1,1)
2 (0,48)
-
45/50. Lasca con retoque
19 (4,1)
9 (5,4)
10 (3,9)
5 (5,6)
21 (5,1)
2 (2,17)
51. Punta de Tayac
1 (0,2)
2 (1,2)
6 (2,3)
-
7 (1,71)
1 (1,08)
54. Muesca en extremo
3 (0,6)
-
-
-
1 (0,24)
1 (1,08)
59. Canto unifacial
2 (0,4)
-
-
-
-
-
61. Canto bifacial
1 (0,2)
-
-
1 (1,1)
-
-
62. Diverso
9 (1,9)
2 (1,2)
3 (1,17)
2 (2,2)
8 (1,95)
-
462
166
256
89
409
91
Total
Cuadro III.430. Frecuencias de la lista tipológica. Niveles Ia-V.
376
[page-n-390]
LISTA TIPOLÓGICA
VI
VII
XII
XIII
XV
XVII
1. Lasca levallois típica
-
-
2 (2,81)
-
-
-
2. Lasca levallois atípica
-
-
-
-
4 (7,7)
3 (3,1)
4. Punta levallois retocada
-
-
-
-
-
-
5. Punta pseudolevallois
-
-
-
-
-
2 (2,1)
6. Punta musteriense
-
-
1 (1,41)
-
1 (1,92)
-
7. Punta musteriense alargada
-
2 (25)
-
-
-
-
8. Limaces
-
-
-
-
-
-
9. Raedera simple recta
2 (11,1)
-
4 (5,6)
-
5 (9,6)
8 (8,5)
10. Raedera simple convexa
2 (11,1)
-
2 (2,8)
2 (10,52)
1 (1,92)
7 (7,4)
11. Raedera simple cóncava
-
-
-
1 (5,26)
2 (3,84)
2 (2,1)
-
1 (12,5)
-
-
-
-
1 (5,55)
-
1 (1,4)
1 (5,26)
-
1 (1,06)
12. Raedera doble recta
13. Raedera doble recta-convexa
14. Raedera doble recta-cóncava
-
-
1 (1,4)
-
-
15. Raedera doble biconvexa
-
-
-
-
-
2 (2,1)
16. Raedera doble bicóncava
-
-
-
-
-
1 (1,06)
17. Raedera doble cóncava-convexa
-
-
-
-
1 (1,92)
-
18. Raedera convergente recta
-
-
-
-
-
-
19. Raedera convergente convexa
-
-
-
-
-
-
21. Raedera desviada
2 (11,1)
-
5 (7,1)
-
2 (3,84)
12 (12,7)
22. Raedera transversal recta
1 (5,55)
-
-
2 (11,1)
1 (1,92)
2 (2,1)
23. Raedera transversal convexa
2 (11,1)
-
3 (4,22)
-
-
2 (2,1)
24. Raedera transversal cóncava
-
-
-
-
-
-
25. Raedera cara plana
-
-
-
-
-
2 (2,1)
27. Raedera dorso adelgazado
-
1 (12,5)
-
-
-
1 (1,06)
28. Raedera retoque bifacial
-
-
-
-
-
1 (1,06)
29. Raedera alterna
-
1 (12,5)
5 (7,1)
2 (11,1)
-
-
30. Raspador típico
-
-
-
-
-
1 (1,06)
31. Raspador atípico
1 (5,55)
-
-
-
2 (3,84)
2 (2,1)
32. Buril típico
-
-
-
-
-
-
33. Buril atipico
-
-
-
-
-
-
34. Perforador típico
-
-
3 (4,22)
1 (5,26)
1 (1,92)
1 (1,06)
35. Perforador atípico
-
-
-
-
2 (3,84)
1 (1,06)
37. Cuchillo dorso atípico
-
-
-
-
-
-
38. Cuchillo dorso natural
-
-
5 (7,1)
-
3 (5,7)
2 (2,1)
40. Lasca truncada
-
-
-
-
-
-
42. Muesca
1 (5,55)
-
2 (2,81)
2 (11,1)
3 (5,7)
7 (7,4)
43. Útil denticulado
6 (33,3)
3 (37,5)
26 (36,6)
3 (16,6)
13 (25)
19 (20,2)
44. Becs
-
-
-
1 (5,26)
2 (3,84)
2 (2,1)
45/50. Lasca con retoque
-
-
6 (8,4)
1 (5,26)
4 (7,7)
8 (8,5)
51. Punta de Tayac
-
-
3 (4,22)
-
1 (1,92)
3 (3,1)
54. Muesca en extremo
-
-
-
-
2 (3,84)
-
56. Rabot
-
-
1 (1,4)
-
-
-
59. Canto unifacial
-
-
-
-
-
-
61. Canto bifacial
-
-
-
-
-
-
62. Diverso
-
-
-
-
-
-
18
8
71
19
52
94
Total
Cuadro III.431. Frecuencias de la lista tipológica. Niveles VI-XVII.
377
[page-n-391]
Nivel
Lasca levallois Punta muster.
Raed. simple
Raed. doble
Raed. converg. Raed. transv. Raed. desviada
2,7
21,9
2,5
2,3
3,2
4,9
Raed. otras
Ia
2,5
3,6
Ib/Ic
4,21
1,8
21,71
3,6
0,6
3
5,4
2,4
II
1,96
0,78
33,32
2,73
3,3
6,66
5,49
4,69
III
2,2
-
31,4
1,1
3,3
6,6
7,8
2,2
IV
1,94
0,73
23,95
1,45
0,73
3,9
4,88
2,43
V
2,17
2,17
27,15
-
1,08
5,42
7,6
3,25
VI
-
-
-
5,55
-
6,66
11,1
-
VII
-
25
-
12,5
-
-
0
25
XII
2,82
1,41
8,4
2,8
2,81
4,22
7,1
7,1
XIII
-
-
15,78
5,26
22,2
11,1
-
11,1
XV
7,7
1,92
15,36
1,92
1,92
1,92
3,84
-
XVII
3,1
2,1
18
4,22
2,12
4,2
12,7
4,22
Cuadro III.432. Frecuencias de los morfotipos: lasca levallois, punta musteriense y raederas.
Nivel
Raspador
Perforador
Cuch. dorso
Muesca
Denticul.
Bec
L. retoque
P. Tayac
Ia
1,3
3,4
0,2
5,5
36,3
0
4,1
0,2
Ib/Ic
3
2,8
1,2
3,6
27,7
0,6
5,4
1,2
II
4,7
9,01
-
1,56
25
0,39
4,3
2,3
III
1,1
4,4
-
2,2
26,9
1,1
2,2
-
IV
2,43
1,94
-
5,37
36,43
0,48
5,1
1,71
V
2,17
3,26
1,46
2,16
35,86
-
2,17
1,08
VI
5,55
-
-
5,55
33,3
-
-
-
VII
-
-
-
-
37,5
-
-
-
XII
-
4,22
7,1
2,81
36,6
-
8,4
4,22
XIII
-
5,26
0
11,1
16,6
5,26
5,26
-
XV
3,84
5,76
5,7
9,54
25
3,84
7,7
1,92
XVII
3,16
2,12
2,1
7,4
20,2
2,1
8,5
3,31
Cuadro III.433. Frecuencias de los morfotipos:
raspador, perforador, cuchillo de dorso, muesca, denticulado, bec, lasca con retoque y punta de Tayac.
pequeñas (microlitismo). El nivel VI, sin esta característica
anterior, se diferencia por un aumento importante de raspadores y sin perforadores (fig. III.218).
Los útiles con retoque denticulado muestran una mejor
presencia entre los niveles IV-XVII, estando peor representados en II-III. Existe una ligera tendencia al aumento de
muescas y becs hacia los niveles inferiores (fig. III.219).
La comparación entre las gráficas de raederas y denticulados indica que los denticulados y muescas tienen un
fuerte descenso en los niveles Ib/Ic a III, aumentan en IV, se
estabilizan entre IV-XII y decaen en los niveles más inferiores. Las raederas, con un aumento importante en II-III, presentan un descenso entre los niveles IV-XII, con dos picos
positivos en XIII y XVII y uno negativo en XV. El mayor
equilibrio entre ambas categorías sucede entre los niveles
IV-XII (fig. III.220 y III.221).
378
III.3.13. LOS ÍNDICES Y GRUPOS INDUSTRIALES
El índice levallois tiene una escasa incidencia, casi nula
en toda la secuencia y se concentra en los niveles Ia-V, con
tendencia al descenso. El índice laminar en cambio es mayor
en los niveles VI-XV, aunque siempre con la reserva que
marcan las pocas piezas existentes en los niveles inferiores.
El índice de facetado está prácticamente ausente en los niveles VI-XV y presenta un aumento entre Ia y V.
La comparación entre los índices levallois tipológico e
índice Quina indica que apenas existe relación. El ILty presenta un descenso hacia los niveles inferiores y un fuerte aumento en el nivel XV. El índice Quina se muestra muy variable y guarda relación con los retoques escaleriformes, estando ausente en los niveles III, VI y XII.
Los grupos industriales indican en orden de incidencia
que el Grupo I presenta valores muy bajos en toda la secuencia. El Grupo III tiene su mejor presencia entre los ni-
[page-n-392]
Fig. III.216. Frecuencias de las lascas con retoque y cuchillos de dorso
natural.
Fig. III.218. Frecuencias de los morfotipos raspador y perforador.
Fig. III.217. Frecuencias de los diferentes tipos de raederas.
Fig. III.219. Frecuencias de los diferentes tipos de útiles con retoque
denticulado.
379
[page-n-393]
Fig. III.220. Frecuencias de raederas y denticulados con muescas.
Fig. III.221 Frecuencias comparativas de los tipos raedera
y denticulado.
veles Ia-III y XV. El Grupo IV con muescas ofrece un descenso acusado en los niveles II-III, para alcanzar su máxima
presencia en el nivel IV, y a partir de aquí descender gradualmente hacia los niveles inferiores, con pronunciado valle en el nivel XIII. El Grupo II se presenta como mayoritario en la secuencia, aunque con dinámica muy variable: fuertes subidas en los niveles II a VI, XIII y XVII y bajadas pronunciadas en XII y XV (cuadros III.434, III.435, III.436,
III.437, III.438 y fig. III.222, III.223).
La asignación industrial propuesta para los distintos niveles indica una alternancia de conjuntos de denticulados y
raederas, en la que no se observa una tendencia definida. La
porcentualidad de estos morfotipos varía poco dentro de los
límites de su importante representación tipológica. Por ello,
surge la pregunta sobre la artificialidad de estas asignaciones “tipológicas” que no parecen guardar relación con la representación matemática de los datos industriales de la secuencia (cuadro III.439).
El estudio de la fracturación respecto de la materia prima permite observar un descenso de la misma en el sílex hacia los niveles inferiores y en oposición, un aumento en la
caliza, cuya alta presencia parece ser la causa y no otros motivos tecnológicos. La cuarcita tiene muy pocos elementos
fracturados. Los niveles Ia-III presentan la máxima fracturación silícea, que también se relaciona con su mayoritaria
presencia (cuadro III.442 y fig. III.225).
El grado de fracturación de las lascas es mayoritariamente pequeño (<26%). Existe una tendencia hacia los niveles inferiores de un aumento de piezas con fracturación más
grande. Ésta se da especialmente en los niveles V y XII (cuadro III.443 y fig. III.226).
El grado de fracturación de los productos retocados es
sustancialmente pequeño (<26%), aunque a escasa distancia
de los elementos con fracturación entre 26-50%. Existe una
tendencia hacia los niveles inferiores, mayor aquí que en las
lascas, de un aumento de piezas con fracturación más grande. Ésta se da especialmente en los niveles V y VI (cuadro
III.444 y fig. III.227).
La categoría “fracturación distal” en las lascas es la mayoritaria de la secuencia, seguida de las fracturas proximales
y laterales. Los niveles Ia-IV presentan una homogeneidad
en todas las categorías. A partir de aquí, se produce una alta
variabilidad en la que destaca la fuerte presencia de la fracturación proximal en el nivel XIII y la distal en XV-XVII.
Las fracturas laterales tienen su mayor presencia en los niveles IV-VI (cuadro III.445 y fig. III.228).
II.3.14. LA FRACTURACIÓN
El estudio de las piezas rotas o no enteras permite observar la gran homogeneidad comparativa que existe entre
las lascas fracturadas y los productos retocados también
fracturados. Los niveles Ib/Ic, VI y XIII presentan las mayores tasas de fracturación y las menores en IV y XII. La máxima distancia entre categorías se da en el nivel XIII, donde
las lascas están más fracturadas (cuadros III.440, III.441 y
fig. III.224).
380
[page-n-394]
Nivel
Ia
Ia
Ib/Ic Ib/Ic
II
II
III
III
Nivel
XIII
XIII
XV
XV
XVII
XVII
Í. Ind.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
Í. Ind.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
IL
2,58
-
3,47
-
1,91
-
4,49
-
IL
0,03
-
0,05
-
0,01
-
ILam
4,92
-
4
-
4,97
-
4,5
-
ILam
3,52
-
10
-
1,25
-
IF
7,08
-
11,87
-
4,39
-
8,19
-
IF
0,09
-
0,05
-
6,8
-
IFs
1,85
-
3,23
-
1,31
-
2,45
-
IFs
0,04
-
0
-
0,7
-
ILty
2,99
3,1
4,82
5,3
1,96
2,02
2,25
2,3
ILty
0
0
7,69
8,8
3,19
3,44
IR
41,9
43,5 40,36 44,9 55,68 57,4
52,8
53,3
IR
57,9
57,9
25
28,8
45,74
49,42
0
0
IQ
1,35
3,3
3,4
7,3
IAu
0
0
0
0
0
0
ICh
12,84
13,6
16,2
18,1 25,88 26,7 21,35 22,1
3,23
IQ
0
0
3
4
3,19
3,44
Grupo I
2,56
2,6
2,4
2,6
ICh
15,78
15,78
5,7
6,6
11,7
12,64
1,96
5,6
2,02
2,25
2,33
Grupo II
41,9
43,5
42,7
47,6 57,25 59,1
52,8
55,2
Grupo I
0
0
7
8
3,19
3,44
Grupo III
5,19
5,3
5,4
6,1
6,25
5,61
5,8
Grupo II
57,9
57,9
25
28
45,74
49,42
Grupo IV
36,36
37,7
27,7
30,8
25
26,6 26,96 28,2
Grupo III
5,2
5,2
9
11
5,31
5,68
Gr. IV+M
41,12
42,6
31,3
34,9 26,56 28,3 29,21 30,5
6,6
Cuadro III.434. Frecuencias de los índices y grupos industriales
en los niveles Ia-III.
Grupo IV
15,8
15,8
25
28
20,21
21,6
Gr. IV+M
26,51
26,51
34
40
27,65
29,54
Cuadro III.436. Frecuencias de los índices y grupos industriales en
los niveles XIII-XVII.
Nivel
IV
IV
V
V
VI
VI
XII
XII
Í. Ind.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
IL
2,34
-
1,6
-
0,01
-
0,02
-
ILam
2,43
-
6,27
-
3,52
-
10
-
IF
8
-
7,4
-
0,07
-
0,05
-
Nivel
IL
ILam
IF
IFs
ILty
IQ
2,58
4,92
7,08
1,85
3,18
3,13
3,47
4
11,87
3,23
5,37
7,3
IFs
3,67
-
2,46
-
0,01
-
0,02
-
Ia
ILty
1,95
2,1
2,17
2,27
0
0
2,85
3,17
Ib/Ic
IR
37,4
40,2 45,05 46,5
55,5
55,5 32,85 36,5
II
1,91
4,97
5,8
1,74
2,02
5,63
4,49
4,5
8,19
2,45
2,33
0
2,34
2,43
8
3,67
2,1
2,1
IAu
0,48
0,5
0
0
0
0
0
0
III
IQ
1,95
2,1
4,3
4,8
0,05
0,05
0,02
0,03
IV
ICh
14,42
15,5 13,04 13,6
27,7
27,7
8,57
9,5
V
1,6
6,27
7,4
2,46
2,27
4,88
0,01
3,52
0,07
0,01
0
0,05
3,17
0,03
0
0
2,85
3,1
VI
43,4 48,91 51,1
55,5
55,5
32,4
35,9
XII
0,02
10
0,05
0,02
5,2
0,05
0,05
4,2
4,68
XIII
0,03
3,52
0,09
0,04
0
0
0,05
10
0,05
0
8,8
4
0,01
1,25
6,8
0,7
3,44
3,44
Grupo I
1,95
2,1
Grupo II
40,34
Grupo III
4,88
Grupo IV
36,43
Gr. IV+M
41,5
2,17
6,52
2,2
6,81
39,2 35,86 37,5
45
38,04 39,7
33,3
33,3
36,6
40,6
XV
38,8
38,8
39,4
43,7
XVII
Cuadro III.435. Frecuencias de los índices y grupos industriales en
los niveles IV-XII.
Cuadro III.437. Indices industriales reales en los niveles
arqueológicos. ILty e IQ esenciales
La categoría “fracturación distal” en los productos retocados, al igual que pasó en las lascas, es la predominante en
la secuencia, seguida de las fracturas proximales y a más distancia las laterales. Los niveles Ia-V presentan una homogeneidad en todas las categorías. A partir de aquí, se produce
una alta variabilidad en la que destaca la fuerte presencia de
la fracturación proximal en el nivel XIII y la distal en el XV.
Las fracturas laterales tienen una presencia estable en los niveles Ia-V, con subida en XII y XVII. Hay que recordar la
baja presencia de piezas en los niveles inferiores, circuns-
tancia que condiciona los resultados (cuadro III.446 y fig.
III.229).
La situación de la fracturación respecto de los modos
(simple, plano y sobreelevado) y las ubicaciones del retoque
(proximal, distal y lateral) son elementos explicativos sobre
su posible funcionalidad. El retoque simple presenta una
fracturación mayoritaria distal que tiende al aumento, al
igual que la lateral, entre los niveles Ia-V. Los niveles VI-XV,
por el contrario, muestran un fuerte dominio de la proximal.
Las fracturas laterales tiene mucha más incidencia en los ni-
381
[page-n-395]
Nivel
GI
GII
GIII
GIV
GIV+M
IR
ICh
Ia
2,61
43,59
5,39
37,75
42,65
43,59 13,63
Ib/Ic
2,6
47,6
6,1
30,8
34,9
44,97
18,1
II
2,02
59,1
6,66
26,6
28,33
57,48 26,72
III
2,33
53,29
5,88
28,23
30,58
53,3
IV
2,1
43,42
5,26
39,31
45
40,26 15,52
22,1
V
2,27
51,13
6,81
37,5
39,77
46,59 13,63
VI
0
55,5
0,05
33,3
38,8
55,5
27,7
XII
3,17
35,9
4,68
40,6
43,7
36,5
9,52
XIII
0
57,9
5,2
15,8
26,51
57,9
15,78
XV
8
28
11
28
40
28,8
6,6
XVII
3,44
49,42
5,68
21,6
29,54
49,42 12,64
Cuadro III.438. Grupos e índices estructurales esenciales.
Fig. III.223. Índices industriales reales en los niveles arqueológicos.
IL: índice levallois. ILam: índice laminar. IF: índice de facetado
amplio.
piezas líticas estudiadas es de 16.004 y 78.107 los restos
óseos. Los niveles Ia-XII están excavados en extensión,
mientras que del XIII al XVII sólo se recoge una actuación
mayor o menor sobre el perfil general. La dinámica, considerada siempre de techo a muro o de momentos más recientes a más antiguos, muestra cómo las piezas líticas decrecen
porcentualmente: 1.012 piezas m3 (Ia-V) y 79 piezas m3 (VIXVII); al igual que los restos óseos con valores de 2.515 y
842 por metro cúbico. El conjunto Ia-V presenta el 90% de
la lítica y el 75% de la fauna, frente al 10% y 25% de los niveles VI-XVII. La relación fauna/lítica es tres veces superior
en los niveles inferiores que en los superiores.
Fig. III.222. Grupos e índices estructurales esenciales.
veles Ia-V. Respecto al retoque plano, éste tiene una escasa
incidencia, exclusiva de los niveles Ia-V. El retoque sobreelevado también presenta su máxima fracturación distal e incidencia en los niveles Ia-IV, al igual que la lateral (cuadros
III.447 y III.448).
III.3.15. RESULTADOS OBTENIDOS
La excavación del Sector occidental ha afectado a un volumen de 30 m3 de sedimentación con una desigual volumetría entre 1 y 5 m3 según el nivel arqueológico. El número de
382
La estructura industrial lítica
Los elementos de explotación o producción –EP– (núcleos, cantos y percutores) presentan unos valores homogéneos y bajos en los niveles Ia-V y un aumento en el resto,
más destacado en los niveles XII y XIII. Los elementos producidos no configurados –EPNC– (restos de talla, debris y
pequeñas lascas) tienen la más alta presencia entre las categorías en los niveles Ia-V (71,3). Decrecen en el resto, salvo
en el nivel XV, y su menor incidencia se da en el nivel XII.
Los elementos de producción configurados –EPC– (lascas y
productos retocados) presentan unos menores valores en IaV, que son duplicados en el resto de niveles.
El índice de producción (IP) es mucho mayor (75%) entre los niveles Ia-V que en VI-XVII (25%). Existe una gran
[page-n-396]
Ia
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y alta incidencia del grupo Paleolítico superior
Ib/Ic
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
II
Conjunto de raederas con presencia media de denticulados y alta incidencia del grupo Paleolítico superior
III
Conjunto de raederas con presencia media de denticulados y alta incidencia del grupo Paleolítico superior
IV
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
V
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
VI
Conjunto de raederas con presencia alta de denticulados y muy baja incidencia del grupo Paleolítico superior
XII
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
XIII
Conjunto de raederas con presencia baja de denticulados y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
XV
Conjunto de denticulados con baja presencia de raederas e incidencia media del grupo Paleolítico superior
XVII
Conjunto de raederas con presencia media de denticulados y muy baja incidencia del grupo Paleolítico superior
Cuadro III.439. Frecuencias de la asignación industrial tipológica en los niveles arqueológicos.
Nivel
Entera
Fracturada
Total
Índice
Ia
483
133
616
21,6
Ib/Ic
77
102
209
48,8
II
254
108
362
29,8
III
72
25
97
25,7
IV
616
48
664
13,83
V
104
45
159
28,30
VI
42
26
68
38,23
VII
10
4
14
28,57
XII
44
8
52
15,3
XIII
5
4
9
44,4
XV
44
13
57
22,8
XVII
49
18
67
26,86
Total
1800
534
2374
22,49
Cuadro III.440. Frecuencias de la fracturación en las lascas.
Nivel
Entera
Fracturada
Total
Índice
Ia
794
243
1037
23,4
Ib/Ic
180
148
358
41,3
II
465
185
650
28,5
III
157
58
215
27,4
IV
975
106
1081
9,80
V
178
78
257
30,35
VI
48
29
86
33,72
VII
16
6
23
26,1
XII
121
22
143
15,3
XIII
12
5
17
29,4
XV
84
23
107
21,5
XVII
115
36
151
23,84
Total
3145
939
4125
22,76
Cuadro III.441. Frecuencias de la fracturación
en los productos retocados.
Fig. III.224. Frecuencias de la fracturación en lascas
y productos retocados.
uniformidad en los primeros y un descenso acusado en XII
y XIII, con el particularismo del nivel XV, que se semeja a
los niveles Ia-V. El índice de configuración (IC) presenta
una tendencia ligeramente ascendente entre los niveles IaVI, para subir bruscamente entre VI y XII, con un descenso
final entre XV-XVII. El índice de transformación (ICT)
presenta un descenso entre los niveles Ia-VI, para subir en
el resto (XII-XVII). La dinámica tiene una tendencia al aumento ligero de los productos configurados hacia los niveles inferiores, más que los transformados, con una inflexión
en el nivel V, donde se cruzan las líneas de tendencia.
383
[page-n-397]
Nivel
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Nivel
1-25%
26-50%
50-75%
>75%
Tot.
Ia
240 (98,76)
-
3 (1,23)
243
Ia
44 (47,82)
42 (45,65)
6 (6,52)
-
92
Ib/Ic
145 (97,97)
1 (0,67)
2 (1,35)
148
Ib/Ic
37 (46,25)
36 (45)
7 (8,75)
-
80
II
182 (96,37)
1 (0,54)
2 (1,08)
185
II
70 (65,42)
14 (13,08)
20 (18,7)
3 (2,8)
107
III
58 (100)
-
-
58
III
12 (48)
6 (24)
7 (28)
-
25
IV
74 (69,81)
30 (26,3)
2 (1,68)
106
IV
30 (58,82)
16 (31,37)
3 (5,88)
2 (3,92)
51
V
46 (58,97)
32 (41,02)
-
78
V
10 (22,22)
20 (44,44)
6 (13,33)
9 (20)
45
VI
2 (0,9)
27 (93,1)
-
29
VI
13 (50)
12 (46,15)
1 (3,84)
-
26
VII
3 (50)
3 (50)
-
6
VII
-
-
-
-
-
XII
9 (40,9)
13 (59,1)
-
22
XII
2 (25)
3 (37,5)
-
3 (37,5)
8
XIII
3 (60)
2 (40)
-
5
XIII
2 (100)
-
-
-
2
XV
15 (65,21)
7 (30,43)
1 (4,34)
23
XV
9 (69,23)
2 (15,38)
1 (7,69)
1 (7,69)
13
XVII
22 (61,11)
10 (27,77)
4 (11,11)
36
XVII
11 (55)
7 (35)
1 (5)
1 (5)
20
Total
799 (85,1)
126 (13,41)
14 (1,67)
939
Total
240 (51,17)
158 (33,7)
52 (11,1)
19 (4,05)
469
Cuadro III.442. Fracturación respecto de la materia prima de los
productos configurados.
Cuadro III.443. Grado de fracturación de las lascas.
Fig. III.225. Fracturación respecto de la materia prima
Fig. III.226. Grado de fracturación de las lascas.
Los tres modelos teóricos planteados que relacionan experimentación y datos arqueológicos sobre el volumen del
soporte productivo, volumen productivo desechado y restos
de talla productivos señalan que:
- Los pequeños elementos líticos (restos de talla y debris) presentan un porcentaje menor del esperado con
aumento progresivo hacia los niveles inferiores, al
384
igual que los PC y especialmente los PCT en XIIXVII.
- La experimentación de varias series de cadenas operativas y la cuantificación resultante de sus categorías
(85% de debris, 11% de pequeñas lascas y 4% de productos configurados por elemento productivo o núcleo) vinculadas a los volúmenes esperados y dese-
[page-n-398]
Nivel
1-25%
26-50%
50-75%
>75%
Tot.
Nivel
P
PyD
D
L
Total
Ia
42 (50)
34 (40,47)
6 (7,14)
2 (2,38)
84
Ia
27 (31,76)
5 (5,88)
34 (40)
19 (22,35)
85
Ib/Ic
24 (54,54)
17 (38,63)
2 (4,54)
1 (2,27)
44
Ib/Ic
17 (28,81)
2 (3,38)
30 (50,84) 10 (16,94)
59
32 (43,83) 13 (17,80)
73
10 (55,55)
2 (11,11)
18
II
21 (45,65)
20 (43,47)
5 (10,86)
-
46
II
22 (30,13)
6 (8,21)
III
9 (60)
5 (33,33)
1 (6,66)
-
15
III
6 (33,33)
-
IV
15 (32,6)
25 (54,34)
2 (4,34)
4 (8,69)
46
IV
7 (14,28)
2 (4,08)
23 (46,93) 17 (34,69)
49
V
6 (24)
10 (40)
3 (12)
6 (24)
25
V
12 (44,44)
3 (11,11)
6 (22,22)
6 (22,22)
27
VI
1 (25)
1 (25)
1 (25)
1 (25)
4
VI
17 (50)
-
6 (17,64)
11 (32,35)
34
VII
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
XII
4 (80)
1 (20)
-
-
5
XII
3 (75)
-
1 (25)
-
4
XIII
-
1 (100)
-
-
1
XIII
2 (100)
-
-
-
2
XV
3 (37,5)
3 (37,5)
1 (12,5)
1 (12,5)
8
XV
4 (33,33)
-
7 (58,33)
1 (8,33)
12
12 (63,15)
6 (31,57)
19
161 (42,1) 85 (22,25)
382
XVII
11 (64,7)
6 (35,29)
-
-
17
XVII
1 (5,26)
-
Total
136 (46,1)
123 (41,7)
21 (7,11)
15 (5,08)
295
Total
118 (30,9)
18 (4,71)
Cuadro III.444. Grado de fracturación de los productos retocados.
Cuadro III.445. Situación de la fracturación en las lascas.
P: proximal. PyD: proximal y distal. D: distal. L: lateral.
Fig. III.227. Grado de fracturación de los productos retocados.
Fig. III.228. Situación de la fracturación en las lascas.
chados entre los EPC y EPNC muestra la siguiente dinámica: las piezas más pequeñas de la cadena operativa, las que menos se movilizan, presentan unos valores negativos entre los niveles I-III y, por tanto, existe
en los mismos un claro déficit. Al contrario, hay un
superávit entre IV-XVII, a pesar de los pocos elementos existentes. Los productos configurados (PC) ofre-
cen una situación inversa, con un superávit en I-III y
un déficit en IV-XVII.
- La valoración de los restos de talla como posibles “núcleos agotados”, y en relación a los valores experimentales “esperados”, respecto de los arqueológicos,
indica valores negativos o de déficit mayoritarios en
los EP y EPNC, con una tendencia al aumento hacia
385
[page-n-399]
Nivel
P
PyD
D
L
Total
Ia
26 (33,76)
5 (6,49)
34 (44,15) 12 (15,58)
77
Ib/Ic
13 (30,95)
3 (7,14)
19 (45,23)
7 (16,66)
42
II
14 (31,11)
2 (4,44)
24 (53,33)
5 (11,11)
45
III
6 (40)
2 (13,33)
5 (33,33)
2 (13,33)
15
IV
12 (29,26)
6 (14,63)
16 (39,02)
7 (17,07)
41
V
4 (30,76)
1 (7,69)
6 (46,15)
2 (15,38)
13
VI
2 (66,66)
0
1 (33,33)
0
3
VII
-
-
-
-
-
XII
3 (60)
-
-
2 (40)
5
XIII
1 (100)
-
-
-
1
XV
1 (14,28)
1 (14,28)
4 (57,14)
1 (14,28)
7
XVII
5 (31,25)
1 (6,25)
5 (31,25)
5 (31,25)
16
Total
87 (32,83)
21 (7,92)
114 (43)
43 (16,22)
265
Cuadro III.446. Situación de la fracturación en los productos
retocados. P: proximal. PyD: proximal y distal. D: distal. L: lateral.
los niveles inferiores. Los PC presentan dentro de unos
valores de superávit una tendencia en descenso. La dinámica de estas categorías estructurales “esperadas”
muestra cómo existe una tendencia generalizada al
descenso de todos los valores, mayor en los elementos
de producción (núcleos), y aún más en los elementos
producidos y no configurados (pequeñas piezas).
La materia prima
El sílex es la roca mayoritaria del conjunto de los niveles, con un valor medio superior al 90%. A partir del nivel
IV se produce una presencia notoria de caliza, que registra
un aumento junto a la cuarcita hacia los niveles inferiores.
Esta última sólo es significativa entre VII-XVII. La menor
Nivel
Simple
proximal
Simple
distal
Fig. III.229. Situación de la fracturación en los productos retocados.
incidencia del sílex se produce en los niveles XII y VI. El nivel XV rompe la tendencia anterior y presenta un alto porcentaje de sílex.
La alteración macroscópica identificada se presenta en el
sílex y la caliza. La cuarcita es la roca menos sensible a la misma y su identificación precisa la utilización de medios de mi-
Simple
lateral
Plano
proximal
Plano
distal
Plano
lateral
Sobreelevado Sobreelevado Sobreelevado
proximal
distal
lateral
Total
Ia
12 (32,4)
23 (62,1)
2 (5,4)
5 (83,3)
1 (16,6)
-
20 (44,4)
19 (42,2)
6 (13,3)
88
Ib/Ic
8 (47)
11 (29,2)
4 (44,4)
-
5 (17,8)
-
9 (53)
12 (42,8)
5 (55,6)
54
II
9 (39,1)
21 (56,7)
3 (60)
4 (17,4)
2 (5,4)
-
10 (43,7)
14 (37,8)
2 (40)
65
III
5 (35,7)
6 (66,6)
2 (100)
-
-
-
9 (64,3)
3 (33,3)
-
25
IV
9 (26,47)
20 (46,51)
1 (11,1)
-
-
-
25 (73,52)
23 (53,48)
8 (88,8)
86
V
3 (17,6)
5 (50)
2 (75)
2 (11,7)
-
-
12 (70,6)
5 (50)
1 (25)
30
VI
2 (66,6)
1 (33,3)
-
-
-
-
-
1
-
3
VII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII
4 (80)
-
1 (20)
-
-
-
-
-
-
5
XIII
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
XV
3 (60)
1 (20)
1 (20)
-
-
-
1 (50)
1 (50)
-
7
XVII
2 (22,22)
6 (66,66)
1 (11,11)
-
-
-
4 (20)
6 (30)
1 (5)
20
Total
57 (33,9)
94 (55,9)
17 (10,1)
11 (57,9)
8 (42,1)
-
52 (32,7)
84 (52,8)
23 (14,4)
384
Cuadro III.447. Situación de la fracturación respecto del modo y ubicación del retoque.
386
[page-n-400]
Nivel
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Ia
37 (42,04)
6 (6,81)
45 (51,13)
88
Ib/Ic
23 (42,59)
5 (9,25)
26 (48,14)
54
II
33 (50,76)
6 (9,23)
26 (40)
65
III
13 (52)
-
12 (48)
25
IV
30 (34,88)
-
56 (65,11)
86
V
10 (33,33)
2 (6,66)
18 (60)
30
VI
3 (75)
-
1 (25)
4
VII
-
-
-
-
XII
5
-
-
5
XIII
-
-
1
1
XV
5 (71,42)
-
2 (28,57)
7
XVII
9 (45)
-
11 (55)
20
Total
168 (43,63)
19 (4,93)
198 (51,42)
385
Cuadro III.448. Situación de la fracturación respecto del modo del
retoque.
croscopía. La pátina es la principal modalidad de alteración silícea, de alta incidencia y uniforme en la secuencia, a excepción de los niveles VII y XII, donde hay un mayor número de
piezas frescas y con semipátina. Las piezas mas alteradas –las
desilificadas– están más presentes en los niveles XII a XVII,
mientras que la termoalteración es muy significativa en los niveles Ia-VII. Ésta última presenta piezas con impacto térmico
muy evidente, por lo que el valor real de la termoalteración
debe ser mayor. La caliza muestra una dinámica en descenso
de su principal alteración –la decalcificación– hacia los niveles inferiores, aunque con ciertos matices en Ib/Ic y VI. La incidencia de la alteración por efectos naturales (pátina y desilificación) se debe vincular al medio sedimentario, mientras
que la termoalteración guarda relación con la presencia y utilización del fuego por el hombre. Los valores altos de la alteración natural corresponden exclusivamente al Sector occidental de la excavación y son diferentes a otros sectores, por
lo que las características del sedimento de cada área se revelan como determinantes en la alteración lítica.
La tipometría
La tipometría de los núcleos presenta una uniformidad
en los niveles Ia-IV con aumento hacia los niveles inferiores
,
y fuerte incidencia del macroutillaje en el nivel XII. Los valores mínimos corresponden al nivel II con su alto índice de
microlitismo. Los niveles inferiores presentan mayores dimensiones (V-XVII) y el nivel XII marca la máxima tipometría media de los soportes de producción. El índice de
alargamiento (1,1-1,5) indica una uniformidad en toda la secuencia. Un fuerte equilibrio longitud/anchura en las dimensiones de las piezas tiende en su dinámica a aumentar ligeramente hacia los niveles inferiores, en lógica relación con
su mayor tipometría. El índice de carenado presenta una amplia variabilidad que se relaciona con la mayor o menor explotación de estos productos, sin que se aprecie una tendencia definida.
La tipometría de los restos de talla tiene unos valores
más bajos en Ia-V que en VI-XVII. Estos valores tipométricos más altos presentan una mayor posibilidad de enmascarar núcleos agotados o explotados, y por tanto, hay que valorar la posibilidad de un menor índice de producción en estos niveles. Los índices de alargamiento y carenado se muestran uniformes en toda la secuencia.
La tipometría de las lascas presenta una homogeneidad
dual entre los niveles Ia-V y VI-XVII, con una cierta variabilidad interna en éstos últimos. Los primeros, con valores
más bajos, apenas alcanzan los 20 mm, frente a los niveles
inferiores que superan los 25 mm, pero sin alcanzar los 35
mm máximos del nivel XII. El índice de alargamiento se
muestra muy uniforme, sin llegar al 1,5, y por tanto lejos de
la laminaridad. El índice de carenado muestra una dinámica
con aumento del grosor hacia los niveles inferiores, en lógica relación a su mayor tipometría y con valores que difieren
de esta tendencia en los niveles III y VII.
La tipometría de los productos retocados presenta también una homogeneidad dual entre los niveles Ia-V y VIXVII, aunque con cierta variabilidad interna en éstos últimos. Los primeros presentan unos valores más bajos frente
a los niveles inferiores, con cifras ligeramente superiores a
las de las lascas, que indican una clara elección tipométrica
en la elaboración de los productos retocados. El índice de
alargamiento, dentro de su habitual uniformidad, ofrece el
mayor valor en el nivel VII, que no se corresponde con el de
las lascas que es el XII. El índice de carenado presenta una
tendencia general al aumento de grosor hacia los niveles inferiores.
El conjunto de las categorías líticas muestra la homogeneidad de dos conjuntos de niveles: Ia-V y VI-XVII. La dinámica evolutiva presenta valores más bajos en los primeros,
de 20 mm, frente a los casi 30 mm de los inferiores. El índice de alargamiento es muy uniforme en toda la secuencia, independientemente de la categoría lítica tratada. Por el contrario, el índice de carenado presenta una clara variabilidad
en los niveles II y III, con índice inferior a 3.
Las piezas líticas vinculadas al microlitismo y al macrolitismo no tienen una presencia conjunta en los niveles arqueológicos. El microlitismo está presente en toda la secuencia, a excepción de los niveles VI y VII, que junto al XII
muestran una fuerte incidencia del macrolitismo. El nivel
XV, con los valores más altos de pequeños útiles, marca una
escasa presencia de formatos grandes.
La relación entre materia prima y los anteriores índices
no muestra una vinculación significativa. El microlitismo está exclusivamente elaborado en sílex y el macrolitismo es con
preferencia calcáreo. Así pues, la materia prima es determinante en la elección y elaboración de estos productos indistintamente. Los formatos entre 17-20 mm concentran casi el
95% de estas pequeñas piezas. Los niveles Ia y XV son los
que registran un microlitismo más acusado, tanto en cantidad
como en reducción de formato. Mientras que los niveles II y
IV tienen el mayor número de estos elementos. El límite de
90 mm marca la práctica ausencia de macrolitismo.
387
[page-n-401]
La gestión de los núcleos
La gestión de las superficies de los núcleos presenta una
elaboración unifacial mayoritaria. Difieren de ésta los niveles
XII y XIII con un fuerte predominio de la gestión bifacial. La
dirección de debitado tiene elaboración centrípeta, preferencial y unipolar mayoritarias. La dinámica muestra una tendencia con aumento del debitado centrípeto hacia los niveles
inferiores. El debitado bipolar está prácticamente ausente y el
ortogonal debe formar parte del centrípeto. Hay que tomar todos estos valores con reservas, en especial los correspondientes a los niveles V-XVII, dado lo reducido de la muestra.
La dirección de preparación indica una elaboración preferente centrípeta a lo largo de todos los niveles. La dinámica presenta un aumento de la preparación unipolar hacia los niveles
inferiores. En resumen, una gestión unifacial de los núcleos
con debitado diversificado (centrípeto, preferencial y unipolar) y superficies de preparación centrípetas, que tienden hacia los niveles inferiores a una gestión bifacial con mayor debitado centrípeto y aumento de la preparación unipolar.
Los elementos producidos
La dinámica del orden de extracción de las lascas dentro
de las cadenas operativas líticas tiende al aumento de las piezas corticales (1º y 2º orden) hacia los niveles inferiores. Las
piezas de 1º orden y de decalotado están presentes en los niveles Ia-V un tercio menos que en XII-XVII. Esta circuns,
tancia se repite para los productos de 2º orden, aunque con
menor diferencia. Existe un aumento significativo de elementos corticales en los niveles inferiores. Los productos retocados presentan una dinámica similar a las lascas, con aumento de las piezas corticales.
La superficie talonar de las lascas con córtex no presenta ninguna tendencia definida, al igual que la facetada. Los
talones lisos tienen mayor presencia en los niveles Ia-VI que
en VII-XVII. La longitud de los talones en cambio muestra
un aumento tipométrico, acompañado de la anchura, hacia
los niveles inferiores, mientras que los niveles XII-XVII presentan el más bajo índice de alargamiento. Dentro de la homogeneidad general destacan varios matices: por un lado, la
mayor longitud y anchura en el nivel XII, donde están las
piezas más grandes, y por otro, un acusado descenso de la
longitud en el nivel VI que no se corresponde con la anchura. Los índices IA e IRPN presentan un descenso simultáneo
en el nivel III y los ángulos de percusión muy uniformes se
sitúan entre 103º y 109º.
La superficie talonar de los productos retocados indica
una tendencia al aumento tipométrico hacia los niveles inferiores (VI-XVII), con la salvedad del nivel XV. Los niveles
XII-XVII presentan el más bajo índice de alargamiento, con
descenso hacia estos niveles. Dentro de la homogeneidad tipométrica general destacan varios matices. Por un lado, la
mayor longitud y anchura lítica en los niveles VI, VII y XII,
que poseen las piezas más grandes; de ellos VI y VII superan al XII, circunstancia que se relaciona con el gran porcentaje de lascas no retocadas de este último nivel. También
existe un acusado descenso de la longitud en los niveles V y
XII, que se relaciona con la anchura. Los índices IA e IRPN
muestran un descenso simultáneo en el nivel III, al igual que
388
sucedía con las lascas. Los ángulos de percusión, muy uniformes, tienen una variación más amplia y alta que en las
lascas, entre 105º y 114º.
La corticalidad general de los niveles, con un valor medio del 40%, puede ser considerada alta. El menor grado o
poca corticalidad (<26%) se presenta dominante, con valores que superan el 50%, y ésta es mayor en los niveles Ia-V
que en VI-XVII, tanto en lascas como productos retocados.
La “corticalidad media” (26-50%) en cambio es dominante
en VI-XVII, frente a los niveles Ia-V. Las piezas que tienen
más de su mitad cubierta por córtex –la alta corticalidad–
también es ésta mayor en los niveles VI-XVII que en Ia-V.
La dinámica presenta una tendencia en todos los niveles hacia un porcentaje dominante de “poca corticalidad”, y ésta es
mayor en los niveles I-V, y entre las lascas. En cambio la “alta corticalidad” tiene mayor presencia en los niveles VIXVII y también entre las lascas. Los bulbos presentan una
homogeneidad dual en los conjuntos de niveles Ia-V y VIXVII. En los primeros se observa cómo los talones “simplespresentes” son dominantes, con cerca del 80%, mientras que
los “simples-marcados” están en un 12% y la incidencia del
bulbo suprimido en torno al 10%. Los niveles VII-XVII, por
el contrario, muestran una dinámica con aumento de los bulbos “marcados” y un descenso de los “presentes”, con una
ligera mayor incidencia del bulbo suprimido (14%).
La mayoría de niveles presentan la categoría “pocas extracciones” (1-2 aristas) como dominante con más del 50%;
difieren de ello los niveles VII y XII, que tienen un aumento en la categoría (3-4 aristas). Así y todo, no se aprecia una
dinámica definida, y en cambio, parece existir una cierta homogeneidad con un 10% de piezas en la categoría “muchas
extracciones” con más de cuatro aristas. La dinámica presenta un descenso poco pronunciado de los productos simétricos hacia los niveles inferiores. La simetría presenta homogeneidad en los niveles Ia-V, con un valor cercano al 40%
y un ascenso de las piezas convexas en detrimento de las trapezoidales hacia el nivel V. Los niveles VI-VII tienen una simetría triangular de fuerte entidad que tiende al descenso
con aumento de la trapezoidal en XV-XVII y la casi desaparición de la simetría convexa en los niveles inferiores.
La asimetría transversal se presenta más variable, con
fuerte presencia de la categoría triangular en los niveles II y
IV. En VII-XVII se produce un aumento de la asimetría
triangular en detrimento de la trapezoidal. El eje de debitado presenta un fuerte equilibrio en todos los niveles, porcentualmente por encima del 70%, y por tanto existen pocas piezas desviadas. Los niveles del V-XII presentan aún una mayor simetría del eje, que supera el 80%. Las piezas cuadrangulares tienen una cierta homogeneidad en todos los niveles,
sin que se observe una tendencia definida. Los gajos, en
cambio, tienden al aumento hacia los niveles inferiores, y el
resto de categorías, porcentualmente menos significativas,
también se muestran homogéneas.
La dinámica de los caracteres morfotécnicos líticos asiste a un descenso de piezas desbordadas y sobrepasadas hacia los niveles inferiores. Destaca la fuerte incidencia del nivel IV con altos valores porcentuales, posiblemente vinculada a una explotación más exhaustiva o de mayor aprovecha-
[page-n-402]
miento. Circunstancia que se reproduciría en los niveles que
presentan picos o fuertes ascensos: Ia, II, IV, XII y XV.
Los productos retocados
La dinámica presenta una tendencia con aumento del retoque escamoso hacia los niveles inferiores en detrimento
del denticulado. Esta circunstancia es compleja dado el reducido número de piezas que tienen los niveles VI-XVII. Todo indica que existe una mayor homogeneidad de las categorías entre los niveles Ia-V y VI-XVII.
El retoque corto es mayoritario en todos los niveles frente al retoque largo, porcentualmente bajo y estable, dentro de
una ausencia definida de tendencia. El retoque profundo tiene un ligero aumento hacia los niveles inferiores, y el mayoritario retoque entrante una cierta homogeneidad. Los retoques marginales fluctúan en la secuencia, presentando mayor equilibrio entre los niveles Ia-IV. La dinámica aprecia un
ligero aumento de los retoques convexos y sinuosos hacia
los niveles inferiores, dentro de la mayoritaria delineación
recta. El nivel XIII presenta una diferencia significativa con
el resto de niveles que pudiera ser atribuida al escaso número de piezas.
El retoque directo presenta homogeneidad en los conjuntos de niveles Ia-VI y VII-XVII. La dinámica tiene una
tendencia al aumento de los retoques complejos (inversos,
bifaciales, alternos, alternantes) hacia los niveles inferiores.
El retoque continuo presenta un gran dominio en toda la secuencia con incidencia que supera el 95% y sin ninguna tendencia de cambio o ruptura. La parcialidad o no en la repartición del retoque muestra una amplia variabilidad, destacando los niveles V y XII por la menor presencia de retoques
completos. En cambio, el conjunto de niveles Ia-V tiene una
incidencia algo mayor de retoque parcial. El retoque sobreelevado muestra un aumento hacia los niveles inferiores con
la salvedad del nivel XII, que presenta un fuerte aumento del
retoque simple por ausencia del sobreelevado. El retoque
plano tiene su más alto índice en el nivel XIII, aunque con
las reservas de tener pocas piezas. El sobreelevado y el simple son los retoques mayoritarios en todos los niveles, con ligero dominio del primero.
La dinámica de los productos retocados presenta una alta variabilidad de tendencias. Las puntas levallois y musterienses, ausentes en los niveles más inferiores, presentan un
ligero aumento del retoque simple, que es dominante, y un
descenso del plano hacia los mismos. Las raederas simples
muestran un aumento del retoque plano hacia los niveles inferiores, con una reducción del simple, en una dinámica de
variabilidad y donde el dominio del retoque sobreelevado está muy próximo al simple. Las raederas dobles y convergentes presentan un ligero aumento del retoque sobreelevado,
que es dominante, y una disminución del plano hacia los niveles inferiores, circunstancia limitada por las escasas piezas
existentes. Las raederas desviadas no presentan una tendencia definida dentro de un fuerte predominio del retoque sobreelevado. Las raederas transversales, también con dominio
de este retoque, muestran un descenso del retoque simple
hacia los niveles inferiores, dentro de una variabilidad alta.
El conjunto de raederas de cara plana, de dorso adelgazado
y alternas, con dominio del retoque simple, no presentan incidencia del retoque escaleriforme y sí una ligera tendencia
al aumento de los retoques sobreelevados y planos hacia los
niveles inferiores. En resumen el conjunto de raederas, dentro de un ligero dominio del retoque sobreelevado, presenta
una tendencia al aumento de éste a costa de la disminución
del simple hacia los niveles inferiores. Los retoques planos
y escaleriformes no tienen una tendencia definida, ni cambios notorios.
Los raspadores, dentro de un ligero dominio del retoque
sobreelevado, con corto número de piezas, presentan una
tendencia al aumento de los retoques sobreelevados y escaleriformes a costa de la disminución del simple hacia los niveles inferiores. Los perforadores, con dominio del retoque
sobreelevado, no presentan una tendencia definida en los
modos del retoque, cuya causa posiblemente sea la escasa
incidencia que tienen en los niveles inferiores. Las muescas
muestran una tendencia al descenso del mayoritario retoque
sobreelevado y a un aumento del simple, dentro de una cierta variabilidad. Los denticulados, con dominio del retoque
simple, participan de una ausencia de tendencia definida.
La dinámica sobre las características de la dimensión
del retoque y el grado de transformación a partir de las tres
medidas más importantes: longitud, anchura y altura o grosor del frente retocado, presenta una alta variabilidad. El
conjunto de niveles Ia-VI tiene una tendencia ligera al aumento de la longitud de 20 a 25 mm, acompañada también
de una respuesta similar en la anchura y la altura. A partir del
nivel VII se produce un cambio brusco con aumento en VII
y descenso en XV, que también se da en la anchura y altura.
Las superficies retocadas presentan una tendencia muy
ascendente en sus valores tipométricos en los niveles Ia-VI,
para tener una brusca caída en el nivel XV. Esta variación no
guarda relación con la extensión de las superficies de los soportes (SP). El grado de transformación (IT), como relación
entre la superficie de la pieza (soporte) y del retoque, muestra un ligero descenso en los niveles Ia-V, interpretado como
una tendencia de mayor extensión de la superficie del retoque respecto del soporte en estos niveles. El nivel VII tiene
la máxima distancia, y por tanto, la menor superficie retocada de los soportes, y los niveles XII-XVII presentan una cada vez menor superficie de retoque. Las relaciones “anchura/altura” y “longitud del filo/longitud del retoque” se muestran muy homogéneas en la secuencia, sin tendencias ni rupturas definidas.
La tipología
Las tendencias de los morfotipos a lo largo de la secuencia indican que, dentro del grupo de las raederas, las simples
presentan un descenso hacia los niveles inferiores, mientras
que en éstos aumentan las raederas dobles y las convergentes,
que tienen una fuerte subida en XIII. Las raederas transversales participan de estas características generales, al igual que
las desviadas. El resto de raederas que podríamos denominar
complejas presenta una alta incidencia puntual en VII. La acumulación de raederas en la secuencia tiene su incidencia más
relevante entre los niveles II-V
.
389
[page-n-403]
Los útiles con retoque denticulado tienen una mejor presencia en los niveles IV-XVII y peor en II-III, con ligera tendencia al aumento de muescas y becs hacia los niveles inferiores. El grupo formado por lascas levallois, puntas musterienses, lascas con retoque y cuchillos de dorso natural presenta una dinámica evolutiva con tendencia descendente entre
I-VI, para seguidamente mostrar fuertes picos y valles en VIIXVII, en especial en el nivel XV con aumento de este tipo de
,
útiles. Raspadores y perforadores tienen una incidencia similar e irregular. Los niveles II y XV registran la mayor presencia, que coincide con los mayores índices de piezas pequeñas
(microlitismo). El nivel VI, sin esta característica, presenta un
aumento importante de raspadores y sin perforadores.
La comparación de las dinámicas de raederas y denticulados indica que los denticulados y muescas tienen un fuerte
descenso en los niveles Ib/Ic-III, para aumentar en IV adqui,
rir una estabilidad en IV-XII y disminuir hacia los niveles más
inferiores. Las raederas, con un aumento importante en II-III,
presentan un descenso entre los niveles IV-XII con dos picos
positivos en XIII y XVII y uno negativo en XV El mayor equi.
librio entre ambas categorías sucede entre los niveles IV-XII.
La dinámica muestra una tendencia en descenso del índice levallois, dentro de una escasa presencia que se concentra en los niveles Ia-V. El índice laminar, en cambio, es
mayor en los niveles VI-XV aunque con pocas piezas en los
,
niveles inferiores. El índice de facetado presenta un aumento entre Ia-V y está prácticamente ausente en los niveles VIXV. La comparación entre los índices Lty y Quina indica que
no existe relación. El primero presenta un descenso hacia los
niveles inferiores y un fuerte aumento en el nivel XV. El IQ
se presenta muy variable y guarda relación con los retoques
escaleriformes, ausentes en los niveles III, VI y XII.
El análisis de los grupos industriales señala que el Grupo
I presenta valores muy bajos en toda la secuencia. El Grupo II
se muestra como mayoritario, aunque muy variable, con fuertes subidas en los niveles II a VI, XIII y XVII y bajadas pronunciadas en XII y XV El Grupo III tiene su mejor presencia
.
en los niveles Ia-III y XV y el Grupo IV con muescas presen,
ta un descenso acusado en los niveles II-III para alcanzar su
máxima presencia en el nivel IV y a partir de aquí descender
,
gradualmente hacia los niveles inferiores, con pronunciado valle en el nivel XIII. La asignación industrial propuesta para los
distintos niveles indica una alternancia muy variable de conjuntos líticos con predominio de denticulados o raederas en la
que no se observa una tendencia definida.
La fracturación
La dinámica de la fracturación es similar entre las lascas
y los productos retocados. Los niveles Ib/Ic, VI y XIII presentan las mayores tasas de fracturación y las menores en IV
y XII. La máxima distancia entre categorías se da en el nivel
XIII, donde las lascas están más fracturadas. Las piezas de
sílex presentan un descenso de fracturación hacia los niveles
inferiores, y en oposición, un aumento de ésta en la caliza,
cuya causa parece ser su mayor presencia y no motivos tecnológicos. Los niveles I-III presentan la máxima fracturación silícea, que también se relaciona con su mayoritaria
presencia. La cuarcita tiene muy pocos elementos fractura-
390
dos. El grado de fracturación en las lascas es preferentemente pequeño (<26%), con tendencia hacia los niveles inferiores de un aumento de piezas con fractura más grande
(>26%), especialmente en los niveles V y XII. En los productos retocados este grado también es mayoritariamente
pequeño, aunque a escasa distancia de los elementos con
fracturación entre 26-50%, que existe especialmente en los
niveles V y VI y cuyas causas están por determinar como sucedía en los anteriores niveles.
La “fracturación distal” en las lascas es la dominante, seguida de las fracturas proximales y laterales. Los niveles IaIV presentan una homogeneidad en todas las categorías, y en
el resto destaca la fuerte presencia de la fracturación proximal en el nivel XIII y la distal en XV-XVII. Las fracturas laterales tienen su mayor presencia en los niveles IV-VI. La
“fracturación distal”, en los productos retocados, al igual que
pasó en las lascas, es la mayoritaria de la secuencia, seguida
de las fracturas proximales y a más distancia las laterales. Los
niveles Ia-V presentan homogeneidad y a partir de aquí destaca la fuerte presencia de la fracturación proximal en el nivel XIII y la distal en el XV Las fracturas laterales tienen una
.
presencia estable en los niveles Ia-V con subida en XII y
,
XVII. Todo ello con una baja presencia de piezas en los niveles inferiores, circunstancia que condiciona los resultados.
Las raederas simples y los denticulados adquieren un
aumento de las superficies fracturadas hacia los niveles más
bajos. En las primeras la fracturación distal es dominante y
la tendencia no parece definida. Los denticulados tienen
fracturación distal mayoritaria y tendencia al descenso hacia
los niveles inferiores por aumento de las fracturas proximales. La situación de las fracturas respecto de los modos y
ubicaciones del retoque se presenta preferentemente distal
en los productos con retoque simple, que tienden al aumento al igual que la fractura lateral entre los niveles Ia-V. Los
niveles VI-XV, por el contrario, muestran un fuerte dominio
de la fracturación proximal. El retoque sobreelevado presenta su máxima fracturación distal e incidencia en los niveles
Ia-IV, al igual que la lateral. El retoque plano tiene una escasa presencia, exclusiva en los niveles Ia-V.
La agrupación industrial
Dividir para agrupar es parte del proceso metodológico
científico y en el segundo caso me he servido de un método
estadístico que ha resultado ser coherente con la información arqueológica y el resto de análisis matemáticos desarrollados, planteando unas agregaciones de similitud intrasite de los diferentes niveles de Bolomor.
Las valoraciones que se desprenden de la información
que aportan los análisis de agrupamiento –cluster– es que
proporcionan una coherencia interna y un alto grado de significación (ver anexo estadístico III.4). Esta comprobación
estadística está plenamente vinculada y reafirma consideraciones que se habían realizado previamente con otros métodos. Además, no invalidan, sino todo lo contrario, aspectos
no cuantificables matemáticamente y que relacionan las anteriores agrupaciones. Un resumen viene explicitado en la
tabla adjunta, donde la tonalidad de color se relaciona con la
relación existente entre los niveles (fig. III.230).
[page-n-404]
El análisis de las anteriores agrupaciones permite plantear la existencia de conjuntos industriales que poseen unas
características tecnotipológicas similares:
Los conjuntos basales (C) corresponden a las Fases
Bolomor I-II que se relacionan con los inicios del Riss
(OIS 9-8) y el interestadial Riss II-III (OIS 7).
A. La agrupación Ia, Ib/Ic, II, III, IV y V alcanza más del
90% de similitud de las características industriales en el AC3
y cerca del 50% en el AC4. Posiblemente el nivel XV con un
,
40% de similitud, se pueda relacionar con esta agrupación,
aunque lo reducido del material condiciona por el momento
la cuestión y más dada la separación cronológica existente.
Las cadenas operativas que se han utilizado son una
herramienta metodológica que ordena actuaciones en la secuencia cronológica. El encuadramiento de actos y productos
constituye un proceso técnico previsible. La producción lítica en los niveles de Bolomor experimenta un aumento progresivo e importante de los niveles inferiores a los superiores,
con alta incidencia homogénea en Ia-V (OIS 5e). El grado de
complejidad tecno-económica presenta también un proceso
en aumento, donde los elementos únicamente configurados
tienen mayor representatividad que los transformados en los
niveles inferiores, circunstancia que se invierte con el transcurso del tiempo. Los modelos teóricos aplicados indican que
las dinámicas estructurales “esperadas” registran una tendencia generalizada al aumento de la fragmentación de las cadenas operativas hacia los niveles más recientes.
La materia prima presenta en la secuencia de Bolomor
un número reducido de tipos de rocas: sílex, caliza y cuarcita. La tendencia hacia los niveles más recientes es la reducción porcentual de las mismas hasta la conversión del sílex
como roca hegemónica (OIS 5e). Las estrategias de subsistencia y ocupación del territorio posiblemente sean las causas de las mismas, con tendencia a una mayor complejidad
en los niveles superiores. Un aspecto relevante es la dicotomía litotécnica que presenta la materia prima como división
de soportes con características tecnofuncionales y morfológicas que hacen que el macroutillaje se realice en caliza y los
útiles sobre lasca en sílex. Su incidencia es puntual, principalmente en el nivel XII, y no guarda relación con ningún
proceso temporal. Esta característica desaparece en los niveles del OIS 5e y no debe vincularse a ningún desarrollo cronológico de transformación industrial.
La tipometría se relaciona con la materia prima de forma importante, registrando unos cambios entre los niveles
B. La agrupación VII y XII se realiza entorno al nivel
XII, que supera el 90% de similitud entre las características
industriales. La vinculación del nivel VII, pobre en piezas,
no es grande pero sí existente y apoyado por otros valores no
exclusivamente estadísticos. Posiblemente los pobres niveles
intermedios (VIII-X) puedan relacionarse con este conjunto,
en el que casi seguro habría que incluir el nivel VI, que tiene características de “transición”.
C. Los niveles basales XIII y XVII guardan una cierta
relación común, aunque menos nítida o consistente que los
anteriores. La falta de una excavación en extensión se perfila como la causa, igualmente aplicable al nivel XV.
Los dos primeros presentan unos valores que considero
definitivos en el conjunto del yacimiento. Estas agrupaciones industriales que podemos denominar A, B y C se sitúan
en la secuencia cronoestratigráfica de Bolomor con vinculación a fases paleoambientales y climáticas:
Los conjuntos superiores (A) corresponden a la Fase
Bolomor IV que se relaciona con el interglaciar RissWürm (OIS 5e) de clima templado.
Los conjuntos medios (B) corresponden a la Fase Bolomor III que se relaciona con el Riss final (OIS 6),
máximo climático glaciar.
Fig. III.230. Agrupaciones de tres “clusters systems” (AC3) de los niveles de Bolomor. EI: estructura industrial. MP: materia prima. TL: tipometría lascas. TPR: tipometría productos retocados. TT: tipometría total >10 mm. MM: macrolitismo y microlitismo. CL: corticalidad lascas.
CPR: corticalidad productos retocados. R: dimensiones del retoque. IT: índices técnicos. GI: grupos industriales.
391
[page-n-405]
del OIS 5e y el resto, donde incide una mayor variabilidad lítica y de morfología pétrea. Una característica relevante es la
presencia del denominado “microlitismo”, a excepción de
los niveles que registran una alta incidencia del macroutillaje. Así pues, el proceso tecnofuncional de elaboración de estos pequeños útiles, todos en sílex, acontece a lo largo de todo el Pleistoceno medio reciente –en toda la secuencia de
Bolomor–, como sucede en otros muchos yacimientos europeos, y no es exclusivo de momentos avanzados como había
sido planteado. Ésta es una característica que revela una producción con reducción de costes y materias con alta rentabilidad. Sería un proceso con parámetros funcionales basado
en el desarrollo técnico, con innovación del espectro funcional, sin modificaciones de los tipos de útiles del conjunto
instrumental. Estos instrumentos posiblemente se asocian a
necesidades funcionales como pueda ser una específica intensidad en el procesamiento económico de determinadas
presas. Su desarrollo en la secuencia se presenta homogéneo, sin cambios relevantes, donde la materia prima –sílex–
no parece jugar un excesivo rol de adaptación morfológica,
en su presencia.
En el caso del macroutillaje, las características tecnofuncionales son diferentes, la materia prima juega un papel
determinante como material de adaptación disponible e indispensable sobre el que se elaboran selectivamente estos tipos de productos. Esta característica hace que la funcionalidad del macroútil sea menor –en especial grandes lascas– y
se interpreta como artefactos poco especializados, posiblemente vinculados a recursos y economías de bajo riesgo con
estrategias de amplio espectro, un instrumental poco variado
y versátil que se adaptaría a situaciones de “alta tolerancia”
como expone Kuhn (1995).
Los elementos de explotación, en especial los núcleos,
de la secuencia de Bolomor presentan una gestión mayoritaria predeterminada con debitado variado y presencia entre
otras de técnicas levallois y discoide. No parece existir una
preferencia hacia ningún método y su desarrollo tecnológico
parece homogéneo. Sin embargo, la tecnología de estos métodos no se muestra altamente productiva como sucede con
los posteriores conjuntos musterienses regionales. Posiblemente las características de las ocupaciones estén determinando “procesos operativos productivos” que buscan una
mayor eficacia puntual que productiva, en un lugar donde no
abunda la materia prima deseada –sílex–. Así pues, no existe una modalidad mayoritaria de talla (extracción) sobre núcleos, ni asociada a un tipo específico de materia prima. No
por ello debo dejar de resaltar la existencia de una alta gestión centrípeta o radial entre los productos configurados en
392
caliza que son escasamente transformados (niveles VI-XII).
Los elementos líticos producidos presentan una simetría
que es mayor hacia los niveles superiores con alta homogeneidad (Ia-V), y una baja presencia de bulbos marcados que
son más relevantes en los niveles inferiores, y que indican
una mayor energía de impacto acompañada de un aumento de
elementos corticales. Los elementos producidos a la largo de
la secuencia de Bolomor muestran un alto grado de estandarización. Ésta no se produce sobre un tipo concreto de útil y
consecuentemente no existe una “desestandarización” de
otros; estas circunstancias no se observan a lo largo de secuencia, que ya se inicia así con estas características. Tampoco existen atributos intrínsecos de los útiles que primen o que
evolucionen a costa de otros. Igualmente no existen rupturas
o cambios en el proceso. Las variedades de utillaje constituidos como dominantes en la secuencia de Bolomor ya existen
en su inicio y con formas homogéneas generales.
Los productos retocados presentan una tendencia al descenso de los retoques complejos (inversos, bifaciales, alternos, alternantes, asociados), que son significativos en los niveles inferiores y que en parte están vinculados a las morfologías de útiles compuestos. Hay una gran homogeneidad en
toda la secuencia, con dominio de los retoques sobreelevados
y simples. La vinculación del retoque con los tipos de útiles
es compleja y variada. El retoque denticulado, muescas y
becs presentan una tendencia descendente hacia los niveles
superiores, con aumento compensado del retoque asociado a
las raederas. La dimensión del retoque y el grado de transformación presentan igualmente una alta variabilidad, aunque se observa una tendencia a la obtención de filos retocados más largos hacia los niveles superiores. La extensión de
las superficies retocadas también muestra un aumento hacia
los mismos, que incide en la complejidad y mejor aprovechamiento de la materia prima. Las relaciones entre los atributos
internos del retoque se muestran muy homogéneas en la secuencia sin tendencias ni rupturas definidas.
Las lascas levallois, las puntas musterienses y las lascas
con retoque presentan una tendencia a una mejor representatividad en los niveles superiores. El proceso indica un ligero
ascenso del índice levallois y del facetado en los niveles superiores, a costa de un más bajo índice de laminaridad que
se presenta mayor en los inferiores y que se define como tipométrico y no tecnológico. La fracturación es similar entre
lascas y productos retocados y no presenta una tendencia definida. Las fracturas suelen ser distales y en mayor proporción en los niveles inferiores, tal vez porque existe una menor reutilización (Fig. III.231 a III.240).
[page-n-406]
Fig. III.231. Industria lítica niveles I a V. 1: Punta pseudolevallois. 2: Denticulado lateral. 3: Raedera doble. 4: Denticulado
lateral. 5: Denticulado doble. 6: Punta de Tayac en cuarcita. 6: Raedera lateral en cuarcita. 8: Denticulado convergente.
9: Punta pseudolevallois retocada. 10: Muesca retocada.
393
[page-n-407]
Fig. III.232. Industria lítica de los niveles I a V. 1 a 12: Denticulados y raederas sobre cantos marinos. 13: Punta de Tayac.
14: Raedera lateral. 15: Raedera lateral. 16: Denticulado doble en cuarcita. 17: Punta musteriense. 18: Denticulado
convergente. 19: Cuchillo de dorso natural. 20: Raedera doble en cuarcita. 21. Raedera convergente.
394
[page-n-408]
Fig. III.233. Industria lítica en sílex de los niveles I a V. 1: Raedera lateral. 2: Raedera desviada apuntada.
3: Denticulado en caliza. 4: Denticulado múltiple. 5: Raedera lateral. 6: Raedera lateral. 7: Punta de Tayac.
8: Protolimace. 9: Denticulado múltiple.
395
[page-n-409]
Fig. III.234. Industria lítica en sílex de los niveles III y IV. 1: Raedera doble. 2: Núcleo inicial sobre canto marino.
3: Raedera convergente. 4: Perforador atípico desviado. 5: Raedera lateral. 6: Denticulado lateral. 7: Punta de Tayac.
8: Perforador atípico proximal. 9: Núcleo preferencial sobre canto marino. 10: Denticulado doble.
396
[page-n-410]
Fig. III.235. Industria lítica en sílex del nivel IV. 1: Raedera lateral. 2: Núcleo preferencial. 3: Perforador atípico proximal.
4: Raedera convergente. 5: Denticulado en cuarcita. 6: Denticulado lateral. 7: Punta pseudolevallois retocada.
8: Fragmento distal reavivado de denticulado.
397
[page-n-411]
Fig. III.236. Industria lítica en sílex de los niveles IV y V. 1: Denticulado lateral. 2: Núcleo preferencial. 3: Denticulado con
muesca. 4: Denticulado. 5: Raedera alterna. 6: Raedera desviada. 7: Punta musteriense. 8: Denticulado.
398
[page-n-412]
Fig. III.237. Percutores de caliza de los niveles VII, XII y XIII.
399
[page-n-413]
Fig. III.238. Industria lítica de caliza del nivel XII.
400
[page-n-414]
Fig. III.239. Industria lítica en sílex del nivel XIII. 1: Raedera lateral con frente distal de raspador (diverso).
2 a 6: Raederas lateral sobre cantos marinos. 7: Punta de Tayac.
401
[page-n-415]
Fig. III.240. Industria lítica del nivel XVII. 1: Denticulado múltiple. 2: Punta levallois fracturada. 3: Denticulado lateral.
4: Raedera lateral. 5: Raedera lateral. 6: Denticulado. 7: Denticulado. 8: Macroútil en caliza. 9: raedera desviada.
402
[page-n-416]
III.4. ANEXO. APLICACIÓN ESTADÍSTICA
MEDIANTE ANÁLISIS DE
CONGLOMERADO (CLUSTER ANALYSIS) A
LAS SERIES TECNOTIPOLÓGICAS DE LA
SECUENCIA ARQUEOLÓGICA
Cluster Tree
XII
VI
VII
La técnica del análisis de conglomerado es útil para descubrir la forma en que los objetos se agrupan o difieren entre sí. Por medio de los datos se calcula la matriz de distancias agrupando aquellos que se encuentran más íntimamente relacionados. En función de los resultados se establecen
las hipótesis o conclusiones (Shennan 1992, García 1985).
Dentro de las técnicas aglomerativas, el método empleado es el single link o “vecino más próximo” por su gran utilidad, donde la similaridad o distancia entre grupos se define
como la existente entre sus vecinos más próximos. La similaridad considerada es la distancia euclídea, como recta real
del espacio métrico que marca la “proximidad o lejanía”, Así
pues, tendremos dendogramas de resultados del análisis de
conglomerados por enlace simple para la matriz de similaridades entre los datos de los niveles de la secuencia.
El análisis de conglomerado se ha contrastado con la
técnica de cluster conocida con el nombre de K-means, utilizando la variabilidad “numérica o métrica” de la industria
lítica como criterio de agrupación, hasta un total de cinco
grupos por caso estudiado. Este procedimiento ha dado muy
buenos resultados en otros estudios regionales (Aura 1995).
Los programas informáticos utilizados han sido la base de
datos FileMaker Pro, la hoja de cálculo Excel y el programa
estadístico SPSS.
La estructura industrial
Los valores porcentuales entre las tres categorías o grupos que configuran las cadenas operativas de la secuencia:
elementos de explotación, elementos producidos no configurados y elementos producidos configurados, según el dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles I a IV otra con V XV y XVII
,
,
y una tercera con los niveles VI, VII y XII (fig. III.241).
La búsqueda de la mejor agrupación posible se inicia separando mediante agrupación los distintos niveles de la secuencia, de forma sucesiva a partir de dos grupos o divisiones y hasta un máximo de cinco, que atomiza en exceso la
relación entre los niveles. Como más tarde se verá, los valores extremos, agrupación de dos y de cinco, serán desestimados por su poca o excesiva resolución.
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que la
de dos clusters (AC2) separa dos grupos secuenciales: Ia-IV y
V-XVII. La agrupación de tres clusters (AC3) persiste en IaV o niveles superiores, otra con V XV XVII, y una tercera con
, ,
los niveles intermedios VI-XIII. La agrupación (AC4) en los
tres grupos anteriores, separando en solitario el nivel XII. Por
último la AC5 mantiene los niveles superiores agrupados al
igual que los inferiores, e individualiza los intermedios con
VI-VII, XII y XIII respectivamente. La importancia de las estructuras de las cadenas operativas es obvia y todo apunta a
una agrupación en tres conjuntos correlativos de los niveles de
la secuencia. AC3 es el modelo que mejor refleja la asociación
de las cadenas operativas en la secuencia.
XIII
XVII
V
XV
IV
Ia
III
Ib/Ic
II
0
2
6
10
Distances
Fig. III.241. Dendograma de la estructura industrial.
La materia prima
Los valores de las cuatro categorías consideradas porcentualmente son: sílex, caliza, cuarcita y otros. El dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles I a III, otra con IV, V,
VII, XIII, XV y XVII, y una tercera con los niveles VI y XII
(fig. III.242).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC3 aglomera los niveles Ia-IV y XV, que corresponden a
una buena presencia del sílex. El VI y XII se vinculan muy
bien a su fuerte proporción de piezas calcáreas, y por último
el resto. La AC4 asocia Ia-III (muy silícea), VI y XII (muy
calcárea) VII y XIII (medianamente calcárea), y el resto IV,
V, XV y XVII. La AC5 agrupa las tres anteriores citadas, una
cuarta con los niveles IV y V, que tienen una incidencia de
calizas sin cuarcitas, y por último los niveles XV y XVII que
presentan series cuarcíticas. AC5 es el modelo que mejor refleja la asociación de la materia prima en la secuencia.
La tipometría de las lascas
Los valores porcentuales están basados en las dimensiones longitud, anchura y grosor. El dendograma del análisis
de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La
de los niveles I a V y XV, otra con VI, VII, XIII y XVII, y
una tercera que aísla el nivel XII (fig. III.243).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-V, XII, XV y XVII, y por otro VI,
VII y XII. Agrupaciones silíceas y calcáreas respectivamente. La AC3 asocia I-V con XV, el resto de niveles y separa el
nivel XII. La AC4 reúne los niveles superiores I-III, VI-VII
y el resto, volviendo a individualizar el nivel XII. La AC5
mantiene los niveles superiores, agrupa IV, V y XV, y por último separa en tres XII, VI-VII y XIII-XVII. AC4 es el mo-
403
[page-n-417]
cera que aísla el nivel VII y XII. Prácticamente agrupaciones idénticas a las correspondientes a las lascas (fig.
III.244).
Cluster Tree
II
Ib/Ic
III
Ia
Cluster Tree
XV
II
IV
XV
V
III
XIII
Ia
VII
Ib/Ic
XVII
IV
VI
V
VI
XII
XVII
0
5
10
15
20
Distances
XIII
XII
Fig. III.242. Dendograma de la materia prima.
VII
0
2
3
4
Distances
Cluster Tree
Ib/Ic
1
Fig. III.244. Dendograma de la tipometría de los productos retocados.
II
Ia
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-VI y XV, y por otro VII, XII, XIII
y XVII. Agrupaciones superiores e inferiores groso modo.
La AC3 asocia I-IV, el resto de niveles VII, XIII, XIII y
XVII, y separa los niveles V y VI. La AC4 agrupa los niveles superiores I-III y XV, por otro lado Ib, IV y V, el resto VI,
XIII y XVII individualiza los niveles VII y XII. La AC5
mantiene los niveles superiores, agrupa Ib, IV y V, y por último separa en tres VII y XII, XIII y XV y VI. AC3 es el modelo que mejor refleja la asociación tipométrica de los productos retocados en la secuencia.
III
XV
V
IV
XVII
XIII
VI
VII
XII
0
1
2
3
4
5
Distances
Fig. III.243. Dendograma de la tipometría de las lascas.
delo que mejor refleja la asociación tipométrica de las lascas
en la secuencia.
La tipometría de los productos retocados
Los valores porcentuales están basados en las dimensiones longitud, anchura y grosor. El dendograma del análisis
de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La
de los niveles I a V y XV, otra con VI, XIII y XVII, y una ter-
404
La tipometría de los productos líticos
Los valores porcentuales están basados en las dimensiones longitud, anchura y grosor. Todas las categorías líticas
mayores de 10 mm se han incluido en la relación. El dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles I a V y XV, otra con VI,
XIII y XVII, y una tercera que aísla los niveles VII y XII
(fig. III.245).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-VI, XIII, XV y XVII, y por otro VII
y XII. Agrupaciones silíceas y calcáreas respectivamente. La
AC3 asocia I-V y XV, los niveles VI, XIII y XVII, y separa
los niveles VII y XII. La AC4 agrupa los niveles superiores
I-V y XV, por otro lado VI, XIII y XVII, y por último individualiza dos grupos con los niveles VII y XII respectivamente. La AC5 agrupa Ia, Ib, IV, V y XV, por otro lado VI,
[page-n-418]
Cluster Tree
Cluster Tree
XII
XII
VII
XIII
XVII
VI
III
Ia
Ib/Ic
IV
V
II
XV
VII
VI
XIII
XVII
V
IV
XV
Ib/Ic
Ia
II
III
0
2
4
0
6
2
4
7
Distances
Distances
Fig. III.245. Dendograma de la tipometría de todos
los productos líticos.
Fig. III.246. Dendograma de los formatos tipométricos extremos.
XII y XVIII, y por último separa en tres VII, XII y II-III.
AC3 es el modelo que mejor refleja la asociación tipométrica del conjunto lítico en la secuencia.
VII y XII. La AC3 asocia I-V, XIII, XV y XVII, y separa los
niveles VI y XII por un lado y VII por otro. La AC4 agrupa
los niveles superiores I-V, por otro lado IV, XIII, XV y XVII,
y por último individualiza dos grupos con los niveles VI y
XII, y VII respectivamente. La AC5 agrupa Ia, Ib, II, III y V,
por otro lado IV, XIII, XV y XVII, y por último separa en
tres grupos: VI, VII y XII cada uno. AC4 es el modelo que
mejor refleja esta asociación en la secuencia.
Los formatos tipométricos extremos
Los índices considerados de Macrolitismo y Microlitismo (IMA e IMI) son dos categorías que intervienen en la peculiaridad de los modelos tecnotipológicos. El dendograma
del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones
principales. La de los niveles I-V, otra con VI y XVII, y una
tercera que aísla los niveles VII y XII (fig. III.246).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-VI, XIII, XV y XVII, y por otro VII
y XII. Agrupaciones silíceas y calcáreas respectivamente.
La AC3 asocia I-VI y XVII, los niveles II, XIII y XV, y separa los niveles VII y XII. La AC4 agrupa los niveles superiores I-VI, por otro lado V, XIII y XVII, y por último individualiza dos grupos con los niveles II y XV y VII y XII respectivamente. La AC5 agrupa Ia, Ib, III y IV, y por otro lado
separa en cuatro grupos: II y XV, V y XIII, VI y XVII, VII y
XII. AC3 es el modelo que mejor refleja esta asociación tipométrica en la secuencia.
La corticalidad de las lascas
Los valores porcentuales están en relación con la mayor
presencia de córtex en las superficies dorsales líticas e individualizadas en cuatro grados. A: 1-25%, B: 26-50%, C: 5175% y D: >75%. El dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles I a V, XIII y XV, otra con VI y XII, y una tercera que aísla el nivel VII (fig. III.247).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-V, XIII, XV y XVII, y por otro VI,
Cluster Tree
VII
III
XV
XVII
Ib/Ic
II
Ia
V
IV
XII
XII
VI
0
10
20
30
Distances
Fig. III.247. Dendograma de la corticalidad de las lascas.
405
[page-n-419]
La corticalidad de los productos retocados
Los valores porcentuales están en relación con la mayor
presencia de córtex en las superficies dorsales líticas e individualizadas en cuatro grados. A: 1-25%, B: 26-50%, C: 5175% y D: >75%. El dendograma del análisis de conglomerado distingue cuatro agrupaciones principales. La de los niveles superiores y separa en tres grupos VI-VII, XIII y XV,
XII y XVII (fig. III.248).
Cluster Tree
III
VI
IV
Ib/Ic
VII
II
Ia
Cluster Tree
XV
XV
V
XIII
XII
XVII
XIII
XII
XVII
IV
0
II
20
30
Distances
Ib/Ic
Ia
Fig. III.249. Dendograma de la corticalidad
de los productos configurados.
V
III
VI
VII
0
10
20
Distances
Fig. III.248. Dendograma de la corticalidad
de los productos retocados.
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-V, XII, XIII, XV y XVII, y por otro
VI y VII. La AC3 asocia I-V, por otro lado XII, XIII, XV y
XVII, XIII, y separa los niveles VI y VII. La AC4 agrupa los
niveles superiores I-V, e individualiza tres grupos con los niveles VI-VII, XII y XII, y XIII y XV respectivamente. La
AC5 agrupa I-V y separa en cuatro grupos los niveles VII,
XII y XVII, XIII y XV, V respectivamente. AC3 es el modelo que mejor refleja esta asociación en la secuencia.
La corticalidad de los productos configurados
Los valores porcentuales están en relación con la mayor
presencia de córtex en las superficies dorsales líticas e individualizadas en cuatro grados. A: 1-25%, B: 26-50%, C: 5175% y D: >75%. A su vez se han agrupado lascas y productos retocados como elementos de mayor elaboración en el interior de las cadenas operativas. El dendograma del análisis
de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La
de los niveles superiores I, II, IV, V, VII, XII, XIII y XV, y separa en dos grupos III y VI y XVII (fig. III.249).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles Ia, II, V, VII, XII, XIII, XV y XVII,
y por otro Ib, III, IV y VI. La AC3 agrupa Ia, V, XII, XIII,
XV, XVII, por otro lado Ib, III, IV y VI, y separa los niveles
406
10
III y VII. La AC4 agrupa los niveles Ia, V, XII, XIII y XV e
individualiza tres grupos con los niveles Ib, IV y V, II, VII y
XVII y III respectivamente. La AC5 agrupa Ia, V, XII, XIII
y XV y separa en cuatro grupos los niveles Ib, IV y VI; II y
VII; III; y XVII. AC3 es el modelo que mejor refleja esta
asociación en la secuencia.
Las dimensiones de la superficies retocadas
Las variables consideradas hacen referencia a distintas
medidas e índices de las superficies retocadas y su relación
con los soportes. Estas son LF, AF, HF, IF, SR, FR, SP e IT.
La individualización de algunos de estos valores por separado o en agrupaciones menores y con idéntico tratamiento de
cluster ha dado resultados similares. El dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles superiores I-V y XV, otra con VI, VII,
XII y XVII, y por último el nivel XII (fig. III.250).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-V y XV, y por otro lado VI, VII,
XII, XIII y XVII. La AC3 agrupa I-V y XV, por otro lado VI,
VII, XIII y XVII, y aísla el nivel XII. La AC4 agrupa los niveles I-III y XV, por otro lado VI, VII, XIII y XVII e individualiza dos grupos con los niveles IV y V, y XII respectivamente. La AC5 agrupa I-III y XV, y separa en cuatro grupos
los niveles: VI y XVII; VII y XIII; IV-V; y XII. AC3 es el
modelo que mejor refleja esta asociación en la secuencia.
Los índices tecno-tipológicos
Las variables consideradas hacen referencia a los distintos valores de los índices técnicos y tipológicos tratados en
otros apartados. Éstos son los índices levallois, laminar, de
facetado estricto, de facetado amplio, levallois tipológico e
índice Quina (IL, ILam, IFs, IF, ILty, IQ). El dendograma del
análisis de conglomerado, que aborda 11 casos sin el nivel
[page-n-420]
Cluster Tree
Cluster Tree
II
XV
Ib/Ic
Ia
III
IV
V
VI
XVII
XIII
VII
XII
II
XV
Ib/Ic
Ia
III
IV
V
VI
XVII
XIII
VII
XII
0
50
100
150
0
1
2
3
Distances
Distances
Fig. III.250. Dendograma de las dimensiones
de las superficies retocadas.
Fig. III.251. Dendograma de los índices tecno-tipológicos.
VII, distingue cinco agrupaciones principales. La de los niveles Ib, II, IV, V y XVII, otra con VI y XIII, los niveles VI
y XII, y por último separa en dos grupos Ia y III respectivamente (fig. III.251).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-VI, XII y XV, y por otro lado III,
VII y XVII. La AC3 agrupa I-V y XV, por otro lado VI, VII,
XIII y XVII, y aisla el nivel XII. La AC4 agrupa los niveles
I-III y XV, por otro lado VI, VII, XIII y XVII e individualiza dos grupos con los niveles IV y V, y XII respectivamente.
La AC5 agrupa I-III y XV y separa en cuatro grupos los niveles: VI y XVII; VII y XIII; IV-V; y XII. AC3 es el modelo
que mejor refleja esta asociación en la secuencia.
Los grupos industriales
Las variables consideradas hacen referencia a los distintos valores de los índices industriales tratados en otros apartados. Éstos son los correspondientes al Grupo Levallois,
Grupo Musteriense, Grupo Paleolítico superior, Grupo de
Denticulados y Grupo de Denticulados y Muescas (GI, GII,
GIII, GIV y GIV+M). El dendograma del análisis de conglomerado, que aborda 11 casos sin el nivel VII, distingue
cinco agrupaciones principales. La de los niveles Ib, IV, V,
VI y XII, otra con II-III, y por último separa en tres grupos
los niveles Ia, XIII y XV respectivamente (fig. III.252).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles II-III, XIII y XVII, y por otro lado IVI, XII, y XV La AC3 vuelve a agrupar los primeros, por otro
.
Ia, IV XII y XV y por último Ib, V y VI. La AC4 mantiene la
,
,
primera y segunda agrupación anteriores, por otro lado IV y
XII, y por último Ia y XV respectivamente. La AC5 agrupa el
reiterado primer conjunto y separa en cuatro grupos los niveles Ia-Ib, V-VI, IV y XII, y aísla el nivel XV AC4 es el mode.
lo que mejor refleja esta asociación en la secuencia.
Cluster Tree
XIII
II
III
XVII
VI
V
Ib/1c
IV
XII
Ia
XV
0
2
4
6
8
Distances
Fig. III.252. Dendograma de los grupos industriales.
407
[page-n-421]
[page-n-422]
IV. LA CONTEXTUALIZACIÓN
IV.1. LAS INDUSTRIAS DEL PLEISTOCENO
MEDIO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
La información existente sobre las industrias líticas del
Pleistoceno medio en la Península Ibérica procede, mayoritariamente, de los depósitos sedimentarios continentales, sobre
todo de las formaciones fluviales de numerosas cuencas hídricas y, en menor medida, de áreas lacustres o depósitos coluviales. Por otro lado, también se documenta un número más
reducido de yacimientos ubicados en contextos kársticos, generalmente en cuevas y abrigos de las sierras calcáreas.
En el presente capítulo se aborda la información relativa a ambos tipos de depósitos, pese a que el yacimiento que
nos ocupa corresponde particularmente a uno de ellos. El
objetivo principal es no sólo plasmar los datos extraídos de
los yacimientos más relevantes del Paleolítico antiguo, sino
poner de manifiesto el tipo y la calidad de la información extraíble de cada uno de los diferentes contextos sedimentarios, de cara a establecer una valoración y comparación coherente con los datos obtenidos en la Cova del Bolomor. Para ello, resulta especialmente útil el establecimiento de unas
pautas de análisis que aludan a las mismas categorías, en este caso, los aspectos físicos, la materia prima, el aprovisionamiento, la tecnología, la tipología, la subsistencia y el hábitat. Como se observará más adelante, la información relativa a estos aspectos es notablemente diferencial según se
trate de un tipo u otro de yacimiento.
IV.1.1. YACIMIENTOS EN MEDIOS
SEDIMENTARIOS CONTINENTALES
Los yacimientos ubicados en medios sedimentarios continentales: terrazas fluviales, áreas lacustres y depósitos coluviales, son dependientes de las características geomorfológicas de los mismos. A pesar de sus particularidades funcionales, la genética geológica y su evolución son determinantes o, al menos, muy influyentes en estos yacimientos. El ti-
po de información que proporcionan es similar y recurrente
en todas las cuencas geográficas peninsulares, por lo que las
características del “contexto fluvial” no pueden ser obviadas
en un estudio como este (Santonja 1976, 1981, 1992).
El principal problema que afecta a las industrias líticas
procedentes de estos yacimientos al “aire libre” es que sólo
un pequeño porcentaje de los mismos han sido excavados, la
mayor parte hace décadas y aplicando una metodología que
en muchos casos, pese a ser ejemplar para el momento, no
contempla los objetivos y las problemáticas de la actual investigación moderna. Tampoco podemos obviar la distorsión
que ejercen los procesos postdeposicionales en unos lugares
generalmente “no protegidos”. Su emplazamiento en áreas
de dinámica erosiva es un serio problema para la conservación y posterior estudio de aspectos tan fundamentales como
fijar el espacio intrasite o conocer los límites reales donde se
desarrollaron las actividades antrópicas. También resulta
complejo certificar la posición primaria deposicional de los
materiales arqueológicos, puesto que lo más frecuente es documentar “series líticas rodadas”. Incluso la existencia exclusiva de material lítico podría apuntar a una pérdida de restos faunísticos asociados o, a veces y en sentido contrario, a
una asociación descontextualizada de los mismos.
En cuanto a la industria lítica procedente de estos yacimientos, su variabilidad cuantitativa, así como sus características y conservación, está igualmente determinada por los
fenómenos postdeposicionales que afectan a estas amplias
superficies espaciales. Sobre todo, es frecuente la presencia/ausencia diferencial de productos líticos en función de su
volumen y peso, lo que impide conocer los componentes de
las cadenas operativas líticas.
La necesidad de establecer un posicionamiento crítico
que sugiera la inconveniencia de desarrollar secuencias diacrónicas generales de las industrias líticas peninsulares en
base a las secuencias de las terrazas fluviales es, por tanto,
cada vez más patente; o, al menos, necesaria para enfocar
409
[page-n-423]
determinados aspectos de la investigación, sin menospreciar
por ello anteriores trabajos elaborados en esa línea. En el
fondo de la cuestión también gravita el objetivo arqueológico buscado, es decir, los tipos de actividades antrópicas que
se quieren investigar. El interés de este trabajo se basa en el
estudio de la industria lítica y, a través de ella, se pretende
conocer actividades y conductas concretas de los homínidos
en los asentamientos, lo que requiere un conjunto coherente
de datos y evaluable.
Las características y condicionantes más frecuentes de
este tipo de yacimientos han llevado a que sean valorados
como lugares de actividad antrópica puntual, generalmente
aleatoria y muy vinculados a actividades intersite. Éstos han
sido considerados lugares de muy breve ocupación temporal
y, consecuentemente, de funcionalidad específica o especializada, dentro de un patrón de ocupación del territorio caracterizado por actividades migratorias con elevada movilidad. Algunas de las investigaciones más recientes han permitido incorporar matices que, dentro de esta consideración
general, permiten establecer diferencias funcionales entre
los propios asentamientos al aire libre y comprender mejor
la dinámica de las actividades antrópicas que se desarrollan
en este tipo de entorno.
A continuación se analizan las características de aquellos yacimientos peninsulares conocidos, con cronología del
Pleistoceno medio y Pleistoceno superior inicial en contextos al aire libre, que poseen mayor información acerca de la
asociación de restos faunísticos y conjuntos líticos “in situ”,
si bien resultan representativos de un grupo mucho mayor.
Más adelante se incluyen aquellos correspondientes a su ubicación en el medio kárstico. Se abordan de forma separada
aquellos relacionados con la explotación de materias primas
líticas, por sus características sumamente específicas. La relación de yacimientos es la siguiente (fig. IV.1): Cueva del
Castillo (1), Cueva Lezetxiki (2), Cova d’en Mollet I (3),
Can Garriga y Pedra Dreta (4), Caus del Montgrí (5), Atapuerca –TD10/11 y TG– (6), Ambrona (7), Pinilla del Valle
(8), Áridos (9), Cuesta de la Bajada (10), Solana del Zamborino (11), Cueva Carihuela (12), Cueva Horá (13), Cueva
del Ángel (14), Cova del Bolomor (15).
Áridos
El yacimiento de Áridos se sitúa en la cuenca del río Jarama, excelente vía de conexión con la Submeseta sur y sus
cuencas fluviales. Se trata de una terraza fluvial asociada a
una antigua llanura de inundación y las ocupaciones corresponden a un momento templado semejante al actual o algo
más cálido y húmedo.
En Áridos I fueron aislados dos suelos de ocupación sucesivos. El estudio faunístico proporciona: Sus sp., Cervus
elaphus, Bovidae indet., Palaeoloxodon antiquus, Canidae
indet.,Castor fiber, Sorex sp., Crocidura aff. russula, Pipistrellus sp., Vespertilionidae indet., Elyomis quercinus, Allocricetus bursae, Microtus brecciensis, Arvicola cf. sapidus,
Apodemus cf. sylvaticus, Lepus sp., Oryctolagus cf. lacosti,
así como peces, anfibios, reptiles y aves (López 1980). El
primer suelo de Áridos representa un “área de despedazado”
o butchering site de un elefante (Palaeoloxodon antiquus)
410
Fig. IV.1. Principales yacimientos de la Península Ibérica citados.
desarticulado, al que se asociaban dos bóvidos; la segunda
concentración, más compleja, podría tratarse de un “alto de
caza o campamento muy transitorio” (AR 1). Ambos no presentan áreas excavadas completas. Los restos de elefante sufrieron manipulaciones menos intensas, más primarias en
AR 2 que en AR 1, donde aparecen más diseminadas (Santonja y Querol 1980c). La cronología, en base a la
microfauna, es del OIS 12-13. En Áridos 2 sólo se excavó
una pequeña parte del área conservada, con escasa industria
lítica asociada a un ejemplar adulto de Palaeoloxodon antiquus (Santonja y Querol 1980b).
Ambos yacimientos, AR-1 y AR-2, presentan evidentes
paralelismos industriales. El primero con elementos de explotación (3,9%), esquirlas, fragmentos y elementos no configurados (72%), productos configurados (24,4%) y transformación del 41%. Presenta una serie industrial de 333 piezas y 34 útiles procedentes de 21 nódulos de sílex y cantos
de cuarcita. Entre los útiles destacan los buriles (20%), las
muescas (17,7%) y los cantos tallados (11,4%). Es de señalar la práctica ausencia de raederas y la presencia de dos
puntas de bifaz, cuatro percutores y varios núcleos (Santonja y Querol 1980b).
El sílex y la cuarcita son las materias primas dominantes.
El primero aparece intensamente retocado y procede de la inmediata confluencia del Manzanares; en cambio el cuarzo, estrictamente local, se usó para elaborar los útiles pesados y con
escasa talla, lo que refleja una dicotomia litotécnica (Santonja y Querol 1980, Santonja y Villa 1990, Villa 1990).
Ambrona (AS1)
Ambrona se localiza en las estribaciones occidentales
del Sistema Ibérico, en un área de fácil comunicación con la
Submeseta Norte, con la cuenca del Henares-Jarama y, a través del Jiloca, con el valle del Ebro y el litoral mediterráneo.
Se trata de una llanura aluvial de inundación nutrida por un
pequeño canal (Pérez González et al. 1997, 2002, 2005).
Las excavaciones recientes en la Unidad Inferior de Ambrona (1993-2000) han modificado radicalmente anteriores
valoraciones sobre las actividades antrópicas en este lugar.
[page-n-424]
El material paleontológico, consistente en los taxones Canis
lupus cf. mosbachensis, Panthera Leo cf. fossilis,
Palaeoloxodon antiquus, Equus caballus torralbae,
Stephanorhinus hemitoechus, Capreolus sp, Cervus elaphus,
Dama cf. dama, Bos primigenius (Soto et al. 2001, Sesé y
Soto 2005), no presenta una clara vinculación con el
arqueológico, al no existir fracturación ósea y documentarse
escasas marcas de descarne.
Respecto a la industria, las 235 piezas líticas existentes
presentan un alto grado de configuración cercano al 50%
(101 lascas), una escasa transformación (algunos denticulados, raederas y raspadores) y un número significativo de
elementos de explotación (21 núcleos y 8 percutores, 12%).
Los porcentajes tipológicos indican un 37,8% de raederas y
un 31,5% de denticulados. La proporción de macroutillaje
bifacial es bajo (3,4%) y los utensilios de gran formato
vienen ya configurados desde el exterior (Panera 1996,
Rubio 2006, Panera y Rubio 1997, Santonja et al. 2005). Las
materias primas dominantes son la cuarcita y sílex, sin que
exista dicotomia litotécnica como en otros yacimientos.
Se ha determinado que el yacimiento refleja episodios
largos de tiempo en los que se produce la muerte natural de
elefantes, ciervos y gamos. Las características de los
elementos antrópicos parecen indicar que los grupos
humanos visitarían el lugar por las oportunidades de
aprovechamiento cárnico en un área lacustre frecuentada
principalmente por elefantes. Los homínidos acudirían al
lugar provistos de algunos nódulos y artefactos acabados y
su frecuentación estaría muy espaciada en el tiempo (miles
de años). La investigación no ha podido determinar si el
acceso a los recursos era mediante caza o muerte natural, sin
embargo se ha descartado la actuación de carroñeo marginal
(Villa et al. 2005).
Cuesta de la Bajada
El yacimiento de Cuesta de la Bajada se ubica en el río
Alfambra (Teruel), con conexión desde los páramos turolenses hacia el Mediterráneo, al sur, y hacia la cuenca del Ebro,
al norte. El yacimiento se asocia a un medio encharcado o de
lagunas muy someras en el contexto de un clima templado,
algo más frío y seco que el actual. Las dataciones por termoluminiscencia 137,9 ± 10,07 ka (Santonja et al. 2000) y
257 ± 22 ka, 265 ± 23 ka (Santonja c.o.) sitúan el yacimiento en los estadios isotópicos 7 o 6.
Las excavaciones arqueológicas han documentado una
asociación faunística formada por Palaeoloxodon antiquus,
Equus cf. chossaricus, Dicerorhinus hemitoechus, Cervus
sp, Erinaceus sp., Crocidura sp., Oryctolagus cf. cunniculus,
Arvícola cf. sapidus, Eliomys quercinus, Microtus brecciensis-cabrerae, Allocricetus bursae y Apodemos sylvaticus,
donde el taxón dominante es el caballo, sobre el que se actuó preferentemente (Santonja et al. 2000).
En cuanto a la industria lítica, los niveles 16-19 indican
que los elementos de explotación constituyen el 6,3%, los
elementos no configurados el 57,6%, los configurados el
36,1% y, de éstos, el 97% son transformados. El conjunto
carece de macroutillaje (bifaces, hendedores, grandes lascas,
cantos, entre otros) y presenta un porcentaje de raederas que
se sitúa entre el 20-24% y de denticulados entre el 22-14%.
Las raederas son de tipos variados y están en equilibrio con
los denticulados. El aprovisionamiento de materia prima fue
a corta distancia y sólo se emplearon rocas locales. No hubo
una elección de los cercanos cantos de cuarcita de tamaño
grande, ni dicotomía litotécnica (Santonja et al. 1990, 1992,
1996, 1997, 2000, 2000a, Santonja y Pérez González 2001).
Solana del Zamborino
La Solana del Zamborino se ubica en la Depresión Guadix-Baza, con accesos a Andalucía oriental y Bajo Guadalquivir. El contexto en el que se sitúa es una sedimentación
fluvial que progresivamente pasa a lacustre con ocupación
al borde de un lago, vinculado a un momento de clima templado con llanura de herbáceas (Casas et al. 1976).
En el yacimiento se establecieron tres niveles de ocupación, cuya cronología se situaría en el OIS 5 o próximo al mismo, y donde se documenta el procesado de équidos y bóvidos
con huesos quemados y alguna señal de descarne. En el nivel
B se localizó una estructura de combustión con restos de fauna quemada en su interior. Los tres niveles presentan un dominio del Equus caballus, seguido del Bos primigenius y Cervus elaphus. Un número importante de restos corresponde a
piezas dentales. También se documenta Sus scrofa y testudo
(Porta 1976, Martín Penela 1987, 1988).
En cuanto a la industria lítica se registraron raederas,
bifaces lanceolados y cordiformes, hendedores, cantos
trabajados y numerosos manuports. En el nivel inferior (A)
las muescas son dominantes, sin denticulados, con cantos y
pocas raederas. En el nivel central (B) hay un equilibrio
entre raederas (simples y transversales) y denticulados, con
utillaje bifacial. En el nivel superior (C) se documenta un
dominio de raederas abundantes y diversificadas (simples,
dobles, transversales y convergentes), sin denticulados y
macroutillaje de cantos (Botella et al. 1976). El número de
restos líticos es reducido, unas pocas piezas por metro
cúbico sin datos sobre elementos de explotación, y una
configuración alta con transformación no elevada.
Los niveles fueron considerados momentos diferentes
de un “cazadero”: esporádico, ocasional o intensivo (Botella
et al. 1976). Las estrategias de subsistencia plantearían una
caza selectiva sobre el caballo y exclusiva sobre el ciervo,
con actividades oportunistas o de carroñeo en bóvidos, rinocerontes y elefantes (Díez 1993). Sin embargo, los estudios
taxonómicos realizados registran la fracturación ósea pero
no la incidencia de cortes líticos de forma significativa
(Martínez y López 2001), de modo que resulta difícil pensar
en un hábitat con uso intenso o en la calificación de “cazadero” (Vega Toscano 1989).
IV.1.2. YACIMIENTOS EN MEDIOS KÁRSTICOS:
CUEVAS Y ABRIGOS
La información más completa y compleja que se posee
sobre el Pleistoceno medio y el Pleistoceno superior inicial
en la Península Ibérica procede del estudio pluridisciplinar
de un reducido número de cavidades peninsulares, entre las
que se encuentran Atapuerca (Ibeas, Burgos), Cueva de la
Carihuela (Piñar, Granada), Cueva Horá (Darro, Granada),
411
[page-n-425]
Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), cavidades de Pinilla
del Valle (Madrid), Cau del Duc (Torroella, Girona) Cau del
Duc (Ullà, Girona), Pedra Dreta (Sant Julià de Ramis, Girona), Can Garriga (Sant Julià de Ramis, Girona), Cova d’en
Mollet I (Serinyà, Girona), Cueva del Castillo (Puente Riesgo, Cantabria), Cueva Lezetxiqui (Mondragón, Guipúzcoa)
y Cova del Bolomor (Tavernes, Valencia).
Las categorías analizadas de cada uno de estos yacimientos son las mismas que en el caso de los depósitos al aire libre, con el fin de establecer valoraciones generales.
Atapuerca
En la Sierra de Atapuerca existen varios yacimientos
con características fisiográficas y diacrónicas muy diferentes. Las áreas de excavación se denominan TG (Trinchera
Galería), TD (Trinchera Dolina), TN (Sima Norte) y TZ (Covacha de los Zarpazos). Los aspectos más interesantes para
este trabajo son los depósitos del Pleistoceno medio reciente que presentan una información diacrónica: niveles superiores (TD10 y TD11) y el Complejo Tres Simas (TZ, TG y
TN) (Pérez González et al. 1999).
La denominada Gran Dolina o Trinchera Dolina es una
fractura con relleno sedimentario de 20 m de potencia cuyos
depósitos basales (TD2) son considerados del periodo Matuyama final. Los niveles TD10-TD11 son el techo de la secuencia y están asociados al Pleistoceno medio reciente,
aunque sin completarlo debido a la erosión de la cobertera
superficial. Los niveles TD10 y TD11 se situarían entre los
estadios isotópicos 11-9, en base a las dataciones existentes:
372±32 ka (TD10) y 337±29 ka (TD11) (Falgueres et al.
2001). Entre las distintas ocupaciones existen momentos no
antropizados o de desocupación. Estos niveles, con fauna y
útiles retocados de diversa funcionalidad, se han interpretado como hábitats temporales relacionados con un campamento y con una variabilidad escasa (Carbonell et al. 1987,
1995a, Carbonell et al. 1998, 1999a, Mosquera 1998).
La microfauna de los niveles superiores excavados –TD
(11), TN (4, 5, 6), TG (11) y TZ (4)– está caracterizada por
la asociación de Pitymis subterraneus, Microtus agrestis,
Pliomys lenki y Arvicola sp., que se relaciona con las faunas
del Pleistoceno medio de la Península Ibérica (Áridos y Cúllar Baza I) y Francia (Saint Estéve Janson y Orgnac 3) (Sesé y Gil 1987). La macrofauna, en cambio, sólo se conoce
bien en los tramos inferior y superior de TD (3-6 y 8) y (1011) y los superiores de TG-TN. La suma de los registros superiores proporciona Crocuta crocuta, Felis sylvestris, Lynx
spelaea, Panthera gombaszoegensis, Panthera leo fossilis,
Dicerorhinus cf. hemitoechus, Equus caballus cf. germanicus, Equus caballus cf. steinheimensis, Cervus elaphus, Bison schoetensacki, Canis lupus y Ursus spelaeus (Soto 1987,
Van der Made 1998).
El estudio industrial de TD10 muestra 600 piezas líticas
correspondientes a las campañas de los años 1987, 1989 y
1993. El nivel se dividió en cuatro unidades (10A, 10B, 10C,
y 10D) en función de la fracción sedimentológica y la presencia de bloques. Sin embargo, el material arqueológico parece más concentrado en TD10A, donde se excavaron unos
25 m2 (Vallvedú et al. 1999). Las materias primas empleadas
412
proceden del entorno inmediato, son sílex (68,3%), cuarcita
(16,7%), arenisca (9,7%) y cuarzo (3,7%). Las cadenas operativas muestran un porcentaje medio de elementos de explotación (4%), una muy baja presencia de restos de debitado
(10%) y una configuración alta (77%), con escasa transformación (20%) (Bergés 1996, Rodríguez 1997, Guiu 2004).
La presencia de carnívoros, la fauna fragmentada y el
mayor espectro de categorías estructurales líticas inducen a
pensar en una mayor ocupación antrópica (Diez et al. 1996,
1999, Lorenzo y Carbonell 1999). Sin embargo, no dejarían
de ser ocupaciones cortas de carácter esporádico, sin un impacto antrópico importante. También pudiera ser que el tratamiento conjunto hubiera llevado a considerar un impacto
mayor que el real, pero dentro siempre de una ocupación
muy esporádica (Carbonell et al. 1995).
Por otro lado, TD11 presenta 398 piezas correspondientes a las excavaciones entre 1980-1986 –unos 25 m2– y entre 1996-97 –50 m2–. La materia prima se presenta diversificada y del entorno inmediato: sílex (62,1%), cuarcita
(27,4%), arenisca (8,5%), cuarzo (1,5%) y caliza (0,5%)
(Gabarro et al. 1999, García Antón et al. 2002). Las cadenas
operativas muestran un alto porcentaje de elementos de explotación (6,7%), una muy baja presencia de restos de debitado y una configuración alta (85%), con escasa transformación (14%). Tecnológicamente los núcleos de gestión centrípeta se elaboran preferentemente en cuarcita y no hay una
selección de materias primas para configurar utensilios.
Existen núcleos agotados y los filos predominantes son denticulados. La densidad de material lítico es muy baja, apenas
5 piezas por m2. Estos niveles han sido considerados ocupaciones poco intensas.
La poca presencia de “cutmarks” o cortes líticos en los
huesos, la baja fragmentación, la alta incidencia de carnívoros,
la débil presencia de lascas y útiles retocados lleva a pensar en
ocupaciones de tipo esporádico y oportunista, donde se alterna
el impacto carnívoro con el antrópico (Díaz 1992).
Trinchera Galería (TG) es una cavidad desmantelada
lateralmente por la trinchera del antiguo ferrocarril minero.
Sus características genéticas indican que se trata de una corta galería de circulación hídrica subterránea con débil flujo.
En TG se han descrito diversos niveles arqueológicos con superficie cercana a 25 m2 (Díez y Moreno 1994, Pérez González et al. 1995, Pares et al. 1999, Ollé y Huguet 1999).
Respecto a la cronología, la base de la secuencia presenta fechas de 257/377 ka (ESR) y >350 ka U-series, mientras que
la costra estalagmítica que cierra a techo los niveles posee
una edad de 154/200 ka (ESR), entre 69-189 ka (U-series) y
317 ± 60 ka (ESR) para el nivel 4. Existe otra datación para
la costra terminal de una cavidad adjunta que forma parte del
complejo, TZ (Trinchera Zarpazos), de 179/243 ka (ESR).
La edad de la Galería sería más reciente que TD10 y TD11
y posterior a 350/300 ka (base de GII), situándose todo el
complejo estratigráfico entre los estadios 10 y 7 (Grün y
Aguirre 1987, Pérez González et al. 2001, Falgueres et al.
2001). Se han documentado doce niveles en este yacimiento, entre los cuales se da un lapso temporal corto, según las
características morfokársticas y su consiguiente sedimentación de talweg subterráneo. Presumiblemente un máximo de
[page-n-426]
1 a 2 estadios isotópicos, tal vez OIS 8-7, aunque no es descartable una edad más reciente dentro de una fase tardía del
Pleistoceno medio y siempre anterior al OIS 5e.
Los doce niveles de TG presentan una extensión media
de 25 m2, que haría un total aproximado de 300 m2 en los
que se documenta un conjunto de 2.562 restos óseos y de
120 piezas líticas. La densidad de materiales es, por tanto,
muy baja: 8,5 huesos /m2 y 0,4 piezas líticas /m2. Las tres especies más representativas de los diferentes niveles son: cérvidos, équidos y bóvidos, que apenas presentan 8 marcas de
corte lítico y 398 mordidas de carnívoros. Desde esta perspectiva podrían indicar una incidencia humana del 2% frente
a la carnívora de 98%. En estos niveles se realizaron actividades diferenciadas que incluyen la talla de materias primas
del entorno inmediato (Gabarro et al. 1999, García 1997,
García Antón et al. 2002) y el procesado de animales, incluso es posible que dé algún ejemplar completo (ciervo TG SU
2/3). La acumulación de los restos animales procedería de
un conducto vertical por el que caerían los herbívoros, que
serían aprovechados por las visitas de carnívoros y homínidos (Huguet et al 2001). También se ha considerado que “los
grupos humanos cazadores de herbívoros de tamaño medio,
ciervos y caballos, transportaban los mismos a la cueva ya
desmembrados y allí los consumían parcialmente. El mismo
espacio ha sido también utilizado por los carnívoros sin que
se presuponga una competencia con el hombre” (Díez et al.
1986, Rodríguez y Nicolás 1996, Rodríguez 1999).
Cueva del Ángel
Se trata de un yacimiento, actualmente al aire libre, situado en una ladera montañosa de la Sierra de Aras (Lucena), a 620 m de altitud y a escasa distancia del llano. Es una
antigua cavidad kárstica desmantelada por erosión y colapso
(sin techo ni paredes) que conformaría una depresión o torca de más de 5 m de potencia sedimentaria y una extensión
inferior a 300 m2. La sedimentación se halla alterada de forma importante por una antigua trinchera de origen minero y
su excavación e investigación es aún incipiente. Un estudio
preliminar presenta el perfil J-K con 16 niveles y 3,6 m de
potencia sedimentaria homogénea y formada principalmente por arenas y limos (Huet 2003). Respecto a su cronología,
una capa de travertino que sella el nivel IX presenta una datación por U/Th de 121±10 ka, mientras que otras dataciones en niveles geológicos nos situarían cerca del 400 ka para los momentos más antiguos.
La fauna está formada, en su conjunto, por Equus sp,
Equus hydruntinus, Dicerhorinus hemitoechus, Bos/bison
sp, Cervus elaphus, Sus scrofa, Elephas sp, Ursus sp, Lynx
pardina y Oryctolagus cuniculus. Los restos de caballo, en
especial piezas dentales, son los más numerosos, siendo
mucho más escasos los restos de bóvidos y muy poco
significativa la incidencia del resto, incluidos los carnívoros.
Cabe destacar la importante presencia de restos quemados.
En cuanto a la industria lítica, se han considerado dos
conjuntos sin discontinuidad tecnológica ni tipológica
(Botella et al. 2006, Barroso et al. 2006). Uno formado por
los niveles I-XIII como Musteriense no levallois de tradición
achelense, con raederas simples, denticulados, muescas,
lascas con retoque y algún bifaz (amigdaloide) de tamaño
pequeño. Otro, en los niveles XIV-XVI y considerado
Achelense superior, destacaría por su mayor tipometría con
bifaces de tipo oval y limandes. Las raederas serían los útiles
más representativos (laterales, transversales, cara plana y
denticuladas), con muescas y denticulados escasos. Los
niveles con más piezas son el XV (134) y el IX (84).
La materia prima lítica predominante es el sílex (99%),
con pátina cercana al 60% de las piezas y termoalteración de
un 9%. El conjunto de niveles darían unas cifras aproximadas de un 3% de elementos de explotación, una producción no configurada del 30% y configurada del 66%. La
transformación mediante el retoque sería de un 28%. Se
documentan pocos elementos de explotación, generalmente
centrípetos que ascienden al 10% cuando se analiza algún
nivel particular. Los elementos no configurados están en
baja proporción en contraste con los configurados, que presentan una transformación media fundamentada en un
conjunto de raederas diversificadas. El retoque escaleriforme es muy significativo entre las raederas. Existen
numerosos productos configurados centrípetos de talla no
levallois, retoque mayoritario simple y un índice de
fracturación del 20%. Por el contrario, el índice de bifaces es
bajo, con cinco piezas. No se documenta dicotomía
litotécnica en la elaboración del utillaje.
La incipiente información apuntaría a un aprovisionamiento lítico del sílex cercano o de corto alcance, en la misma sierra, y unas actividades de subsistencia basadas en los
medios de llanura también próximos (caballos y bóvidos).
Especies como el uro, asno y el jabalí indicarían un medioambiente templado o cálido en contraste con el caballo y el
rinoceronte de estepa. La información de la fauna señala a un
procesamiento de la misma centrada en pocos taxones y al
parecer una escasa incidencia en el esqueleto postcraneal.
Los valores de la estructura industrial, las características de la
transformación o la incidencia de la fracturación se contraponen, sugiriendo la existencia de conjuntos diferentes con
valor opuesto no sólo desde el punto de vista tipométrico.
Cueva de la Carihuela
La cueva se sitúa en un farallón rocoso a 1000 m de altitud sobre el pueblo de Piñar (Granada), en las estribaciones
de la sierra Harana. Las primeras excavaciones fueron realizadas por diversos investigadores, Ch. Spanhi (1954-55), M.
Pellicer (1959-60), T. Irwin y R. Fryxell (1969-71), hasta que,
a partir de 1980, L. G. Vega Toscano inicia la excavación de
los nuevos niveles localizados en el área exterior, asignados
al Pleistoceno superior inicial (OIS 5e).
La litoestratigrafía está compuesta por XIII unidades y
presenta un nivel basal donde se excavaron 4 m2, con 2 m de
potencia y cinco niveles que proporcionaron 2.160 piezas
líticas con dataciones entre 146 y 117 ka. La industria es
muy homogénea y estandarizada morfológicamente y en sus
aspectos técnicos y tipológicos, a la vez que muy similar a la
de los niveles superiores würmienses (Vega Toscano et al.
1988, 1997). Esta uniformidad se relaciona con estrategias
de aprovisionamiento de idénticas materias primas, de procedencia local y con una gestión de talla levallois recurrente
413
[page-n-427]
centrípeta. A nivel tipológico se repiten las características
con dominio de raederas y puntas y escasa incidencia del
resto (Vega Toscano et al. 1997).
Cueva Horá
La cavidad está situada en la Sierra Harana, en el área
occidental de la depresión de Guadix-Baza, y presenta una
estratigrafía de más de 15 m de potencia con numerosos
niveles. Los estudios de microfauna revelan la presencia de
Microtus arvalis, Pitymys duodecimcostatus y Clethrionomys
sp., ausentes en la Solana del Zamborino, por lo que se sugiere
una edad más temprana y un clima ya frío en un momento
situable en el Pleistoceno superior (García y Rosino 1983,
Martín Penela 1986). La fauna de macromamíferos presenta
un reducido número de taxones con caballo muy dominante
(75%), seguido de la cabra (16,3%) y del ciervo (5,4%), y sin
incidencia significativa de carnívoros.
En cuanto a la industria, la proximidad técnica y tipológica
de todos los niveles sugiere la existencia de homogeneidad a lo
largo de la secuencia estratigráfica que indicaría “un proceso
evolutivo continuo en las industrias de Cueva Horá, desde el
Achelense al Musteriense” (Botella et al. 1976).
El nivel basal 48, considerado achelense, presentaría
una cadena operativa con un 3,9% de elementos de explotación, un 50% de productos de debitado no configurados y un
46,3% de productos configurados con una transformación
del 50,2%. El índice de bifaces del 0,9% es muy bajo. No
existe dicotomía litotécnica en la elaboración del utillaje.
El sílex es el material de elección casi exclusivo (95,8%).
Tipológicamente presenta 91 útiles con un equilibrio entre
denticulados y raederas que suman un 70% del total. Entre
las últimas, poco diversificadas, dominan las simples. Los
útiles del Paleolítico superior suponen un 5% y son piezas
atípicas. Las muescas representan un 6% y existen cuatro
bifaces de tamaño pequeño y bordes regularizados (tres
lanceolados y uno amigdaloide) (Botella et al. 1983).
Cuevas de Pinilla del Valle
Este nombre agrupa un conjunto de cavidades situadas
en los alrededores de la citada población, en un valle de
montaña de la Sierra de Guadarrama, a 1200 m de altitud.
Éstas se han desarrollado en pequeños relieves o “calvas” de
calizas cretácicas tabulares muy karstificadas y que corresponden a niveles escalonados de cavernamiento parcialmente desmantelados. Las potencias sedimentarias son pequeñas
y apenas alcanzan los 2 m de espesor. Los análisis de las series de uranio sitúan los niveles arqueológicos fértiles entre
los 200-150 ka (Alférez et al. 1985).
La escasez de industria lítica, compuesta fundamentalmente por lascas no retocadas, contrasta con una abundante
fauna y la existencia de dos molares humanos (Rus 1987).
La cavidad que ha proporcionado más datos arqueológicos
es Cueva Navalmaillo, datada en 75 ka (Baquedano c.o.),
que presenta una industria principalmente en cuarzo de no
buena calidad con escasos elementos retocados, entre los
que sobresalen los denticulados. La talla discoide parece ser
la mejor representada, con algún elemento levallois y ausen-
414
cia de macroutillaje. Otra cavidad, la Cueva del Camino, presenta principalmente el impacto de carnívoros (hienas) con
algún resto arqueológico y ha sido datada en 90-98 ka (Baquedano c.o.). Se trataría, por tanto, de ocupaciones esporádicas y breves del inicio del Pleistoceno superior.
Caus del Montgrí
Los conjuntos del Macizo del Montgrí, en el curso bajo
del Ter, están representados por los yacimientos en cueva de
Cau del Duc de Torroella y Cau del Duc de Ullà. Las industrias de ambos yacimientos fueron clasificadas como Asturiense (Pericot 1923) y posteriormente Musteriense (Ripoll y Lumley 1965), hasta que, a partir de 1972, nuevas excavaciones y estudios de materiales las definen como un
conjunto Achelense (Vert y Puig 1978, Carbonell y Mora
1984, Canal y Carbonell 1989).
Los estudios de fauna revelan la presencia en Cau del
Duc de Torroella de Equus caballus, Elephas antiquus y Bos
primigenius (Estévez 1980), señalando una actividad cinegética dirigida principalmente al caballo (Carbonell et al.
1993). En el Cau del Duc de Ullà, la fauna documentada es
Ursus deningeri, Equus hydruntinus, Capra Ibex, Rupicapra
Rupicapra y Bos primigenius, más vinculada a una actividad
cinegética fundamentada sobre la cabra (Carbonell et al.
1993). La datación y diagnóstico de estos yacimientos es incierta y han sido comparadas con las industrias de bifaces de
la comarca de La Selva o del Midi francés como Terra Amata
(Rodríguez 1997, Rodríguez et al. 2004).
Pedra Dreta
Es un abrigo situado muy cerca de Costa Roja y de Can
Garriga, en la cuenca del Ter. Está formado por materiales
travertínicos hundidos y parcialmente destruidos, donde se
desarrollaron excavaciones entre 1976-1977 y en 1991.
La fauna recuperada en el yacimiento es muy pobre con
presencia de Dicerorhinus sp. (Canal y Carbonell 1989). El
yacimiento proporcionó unas 300 piezas líticas, entre ellas
45 útiles (16 chopping-tools, 5 puntas, 2 raederas, entre
otros). Se documentaron núcleos discoides y muchas puntas
pseudolevallois con un índice levallois del 13%, circunstancia repetida en otros yacimientos catalanes. Durante las excavaciones más recientes fueron recuperadas unas 688
piezas líticas (Rodríguez et al. 1995), mayoritariamente de
cuarzo, seguida del pórfido y la cuarcita, siendo escasos los
objetos configurados. Los datos actuales no permiten
afirmar la existencia de una relación entre la industria lítica
y los restos de fauna, a pesar de estar algunos fracturados y
quemados. Dos dataciones en series de uranio de los
travertinos inferior y superior delimitarían las ocupaciones
humanas entre 92 ± 4 ka y 88,15 ± 4 ka (Giralt et al. 1995).
Can Garriga
En las proximidades de los anteriores yacimientos (Sant
Julià de Ramis), se trata de una antigua cavidad de la que sólo se conserva un testigo brechoso, ya que fue destruida en
gran parte por la construcción de una carretera. Se ha recogido un número reducido de piezas en cuarzo, cuarcita y sobre todo pórfido, entre las que se documentan núcleos cen-
[page-n-428]
trípetos pero no cantos tallados. Existen dos dataciones realizadas en U-Th sobre las series travertínicas: 87700 ± 2500
y 103500 ± 3200 BP. La industria lítica es “ante quem” a estas fechas.
Cova d’en Mollet I
Se trata de una cavidad situada en la cuenca del río Fluvià (Serinyà), muy cercana al curso medio del Ter. En 1948
Corominas inició su excavación, atribuyendo la industria al
Asturiense (Corominas 1948). Años más tarde esta definición
fue revisada por Ripoll y Lumley, quienes la clasificaron como Musteriense típico junto a otras industrias halladas en el
Macizo del Montgrí (Ripoll y Lumley 1965, Lumley 1972).
Tras los estudios faunísticos de los años setenta (Mir
1979) y los estratigráficos (Villalta y Estévez 1979), el yacimiento fue finalmente adscrito al Paleolítico inferior. Según
los investigadores, la estratigrafía muestra dos niveles arqueológicos: el nivel IV, con arenas de color amarillo-naranja e industria típica de raederas (OIS 5) y el nivel VI, compuesto por arenas loéssicas con estalagmitas (OIS 5e o OIS
6). El estudio de los materiales de las excavaciones de 1972
revela la presencia de Canis lupus lunellensis, Ursus praeartos y Crocuta spelaeae intermedia, lo que motivó la búsqueda de comparaciones con yacimientos franceses como
Lunel-Viel, Escale y Observatorio (Maroto et al. 1987).
El hecho de que la fauna de Mollet I sea más evolucionada llevó a situarlo en el OIS 5e. Los análisis de la fauna
también permitieron establecer un momento único del relleno inferior y a considerar la industria lítica como parte de un
solo conjunto (Mir y Salas 1976, Canal y Carbonell 1989).
Esta industria consta de unos setenta útiles en cada uno de
los dos niveles existentes. La materia prima es cuarzo (64%)
y cuarcita (13%). El retoque sobreelevado es abundante, superior al 40%, no existe retoque Quina y los cantos son el
14,5%, en las campañas antiguas, y sólo tres (5,2%) en la excavación de 1972. La industria ha sido valorada –niveles inferiores– como perteneciente a un Musteriense arcaico o un
Premusteriense (Maroto et al. 1987).
Cueva del Castillo
Esta cavidad se sitúa en el Picacho o Monte Castillo, a
unos 120 m sobre el fondo del valle del Pas. Los niveles inferiores fueron excavados por H. Obermaier (1912-1914) y
sus materiales estudiados con posterioridad, cuando parte de
la información y piezas se habían perdido. La ausencia de
restos de talla, así como la selección del material en las excavaciones antiguas, condicionan la valoración porcentual y
tecnológica (Cabrera 1984). El estudio estratigráfico fue realizado por L.G. Freeman (1964, 1994) quien relacionó cuatro niveles con el achelense –24, 25a, 25b y 26–, por su posición subyacente respecto a los niveles musterienses. El nivel 24, de 10 cm de potencia, estaba formado por un limo arcilloso de color pardo con abundantes restos óseos quemados. El nivel 25, considerado “bajo el achelense”, presentaba una potencia de 1,25 m sin ruptura con el anterior. El nivel 25a, entre 0,15 y 0,4 m, revela un empobrecimiento de
materiales arqueológicos y un nivel intermedio con arcillas
estériles, bajo el que existía un fino nivel de gravas conside-
rado achelense. A mayor profundidad, entre 0,4 y 1,1 m, el
nivel (25 b) se vuelve más “crioclástico”, con la característica de poseer “mucha caliza jurásica trabajada”. Los niveles
basales (24-26) se excavaron en 25 m2 de extensión, siendo
su potencia de unos 2 m.
El estudio de la fauna indica que el nivel inferior 26 presentaba un fuerte dominio del Ursus spelaea, con pocos elementos de caballo, bos, ciervo y cabra; mientras que el nivel
25 mostraría una actividad centrada en el ciervo, con escasos elementos de caballo, cabra, rinoceronte y bos, acompañados de carnívoros como el oso y el lobo. El nivel 24, posiblemente el de mayor ocupación, tendría una actividad cinegética centrada en los rinocerontes jóvenes y el caballo,
con otra complementaria mucho menor orientada a la caza
de cabras, gamos y bóvidos. También se documenta en el nivel 24 la presencia de carnívoros como el oso, el lobo o la
hiena (Cabrera 1984).
El estudio de estos niveles indica cierta homogeneidad
en cuanto a las rocas utilizadas para elaborar la industria lítica: la cuarcita, la caliza y el sílex. La cuarcita es mayoritaria, entre el 70,6% (nivel 26) y el 37,8% (nivel 24), aunque
el uso del sílex se incrementa hasta convertirse en la materia
predominante en el nivel 24 (45,7%). Respeto al macroutillaje (bifaces y cantos) existe una clara dicotomía, puesto
que éste se realiza en cuarcita y caliza, mientras que el utillaje sobre lascas y, en especial, las raederas del nivel 24 se
elaboran con sílex. Aunque los índices de bifaces sean altos
o significativos (1-10%), estos valores se deben a la reducida y selectiva muestra de la industria, pues en total son 15
piezas bifaciales para un conjunto de 589 piezas líticas.
El total de los útiles documentados en los distintos niveles asciende a 200, de los cuales 15 son bifaces irregulares y
asimétricos (nucleiformes y parciales). Respecto a las características técnicas, la industria es no facetada, no laminar y
no levallois, y este último índice presenta un aumento progresivo desde su inexistencia en el nivel 25b, a un índice de
23,5 en el nivel 24. Esta misma circunstancia tecnológica se
repite con el índice laminar, que se sitúa en torno a 10 en el
nivel 24. Por el contrario, los índices de facetado no son significativos en relación con los niveles excavados. No se emplea la técnica levallois en la configuración y explotación de
los núcleos, siendo éstos amorfos, discoides, globulosos y
prismáticos. Entre los útiles sobre lasca dominan las raederas (10,2% en el nivel 25b, 45% en el nivel 25a y 33% en el
nivel 24), apreciándose un progresivo aumento, que generalmente son simples (50%), sobre cara plana (12,5%) y transversales (9%). Por el contrario, los denticulados muestran un
descenso (32,6% nivel 25b y 20,8% nivel 24), al igual que
las muescas (12,2% nivel 25b y 2,7% nivel 24). Los útiles
del grupo Paleolítico superior están mal representados, aunque destacan los cuchillos de dorso.
Los bifaces son de cuarcita o caliza y mayoritariamente
nucleiformes y parciales. El nivel 24 muestra un incremento
en el número de estas piezas, ocho, y cierta diversificación
con un amigdaloide y un hendedor. El índice de bifaces es de
8,51 para el nivel 25a y de 10,25 para el nivel 24. En un primer momento se consideró que el nivel 24 no desentonaría,
por su estilo, en un complejo musteriense (Cabrera, 1984).
415
[page-n-429]
No obstante, un estudio posterior basado en elementos estadísticos no encuentra semejanza clara con el resto de niveles
musterienses del mismo yacimiento o de otros peninsulares
analizados (Cabrera 1988).
Cueva Lezetxiqui
La cavidad se sitúa sobre el valle del Garagarza (Arrasate), a 105 m de su fondo y a 345 m de altitud. Los materiales arqueológicos provienen principalmente de las campañas arqueológicas de J.M. Barandiarán (1956-1968). La litoestratigrafía elaborada por Altuna (1972) permitió diferenciar en el nivel VII un momento frío formado por una brecha
con elementos crioclásticos de 2 m de potencia, en la que se
hallaron las primeras industrias líticas humanas y, entre los
restos de fauna, un alto dominio del oso sobre los ungulados.
El nivel VI, de 1,2 m de potencia y componente arenoso, es
considerado de clima templado y húmedo, correspondiente
al OIS 5e y con industria Musteriense típica. Las dataciones
han dado unos valores dilatados: Nivel VI: 288 + 34 – 26 ka
(U/Th); 231 + 42 – 44 ka (/U/Th); 200 + 129 – 58 ka (U/Th);
234 ± 32 ka (ESR). Nivel V: 57 ± 2 ka (U/Th); 70 ± 9 ka
(U/Th); 186 + 164 – 61 ka (U/Th); 186 + 164 – 61 (U/Th);
140 ± 17 ka (ESR) (Sánchez Goñi 1993, Sáenz 2000, Falguères et al. 2006).
La fauna dominante es el Ursus spelaeus y Bison priscus y de forma secundaria el Canis lupus, Panthera spelaea,
Sus scrofa, Capreolus capreolus y Dicerorhinus hemitoechus. En el nivel VII destaca el bisón (68,4%), corzo (5,2%)
y jabalí (5,2%), mientras que en el nivel VI el bisón (74,2%),
ciervo (9,8%) y rebeco (5,6%) (Altuna 1972). Los depósitos
inferiores (nivel VII), con pocas piezas líticas elaboradas en
sílex y esquisto, presentan raederas, denticulados y algún
elemento levallois. La industria de Lezetxiki ha sido
clasificada como Paleolítico medio, relacionado con un Premusteriense, aunque se plantean dudas sobre la fiabilidad de
las dataciones (Baldeón 1993). Los niveles no han sido
considerados como lugares de habitación sino como
espacios usados para la caza y el descuartizamiento de
animales (Altuna 1990).
IV.1.3. CONSIDERACIONES
La interrelación de los datos procedentes de los distintos yacimientos puede configurar patrones etológicos generales para determinados momentos cronológicos y condiciones medioambientales. Sin embargo, es fácil cometer errores
–falsos positivos– al cruzar información que no es comparable entre sí, ni adecuada o completa respecto a los objetivos
buscados. También es obvio que cuanto mayor es la diferencia intersite/intrasite entre los yacimientos –lugares al aire
libre frente a cuevas– más difícil resulta establecer los puntos de encuentro.
Por ello, el presente estudio plantea la comparación entre los dos grandes contextos geomorfológicos de ocupación
humana paleolítica desde una perspectiva no sólo industrial
sino “multicausal”, considerando como variables fundamentales las materias primas, el aprovisionamiento, la tecnología, la tipología, la subsistencia y el hábitat. Todo ello a partir del análisis de aquellos yacimientos donde la calidad de
416
la información así lo permite o, en otros casos, valorando la
parcialidad de los datos existentes.
El conocimiento actual sobre las características del
Pleistoceno medio peninsular es, en comparación con otros
momentos más recientes, muy elemental, especialmente
acerca de las primeras fases y las últimas etapas o “transición” al Pleistoceno superior, así como de las seriaciones industriales y cronológicas. El mayor problema proviene de la
práctica ausencia de cronoestratigrafías, datos faunísticos y
dataciones vinculadas; y gran parte de la información alude
tan sólo a su distribución geográfica y a algunas características someras de la industria lítica que permiten una primera adscripción cronológica y “cultural”.
Los yacimientos al aire libre asociados al consumo de la
fauna se sitúan siempre en áreas muy bien comunicadas, tales como cuencas fluviales, corredores o amplias llanuras.
Los depósitos geológicos en los que se localizan presentan
litofacies de gravas, arenas, fangos y arcillas propias de medios sedimentarios fluvio-lacustres (overbank y backswamp). Entre los diferentes tipos de contextos sedimentarios
encontramos la sedimentación fluvial que progresivamente
pasa a lacustre con ocupación al borde de un lago (Solana
del Zamborino), la llanura de inundación correspondiente a
una terraza fluvial (Áridos), una depresión erosionada en un
contexto fluvio-lacustre (Ambrona), una llanura aluvial de
inundación, a partir de un pequeño canal o en relación con
charcas o lagunas (Cuesta de la Bajada) y, por último, una
zona al borde de un pequeño valle fluvial dentro de un depósito coluvial como Las Callejuelas (Utrilla et al. 2004).
Las secuencias deposicionales sobre el mismo lugar incluyen, en la mayoría de yacimientos, pocas “ocupaciones” por
lo general no muy distanciadas cronológicamente. La situación temporal es frecuente en fases de interestadio o interglaciar con clima no riguroso y los grandes mamíferos como
Palaeoloxodon antiquus, Bos primigenius, Dicerorhinus hemitoechus, Cervus elaphus y Equus sp. constituyen el repertorio económico principal. Se trata del característico conjunto de herbívoros de la estepa arbolada de los estadios del
Pleistoceno medio reciente (Soto 1980).
En el caso de las terrazas fluviales, al igual que los depósitos marinos peninsulares, éstas se ven muy afectadas
por la tectónica local y otros fenómenos dinámicos. La posición con respecto al cauce o nivel marino es muy variable
y dificulta la obtención de secuencias de referencia fiables.
Esta situación, ya de por sí compleja dentro de una misma
cuenca o región, muestra mayor dificultad cuando se intentan relacionar varias regiones. Además, la práctica inexistencia de yacimientos en cuevas con amplias estratigrafías
en la Meseta condiciona la contextualización de las industrias de bifaces, puesto que a pesar de haber sido objeto de
numerosos estudios, la práctica totalidad procede de yacimientos al aire libre. También la ausencia de secuencias estratigráficas vinculadas a ocupaciones más o menos prolongadas y reiteradas en el tiempo es otro de los condicionantes principales del estado de la investigación. A pesar de lo
anteriormente expuesto, los yacimientos en terrazas permiten, en ocasiones, dilucidar pautas concretas de aquellas actividades antrópicas que complementan las desarrolladas en
[page-n-430]
los “campamentos en cuevas”. Siempre teniendo en cuenta
que las particularidades de la industria lítica dependen de
un comportamiento humano que no tiene por qué ser necesariamente coordenado y estandarizado, sino frecuentemente aleatorio y oportunista.
Los yacimientos en cueva se ubican en medios orográficos montañosos propios de los roquedos calcáreos peninsulares, en áreas contrastadas a diferencia de los yacimientos
al aire libre. La presencia de secuencias estratigráficas sobre
un mismo espacio posibilita la comparación diacrónica. Las
rocas empleadas como recurso lítico y su aprovisionamiento
requieren mayores desplazamientos dentro de actividades
intersite/intrasite más complejas y/o variadas. La incidencia de los procesos postdeposicionales, el efecto palimpsesto y la alta variabilidad de factores causales que intervienen complican la investigación. Pero lo realmente importante es que la enriquecen de posibilidad e hipótesis sobre la
presencia humana.
Las características de los yacimientos kársticos peninsulares son notablemente diferentes a las de los depósitos al aire libre y, aunque plantean otros problemas en lo referente a
la conservación, su contribución, desde una perspectiva diacrónica, es mucho mayor. No obstante, las series litoestratigráficas conocidas atienden especialmente al Pleistoceno
superior, sin apenas incidencia en el Pleistoceno medio. Su
secuencia cronológica es, por tanto, corta respecto al marco
temporal de estudio cercano a los 300.000 años que abarca
el Pleistoceno medio reciente.
El estudio de las variables anteriormente planteadas permite establecer interesantes temas de discusión en los diferentes campos de análisis como las materias primas líticas y
su aprovisionamiento, tecnología y tipología líticas o subsistencia y hábitat. Evidentemente el tema central es la industria lítica, aunque siempre considerada como parte de un
proceso global.
Materias primas líticas y aprovisionamiento
Las rocas empleadas para la confección de las industrias
líticas son, en la mayoría de los casos, de tipo local. El aprovisionamiento está en los propios depósitos detríticos sedimentarios y, por tanto, es de adquisición inmediata o muy
próxima. Por ello la variedad de rocas no es muy alta respecto a su porcentual utilización, es decir, el tipo de roca local es el dominante frente a una corta variedad litológica escasamente utilizada. Sin embargo, cuando se detecta materia
prima de mejor calidad, como es el caso del sílex, ésta es mayormente explotada.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el
aprovisionamiento local de uso inmediato en los yacimientos supone una variabilidad de tipos de materias primas empleadas en cada uno de ellos y su empleo en la elaboración
de un tipo u otro de útiles. Esto, unido a la inexistencia de
una secuencia diacrónica, puede llevar a establecer conclusiones erróneas, en base a criterios estilísticos que probablemente tengan más que ver con las materias disponibles y la
funcionalidad del yacimiento, distorsionando, consecuentemente, la interpretación de las formas de subsistencia y hábitat.
Los yacimientos peninsulares en contextos sedimentarios continentales al aire libre, principalmente fluvio-lacustres, presentan un mayor aprovisionamiento de materias primas líticas de tipo local procedentes de las inmediaciones de
los yacimientos. El aprovisionamiento es consecuente con
las características geomorfológicas y los requisitos arqueológicos del propio entorno, lugar o asentamiento, así como
con un patrón de ocupación humana breve o muy breve con
actividades poco complejas. En este tipo de contextos es extraño encontrar materias primas de lejana procedencia, puesto que la necesidad antrópica se enfoca hacia la selección de
una materia prima abundante, de efectividad inmediata y,
consecuentemente, de rápido desecho a bajo coste.
Estas características son notablemente diferentes respecto a los yacimientos con ocupaciones de mayor duración
(campamentos) en los que se desarrollaron actividades
“complejas”, como es el caso de Bolomor. Los yacimientos
peninsulares en cueva muestran, de forma predominante, un
patrón de aprovisionamiento de materias primas de corto o
muy corto alcance, evaluado en un entorno inferior a 5 km
de distancia y muy relacionado con las características de la
temporalidad de la ocupación. Sin embargo, en muchos casos, junto a las materias locales aparecen otras provenientes
de lugares alejados relacionados con las actividades intersite y cuyo punto de encuentro es el propio yacimiento. En
Bolomor existe un aprovisionamiento a “distancias medias”
superiores a 15 km a partir de los primeros momentos de
ocupación (350 ka), y es a partir del OIS 5e (128 ka) cuando ese aprovisionamiento lejano se generaliza junto a ocupaciones más prolongadas.
Las materias primas utilizadas en los yacimientos en
cueva suelen presentar un reducido número de categorías litológicas, con una de ellas muy dominante o casi exclusiva.
La utilización de las mismas materias es muy frecuente en
los distintos niveles de un mismo yacimiento, lo que indica
estrategias de adquisición homogéneas o semejantes diacrónicamente. El aprovisionamiento de corto alcance, de procedencia local y del entorno inmediato es el que predomina.
Cuando el sílex es la roca local mayoritaria es frecuente observar que no se utilizan otras materias. Si el sílex esta presente en el entorno inmediato y es abundante, es ésta la roca
elegida y en menor medida la cuarcita. En yacimientos con
materias primas de peor calidad es frecuente ver una mayor
variabilidad de rocas (cuarzo, pórfido, caliza, arenisca, esquisto, etc.) en función de las fuentes y con menor exclusividad de una de ellas. La elección en base a la presencia litológica local es una realidad, pero también lo es la elección
de acuerdo con sus cualidades para la talla y sus requisitos
morfotipométricos. En los Caus del Montgrí las piezas levallois se elaboran en cuarcita cuando el cuarzo es la roca dominante. Los conjuntos con fuerte homogeneidad de materias primas no suelen mostrar dicotomía litotécnica (Carihuela, Horá, Ángel, Pinilla, Lezetxiqui) y al contrario (TD,
TG, Castillo, Pedra Dreta, Caus del Duc).
En los momentos finales del Pleistoceno medio, muchos
yacimientos presentan una menor diversificación de materia
prima y una mayor entidad del sílex. Este hecho podría ser
la consecuencia de ocupaciones más duraderas o también de
una mayor búsqueda del sílex ante requisitos tecnológicos y
417
[page-n-431]
funcionales más complejos, circunstancia que la actual ausencia de información diacrónica impide valorar mejor.
Tecnología y tipología
La investigación acerca de la dinámica industrial lítica,
en especial la del macroutillaje, procedente de contextos fluvio-lacustres se ha planteado desde una visión clásica. Los
numerosos conjuntos que existen al aire libre presentan, con
frecuencia, problemas postdeposicionales y cronológicos
que permiten un cierto grado de contribución a la investigación. Su elevado número y ubicación proporcionan una información muy particular que debe ser abordada desde esta
premisa y, especialmente, desde su limitación diacrónica.
Las características tecno-tipológicas y estilísticas de estos
yacimientos pueden ser sintetizadas, aunque con las debidas
precauciones al respecto. En este sentido, al menos las investigaciones realizadas en el interior peninsular parecen corroborar una cierta homogeneidad entre los conjuntos industriales atribuibles al Pleistoceno medio (Santonja 1995, Santonja y Pérez González 1997, etc.).
La comparación de los yacimientos situados en contextos fluviales y lacustres con Bolomor parece poco adecuada.
No obstante, algunos datos contrastados pueden ser significativos, tales como la densidad de los materiales o la variedad del repertorio lítico. Las industrias líticas de los conjuntos analizados (excluyendo las zonas de aprovisionamiento y
talleres) se presentan técnicamente como no levallois, no facetadas y no laminares. Sin embargo, la técnica levallois está
presente en la mayoría de los yacimientos (Áridos, Ambrona,
Cuesta de la Bajada, entre otros). La densidad de productos
líticos es en todos los casos baja: en Áridos (AR1) 333 piezas, 8 piezas por m2; en Solana del Zamborino 329 piezas, 3
piezas por m2, en Ambrona (AS1) 235 piezas, 5 piezas por
m2; y en Cuesta de la Bajada 234 piezas (nivel 19), 40 piezas
por m3. Desde el punto de vista técnico el uso del percutor
elástico no se produce o es muy ocasional. La explotación es
frecuentemente regular y variada con sistemas poliédricos,
discoides y levallois pero raramente con sistemas exclusivos
de alta productividad recurrentes. Los sistemas de producción de lascas y configuración de otros yacimientos al aire libre son considerados generalmente achelenses.
Las concentraciones de material lítico de los yacimientos fluviales señala que éstos poseen unas densidades muy
bajas que pueden estimarse en pocas piezas, un promedio
cercano a 50 piezas/m3. Frente a este dato, los yacimientos
en cueva como Bolomor presentan una alta densidad, de
unas 250 piezas/m3, que se incrementa hasta 500 piezas/m3
en los niveles de mayor ocupación antrópica. La estructura
industrial y las cadenas operativas indican que los yacimientos al aire libre que no son “talleres” presentan escasos productos líticos de debitado.
El macroutillaje es frecuente en los yacimientos al aire
libre del Pleistoceno medio: cantos tallados, bifaces, triedros, picos, hendedores, grandes lascas y útiles retocados sobre éstas. La existencia de una variabilidad de estos “formatos”, que entran ya configurados en los yacimientos, debe
relacionarse con la procedencia y las características de múltiples actividades intersite. Rara vez se documenta su trans-
418
formación en el interior de los yacimientos, y su peculiaridad litológica suele vincularse, en muchos casos, a la dicotomía de la materia prima. En Bolomor, el macroutillaje es
muy poco significativo y sólo se vincula a los niveles con
menor incidencia de ocupación. Al igual que en las terrazas,
el macroutillaje también es elaborado en el intersite y no se
transforma ni es utilizado en actividades complejas intrasite.
Las diferencias y semejanzas del repertorio lítico transformado (productos retocados) sobre lasca tienen escaso carácter explicativo, independientemente de su contexto. Tanto los yacimientos en terraza como los de cueva presentan
raederas y denticulados como categorías dominantes, lo que
señala que éstos son los útiles más “polifuncionales” y mejor adaptados a los requisitos de alta diversidad. Los retoques simples, discontinuos, la alta corticalidad, la denticulación mal definida, las lascas con retoque o las muescas amplias, entre otros, indican utensilios de rápida transformación y poco o nada relacionables a las actividades complejas
desarrolladas en los campamentos. En el caso concreto de
Bolomor, la dinámica del utillaje y su evolución técnica, tipológica o estilística no guarda relación con los procesos
temporales, es decir, no existen cambios o rupturas en la actividad de manufacturar herramientas líticas. La industria
del Pleistoceno medio presenta una fuerte homogeneidad a
lo largo de miles de años y los cambios observados obedecen más a adaptaciones funcionales que a una progresión determinada. Desde esta óptica, conjuntos líticos considerados
“toscos” pueden ser más recientes que otros tecnológicamente más avanzados, y viceversa, y la economía y efectividad de la misma puede predominar frente a un estilismo adecuado. Por ello la industria no debe jugar un papel determinante y exclusivo en la definición de la “cultura” de estos
homínidos, es tan sólo una parte de la misma.
La comparación de Bolomor con otros yacimientos en
cueva resulta mucho más fructífera, sobre todo de cara a establecer semejanzas y diferencias en las características tecnológicas y tipológicas de industrias con la misma cronología. En momentos iniciales del Pleistoceno medio reciente
(ca 350 ka) se sitúan tanto TD 10/11 y TG (Atapuerca) como el nivel XVII de Bolomor. La primera gran diferencia
que se observa entre ambos es el porcentaje de material lítico, mucho más alto en Bolomor, con 80 piezas/m2 frente a
un promedio de 5 piezas/m2 en los yacimientos de Atapuerca. Las estructuras industriales de TD 10/11 y TG indican
una presencia media de elementos de explotación (5%), un
muy bajo número de productos de debitado (10%), una configuración alta (80%) y una transformación baja, inferior al
20%. Los núcleos de gestión centrípeta bifacial (discoides)
se elaboran preferentemente en cuarcita y existe una selección de la materia prima para configurar diferentes utensilios. El sílex cretácico se emplea con frecuencia en la elaboración de denticulados cuidados con espinas, de formato pequeño y que recuerdan a los de Bolomor, así como piezas
con retoques sobreelevados. En cambio, hay denticulados
formados por muescas adyacentes y piezas que presentan un
retoque opuesto a superficies desbordadas o corticales, todas
ellas procedentes de los mencionados núcleos. Existen
igualmente gajos de cuarcita y muescas sobreelevadas, en un
[page-n-432]
conjunto tipológico que puede ser considerado como de dominio de los útiles denticulados, en los que apenas se observan raederas y donde no se documenta macroutillaje ni gestión levallois. Las características tecnológicas recuerdan a
los conjuntos con presencia de macroutillaje bifacial, aunque sin su presencia, circunstancia que no acontece en los niveles basales de Bolomor. En TG la preparación centrípeta
también es generalizada, pero aquí, con presencia de macroutillaje (bifaces) y poca incidencia de útiles retocados o
escasa transformación.
Estos valores tienen fuertes diferencias con el nivel coetáneo de Bolomor y únicamente el nivel XII estaría próximo
por la gestión centrípeta, la alta configuración y la transformación medio-baja. Sin embargo, el nivel basal XVII presenta un mayor debitado (48%) y una configuración media
(44%). Por ello no existe una relación de índole cronológica
entre las industrias líticas de estos dos yacimientos; su relación se debe, por el contrario, a las características funcionales de los mismos en diferentes momentos de la secuencia.
Los conjuntos andaluces en cueva se sitúan en momentos finales del Pleistoceno medio y Pleistoceno superior inicial. Los niveles inferiores (XIV-XVI) de la Cueva del Ángel presentan raederas dominantes, pocos denticulados y
muescas, así como bifaces de tipo oval y limandes. En los niveles superiores (I-XIII) del Pleistoceno superior, con tipometría menor, las raederas son dominantes y diversificadas
y se ha documentado un bifaz de pequeño tamaño. El conjunto de niveles presenta una estructura con elementos de
explotación variables (3-10%), una presencia baja de productos de debitado (30%), una configuración alta (66%) y
una baja transformación (28%). En Carihuela el nivel basal
del OIS 5e presenta una industria muy homogénea y estandarizada desde el punto de vista técnico y tipológico, con
gestión de talla levallois recurrente centrípeta. En la tipología hay un predominio de raederas y muescas, siendo el resto poco significativo. En Cueva Horá, el nivel 48, atribuido
a un periodo frío y húmedo del Pleistoceno superior, también presenta una industria muy homogénea y estandarizada.
La estructura industrial denota una explotación del 4%, una
presencia media de debitado (50%) y una alta configuración
y transformación (46% y 50%), con una presencia equilibrada de denticulados y raederas (70%) poco diversificadas con
simples dominantes y sin transversales. También se documentan bifaces de tamaños pequeños y bordes regulares
(lanceolados). Los útiles del grupo Paleolítico Superior son
atípicos (5%) y hay presencia de muescas (6%).
La comparación con los niveles de Bolomor indica que
en éste la fuerte estandarización técnica, tipológica y levallois de los yacimientos andaluces no acontece o es de menor entidad. Estos conjuntos presentan caracteres “muy
musterienses”, con estructuras industriales sólo semejantes
o próximas a los niveles del OIS 5e de Bolomor. La circunstancia de ser más recientes podría condicionar o ser la causa
de estas diferencias.
Los conjuntos catalanes, también situados en momentos
finales del Pleistoceno medio y/o Pleistoceno superior inicial, presentan un porcentaje importante de macroutillaje
(65%) con choppers dominantes (60%), bifaces, triedros y
hendedores (Caus del Montgrí). La configuración es alta
(>70%) y la transformación muy baja (6%). Entre los útiles
sobre lasca dominan las raederas (41%), denticulados (29%)
y muescas (16,4%). La talla es mayoritariamente centrípeta
con presencia de productos levallois, talones multifacetados
y tendencia laminar. El retoque dominante es simple (80%).
Choppers y bifaces son de pequeño tamaño y con alta corticalidad. En Cau d’Ullà, donde se da la talla centrípeta y levallois, la configuración es superior al 60%, con una baja
tranformación (10%) y tan sólo un 15% de macroutillaje,
frente al 65% de Cau de Torroella. En Pedra Dreta, con cronología de ca 90 ka, los productos configurados son escasos
y los chopping-tool dominantes, con núcleos discoides, puntas pseudolevallois e incidencia levallois (16%) y sin choppers. Costa Roja presenta choppers sin predeterminación,
por lo que los conjuntos del Ter han sido considerados “arcaicos”. En Can Garriga, con cronología de más de 100 ka,
no hay cantos pero sí núcleos centrípetos. El nivel basal (VI)
de Cova d’en Mollet I, formado por arenas loéssicas con intercalaciones estalagmíticas, podría corresponder al final del
Pleistoceno medio o tránsito al superior, con cantos (choppers, choppings y poliedros) entre 5-14% de pequeño tamaño y retoque sobreelevado (>40%). La talla es centrípeta y
hay técnica levallois y talones multifacetados.
La comparación con los niveles de Bolomor indica una
fuerte diferencia en estandarización técnica y tipológica. La
alta presencia de macroutillaje en los conjuntos catalanes, en
especial de cantos tallados no acontece en ninguno de los niveles de Bolomor, donde tampoco se dan unos valores tan
bajos de configuración y transformación líticas acompañadas de una gran sencillez tecnológica.
La Cueva del Castillo presenta una variabilidad grande
en sus niveles inferiores (24-26), considerados achelenses.
Existe una dicotomía litotécnica con lascas elaboradas en sílex y macroutillaje en cuarcita y caliza (bifaces irregulares,
nucleiformes y parciales). Los denticulados y raederas dominan el conjunto, registrándose un progresivo aumento de
las raederas con dominio de las simples hacia los niveles
más recientes y el descenso de denticulados y muescas. Por
último, los yacimientos de Pinilla del Valle, situados en el
Pleistoceno superior inicial (98-75 ka), presentan talla discoide y ausencia de macroutillaje, con un alto porcentaje de
núcleos, lascas sin retoque y denticulados.
La comparación de Castillo y Pinilla indica que la presencia del utillaje bifacial en el primero no acontece como en
Bolomor, aunque sí la dicotomía litotécnica. Una cierta homogeneización del utillaje sobre lasca pero con menor debitado tendrían características semejantes en los tres yacimientos.
Las variaciones tecnológicas, tipológicas y estilísticas
de muchos conjuntos industriales “achelenses” presentan valores considerados “evolucionados” junto a otros más “arcaicos” que hacen fluctuar el conjunto en el interior de una
secuencia estilística general. El estudio de este utillaje bifacial, que se presenta de forma muy desigual en los distintos
yacimientos y que ha servido de fósil guía en la creación del
Achelense, permite introducir un importante tema de debate:
¿es éste una verdadera unidad “cultural” o la presencia de
estos útiles depende de otros factores?
419
[page-n-433]
Los lugares que muestran características más propicias
de hábitat registran una baja proporción de este tipo de utillaje, de estas macroformas. Los contextos al aire libre, que
en ocasiones son excelentes para el estudio puntual de la funcionalidad del lugar, carecen de la carga diacrónica que permita observar cambios y procesos de transformación en los
repertorios líticos, así como en los patrones conductuales.
Resulta significativo el hecho de que no se haya localizado en
la Península Ibérica ningún yacimiento que presente una gradación técnica y tipológica, dentro de una misma secuencia
industrial, desde los conjuntos de cantos hacia los de bifaces,
y de éstos a los de lascas; o cuestiones como la disminución
y desaparición de conjuntos líticos con bifaces en momentos
no precisos o de cierta amplitud cronológica del Pleistoceno
medio final o Pleistoceno superior inicial. Por ello, el planteamiento de una “evolución” industrial, cuando no cultural, en base a las características “tecnotipológicas” del utillaje lítico en estos contextos no está exento de crítica.
Los aspectos que han motivado la consideración de un
“tránsito” entre complejos de bifaces “Achelense” y complejos de lascas predominantes “Musteriense” no se ajustan,
en la actualidad, al registro arqueológico conocido. La ausencia de industrias de bifaces en el Pleistoceno medio del
área mediterránea central y meridional puede ser debida a
múltiples causas, pero no deja de ser significativa esta ausencia cuando existen conjuntos con idénticas cronologías y
otros tipos de macroutillaje. La adaptación a determinadas
materias primas y sus soportes (cuarcita, cuarzo, sílex, etc.),
morfológica y tipométricamente variadas: cantos rodados,
plaquetas, nódulos, etc., pueden condicionar el aspecto final de los repertorios líticos. El estudio de diferentes áreas
de adaptabilidad “litotecnológicas”, relacionadas con estas
características, y su reflejo en la tipología podría ayudar a la
comprensión de la variabilidad tipológica y técnica del Paleolítico antiguo en la Península.
Subsistencia y hábitat
Los yacimientos documentados en terrazas no suelen
presentar fauna asociada, pero en los casos en los que ésta
aparece su estudio permite diferenciar dos tipos de lugares
relacionados con actividades de aprovisionamiento cárnico.
Por un lado, aquellas actividades cinegéticas limitadas o
puntuales y, por otro, otras más oportunistas.
Las actividades de los yacimientos al aire libre relacionadas con la fauna y centradas en pocos taxones se han interpretado, generalmente, como “butchering sites” y “kill sites” en comparación con los yacimientos africanos. Es el caso de Áridos I y Arriaga II, donde la ausencia de manipulaciones complejas de la fauna permiten asociarlos a actividades de despedazado o troceado y otras labores complementarias como las operaciones de talla y retoque. La industria
existente, poco elaborada, consiste en útiles cortantes con retoques elementales, así como cantos tallados y bifaces (Santonja 1989). Por otro lado, los yacimientos al aire libre con
muchos taxones y escasa incidencia humana, como el caso de
Ambrona, apuntan a acumulaciones de fauna por causas naturales y su aprovechamiento, no a lugares elegidos ex novo
para desarrollar actividades antrópicas de subsistencia.
420
En el caso de los yacimientos en cueva la dinámica es
muy diferente. Los “campamentos” como TD10/11, Horá,
Ángel y otros presentan un mayor número de taxones de herbívoros, más de una docena en el caso de Bolomor, con actividad centrada, generalmente, en uno o dos taxones y complementada con varios más. No obstante, también en Bolomor se han registrado ocupaciones esporádicas de corta duración donde es perfectamente evaluable el grado de impacto antrópico que suponen este tipo de actividades puntuales,
frente a otros yacimientos de “kill-site” al aire libre del interior peninsular donde no es posible aplicar una perspectiva
diacrónica, o aquellos otros lugares con fuerte transformación postdeposicional por causas naturales o intervención de
carnívoros.
La comparación de los niveles de Bolomor, donde el impacto de la ocupación es muy breve y las actividades intrasite no son complejas, con otros tipos de yacimientos peninsulares al aire libre es, por tanto, muy compleja. Se basaría,
fundamentalmente, en criterios como la proporción o características técnicas y tipológicas de los conjuntos industriales,
con el problema ya planteado acerca de la variabilidad existente entre lugares que adquieren una materia prima inmediata de uso breve. Aunque eso sí, pone de relevancia el problema que supone establecer una secuencia en base a criterios puramente estilísticos.
Las actividades de subsistencia y las características del
hábitat en cueva tampoco tienen por qué ser, necesariamente, similares en todos los casos. En Atapuerca, por ejemplo,
los distintos yacimientos presentan particularidades notablemente diferentes. Los niveles de Gran Dolina TD10/11 (ca
372-337 ka), con macrofauna (rinoceronte, caballo, ciervo y
bisonte), una presencia relevante de carnívoros (hiena, lince,
pantera, lobo y oso) y cadenas operativas líticas con elementos de explotación y no muy alta transformación, se han
considerado ocupaciones esporádicas de diversa funcionalidad y de breve duración, con cierta complejidad intrasite.
Los niveles de Galería (TG), posiblemente entre OIS 6-8, se
consideran ocupaciones aún más cortas, esporádicas y oportunistas donde la presencia de carnívoros y el hombre se alternan sin competencia. Los taxones más representados son
ciervo, caballo y bóvido. Se documenta el transporte de ciervos y caballos ya desmembrados para su consumo parcial y
algún animal entero de talla media. El conjunto industrial
empleado en el procesado de la fauna revela actividades muy
marginales intrasite, con un impacto carnívoro muy alto.
Frente a éstos, otras cavidades como Bolomor (niveles del
OIS 5e), Cueva del Ángel, Cueva Horá o Cueva de la Carihuela, tienen niveles con abundante fauna diversificada,
donde se desarrollan actividades complejas de hábitat y con
escasa incidencia de carnívoros.
IV.2. LAS INDUSTRIAS DEL PLEISTOCENO
MEDIO DE EUROPA MERIDIONAL
La contextualización de Cova del Bolomor en el conjunto de los yacimientos del Pleistoceno medio de la Europa
meridional plantea, al igual que en el caso de la Península, el
problema de la disparidad de información disponible. Pese a
[page-n-434]
ello, la aplicación de una serie de criterios de selección permite contrastar e interrelacionar Bolomor con datos de algunos yacimientos en diferentes áreas europeas y durante los
mismos periodos geológicos considerados y, al mismo tiempo, plantear pautas generales de comportamiento antrópico.
Estos criterios son:
- El marco geográfico o espacio territorial que es Europa meridional, el área más próxima a la Península Ibérica y donde se ubica la Cova del Bolomor.
- Deben ser representativos de una amplia secuencia
cronológica, con depósitos arqueológicos en posición
primaria relativos a diferentes fases paleoclimáticas
del Pleistoceno medio reciente y el Pleistoceno superior inicial, entre el OIS 11–OIS 5. En definitiva, deben presentar más de un evento crono-climático o
abarcar, al menos, dos estadios isotópicos oceánicos.
- Es necesario que se documente un mismo espacio físico
limitado en el que se sitúen los materiales arqueológicos
de los distintos niveles. Debe existir un “área de hábitat
claramente delimitada” que no halla sufrido fuertes
transformaciones o alteraciones, como son las cuevas,
abrigos, dolinas, farallones rocosos, entre otros.
- La existencia de industria lítica y de elementos óseos
en un contexto considerado de relación primaria también es fundamental.
La comparación entre yacimientos tiene un enfoque de
carácter general, dado que las excavaciones e investigaciones se han realizado bajo diferentes pautas de análisis y con
objetivos distintos. Por otro lado, es obvio que los datos manejados son de tipo bibliográfico y, por tanto, presentan ciertos sesgos interpretativos.
IV.2.1. YACIMIENTOS EN MEDIOS KÁRSTICOS
Los yacimientos seleccionados poseen largas secuencias litoestratigráficas, producto de importantes rellenos
sedimentológicos, que permiten analizar desde el punto de
vista diacrónico la evolución paleoclimática, bioestratigráfica y de presencia antrópica. El medio físico en el que se
desarrollan es kárstico (cuevas, abrigos, dolinas, diaclasas,
simas, farallones, resurgencias) y reciben la denominación
de Estratigrafías Pleistocenas Amplias (EPA). El estudio
comparativo de las mismas incluye la mayor parte de las
conocidas –suficientemente documentadas– de Europa sudoccidental. Debido a sus características, estos yacimientos precisan largos procesos de excavación e investigación,
por lo que no siempre se dispone de toda la información requerida. Los yacimientos considerados son los siguientes
(fig. IV.2): Grotta Paglicci (1), Grotta del Principe (2),
Grotte de l’Observatoire (3), Grotte du Lazaret (4), Baume
Bonne (5), Grotte de Rigabe (6), Grotte Mas des Caves (7),
Orgnac 3 (8), Grotte d’Aldène (9), Caune de l’Arago (10),
Grotte de la Terrasse (11), Grotte de Coupe Gorge (12),
Grotte Vaufrey (13), Grotte de Combe Grenal (14), Abri de
la Micoque (15), Grotte du Pech de l’Azé II (16), Abri
Suard (17), Grotte de Fontechevade (18), Cotte de Saint
Brelade (Jersey) (19).
La comparación arqueológica precisa acotar el marco en
el que se sitúen los elementos expuestos a tratamiento, para
que tengan coherencia. La búsqueda de relaciones o vínculos entre las características que presenta Bolomor y otros yacimientos del contexto europeo encuentra múltiples dificultades derivadas principalmente de la heterogeneidad existente entre su variada información. La gran mayoría de los elementos de análisis que pueden ser usados en el proceso comparativo han sido tratados desde ópticas y planteamientos
muchas veces no totalmente convergentes; por tanto, es difícil alcanzar valoraciones muy precisas. A pesar de ello, el
avance de la investigación implica la aceptación de los datos
actuales, su variabilidad y la complejidad de relación entre
los aspectos tratados.
El recurso que empleo es la aproximación valorativa a
una serie de variables que por sus características tienen limitado el rango de incertidumbre y presentan una clara prevalencia, según mi opinión, sobre otras. En este proceso comparativo se abordan entidades particulares con la intención
de buscar puntos de encuentro o generalidades comunes:
- La primera variable es temporo-espacial e incluye
aquellos yacimientos que poseen una cronología dentro del Pleistoceno medio reciente y Pleistoceno superior inicial, entre el OIS 11–OIS 5, situados en el sur
de Europa. Dentro de la misma se estudian los diferentes aspectos fisiográficos de los yacimientos.
- La segunda relaciona las características propias de las
secuencias estratigráficas, desde una óptica temporal y
secuencial con atención a los datos paleoambientales y
dataciones cronométricas.
- La tercera aborda todos los aspectos vinculados a la
materia prima. Las diferentes composiciones petrológicas, su funcionalidad y optimización para la talla, la
variedad del material respecto del utillaje, los tipos y
morfologías de los soportes productivos, la materia
prima dominante, etc.
- Por último se agrupan todos los elementos concernientes a los procesos de explotación y configuración lítica en relación a la subsistencia y hábitat: las cadenas
operativas con sus porcentajes respectivos, la homogeneidad o no de las mismas respecto de su perfil teórico. Los diferentes tipos de elementos de explotación,
configuración y transformación. Los elementos tipométricos de la industria lítica (micro y macroformatos), la cuantificación numérica respecto de la materia
prima. Aspectos tecnológicos, diferentes técnicas de
debitado (levallois o no), la laminaridad, la corticalidad, las superficies talonares, etc. Elementos tipológicos, su variabilidad interna y características con estandarización, predeterminación y particularidades (morfotipos específicos, útil dominante, etc.). La compleji-
421
[page-n-435]
Fig. IV.2. Principales yacimientos europeos citados de las vertientes atlántica y mediterránea.
dad de la transformación (retoque simple, completo y
regular vs retoque múltiple, parcial e irregular, etc.),
las dinámicas e interpretaciones evolutivas sobre las
ocupaciones humanas y las asignaciones o etiquetas
que intentan definirlas.
IV.2.2. CONSIDERACIONES
Las estratigrafías
Las denominadas Estratigrafías Pleistocenas Amplias
son más abundantes para las fases del Pleistoceno medio reciente que para momentos más antiguos, constituyendo una
fuente de información “continua” de unos 200.000 años, entre los estadios 8-5e (300-100 ka).
Las dinámicas sedimentarias registran diferentes fases
climáticas y presentan procesos de alteración con grados diversos. Las potencias litoestratigráficas varían de 4 a 15 m,
con una media cercana a los 7 m y una tasa deposicional cercana a los 30.000 años por metro de potencia. Las diferentes
fases climáticas, resumidas en siete etapas secuenciales oce-
422
ánicas (OIS 11-5e), presentan la alternancia de fases templadas/cálidas vs frías/húmedas, con sedimentos entre 4 a 15
m de potencia, siete de media. Las fases climáticas dentro de
las secuencias registran una diferente aportación. Mientras
los momentos “fríos” están bien representados, con sedimentos más o menos potentes y notorias ocupaciones humanas. Las fases cálidas y sus sedimentos, de menor potencia
general, en muchos casos son estériles (pavimentos estalagmíticos), o han sido desmantelados por procesos continentales (Grotte Rigabe, Grotta Paglicci, Grotte d’Aldène) o marinos (Cotte de St. Brelade, Grotta del Principe) (Baïssas
1972, Blanc 1955, Blackwell y Schwarcz 1988, Blackwell et
al. 1983, Delpech y Laville 1988, Falgueres et al. 1988,
1991, 1992, 1993, Grün et al. 1991, Huxtable y Aitxen 1988,
Lavilla 1978, Lumley et al. 1984, Schroerer et al. 1977, Simone 1970, 1982).
La secuencia de Bolomor se sitúa entre las de más larga
duración (OIS 9-5e) y potencia estratigráfica (10 m) y también entre las de mayor superficie, 500 m2 frente a 200 m2
de media.
[page-n-436]
Los datos temporales que aportan las dataciones radiométricas del Pleistoceno medio deben ser relativizados en algunos casos y es conveniente que sean un elemento más de
análisis, que no la determinación que encuadre y sitúe temporalmente las distintas estratigrafías. No es lo mismo poseer
amplias series datacionales con diferentes métodos, todos
ellos coincidentes, que la datación de un nivel con un solo método. Muchas dataciones son contradictorias en sí mismas y
en relación al proceso litoestratigráfico de las secuencias.
Existen yacimientos con fases de sedimentación o de
erosión que añaden una importante complejidad al estudio,
como remociones secuenciales y lapsos sedimentarios relevantes –Grotta del Principe en toda la secuencia, Cotte St.
Brelade por erosión marina en el nivel B, Arago con “lapso
sedimentario” entre los ensembles II y III–; efectos de una intensa crioturbación, frecuentes en los yacimientos del área
atlántica –Gr. Vaufrey, La Micoque, Pech de l’Azé II, Cotte
de St. Brelade con permafrost–; o procesos erosivos con características fisiográficas “adversas” –depósitos en ladera de
Combe Grenal o aportes en “embudo” en la dolina de Orgnac
3–. Un factor que frecuentemente se considera es la reactivación kárstica como proceso hídrico y erosivo, si bien no se ha
observado de forma significativa, muy posiblemente porque
perdieron el nivel piezométrico con anterioridad a las ocupaciones humanas. En otros casos, las pulsaciones del nivel del
mar han desmantelado parte de los depósitos arqueológicos
(Grotta del Principe, Grotte du Lazaret).
A lo largo de la secuencia cronológica, los yacimientos
se transforman de forma importante perdiendo sus originales características de hábitat. Es frecuente ver cómo se produce el hundimiento de abrigos al pie de un farallón para
convertirse en un yacimiento al “aire libre” con condiciones
de ladera (Combe-Grenal, La Micoque, etc.), o como se
transforman en una depresión o dolina como consecuencia
del colapso cenital de sus viseras (Orgnac 3). Tras los hundimientos kársticos, los procesos sedimentarios interiores se
aceleran con mayor entrada de materiales alóctonos, por lo
que las cronologías por metro de sedimentación se reducen
considerablemente respecto a la anterior fase más “cavernaria”. Un caso singular es Cotte de St. Brelade, que en fases
templadas con el nivel del mar alto se convirtió en el extremo de una pequeña península, condicionando las estrategias
del aprovisionamiento lítico y faunístico. Los yacimientos
con fuertes transformaciones son los que presentan mayores
problemas de conservación.
No obstante, todos los yacimientos se ven, en mayor o
menor medida, afectados en las zonas de hábitat, es decir, en
la entrada de la cavidad. En todos ellos están presentes los
“colapsos”, los procesos erosivos y de desmantelamiento de
una parte de la visera. Parece existir un importante periodo
de hundimiento de las bóvedas a principios del Pleistoceno
medio reciente que se constata en diversos yacimientos como Grotte Mas des Caves, La Micoque, Bolomor, entre
otros. Es posible que este hecho tenga relación sincrónica
con el desarrollo “degenerativo” que sufren las cavidades
con cronologías y procesos similares, menguando notablemente las dimensiones del espacio –más de 20 m en Caune
de l’Arago o Bolomor–.
Otro aspecto que afecta de forma negativa a la investigación es la información obtenida o destruida en antiguas
actuaciones arqueológicas o clandestinas, muchas de ellas
iniciadas en el siglo XIX, que han afectado a los depósitos
arqueológicos. Esta circunstancia está en gran parte motivada por el conocimiento temprano de los yacimientos y su accesibilidad, siendo el caso más destacable el de La Micoque.
La destrucción por actividades industriales o por obras públicas también ha afectado a yacimientos como Grotte Terrasse, Grotte Lazaret, Grotte d’Aldène, Grotte Mas des Caves y Cova del Bolomor.
Los aspectos fisiográficos
La gran mayoría de los yacimientos analizados se encuentran en el seno del roquedo calcáreo, principalmente
cretácico y jurásico, independientemente del área geográfica. Se sitúan tanto en la vertiente mediterránea como atlántica y sus entornos paisajísticos son variados, bien vinculados a un área litoral –Grotta del Principe, Grotte de l’Observatoire, Grotte du Lazaret, Cotte St. Brelade y Bolomor–, a
un área prelitoral cercana a la costa –Grotta Paglicci, Grotte
Mas des Caves y Caune de l’Arago–, en valles interiores de
cuencas medias –Baume Bonne, Grotte Rigabe, Orgnac 3,
Grotte Aldène, Grotte Vaufrey, Grotte Combe Grenal, La
Micoque, Pech de l’Azé II, Abri Suard y Grotte Fontechevade– y, por último, en valles interiores de cuencas altas –Grotte de la Terrasse y Grotte Coupe Gorge.
Los yacimientos se ubican, generalmente, por debajo de
los 500 m de altitud, con una cota media cercana a los 200 m,
lo que parece indicar que durante el Pleistoceno medio son
estas áreas las que registran una mayor ocupación, o como
mínimo, una relevante frecuentación humana. Las áreas kársticas serranas o alpinas muestran menos depósitos fósiles, no
sólo por la reactivación hídrica y su destrucción erosiva, sino
probablemente también por peores condiciones para el hábitat y una menor frecuentación del hombre en dichas zonas.
Las áreas más llanas en cuencas fluviales bajas se hallan cubiertas por depósitos holocenos afectando a sus potenciales
yacimientos al aire libre, circunstancias que en conjunto se
conjugan para limitar la presencia de los yacimientos estudiados (EPA) a determinados espacios fisiográficos.
La altura de los yacimientos respecto al valle inmediato
es con frecuencia de unos 40 m de media, lo que permite una
buena visibilidad del entorno. Si esta circunstancia fisiográfica se debe a una elección antrópica específica, encuentra la
dificultad demostrativa al no ser frecuente la existencia en la
misma área de otras cavidades con cotas más bajas y cuyo
hábitat fuera factible en los momentos señalados. La orientación de la boca de la cavidad varía tanto como las directrices orográficas en las que se insertan y no se constata una
orientación elegida al mediodía. Los espacios “intrasite”,
con el condicionante general de mostrar actualmente sólo
una parte de los mismos, presentan unas superficies reducidas, generalmente inferiores a 200-300 m2 y constreñidas
por los propios límites de la cavidad. La gran mayoría de las
ocupaciones humanas se localiza en las entradas de las cuevas y áreas interiores próximas, en las que penetra la luz.
423
[page-n-437]
La materia prima y su aprovisionamiento
El análisis de las materias primas y el aprovisionamiento lítico se enfoca desde una perspectiva diacrónica, analizando las modificaciones que ha sufrido el medio ambiente
y los respectivos puntos de captación de materias primas. El
objetivo es buscar elementos temporales que caractericen los
patrones de aprovisionamiento y, al mismo tiempo, analizar
factores de dificultad o facilidad que puedan influir en la
gestión de los recursos líticos. En este sentido, la “dicotomía
litotécnica” documentada en algunos yacimientos hace referencia a distintos tipos de soportes con características tecnofuncionales y morfológicas particulares que coexisten en un
determinado espacio. Es decir, a una elección y utilización
predeterminada de materias líticas que por sus diferencias
intrínsecas pueden ser gestionadas de formas diferentes.
Los yacimientos litorales con aprovisionamiento de sílex marino –como Bolomor– presentan características particulares en las estrategias de gestión lítica. El más característico es Cotte de St. Brelade, situado en el cantil meridional
de la pequeña isla de Jersey, en el canal de la Mancha, muy
cerca de la costa francesa y con batimetría inferior a 20 m.
La Bretaña, entorno geológico continental al que pertenece,
no presenta depósitos de sílex y éste proviene de depósitos
marinos sumergidos (Hallegouet et al. 1978). El territorio
circundante varió sucesivamente durante el Pleistoceno medio y las ocupaciones principales tuvieron lugar en momentos transgresionales marinos, cuando los niveles del mar
eran altos. Las playas situadas a escasos metros del yacimiento proporcionaron pequeños y abundantes cantos de sílex. La regresión marina del Saalian y Weichselian hizo desaparecer estas fuentes de materia prima y modificó el tipo
de aprovisionamiento, las técnicas de talla y la intensidad en
la transformación lítica. Así pues, las variaciones de adaptación al medio son muy relevantes, constituyendo una referencia para otros lugares con evidencias más vagas.
Las condiciones periglaciares en Cotte de St. Brelade,
con la desaparición de las fuentes de sílex inmediatas, motivaron el reemplazo de éste por otras materias como el cuarzo,
dolorita, cuarcita y arenisca. Los niveles basales (H-E), con
abundante sílex, presentan núcleos poco explotados y una gestión más eficaz, con mayor número de lascas por núcleo, tipometría pequeña y existencia de núcleos de tamaños reducidos. En los niveles superiores (D, A y 5) se produce la irrupción de altos porcentajes de cuarzo sobre el que se elaboran
sobre todo denticulados, muescas y alguna raedera, con ausencia de técnica levallois. El sílex, más escaso, se emplea en
la fabricación de herramientas más complejas y es reavivado
de forma frecuente. Consecuentemente, junto a una diversificación de las materias primas, se produce una especialización
en la talla denominada LSF (long sharpening flake), modelo
de reavivado del filo a modo de golpe de buril longitudinal
desde el talón. Mientras hubo sílex, ésta fue la materia dominante, pero frente a la posterior lejanía de las fuentes de aprovisionamiento, se registra la introducción de útiles ya configurados que son transformados en el interior del yacimiento
(Callow 1986, 1987, Callow y Conford 1987). La escasez general de materia prima de óptima calidad habría forzado la
reutilización, como en determinados niveles de Bolomor.
424
En otros casos, como en la Grotte du Lazaret, situada en
un antiguo cantil marino de Niza, se observa una variación
en la utilización mayoritaria del sílex entre los útiles sobre
lasca (53%) y la caliza para los de canto (80%). El sílex proviene de pequeños cantos fluviales de los inmediatos aluviones del Paillon (Polvèche 1969, Mafart 1988) y de conglomerados eocenos del Col de Nice a 15 km de distancia
(Lumley et al. 2004). Aunque son utilizados diferentes soportes y materias primas (sílex, caliza, cuarcita, arenisca y
serpentina), cuando un determinado nivel presenta una materia principal de adquisición inmediata, como son las calizas mícríticas (80%) en forma de cantos planos de las vecinas playas, el resto se convierte en poco abundante. En el ensemble III (OIS 6), estos cantos suponen casi el 90% de la
materia prima (Darlas 1994). Todo el macroutillaje: bifaces,
choppers y choppings, es de caliza. Existe una selección de
los útiles elaborados con sílex, mayoritariamente puntas
(95%), raederas dobles y convergentes (75%), raspadores
(75%) y raederas simples (64%); y, en menos proporción,
denticulados, muescas y becs, con menos del 30%. La presencia del debitado levallois parece también vinculado al sílex, siendo frecuentes las piezas con talones multifacetados,
las puntas musterienses levallois y las raederas dobles, caracterizadas por ser largas, muchas con bulbo suprimido y
por presentar mayor índice laminar y de estilización. El estudio de la Unidad Arqueológica 25 (Lumley et al. 2004), fechada en 160 ka, presenta unos valores similares, siendo la
caliza predominante (73,3%), seguida del sílex (12,5%) y la
cuarcita (5,2%). El macroutillaje sólo se elabora en caliza
(86%), arenisca (7%) y cuarcita (7%), frente a los útiles sobre lasca que se fabrican con sílex (53%), caliza (38%) y
cuarcita (8%).
En definitiva, los análisis estadísticos factoriales realizados en Lazaret a partir de elementos del debitado, tipometría, y materias primas muestran que las modalidades de talla se relacionan con tres categorías de rocas. El método tecnológico varía según las mismas sean calizas, sílex y otras,
lo que confirma la gran dependencia del debitado respecto
de la materia prima y de sus diferentes estrategias de utilización. La ausencia de un determinado tipo de materia motiva
la diversificación y mejor aprovechamiento de otras rocas
(Dive 1986).
La Grotte de l’Observatoire, situada en un promontorio
rocoso litoral de Mónaco, presenta en los niveles basales (JK), atribuidos al OIS 6, una industria mayoritaria de caliza
gris micrítica formada por cantos marinos y grandes lascas
sin apenas transformación, que se ha relacionado con la denominada facies clactoniense (Barral 1976). La arenisca y la
cuarcita de origen marino también se emplean, en especial
para percutores y macroutillaje, que se elaboran en estas materias de forma diferencial. Las industrias de las capas del
OIS 5e (H-I) muestran el escaso uso del sílex y un predominio de la caliza y la cuarcita, al igual que en las capas würmienses más recientes. Todo indica una ausencia de sílex en
los depósitos marinos pleistocenos (Barral 1976) y una estrategia de aprovisionamiento similar a la de Lazaret.
La variabilidad en el empleo de las materias primas en algunos yacimientos no está estrechamente asociada a su dispo-
[page-n-438]
nibilidad, ya que los recursos líticos son abundantes y variados en las inmediaciones. Es el caso del yacimiento de Orgnac 3, situado en una meseta de la cuenca media del Ródano
(Ardèche), que dispone en el entorno inmediato de una abundante y variada litoteca de origen local: sílex, cuarzo, caliza,
granito y basalto. El sílex es predominante en forma de plaquetas y riñones (95%), aunque de no muy buena calidad, y
proviene principalmente de los valles del Cèze, a menos de 5
km de distancia. Otras pocas rocas (2%) proceden del valle
del Ródano, a 10-15 km de distancia (cantos de cuarcita y basalto) (Moncel y Combier 1990, 1990a). El macroutillaje se
realiza mayoritariamente en caliza, esquisto, arenisca y rocas
volcánicas (97% en cantos tallados y un 85% en bifaces) y sólo un 15% de los bifaces son elaborados en sílex. Aunque la
materia prima no es valorada como criterio exclusivo de selección, sus características morfológicas o su aptitud adecuada, la convierten en aconsejable para la elaboración de determinado utillaje (Moncel 1999). Orgnac es una yacimiento sin
limitaciones de materias primas, en variedad o tamaño, y el
empleo de uno u otro material se vincula a la elección de la
morfología más adecuada. La introducción de materias en
bruto para ser talladas en el yacimiento sugiere que éste se encuentra en el punto central de aprovisionamiento (Moncel y
Combier 1992). La circulación y explotación de los materiales indicarían, junto a la escasez de restos de fauna, una ocupación corta, probablemente condicionada por una abundante
y fácil accesibilidad al sílex. Las actividades de talla parecen
más dirigidas a la producción que al consumo de productos líticos, especialmente en los niveles superiores (Moncel 1989).
La Baume Bonne es una cavidad situada en el cañón de
Verdon en los Basses-Alpes y el material lítico empleado es
fundamentalmente de procedencia local: pequeños riñones
de sílex, jaspe, cuarzo lechoso, cuarcita y caliza silícea o
chaille de buena calidad. Los niveles basales, considerados
del Riss inicial y tayacienses, presentan una mayor proporción de sílex, mientras que la caliza es más utilizada en los
niveles más recientes, considerados achelenses, para la elaboración de bifaces y grandes lascas. El sílex se emplea para la fabricación de útiles sobre lasca, en especial los soportes levallois de los niveles superiores (Bouajaja 1992). Aquí
la diversidad de materias primas parece obedecer a características funcionales de las diferentes ocupaciones.
La Grotte d’Aldène, yacimiento ubicado en un farallón
fluvial del Cesse, presenta en los niveles basales (H-K), considerados del OIS 7, una industria dominada por la caliza silícea de pequeñas proporciones y piezas en cuarzo de mala
calidad con talón cortical mayoritario. El repertorio lítico
consiste en núcleos irregulares, raederas sobreelevadas, denticulados por muescas adyacentes, grandes muescas sobre
lascas de decalotado en cuarzo y lascas de caliza con señales de utilización en los filos. Los útiles sobre canto y los bifaces se elaboran también en caliza y cuarzo. Los niveles superiores (G-B), en especial a partir del C, muestran un predominio del sílex acompañado de la cuarcita, circunstancia
que parece repetirse con frecuencia en el Midi mediterráneo
francés, aunque con menor preferencia de esta última roca.
La irrupción de la técnica levallois modifica el repertorio
tecno-tipológico, con abundantes lascas y útiles levallois en
sílex y cuarcita a partir de la capa D y la aparición de los primeros útiles en cuarzo y cuarcita procedentes de plaquetas
cuadrangulares de los aluviones del río Cesse. Los choppers
y bifaces micoquienses también utilizan estas mismas materias primas (Barral y Simone 1972, Lumley 1971, 1976).
Las características funcionales de los distintos niveles parecen ser la causa de la variabilidad, a veces acompañada por
la aparición de la técnica levallois.
Los yacimientos franceses del área pirenaica, en ambas
vertientes, así como los catalanes del Montgrí, presentan un
fuerte predominio del cuarzo y una escasez de sílex: cantos
de cuarzo, cuarcita pirenaica gris-verde, lydienne, basalto y
sílex (Flebot-Augustins 1994, 1997). La explotación de estas materias se puede analizar en términos de economía de
materias primas: bifaces y hendedores son realizados sobre
cuarcita pirenaica (70%), mientras que los choppers se tallan
en cuarcita del Tarn (61%), menos fácil de trabajar (Lebel
1981). El aprovisionamiento se realiza dentro de un radio de
5 km de distancia (Tavoso 1976, 1978).
El análisis petrológico en Caune de l’Arago ha permitido diferenciar numerosos tipos de rocas: sílex, jaspe, chaille,
chert, areniscas, cuarzos, cuarcitas, rocas volcánicas, entre
otros (Wilson 1988, Pant 1989). El conjunto de materias primas es bastante homogéneo a lo largo de la secuencia, con
una importante procedencia local o cercana (80 %) que lleva a pensar en una estrategia de abastecimiento “constante”.
Estas rocas provienen principalmente de los aluviones del
Verdouble situados a menos de 3 km (Lebel 1984, 1992). No
obstante, algunas rocas silíceas provienen de fuentes situadas entre 7 y 35 km de distancia. El cuarzo cristalino es la
roca de mayor utilización, con porcentajes cercanos al 50%
en todos los niveles. El sílex, con una tendencia errática, no
suele alcanzar el 25% y la cuarcita pierde peso a favor del
cuarzo en los niveles superiores. Sin embargo, los aspectos
de la producción lítica están mucho más vinculados al tipo
de materia prima. Existe un tratamiento selectivo de raederas especialmente convergentes realizadas en sílex (procedencia lejana), muescas que utilizan la cuarcita y raspadores
que son elaborados en cuarzo; al igual que el macroutillaje,
y en especial los bifaces, que se realizan en marga esquistosa de procedencia local. Por ello, la “estabilidad técnica” se
ha relacionado con la disponibilidad de la materia y su explotación a lo largo de tiempo (Byrne 2004).
La Grotte de Coupe Gorge se sitúa en la cuenca alta
prepirenaica del Garona, en la vertiente atlántica francesa.
Las fuentes de sílex abundan en las proximidades del
yacimiento y la variedad de materias primas empleadas en los
distintos niveles muestra una cierta homogeneidad. Los
niveles basales (3b), considerados del Riss, presentan cuarcita (45%), sílex (42%) y cuarzo (1%), aunque en el OIS 6 (nivel 3z) el sílex (31%) desciende en porcentaje y se produce
una mayor utilización de la cuarcita (56%) (Gaillard 1983).
La escasa transformación lítica en este último nivel –sólo el
15% de las lascas son retocadas–, con el empleo mayoritario
del sílex en los productos retocados, frente al 30% de útiles
de cuarcita, serían en las causas de esta variabilidad, junto a
la presencia exclusiva de macroutillaje en el nivel 3z con
grandes lascas corticales, poliedros y cantos en cuarcita. Los
425
[page-n-439]
bifaces en roca local lydienne, variedad de cuarzo negro, tienen un soporte pequeño y espeso que condiciona su forma
(losángica), frente a la otra mitad, realizados en cuarcita, más
elaborados y de mayor tamaño. Los núcleos también poseen
estas características litológicas y en los niveles basales (3b) el
75% de los núcleos es de pequeñas dimensiones (sílex), frente al 25% de grandes dimensiones en 3z (cuarcita). En el nivel 3b los núcleos están más agotados que en 3z debido a una
mayor explotación, con elevado número de lascas y más pequeñas de sílex. La industria se considera muy ligada a las
materias primas (Gaillard 1982).
En la vecina Grotte de la Terrasse, las materias primas
presentan una homogeneidad común a las secuencias de las
cuevas de Montmaurin. Los niveles basales (C2), atribuidos
al OIS 7, poseen cuarcita (68%) y sílex (20%). A la primera
materia se asocian los choppers y choppings, con un número reducido de útiles retocados sobre lasca. Por el contrario,
sólo un 15% de las raederas se elaboran en cuarcita. Los niveles superiores (C1), atribuidos al OIS 6, muestran un aumento de la cuarcita (85%) y una reducción del sílex (10%).
Las lascas y los útiles transformados a partir de estas rocas
son más grandes que en C1 y los bulbos de percusión más
acusados, lo que implica técnicas de talla más enérgicas.
También es mayor el número de choppers en este nivel.
La Grotte Vaufrey, situada en la base de un farallón del
río Cóu (Dordoña), presenta materias primas que provienen
principalmente del territorio inmediato, de un radio de 5 km
de distancia (70-80%). Las rocas obtenidas a más de 20 km
apenas suponen el 5%. El estudio de los niveles con mayor
número de materiales, sinónimo de ocupaciones más largas
o ocupaciones más repetitivas, señala un territorio frecuentado más extenso, aunque es considerado en la misma dirección geográfica del valle que las otras. Las zonas de aprovisionamiento del sílex y cuarzo (4%) se sitúan, en la mayoría
de los niveles, alrededor del yacimiento, dentro de un radio
de 5 km. Las materias de procedencia más lejana certifican
que el valle del Dordoña ha sido el eje más recorrido por los
grupos de Gr. Vaufrey, aunque en menor medida que las inmediaciones del yacimiento. Las capas basales IX-XII, donde no se documenta la técnica levallois, presentan una fuerte incidencia de la cuarcita, que se emplea sobre todo para
elaborar macroutillaje (choppers, chopping, bifaces). Las capas inmediatas VIII-VII tienen una notable variedad de rocas, con un cambio significativo en la predominancia del sílex, la desaparición del macroutillaje y la presencia abrumadora de la técnica levallois. A partir de estos niveles es notoria la presencia de materias primas de procedencia no local,
circunstancia que continua en los niveles más recientes I-VI.
En las capas I-III se produce el abandono de una economía
diversificada de las fuentes de aprovisionamiento y de la talla levallois, en provecho de técnicas de lascado menos estandarizadas sobre materias primas locales (Rigaud 1988,
Geneste y Rigaud 1989).
En el Abri Suard, en la cuenca media del Loira (La Charente), la materia prima predominante es el sílex, de no muy
buena calidad y obtenido mediante pequeños riñones del entorno cercano. Las cuarcitas y rocas volcánicas, recogidas
como cantos fluviales, completan el repertorio de materias.
426
Los niveles excavados del OIS 7-6 (capas 48-53) presentan
materias primas cuya proporcionalidad guarda relación con
la mayor presencia de macroutillaje en los niveles superiores
y una menor incidencia de técnica levallois, frente a la más
alta utilización y frecuencia del sílex en los niveles basales
(Debenath 1976).
La tecnología y la tipología
Las características industriales de las últimas etapas del
Pleistoceno medio antiguo sólo son suficientemente conocidos a través de los niveles basales (ensembles I-III, OIS 1412) de la Caune de l’Arago. En el yacimiento se documentan fases de explotación lítica de gran sencillez tecnológica
con baja producción de lascas, frecuencia de técnica bipolar,
abundancia de restos de talla y una tímida presencia de técnica discoide. Durante el Pleistoceno medio reciente se generalizan los núcleos organizados, de reducidas dimensiones, y son abundantes los tipos discoides y globulosos realizados en cuarzo, de menos de 3 cm. La talla, principalmente discoide, se intensifica con disminución en el tamaño
de las lascas, que son más regulares y pierden corticalidad.
Posiblemente sea ésta una de las primeras producciones de
tipo “microlítico”. Desde el punto de vista tipológico, estos
niveles presentan un dominio de las raederas, sobre todo laterales y una fuerte presencia de convergentes y alternas.
También se documenta una elevada proporción de útiles
compuestos (raedera con muesca), escasos denticulados y
cantos, así como escasos bifaces en algún nivel. Esta tipología muestra una mayor diversificación, con aumento de
muescas, una disminución de raederas, una alta proporción
de lascas no retocadas y un descenso de los útiles compuestos. Los útiles sobre canto fluctúan desde la ausencia a una
alta presencia, siempre con mayor proporción de choppers y
escasos bifaces. La producción lítica está unida a la materia
prima, con tratamiento selectivo de raederas, especialmente
convergentes, de sílex, muescas sobre cuarcita y raspadores
en cuarzo. El tipo de retoque a lo largo de la secuencia es variado, aunque frecuentemente sobreelevado, que disminuye,
así como el retoque inverso, en los niveles recientes y se
transforma en más regular con aparición del retoque escaleriforme. Muchas de estas características varían según los niveles, reflejando diferencias sutiles más que cambios bruscos en la industria lítica (Barsky 2001, Byrner 2004, García
2002, Young-Chul 1980, Lumley y Barsky 2004).
La Grotta del Principe presenta en el nivel basal (Br2,
OIS 7) una corta serie de lascas de sílex con núcleos y sin
macroutillaje. La brecha superior (Br1, OIS 6) ofrece una industria obtenida de calizas locales con choppers, choppings,
bifaces espesos (cordiformes, discoidales, subtriangulares) y
raederas gruesas. No existe técnica levallois y se da una escasa transformación. La fuerte presencia de macroutillaje
sobre canto difiere de las características tipológicas de los
niveles de Bolomor (Barral y Simone 1965, 1967, 1968,
1970, 1971, 1974, Iaworsky 1961, 1962).
La Grotte de l’Observatoire presenta en los niveles basales (K-J, OIS 6) un elevado número de percutores de arenisca y lascas no retocadas de gran talla, de amplia superficie
cortical con talones diedros, ángulos marcados y bulbos vo-
[page-n-440]
luminosos, con ausencia de técnica levallois. Estas lascas de
decalotado en caliza y sin apenas transformación son consideradas, por su tipometría, macroútiles y se han relacionado
con la facies Clactoniense (Barral 1976). Los numerosos
cantos de caliza, arenisca o cuarcita con marcas de piqueteado y peso entre 340-820 gramos completan el macroutillaje.
Los útiles sobre lasca, de menor formato, son escasos en
cambio, sólo algunas raederas, muescas, denticulados y lascas de retoque marginal irregular. El nivel K presenta, relativamente, abundantes bifaces (5,3%) de tipo lanceolado alargado o micoquiense, con talón cortical reservado constante y
cuidados retoques, algunos con filo transversal. La industria
se caracteriza también por una fuerte proporción de choppers
y choppings (13%-26%). Las capas H-I (OIS 5e) ofrecen una
industria pobre con lascas atípicas, raederas y denticulados.
El debitado levallois es frecuente y generalizado, con puntas
sin apenas transformación (Lumley 1969, 1976).
Los niveles inferiores poseen características similares a
las de los niveles VI-XII de Bolomor, en especial el nivel J,
con grandes lascas, escasa transformación y ausencia de bifaces. El resto parece guardar más diferencias que afinidades.
La Grotte du Lazaret contiene varios lugares de excavación correspondientes a fases avanzadas del Pleistoceno medio reciente: Grotte Lympia o Locus VIII, Puits, Cabane y
Unité 25. El conjunto de la “Cabane” presenta una bajísima
proporción de elementos de explotación (núcleos y percutores) y abundantes cantos (manuports). La transformación alcanza sólo un 15% de las piezas, con un alto porcentaje de
corticalidad y de grandes lascas no transformadas (55%). La
industria no registra bifaces pero sí choppers, choppings y
percutores (Lumley 1969a). La Unidad Arqueoestratigráfica
25 (OIS 6) también presenta pocos núcleos y un grado de
transformación muy bajo, sólo el 5%. El conjunto presenta
bifaces (1,5%) sin otro macroutillaje (Lumley 2004). En la
Grotte du Lazaret, son considerados todos sus niveles como
achelenses, y presenta algunos de éstos con ausencia de bifaces. En el Locus VIII, los niveles IV-IX tienen grandes lascas con choppers y choppings pero sin bifaces, aunque sí
aparecen en los niveles más fríos (nivel V), al igual que los
niveles 3-5 de los Puits (Boudad 1991, Han 1985, Octobon
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1965).
La Baume Bonne presenta, en las capas antiguas (ensembles B y C, ca OIS 8), muescas clactonienses adyacentes, denticulados y becs por muescas, con ausencia de bifaces. No existe técnica levallois y se da una escasa transformación. El ensemble D (ca OIS 6) se caracteriza por un aumento de raederas, especialmente convexas y transversales,
y presencia bifacial más frecuente (1,16). Los bifaces son
variados: lanceolados, amigdaloides, naviformes, atípicos,
parciales, entre otros, sin presencia de formas “evolucionadas” triangulares o musterienses. En estos niveles también
existen piezas foliáceas bifaciales. Los choppers son escasos
(0,5%) y entre el macroutillaje es frecuente documentar el
talón cortical. También existe un porcentaje significativo de
útiles “microlíticos” mal caracterizados (Bottet 1951, 1955,
1955a, 1956, 1957, 1958, Bouajaja 1992, Hong 1993).
Bolomor ofrece similitudes como son la presencia del
macrolitismo, los útiles sobreelevados, la ausencia levallois
y la fuerte presencia de raederas; y en cambio difiere en la
existencia de macroutillaje bifacial.
La Grotte d’Aldène presenta en los niveles inferiores (HK, OIS 9) núcleos irregulares, numerosas lascas calcáreas con
talones lisos y amplios y piezas corticales en cuarzo, entre las
que destacan grandes muescas abruptas de decalotado. La tipología comprende abundantes raederas sobreelevadas y con
retoque inverso junto a denticulados producidos por muescas
adyacentes. Los útiles sobre canto de amplio formato son
choppers (70%), choppings (10%) y dos bifaces. Los niveles
superiores (A-G, OIS 7-6) registran debitado levallois en sílex
y cuarcita, con núcleos facetados y escasa laminaridad. Dominan las raederas laterales seguidas de los denticulados con
muescas adyacentes, útiles del Grupo III, choppers y abundantes bifaces micoquienses lanceolados, atribuidos sólo a la
capa G (Barral y Simone 1976, Simone et al. 2002).
En Orgnac 3 (OIS 9-8), sin presencia levallois en los niveles inferiores, posteriormente el debitado levallois se convierte en el modo de producción esencial vinculado a un
continuo aumento de las raederas y una tendencia a la estandarización cada vez más marcada. La productividad y producción en serie se refuerza con el predominio del utillaje
sobre lasca y la rareza de los cantos tallados. Los distintos
niveles de Orgnac ofrecen cantos tallados y una diferente
presencia de bifaces, pero siempre en porcentajes muy bajos
(0,01-1,7%) (Moncel 1995, 1996, 1996a, 1999, Moncel y
Combier 1990, 1990a, 1992, 1992a).
La vertiente mediterránea presenta en la Grotta Paglicci
un nivel basal (nivel 4, ca OIS 7) con fuerte carácter tayaciense y lascas que dan paso a un nivel (nivel 3, ca OIS 6)
más crioclástico y con bifaces (2,7%) (Galiberti y Palma di
Cesnola 1980, Mezzena y Palma di Cesnola 1971). En Grotte de Rigabe los niveles I-J (ca OIS 6) presentan grandes lascas de caliza. En Grotte du Mas des Caves hay macroutilllaje con choppers, choppings y alguna pieza bifazoide.
Entre los yacimientos atlánticos Grotte de Coupe Gorge
presenta, en los niveles inferiores (3b, ca OIS 7), numerosos
y variados núcleos de sílex de pequeñas dimensiones (inferiores a 5 cm): centrípetos discoides, algún levallois, poliédricos o globulosos. Generalmente están agotados, habiendo
generado numerosas lascas. Otros núcleos de mayor tamaño
se vinculan a la dicotomía litotécnica y son de otras rocas.
Estos niveles presentan abundantes raederas rectas con retoque parcial y marginal, sin bifaces. El nivel superior (3z, ca
OIS 6) presenta un aumento de los núcleos de grandes dimensiones en detrimento de los pequeños, con menor explotación y transformación. El proceso muestra de muro a techo
cómo aumentan las lascas de cuarcita con superficie cortical
que se hacen más grandes, cómo cambia el debitado y cómo
aparece un retoque más irregular en el nivel superior. Este nivel (3z) presenta denticulados laterales sobreelevados y
muescas clactonienses dominantes, con escasas raederas. Los
útiles sobre canto son más abundantes en 3z (168 frente a 49
en 3b), junto a los bifaces (55), exclusivos del nivel superior
o los hendedores (11), con un fuerte predominio del filo
transversal (83%) y morfología variable en función de si la
materia empleada es lydienne o cuarcita. Los choppers y
choppings tienen una proporción idéntica, aunque en 3z éstos
427
[page-n-441]
últimos son más abundantes y también se documentan poliedros. En general, bifaces y choppers tienen unas dimensiones
entre 8 y 10 cm, muestran formas regulares, apuntadas o
amigdaloides, cordiformes, y muchos tienen córtex basal. La
Grotte de Coupe Gorge presenta en el nivel basal (3b) un conjunto de choppers y choppings que da paso a otro nivel más
frío con bifaces (10%) (Gaillard 1981, 1982, 1983).
La Grotte de la Terrasse presenta en el nivel basal (C2,
ca OIS 7) una baja transformación del utillaje lítico (5%)
frente a un 90% de productos configurados. Posee denticulados estables, con tendencia a la disminución de las raederas. El nivel superior (C1, ca OIS 6), sin técnica levallois,
comporta lascas de talla más grandes, y más elaboradas, con
bulbos de percusión muy acusados. Los útiles sobre lasca
también son más grandes y hay más choppers, con mayor
número de choppings. Los bifaces, una veintena, son de
buen tamaño y con presencia de hendedores sobre lasca. Las
raederas disminuyen, en especial las rectas, y los denticulados permanecen estables en los dos niveles, en torno al 40%.
Se define como un Achelense pobre en bifaces, rico en denticulados y muescas, con cantos tallados y sin técnica levallois (Serra 1980, 2002).
En la misma Grotte de la Terrasse, el nivel basal C2, ofrece a sí mismo choppers, choppings y piezas “bifazoides”, y el
C1 superior, más frío, hendedores, cantos y grandes lascas.
Los niveles también basales (X-XI) crioclásticos presentan
choppers, choppings y algún bifaz, dando paso a niveles (VIIVIII) igualmente fríos con pocos cantos tallados y sin bifaces.
Respecto a los yacimientos de Montmaurin (Gr. de la
Coupe Gorge y Gr. de la Terrasse), ambos revelan cortas
ocupaciones correlacionables con los niveles VI-XII de Bolomor, con la diferencia de que en Bolomor los choppers y
las grandes lascas no se han elaborado en el interior del yacimiento. Ninguno de los niveles de Bolomor tiene semejanzas con las características y dinámicas de las fases de los yacimientos de Montmaurin.
La Grotte Vaufrey, en los niveles inferiores (XII-IX, ca
OIS 9), presenta macroutillaje diverso con bifaces y sin técnica levallois, mientras que en los más recientes (VIII y VII,
ca OIS 7-6) existen cadenas operativas levallois en sílex que
utilizan el método unipolar recurrente en raederas,
denticulados y muescas. El utillaje documentado es variado:
raederas, muescas, denticulados, cuchillos de dorso y puntas. En las capas IV-VI (OIS 5e), con las mismas características técnicas, se registra la entrada de productos levallois
ya tallados fuera del yacimiento sobre materias primas no
locales. Por último, en los niveles III-I (OIS 5a), hay una
escasa diversificación de las fuentes de aprovisionamiento y
consecuentemente una menor talla levallois, con producción
de lascas menos estandarizadas sobre materias primas
locales. En los niveles de Bolomor tampoco se dan características similares, al no registrar la presencia levallois ni la
del macroutillaje bifacial. Las capas inferiores de Grotte
Vaufrey registran numerosos choppers y choppings (nivel
XI), bifaces (niveles XII y X), y una baja incidencia de las
raederas (Geneste 1988, 1989).
La Micoque, en su nivel inferior (C2, ca OIS 9), no
ofrece técnica levallois, caracterizándose por la presencia de
428
amplias lascas de facetado diedro, muy baja transformación,
con denticulados y ausencia de bifaces. Los niveles C3-C4
(ca OIS 7), definidos como clactonienses y tayacienses,
muestran un fuerte aumento de raederas, una tímida
presencia de técnica levallois y algunos bifaces (3,4%) de
formas nucleiformes y parciales. El nivel C5 (ca OIS 6)
presenta 15 bifaces nucleiformes y es similar al anterior,
mientras que en el nivel C6 (ca OIS 5a) se documentan 66
bifaces micoquienses (9,8%), un índice de raederas y
denticulados semejante, entorno al 20%, y ausencia de
técnica levallois. En la Micoque hay niveles intercalados sin
bifaces (2, 4a, 5’) y con bifaces (3a, 3b, 4b, 5 y 6) (Patte
1971, Rolland 1986).
Las similitudes de estos dos yacimientos con los niveles
VI-XII de Bolomor son escasas y atienden, fundamentalmente, a la escasa transformación, la presencia de grandes
lascas y la ausencia de técnica levallois.
En la Grotte du Pech de l’Azè II los niveles basales (98, ca OIS 8) son pobres arqueológicamente, sin técnica
levallois, con núcleos informes, muy baja transformación y
presencia alta de lascas con retoque marginal. A partir de la
base de la capa 7 (ca OIS 7), hay un aumento de muescas y
denticulados, con presencia de técnica levallois y baja
incidencia de bifaces (<2%). Los niveles superiores (ca OIS
5) tienen una mayor presencia de choppers y choppings y
ausencia de bifaces, con características clactonienses, lo que
llevó a la definición de un Premusteriense relacionable con
los niveles inferiores de La Micoque. En Pech de l’Azè II
hay escasos bifaces junto a pocos choppers y choppings y
presencia de grandes lascas clactonienses en los niveles 6, 7,
8 (Bordes 1971, 1978).
Bolomor difiere de todo aquello que sea presencia de bifaces e incidencia notable de técnica levallois con respecto a
esta industria y su dinámica.
El Abri Suard, en los niveles inferiores (51-53, ca OIS
7), ofrece técnica levallois y un alto facetado estricto que
continúa en los más recientes, y que acompaña a la presencia de bifaces. Existen particularidades técnicas como son la
supresión lateral del talón (technique de reprise du talon), la
presencia de piezas pedunculares o foliáceas y cuchillos de
Kostienki con retoque inverso y escamoso distal. Los niveles
más antiguos tienen muchas raederas y algún bifaz (nivel 51)
y presentan un ligero aumento de los denticulados, cuchillos
de dorso natural y cantos tallados. Los niveles más recientes
(ca OIS 6) ofrecen porcentajes medios de raederas y altos de
denticulados, con menor incidencia levallois, y registran bifaces de formas pequeñas, irregulares y a veces con dorso,
que son significativos en la capa III (8%) con casi ausencia
de cantos tallados. En Abri Suard, los niveles basales (nivel
52 y 53), sin bifaces pero con choppings y choppers que al
final del OIS 6 (capas III-VI) se presentan bifaces y una baja proporción de cantos tallados (Debenath 1988, Delagnes
1990, 1992, Matilla 2004).
Estos niveles no son relacionables técnica ni tipológicamente con los de Bolomor, de los que difieren por la producción levallois y la existencia de bifaces.
En Cotte St. Brelade los niveles inferiores (ca OIS 7)
presentan abundantes núcleos y escasa transformación sin
[page-n-442]
tecnología levallois. Tipológicamente hay muescas clactonienses y denticulados groseros dominantes, con raras raederas. La ausencia de bifaces y la proporción de cantos se
mantiene estable a lo largo de la secuencia. Los niveles superiores (C, B, A y 5, ca OIS 6) tienen pocos núcleos y una
mayor transformación que los inferiores, con aparición de
macroutillaje, cierta complejidad en los frentes retocados,
una tímida técnica levallois, adelgazamientos Kostienki, significación del Grupo III, y uso intenso del reavivado (técnica LSF). El nivel A ofrece abundantes guijarritos marinos
utilizados como pequeños núcleos con simples lascados. Los
pequeños núcleos marinos también son muy frecuentes en
los niveles superiores de Bolomor, pero aquí la configuración es, en cambio, intensa. La tecnología levallois no es significativa en ningún nivel, con un ligero aumento de su presencia, del facetado y de la laminaridad hacia los niveles superiores que presentan bifaces, disminución de núcleos y
mayor porcentaje de útiles transformados. En éstos también
hay un aumento importante de raederas, que de filos rectos
y tipos desviados pasan a filos convexos, continúan los denticulados siendo numerosos y se produce un descenso de
muescas y puntas de Tayac. La dinámica indica que en los
niveles inferiores los porcentajes de denticulados y muescas
superan al de raederas, aunque éstas aumentan progresivamente hacia los niveles más recientes y se convierten en el
tipo dominante. Los conjuntos líticos de La Cotte tienen características de tipo Paleolítico medio, con un utillaje bien
tallado y estandarizado. Los niveles basales, con clima templado, grandes lascas clactonienses y sin bifaces, darían paso a niveles superiores, más fríos, considerados achelenses,
donde se documentan algunos bifaces nucleiformes (Callow
1986, 1987, Callow y Cornford 1987).
Todas estas características, a excepción de la presencia
de bifaces, son correlacionables con los niveles superiores
de Cova del Bolomor, donde existe una alta transformación,
escasa presencia de núcleos y un notorio reavivado.
La diversidad lítica del macroutillaje
La contextualización industrial del Paleolítico antiguo
europeo se ha sustentado, durante décadas y hasta la actualidad, en la variación de los tipos líticos, bajo la premisa que
las industrias variaban significativamente dentro de una “secuencia evolutiva temporal”. Los criterios empleados en el
establecimiento de esta “secuencia-tipo” y en la periodización de los conjuntos líticos han sido la aparición y posterior
disminución de la frecuencia de los útiles sobre canto, la
sustitución de éstos por industrias con bifaces, y, finalmente, el desarrollo de los complejos de útiles sobre lasca. Este
proceso implicaba la aceptación de “recorridos de perfeccionamiento” técnicos, estilísticos o estéticos que vendrían
interpretados como “fases de desarrollo”.
Sin embargo, la realidad arqueológica sobre la “evolución” de las industrias del Pleistoceno medio difiere o no se
ajusta a esos criterios tipológicos. Las características de los
conjuntos europeos aquí analizados difícilmente pueden explicarse en base a los mismos, dada la variabilidad cuantitativa y cualitativa que presentan los útiles, ésta es menos evidente en el análisis particular de cada yacimiento. La presen-
cia-ausencia de algunos tipos líticos o técnicas puede suponer
un serio condicionante si lo asociamos a una cronología o a
unas pautas de comportamiento supuestamente inherentes a
determinados elementos, sin considerar la elevada complejidad en el desarrollo global de estas comunidades.
Otro de los problemas recurrentes es dar respuesta a la
presencia diferencial de las industrias de cantos, bifaces y
lascas. Algunas consideraciones han caído en desuso, como
la de un legado filético entre complejos de choppers y de bifaces, las secuencias evolucionistas temporales del tipo
Clactoniense-Achelense y los modelos interpretativos basados en la comparación enfrentada entre el macroutillaje y los
pequeños útiles sobre lasca, origen del planteamiento de dos
diferentes tradiciones tecnotipológicas: Achelense y Clactoniense. La “confrontación lítica” de unos tipos dominantes
frente a otros en el tiempo y el espacio, así como la consiguiente diferenciación “ramiforme” y evolutiva entre ellos,
ha desembocado en un callejón sin salida. La investigación
busca vías alternativas de estudio e interpretación, entre las
que está la reivindicación de otros criterios de análisis, tal y
como se plantea en el presente estudio.
El análisis comparativo entre diferentes tipos de útiles,
de cara a establecer una adscripción “cultural”, precisaría
conocer la función, el grado y características de los mismos.
En la discusión acerca de los bifaces, los modelos explicativos planteados atienden a factores de tipo ambiental, funcional y tecnológico, entre otros. En un primer momento, las
industrias de bifaces se relacionaron con ambientes abiertos
de baja vegetación –fríos y de estepa– con actividad cinegética de caza y descuartizamiento de grandes presas (Butzer
1977). El Clactoniense, Taubachiense y otras industrias sin
bifaces, por oposición industrial se relacionaron con un ambiente templado y boscoso con explotación de los recursos
vegetales (Collins 1969, Svoboda 1987). No obstante, la
funcionalidad de los útiles e industrias dentro de las actividades cinegéticas específicas permiten evidenciar que no
siempre es así. Es el caso de Hoxne (Keeley 1980), donde
los procesos de carnicería de grandes mamíferos aparecen
asociados a industrias con bifaces, y en otros yacimientos
sin éstos, pero con posible vinculación espacial: Orgnac 3,
Áridos, Boxgrove, etc. (Moncel 1999, Villa 1990, Ashton y
McNabb 1994).
La consideración de la variabilidad morfológica y transformada (retocada) del bifaz presenta también numerosas interpretaciones. Los bifaces grandes (clásicos) y hendedores
con levantamientos sumarios y escasa transformación corresponderían a una rápida elaboración y abandono, mientras que
los bifaces pequeños y transformados con reutilización tendrían una función más compleja. También se ha considerado
que los primeros responden a la movilidad, presencia de recursos y estacionalidad (Jones 1994, Carbonell et al. 1999) y
que muchas de las formas retocadas podrían ser el resultado
de una intensa reducción (McPherron 1994). En esta línea de
rasgos evolutivos, las formas “más o menos especializadas”
–hendedores, ficrons, etc.– tendrían una funcionalidad específica (Keeley 1980, 1993) y el resto serían herramientas
multiusos empleadas, preferentemente, en las expediciones
cinegéticas o como útiles que son transportados específica-
429
[page-n-443]
mente allí donde se precisan (Asthon y McNabb 1994). El bifaz como elemento de explotación lítica (núcleo) también ha
sido así planteado por algunos investigadores, como Hayden
(1979) y Böeda (1991a), y se documenta en el Musteriense
de Tradición Achelense (Villa 1983, Böeda et al. 1996. Sin
embargo, para los conjuntos del Pleistoceno medio las lascas
procedentes del debitado de bifaces no son transformadas en
útiles, como se atestigua entre otros en los yacimientos achelenses italianos (Bietti y Castorina 1992).
Si analizamos la cuestión de la funcionalidad de estos
útiles respecto a las actividades intra e intersite, todo parece
apuntar a la posibilidad de una explotación de recursos y tareas específicas fuera de los campamentos en llanuras aluviales, riberas lacustres (áreas de intensa presencia de herbívoros) con alta proporción de bifaces, frente a los lugares de
hábitat más permanentes en los que se da una mayor presencia del utillaje pequeño (Villa 1983). La mayoría de las
piezas bifaciales han circulado en distancias cortas
inferiores a 15 km y se han empleado para su fabricación
materias primas inmediatas y de poca calidad, muchas de
ellas con retoque secundario que sugiere también una breve
utilización. Estas estrategias parecen generalizarse en el
Pleistoceno medio reciente europeo.
El problema derivado del análisis de los bifaces se traslada inmediatamente al ámbito cultural, puesto que el término “achelense” se aplica, por consideración general, a las industrias líticas que poseen este “fósil director”. El resultado
es la existencia de un amplio grupo lítico de gran variabilidad morfológica en el que los límites están mal definidos
(Bordes 1961, Roe 1964, Wymer 1968, etc.) y cuya función
concreta se desconoce. Los bifaces no representan una categoría individual cerrada, pueden formar parte del inicio de
cadenas operativas –núcleos– o ser el resultado de una producción lítica transformada o, tal vez, el resultado más práctico, eficaz y rápido de toda una cadena lítica operativa. Por
tanto, la complejidad y transformación constituyen elementos estilísticos vinculados a su funcionalidad. La investigación causal de la presencia del macroutillaje podría ayudar a
limitar la variabilidad entre categorías líticas, no siempre
comparables, y por este camino aproximarnos a su utilización funcional más concreta.
El Clactoniense, como “industria de lascas masivas sin
bifaces”, se ha estructurado tradicionalmente a partir del Paleolítico antiguo británico, desde la década de los años 1930,
y se fundamenta en la sucesión cronológica de “culturas”
distintas: Clactoniense y Achelense, a través de las excavaciones de Barnham (Suffolk) y Swanscombe (Kent) (Roe
1981, Wymer 1983). A partir de 1990 las nuevas investigaciones han permitido cambiar esta apreciación. Así, en Barnham (OIS 11–400 ka) se ha demostrado que el Clactoniense
y el Achelense son coetáneos, con presencia de bifaces en el
primero, lo que se interpreta como un uso diferencial espacial influido por la cantidad y calidad de la materia prima
(Ashton et al. 1994a, Asthon et al. 1998). En Boxgrove, Sussex y High House, Suffolk (Ashton et al. 1992), las industrias achelenses pre-datan a las clactonienses, y en otros yacimientos como Swanscombe éstas aparecen bajo los niveles
estratigráficos achelenses. Algunas teorías sostienen que el
430
Clactoniense del Este de Inglaterra y del Norte de Francia
era una fase preliminar en la fabricación de los bifaces con
lascado para ser transportados y transformados en otros lugares (Ohel 1979, Ohel y Lechevalier 1979). Otros trabajos
indican que en los conjuntos británicos, considerados con
amplia variabilidad, la única diferencia real entre Clactoniense y Achelense es la presencia o ausencia de bifaces
(McNabb 1992, Ashton y McNabb 1992). Los diferentes niveles arqueológicos de Swanscombe se diferencian sólo por
la mayor presencia de bifaces en los niveles superiores,
mientras que los sistemas de explotación se mantienen idénticos (Conway et al. 1996). Los estudios del valle del Támesis han demostrado la existencia de niveles clactonienses que
pre-datan y post-datan las industrias con bifaces de la región
y además existen piezas bifaciales en los clactonienses de las
“Lower Gravel y Lower Middle Gravel” de Swanscombe, así
como en Clacton-on-sea (Roberts et al. 1995). La interpretación clásica de la dualidad Clactoniense/Achelense en el
Paleolítico británico, es decir, la presencia de dos poblaciones o tradiciones culturales distintas, en momentos diferentes, no tendría sentido (Ashton et al. 1994, 1994b, Asthon et
al. 1998). Estas industrias pueden considerarse sincrónicas
hasta el final del Pleistoceno medio y sin diferencias técnicas, temporales o culturales (Roberts et al. 1995).
El Clactoniense también se ha considerado como un fenómeno de variabilidad operativa, en función de la disposición de materias primas o de diferencias en la funcionalidad
de la ocupación. Sin embargo, otros autores continúan defendiendo la diferenciación cultural en base a la presencia/ausencia de bifaces como indicador de “pulsos de colonización”, el primero en un momento templado y el segundo
durante el interglacial principal (Wymer et al 1993, White y
Schereve 2000). El Clactoniense estaría limitado temporalmente hasta la mejora climática del OIS 8-7, momento en el
que se da la primera aparición regular de la técnica levallois
en las Islas Británicas (Wymer 1991, Bridgland 1996).
Las comparaciones achelenses/clactonienses tienen otro
lugar de encuentro en las industrias italianas al aire libre. Los
estudios en Valle Giumentina (Bietti y Castorina 1992), concernientes a niveles con y sin bifaces, demuestran que todos
poseen los mismos caracteres “clactonienses” (valores tipométricos, tipos de núcleos, utillaje y análisis técnicos). En el
Latium, Pontecorvo, Ceprano, Torre en Pietra, Malagrotta,
Castel Guido, etc., las industrias sobre lasca (sílex) son diferentes de las de los bifaces (caliza o lava). La diferencia en
las materias primas es relevante y el uso de lascas extraídas
de bifaces como “soporte” para útiles retocados es desconocido (Pitti y Radmilli 1984). Es reiterada la presencia de yacimientos al aire libre sin bifaces y con grandes lascas de “carácter clactoniense”: Sedia Diavolo y Monte delle Gioie, industrias muy similares a las que poseen bifaces en el valle de
Aniene como Torre in Pietra, Malagrotta y Castel di Guido.
En definitiva, resulta patente que existe una dificultad
objetiva en la identificación y diferenciación del Achelense
o Clactoniense en base a las características de los útiles y la
necesidad de buscar otros criterios. Para ello es necesario
precisar el significado de la presencia o ausencia de sus útiles representativos en los diferentes conjuntos, ya que su re-
[page-n-444]
percusión en las interpretaciones funcionales, culturales y de
adaptación al medio son considerables y además sobre ellos
se apoyan los modelos de dispersión humana en Europa.
La subsistencia y el hábitat
Las ocupaciones registradas en los yacimientos europeos muestran la existencia de diferentes estrategias de subsistencia. Por un lado, aquellas ocupaciones que presentan una
mayor extensión espacial intrasite, y, por otro, las consideradas como “frecuentaciones muy esporádicas y muy cortas”
con presencia de carnívoros –ej. Orgnac 3– (Aourache 1990,
1992). Los conjuntos faunísticos no muestran por lo general
diferencias significativas entre los niveles de un mismo yacimiento, y cuando hay estudios con MNI (número mínimo
de individuos), éstos indican pocos ejemplares con “paradas
cortas” donde se procesan algunos animales; aunque también existen otras ocupaciones, centradas en dos especies
(ej. cabra y uro) y alguna más oportunista en una (ej. caballo), como es el caso del ensemble III de la Baume Bonne.
Las ocupaciones y estrategias de subsistencia en las últimas etapas del Pleistoceno medio antiguo en los niveles de
Caune de l’Arago, ensembles I-III (OIS 14-12), tendrían cuatro modelos de ocupación: hábitat de larga duración o campamento residencial base, hábitat temporal estacionario o campamento secundario, alto de caza y “bivac”. Sin embargo, las
ocupaciones comparables con Bolomor son más recientes
temporalmente y corresponden a las unidades arqueológicas
C-B (OIS 7) del ensemble IV con poca documentación res,
pecto a fases más antiguas. En estas unidades las ocupaciones
han sido interpretadas como breves frecuentaciones, restringidas espacialmente y con numerosos restos óseos poco procesados de especies diferentes, que reflejarían la explotación de
diversos biotopos. La actividad cinegética se centra en el caballo, ciervo y muflón en etapas climáticas que alternan fases
templadas y húmedas con otras más frías y secas (Bellai 1995,
1998, Cregut 1979, Lumley et al. 2004a). En cuanto a la industria lítica, no se documentan bifaces ni apenas cantos y el
resto de útiles son piezas con escaso debitado y transformación, señalando una estrategia oportunista.
En general, las ocupaciones de los primeros momentos
del Pleistoceno medio reciente son generalmente estancias
breves con actividades relativamente diversificadas, como
indicarían la reducida actividad de debitado o una mayor
presencia de útiles retocados. Se trataría de lugares de caza
puntuales en los trayectos de caza –en las actividades
intersite–, difíciles de evaluar con la actual documentación y
con estrategias líticas diferentes, como sugiere la diversidad
de fuentes de aprovisionamiento de materias primas.
Estos momentos corresponden a los niveles basales de
Bolomor, donde se produce una situación similar a lo anteriormente expuesto, aunque con matices. El nivel XVII, con
clima fresco y húmedo (OIS 9), presenta actividades cinegéticas centradas en el caballo (44,2%) y el ciervo (32,6%) y,
de forma marginal, en el tar (7,3%), lo que refleja una explotación local de diferentes biotopos: caballo (fondo del valle), ciervo (medio boscoso de media ladera) y el tar (barrancadas y farallones). La aportación de carcasas es selectiva, siendo las partes anatómicas más abundantes las extre-
midades de caballo y ciervo, así como el animal entero en el
caso del tar. Los carnívoros tienen escasa incidencia (1%) y
sólo están representados por cánidos. La industria es diversificada –sílex, caliza y cuarcita–, con cierta proporción de
núcleos (en sílex) y restos de debitado, acompañada de una
alta configuración y transformación.
El utillaje que procesa los recursos faunísticos está
compuesto por raederas laterales y desviadas en sílex,
denticulados en cuarcita y lascas retocadas con filos generales opuestos a córtex, y presencia de macroutillaje
denticulado en caliza. Posiblemente las ocupaciones sean
“altos de caza” regulares con procesamiento sistemático e
intensivo de los recursos animales. Tras el estudio del NMI,
el nivel XVII presenta un mínimo de seis ciervos, seis
cápridos (tar), tres caballos, un gamo y un rinoceronte. El
nivel XV, también de semejantes características, aunque de
un momento más fresco y seco (OIS 8), presenta actividades
cinegéticas centradas en tres herbívoros, el ciervo (38,1%),
el caballo (31,7%) y el tar (23,6%). Aquí se actúa de forma
más intensiva sobre los diferentes biotopos, reproduciendo
las características anteriores sobre la aportación de partes
anatómicas. La actividad intrasite es mayor, con aumento de
restos de debitado y una fragmentación de los elementos de
explotación de la cadena operativa lítica.
Las ocupaciones del Pleistoceno medio final de la vertiente mediterránea indican la existencia de breves ocupaciones con pocos restos faunísticos y carnívoros. El Locus
VIII de la Grotte Lazaret registra el predominio del ciervo
(ca 50%) y la cabra (30%), con el lobo como tercer taxón
más representado (Gagnière 1959). En la Cabane de Lazaret
hay pocos elementos faunísticos, algunos en conexión anatómica, y las actividades cinegéticas se centrarían en seis
ciervos y cinco gamos entre primavera y noviembre, con
cierta incidencia de carnívoros. La UA 25 de Lazaret presenta fauna con poca variedad de especies, dominada por el
ciervo (80%), cabra (8%), uro (3,5%) y con bajos porcentajes de carnívoros (0,5 %): lobo, lince, pantera, oso y zorro.
La ocupación se considera como “alto de caza” de corta duración durante algunos días del otoño. Esta valoración no
guardaría relación con la abundante fauna (34 NMI, mamíferos), por lo que se plantea una “acumulación de carne
–ahumada o secada– como reserva para el invierno y tratamiento de las pieles” (Lumley et al. 2004: 389).
En este ambiente litoral, en la Grotte Lazaret y la Grotte de l’Observatoire se observan secuencias que incluyen
momentos frescos que presentan estrategias de subsistencia
con ausencia del caballo. Posiblemente estos biotopos muestren la ausencia de “paisajes en mosaico” y apunten a que las
posibilidades de los cazadores-recolectores alrededor del yacimiento no sean tan amplias, por lo que desarrollan estrategias relativamente “selectivas”. La Grotte de l’Observatoire
muestra actividades cinegéticas centradas en la cabra, y en
menor medida en el ciervo, para los momentos frescos del
OIS 6. Esta situación se invierte con dominio del ciervo en
el OIS 5e y de la cabra en el OIS 5a; todo ello con cierta incidencia de algunos carnívoros. En definitiva, estrategias cinegéticas centradas en pocas especies –ciervo y cabra– con
cortas ocupaciones (Desse y Chaix 1991).
431
[page-n-445]
La Grotte d’Aldène, también con escasa fauna registrada, refleja estrategias generales centradas en el ciervo, con
notable incidencia de carnívoros, en especial el oso. Los niveles G-F, de ambiente templado y relacionables con Bolomor XIII, poseen ciervo y uro. Los más recientes A-E, de clima más fresco y vinculables con Bolomor XII, registran
ciervo y caballo. Los escasos restos arqueológicos en los distintos niveles documentados y la abundancia de quirópteros
permiten sugerir ocupaciones muy esporádicas.
Los yacimientos del Pleistoceno medio reciente en la
vertiente atlántica vuelven a mostrar características similares a los del área mediterránea. Se trata de ocupaciones breves con escasa presencia de materiales arqueológicos –faunísticos y líticos– en áreas de cuencas fluviales altas y serranas (Gr. de la Terrasse, Gr. Coupe Gorge), así como en
zonas medias y más llanas; siempre con la presencia importante de carnívoros, a diferencia de los yacimientos más
meridionales. El Abri Suard (nivel 51) presenta una actividad cinegética centrada en el caballo (70%) y ocasionalmente en el rinoceronte (4%) y uro (1%). En el nivel 52, de
ambiente más fresco, la caza está dirigida también al reno
(20%) y al ciervo (10%), mientras que nivel 53, con los momentos climáticos más rigurosos y más reciente, registra
una fuerte desocupación con alta presencia de carnívoros
(lobo). La Grotte Vaufrey presenta en los niveles XII-IX pocos restos faunísticos, con actividad centrada en el ciervo y,
en menor medida, en el rinoceronte lanudo, con una alta
presencia del lobo. En los niveles VIII-VII, con el mayor
número de restos y por tanto de ocupación más intensa, la
caza se centra en el ciervo y en menor medida en la cabra,
con numerosos carnívoros (lince y cuon) (Delpech 1989).
Los niveles eemienses (IV-V) presentan una actividad centrada en el ciervo, caballo y reno con presencia de carnívoros. La existencia de múltiples hogares de combustión se interpreta como actividades intensas formadas en sucesivas
etapas de corta duración que permitirían la acumulación de
un abundante número de vestigios sobre una escasa potencia. Las ocupaciones en conjunto serían breves estancias de
pequeños grupos humanos que desarrollaron actividades
poco complejas y limitadas espacialmente (Binford 1988,
Delpech 1988).
El yacimiento de La Micoque ofrece un bajo número de
restos arqueológicos. Las actividades cinegéticas están centradas en el caballo y, en menor medida, en el uro. La capa
inferior 2 registra rinoceronte y la capa 3, algo más diversificada, ciervo, cabra y caballo. Por último, la capa 6 registra,
junto al caballo, rinoceronte, uro y reno. Son también ocupaciones consideradas de corta duración. Lo mismo ocurre en
Pech de l’Azè II, donde la fauna documentada representa los
típicos taxones: rinoceronte, caballo, ciervo, uro y cabra; así
como una elevada presencia de carnívoros, en especial del
oso (Bordes 1951). Por último, Cotte St. Brelade presenta, en
sus niveles superiores (OIS 6), dos acumulaciones de siete
mamuts y dos rinocerontes (nivel 3), y once mamuts y tres rinocerontes (nivel 6.1). Estos conjuntos arqueológicos se han
interpretado como zonas de descarnado relacionadas con el
aprovechamiento, como trampa natural, del promontorio
donde se ubica el yacimiento. Sería, de confirmarse, la pri-
432
mera prueba de una actividad de caza de estas características
en el Pleistoceno medio (Scout 2001, Mussi 2005).
Los momentos avanzados del Pleistoceno medio corresponden a los niveles intermedios de Bolomor (XIII-VII),
OIS 7-6, donde las características son similares. En Bolomor
XIII, de clima cálido y húmedo (OIS 7), las actividades cinegéticas se centran en el ciervo (53,1%) y, de forma complementaria en otros tres herbívoros: tar (17,7%), caballo
(11,4%) y gamo (5,2%). La explotación local de diferentes
biotopos está muy centrada en el medio boscoso de media
ladera (ciervos y gamos) y complementada con actividades
en el llano y, en menor medida, en las barrancadas (tar). Los
restos anatómicos de fauna indican la aportación de piezas
enteras sin una clara discriminación de determinadas partes
anatómicas. La incidencia de carnívoros en los momentos de
desocupación es del 2,1%, exclusivamente cánidos. La industria lítica en sílex y caliza presenta más de un 30% de
materias locales muy próximas, con alta presencia de elementos de explotación (13,8%), bajo número de restos de
debitado (34,5%) y una configuración y transformación muy
altas (51,7% y 63,3%). El utillaje que procesa los recursos
faunísticos está compuesto por raederas y denticulados,
mientras que no hay macroutillaje. Posiblemente se trate de
“altos de caza” menos regulares y más próximos que los de
los niveles inferiores, con actividad menos intensiva y de estancia más breve, alguno de los cuales registra elementos de
combustión. La transgresión marina debió influir en la reducción de los biotopos del llano-valle (caballo) y la actividad se centró en la media ladera, circunstancia que se repite
en yacimientos mediterráneos del momento. En resumen, el
registro arqueológico de los diferentes yacimientos analizados indica reiteradamente la frecuente presencia de ocupaciones breves o muy breves y distanciadas en el tiempo.
Los niveles Bolomor XII-VII (OIS 6) registran los
máximos rigores climáticos del Pleistoceno medio, con una
actividad cinegética centrada en el ciervo (41,3%) y el caballo
(25,8%), complementada con el tar (13,7%) y el uro (8,6%).
La explotación de los biotopos se desplaza al llano (caballo y
uro) y la media ladera (ciervo). Los restos de fauna indican la
entrada de piezas enteras, en especial de pequeños herbívoros,
mientras que para los grandes herbí-voros se registran partes
craneales y algunas axiales. No se han constatado restos de
carnívoros. La industria lítica ma-yoritaria se ha realizado en
caliza de adquisición inmediata, y se documentan numerosos
núcleos y percutores (6%), un muy bajo número de restos de
debitado (18%), una confi-guración muy alta (60%) y una
transformación alta (55%). El utillaje que procesa los recursos
faunísticos está compuesto por denticulados, raederas
laterales y desviadas en sílex, cuchillos de dorso, lascas con
retoque y macrouti-llaje calcáreo denticulado. En las breves
ocupaciones del XII se elaboran lascas de filo vivo en caliza
sin apenas retoque para un uso corto e inmediato. La entrada
de sílex en las ocupaciones del VI-VIII hace aumentar los
productos de debitado, pero con fuerte descenso de la
transformación (útiles retocados). En ambos casos se trata de
ocupaciones puntuales del tipo “altos de caza” breves o muy
breves, tal vez entre primavera y verano, con actuaciones
cinegéticas más o menos selectivas y/o oportunistas o de
[page-n-446]
carroñeo en especies menos abundantes. La actividad
intrasite, muy intensa, estuvo posiblemente centrada espacialmente y, por el momento, no se han documentado elementos
de combustión.
Los niveles cálidos eemienses VI-I (OIS 5e) de Bolomor
registran una mayor complejidad, al igual que sucede con
múltiples yacimientos europeos. La principal característica
es la mayor recurrencia de las ocupaciones, junto a actividades más intensas y prolongadas que incluyen múltiples y
contínuas estructuras de combustión. Los niveles Bolomor
V-IV presentan actividades cinegéticas centradas en varios
herbívoros: ciervo (25,3%-34%), uro (22,5%-24,8%), tar
(29,5%-9%) y en menor medida jabalí (16,1%) y gamo
(8,4%). En ambos, las explotación de los biotopos es diversificada: valle (uro), ladera boscosa (ciervo y gamo) y barrancadas (tar y jabalí). Parece existir una aportación más selectiva de extremidades de hervíboros pequeños, en especial
el tar. No se documentan los troncos de herbívoros grandes
(uro), aunque sí los cráneos y se dan aportes de carcasas de
jabalí completas. La industria lítica registra la aparición de
caliza local con bajos elementos de explotación (1,7-2,9%)
y numerosos restos de debitado (53-69%). La configuración
y la transformación son medias (36% y 37%). El utillaje que
procesa los recursos faunísticos está compuesto por denticulados y muescas en caliza, raederas laterales, desviadas y
transversales en sílex, con presencia y desaparición del macroutillaje calcáreo. Se trata de ocupaciones en los inicios de
los momentos cálidos eemienses (OIS 5e), con fuerte presencia de material arqueológico que señala una clara recurrencia ocupacional del hábitat. Se documenta una explotación diversificada de los biotopos, pero que dejan ver estancias de corta duración, bien “altos de caza regulares” o campamentos temporales estacionales con tendencia a la brevedad y, posiblemente, en diferentes momentos del año.
Los niveles finales de Bolomor (III-I), también eemienses, registran una actividad cinegética centrada en la
dualidad ciervo/uro; estas dos especies representan el 64%
de la caza en los tres niveles, complementada con actuaciones menores sobre tar (10%) y caballo (5%). Los biotopos explotados varían ligeramente, con mayor explotación
del valle (uro) en los niveles II-III y de la ladera (ciervo) en
Ia-Ib/c. La industria lítica, realizada de forma casi exclusiva
en sílex (98%), muestra una gran homogeneidad en estos
niveles, con escasísimos elementos de explotación (1,3%),
numerosos restos de debitado (76%), configuración baja
(22%) y transformación alta (46%). El utillaje que procesa
los recursos faunísticos está compuesto por raederas
laterales y desviadas, denticulados y ausencia de macroutillaje calcáreo. Son ocupaciones con fuerte presencia de
material arqueológico en Ia y III, y, en menor medida, en
Ib/Ic-III. Presentan actividades cinegéticas centradas en la
dualidad y alternancia del ciervo (Ia-Ib/c) y uro (II-III), con
explotación de biotopos diversificados. Posiblemente se
trate de campamentos temporales estacionales con recorrido
territorial amplio y actividades intrasite muy intensas y
diversificadas, con alta ocupación espacial y proyección
exterior como indica la fragmentación de fases iniciales de
las cadenas operativas y la materia prima lejana. La cuestión
reside en establecer si se trata de un patrón de ocupación
muy recurrente y estacional de un grupo durante alguna
semana, o si obedece a características más propias de un
campamento residencial de caza diversificada y, por tanto,
de mayor duración. La comparación entre los porcentajes de
materiales arqueológicos de los distintos yacimientos puede
ayudar a calibrar esta incidencia. Así, las muy altas
proporciones de piezas líticas (523/m2, Orgnac nivel 1)
pueden corresponder a lugares con actividad de talla
intrasite. Es posible que esto ocurra en Bolomor II, donde se
documentan 440 piezas/m2 o 2.754/m3, escasa fauna y restos
de debitado altísimos (80%), con una bajísima configuración que parece indicar que un buen número de las lascas
se exportaron fuera del yacimiento. No obstante, los estudios
tafonómicos y espaciales deberán clarificar esta situación.
Por otro lado, los porcentajes más bajos, inferiores siempre a 100 piezas líticas/m2, son los habituales en los yacimientos estudiados del Pleistoceno medio reciente, aunque
con una alta variabilidad de 1 a 100. En Lazaret la proporción es de 16-85/m2, en Orgnac de 11-90/m2 y en Vaufrey de
8-56/m2, mientras que en Bolomor es, a excepción del nivel
II, entre 5-84/m2. Así pues, se observa una tendencia a que
los momentos de ocupación más breves poseen las menores
cifras (7/m2 en Bolomor VI-XVII), y aquellas con mayor duración en las ocupaciones están en el rango alto (80/m2 en
Bolomor I-V). Estos datos son perfectamente aplicables a
los restos óseos (280/m2 en Bolomor I-V y 50/m2 en Bolomor VI-XVII).
433
[page-n-447]
[page-n-448]
CONCLUSIONES
El principal objetivo de este trabajo ha sido analizar la
variabilidad y la evolución diacrónica de las secuencias arqueo-sedimentarias. Las conclusiones que se plantean son,
por tanto, no sólo relativas al estudio de la Cova del Bolomor, sino también el resultado de contrastar datos procedentes de un importante número de yacimientos y de más de un
centenar de niveles arqueológicos del sur de Europa.
Los primeros criterios de selección de los yacimientos
han sido de tipo cronológico, del Pleistoceno medio reciente al Pleistoceno superior inicial, y geográfico, incluyendo la
Península Ibérica y las vertientes mediterránea y atlántica
del SW europeo. No obstante, la heterogénea calidad de la
información extraída de los yacimientos no permitía establecer comparaciones en todos los casos, por lo que en dicho
propósito se ha prestado una especial atención a aquellos
que, como Bolomor, poseen Estratigrafías Pleistocenas Amplias (EPA). Este tipo de yacimientos proporciona, gracias
precisamente a su dimensión cronológica, la mayor concentración de documentación paleoclimática, bioestratigráfica y
antrópica del Pleistoceno medio europeo.
El estudio diacrónico permite reparar en una serie de diferencias entre los yacimientos que podrían estar influidas
por un componente temporal, tanto en la Península como
dentro del conjunto europeo. Los yacimientos con fases del
Pleistoceno medio reciente son mucho más numerosos que
los correspondientes al Pleistoceno medio inicial. Existe una
“ruptura” de información entre ambos momentos, tanto cualitativa como cuantitativa. Los yacimientos con cronologías
entre los estadios isotópicos 9-5e (ca 350-100 ka) poseen
una mayor concentración y continuidad de los datos arqueológicos, lo que no se produce en momentos más antiguos.
No obstante se trata, en todos los casos, de yacimientos ubicados en medios kársticos y, a diferencia de otros espacios
de uso antrópico, sus características son óptimas para abordar la dinámica del comportamiento humano y los procesos
geoarqueológicos.
El medio físico regional
Lejos de las conclusiones que relacionan Bolomor con
el contexto peninsular y europeo, este trabajo tiene un pequeño pero fundamental punto de partida. Se trata del nicho
físico y ecológico en el que se desarrollan las actividades de
las comunidades paleolíticas que habitan y frecuentan la
cueva. Se han analizado con detalle los caracteres fisiográficos, entornos ecológicos, la vertebración territorial, así como los tipos y edad de los depósitos o la situación de otros
yacimientos de este periodo.
Las secuencias sedimentarias, la cronología y la conservación de los yacimientos se hallan en situación muy dispar.
Los depósitos continentales valencianos –a pesar de su elevado número, distribución y extensión– apenas proporcionan información arqueológica. Los depósitos marinos emergidos presentan una escasa extensión territorial y ausencia
de restos arqueológicos. La destrucción de yacimientos a
consecuencia de las transgresiones marinas debe relativizarse frente a la importancia que suponen las variaciones del nivel del mar pleistoceno en cuanto a la ampliación del marco
geográfico explotable. Esta variación espacial probablemente afectó, a largo plazo, a las estrategias de ocupación de los
grupos de cazadores-recolectores y la organización de las
actividades de subsistencia en el territorio.
Las cavidades kársticas constituyen la mayor fuente de
información paleoambiental y arqueológica del territorio valenciano. Las cuevas son un elemento recurrente en el hábitat paleolítico, constituyendo el noventa por ciento de los yacimientos conocidos. No obstante, este hecho no significa
que el hábitat se restringiera a estos espacios o que deba
ocultar la diversidad de entornos territoriales explotados y
habitados.
Los yacimientos del Pleistoceno medio conocidos en esta zona son escasos (Cova del Bolomor, Cova del Corb, entre otros) y se sitúan en el área costera o en sus proximida-
435
[page-n-449]
des, asociados a la explotación de las amplias llanuras prelitorales. La existencia de numerosos depósitos paleontológicos –Orpesa, Vilavella, Almenara, Sueca, Cullera, Xàbia–
también parecen confirmar la existencia de abundantes recursos bióticos en estas áreas.
El relieve geográfico valenciano presenta una gran diversidad física y fuertes contrastes –montaña, llanura y litoral– vinculados al Mar Mediterráneo, eje principal de articulación general del territorio. Los yacimientos regionales del
Pleistoceno medio/superior inicial en el territorio valenciano
se ajustan a los corredores y sus áreas limítrofes, con total ausencia en áreas agrestes de difícil articulación territorial. La
movilidad se ajustó estructuralmente a los corredores y ésta
fue recurrente y específica al desarrollo de los mismos. Por
ello, la comunicación y los patrones ocupacionales humanos
se vertebran a través de unos ejes físicos que son considerados corredores naturales y que contienen entornos ecológicos diversificados con abundantes y variados recursos.
El nexo entre la ocupación humana y los corredores se
comprende como la adaptación de estos grupos de cazadores-recolectores a un espacio biofísico que proporciona las
claves para la óptima y, quizás, única posibilidad de subsistencia en esos momentos. Estas claves son la movilidad, la
información y la variabilidad (Aura et al. 1994). La relevancia de los corredores naturales sólo se ve atenuada con la llegada del Paleolítico superior y del Homo sapiens sapiens (ca
30 ka), momento en el que se asiste a un importante cambio
conductual que incluye la ocupación antrópica de áreas diferentes más desvinculadas de los corredores. Estos cambios
posiblemente obedezcan a diferencias en la tasa poblacional,
la tecnología, la cultura y el sistema social, que concluyeron
en actuaciones sobre otros territorios anteriormente no explotados y posiblemente más especializados, como las áreas
agrestes o las zonas intramontanas del territorio valenciano.
En conclusión, son los espacios que configuran los corredores naturales y los medios kársticos integrados en ellos
los focos más prometedores en la ubicación de nuevos yacimientos del Pleistoceno medio. La prospección de los depósitos fluviales en su salida a los llanos prelitorales constituye un potencial posiblemente más limitado, diferente, pero
igualmente importante y que deberá abordarse en el futuro
con más decisión. El estudio de estas variables es imprescindible para comprender y profundizar en las características
del poblamiento paleolítico antiguo en tierras valencianas.
Los datos de Bolomor
La excavación y estudio de la Cova del Bolomor ha supuesto un importante cambio en el conocimiento del Paleolítico antiguo del territorio valenciano (Fernández y Villaverde 2001, Villaverde y Fernández 2004). El principal objeto de este estudio es la evolución de las industrias líticas
elaboradas por los grupos humanos durante el Pleistoceno
medio en la región mediterránea y meridional de Europa.
Las variaciones de las diferentes características tecnológicas
y tipológicas permiten las consideraciones que a continuación se exponen.
Los productos líticos de la secuencia de Bolomor, mayoritariamente elaborados y utilizados en el interior del ya-
436
cimiento, representan un elevado número respecto al volumen excavado (ca 500 piezas/m3), aunque con una alta variación entre 1.200-10 piezas m3. La dinámica permite observar un aumento importante en los niveles superiores, centrado en Ia-V (OIS 5e), respecto de los niveles inferiores. El
grado de complejidad tecnológica y económica también es
mayor en los niveles superiores, junto al aumento de los elementos retocados y la escasa incidencia de los núcleos.
Igualmente, en estos niveles las estructuras líticas “esperadas” obtenidas de modelos teóricos indican una fuerte presión sobre los productos líticos, con fragmentación de las cadenas operativas y un importante grado de reutilización.
La materia prima empleada en la secuencia de Bolomor
está formada por las rocas: sílex, caliza y cuarcita. La diversidad en la utilización de las mismas disminuye progresivamente y concluye en los niveles más recientes (OIS 5e) en la
exclusividad del sílex. El aprovisionamiento de éste procede
de distancias medias y largas (5-15 km), al igual que la cuarcita, cuyas fuentes principales corresponden a los depósitos
fluviales de los ríos Xúquer y Serpis. Las calizas se vinculan
a un aprovisionamiento a corta distancia, una adquisición inmediata junto al yacimiento –cantos coluviales y fluviales del
valle–, y uno de sus principales requerimientos es la confección del macroutillaje. Los niveles con sílex mayoritario favorecen la homogeneidad lítica, mostrando una fuerte semejanza industrial, a pesar de que exista una importante separación cronológica entre ellos (niveles I-V del OIS 5e y XV del
OIS 8). Las materias primas, independientemente de la fase
cronológica, presentan características similares relacionadas
con los tipos litológicos y la propia disponibilidad; factores
determinantes en la explotación y transformación de los conjuntos líticos que a su vez son fuertes condicionantes del
comportamiento y carácter del hábitat humano durante el
Pleistoceno medio reciente.
La dicotomía litotécnica es un importante factor explicativo de la variabilidad lítica en la secuencia de Bolomor. Es
considerada como división de soportes líticos con caracteres
tecnofuncionales y morfológicos que hacen que el macroutillaje se realice en caliza y los útiles sobre lasca en sílex. Esta
dicotomía, sin embargo, es puntual, principalmente en el nivel XII, muy vinculada al carácter de la ocupación y no guarda relación con ningún proceso “evolutivo” temporal. La caliza, siempre accesible, no es utilizada en los niveles más recientes posiblemente por los cambios en la gestión de la materia prima y el carácter de la ocupación. Su presencia no se
vincula a ninguna transformación industrial de desarrollo
cronológico.
La tipometría de la secuencia de Bolomor se relaciona
con la materia prima de forma importante, registrando unos
cambios entre los niveles del OIS 5e y el resto, donde incide
una mayor variabilidad lítica y de morfología pétrea. La menor elaboración y reutilización del utillaje en los niveles inferiores es la causa del mayor tamaño de las piezas líticas.
Por ello se asiste a una laminaridad tipométrica no tecnológica con alta corticalidad y presencia de amplios formatos,
algunos en caliza escasamente transformados. La variabilidad de la tipometría no se asocia, por tanto, a ningún desarrollo cronológico. Los conjuntos líticos en sílex presentan
[page-n-450]
unos formatos en lascas y útiles retocados con tamaño medio de 23 mm de longitud, 22 mm de anchura y 7 mm de grosor, circunstancia que hace que la industria se considere muy
pequeña, corta y carenada o gruesa.
El denominado “microlitismo” es un carácter industrial
cualitativamente relevante, ya que representa la confección
de productos retocados con tamaño inferior a 20 mm. Está
presente a lo largo de la secuencia, a excepción de los niveles que registran una alta incidencia del macroutillaje. El
proceso tecnofuncional de elaboración de estos pequeños
útiles, siempre en sílex, acontece a lo largo de todo el Pleistoceno medio reciente, tanto en Bolomor como en otros yacimientos europeos, y no es exclusivo de momentos avanzados como había sido planteado. Este “microlitismo” revela
una producción de alta rentabilidad con reducción de costes
y materias, y desde esta óptica sería un proceso técnico con
innovación del espectro funcional sin modificaciones de los
tipos de útiles del conjunto instrumental. Estos instrumentos
posiblemente se asocien a necesidades funcionales y económicas como puede ser un específico procesamiento de determinadas presas. Su forma de enmangue y operatividad
–alta especialización– son, por el momento, una incógnita,
al carecer de estudios traceológicos. Su desarrollo se presenta a lo largo de la secuencia y muy ligado a la materia prima –sílex– independientemente de su morfología y, en última instancia, más bien dependiente del carácter de la ocupación.
El “macrolitismo” como carácter tipométrico, se presenta totalmente vinculado al aprovisionamiento de materias
primas locales e inmediatas al yacimiento. Esta característica de “formato extremo” hace que la funcionalidad del macroútil –mayoritariamente grandes lascas– sea menor y se
interpreta como útiles poco especializados, asociados a recursos de bajo riesgo con estrategias de amplio espectro, un
instrumental poco variado y versátil que se adaptaría a situaciones de “alta tolerancia” (Kuhn 1995). En Bolomor, el
macroutillaje se ubica en algunos niveles de forma muy desigual y es poco significativo globalmente: grandes lascas de
caliza y útiles retocados sobre la misma roca sin apenas
retoque para un uso corto e inmediato. Estos formatos entran
frecuentemente configurados en el yacimiento y su intervención debe ser limitada en las actividades llevadas a cabo.
La especificidad del macroutillaje presente en Bolomor
debe relacionarse con las características de las múltiples
actividades intersite vinculadas al patrón ocupacional
existente.
Los elementos de explotación (núcleos) de la secuencia
de Bolomor tienen una muy baja presencia en el registro lítico, a excepción de los niveles con ocupación más fugaz en
los que aumentan, acompañados de algunos cantos no procesados o manuports y percutores. Éstos últimos están muy
estandarizados, con similar litología, morfología y peso. No
se ha registrado ningún percutor “elástico” y existen pequeños retocadores igualmente líticos. La gestión de los núcleos es mayoritariamente predeterminada, con debitado variado y presencia entre otras de técnicas levallois y discoide.
No existe una preferencia de método productivo lítico y su
desarrollo tecnológico parece homogéneo o sin cambios en
el tiempo. Sin embargo, estos métodos no se muestran altamente productivos de lascas como sucede en posteriores
conjuntos musterienses regionales. Posiblemente las características de las ocupaciones estén determinando más una eficacia puntual que productiva, en un lugar donde no abunda
la materia prima deseada –sílex–. Así pues, no existe una
modalidad preferente de talla (extracción) sobre núcleos, ni
asociada a un tipo específico de materia prima. No por ello
debe dejar de resaltarse la existencia de una alta gestión centrípeta o radial entre los productos configurados en caliza,
que son escasamente transformados (nivel XII).
Los productos configurados (lascas y útiles retocados)
de los equipos industriales –desde un punto de vista estilístico, estético o de complejidad tecnológica general– más que
presentar características “tipo” o tender a ellas parecen obedecer a requisitos económicos y funcionales concretos de
utilización “inmediata y eficaz”, lo que se traduce en piezas
carenadas, asimétricas e irregulares muy reutilizadas. A pesar de esto, el utillaje ofrece en toda la secuencia un alto grado de estandarización, valorado éste como proceso de adecuación entre forma y función. La predeterminación en la
gestión productiva debe ser una de las causas principales de
una estandarización que no se produce sobre un tipo concreto de útil y que consecuentemente no significa una “desestandarización” de otros. Esta circunstancia ya acontece en
los primeros momentos de presencia humana en Bolomor
–nivel XVII–. Tampoco existen atributos intrínsecos de los
útiles que primen o que evolucionen a costa de otros. La estandarización tiende a reducir la variabilidad, en especial en
el grupo de los “útiles complejos o útiles asociados”, que
muestran un descenso hacia los niveles superiores. También
se documenta una mayor y constante simetría en los niveles
superiores (Ia-V) y una baja presencia de bulbos marcados,
que son más numerosos en los niveles inferiores y que indican una mayor energía de impacto, acompañada de un aumento de elementos corticales. Las variedades de utillaje dominantes –los equipos de herramientas líticas– en la secuencia de Bolomor ya existen desde su inicio (ca 350 ka), con
formas generales estandarizadas, las mismas que se utilizan
en momentos finales (ca 100 ka).
Los productos retocados analizados desde las características del retoque muestran una gran homogeneidad en toda
la secuencia, con dominio de los retoques sobreelevados y
simples. Sin embargo, existe una tendencia al descenso de
los retoques complejos (inversos, bifaciales, alternos, alternantes, asociados), que son significativos en los niveles inferiores y que en parte están vinculados a las morfologías de
útiles compuestos. La relación del retoque con los tipos de
útiles es compleja y variada. El retoque de denticulados,
muescas y becs presenta una tendencia descendente hacia
los niveles superiores, con aumento de los retoques asociados a las raederas. La dimensión del retoque y el grado de
transformación presenta igualmente una alta variabilidad,
aunque se observa una tendencia a la obtención de filos retocados más largos hacia los niveles superiores. La extensión de las superficies retocadas también muestra un aumento hacia los mismos niveles, que incide en el mejor aprovechamiento de la materia prima. Las relaciones entre los
437
[page-n-451]
atributos internos del retoque se revelan muy homogéneas
en la secuencia, sin tendencias ni rupturas definidas. Las lascas levallois, las puntas musterienses y las lascas con retoque presentan una tendencia a una mejor representatividad
en los niveles superiores. El proceso indica un ligero ascenso del índice levallois y del facetado en estos niveles. La
fracturación, mayoritariamente distal, es similar entre lascas
y productos retocados y no presenta una tendencia definida.
Ésta es menos frecuente en los niveles inferiores, tal vez porque existe una menor reutilización.
Las diferencias entre los distintos niveles de Bolomor y
su comparación conducen a considerar la existencia de agrupaciones industriales líticas que poseen unas características
tecno-tipológicas similares. La división no tiene un carácter
“cultural” sobre el cual definir o plantear las modificaciones
diacrónicas que presenta el utillaje. Esta agrupación en tres
conjuntos no es cerrada y bien pudiera plantearse con el futuro desarrollo de la investigación una agrupación bimodal
basada en una sólida similitud de los niveles superiores (OIS
5e) frente al resto con mayor variabilidad interna:
- La agrupación de niveles Ia, Ib/Ic, IV y V propicia una
gran similitud en todas las características industriales.
Estos niveles superiores se relacionan con el estadio
isotópico 5e de clima templado.
- La agrupación VII y XII, aunque con escasos materiales en algunos niveles (VII-IX), se apoya también en
otros valores no exclusivamente estadísticos. El nivel
VI, que tiene características de “transición”, también
se incluiría. Estos niveles medios se relacionan con el
estadio isotópico 6 de máximo climático glaciar.
- Los niveles basales XIII y XVII guardan una cierta relación, aunque menos nítida que los anteriores. La falta de una excavación en extensión puede ser la causa,
igualmente aplicable al nivel XV. Estos niveles basales
se relacionan con los estadios isotópicos 9-8 de inicios
del Pleistoceno medio reciente y el estadio isotópico 7
de clima templado.
La descripción de la variabilidad lítica de la secuencia
de Bolomor y su comparación a “gran escala temporal” debería permitir observar el impacto evolutivo vinculado a fenómenos de difusión, adaptación o posibles afinidades filéticas. Sin embargo, estas variaciones diacrónicas del utillaje son difícilmente medibles desde los cambios morfotipológicos, a diferencia de lo que sucede en momentos cronológicos más avanzados, circunstancia válida para el conjunto de yacimientos europeos del Pleistoceno medio. La secuencia de Bolomor presenta unas características similares
intrasite –mayores coincidencias que diferencias– en la producción lítica, las estrategias de subsistencia y la ocupación
del territorio. La variabilidad de las mismas son las causas
de los procesos y cambios que se producen en el repertorio
lítico, con tendencia a una ligera mayor complejidad en los
niveles superiores. Bolomor presenta un desarrollo que
puede ser considerado de tipo “gradualista”, en el que no se
438
observan grandes rupturas en los procesos vinculados a los
comportamientos humanos. El contraste más señalado,
desde el punto de vista de la industria lítica, ha sido ya
reiteradamente comentado y responde a diferencias principalmente litotécnicas entre algunos niveles, circunstancias
no suficientes como para definir la existencia de diferentes
procesos culturales. Bolomor muestra una gran homogeneidad de todos los elementos inferidos y asociados a la actividad humana. Esta valoración se aleja del planteamiento
priorístico de nuestra actual “ideología” que presupone que
en 300.000 años deberían existir cambios culturales complejos, lo que no ha podido ser observado ni demostrado.
Si el estudio de la industria lítica permite plantear la posibilidad de que en un amplio período de tiempo no se produzcan cambios de tipo “cultural”, la interacción de los datos industriales con la información obtenida de la fauna sí
que ha permitido observar cierta variabilidad dentro de la secuencia, pero relativa a aspectos conductuales o funcionales
más que culturales:
- El nivel XVII representa las ocupaciones más antiguas
de Bolomor y posee los conjuntos de materia prima
(sílex, caliza y cuarcita) más diversificados de la secuencia, con cierta proporción de núcleos de sílex y
restos de debitado, así como una configuración
y transformación altas. El utillaje está compuesto por
raederas laterales y desviadas en sílex, denticulados en
cuarcita, lascas con filos opuestos a córtex y presencia
de macroutillaje denticulado en caliza. Las actividades
cinegéticas se centran en la explotación de diferentes
biotopos: mayoritariamente el fondo del valle (caballo), el medio boscoso de ladera (ciervo) y, marginalmente, barrancadas y farallones (tar). La aportación de
recursos es selectiva siendo, principalmente, extremidades de caballos o ciervos y algún animal entero, como el tar. Los carnívoros tienen escasa incidencia y sólo están representados por cánidos. Posiblemente los
tipos de hábitat sean “altos de caza”, ocupaciones esporádicas muy breves centradas en actividades cinegéticas sobre algunos taxones, preferentemente ciervo y
caballo, que alternan en importancia. Estas frecuentaciones varían ligeramente en su duración y funcionalidad, pero siempre se registra un procesado sistemático
e intensivo de los recursos animales.
- El nivel XV presenta actividades intrasite de mayor
entidad que el nivel anterior, con aumento de restos de
debitado y ausencia de los elementos de explotación.
El utillaje está compuesto por denticulados, raederas
laterales en sílex, con filos opuestos a córtex, y numerosos útiles muy pequeños. Hay una ausencia total de
macroutillaje. Alguna de estas ocupaciones presenta
elementos de combustión. Las actividades cinegéticas
están centradas en tres herbívoros, el ciervo, el caballo
y el tar. En estos momentos, todo parece indicar que
se actúa de forma mayor sobre diferentes biotopos y
las frecuentaciones de la cavidad posiblemente son de
mayor duración, reproduciendo las características
anteriores sobre la aportación de partes anatómicas.
[page-n-452]
- En el nivel XIII la industria lítica se ha realizado con
sílex y caliza procedentes de afloramientos próximos y
de otros más distantes, con alta presencia de elementos
de explotación, bajo número de restos de debitado y
una configuración y transformación muy altas. El
utillaje que procesa los recursos faunísticos está
formado por raederas y denticulados en sílex, no
habiéndose documentado macroutillaje. Las actividades cinegéticas están centradas en el ciervo y, de
forma complementaria, en otros tres herbívoros: el tar,
el caballo y el gamo. La explotación local afecta a
diferentes biotopos, el llano y, en menor medida, las
barrancadas (tar) y, sobre todo, el medio boscoso de
media ladera donde habitan ciervos y gamos. La
aportación al yacimiento de los recursos cinegéticos
registra la entrada de piezas enteras, sin una clara
selección de partes anatómicas. La incidencia de
carnívoros en los momentos de desocupación es muy
baja y se trata exclusivamente de cánidos. Es muy
probable que los tipos de hábitat sean “altos de caza”,
menos frecuentados que en el nivel anterior, con una
actividad menos intensiva y una duración más breve,
alguno de ellos con elementos de combustión. La
transgresión marina debió influir en la reducción de
los biotopos del llano-valle, afectando a la disponibilidad de caballo y orientando la actividad hacia la
media ladera, circunstancia que se repite en otros
yacimientos mediterráneos del momento. En resumen,
ocupaciones breves y distanciadas en el tiempo.
- Los niveles XII-VII presentan industria lítica principalmente realizada en caliza de adquisición inmediata,
con numerosos núcleos y percutores, un muy bajo
número de restos de debitado y una configuración y
transformación muy altas. El utillaje está compuesto
por denticulados, raederas laterales y desviadas en
sílex, cuchillos de dorso, lascas con retoque y macroutillaje calcáreo denticulado. En las ocupaciones del
nivel XII, muy breves, se elaboran lascas de filo en
caliza sin apenas retoque para un uso corto e inmediato. La entrada de sílex en las ocupaciones de los
niveles VI-VIII hace aumentar los productos de debitado, pero con fuerte descenso de la transformación
(útiles retocados). La actividad cinegética está centrada en el ciervo y el caballo, y complementariamente en el tar y el uro. La explotación de los biotopos
se desplaza al llano (caballo y uro) y a la media ladera
(ciervo). La aportación de fauna al yacimiento se hace
mediante piezas enteras, en especial de pequeños
ungulados, y aportes de partes craneales y algunas
axiales de los grandes herbívoros. No se ha documentado la presencia de restos óseos de carnívoros.
Estos niveles se consideran ocupaciones de tipo “altos
de caza” breves o muy breves –tal vez entre primavera
y verano como indican algunos elementos de edad–,
con actuaciones cinegéticas más o menos selectivas
y/o oportunistas. La actividad intrasite estuvo posiblemente centrada en un área del yacimiento y no se
documentan elementos de combustión.
- En los niveles V-IV la caliza es la roca de adquisición
inmediata más empleada, con bajos elementos de explotación y numerosos restos de debitado. La configuración y la transformación son medias. El utillaje está
compuesto por denticulados y muescas en caliza; raederas laterales, desviadas y transversales en sílex, con
presencia y desaparición del macroutillaje calcáreo.
Las actividades cinegéticas están centradas en varios
herbívoros: ciervo, uro, tar y, en menor medida, jabalí
y gamo. Se trata de un claro reflejo de una explotación
diversificada de los biotopos: valle (uro), ladera boscosa (ciervo y gamo) y barrancadas (tar y jabalí). Parece existir una aportación selectiva de extremidades
entre los hervíboros pequeños, en especial el tar. También se documentan aportes completos de jabalí, mientras que no se registran troncos de animales grandes,
como el uro. Las ocupaciones acontecen en los inicios
de los momentos cálidos eemienses con fuerte presencia de material arqueológico y una mayor fecuentación
de la cavidad, con una explotación diversificada de los
biotopos que sugiere estancias de corta duración, bien
“altos de caza regulares” o campamentos temporales
estacionales con tendencia a la brevedad y posiblemente en diferentes momentos del año. La principal
característica respecto a los niveles anteriores es la mayor recurrencia de las ocupaciones, junto a actividades
más prolongadas e intensas en las que se registran múltiples estructuras de combustión.
- Los niveles III-I, ocupaciones finales de Bolomor,
presentan una industria lítica casi exclusiva en sílex,
con una gran homogeneidad: escasísimos elementos de
explotación, numerosos restos de debitado, configuración baja y alta transformación. El utillaje está
compuesto por raederas laterales y desviadas, denticulados y ausencia de macroutillaje calcáreo. La actividad cinegética está centrada en la dualidad ciervo/uro,
complementada con actuaciones menores sobre tar y
caballo. Los biotopos explotados varían ligeramente,
más el valle (uro) en los niveles II-III, y la ladera
(ciervo) en Ia-Ib/c. Estas ocupaciones, con fuerte
presencia de material arqueológico en Ia y III y más
escaso en Ib/Ic-III, se acompañan de actividades
cinegéticas centradas en la dualidad y alternancia del
ciervo (Ia-Ib/c) y uro (II-III), con explotación de
biotopos variados. Posiblemente se trata de campamentos temporales estacionales con recorrido
territorial amplio y actividades intrasite muy intensas
y diversificadas, con alta ocupación espacial y
proyección exterior, tal y como indica la fragmentación de fases iniciales de las cadenas operativas
líticas y la presencia de materia prima lejana. La
cuestión reside en establecer si la ocupación de un
grupo es muy recurrente y estacional u obedece a
características más propias de campamento residencial
con caza diver-sificada y mayor duración.
El proceso económico de aprovisionamiento animal como elemento principal de subsistencia no muestra, a lo lar-
439
[page-n-453]
go de la secuencia, cambios radicales entre los diferentes
grupos y niveles cronológicos. Por ello, los procesos de captura y procesado debieron ser similares, con una funcionalidad común, en el sentido más amplio.
El comportamiento general más frecuente deja ver una
actuación cinegética principal sobre el ciervo, acompañado
del uro o caballo según el momento paleoclimático tratado.
No se registra una actuación especializada sobre una especie
determinada, sino que la actividad cinegética se dirige a un
amplio espectro faunístico, aunque mayoritariamente de presas adultas. Este principal aporte económico es complementado por presas de tamaño medio, como tar, gamo y jabalí,
muchas veces con transporte de individuos enteros; y de pequeñas presas (conejos, aves y tortugas). Las grandes presas
(elefante, rinoceronte e hipopótamo) son de consumo marginal, afectando también a los individuos infantiles.
Todos los niveles tratados presentan un elevado número
de especies animales, más de cinco, a las que habría que sumar las pequeñas presas. Este elevado número de taxones,
que en muchos casos, y con los estudios aún en curso, supera la cifra de doce, se acompaña también de un elevado número de individuos, cuya inferencia más inmediata es la
existencia de elevadas tasas de aporte cárnico al yacimiento.
Los estudios espaciales permiten descartar la causa debida a
un efecto palimpsesto o a causas postdeposicionales. Por
tanto, habrá que buscar otra respuesta a aquellos casos con
alta presencia de recursos faunísticos procesados en unas
ocupaciones que la escasa manipulación de la industria lítica señalan como de muy breve duración.
La búsqueda de explicación a la desigual presencia del
número de restos arqueológicos conduce a relacionar éstos
con los datos paleoambientales, en especial la curva de susceptibilidad magnética y los aportes de origen marino (líticos, óseos y conchíferos). El conjunto de niveles I-V, evaluados como las ocupaciones de hábitat más “importantes”
de la secuencia, acontecen en el OIS 5e. Éstos presentan dos
descensos de materiales arqueológicos en los niveles Ib/Ic y
III, coincidiendo con la bajada de la temperatura que marca
la curva magnética. A partir del nivel VI (OIS 6) se produce
un cambio general en el registro arqueológico y, por tanto,
en las características del hábitat. Esta circunstancia puede
deberse a múltiples y complejas causas, aunque se observa,
de nuevo, cómo en los momentos considerados fríos o frescos (VII-XII y XV) se registra una menor presencia global
de materiales arqueológicos.
La diferente presencia de materiales arqueológicos
acompañada de cambios en la transformación del utillaje lítico pudiera tener relación con las nuevas condiciones bioclimáticas eemienses y el desarrollo de estrategias de subsistencia más complejas. La búsqueda de paralelos para los
momentos finales musterienses o para la llegada del deshielo tardiglacial que pone fin al Pleistoceno son cuestiones a
considerar. Por ello, se plantea la hipótesis de que los cambios de extensión del territorio y de la línea de costa (regresión) hubiesen modificado o condicionado los circuitos migratorios y ocupacionales, cuyo resultado sería una desigual
frecuentación de la cueva. En los momentos más cálidos,
con una menor franja de llanura litoral, los circuitos y la ex-
440
plotación territorial estarían más centrados hacia los primeros resaltes montañosos, lugar donde se ubica el yacimiento.
Estas apreciaciones también deben tener presente las características internas del hábitat. En el caso del nivel XIII –de
paleoambiente cálido y húmedo– existe una baja proporción
de materiales arqueológicos, lo que se traduce en una baja
presencia ocupacional. Sin embargo, es posible que no se deba a las causas anteriormente planteadas sino a la existencia
de un medio sedimentario no muy apropiado para el hábitat.
En esta fase interestadial, la cavidad presentaba un suelo
fangoso con circulación hídrica, en especial en el nivel
XIIIb.
Resultados y perspectivas generales
La contextualización y comparación de la Cova del Bolomor con otros yacimientos peninsulares y europeos permite reflexionar sobre aspectos fundamentales para comprender los mecanismos de la conducta humana durante el Pleistoceno medio, sobre todo en lo referente a los diferentes tipos de registros arqueológicos y a la variabilidad funcional
del hábitat. En primer lugar hay que señalar que los espacios
geográficos del interior de la Península Ibérica apenas poseen yacimientos en cueva, cuyo resultado es la ausencia de
amplios registros sedimentológicos con elementos paleolíticos. Esta circunstancia condiciona la contextualización cronológica, a pesar del buen número de yacimientos estudiados en lugares al aire libre, y, por tanto, el estado de la investigación, en especial de las industrias con bifaces. Por el
contrario, los yacimientos kársticos peninsulares presentan
una mayor información diacrónica procedente de sus series
litoestratigráficas. Sin embargo, éstas apenas inciden temporalmente en el Pleistoceno medio, salvo contadas excepciones como el caso de Atapuerca. La ubicación cronológica
más frecuente se sitúa en momentos finales del Pleistoceno
medio o en el Pleistoceno superior inicial, con menos de 100
ka de duración secuencial. Se trata de una diacronía corta
respecto al marco temporal de estudio, cercano a los 300 ka.
El Pleistoceno medio en la Europa meridional parece
mostrar unas características comunes a casi todos los yacimientos kársticos, dentro de una limitada variabilidad. La
mayoría se sitúa en entornos paisajísticos contrastados y variados, con ubicaciones de baja o media altitud, en valles medios o litorales y en territorios de cómoda comunicación intersite. Tienen una elevada carga de elección antrópica, son
lugares retirados o al resguardo, que no responden en la mayoría de los casos a “paradas aleatorias” en una ruta migratoria o de caza, sino a verdaderos refugios o lugares elegidos
para desarrollar diferentes actividades, principalmente dirigidas a optimizar el consumo de los recursos no líticos en un
espacio adecuado y protegido. Estas características de utilización de las cuevas no presentan rupturas cronológicas ni
geográficas y por tanto pueden ser consideradas reflejo de
patrones conductuales perfectamente establecidos durante el
Pleistoceno medio reciente.
Algunos yacimientos kársticos con estructuración o características similares a los lugares al “aire libre” presentan,
durante el Pleistoceno y en el mismo marco geográfico, ocupaciones humanas no prolongadas (Orgnac I, Combe-Grenal,
[page-n-454]
La Micoque, etc.) o características excepcionales como una
visualización limitada: lugares “verticales” o cerrados en simas o de morfología muy cavernaria (TD, TG, Orgnac niveles inferiores, etc.). Sin embargo, el resto de yacimientos tiene una buena visualización del territorio y fuerte vinculación
al valle –Arago, Bolomor, Baume Bonne, La Terrasse, Coupe Gorge, entre otros–, lo que señala condiciones más óptimas y/o preferenciales de elección. Todo parece indicar que
los grupos humanos del Pleistoceno medio europeo abordan
el espacio geográfico –el territorio– de forma preferente mediante sistemas de información/comunicación y transporte.
Posiblemente esta actuación esté muy relacionada con el proceso evolutivo y cronológico que en el Pleistoceno superior
desarrolla niveles de mayor complejidad por el uso cognitivo
de la información y los materiales tecnológicos.
Los aspectos fisiográficos de la Cova del Bolomor y del
territorio circundante concluyen que ésta encuentra mayores
afinidades con los yacimientos del área mediterránea situados en farallones rocosos, dentro de un entorno paisajístico
litoral con visión sobre un amplio valle (Grotta del Principe,
Grotte de l’Observatoire, Grotte du Lazaret, etc.). La comparación de las características internas de los mismos también muestra una notable relación entre los yacimientos con
depósitos “colgados” en cavidades que han preservado amplias secuencias y ocupaciones (Baume Bonne, Caune de
l’Arago, Grotte Terrasse, Grotte Coupe Gorge, etc.).
Los yacimientos con características fisiográficas, estratigráficas, industriales, modos de subsistencia o tipos de hábitat más afines a Bolomor son los situados en la vertiente
mediterránea del SE francés y entre ellos, especialmente, los
costeros Grotte de l’Observatoire, Grotta del Principe, y
también Baume Bonne y Caune de l’Arago.
Los yacimientos mediterráneos del Pleistoceno medio
reciente participan claramente de aspectos paisajísticos, ambientales y ecológicos comunes o, cuanto menos, muy similares y diferentes de los atlánticos, que a su vez son semejantes entre ellos. Posiblemente estas circunstancias apuntan
a la existencia de procesos generales de adaptación y subsistencia que se relacionan de forma singular con las particularidades territoriales de áreas geográficas suficientemente
cohesionadas desde múltiples aspectos. De ser así, con las
reservas a que obliga el actual estado de la investigación, estaríamos ante los primeros indicios de una “regionalización
europea paleolítica”, que se observa con más nitidez en las
posteriores fases del Paleolítico superior.
El análisis de los yacimientos estudiados indica que las
condiciones paleoambientales influyen en las estrategias de
subsistencia y en los modelos de ocupación del territorio, lo
que no se debe interpretar como un determinismo ecológico
o climático, sino que señala la posibilidad de una adaptabilidad a diferentes recursos mediante la variabilidad de las
ocupaciones. En esta línea pueden extraerse algunas conclusiones respecto a las estrategias de subsistencia:
- Las ocupaciones y el hábitat de los grupos humanos
del Pleistoceno medio antiguo en los yacimientos europeos indican unas frecuentaciones muy esporádicas
y muy breves, donde las estrategias parecen ser opor-
tunistas y no suficientemente conocidas. En el Pleistoceno medio reciente, en cambio, las estrategias de subsistencia son de mayor complejidad y permiten profundizar en el conocimiento de las mismas. Las frecuentaciones continúan siendo esporádicas, pero la actividad cinegética muestra una clara diversificación y,
sobre todo, se asiste a una intensidad mayor en el procesado de los recursos animales. Esto va acompañado,
posiblemente, de patrones de hábitat diferentes donde
se generaliza la presencia de las estructuras de combustión. No se registra la existencia de ocupaciones
humanas de larga duración en ningún momento del
Pleistoceno medio europeo. Las valoraciones del número de restos arqueológicos, NMI faunísticos y otros
valores, más que indicar la duración prolongada del
hábitat, lo que están indicando es la efectividad e intensidad de las estrategias conductuales aplicadas puntualmente y, muy posiblemente, también unas diferentes composiciones númericas de los grupos humanos.
Las ocupaciones consideradas “campamentos”, en el
sentido de “largos periodos continuos de hábitat”, de
meses de duración, no encuentran paralelos en los yacimientos estudiados, ni en momentos avanzados del
Pleistoceno medio reciente. Sólo a partir del Pleistoceno superior (OIS 5e) se aprecian comportamientos de
mayor duración o estabilidad de las ocupaciones, aunque sin ser tan acusados.
- Las actuaciones cinegéticas muy especializadas no son
una práctica general, sino al contrario. En cambio, sí es
reseñable la fuerte intensidad en el procesamiento de
todo tipo de recurso cárnico, a pesar de la brevedad de
las ocupaciones. Éste parece ser el modelo general de
comportamiento con actuaciones que alargan o acortan
los periodos, pero siempre dentro de un relativo y corto límite temporal. La incidencia de los carnívoros, sin
duda alguna relevante en el registro arqueológico del
Pleistoceno medio, presenta diferencias regionales significativas, mucho más acusadas en el área atlántica y
también entre yacimientos. Sin embargo, la importancia y las características de esta actuación se muestran
muy desiguales, lo que obliga a realizar estudios pormenorizados. Las condiciones paleoambientales y ecológicas del hábitat deben ser consideradas como importantes elementos explicativos de la incidencia de
los carnívoros en un particular registro arqueológico
(Fernández Peris 2004).
- Los recursos líticos y la variabilidad de las materias
primas en los yacimientos analizados muestran una
fuerte relación con factores ambientales o geológicos.
Esta variabilidad difícilmente se puede abordar desde
yacimientos que no posean estratigrafías amplias. El
estudio de las materias primas, su aprovisionamiento y
utilización (explotación, transformación, aplicación y
abandono) encuentra similitudes generales en los yacimientos europeos estudiados con estrategias de gestión
bien definidas. El sílex, con sus múltiples variedades
441
[page-n-455]
litológicas, es siempre en todos los casos la roca de
elección y utilización preferente durante el Pleistoceno
medio reciente europeo. La presencia y abundancia del
mismo en el entorno inmediato hace que el resto de
materias sean menos valoradas o secundarias, con el
matiz de aplicaciones específicas (especializadas), como es la dicotomía litotécnica entre útiles elaborados
sobre lasca –rocas silíceas– y macroformas sobre canto –rocas sedimentarias y metamórficas.
- Los yacimientos tratados, tanto en contextos sedimentarios continentales como kársticos, presentan, sin excepción, un mayoritario aprovisionamiento de materias
primas líticas de tipo local procedentes de las inmediaciones de los mismos y vinculadas con las características geomorfológicas y los requisitos arqueológicos del
propio entorno, lugar y asentamiento: estancias de ocupación breve o muy breve con actividades poco complejas. El patrón de aprovisionamiento de materias primas se enfoca a una procedencia local, elegida por su
abundancia, efectividad inmediata y consecuentemente
con un rápido desecho de bajo coste. Este patrón se
puede definir como de corto o muy corto alcance, evaluado en un entorno inferior a 5 km de distancia y muy
relacionado con las características de la temporalidad
de la ocupación. Sin embargo, en Bolomor y en otros
yacimientos kársticos también existe un aprovisionamiento de mayor alcance, de distancias superiores a 1520 km a partir de los primeros momentos de ocupación
(350 ka) y más generalizado en el OIS 5e (128 ka),
coincidiendo con ocupaciones más prolongadas.
- Los yacimientos analizados presentan diferentes modelos de explotación lítica. Uno asociado a una distancia corta y ligado en ocasiones a dos usos principales
(“dicotomía litotécnica”): el sílex o cuarzo para los pequeños útiles (utillaje sobre lasca) y la caliza, arenisca
u otras rocas para el macroutillaje, principalmente sobre canto. Otro, vinculado a las materias líticas aprovisionadas de distancias superiores a 10 km y que se relaciona con la elaboración del pequeño utillaje, especialmente en sílex.
- Los yacimientos con sílex procedente del entorno próximo a lo largo de toda su secuencia, sin cambios radicales o bruscos con respecto a las fuentes de aprovisionamiento, tienen una fuerte incidencia en la vertiente atlántica. En cambio, los yacimientos mediterráneos no presentan abundantes fuentes de sílex próximas. Los cantos de sílex grandes y de buena calidad
son escasos en los depósitos geológicos –jurásicos y
cretácicos– del área mediterránea, a diferencia de otras
áreas europeas. Las condiciones más ventajosas proceden de depósitos derivados de conglomerados y gravas
–terciarios o cuaternarios– que están muy sujetos a
fuertes procesos de aluvión, por lo que muchas de estas fuentes han desaparecido al quedar cubiertas. Las
áreas-fuentes de aprovisionamiento lítico de origen
442
marino vinculadas a yacimientos litorales son altamente dependientes de la fluctuación de la línea de costa
(Cotte St. Brelade, Bolomor, etc.). Estas variaciones
obligan a notorias adaptaciones a un medio cambiante
desde una perspectiva diacrónica amplia. La diversificación, la especialización y el mejor aprovechamiento
de las materias primas encuentran en los cambios físicos una posible explicación causal.
- Los yacimientos analizados presentan una secuencia de
ocupaciones de utilización diversa en la que se desarrollan estrategias de supervivencia, con explotación de
materias primas en un territorio amplio y por tanto con
una dinámica de movilidad intersite importante. Posiblemente, las estrategias del Pleistoceno medio inicial o
antiguo sean diferentes, total o parcialmente, respecto a
las del Pleistoceno medio reciente, donde los modelos
de explotación “corta” del entorno inmediato tienen
menor importancia. La variabilidad de la materia prima
presenta una notable diferencia vinculada a las ocupaciones de mayor duración (campamentos) y actividades
complejas como es el caso de Bolomor. El tipo de debitado, la tipometría y las diferentes estrategias de utilización son muy dependientes del tipo de materia prima, junto a una gestión diferencial en la utilización de
las mismas. La introducción de una parte de materiales
bajo la forma de productos acabados sugiere una movilidad que se relaciona con la diversidad industrial tecno-tipológica dentro de los diferentes niveles y que proviene de una combinación de factores. Los cantos sedimentarios locales generalmente se transportaron completos a la cueva y se tallaron con gestión y técnicas variadas. La explotación del sílex, en cambio, refleja un
mayor grado de previsión con utilización de técnicas levallois y discoides y una proporción alta de lascas retocadas. Este hecho muestra la variabilidad de las estrategias preferenciales aplicadas a materias primas diferentes, a lo largo de las estratigrafías. Estrategias que serían consecuencia directa de la calidad de la materia y del
abastecimiento, y que deben interpretarse como adaptaciones lógicas a la disponibilidad de la materia y no como estrategias conectadas a una tradición cultural
(Mussi 1999, Byrne 2004).
- En síntesis, el objetivo conductual de aprovisionamiento de la materia prima se dirige a obtener el mejor partido posible de la misma. La falta de abastecimiento no
parece ser la causa principal de la presencia/ausencia de
determinadas rocas, sino la consecuencia lógica del patrón ocupacional, como prueba la existencia de un frecuente aprovisionamiento a distancia. Los yacimientos
estudiados presentan una menor diversificación de materia prima hacia momentos finales del Pleistoceno medio. Esta mayor entidad de la presencia del sílex podría
ser interpretada como el resultado y la consecuencia de
ocupaciones más duraderas y/o también de una mayor
búsqueda del mismo ante requisitos más complejos. No
obstante se trata de un comportamiento difícil de con-
[page-n-456]
cretar en el actual estado de la investigación y ante la
ausencia de mayor información diacrónica. Por todo
ello las materias primas, su aprovechamiento y utilización, tienen una gran importancia. No sólo desde aspectos de gestión o económicos –explotación, transformación, aplicación y abandono–, sino también desde su
variabilidad general que condiciona las definiciones de
los conjuntos líticos. La abundancia de la materia prima local, morfológicamente adaptable a unos requisitos
concretos tecnológicos y de temporalidad, con ausencia
o lejanía de otras fuentes de aprovisionamiento diversificadas, conduce consecuentemente a una tecnología
más simple, con menor debitado y producción, y a una
rápida utilización y abandono de elementos líticos. Ésta
es una de las principales causas de la variabilidad en
todos los niveles analizados de Bolomor, así como en
otros yacimientos europeos a lo largo del Pleistoceno
medio reciente.
- La tecnología lítica del Pleistoceno medio antiguo presenta fases de explotación lítica de gran sencillez tecnológica, con producción oportunista y no intensiva de
lascas. Las técnicas bipolar y unipolar de explotación
son frecuentes, mientras que las centrípetas son raras.
La transformación de los productos nunca es alta, con
notoria simplicidad en el retoque y escasa regularización de los filos. Las morfologías tipológicas son variadas y “poco o menos estandarizadas” en comparación con industrias más modernas. Las formas líticas
complejas o con variables asociadas de frentes retocados tienden hacia la homogeneidad, posiblemente por
la búsqueda de una mayor eficacia de uso, circunstancias que conducen, ya en estas cronologías, a resaltar
la dualidad raedera/denticulado. Estos útiles representan una mayor estandarización, regularización de filos,
complejidad en los procesos de reavivado, reutilización y variabilidad en los modos de retoque.
- En momentos más avanzados del Pleistoceno medio
reciente se registra, en cambio, la presencia de núcleos
organizados con predeterminación en la producción,
tendencia a una mayor productividad y perfeccionamiento técnico, con generalización de núcleos discoides y levallois principalmente. La talla y el debitado
pierden sencillez, con menor presencia de corticalidad
y disminución en el tamaño del utillaje, que se
convierte en más regular. En estos momentos existe
una economía de materias primas con pequeños núcleos agotados y presumiblemente también una economía
de debitado. Éstas se generalizan progresivamente, en
especial el debitado levallois, que parece más vinculado a la abundante presencia de sílex que el discoide,
que se relaciona bien con conjuntos en cuarzo. Dentro
de este proceso aparece el “microlitismo”, que se
desarrolla a lo largo de todo el Pleistoceno medio
reciente y Pleistoceno superior inicial, tal vez como
dinámica de “gestión económica lítica”. También se
asiste a una pérdida de elementos “macro-líticos”, con
proceso no definido y cuya posible causalidad de tipo
funcional se vincule a cambios o modificaciones en la
especialización intersite. En los conjuntos de lascas
dominan los repertorios líticos homogéneos y
estandarizados, y son la expresión más sobresaliente
del bagaje artefactual del Pleistoceno medio reciente.
Estas circunstancias son extrapolables a la generalidad
de yacimientos europeos. A partir del Pleistoceno medio final aparece una “fuerte transformación”, con presencia de técnica levallois selectiva hacia las raederas,
y productos corticales para la realización de denticulados y muescas. También se asiste a una mayor complejidad, con técnicas de reavivado y supresión de talones
y bulbos. La mayor utilización de las técnicas predeterminadas y menos oportunistas se relaciona con el
aprovisionamiento de sílex.
- Los yacimientos analizados muestran un repertorio lítico transformado (productos retocados) sobre lasca que
tiene escaso carácter explicativo diferencial, sea cual
sea su contexto y medio sedimentario. Las raederas y
denticulados son generalmente las categorías tipológicas dominantes y por tanto son las más “polifuncionales” y las mejor adaptadas a los requisitos de alta diversidad. Los retoques simples, discontinuos, la alta corticalidad, la denticulación mal definida, las lascas con retoque, las muescas, entre otros, indican utensilios de rápida elaboración y poco vinculados a las actividades
complejas como las que debieron desarrollarse en campamentos tipo Bolomor. La variabilidad de los diferentes “tipos líticos” a lo largo de estas etapas pleistocenas
se muestra errática, aun en aquellos yacimientos considerados más homogéneos. Las raederas, tanto aumentan como descienden a lo largo del tiempo, de igual manera los denticulados y las muescas, y éstas con respecto a aquellos. Lo mismo pasa con grupos considerados “evolucionados”, como son los útiles del Grupo III.
Los retoques “espesos”, bien sobreelevados o abruptos,
son los más frecuentes, con incidencia de filos denticulados. Todo parece indicar que la generalización de los
retoques planos, escamosos y escaleriformes es más
tardía (OIS 6-5).
- El macroutillaje y su presencia diferencial es de gran
importancia en los estudios del Paleolítico antiguo. Por
macroutillaje entendemos no sólo los elementos
elaborados sobre canto, sino todos los formatos tipométricos de grandes dimensiones. La frecuencia y variabilidad del macroutillaje en los yacimientos kársticos del Pleistoceno medio reciente se relaciona con la
entrada de estos “formatos” ya configurados en los
campamentos. Por tanto, éstos proceden de actividades
intersite diversas y sus características suelen vincularse a la dicotomía de la materia prima. El macroutillaje
procede de forma general, tanto en yacimientos al aire
libre como en cuevas, del exterior y raramente participa en actividades complejas en el interior del yacimiento. Por ello, la elección del mismo y su elabora-
443
[page-n-457]
ción deben guardar mayor relación con las características de las actividades de aprovisionamiento, ubicación,
funcionalidad, adaptación o adecuación morfotecnológica, que no con otras causas o conceptos.
- Una cuestión relevante es la presencia de la “talla bifacial” como técnica que transforma una parte significativa de las superficies líticas con aparición de simetría,
estilización, complejidad y sentido estético. Los niveles que presentan bifaces, en proporción diferente, se
localizan en muchos de los yacimientos estudiados y a
lo largo de sus respectivas secuencias. Los cantos tallados están igualmente presentes junto al macroutillaje sobre lasca, acompañado de bifaces o con ausencia
de éstos. Una característica detectada es que existe una
carencia de asociación entre los elementos del macroutillaje, es decir, su relación no es estable, sino variable. Determinados niveles presentan cantos tallados
sin bifaces, e igualmente son frecuentes los conjuntos
de grandes lascas que no poseen utillaje bifacial. Esta
apreciación se refuerza con la aparición de los mismos
en momentos secuenciales anteriores y posteriores a
los niveles con bifaces.
- El estudio de más de medio centenar de niveles con bifaces considerados achelenses, en los yacimientos kársticos europeos del Pleistoceno medio reciente, concluye que el porcentaje medio de la presencia de éstos es
del 1%, sobre el que se ha elaborado una definición no
sólo industrial sino también cultural. El macroutillaje
de grandes lascas con amplios talones y bulbos prominentes, sin retoque o con retoque marginal e irregular y
con importante corticalidad, suele documentarse en ausencia del utillaje bifacial. Esta circunstancia es independiente del momento cronológico y en la literatura
arqueológica se ha relacionado frecuentemente con la
denominada facies Clactoniense (Arago ensemble III,
Gr. Principe Br2, Lazaret Locus VI-IX, Observatoire
nivel J, Rigabe niveles I-J, etc.). Los conjuntos industriales con macroutillaje no han podido ser definidos
desde el punto de vista cronoestratigráfico. Se encuentran en todas las áreas europeas durante el Pleistoceno
medio reciente, bien sean cantos tallados o lascas sin
presencia de bifaces o acompañados de éstos. La asignación de estos conjuntos a una fase de “desarrollo tecnológico” es arbitraria, pues se elaboran en todos los
tiempos y áreas geográficas.
- Las entidades arqueológicas de los diferentes niveles y
yacimientos analizados presentan una gran diversidad.
Es notoria la ausencia de una asignación idéntica y
continuada en los niveles de un mismo yacimiento, si
éste posee un mínimo desarrollo cronológico. Los criterios industriales sobre los que se sustentan estas entidades se producen en todas las fases cronológicas del
Pleistoceno medio reciente y, sin embargo, no existe
un sólo yacimiento que muestre durante un periodo
mínimamente largo –ejemplo 100.000 años– una mis-
444
ma sucesión de conjuntos llamados achelenses, tayacienses, clactonienses o premusterienses. Todas estas
industrias estudiadas, de distintas “unidades taxonómicas” y en diferentes áreas geográficas, aparecen alternas y recurrentes en las series estratigráficas, por lo
que más que pensar que son “entidades independientes” hay que ver en ellas una diversa adaptación a diferentes ambientes o una especialización.
- La investigación concluye que las entidades citadas
carecen de la carga interpretativa asignada, principalmente en el pasado. Por ello es muy posible que tales
entidades no existan en el Pleistoceno medio reciente
europeo, al no estar fundamentadas en elementos que
posean un peso suficiente como para condicionar su
presencia reiterada a lo largo del tiempo. Así pues,
deben ser consideradas variables descriptivas con
diferentes rasgos tecnotipológicos en sus repertorios
líticos. Desde esta perspectiva, las denominaciones Tayaciense, Clactoniense, Achelense, etc. presentan poco
fundamento sobre la base de su propia identidad en el
registro arqueológico de los yacimientos en cuevas con
estratigrafías largas y con claros comportamientos funcionales de hábitat –campamento– durante el Pleistoceno medio reciente. Los conjuntos líticos que poseen
macroutillaje en contextos kársticos de hábitat no definen las entidades reseñadas, sino Complejos de lascas.
La presencia puntual del macroutillaje –bifacial o no–
entre los tipos líticos no es determinante. Esta reflexión incide en cuestiones de mayor amplitud para la investigación paleolitista y plantea la revisión de las mismas.
La investigación desarrollada indica la importancia que
posee la relación existente de los conjuntos líticos en el seno
de las secuencias: niveles con lascas, niveles con presencia de
bifaces, macroutillaje sobre lasca y sobre canto, etc. Siempre
bajo la premisa que en el Pleistoceno medio reciente los complejos sobre lascas son, desde una óptica industrial, dominantes y definen las características tanto tecnológicas como
tipológicas de los conjuntos. Sin embargo, también señala
que la variabilidad de la interrelación de estos conjuntos es
la que en realidad es sugestiva para la investigación.
Los distintos niveles de Bolomor presentan, todos ellos,
tecnocomplejos de lascas en los que no existe una continuidad estratigráfica larga de ninguna entidad industrial o “cultural” de las denominadas por la arqueología tradicional. El
macroutillaje está representado por algunos elementos tecnológicos y funcionales de elaboración y utilización secundaria a los yacimientos tipo hábitat, entran en el yacimiento
ya configurados y escasamente intervienen en actividades
complejas intrasite.
El elemento que más cohesiona las industrias pleistocenas europeas tratadas es la relevancia y características del
utillaje sobre lasca, en especial en los lugares de hábitat. Esta circunstancia hace ver la existencia de “Complejos líticos
de lascas predeterminadas” con variabilidad tecnológica y
tipológica. La “tipología sobre lasca” muestra una clara con-
[page-n-458]
tinuidad y dominio a lo largo de todas las secuencias estratigráficas, en las que únicamente incide el impacto puntual, y
a veces parcial, de un determinado macroutillaje, variado o
no. Estos complejos líticos de lascas poseen un elemento
configurado que es un producto con frente o filo nítido retocado –como transformación operativa– que recorre la pieza
y presenta un alta multifuncionalidad, denominado raedera o
denticulado.
El estudio de los yacimientos del Pleistoceno medio reciente y, en mayor medida Bolomor, concluye que la dinámica “evolutiva” del utillaje –técnica, tipológica o estilística– no guarda relación con los procesos temporales, no existiendo cambios o rupturas en la actividad de manufacturar
herramientas líticas. La industria presenta una fuerte homogeneidad a lo largo de miles de años y los cambios observados obedecen más a adaptaciones funcionales que no a una
progresividad determinada. Desde esta óptica, algunos conjuntos líticos considerados “toscos” pueden ser más recientes que otros tecnológicamente más avanzados y viceversa,
y la economía y efectividad de la misma puede ser determinante frente a un estilismo adecuado. Los comportamientos
de elaboración lítica “variables” y sincrónicos considerados
“de progreso”, junto a otros “menos dinámicos”, no prueban
un escaso desarrollo o complejidad litotécnica ni necesariamente un menor grado de conocimientos o maestría sino,
muy posiblemente, la puntual adaptación más simple y eficaz, en términos económicos, a un requerimiento lítico. Por
ello la industria no debe jugar un papel determinante y exclusivo como definidora de la “cultura homínida”: es una
parte de la misma y su evolución debe ser considerada lenta
para los momentos tratados.
Los yacimientos estratificados del Pleistoceno medio peninsular y europeo presentan un contexto que es concluyente: poca proporción de gran utillaje dentro de componentes
de lascas con características propias del Paleolítico medio. La
variabilidad industrial, desde una perspectiva diacrónica, no
es en ningún momento “lineal”, “evolutiva” o de “tránsito”.
No se han localizado yacimientos ni niveles que presenten
una gradación técnica y tipológica desde conjuntos de cantos
hacia los de bifaces, dentro de una misma secuencia industrial, ni desde conjuntos de bifaces a lascas. La existencia de
un evolucionismo de los denominados “modos técnicos”, de
largo o corto recorrido, tampoco está demostrada. La crítica
a los procesos lineales no puede conducir, sin embargo, a
afirmar la existencia de una irresoluble alta complejidad en
la industria lítica. Posiblemente el pasado industrial debió ser
“sencillo” a pesar de que la explicación de su acontecer requiera una alta complejidad causal. No se han detectado líneas industriales evolutivas, paralelas o no, en el Pleistoceno
medio reciente, ni que éstas se caractericen por determinadas
formas tecnológicas, tipológicas o estilísticas; como tampoco que estas industrias sean estables –estancas– en el tiempo
y en el espacio. Las variaciones de la industria lítica del Pleistoceno medio reciente obedecen más a particularidades geográficas y de complejidad intrasite que a “estadios, momentos o fases” individualizables de carácter morfológico, tecnológico y tipológico.
Los factores contextuales que intervienen en las estrategias de gestión de los recursos económicos (líticos y faunísticos) se pueden resumir en la disponibilidad, aprovisionamiento y el transporte de los mismos, en el contexto funcional en torno a ellos y en los patrones de asentamiento y movilidad de los grupos humanos implicados. La existencia de
diversas opciones estratégicas y tácticas en esta gestión
“económica” está definiendo los ámbitos de variabilidad de
los sistemas conductuales antrópicos. Este planteamiento
confluye a través del registro arqueológico de Bolomor y de
otros yacimientos europeos en la no existencia de grandes
cambios o rupturas de la cultura material en el proceso de
hominización durante el Pleistoceno medio reciente. Únicamente, la existencia de un mosaico de elementos de desarrollo en el sentido más amplio serían los padrinos de un proceso de “progreso” que se plantea con rasgos “evolutivos”:
predeterminación en la explotación lítica, debitado levallois,
estandarización del utillaje, dominio del utillaje sobre lasca,
estrategias de subsistencia complejas, patrones ocupacionales definidos, entre otros. En este proceso la industria lítica
sólo muestra una dinámica de cambio lento, atenuado, en un
periodo temporal muy amplio. En conclusión, todo resume y
conduce a la constatación de una cierta homogeneidad o estabilidad, medida con nuestros actuales ritmos temporales,
en cada uno de los aspectos generales vinculados al desarrollo de las comunidades paleolíticas del Pleistoceno medio.
445
[page-n-459]
[page-n-460]
BIBLIOGRAFÍA
AGUSTÍ, J. y MOYÀ SOLÀ, S. (1991): “Les Faunes de mammifères du Pléistocène Infèrieur et Moyen de l’Espagne: implications biostratigraphiques”. L’Anthropologie, 95, Paris, p.
753-764.
ALFÉREZ, F.; MOLERO, F. y MALDONADO, E. (1985): “Estudio preliminar del úrsido del yacimiento del Cuaternario medio de Pinilla del Valle (Madrid)”. COL-PA, 40, Madrid, p.
59-67.
ALMAGRO, M.; FRYXELL, R.; IRWIN, H.T. y SERNA, M.
(1970): “Avance a las investigaciones arqueológicas, geocronológicas y ecológicas de la Cueva de la Carigüela (Piñar,
Granada)”. Trabajos de Prehistoria , 27, Madrid, p. 45-60.
ALTUNA, J. (1972): Fauna de mamíferos de los yacimientos
prehistóricos de Guipúzcoa . Sociedad de Ciencias Aranzadi
(Munibe, 24, fasc. 1-4), San Sebastián, 464 p.
ALTUNA, J. (1990): “La caza de herbívoros durante el Paleolítico
y Mesolítico en el País Vasco”. Munibe, 42, San Sebastián, p.
229-240.
AOURAGHE, H. (1990): “Les cervidés du site Pléistocène moyen
d’Orgnac 3 (Ardèche, France)”. En Les cervidés quaternaires. Quaternaire, vol. I (3-4), nº spécial, Paris, p. 231247.
AOURAGHE, H. (1992): Les faunes de grands mammifères du site Pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche, France): étude
paléontologique et palethnographique, implications paléoécologiques et biostratigraphiques. Thèse de Doctorat, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
APARICIO, J. (1980): “El Paleolítico”. En Nuestra Historia. V I.
ol.
Valencia, p. 13-52.
APARICIO, J. (1989): “El Paleomesolítico valenciano”. XIX Congreso Nacional de Arqueología. Ponencias y Comunicaciones. V I. Castellón, p. 79-105.
ol.
APARICIO, J.; PÉREZ RIPOLL, M.; VIVES, E.; FUMANAL, P. y
DUPRÉ, M. (1982): La Cova de les Calaveres (Benidoleig,
Alicante). Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 75), Valencia, 130 p.
ARSUAGA, J.L. y BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. (1984): “Estudio de los restos humanos del yacimiento de la Cova del
Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonense, 10, Castellón,
p. 19-34.
ARSUAGA, J.L.; MARTÍNEZ, I.; VILLAVERDE, V.; LORENZO, C.; QUAM, R.; CARRETERO. J.M. y GRACIA, A.
(2001): “Fósiles humanos en el País Valenciano”. En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio
del poblamiento humano en las tierras valencianas. Valencia, p. 265-326.
ASHTON, N.M. y McNABB, J. (1992): “The cutting edge: bifaces
in the Clactonian”. Lithic, 13, p. 4-10.
ASHTON, N.M. y McNABB, J. (1994): “Bifaces in perspective”.
En N.M. Ashton y A. David (eds.): Stories in Stone. Lithic
Studies Society (Occasional Paper, 4), London, p. 182-191.
ASHTON, N.M.; LEWIS, S.G. y PARFITT, S. (1998): Excavations at the Lower Palaeolithic Site at East Farm, Barnham,
Suffolk 1989-94. British Museum (Occasional Paper, 125),
London.
ASHTON, N.M.; COOK, J.; LEWIS, S.G. y ROSE, J. (1992): High
Lodge: excavations by G. de G. Sieveking 1962-68 and J. Cook 1988. British Museum Press, London.
ASHTON, N.M.; McNABB, J.; IRVING, B.; LEWIS, S. y PARFITT, S. (1994): “Contemporaneity of Clactonian and
Acheulian flint industries at Barnham, Suffolk”. Antiquity,
68, p. 585-589.
ASHTON, N.M.; BOWEN, D.Q.; HOLMAN, A.; IRVING, B.G.;
KEMP, R.A.; LEWIS, S.G.; McNABB, J.; PARFITT, S. y
SEDDON, M.B. (1994a): “Excavations at the Lower Palaeolithic site at East Farm, Barnham, Suffolk 1989-1992”. Journal of the Geological Society of London, 151, London,
p. 599-605.
AURA, E. (1995): El magdaleniense mediterráneo: La Cova del
Parpalló (Gandía, V
alencia). Servicio de Investigación
Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos
Varios del SIP, 91), Valencia, 216 p.
447
[page-n-461]
AURA, E. y PÉREZ RIPOLL, M. (1992): “Tardiglaciar y Postglaciar en la región mediterránea de la Península Ibérica (13.500
- 8.500 B.P.): transformaciones industriales y económicas”.
Saguntum, 25, Valencia, p. 25-47.
AURA, E.; FERNÁNDEZ PERIS, J. y FUMANAL, M.P. (1994):
“Medio físico y corredores naturales: notas sobre el poblamiento paleolítico en el País Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 2, Alcoi, p. 89-107.
BADAL, E.; BERNABEU, J.; BUXÓ, R.; DUPRÉ, M.; FUMANAL, M.P.; GUILLÉM, P.; MARTÍNEZ, R.; RODRIGO,
M.J. y VILLAVERDE, V. (1991): “La Cova de les Cendres
(Moraira, Teulada)”. VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia, septiembre 1991). Guía de las excursiones.
Departamentos de Geografia y de Prehistòria i Arqueologia
de la Universitat de València y Servicio de Investigación
Prehistórica de la Diputación de Valencia, Valencia, p. 2349.
BAÏSSAS, P. (1972): “Étude sédimentologique sommaire de la
grotte d’Aldène”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 18, Monaco, p. 69-85.
BALDEÓN, A. (1993): “El yacimiento de Lezetxiqui (Gipuzkoa,
País Vasco). Los niveles musterienses”. Munibe, 45, San Sebastián, p. 3-97.
BARCIELA, V. y MOLINA, F.J. (2004): “L
’Alt de la Capella (Benifallim, Alicante). Nuevos datos sobre el poblamiento musteriense al aire libre”. Recerques del Museu d’Alcoi, 14, Alcoi, p. 7-27.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1965): “Nouvelles fouilles à la grotte du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 12, Monaco,
p. 115-133.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1967): “Nouvelles fouilles à la grotte du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne). Découvertes de
Paléolithique inférieur”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 14, Monaco, p. 5-23.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1968): “Découverte de Paléolithique
inférieur dans la grotte du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne)”. L’Anthropologie, 72 (5-6), Paris, p. 531-536.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1970): “Scavi nella Grotta del Principe (Grimaldi, Liguria). Campagna 1969”. Rivista di Scienze Preistoriche, 25, Firenze, p. 301-308.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1971): “Le Pléistocène moyen (Mindel-Riss et Riss) à la grotte du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne)”. Quaternaria , 15, Roma, p. 165-173.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1972): “Le Mindel-Riss et le Riss à
la Grotte d’Aldène (Cesseras, Hérault)”. Bulletin du Musée
d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 18, Monaco,
p. 45-68.
BARRAL, M. y SIMONE, S. (1974): “Classificazione automatica
di parte dei bifacciali della Grotta del Principe (Grimaldi, Liguria)”. Atti XVI Riun. Sc. I.I.P.P., Liguria 1973, p. 61-73.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1976): “Le Pléistocène moyen a
la grotte de l’Aldène”. IX Congrès de l’ U.I.S.P.P., Nice,
p. 255-266.
BARRAS DE ARAGÓN, F. y SÁNCHEZ, D. (1925): “Informe relativo a los huesos y otros materiales procedentes de Tabernes de Valldigna (Valencia)”. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria , IV,
Madrid, p. 121-163.
BARROSO, C.; BOTELLA, D.; y RIQUELME, J. (2006): “La Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba)”. En El Hombre prehistóri-
448
co y su entorno, Catálogo de la exposición. Orce, p. 81-86.
BARSKY, B. (2001): Le débitage des industries lithiques de la
Caune de l’Arago: leur place dans l’évolution des industries
du Paléolithique inférieur en Europe méditerranéenne. Thèse de Doctorat, Université de Perpignan.
BEAUNE, S. de (1997): Les galets utilisés au Paléolithique supérieur. Approche archéologique et expérimentale. Gallia
Préhistoire, XXXII suppl., Paris, 298 p.
BELLAI, D. (1995): “Techniques d’exploitation du cheval à la Caune de l’Arago (Pyrénées-Orientales)”. Paléo, 6, p. 139-155.
BELLAI, D. (1998): “Stratégies d’exploitation de trois grands
mammifères (Equus, Bison, Praeovidos) par l’homme
préhistorique. Exemple du gisement Pléistocène moyen de la
Caune de l’Arago (Tautavel, Pyrénés Orientales)”. Bulletin
du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 39
(1997-98), Monaco, p. 37-44.
BERNABÉ, J.A. (1973): “Red fluvial y niveles de terraza en la depresión Cocentaina-Muro (Vall d’Alcoi)”. Cuadernos de
Geografía , 16, Valencia, p. 23-39.
BIETTI, A. y CASTORINA, G. (1992): “‘Clactonian’ and ‘Acheulean’ in the Italian Lower Palaeolithic: a re-examination of
some industries of Valle Giumentina (Pescara, Italy)”. Quaternaria Nova , 2, Roma, p. 41-61.
BINFORD, L.R. (1988): “Étude taphonomique des restes fauniques de la Grotte Vaufrey, couche VIII. La grotte XV dite
Grotte Vaufrey, à Cénac-et-Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie, activités humaines”. Mémoires
de la Société Préhistorique Française, 19, Paris, p. 535-592.
BLACKWELL, B. y SCHWARCZ, H.P. (1988): “Datation des speleothems de la Grotte Vaufrey par la famille de l’uranium. La
grotte XV dite Grotte Vaufrey, à Cénac-et-Saint-Julien (Dordogne), paleoenvironnement, chronologie, activités humaines”. Mémoires de la Société Préhistorique Française, 19,
Paris, p. 365-379.
BLACKWELL, B.; SCHWAREZ; H.P. y DEBENATH, A. (1983):
“Absolute dating of hominids and palaeolithic artefacts of
the cave of La Chaise de Vouthon (Charente, France)”. Journal of Archaeological Science, 10, London, p. 493-513.
BLANC, J.J. (1955): “Sédimentacion à la grotte du Prince”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 2,
Monaco, p. 125-149.
BLAY, P.L. (1967): “El Rvdo. Padre Leandro Calvo, escolapio, hijo adoptivo y benemérito de Gandía”. Diario Ciudad, 7-X1967, Gandía.
BOËDA, E. (1991): “La conception trifaciale d’un nouveau mode
de taille paléolithique”. En E. Bonifay et B. Vandermeersch
(eds.): Les Premiers Européens. Actes du 114 Congr. Nat.
des Soc. Savantes, 1989. Paris, p. 251-263.
BOËDA, E.; KERVAZO, B.; MERCIER, N. y VALLADAS, H.
(1996): “Barbas c’3 base (Dordogne), une industrie bifaciale contemporaine des industries du Moustérien ancien:
une variabilité attendue”. Quaternaria Nova , 6, Roma, p.
465-504.
BONIFAY, M.F. y BUSSIÈRE, J.F. (1989): “Les grandes faunes de
la grotte d’Aldène (Ursidés). Fouilles du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 32, Monaco, p. 13-49.
BORDES, F. (1951): “Le gisement du Pech de l’Azé-Nord. Campagnes 1950-51. Les couches inférieures à Rhinoceros Mercki”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 48, Paris,
p. 520-538.
[page-n-462]
BORDES, F. (1961): Typologie du Paléolithique ancien et moyen.
Publ. Inst. Préh. Univ. de Bordeaux, Mém. 1, Bordeaux, 2
vol., 86 p.
BORDES, F. (1971): “Observations sur l’Acheuléen des grottes en
Dordogne”. Munibe, 23 (1), San Sebastián, p. 5-23.
BORDES, F. (1978): “Typological variability in Mousterian layers
at Pech de l’Azé I, II and IV”. Journal of Anthropological
Research, 34 (2), Albuquerque, p. 181-193.
BOSCÁ CASANOVA, E. (1901): Discurso leído en la solemne
inauguración de curso de la Universidad literaria de V
alencia . Tipografía Doménech, Valencia, 78 p.
BOSCÁ CASANOVA, E. (1916): “Un paradero de la época paleolítica en Oliva (Valencia)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 16, Madrid, p. 81-83.
BOTELLA, M.C.; VERA, J.A.; PORTA, J. de; CASAS, J.; PEÑA,
J.A.; MARQUES, I.; BENITO, A. de; RUIZ, A. y DELGADO, M.T. (1976): “El yacimiento achelense de la Solana del
Zamborino, Fonelas (Granada). Primera campaña de excavaciones”. Cuadernos de Prehistoria , 1, Granada, p. 1-45.
BOTELLA, M.C.; MARTÍNEZ, C.; CÁRDENAS, F. y CAÑABATE, M.J. (1983): “Las industrias paleolíticas de Cueva Horá
(Darro, Granada). Avance al estudio técnico y tipológico”.
Antropología y Paleoecología Humana , 3, Granada, p. 13-48.
BOTELLA, D.; BARROSO, C.; RIQUELME, J.; ABDESSADOCK, S.; VERDÚ, L.; MONGE, G. y GARCÍA, J. (2006):
“La Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), un yacimiento del
Pleistoceno medio y superior del sur de la Península Ibérica”.
Trabajos de Prehistoria , 63 (2), Madrid, p. 153-165.
BOTTET, B. (1951): “La Baume Bonne à Quinson (Basses Alpes).
Mémoire III. Paléolithique ancien et moyen”. Bulletin de la
Société Préhistorique Française, 48, Paris, p. 260-282.
BOTTET, B. (1955): “Les pointes surélevées et les planes du Micoquien inférieur de la Baume-Bonne (Quinson, Basses-Alpes)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 52, Paris, p. 133-136.
BOTTET, B. (1956): “La grotte-abri de la Baume Bonne à Quinson
et ses industries del Paléolithique inférieur et moyen”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 3,
Monaco, p. 79-121.
BOUDAD, L. (1991): Les industries acheuléennes et épi-acheuléennes de la grotte du Lazaret (Nice, Alpes-Maritimes). Cadre
stratigraphique, base de données, typologie. Thèse de Doctorat, Museum National d’Historie Naturelle, Paris.
BOUAJAJA, M. (1992): Les industries lithiques du Paléolithique
inférieur du remplissage Pléistocène moyen de la Baume
Bonne, Quinson, Alpes-de-Haute-Provence. Thèse de Doctorat, Université de Paris VI.
BRANCACCIO, L.; CAPALDI, G.; CINQUE, A.; PECE, R. y
SGROSS, I. (1978): “230 Th-238 U dating of corals from a
Tyrrhenian beach in Sorrentine peninsula (southern Italy)”.
Quaternaria , 20, Roma, p. 175-183.
BREUIL, H. y OBERMAIER, H. (1914): “Institute de Paléontologie Humaine: travaux de l’année 1913. II, Travaux en Espagne”. L’Anthropologie, 25, Paris, p. 233-253.
BRÉZILLON, M. (1983): La dénomination des objets de pierre
taillée. IV supplément à Gallia Préhistoire, Paris, 423 p.
BRIDGLAND, D.R. (1996): “Quaternary river terrace deposits as
a framework for the lower palaeolithic record”. En C. Gamble y A.J. Lawson: The English Palaeolithic Reviewed. Trust
For Wessex. Archaeology, Old Sarum, p. 24-39.
BRINKMANN, R. (1931): “Las cadenas béticas y celtibéricas del
Sureste de España”. Publicaciones sobre Geología de España. T. IV. Madrid, p. 314-428.
BRU Y VIDAL, S. (1960): “El abate Breuil y la prehistoria valenciana”. Archivo de Prehistoria Levantina , IX, Valencia, p. 7-28.
BURGUERA, A. de C. (1921): Historia fundamental documentada de Sueca y sus alrededores. Tomo I. Madrid, 605 p.
BUTZER, K.W. (1975): “Pleistocene littoral-sedimentary cycles of
the Mediterranean basin: a Mallorquin view”. En K.M.
Búster & G. Ll. Isaac (eds.): After the Australopithecines.
Stratigraphy, Ecology and Culture Change in the Middle
Pleistocene. Mouton, The Hague, p. 25-71.
BUTZER, K.W. (1977): “Environment, culture and human evolution”. American Scientist, 65, p. 572-584.
BUTZER, K.W. (1989): Arqueología una ecología del hombre. Ed.
Bellaterra, Barcelona.
BUTZER, K.W. e ISAAC, G.L. (eds.) (1975): After the Australopithecines. Stratigraphy, Ecology and Culture Change in the
Middle Pleistocene. Aldine, Chicago.
BUTZER, K.W; MIRALLES, Y. y MATEU, J. (1983): “Las crecidas medievales del río Júcar según el registro geo-arqueológico de Alzira”. Cuadernos de Geografía , 32-33, Valencia, p.
311-330.
BYRNE, L. (2004): “Lithic tools from Arago cave, Tautavel (Pyrénees-Orientales, France): behavioural continuity or raw material determinism during the Middle Pleistocene?”. Journal
of Archaeological Science, 31, p. 351-364.
C.C.V (1931): “Centro de Cultura Valenciana. Sección de Antro.
pología y Prehistoria”. Diario Las Provincias, 14 de Febrero
de 1931, Valencia.
C.P.M.H.A. (1931): Libro de actas de la Comisión Provincial de
Monumentos Histórico-Artísticos. Alicante.
CABRERA VALDÉS, V (1984): El yacimiento de la Cueva ‘El
.
Castillo’ (Puente Viesgo, Santander). Bibliotheca Praehistorica Hispana, XXII, Madrid.
CABRERA VALDÉS, V (1988): “Aspects of the middle palaeolit.
ol.
hic in Cantabrian. Spain”. En L’Homme de Neandertal. V
4, La Technique. Liège, p. 27-37.
CACHO, C. y MARTOS, J.A. (2002): “Colecciones paleolíticas de
Madrid en el Museo Arqueológico Nacional”. En Bifaces y
Elefantes. La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 1),
Alcalá de Henares, p. 382-407.
CALVO, L. (1884): “Un paseo por la montaña”. Diario El Litoral,
nº 183, Julio 1884, Gandía.
CALVO, L. (1908): Hidrografía subterránea . Ed. L. Catalá y Serra,
Gandía, 289 p.
CALVO, A.; CARMONA, P.; DUPRÉ, M.; FUMANAL, M.P.; LA
ROCA, N. y PÉREZ, A. (1986): “Fases pleistocenas continentales en el País Valenciano”. En F. López y J. Thornes
(eds.): Estudios sobre geomorfología del sur de España .
Murcia, p. 37-42.
CALVO TRÍAS, M. (2002): Útiles líticos prehistóricos. Forma,
función y uso. Ariel Prehistoria, Barcelona, 214 p.
CALLOW, P. (1986): “The saalian industries of La Cotte St. Brelade, Jersey. Chronostratigraphie et faciès culturels du Paléolithique inférieur et moyen dans l’Europe du Nord-Ouest”.
Suppl. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude du
Quaternaire, 26, Paris, p. 129-140.
449
[page-n-463]
CALLOW, P. (1987): “La Cotte de Saint Brelade, Jersey, Channel
Islands”. U.K. Early Man News, 12-13, p. 5-13.
CALLOW, P. y CORNFORD, J.M. (eds.) (1987): La Cotte de Saint
Brelade (1961-1978). Excavations by C.B.M. Mc Burney.
Geo Books, Norwisch, 433 p.
CANAL, J. y CARBONELL, E. (1989): Catalunya Paleolítica . Patronat Francesc Eiximinis, Girona, 448 p.
CANÉROT, J. (1974): Recherches géologiques aux confins des
Chaînes Ibériques et Catalanes, Espagne. ENADIMSA, Madrid, 517 p.
CANÉROT, J.; LEYVA, F. y MARTÍN, L. (1973): Memoria del
Mapa Geológico Nacional. Hoja nº 546. Ulldecona . IGME,
serie MAGNA, Madrid.
CARBALLO, J. (1924): Prehistoria universal y especial de España . Madrid, 426 p.
CARBONELL, E. y MORA, R. (1984): “Diacronía y homogeneidad funcional entre dos yacimientos del Paleolítico inferior
del NE catalán: Pedra Dreta y Puig d’en Roca III”. Arqueología Espacial, 2, Teruel, 147-158.
CARBONELL, E.; DÍEZ, J.C. y MARTÍN, A. (1987): “Análisis de
la industria lítica del Complejo de Atapuerca (Burgos)”. En
El Hombre Fósil de Ibeas y el pleistoceno de la Sierra de
Atapuerca I. Junta de Castilla y León, p. 386-423.
CARBONELL, E.; ESTÉVEZ, J. y GUSI, F. (1981): “Resultados
preliminares de los trabajos efectuados en el yacimiento del
Pleistoceno Medio de Cau d’En Borràs (Oropesa, Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6, Castellón, p. 7-18.
CARBONELL, E.; RODRÍGUEZ, X.P. y SALA, R. (1998): “Secuencia diacrónica de sistemas litotécnicos en la Sierra de
Atapuerca (Burgos)”. En E. Aguirre (ed.): Atapuerca y la
evolución humana . Fundación Ramón Areces, p. 343-419.
CARBONELL, E.; GUILBAUD, M.; SALA, R. y CABAÑAS, A.
(1993): “L
’occupation acheuléenne du Montgrí: caus del Duc
de Torroella et d’Ulla (Catalogne, Espagne)”. En El Cuaternario en España y Portugal. Actas de la 2ª Reunión del Cuaternario Ibérico (Madrid 1989). ITGME, Madrid, p. 399-408.
CARBONELL, E.; GIRALT, S.; MÁRQUEZ, B.; MARTÍN, A.;
MOSQUERA, M.; OLLÉ, A.; RODRÍGUEZ, X.P.; SALA, R.;
VAQUERO, M.; VERGÈS, J.M. y ZARAGOZA, J. (1995):
“El conjunto Lito-Técnico de la Sierra de Atapuerca en el marco del Pleistoceno medio europeo”. En Evolución humana en
Europa y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca . Jornadas
Científicas Castillo de La Mota (Medina del Campo, Valladolid, 1992), Junta de Castilla y León, 2 vol., p. 445-533.
CARBONELL, E.; MÁRQUEZ, B.; MOSQUERA, M.; OLLÉ,
A.; RODRÍGUEZ, X.P.; SALA, R. y VERGÈS, J.M.
(1999): “El modo 2 en Galería. Análisis de la industria lítica y sus procesos técnicos”. En E. Carbonell, A. Rosas y A.
Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de Galería . Burgos. Junta de Castilla
y León, p. 299-352.
CARBONELL, E.; MOSQUERA, M.; RODRÍGUEZ, X.P.; SALA,
R. y VAN DER MADE, J. (1999a): “Out of Africa: the dispersal of the earliest technical systems reconsidered”. Journal of Anthropological Archaeology, 18, p. 119-136.
CARMONA, P. (1982): “Las terrazas del bajo Turia”. Cuadernos
de Geografía , 30, Valencia, p. 41-62.
CARMONA, P. (1990): La formació de la plana al·luvial de V
alència . Estudis Universitaris, Sèrie Major 5, València, 175 p.
450
CARMONA, P. (1995): “Análisis geomorfológico de abanicos aluviales y procesos de desbordamiento en el litoral de Valencia”. Cuadernos de Geografía , 57, Valencia, p.17-34.
CARMONA, P. (1995a): “Niveles morfogenéticos cuaternarios en
los sistemas fluviales de la depresión valenciana”. En El
Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y
AEQUA, Valencia, p. 97-104.
CARMONA, P.; FUMANAL, M.P.; JULIÁ, R.; PROCYNSKA, H.;
SOLÉ, A.; STYANSKNA, W. y VIÑALS, M.J. (1993):
“Contexto geomorfológico y cronoestratigráfico de algunos
paleosuelos valencianos”. En Cuaternario en España y Portugal. ITGE, vol. II, p. 533-543.
CARRETERO, J.M. (1994): Estudio del esqueleto de las dos cinturas y el miembro superior de los homínidos de la Sima de
los Huesos, Sierra de Atapuerca, Burgos. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
CARRIÓN, F.; ALONSO, J.M.; CASTILLA, J.; CEPRIÁN, B. y
MARTÍNEZ, J.L. (1998): “Métodos para la identificación y
caracterización de las fuentes de materias primas líticas
prehistóricas”. En J. Bernabeu, T. Orozco y X. Terradas
(eds.): Los recursos abióticos en la prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio. Universitat de
València, p. 29-38.
CASABÓ, J.A. (1988): “El Pinar de Artana”. En Memòries Arqueològiques a la Comunitat V
alenciana (1984-85). València, p.
155-157.
CASABÓ, J.A. y ROVIRA, M.L. (1991): “Dataciones por termoluminiscencia en El Pinar (Artana, Plana Baixa)”. VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia, septiembre
1991). Resúmenes y sesiones. Departament de Geografia de
la Universitat de València y Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Valencia, s/p.
CASAS, J.; PEÑA, J.A. y VERA, J.A. (1976): “Interpretación geológica y estratigráfica del yacimiento de la ‘Solana del Zamborino’”. Cuadernos de Prehistoria , 1, Granada, p. 5-15.
CLARK, D.L. (1968): Analytical Archaeology. Meuthen & Co.,
London.
orld prehistory. A new outline. Cambridge
CLARK, J.D. (1969): W
University Press.
COLLINS, D. (1969): “Culture traditions and environment of early
man”. Current Anthropology, 10, Chicago, p. 267-316.
CONWAY, B.; McNABB, J. y ASHTON, N.M. (eds.) (1996): Excavations at Barnfield Pit, Swanscombe, 1968-72. British
Museum (Occasional Paper, 94), London, 275 p.
COROMINAS, J.M. (1948): “El Mesolítico de las cuevas de Mollet de Serinyà”. Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, III, Girona, p. 89-98.
CRÉGUT, E. (1979): La faune de mammifères du Pléistocène moyen a la Caune de l’Arago à Tautavel (Pyrénées Orientales).
Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et Préhistoire, 3, Paris, 383 p.
CUENCA, A. y WALKER, M.J. (1995): “Terrazas fluviales en la
zona bética de la Comunidad Valenciana”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA,
Valencia, p. 105-114.
CUENCA, A.; POMERY, P.J. y WALKER, M.J. (1986): “Chronological aspects of the Middle Pleistocene in the coastal belt of
estern MediSoutheastern Spain”. En Quaternary Climate in W
terranean, Proceedings of the Symposium on Climatic Fluctuations during the Quaternary in the W
estern Mediterranean Regions. Universidad Autónoma de Madrid, p. 353-363.
[page-n-464]
CUENCA, A.; GARCÍA, P.; ITURBE, G.; LORENZO, I. y WALKER, M.J. (1982): “El Complejo de Cantos Trabajados de
Hurchillo (Alicante)”. Helike, 1, Elche, p- 1-14.
CUERDA, J. (1975): Los tiempos cuaternarios en Baleares. Diputación Provincial, Palma de Mallorca, 304 p.
CHAVAILLON, J. (1979): “Essai pour une typologie du matériel de
percussion. Bulletin de la Société Préhistorique Française,
76 (8), Paris, p. 230-233.
CHALINE, J. (1974): “Les rongeurs de la Grotte de l’Aldène, une
nouvelle séquence climatique du Pléistocène moyen”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 19
(1973-74), Monaco, p. 5-20.
CHALINE, J. (1982): El Cuaternario. La Historia humana y su entorno. Akal editor, Madrid, 312 p.
CHAMPETIER, Y. (1972): Le Prébétique et l’Ibérique côtiers dans
le Sud de la province de V
alence et le Nord de la province
d’Alicante (Espagne). Thèse de Doctorat, Université de
Nancy.
CHAPELL, J. (1974): “Geology of coral terraces, Huon Peninsula,
New Guinea: a study of Quaternary movements and sea-level changes”. Geological Society American Bulletin, 85, p.
553-570.
DAUVOIS, M. (1976): Précis de dessin dynamique et structural
des industries lithiques préhistoriques. Pierre Fanlac, Paris.
DAVIDSON, I. y BAILEY, G.N. (1984): “Los yacimientos, sus territorios de explotación y topografía”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, II, Madrid, p. 25-46.
DEBENATH, A. (1976): ”Les civilisation du Paléolithique inférieur en Charente”. En La Préhistoire Française, 2 vol.,
C.N.R.S, Paris, p. 929-936.
DEBENATH, A. (1988): “Recent Thougthts on the Riss and Early
Würm Lithic Assemblages of La Chaise de Vouthon (Charente, Francia)”. En H.L. Dibble y A. Montet-White (eds.):
Upper Pleistocene Prehistory of W
estern Eurasia . University
of Pennylvania, Phipadelphia, p. 85-93.
DE LA RASILLA, M. (1983): “Distribución y dispersión de yacimientos paleolíticos en Asturias y Santander”. Homenaje al
Prof. Martín Almagro, Tomo I, Madrid, p. 171-178.
DELAGNES, A. (1990): “Analyse technologique de la mèthode de
débitage de l’Abri Suard (La Chaise de Vouthon, Charente)”.
Paléo, 2, p. 81-88.
DELAGNES, A. (1992): L’organisation de la production lithique
au Paléolithique moyen. Approche technologique à partir de
l’étude des industries de la Chaise-de-V
outon (Charente).
Thèse de Doctorat (ERA 28), Paris X-Nanterre.
DELPECH, F. (1988): “Les grandes mammifères, à exception des
ursidés”. En La grotte XV dite Grotte V
aufrey, à Cénac-etSaint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie,
activités humaines. Mémoires de la Société Préhistorique
Française, 19, Paris, p. 213-290.
DELPECH, F. (1989): “Économie de subsistence: l’exemple de la
couche VIII de la Grotte Vaufrey”. En L’Acheuléen dans
l’Ouest de l’Europe. Saint Riquier, juin 1989. p. 61-62.
DELPECH, F. y LAVILLE, H. (1988): “Climatologie et chronologie de la Grotte Vaufrey. Confrontation des hypothèses et implications”. En La grotte XV dite Grotte V
aufrey, à Cénac-etSaint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie,
activités humaines. Mémoires de la Société Préhistorique
Française, 19, Paris, p. 381-388.
DESSE, J. y CHAIX, L. (1991): “Les bouquetins de l’Observatoire
(Monaco) et des Bauossé Roussé”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 34, Monaco, p. 51-73.
DIBBLE, H.L. (1987): “The interpretation of Middle Paleolithic
scraper morphology”. American Antiquity, 52 (1), p. 109-117.
DIBBLE, H.L. (1987a): “Comparaison des séquences de réduction
des outils mousteriens de la France et du proche-Orient”.
L’Anthropologie, 91(1), Paris, p. 189-196.
DIBBLE, H.L. (1988): “The interpretation of Middle Paleolithic
scraper reduction patterns”. En L’Homme de Neandertal. La
Technique, vol. 4. Liège, p. 49-58.
DIBBLE, H.L. (1988a): “Typological Aspects of Reduction and Intensity of Utilisation of Lithic Resources in French Mousterian”. En H.L. Dibble y A. Montet-White (eds.): Upper
Pleistocene Prehistory of W
estern Eurasia . University of
Pensylvania, Phipadelphia, p. 181-197.
DÍEZ, J.C.; ARSUAGA, J.; SÁNCHEZ, B.; CARBONELL, J. y
ENAMORADO, J. (1986): “Análisis de los suelos 1, 5 y 8
del yacimiento de TG (Atapuerca, Burgos)”. Arqueología Espacial, 8, Teruel, p. 17-32.
DÍEZ, J.C.; MORENO, V ROSELL, J. y ANCONETI, P. (1996):
.;
“Séquence de la consommations des animaux par les carnivores au gisement de Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos).
U.I.S.P.P., XIII International Congress of Prehistory and Protohistory Sciencies. Tome II, Forlí, p. 1265-1270.
DÍEZ, J.C.; MORENO, V RODRÍGUEZ, J.; ROSELL, J.; CÁCE.;
RES, I. y HUGUET, R. (1999): “Estudio arqueológico de los
restos de macrovertebrados de la Unidad GIII de Galería
(Sierra de Atapuerca)”. En E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez
(eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología
del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de Castilla y León,
p. 265-281.
DÍEZ MARTÍN, F. (2000): El poblamiento paleolítico en los páramos del Duero. Studia Archaeologica, 90, 521 p.
DOCE, R. y RODON, T. (1991): “Metodología para el estudio de
la pátina blanca en sílex recuperados en contextos arqueológicos”. VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia,
septiembre 1991). Resúmenes y sesiones. Departament de
Geografia de la Universitat de València y Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Valencia, s/p.
DUMAS, B. (1977): Le Levant Espagnol. La genèse du relief. Thèse de Doctorat, Université de Paris-Val de Marne XII.
EARLE, T.K. y ERICSON, J.E. (1977): “Exchange Systems in Archeological Perspectiva”. En Studies in Archaeology. New
York Academic Press, p. 3-12.
ESPADAS, J.J. (1988): “Vías de penetración y focos de asentamiento poblacional paleolítico en Castilla-La Mancha. Aplicación de las nuevas teorías funcionalistas sobre hábitats”.
Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha ,
vol. I. Ciudad real, p. 37-78.
ESTEVE, F. (1956): “Un bifacio arqueológico procedente de Oropesa (Castellón)”. Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura , XXXIII, Castellón, p. 125-134.
ESTÉVEZ, J. (1980): “El aprovechamiento de los recursos faunísticos: economía del Paleolítico catalán”. Cypsela , 3, Girona,
p. 9-30.
ESTRELA, M.J. (1986): “Terrazas y glacis del Palancia medio”.
Cuadernos de Geografía , 38, Valencia, p. 93-108.
ESTRELA, M.J. (1989): “Contribución al conocimiento de las costras calcáreas del piedemonte de Bétera (provincia de Valen-
451
[page-n-465]
cia). Facies y microestructura”. Actas de la IIª Reunión de
Cuaternario Ibérico. Madrid, p. 25-29.
FALGUÈRES, C.; LUMLEY, H. de y BISCHOFF, J.L. (1992): ”Useries dates on stalagmite flowstone E (Riss/Würm interglacial) at Grotte du Lazaret, Nice”. Quaternary Research, 38,
p. 227-233.
FALGUÈRES, Ch.; SHEN, G. y YOKOYAMA, Y. (1988): “Datation de l’Aven d’Orgnac III: comparaison par les méthodes
de la résonance de spin électronique (ESR) et du désequilibre des familles de l’uranium”. L’Anthropologie, 92 (2), Paris, p. 727-729.
FALGUÈRES, Ch.; YOKOYAMA, Y. y ARRIZABALETA. A.
(2006): “La geocronología del yacimiento pleistocénico de
Lezetxiki (Arrasate, País Vasco). Crítica de las dataciones
existentes y algunas nuevas aportaciones”. Munibe, 57, San
Sebastián, p. 93-106.
FALGUÈRES, Ch.; AJAJA, O.; LAURENT, M. y BAHAIN, J.J.
(1991): “Datation de la Grotte d’Aldène. Comparaison par
les méthodes du désèquilibre des familles de l’uranium et de
la résonance de spin électronique”. Bulletin du Musée
d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 34, Monaco, p.
17-27.
FALGUÈRES, Ch.; LAURENT, M.; AJAJA, O.; BAHAIN, J.J.;
YOKOYAMA, Y.; GAGNEPAIN, J. y HONG, M.Y. (1993):
“Datation par les mèthodes U-Th et ESR de la grotte de la
Baume Bonne (Alpes-de-Haute-Provence, France)”. Actes
du XII Congrès International des Sciences Préhistoriques et
Protohistoriques, 1, Liège, p. 98-107.
FALGUÈRES, Ch.; BAHAIN, J.; YOKOYAMA, Y.; ARSUAGA,
J.L.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; CARBONELL, E.;
BISCHOFF, J. y DOLO, J.M. (1999): “Earliest humans in
Europe: the age of TD6 Gran Dolina, Atapuerca, Spain”.
Journal of Human Evolution, 37, p. 343-352.
FAURE, H. y KERAUDREN, B. (1987): “Variations du niveau des
mers et dépots sous-marins. Géologie de la Préhistoire”. Association pour l’Étude de l’Environement Géologique de la
Préhistoire, Paris, p. 225-250.
FAUS, E. (1990): “Un bifaç parcial localitzat en superfície al ‘Barranquet de Beniaia’ (la Marina Alta, Alacant)”. Alberri, 3,
Cocentaina, p. 7-13.
FÉBLOT-AUGUSTINS, J. (1994): La circulation des matières premières lithiques au Paléolithique. Synthèse des données,
perspectives comportementales. Thèse de Doctorat, Université de Paris X.
FÉBLOT-AUGUSTINS, J. (1997): La circulation des matières premières au paléolithique. Université de Liège (ERAUL, 75), 2
vol.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (1990): El Paleolítico inferior en el País V
alenciano. Memoria de Licenciatura, Universitat de València.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (1994): “El Paleolítico inferior en el País
Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 2, Alcoi, p. 7-21.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (1998): “La Coca (Aspe, Alicante): Área
de aprovisionamiento y talla del Paleolítico medio”. Recerques del Museu d’Alcoi, 7, Alcoi, p. 9-46.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2001): “Una aproximació al nostres orígens humans”. L’Avenc. Revista d’investigació i assaig de la
V
alldigna , 6, Tavernes de la Valldigna, p. 3-14.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2001a): “Cova del Bolomor (Tavernes de
la Valldigna, Valencia)”. En V Villaverde (ed.): De Neander.
tales a Cromañones. El inicio del poblamiento humano en
las tierras valencianas. Valencia, p. 389-392.
452
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2003): “Cova del Bolomor (La Valldigna, Valencia). Un registro paleoclimático y arqueológico en
un medio kárstico”. Revista SEDECK, 4, p. 34-47.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2004): “Datos sobre la incidencia de carnívoros en la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna,
Valencia)”. En Miscelánea Homenaje a Emiliano Aguirre,
V IV. Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares,
ol.
p. 140-157.
FERNÁNDEZ PERIS, J. y MARTÍNEZ, R. (1989): “El yacimiento del Paleolítico medio de San Luis (Buñol, Valencia)”. Saguntum, 22, Valencia, p. 11-34.
FERNÁNDEZ PERIS, J. y VILLAVERDE, V (1996): “The role and
.
appraisal of quartzite and other non-flint lithic materials in
the Lower and Middle Palaeolithic of Valencia”. En Non-Flint
Stone Tools and Palaeolithic Occupation of the Iberian Peninsula. BAR International Series 649, Oxford, p. 125-130.
FERNÁNDEZ PERIS; J. y VILLAVERDE, V (2001): “El Paleolí.
tico medio: el tiempo de los neandertales. Periodización y características”. En V Villaverde (ed.): De Neandertales a Cro.
mañones. El inicio del poblamiento en las tierras valencianas.Valencia, p. 147-175.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GARAY, P. y SENDRA, A. (1978): Catálogo Espeleológico del País V
alenciano, Tomo I. Federación
Valenciana de Espeleología, Valencia, 269 p.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P. y MARTÍNEZ, R. (1997):
Els primers habitants de les terres valencianes. Museu de
Prehistòria (Col·lecció Perfils del Passat, 1), València, 61 p.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P. y MARTÍNEZ, R. (1999):
“Datos paleoclimáticos y culturales de la Cova del Bolomor
vinculados a la variación de la línea de costa en el Pleistoceno medio”. En Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M.ª Pilar Fumanal. Valencia, p. 125-137.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P. y MARTÍNEZ, R.
(1999a): “Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna). Resumen de las investigaciones paleoclimáticas y culturales”.
Actas del XXV Congreso Nacional de Arqueología . Valencia,
p. 230-237.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P. y MARTÍNEZ, R. (2000):
“Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia). Datos cronoestratigráficos y culturales de una secuencia del
Pleistoceno medio”. Actas del III Congreso de Arqueología
Peninsular , vol. II. Porto, p. 81-94.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GARAY, P.; GIMÉNEZ, S.; IBÁÑEZ,
P. y SENDRA, A. (1980): Catálogo Espeleológico del País
V
alenciano, T. II, Federación Valenciana de Espeleología,
331 p.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P.; FUMANAL, M.P. y
MARTÍNEZ, R. (1994): “Cova del Bolomor (Tavernes de
valldigna, Valencia). Primeros datos de una secuencia del
Pleistoceno medio”. Saguntum, 27, Valencia, p. 9-37.
FLETCHER, D. (1949): “Restos arqueológicos valencianos en la
colección de Don Juan Vilanova y Piera, en el Museo Antropológico Nacional”. Archivo de Prehistoria Levantina , II,
Valencia, p. 343-348.
FLETCHER, D. (1952): “Campaña de excavación en Cova Negra”.
Noticiario Arqueológico Hispánico, 1, Madrid, p. 17-18.
FLETCHER, D. (1976): La Labor del S.I.P. y su museo en el pasado año 1975. Diputación Provincial de Valencia.
FLETCHER, D. (1978): La Labor del S.I.P. y su museo en el pasado año 1977. Diputación Provincial de Valencia.
[page-n-466]
FLETCHER, D. (1982): La Labor del S.I.P. y su museo en el pasado año 1980. Diputación Provincial de Valencia.
FREEMAN, L.G. (1964): Mousterian developments in Cantabrian.
Spain. Doctoral Thesis, University of Chicago.
FREEMAN, L.G. (1994): “Kaleidoscope or tarnished mirror?
Thirty years of Mousterian investigations in Cantabria”. En
J.A. Lasheras (ed.): Homenaje al Dr. Joaquín González
Echegaray. Museo y Centro de Investigación de Altamira
(Monografías 17), p. 37-54.
FUMANAL, M.P. (1986): Sedimentología y clima en el País V
alenciano. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 83), Valencia, 207 p.
FUMANAL, M.P. (1990): “Dinámica sedimentaria holocena en valles de cabecera del País Valenciano”. Cuaternario y Geomorfología , 4, Madrid, p. 93-106.
FUMANAL, M.P. (1993): “El yacimiento premusteriense de la Cova de Bolomor (Tavernes de la Valldigna, País Valenciano).
Estudio geomorfológico y sedimentoclimático”. Cuadernos
de Geografía , 54, Valencia, p. 223-248.
FUMANAL, M.P. (1994): “El yacimiento musteriense de El Salt
(Alcoi, País Valenciano). Rasgos geomorfológicos y climatoestratigrafía de sus registros”. Cuadernos de Geografía ,
27, Valencia, p. 39-56.
FUMANAL, M.P. (1995): “Los depósitos cuaternarios en cuevas y
abrigos. Implicaciones sedimentológicas”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA,
Valencia, p. 115-124.
FUMANAL, M.P. (1995a): “Los acantilados béticos valencianos”.
En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 177-185.
FUMANAL, M.P. (1995b): “El valle del Gorgos. Litoral de Xàbia:
un transecto en el dominio bético del País Valenciano”. En El
Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y
AEQUA, Valencia, p. 169-176.
FUMANAL, M.P. y CARMONA, P. (1995): “Paleosuelos pleistocenos en algunos enclaves del País Valenciano”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 125-134.
FUMANAL, M.P. y VIÑALS, M.J. (1988): “Los acantilados marinos de Moraira: su evolución pleistocena”. Cuaternario y
Geomorfología , 2, Madrid, p. 23-31.
FUMANAL, M.P.; VIÑALS, M.J.; FERRER, C.; AURA, J.E.;
BERNABEU, J.; CASABÓ, J.; GISBERT, J. y SENTÍ, M.A.
(1991): “Litoral y poblamiento en el País Valenciano durante el Cuaternario reciente: Cabo de Cullera-Puntal de Moraira”. VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia,
septiembre 1991). Resúmenes y sesiones. Departament de
Geografia de la Universitat de València y Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Valencia, s/p.
FUMANAL, M.P.; VIÑALS, M.J.; FERRER, C.; AURA, E.; BERNABEU, J.; CASABÓ, J.; GISBERT, J.; SENTÍ, M.A. (1993):
“Litoral y poblamiento en el País Valenciano durante el Cuaternario reciente. Cap de Cullera-Puntal de Moraira”. En M.P.
Fumanal y J. Bernabeu (eds.): Estudios sobre Cuaternario.
Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 249-260.
FUMANAL, M.P.; USERA, J.; VIÑALS, M.J.; MATEU, G.; BELLUOMINI, G.; MANFRA, L. y PROSCYNSKA-BORDAS, H. (1993a): “Evolución cuaternaria de la Bahía de Xà-
bia (Alicante)”. En M.P. Fumanal y J. Bernabeu (eds.): Estudios sobre Cuaternario. Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat de València y AEQUA,Valencia, p. 17-26.
FUMANAL, M.P.; MATEU, G.; REY, J.; SOMOZA, L. y VIÑALS,
M. J. (1993b): “Las unidades morfosedimentarias cuaternarias del litoral de Cap de la Nau (Valencia-Alicante) y su correlación con la plataforma contiental”. En M.P. Fumanal y J.
Bernabeu (eds.): Estudios sobre Cuaternario. Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat de València y AEQUA,Valencia, p. 53-64.
GABARRO, J.M.; GARCÍA, M.D.; GIRALT, S.; MALLOL, C. y
SALA, R. (1999): “Análisis de la captación de las materias
primas lítica en el conjunto técnico del Modo 2 de Galería”.
En E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de Castilla y León, p. 283-297.
GAGNIÈRE, S. (1959): “La grande faune de la Grotte Lazaret”.
Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 6, Monaco, p. 141-150.
GAIBAR, C. (1975): “Los movimientos recientes del litoral alicantino III: el segmento extendido entre el cabo de las Huertas y el barranco de las Ovejas”. Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 15, Alicante, p. 19-107.
GAIBAR, C. y CUERDA, J. (1969): “Las playas del Cuaternario
marino levantadas en el cabo de Santa Pola (Alicante)”. Boletín del Instituto Geológico y Minero de España , 82, Madrid, p. 105-123.
GAILLARD, C. (1979): L’industrie lithique du Paléolithique inférieur et moyen de Coupe-Gorge à Montmaurin (Haute-Garonne). Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et
Préhistoire, 2, Paris, 589 p.
GAILLARD, C. (1981): “Les outils de l’industrie litique de la grotte Coupe-Gorge (Montmaurin, Haute Garonne)”. Bulletin du
Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 25, Monaco, p. 33-54.
GAILLARD, C. (1982): “L
’industrie lithique du Paléolithique inférieur et moyen de Coupe-Gorge à Montmaurin (Haute-Garonne)”. Gallia Préhistorie, 25, Paris, p. 79-105.
GAILLARD, C. (1983): “Matières premières de l’industrie lithique
de la grotte de Coupe-Gorge (Montmaurin, Haute Garonne)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 80 (2),
Paris, p. 57-64.
GALIBERTI, A. y PALMA DI CESNOLA (1980): “La Grotta Paglicci e il Paleolitico del Gargano meridionale”. Atti Convegno
Studi Archeol. IVº Cent. Presenza Francescana (1578-1978).
Foggia 1979. Cuaderni del Sud Lacaite 172-174, p. 33-39.
GARAY, P. (1990): Evolución geomorfológica de un karst mediterráneo. El Macizo del Mondúver (La Safor, V
alencia). Diputación de Valencia (Cuadernos Valencianos de Karstología I),
Valencia, 175 p.
GARAY, P. (1995): “Marco geológico estructural y geotectónica”.
En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 31-42.
GARAY, P. (1995a): “El karst en el País Valenciano (procesos y depósitos)”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 73-80.
GARAY, P. (1998): “La Valldigna entre dos dominis geològics:
l’Ibèric i el Bètic”. Revista D.Y , 5, Tavernes de la Valldig.A.
na, p. 47-56.
453
[page-n-467]
GARAY, P.; FUMANAL, M.P. y ESTRELA, M.J. (1995): “Los depósitos pleistocenos del yacimiento de Cirat (Montán, País
Valenciano) y su significado geomorfológico”. Cuadernos
de Geografía , 57, Valencia, p. 35-53.
GARCÍA, J. (2002): Étude analytique de l’assemblage lithique du
sol G de la Caune de l’Arago (Tautavel, Pyrénées-Orientales, France). V
ariabilité technologique du contexte Pyrénéen
à partir d’une étude comparative avec les tecnocomplexes du
Pléistocène moyen du Nord-Est de la Catalogne. Memoria
D.E.A., Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
GARCÍA, M. (1985): Introducción a la estadística en sociología .
Alianza Universidad Textos, Madrid, 491 p.
GARCÍA ANTÓN, M.D. (1997): “Aproximación a las áreas de
captación del sílex en el Pleistoceno inferior y medio de la
Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain)”. 2a Reunió de treball
sobre aprovisionament de recursos lítics a la Prehistòria
(Barcelona-Gavà, novembre 1997). Pre-Actes. CSIC, Museu
de Gavà i Ajuntament de Gavà, 12 p.
GARCÍA ANTÓN, M.D. y MALLOL, C. (1997): “Nuevos datos
sobre el aprovisionamiento de materias primas en el Pleistoceno medio e inferior de la Sierra de Atapuerca, Burgos”. 2a
Reunió de treball sobre aprovisionament de recursos lítics a
la Prehistòria (Barcelona-Gavà, novembre 1997). Pre-Actes.
CSIC, Museu de Gavà i Ajuntament de Gavà, 15 p.
GARCÍA ANTÓN, M.D.; MORANT, N. y MALLOL, C. (2002):
“L’approvisionenement en matières premières lithiques au
Pléistocène infèrieur et moyen dans la Sierra de Atapuerca
(Espagne)”. L’Anthropologie, 106 (1), Paris, p. 41-55.
GENESTE, J.M. (1988): “Les industries de la Grotte Vaufrey:
Technologie du débitage, économie et circulation de la matière lithique”. En La grotte XV dite Grotte V
aufrey, à Cénacet-Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie, activités humaines. Mémoires de la Société Préhistorique Française, 19, Paris, p. 441-517.
GENESTE, J.M. y RIGAUD, J.P. (1989): “Matières premières lithiques et occupation de l’espace. Variations des paléomilieux
et peuplement préhistorique”. En H. Lavilla (ed.): Cahiers du
Quaternaire, 13, Paris, p. 205-218.
GIGOUT, M. (1960): “Cuaternario del litoral de las provincias del
Levante Español. Cuaternario marino”. Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España , Madrid,
p. 209-214.
GINÉS, A. y GINÉS, J. (2002): “Estado actual del conocimiento
científico del karst y de las cuevas de las Islas Baleares”. Revista SEDECK, 3, Palma de Mallorca, p. 26-45.
GINÉS, A. y PONS MOYA, J. (1986): “Aproximación al origen del
yacimiento paleontológico del Pleistoceno inferior de Casa
Blanca I (Almenara, Castellón)”. Endins, 12, Palma de Mallorca, p. 41-50.
GIRALT, S.; VALLVERDÚ, J.; SALA, R. y RODRÍGUEZ, X.P.
(1995): “Cronoestratigrafía y paleoclimatologia de l’ocupació humana a la vall mitjana del Ter al Pleistocè mitjà i superior inicial”. En B. Agustí, J. Burch y J. Merino (eds.): Excavacions d’urgència a Sant Julià de Ramis (anys 1991-93).
Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona (Sèrie
Monogràfica, 16), p. 23-36.
GÓMEZ, N.P. (1931): “La cueva de les Calaveres de Benidoleig”.
V
alencia Atracción, VI, Valencia, p. 62.
GÓMEZ, N.P. (1931a): “La cueva de les Calaveres de Benidoleig”.
Diario Las Provincias, 5 de octubre de 1931, Valencia.
454
GÓMEZ, N.P. (1932): “Secció d’Anthropologia i Prehistòria, resums dels seus treballs durant l’any 1931 i el curs 1931-32”.
Anales del Centro de Cultura V
alenciana , XI, Año V, Valencia, p. 221-222.
GOY, J.L. y ZAZO, C. (1974): “Estudio morfotectónico del Cuaternario en el óvalo de Valencia”. En Trabajos sobre Neógeno y Cuaternario, vol. 2. Madrid, p. 71-82.
GOY, J.L.; SALGADO, J.; DÍAZ, V y ZAZO, C. (1987): “Relación
.
entre las unidades geomorfológicas cuaternarias del litoral y de
la plataforma interna-media de Valencia (España): Implicaciones paleogeográficas”. En Comunicaciones de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio. Valencia, p. 1369-1381.
GOY, J.L.; ZAZO, C.; BARDAJI, T.; SOMOZA, L.; CAUSSE, C. y
HILLARY-MARCEL, C. (1993): “Éléments d’une chronoestratigraphie du Tyrrhénien des régions d’Alicante-Murcie, SudEst de l’Espagne”. Geodinámica Acta , 6 (2), Paris, p. 103-119.
GRAU BONO, V (1927): Topografía médica de Tabernes de V
.
alldigna . Imp. Baldomero Cuenca, Alcira.
GRUET, M. (1954): “À propos des silex rougis au feu”. Bulletin de
la Société Préhistorique Française, 51 (2), Paris, p. 27-29.
GRÜN, R. y AGUIRRE, E. (1987): “Datación por ‘ESR’ y por la
serie del ‘U’, en los depósitos cársticos de Atapuerca”. En El
Hombre Fósil de Ibeas y el pleistoceno de la Sierra de Atapuerca, I. Junta de Castilla y León, p. 201-204.
GRÜN, R.; MELLARS, P. y LAVILLE, H. (1991): “ESR chronology of a 100.000 year archeological sequence at Pech de
l’Azé II, France”. Antiquity, 65, p. 544-551.
GUALDA, D.E. (1988): La Sierra Mariola . Instituto de Estudios
Juan Gil Albert, Alicante, 268 p.
GUILLEM, P.M. (1995): “Paleontología continental: microfauna”.
alenciano. Universitat de ValènEn El Cuaternario del País V
cia y AEQUA, Valencia, p. 227-233.
GUIU, J. (2004): “Aspectos técnicos de la cadena operativa de los
bifaces del nivel TG10 de Atapuerca, Burgos”. Actas del I
Congreso Peninsular de Estudiantes de Prehistoria , Abril de
2003. Tarragona, p. 37-43.
GUSI, F. (1974): “Desarrollo histórico del poblamiento primitivo
en Castellón de las Plana”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 1, Castellón, p. 79-92.
GUSI, F. (1980): “Medio ambiente y culturas humanas durante el
Pleistoceno y mitad del Holoceno en tierras castellonenses”.
Bajo Aragón. Prehistoria , II, Caspe, p. 8-20.
GUSI, F. (1988): “Casa Blanca I”. En Memòries Arqueològiques a
la Comunitat V
alenciana 1984-85. València, p. 125-127.
GUSI, F. (1988a): “Cova del Tossal de la Font (Vilafamés)”. En
Memòries Arqueològiques a la Comunitat V
alenciana 198485. Valencia, p. 136-138.
GUSI, F. (2001): XXV Aniversario (1975-2000) del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas. Diputación de
Castellón, 189 p.
GUSI, F.; CARBONELL, E. y ESTÉVEZ, J. (1982): “El jaciment
Pleistocè mitjà de Cau d’en Borràs (Orpesa, Castelló)”. Actes del IV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puig
Cerdà, Homenatge al Dr. Miquel Oliva Prat, p. 19-23.
GUSI, F.; CARBONELL, E. y ESTÉVEZ, J. (1982a): “Descubrimiento de restos humanos del Pleistoceno medio en Castellón”. Revista de Arqueología , 24, Madrid, p. 54-55.
GUSI, F.; CARBONELL, E.; ESTÉVEZ, J.; MORA, R.; MATEU,
J. e YLL, R. (1980): “Avance preliminar sobre el yacimiento
[page-n-468]
del Pleistoceno medio de la Cova del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 7, Castellón, p. 7-28.
GUSI, F.; GIBERT, J.; AGUSTÍ, J. y PÉREZ CUEVA, J. (1984):
“Nuevos datos del yacimiento Cova del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 10, Castellón, p. 7-18.
GUSI, F.; GIBERT, J.; RIBOR, F.; SÁNCHEZ, F.; PIQUERAS, F.;
PLASENCIA, E. y PALLARÉS, A. (1992): “New finding of
Neanderthal in the East of Spain: the cave of Tossal de la
Font (Castellón)”. 3º International Congress of Human Paleontology (Jerusalem, 1992). Preactas. UISPP, Jerusalem.
GUTIÉRREZ, M. y PEÑA, J.L. (1959): “Karst y periglaciarismo
en la Sierra de Javalambre (Prov. Teruel)”. Boletín Geológico y Minero de España , 85-86, Madrid, p. 561-572.
HALLEGOUET, B.; MONNIER, J.L. y MORZADEC, M.T. (1978):
“Stratigraphie du Pléistocène de Bretagne. Problèmes de Stratigraphie Quaternarie en France et dans les pays limitrophes”.
Suppl. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude du
Quaternaire, Nouvelle Série, nº 1, Paris, p. 211-225.
HAMAL, J. y SERVAIS, J. (1921): “Contribution à l’étude de la
taille des silex aux diffèrentes èpoques de l’âge de la pierre.
Le nucléus et ses différentes transformations”. Revue Anthropologique, 31, Paris, p. 5541-552.
HAN, C.G. (1985): Étude des industries lithiques de l’Acheuléen
supérieur de l’ensemble stratigraphique III de la grotte du
Lazaret à Nice (A.M.). Thèse de Doctorat, Muséum National
d’Histoire Naturelle, Paris.
HAQ, B.; BERGGREN, W. y VAN COUVERING, J.A. (1977):
“Corrected age of the Pliocene boundary”. Nature, 269, London, p. 483-488.
HAYDEN, B. (ed.) (1979): Lithic Use-W Analysis. New York
ar
Academic Press.
HEINZELIN, J. de (1962): Manuel de Typologie des industries lithiques. Inst. Scienc. Naturelles, Belgique.
HONG, M. (1993): Le Paléolithique inférieur et moyen de l’abri de
la Baume Bonne (Quinson, Provence). Étude technologique
et tipologique de l’industrie lithique. Thèse de Doctorat,
Univ. de Paris VI - Pierre et Marie Curie.
HUET, A.M. (2003): Étude stratigraphique et sédimentologique de
la cueva del Ángel, province de Cordoue, Espagne. Mémoire de Diplôme d’Études Avancés du Muséum National
d’Histoire Naturelle, Paris.
HUGUET, R.; DÍEZ, C.; ROSELL, J.; CÁCERES, I.; MORENO,
V.; IBÁÑEZ, N. y SALADIÉ, P. (2001): “Le gisement de Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos, Espagne): un modèle archéozoologique de gestion du territoire au Pléistocène”.
L’Anthropologie, 105, Paris, p. 237-257.
HUXTABLE, J. y AITXEN, M.J. (1988): “Datation par la thermoluminiscence de la Grotte Vaufrey”. En La grotte XV dite
Grotte V
aufrey, à Cènac-et-Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie, activités humaines. Mémoires
de la Société Préhistorique Française, 19, Paris, p. 359-364.
IAWORSKY, G. (1961): “L’industrie du foyer E de la grotte du
Prince, Grimaldi. Sa place dans la stratigraphie du Quaternarie”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco, 8, Monaco, p. 177-202.
IAWORSKY, G. (1962): “L
’industrie du foyer D de la Grotte du
Prince, Grimaldi”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 9, Monaco, p. 73-108.
IBÁÑEZ, M.R. (1992): “L
’al·luviament pleistocènic en la conca
baixa del riu Xúquer (Ribera Alta)”. Cuadernos de Geografía , 51, Valencia, p. 1-21.
JARMAN, M.R.; VITA-FINZI C. y HIGGS E.S. (1972): “Site
Catchment Analysis in Archaeology”. En P.J. Ucko, R. Tringham y C. Dimebledy (eds.): Man, Settlement and Urbanism.
Duckworth, London, p. 61-66.
JEANNEL, R. y RACOVITZA, E.G. (1914): “Enumération des
Grottes visitées, 1911-1923 (5ème série)”. Archives de Zoologie Expérimentale et Genérale, 53, Paris, p. 325-558.
JIMÉNEZ DE CISNEROS, D. (1907): “Una punta musteriense
procedente del Peñón de Ofré (Aspe, Alicante)”. Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia Natural, VII, Madrid,
p. 117-118.
JIMÉNEZ DE CISNEROS, D. (1932): “La Cueva de Benidoleig”.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural,
XXXII, Madrid, p. 417-422.
JONES, P.R. (1994): “Results of experimental work in relation to
the stone industries of Olduvai Gorge”. En M.D. Leakey y
D.A. Roe (eds.): Olduvai Gorge. Cambridge University
Press, Cambridge, vol. 5, p. 254-298.
JORDÁ, F. (1947): El musteriense de la Cova de la Pechina (Bellús).
Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial
de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 10), Valencia, 8 p.
JORDÁ, F. (1949): “Secuencia estratigráfica del Paleolítico levantino”. IV Congreso Arqueológico del Sudeste, Elche, p.
104-110.
KEELEY, L.H. (1980): Experimental Determination of Stone Tool
Uses: A Microwear Analysis. Chicago University Press, 270
p.
KUHN, S.L. (1990): “A geometric index of reduction for unifacial
stone tools”. Journal of Archaeological Science, 17, p. 583594.
KUHN, S.L. (1993): “Mousterian Technology as Adaptative Response: A Case Study”. En G.L. Peterkin, H.M. Bricker y P.
Mellars (eds.): Hunting and Animal Exploitation in the Later
Palaeolithic and Mesolithic of Eurasia. California State University (Archaeological Papers of the American Anthropological Association, 4), p. 25-31.
KUHN, S.L. (1995): Mousterian lithic technology. An Ecological
Perspective. Princeton University Press.
LA ROCA, N.; FUMANAL, M.P. y DUPRÉ, M. (1990): “La Canal
de Navarrés, Valencia. Evolución de un medio endorreico”.
Actas del XI Congreso Nacional de Geografía (Madrid, septiembre 1989), vol. II, p. 401-410.
LAPLACE, G. (1968): “Recherches de typologie analytique”. Origini, 2, Roma, p. 7-64.
LAPLACE, G. (1972): “Typologie analytique et structurale: Base
rationnelle d’étude des industries lithiques et osseuses”. En
Banques de données archéologiques. Colloques Nationaux
du CNRS, 932, p. 91-143.
LAVILLE, H. (1978): Climatologie et Chronologie du Paléolithique en Périgord. Étude sédimentologique de dépôts en
grottes et sous abris. Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et Préhistoire (Études Quaternaires, 4),
Marseille, 432 p.
LEBEL, S. (1981): Les outils sur galet de la Caune de l’Arago (Pyrénées Orientales). Travaux du Laboratoire de Paléontologie
Humaine et Préhistoire (Études Quaternaires, 12), Marseille,
177 p.
455
[page-n-469]
LEBEL, S. (1984): La Caune de l’Arago: étude des essemblages
lithiques d’une grotte du Pléistocène moyen en France. Thèse de Doctorat, Université de Paris VI.
LEBEL, S. (1992): “Mobilité des hominidés et systèmes d’exploitation des resources lithiques au Paléolithique ancien. La
Caune de l’Arago (France)”. Journal Canadien d’Archaeologie, 16, p. 48-69.
LEROI-GOURHAN, A. (1943): L’Homme et la Matière. Évolution
et Techniques I. Ed. Albin Michel, Paris.
LÓPEZ CAMPUZANO, M. (1994): “El hábitat musteriense de
Yecla (Murcia): estrategia del asentamiento al aire libre e
erdolay, 6, Murcia,
intervariabilidad de la industria lítica”. V
p. 7-23.
LÓPEZ CAMPUZANO, M. (1996): “Núcleos, lascas y sitios arqueológicos. Aspectos sobre variabilidad lítica y paleoamerdobiental en el Paleolítico medio del sureste hispano”. V
lay, 8, Murcia, p. 9-30.
LORENZO, C. y CARBONELL, E. (1999): “Representación espacial de los suelos de ocupación del nivel TG11 de Trinchera
Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos)”. En E. Carbonell, A.
Rosas y A. Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y
paleoecología del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de
Castilla y León, p. 79-94.
LOWE, J.J. y WALKER, M.J. (1997): Quaternary Environements.
Edinburgh, 446 p.
LUEDTKE, B.E. (1978): “Chert Sources and Trace Elements
Analysis”. American Antiquity, 43 (3), p. 413-423.
LUMLEY, H. de (1969): Le Paléolithique inférieur et moyen du
Midi Méditerranéen dans son cadre géologique. Tome I. Le
Paléolithique inférieur et moyen de Ligurie, de Provence. Ve
Supplément à Gallia Préhistorie, tome I, Paris, 476 p.
LUMLEY, H. de (dir.) (1969a): Une cabane acheuléenne dans la
Grotte du Lazaret (Nice). Mémoires de la Societé Préhistorique Française, 7, Paris, 235 p.
LUMLEY, H. de (1971): “Le Paléolithique inférieur et moyen du
Bas-Languedoc occidentale, Bassin de l’Aude, Clape, Corbières”. En Le Paléolithique inférieur et moyen du Midi Méditerranéen dans son cadre géologique. Tome II. Bas Languedoc, Roussillon et Catalogne. Ve Supplément à Gallia
Préhistorie, tome II, Paris, p. 21-284.
LUMLEY, H. de (1976): “Les civilisations du Paléolithique inférieur en Provence”. En La Préhistoire Française. CNRS, Paris, vol. I, p. 819-851.
LUMLEY, H. de (dir.) (2004): La Grotte du Lazaret. Le sol d’occupation de l’unite UA 25 (Nice, Alpes-Maritimes). Sarl Édisud, Aix-en-Provence, 448 p.
LUMLEY, H. de y BARSKY, D. (2004): “Évolution des caractères
technologiques et typologiques des industries lithiques dans
la stratigraphie de la Caune de l’Arago”. L’Anthropologie,
108 (2), Paris, p. 185-237.
LUMLEY, H. de; FOURNIER, A.; PARK, Y.; YOKOYAMA, Y. y
DEMOUY, A. (1984): “Stratigraphie du remplissage Pléistocène moyen de la Caune de l’Arago à Tautavel. Étude de
huit carottages effectués de 1981 a 1983”. L’Anthropologie,
88 (1), Paris, p. 5-18.
LUMLEY, H. de; GREGOIRE, S.; BARSKY, D.; BATALLA, G.;
BAILON, S.; BELDA, V BRIKI, D.; BYRNE, L.; DES.;
CLAUX, E.; EL GUENOUNI, K.; FOURNIER, A.; KACIMI, S.; LACOMBAT, F.; LUMLEY, M.-A. de; MOIGNE, A.M.; MOUTOUSSAMY, J.; PAUNESCU, C.; PERRENOUD,
456
Ch.; POIS, V QUILES, J.; RIVALS, F.; ROGER, Th. y TES.;
TU, A. (2004): “Habitat et mode de vie des chasseurs paléolithiques de la Caune de l’Arago (600 000 – 400 000 ans)”.
L’Anthropologie, 108 (2), Paris, p. 159-184.
LUMLEY, M.-A. de (1973): Antenéandertaliens et Néandertaliens
du bassin méditerranéen occidental europée. Université de
Provence (Études Quaternaires 2), 626 p.
McNABB, J. (1992): The clactonian: British Lower Palaeolithic
flint technology in biface and non-biface assemblages. Doctoral Thesis, University of London.
McPHERRON, S. (1994): A reduction model for variability in
Acheulian biface morphology. Ph. D. Dissertation, University of Pennsylvania.
MAFART, G. (1988): Premiers éléments en vue de l’étude pétroarchéologique de l’industrie des niveaux Riss III de la grotte
du Lazaret (Nice, Alpes Maritimes). Contexte géologique et
géomorphologique du site. Mémoire de DEA, Muséum National d’Histoire Naturelle.
MAGNE, M.P. (1989): “Lithic reduction stages and assemblage
formation processes”. En D.S. Amick y R.P. Mauldin (eds.):
Experiments in Lithic Technology. BAR International series
528, Oxford, p. 15-31.
MALDONADO, A. (1985): “Evolution of the Mediterranean Basins and a Detailed Reconstruction of the Cenozoic Paleoceanography”. En R. Margalef (ed.): W
estern Mediterranean.
Key Environments. Oxford Pergamon Press, p. 17-59.
MARCH, I. (1992): “Abanicos aluviales y procesos de erosión en
la fosa de Casinos-Lliria”. Cuadernos de Geografía , 52, Valencia, p. 157-181.
MAROTO, J.; SOLER, N. y MIR, A. (1987): “La Cueva del Mollet
I (Serinyà, Gerona)”. Cypsela , VI, Girona, p. 101-110.
MARTÍ CASANOVA, J. (1864): Guía del forastero en Alcoy. Ed. J.
Martí, Alcoi, 406 p.
MARTÍN PENELA, A. (1986): “Los grandes mamíferos del yacimiento pleistoceno superior de Cueva Horá (Darro, Granada,
España)”. Antropología y Paleoecología Humana , 4, Granada, p. 107-129.
MARTÍN PENELA, A. (1987): Paleontología de los grandes mamíferos del yacimiento achelense de la Solana del Zamborino
(Fonelas, Granada). Tesis Doctoral, Universidad de Granada.
MARTÍN PENELA, A. (1988): “Los grandes mamíferos del yacimiento Achelense de la Solana del Zamborino, Fonelas (Granada, España)”. Antropología y Paleoecología Humana , 5,
Granada, p. 1-121.
MARTÍNEZ, G. y LÓPEZ REYES, V (2001): “La Solana del Zam.
borino”. Paleontologia i Evolució, 32-33, Barcelona, p. 23-30.
MARTÍNEZ GALLEGO, J. (1986): Geomorfología de los depósitos cuaternarios de la zona NNE de la provincia de V
alencia .
Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
MARTÍNEZ GALLEGO, J.; GOY, J.L. y ZAZO, C. (1987): “Un
modelo de mapa neotectónico en la región nororiental de la
provincia de Valencia (España)”. Estudios geológicos, 43,
Madrid, p. 57-62.
MARTÍNEZ GALLEGO, J.; BERMÚDEZ, F.; CONESA, F. y ROMERO, M.A. (1992): “Geomorfología y neotectónica de la
Bahía de Xàbia (Alicante)”. En Estudios de Geomorfología
en España . Madrid, p. 537-546.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1995): “Fauna Cuaternaria del País Valenciano”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 235-244.
[page-n-470]
MASSON, A. (1981): Petroarchéologie des roches siliceuses. Intérêt en Préhistoire. Thèse de Troisième Cycle, Université
Claude Bernard-Lyon I.
MASSON, A. (1981a): “Altération des silex préhistoriques: dissolution, néogénesis siliceuses, implications sédimentologiques et
chronologiques”. C.R. Acad. Sc., 292, Paris, p. 1533-1537.
MATEU, G. (1982): El Norte del País V
alenciano. Geomorfología
litoral y prelitoral. Sección de Geografía, Universitat de
València, 286 p.
MATEU, G. (1985): “Nuevos datos micropaleontológicos para interpretar el glaciotectonoeustatismo del Plio-Pleistoceno de
Baleares (Mediterráneo Occidental)”. En Pleistoceno y Geomorfología litoral. Homenaje a Juan Cuerda . Valencia,
p. 61-76.
MATEU, J.; MARTÍ, B.; ROBLES, F. y ACUÑA, D. (1985): “Paleogeografía litoral del Golfo de Valencia durante el Holoceno
inferior a partir de yacimientos prehistóricos”. En Pleistoceno y Geomorfología litoral. Homenaje a J. Cuerda. Valencia,
p. 77-102.
MATILLA, K. (2004): “Technotypologie du matériel sur galet de la
Chaise-de-Vouthon (Charente). Présentation préliminaire à
partir d’un échantillon provenant de l’abri Suard”. Bulletin de
la Société Préhistorique Française, 101 (4), Paris, p. 771-779.
MAULDIN, R.P. y AMICK, D.S. (1989): “Investigating patterning
in debitage from experimental bifacial core reduction”. En
D.S. Amick y R.P. Mauldin (eds.): Experiments in Lithic
Technology. BAR International Series 528, Oxford, p. 67-88.
MEZZENA, F. y PALMA DI CESNOLA, A. (1971): “Industria
acheuleana ‘in situ’ nei depositi esterni della Grotta Paglicci
(Rignano Garganico, Foggia)”. Rivista di Scienze Preistoriche, 26 (1), Firenze, p. 3-29.
MIR, A. (1979): “La fauna de la Cova d’En Mollet I, Serinyà (Girona) procedente de las campañas de excavación 1947-72”.
Actas IV Reunión del G.T.C., AEQUA-Banyoles, p. 166-170.
MIR, A. y SALAS, R. (1976): “Tres nuevos carnívoros del yacimiento cuaternario de la cueva d’en Mollet I (Serinyà)”. Instituto de
Investigaciones Geológicas, XXI, Barcelona, p. 97-124.
MISKOVSKY, J.C. (1974): Le Quaternaire du Midi Méditerranéen. Stratigraphie et Paléoclimatologie du Quaternaire du
Midi Méditerranéen d’après l’étude sédimentologique du
remplissage des grottes et abris sous roche (Ligurie, Provence, Bas-Languedoc, Roussillon, Catalogne). Université de
Provence (Études Quaternaires, 3), 331 p.
MOCHALES, R.M. (1991): Nuevas perspectivas en el estudio del
Paleolítico en Europa: Espacio, Economía y Sociedad. Tesis
de Licenciatura, Universitat de València.
MOCHALES, R.M. (1991a): “Algunas características generales
del asentamiento musteriense en el País Valenciano”. VIII
Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia, septiembre
1991). Resúmenes y sesiones. Departament de Geografia de
la Universitat de València y Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Valencia, s/p.
MOCHALES, R.M. (1997): “El asentamiento musteriense en territorio valenciano”. Archivo de Prehistoria Levantina , XXII,
Valencia, p. 11-40.
’industrie lithique du site Pléistocène moyen
MONCEL, M. (1989): L
d’Orgnac 3 (Ardèche, France). Contribution à la connaissance des industries du Pléistocène moyen et de leur évolution
dans le temps. Thèse de Doctorat, Université de Paris.
MONCEL, M. (1995): “Contribution à la connaissance du Paléolithique moyen ancien (antérieur au stade isotopique 4): l’e-
xemple de l’Ardèche et de la moyenne vallée du Rhône
(France)”. Préhistoire Européenne, 7, Liège, p. 81-111.
MONCEL, M. (1996): “Les niveaux profonds du site Pléistocène
moyen d’Orgnac 3 (Ardèche, France): habitat, repaire, avenPiège? L
’exemple du niveau 6”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 93 (4), Paris, p. 470-481.
MONCEL, M. (1996a): “Le débitage Levallois dans le site pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche). Nouvelles données sur
le schéma opératoire et hypothèse sur une gestion differéntielle du nucléus selon le type de support”. Congrès de la Société Préhistorique Française. La Vie Préhistorique, p. 48-52.
MONCEL, M. (1999): “Les assemblages lithiques du site Pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche, moyenne vallée du Rhône, France)”. En Contribution à la connaissance du Paléolithique ancien et du comportement technique différentiel des
hommes au Paléolithique inférieur et moyen. Université de
Liège (ERAULT 89), 446 p.
MONCEL, M. y COMBIER, J. (1990): “L
’exploitation de l’espace
au Pléistocène moyen: l’approvisionnement en matières premières lithiques. L
’exemple du site d’Orgnac 3 (Ardèche,
France)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 87
(10-12), Paris, p. 299-313.
MONCEL, M. y COMBIER, J. (1990a): “Nouvelles données sur le
mode d’exploitation du silex des niveaux inférieurs du site
d’Orgnac 3 (Ardèche, France)”. Actes du V Colloque International sur le silex. Le silex de sa genèse à l’outil (Bordeaux, 1987), 2 vol., p. 521-530.
MONCEL, M. y COMBIER, J. (1992): “L
’industrie lithique du site Pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche)”. Gallia Préhistoire, 34, Paris, p. 1-55.
MONCEL, M. y COMBIER, J. (1992a): “L
’outillage sur éclat dans
l’industrie lithique du site Pléistocène moyen d’Orgnac 3
(Ardèche, France)”. L’Anthropologie, 96, Paris, p. 5-48.
MONTENAT, C. (1973): Les Formations Neogènes et Quaternaires du Levant Espagnol (Provinces d’Alicante et de Murcia).
Thèse de Doctorat, Université de Paris Sud, Centre d’Orsay.
MONTES, R. (1984): “Factores de distribución de los yacimientos
del Paleolítico medio en Murcia”. Arqueología espacial, 2,
Teruel, p. 159-164.
MONTES, R. (1986): “El Paleolítico”. En Historia de Cartagena.
Ed. Mediterráneo, vol. II, p. 35-92.
MONTES, R. (1989): El Paleolítico medio en la costa de Murcia .
Tesis Doctoral, Universidad de Murcia.
MORTILLET, M.G. de (1883): La Préhistoire: antiquité de l’homme. Reinwald, Paris, 642 p.
MOSQUERA, M. (1998): “Differential Raw Material Use in the
Middle Pleistocene of Spain: Evidence from Sierra de Atapuerca, Torralba, Ambrona and Aridos”. Cambridge Archaeological Journal, 8 (1), p. 15-28.
MUSSI, M. (1999): “The Neanderthals in Italy: a tale of many caves”. En W. Roebroeks y C. Gamble (eds.): The Middle Palaeolithic occupation of Europe. Leiden, p. 49-80.
MUSSI, M. (2005): “Hombre y elefantes en las latitudes medias:
una larga convivencia”. En Los Y
acimientos paleolíticos de
Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 5), Alcalá de Henares, p. 396-416.
OBERMAIER, H. (1912): “Fouilles de la grotte du Castillo (Espagne)”. Congr. Intern. Anthr. et Preh. Genève. Compte-rendu 14 Sess., tome I, p. 361-362.
457
[page-n-471]
OBERMAIER, H. (1916): El Hombre Fósil. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (Memoria nº 9),
Museo de Ciencias Naturales, Madrid, 327 p.
OBERMAIER, H. (1925): El Hombre Fósil. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (Memoria nº 9),
Museo de Ciencias Naturales (Serie prehistórica núm. 7),
Madrid, 457 p.
OCTOBON, F. (1955): “La Grotte du Lazaret. Premier rapport sur
les fouilles effectuées dans le locus VIII de cette grotte”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco,
2, Mónaco, p. 3-33.
OCTOBON, F. (1956): “Technique de débitage des galets et industrie de l’éclat dans la grotte du Lazaret (Locus VIII)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 3,
Mónaco, p. 3-78.
OCTOBON, F. (1957): “La Grotte du Lazaret. 3e étude locus VIII”.
Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 4, Mónaco, p. 3-119.
OCTOBON, F. (1958): “La Grotte du Lazaret. 4e étude locus VIII”.
Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 5, Monaco, p. 3-82.
OCCTOBON, F. (1959): “La Grotte du Lazaret. 5e étude locus
VIII”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco, 6, Monaco, p. 15-84.
OCTOBON, F. (1962): “La Grotte du Lazaret. 7e étude locus VIII”.
Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 9, Monaco, p. 5-64.
OCTOBON, F. (1965): “La Grotte du Lazaret. 8e étude sur les
fouilles exécuteées dans le locus VIII de cette grotte (ancienne grotte Lympia)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 12, Monaco, p. 23-102.
OHEL, M. (1979): “The Clactonian: an independent complex or an
integral part of the Acheulean”. Current Anthropology, 20
(4), Chicago, p. 685-726.
OHEL, M. y LECHEVALIER, C. (1979): “The ‘Clactonian’ of Le
Havre and its bearing on the English clactonian”. Quartär ,
29-30, Bonn, p. 85-103.
OLARIA, C. (1984): “Descubrimiento de un yacimiento del Pleistoceno inferior con industria lítica en Almenara (Castellón)”.
Revista de Arqueología , 35, Madrid, p. 35.
OLLÉ, A. y HUGUET, R. (1999): “La secuencia arqueoestratigráfica del yacimiento de Galería, Atapuerca”. En E. Carbonell,
A. Rosas y A. Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas
y paleoecología del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de
Castilla y León, p. 55-62.
PANERA GALLEGO, J. (1996): “Contextualización del Complejo
inferior de Ambrona en el Achelense de la Península Ibérica”. Complutum, 7, Madrid, p. 17-36.
PANERA, J. y RUBIO, S. (1997): “Estudio tecnomorfológico de la
industria de Ambrona (Soria)”. Trabajos de Prehistoria , 54
(1), Madrid, p. 71-97.
PANT, R.K. (1989): “Étude microscopique des traces d’utilisation
sur les outils de quartz de la Grotte de l’Arago, Tautavel,
France”. L’Anthropologie, 93, Paris, p. 689-704.
PATTE, E. (1971): “L
’industrie de la Micoque”. L’Anthropologie,
75 (5-6), Paris, p. 369-396.
PÉREZ CUEVA, A.J. (1988): Geomorfología del Sector Ibérico V
alenciano entre los ríos Mijares y Turia . Departamento de Geografía, Universidad de Valencia, 217 p.
458
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; SANTONJA, M. y BENITO, A. (2002):
“Geomorphology and stratigraphy of the Ambrona site (central Spain)” Atti I Congresso Internazionale. La Terra degli
Elefanti (Roma, ottobre 2002), p. 587-591.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; SANTONJA, M. y BENITO, A. (2005):
“Secuencia litoestratigráfica del Pleistoceno medio del yacimiento de Ambrona”. En Los Y
acimientos paleolíticos de
Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 5), Alcalá de Henares, p. 176-188.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; ALEIXANDRE, T.; PINILLA, A.; GALLARDO, J.; MARTÍNEZ, M.J. y ORTEGA, A.I. (1995):
“Aproximación a la estratigrafía de galería en la trinchera de
la Sierra de Atapuerca (Burgos)”. En Evolución humana en
Europa y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca . Jornadas Científicas Castillo de La Mota (Medina del Campo, Valladolid, 1992), Junta de Castilla y León, 2 vol., p. 99-122.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; SANTONJA, M.; GALLARDO, J.; ALEIXANDRE, T.; SESÉ, C.; SOTO, E.; MORA, R. y VILLA, P.
(1997): “Los yacimientos pleistocenos de Torralba y Ambrona
y sus relaciones con la evolución geomorfológica del Polje de
Conquezuela (Soria)”. Geogaceta , 21, p. 175-178.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; PARES, J.M.; GALLARDO, J.; ALEIXANDRE, T.; ORTEGA, A.I. y PINILLA, A. (1999): “Geología y estratigrafía del relleno de Galería de la Sierra de Atapuerca (Burgos)”. En E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez
(eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología
del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de Castilla y León,
p. 31-42.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; PARÉS, J.M.; CARBONELL, E.; ALEIXANDRE, T.; ORTEGA A.I.; BENITO, A. y MARTÍN,
M.A. (2001): “Géologie de la Sierra de Atapuerca et stratigraphie des remplissages karstiques de Galería et Dolina
(Burgos, Espagne)”. L’Anthropologie, 105, Paris, p. 27-43.
PÉREZ RIPOLL, M. (1977): Los mamíferos del yacimiento musteriense de Cova Negra (Játiva, V
alencia). Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 53), Valencia, 147 p.
PERICOT, L. (1923): “L
’Asturià del Montgrí”. Butlletí de l’Associació Catalana d’Arqueologia, Etnologia i Prehistòria , I,
Barcelona, p. 206-207.
PERICOT, L. (1942): La Cueva del Parpalló (Gandía). Excavaciones del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de V
alencia . Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, Madrid, 348 p.
PERICOT, L. (1946): “El Paleolítico Alcoyano”. Archivo de
Prehistoria Levantina , II, Valencia, p. 49-50.
PIPERNO, M. y BIDDITTU, I. (1978): “Studio tipologico e interpretazione dell’industria acheuleana e premusteriana dei livelli m, e, d di Torre in Pietra (Roma)”. Quaternaria , 20, Roma, p. 441-536.
PLA, E. (1965): “El abate Breuil y Valencia”. En Miscelánea en
Homenaje al Abate Henri Breuil. Diputación Provincial de
Barcelona, vol. II, p. 281-286.
POLVÈCHE, J. (1969): “Origine des matériaux utilisés par les
Acheuléens du Lazaret”. En H. de Lumley (dir.): Une cabane acheuléenne dans la Grotte du Lazaret (Nice). Mémoires
de la Société Préhistorique Française, 7, Paris, p. 173-175.
PORTA, J. de (1976): “Estudio preliminar sobre la fauna de la ‘Solana del Zamborino’”. Cuadernos de Prehistoria , 1, Granada, p. 17-23.
[page-n-472]
PROST, D. (1990): “Des enlèvements d’utilisation reproduits selon
une méthode physique par percussion”. Actes du V Colloque
e
Internationale sur le silex. Le silex de sa genèse à l’outil (Bordeaux, 1987). Cahiers du Quaternaire, 17, 2 vol., p. 513-519.
PROST, D. (1993): “Nouveaux termes pour une description microscopique des retouches et autres enlèvements”. Bulletin de la
Société Préhistorique Française, 90 (3), Paris, p. 190-195.
PUIG Y LARRAZ, G. (1896): Cavernas y Simas de España . Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, XXI, Madrid, 443 p.
PUJOL, Cl. y TURÓN, J.L. (1986): “Comparaison des cycles climatiques en domaine marin et continental entre 130.000 et 28.000
ans BP dans l’hemisphère nord”. Bulletin de l’Association
Française pour l’Étude du Quaternaire, 1/2, Paris, p. 17-25.
REY, J. (1995): “El Cuaternario reciente del margen continental del
óvalo de Valencia (Mediterráneo occidental)”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA,
Valencia, p. 193-200.
REY, J.; FUMANAL, M.P.; FERRER, C.; VIÑALS, M.J. y YEBENES, A. (1993): “Correlaciones de las unidades morfológicas cuaternarias (dominio continental y plataforma submarina) del sector Altea-La Vila Joiosa, País Valenciano (España)”. Cuadernos de Geografía , 54, Valencia, p. 240-267.
RIGAUD, J. (1988): “Analyse typologique des industries de la grotaufrey, à Cénac-ette Vaufrey”. En La grotte XV dite Grotte V
Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie,
activités humaines. Mémoires de la Société Préhistorique
Française, 19, Paris, p. 389-440.
RIGAUD, J. y GENESTE, J.M. (1988): “L
’utilisation de l’espace
dans la Grotte Vaufrey”. En La grotte XV dite Grotte V
aufrey,
à Cénac-et-Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement,
chronologie, activités humaines. Mémoires de la Société
Préhistorique Française, 19, Paris, p. 593-611.
RIPOLL, E. y LUMLEY, E. (1965): “El Paleolítico medio en Cataluña”. Ampurias, 26-27 (1964-65), Barcelona, p. 1-70.
ROBERTS, M.B.; GAMBLE, C.S. y BRIDGLAND, D.R. (1995):
“The earliest occupations of Europe: the British Isles”. En W.
Roebroeks y Th. van Kolfschoten (eds.): The Earliest Occupation of Europe. Analecta Praehistorica Leidensia, 27, p.
165-191.
RODRÍGUEZ, J.A. (1999): “Análisis de la estructura de las comunidades de mamíferos de Galería (Sierra de Atapuerca)”. En
E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de Galería.
Burgos. Junta de Castilla y León, p. 225-231.
RODRÍGUEZ, X.P. (1997): Los sistemas técnicos de producción lítica del Pleistoceno inferior y medio de la Península Ibérica:
variabilidad tecnológica entre yacimientos del Noreste y de
la Sierra de Atapuerca . Tesis Doctoral, Universitat Rovira i
Virgili, Tarragona.
RODRÍGUEZ, X.P.; SALA, R.; CASELLAS, S. y VALLVERDÚ,
J. (1995): “Ocupació antròpica de la Vall mitjana del Ter en
l’inici del Plistocè superior”. En B. Agustí, J. Burch y J. Merino (eds.): Excavacions d’urgència a Sant Julià de Ramis
(anys 1991-93). Centre d’Investigacions Arqueològiques de
Girona, p. 37-65.
RODRÍGUEZ, X.P.; VAQUERO, M.; SALA, R.; GARCÍA, J.; MAROTO, J.; ORTEGA, D. y LOZANO, M. (2004): “El Paleolític inferior i mitjà a Catalunya”. Fonaments, 10/11 (20032004), Catarroja, p. 23-66.
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, J. y NICOLÁS, M.E. (1996): “Trophic
resourges in the G. III unit from Middle Pleistocene site of
Galería (Sierra de Atapuerca)”. U.I.S.P.P., XIII International
Congress of Prehist. and Protoh. Sciences (Forlì). Tome II, p.
1323-1329.
ROE, D.A. (1964): “The British Lower and Middle Palaeolithic:
Some Problems. Methods of Study and preliminary resultats”. Proceedings of the Prehistoric Society, XXX, 13, London, p. 245-267.
ROE, D.A. (1981): The Lower and Middle Palaeolithic Periode in
Britain. Routledge & Kegan Paul, London.
ROLLAND, N. (1986): “Recent findings from La Micoque and other sites in south-western and Mediterranean France: their
bearing on the ‘Tayacian’ problem and Middle Palaeolithic
emergence. En G.N. Bailey y P. Callow (eds.): Stone Age
Prehistory: studys in memory of Charles McBurney. Cambridg University Press, p. 121-151.
ROSSELLÓ, V (1968): “El Macizo del Mondúver. Estudio Geo.
morfológico”. Estudios Geográficos, 112-113, Madrid, p.
423-474.
ROSSELLÓ, V (1972): “Los ríos Turia y Júcar en la génesis de la
.
Albufera de Valencia”. Cuadernos de Geografía , 11, Valencia, p. 7-25.
ROSSELLÓ, V (1979): “Una duna fósil pleistocena en la restinga
.
de la Albufera de Valencia”. Cuadernos de Geografía, 25,
Valencia, p. 111-126.
ROSSELLÓ, V (1980): “Canvis climàtics i litorals al País Valen.
cià”. Primer Congreso de Historia del País V
alenciano. Valencia, vol. II, p. 113-142.
ROSSELLÓ, V (1985): “El Pleistocè marí valencià. Història de la
.
seva coneixença”. En Pleistoceno y Geomorfología litoral.
Homenaje a Juan Cuerda . Valencia, p. 135-174.
ROSSELLÓ, V (1995): “El País Valenciano en el Cuaternario: un
.
espacio para el hombre”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 13-27.
ROSSELLÓ, V (1996): “Les Penyes de l’Albir (litoral prebètic va.
lencià). Variació del nivell marí: repercussions geomòrfiques”. Cuadernos de Geografia , 20, Valencia, p. 295-326.
ROTTLÄNDER, R.C. (1975): “Some aspects of the patination of
flint”. Staringia , 3, p. 54-56.
ROYO, J. (1942): “Cova Negra de Bellús. II. Relación detallada del
material fósil”. En Estudios sobre las cuevas paleolíticas valencianas. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 6), Valencia,
p. 14-18.
RUBIO JARA, S. (1996): “Identificación de cadenas operativas líticas en el Complejo Superior de Ambrona”. Complutum, 7,
Madrid, p. 37-50.
RUS, I. (1987): “El Paleolítico”. En 130 años de Arqueología Madrileña . Comunidad de Madrid, p. 21-44.
RUTOT, A. (1909): “Un homme de science peut-il, raisonnablement, admetre l’existence des industries primitives, dites éolithiques”. Bulletin de la Société Préhistorique Française,
10, Paris, p. 447-473.
SÁNCHEZ GOÑI, M.F. (1993): “Criterios de base tafonómica para la interpretación de análisis palinológicos en cueva: el
ejemplo de la región Cantábrica”. En M.P. Fumanal y J. Bernabeu (eds.): Estudios sobre Cuaternario. Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat
de València y AEQUA,Valencia, p. 117-130.
459
[page-n-473]
SANJAUME, E. (1985): Las costas valencianas. Sedimentología y
morfología . Sección de Geografía, Universitat de València,
505 p.
SANTONJA, M. (1976): “Industrias del Paleolítico inferior en la
Meseta española”. Trabajos de Prehistoria , 33, Madrid, p.
121-164.
SANTONJA, M. (1981): “Características generales del Paleolítico
inferior en la Meseta española”. Numantia , I, p. 9-63.
SANTONJA, M. (1989): “Torralba y Ambrona, nuevos argumentos”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 55, Valladolid, p. 5-13.
SANTONJA, M. (1992): “La adaptación al medio en el Paleolítico
inferior de la Península Ibérica. Elementos para una reflexión”. En Elefantes, ciervos y ovicápridos. Economia y aprovechamiento del medio en la Prehistoria de España y Portugal. Universidad de Cantabria, p. 37-76.
SANTONJA, M. (1995): “El Paleolítico inferior de la Submeseta
norte y en el entorno de Atapuerca. Balance de los conocimientos en 1992”. En Evolución humana en Europa y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca . Jornadas Científicas
Castillo de La Mota (Medina del Campo, Valladolid, 1992),
Junta de Castilla y León, 2 vol., p. 421-444.
SANTONJA, M. y PÉREZ GONZÁLEZ, A. (1997): “Los yacimientos achelenses en terrazas fluviales de la Meseta central
española”. En Cuaternario Ibérico. AEQUA-Universidad de
Huelva, p. 224-234.
SANTONJA; M. y PÉREZ GONZÁLEZ, A. (2002): “EL Paleolítico inferior en el interior de la Península Ibérica. Un punto de
vista desde la Geoarqueología”. Zephyrus, 53-54 (20002001), Salamanca, p. 27-77.
SANTONJA, M. y QUEROL, A. (1980): “Las industrias achelenses en la región de Madrid”. En Ocupaciones achelenses en
el valle del Manzanares. Arqueología y Paleoecología, 1,
Madrid, p. 29-48.
SANTONJA, M. y QUEROL, A. (1980b): “Estudio técnico y tipológico de la industria lítica del sitio de ocupación achelense
de Áridos-I”. En Ocupaciones achelenses en el valle del
Manzanares. Arqueología y Paleoecología, 1, Madrid, p.
253-277.
SANTONJA, M. y QUEROL, A. (1980c): “El sitio de ocupación
achelense de Áridos-2. Descripción general y estudio de la
industria lítica”. En Ocupaciones achelenses en el valle
del Manzanares. Arqueología y Paleoecología, 1, Madrid,
297-306.
SANTONJA, M. y VILLA, P. (1990): “The Lower Paleolithic of
Spain and Portugal”. Journal of W
orld Prehistory, 4 (1), p.
45-94.
SANTONJA, M.; MOISSENET, E. y PÉREZ GONZÁLEZ, A.
(1990): “El yacimiento Paleolítico inferior de Cuesta de la
Bajada (Teruel). Noticia preliminar”. En Arqueología Aragonesa 1990. Zaragoza, p. 21-25.
SANTONJA, M.; MOISSENET, E. y PÉREZ GONZÁLEZ, A.
(1992): “Cuesta de la Bajada (Teruel). Nuevo sitio del Paleolítico inferior”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología , 57, Valladolid, p. 25-45.
SANTONJA, M.; MOISSENET, E.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.; VILLA, P.; SESÉ, C.; SOTO, E.; EISENMANN, V MORA, R.
.;
y DUPRÉ, M. (1997): “Cuesta de la Bajada: un yacimiento
del Pleistoceno medio en Aragón”. En Arqueología Aragonesa 1993-94. Zaragoza, p. 61-68.
460
SANTONJA, M.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.; VILLA, P., SESÉ, C.;
SOTO, E.; MORA, R.; EISENMANN, V y DUPRÉ, M.
.
(2000): “El yacimiento paleolítico de Cuesta de la Bajada
(Teruel)”. III Congreso de Arqueología Peninsular, Paleolítico de la Península Ibérica . Porto, vol. II, p. 169-183.
SANTONJA, M.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.; VILLA, P.; SESÉ, E.;
MORA, R.; EISENMANN, V y DUPRÉ, M. (2000a): “El
.
yacimiento paleolítico de Cuesta de la Bajada (Teruel) y la
ocupación humana de la zona oriental de la Península Ibérica en el Pleistoceno medio”. En Homenaje a E. Llobregat.
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, p.
79-101.
SANTONJA, M.; PANERA, J.; RUBIO, S. y PÉREZ GONZÁLEZ,
A. (2005): “La industria lítica de Ambrona. Características
generales y contexto estratigráfico”. En Los Y
acimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional
(Zona Arqueológica, 5), Alcalá de Henares, p. 306-332.
SARRIÓN, I. (1980): “La fauna pleistocena de la Cova del Llentiscle (Vilamarxant, Valencia)”. Lapiaz, 6, Valencia, p. 11-27.
SARRIÓN, I. (1984): “Nota preliminar sobre yacimientos paleontológicos pleistocenos en la Ribera Baixa. Valencia”. Cuadernos de Geografía, 35, Valencia, p. 163-174.
SARRIÓN, I. (1990): “El yacimiento del Pleistoceno medio de la
Cova del Corb (Ondara, Alicante)”. Archivo de Prehistoria
Levantina , XX, Valencia, p. 43-75.
SARRIÓN, I. (2006): “Hallazgo de un parietal humano del tránsito Pleistoceno medio-superior procedente de la Cova del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia”. Archivo de
Prehistoria Levantina , XXVI, Valencia, p. 11-24.
SARRIÓN, I.; DUPRÉ, M.; FUMANAL, M.P. y GARAY, P.
(1987): “El yacimiento paleontológico de Molí Mató (Agres,
Alicante)”. Actas de la VII Reunión sobre el Cuaternario.
Santander, p. 59-62.
SCHVOERER, M.; ROUANET, J.J.; NAVAILLES, H. y DEBENATH, A. (1977): “Datation absolue par thermoluminiscence des restes humaines antéwürmiens de l’abri Suard, à la
Chaise-de Vouthon (Charente)”. Comptes Rendues de l’Académie des Sciences, 284, Paris, p. 1979-1982.
SCOTT, K. (1980): “Two hunting episodes of Middle palaeolithic
age at La Cotte de Saint-Brelade, Jersey (Channel Islands)”.
W
orld Archaeology, 12 (2), London, p. 137-152.
SCOTT, K. (2001): “Late Middle Pleistocene mammuths and Elephants in the Thames Valley, Oxfordshire”. En G. Cavarretta,
P. Gioia, M. Mussi y M. Palombo (eds.): La terra degli Elefanti-The W
orld of Elephants. Atti 1º Congresso internazionale. Roma, p. 247-254.
SEGURA, F. (1990): Las ramblas valencianas. Departamento de
Geografía, Universitat de València, 229 p.
SEGURA, F. (1995): “El cuaternario continental en tierras septentrionales valencianas”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 83-96.
SEGURA, F.; SANJAUME, E. y PARDO, J.E. (1995): “Evolución
cuaternaria de las albuferas del sector septentrional del Golfo de Valencia”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 139-153.
SERRA, D. (1980): Les industries acheuléennes de la grotte de la Terrasse, Montmaurin (Haute Garonne) et inventaire de l’industrie moustérienne du Patois, Montmauri. Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et Préhistoire, 4, Paris, 349 p.
[page-n-474]
SERRA, D. (2002): “Les industries lithiques de la Grotte de la Terrasse a Montmaurin (Haute Garonne)”. Préhistorie Anthropologie Méditerranéennes, 10-11 (2001-2002), Aix en Provence, p. 5-26.
SESÉ, C. y GIL, E. (1987): “Los micromamíferos del Pleistoceno
medio del Complejo cárstico de Atapuerca (Burgos)”. En El
Hombre Fósil de Ibeas y el pleistoceno de la Sierra de Atapuerca I. Junta de Castilla y León, p. 75-92.
SESÉ, C. y SOTO, E. (2005): “Mamíferos del yacimiento del Pleistoceno medio de Ambrona: análisis faunístico e interpretación paleoambietal”. En Los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 5), Alcalá de Henares, p. 258-280.
SHACKLETON, N.J. (1969): “The last interglacial in the marine
and terrestrial records”. Proceedings of the Royal Society of
London, 174, p. 135-154.
SHACKLETON, N.J. y OPDYKE, N.D. (1973): “Oxygen isotope
and palaeomagnetic stratigraphy of equatorial Pacific core,
V 28-238. Oxygen-isotope temperatures on a 10 and year time scale”. Quaternary Research, 3, p. 39-55.
SHENNAN, S. (2002): Arqueología cuantitativa . Ed. Crítica, Barcelona, 359 p.
SHEPHERD, W. (1972): Flint. Its origin, properties and uses. Ed.
Faber, 255 p.
SIMÓN, J.L. (1984): Compresión y distensión alpinas en la Cadena
Ibérica Oriental. Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 269.
SIMONE, S. (1970): “Les formations de la mer Mindel-Riss et les
brèches à ossements rissienses de Grotta du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 15 (1968-69), Monaco, p. 5-90.
SIMONE, S. (1982): “A propos des datacions 230Th/234U des
planchers stalagmitiques d’Aldène (Cesseras, Hérault)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco,
26, Monaco, p. 27-30.
SIMONE, S.; BAÏSAS, P.; BARRAL, L.; BISCHOFF, J.L.; BOCHERENS, H.; BONIFAY, M.; BUSSIÈRE, J.; CHALINE,
J.; COURANT, F.; FALGUÈRES, C.; HENNING, G.; LECOLLE, F.; LEDRU, M.; LUMLEY, M.-A. de; SIMONE, P.
y ZANY, D. (2002): “Assessment of the researches about the
middle pleistocene of Aldène cave (Cesseras, Hérault; France)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco, 42, Monaco, p. 15-22.
SOLER, J.M. (1956): El yacimiento musteriense de la cueva del
Cochino (Villena). Servicio de Investigación Prehistórica,
Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP,
9), Valencia, 126 p.
SOS BAYNAT, V. (1981): “Los yacimientos fosilíferos del Cuaternario de Castellón. Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, LVII, Castellón, p. 487-505.
SOTO, E. (1980): “Artiodáctilos y Proboscideos en Áridos (Arganda, Madrid)”. En Ocupaciones achelenses en el valle del
Manzanares. Arqueología y Paleoecología, 1, Madrid,
p. 207-230.
SOTO, E. (1987): “Grandes herbívoros del Pleistoceno medio de la
trinchera del ferrocarril de Atapuerca (Burgos)”. En El Hombre Fósil de Ibeas y el pleistoceno de la Sierra de Atapuerca
I. Junta de Castilla y León, p. 93-116.
SOTO, E. y MORALES, J. (1985): “Grandes mamíferos del yacimiento Villafranquiense de Casablanca I, Almenara (Castellón)”. Estudios Geológicos, 41, Madrid, p. 243-249.
SOTO, E.; SESÉ, C.; PÉREZ-GONZÁLEZ, A. y SANTONJA, M.
(2001): “Mammal fauna with Elephas (Palaeoloxodon) antiquus from the Lower Levels of Ambrona (Soria, Spain)”.
Proceedings of the Iº International Congress, The W
orld of
Elephants. Roma, p. 607-610.
STRAHLER, A. (1979): Geografía física . Ed. Omega, Barcelona,
767 p.
SVOBODA, J. (1987): “Lithic industries of the Arago, Verteszollos and Bilzingsleben hominid: comparison and evolutionary interpretation”. En W. Roebroeks y C. Gamble (eds.):
The Middle Palaeolithic occupation of Europe. University
of Chicago Press (Current Anthropology, 28), Chicago,
p. 219-227.
TAVOSO, A. (1976): “Les premières industries humaines dans le
Bassin du Tarn”. En La Préhistoire Française. CNRS, Paris,
2 vol., p. 899-904.
TAVOSO, A. (1978): Le Paléolithique inférieur et moyen du Haute
Languedoc. Thèse de Doctorat, Université de Provence, 2 vol.
TEXIER, P.J. (1981): “Désilification des silex taillées“. Quaternaria , 23, Roma, p. 159-170.
TEXIER, P.J. (1989): “Approche expérimentale qualitative des
principales chaînes opératoires d’un noveau site acheuléen
d’Afrique orientale”. XXIIIe Congrès Préhistorique de France, La vie aux temps préhistoriques, p. 32-33.
TIXIER, J. (1963): Typologie de l’épipaléolithique du Maghreb.
Mémoire du CRAPE, 2, Alger-Paris, 212 p.
TIXIER, J.; INIZAN, M.-L. y ROCHE, H. (1980): Préhistoire de
la pierre taillée. I. Terminologie et technologie. CREP, Paris.
TOLEDO I GIRAU, J. (1992): Les aigües de reg en la Història de
la V
alldigna . Ajuntaments de la Valldigna, 155 p.
UTRILLA, P.; BLASCO, F.; PEÑA, J.L. y TILO, A. (2004): “El yacimiento de Las Callejuelas, en Monteagudo del Castillo (Teol.
ruel)”. En Miscelánea en honenaje a Emiliano Aguirre. V
II. Paleontología . Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 4), Alcalá de Henares, p. 517-539.
VALLVERDÚ, J.; CARBONELL, E.; OLLÉ, A.; RODRÍGUEZ,
X.P. y SALADIÉ, P. (1999): “Análisis de la distribución espacial del registro arqueopaleontológico de Galería GII y
GIII (TG 10A - TN7)”. En E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez
(eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología
del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de Castilla y León,
p. 63-77.
VAN DER MADE, J. (1998): “Ungulados de Gran Dolina, Atapuerca: nuevos datos e interpretaciones”. En E. Aguirre
(ed.): Atapuerca y la evolución humana . Fundación Ramón
Areces, Madrid, p. 97-110.
VEGA TOSCANO, L.G. (1989): “Ocupaciones humanas en el
Pleistoceno de la Depresión de Guadix-Baza: elementos de
discusión”. En Geología y paleontología de la cuenca de
Guadix-Baza. Trabajos sobre Neógeno-Cuaternario, 11, Madrid, p. 327-346.
VEGA TOSCANO, L.G.; HOYOS, M.; RUIZ BUSTOS, A. y LAVILLE, H. (1988): “La séquence de la grotte de la Carihuela (Piñar, Grenade): Chronostratigraphie et paléoécologie du
Pléistocène supérieur au sud de la Péninsule Ibérique”. En
L’Homme de Neandertal. V 2: l’Environnement. Universiol.
té de Liège, p. 169-180.
VEGA TOSCANO, L.G.; COSANO, P.; VILLAR, A.; ESCARPA,
O. y ROJAS, T. (1997): “Las industrias de la interfase Pleistoceno Medio-Superior en la cueva de la Carihu ela (Piñar,
461
[page-n-475]
ol.
Granada)”. II Congreso de Arqueologia Peninsular. V I:
Paleolítico y Epipaleolítico. Zamora, p. 105-119.
VERGÈS, J.M. (1996): Impacte antròpic i pautes tecnofuncionals
al Plistocè mitjà: la indústria lítica del nivell TD10 de Gran
Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos). Tesi de Llicenciatura,
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
VERT, J. y PUIG, X. (1978): “El poblament del Montgrí en el Paleolític inferior”. Revista de Girona , 80, p. 249-262.
VILANOVA Y PIERA, J. (1893): Memoria geognóstico-agrícola y
protohistórica de V
alencia . Madrid, 485 p.
VILLA, P. (1983): Terra Amata and the Middle Pleistocene archaeological record of Southern France. University of California Press (Anthropology, 13), Berkeley, 303 p.
VILLA, P. (1990): “Torralba and Aridos: Elephant Exploitation in
Middle Pleistocene Spain”. Journal of Human Evolution, 19,
p. 299-309.
VILLA, P. (2001): “Early Italy and the colonization of Western Europe”. Quaternary International, 75, p. 113-130.
VILLA, P.; SOTO, E.; SANTONJA, M.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.;
MORA, R.; PARCERISAS, J. y SESÉ, C. (2005): “Nuevos
datos sobre Ambrona: cerrando el debate caza versus carroñeo”. En Los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 5), Alcalá
de Henares, p. 352-380.
VILLALTA, J. y ESTÉVEZ, J. (1977): “Noves aportacions a l’estudi del reompliment de la Cova Mollet I (Serinyà, Girona)”.
VI Simposium d’Espeleologia, Bioespeleologia. Terrassa,
p. 111-114.
VILLAVERDE, V. (1984): La Cova Negra de Xátiva y el Musteriense en la región central del Mediterráneo español. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de
Valencia (Trabajos Varios del SIP, 79), Valencia, 327 p.
VILLAVERDE, V. (1992): “El Paleolítico en el País Valenciano”.
En Aragón/Litoral mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria . Ponencias y comunicaciones en homenaje a Juan Maluquer de Motes. Zaragoza, p. 55-87.
VILLAVERDE, V (1995): “El Paleolítico en el País Valenciano:
.
principales novedades”. Jornades d’Alfàs del Pi (1994). Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana, València, p. 13-36.
VILLAVERDE, V. y FERNÁNDEZ PERIS, J. (2004): “El Paleolític mitjà al País Valencià: periodització i característiques”.
Fonaments, 10/11 (2003-04), Catarroja, p. 67-95.
VILLAVERDE, V. y FUMANAL, M.P. (1990): “Rélations entre le
Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur dans le versant meditérranéen espagnol. Bases cronostratigraphiques et
industrielles”. En Paléolithique moyen recent et Paléolithique supérieur ancien en Europe. Ruptures et transitions:
examen critique des documents archéologiques. Actes du
Coll. Intern. (Nemours, mai 1988). Mémoires de la Société
Préhistorique Français, 3, Paris, p. 177-183.
VILLAVERDE, V y MARTÍNEZ, R. (1992): “Economía y aprove.
chamiento del medio en el paleolítico de la región central del
Mediterráneo español”. En Elefantes, Ciervos y Ovicaprinos.
462
Economía y aprovechamiento del medio en la Prehistoria de
España y Portugal. Universidad de Cantabria, p. 77-96.
VILLAVERDE, V MARTÍNEZ VALLE, R.; GUILLEM P. y FU.;
MANAL, M.P. (1997): “Mobility and the role of small game
in the middle Paleolithic of the central region of the Spanish
mediterranean: a comparison of Cova Negra with other Paleolithic deposits”: En E. Carbonell y M. Vaquero (eds.): The
last Neandertals the first anatomically modern humans: A
tale about the human diversity Cultural Change and Human
Evolution: The Crisis at 40 KA BP . Tarragona, p. 267-288.
VIÑALS, M.J. (1995): “Secuencias estratigráficas y evolución
morfológica del extremo meridional del Golfo de Valencia
alenciano.
(Cullera-Dénia)”. En El Cuaternario del País V
Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 163-167.
VIÑALS, M.J. (1995a): “Formaciones litorales fósiles de la costa de
alenciano.
Moraira (Alicante)”. En El Cuaternario del País V
Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 187-192.
VIÑALS, M.J. y FUMANAL, M.P. (1990): “Modelo de evolución
de una costa acantilada durante el Cuaternario: Cap de la
Nau-Punta de Moraira”. Proceeding of II Iberian Quaternary
Meeting (Inst. Tecn. Geominero de España, septiembre
1990). Madrid, p. 25-32.
WHITE, M.J. y SCHREVE, D.C. (2000): “Island Britain - Peninsula Britain: Palaeogeography, Colonisation, and the Lower
Palaeolithic Settlement of the British Isles”. Proceedings of
the Prehistoric Society, 66, London, p. 1-28.
WILSON, L. (1988): “Petrography of the lower palaeolithic tool asorld Archaesemblage of the Caune de l’Arago (France)”. W
ology, 19 (3), Oxford, p. 376-387.
WYMER, J. (1968): Lower Palaeolithic Archaeology in Britain as
Represented hy the Thames V
alley. John Baker, London.
WYMER, J. (1983): “The Lower Palaeolithic site of Hoxne”. Proc.
of the Suffolk Inst. of Archaeology and History, 35, Suffolk,
p. 169-189.
WYMER, J.; GLADFELTER, B. y SINGER, R. (1993): “The industries at Hoxne and the Lower Paleolithic of Britain”. En The
Lower Paleolithic Site at Hoxne, England. Chicago, p. 218-224.
YOUNG-CHUL, P. (1980): La Caune de l’Arago. Étude du remplissage de la grotte et de l’industrie du Paléolithique inférieur . Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et
Préhistoire, 5, Paris, 152 p.
YVORRA, P. (2000): “Approche analytique des types de retouche
de deux ensembles quina de la Vallée du Rhône”. Paléo, 12,
p. 353-373.
ZAZO, C.; GOY, J.L.; HOYOS, M.; DUMAS, B.; PORTA, J.;
MARTINELLI, J.; BAENA, J. y AGUIRRE, E. (1981): “Ensayo de síntesis sobre el Tirreniense peninsular español”. Estudios geológicos, 37, Madrid, p. 257-262.
ZAZO, C.; GOY, J.L.; DABRIO, C.J.; BARDAJI, T.; SOMOZA, L.
y SILVA, P.G. (1993): “The Last Interglacial in the Mediterranean as a model for the present interglacial”. Global and
Planetary Change, 7, p. 109-117.
[page-n-476]
[page-n-477]
[page-n-478]
[page-n-2]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 108
LA COVA DEL BOLOMOR
(Tavernes de la Valldigna, Valencia)
LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DEL PLEISTOCENO MEDIO
EN EL ÁMBITO DEL MEDITERRÁNEO PENINSULAR
Por
JOSEP FERNÁNDEZ PERIS
VALENCIA
2007
[page-n-3]
ISSN 1989-540
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
S E R I E D E T R A B A J O S VA R I O S
Núm. 108
Foto portada: Boca de la Cova del Bolomor.
ISBN: 978-84-7795-486-6
Depósito legal: V-5300-2007
Imprime:
Artes Gráficas J. Aguilar, S.L. • Benicadell, 16 - 46015 Valencia
Tel. 963 494 430 • Fax 963 490 532
e-mail: publicaciones@graficas-aguilar.com
[page-n-4]
A María Pilar Fumanal
in memoriam
[page-n-5]
[page-n-6]
PRÓLOGO
Pocos yacimientos europeos tienen una estratigrafía
arqueológica tan completa como la de la Cova del Bolomor.
Sus más de siete metros de potencia, con diecisiete unidades
sedimentarias que abarcan una parte sustancial del Pleistoceno medio y el inicio del Pleistoceno superior, han proporcionado abundantes restos líticos y óseos, algunos restos
fósiles de los homínidos que frecuentaron la cavidad y
evidencias de la utilización del fuego que resultan, al referirnos a esas cronologías, de una elevada trascendencia.
Tan larga secuencia no pasó inadvertida a los pioneros
de la arqueología prehistórica en las tierras valencianas,
como lo evidencian las referencias a la cavidad de Juan
Vilanova y Piera, Leandro Calvo o el mismo Henri Breuil.
Pero lo cierto es que el yacimiento fue, por desgracia,
objeto de actividades mineras que afectaron seriamente a
una parte importante del relleno sedimentario y permaneció
luego casi olvidado durante una buena parte del siglo
veinte. Esta situación, precedida de alguna intervención
puntual de la que apenas se conocen los resultados, es la
que presentaba la Cova del Bolomor a mediados de los años
ochenta del siglo pasado, fechas en las que se consideró la
oportunidad y el interés científico de iniciar la excavación
sistemática de su relleno.
La idea se fue gestando a partir de diversas visitas efectuadas al yacimiento por Josep Fernández Peris en compañía
de María Pilar Fumanal y de Michèle Dupré, y con todos
ellos tuve la oportunidad de cambiar impresiones sobre la
secuencia y el interés de conocer con mayor detalle unos
niveles que apuntaban claramente a cronologías del Pleistoceno medio, ampliando así el registro por entonces conocido
en el ámbito valenciano. Aquellos años coincidieron con el
inicio de mis propios trabajos arqueológicos en la Cova
Negra de Xàtiva, en cuyo equipo participaban las dos investigadoras citadas, y pronto se consideró conveniente
conformar un grupo investigador capaz de abordar esta
nueva y atractiva excavación.
La iniciativa resultaba prometedora, pero a la vez difícil,
pues es imposible ignorar las dificultades que conlleva la
excavación de una yacimiento de esas características. Se
trataba de una empresa que se intuía de larga duración, que
exigiría la inversión continuada de muchos esfuerzos y
cuyos frutos sólo iban a ser palpables tras años de laboriosa
actividad de campo. En torno a la figura de Josep Fernández
Peris se agruparon entonces una buena parte de los investigadores que participaban en el proyecto de Cova Negra,
muchos centrados en esas fechas en la realización de sus
respectivas tesis doctorales, y con posterioridad se han ido
añadiendo otros jóvenes investigadores que han aportado al
proyecto ilusión y trabajo.
Vistos los resultados obtenidos a lo largo de esos años,
ya casi veinte después del inicio de las excavaciones, justo es
reconocer que el equipo de dirección y los logros obtenidos
han cumplido plenamente las expectativas creadas. Una
buena parte de la actividad arqueológica de campo desarrollada en Bolomor desde el año 1989 ha estado codirigida por
Josep Fernández Peris y Pere Miquel Guillem Calatayud,
quienes han aprovechado la labor realizada para configurar,
total o parcialmente, sus respectivas tesis doctorales. De
hecho, el libro que ahora prologan estas líneas constituye la
adecuación para su publicación de la Tesis doctoral presentada por Josep Fernández Peris el año 2006 en la Universitat
de València. Y en todo ese proceso, el papel dinamizador y de
verdadera alma mater del proyecto y la excavación ha correspondido, sin duda alguna, a Josep Fernández Peris.
Resulta pertinente dedicar unas líneas a este aspecto ya
que, aunque pueda parecer obvio, no es en absoluto banal.
He mencionado las dificultades de excavación de un yacimiento como el de la Cova del Bolomor. Estas dificultades
son consecuencia no sólo de la amplitud de la secuencia,
sino de la situación misma en la que se encontraba el yacimiento al comenzar las intervenciones en el año 1989. El
vaciado de una parte del relleno dejaba a la vista una parte
V
[page-n-7]
importante de la estratigrafía, una situación que propició la
realización de un refresco del corte destinado a la determinación de las posibilidades arqueológicas de los distintos
niveles y a una primera evaluación de su cronología y
proceso de formación. La amplitud de la secuencia permitía
entrever la duración y la magnitud de cualquier iniciativa de
excavación que se planteara ir más allá de esta primera aproximación a la estratigrafía. En cualquier caso, es de justicia
señalar que en esas primeras campañas el papel desempeñado por M.P. Fumanal resultó fundamental y los objetivos
muy pronto conseguidos.
Fruto del trabajo realizado en esas primeras campañas, en
las que además se inició también la excavación en extensión
de dos zonas del sector oeste de la cavidad, fueron las primeras noticias sólidamente construidas de la secuencia arqueológica del yacimiento, publicadas ya en 1993 y 1994, y una
adecuada valoración de las posibilidades que abría su excavación y el interés de su cronología. Rafael Martínez Valle y
Pere M. Guillem Calatayud contribuyeron también con sus
trabajos a la síntesis de los primeros resultados, con aportaciones importantes en el campo de la arqueozoología y la tafonomía.
Esta fase dio paso a otra, dirigida a extraer las tierras
revueltas consecuencia de los antiguos trabajos de cantería
con la finalidad de comprender la geometría del relleno sedimentario del yacimiento y evaluar las posibilidades de excavación en extensión en nuevos sectores. La visión que se
tiene en la actualidad de la Cova del Bolomor no sería la
misma sin el trabajo emprendido en esos años, y la actual
excavación en extensión del sector norte no se encontraría en
el prometedor estado en el que ahora está si esa costosa actividad no se hubiera llevado a término.
Sin querer entrar en estas líneas en los detalles que
quedan recogidos perfectamente en las páginas que
Fernández Peris dedica a este tema, sí que deseo resaltar que
en todo momento la visión de trabajo a largo plazo ha sido
perfectamente asumida en las excavaciones llevadas a cabo
en el yacimiento y que la programación de los trabajos
arqueológicos ha sido totalmente coherente con esa idea. El
resultado consiste en la posibilidad de excavación en extensión en varios sectores diferenciados, con acceso en cada
uno de ellos a distintos niveles de la secuencia.
Un segundo aspecto a resaltar es la atención prestada a
la incorporación de nuevos investigadores al equipo, así
como la potenciación de las líneas de trabajo que un yacimiento excavado con modernas metodologías debe contemplar. En torno al proyecto vinculado al Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, Josep
Fernández Peris ha ido sumando colaboraciones que están
ofreciendo en estas fechas resultados de alto interés, algunos
en prensa a la hora de escribir estas líneas. Las aportaciones
de Alfred Sanchis al estudio de los lagomorfos y las marcas
antrópicas que implican su consumo, los de Ruth Blasco a la
fauna del nivel XII, con la identificación de procesos de
trampling en el yacimiento y una adecuada caracterización
de la economía y la tafonomía de esos periodos, los de Pablo
Sañudo al estudio espacial del nivel IV y los de Felipe Cuartero a la tecnología lítica del nivel IV, se suman a las que en
VI
su día publicaron también R. Martínez Valle sobre la fauna
o Pere M. Guillem sobre la microfauna. Si la finalidad de la
investigación es avanzar en el conocimiento y difundir los
resultados obtenidos mediante su publicación, esta meta se
está logrando con un muy adecuado cumplimiento en
Bolomor.
El estudio que se presenta en este volumen constituye,
asimismo, un avance fundamental al conocimiento de los
materiales líticos documentados en los distintos niveles de la
secuencia, con una sustancial información sobre la fauna
asociada, las estructuras de combustión documentadas y la
secuencia paleoambiental y cronológica. Una información
que los trabajos en curso permitirá ampliar y contrastar a la
hora de definir los procesos de ocupación del yacimiento,
pero que ya constituye una aportación de primer orden al
conocimiento de la tecnología lítica del periodo comprendido entre ca . 350.000 y 100.000 años.
La importancia de los datos proporcionados hasta la
fecha por las excavaciones y estudios efectuados en la Cova
del Bolomor es indudable y en el trabajo realizado por
Josep Fernández Peris se avanzan datos globales de gran
interés. En primer lugar, los casi trescientos mil años a los
que remite el relleno estratigráfico permiten obtener una
visión diacrónica de considerable amplitud para un periodo
clave en la secuencia arqueológica europea conocido a
partir de pocas secuencias de tanta potencia. Un periodo
que remite a una parte sustancial de la historia de los neandertales y que resulta crucial, por tanto, para una valoración
de la evolución del comportamiento de esas poblaciones en
la zona meridional europea. La excavación en extensión
llevada ya a término en algunos niveles está permitiendo
obtener información de primer orden para la caracterización
de las actividades económicas, tanto en lo que se refiere a
la obtención del alimento como a la producción y variedad
del instrumental lítico. Los datos apuntan hacia un perfil
cazador caracterizado por una cierta amplitud de especies y
una marcada presencia de animales de tamaño medio y
grande, con una escasa documentación de carnívoros y un
papel reducido, pero constante, de las pequeñas presas. Esta
situación, matizada por la constatación de la existencia de
las marcas dejadas por los carnívoros en los restos óseos de
las excavaciones en curso en alguno de los niveles de menor
presencia humana, como sería el nivel X, deberá ser objeto
de estudio y profundización en los próximos trabajos,
puesto que la definición del ritmo y duración de las ocupaciones del yacimiento constituyen algunas de las cuestiones
más trascendentales a la hora de definir los patrones de
movilidad y de ocupación del territorio. A su vez, el incremento de las evidencias arqueológicas, tanto líticas como
óseas en los niveles que corresponden a las fases terminales
del Pleistoceno medio e iniciales del Pleistoceno superior,
resulta coincidente con lo conocido a partir de la excavación
de otros yacimientos de similar cronología y obliga a una
reflexión sobre el grado de afianzamiento de las poblaciones neandertales en la zona meridional europea y el éxito
de su actividad cazadora.
Se aportan, a su vez, datos consistentes en el trabajo que
ahora presentamos sobre la homogeneidad industrial de la
[page-n-8]
secuencia de Bolomor, si bien no dejan tampoco de señalarse algunas agrupaciones industriales que, fundamentalmente, sirven para diferenciar los niveles superiores (I-V) de
los inferiores (XIII-XVII). Estos últimos limitados por la
extensión de la superficie excavada.
La ausencia de industrias achelenses en un contexto
cronológico del Pleistoceno medio superior e inicios del
Pleistoceno superior constituye otro de los rasgos más interesantes de Bolomor. La situación encuentra sus paralelos en
otros yacimientos del ámbito mediterráneo peninsular y
francés, tales como la Cuesta de la Bajada, la Baume Bonne
o la Caune de l’Aragó, y resulta del máximo interés a la hora
de valorar las tradiciones industriales del Pleistoceno medio
en el ámbito europeo meridional. Este tema es objeto de
reflexión en la última parte del libro, tras un repaso de las
características de los yacimientos de similar cronología en el
ámbito peninsular y francés.
Interpretadas algunas pulsaciones en las partes anatómicas representadas o en la mayor o menor presencia del
macroutillaje y el grado de transformación del material retocado en relación con las pautas de ocupación del yacimientos, resultará necesario profundizar en el futuro sobre
estos temas, incorporando cuestiones tan decisivas en la
interpretación de los distintos niveles como las variaciones
producidas por la localización de las áreas de actividad, la
influencia del fuego y la amplitud temporal misma de las
ocupaciones.
En relación con este último aspecto, han sido especialmente trascendentes los datos obtenidos del empleo del
fuego en diversos niveles de la secuencia. El ritmo de los
hallazgos, ligado al propio proceso de excavación, permite
conocer hoy la realidad de su documentación desde el nivel
XIII, aunque se indica en este mismo trabajo la existencia de
elementos que atestiguarían la presencia del fuego desde el
nivel XV, lo que nos sitúa en momentos muy tempranos de
la secuencia. Bolomor aporta en ese campo una precisión
secuencial que resulta muy necesaria en la valoración de uno
de los grandes hitos en la evolución del Pleistoceno medio
europeo. Es indudable que una correlación entre las pautas
de ocupación del yacimiento, la orientación cazadora de los
distintos niveles y el uso del fuego constituye una línea de
investigación prioritaria que pocos yacimientos europeos
pueden facilitar en este momento.
Presente y futuro de la investigación sobre la Cova del
Bolomor se derivan de la lectura de este trabajo, que se ha de
convertir en una referencia obligada tanto a nivel estrictamente regional como para el ámbito europeo meridional. Un
peso fundamental del presente de Bolomor recae en la muy
cuidada presentación de la industria lítica y su valoración.
Este apartado, especialmente detallado y realizado de acuerdo con la más moderna metodología, constituye un logro en
sí mismo y merece una muy viva felicitación. Mientras que
el futuro de Bolomor remite a los resultados interdisciplinares que las excavaciones en extensión van a favorecer y se
deduce también del esfuerzo de contextualización con el que
se complementa el estudio tecno-tipológico. Esta reflexión,
que ocupa una parte sustancial del libro, ha debido elaborarse a partir de una bibliografía desigual y en muchas
ocasiones insuficientemente detallada en relación con el
propio estudio efectuado en Bolomor. Estas circunstancias
limitan, sin duda, la capacidad de comparación y síntesis,
pero permiten comprender los márgenes en los que se mueve
la investigación actual. Bolomor no constituye un fenómeno
aislado, sino que traduce unas pautas de gestión de los
recursos líticos y bióticos, del sistema de ocupación del
territorio y del modo de vida de la cronología a la que
remiten sus niveles, que encuentran claro paralelo en otros
yacimientos contemporáneos. La escasez de secuencias de
esa entidad explica la importancia de los resultados obtenidos en el yacimiento, la oportunidad de una valoración
diacrónica de los resultados. Es obvio, por tanto, el esfuerzo
que se ha de realizar en precisar la cronología de los distintos
niveles y en caracterizar las pautas de ocupación del yacimiento. Así como la repercusión que los datos que se
obtengan va a tener en el panorama de la investigación internacional.
Siendo importante el presente de Bolomor, como lo
testimonia la información que este trabajo nos ofrece, las
perspectivas de futuro son muy prometedoras. Pero como
decíamos líneas arriba, el avance de la investigación en un
yacimiento de estas características requiere constancia y una
planificación cuidadosa del trabajo, así como la publicación
de los resultados obtenidos. El libro que ahora presentamos
permite concluir que estos requisitos se están cumpliendo
muy adecuadamente. Es por eso que mis últimas palabras
quieren ser de felicitación al SIP, tanto por la inclusión de la
excavación de Bolomor en su programa de investigación
arqueológica de campo, como por la publicación ahora de
los resultados obtenidos en las excavaciones realizadas en
los últimos años. Una atención por tan importante yacimiento arqueológico que se ha completado, además, con su
protección y la inversión en la infraestructura necesaria para
la realización de una excavación arqueológica moderna.
Valentín Villaverde Bonilla
Catedrático de Prehistoria
Universitat de València
VII
[page-n-9]
[page-n-10]
AGRADECIMIENTOS
El presente trabajo no hubiera sido posible sin la intervención de diversas personas y entidades. El departamento
de Prehistoria de la Universitat de València donde estudié
y me ilusioné en mis primeros pasos de futuro arqueólogo.
El Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de
València, que aceptó e hizo realidad las primeras campañas
de excavaciones con las que nació el proyecto Bolomor de la
mano de su director Bernat Martí, y a Helena Bonet que
actualmente apoya su continuidad. A Joaquim Juan Cabanilles y al personal del Museo de Prehistoria por su ayuda en
la materialización de esta publicación y en el inventario de
los materiales.
Los trabajos de todos estos años, aunque sea tópico, no
son obra de una persona y detrás de los mismos está el
esfuerzo de un equipo, de varias generaciones de estudiantes
y licenciados que dedicaron una parte valiosa de su tiempo.
Quiero recordar las maravillosas ilusiones y vivencias
compartidas con Carmen Guna, Yolanda Faus, Adolfo Ribes,
Laura Fortea, Gloria Sanchís, Laura Hortelano, Juan Moragues, Luis Zalvidea, Francisca Pérez, Sara Sanmatías, José
Yravedra, Iván de Castro, Raül Felis, Felipe Cuartero,
Anuska Nebot, y de otros muchos a los que pido perdón por
su no inclusión.
Han contribuido en la investigación de Bolomor y
merecen mi reconocimiento: Inocencio Sarrión, Alfred
Sanchís y Rafael Martínez por sus clasificaciones faunísticas. Michèle Dupré, que buscó durante años una curva
polínica que no pudo encontrar. Trinidad Torres por su desinteresada contribución en las dataciones absolutas. Brooks
Ellwood por la elaboración de la curva de susceptibilidad
magnética. Carlos Verdasco por la microsedimentología.
Susana Alonso por la realización de los maravillosos dibujos
de las piezas líticas, y a todos los compañeros e investiga-
dores que en este momento inician su andadura en el
proyecto Bolomor, a ellos, mi mayor consideración y apoyo.
Especialmente quiero reconocer la ayuda inestimable de
unos buenos amigos, como son Policarp Garay que me ha
asesorado en la geología y el medio físico. A Pere Guillem
por su compañía como co-director y asesor de los tests estadísticos. A Emili Aura por sus consejos y visión del mundo
paleolítico. A Pablo Sañudo por colaborar en la informatización de las tediosas bases de datos de la industria lítica, a
Ruth Blasco por su entrega al duro proceso de excavación y
a Virginia Barciela a quien debo yo y el lector la corrección
de un texto reiterativo que es más legible.
A Valentín Villaverde por su impulso en el inicio de las
excavaciones y por asumir la dirección de la tesis. A los
componentes del tribunal, que tan amablemente se han prestado a evaluarla: M.ª Pilar Utrilla, Eudald Carbonell,
Gerardo Vega, Manuel Santonja y Emili Aura.
Un recuerdo entrañable para María Pilar Fumanal: su
gran contribución a la investigación sólo fue comparable al
vital entusiasmo y decisión con que se volcó en los
momentos de crisis, para que el proyecto Bolomor fuera por
encima de todo una realidad.
A mi familia por el tiempo que les he robado con mi
obsesiva dedicación y a los amigos del trabajo por su apoyo
incondicional durante estos largos años. Un especial recuerdo para Guillermo y Sergio Martí por su presencia y
ánimo constante al final de cada campaña.
Por último, este escrito no sólo simboliza un largo recorrido científico por la historia de un yacimiento arqueológico, sino un recorrido de sacrificio personal y, al mismo
tiempo, de ilusión compartida con muchas personas, sin la
cual difícilmente este momento habría sido posible.
Benimaclet, 16 de abril de 2006
IX
[page-n-11]
[page-n-12]
ÍNDICE
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
I. El marco físico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.1. El paleopaisaje y los corredores naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.2. Los depósitos continentales: glacis, conos y terrazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.3. Los depósitos kársticos y su aportación bioestratigráfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.4. La paleogeografía litoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.4.1. Los depósitos marinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.4.2. Variación de la línea de costa: evolución e implicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.5. Consideraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
8
11
13
13
16
18
El yacimiento arqueológico Cova del Bolomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.1. Historia previa a las intervenciones arqueológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.2. Intervenciones arqueológicas (1989-2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.3. Contexto geológico y geográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.4. Geomorfología y evolución paleokárstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.4.1. La cavidad y su evolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5. Cronoestratigrafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.1. Sectores, niveles y unidades estratigráficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.2. Sedimentología y fases climáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.3. La susceptibilidad magnética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4. La bioestratigrafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4.1. Los micromamíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4.2. Los macromamíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4.3. Otros restos bióticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.4.4. Implicaciones paleoclimáticas de la fauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.5.5. Dataciones radiométricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.6. Paleoantropología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.6.1. Otros restos antropológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.7. Yacimientos del contexto regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.8. Anexo. Tablas de representación de los restos faunísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
26
30
33
35
36
36
46
47
47
47
48
49
52
52
53
54
55
59
II.
XI
[page-n-13]
III. Las industrias líticas de la Cova del Bolomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1. La Metodología aplicada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.1. La estructura industrial lítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.2. La materia prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.3. La tipometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.4. El análisis morfotécnico del elemento de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.5. El análisis morfotécnico del elemento producido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.6. El análisis morfotécnico del elemento retocado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.1.7. La fracturación lítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2. Las unidades espaciales arqueológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.1. El nivel arqueológico Ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.2. El nivel arqueológico Ib/Ic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.3. El nivel arqueológico II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.4. El nivel arqueológico III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.5. El nivel arqueológico IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.6. El nivel arqueológico V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.7. El nivel arqueológico VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.8. El nivel arqueológico VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.9. Los niveles arqueológicos VIII-XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.10. El nivel arqueológico XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.11. El nivel arqueológico XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.12. El nivel arqueológico XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.2.13. El nivel arqueológico XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3. Dinámica y variación diacrónica de la industria lítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.1. Los materiales arqueológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.2. La estructura industrial lítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.3. La materia prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.4. La tipometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.5. La gestión de los núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.6. Orden de extracción de los elementos producidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.7. La superficie del talón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.8. La corticalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.9. Los bulbos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.10. La simetría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.11. Los productos retocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.12. La tipología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.13. Los índices y grupos industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.14. La fracturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.3.15. Resultados obtenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.4. Anexo. Aplicación estadística mediante análisis de conglomerado (cluster analysis)
a las series tecnotipológicas de la secuencia arqueológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.
87
87
88
88
91
91
94
95
97
98
99
131
153
173
191
215
237
251
258
260
288
303
318
345
345
345
348
350
358
360
361
363
364
365
367
373
378
380
382
403
409
409
411
416
420
421
422
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII
La contextualización
IV.1. Las industrias del Pleistoceno medio de la Península Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.1.1. Yacimientos en medios sedimentarios continentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.1.2. Yacimientos en medios kársticos: cuevas y abrigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.1.3. Consideraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.2. Las industrias del Pleistoceno medio de Europa meridional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.2.1. Yacimientos en medios kársticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.2.2. Consideraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
[page-n-14]
INTRODUCCIÓN
La vertiente mediterránea constituye una de las áreas de
la Península Ibérica con mayor número de yacimientos
documentados adscritos al Pleistoceno. Estos yacimientos
se encuentran en diferentes estados de conservación y
estudio, a pesar de lo cual se ha podido llevar a cabo una
interesante labor de investigación sobre el Paleolítico de la
zona y realizar un profundo análisis diacrónico de toda la
secuencia regional, con valoraciones precisas acerca de las
variaciones en los modos de vida que se producen durante
este lapso temporal. El resultado ha sido la sistematización
de una serie climatoestratigráfica vinculada al proceso de
desarrollo de las antiguas comunidades humanas que
poblaron este territorio (Pérez Ripoll 1977, Villaverde 1984,
1992, 1995, Villaverde y Fumanal 1990, Villaverde y
Martínez 1992, Fumanal 1993, 1995, Fernández 1994,
Fernández et al. 1994, Aura 1995, Martínez 1995, Guillem
1995, entre otros).
El proyecto Bolomor, aunque iniciado en 1982, arranca
con la excavación e investigación en 1989 del yacimiento
epónimo; proyecto que ha permitido observar, por primera
vez en estas tierras mediterráneas, los cambios paleoclimáticos, bioestratigráficos y antrópicos a lo largo de una larga
secuencia temporal. Además, es éste uno de los escasos
yacimientos arqueológicos de Europa que posee una estratigrafía pleistocena amplia, donde es posible contextualizar
los datos con los de otros yacimientos peninsulares y europeos, contribuyendo de forma importante al análisis de los
patrones humanos de selección de hábitat o a los procesos
generales de adaptación y subsistencia.
El proceso que se estudia en el presente trabajo se
encuadra temporalmente entre el 350.000 y el 100.000 BP
–Pleistoceno medio reciente e inicios del Pleistoceno superior–. Desde el punto de vista espacial, la Cova del Bolomor
se ubica en un corredor natural –La Valldigna–, localizado
junto al litoral y en el centro-meridional de las tierras valencianas, cuyas características físicas resultan determinantes
en la contextualización de la génesis y evolución del yacimiento. De ahí que el medio físico sea uno de los aspectos
mejor analizados en este trabajo, como base para la posterior
interpretación del registro arqueológico.
El tema central de este libro es el análisis de la industria
lítica del yacimiento Cova del Bolomor. El aprovechamiento
y utilización de los diferentes tipos de materias primas ha
permitido abordar la intensa relación entre medio físico y la
conducta humana. La variabilidad de la industria lítica en
los distintos niveles de la secuencia estratigráfica se
presenta dependiente de los cambios en su gestión y
economía, con todo lo que ello implica en cuanto a la explotación, transformación, aplicación y abandono, así como su
estrecha relación con el uso y funcionalidad de la cavidad.
No obstante, no se trata de un análisis aislado; en realidad la
industria lítica actúa como punto de partida y elemento de
cohesión entre todas aquellas variables esenciales para el
conocimiento de las características básicas de los tipos de
ocupación –análisis zooarqueológico, tafonómico, uso de
hogares, entre otros–. Del mismo modo, este trabajo permite
abordar aspectos conceptuales de extraordinaria relevancia,
dada la importante carga de definición cultural que se ha
concedido a las industrias líticas en la investigación. Así, se
cuestiona o matiza la existencia de algunas entidades culturales, cimentadas en la presencia/ausencia de determinados
útiles guía, al mismo tiempo que se lleva a cabo una valoración de los criterios empleados en la investigación para
realizar un tipo de construcciones intelectuales que no
siempre obedecen a un análisis diacrónico y espacial de la
variabilidad tecnológica y tipológica de estas industrias.
El texto se estructura en cinco capítulos en torno a tres
elementos principales de discusión: el medio físico, el yacimiento y la contextualización. El primero de ellos hace referencia al medio físico regional, considerando todos aquellos
depósitos con industrias antiguas y la potencialidad de cada
uno de ellos. El intento de reconstrucción del contexto cons-
1
[page-n-15]
tituye uno de los pilares básicos del presente trabajo, en el
que se presta especial atención a las concepciones sincrónicas y diacrónicas, y a las dimensiones espaciales y temporales, inherentes, por otro lado, a todo proceso de investigación. El objetivo principal del mismo ha sido relacionar el
medio físico con el poblamiento humano, situando en el
espacio y tiempo del Pleistoceno medio las actividades de
las comunidades paleolíticas. Los resultados revelan la
importancia de los entornos geográficos para los momentos
tratados. A su vez articulan las inferencias de los patrones
generales de subsistencia con los corredores naturales y
cavidades kársticas.
El segundo objetivo consiste en la investigación del
yacimiento Cova del Bolomor, cuerpo principal de análisis,
mediante sus aspectos más generales y el estudio exhaustivo
de la industria lítica. Éste se inicia precisamente con los
aspectos teóricos y metodológicos, cuya vinculación a lo
largo de la historia de la investigación sobre el Paleolítico
antiguo resulta determinante para comprender el estado de
la cuestión y proponer nuevas estrategias de análisis. Las
directrices básicas de algunas de estas propuestas que se
plantean y aplican en el trabajo consisten en relacionar todas
las variables que definen el comportamiento humano,
haciendo especial hincapié en la industria lítica y teniendo
en cuenta el grado de información que se puede alcanzar en
función del registro arqueológico y del proceso de documentación.
En cada uno de los niveles del yacimiento se ha llevado
a cabo un estudio pormenorizado de sus características y de
las particularidades de la industria lítica. De ese modo, cotejando minuciosamente los datos, se abordan cuestiones como
la existencia o no de esquemas conceptuales de tecnología
lítica a lo largo del Pleistoceno medio; la posible vinculación
de la variabilidad tecnológica a factores tecnoeconómicos
ligados a los esquemas operativos y/o a los elementos estructurales del sistema de producción; la relación entre la industria elaborada con esquemas operativos más o menos
complejos y su posición cronológica; la dificultad de comparación entre las industrias elaboradas en diferentes materias
primas; la valoración de homogeneidad de las características
industriales de diferentes niveles o la comparación de los
diferentes registros cuantitativos de la secuencia. Por último
era preciso, para comprender los procesos industriales, el
análisis de los resultados obtenidos en el marco de un planteamiento diacrónico, de “dinámica evolutiva”, que permitiera generalizar y sintetizar unas conclusiones.
El tercer y último punto está constituido por una reflexión final sobre todas estas cuestiones, aunque se centra
principalmente en dos aspectos: el resumen de las caracte-
2
rísticas de todos los niveles de la Cova del Bolomor y la
contextualización de estos mismos datos en base a las semejanzas y diferencias con otros yacimientos. El objetivo principal en este análisis ha sido, por tanto, establecer el grado
de variabilidad tecnotipológica de la industria lítica entre los
distintos niveles litoestratigráficos de la secuencia de la
cavidad, mediante el planteamiento de diferentes hipótesis
que hacen referencia a la variabilidad sincrónica y/o diacrónica y a los valores que influyeron en la misma, al igual que
situar dicha información en el contexto general del Pleistoceno medio y superior inicial de la Península Ibérica y del
resto de Europa.
La valoración de los resultados obtenidos queda a juicio
del lector y creo conveniente realizar algunas consideraciones autocríticas sobre el mismo. El trabajo, muy a mi
pesar, se ha alargado excesivos años, debido a un lento
proceso de excavación, por lo que ha sido difícil adaptarse a
las nuevas líneas de investigación y análisis. La gran
cantidad de material estudiado ha impedido, a su vez, el
tratamiento pormenorizado de diferentes aspectos de la
industria lítica, sintetizando características y valores en
aquellos rasgos más significativos. Este planteamiento ha
llevado a que casi dos décadas después del inicio de las
excavaciones muchas cuestiones aún no tengan una
respuesta definitiva.
La Cova del Bolomor, lejos de haber desvelado todos
sus entresijos, aún supone un gran reto. Muchos de los
niveles están comenzando a ser excavados en extensión, en
los que se pretende hacer análisis espaciales, y otros materiales a ser estudiados con la misma exhaustividad que las
industrias líticas. De cualquier modo, un solo yacimiento no
puede resolver el conocimiento de esta importante etapa en
la historia de la evolución humana, por lo que se hace cada
vez más necesario el análisis de otras secuencias pleistocenas y profundas reflexiones para las que serán necesarios
muchos más años de trabajo.
El presente estudio constituye una versión revisada de
mi Tesis Doctoral, realizada en la Universitat de València.
Los aspectos finales de este trabajo han sido redactados en
los años 2005 y 2006, aunque el inicio del mismo arranca en
1990 y ha estado estrechamente vinculado al ritmo de excavación de la Cova del Bolomor. De ese modo, se han eliminado algunos capítulos y se han sintetizado otros, centrando
el discurso en aquellos aspectos y aportaciones que podrían
ser de mayor interés para un lector especializado. No
obstante, todo aquel apasionado de la Prehistoria que no sea
un iniciado podrá encontrar también una línea de lectura
algo más sencilla en los capítulos de síntesis y valoraciones.
[page-n-16]
I. EL MARCO FÍSICO
El espacio en el que se han desarrollado las actividades
antrópicas pleistocenas es un conjunto de elementos naturales interrelacionados, es decir, de variables de un sistema
medioambiental que configuran lugares físicos susceptibles
de transformarse en nichos ecológicos. La conexión existente entre ellos está condicionada por la diversidad geográfica, resultado final del proceso evolutivo del territorio, el
cual influye, en mayor o menor grado, en las pautas del
comportamiento humano. El territorio y su estudio es pues,
algo más que un mero marco topográfico estático donde
fijar los acontecimientos prehistóricos. Si queremos aproximarnos a los patrones conductuales de los primeros homínidos debemos considerar la arqueología como la disciplina
que estudia la dinámica ecológica humana, un área de coincidencia interdisciplinar (historia, geografía, geología...),
donde el contexto cuaternario ha afectado a las condiciones
biogeográficas del territorio y consecuentemente a la
presencia humana. La red fluvial, las cuevas kársticas o el
endorreísmo, configuran un espacio-marco para el hombre
que no es una «naturaleza muerta» (Rosselló 1995).
La relación «hombre-territorio» durante el Pleistoceno
es difícil de abordar en detalle desde el presente y menos aún
sus implicaciones socioeconómicas, dados los escasos yacimientos regionales atribuibles al Pleistoceno medio. Sin
embargo, esta cuestión es abordada como punto de partida
para posteriores investigaciones que valoren las características y procesos del medioambiente biofísico. Esta visión
encuentra enlaces en las aportaciones propuestas para los
Site Catchement Analysis (Jarman et al. 1972), donde el
análisis de territorios y áreas de captación del medio fisiográfico se entienden como un elemento configurador de las
comunidades humanas asentadas sobre el mismo.
El recorrido biofísico del espacio valenciano se realiza
desde el marco geológico-estructural y la descripción fisiográfica actual del territorio para centrarse en los diferentes
depósitos sedimentarios: glacis, conos, terrazas fluviales y
marinas y cuevas que han soportado la presencia antrópica.
El estudio relaciona el hombre con el territorio mediante el
análisis de los corredores naturales, el paleopaisaje, la variación de la línea de costa y los datos ambientales del registro
fósil.
Los estudios peninsulares de estas características se han
desarrollado y han ido en aumento desde la década de 1980.
En las áreas del Cantábrico (De la Rasilla 1983), Cataluña
(Carbonell y Mora 1984), Submesetas (Espadas 1988, Díez
2000), Murcia (Montes 1984, 1989, López Campuzano
1994, 1996) y País Valenciano (Gusi 1974, 1980, Davidson
y Bailay 1984, Mochales 1991, 1991a, 1997, Aura et al.
1994, Villaverde et al. 1997, etc.).
I.1.
EL PALEOPAISAJE Y LOS CORREDORES
NATURALES
Los cambios evolutivos paleoambientales del Cuaternario permiten ser interpretados a través de dos medios diferentes actuales: el continental y el litoral. El área mediterránea de estudio presenta variaciones climáticas con episodios fríos vs frescos responsables de fases de relleno de los
valles (Calvo et al. 1986, Fumanal 1990) y períodos más
templados con formación de suelos rojos (Carmona et al.
1989, Fumanal y Carmona 1995). Estas situaciones han
generado una morfogénesis con dinámica fluvial activa,
intermitente y puntual; donde los mantos detríticos rellenaron depresiones en momentos fríos que fueron incididas
por los ríos en las fases interglaciares/anaglaciares, dando
lugar a la formación de terrazas, posteriormente desmanteladas (Butzer et al. 1983, Carmona 1990, Segura 1990). La
red fluvial valenciana tuvo diversas etapas: activa meteorización en las cabeceras durante los períodos fríos, con
relleno de las cuencas altas, y encajonamiento de los cauces
distales buscando la regularización de los perfiles por el bajo
nivel de base marino. Durante las fases templadas se invierte
3
[page-n-17]
la situación, con un vaciado aguas arriba, mientras avanza el
límite marino que da lugar a una formación de llanos
aluviales costeros y deposición de materiales finos en espacios que antes eran de cuenca media (Viñal 1991, Fumanal
et al. 1993).
Los sectores litorales valencianos son altamente sensibles a las fluctuaciones climáticas y subsidiarios de los
episodios generales cálidos/fríos, a los que se añade el fuerte
impacto de la actuación geotectónica (Martínez Gallego et
al. 1992, Fumanal et al. 1993b, Rey et al. 1993). El bajo
gradiente de la plataforma continental o el distinto comportamiento neotectónico de los tramos litorales han generado
una franja variable ampliamente emergida en las bajas
glacioeustáticas, o un paisaje recortado, invadido por el
medio marino, en las altas (Badal et al. 1991). Estas situaciones propias de los medios sedimentarios de transición
(llanos aluviales, sistemas de restinga-albufera, glacis,
conos aluviales) han variado sus respuestas deposicionales a
lo largo del Pleistoceno, de acuerdo con la variable línea
costera mediterránea (Mateu et al. 1985).
Los corredores naturales son considerados en este
estudio elementos del medio físico que por sus características geográficas facilitan la comunicación biótica territorial, en oposición a otras áreas que, en mayor o menor grado,
la dificultan. Las unidades estructurales que conforman la
geografía valenciana imprimen una distribución en la
geometría de los relieves y una orientación en el trazado y
dirección de los corredores cuyo resultado es un marco
paisajístico específico. El estudio de todos estos aspectos y
de su ubicación constituye un punto de partida imprescindible en el análisis de las relaciones espaciales «hombreterritorio» tan importantes en todo estudio prehistórico. Tras
una primera ordenación de los corredores naturales valencianos (Fernández Peris 1990, Aura et al. 1994) se presenta
la actualización y modificación de los mismos:
El corredor del Baix Maestrat articula, desde la
desembocadura del río Ebro, tres áreas próximas: la Cataluña interior, la litoral y el área septentrional del País Valenciano, constituyendo un importante punto de confluencia
territorial peninsular. El curso ascendente del río Ebro
comunica el área costera con la Cataluña interior y occidental, entre tierras aragonesas y el Montsant. A su vez, el
corredor litoral enlaza el Bajo Ebro con el Camp de Tarragona y la Cataluña oriental y litoral. Hacia el sur estas áreas
confluyen a través de la estribación occidental e interior del
Montsià en tierras valencianas, en el Pla de Vinaròs. Este
llano está formado por los aluviones de los ríos Sénia,
Cérvol, Calig y rambla de Alcalà que a su vez enlazan la
costa con las estribaciones montañosas del interior. El Sénia
es, de entre éstos, el que mejor comunica la costa con el
interior. Corresponde este corredor con la llamada Fossé
Médian de Canerot y «Fosa Vilafamés-Sant Mateu-Tortosa»
de Mateu. Es el mayor corredor septentrional valenciano
con un recorrido de unos 100 km y se sigue a través de las
poblaciones de Sant Mateu, Coves de Vinromà, Cabanes y
Vilafamés. Se halla enmarcado por distintos relieves montañosos, al NW La Serratella y la Serra d’en Galceran; al SE,
la Serra de la Vall Ampla, Talaies de la Salzadella y de les
4
Coves. Meridionalmente se presenta cerrado por el Desert
de les Palmes o Serra de les Santes. La superación de este
relieve montañoso hacia el llano de Castelló encuentra un
paso más fácil a través del río Sec, configurando el eje Pobla
Tornesa-Borriol-llano de Castelló.
En el extremo meridional del corredor del Baix Maestrat
se encuentra el yacimiento Cova del Tossal de la Font (Vilafamés), a escasa altura sobre el valle en una ladera, con depósitos coluviales exógenos del Pleistoceno medio y superior.
Actualmente se encuentra en proceso de excavación y ha
proporcionado industria lítica y restos antropológicos.
El corredor de Alcalà corresponde a la depresión Fossé
de Alcalá (Canerot 1974), una típica fosa de orientación catalánide, abierta al norte y cerrada al sur por el Desert de les
Palmes (Mateu 1982). Este corredor presenta una escasa
amplitud y un recorrido N-S de 30 km. La Serra d’Irta (537
m) es el principal accidente geográfico: contrafuerte adosado
al mar, dificulta la comunicación litoral hacia el sur que debe
desarrollarse por su vertiente occidental, entre ésta y Les
Talaies d’Alcalà, para desembocar en el llano TorreblancaOrpesa. Las estribaciones de la Serra del Desert de les Palmes
dificultan la conexión meridional, que se muestra más
cómoda a través del interior. Las sierras de Irta y del Desert
de les Palmes, últimos bloques del Baix Maestrat, originan
una costa alta con pequeñas calas. Los relieves circundantes
son por el W Les Talaies d’Alcalà (Serra Valldàngel), Murs,
Serra d’Orpesa y Serra de les Santes; por el E la Serra d’Irta.
Transversalmente los cursos de ríos o ramblas establecen una
comunicación entre valles. Tal es el caso del barranco de
Barbeguera, río Cérvol, barranco de l’Aigua y rambla de
Cervera en el entorno de los llanos de Vinaròs. A ello puede
añadirse el recorrido de colectores mayores como la rambla
Carbonera, río Montlleó, río de Les Coves de Sant Miquel y
río Sec.
En el corredor de Alcalà se localizan algunos hallazgos
superficiales de industria lítica de atribución paleolítica,
como el bifaz de Orpesa (Esteve 1956). También la cavidad
Cau d’en Borràs o Cova Roja presenta un depósito paleontológico del Pleistoceno medio.
El corredor del Alt Maestrat es un estrecho territorio
que se articula según el eje configurado por las poblaciones
de Sant Mateu, Tírig, Albocàsser y La Barona. Corresponde
a la «Depresión Tírig-La Barona» de Canerot (1974), el más
serrano e interior de los corredores septentrionales y se halla
adosado a los más importantes contrafuertes orientales del
Maestrat. Los macizos montañosos de Les Useres y Costur
dificultan el tránsito hacia el sur. El corredor se acopla al
valle de las ramblas Carbonera, de la Viuda y río Millars
hasta la Plana de Castelló al S y conecta por el N con el
amplio llano de Vinaròs. Los relieves que lo circundan son,
al W, las sierras de Espaneguera y Morral del Buitre y, al S,
las de En Galceran-Alturas de las Cotiendas.
El corredor del Millars se adapta al río Millars de clara
directriz ibérica y al desarrollo de las estribaciones septentrionales de la Serra d’Espadà y comunica el llano de
Castelló con las tierras del interior. Hacia su curso medio la
cuenca deja de ser transitable y se encaja fuertemente; a la
altura de las poblaciones de Fanzara-Toga, a unos 300 m de
[page-n-18]
altitud y 30 km de la costa. Sus afluentes, el Vilafamés y el
Villahermosa, no llegan a vertebrar accesos con tierras
aragonesas del interior, presentando profundas gargantas.
Las terrazas de la cuenca baja, más cercanas a la costa
(Vila-real), presentan algunos yacimientos con industrias
líticas de atribución musteriense en un área en la que
confluyen diversos corredores. También en los primeros
contrafuertes septentrionales de la Serra d’Espadà se ubica
el yacimiento pleistoceno de El Pinar (Artana), en un depósito aluvial del barranco Solaig.
El corredor del Palancia presenta un recorrido ascendente hacia el interior por el que discurre el río del mismo
nombre y amplio valle (vega de Segorbe) que articula la
comarca denominada Alto Palancia. Constituye la mejor
aproximación natural hacia los páramos de Teruel y el Bajo
Aragón. Presenta un cómodo recorrido hasta la población de
Jérica, donde se encaja su cauce, a una altitud de 400 m y a
unos 50 km de la costa. A partir de este lugar, la profundización de su curso deviene en la búsqueda de un camino
alternativo por superficies de relieve más suaves hacia las
cuestas del Ragudo, entre los páramos de El Toro (800 m) y
la Sierra de Pina (1401 m). El Ragudo es el único elemento
físico que dificulta la comunicación, con un desnivel de 300
m, frente a los páramos de Barracas situados a 1000 m. El
“escalón” del Ragudo constituye el extremo occidental de la
macroestructura del valle del río Palancia (Pérez Cueva
1988), que se halla bien delimitado por las sierras de Espadà
al norte y Calderona al sur.
En el corredor del Palancia se sitúan varios yacimientos
al aire libre asociados principalmente a terrazas fluviales y
con características propias de industrias musterienses.
También se documentan en la cabecera de la cuenca, en el
área de Pina de Montalgrado, y de forma más numerosa en
la cuenca media: Barranco Arguinas, Barranco Somat,
Rambla Rovira y Hoya Albaida (Segorbe); Las Navas
(Altura), Rambla Cerverola (Vall d’Uixó) y otros (Casabó y
Rovira 2002). En la cuenca baja próximo al mar se ubica el
yacimiento de Casa Blanca I, importante depósito paleontológico del tránsito Plio-Pleistoceno en medio kárstico.
El corredor del Turia se adapta al curso del río Turia y
configura la comarca natural de Los Serranos. Al igual que
otros ríos presenta un desarrollo NW-SE, propio de las directrices ibéricas en las que se enclava. Desde la costa hacia el
interior, entre los llanos de Llíria y Quart, transita por un
amplio valle hasta la población de Gestalgar, donde
profundas gargantas imposibilitan el acceso. Éste se efectúa
desviándose al norte (antiguo camino real de Chelva), tras
superar el suave relieve del área Casinos-La Losa, ajustándose al desarrollo del río Tuéjar, de amplia vega. El barranco
del Prado y la rambla de las Roturas facilitarían la comunicación hacia Titaguas, Aras de Alpuente y Santa Cruz de
Moya, para enlazar con los páramos de Teruel y Rincón de
Ademúz. En su conjunto, dada su orografía, el acceso hacia
el interior peninsular es complicado.
El corredor del Turia presenta varios yacimientos de
adscripción musteriense, principalmente situados en la cuenca
media, tanto en depósitos continentales como kársticos: en
Calles, Losa y Cueva de la Quebrada (Chelva). En la cuenca
baja y en contacto con el llano también se ubica alguna localidad con industria lítica en depósitos aluviales (Riba-roja).
El corredor de la Plana de Utiel vertebra la comarca
natural del mismo nombre que concluye en la fosa de Siete
Aguas. Se trata de una orografía suave que queda cerrada
lateralmente por los relieves de las sierras Malacara
(1119 m) y Cabrera (804 m), y al E por el denominado
portillo de Buñol, que salva un desnivel de 250 m. A pesar
de que la fosa de Siete Aguas representa actualmente el tránsito entre la Meseta y la llanura valenciana, su buena accesibilidad es reciente, ya que hasta el siglo XIX no permitía el
paso de carruajes (camino de las Cabrillas), el cual se realizaba por el valle de Montesa (camino Real de Madrid).
En el corredor de la Plana de Utiel se han localizado
algunos yacimientos en depósitos aluviales con características musterienses y materia prima lítica explotada en cuarcita (Siete Aguas).
El corredor del Magre y Baix Xúquer corresponde a
un típico río mediterráneo de inaccesible tránsito terrestre.
Desde su desembocadura hasta los primeros contrafuertes
montañosos presenta un recorrido de cota baja por terrenos
aluviales, encajándose rápidamente a partir de la antigua
población de Tous. Su afluente, el Magre, presenta una
mejor comunicación hacia el área de la llanura de RequenaUtiel, aunque la orografía que le envuelve, sierras Martés y
Malacara, motiva un fuerte encajamiento y recorrido meandriforme. Los afluentes del Magre –río Buñol, Millars, entre
otros– son muy tortuosos y encajados.
El corredor del río Magre presenta un número considerable de yacimientos al aire libre con industrias líticas de
atribución musteriense en la cuenca media y baja (Martínez
1997). Principalmente se sitúan en los depósitos continentales de la margen izquierda del corto río Sec: Camí de
Passelvir, Lloma de Carrions y Rambla del Riu Sec
(Catadau). En ambas márgenes del río Magre entre Llombai
y Torís se localizan una veintena de yacimientos entre los
que destacan las terrazas del Castell d’Alcalà (Montserrat),
La Sabotea (Torís) y El Palmeral (Montroi). Muchos de
estos yacimientos son áreas de talla y aprovisionamiento
donde se explota la cuarcita como materia prima.
El corredor litoral del Millars a la Marina es el tránsito considerado estrictamente litoral que queda limitado, en
la actualidad, por las sierras de Vilafamés y Desert de les
Palmes al norte, adaptándose al interior a través del corredor
del Baix Maestrat. Sin embargo, este eje litoral constituye la
columna vertebradora del territorio valenciano, al que se
vinculan estructuralmente la mayor parte de vías naturales
de comunicación. El amplio llano de Castelló enlaza con el
delta del Millars y la comunicación de este corredor hacia el
sur se estrecha entre las elevaciones orientales de la Serra
d’Espadà y el área de marjal (Estanys de Almenara). Se trata
de una vía histórica de paso obligado, es decir, una especie
de «cuello de botella» de 6 km de anchura formado por
pequeños bloques fallados (cerros de Xilxes y Almenara)
que establecen la separación con el Baix Palancia. En época
histórica estuvo jalonado por fuertes baluartes defensivos
(Almenara y Sagunt). La comunicación con el interior es
limitada y se circunscribe a la vertiente septentrional de la
5
[page-n-19]
Serra d’Espadà: Artana, Eslida y Aín, a través del río Sec. En
la vertiente sur de esta sierra sucede otro tanto con el río
Belcaire: Vall d’Uixó y Fondeguilla, mientras que la llanura
aluvial de Sagunt apenas se eleva pocos metros, al pie de
abruptos cerros montañosos, circunstancia a valorar con
respecto a los niveles de variación de costa en una franja
estrecha. La llanura central valenciana influye en un amplio
territorio al estar abierta en todas direcciones. Su anchura es
cercana a los 40 km, distancia precisa para encontrar la cota
de 500 m. Se suele dividir en dos áreas: al norte del Turia
hasta el llano de Sagunt, con la desembocadura del río
Palancia, y al sur hasta el Xúquer y el promontorio de
Cullera, con la Albufera en medio. El llano de Valencia juega
el papel de epicentro de distintas zonas que configuran el
óvalo central, como articulación territorial nuclear del territorio valenciano (Goy y Zazo 1974).
El tramo meridional está limitado por el Xúquer al norte
y la Serra del Benicadell al sur. La articulación costera es
clara en el contacto entre la llanura litoral y los primeros
contrafuertes montañosos de las sierras Corbera y
Mondúver. Comunica perfectamente el bajo Xúquer con la
desembocadura del Serpis. El corredor es ancho y bajo, la
conexión con la Canal de Montesa se realiza o bien a través
del valle de la Barraca o mejor bordeando la Serra de
Corbera por su vertiente septentrional (Favara, Llaurí,
Alzira). En el centro del mismo se abre la depresión transversal de La Valldigna que comunica La Safor con La Ribera
Alta y que presenta el yacimiento de la Cova del Bolomor.
El Serpis, con clara orientación bética, es un punto de conexión entre la costa y la hoya de Alcoi. Presenta un fuerte
encajamiento y no es de fácil tránsito. Hasta la población de
Vilallonga comunica muy bien con la costa. En La Marina
Alta, el corredor parcialmente costero discurre adosado
occidentalmente a los contrafuertes montañosos, debido a la
presencia de relieves como el Montgó (762 m) en DéniaXàbia y La Llorença (443 m) en Benitatxell que desvían el
tránsito hacia el interior. Concluye este corredor ante la
Serra de Bèrnia y el majestuoso Penyal d’Ifac (328 m),
alineación montañosa que se comporta como una barrera
natural transversal a la costa e imposibilita el fácil acceso,
obligado hoy en día a través de la garganta del Mascarat.
Aquí concluye la buena accesibilidad que desde Cataluña y
tras enlazar con el óvalo valenciano, vertebra la franja
costera mediterránea. Toda una serie de pequeños ríos y
barrancos se adentran hacia el interior montañoso: Girona,
Xaló, Gorgos, etc. Esta misma situación se produce al sur de
la Serra Bèrnia con el Algar-Guadalest, Sella-Gorga, Sec,
etc., todos ellos de difícil comunicación viaria.
Este amplio corredor presenta numerosos yacimientos
del Pleistoceno medio y superior vinculados al mismo, en
especial kársticos: Cova del Bolomor, Cova Foradada, Cova
de les Calaveres, Penya Roja, Cova del Corb, Coveta del
Puntal del Gat, Benissa, etc. También son numerosos los
dépositos de vertebrados fósiles en cuevas cuyo estudio está
pendiente de realizar, así como la posible atribución antrópica de alguno de ellos.
El corredor del Valle de Cofrentes, de dirección N-S,
configura la comarca natural que recibe el mismo nombre o
6
valle de Ayora, poblaciones que delimitan sus extremos. Este
corredor abierto a la Mancha a través de Almansa, discurre por
Ayora, Teresa, Jarafuel, Jalance y Cofrentes. Al E queda totalmente cerrado por la plataforma del Caroig, que es seccionada
profundamente por el Xúquer. Al sur se abren pequeñas comunicaciones hacia las superficies erosionadas de Albacete, como
el corredor o cañada de Jarafuel. A nivel físico es la conclusión
de la llanura de Almansa, situada unos 200 m más alta que el
extremo norte del valle. Su recorrido aproximado es de unos
25 km. El río Cabriel es una continuación del Xúquer, tan
encajado y mucho más meandriforme, nada adecuado para su
utilización como vía de comunicación.
El corredor del Valle de Cofrentes presenta varios yacimientos situados en terrazas fluviales del Xúquer y Cabriel
con industrias líticas y restos paleontológicos.
El corredor de la Canal de Navarrés es un corto eje
que configura la comarca natural del mismo nombre.
Presenta unos 15 km de recorrido, una anchura media de 3
km y altitud en torno a 200 m. Se halla bien delimitado por
relieves montañosos: al norte el eje Solana-Charcúm (350
m), con el río Escalona en su base, al W el macizo del Caroig
(400 m) y al E las montañas que lo separan de la fosa del
Xúquer (Sumacàrcer, Montot, etc.). El poblamiento actual se
ajusta a la dirección del mismo (SE-NW): Estubeny, Anna,
Chella, Bolbaite, Navarrés y Quesa. La importancia de este
valle, desde el punto de vista prehistórico y para los
momentos tratados, proviene del carácter general de zona
llana y deprimida, en la que se han generado espacios mal
drenados con abundancia de recursos hídricos superficiales,
como señalan los abundantes niveles travertínicos (lago de la
Ereta, la Albufereta de Anna, etc.). El nivel topográfico
general del valle, asignado al Pleistoceno medio, junto a
manifestaciones sedimentarias de espacios húmedos (La
Roca et al. 1990), nos indican unos buenos condicionantes
geográficos de hábitat en un área muy bien comunicada con
el corredor de Montesa y la cuenca del río Albaida.
El corto corredor de la Canal de Navarrés, muy vinculado al Valle de Montesa, presenta entre otros en su extremo
norte el yacimiento musteriense de Las Fuentes (Navarrés),
ubicado en una antigua área lacustre.
El corredor de Montesa articula la comarca natural de
La Costera, sobre La Canal o Valle de Montesa, recorrida
por el río Cànyoles. Se presenta abierto al SW a la meseta
manchega y al NE a la hoya de Xàtiva, desde donde conecta
con dificultades con la fosa de La Valldigna. La zona septentrional presenta pequeños corredores que proporcionan un
posible paso hacia el interior. Se trata de la rambla del
Riajuelo y del curso bajo del Bolbaite-Sellent que permiten
el acceso al corredor de la Canal de Navarrés. En su extremo
occidental conecta con zonas de amplios glacis que se
extienden en la cabecera del Vinalopó. Por el W se accede al
corredor de la Vall d’Albaida drenado por el río Clariano. La
Vall de Montesa es la comunicación más fácil y natural entre
las tierras castellanas y las centrales valencianas. Su anchura
y suaves relieves han hecho de la misma la gran vía de
comunicación hacia el interior peninsular.
El corredor de Montesa presenta algunas localizaciones
aisladas de industrias líticas con formatos de macroutillaje
en las terrazas pleistocenas del río Cànyoles.
[page-n-20]
El corredor de la Vall de Albaida se desarrolla paralelo
y próximo al de la Vall de Beneixama y viene configurado
por el área deprimida enmarcada por las sierras Grossa y La
Solana, que da nombre y estructura a la comarca natural de
La Vall d’Albaida. Su extremo SW se halla abierto al
corredor del Vinalopó, y el NE está cerrado por el macizo
del Mondúver y la Serra de Benicadell. Presenta un recorrido aproximado de 40 km y 4 km de anchura media. El
territorio adquiere una morfología subcircular consecuencia
de la erosión y drenaje en materiales blandos de los múltiples aportes que configuran la cuenca del río Albaida. Éste
se abre paso hacia el norte a través del Estret de les Aigües
para enlazar con el Xúquer en el corredor de Montesa. Hacia
el E, a través del río Vernissa, se accede a la costa. El recorrido en dirección SW, parcialmente ocupado por el río
Clariano, tributario del Albaida, va adquiriendo altitud, de
250 a 600 m, para enlazar ya en su extremo occidental con
el corredor del Vinalopó.
El corredor de la Vall de Albaida concentra en un
estrecho paso –Estret de les Aigües–, que comunica el
corredor de Montesa con la Vall d’Albaida, los yacimientos
musterienses de Cova Negra, Cova de la Petxina y Cova del
Túnel o Samit (Xàtiva).
El corredor de la Vall de Beneixama y la Foia de Alcoi
representa la unión entre la hoya de Alcoi y el Vinalopó,
enmarcado entre las sierras de Solana-Benicadell al N y
Salinas-Fontanelles-Mariola al S. El área de Alcoi presenta
fuertes relieves montañosos que definen el espacio que se ha
venido a denominar hoya de Alcoi. Hacia el E el fácil tránsito queda interrumpido por el abrupto desfiladero del río
Serpis que se abre paso hacia la plana de Gandia entre las
sierras de Safor y Gallinera. Hacia el S las estructuras se
complican y adoptan direcciones diversificadas debido a un
conjunto de sierras: Alfaro, Serrella, Aitana, Ferrer y otras,
surcadas por valles estrechos y pasos angostos que conectan
difícilmente con los grandes corredores. La mejor articulación comarcal del área se realiza hacia occidente con el eje
Bocairent-Beneixama-Villena por el que discurre el curso
alto del río Vinalopó. Este eje muestra un amplio y cómodo
corredor de unos 40 km de recorrido. La ruta de conexión
óptima parece situarse a los pies de los contrafuertes septentrionales de la Serra Mariola con un recorrido que enlaza las
poblaciones Alcoi-Cocentaina-Muro-Agres. Otras comunicaciones locales, como la desarrollada a través del río Polop,
debieron tener importancia en tiempos prehistóricos.
La hoya de Alcoi presenta numerosos yacimientos
considerados musterienses en diferentes medios sedimentarios kársticos, aluviales, lacustres, coluviales, etc. (Barciela
y Molina 2005). En cuevas y abrigos se sitúan: El Salt, Abric
del Pastor, Cova del Teular y Cova Beneito; y al aire libre:
Alt de la Capella, El Calvo, La Solana, La Alquerieta, La
Borra, Aigüeta Amarga, Cerro del Sargent, El Cantalar, La
Criola, La Gleda, Solana de Carbonell, así como numerosos
yacimientos paleontológicos vinculados a los depósitos del
río Serpis y cuevas (Molí Mató de Agres).
El corredor del Vinalopó enlaza en su extremo septentrional con la meseta de Caudete, de paisaje típicamente
manchego, con la cuenca endorreica de Almansa y el valle de
Montesa; lo que se denomina el Alto Vinalopó. El Medio
Vinalopó es el tramo de corredor comprendido entre Villena
y Novelda y el Bajo Vinalopó corresponde al tramo Noveldallano de Elx. Este corredor se inicia en los núcleos endorreicos de Villena-Biar para llegar al mar atravesando perpendicularmente un conjunto de alineaciones montañosas en
sentido SE-NW: Salines, Onil, Umbría, l’Alguenya, Cid,
Crevillent, Tabaià y Àguiles. Al S los relieves montañosos no
son obstáculo para el tránsito humano ya que la cuenca baja
del Vinalopó conecta mediante pequeños relieves (sierras de
Orihuela y de Callosa) con la cuenca del Bajo Segura. La
cabecera del Vinalopó articula al E el corredor de la Vall de
Beneixama hacia la hoya de Alcoi. Más al sur, entre las
sierras de Onil y l’Alguenya, se entra en el corredor de la
Foia de Castalla, área semicerrada recorrida por el río Sec. El
valle del Vinalopó es el mejor acceso desde la Meseta e interior peninsular al Mediterráneo, a través de anchas cuencas
con acusadas formas áridas y pequeños corredores que se
adentran hacia el SW en territorio murciano.
El corredor del Vinalopó a lo largo de su recorrido y
vinculados a los depósitos del río de igual nombre presenta
numerosos conjuntos líticos paleolíticos al aire libre, considerados como áreas de talla y aprovisionamiento musterienses: La Coca, Peñón de Ofre, Castillo del Río, Cerro Los
Cánovas, Barranco Canalosa o las terrazas de la Sierra de los
Madriles, entre otros. También se documenta un yacimiento
musteriense en medio kárstico: Cueva del Cochino (Villena)
y depósitos continentales paleontológicos de vertebrados
fósiles (Sax).
El corredor del Camp de Alacant y Vega Baja es el
tramo litoral comprendido entre la Serra Bèrnia y el llano de
Alacant. Presenta contrafuertes montañosos costeros que
dificultan el tránsito, que se desvía al área prelitoral. El Bajo
Segura, el llano d’Alacant y el sector meridional litoral de la
Marina Alta configuran una amplia llanura que ve desembocar los ríos Vinalopó y Segura. El llano d’Alacant con una
anchura de 10 km, todavía participa de relieves montañosos
con escasa aportación aluvial de los modestos ríos Sec,
Montnegre, Rambujar, etc. La Vega Baja queda configurada
por el campo de Elx y el Bajo Segura, punto de confluencia
de los sedimentos del Segura y Vinalopó, al que convergen
distintos territorios, montañosos (sierras septentrionales y
occidentales) y litorales (llano de Alacant, área de Guardamar). Esta zona enlaza con el campo de Cartagena y
Mediterráneo meridional. El valle del Segura es la ruta que,
a través del eje ascendente Murcia-Totana-Lorca, se dirige a
la Alta Andalucía.
En este corredor se ubica el controvertido yacimiento de
Hurchillo en una ladera sobre el río Segura y algún depósito
paleontológico de vertebrados fósiles en medio aluvial
(Guardamar).
Valoraciones generales
Las tierras septentrionales situadas al N de la Serra
d’Espadà se modulan a través de tres principales corredores
naturales, paralelos a la costa y, a su vez, parcialmente articulados. La comunicación por zonas llanas o de suaves
7
[page-n-21]
relieves es el componente principal, con ausencia de grandes
barreras montañosas y cursos de agua relevantes. La comunicación costa-interior es más difícil que la litoral, sobre
todo por el desarrollo montañoso que, con directriz Ibérica
(NW-SE) o Costero Catalánide (NE), corta las vías de tránsito, reforzada, además, por una diferente altitud y ausencia
de amplias cuencas fluviales que seccionen los macizos. La
rambla de la Viuda y el río Montlleó son una pequeña excepción, como entradas al Maestrat. En cambio, el macizo del
Desert de les Palmes divide los llanos litorales (TorreblancaOrpesa y Castelló) y limita la accesibilidad litoral N-S.
Los corredores septentrionales son tierras sin áreas llanas
amplias, dominios solapados, adosados, etc. (Mateu 1982).
Del Ebro a la desembocadura del Millars, el relieve no
presenta dificultades para el tránsito N-S, el cual se realiza
paralelo a la costa a través de los dispositivos estructurales
mencionados.
Las tierras centrales entre la Serra d’Espadà y el
Mondúver presentan alineaciones paralelas a la costa condicionadas por diferentes direcciones tectónicas. La red fluvial
corta el relieve encajándose en sentido NW-SE, cuyas principales arterias son por el N el Millars, accidentado y tortuoso,
y por el S, el río Sec de Borriana y el valle del Palancia
(antiguo camino real de Zaragoza), que se abre paso entre las
sierras de Espadà y Calderona. Más al S están los valles de
los ríos Turia, Magre y Xúquer. En sus cuencas medias y
bajas se abren amplios espacios que, en dirección NW-SE,
permiten un acceso fácil a la llanura litoral a través de las
depresiones del Camp de Llíria, atravesado éste por las
ramblas Castellarda y Escorihuela, del barranco de Carraixet
y del Pla de Quart al S. El llano litoral, con sus formaciones
de restinga-albufera, vertebran el paso a la comunicación
entre los dominios del N y S del territorio valenciano.
Los corredores meridionales corresponden al dominio
bético, con direcciones estructurales totalmente diferentes a
las anteriores, lo que se refleja en los accesos entre una serie
de valles longitudinales de dirección SW-NE, primeras vías
de comunicación natural de este sector. Ocasionalmente
aparecen seccionados por cursos fluviales en sentido
perpendicular u ortogonal, hecho que proporciona esporádicos accesos intramontanos. El valle del Vinalopó es el eje
vertebrador que permite la comunicación entre estas tierras,
enmarcando por poniente la salida y entrada a todas ellas. El
estudio de las características de los condicionantes geográficos continentales del territorio –vías naturales de comunicación o corredores en sentido amplio– permite desarrollar
una clasificación de los corredores en función de su importancia en época prehistórica:
- Corredores de conexión regional: aquellos que
permiten una comunicación amplia e importante, principalmente con tierras no valencianas, Corredor del
Baix Maestrat, Corredor litoral (Millars-La Marina),
Corredor de Montesa, Corredor del Vinalopó y
Corredor del Bajo Segura.
- Corredores de conexión comarcal: aquellos que articulan la comunicación interior del territorio, Corredor
de Alcalà, Corredor del Millars, Corredor del Palancia,
Corredor del Turia, Corredor del Magre, Corredor de
8
Cofrentes, Corredor de la Canal de Navarrés, Corredor
de la Vall de Albaida, Corredor de la Vall de Beneixama, Corredor del Camp de Alacant.
- Corredores de conexión local: corresponden al último
escalafón de interconexión configurando las redes de
tránsito locales del territorio, son numerosos y cortos
de recorrido, Corredor del Bergantes, Corredor de
Jarafuel, Corredor de la Foia de Castalla, Corredor del
Vernissa, entre otros.
Las tierras valencianas se vertebran en un eje principal,
la fachada litoral mediterránea. El tránsito por la base de los
primeros contrafuertes montañosos, bordeando las zonas de
marjal y albuferas, es extremadamente cómodo. Este gran
eje costero concluye, en la actualidad, en el denominado Tall
del Mascarat, límite meridional de su proyección, donde
confluyen los relieves montañosos de La Marina con sus
acantilados y el mar. Estas barreras no existirían en
momentos pleistocenos de regresión marina, en los que
debió darse un amplio corredor natural de desarrollo N-S a
lo largo de todo el litoral valenciano, enlazando bien con
Cataluña y Murcia. Por el contrario, la comunicación costainterior E-W, siempre fue difícil debido a la existencia de
cuencas fluviales profundas y de fuerte pendiente, lógicamente no transitables o cuanto menos incómodas. Sólo los
valles de tres ríos muestran condiciones excepcionales de
comunicación: Palancia, Vinalopó y Segura. El tramo bajo
del Segura y del Vinalopó configuran la salida natural de la
Alta Andalucía y Murcia al Mediterráneo valenciano, e
igualmente la comunicación con el litoral meridional a
través del Campo de Cartagena.
La complejidad del territorio se sintetiza en la dualidad
existente entre dos conjuntos de espacios. Por un lado las
«áreas cerradas» con un tortuoso relieve con diferente orografía: el Maestrat al norte y las sierras centro-meridionales
(Alcoià, Comtat, Marinas) al sur. Por otro, «áreas abiertas»
resultado de la confluencia de importantes corredores naturales, de norte a sur: el delta del Ebro, el llano central valenciano, el altiplano del Vinalopó-Almansa y la Vega Baja del
Segura (fig. I.1). Estos espacios caracterizados por su unidad
medioambiental son susceptibles de albergar nichos ecológicos y su consideración es necesaria para la reconstrucción
de los ecosistemas regionales del pasado.
I.2.
LOS DEPÓSITOS CONTINENTALES:
GLACIS, CONOS Y TERRAZAS
Los depósitos sedimentarios cuaternarios del sector
septentrional valenciano al N del río Millars se circunscriben
en un paisaje de host y graben marcado por la línea de falla
Tortosa-Onda (Simón 1984, Martínez Gallego et al. 1987),
responsable de la existencia de los corredores naturales paralelos al mar. La red de drenaje se acomoda a estas estructuras
y genera la acumulación de sedimentos cuaternarios. Éstos
presentan cuatro niveles admitidos entre el Pleistoceno y el
Holoceno. El más antiguo, escasamente representado, podría
corresponder al inicio del Pleistoceno inferior: terrazas, conos
y glacis (T3/C3/G3). Es una facies de conglomerado con
cantos de gran tamaño y matriz rojiza. Los T2/C2/G2, atri-
[page-n-22]
Fig. I.1. Condicionantes orográficos y su relación con los yacimientos del Paleolítico medio.
buidos al Pleistoceno inferior-medio y ampliamente representados, están formados por materiales heterométricos con
matriz limo-arcillosa y coronados por una potente costra, que
puede presentar diferentes facies. En el Pleistoceno superior
(T1/C1) desaparecen los encostramientos sin glacis localizados, disminuye el tamaño de los cantos que son menos heterométricos y aumenta la proporción de matriz. Cierran la
secuencia los niveles Co/To, atribuidos al Holoceno y
formados por materiales finos (Segura 1995, Rosselló 1995).
Las fosas litorales con depósitos aluviales del Sénia,
Cérvol, Cervera, Coves, etc., presentan grandes abanicos
con sedimentación plio-cuaternaria –conglomerados y arcillas rojas– que tapizan sus márgenes. La sedimentación al N
del Millars es escasa con aportes coluviales, fluviales y
kársticos. Los depósitos encostrados del Pleistoceno inferior-medio se presentan cerca de las laderas y los del Pleistoceno superior-Holoceno en las áreas centrales de las fosas.
La actividad neotectónica favorece la colmatación de las
fosas con una potencia de cerca de los 100 m en el área
costera (Segura 1995). La mejor seriación estudiada pertenece a la Rambla de Cervera, un depósito que se sitúa a +40
m y en el que se encajan varios niveles de terrazas. La más
antigua (T3), de conglomerados y muy erosionada, da paso
a la T2 perteneciente al Pleistoceno inferior-medio con
potente costra superficial, gran heterometría de los cantos y
escasa matriz. Encajada en este nivel está la T1 del Pleistoceno superior con materiales sueltos, cantos más pequeños y
abundante matriz limo-arcillosa. Cierra la secuencia la
9
[page-n-23]
terraza holocena (To) formada por materiales finos (Canerot
et al. 1973, Segura 1995).
La terraza que más se repite en el valle del Millars es
la T2, formada por gravas intercaladas con materiales finos
y amplios encostramientos y fuertemente encostrada en el
techo (desde Ribesalbes a Montanejos). Aguas arriba de
esta última población, aparece coronada por una potente
cubierta de tobas (Pérez Cueva 1988). En la Plana de
Castelló, los conos (C2), se adosan a los relieves y se
extienden por toda la depresión, pero desaparecen de la
superficie al estar recubiertos por materiales más
modernos. El valle del Palancia, un sinclinal con escalones
que pierden altitud hacia el mar, presenta un nivel general
de terrazas (T2) desde Segorbe a Gilet, que desaparece en
las llanuras costeras, bajo materiales más modernos
(Estrela 1986).
La “depresión valenciana”, enmarcada entre las cordilleras Ibérica y Béticas, es un área deprimida entre dos
grandes sistemas plegados. Las deformaciones generadas
por las fases neotectónicas definieron ambientes morfoestructurales en los que se produce la sedimentación: depresiones tectónicas, valles de ríos y llanura aluvial litoral. El
depósito más antiguo y de menor desarrollo es una costra
calcárea con morfología de glacis sobre el Terciario. Los
niveles del Pleistoceno medio y superior adoptan la morfología de abanico y están ampliamente desarrollados
(Carmona 1995, 1995a). Los niveles mejor estudiados en
estas depresiones tectónicas son los abanicos de la fosa de
Casinos, con material de relleno del Pleistoceno medio en el
sector noroccidental, y en el central y oriental del Pleistoceno superior (Martínez Gallego et al. 1987, March 1992,
Carmona 1995a), y los conos del Barranc del Carraixet
–piedemonte de la Calderona– en contacto con la plataforma
neógena de Llíria, que presentan cuatro niveles morfogenéticos escalonados entre el Villafranquiense y el Pleistoceno
superior con morfología de glacis, abanicos o terrazas
(Martínez Gallego et al. 1987, Pérez Cueva 1988, Estrela
1989, Carmona 1995a).
Los valles de los ríos Turia, Xúquer y afluentes principales desarrollan sus terrazas, a veces continuadas por glacis
(Pleistoceno medio), a lo largo de sus cursos medios y bajos.
El hundimiento progresivo de la llanura aluvial explicaría los
abanicos pleistocenos (Rosselló 1995a). En el río Turia,
diversos estudios distinguen una seriación morfoestructural
sedimentaria (Carmona 1982, Pérez Cueva 1988, Martínez
Gallego 1986, Carmona et al. 1993, Carmona 1995a). El río,
al entrar en la depresión terciaria valenciana y tras pasar el
área triásica de Bugarra, presenta un nivel del Pleistoceno
inferior muy desmantelado y encostrado que se encaja en el
Pleistoceno medio, cuyas terrazas también encostradas están
coronadas por un glacis que incluye un nivel de suelo rojo,
generalizado en la cuenca. Las terrazas del Pleistoceno superior son de menor entidad y sin encostramiento e intercalan
limos y arcillas de un suelo rojo poco evolucionado. Aguas
abajo, en la confluencia de la Rambla Castellarda, a este nivel
del Pleistoceno medio se superpone el Pleistoceno superior.
En las terrazas del valle del Xúquer, antes de su salida a la
llanura costera, se localizan en el río Sallent cuatro niveles, el
10
de mayor extensión con fisonomía de cono; en el Albaida,
tres terrazas pleistocenas, la más común con fisonomía de
glacis (G2) del Pleistoceno medio. Su afluente el río Magro
presenta una secuencia de niveles pleistocenos (inferior,
medio y superior) que concuerda con las secuencias del río
Turia, y conforme el río se aproxima a la llanura costera, los
niveles más modernos del Pleistoceno superior se superponen a los más antiguos (Ibañez 1992, Carmona 1995a).
Las tierras meridionales valencianas al S del río Serpis
presentan cuatro niveles de terrazas frecuentes, denominadas glacis-terrazas A, B, C, y D de más moderna a más
antigua. La seriación general sería la siguiente (Cuenca y
Walker 1995):
Terraza A: presenta cinco tramos, los tres más antiguos
del Pleistoceno superior entre 12-40 ka. En la Vall d’Alcoi se
citan tres terrazas a 8-12, 23-28 y 70-100 m que pueden
correlacionarse con las A, B y C (Bernabé 1973, Estrela
1986, Fumanal 1994).
Terraza B: se localiza a una altura media de 35 m de los
cauces. Las facies que presenta dependen de la naturaleza y
distancia de las fuentes de alimentación: al pie de los relieves montañosos se muestra bajo la forma de coluviones
poco evolucionados, a veces encostrados a techo. En la
«zona media» los coluviones evolucionan a depósitos
aluviales y al aproximarse al eje fluvial aparecen aluviones
con clastos y se pierden los encostramientos. La edad inferior de estas terrazas la marcan los depósitos de playa T2 y
T3 en la Cala dels Borratxos, datada entre 140-120 ka (Zazo
et al. 1981) y la superior una amplia serie de dataciones
entre 45-32 ka (Cuenca et al. 1986).
Terrazas D y C: sus aluviones presentan granulometría
amplia desde bloques a fracción de arena fina, que se adosan
de forma muy discontinua a las laderas. Son de cronología
dudosa, pero asignables al Pleistoceno medio. La del río
Segura en Guardamar proporcionó Elephas antiquus
(Montenat 1973) y fue datada por ESR en 490 ka (Cuenca et
al. 1986). Estas terrazas de los valles de Elda, Vinalopó
(Sax) y Serpis (Ermita de Polop) se sitúan entre 75-80 m la
terraza C y entre 110-120 m la terraza D.
Valoraciones generales
Los depósitos cuaternarios continentales valencianos de
origen fluvial se asocian a tres grandes conjuntos generalizados de glacis (G2-3), conos (C1-3) y terrazas (T1-3), por
sus similares características texturales y estructurales, a
pesar de una diferente altura. La edad de los diferentes depósitos se ha establecido por criterios regionales, dada la
ausencia de dataciones cronométricas. En el tránsito PlioPleistoceno se formaron glacis en las cuencas altas de los
grandes ríos del Sistema Ibérico. En el Pleistoceno inferior
se desarrollaron terrazas T3, formadas por grandes cantos y
matriz rojiza, ahora erosionadas, que enlazan con superficies
de erosión G3. Durante el Pleistoceno medio se constituyen
glacis, terrazas y abanicos fluviales, bien representados en
todas las cuencas, con cantos heterométricos y matriz limoarcillosa. El nivel del Pleistoceno superior se suele encajar
en el nivel topográfico anterior; presenta menos potencia
detrítica y constituye niveles de terraza generalizada en las
[page-n-24]
cuencas; el material no aparece encostrado y suele subdividirse en varias plataformas. Desde el punto de vista climático es el mejor conocido: su comienzo viene marcado por
una serie de paleosuelos durante las fases interglaciares del
estadio isotópico 5.
Los sistemas de terrazas fluviales de las zonas ibéricas
y béticas presentan una disparidad, cuyo origen estaría en la
distinta actividad orogénica de las cadenas Ibérica y Bética
durante el Pleistoceno. Los sectores Prebético y Subbético
muestran una elevación generalizada –zona de surrección–
a razón de 25 cm/ka, según indica la altitud de la distintas
terrazas: 35 m de la terraza B (140 ka), 75 m de la terraza
C (300 ka) y 120 m de la terraza D (480 ka) (Cuenca y
Walker 1995). En cambio en el Bético, el sector entre Santa
Pola, Elx, Orihuela y Guardamar ha funcionado como zona
subsidente durante la mayor parte del Pleistoceno y se ha
rellenado con los aportes del Vinalopó y Segura. La divisoria la marca el eje Alicante-Serra de Crevillent, que
presenta una franja de basculamiento que afecta a estas
terrazas, dificultando su reconocimiento, principalmente de
las más antiguas. La misma posee fallas en la plataforma
paralelas al trazado costero entre Vila Joiosa y Campello
(Fumanal et al. 1993b, Rey et al. 1993, Cuenca y Walker
1995). La secuencia sedimentaria no está bien establecida y
la edad de los depósitos pleistocenos, en especial los más
antiguos, es dudosa; sin embargo determinadas circunstancias y valores parecen mostrar cierta similitud a lo largo del
territorio. Existe una gran dicotomía entre tierras altas del
interior y llanas litorales, las primeras con un acusado
relieve y cursos fluviales encajados en angostos valles que
hace muy difícil la conservación de formas de acumulación
extensas; sólo aparecen abanicos o conos que bordean los
ríos o valles y con escasa potencia sedimentaria. Por el
contrario las llanuras litorales y prelitorales presentan
amplios depósitos visibles al pie de las estribaciones montañosas (Pleistoceno inferior-medio), hallándose recubiertos
por materiales más recientes (Pleistoceno superior-Holoceno) en las áreas más deprimidas y en dirección a la costa.
Esta franja litoral presenta un espesor de sedimentos muy
grande, con las vertientes roturadas que dificultan sistematizar niveles de terrazas altas.
El ámbito cronológico del estudio corresponde a los
depósitos continentales que se han desarrollado en forma de
suelos susceptibles de registrar la presencia humana durante
las etapas del Pleistoceno inferior al superior. Los depósitos
continentales T3/C3/G3, atribuidos al primero, son muy
escasos y sin apenas información. Los depósitos T2/C2/G2,
adscritos al Pleistoceno medio, a diferencia de los anteriores
se hallan ampliamente repartidos y comienzan ha proporcionar datos en función de su mayor investigación. Estos
depósitos son los primeros en facilitar una somera secuencia
paleoclimática que muestra un ambiente con sucesión de
fases frescas con procesos de meteorización que dan lugar a
depósitos poco evolucionados y canchales al pie de los
cantiles. Alternan con episodios templados-cálidos con diferente humedad, que propicia la edafogénesis (paleosuelos),
características aplicables a los depósitos iniciales del Pleistoceno superior (fig. I.2).
I.3.
LOS DEPÓSITOS KÁRSTICOS Y SU
APORTACIÓN BIOESTRATIGRÁFICA
Las cavidades kársticas presentan un medio sedimentario altamente desarrollado en tierras valencianas, dada la
gran extensión del roquedo calizo. Más de la mitad de la
superficie territorial está constituida por rocas carbonatadas,
susceptibles de endokarstificación –cavernamiento– cuya
prueba son los diez mil de estos fenómenos registrados
(Fernández et al. 1978, 1980). Las cuevas valencianas con
frecuencia albergan potentes depósitos detríticos, generalmente bien conservados con existencia de fauna, niveles
estalagmíticos, buenas posibilidades de datación, que las
convierte en un elemento muy importante para elaborar
fases climatoestratigráficas. Muchas de estas antiguas cavidades han sido descubiertas al ser seccionadas por canteras,
carreteras, líneas de ferrocarril o la propia erosión de los
cantiles o farallones donde se sitúan. La relación más significativa de éstas es la siguiente:
Cau d’en Borràs (Orpesa). Esta cavidad se sitúa en los
primeros contrafuertes montañosos frente a la llanura de
Orpesa. Está formada por una estrecha diaclasa con boca de
1,8 x 1,3 m y 8 m de profundidad. Presenta un conjunto
faunístico compuesto por Hemitragus bonali, lince, pantera,
linx, canis, úrsido pequeño, équido, cáprido, bóvido, óvido,
puercoespín, Apodemus sp, Oryctolagus, aves. La atribución
cronológica de esta asociación faunística es situada en el
Pleistoceno medio. La existencia de cantos rodados con
señales de desconchado generó su atribución antrópica
(Carbonell et al. 1981, 1987, Gusi et al. 1982). La falta de
relación del material lítico con el faunístico y la inexistencia
de confirmación tafonómica, inciden en la consideración del
yacimiento como paleontológico (Fernández 1990, 1994).
Complejo kárstico Casa Blanca (Almenara). Es un
conjunto de cavidades fósiles originadas y colmatadas a
partir del Plioceno. Se hallan situadas en el último cerro
prelitoral junto a los Estanys de Almenara a 1,5 km del mar.
Su altitud varía entre los 15-30 m, presentando el depósito
principal unos 15 m de potencia. Estas antiguas cavidades
rellenas de sedimentación fueron sacadas a luz por canteras
y en gran parte destruidas con posterioridad. Se han encontrado seis de estos depósitos, siendo Casa Blanca I la que
mayor información bioestratigráfica y paleoambiental ha
proporcionado. La sedimentación es esencialmente arcillosa
y brechificada con cantos calizos de 1 a 15 cm y pequeños
fragmentos de sílex. La asociación de la macrofauna
también es típica de este momento: Equus stenonis, Gazellospira torticornis, Cervus cf. philisi, Ursus etruscus,
Pachycrocuta cf. brevirostris y otros. En base a la microfauna, con Allophaiomys deucalion como especie más antigua, y a la asociación faunística de Ursus etruscus, Canis
etruscus, Pachycrocuta cf. brevirostris, Equus stenonis,
Gazellospira torticortis y Dama nesti, entre otros, fue puesta
en relación con el Villafranquiense medio (2,7 a 1,6 m.a.),
fase MN-17 de Mein (Soto y Morales 1985). Sin embargo
también ha sido incluida en un momento posterior, en la
Biozona MnQ-1, con cronología aproximada de 1,4 m.a.
(Agustí y Moyà Solà 1991). Este registro paleontológico es
11
[page-n-25]
Fig. I.2. Principales depósitos fluviales pleistocenos.
actualmente el más completo que poseemos sobre el tránsito
Plio-Pleistoceno y su altitud nos indica un valor para la línea
de costa pleistocena (Martínez 1995). El yacimiento, tras las
primeras excavaciones (1983-85), fue considerado como
prehistórico y su hipotética industria de gran antigüedad
(Olaria 1984). Posteriormente se ha llegado a la conclusión
de que se trata de un yacimiento paleontológico (Gusi 1988,
Ginés y Pons-Moya 1986).
Muntanyeta dels Sants (Sueca). Es un antiguo conjunto
de cavidades kársticas de importante desarrollo y fuerte
potencia –según los mantos estalagmíticos aún existentes–
que fueron desmanteladas en los años 1920-30 para obtener
gravas utilizadas en el firme de las carreteras de la zona. El
12
depósito actual –uno de los varios que debieron existir–,
corresponde a un residuo basal que se sitúa a una cota entre
5 y 10 m de altitud. Se han identificado varias especies de
fauna: Ursus deningeri, Canis etruscus y cf. Cervus elaphoides, situando el yacimiento en términos cronológicos
entre 1,4 y 0,9 m.a. (Sarrión 1984, Martínez 1995). Un dato
de gran interés es la identificación fotográfica (Sarrión 1984)
de un fémur derecho humano en la publicación de P.
Burguera (1921), procedente del yacimiento, en paradero
desconocido y que podría alcanzar la cronología de 1 m.a.
Cova del Llentiscle (Vilamarxant). Es un yacimiento
kárstico situado en la ladera meridional del monte La
Rodana, a 250 m de altitud, en los primeros relieves monta-
[page-n-26]
ñosos occidentales de la llanura valenciana. La cavidad en
forma de fractura desarrollada en calizas triásicas presenta
una boca actual de 2,4 x 1,5 m, con 32 m de recorrido y 13
m de profundidad. Ha funcionado como sima-trampa recogiendo en su interior abundante material faunístico, entre el
que es de destacar: Dicerorhinus aff. etruscus, Equus
stenonis, Cervus sp, Felix linx spelaea, Testudo sp. La situación bioestratigráfica del D. etruscus, que debió ocupar las
áreas perimediterráneas desde el Villafranquiense hasta la
primera parte del Pleistoceno medio, define la cronología
del yacimiento (Sarrión 1980).
Cova de la Bassa de Sant Llorenç (Cullera). Se trata
de una pequeña cavidad con boca cenital en origen,
destruida parcialmente por una cantera y situada a 20 m de
altitud en una colina al E de la Bassa de Sant Llorenç.
Corresponde bioestratigráficamente a un momento posterior a la Muntanyeta dels Sants. La presencia de Meles
thorali y la similitud de los restos de Canis lupus con los
Canis lupus lunellensis de Lunel-Viel, han situado el yacimiento en el Mindel-Riss (Sarrión 1984).
El Castell (Cullera). Es un yacimiento sobre una fractura kárstica colmatada de sedimentación, situada a 125 m
de altitud y cerca de la cumbre donde se ubica el Santuari de
la Mare de Déu del Castell. Se han identificado especies
como Megaceros sp, Canis sp (cf. etruscus), Prolagus sp y
Allophaiomys chalinei. Se le atribuye una misma biozonación que el yacimiento de la Muntanyeta dels Sants de Sueca
(Sarrión 1984).
Cova del Molí Mató (Agres). Situada en la Serra
Mariola, presenta un paquete sedimentario que se generó al
actuar la cavidad como sumidero y recoger mediante arroyadas coluviales diversos materiales faunísticos, todos ellos
fuertemente rodados. El conjunto de fauna con Dama cf.
clactoniana, Ursus arctos, Ursus preartos y Crocuta
spelaea, junto a la especie predominante Capra pyrenaica,
llevaron a situar el yacimiento en el Riss final o Riss-Würm
(Sarrión et al. 1987), atribución matizada posteriormente a
partir de las dataciones realizadas por ESR (241-279 ka)
sobre material óseo (Cuenca et al. 1986) que lo sitúan en un
periodo interestadial (Sarrión 1990).
Otros yacimientos sin datos publicados y en fase de
estudio (Sarrión c.p.) presentan fauna pleistocena, como
Cala de la Barra (Xàbia), entre 20-30 m de altitud, en un
cantil rocoso considerado del Villafranquiense superior. El
Cantal del Fondo de Ambolo, cerca del anterior, la Sima del
Pla de les Llomes (Serra), en plena Serra Calderona, a 570 m
de altitud, la Cantera de áridos del Mondúver y un amplio
conjunto que cavidades que poseen material fósil de vertebrados y que recorren las sierras valencianas: Cabanes, Villanueva de Viver, Caudiel, Fanzara, Castelló, Castielfabib,
Nàquera, Serra, Olocau, Yátova, Alzira, Carcaixent, Catadau,
Corbera, Millares, Navarrés, La Font de la Figuera, Vallada,
Bocairent, Simat, Gandia, Elda, etc. Los yacimientos paleontológicos kársticos y en cotas bajas, como los litorales de
La Ribera, indican un nivel del mar bajo. Fenómeno también
observado en las fisuras colmatadas por debajo del nivel
marino. Esta circunstancia es un argumento a favor de un
área de subsidencia sin procesos emergentes que pusieran al
descubierto terrazas marinas (Sarrión 1984) (fig. I.3).
Valoraciones generales
La aportación bioestratigráfica de las cavidades valencianas es fundamental para el conocimiento de la evolución
y características de las comunidades de vertebrados fósiles.
La distribución de estos depósitos abarca diferente ubicación orográfica y una amplia presencia cronológica a lo
largo del Plioceno y Pleistoceno.
El mayor desarrollo de la morfogénesis de los procesos
kársticos valencianos corresponde a tiempos precuaternarios. El inicio corresponde a finales del Terciario con fuerte
descenso de las superficies piezométricas desde el Plioceno
(conductos colgados, poljes reactivados, cavidades desfondadas, etc.) y se asocia a un clima de tipo tropical cálidohúmedo y fuerte pluviosidad. A partir del Pleistoceno inferior –aceptado su inicio en 1,6 m.a. (Haq et al. 1977)–, la
fase más intensa generó poljes y organización de cavidades
entre 800-400 ka y durante el Pleistoceno medio se produjo
un descenso de los cauces hipogeos y un relleno en dos o
tres fases (Gualda 1988, Garay 1990, 1995a, Garay et al.
1995, Fumanal 1995, Rosselló 1995). La mayor parte de
estos depósitos corresponden a fallas y diaclasas abiertas
«simas-trampa», generalmente de boca estrecha y larga a
modo de grieta, a veces cubiertas por vegetación y que
captan todo tipo de material exógeno, biológico o no.
Algunas de estas fracturas de orientación predominante N-S
presentan rellenos con brechas y restos óseos que permiten
su datación a partir de 1,8 m.a. (Villafranquiense superior),
como son: Casa Blanca I, Sima del Pla de les Llomes, Cova
del Llentiscle, entre otras (Garay 1995a).
I.4.
LA PALEOGEOGRAFÍA LITORAL
El litoral mediterráneo valenciano es un espacio de transición entre los dominios de ámbito terrestre y marino. Se
trata de un territorio amplio, cambiante y de compleja articulación con la información arqueológica, ya que su configuración ha variado de forma notoria en el Pleistoceno inferior/medio. Su estudio resulta imprescindible para entender
tanto la evolución de la plataforma continental como sus
formas morfoestructurales: estuarios, deltas, albuferas y
marismas. La plataforma o shelf se extiende, en esta zona,
hasta unos 60 km de la costa. Entre las isobatas de -20/-40
m se denomina plataforma interna, media entre -40 y -100
m y externa hasta unos -150 m.
I.4.1. LOS DEPÓSITOS MARINOS
El estudio de los depósitos marinos se vincula con el
registro estratigráfico continuo pleistoceno mediante la
obtención de testigos sedimentológicos de los fondos oceánicos –Escala Isotópica del Océano (OIS)–, cuya muestra
estándar más utilizada es la número V28-238 del Plateau
Salomon. Existen también otras secuencias oceánicas en
áreas tropicales, fundamentadas en depósitos de arrecifes
coralinos de gran estabilidad geodinámica (Shackleton y
Opydyke 1973, Chapell 1974). Nuestro estudio, condicionado por el desarrollo de la investigación y las características de los registros que poseemos, nos conduce a emplear
como herramienta de trabajo la clásica división marina:
13
[page-n-27]
Fig. I.3. Principales depósitos kársticos pleistocenos con fauna fósil vertebrada.
Calabriense, Siciliense, Tirreniense, etc., y su relación con
los estadios isotópicos y las dataciones radiométricas. Los
estudios regionales fueron iniciados por Jiménez Cisneros
(1906) con el descubrimiento del yacimiento de la Albufereta (Alacant). La práctica totalidad de los depósitos litorales
–marinos y continentales– con información cronológica y
bioestratigráfica se circunscriben al área acantilada bética y
han sido durante los últimos años ampliamente estudiados.
Estos depósitos han dado lugar a la elaboración de un
número elevado de estratigrafías glacioeustásicas, situadas
en áreas subsidentes que modifican la situación de los depósitos marinos sobre los que están basadas y por tanto controvertidas.
14
Los depósitos bioestratigráficos marinos más antiguos
del territorio valenciano son considerados del Tirreniense I o
Paleotirreniense (Mindel-Riss) y se documentan en el Cap de
les Hortes, a +18 m con fauna de Strombus bubonicus y dataciones superiores a 200 ka. En la Cala dels Tests (Benitatxell)
se ha datado con U/Th un depósito de arena con fauna
marina situado a unos +50 m en 344.148 ± 60.405 BP, afectado por fenómenos tectónicos (Viñals y Fumanal 1990), y
en la Cala de la Granadella (Xàbia), la parte basal de una
terraza fluvial en contacto con la playa ha proporcionado la
edad de U/Th 229 ± 2,8 ka. El yacimiento de la Albufereta
presenta dos niveles de playas discordantes atribuidos al
Pleistoceno medio, al igual que en el Cap de les Hortes. Estos
depósitos presentarían dos niveles: tirrenienses poco o nada
[page-n-28]
encostrados a +1/+3 m con fauna cálida, datados en 221 y 85
ka, y niveles con costra situados entre 0/+68 m a causa de
intensa neotectónica y con fauna templada sin Estrombus
bubonicus, como la cantera de Santa Pola datada en más de
250 ka y Cap de l’Horta (Montenat 1973, Dumas 1977,
Gaibar 1975 y Rosselló 1985).
Los cantiles de La Marina, costa de Xàbia y desembocadura del Gorgos (sondeos Xàbia 1 a 5) han sido estudiados
mediante secuencias estratigráficas de los sondeos y perfiles
y con el apoyo cronológico de las dataciones cronométricas
en series siempre continentales, sin datos del Pleistoceno
inferior –a excepción de depósitos kársticos–. La serie más
antigua (Xàbia 3) con edad de 490 ka y situada a -30 m se
relaciona con la terraza T1 (+18/+20 m) del río Gorgos. En
el Muntanyar Alt la serie Xàbia 2 (a -27/-25 m), con edad de
190-172 ka, se atribuye al estadio isotópico 7 (Fumanal
1995b). Al estadio 7 de Emiliani (251-195 ka), se asignan
entre -20/-31 m de altitud dos pulsaciones marinas de naturaleza transgresiva, separadas por una fase regresional, con
facies continental de poco espesor. Al OIS 6, representado
por una fase de regresión marina, corresponde una acumulación fluvial entre -15/-20 m con un encostramiento a -17 m
que podría corresponder a los superficiales que coronan los
depósitos C2, al N del Millars (Segura et al. 1995). En la
llanura valenciana, los sondeos de la albufera de PuçolAlboraia han situado depósitos correspondientes al OIS 6,
entre -18/-20 m. Este primer episodio tirreniense se asocia al
OIS 7a/7c (Goy et al. 1993, Zazo et al. 1993).
Los depósitos fósiles y sondeos eléctricos han permitido
elaborar la reconstrucción paleogeográfica y paleoambiental
del último interglaciar: el Tirreniense II (estadio 5e de la
notación isotópica), con un buen número de depósitos, posiblemente el mejor documentado y que se relaciona en líneas
generales con un clima templado. Acotado cronológicamente entre 127-75 ka, se subdivide en tres fases templadas:
5e (125 ka), 5c (98 ka) y 5a (82 ka), y dos fases frías: 5d
(110 ka) y 5b (89 ka) (Shackleton 1969, Pujol y Turon 1986).
En la albufera de Torreblanca, las dos pulsaciones a -12/-15
m y -10/-6 m correspondientes a una potente transgresión se
asignan al mismo. Al igual que en la albufera de PuçolAlboraia con depósito de espesor superior a 5 m y que se
sitúa entre -13/-18 m. Sobre ella hay un nivel de calcoarenita
con potencia inferior a 2 m y posible facies de duna fósil
(Segura et al. 1995). En la secuencia de la Marjal de Pego
han sido reconocidos diversos subestadios del Tirreniense II,
entre los que el OIS 5e es el nivel más antiguo identificado
y aparece a -50 m (sondeo Pego 3) con calcarenitas, fauna
marina y facies de restinga-albufera. Su extensión es amplia
según los perfiles ecosísmicos realizados en la plataforma
interna (Fumanal et al. 1993). Otras pulsaciones positivas
menores (subestadios 5c y 5a) han sido también registradas
en las secuencias y con facies lagunares. El OIS 5c se
encuentra situado a -45 m (sondeo Pego 1), con una edad
cronométrica de 112.000 ± 17.000 BP y 119.000 ± 18.000
BP. El subestadio 5a se caracteriza por una importante
secuencia estratigráfica, cuyo techo está a -25 m. Alternando
con estos máximos marinos, hay niveles regresivos (subestadios 5d y 5b) con limos y arcillas relacionados con forma-
ciones de paleolagunas. Los momentos de mayor descenso
marino y rigor climático se revelan por la desecación de los
fondos lagunares y el empobrecimiento de la fauna bentónica (Viñals 1995). El segundo episodio tirreniense con
presencia ya de Strombus bubonicus presentaría dos subestadios (5e/5c) o tres subestadios (5a), en el que el último
sería neotirreniense.
La bahía de Moraira ocupa una depresión del prebético
litoral donde se formó una albufera con restinga en el Pleistoceno medio. Esta restinga fósil situada al sur del puerto de
Moraira ha proporcionado varias dataciones de U/Th, entre
87.000 ± 2.500 y 187.000 ± 10.000 BP. La misma presenta
una barra de edad eemiense que se formó con materiales
oolíticos y una duna fósil en la que se levanta El Castell,
antiguo torreón datada en 132 ka. Teniendo en cuenta estas
cronologías, entre otras valoraciones, los depósitos de Moraira se interpretan como eemienses (Viñals, 1995a). Los
paleodepósitos del acantilado de la Cala de les Cendres
(perfil II), en Moraira, se han datado por TL en 112.000 ±
17.000 BP y representarían una pulsación positiva del
estadio isotópico 5 correspondiente a un edificio dunar
situado a +60/65 m (Fumanal y Viñals 1988). Otros depósitos y niveles de menor entidad se sitúan en Cap de l’Horta
a +7 m, datado en 85.000 BP y la rasa de +15 m de l’Illa
Plana (Rosselló 1980). La duna fósil del Perellonet, dentro
del óvalo valenciano, podría pertenecer a este último interglaciar, así como algún nivel marino del Cap de Cullera
(Goy et al. 1987). En la provincia de Castellón, las dunas
fósiles de Torre de la Sal (Mateu 1982) y el también citado
cuaternario marino bajo el mar de Orpesa (Gigout 1960). El
Tirreniense II de las áreas meridionales valencianas se sitúa
a escasos metros sobre el mar actual. También en Cataluña
(Geltrú, Garraf y Cap Salou) se localiza entre +1/+4 m, e
idéntica situación se da en la costa de Murcia y Almería. En
Mallorca se ha fechado una playa algo más alta a +9/+15 m
y 125.000 ± 10.000 BP (Butzer 1975). Las italianas meridionales con edad de 129-128 ka se sitúan a +4/+5 m (Brancaccio et al. 1974), confirmando una cierta uniformidad
mediterránea occidental para estos momentos.
Los depósitos considerados Neotirrenienses asignados
al Pleistoceno superior (estadios isotópicos 4, 3 y 2) presentan una regresión marina general con descenso máximo
del nivel del mar en torno a -100 m. En la Marjal de Pego, se
inicia la regresión en el OIS 4 con humedad que mantiene la
presencia de agua en la laguna que acaba desecándose,
proceso datado (Pego 7) en 72.000 ± 11.000 BP y 68.000 ±
10.000 BP. El estadio isotópico 3 con rasgos más templados,
en Pego 6 tiene cronologías de 68.000 ± 9.000 BP y en Pego
9, 55.000 ± 8.000 BP. El estadio isotópico 2 es el más riguroso (Viñals 1995). Los depósitos de los sondeos de la albufera de Torreblanca situados entre -5/-8 m son considerados
de los estadios 4, 3 y 2 (Segura et al. 1995).
Valoraciones generales
El Pleistoceno inferior está escasamente representado en
los depósitos valencianos. Es posible que algunos de los
depósitos conservados en las zonas acantiladas con facies
continentales de coluvios o conos, correspondan al mismo.
15
[page-n-29]
Los testigos del Pleistoceno medio reciente de los estadios
isotópicos 9 a 6 no se han encontrado en las áreas donde
predomina la subsidencia; en cambio, en un sector más
estable como el de Xàbia, estos depósitos muestran dos
pulsaciones marinas que alternan con fases de sedimentación continental. El Pleistoceno superior (estadios isotópicos
5 a 2) está bien representado en todos los sectores con un
nivel alto que corresponde al interglacial eemiense (OIS 5e)
y depósitos con facies de restinga en las costas bajas que se
relacionan con dunas en los tramos acantilados. Los estadios
isotópicos 4, 3 y 2 son generalmente regresivos o regresionales con predominio de facies continentales, lagunares y
eólicas (fig. I.4).
I.4.2.
VARIACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA:
EVOLUCIÓN E IMPLICACIONES
Las variaciones del nivel marino son el resultado de
múltiples factores geodinámicos, astronómicos y climáticos.
Se considera eustasia o eustatismo al conjunto de movimientos negativos o positivos del nivel del mar, debidos a
una variación del volumen de las depresiones oceánicas
(hundimientos e intensa sedimentación del fondo) o del
volumen global de agua que fluctúa según la cantidad liberada por los casquetes glaciales (glacioeustasia); condicionada por variaciones climáticas y en relación al parecer con
factores astronómicos: manchas solares y ciclos de Milankovitch en los que la temperatura de la Tierra varía por
Fig. I.4. Principales depósitos litorales y marinos pleistocenos.
16
[page-n-30]
cambios regulares en la inclinación del eje y en órbita alrededor del sol. Excentricidad periódica de 95 ka, oblicuidad
cada 42 ka y precesión equinoccial que dura 21 ka (Lowe y
Walter 1997, Faure y Keraudren 1987).
Hoy es aceptado que el nivel del mar no depende de los
movimientos eustáticos sino del equilibrio entre estos y los
desplazamientos neotectónicos que presentan una alta variabilidad de factores causales. Por tanto, no existe una única
curva universal que defina el nivel marino cuaternario. Los
niveles marinos gradantes o regresivos de cada zona no
apuntan más que a tendencias generales con discrepancias
más o menos importantes, por lo que determinar el nivel
marino de cada lugar y época resulta muy complejo (Pardo
y Sanjaume 2001). Es obvio que una variación del nivel de
las aguas marinas y por tanto de la línea de costa pudo llegar
a modificar los condicionantes geográficos, determinando
variaciones en los ecosistemas y en la explotación de
recursos bióticos por el hombre en el Pleistoceno. Los
cambios en los niveles marinos han cubierto y descubierto
alternativamente grandes porciones de nuestro territorio
litoral. La superficie de erosión continental estuvo condicionada no sólo a los mudables niveles de base, sino también al
sistema morfogenético (frío-cálido, seco-húmedo) correspondiente. La fuerte subsidencia contribuyó a preservar el
registro arqueológico, aunque en momentos de descenso del
nivel marino la plataforma quedó expuesta y resultó erosionada al igual que los yacimientos arqueológicos (fig. I.5).
La evolución del sector ibérico litoral se puede observar
a través del estudio de la llanura o depresión valenciana que
constituye una cuenca deposicional terciaria que funciona
desde el Mioceno como zona distensiva o subsidente
ayudada por un sistema de fallas NE-SW y con importante
potencia de sedimentación cercana a 200 m, que suavizó los
efectos de la subsidencia. Ésta es más diferencial que general, como corresponde a un sector fragmentado en bloques
fallados. Durante el Plioceno se desarrollaron deltas en los
principales ríos que aportaron sedimentos con crecimiento y
progradación de la plataforma. En el óvalo valenciano, la
plataforma ha subsidido de forma importante durante el
Pleistoceno con hundimiento del sistema de terrazas y la
desaparición de los niveles tirrenienses bajo el mar. Una
serie de fracturas distensivas –un sistema de graben en
graderío– paralelo a la costa y con hundimiento diferencial
ha producido la forma general del óvalo valenciano (Rey
1995), y dan como resultado un hundimiento desigual de las
pequeñas llanuras litorales con mayor subsidencia donde se
sitúan las albuferas funcionales (Segura et al. 1995). Los
depósitos del óvalo más antiguos localizados, mediante
sondeos, parecen corresponder al Pleistoceno superior, e
indicarían la gran transgresión correspondiente al estadio 5
(75-128 ka) y cuatro pulsaciones entre -18 y -6 m; costras
travertínicas de la Albufera de Valencia a -15 m (Rosselló
1972, 1979) y finos en la playa de Tavernes de la Valldigna
a -8 m (Viñals 1995).
La evolución del sector bético litoral es diferente y más
compleja que la del ibérico. En la cuenca del Gorgos se
produce un hundimiento en el Pleistoceno inferior/medio
(Martínez Gallego et al. 1992). El sector de La Marina
Fig. I.5. Curva eustática del Mediterráneo peninsular y su relación
con los estadios isotópicos (Rosselló 1996).
presenta costas claramente altas y hundimiento de dovelas
de los tramos costeros meridionales –bahía de Moraira–
posiblemente en el Pleistoceno medio o inferior y una estabilidad tectónica durante el Pleistoceno superior (Viñals
1995a). Más al sur, los estudios neotectónicos indican el
colapso y levantamiento de las cuencas del bajo Segura y
Bajo Vinalopó y la ondulación postirreniana del Carabassí
(Gaibar y Cuerda 1969, Fumanal et al. 1991, 1993, 1993a).
Durante el Pleistoceno inferior/medio la franja litoral
valenciana experimentó un fuerte hundimiento con retroceso
del frente costero. Este hundimiento diferencial, en el sector
sur de la llanura valenciana –área de La Valldigna– y en base
a la información que proporciona el material lítico de origen
fluvial recuperado en la Cova del Bolomor, parece acentuarse con posterioridad a los estadios isotópicos 9-8, dando
a entender en los mismos una escasa sedimentación y subsidencia con posibles etapas regresionales menos acentuadas
(Fernández et al. 1999). En el Pleistoceno superior y etapas
regresivas marinas se construyen depósitos dunares que
serán cubiertos por sedimentos coluviales. Los depósitos del
Pleistoceno inferior/medio corresponden a fases coluviales
desarrolladas durante bajas glacioeustáticas y los depósitos
del Pleistoceno superior en cambio muestran series dunares
muy amplias (Fumanal 1995a). Las variaciones generales
del nivel marino pleistoceno en el Mediterráneo occidental,
según la actual documentación, muestran una gran amplitud,
entre +250 m y -150 m. Para momentos pliocuaternarios o
precalabrienses la máxima transgresión se situaría entre
+120/+200 m, como indican los estudios del SE francés
(Miskovsky 1974, Chaline 1982, entre otros). La informa-
17
[page-n-31]
ción sobre momentos iniciales del Pleistoceno medio (depósitos calabrienses y sicilienses) es imprecisa en cuanto a su
desarrollo evolutivo y dataciones. El registro anterior a 300
ka es incompleto y con distorsiones cronológicas muy
fuertes (Butzer e Isaac 1975, Butzer 1989).
Las señales de variación del nivel marino en las costas
valencianas han quedado reflejadas en el sector acantilado
meridional que se presenta relativamente estable desde una
perspectiva geodinámica. En el acantilado fósil del Cap de
Santa Pola, según Sanjaume (1985: 344-345), el primer
escarpe a +100 m corresponde al Plioceno superior, la
segunda fase de crecimiento se ubica a +30/+40 m y se relaciona faunísticamente con el Tirreniense I (Mindel/Riss).
El tercer estadio, ya a nivel actual del mar, sería Eutirreniense (Riss/Würm). Los niveles más altos localizados en
Mallorca, pliocenos o sicilienses (pre-Mindel), se sitúan a
una altura de +60/+110 m, aunque su reconocimiento no es
seguro. Probablemente la rasa del Cap de Sant Antoni podría
corresponder a este momento (Rosselló 1980). Para Gaibar
y Cuerda, (1969), serían asignables al Calabriense los
niveles de +120 m del Cap de Santa Pola, de +85 m de la
Serra del Colmenar y de +76 m de El Molar. Mientras que el
nivel de +81 m del Cap de Santa Pola se relacionaría con el
Siciliense. Según estas apreciaciones, el mar calabriense se
situaría a unos 40 m por encima del siciliense y así, durante
el Pleistoceno inferior, con fuerte imprecisión documental,
se registró una o varias pulsaciones positivas del mar, con
valores aproximados entre +60/+120 m. Aunque en tiempos
pliocuaternarios o inicios de éste la variación pudo superar
los +200 m, como indicarían ciertas rasas de Xàbia
(Fumanal 1995a, 1995b).
Para momentos del Pleistoceno medio ya se dispone de
numerosas dataciones cronométricas y consecuentemente
los datos son más precisos. El mar tirreniense en sus inicios
presentaría una pulsación positiva con dataciones entre 200300 ka y alturas imprecisas de +15/+40 m. En Cataluña los
niveles considerados del Tirreniense I de Cap Roig,
Palamòs, Tossa, Blanes, etc., se sitúan igualmente en altitudes entre +12/+35 m (Goy y Zazo 1974: 76). Las últimas
fases del Pleistoceno medio (estadios isotópicos 8, 7, 6)
tienen una amplia representación en la costa. La amplitud de
la regresión marina relacionada con la glaciación rissiense
presenta discrepancias según autores, entre -115/-120 m y
-137/-159 m, como señala Rosselló (1980: 127), pero la
mayoría coinciden en que no fue inferior a -100 m, sin sobrepasar los -150 m (Cuerda 1975: 97). Dentro de esta visión,
según Mateu (1985: 62), en base a estudios micropaleontológicos de sondeos marinos efectuados en Baleares, se
produce la unión en una sola isla de Mallorca, Menorca y
Cabrera, coincidiendo con la máxima regresión rissiense que
sitúa a -150 m, frente a la würmiense de -110 m. Sin
embargo, como muestra de la complejidad y multitud de factores a tener presentes en este tipo de estudios, está la existencia de un nivel a -200 m con datación U-Th de 18 ka
frente al Cap de Creus (Girona). Parece que la situación de
esta playa fósil a tal profundidad se debería a desnivelaciones de un sistema de fallas (Goy y Zazo 1974).
El desencadenamiento de mecanismos eólicos está
vinculado con las oscilaciones eustáticas. Existen numerosas
18
dunas y cordones dunares sumergidos sobre la plataforma
del golfo de Valencia a 60 m (Maldonado 1985), confirmando la lógica extrapolación de una de las principales
consecuencias de la regresión rissiense a efectos de paleodepósitos que fue la creación, al menos bien documentada en
Baleares, de extensas y potentes formaciones dunares. Las
grandes oscilaciones glacioeustaticas produjeron importantes efectos dinámicos al principio de las regresiones y al
final de las transgresiones (Dumas 1977).
Según los estudios morfosedimentarios obtenidos en la
Marjal de Pego, la cumbre cronológica de las pulsaciones
tirrenienses –episodio 5– indica un nivel del mar alto, aunque no tanto como en el Flandriense –seguramente por
causas neotectónicas y no eustáticas– (Viñals 1995), que se
situaría por extrapolación para el área valenciana en torno a
72 ka (Dupré et al. 1989).
Las costas valencianas presentan durante el Pleistoceno
un hundimiento generalizado, resultado de las diferencias
entre la neotectónica y la subsidencia. Este hundimiento no
es uniforme y se debe matizar su alcance y características
dependiendo del sector estudiado. En las cuencas neógenas
de Valencia y el Bajo Segura predomina la subsidencia,
mientras que los sectores acantilados de las béticas
presentan una elevación positiva. El índice general de este
contrajuego para el territorio es más bien subsidente o negativo. El movimiento de bloques ha generado una desigual
presencia de depósitos pleistocenos, generalizados entre el
Cap de la Nau y la Serra Gelada, y escasos cuando no
ausentes al N y S de este sector.
Vistos a nivel general los conocimientos que poseemos
sobre posibles variaciones marinas y su reflejo en depósitos
fósiles valencianos y áreas próximas, el estudio de la batimetría completa la visión configuradora de un nuevo
contexto geográfico. El País Valenciano posee una plataforma de gradiente regular y uniforme con extensión media
de 65 km, hasta el borde de la misma a 140 m de profundidad, a partir del cual la pendiente se incrementa notablemente y se reduce a 25 km frente a la costa acantilada de
Dénia-Xàbia. Las cartas batimétricas indican en la mayoría
de las áreas una superficie suavemente inclinada hasta
alcanzar la rotura de pendiente que se sitúa a 140-160 m de
profundidad y a 35 km de la costa (Rey 1995). Los perfiles
de pendiente se muestran muy suaves y mantenidos, entre
0,5 y 4 %. Estos valores de gradiente tan poco acentuados y
la escasa profundidad certifican una significativa uniformidad. Entre Cullera y Moncòfar, la isobata de -80 m se
presenta muy uniforme a 20 km de la costa actual. En
Gandia a 18 km, Dénia a 8 km y en el Cap de la Nau a 6 km
(fig. I.6 y I.7).
I.5.
CONSIDERACIONES
Los elementos morfosintéticos que mejor explican,
resumen y definen el relieve valenciano desde nuestra óptica
arqueológica es la gran diversidad física y los fuertes
dualismos existentes en el seno del territorio: litoral-interior,
llanura-montaña, costa llana-acantilada, directrices ibéricasbéticas, etc. El territorio valenciano es un variado y abiga-
[page-n-32]
Fig. I.6. Supuesta evolución de la línea de costa pleistocena respecto
de las isobatas actuales.
rrado conjunto orográfico, configurado por diversos dominios estructurales-tectónicos, agentes morfogenéticos,
factores climáticos y proximidad al Mediterráneo. Este
marco geográfico no uniforme es la suma de distintas orografías carentes de un gran elemento territorial que unifique
«en torno a él» el sistema medioambiental. Únicamente
globaliza la «frontera mediterránea», que motiva la realidad
de una importante circunstancia histórico-geográfica con
raíz paleoambiental: el País Valenciano es un corredor
adosado a relieves m ontañosos frente al Mediterráneo. Esta
diversidad territorial valenciana condiciona la morfología
sintética –tipos morfológicos de paisajes– y la descripción
del propio territorio. El estudio de la misma no se puede
realizar exclusivamente desde las unidades morfo-estructurales o del dualismo contrapuesto del relieve y, por ello, la
«frontera mediterránea» vuelve a ser el eje general sobre el
que se articula el estudio biofísico.
El sistema geoestructural del territorio no ha variado de
forma relevante, según todos los indicadores, desde los
tiempos pleistocenos. Con la debida prudencia que imponen
diferentes líneas de costa, enmascaramientos tectónicos,
distintos desarrollos hidrográficos, grados de encajamiento,
aportes fluviales, se puede afirmar que la mayoría de áreas
que facilitan la comunicación territorial en la actualidad son
las mismas –aunque modificadas– que las que se usaron en
el Pleistoceno, a excepción de las generadas como consecuencia de la variación de línea de costa.
Los depósitos cuaternarios valencianos se desarrollan
principalmente y por este orden en medios continentales,
kársticos y marinos. Los depósitos continentales más generalizados son fundamentalmente de origen fluvial y se
asocian a tres grandes conjuntos de glacis, conos y terrazas.
La secuencia sedimentaria de los mismos no está aún bien
establecida y la edad de los más antiguos no es precisa, dada
la ausencia de dataciones cronométricas, sin embargo, se
acepta la correlación regional por sus similares características texturales y estructurales. Estos depósitos se ven afectados por la gran dicotomía entre tierras altas del interior y
llanas litorales; las primeras, de acusado relieve y cursos
fluviales encajados, hacen muy difícil la conservación de
formas de acumulación sedimentarias extensas y/o potentes,
y sólo aparecen abanicos o conos que bordean ríos y valles
angostos. Por el contrario, las llanuras litorales y prelitorales
presentan depósitos más amplios (Pleistoceno inferiormedio), visibles al pie de las estribaciones montañosas y
muy recubiertos por materiales más recientes (Pleistoceno
superior-Holoceno) en las áreas deprimidas y en dirección a
la costa. Esta franja litoral muy afectada por todo tipo de
actividades antrópicas presenta vertientes roturadas de abancalamientos escalonados que impiden o dificultan el reconocimiento de niveles de terrazas. Este dualismo reaparece
en sistemas de terrazas fluviales que muestran fuertes diferencias, atribuidas a la distinta actividad orogénica. La tectónica regional también influye en la presencia y características de los depósitos sedimentarios. Así el sector ibérico
muestra una acusada subsidencia y los sectores Prebético y
Subbético una elevación generalizada. En cambio, el Bético
estricto ha funcionado como zona subsidente durante la
mayor parte del Pleistoceno.
Los depósitos continentales valencianos atribuidos al
Pleistoceno inferior son muy escasos, apenas proporcionan
información paleoambiental y se hallan muy lejos de los datos bioestratigráficos proporcionados por depósitos kársticos de esta edad, todos sin registro conocido de presencia
humana. Los depósitos continentales atribuidos al Pleistoceno medio, a diferencia de los anteriores, se hallan ampliamente repartidos y comienzan ha proporcionar datos bioestratigráficos –aún muy escasos– en función de su mayor
investigación.
Nuestro interés arqueológico por los depósitos pleistocenos continentales, aparte de su indisociable aportación
geomorfológica, reside en la posibilidad de presentar niveles
en forma de “paleosuelos”, susceptibles de albergar datos
sobre la presencia humana. Únicamente se conocen algunos
conjuntos líticos superficiales de atribución musteriense en
las cuencas del Vinalopó, Xúquer, Palancia y Millars. Estos
registros están expuestos a una serie de condicionantes
desfavorables como es la falta de asociación sincrónica entre
los depósitos y las industrias, entre éstas y los inexistentes
datos bioestratigráficos.
Todo indica que los depósitos vinculados a la red hidrográfica valenciana no presentan una gran potencialidad de
19
[page-n-33]
Fig. I.7. Reconstrucción del territorio en el máximo climático del Pleistoceno medio (OIS 6).
información paleolítica, a excepción de la vinculada al aprovisionamiento de materias primas. Las características morfogenéticas con ausencia de cuencas medias amplias en la red
fluvial, donde apenas hay transición entre el interior y el
litoral, es otro valor negativo a valorar. La existencia de depósitos sin protección o cobertera, en áreas de fuerte erosión
como son las cabeceras de las cuencas, dificulta la presencia
de materiales en posición primaria, por desmantelamiento o
arrastre. La brevedad deposicional de los mismos –en especial
los paleosuelos– no es prometedora y menos aún las áreas
litorales y prelitorales, que muestran los condicionantes de
una acusada acción antrópica y fuerte relleno sedimentario.
Las cavidades kársticas, en cambio, presentan una alta
potencialidad; prueba de ello es que la mayoría de yaci-
20
mientos paleolíticos están localizados en este medio sedimentario. Sus favorables características como receptáculos
estratificados y preservadores les confieren una gran importancia para elaborar fases paleoclimáticas, mucho mayor que
cualquier otro medio físico valenciano. La morfogénesis de
las mismas, iniciada en el Villafranquiense superior, concluyó su desarrollo principal en el Pleistoceno medio. La
génesis bioestratigráfica, sin intervención antrópica o de
carnívoros, se debe a la circunstancia de que la mayor parte
de estos depósitos corresponden a “simas-trampa”, diaclasas
o grietas de boca estrecha que captan todo tipo de material
exógeno, biológico o no, y finalizan muchas colmatadas. Así
pues, el medio kárstico constituye un elemento altamente
biótico y muy utilizado para el hábitat primitivo en tierras
[page-n-34]
valencianas, aunque hay que tener presente que este predominio de la ubicación kárstica constriñe por su notoria
presencia la amplia diversidad de asentamientos y entornos,
que es igual a la del propio territorio.
Los sectores litorales y los depósitos marinos valencianos son altamente sensibles a las fluctuaciones del mar y
a la actuación neotectónica. El bajo gradiente de la plataforma y el diferente comportamiento neotectónico de los
tramos litorales originan una franja ampliamente emergida
en las bajas glacioeustáticas, o un paisaje invadido y recortado por el medio marino, en las altas. Los medios sedimentarios –llanos aluviales, sistemas de restinga-albufera,
glacis, conos aluviales– se adaptan de acuerdo a esta variable línea costera mediterránea. Durante el Pleistoceno
inferior/medio la franja litoral valenciana experimentó un
fuerte hundimiento diferencial con retroceso del frente
costero, resultado de las diferencias entre la neotectónica y
la subsidencia. En las cuencas neógenas de Valencia y el
bajo Segura predomina la subsidencia mientras que los
sectores acantilados de las béticas presentan una elevación
positiva. El resultado general de este contrajuego para el
territorio es más bien subsidente o negativo. El movimiento
de bloques ha generado una desigual presencia de depósitos
marinos, generalizados entre el Cap de la Nau y la Serra
Gelada y escasos cuando no ausentes al N y S de este sector.
Los depósitos del Pleistoceno inferior/medio corresponden a
fases coluviales desarrolladas durante bajas glacioeustáticas
y a depósitos dunares cubiertos por sedimentos coluviales en
las etapas regresivas marinas. Mientras que los depósitos del
Pleistoceno superior muestran series dunares amplias.
Los yacimientos marinos valencianos son los que
presentan una menor potencialidad de albergar información
paleolítica general, en comparación con otros medios sedimentarios tratados. En los sectores ibérico y bético estricto,
zonas subsidentes, los depósitos del Pleistoceno medio/
superior se hallan cubiertos por materiales más modernos y
sólo son reconocibles mediante sondeos, entre 10-20 m de
profundidad. Las escasas terrazas tirrenienses de las costas
acantiladas presentan una reducida extensión y potencia, y
en ellas únicamente se han localizado fauna fósil marina y
huellas de ungulados.
Las posibles relaciones entre el medio físico y el poblamiento paleolítico humano precisan una atención especial a
las variables externas a los yacimientos: características
físicas y estructurales del territorio, tipos de depósitos y
edad, entornos biofísicos, posibilidades de vertebración
regional, distribución cartográfica de los yacimientos, etc.
Son especialmente importantes las características de los ejes
que vertebran la comunicación de los grupos de cazadoresrecolectores prehistóricos, ejes vertebradores de entornos y
medios ecológicos. La ubicación de los yacimientos sirve de
marco a la distribución de los asentamientos, el carácter
ocupacional y sus características paleoeconómicas.
La relación hombre-territorio durante el Paleolítico
antiguo ha sido frecuentemente valorada como sujeta a parámetros físicos que constriñen y reflejan una hostilidad del
medio (alta altitud, mala orientación, falta de agua), consecuencia de una supuesta incapacidad o limitación adaptativa
de los antiguos homínidos. El estudio regional es contrario a
estos planteamientos, que deben ser relativizados por
presentar una fuerte y rígida interdependencia orográfica en
el seno de una evolución paleogeográfica no estática. Sin
embargo, estas variables sí pueden ser significativas a la
hora de evaluar su uso estacional y funcional, en relación al
medioambiente, aunque por el momento no poseamos suficientes referencias. Hay que tener presente que las valoraciones que desarrollamos sobre la secuencia regional están
cimentadas con los datos que proporcionan los asentamientos en cuevas y abrigos, con un gran vacío documental
de yacimientos al aire libre y que en buena lógica deben
complementar la visión global del espacio adaptativo de
estas primitivas comunidades de homínidos. La diversidad
paleoambiental –dominando un valle, al pie de un farallón,
bajo la protección de una visera de cueva, etc.–, puesta en
relación con la ocupación territorial antrópica, no hace sino
reflejar la orografía del propio territorio que se muestra altamente contrastado y que comprende situaciones diversas.
Las ocupaciones antiguas presentan una geomorfología y
topografía genérica, de una diversidad igual a la de los territorios frecuentados o recorridos.
El estudio de la incidencia de los corredores naturales
respecto del poblamiento antiguo valenciano se plasmó en
una representación cartográfica con las diferentes «potencialidades biofísicas» (Aura et al. 1994) (fig. I.1). Ésta reúne
la información de distintas altitudes, rupturas y gradientes
orográficos, reconstrucción paleogeográfica, mapas geológicos, cartografía viaria histórica, fotografía aérea, ortoimágenes espaciales, etc. A estas se añaden las diferencias de
ubicación entre yacimientos del Paleolítico medio y superior
a partir de distintos elementos como altitudes, rupturas y
gradientes orográficos, reconstrucción paleogeográfica y
otros, que indican la existencia de un parámetro sobresaliente, la tasa de altitud relativa, como relación existente
entre la altitud del espacio de hábitat kárstico y la del espacio recorrido (corredor) para momentos del Pleistoceno
superior inicial (< 2). Este valor relacional presenta un
aumento en los escasos yacimientos del Pleistoceno medio
(2 a 10) y se dispara con la presencia de valores superiores a
10 en conjuntos del Paleolítico superior. Esta variación
importante del comportamiento acontece con la llegada del
Hombre moderno, donde no es tan nítida la vinculación
entre los asentamientos y las áreas de fácil tránsito. La
explotación de otros ecotomos, posiblemente más variados y
especializados, apoyada en una mayor y mejor tasa poblacional, tecnología, cultura y sistema social, hizo que se
actuara sobre otros territorios anteriormente no explotados.
Cada día parece más claro que al final del Paleolítico medio
se produce un cambio relevante con ocupación de áreas más
complejas desde un punto de vista ecológico. Sin embargo,
la ocupación de estas áreas más serranas se vincula a la
proximidad de los grandes ejes.
La práctica totalidad de los yacimientos valencianos
considerados del Paleolítico antiguo se ajustan bien al
desarrollo de los corredores y áreas limítrofes, o lo que es
lo mismo, existe una significativa ausencia de este tipo de
registros en áreas de difícil articulación territorial como el
21
[page-n-35]
Maestrat y sierras centro-meridionales, circunstancia que
futuras prospecciones deberán precisar. Esta relación con
las vías naturales de comunicación –corredores– presenta
una información muy significativa entre los asentamientos
anteriores al 30.000 BP (Fernández Peris 1990, 1994, Aura
et al. 1994, Fernández y Villaverde 2001). La imbricación
de los yacimientos en los grandes ejes es explicable como
la óptima adaptación a la variabilidad medioambiental de
estos grupos de cazadores-recolectores en un espacio biofísico que proporciona la máxima y única posibilidad de
subsistencia: movilidad, información y variabilidad (Aura
et al. 1994). La movilidad territorial de estos grupos se
debió ajustar estructuralmente a los corredores, y por tanto,
ésta no fue circular, radial o lineal como citan diversos
autores para los neandertales en otras regiones, sino recurrente y específica al desarrollo de los ejes. Estos entornos
ecológicos diversificados debieron representar a nivel
económico abundantes y variados recursos (llanura y
montaña; marjal y bosque, etc.). La búsqueda del esporádico lugar de hábitat debió de estar supeditada –entre otros
aspectos– a la obtención de elementos de información
económica y a la procura de protección o refugio.
Los yacimientos paleolíticos regionales, con una información paleoambiental y paleoeconómica muy limitada,
presentan, a pesar de todo, unos de los registros cronoestratigráficos mejor conocidos de la Península. Entre los yacimientos atribuibles al Paleolítico medio y Paleolítico superior se observan fuertes diferencias en los tamaños, entornos
y usos de los distintos asentamientos (Villaverde y Martínez
1992, Aura y Pérez Ripoll 1992). En el Paleolítico medio se
asiste a una continua pérdida de efectivos de los grandes
ungulados que conducirá a una marcada polarización en el
ciervo y la cabra durante el Paleolítico superior. Esta situación supone una estrategia económica de caza sobre ciervos
y cabras que tuvo que realizarse mediante la elección de los
enclaves apropiados para el acceso a estos recursos y que
debió implicar cambios en la implantación de los grupos
sobre el territorio (Aura et al. 1994).
El territorio valenciano en el Pleistoceno debe ser considerado como un marco espacial coordenado en el que las
opciones estratégicas de los cazadores-recolectores no plantean preferencias estáticas, sino que éstas son versátiles y
adecuadas en distinto grado a sus necesidades adaptativas. Las
estrategias de alta movilidad que corresponden a estos
momentos están contrapuestas a otras de búsqueda y predilección intencional por un área determinada (ocupación
22
costera frente a penetración interior en altura), o de biotopos
considerados variados frente a otros que no lo son (territorios
contrastados frente a grandes llanos). Por ello, posiblemente la
etología homínida no se dirige hacia una circunstancia
concreta predeterminada, sino que busca los elementos potencialmente más interesantes que pueda proporcionar ese territorio durante su recorrido. Cuando los datos muestran un
hecho relevante y reiterado, como es una situación determinada de los asentamientos sobre el terreno circundante, ésta
no se puede explicar exclusivamente por elementos individualizados como la presencia de agua o las comunicaciones más
fáciles y rápidas, sino por la conjunción general óptima de
elementos favorables que proporciona el territorio. La nítida
vinculación del hombre con el espacio no puede ser enmascarada con actuales observaciones subjetivas sobre lugares de
aguada, biotopo adecuado, alta insolación, etc. El hábitat y el
asentamiento deben verse como un elemento de carácter
general no restrictivo, inserto en un espacio cuya principal
plasmación para momentos del Pleistoceno medio y superior
inicial es el «corredor natural» (Fernández y Villaverde 2001).
La distribución cartográfica muestra una concentración
de yacimientos en el área comprendida entre los corredores
de la Canal de Montesa y Vinalopó con el Mediterráneo.
Estos ejes pueden ser considerados la mejor comunicación
con el interior peninsular, a través de la Submeseta sur, delimitando un espacio –comarcas centromeridionales– que
combina diferentes zonaciones ecológicas y accesos interior-costa. El estudio de éstos y sus variables puede ayudar a
comprender las características del principal núcleo conocido
de poblamiento paleolítico en el País Valenciano.
Los indicios paleolíticos más antiguos y conocidos en
tierras valencianas corresponden al Pleistoceno medio.
Éstos son escasos y se sitúan en el área costera, con explotación de las amplias llanuras prelitorales. Esta situación se
apoya también en la existencia allí de numerosos depósitos
paleontológicos –Orpesa, Vilavella, Almenara, Sueca,
Cullera, Xàbia, etc.– que vendrían a confirmar la existencia
de abundantes recursos bióticos. Los espacios que configuran los corredores naturales y la ubicación en los mismos
de medios kársticos constituyen los elementos más prometedores en la ubicación de nuevos yacimientos del Pleistoceno
medio. La prospección sistemática y general de los depósitos fluviales en su salida a los llanos prelitorales constituye
un potencial desconocido que deberá abordarse en el futuro
para poder interpretar de forma global las características del
poblamiento antiguo.
[page-n-36]
II. EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO COVA DEL BOLOMOR
El topónimo “El Bolomor” no es frecuente en las
fuentes documentales de La Valldigna; cuando aparece hace
referencia a la partida, barranco y fuente del Bolomor. El
escrito más antiguo que conocemos es un documento de
1693, que sitúa esta partida municipal (Toledo 1992: 57).
Posiblemente el significado de Bolomor se pueda vincular
con «salida de aguas», correspondiendo al impetuoso e irregular drenaje hacia La Valldigna de la vertiente norte del
macizo del Mondúver. La cavidad adoptaría el nombre
Bolomor al relacionarse con estos elementos geográficos de
mayor entidad y difusión.
II.1.
lógicos de esta importante cueva osífera junto al naturalista
Eduardo Boscá (Vilanova 1893: 13 y 21). Los materiales
recogidos por Vilanova fueron donados para la creación de
las colecciones del Museo Arqueológico Nacional (exp.
1868/51), números 21 y 22: «hachas de calizas silíceas de
las cuevas del Bolomort (Tavernes de Valldigna)» y número
23: «brechas huesosas con piedras del id» (fig. II.2), y constituyen parte de los primeros fondos fundacionales de esta
institución (Cacho y Martos 2002: 385). Los datos proporcionados por Leandro Calvo, geólogo y religioso aragonés
afincado en Gandia, que exploró la cueva en varias
ocasiones desde la década de 1880 (Calvo 1908), sirvieron
HISTORIA PREVIA A LAS
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
La información escrita más antigua conocida sobre la
Cova del Bolomor hace referencia a la búsqueda en el interior de la cavidad de inexistentes tesoros por los vecinos del
pueblo de Tavernes de la Valldigna en torno a la década de
1860, relato que recoge Leandro Calvo en el diario comarcal
Litoral (nº 183-1884) de Gandia:
«Estimulados los habitantes de la Vall por la codicia y
creídos sin duda que se destinaba en otro tiempo el dinero
para enriquecer a los muertos, trabajaron para desencantar
a la fuerza de los barrenos los tesoros escondidos en aquel
Cementerio de Moros. No contentos con despeñar tanta
preciosidad ... –dientes de carniceros, ciervos, algún paquidermo y también pequeños pedazos angulosos de pedernal
blanco– ..., continuaron excavando hasta las entrañas del
monte la rendija cada vez más angosta. La generación
presente ya se da por desengañada, y Dios haga que los venideros conserven lo poco que los presentes han respetado».
Esta actividad posiblemente ya había finalizado cuando
en el verano de 1867 el catedrático de geología Juan Vilanova y Piera (fig. II.1) explora y recoge materiales arqueo-
Fig. II.1. Juan Vilanova y Piera (1821-1893).
23
[page-n-37]
En el año 1923, a consecuencia del descubrimiento de la
necrópolis de la Cova del Barranc de les Foietes en un
barranco contiguo y a escasa distancia de Bolomor, el ayuntamiento solicitó la presencia de una comisión del Colegio
de Doctores de Madrid para examinar las cavidades prehistóricas del valle, y en noviembre de 1924 el Dr. Carrillo y el
alcalde y médico de Tavernes Francisco Valiente exploraban
la cueva (Barras de Aragón y Sánchez 1925: 155-157):
«Encontróse allí una gran oquedad, semejante a la
entrada de una gruta, como de unos 10 m de elevación. En
sentido opuesto a la pendiente de la ladera montañosa hay
un entrante en forma de rapidísimo declive, y a la derecha
entrando se ve como el comienzo de una sima cuya boca
mide aproximadamente dos metros de diámetro. Pero lo
verdaderamente notable y digno de consideración y estudio
es el hecho de que las paredes y techo de la oquedad están
constituidas por un conglomerado de caliza y huesos de
diferentes especies animales, en forma de durísima roca. Su
variedad es grandísima: huesos largos, cortos, planos,
trozos de mandíbulas, asta y molares de gran tamaño pertenecientes a especies herbívoras y caninos de especies carnívoras. Prolijamente examinó el Dr. Carrillo este conglomerado sin hallar en el mismo un solo vestigio humano».
Fig. II.2. Inventario de la colección Vilanova y Piera. Museo Arqueológico Nacional (Exp. 1868/51).
para plasmar una primera y somera descripción estratigráfica en el libro Simas y Cavernas de España (1896: 343) del
geólogo Gabriel Puig y Larraz:
«El suelo de la cavidad está constituido por un depósito
de arcilla roja entremezclada con huesos de animales y fragmentos de instrumentos de pedernal, comprendido dicho
depósito por dos capas de caliza estalagmítica, una inferior
a él y otra superior. En el país al depósito fosilífero le llaman
el Cementerio de los Moros».
Durante la primera mitad del siglo XX naturalistas e investigadores visitan y comentan el depósito brechificado con
industria y fauna. Así, en el año 1913 el abatte Henri Breuil
visitó La Valldigna con Leandro Calvo (Blay 1967), y en 1932
Luis Pericot recogió un lote de materiales de la Cova del
Bolomor que fueron depositados por H. Breuil en el Institut de
Paléontologie Humaine de Paris (Bru y Vidal 1960). A principios del siglo XX Bolomor es ya considerado junto a Cova de
les Meravelles, Cova del Parpalló y Cova Negra como un importante yacimiento que «confirmaba la presencia del hombre
prehistórico» en tierras valencianas (Boscá 1901, 1916, Barras
de Aragón y Sánchez 1925), aunque era considerado como un
conchero –Kjoekkenmoeddings– siguiendo la tendencia de la
época (Fletcher 1976: 18) (archivo SIP). Posiblemente el catedrático de Ciencias Naturales Eduardo Boscá visitó la cavidad
en varias ocasiones, pues poseía una colección de materiales de
la misma de la que existe un depósito de fragmentos óseos en
los fondos de la Facultad de Biología de Valencia. El mismo
clasificó los restos faunísticos de ciervo y caballo como Equus
adamaticus (Pericot 1942: 277, Sarrión 1990: 30).
24
En esta misma época la publicación Topografía médica
de Tabernes de Valldigna recoge las dimensiones de la
cavidad (Grau Bono 1927: 22):
«Es notable esta oquedad, cuyas dimensiones son de tres
metros de anchura por otros tantos de profundidad… según
autorizadas opiniones debió servir de morada al hombre
primitivo».
A principios de 1930, la Secció d’Antropologia i
Prehistòria del Centre de Cultura Valenciana exploró la
cueva ingresando en la institución un lote de materiales
arqueológicos procedentes de ésta (C.C.V. 1931). Hacia
1935 y sin que haya podido ser localizada ninguna documentación escrita, tuvieron lugar amplias actividades de
extracción de piedra mediante vaciado con dinamita de una
importante parte del depósito arqueológico. Esta actividad
minera arrancó bloques cúbicos de varias toneladas de peso
y otros cilíndricos de 95 cm de diámetro, que fueron bajados
con cadenas tiradas por bueyes hacia el pueblo. Parte de las
mismas al parecer se utilizaron para elaborar las mesas de
piedra del desaparecido casino, según testimonios orales.
Las actividades vinculadas a la «búsqueda de tesoros»
de 1860-70, según se desprende del relato de L. Calvo, se
realizaron mediante la utilización de barrenos intentando
profundizar «hacia las entrañas cada vez más angostas».
Estas labores requirieron medios, organización y presupuesto económico, afectando a sectores como la galería y/o
la sima que reúnen las condiciones de grieta angosta. Sin
duda alguna estas actividades se desarrollaron durante largo
tiempo, tal vez favorecidas por algún hallazgo metálico
protohistórico o por la obstinación fantasiosa. Cuando en
1880 Leandro Calvo visita la cueva, el «suelo» estaba
formado por un depósito de arcilla roja entre dos niveles
estalagmíticos. La primera valoración que implica esta
descripción es que no existía de forma extensa el nivel
[page-n-38]
arqueológico I, de color negro intenso y fácil erosión. El
nivel rojo citado puede corresponder a diferentes niveles
cálidos o de terra rossa como el nivel IV o el XIII, ambos
limitados por paquetes estalagmíticos. Probablemente se
trate del primero. En 1924 la entrada a la cavidad se realizaba por la parte central como en la actualidad, y ésta
mostraba una altura de 10 m con fuerte declive a la derecha
(al sur) y con presencia allí de la sima, de dos metros de
boca. La existencia recalcada de fuertes depósitos osíferos
en techos y paredes debe referirse al Sector Norte. Los datos
de V. Grau que también corresponden al año 1924, indican
una escasa anchura para la cueva, por lo que es posible que
una parte del depósito central de la cavidad aún existiera.
Hacia 1935 debieron producirse las actividades mineras
en busca de los mantos estalagmíticos basales para su explotación industrial. Se utilizaron barrenos, con extracción de
bloques y escalonamiento con trincheras del Sector Norte. En
el extremo sur se produjo la perforación del pozo de 3,5 m y
95 cm de diámetro mediante barrenado. Las actividades de los
años 1930 debieron ser intensas y abandonadas al agotarse la
cantera pétrea. Estas labores produjeron transformaciones y
acondicionamiento para la extracción de piedra y el vertido de
tierras al barranco como desecho. La fuerte rampa que existe
en el Sector Oeste es debida al vertido sedimentario, mientras
que la extracción pétrea corresponde al Sector N que aún
muestra bloques abandonados de la actividad minera.
La excavación arqueológica ha permitido obtener información de estas actividades que muestran la existencia de una
dinámica que consiste en perforar para posteriormente
rellenar la perforación y desarrollar una nueva en sus proximidades. Esta actuación genera en muchos sitios una estratigrafía “invertida”. Existen oquedades generadas por la actividad de un sólo operario con las dimensiones justas para él y
su herramienta (pico). La misma estuvo muy planificada pues
el abancalamiento encontrado ha sido cuidado y se observa la
existencia de restos de yeso que debieron apuntalar andamiajes. Los fragmentos de botijos, cazuelas con restos óseos
y fragmentos metálicos de las herramientas hablan de una
actividad importante y con numerosos operarios. Todas estas
labores a lo largo de los siglos XIX y XX hicieron desaparecer
cerca de un 70% del depósito arqueológico.
El yacimiento, a partir de la década de 1970, recibe una
cierta atención bajo la óptica principal de su catalogación. El
S.I.P. en 1975 le incluye entre sus visitas (Fletcher 1976: 18),
llegando a recoger sedimentos en 1977 (Fletcher 1978: 19) y
practica una cata de urgencia de 1 m que afectó a los niveles
superiores (estrato I, cuadro B4) por J. Aparicio, quedando el
depósito arqueológico considerado de «industria íntegramente musteriense, estando presente la técnica levalloisiense y que los tipos son pequeños» (Fletcher 1978: 19,
1982: 72).
En junio de 1982, como consecuencia de la exploración
subacuática que realicé en Clot de la Font a requerimiento del
ayuntamiento de Tavernes, visité varias cuevas del término
municipal acompañado por miembros del Centro Excursionista de la localidad. Hoy aún recuerdo la fuerte impresión
que causó aquella majestuosa estratigrafía con huesos e
industria lítica en un ilusionado estudiante de prehistoria. Ese
mismo día notifiqué al Departamento de Prehistoria de la
Fig. II.3. La entrada del yacimiento en 1982.
Universitat de València aquel hallazgo: «el primer paleolítico
inferior en tierras valencianas con industria tayaciense»,
como se consideraba entonces. Seguidamente busqué durante
varios años el respaldo necesario con el fin de crear un
equipo multidisciplinar de estudio y la presentación de un
proyecto que pudiera hacer factible la excavación arqueológica. Éste fue asumido e impulsado por M.ª P. Fumanal y se
Fig. II.4. Vista interior del yacimiento.
25
[page-n-39]
aprobó por la Conselleria de Cultura en el año 1989, iniciándose la primera campaña de excavación a finales de aquel
mismo otoño, dirigida por Pere Guillem y Josep Fernández y
vinculada al Servicio de Investigación Prehistórica de la
Diputación de Valencia (Fernández Peris 2001).
II.2.
LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
(1989-2003)
Las intervenciones arqueológicas corresponden a las
campañas de excavación que desde el año 1989 hasta 2003
se realizaron de forma planificada durante treinta días al año
y con el correspondiente permiso de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat Valenciana. Los resúmenes de estas
actuaciones anuales forman parte de las memorias de excavación correspondientes y el material arqueológico del
presente estudio corresponde a las mismas.
El yacimiento, al inicio de las intervenciones, se hallaba
totalmente cubierto de una fuerte vegetación arbustiva y
arbórea junto a un relleno sedimentario caótico consecuencia de las actuaciones mineras y erosivas (fig. II.3 y II.4).
Campaña de 1989
La primera campaña se desarrolló entre los días 8 de
noviembre y 4 de diciembre. Las actuaciones iniciales
consistieron en acondicionar el área de actuación arqueológica y el acceso al yacimiento. El principal objetivo planteado fue el de documentar detalladamente la secuencia
estratigráfica del Sector Occidental. Se procedió a regularizar el depósito sedimentológico y a confeccionar el levantamiento planimétrico general. La secuencia estratigráfica se
dividió en XV niveles provisionales de los que se excavaron
el VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, numerados arqueológicamente de I a VIII. La excavación se centró en los cuadros
A2, A3 y A4, mediante capas de 10 cm. Los niveles fueron
analizados para su posterior estudio microfaunístico, sedimentológico, palinológico y para la obtención de dataciones
absolutas (fig. II.5).
Campaña de 1990
La excavación de este año no se realizó por falta de presupuesto económico. En el mes de enero se procedió al cierre y
protección del yacimiento mediante vallado metálico.
Fig. II.5. El Sector Oeste antes del inicio de las excavaciones en 1989.
Campaña de 1991
La segunda campaña se desarrolló entre los días 22
de marzo y 22 de abril. Los objetivos se dirigieron a
completar el estudio de la secuencia estratigráfica con la
mínima afectación en extensión. Se consideraron tres
conjuntos de diferente diacronía: niveles estratigráficos
superiores, intermedios e inferiores. Los superiores (I a V)
con potencia de 150 m, afectaron a los cuadros B3 y B4. La
excavación de los niveles intermedios (XIII-XV), con
potencia de 220 cm, se desplazó al sur (cuadros A3 y A2).
Los niveles inferiores (XV-XVII) se excavaron mediante los
cuadros C1, C1’, C2’ y C3’, buscando la regularización
Fig. II.6. Intervención arqueológica secuencial en 1991.
26
[page-n-40]
respecto del corte estratigráfico general. Los mismos finalizaron en un manto estalagmítico basal y estaban afectados
parcialmente por las antiguas obras mineras.
Esta campaña de excavaciones generó modificaciones
estratigráficas: el nivel I se dividió en Ia, Ib y Ic debido a la
individualización de dos niveles arcillosos y uno brechificado. El nivel XIII a su vez en XIIIa, XIIIb y XIIIc por la
existencia de tres niveles con variación de fracción y brechificación. En los niveles inferiores, el momento de caída de
bloques pasó a ser considerado nivel XVI, bajo el cual el
XVII se dividió en XVIIa, XVIIb y XVIIc, correspondientes
a dos niveles arcillosos y otro de plaquetas (b). Para toma de
muestras se extrajeron materiales sedimentológicos de los
niveles inferiores y el análisis polínico afectó a los niveles I
al XIV (fig. II.6 y II.7).
las que raíces, madrigueras y un substrato brechoso e irregular (Ib) condicionaron el proceso de excavación. Los
cuadros con sedimentación no alterada se excavaron de
acuerdo a un levantamiento tridimensional. En determinados cuadros el nivel Ia estaba totalmente erosionado como
en B2, y en otros incluso hasta el estrato Ib como en el
cuadro D2. Las brechas del nivel presentaron una morfología tubular propia de travertinos, muy erosionados y sin
apenas material arqueológico. Las características morfoestratigráficas determinaron el cierre de los cuadros D5, H5,
J3, J4 y J5 (6 m2) y la apertura de B2, D2, F2 y H2 (4 m2),
quedando el yacimiento con una extensión media de 14 m2.
Campaña de 1992
La tercera campaña de desarrolló entre los días 11 de
abril y 5 de mayo. El objetivo fue buscar una adecuada área
de excavación en extensión de los niveles más recientes del
yacimiento (Sector Occidental). Tras la limpieza superficial
de tierras removidas entre 3 y 40 cm se procedió a la excavación propiamente dicha dividida en tres niveles sedimentarios –a, b y c– que correspondían a los cuadros B2, D2,
D3, D4, D5, F2, F3, F4, F5, H2, H3, H4, H5, J3, J4 y J5 (16
m2). El nivel Ia se excavó mediante seis capas de 8 cm, en
Campaña de 1993
La cuarta campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 14 de octubre y 15 de noviembre. Se procedió a la
limpieza de los niveles inferiores para buscar áreas no afectadas por las antiguas remociones. Tras el vaciado parcial
del Sector Sur se constató que todo el depósito estaba allí
revuelto. En los niveles superiores se excavaron los estratos
Ia, Ib y Ic, a través de los correspondientes cuadros B2, B3,
B4, D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4. Se abandonaron definitivamente los cuadros B5, D5, F5 y J5 debido
a su potente brechificación.
El estrato II presentó coloración gris característica de un
volcado de cenizas y con pérdida de potencia hacia el oeste.
Fig. II.7. Análisis polínico de los niveles VI a XII.
Fig. II.8. Estructuras de combustión de los niveles IV y XI.
27
[page-n-41]
El estrato III, con fuerte brechificación, formaba un pavimento compacto que sellaba los niveles subyacentes. Éste se
levantó en capa única, con espesor variable entre 15-20 cm.
La profundización de los estratos I, II, y III confirmó la afectación del registro arqueológico por procesos postdeposicionales (raíces, madrigueras, brechas, etc.). En la base de la
secuencia se profundizó hasta comprobar que no existía
estratigrafía in situ por debajo del nivel estratigráfico XVII,
en toda el área sur. Distintos niveles de la secuencia fueron
analizados para la determinación de dataciones por los
métodos de Aminoácidos, Torio-Uranio y Termoluminiscencia.
Campaña de 1994
La quinta campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 4 de septiembre y 2 de octubre. Las tareas de excavación se centraron en los niveles IV y XV-XVIIa. Se
abrieron 11 m2: cuadros B2, B3, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3,
H4 y J3. Igualmente se procedió al cierre definitivo de los
cuadros D5, F5, H5 y J5 (4 m2), quedando el área con una
extensión de 12 m2. En los cuadros F3, F4, H3 y H4 del
estrato IV se documentaron estructuras de combustión (fig.
II.8). En los niveles inferiores se procedió a regularizar el
corte sagital actuando sobre los estratos XV, XVI y XVII.
Aquí la excavación se centró en los cuadros C3´, C4´, C5´y
E5´ (4 m2) del estrato XVII muy brechificado.
Campaña de 1995
La excavación de este año no se realizó por falta de
presupuesto económico.
Campaña de 1996
La sexta campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 7 de octubre y 3 de noviembre. Los objetivos se
centraron en incidir secuencialmente en la estratigrafía y se
paralizó la excavación en extensión iniciada en 1992. Los
niveles IV al X, con potencia total de 150 cm, se excavaron
a través de los cuadros B3 y B4 con el levantamiento de 22
capas. Igualmente se procedió al cierre definitivo de los
cuadros J3, J4 y H4 (3 m2), quedando el área con una extensión media de 11 m2.
Los niveles XI al XIV, con potencia de 220 cm, se
excavaron a través de los cuadros B4, A1, A2 y A3 (4 m2),
y mediante 25 capas con potencia variable dependiendo de
las características sedimentológicas de cada capa, así como
de la presencia o no de materiales. Los niveles XV al XVII,
con potencia de 240 cm, se excavaron mediante los cuadros
A1, A2, A3, C2, C3´y C4´ (6 m2) y el levantamiento de 38
capas. El nivel X, formado por plaquetas gravitacionales,
es estéril por su génesis. Igualmente el estrato XVI que
corresponde a la mayor presencia de grandes bloques y que
se vincula al hundimiento del techo de la cueva. El estrato
XVIIb, nivel pétreo que sellaba los niveles subyacentes,
fue levantado mecánicamente, apareciendo el XVIIc fuertemente brechificado. Esto hizo que los cuadros C5’-E5’
fueran abandonados.
28
Campaña de 1997
La séptima campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 22 de septiembre y 20 de octubre. Los objetivos se
centraron en la secuencia litoestratigráfica y en la actuación
por primera vez en el Sector Oriental. La excavación de este
sector buscó acceder a otros niveles más profundos sin necesidad de actuar sobre los potentes paquetes sobrepuestos. El
nivel IV se excavó a través de los cuadros D2, D3, D4, F2, F3
y F4 (6 m2) y seis capas de 10 cm. El nivel V apareció con
mayor potencia hacia el interior del yacimiento. En la línea
de reducir el área de excavación, escalonar ésta y acelerar los
ritmos de trabajo en profundidad se cerraron los cuadros H2,
H3 y H4 (3 m2). El estrato XIII del área oriental con potencia
de 220 cm se excavó a través de los cuadros N4, N5, O4, O5,
Q4 y Q5 (6 m2).
La actuación en el Sector Oriental junto a la pared de la
cueva dio como resultado la existencia de una gran perforación y escombrera de las antiguas obras. Tras la limpieza de
todo este revuelto de 15 m2 apareció un “testigo” intacto de
2 m2 correspondiente a los cuadros parciales N4 a Q5, que
se excavó en sus primeras capas. Se procedió a la realización
de un sondeo en los cuadros O6-Q6 (2 m2) para saber su
máxima profundidad, que fue de 5 m, con aparición del nivel
XVII. Para individualizar la remoción o escombrera se abrió
una zanja en los cuadros G4-G7 a I4-I7 (8 m2). La extracción
de todo el revuelto se realizó mediante paquetes sedimentológicos de diferente coloración (XIII, I sub XIII y sub I A).
Estos depósitos poseían rasgos de “estratigrafía inversa”,
consecuencia del volcado minero. Se extrajeron unos 30 m3
de tierras removidas que fueron cribadas con malla de 1 cm.
Campaña de 1998
La octava campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 15 de septiembre y 13 de octubre. Los objetivos se
centraron en la excavación de los estratos IV y V a través de
los cuadros A2, B2, D2, D3, F2 y F3 (6 m2). El primero (IV),
con potencia media de 30-50 cm, excavando las últimas
capas entre las cotas 230-260, quedando finalizado. El segundo (V) mediante tres capas de 10 cm y con brechificación basal. Se hizo efectivo el abandono de los cuadros D4 y
F4, donde una potente brecha imposibilita la excavación y
bajo los que existe el gran bloque de hundimiento de visera.
En la línea de reducir el área de excavación se cerraron los
cuadros B1, D1, F1, H1, H2, H3 y H4 (7 m2), quedando una
extensión de 6 m2.
La actuación en el área oriental fue ganando profundidad y extensión hacia el Norte y Este, apareciendo una
galería a 5 m de profundidad con un recorrido de 15 m. Esta
gran remoción de unos 100 m3 de tierras fue cribada proporcionando abundante material arqueológico, que quedó inventariado en 161.178 huesos y piezas líticas.
Campaña de 1999
La novena campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 13 de septiembre y 10 de octubre. Los objetivos se
centraron en la excavación del estrato V, que finalizó en la
capa 4 y dio paso a uno de los más potentes pavimentos
[page-n-42]
brechificados del yacimiento, el estrato VI. Éste se levantó
en bloque con una potencia de 25 cm, fue troceado y se
extrajeron de él escasos materiales arqueológicos. El estrato
VII se excavó en 6 m2 mediante once capas y poco material
arqueológico, entre las cotas 250-350. El estrato VIII, individualizado por su brechificación, se excavó en capa única
de 15 cm y sin materiales arqueológicos. Igualmente, el
estrato IX, menos brechificado y con lajas pétreas, se levantó en capa única y sin materiales arqueológicos. El estrato X
corresponde a un nivel pétreo de plaquetas desprendidas del
techo. El último nivel excavado en este sector fue la primera
capa del XI, también sin materiales. En las otras áreas del
yacimiento, únicamente se actuó sobre una remoción existente junto a N4-Q5 (4 m2).
Campaña de 2000
La décima campaña de excavaciones se desarrolló entre
los días 18 de septiembre y 16 de octubre. Los objetivos se
centraron en la excavación de los estratos XI, XII, XIII, XIV
y XV. Éstos, con potencia de 420 cm, se excavaron a través
de los cuadros A2, B2, B3, D2, D3, F2, F3, N4, N5, O4, Q3,
Q4 y Q5 (12 m2) y mediante el levantamiento de capas artificiales con potencia media de 10 cm. En el Sector Occidental se excavó el estrato XI con cinco capas y escasos
restos óseos. El nivel XII se excavó igualmente mediante
cinco capas en los cuadros B2, B3, D2, D3, F2 y F3 (6 m2).
En el Sector Oriental y junto a la pared de la cueva se excavaron 19 capas (cotas 630-775), afectando a los cuadros N4,
N5, O4, O5, Q3, Q4 y Q5 (5 m2) y con reducción de la
superficie en profundidad al aflorar el manto estalagmítico.
dental, oriental y septentrional, a través de la excavación de
los estratos XII, XIII y XV El Sector Occidental se excavó
.
mediante los cuadros A2, A3, B2, B3, D2, D3, F2 y F3 (7 m2)
del estrato XIII, con las capas 5, 6 y 7 (cotas 500-530). En el
Sector Norte se excavó el estrato XII, fuertemente brechificado y mediante los cuadros G8, G9, K8, K9 (3 m2), documentando detalladamente este fuerte y rico pavimento arqueológico de difícil extracción. En el Sector Oriental, tras los
cuadros N, los O4 y O5 se vieron muy reducidos al ir en
aumento el manto estalagmítico. Se excavaron tres capas: 9,
10 y 11, con cotas entre 790-820 y se procedió al levantamiento topográfico con una estación total.
Campaña de 2003
La décimo tercera campaña de excavaciones se desarrolló entre los días 16 de septiembre y 12 de octubre. Los
objetivos y trabajos fueron la continuación de la excavación
de los estratos XII, XIII y XV. En el Sector Occidental se
excavó el estrato XIII, capas 8 a 11 (cotas 530-570) de los
cuadros A2, A3, A4, B2, B3, B4, D2, D3, F2 y F3. En el
Sector Norte la excavación del estrato XII, fuertemente
brechificado, fue mediante los cuadros G8, G9 e I9. En el
Sector Oriental, al aumentar el manto estalagmítico se redu-
Campaña de 2001
La undécima campaña de excavaciones se desarrolló
entre los días 10 de septiembre y 9 de octubre. Los objetivos
se centraron en abrir un tercer sector para aumentar el área
de actuación. Se regularizaron los cortes sagital y frontal del
área septentrional y oriental de la cueva. El estrato XII se
excavó mediante las capas 6 y 7 (cotas 440-460) y dió paso
al estrato XIII, sobre el que se actuó en las tres primeras
capas (cotas 470-500). En el Sector Norte, una vez cuadriculada el área, se regularizó el corte sagital. Los cuadros
excavados fueron E8, E9, G8, G9, K8 y K9, la mayoría con
extensión parcial, por lo que el área real de excavación fue
de unos 3 m2. Se excavó el estrato XI en capa única donde
aparecieron dos hogares en los cuadros I9 y K9. Levantados
éstos y realizados los análisis se inició la excavación del
estrato XII, fuertemente brechificado. En el Sector Oriental
únicamente se excavaron las capas 7 y 8 del estrato XV
(cotas 770-790), mediante los cuadros O4, O5, Q4, y Q5 (4
m2). En las tareas de limpieza se actuó en el área occidental
del yacimiento que da al barranco, para individualizar los
bloques existentes y relacionar con el colapso de la visera.
La escasa sedimentación existente y removida se consideró
como Remoción exterior.
Campaña de 2002
La duodécima campaña de excavaciones se desarrolló
entre los días 16 de septiembre y 14 de octubre. Los objetivos
y trabajos fueron la continuación en los tres sectores: occi-
Fig. II.9. Situación del yacimiento Cova del Bolomor.
29
[page-n-43]
jo la extensión del mismo a 2 m2. Se excavaron las capas 12
y 13 del estrato XV y se procedió a la apertura de los
cuadros O6, 07, Q6 y Q7 tras la limpieza de la sedimentación removida que los cubría. Ésta corresponde al “Ia sub
XIII”, sigla que equivale al nivel sedimentario Ia.
II.3.
CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOGRÁFICO
La Cova del Bolomor se sitúa en la fachada septentrional
del Macizo del Mondúver y en la vertiente meridional de la
depresión de La Valldigna, dentro del extremo más nororiental de la Zona Prebética (fig. II.9 y II.10). Este macizo es
estructuralmente un domo anticlinal (Domo Jaraco) constituído por calizas y dolomías cretácicas sobre materiales jurásicos poco aflorantes y con un substrato de arcillas y yesos
del Trias en facies Keuper (Champetier 1972). La Valldigna y
el Macizo del Mondúver pertenecen al extremo nororiental
de la Unidad Hidrogeológica Serra Grossa, que se inserta en
el dominio de las Cordilleras Béticas (Pulido 1979). La Valldigna es el límite estructural entre los dominios Ibérico y
Bético. El Prebético nororiental se caracteriza por una sucesión de pliegues-fallas orientadas ENE-WSW, cuyo anticlinorio más septentrional es la Serra Grossa y en cuyo extremo
NE está el Macizo del Mondúver. La Serra de Corbera con
dirección NW-SE es el contrafuerte al otro lado del valle. La
Valldigna se puede considerar la prolongación de la Canal de
Montesa y coincide con la línea del Guadalquivir, el gran
accidente tectónico de zócalo que marca el límite de las
sierras béticas y que coincide con la denominada falla sudvalenciana (Brinkmann 1931) (fig. II.11).
Los afloramientos rocosos que rodean La Valldigna
corresponden a los dominios ya citados, sin apenas diferencias estratigráficas entre ellos. Prácticamente la totalidad de
los relieves montañosos corresponden al periodo Cretácico.
El corte geológico más interesante y completo es el de
Jaraco (fig. II.12) que representa una amplia secuencia estratigráfica desde el Jurásico al Campaniense inferior (Garay
1998). Tres tramos son significativos desde el punto de vista
del interés arqueológico que nos atañe: la base jurásica con
calizas micríticas ampliamente explotadas en Bolomor. El
tramo C8 de calizas grises del Coniacense-Santonense con
Fig. II.10. Vista aérea del yacimiento.
Fig. II.11. Geomorfología regional.
30
Fig. II.12. Secuencia geológica del sector de La Valldigna-Mondúver.
[page-n-44]
Fig. II.13. Mapa topográfico I.C.V. Escala 1: 10.000.
Fig. II.17. El yacimiento desde la entrada del barranco.
Fig. II.14. Ortoimagen de la ubicación de la Cova del Bolomor.
Fig. II.18. El yacimiento desde el interior del barranco.
Fig. II.15. El yacimiento desde el Mondúver.
Fig. II.16. El yacimiento desde La Valldigna.
Fig. II.19. Detalle de la boca del yacimiento.
31
[page-n-45]
nódulos de sílex. Por último el tramo C9 con dolomías
arenosas del Santonense-Campaniense inferior, donde se
ubica el yacimiento.
La materia prima pétrea es un elemento vital para el
desarrollo de las comunidades paleolíticas; esta circunstancia implica la localización de las fuentes de aprovisionamiento de la misma y éstas se vinculan principalmente a las
características litológicas del relieve. Litología y materias
primas son pues elementos de una misma realidad. El sílex
hallado en la Cova del Bolomor se presenta en forma de
nódulos y cantos de pequeño tamaño. En el área próxima al
yacimiento, los depósitos primarios localizados de sílex
corresponden al citado nivel de calizas grises del piso geológico Coniacense-Santonense, en cuya base y ocasionalmente
aparecen nódulos de sílex. También en la base del Dogger
(en áreas más lejanas) existen buenos riñones de sílex. Por
último, en los niveles del Santoniense también aparece, pero
con baja calidad en interestratificaciones sabulosas con
granos cuarcíticos. El actual litoral de arena incluye
pequeños nódulos de sílex cuyo origen no se puede relacionar con los depósitos primarios anteriores. Este sílex
aparece a lo largo de la costa y es posible que guarde relación con las antiguas cuencas continentales y aportación a lo
largo de la historia geológica de los ríos más próximos
(Xúquer, Vaca y Serpis), pero también puede proceder de
otros más lejanos, dada su amplia repartición actual.
Los materiales estudiados indican una procedencia
Primaria, Permotriásica y Wealdense para los distintos clastos cuarcíticos hallados en Bolomor. No existen estratos primarios cuarcíticos vinculados a la cuenca valenciana del
Xúquer, aunque sí secundariamente depósitos de cuenca
terciaria, datados como Helveciense-Tortoniense y de edad
Plioceno superior (Formación Jaraguas). Éstos son principalmente depósitos de conglomerado con elementos calcáreos cretácicos y jurásicos y cantos cuarcíticos con matriz
margo-arcillosa poco consistente. Las cuarcitas rojizas de
componente ferruginoso se vinculan bien a niveles Permotriásicos, al igual que las verdes, aunque éstas últimas
pudieran guardar mejor relación con depósitos de grauwacas
primarios. Las cuarcitas grises y amarillas, con clastos de
menor volumetría, parecen asociarse claramente a la facies
Weald, bien representada en la cuenca media del Xúquer.
Todos los cantos están muy rodados, con morfologías subesféricas y sin impactos mecánicos en las superficies corticales, lo que indica un abundante flujo hídrico en la génesis
de su modelado. No presentan morfologías rodadas planas,
características de los cantos marinos. Parece obvio su transporte principal por el Xúquer a lo largo de su historia geológica, desde su cabecera hasta el área baja o litoral, donde
fueron captadas y transformadas por el hombre.
Las calizas halladas en la Cova del Bolomor son micríticas y proceden de bancos tableados de color azul y verde de
edad Oxfordiense, situados principalmente en la vertiente
oriental de la Serra de les Agulles, aunque presentan una
amplia distribución en las comarcas de La Ribera y La Safor.
Muchas de estas piezas se hallan erosionadas y decalcificadas, siendo difícil reconocer las superficies corticales en
comparación al sílex y cuarcita. La presencia de clastos coluviales con aristas redondeadas, no subesféricos, dificulta la
clasificación de los posibles modelados rodados fluviales o
marinos. Sin embargo, determinadas piezas presentan una
innegable morfología marina plana, aunque son escasas a lo
largo de la secuencia litoestratigráfica de Bolomor.
Fig. II.20. Geomorfología de La Valldigna-Mondúver (Rosselló 1968).
32
[page-n-46]
La cavidad se sitúa en la margen derecha del barranco
del Bolomor, partida de La Ombria, a 2 km al SE de la
población de Tavernes de la Valldigna (fig. II.13 a II.19). La
cueva presenta una extensión de 35 m de larga con desarrollo N-S y 17 m de ancha E-W (600 m2). Sus coordenadas
geográficas según la Hoja núm. 770-IV (29-30) del Instituto
Geográfico Nacional, Ed. 1979, Escala 1:25.000, son: 0º 15´
03” de longitud Este, 39º 08´ 39” de latitud Norte y a 100 m
sobre el nivel del mar. El entorno corresponde a un amplio
farallón rocoso vertical que forma parte del flanco meridional de la depresión tectónica de La Valldigna, frente a los
mayores contrafuertes calcáreos de las sierras de Les
Agulles y de Corbera que la limitan al N. Desde su boca,
emplazada a modo de balcón colgado sobre el valle, se
domina una amplia área septentrional hasta el promontorio
de Cullera. Ésta se visualiza perpendicular al valle, de fondo
plano casi a nivel del mar y cruzada por el corto río Vaca.
Este territorio está formado por una prolongada restinga
hacia el sur que arranca de la Serra de Cullera y cierra la
franja de marjal, frecuentemente anegada. Al mismo se
contrapone por poniente un relieve montañoso dual (ibérico
hacia el NW y bético hacia el SW) con alturas entre 800-600
m. En el relieve bético densamente karstificado se encajan
barrancos de fuerte pendiente, como el del Bolomor, en cuya
salida al valle vierte la Fonteta del Bolomor y sus aguas
generan un pequeño cauce a La Valldigna y río de la Vaca.
Esta surgencia es el principal aporte hídrico kárstico del
entorno de Bolomor, que descarga los flujos hipogeos circulantes entre las calizas.
El clima actual de la zona es típicamente mediterráneo,
tipo Csa (Strahler 1979). La C representa una temperatura
media en el mes más frío entre 18 y -3º C, la s se refiere a
que posee una estación seca durante el verano, y la a se
vincula a una temperatura media en el mes más caluroso
superior a 22º C. La temperatura media es de 17,2º C con
variación mensual entre 11º C (diciembre/enero) y 25º C
(julio/agosto). Los datos pluviométricos de las estaciones
próximas (Gandia, Barx, Simat, Benifairó) clasifican el
clima como de tipo mediterráneo templado. La elaboración
de isoyetas medias anuales sitúan al yacimiento con una
precipitación anual de 800 mm. Las precipitaciones quedan
concentradas principalmente a lo largo del otoño y, en menor
medida, durante la primavera, mientras que son menos
frecuentes en verano. En el registro de estos elevados valores
juega un papel muy importante la orografía comarcal: las
sierras se interponen a los vientos del NE y se favorece la
caída de lluvias, convirtiendo el lugar en uno de los lugares
más húmedos de las tierras valencianas. Así pues, el yacimiento queda enclavado en una llanura litoral lluviosa. Nos
encontramos en una zona de clima semiárido donde los
procesos geomórficos (morfoclimáticos) dominantes son el
agua, la alteración de la roca, los procesos erosivos, etc., que
originan conos, aluviones, pendientes, etc.
La vegetación actual que rodea el barranco es típicamente mediterránea, adaptada a la sequía estival, perennifolia, de hojas pequeñas y coriáceas. Los antiguos carrascales climáticos han desaparecido, resultado de un largo
proceso de degradación (incendios, pastoreo, prácticas agrícolas, talas abusivas, erosión, etc.). Hoy predominan los
campos de cultivo y una vegetación arbustiva con romero,
tomillo, jaras, palmito, etc. El barranco del Bolomor, por su
topografía y orientación, es un magnífico ejemplo de refugio
de vegetación en el que crece el fresno de flor (Fraxinus
ornus), durillo (Viburnum tinus), madreselva (Lonicera
implexa), zarzaparrilla (Smilax aspera), aladierno (Rhamnus
alaternus), cade (Juniperus oxycedrus) y sabina negral
(Juniperus phoenicea), representantes del antiguo bosque
mediterráneo.
II.4.
GEOMORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN
PALEOKÁRSTICA
El marco geomorfológico de la Valldigna está configurado por los relieves ibéricos de la Serra de les Creus al N,
muy denudados y con fuerte gradación hacia el valle, y el
macizo bético del Mondúver al S. El centro ocupado por el
valle está cubierto de potentes materiales sedimentarios
cuaternarios. Por el este La Valldigna queda abierta al
Mediterráneo en un ambiente de marismas y dunas que
enlaza con el llano litoral. Cova del Bolomor forma parte
EDAD
S. ALPINA
CLIMA
PROCESO
RESULTADO
0.1 m.a.
Würm
Frío y húmedo
Relleno y pedogénesis
Rellenos de cueva
0.12 m.a.
Riss-Würm
Cálido
Litogénesis y karstificación
Red de drenaje definitiva
0.35 m.a.
Riss
Frío y húmedo
Brechificación y karstificación
Relleno de brechas
0.6 m.a.
Mindel-Riss
Cálido y templado
Litogénesis y karstificación?
Costras y coladas
Mindel
Frío y húmedo
Brechificación
Red de drenaje
Günz-Mindel
Cálido y templado
Litogénesis calcítica
Costras y coladas
Günz
Frío moderado
Fase tectónica y brechificación
Fracturas abiertas
Donau-Günz
Cálido
Karstificación
Paleokarst
1.1 m.a.
3 m.a.
Pre-Günz
Frío moderado
Karstificación
Paleokarst
8 m.a.
Sin glaciación
Oscilaciones cálidas
Karstificación intensa
Paleokarst
Cuadro II.1. Ensayo de correlación de las formas kársticas del Mondúver (Garay 1990). Modificado.
33
[page-n-47]
Fig. II.21. Geomorfología del área de la Cova del Bolomor
(Roselló 1968).
de este marco y más concretamente en la margen derecha
de un pequeño cañón kárstico de dirección N-S, en el
extremo septentrional del Mondúver. El relieve topográfico
de 300-400 m de altitud se presenta amesetado y altamente
karstificado, cubierto de campos de dolinas y cruzado por
sistemas de diaclasación y cañones kársticos que funcionan
como cortas torrenteras que crean conos de deyección en el
contacto con el valle. Esta situación genera una orografía
muy contrastada entre el llano y la montaña, entre los dos
elementos topográficos que definen nuestro yacimiento
arqueológico: la Valldigna y el Mondúver (fig. II.20 y
II.21).
El Macizo del Mondúver presenta formas de paisaje
paleokárstico propias de tipos climáticos diferentes de los
actuales. Son de reseñar los denominados “pináculos” o
columnas rocosas aisladas que alcanzan hasta los 15 m de
altura y que se relacionan bien con las formas de karst
tropical (pinnacle karst). Igualmente los campos de dolinas
cónicas se vinculan con otras formas tropicales (cockpit
karst) e incluso algunos cerros cónicos aislados (kegel karst)
(Garay 1990). El clima del Mioceno superior-Plioceno, en el
ámbito de las Cordilleras Béticas, debió ser similar al Villafranquiense. Este clima durante un periodo tan dilatado sería
la causa de una intensa karstificación general con diferentes
sistemas morfoclimáticos, en función principalmente de la
altitud (Pezzi 1975). En la Cordillera Ibérica la karstificación se relaciona con la «superficie de erosión finipontiense» y el paso del Plioceno al Cuaternario (Gutiérrez y Peña
1975). Igualmente en Baleares la formación de importantes
cavidades acontece en un clima tropical precuaternario
(Ginés y Ginés 2002). Es evidente pues que el karst mediterráneo ha heredado formas de relieve propias de un karst
tropical húmedo (poljés, mogotes, cavernas, etc.) datados del
Terciario y con una fuerte evolución de los mismos durante
el posterior Pleistoceno.
Una de las formas endokársticas que mejor orientan
sobre la evolución del paleokarst son las dolinas. Numerosas
de éstas presenta el área estudiada en el entorno de Bolomor,
con fracturas fosilizadas por brechas que amplían su incidencia a laderas y conos de deyección. Estas fracturas de
orientación predominante N-S cortan las dolinas de forma
Fig. II.22. Planimetría del yacimiento Cova del Bolomor.
34
[page-n-48]
aleatoria, circunstancia que las sitúa cronológicamente con
posterioridad a las mismas, ya que si no fuera así, éstas
habrían incidido determinando la morfología, dirección y
posición de los sumideros en las mismas. Las brechas certifican una segunda fase de activación de los procesos de
erosión kársticos. Estos depósitos brechificados parecen
asociarse a climas rigurosos, posiblemente de tipo periglaciar, y su orientación general es NNE-SSW a N-S. Es
frecuente también observar la existencia de estas brechas en
laderas y conos de deyección, en especial en la salida de los
barrancos a la Valldigna, y suelen estar organizadas en un
paleosuelo con capa superficial muy oscura y de elevado
componente arcilloso. También son frecuentes los «diques
brechosos» formados por brechas rubefactas y concrecciones calcíticas con varias decenas de metros de longitud.
La evolución del paleokarst del Mondúver (cuadro II.1)
tiene como momento inicial de nuestro interés el Mioceno
superior-Plioceno, periodo que aporta un efecto importante
en el proceso inicial de karstificación respecto de las formas
que nos han sido transmitidas por la evolución geológica.
Estos momentos aportan al sector el carbonato cálcico y el
clima cálido capaz de favorecer la evaporación y por tanto
generaron importantes formas kársticas que se vieron afectadas en el Cuaternario antiguo por fracturas de orientación
N-S. En tiempos pleistocenos la instauración de climas más
rigurosos propiciaría la generación y acumulación de
brechas que rellenaron cavidades, laderas y conos de deyección. Cementaciones y encostramientos en el proceso genético de las mismas podría relacionarse con periodos de clima
mas benigno (interglaciares e interestadiales). Estos depósitos brechificados han sufrido procesos de karstificación y
reexcavación posteriores en un clima húmedo y cálido o
templado. Finalmente en el Würm se originarían los depósitos más recientes, tanto rellenos de cuevas como suelos de
tipo periglaciar de laderas y conos de deyección.
En resumen, la karstificación que ha sufrido el territorio
presenta dos fases principales. Una con clima tropical
húmedo y atribuida al Plioceno inferior, y otra cuaternaria,
de ubicación exacta desconocida pero que se vincula a un
momento climático húmedo, templado o cálido. Éste, por su
duración, encontraría mejor acomodo en los interglaciares
Mindel-Riss o Riss-Würm.
II.4.1. LA CAVIDAD Y SU EVOLUCIÓN
Los grupos de fenómenos subterráneos identificados en
el Macizo del Mondúver son: cuevas surgentes con actividad
hídrica, sumideros y simas de la zona de absorción o recarga
del karst y cavidades colgadas por encima del nivel piezométrico (cavernas residuales o relictas). Cova del Bolomor
Fig. II.24. Reconstrucción de la evolución cuaternaria del marco
físico y Cova del Bolomor.
Fig. II.23. Planta del yacimiento con la distribución interna de sus
elementos estructurales y sedimentológicos.
35
[page-n-49]
puede considerarse entre éstas últimas, aunque funcionalmente en el aparato kárstico actúa como elemento de transición entre las cavidades absorbentes y las surgentes, eso sí
de forma parcial y temporal (fig. II.22).
La evolución de la Cova del Bolomor a grandes rasgos
ha podido ser la siguiente (cuadro II.2): una fase de formación interna en la que se formaría la oquedad condicionada
por las características de la estratificación, donde la disolución y fisuración serían mayores en sus vertientes E y S.
Creación de un fuerte manto estalagmítico de cristalización
muy compacto y sin elementos exógenos (E. XVIIIb) que
indicaría unas condiciones ambientales constantes, adecuadas y durante un amplio espacio de tiempo. Esto apunta
a que la incipiente caverna no estaba abierta al exterior, o al
menos no existía una boca amplia. La cronología de esta
primera y amplia fase genética bien pudiera situarse en los
momentos cálidos del Mioceno final-Plioceno (8-3 m.a). Un
cambio hipogeo posterior e importante se produciría con la
primera incorporación al depósito kárstico de pequeños
elementos exteriores que indican la abertura de una boca o
conducto al exterior (E. XVIIIa), posiblemente abierta en el
sector norte donde existe una menor potencia del roquedo y
una estructura litológica favorable. Este acontecimiento, por
sus características, podría ser puntual y cronológicamente
asignable ya al Pleistoceno medio, momento que el estudio
en detalle deberá precisar.
Las fases tectónicas de fracturación atribuidas al Cuaternario antiguo serían las que originarían la diaclasa basal que
actúa de sumidero principal de la cueva y que ya existiría en
el momento de abertura de la boca al exterior. En aquel
periodo el actual barranco del Bolomor no poseía su morfología actual. La ladera tendría una mayor proyección hacia el
valle y estarían instalados conductos kársticos funcionales
en el área que hoy ocupa el barranco. Estos conductos, cuyos
restos basales pueden observarse en la ladera de enfrente,
podrían tener vinculación con la actual Cova del Bolomor y
configurar una amplio aparato endokárstico, hoy totalmente
desmantelado. El retroceso progresivo de la fachada norte de
esta vertiente y la transformación de las formas exokársticas
del mencionado aparato, que se hecha a faltar –dolinas,
poljé, etc.–, darían origen al actual cañón kárstico de fuerte
verticalidad que seccionaría el cavernamiento, dejando
colgado y residual a modo de balcón lateral el pequeño
abrigo hoy conocido como Cova del Bolomor. Entre la
captura y el hundimiento de la bóveda debió mediar un
tiempo geológico relativamente corto. A partir del estrato
XV la potente incorporación de materiales alóctonos nos
indica una amplia abertura de la cavidad al exterior y una
mayor incidencia de la ladera. Al inicio del Riss, en base a la
geomorfología del entorno y la estratigrafía del relleno, el
yacimiento ofrecería con toda seguridad unas dimensiones
mayores, mermadas tras el colapso de grandes bloques
parietales y de la antigua bóveda, que la han reducido al
espacio actual. Este hundimiento cenital (nivel XVI, ca 300
ka) podría relacionarse por sus características con fenómenos sísmicos. Este “conducto cavernario” funcionó como
sumidero, condición que aún perdura, ya que en el fondo se
abre una oquedad vertical que permite el paso del agua hacia
áreas inferiores del aparato kárstico (fig. II. 23 y II.24).
II.5.
CRONOESTRATIGRAFÍA
Los depósitos sedimentarios acumulados en yacimientos kársticos en forma de estratos de diferente configuración, espesor y cronología configuran una cronoestratigrafía. Su origen está relacionado con ciclos de erosión,
transporte y sedimentación, que ha ido modelando lentamente el paisaje geográfico en el que se inserta el yacimiento. El análisis del depósito sedimentario se traduce en
una litoestratigrafía con significado climático como es el
caso que se presenta en Cova del Bolomor.
II.5.1. SECTORES, NIVELES Y UNIDADES
ESTRATIGRÁFICAS
Las actuaciones arqueológicas que se han desarrollado
en Cova del Bolomor han generado una dialéctica metodológica que se ajusta a una división topográfica en extensión
y en profundidad: sectores de excavación y niveles estratigráficos (cuadro II.3 y II.4).
EDAD
S. ALPINA
CLIMA
PROCESO
RESULTADO
0.1 m.a.
Wurm
Frío y húmedo
Relleno y pedogénesis
Rellenos de cueva. Paleosuelo negro
0.12 m.a.
Riss-Wurm
Cálido y húmedo
Litogénesis y karstificación
Red de drenaje definitiva, costras y
travertinos. Activación hídrica
0.15 m.a.
Riss III
Frío
Brechificación y karstificación
Relleno de brechas, plaquetas
0.25 m.a.
Riss II-III
Cálido y templado
Litogénesis y karstificación
Costras y coladas. Activación hídrica.
Terra rossa.
0.3 m.a.
Riss II
Frío y húmedo
Brechificación
Red de drenaje y hundimiento de la visera
de la cueva
0.35 m.a.
Riss I-II
Cálido y templado
Litogénesis calcítica
Costras y coladas
0.5 m.a.
Mindel
Frío y húmedo
Brechificación
Red de drenaje. Captura por el barranco
1 m.a.
Gunz
Frío moderado
Fase tectónica y brechificación
Diaclasación interna E-W
3-8 m.a.
Sin glaciación
Oscilaciones cálidas
Litogénisis y karstificación intensa
Formación manto estalagmítico basal.
Cavidad no abierta
Cuadro II.2. Ensayo de evolución kárstica del Mondúver, según los datos de Cova del Bolomor.
36
[page-n-50]
El relleno sedimentario de Cova del Bolomor está
formado en su mayor parte por material alóctono de origen
coluvial y –en menor medida– a través de conductos abiertos
en paredes o techo. A estos aportes se suman otros autóctonos gravitatorios procedentes de desprendimientos cenitales o de procesos de meteorización. La serie sedimentaria
que se apoya en el roquedo cretácico se inicia con potentes
niveles litoquímicos, en forma de mantos de calcita apilados,
en los que se alternan capas de carbonato puro cristalizado
con otras que incluyen materiales detríticos y microrrestos
faunísticos. Esta acumulación ocupa todo el suelo de la
cavidad, desde la entrada hasta el punto más interior, con
coladas adaptadas a una topografía irregular y con formaciones estalagmíticas procedentes de goteos cenitales. Sobre
este primer relleno se apilan nuevos materiales con proyección subhorizontal y potencia variable según el lugar entre 4
y 8 m. La estratigrafía de este cuerpo sedimentario detrítico,
estudiada por M.P. Fumanal (1993) sería en síntesis, de
techo a muro, en el sector occidental que es el de referencia
para todo el yacimiento la siguiente (fig. II.25 a II.28):
Nivel 0: está constituido por un paquete sedimentario
con potencia variable entre 3-50 cm que inicia la secuencia
estratigráfica, pero cuyo origen es debido al vertido de las
antiguas labores de remoción que se realizaron en el yacimiento. Compuesto por tierras y clastos que pertenecen
principalmente al nivel estratigráfico XIII. Este nivel no se
considera a efectos de estudio arqueológico.
Nivel I: la serie estratigráfica se inicia propiamente con
este nivel que presenta una potencia de 50 cm y una clara
complejidad que motivó su separación interna en tres tramos
o niveles: Ia, Ib y Ic.
- Ia: consiste en sedimentos finos, oscuros –negros–,
sueltos, de escasa o nula fracción y que se acomodan
al nivel encostrado inferior rellenando las oquedades y
desniveles.
Sectores de Excavación
Correspondencia
Estratigráfica
Sector Occidental (1)
VI a XVII
Sector Este
XIII a XVII
Sector Sur
XII a XVII
Nivel II: tramo con potencia de 20-30 cm que se
presenta masivo, con escasa fracción y sedimento arenolimoso transportados por arroyadas leves y de coloración
oscura –grisácea–. Se añade una pequeña cantidad de clastos
que se engloban en las brechas intercaladas. El ambiente
climático muestra una clara disponibilidad hídrica, con un
reparto de precipitaciones tal vez estacional, pero su aspecto
más constante parece ser el de un entorno suave.
Nivel III: tramo de 20 cm de potencia que está formado
por una brecha carbonatada con estructura masiva que
incluye pequeños cantos dispersos y alterados. Presenta un
contacto normal con el nivel IV, aunque pueden señalarse
ocasionalmente finas laminaciones horizontales de carbonato cálcico. Esta brecha presenta características muy similares a las del nivel VI.
Nivel IV: de entre 30-40 cm de potencia, está formado
por pequeños cantos dispersos en una matriz formada por un
60% de arena, levemente cementada de color ocre-amarillento. Los gruesos en general angulosos están algo alterados y su litología es caliza. Esta discreta proporción de
fracción gruesa disminuye respecto al nivel V. Ello parece
apuntar hacia cierta reactivación de los procesos morfogenéticos (no acusada en comparación con momentos precedentes) y parece desenvolverse en un ambiente posiblemente
fresco y algo mas árido que la situación anterior.
Nivel V: con potencia entre 30-40 cm es un nivel netamente arenoso que responde a flujos de energía creciente
hacia el techo con discreta proporción de fracción gruesa y
angulosa alterada. Aparece de color oscuro por la inclusión de
materia orgánica y restos de carbón. Se estructura ocasionalmente en agregados carbonatados de tamaño canto y grava.
I a XVII
Sector Norte
- Ib: es una brecha rica en restos óseos, que ocupa una
superficie irregular y localmente forma estructuras
tubulares o cilíndricas de varios centímetros de
diámetro.
- Ic: se presenta con un material arcilloso, ocasionalmente suelto, acompañado por escasa fracción gruesa;
esta composición queda enmascarada por la presencia
de grandes agregados carbonatados.
Cuadro II.3. Sectores de excavación y su relación estratigráfica.
(1) También llamado Área Superior o Sector Oeste.
Estratos
Niveles
I a XI
Niveles Superiores
XII a XIV
Niveles Intermedios
XV a XVII
Niveles Inferiores
Cuadro II.4. Niveles estratigráficos de la Cova del Bolomor.
Nivel VI: tramo de 20-30 cm de potencia totalmente
brechificado que incluye pequeños cantos dispersos. Se trata
de una brecha carbonatada de estructura interna masiva, con
abundante fracción fina que engloba pequeños cantos calcáreos, homométricos y de formas poliédricas. Es un nivel
continuo con máxima compactación dentro del conjunto
litoestratigráfico. La curva de frecuencia señala una circulación persistente de flujos moderados que transportan materiales arenosos bien seleccionados en los tamaños medios.
El movimiento intersticial de aguas muy saturadas en carbonatos a lo largo de periodos de estabilidad dará como resultado una fuerte cementación. Con total ausencia de indicadores de clima frío, el factor que protagoniza este tramo es
la humedad oscilante en un medio templado.
37
[page-n-51]
Fig. II.25. Vista general del Sector Oeste.
Fig. II.26. Excavación de los niveles I-XII.
38
Fig. II.27. Excavación de los niveles XIII-XVII.
[page-n-52]
39
Fig. II.28. Estratigrafía general longitudinal. Cuadros A-G.
[page-n-53]
Nivel VII: con potencia de 40-50 cm está formado por
pequeños cantos, gravas y arenas angulosos, a los que se
añade un material fino que parece significar cierta variación
hacia un entorno algo mas fresco y agresivo, aunque lejos de
las manifestaciones de las unidades XVII o XII. Enriquecido
en materia orgánica, sus materiales principalmente finos
forman agregados arcillosos con leve carbonatación. Los escasos cantos son poliédricos, pequeños y angulosos. Su
contacto con el nivel inferior es normal.
Nivel VIII: tramo de 10-20 cm de potencia con materiales finos encostrados, formando fragmentos de tamaño de
canto y grava a los que se unen otros elementos brechoides,
carbonatados, en posición secundaria. Material detrítico fino
introducido por flujos hídricos de suave energía en arroyadas
difusas o débiles concentradas. En el techo de este nivel se
desarrolla un delgado suelo estalagmítico que sella el depósito previo y que presenta una estructura laminar y forma
ocasionalmente pequeños gours. Momento estable y húmedo en que cesa la sedimentación detrítica dando paso a la
formación estalagmítica.
Nivel IX: con potencia entre 30-40 cm, formado en su
mayoría por pequeñas gravas de morfología variada y cierta
evolución. La matriz, rica en limos y arcillas, está suelta, con
un contenido bajo en carbonatos. Se estructura en pequeños
agregados. Material detrítico fino introducido por flujos
hídricos de suave energía en arroyadas difusas o débiles
concentradas.
Nivel X: Está formado por bloques aplanados dispuestos
horizontalmente sobre la superficie previa. Este nuevo
episodio gravitacional puede seguirse en todos los perfiles.
Episodio gravitacional que no interrumpe al parecer la continuidad de las características de las capas entre las que se
aloja (IX-XI). Sólo se observa una cierta pérdida de horizontalidad en la parte externa, puesto que en esta zona los
desplomes, más abundantes, presentan un aspecto caótico.
Nivel XI: con potencia entre 25-30 cm su estructura
general es masiva y en contacto normal con el nivel XII.
Disminuye considerablemente el porcentaje de gruesos que
en su mayoría son grandes agregados muy compactados.
Material detrítico fino introducido por flujos hídricos de
suave energía en arroyadas difusas o débiles concentradas.
En la base del nivel aparece una laminación oscura, que
puede obedecer a restos orgánicos, asimismo reconocible en
otros puntos del perfil.
Nivel XII: tramo de 50-70 cm de potencia en contacto
normal con una acumulación de grandes cantos en forma de
lajas, plaquetas de gelifracción y bloques, todos ellos muy
angulosos y con aristas frescas. Se disponen horizontalmente al suelo y entre sus intersticios la matriz es mínima.
Predominio de elementos angulosos, aristados y de bordes
frescos entre los que se cuentan abundantes plaquetas de
gelifracción en situación horizontal a la base, sin aparentes
traslaciones postdeposicionales; las condiciones rigurosas
40
afectan al marco inmediato. La fracción fina está prácticamente ausente, y apenas rellena esporádicamente los intersticios, o forma delgadas capas interpuestas. Se subdivide en
tres tramos cuya diferencia estriba en que entre el inferior
(XIIc) y el superior (XIIa), muy similares, se intercala un
episodio de plaquetas de gelifracción y bloques (XIIb).
- XIIa: plaquetas y bloques con mayor proporción de
finos.
- XIIb: formado por grandes lajas de desprendimiento
cenital que podrían ser consecuencia de una activa
destrucción de la roca por procesos hielo-deshielo que
sistemáticamente aparecen horizontales a la base.
Contexto marcadamente frío en dicha fase postdeposicional.
- XIIc: plaquetas y bloques con mayor proporción de
finos.
Nivel XIII: tramo de 110-120 cm de potencia en
contacto neto con el nivel XIV. Los gruesos, de morfología
marcadamente aplanada, son angulosos y subangulosos, e
incluyen fragmentos de revestimiento estalactítico cenital.
Aparecen en elevada proporción (70-80%), aunque forman
alineaciones o subniveles que alternan con otros solamente
arcillosos en una secuencia rítmica. La matriz es muy rica en
carbonatos en la base (XIIIc), que disminuyen hacia la zona
media (XIIIb), y vuelve a cementarse a techo (XIIIa). Dentro
de un entorno húmedo en su comienzo, la meteorización
mecánica de las calizas se manifiesta de nuevo, formando
aportes de cantos y gravas que alternan con pasadas de finos,
en su mayoría fragmentos de revestimiento estalactítico
cenital o bien elementos parietales de morfología aplanada.
- XIIIa: abundantes bloques con matriz cementada.
Climáticamente inicia la degradación del nivel XII.
- XIIIb: desaparecen los gruesos y predominan los
finos que corresponden a un climático suave.
- XIIIc: matriz fina predominante muy rica en carbonatos que corresponde a un climático cálido y húmedo.
Nivel XIV: tramo con potencia de 45-50 cm formado
exclusivamente por fracción fina, arenosa, de color rojizo y
estructura interna laminar, con notable carbonatación postsedimentaria de tipo pulverulento. Se observan numerosos
agregados microscópicos con pequeños cuarzos redondeados y brillantes. La instalación del XIV presenta un cambio
gradual pero muy acusado de las condiciones climáticas.
Desaparece por completo la fracción gruesa, en favor de un
sedimento fino, vehiculizado por continuos procesos de
arroyada de cierta energía. Esto se refleja asimismo en las
estructuras laminares del depósito, de trazo paralelo al suelo.
- XIVa: carbonatación arenosa.
- XIVb: fuerte carbonatación arenosa.
Nivel XV: tramo con potencia entre 130-160 cm.
Acomoda su base (XVb), en contacto neto, a la posición
[page-n-54]
Fig. II.29. Cuerpo sedimentario detrítico de la secuencia de Bolomor
(Fumanal 1993).
Fig. II.30. Cuerpo sedimentario con gruesos de la secuencia de
Bolomor (Fumanal 1993).
inclinada del nivel precedente, pasando gradualmente a una
proyección horizontal que perdurará ya en el resto del perfil.
Fuerte nivel de cantos (60%) y gravas (20%), en su mayoría
aplanados pero de bordes evolucionados engastados en una
matriz arenoarcillosa, entre los que se reconocen fragmentos
de estalactitas. Presentan una pátina de carbonato por todas
las caras y ofrecen una disposición desordenada y ocasionalmente cierta imbricación. La cementación general es
elevada en la base y disminuye notablemente hacia la parte
superior (XVa), donde abundan agregados arcillosos.
Potente estrato rico en cantos de 2 a 3 cm y gravas de
morfología aplanada y bordes algo desgastados. Los granos
arenosos presentan similar apariencia. Su disposición desordenada con leves orientaciones indica la dirección del transporte hacia el interior. La carbonatación superficial de los
cantos y su inclusión en una masa arcillosa sugieren la
actuación de procesos solifluidales con aparición de alguna
laminación carbonatada que indica el funcionamiento de
flujos hídricos, de mínima competencia. De nuevo nos encontramos con la introducción de materiales que fueron
meteorizados en zonas con cierto alejamiento respecto a su
punto de deposición final. Por tanto el ambiente coetáneo al
deposito parece fresco (sin los rigores que implican una
activa meteorización física del entorno inmediato), y
húmedo, al menos estacionalmente, lo que permite la disolución/concreción de los carbonatos del medio.
Fig. II.31. Propuesta de relación de los niveles de Bolomor con la
curva oceánica.
41
[page-n-55]
Fig. II.32. Columna litoestratigráfica (Fumanal 1993).
Fig. II.34. Excavación de los niveles I a XII (2002).
42
Fig. II.33. Vista sagital del Sector Oeste.
Fig. II.35. Excavación de los niveles I a XIII (2006).
[page-n-56]
Fig. II.36. Vista frontal del Sector Oeste con excavación de los niveles I a XIII en 2006.
Fig. II.37. Vista sagital del Sector Norte en el inicio de la excavación en 2006.
43
[page-n-57]
Fig. II.38. Datos de MSEC para Bolomor con fases isotópicas,
dataciones absolutas y niveles arqueológicos. Según B. Ellwood.
Fig. II.40. Correlación gráfica de Bolomor con los datos de MSEC en
la Composite Cave Standard (CCS) para Europa. La línea negra
representa el segmento de tiempo excavado en Bolomor en relación a
los CCS europeos. Los números representan los estadios isotópicos de
oxígeno. La línea diagonal discontinua representa la extensión de
correlación –line of correlation– (LOC) para acomodar los datos de
Bolomor. Las flechas representan la proyección de los datos de
Bolomor a través del LOC en los CCS. Según B. Ellwood.
Fig. II.39. Gráfico cronométrico con representación de edades
absolutas (diamantes) y sus límites (líneas discontinuas).
Representación de los límites inferior y superior de MSEC
(cuadrados). Una línea de regresión relaciona los datos. Según B.
Ellwood.
- XVa: gravas con cementación alta y agregados arcillosos.
- XVb: abundancia de cantos y gravas evolucionados.
Nivel XVI: corresponde a un episodio gravitacional de
caída de grandes bloques cenitales consecuentes al hundimiento de la visera de la cavidad. Estos bloques de potencia
variable, entre 0,5 y 5 m, pueden seguirse en distintos sectores del yacimiento y se sitúan sobre el sedimento del nivel
44
XVII de forma horizontal. Paleoclimáticamente impreciso
como muchos procesos de este tipo, podría relacionarse con
la continuación del frío del nivel XVII, aunque hay que
recordar que en nuestras latitudes están documentados
frecuentes desplomes cenitales de cuevas que se sospecha se
vinculan a fenómenos sísmicos.
Nivel XVII: este tramo con potencia de 70 cm cierra la
secuencia a muro de la litoestratigrafía conocida y su
complejidad motivó la separación interna en tres tramos o
subniveles, especialmente por su contenido en fracción
gruesa: XVIIa, XVIIb, XVIIc.
- XVIIa: tramo formado por un importante porcentaje
de gruesos que se muestran frescos, aristados y de
buen tamaño en una matriz arcillosa. Entre ellos
destaca la presencia de elementos aplanados y muy an-
[page-n-58]
Niveles
Erinaceus
S. minutus
Sorex sp.
Talpa
Neomys sp.
Crocidura
Scirius
Eliomys
Allocricetus
Apodemus
Arvicola
Microtus
Total
Ic
II
III
IV
V
-
VII VIII-IX
XI
XII
-
1
-
-
-
-
1,7
-
-
-
1
1
-
4
7
2,9
6,2
-
1,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
XIII
XIV
XV
XVII
Total
-
1
-
1
-
7,6
-
2
-
5
1,8
-
3,1
-
3
1
-
-
-
-
-
-
4,7
1,1
2
2
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1,3
0,7
-
2
-
-
-
-
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3
1,3
-
2
-
1,8
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
13
24
18
7
1
2
6
1
13
2
5,8
-
-
-
9,1
5,1
16,3
6,5
14
7,6
8
14,1
5,5
6,6
2,7
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
-
-
1,7
-
-
-
-
-
-
-
-
1,7
1
-
-
5
4
21
5
2
5
9
2
26
7
2,9
-
-
2,7
2,7
8
10
15,3
20
10,4
11,1
14
-
-
-
-
4
5
2
-
-
-
20
12
-
-
-
-
-
3,2
10
15,3
-
-
-
11
6
130
78
184
19
5
11
45
13
80
31
43,1
68,7
54,5
64,8
63,1
69,5
38
38,4
44
50,9
46,4
43,2
2
-
2
8
7
6
1
-
1
1
-
10
3
-
18,1
3,6
4,7
2,2
2
-
4
1,8
-
45,3
4
90
2
42,4
5,8
3
10,8
19
6
9,5
-
17
4,1
9
4
2
36
25
24
11
3
6
26
2
31
16
26,4
25
18,1
17,4
17
9,2
22
23,1
24
29,3
11,1
16.8
16
11
200
147
264
50
13
25
88
18
185
73
43
632
41
21,9
34
87
195
112
Cuadro II.5. Distribución del NMI de micromamíferos (números y porcentajes) de los distintos niveles (P. Guillém 1994).
NMI: número mínimo de individuos identificados.
gulosos. Es un aporte en el que sobresalen clastos
calizos aristados y sin evolución, es decir, gelifractos
desprendidos de áreas inmediatas. Todo ello sugiere
una fase inicial húmeda, de temperaturas frescas,
durante la que se acumularon materiales provenientes
de zonas externas, que se suaviza al máximo en la
subunidad siguiente (b) para degradarse luego de
forma brusca.
- XVIIb: tramo en contacto normal con el nivel XVIIc
que ve disminuir levemente el contenido de cantos y en
mayor proporción el de gravas, y donde las temperaturas frescas se suavizan al máximo. Continúa
mostrando una elevada cantidad de fracción fina arcillosa, rojiza, más cementada que en el caso anterior
(XVIIc). Arcillas fuertemente encostradas se reafirman donde se minimizan los gruesos, dando lugar a
una capa de textura franca (actuación de arroyadas
muy difusas), cohesionada posteriormente en poliedros de diversos calibres.
- XVIIc: tramo compuesto por cantos calizos y gravas
de pequeño tamaño subangulosos o angulosos, entre
los que se encuentran algunas plaquetas. La matriz que
los engloba aparece suelta, aunque forma pequeños
agregados con cemento calcáreo. Inicialmente y de
forma principal presenta fracciones finas entre las que
se alojan algunos cantos y gravas con revestimiento
carbonatado de su contorno que indica que han sufrido
movilizaciones. Las curvas e histogramas de frecuencias señalan que este desplazamiento se realizó en el
seno de un flujo denso. Hay que considerar que el
gráfico textural refleja un elevado porcentaje de tales
elementos, pero en buena parte son fragmentos de arcillas encostrados fuertemente. Entre esta fase y la anterior existe un contacto neto que posiblemente corresponde a un largo lapso temporal con hiatus sedimentario. El nivel XVII señala la abertura de la caverna a
las influencias externas, posibilitando por primera vez
unas condiciones de habitabilidad para la posterior
utilización por comunidades prehistóricas.
Nivel XVIII: está formado por un grueso manto estalagmítico basal, fuerte pavimento calcítico cristalizado con
potencia variable y que en algunos puntos supera los 300 cm
(sector sur). Esta gruesa formación litoquímica ha sido dividida en dos episodios, considerados en principio como
niveles A y B.
45
[page-n-59]
Fig. II.41. Dendograma de clasificación de los niveles de Cova del
Bolomor a partir de la distancia euclídea (P. Guillém 1999).
- XVIIIa (nivel B): supone la incorporación al cuerpo
calcítico de elementos detríticos finos alóctonos y
microrestos faunísticos. Esta circunstancia indicaría un
cambio en el medio hipogeo con comunicación al exterior, directa o de cierta amplitud, o a través de
conductos secundarios. Este episodio sólo ha sido
reconocido en el sector norte.
- XVIIIb (nivel A): manto estalagmítico que se apoya
directamente sobre la roca caliza y que tiene un grosor
variable entre 100-300 cm dependiendo del lugar que
corresponde a una prolongada precipitación de C02Ca.
Este cuerpo calcítico “puro” de génesis en un medio
cerrado se construye en un relieve topográfico interno
desprovisto de sedimentos. Presenta una geometría de
cubeta y estructura laminar en el sector norte o actual
zona externa de la cavidad y con fuerte buzamiento
hacia el sur con morfología de colada estalagmítica
descendente de topografía irregular y que concluye en
el sumidero, lugar de absorción que aprovecha el fenómeno de fracturación más relevante.
II.5.2. SEDIMENTOLOGÍA Y FASES CLIMÁTICAS
El depósito kárstico de la Cova del Bolomor presenta
unas implicaciones paleoclimáticas que proceden de datos
elaborados principalmente a partir de la sedimentología (fig.
II.29 y II.30), macrofauna y microfauna (Fumanal 1993,
Fernández et al. 1994, Fumanal 1995, Guillem 1995,
Martínez-Valle 1995, Fernández et al. 1997, 1998, 1999,
1999a, Fernández y Villaverde 2001; Fernández Peris 2001a,
2003). Estas fases climáticas son:
Fase Bolomor I (niveles XVII, XVI y XV). Conjunto
basal que se corresponde con un ciclo climático fresco de
cierta humedad, al menos estacionalmente, durante el cual se
acumulan materiales provenientes de zonas externas y se
registra una brechificación del sedimento. Nos encontramos
en la base con la introducción de materiales que fueron
meteorizados en zonas de cierto alejamiento respecto a su
punto de deposición final. El ambiente parece fresco (sin los
rigores que implican una activa meteorización física del
entorno inmediato), y húmedo, al menos estacionalmente, lo
que permite la disolución-concreción de carbonatos del
46
Fig. II.42. Dendograma de clasificación de las especies de Cova del
Bolomor a partir de la distancia euclídea (P. Guillém 1999).
medio. Cronológicamente debe inscribirse dentro del estadio
isotópico 8 y 9 (Riss inicial alpino).
Fase Bolomor II (niveles XIV y XIII). Período climático con rasgos interestadiales, templado-cálidos y estacionalmente muy húmedos, que ha permitido el encharcamiento periódico de la cueva. Un cambio gradual pero muy
acusado de las condiciones climáticas se marca con la instalación del nivel XIV. Los parámetros ambientales cambian
notablemente y la remisión de las manifestaciones rigurosas
anteriores es total, dando paso a la actuación de flujos
hídricos suaves que introducen materiales de cierta selección. El contacto neto con el nivel siguiente, XIII, parece
indicar la decapitación del techo sedimentario del conjunto
anterior, en principio suave, XIII c y b, etapa templadacálida y estacionalmente muy húmeda. Cronológicamente se
inscribe dentro del estadio isotópico 7 (Riss II-III alpino).
Fase Bolomor III (niveles XII a VIII). Episodio climático con oscilación fresca y húmeda, que paulatinamente
evoluciona hacia una situación más rigurosa y árida (nivel
XII). Posteriormente remite poco a poco y se instala finalmente un clima templado y muy húmedo (nivel VIII). Se
inicia a continuación un nuevo episodio climático, en principio suave (XIIIa) que va a degradarse progresivamente hasta
culminar en la capa XII, remitiendo en XI-X-IX-VIII. Dentro
de un entorno fresco y húmedo en su comienzo, gradualmente
se accede a una etapa muy rigurosa y árida en la secuencia
materializada en el nivel XII. Estas condiciones ceden paulatinamente hasta finalizar el ciclo en el nivel VIII, momento en
que se instala de nuevo un clima templado y muy húmedo.
Estaríamos ante el estadio isotópico 6 o Riss III alpino.
Fase Bolomor IV (niveles VII a I). Representa el tramo
superior de la secuencia con oscilaciones templadas y húmedas propias del último interglaciar. Un periodo globalmente suave, con lapsos frescos poco marcados (niveles VII
a III) que provocan la acumulación de pequeños cantos,
resultado de la meteorización de la bóveda de la cavidad por
la acción del hielo-deshielo. La elevada humedad también ha
provocado la inundación parcial de la cueva y la brechificación de los sedimentos. Los indicadores ambientales de
[page-n-60]
signo frío, sobre todo en relación con los que caracterizan
los períodos anteriores, se atenúan notablemente. Por otra
parte, parece generalizarse un régimen climático que reviste
condiciones de ciclicidad, es decir, se suceden lapsos aún
frescos (niveles VII-VI, V-IV-III) durante los que se acumula
un material detrítico de pequeño calibre, subanguloso, que
se interrumpe dando paso a una circulación hídrica de flujos
continuos y muy carbonatados que encostran el techo de los
niveles VI, III y Ic. Nos encontramos con un periodo globalmente suave, con degradaciones poco marcadas, durante el
que persiste una humedad alta y oscilante. Esta fase se relaciona con el estadio isotópico 5e o el Riss-Würm alpino
(figs. II.33 a II.37).
Estos valores se traducen en una secuencia que queda
resumida, de base a techo, en cuatro fases paleoclimáticas
(Fumanal 1993) y posteriormente se ha elaborado una
propuesta de ajuste de la secuencia estratigráfica terrestre
discontinua de Bolomor a la secuencia oceánica continua
(fig. II.31 y II.32).
II.5.3. LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA
La susceptibilidad magnética (MS) relaciona las propiedades magnéticas conservadas de los sedimentos de Bolomor
con la estimación del paleoclima y las correlaciones con
otros yacimientos. Utilizando la MS y la cicloestratigrafía
(EC) se presenta una estructura paleoclimática basada en este
método (MSEC) mediante correlación gráfica (fig. II.38).
Este edificio se relaciona con el registro isotópico del
oxígeno marino (OIS). Brooks B. Ellwood del Paleomagnetism Laboratory at Lousiana State University propone que el
MSEC puede usarse como una metodología independiente,
junto a otros métodos convencionales como la sedimentología y palinología, para buscar los cambios del paleoclima.
En Bolomor este estudio incluye una sucesión continua
temporal desde el OIS 9 al 5d. El gráfico cronométrico
muestra que la acumulación sedimentaria ha sido casi
uniforme por debajo de la fase isotópica 6b y con tasa de
acumulación ligeramente menor que durante la fase isotópica 5 (fig. II.39 y II.40).
II.5.4. LA BIOESTRATIGRAFÍA
Los datos biológicos de todo tipo que proporciona la
sedimentación de la amplia secuencia de Bolomor configuran un cuerpo documental “bioestratigráfico” que tras su
examen es incorporado al estudio multidisciplinar del resto
del edificio investigativo. Principalmente los elementos
tratados se agrupan en dos grandes categorías: los micromamíferos y los macromamíferos.
II.5.4.1. LOS MICROMAMÍFEROS
El muestreo microfaunístico y estudio realizado en 1991
por Pere Guillém (Fernández et al. 1994, 1999) proporcionó
en el sector occidental 1124 individuos (insectívoros y
roedores) que se han identificado en doce especies: Erinaceus europaeus (erizo común), Sorex minutus (musaraña
enana), Sorex sp., Neomis sp. (musgaño), Crocidura suaveolens (musaraña), Talpa europaea (topo), Sciurus vulgaris
(ardilla), Eliomys quercinus (lirón careto), Allocricetus
bursae (hámster), Arvicola sapidus (rata de agua), Microtus
brecciensis (topillo mediterráneo) y Apodemus sp. (ratón de
bosque) (cuadro II.5).
Los niveles proporcionaron un número de individuos
suficiente como para poder interpretarlos desde el punto de
vista climático, a excepción de II, III, VI, X-XIa, X-XIb, XII
y XIV, y por contaminación los niveles Ia y Ib. Las especies
localizadas no indican condiciones climáticas extremadamente frías, circunstancia acorde con un ambiente perimediterráneo. Allocricetus bursae es el taxón más ligado a condiciones climáticas áridas y frías junto a Sorex minutus, que
tiene unos requerimientos ambientales de tipo medioeuropeo actual. El resto de las especies son ubícuidas y están
ligadas a unos requerimientos estrictos como: formación de
bosques (Sciurus vulgaris), presencia de cursos de agua
(Arvicola sapidus), etc.
Este estudio de los micromamíferos estableció la
secuencia cronoclimática y su localización bioestratigráfica
en base a dos especies: Allocricetus bursae (hámster) y
Microtus brecciensis (topillo mediterráneo). Los molares de
A. bursae a partir de su morfología se situarían cerca de las
poblaciones de Arago, La Fage y Cueva del Agua. La talla de
M. brecciensis es comparable a la de otras poblaciones del
Pleistoceno medio, Saint Estève Janson, Orgnac 3, Cúllar de
Baza, El Higuerón y Áridos. Los restos de Bolomor tienen
un carácter más evolucionado que estos últimos yacimientos
en base a la anchura de los molares y los triángulos cerrados
del M3 inferior. La morfología de los mismos se aproxima
mucho a los molares de Orgnac 3 y por todo ello la ubicación microfaunística nos sitúa en cronologías del Pleistoceno medio reciente.
Climáticamente se observa una diferencia en las asociaciones faunísticas de los niveles superiores (Bolomor IV)
con presencia de Sorex minutus e inferiores (Bolomor I) con
Allocricetus bursae. Ello apunta a un mayor grado de temperatura y humedad en los primeros. La presencia de Allocricetus bursae está indicando unas características climáticas
más áridas confirmada por los más bajos porcentajes de
Microtinos. En cambio, la parte superior de la secuencia
apunta hacia un incremento de la humedad por el elevado
porcentaje de éstos. La asociación faunística del nivel XIII
es propia de condiciones climáticas templadas y muy
húmedas. No aparece ningún indicador de condiciones
“frías“ (Sorex minutus) ni tampoco áridas (Allocricetus
bursae ), y sin embargo es el momento en el que los Microtinos alcanzan los porcentajes más elevados de la secuencia
(30%). En los niveles XV a XVII (Bolomor I) Allocricetus
bursae sigue estando presente, ahora bien, Talpa europaea
marca el desarrollo de unas condiciones climáticas más
húmedas. En el nivel XVII el porcentaje de Microtinos es
elevado, confirmando su carácter húmedo.
La interpretación paleoclimática se ha contrastado a
partir de un análisis cluster y se ha elaborado un dendograma (fig. II.41). Los resultados indican que el mayor nivel
de similitud procede de las distintas capas de un mismo nivel
estratigráfico. Un segundo estadio vendría marcado por el
grado de humedad y templanza. De este modo quedan agrupados, por una parte, los niveles Ic y XIII, dos momentos
templados y muy húmedos, y por otra, los niveles VIII-IX,
47
[page-n-61]
XV y XVII, climáticamente menos húmedos que los anteriores y más frescos. El resto de los niveles (IV, V y VII)
tendrían unas connotaciones climáticas intermedias.
Las características ecológicas de cada especie se han
analizado también a partir de un cluster (fig. II.42). En este
dendograma se observan varios grupos: Talpa, Erinaceus,
Sciurus, Neomys y Sorex sp., especies con afinidades
ambientales medioeuropeas. Sorex minutus y Arvicola con
afinidades climáticas húmedas y algunas frescas (grupo
Sorex). Allocricetus, Eliomys y Crocidura como especies de
espacios despejados. Microtus y Apodemus son las clases
más abundantes e indican la dicotomía entre mayor
(Microtus) o menor humedad (Apodemus). Los paisajes
vegetales se deducen de sus biotopos, donde el hámster es un
taxón que ocupa praderas secas de climas frescos, el lirón
zonas arboladas abiertas y pedregosas y Crocidura vive en
lugares arbustivos, bordes de bosque o praderas secas
(Guillem 1999).
II.5.4.2. LOS MACROMAMÍFEROS
La Cova del Bolomor constituye un yacimiento fundamental para conocer la evolución de la fauna de mamíferos
del Pleistoceno medio y superior en el Mediterráneo peninsular. El estudio de los restos óseos recuperados hasta ahora
ha permitido identificar numerosas especies de macromamíferos, cuya distribución a lo largo de la secuencia y sus
frecuencias relativas indican el desarrollo de cambios
ambientales en el entorno del yacimiento y la incidencia de
la actuación antrópica (anexo II.8, cuadros II.10 a II.38).
El primer aspecto que conviene tratar respecto de la
presencia de restos de especies de macromamíferos es la
incidencia de los carnívoros en la secuencia del yacimiento
(Fernández Peris 2004). Los datos disponibles muestran una
escasa incidencia de carnívoros, en relación a la abundante
presencia de fauna de herbívoros. La potencial incidencia
del agente carnívoro sobre cualquier registro arqueológico
pleistoceno, en general, no puede ser puesta en duda; sin
embargo, la importancia y características de esta actuación
puede ser muy desigual y obliga a una precisión particular.
Uno de éstos es la Cova del Bolomor, donde las condiciones
fisiográficas (paleoambientales y ecológicas) del hábitat
deben ser consideradas como importantes elementos explicativos de la casi nula incidencia de los carnívoros en su
particular registro arqueológico. A estas características
físicas se añade la fuerte presencia humana, principalmente
en los niveles del OIS 5 (niveles I-V), una ocupación intensiva, la más alta del contexto regional del Paleolítico medio
con 4.126 registros por m3 (883 líticos y 3.243 faunísticos).
Esta situación induce a pensar en un patrón de explotación
“intenso” que favorecería una fuerte presión antrópica sobre
los carnívoros del valle y áreas circundantes, en los
momentos de ocupación del hábitat.
Confirmada la gran acción y responsabilidad antrópica
en la acumulación de restos faunísticos de herbívoros,
conviene explicitar la variabilidad de los mismos respecto a
otros taxones y su correlación con la secuencia paleoclimática. La representatividad de las distintas partes anatómicas
aportadas por la acción humana completan un cuadro explicativo mínimo que nos aproxima a las características económicas de los momentos tratados. Los estudios específicos y
en detalle superan el marco del presente estudio y por tanto
no son abordados. El primer elemento relevante, tal y como
se ha comentado, es la baja o casi nula presencia de carnívoros, circunscritos a especies de no gran talla y alta potencialidad de acumulaciones óseas. Esta circunstancia se
acompaña de un gran volumen de restos óseos, decenas de
miles, que están procesados por técnicas antrópicas de fracturación. A su vez existe una alta variabilidad de especies
que superan la docena, diferente de la especificidad cinegética carnívora. Todo ello configura un marco espacial de alta
antropización.
La distribución faunística planteada en el presente
estudio agrupa cinco categorías faunísticas como base
estructurada del desarrollo explicativo. Tres de ellas hacen
referencia a los herbívoros procesados por el hombre (meso,
macro y megafauna). La cuarta categoría es la de los carnívoros que incide en la confirmación de la aportación antrópica y por último la quinta o de la microfauna referida a los
pequeños restos no aportados por el hombre y que marcan
las fases de ocupación/desocupación. Las tres primeras categorías se han identificado por la comparación morfológica y
métrica con materiales paleontológicos de referencia
(fósiles, subactuales y actuales), es el caso de la determinación de taxones específicos y ha sido posible gracias a la
dedicación de Inocencio Sarrión y Alfred Sanchis. En el
caso de no ser posible este nivel de identificación se han
agrupado en función del grosor de las corticales óseas
(A meso, B macro, C mega), que a su vez hace referencia a
una agrupación genérica basada en el peso (A: menos de 300
kg, B: entre 300-800 kg y C: más de 800 kg).
Nivel. Cota (m)
Paleodosis
fr. m m Gy
K (%)
U (ppm)
Th (ppm)
Limo arenoso
II - 0.8 m
50-31 (139)
0.32
0.74
3.57
0.1
1.15
121+/-18
Limo rojo
XIIIa - 3.8 m
56-31 (139)
0.40
1.29
4.42
0.1
1.61
152+/-23
Arena limosa
XIVa - 4.8 m
50 (254)
0.21
1.00
2.83
0.08
1.09
233+/-35
Arena limosa
XIVb - 5.0 m
50-31(292)
0.28
1.00
4.00
0.1
1.30
225+/-34
Muestra sedimento
Contenido de Dosis anual
agua
Gy/Ka
Fecha TL ka
BP
Cuadro II.6. Paleodosis determinada por el método regeneración de termoluminiscencia en los granos poliminerales de fracciones 50-31 y 5031µ m. Los contenidos de potasio, uranio y sodio han sido determinados por el método de espectrometría γ. El contenido medio del agua es igual
al peso agua/peso de sedimento seco. La dosis anual es la dosis efectiva corregida al efecto de absorción de radicación por el agua:
d=d γ+dβ+0,1dα. La fecha de TL= paleodosis/dosis anual.
48
[page-n-62]
Los mesofauna, cérvidos, cápridos y suidos, representan
valores que superan el 60% de las colecciones de la secuencia, a excepción del nivel XVII en que desciende al
47%. Esta representación del 60% está dominada por los
cérvidos, que suponen casi los dos tercios, completada por
los cápridos con valores inferiores al 20% y los suidos,
exclusivos del OIS 5, que no alcanzan el 10%. Esta distribución faunística muestra que el ciervo es el elemento más
presente. Durante los distintos niveles del último interglaciar
(niveles I a V) su incidencia representa más del 40% del total
de la fauna consumida, aspecto éste que se reproduce también en las fases más antiguas con valores entre 30-50%.
Es por tanto, independientemente del momento climático de la secuencia, el recurso genérico más abundante. A él
se añaden otros pequeños cérvidos con porcentajes bajos
que sitúan en conjunto el consumo en torno al 50%, incidencia que desciende en los niveles inferiores a un 30%.
La macrofauna, équidos y bóvidos principalmente,
muestra una desigual distribución, donde el predominio de
un determinado taxón es a cargo de otro y viceversa. La
presencia del uro en la parte alta de la secuencia contrasta
con el relevo por el caballo en la parte baja. Esta circunstancia apunta a un condicionante paleoclimático posiblemente acompañado por una alta preferencia antrópica. La
megafauna, con valores siempre inferiores al 5% y por tanto
poco significativos, muestra una presencia igualmente con
vínculos paleoclimáticos en los que destaca el hipopótamo
en la parte reciente y el rinoceronte en la antigua. A efectos
de distribución y relación paleoclimática, el jabalí, el asno,
el corzo y el hipopótamo sólo están presentes en los niveles
del último interglaciar, mientras que el megaceros es casi
exclusivo del inicio de la secuencia (OIS 8/9).
Respecto a la representatividad de las distintas partes
anatómicas de los elementos faunísticos, es decir, aquellas
que han sobrevivido a los distintos procesos postdeposicionales, se aprecia que entre la mesofauna hay un predominio
de extremidades proximales a lo largo de la secuencia (niveles
III-XVII). Esta tendencia se invierte en la fauna más grande
(macro y mega) en que predominan los elementos de la
cabeza. Sin embargo hay que tener presente la metodología
utilizada en los estudios identificativos, donde distintas partes
anatómicas “son sesgadas” al identificar mejor o en mayor
proporcionalidad unas respecto de otras. Éste es el caso de los
dientes (cabeza) y restos de extremidades distales (metapo-
Inventario
Nº SIP
HCB-01
dios, falanges, carpales, etc.). Esta circunstancia debe ser
tenida en cuenta cuando se relacionen categorías próximas.
Esto es debido a la ausencia del NMI (número mínimo de
individuos identificados), que es un parámetro de mayor cualificación. De todas formas las extremidades proximales y las
cabezas en la mesofauna, junto a cabezas y extremidades
proximales en la macro/megafauna, configuran unas pautas
de consumo generalistas a lo largo de la secuencia. Ello no
quita la existencia de variabilidad más reducida en la escala
temporal, como es el caso de los dos primeros niveles, en los
que las extremidades distales cobran importancia independientemente de las distintas especies. El elemento anatómico
más marginal, por ser el menos aportado o hallado, es el
tronco (el componente axial) que tiene una representación
algo mayor entre la macrofauna respecto de la mesofauna.
Es difícil interpretar dinámicas “evolutivas” de presencia/ausencia de los diferentes taxones a lo largo de la
secuencia, aunque podría apuntarse sobre la base de la alta
importancia de la mesofauna, con presencia constante (especialmente cérvidos –ciervo–), que se asiste a una pérdida de
la significación del caballo desde los niveles inferiores a los
superiores. Esta circunstancia se correlaciona con el
aumento del uro. La macrofauna presenta una cierta “homogeneidad” porcentual en torno al 30% a lo largo de la
secuencia. La megafauna recoge esta circunstancia, aunque
con marginalidad y con pérdida de importancia del rinoceronte hacia los niveles superiores (figs. 43 a 56).
II.5.4.3. OTROS RESTOS BIÓTICOS
La presencia y estudio malacológico de pequeñas
conchas de bivalvos marinos contribuye a la valoración de
cambios en la línea de costa y su relación con las oscilaciones climáticas. Esta procedencia se debe a la deposición
en forma de egagrópila por aves marinas (cormoranes,
pardelas, paiños y gaviotas, entre otros) que se alimentan de
peces y moluscos. Estos pequeños moluscos se han documentado en los niveles V, VII, XIII, XIV y XV de la
secuencia, cuyas características apuntan a momentos de
clima benigno y posible mayor proximidad del mar
(Fernández et al. 1999). También se incorporan a esta documentación restos dentales y vertebrales de peces (nivel I).
Otros moluscos continentales (caracoles y caracolas), como
rumina y melanopsis, marcan un medio húmedo en sus
correspondientes niveles (Ia, Ib, Ic, IV, VIIb y XIIIc).
Descripción
Situación
Estrato
Año
OIS
58902
Diafisis de peroné
F3-EIV-brecha
III
1993
5e
HCB-02
68368
Molar inferior izquierdo (M2)
B4-EV-C4/nº 31
IV
1994
5e
HCB-03
82250-74
Molar deciduo sup. dcho (dm2)
Remoción I sub. XIII
Ia?
1997
5e?
HCB-04
82250-74
Canino inferior izquierdo (C1)
Remoción I sub. XIII
Ia?
1997
5e?
(C1)
HCB-05
82278
Canino superior izquierdo
Remoción XIII
XIII?
1997
7?
HCB-06
82260
Fragmento de parietal
Remoción I sub. XIII
Ia?
1997
5e?
HCB-07
24122
Fragmento de parietal
Remoción
VI?
2006
5e?
Cuadro II.7. Inventario antropológico de HCB (Homínido Cova Bolomor).
49
[page-n-63]
Fig. II.45. Molares de Palaeoloxodon antiquus. Niveles IV y XVII.
Fig. II.43. Falanges y fragmentos dentales de
Hippopotamus anphybius.
Fig. II.46. Maxilares de Equus ferus. Niveles IV y XVII.
Fig. II.44. Fragmento de maxilar de Stephanorhinus hemitoechus.
Nivel XVII.
50
Fig. II.47. Maxilar de Equus ferus. Nivel XII.
[page-n-64]
Fig. II.51. Fragmentos óseos de pez y de bivalvos marinos. Nivel I.
Fig. II.48. Restos óseos de Sus scrofa. Niveles I a V.
Fig. II.52. Maxilar de Macaca sylvana. Nivel XII.
Fig. II.49. Molares de Equus hydruntinus. Nivel IV.
Fig. II.53. Gasterópodos continentales. Niveles I, VII y XIII.
Fig. II.50. Fragmento de asta de Cervus elaphus. Nivel XVII.
Fig. II.54. Impacto de percusión en tibia de Cervus elaphus. Nivel XII.
51
[page-n-65]
Fig. II.55. Troceados de falanges y diáfisis de herbívoros. Niveles I a V.
Fig. II.56. Marcas de corte en metápodo de Cervus elaphus. Nivel XII.
Ante la ausencia de datos palinológicos, los restos antrocológicos hallados en forma de semillas fosilizadas, ha
permitido documentar la presencia de dos especies vegetales: Celtis australis (almez) y Prunus spinosa (endrino),
que colonizaron lugares distintos. El almez necesita suelos
húmedos y se asocia a olmedas que circundarían la ribera del
río de la Vaca en las fases climáticas Bolomor II y IV. El
endrino es frecuente en robledales que podrían extenderse
por la depresión de la Valldigna y ocupar las umbrías de las
montañas, al menos durante las pulsaciones frescas del
estadio isotópico 5 (Fase Bolomor IV).
II.5.4.4. IMPLICACIONES PALEOCLIMÁTICAS DE LA FAUNA
El estudio de los restos óseos recuperados hasta ahora ha
permitido identificar numerosas especies faunísticas cuya
distribución a lo largo de la secuencia y sus frecuencias relativas indican el desarrollo de cambios ambientales en el
entorno del yacimiento.
- Fase Bolomor I (niveles XV a XVII). Se observa a
rasgos generales el predominio del caballo que alcanza
los más altos valores de la secuencia acompañado del
ciervo. Junto a ellos la presencia del rinoceronte de
estepa también con sus más altos valores, y el megaceros, nos indicarían la existencia de climas frescos y
52
algo húmedos en esta parte de la secuencia, al estar
estas especias ligadas a los mismos. Los micromamíferos, por su parte, reflejan el desarrollo de distintos
nichos ecológicos: el Allocricetus bursae ocupó espacios de vegetación abiertos y secos, y la Talpa europaea praderas húmedas, corroborando unas condiciones climáticas frescas y menos húmedas.
- Fase Bolomor II (niveles XIII a XIV). Las condiciones anteriores frescas y menos húmedas se transformarían en unas características de mayor húmedad y
calor con fuerte presencia de cérvidos e importante
descenso del caballo con aparición de tortugas. Las
condiciones de alta humedad y encharcamiento de la
cueva dificultaron la buena habitabilidad.
- Fase Bolomor III (niveles VIII a XII). Las anteriores
condiciones de climas cálidos y húmedos tenderían
hacia un clima más seco y riguroso, tal y como indican
la desaparición del megaceros y la importancia que
adquieren los caballos.
- Fase Bolomor IV (niveles I a VII). Caracterizada por
la aparición de especies de marcado carácter templado: el elefante, el hipopótamo, el jabalí, el uro y el
asno, cuya presencia estaría indicando, junto a un
incremento de las temperaturas y la humedad, la expansión de las zonas forestales en el entorno del yacimiento. La presencia del hipopótamo se vincula a la
existencia de zonas lagunares de una cierta entidad,
áreas frecuentadas también por el uro. El Equus
hydruntinus es un équido propio de las faunas de
clima templado y húmedo, de características interestadiales o interglaciares al igual que el jabalí, que se
ciñen exclusivamente a esta fase.
II.5.5. DATACIONES RADIOMÉTRICAS
La información cronométrica expresada en dígitos numéricos y con una franja indeterminada de los mismos
asociada, tiene la consideración expositiva de “edad absoluta”, aunque ello no suponga que el contexto vinculado o la
pieza considerada se formaran en ese preciso instante o
fecha. Su principal valor para el estudio reside en ser un referente cuantificable, una “ubicación cronométrica” en la que
situar la contextualización a estudio. Estas dataciones, estos
métodos y sus resultados deben ir acompañados de otros que
contrasten los valores cronométricos considerados. El reduccionismo en este campo también conduce a posiciones de
debilidad demostrativa y no se pueden ocultar nuestras
carencias metodológicas en un relativo valor cuantificado
“absoluto”. En el yacimiento de Bolomor se han desarrollado diversas actuaciones encaminadas a la obtención de
dataciones por métodos radioactivos, analizándose:
- Muestras de arcillas de los correspondientes niveles
para la aplicación del método de termoluminiscencia (TL)
por Wanda Stanska-Prószzynska y Hanna PrószzynskaBordas (Laboratorio de Sedimentología de la Facultad de
Geografía y Ciencias Regionales. Universidad de Varsovia.
Polonia) (cuadro II.6)
Nivel II: 121.000 ± 18.000 BP.
[page-n-66]
Nivel XIIIa: 152.000 ± 23.000 BP.
Nivel XIVb: 233.000 ± 35.000 BP.
Nivel XIVa: 225.000 ± 34.000 BP.
Estas dataciones, por su coherencia y adecuación a otros
métodos, han sido consideradas sin objeción como válidas.
- Muestras óseas de los niveles IV V XII, XIII, XV y
, ,
XVII, analizadas por G. Belluomini (Dipartimento di Scienze
della Terra de la Universidad “La Sapienza” de Roma):
Nivel IV-V: 390.000 ± 100.000 BP.
Nivel XVII: 525.000 ± 125.000 BP.
Estas dataciones se han obtenido de masa ósea de herbívoros (nivel IV-V) y de esmalte dentario (nivel XVII), por
racemización (aminoácidos). El laboratorio considera más
adecuado este último material. El intervalo entre las medidas
de los niveles superiores (IV-V) y los inferiores (XVII)
presenta un intervalo de 0,14 ± 0,1 y la constante cinética
para el yacimiento es 3,57 x 10-7 yrs -1. Los valores obtenidos son considerados altos. Igualmente la indeterminación
es excesivamente amplia. Pese a ello el valor 525.000
descontada la franja negativa de edad sitúa la fecha próxima
a los valores considerados para el momento deposicional del
OIS 9 en el que se ubica y por tanto se ha procedido a su
inclusión en las publicaciones pero con las reversas correspondientes.
- Muestras carbonatadas para el método radiactivo de
Torio-Uranio (Th-U), recogidas y elaboradas por R. Julia
(Instituto de Geología Jaime Almera, Barcelona) aunque
sobrepasaron los límites del método (comunicación verbal):
Estas seis fechas, según el laboratorio, presentan un bajo
nivel de confianza (68%). Además, la cronometría no es
consistente entre las propias cifras ni respecto del orden estratigráfico y la indeterminación es excesivamente alta como
reconoce el laboratorio. La fuerte variabilidad es incomprensible respecto a niveles inferiores con cronología más reciente
que los superiores. Igualmente, lapsos de temporalidad tan
altos en un mismo nivel no son adecuados. La ubicación de
todos estos valores en el OIS 5 no se corresponde al mismo y
están muy alejados. Por tanto estos datos sólo pueden ser el
resultado de un problema metodológico del análisis de termoluminiscencia y son rechazados como tales.
En 2005 se realizaron dataciones mediante racemización sobre gasterópodos en el estrato XIII capa 11 (OIS 7),
que proporcionaron una fecha de 229 ± 53 ka. Correspondiente al estrato XII y sobre molar de équido la cifra dio
<180 ka (Trinidad Torres, Laboratorio de Estratigrafía Molecular, Madrid). Todas ellas concordantes con otros metodos
previamente empleados y su ubicación en la estratigrafía.
II.6.
PALEOANTROPOLOGÍA
Los restos antropológicos hallados actualmente en
Bolomor (2006) contabilizan siete piezas óseas con atribución genérica a Homo sapiens neanderthalensis. Su procedencia corresponde a elementos situados en la litoestratigrafía y recuperados mediante excavación tridimensional, y
a otros que proceden del cribado de tierras removidas de las
antiguas actuaciones mineras (cuadro II.7).
HCB-01: Diáfisis de peroné de 48,7 mm. Corresponde
a un individuo adulto bien situado en el nivel III (OIS
5e), con datación ante quem de 121.000 ± 18.000 BP.
No permite mayores valoraciones (fig. II.57).
Nivel XV: >350.000 BP.
Esta datación se ajusta a las características del momento
deposicional OIS 8 en el que se ubica, aunque no presenta
un valor determinado.
En el año 1996 se procedió a la recogida de una amplia
serie de piezas líticas de sílex quemadas para su datación
tras la calibración de la radiactividad de los correspondientes
niveles sedimentarios. El estudio, realizado por N.C.
Debenham (Quaternary TL Survey de Nottingham), presentó
los siguientes valores:
Nivel I: 320.000 ± 33.000 BP.
Nivel II: 324.000 ± 31.000 BP.
Nivel II: 435.000 ± 48.000 BP.
Nivel IV: 398.000 ± 48.000 BP.
Nivel IV: 235.000 ± 21.000 BP.
Nivel IV: 268.000 ± 27.000 BP.
Fig. II.57. Diáfisis de peroné. HCB-01. Nivel III.
53
[page-n-67]
HCB-05: Canino superior izquierdo (C1). Claramente
arcaico, es similar morfológicamente a los de Atapuerca
y Krapina. Posible individuo masculino. Esta pieza fue
encontrada en la remoción Ia-Sub XIII en contacto con
la remoción XIII. La brecha adherida a la misma corresponde al nivel XIII (fig. II.59, arriba).
HCB-06: Fragmento de parietal (22 x 18 mm) coincidente con la sutura coronal.
HCB-07: Fragmento de parietal (109 x 116 mm) incrustado en brecha desprendida, en proceso de estudio
(fig. II.60) (Sarrión 2006).
Fig. II.58. Molar inferior izquierdo. HCB-02. Nivel IV.
El conjunto de restos óseos fósiles humanos hallados en
la Cova del Bolomor es ante todo una muestra reducida y
fragmentada en la que destacan los elementos dentales frente
a los postcraneales. Los siete restos pueden ser atribuidos a
otros tantos individuos en función de sus características
físicas, edad de muerte y ubicación estratigráfica. Todas las
piezas, excepto la HCB-05, pueden asignarse al OIS 5; la
HCB4 pudiera ser más moderna al situarse en un contexto
removido que contiene algún elemento postpaleolítico.
HCB-05, por las características sedimentológicas que lleva
adheridas y la remoción donde fue hallada (Remoción XIII),
se relaciona con los niveles XII-XV y no sería descartable su
ubicación en el OIS 7. Este resto claramente arcaico difiere
métricamente de los neandertales y se relaciona bien con
otros de Atapuerca y Krapina, por ello podría ser considerado H. heidelbergensis, pero lo limitado de la pieza impide
por el momento la atribución (cuadro II.8).
II.6.1. OTROS RESTOS ANTROPOLÓGICOS
La presente relación abarca aquellos restos cuya cronología pudiera situarse en el Pleistoceno medio y por tanto no
se incluyen los numerosos restos de neandertales de Cova
Negra (Xàtiva) o los del Salt (Alcoi).
Fig. II.59. Molar (HCB-03) y caninos (HCB-04 y HCB-05)
procedentes de remoción.
HCB-02: Molar inferior izquierdo (M2) correspondiente a un individuo de unos 5 años de edad. Bien
situado en nivel IV (OIS 5e), con datación ante quem
de 121.000 ± 18.000 BP (fig. II.58).
HCB-03: Molar deciduo superior derecho (dm2)
correspondiente a un individuo de 6-9 meses de edad
(fig. II.59, izquierda).
HCB-04: Canino inferior izquierdo (C1) muy similar a
los humanos actuales. Posible individuo femenino (fig.
II.59, derecha).
54
Fig. II.60. Fragmento de parietal en el interior de brecha.
[page-n-68]
M2-MD
M2 BL
dm2 MD
dm2 BL
C1 MD
C1 BL
HCB-02
11,9
10,3
-
-
-
HCB-03
-
-
-
10,1
-
-
HCB-04
-
-
-
-
7,0
7,7
-
-
HCB-05
-
-
-
-
-
-
8,9
10,1
Sima de los Huesos (media)
11,2
10,5
-
-
7,7
8,7
8,8
9,9
-
C1 MD
C1 BL
-
-
-
-
Neandertales (media)
11,5
10,8
9,8
10,5
7,8
8,8
8,2
9,5
Humanos modernos fósiles (media)
11,3
10,9
9,6
10,5
7,1
8,3
8,0
8,9
Humanos recientes (media)
10,7
10,3
9,0
9,7
6,6
7,7
7,6
8,3
Cuadro II.8. Tamaño comparativo de los dientes de Bolomor (HCB). MD: diámetro mesiodistal. BL: diámetro bucolingual (Arsuaga et al. 2001).
Cova del Tossal de la Font (Vilafamés). Yacimiento que
proporcionó a finales de los años 1970 dos restos antropológicos procedentes de un potente relleno brechificado bajo un
nivel de cantos. Una mitad distal de húmero izquierdo con
epífisis completa y un fragmento de coxal derecho con gran
parte de la cavidad cotiloidea (Gusi et al. 1980, 1982, 1982a,
1984, 1992). Estos restos fueron estudiados posteriormente
(Arsuaga y Bermúdez de Castro 1984, Carretero 1994). Sus
características métrico-morfológicas son propias de hóminidos fósiles del Pleistoceno medio final y Pleistoceno superior inicial. Por tanto bien pudieran atribuirse a neandertales
clásicos o a neandertales tempranos como los existentes en
los niveles superiores de Bolomor.
La Muntanyeta dels Sants o Benisants (Sueca). Este
yacimiento o mejor los restos que de él quedan corresponde a
la base de una antigua cueva desmantelada como cantera por el
hombre. En la obra “Historia de Sueca...” aparece la fotografía
de un húmero humano como elemento paleontológico del
depósito; esta identificación y estudio por I. Sarrión (1984) ha
asignado al depósito una edad de 0,9-1,5 ka con asociación de
Ursus deningeri, Canis etruscus y cf. Cervus elaphoides. Las
limitaciones del hallazgo, en paradero desconocido, resultan
obvias a la hora de profundizar en la valoración del mismo,
habida cuenta de que el lugar de procedencia fue desmantelado
y en la actualidad sólo queda una pequeña parte de la sedimentación basal original, que es de donde se han obtenido los restos
faunísticos citados (Burguera 1921, Martínez Valle 1995).
Otros antiguos hallazgos con imprecisa documentación
son el hueso humano procedente de una toba existente junto a
las terrazas del río Mijares en la Virgen de Gracia (Vila-real)
en 1929 (Sos Baynat 1981). El radio humano incrustado en la
toba de la caverna de Cortés en Alcoi en la década de 1860
(Martí Casanova 1864) y la supuesta tibia fósil hallada en El
Castellar (Alcoi) también a finales del s. XIX. Todos estos
restos paleoantropológicos se hallan en paradero desconocido.
II.7.
YACIMIENTOS DEL CONTEXTO REGIONAL
Los primeros datos atribuibles al Paleolítico inferior en
tierras valencianas corresponden a los materiales de la antigua colección de Juan Vilanova y Piera de finales del siglo
XIX, depositada en el Museo Arqueológico Nacional: «bre-
cha ósea de Penya Roja, fragmento de hacha chelense de
Orihuela y útiles de sílex y brecha ósea de Tavernes de la
Valldigna» (Fletcher, 1949: 343-348). Al inicio del siglo XX
algunos estudiosos de la geología y paleontología se preocupan de la búsqueda de testimonios de épocas remotas.
Entre éstos destaca el geólogo Leandro Calvo, quien aportó
información sobre depósitos brechosos arqueológicos: Cova
del Corb, Cova de les Calaveres y Cova de Bolomor (Puig y
Larraz 1896, Calvo 1908). El naturalista Eduardo Boscá
(1916: 7), también reseñó la existencia de un yacimiento
paleolítico en Oliva con «sílex pequeños y ninguno en forma
de almendra». Henri Breuil, quien en 1913 exploró una
treintena de cavernas valencianas en busca de restos prehistóricos, cita la existencia de brechas con huesos e industria.
Este autor estudia en 1931 los materiales de Cova Negra y
les atribuye una carácter tayaciense, en relación con las
excavaciones que por entonces realizaba D. Peyrony en La
Micoque (Pla 1965).
Las prospecciones del Padre Belda (1945) y Luis Pericot
en el yacimiento de Els Dubots (Alcoi) concluyen que existe
«una pátina cheleo-achelense muy antigua con lascas de
tipo clactoniense. Podemos hablar con seguridad de la
presencia en la comarca de Alcoy del paleolítico inferior...»
(Pericot 1946: 49). La valoración del Clactoniense en Alcoi
ha persistido hasta la actualidad (Aparicio, 1980: 16 y 1989:
85). En la década de los años 1940 existe el convencimiento
de un Paleolítico inferior en Cova Negra por la determinación de Elephas iolensis (Royo 1942) y las valoraciones
industriales de F. Jordá (1947), quien fija la secuencia de
Cova Negra: sitúa como anteriores al Würm el Tayaciense
(sin nivel) y el Matritense I (Nivel E, musteriense pobre de
tendencia tayaciense, del Riss-Würm). Esta tendencia tayaciense será abandonada en 1955 al plantear el estado de la
cuestión del Paleolítico inferior valenciano, señalando la
escasez de materiales (Jordá 1949: 104).
En la década de los años 1950 se excava Cova Negra
(Xàtiva); inicialmente el hallazgo de tres bifaces generó su
asignación al Paleolítico inferior, «a momentos finales del
acheulense con una equivalencia a unos 200.000 años»
(Fletcher 1952: 14), para concluir una definitiva asignación
musteriense del yacimiento y aceptación general, a excepción de H. de Lumley (1969, 1971) y M.A. de Lumley
55
[page-n-69]
(1973), quienes tras valorar el parietal humano como Homo
Anteneandertalis, postulan una cronología rissiense del
relleno y un carácter tayaciense de la industria. En 1956, F.
Esteve publica el hallazgo del bifaz de Oropesa (Castellón),
que clasifica como amigdaloide y relaciona con un Abbevillense final o un Achelense inferior. Este útil ha sido durante
décadas la referencia que sustentaba la presencia del Achelense y del Paleolítico inferior en tierras valencianas (Esteve
1956, Gusi 1974 y 1980). Los escasos hallazgos de las dos
últimas décadas atribuidos al Pleistoceno medio no han
aportado por su entidad avances significativos a la investigación de los momentos antiguos, hasta el inicio de las excavaciones en Bolomor.
Cau d’en Borràs (Orpesa)
Yacimiento que se localiza en el interior de una cavidad
subterránea desarrollada a través de una diaclasa que configura un abrigo-sima. Posee dos bocas, la actual de entrada de
1,8 x 1,3 m, con un estrecho corredor de 5,5 m, y la que se
sitúa sobre la vertical de la sima, de la que proviene principalmente el relleno sedimentológico. Presenta una potencia
estratigráfica de 8 m individualizada en 14 niveles. Se
deduce la existencia de niveles osíferos sin piezas líticas
(niveles 5, 8, 10 y 12), frente al nivel 9, considerado de relación entre fauna e industria y situado en la cota -5,80 m y
con 20 cm de potencia (Carbonell et al. 1981: 8 y 1987:
431). La ubicación del yacimiento en el interior de una sima
con profundidad de más de 6 m y anchura máxima de 2 m,
imposibilita unas mínimas condiciones de acceso y hábitat.
Los autores reconocen estas limitaciones y explican que los
restos han sido arrojados por los homínidos al interior.
El análisis taxonómico de la secuencia estratigráfica, sin
especificar nivel, ha proporcionado: lince, pantera, gato salvaje, cánido pequeño, úrsido pequeño, équido, puercoespín,
topo, conejo, aves, Apodemus sp., Microtus sp., cáprido,
bóvidos, ovido y Hemitragus bonali. En base a la determinación de éste último, el yacimiento se ha situado en el
Mindel final. El conjunto lítico está compuesto por un
núcleo, dos percutores, dos choppers y una lasca (Carbonell
et al. 1981: 10). Por nuestra parte, examinadas las piezas
depositadas en el Museo de Bellas Artes de Castellón, valoramos este reducido conjunto lítico como de tremenda
simpleza tecnológica y con incidencia de acciones mecánicas. La carencia de una evidente intencionalidad, con
ausencia de superficies preparadas para la percusión, una
tendencia no clara del filo, la ausencia de cualquier rasgo
tecnológico definitorio (efectos de la acción de un percutor
sobre un canto, claramente dirigido y con nitidez en la
extracción, etc.), así como la desfiguración debida a causas
naturales, completan una visión que no apunta a una manipulación antrópica. A falta de un estudio detallado de la
fauna recuperada, de los procesos kársticos, sedimentológicos y estratigráficos de la cavidad-yacimiento, y de la
explicación del origen de los cantos, parece oportuno no
descalificar el yacimiento, si bien el origen natural del depósito y por tanto la consideración paleontológica, tal vez un
cubil de carnívoros, constituye una hipótesis muy sólida a
considerar (Fernández Peris 1994, 2004).
56
Casa Blanca I (Almenara)
Yacimiento situado en el último cerro prelitoral sobre
los Estanys de Almenara, a 1,5 km del mar. Se trata en su
conjunto de varias cavidades kársticas fósiles colmatadas
por materiales y sacadas a luz por canteras. Se han encontrado cuatro de estos depósitos, siendo Casa Blanca I el más
rico en fauna. La sedimentación es esencialmente arcillosa y
brechificada con cantos calizos de 1-15 cm y pequeños fragmentos de sílex. En base a la microfauna con Allophaiomys
deucalion, el depósito tendría una edad de 2,7 a 1,6 m.a.
(Villafranquiense medio). La asociación de la macrofauna
también es típica de este momento: Equus stenonis, Gazellospira torticornis, Cervus cf. philisi, Ursus etruscus,
Pachycrocuta cf. brevirostris y otros.
En un principio el yacimiento fue considerado como
prehistórico y su hipotética industria como la más antigua de
la Península, tras las tres primeras campañas de excavaciones 1983-85 (Olaria 1984). Posteriormente se ha llegado
a la conclusión de estar ante un yacimiento paleontológico
(Gusi 1988: 127, Ginés y Pons-Moya 1986), pendiente del
estudio de la reconstrucción de la génesis kárstica y de sus
características litoestratigráficas.
Cova del Tossal de la Font (Vilafamés)
Se trata de un amplio complejo subterráneo de varios km
de recorrido y cuya boca se abre a 360 m de altitud, dando
paso a un depósito brechificado de gran extensión y profundidad. La estratigrafía de un corte “frontal” de 10 m de
potencia ha permitido distinguir, en función del tamaño de
los bloques y de la matriz, 9 niveles. El aspecto general es de
brechificación con acumulación importante de bloques.
En base al estudio microfaunístico del Cricetulus (Allocricetus), relacionado con poblaciones del Pleistoceno medio final en el SW de Francia, y los restos antropológicos
anteneandertales, según M.A. de Lumley, el yacimiento se
consideró como perteneciente al Pleistoceno medio (Gusi et
al. 1980: 21). El estudio posterior de los restos antropológicos (mitad inferior de un húmero y un fragmento de
coxal), indica la dificultad de fijar la situación cronológica
en base a los mismos (Arsuaga y Bermúdez de Castro 1984:
33). Los restos faunísticos son escasos: Crocuta spelaea,
Lynx spelaea y Cuon sp., además de un équido, un cérvido
y un ovicáprido. La microfauna ha proporcionado las
siguientes especies: Apodemus aff. flavicolis, Mus sp.,
Rattus sp., Cricetulus (Allocricetus) bursae, Pitimys sp., y
Eliomys q. quercinus. En base a la misma, en especial la
presencia de Cricetulus (Allocricetus) bursae, se propone
una edad Riss-Würm sin descartar un Würm antiguo o
Würm I-II (Gusi et al. 1984: 14). A partir de 2005 se han
reiniciado las excavaciones en el yacimiento.
Las escasas piezas líticas halladas hasta la fecha han
sido clasificadas como dos raederas y dos puntas. Aparecieron en relación con los restos antropológicos y paleontológicos y de su estudio se concluye la posible pertenencia a
«una fase muy final del Achelense superior de tipo micoquiense (Riss-Würm final/Würm I) o al tecno-complejo
Musteriense típico (Würm I-II)» (Gusi et al. 1984: 16). En
[page-n-70]
las memorias de excavaciones de las campañas 1984-85 se
aprecia una consideración como yacimiento atribuible al
Paleolítico medio (Gusi 1988a). Por nuestra parte y tras
examinar las piezas, el conjunto se resume en cuatro útiles
de sílex: raedera de dorso adelgazado, raedera desviada
doble, raedera simple convexa y lasca levallois típica. En el
estado actual de investigación del yacimiento, no se poseen
datos suficientes que apunten hacia su ubicación en
momentos cronológicos correspondientes al Pleistoceno
medio en una cavidad con ocupación o utilización muy
esporádica y fuerte incidencia de carnívoros.
El Pinar (Artana)
Yacimiento al aire libre situado en una amplia llanura
aluvial cruzada por el barranco de Solaig, en las proximidades
de la población de Artana. La explotación de áridos sacó a luz
numerosas piezas líticas destruyendo gran parte del yacimiento, en el que se han realizado excavaciones entre los años
1984-86. Se han documentado tres niveles estratigráficos
principales. El superior posiblemente de edad holocena con
potencia de 1 a 2 m y cantos redondeados de arenisca y caliza.
El medio formado por capas de arcillas con sílex y potencia
de hasta 5 m, y el inferior con cantos rodados y arcillas, fuertemente brechificados y estériles que constituyen la base
sobre la que se asienta el manto arcilloso. En las excavaciones
apareció gran cantidad de material, mayoritariamente no
tallado ni retocado (Casabó 1988: 155-157). La industria se
caracteriza por poseer índices levallois, laminar y de facetado
muy bajos. Las raederas son los útiles predominantes, seguidos de los denticulados con incidencia de algunas puntas de
Tayac y puntas de Quinson que darían al conjunto un cierto
aire “arcaico” (Casabó y Rovira 1991). Se han obtenido dataciones por termoluminiscencia sobre las arcillas, con fechas
entre 87.000 ± 13.000 BP y 116.000 ± 17.000 BP, proponiendo la ocupación en relación con la primera fecha, en el
Würm I. Este yacimiento en una terraza fluvial participa de la
problemática inherente a estos depósitos, sin asociación
faunística, mala materia prima, posible área de aprovisionamiento y presencia de industrias de otras épocas.
Cova del Corb (Ondara)
Ubicada en el extremo oriental de la Serra Segaria, en el
último relieve montañoso frente al mar. Desde su boca situada a una altitud de 200 m se divisa gran parte de la llanura
costera de las comarcas de La Safor y La Marina. El yacimiento fue dado a conocer por Leandro Calvo como
«guarida de época prehistórica, según indican algunas astillas de piedra chispa empotradas en la cueva» (Calvo 1908:
188); visitado por H. Breuil en abril de 1913 con recogida de
material (Jeannel y Racovitza 1914: 506, Breuil y Obermaier
1914: 252-253) y finalmente clasificado como yacimiento
con útiles de tipo “Le Moustier” (Obermaier 1916: 197,
Carballo 1924: 70).
El depósito prehistórico está formado por un amplio
testigo brechoso adosado al escarpe del farallón con una
potencia máxima de 3 m de muro a techo, anchura máxima
de 2 m y una extensión aproximada de 10 m. Se halla
ubicado en el área de contacto de una antigua resurgencia
kárstica. La brecha corresponde al depósito de un abrigo
rocoso cuya cornisa ha sido completamente desmantelada
por la erosión que ha volcado sobre la ladera distintos materiales, entre otros, del Paleolítico superior y medievales. La
brecha se presenta bastante homogénea, “muy pétrea” y sin
excesivas variaciones estratigráficas, de textura y fracción.
Su tendencia es visualmente areno-arcillosa fuertemente
encostrada y con tendencia a aumento de cantos hacia su
techo. En la misma se observan englobados restos líticos y
faunísticos. El depósito presenta visualmente momentos fértiles y estériles, los primeros con escaso material y algún
sílex o hueso quemado, sin líneas de hogar o alteración sedimentaria producida por éste.
El conjunto lítico que ha podido ser examinado procedente de la desmantelación erosiva está formado por una
treintena de piezas, todas ellas de sílex patinado o desilificado. Entre los útiles hay un fuerte predominio de las
raederas diversificadas con retoque simple, talón liso y de
técnica no levallois. No existe macroutillaje, ni microlitismo
ni elementos sobreelevados. Todo ello da al conjunto un aire
muy “musteriense” –charentiense–. El conjunto faunístico
cercano a 220 restos óseos es suficientemente indicador de
las características bioestratigráficas del mismo (cuadro II.9).
La notoria presencia de carnívoros está en consonancia
con una ocupación muy esporádica, como parece mostrar el
registro. Los herbívoros predominantes son cabra y uro junto
al asno y tortuga, que configuran un momento climático cálido. La microfauna presenta Microtus brecciensis que por
sus características sería evolucionado pero más antiguo que
los del Würm antiguo de Cova Negra.
Estaríamos pues ante un yacimiento del Paleolítico
medio con ocupación muy esporádica y puntual en un momento cálido situado entre el OIS 7 o el último interglaciar
y las primeras fases húmedas del Würm antiguo (Würm I/II
o OIS 5a, 85/71 ka), acomodándose posiblemente mejor en
este último, aunque ello es especulativo. Esta ocupación
comporta la utilización del fuego en un espacio en gran parte
desaparecido que difícilmente puede ser fiel reflejo de las
características primarias del depósito.
COVA DEL CORB
NRI
Dama clactoniana
Cervus elaphus
Capra pyrenaica
Bos primigenius
Equus ferus
Equus hydruntinus
HERBÍVOROS
Crocuta sp
Panthera sp
Felis sp
Canis lupus
CARNÍVOROS
5 (2,7%)
3 (1,6%)
33 (17,7%)
12 (6,4%)
3 (1,6%)
2 (1,08%)
166 (89,25%)
3 (1,6%)
2 (1,08)
6 (3,2%)
9 (4,8%)
20 (10,75%)
Cuadro II.9. Porcentaje faunístico de la Cova del Corb
(Sarrión 1991). NRI: número de restos identificados.
57
[page-n-71]
Cova de les Calaveres (Benidoleig)
Presenta una boca orientada al NNW sobre el amplio
cauce del río Girona, a 100 m de altitud y en las inmediaciones de la población. El yacimiento se ubica principalmente en la terraza de la desembocadura de un cauce
hipogeo que fue dado a conocer por H. Breuil tras el hallazgo de un «petit coup de poing ovoïde en roche quartzeuse» que señaló como perteneciente al paléolithique
ancien (Breuil y Obermaier 1914: 251-252, Jeannel y Racovitza 1914), hallazgo y asignación difundida en la obra
“El Hombre Fósil” (Obermaier 1916: 197 y 1925: 219). El
abatte Breuil en 1913 observó dos niveles brechosos principales, el superior que asignó al Paleolítico superior y el inferior que no precisó con fauna y «silex taillé peu caractérisé,
très lustré et usé». Esta circunstancia le indujo a solicitar
permiso de excavación a la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades, permiso que se le otorgó el 17 de octubre de
1914. A causa de la guerra europea, la misma no se materializó (Pla 1965: 282-283).
Las primeras excavaciones oficiales serían realizadas
en 1931-32 por J.J. Senent, secretario de la Comisión de
Monumentos Histórico-Artísticos de la provincia de Alicante. Las mismas se centraron en la brecha osífera cercana a
la entrada y proporcionaron cuatro estratos: «el superior
con restos de culturas anteriores al Paleolítico (ibérica y de
los metales), sigue la brecha osífera con espesor variable de
12 a 20 cm y con restos de fauna cuaternaria y sílex
tallados de la época al parecer musteriense y auriñaciense.
Debajo de ésta existe una capa negruzca menos dura con
restos análogos a los de la brecha osífera y finalmente sigue
a esta última el firme de la caliza del terreno» (C.P.M.H.A.
de la provincia de Alicante, libro de Actas, sesión 24-XII1931 y Aparicio et al. 1982: 15).
Los materiales de la excavación fueron estudiados por
H. Breuil en visita a Alicante (C.P.M.H.A. del 6-VI-1932),
con resultados inéditos y desconocidos. El yacimiento
adquirió una cierta relevancia por aquellas fechas según
diversos artículos divulgativos (Gómez 1931, 1931a, 1932,
C.C.V. 1931, Jiménez de Cisneros 1932) y cobran importancia ante la escasez de datos publicados de la excavación.
En visita al yacimiento, Jiménez de Cisneros comenta que
en la galería donde se ubican las brechas se excavó para el
desagüe de la cueva un largo canal en tiempos precedentes a
las primeras excavaciones: «Gran cantidad de escombros fue
lanzada a la proximidad de la entrada de la cueva, y esta
escombrera fue la parte estudiada primeramente y donde se
recogieron pedernales labrados, dientes diversos y fragmentos de hueso en su mayoría indeterminables..., se han
encontrado huesos largos, de diáfisis gruesísima. Desde
luego supuse que se trataba de un herbívoro muy grande, y
el abbate Breuil, que los ha visto después, opina que son de
Hippopotamus. Se encuentran cuernas de ciervo (Cervus
elaphus) muy grandes y robustas; he encontrado una cabeza
de húmero de grandes dimensiones perteneciente a esta
especie. Se encuentran también dientes de caballo, de un
suido (Sus cristatus ?) y pequeños huesos que parecen de un
roedor». También comenta la existencia de toscos sílex y
que las especies son propias de un clima húmedo (Jiménez
58
de Cisneros 1932: 417-422). Según Gómez Serrano (1932:
221), J.J. Senent halló abundantes huesos de «cérvols,
cavall, elephas?, rhinoceros? y pedrenyes (puntes musterenques, rascadors, amorfes)». Además señala que se están
excavando materiales “in situ” del interior.
De estas excavaciones apenas se posee información, no
existe publicación de las mismas, aunque se desprende que
se recuperaron abundantes restos faunísticos y líticos, no
inventariados y en gran parte perdidos. Los escasos materiales depositados en distintos museos (Alacant, Alcoi y
Valencia), en especial óseos (hipopótamo, elefante y rinoceronte), y la existencia de algún útil, encajarían bien en momentos antiguos. De la donación de H. Breuil al S.I.P. de
Valencia en 1931 existe un lote de restos faunísticos clasificado por él mismo: molares de Cervus elaphus, Cervus,
Equus, Sayga y Hyaena; así como huesos varios de Cervus
elaphus, Rupicapra pirenaica, Lepus cuniculus, Bos, Equus,
Sus scrofa, Ursus speleus, Rhinoceros frabulls y una gran
falange de felino.
En 1977 se realizaron las únicas excavaciones recientes
hasta el momento muy limitadas por el registro existente. Los
conjuntos industriales recuperados, atribuidos al Paleolítico
superior y al Mesolítico I (Aparicio 1982: 20), no han dado
una respuesta satisfactoria sobre la existencia o no de niveles
atribuibles al musteriense o anteriores, aunque el estudio
sedimentológico no descarta que los niveles V a VII sean
musterienses (Fumanal 1982: 56). En 1999, a consecuencia
de las obras de electrificación de la cavidad turística, pude
estudiar las características del suelo de hormigón, que transformó las primeras estancias de la cueva en fábrica de explosivos durante la Guerra Civil (1936-39) (Brú y Vidal 1960:
14). Este suelo presenta un nivel hormigonado con mortero
inicial de 8 cm y muy mala calidad sobre un conjunto de
grava y cal de unos 15 cm, todo ello sobre un potente relleno
nivelador superior a 1 m de gruesos bloques (de origen interno y externo). Entre el material de relleno se aprecian brechas arqueológicas cuyas características y ubicación se podría averiguar levantando el hormigón y sacando el escombro
pétreo. En base a fotografías antiguas (1931) y al desarrollo
del cauce, se puede considerar que el área oriental del atrio es
posiblemente la que pudiera guardar algún testigo brechoso,
dado que se incidió mayormente para el drenaje de aguas
sobre el lado contrario. Sin embargo y dada la gran destrucción que se realizó en las paredes mediante barrenos y cincelándolas verticalmente, es muy difícil que quedan depósitos
arqueológicos antiguos (Pleistoceno medio o superior inicial)
“in situ” y menos de cierta entidad. De todos los datos anteriores se desprende que durante los últimos 300 años se ha
extraído material sedimentario del interior (explotación
hídrica) generando una escombrera con materiales arqueológicos; de ella creemos proceden la mayoría de los materiales
más antiguos localizados en los distintos museos. El yacimiento queda hoy en una situación muy difícil para futuras y
amplias investigaciones.
Yacimientos de los valles de Alcoi
Se trata de numerosos yacimientos al aire libre y con una
repartición geográfica amplia aprovechando áreas lacustres,
[page-n-72]
terrazas fluviales y glacis. Tradicionalmente, desde que
Belda y Pericot en 1945 señalaran la existencia de Paleolítico
inferior en la zona –clactoniense–, en un momento en que se
intentaba correlacionar la antigüedad de los útiles con las
características de su pátina, la misma se ha venido considerando en bibliografía. El comentario detallado de cada yacimiento sería exhaustivo por lo que sólo reseño algunos con su
nombre: En la Hoya de Polop (Mas Roig, El Calvo, La
Cordeta, L’Alquerieta, Barranc d’Aigüeta Amarga, La
Borra); los yacimientos de Beniaia (La Gleda, La Solana de
la Criola, La Carbonera, Les Ronxes, La Lloma del Moll);
El Cantalar, Els Dubots, las Terrazas del Serpis (Alcoi),
El Cerro del Sargent, La Carroja, El Fondo de l’Urbá, etc.
Pericot 1946, Villaverde 1984, Aparicio 1980 y 1989, Faus
1990). Tras el estudio de estos materiales, depositados principalmente en el Museo de Alcoi, los yacimientos mencionados son principalmente áreas de talla con mezcla de restos
industriales de distintas cronologías; en ningún momento he
apreciado conjunto alguno estratificado, datos faunísticos o
que pudiera relacionarse con el Paleolítico antiguo. La gran
mayoría corresponden a áreas de talla y aprovisionamiento
con fuerte predominio de restos de talla y núcleos centrípetos; sobre los útiles y por comparación con otros yacimientos regionales posiblemente correspondan a momentos
avanzados del Würm antiguo.
Hurchillo
Yacimiento al aire libre ubicado en la Loma de Bigastro,
a 107 m de altitud y sobre la población de igual nombre. Fue
dado a conocer por el geólogo Ch. Montenat (1973) y posteriormente publicado con asignación a la Pebble culture
(Cuenca et al. 1982). También se asigna a un Achelense inferior (Montes 1983 y 1986). Este es un yacimiento controvertido; sus investigadores propusieron una cronología referencial de 28.000 BP y su relación con industrias de variado
tipo: Pebble culture evolué, Camposaquiense y Gándaras de
Budiño.
Tras visitar el yacimiento y examinar la colección del
Museo de Novelda, observamos una falta de recogida metódica de materiales, que se han centrado en localizar piezas
“significativas”, olvidando los millares que se esparcen por
la zona. La materia prima en su totalidad es cuarcita; el
soporte está constituido por cantos rodados, por lo general
ovoides, de coloración violáceo-rojiza y con variada tipometría. La primera valoración que debe realizarse es que existe
talla intencional lítica en el yacimiento, independientemente
de la existencia de gran número de guijarros fracturados por
causas naturales que dan origen a superficies de exfoliación
planas, correspondientes a diferentes vetas de mineralización.
Por lo observado, es un yacimiento superficial no estratificado y sin asociación faunística, en un lugar donde
existen materiales cerámicos romanos. El conjunto lítico no
tiene una característica tecnológica definida y predominan
los núcleos y restos de talla. La materia prima es de mala
calidad y dificulta ver bien las improntas del proceso de
talla. Existe un muy escaso número de útiles, todos ellos mal
caracterizados como morfotipos; alguna tosca raedera y
denticulado parecen ser los más significativos, así como los
nódulos con talla grosera para la extracción de amplias
lascas con cierto apuntamiento de los mismos. Estamos ante
un área de talla de características tecnológicas, cronológicas
y culturales imprecisas. Nuestra postura es especulativa y de
hecho no sería descartable su adscripción holocena, por lo
que tenemos muchas reservas en su inclusión en un Paleolítico antiguo; únicamente un estudio en profundidad de la
totalidad de los materiales podrá definir el mismo.
II.8.
ANEXO. TABLAS DE REPRESENTACIÓN DE
LOS RESTOS FAUNÍSTICOS
Los siguientes cuadros (II.10 a II.38) corresponden a las
categorías faunísticas identificadas en el Sector Oeste del
yacimiento. Es un inventario provisional elaborado sobre el
número de restos, taxones y partes anatómicas. La cuantificación del número mínimo de individuos (NMI) y los
correspondientes estudios tafonómicos se están llevando a
cabo en la actualidad, así como el análisis faunístico de otros
sectores del yacimiento. La presente relación ha sido posible
gracias a la contribución de Inocencio Sarrión, Alfred
Sanchis, Rafael Martínez y Ruth Blasco.
59
[page-n-73]
Capas
1
2
3
4
5
6
LC
Total
Cervus elaphus
97
102
27
8
28
1
8
271 (49,9%)
Dama sp.
2
5
-
-
-
-
2
9 (1,6%)
Cervidae
4
5
1
-
4
5
1
20 (3,6%)
Hemitragus sp.
1
3
-
-
-
-
-
4 (0,7%)
Capridae
13
7
5
3
6
1
1
36 (6,6%)
Sus scrofa
4
6
2
1
1
-
3
17 (3,1%)
Mesomamífero
121
128
35
12
39
7
15
357 (65,9%)
Mesomam. indet.
553
366
233
38
42
3
-
1235
Equus ferus
8
12
5
-
-
2
1
28 (5,1%)
Equus hydruntinus
1
-
-
1
1
-
-
3 (0,5%)
Bos primigenius
51
45
14
3
25
2
6
146 (26,9%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero
60
57
19
4
26
4
7
177 (32,6%)
Macrom. indet.
67
51
15
3
5
-
-
141
Elephantidae
1
1
-
-
-
-
-
2 (0,3%)
Hippopotamus sp.
2
2
-
-
-
-
-
4 (0,7%)
Stephanorhinus hemitoechus
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero
3
3
-
-
-
-
-
6 (1,1%)
Megamamífero indet.
2
5
1
-
1
-
-
49
Elephantidae
1
1
-
-
-
-
-
2 (0,3%)
Canis sp.
1
-
-
-
-
-
-
1 (0,2%)
Canis lupus
1
-
-
-
-
-
-
1 (0,2%)
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoro
2
-
-
-
-
-
-
2 (0,4%)
Avifauna
6
8
2
5
9
2
-
32
Oryctolagus cuniculus
46
90
22
2
6
1
-
167
Testudo sp.
151
260
13
12
27
2
-
465
Otros
40
-
-
15
13
-
-
68
Micromamífero
275
358
37
34
55
5
-
764
Fragmentos indeterm.
3260
5631
1683
750
1318
190
-
12832
4343
6599
2023
841
1486
209
22
15523
Total
Cuadro II.10. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico Ia. Sector occidental.
60
[page-n-74]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Extrem. distales
Mt
FG
HC
Total
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
97
1
-
-
-
2
1
2
8
14
109
24
2
271
Dama sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
6
1
9
Cervidae
-
6
-
-
-
-
-
-
-
3
1
2
8
-
20
Hemitragus sp.
1
2
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
1
-
4
Capridae
-
9
-
-
-
-
1
-
2
2
1
3
9
-
27
Sus scrofa
-
10
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
4
2
17
Mesomamífero indet.
3
5
15
12
1
1
47
9
17
24
22
3
2
161
Mesomamífero
133 (26,02%)
33 (6,45%)
Rd/Ul Tb/Fb
128 (25,04%)
216 (42,27%)
510
Equus ferus
1
16
-
-
-
1
-
-
-
2
5
-
3
-
28
Equus hydruntinus
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
Bos primigenius
-
116
-
-
-
-
-
1
1
1
3
21
1
2
146
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
2
2
-
4
-
1
2
7
2
2
7
2
-
1
32
Macromamífero
139 (66,5%)
8 (3,83%)
23 (11%)
39 (18,66%)
209
Elephantidae
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
2
Hippopotamus sp.
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Stephanorhinus hemitoech.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero ind.
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
3
Megamamífero
6 (66,6%)
Canis sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Felis sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Lynx sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macaca sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Carnívoro
2
Total
278 (38,27%)
1 (11,1%)
42 (5,76%)
1 (11,1%)
121 (16,6%)
1 (11,1%)
287 (39,37%)
9
728
Cuadro II.11. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico Ia. Cr: cráneo. Dt: diente. Vt: vértebra. Ct: costilla. Cx: coxal.
Pv: pelvis. Ep: escápula. Hm: húmero. Fm: fémur. Rd/Ul: radio/ulna. Tb/Fb: tibia/fíbula. Rt: rótula.
Mt: metapodo. Fg: falange. HC: hueso compacto.
61
[page-n-75]
Capas
Ib
Ic-c1
Ic-c2
Ic-c3
Ic-LC
Total
Cervus elaphus
1
6
6
4
1
18 (34,6%)
Dama sp.
-
-
-
-
3
3 (5,7%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
Cervidae
1
-
1
2
-
4 (7,7%)
Hemitragus sp.
-
-
-
-
1 (1,9%)
Capridae
-
1
-
1
-
2 (2,8%)
Sus scrofa
-
-
-
1
-
1 (1,9%)
Mesomamífero
2
8
7
8
4
29 (55,7%)
Mesomamífero indet.
12
13
10
8
-
43
Equus ferus
-
2
-
1
1
4 (7,7%)
Equus hydruntinus
2
-
-
-
-
2 (3,8%)
Bos primigenius
-
6
3
1
1
11 (21,1%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
Macromamífero
2
8
3
2
2
17 (32,7%)
Macromamífero indet.
-
5
4
9
1
19
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
-
1
1
2 (3,8%)
Stephanorhinus hemitoech.
-
1
-
-
-
1 (1,9%)
Megamamífero
-
1
-
1
1
3 (5,7%)
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
2
-
-
1
3 (5,7%)
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
Carnívoro
-
2
-
-
1
3 (5,7%)
Avifauna
-
-
2
1
-
3
18
5
2
2
1
28
Testudo sp.
-
7
-
3
-
10
Otros
-
9
-
-
-
9
Microfauna
18
21
4
6
1
50
Frag. indeterm.
68
641
271
326
-
1306
102
699
299
360
10
1470
Oryctolagus cuniculus
Total
-
Cuadro II.12. Restos faunísticos identificados (NRI). Niveles arqueológicos Ib-Ic. Sector occidental.
62
[page-n-76]
63
-
-
15 (31,9%)
-
-
-
-
13 (59,1%)
-
-
-
Sus scrofa
Mesomam. indet
Mesomamíferos
Equus ferus
Equus hydruntinus
Bos primigenius
Macrom. indet.
Macromamíferos
Elephantidae
Hippopotamus sp.
Rhinocerus sp.
-
-
Capridae
1
-
-
-
Felis sp.
Meles meles
Ursus arctos
Hienidae
Macacus sp.
Total
2
-
-
-
1
-
-
-
1
2
-
1
6
2
4
2
1
-
1
-
33 (44,6%)
-
Canis lupus
Carnívoros
-
Canis sp.
3
-
Hemitragus sp.
Megamamíferos
-
Cervidae
3
-
Dama sp
8
Dt
-
Cr
Cabeza
Cervus elaphus
Partes Anatómicas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Ct
5 (6,7%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 8 (9,1%)
-
-
-
-
3 (19,1%)
-
-
-
-
-
-
-
Cx
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pv
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ep
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Hm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
Fm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 (13,6%)
-
-
-
-
12 (25,5%)
-
-
1
-
-
-
1
FG
15 (20,2%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
-
-
1
-
-
-
4
-
5
Mt
21 (28,3%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
7
-
-
-
-
-
3
Tb/Fb
Extrem. distales
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 (13,6%)
1
-
-
-
17 (36,1%)
2
-
-
-
-
-
-
Rd/Ul
Extremidades proximales
Cuadro II.13. Partes anatómicas identificadas. Niveles arqueológicos Ib y Ic. Sector occidental.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vt
Tronco
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HC
74
3
-
-
-
-
-
-
-
3
1
2
-
22
6
10
2
4
47
19
1
1
1
4
3
18
Total
[page-n-77]
Nivel
II
III
Cervus elaphus
7 (25%)
55 (36,9%)
Dama sp.
1(3,6%)
2 (1,3%)
-
-
Cervidae
1 (3,6%)
4 (2,6%)
Hemitragus sp.
1 (3,6%)
4 (2,6%)
Capridae
4 (14,3%)
5 (3,1%)
Sus scrofa
-
7 (4,7%)
14 (50%)
77 (51,6%)
45
300
Equus ferus
1 (3,6%)
5 (3,3%)
Equus hydruntinus
1 (3,6%)
-
Bos primigenius
12 (42,8%)
61 (40,9%)
Megaloceros sp.
-
-
Macromamíferos
14 (50%)
66 (44,3%)
Macromamíferos indet.
2
78
Elephantidae
-
-
Hippopotamus sp.
-
3 (2%)
Stephanorhinus hemitoechus
-
1 (0,6%)
Megamamíferos
-
4 (2,6%)
Megamamíferos indet.
-
2
Canis sp.
-
-
Canis lupus
-
-
Felis sp.
-
-
Meles meles
-
-
Ursus arctos
-
2 (1,3%)
Hienidae
-
-
Macacus sp.
-
-
Carnívoros
-
2 (1,3%)
Avifauna
-
Oryctolagus cuniculus
5
52
Testudo sp.
9
67
Otros
-
Capreolus capreolus
Mesomamíferos
Mesomamíferos indet.
Micromamíferos
14
Fragmentos indeterminados
Total
119
1364
1558
1451
2206
Cuadro II.14. Restos faunísticos identificados (NRI). Niveles arqueológicos II y III. Sector occidental.
64
[page-n-78]
65
-
-
-
-
7 (38,8%)
-
-
-
-
-
14 (93,3%)
-
-
Hemitragus sp.
Capridae
Sus scrofa
Mesomamífero indet.
Mesomamíferos
Equus ferus
Equus hydruntinus
Bos primigenius
Megaloceros sp.
Macromamíferoinde.
Macromamíferos
Elephantidae
Hippopotamus sp.
-
-
Megamamífero indet.
-
-
Meles meles
Ursus arctos
Hienidae
Carnívoros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
11
1
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Vt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Ct
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 (15%)
-
-
-
-
-
1 (5,5%)
-
-
-
-
-
-
-
-
Rd/Ul
2 (6,1%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hm
2 (6,1%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ep
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pv
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Tb/Fb
Extremidades proximales
-
-
-
-
-
2 (11,1%)
-
-
-
-
-
-
-
-
Cx
Tronco
Cuadro II.15. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico II. Sector occidental.
21 (63,6%)
-
Felis sp.
Total
-
Canis lupus
Macacus sp.
-
Canis sp.
Megamamíferos
-
Stephanorhinus hemitoechus
-
-
Rupicapra rupicapra
-
-
Cervidae
-
-
5
-
Dt
Dama sp.
Cr
Cabeza
Cervus elaphus
Partes Anatómicas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Mt
-
-
-
-
-
-
-
-
8 (24,2%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 (44,4%)
1
-
3
-
-
-
1
-
FG
Extrem. distales
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
HC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
15
1
-
12
1
1
18
4
-
4
1
1
1
7
Total
[page-n-79]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
1
19
-
-
-
2
1
1
-
5
Dama sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
2
-
-
-
-
-
1
Rupicapra rupicapra
-
-
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
2
-
-
-
-
Capridae
-
-
-
-
-
Sus scrofa
-
5
-
-
Mesomamífero indet.
3
2
5
15
Mesomamíferos
36 (26,8%)
Rt
Mt
FG
HC
Total
4
-
18
4
-
55
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
1
-
-
4
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
1
4
-
-
-
-
1
-
-
3
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
7
-
-
3
7
5
6
8
-
1
1
1
57
26 (19,4%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
39 (29,1%)
33 (24,6%)
134
Equus ferus
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
3
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
4
43
-
-
-
-
-
-
-
4
5
-
4
1
-
60
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
2
2
1
2
-
1
1
2
2
1
8
-
-
-
-
22
Macromamiferos
54 (61,3%)
5 (5,6%)
23 (26,1%)
6 (6,8%)
88
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
Rhinocerus sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
Megamamíferos
3 (50%)
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
2
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
1 (50%)
-
1 (50%)
-
2
94 (40,8%)
31 (13,4%)
65 (28,2%)
40 (17,4%)
230
Total
-
2 (33,3%)
1 (33,3%)
Cuadro II.16. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico III. Sector occidental.
66
6
-
[page-n-80]
Capas
1
2
3
4
5
6
Total
Cervus elaphus
45
67
30
50
10
3
205 (34%)
Dama sp.
2
2
3
-
1
-
8 (1,3%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
6
14
11
14
2
-
47 (7,8%)
Hemitragus sp.
3
2
1
-
-
-
6 (1%)
Capridae
9
17
10
10
3
-
49 (8%)
Sus scrofa
10
25
12
31
18
1
97 (16,1%)
Mesomamíferos
75
127
67
105
34
4
412 (68,3%)
Mesomamífero indet.
475
690
1343
940
249
3
3700
Equus ferus
4
1
4
-
-
-
9 (1,5%)
Equus hydruntinus
-
1
-
-
-
-
1 (0,1%)
Bos primigenius
32
41
27
33
16
1
150 (24,8%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
36
43
31
33
16
1
160 (26,5%)
Macromamífero indet.
87
93
76
152
44
-
452
Elephantidae
1
-
-
-
1
-
2 (0,3%)
Hippopotamus sp.
5
6
4
-
5
-
20 (3,3%)
Stephanorhinus hemitoechus
1
-
1
-
1
-
3 (0,5%)
Megamamíferos
7
6
5
-
7
-
25 (4,1%)
Megamamífero indet.
-
10
3
4
-
-
17
Canis sp.
2
1
-
1
-
-
4 (0,6%)
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
1
-
-
-
-
-
1 (0,1%)
Hienidae
-
1
-
-
-
-
1 (0,1%)
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
3
2
-
1
-
-
6 (1%)
Avifauna
10
38
37
35
3
1
124
Oryctolagus cuniculus
364
460
587
465
112
2
1990
Testudo sp.
77
135
124
95
26
-
457
-
68
28
9
-
-
105
Micromamíferos
451
701
776
604
141
3
2676
Fragmentos indeterminados
2756
5789
5017
4778
1645
145
20130
3890
7461
7318
6617
2129
156
20954
Otros
Total
Cuadro II.17. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico IV. Sector occidental.
67
[page-n-81]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
2
41
-
-
-
1
2
14
2
8
Dama sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
1
17
-
-
-
-
-
1
Hemitragus sp.
4
-
-
-
-
-
-
Capridae
1
25
1
-
-
-
Sus scrofa
1
48
-
1
-
Mesomamífero indet.
28
87
30
68
-
Mesomamíferos
257 (28,6%)
Rt
Mt
FG
HC
Total
9
-
90
21
13
203
1
-
-
-
4
1
8
1
1
2
-
19
5
-
47
-
-
1
-
-
-
-
1
6
-
4
1
4
3
-
12
7
5
63
1
2
2
-
8
2
-
10
19
3
97
3
18
58
31
31
75
-
25
6
13
473
127 (14,1%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
259 (28,8%)
254 (28,3%)
897
Equus ferus
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
-
-
10
Equus hydruntinus
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
8
84
-
1
-
-
-
2
1
4
10
-
10
6
4
130
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
8
14
6
31
-
1
5
27
6
6
25
-
3
4
3
Macromamíferos
122 (43,7%)
44 (15,7%)
98 (35,1%)
Elephantidae
-
2
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
18
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
-
2
-
-
-
-
1
Megamamífero indet.
-
1
1
-
-
-
-
Megamamíferos
23 (69,7%)
-
-
33 (11,8%)
139
279
-
-
18 (3%)
-
-
-
-
2
-
1
-
1
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
-
2
1
-
8
5 (15,1%)
33
Canis sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
1
-
-
-
-
Hienidae
-
1
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
Carnívoros
3 (50%)
-
1 (16,6%)
2 (33,3%)
6
405 (33,6%)
189 (15,7%)
363 (30,1%)
293 (24,3%)
1204
Total
-
1
-
-
-
2
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 (12,1%)
-
Cuadro II.18. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico IV. Sector occidental.
68
[page-n-82]
Capas
1
2
3
4
5
Total
Cervus elaphus
11
2
4
-
1
18 (25,3%)
Dama sp.
5
1
-
-
-
6 (8,4%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
1
1
-
-
-
2 (2,8%)
Capridae
17
-
1
-
1
19 (26,7%)
Sus scrofa
3
-
-
-
-
3 (4,2%)
Mesomamíferos
37
4
5
-
2
48 (67,6%)
Mesomamífero indet.
737
33
2
3
18
793
Equus ferus
2
-
-
-
-
2 (2,8%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
16
-
-
-
-
16 (22,5%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
18
-
-
-
-
18 (25,3%)
Macromamífero indet.
51
-
1
-
-
52
Elephantidae
1
-
1
-
-
2
Hippopotamus sp.
2
-
-
-
-
2
Stephanorhinus hemitoechus
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
3
-
1
-
-
4 (5,6%)
Megamamífero indet.
18
-
-
-
-
18
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
1
1
Hienidae
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
-
-
-
-
1
1 (1,4%)
Avifauna
18
-
-
-
-
18
Oryctolagus cuniculus
258
38
-
-
1
297
Testudo sp.
81
2
-
-
1
84
-
1
-
-
-
1
Micromamíferos
357
41
-
-
2
400
Fragmentos indeterminados
3364
288
64
99
209
4024
4585
366
73
102
232
5358
Otros
Total
Cuadro II.19. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico V. Sector occidental.
69
[page-n-83]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
4
-
-
-
-
-
2
-
-
Dama sp.
-
4
-
-
-
-
-
-
1
Cervidae
-
-
-
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
1
-
-
-
-
-
Capridae
-
8
-
-
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
2
14
1
5
-
Mesomamíferos
33 (30%)
Equus ferus
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
12
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
1
-
-
16
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
-
2
-
1
-
1
-
3
2
-
6
-
-
-
-
15
Macromamíferos
Rt
Mt
FG
HC
Total
3
-
6
1
2
18
-
-
-
1
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
8
1
2
19
-
-
-
-
1
-
-
1
1
-
3
-
1
9
1
6
11
-
2
-
-
52
7 (6,3%)
15 (45,4%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
44 (40%)
2 (6,1%)
26 (23,6%)
15 (45,4%)
110
1 (3%)
33
Elephantidae
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Hippopotamus sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
2
Stephanorhinus hemit.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero indet.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
Megamamíferos
3 (42,8%)
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
TOTAL
1 (14,3%)
2 (28,5%)
1 (14,3%)
1
-
-
-
1
51 (33,7%)
10 (6,6%)
61 (40,4%)
28 (18,5%)
151
Cuadro II.20. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico V. Sector occidental.
70
7
[page-n-84]
Niveles
VI
VIII
Cervus elaphus
3
-
Dama sp.
-
-
Capreolus capreolus
-
-
Cervidae
-
-
Hemitragus sp.
-
-
Capridae
1
-
Sus scrofa
-
-
Mesomamíferos
3
-
Mesomamífero indet.
5
-
Equus ferus
-
-
Equus hydruntinus
-
-
Bos primigenius
3
1
Megaloceros sp.
-
-
Macromamíferos
3
1
Macromamífero indet.
1
-
Elephantidae
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
Stephanorhinus hemitoechus
-
-
Megamamíferos
-
-
Megamamífero indet.
-
-
Canis sp.
-
-
Canis lupus
-
-
Felis sp.
-
-
Meles Meles
-
-
Ursus arctos
-
-
Hienidae
-
-
Macacus sp.
-
-
Carnívoros
-
-
Avifauna
-
-
Oryctolagus cuniculus
-
-
Testudo sp.
-
-
Otros
-
-
Micromamíferos
-
-
72
-
84
1
Fragmentos indeterminados
Total
Cuadro II.21. Restos faunísticos identificados (NRI). Niveles arqueológicos VI-VIII. Sector occidental.
71
[page-n-85]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
Dama sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
-
-
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
-
-
-
-
-
-
Capridae
-
-
-
-
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
-
-
-
1
-
Mesomamíferos
1
Rt
Mt
FG
HC
Total
-
-
1
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
3
1
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
3
1
6
Equus ferus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
3
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
1
3
-
4
1
-
4
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hem.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
-
-
-
-
-
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
Total
-
-
-
-
-
4
1
4
1
10
Cuadro II.22. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Niveles arqueológicos VI-VIII. Sector occidental.
72
[page-n-86]
Capas
1
2
3
4
5
6
LS
Total
Cervus elaphus
-
3
2
3
4
-
12
24 (41,3%)
Dama sp.
-
-
2
-
-
-
-
2 (3,4%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
-
-
1
1
-
-
2 (3,4%)
Hemitragus sp.
5
-
-
-
-
-
-
5 (8,6%)
-
-
-
2
1
-
3 (5,1%)
Capridae
Sus scrofa
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesomamíferos
5
3
4
4
7
1
12
36 (62,1%)
Mesomam. indet.
-
-
8
7
17
10
10
52
Equus ferus
1
-
1
3
3
6
1
15 (25,8%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
-
-
-
3
-
2
5 (8,6%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
1
-
1
3
6
6
3
20 (34,4%)
Macromamífero indet.
-
-
2
-
2
1
3
8
Elephantidae
-
-
-
-
1
-
-
1 (1,7%)
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemitoechus
1
-
-
-
-
-
-
1 (1,7%)
Megamamíferos
1
-
-
-
1
-
-
2 (3,4%)
Megamamífero indet.
-
-
1
-
-
-
-
1
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
-
-
-
-
-
-
-
-
Avifauna
-
1
1
2
-
-
-
4
Oryctolagus cuniculus
-
4
15
10
5
-
2
36
Testudo sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Otros
-
-
-
-
-
-
-
-
Micromamíferos
-
5
16
12
5
-
2
40
Fragmentos indeterm.
2
18
16
-
5
-
1
2
9
26
47
26
43
18
31
200
Total
Cuadro II.23. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico XII. Sector occidental.
73
[page-n-87]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
3
-
-
-
3
1
1
-
-
Dama sp.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
-
-
-
-
-
-
1
Hemitragus sp.
-
-
-
-
-
-
-
Capridae
-
-
-
-
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
2
1
4
6
-
Mesomamíferos
7 (11,3%)
Equus ferus
2
4
-
-
-
-
1
-
1
-
3
-
2
-
2
15
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
-
-
1
2
1
-
-
-
-
1
-
1
-
-
6
Macromamíferos
7 (29,1%)
Elephantidae
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hem.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
1 (50%)
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
Total
Rt
Mt
FG
HC
Total
9
-
7
-
-
24
-
-
-
-
-
1
2
-
-
-
-
1
-
-
2
-
-
-
-
-
1
4
-
5
-
2
-
-
1
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
6
3
-
2
-
-
-
26
16 (25,8%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
-
25 (40,3%)
5 (20,8%)
14 (22,5%)
7 (29,1%)
-
5 (20,8%)
-
24
1 (50%)
-
-
-
-
-
-
15 (17,1%)
21 (23,8%)
32 (36,3%)
20 (22,7%)
88
Cuadro II.24. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico XII. Sector occidental.
74
62
[page-n-88]
Nivel
Capas
XIIIa
XIIIb
XIIIc
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Total
Cervus elaphus
32
7
1
2
4
1
-
3
1
-
51 (53,1%)
Dama sp.
1
3
-
1
-
-
-
-
-
-
5 (5,2%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
1 (1,04%)
Hemitragus sp.
-
-
1
1
2
1
1
-
6
-
12 (12,5%)
Capridae
1
-
2
1
-
-
-
-
-
1
5 (5,2%)
Sus scrofa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesomamíferos
34
11
4
6
6
2
1
5
7
1
77 (80,2%)
Mesomamífero indet.
135
25
15
5
39
5
2
-
13
-
239
Equus ferus
7
2
-
-
1
-
-
-
-
1
11 (11,4%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2 (2,1%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamíferos
8
3
-
-
1
-
-
-
-
1
13 (13,5%)
Macromamífero indet.
21
1
-
3
-
-
-
-
-
-
25
Elephantidae
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 (2,1%)
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus
1
-
1
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
3
-
1
-
-
-
-
-
Megamamífero indet.
7
1
-
-
-
-
Canis sp.
-
-
-
1
-
Canis lupus
-
-
1
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
2 (2,1%)
-
4 (4,2%)
-
-
-
8
-
-
-
-
1 (1,04%)
-
-
-
-
-
1 (1,04%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
2 (2,1%)
Avifauna
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
19
6
1
-
4
12
15
75
50
-
182
Testudo sp.
-
2
-
-
1
1
-
-
-
-
4
Otros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
8
1
-
5
13
15
77
50
-
188
59
143
26
26
-
1
-
-
15
3
273
286
192
48
41
51
21
18
82
85
5
829
Oryctolagus cuniculus
Micromamíferos
Fragmentos indeterm.
Total
Cuadro II.25. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico XIII. Sector occidental.
75
[page-n-89]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
-
13
1
1
-
-
3
1
3
3
Dama sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
1
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
-
1
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
7
-
-
-
-
Capridae
-
2
1
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
4
2
3
6
Mesomamíferos
32 (25,8%)
Rt
Mt
FG
HC
Total
8
-
14
1
3
51
1
-
-
-
-
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
3
-
-
-
-
-
-
3
1
-
11
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
5
4
6
15
-
-
-
-
48
18 (14,5%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
49 (39,5%)
25 (20,1%)
124
Equus ferus
-
7
-
-
-
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
11
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macromamífero indet.
5
-
3
4
-
1
3
-
2
-
1
-
1
1
1
22
Macromamíferos
13 (37,1%)
13 (37,1%)
5 (14,3)
4 (11,4%)
35
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
2
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Megamamífero indet.
-
1
-
-
-
1
-
1
-
2
2
-
-
-
-
7
Megamamíferos
2 (20%)
Canis sp.
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 (10%)
6 (60%)
1 (10%)
10
Macacus sp.
-
-
-
-
-
Carnívoros
1 (50%)
-
1 (50%)
-
2
48 (28,07%)
32 (18,71%)
61 (35,6%)
30 (17,54%)
171
Total
Cuadro II.26. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico XIII. Sector occidental.
76
[page-n-90]
Capas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LS
Total
Cervus elaphus
4
1
1
4
2
-
3
-
3
7
22
3
50 (37,6%)
Dama sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
4 (3%)
Capreolus capreol.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
1
5 (3,7%)
Hemitragus sp.
5
-
-
1
-
3
-
-
2
3
7
2
23 (17,3%)
Capridae
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
2
1
7 (5,2%)
Sus scrofa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesomamíferos
11
2
2
7
2
3
3
1
5
10
32
7
85 (63,9%)
Mesomam. indet.
11
8
4
12
3
9
10
14
13
15
97
6
202
Equus ferus
6
1
1
1
1
1
2
1
1
5
20
1
41 (30,8%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 (0,7%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2 (1,5%)
Macromamíferos
7
1
1
1
1
1
2
1
1
5
22
1
44 (33,1%)
Macromam indet.
5
1
-
2
-
1
3
3
-
9
12
-
36
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3 (2,2%)
Megamamíferos
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3 (2,2%)
Megamam. indet.
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
3
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1 (0,7%)
Carnívoros
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1 (0,7%)
Avifauna
-
-
1
1
-
-
-
1
-
4
4
11
22
46
5
48
15
6
24
18
34
35
93
755
77
1156
Testudo sp.
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
1
4
Otros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
5
Micromamíferos
46
5
50
18
6
24
18
35
35
97
764
89
1177
Fragm. indeterm.
104
-
10
45
1
15
-
8
9
47
127
37
403
185
17
68
85
13
53
37
62
63
183
1055
141
1962
Oryctolagus cuniculus
Total
Cuadro II.27. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico XV. Sector occidental.
77
[page-n-91]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
2
17
-
-
-
-
-
3
1
2
Dama sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
1
1
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
12
1
-
-
-
Capridae
-
2
1
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
Mesomamífero indet.
3
5
5
20
Mesomamíferos
45 (26,4%)
Rt
Mt
FG
HC
Total
10
-
18
3
1
57
-
1
-
-
1
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
4
-
-
-
1
1
-
3
4
3
25
-
-
2
-
-
-
-
2
1
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
7
4
5
17
-
1
-
-
72
32 (18,8%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
55 (32,3%)
38 (22,3%)
170
Equus caballus
1
25
-
1
-
-
1
2
-
2
5
-
3
1
-
41
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
4
Megaloceros sp.
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Macromamífero indet.
-
-
5
3
-
-
2
1
1
-
3
-
2
-
1
18
Macromamíferos
31 (47,7%)
12 (18,4%)
15 (23,1%)
7 (10,7%)
65
Elephantidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamífero indet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megamamíferos
2 (66,6%)
Canis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 (33,3%)
-
3
Macacus sp.
-
1
-
-
-
Carnívoros
1 (50%)
-
1 (50%)
-
2
79 (34,3%)
44 (19,1%)
62 (26,9%)
45 (19,5%)
230
Total
Cuadro II.28. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico XV. Sector occidental.
78
[page-n-92]
Nivel
XVIIa
Capas
XVIIc
XVII
1
2
3
LS
1
2
3
4
5
6
LS
LS
Cervus elaphus
18
47
14
3
36
50
9
2
1
6
1
5
192 (32,6%)
Dama sp.
5
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 (2,2%)
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cervidae
4
19
-
-
4
1
2
1
-
-
-
-
31 (5,27%)
Hemitragus sp.
5
2
1
-
4
1
3
-
-
-
-
-
16 (2,7%)
Capridae
9
7
-
-
1
7
2
-
1
-
-
-
27 (4,6%)
Sus scrofa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesomamíferos
41
79
19
3
45
59
16
3
2
6
1
5
279 (47,4%)
Mesomamífero indet.
227
346
15
35
112
140
105
12
7
8
2
31
1040
Equus ferus
50
54
7
6
36
59
36
2
2
4
-
4
260 (44,2%)
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3 (0,5%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
2
1
3
-
-
-
-
-
6 (1,02%)
Macromamíferos
50
54
7
6
40
61
39
2
2
4
-
4
265 (45,1%)
Macromamíf. indet.
38
60
12
5
40
40
58
2
1
5
3
2
269
Elephantidae
-
3
-
-
-
4
-
-
-
1
-
-
8 (1,3%)
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
8
15
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
26 (4,4%)
Megamamíferos
8
18
-
-
1
6
-
-
-
1
-
-
34 (5,7%)
Megamam. indet.
-
2
-
-
-
9
2
-
-
-
-
1
14
Canis sp.
2
1
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
6 (1,02%)
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles Meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hienidae
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macacus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
2
1
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
6 (1,02%)
Avifauna
6
3
5
1
2
3
4
2
-
-
-
-
25
463
511
355
73
30
132
50
14
1
17
5
30
1681
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Otros
250
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256
Micromamíferos
719
517
363
74
32
135
54
16
1
17
5
30
1963
Fragm. indeterm.
147
228
57
60
658
350
274
20
52
51
52
100
2049
1232
1305
474
183
928
801
549
55
65
92
63
173
6093
Oryctolagus cuniculus
Testudo sp.
Total
Cuadro II.29. Restos faunísticos identificados (NRI). Nivel arqueológico XVII. Sector occidental.
79
[page-n-93]
Partes Anatómicas
Cabeza
Tronco
Extremidades proximales
Cr
Dt
Vt
Ct
Cx
Pv
Ep
Hm
Fm
Cervus elaphus
23
37
1
5
-
2
1
12
4
12
Dama sp.
1
1
-
-
-
-
-
1
1
Capreolus capreolus
-
-
-
-
-
-
-
-
11
6
-
-
-
-
-
Hemitragus sp.
-
3
-
-
-
-
Capridae
2
6
-
-
-
Sus scrofa
-
-
-
-
50
11
25
74
Cervidae
Mesomamífero indet.
Mesomamíferos
Rt
Mt
FG
HC
Total
29
1
47
7
4
185
1
1
-
4
3
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
6
2
-
27
1
1
1
3
1
-
2
2
2
16
1
-
8
1
-
2
-
1
4
1
26
-
151 (25,4%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
8
49
19
23
56
-
5
-
1
326
123 (20,7%)
Rd/Ul Tb/Fb
Extrem. distales
228 (38,4%)
91 (15,3%)
593
Equus ferus
8
126
5
6
1
3
-
16
9
12
21
-
12
7
6
232
Equus hydruntinus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bos primigenius
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
3
Megaloceros sp.
-
3
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
2
9
Macromamífero indet.
8
13
9
27
-
1
4
13
5
2
4
-
2
-
-
88
Macromamíferos
159 (47,9%)
56 (16,8%)
88 (26,5%)
29 (8,7%)
332
Elephantidae
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Hippopotamus sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stephanorhinus hem.
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Megamamífero indet.
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
3
Megamamíferos
32 (91,4%)
2 (5,7%)
1 (2,8%)
-
35
Canis sp.
-
-
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Canis lupus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felis sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meles meles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ursus arctos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Macaca sp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Carnívoros
Total
-
6 (100%)
-
-
6
342 (34,5%)
187 (19,3%)
317 (32,8%)
120 (12,4%)
966
Cuadro II.30. Partes anatómicas faunísticas identificadas. Nivel arqueológico XVII. Sector occidental.
80
[page-n-94]
Niveles
Ia
Ib-Ic
II
III
IV
V
XII
XIII
XV
XVII
Total
Cervus elaphus
49,9
34,6
25
36,9
34
25,3
41,3
53,1
38,1
32,6
37,1
Dama sp.
1,6
5,7
3,6
1,3
1,3
8,4
3,4
5,2
3,05
2,2
3,5
Cervidae
3,6
7,7
3,6
2,6
7,8
0
3,4
1,04
3,8
5,27
3,8
Hemitragus sp.
0,7
1,9
3,6
2,6
1
2,8
8,6
12,5
17,5
2,7
5,4
Capridae
6,6
3,8
14,3
3,1
8
26,7
5,1
5,2
5,3
4,6
8,2
Sus scrofa
3,1
1,9
0
4,7
16,1
4,2
0
0
0
0
3
Mesomamíferos
65,7
55,7
50
51,6
68,1
67,6
62,1
80,2
64,9
47,4
61,33
Equus ferus
5,1
7,7
3,6
3,3
1,5
2,8
25,8
11,4
31,3
44,2
13,67
Equus hydruntinus
0,5
3,8
3,6
0
0,1
0
0
0
0
0
0,8
Bos primigenius
26,9
21,1
42,8
40,9
24,8
22,5
8,6
2,1
0,7
0,5
19,1
Megaloceros sp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,02
0,1
Macromamíferos
32,6
32,7
50
44,3
26,5
25,3
34,4
13,5
32,1
45,1
33,6
Elephantidae
0,3
0
0
0
0,3
2,8
4,7
2,1
0
1,3
1,1
Hippopotamus sp.
0,7
3,8
0
2
3,3
2,8
0
0
0
0
1,2
0
1,9
0
0,6
0,5
0
1,7
2,1
2,3
4,4
1,3
1,1
5,7
0
2,6
4,1
5,6
3,4
4,2
2,3
5,7
3,4
Canis sp.
1
0
0
0
4
0
0
1
0
6
1,2
Canis lupus
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0,1
Felis sp.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
Meles Meles
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
Ursus arctos
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0,4
Hienidae
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,1
Macacus sp.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0,1
Carnívoros
0,4
5,7
0
1,3
1
1,4
0
2,1
0,7
1,02
1,3
Stephanorhinus hemitoechus
Megamamíferos
Cuadro II.31. Restos faunísticos identificados (NRI). Niveles arqueológicos I-XVII. Sector occidental.
81
[page-n-95]
Nivel
Ia
Ib-c
II
III
IV
V
XII
XIII
XV
XVII
Cabeza
Ex. distal
97
(35,8)
3
(1,1)
22
(8,1)
149
(54,9)
8
(44,4)
0
(0)
4
(22,2)
6
(33,3)
5
(71,4)
0
(0)
0
(0)
2
(28,5)
20
(36,3)
3
(5,4)
10
(18,1)
22
(40)
43
(21,2)
3
(1,5)
32
(15,8)
124
(61,3)
4
(22,2)
0
(0)
5
(27,7)
9
(50)
3
(12,5)
4
(16,6)
10
(41,6)
7
(29,1)
13
(25,4)
5
(9,8)
15
(29,4)
18
(35,2)
19
(33,3)
0
(0)
16
(28)
22
(38,6)
60
(32,4)
9
(4,8)
58
(31,3)
58
(31,3)
Total
271
55
202
18
24
51
57
185
Cabeza
Ex. distal
18
3
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
7
1
(11,1)
0
(0)
0
(0)
8
(88,9)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(100)
2
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
43
(21,1)
3
(1,4)
33
(16,2)
124
(61,1)
4
(66,6)
0
(0)
1
(16,6)
1
(16,6)
1
(50)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
2
(40)
0
(0)
2
(40)
1
(20)
2
(50)
0
(0)
1
(25)
1
(25)
2
(15,3)
0
(0)
4
(30,6)
7
(53,8)
Total
9
3
1
2
2
5
4
13
Cabeza
0
(0)
0
(0)
0
(0)
4
(100)
5
(71,4)
0
(0)
0
(0)
2
(28,5)
2
(50)
0
(0)
1
(25)
1
(25)
203
20
(35,1)
0
(0)
11
(19,2)
26
(45,6)
6
6
(30)
0
(0)
3
(15)
11
(55)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
1
(50)
3
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
(50)
0
(0)
1
(25)
1
(25)
19
(55,8)
0
(0)
6
(17,6)
9
(26,4)
Ciervo
Tronco
Ex. prox.
Cervidae
Gamo
Tronco
Ex. prox.
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
20
4
7
4
57
0
4
34
Ex. distal
104
(34,6)
3
(1)
25
(8,3)
168
(56)
11
(44)
0
(0)
4
(16)
10
(40)
10
(66,6)
0
(0)
0
(0)
5
(33,3)
24
(39,3)
3
(4,9)
11
(18)
23
(37,7)
106
(22,9)
6
(1,2)
76
(16,4)
274
(59,3)
8
(33,3)
0
(0)
6
(25)
10
(41,6)
2
4
(14,2)
4
(14,2)
11
(39,2)
9
(32,1)
3
Cabeza
18
(30,5)
5
(8,4)
17
(28,8)
19
(32,2)
23
(35,3)
0
(0)
18
(27,6)
24
(36,9)
81
(24,9)
9
(3,8)
68
(29,3)
74
(31,8)
Total
300
25
15
61
462
24
28
59
65
Cabeza
Ex. distal
3
(75)
0
(0)
0
(0)
1
(25)
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(100)
2
(50)
0
(0)
1
(25)
1
(25)
4
(66,6)
0
(0)
1
(33,3)
1
(33,3)
1
(50)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
5
(100)
7
(63,6)
0
(0)
0
(0)
4
(36,3)
12
(48)
1
(4)
2
(8)
10
(40)
232
3
(18,7)
1
(6,2)
6
(37,5)
6
(37,5)
Total
4
1
1
4
6
2
5
11
25
16
Cabeza
Cervidos
Total
8
(40)
0
(0)
3
(15)
9
(45)
20
10
(58,8)
0
(0)
1
(5,8)
6
(35,2)
17
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
1
(25)
0
(0)
0
(0)
3
(75)
5
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
1
(25)
3
(75)
7
5
(71,4)
0
(0)
0
(0)
2
(28,5)
7
24
(42,8)
1
(1,8)
9
(16)
22
(39,3)
62
49
(50,5)
4
(4,1)
12
(12,3)
32
(32,9)
97
8
(61,8)
0
(0)
0
(0)
5
(38,5)
15
0
(0)
0
(0)
1
(33,3)
2
(66,6)
3
0
(0)
0
(0)
3
(100)
0
(0)
8
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
2
(40)
1
(20)
1
(20)
1
(20)
16
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
2
(25)
1
(12,5)
2
(25)
3
(37,5)
33
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
6
(31,5)
1
(5,2)
7
(36,8)
5
(26,3)
35
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
Tronco
Ex. prox.
Cápridos
Tar
Tronco
Ex. prox.
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Cabeza
Jabalí
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Cuadro II.32. Relación de partes anatómicas de los diferentes taxones en los niveles arqueológicos.
82
[page-n-96]
Nivel
Caballo
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Cabeza
Uro
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Elefante
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Hipopótamo
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Rinoceronte
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
I
II
III
IV
V
XII
XIII
XV
XVII
21
(65,6)
1
(3,1)
2
(6,2)
8
(25)
32
122
(76,2)
1
(0,6)
6
(3,7)
31
(19,3)
160
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
6
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
6
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
11
(91,6)
0
(0)
0
(0)
1
(8,3)
12
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
3
(60)
0
(0)
1
(20)
1
(20)
5
47
(77)
0
(0)
9
(14,7)
5
(8,1)
61
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
2
(66,6)
0
(0)
0
(0)
1
(33,3)
3
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
6
(60)
0
(0)
1
(10)
3
(30)
10
92
(70,7)
1
(0,7)
7
(5,3)
30
(23,1)
130
2
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
18
(90)
1
(5)
0
(0)
1
(5)
20
2
(66,6)
0
(0)
1
(33,3)
0
(0)
3
1
(50)
0
(0)
1
(50)
0
(0)
2
12
(75)
0
(0)
3
(18,7)
1
(6,2)
16
2
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
0
(0)
1
(50)
0
(0)
1
(50)
2
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
6
(40)
1
(6,6)
4
(26,6)
4
(26,6)
15
1
(33,3)
0
(0)
2
(66,6)
0
(0)
3
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(100)
1
7
(63,6)
2
(18,1)
2
(18,1)
0
(0)
11
1
(50)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
2
0
(0)
0
(0)
1
(100)
0
(0)
1
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
1
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
26
(63,4)
2
(4,8)
9
(21,9)
4
(9,7)
41
3
(75)
0
(0)
1
(25)
0
(0)
4
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
2
(66,6)
0
(0)
1
(33,3)
0
(0)
3
134
(57,7)
15
(6,4)
58
(25)
25
(10,7)
232
1
(33,3)
0
(0)
2
(66,6)
0
(0)
3
6
(100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
6
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
26
(96,2)
0
(0)
1
(3,7)
0
(0)
27
Cuadro II.33. Relación de partes anatómicas de los diferentes taxones en los niveles arqueológicos.
83
[page-n-97]
OIS
5e
Cervidae
8
8-9
24 (41,37%)
51 (53,12%)
50 (38,16%)
192 (32,65%)
29 (2,21%)
Dama sp.
7
574 (43,78%)
Cervus elaphus
6
2 (3,44%)
5 (5,2%)
4 (3,05%)
13 (2,21%)
76 (5,8%)
Capridae
1 (1,04%)
5 (3,8%)
31 (5,27%)
28 (48,27%)
57 (59,37%)
59 (45,03%)
136 (23,12%)
18 (1,37%)
Hemitragus sp.
2 (3,4%)
680 (51,86%)
CERVIDOS
5 (8,6%)
12 (12,5)
23 (17,55%)
16 (2,72%)
115 (8,6%)
3 (5,17%)
5 (5,12%)
7 (5,3%)
27 (4,6%)
CAPRIDOS
133 (19,55%)
8 (13,79%)
17 (17,7%)
30 (22,9%)
43 (7,31%)
Sus scrofa
125 (9,53%)
-
-
-
-
Mesomamíferos
938 (71,54%)
36 (62,06%)
77 (80,2%)
85 (64,88 %)
279 (47,44%)
49 (3,73%)
15 (25,86%)
11 (11,45%)
41 (31,29%)
260 (44,21%)
7 (05%)
-
-
-
-
Equus ferus
Equus hydruntinus
Bos primigenius
396 (30,2%)
5 (8,62%)
2 (2,08%)
1 (0,76%)
3 (0,51%)
Megaloceros sp.
-
-
-
-
6 (1,02%)
Macromamíferos
452 (34,47%)
20 (34,48%)
13 (13,54%)
42 (32,06%)
265 (45,06%)
Elephantidae
6 (0,45%)
1 (1,7%)
2 (3,5%)
-
8 (1,36%)
Hippopotamus sp.
31 (2,36%)
-
-
-
-
Stephanorhinus hemit.
5 (0,38%)
1 (1,04%)
2 (2,08%)
3 (2,29%)
26 (4,42%)
Megamamíferos
42 (3,23%)
2 (3,44%)
4 (4,16%)
3 (2,29%)
34 (5,78%)
Carnívoros
14 (1,06%)
-
2 (2,08%)
1 (0,76%)
6 (1,02%)
1404
56
92
128
550
TOTAL
Cuadro II.34. Restos faunísticos identificados y agrupados en la secuencia oceánica (OIS).
Nivel
Ia
Ib-c
II
III
IV
V
XII
XIII
XV
XVII
134
(26,2)
33
(6,4)
104
(20,3)
240
(46,9)
15
(31,9)
3
(6,3)
17
(36,1)
12
(25,5)
7
(38,8)
2
(11,2)
1
(5,5)
8
(44,4)
36
(26,8)
26
(19,4)
39
(29,1)
33
24,6)
257
(28,6)
127
(14,1)
259
(28,8)
254
(28,3)
33
(30)
7
(6,3)
44
(40)
26
(23,6)
7
(11,29)
16
(25,81)
25
(40,32)
14
(22,58)
32
(25,81)
18
(14,52)
49
(39,52)
25
(20,16)
45
(26,47)
32
(18,82)
55
(32,35)
38
(22,35)
151
(25,46)
123
(20,74)
228
(38,45)
91
(15,35)
511
47
18
134
897
110
62
124
170
593
139
(66,5)
8
(3,8)
16
(7,6)
46
(22)
13
(27,6)
28
(59,5)
3
(6,3)
3
(6,3)
14
(93,3)
1
(6,6)
54
61,3)
5
(5,6)
23
(26,1)
6
(6,8)
122
(41)
44
(14,8)
98
(32,9)
33
(11,1)
15
(45,4)
2
(6,06)
15
(45,4)
1
(3,03)
7
(29,17)
5
(20,83)
7
(29,17)
5
(20,83)
13
(37,14)
13
(37,14)
5
(14,29)
4
(11,43)
31
(47,69)
12
(18,46)
15
(23,08)
7
(19,77)
159
(47,89)
56
(16,87)
88
(26,57)
29
(8,73)
Total
209
47
15
88
297
33
24
35
65
332
Cabeza
5
(100)
3
(100)
0
3
(50)
Tronco
0
0
0
0
Ex. prox.
0
0
0
Ex. distal
0
0
0
2
(33,3)
1
(16,6)
23
(46)
18
(36)
5
(10)
4
(8)
3
(42,8
1
(14,2)
2
(4)
1
(14,2)
1
(50)
0
(0)
0
(0)
1
(50)
2
(20)
1
(10)
6
(60)
1
(10)
2
(66,6)
0
(0)
1
(33,3)
0
(0)
32
(91,43)
2
(5,71)
1
(2,86)
0
(0)
Total
5
3
0
6
50
7
2
10
3
35
Mesomamíferos
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
Total
Megamamíferos
Macromamíferos
Cabeza
Tronco
Ex. prox.
Ex. distal
0
0
Cuadro II.35. Relación de partes anatómicas agrupadas por peso y respecto de los niveles arqueológicos.
84
[page-n-98]
Categorías Faunísticas - Especies
Nivel
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
I
ciervo
uro
tar
caballo
jabalí
II
uro
ciervo
tar
caballo
gamo
III
uro
ciervo
tar
jabalí
caballo
IV
ciervo
uro
jabalí
tar
hipopótamo
V
tar
ciervo
uro
jabalí
hipopótamo
XII
ciervo
caballo
tar
uro
elefante
XIII
ciervo
tar
caballo
uro
rinoceronte
XV
ciervo
caballo
tar
gamo
rinoceronte
XVII
caballo
ciervo
tar
rinoceronte
gamo
Cuadro II.36. Representatividad de los taxones faunísticos en la secuencia: Ciervo, uro, caballo, tar, jabalí, gamo, rinoceronte, hipopótamo y
elefante. Se ha vinculado los restos de cervidae a ciervo y los de capridae al tar.
Categorías
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
I
meso
macro
meso
macro
meso
II
macro
meso
meso
macro
meso
III
macro
meso
meso
meso
macro
IV
meso
macro
meso
meso
mega
V
meso
meso
macro
meso
mega
XII
meso
macro
meso
macro
mega
XIII
meso
meso
macro
macro
mega
XV
meso
macro
meso
meso
mega
XVII
macro
meso
meso
mega
meso
Cuadro II.37. Representatividad de las categorías faunísticas: mesomamífero, macromamífero, megamamífero.
Mesomamífero
Macromamífero
Megamamífero
Nivel
1ª
2ª
3ª
4ª
1ª
2ª
3ª
4ª
1ª
2ª
3ª
4ª
I
ED
C
EP
T
C
ED
T
EP
C
-
-
-
II
ED
C
T
EP
C
ED
-
-
-
-
-
-
III
EP
C
ED
T
C
EP
ED
T
C
EP
ED
-
IV
EP
C
ED
T
C
EP
T
ED
C
T
EP
ED
V
EP
C
ED
T
C
EP
T
ED
C
EP
T
ED
XII
EP
T
ED
C
C
EP
T
ED
C
ED
-
-
XIII
EP
C
ED
T
C
T
EP
ED
EP
C
T
ED
XV
EP
C
ED
T
C
EP
T
ED
C
EP
T
ED
XVII
EP
C
T
ED
C
EP
T
ED
C
T
EP
ED
Cuadro II.38. Representatividad de las partes anatómicas según las categorías faunísticas: mesomamífero, macromamífero, megamamífero.
C: cabeza. T: tronco. EP: extremidades proximales. ED: extremidades distales.
85
[page-n-99]
[page-n-100]
III. LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DE LA COVA DEL BOLOMOR
El principal objetivo de estudio es el análisis de aquellos
ítems relacionados con la acción humana, tanto objetos de
utilización como objetos de transformación. No obstante,
también se han tenido en consideración aquellos elementos
exclusivamente medioambientales, ya que condicionan la
ocupación de la cavidad y su conocimiento resulta fundamental para la correcta contextualización de los materiales
arqueológicos. Las diferentes características y grados de
manipulación permiten ordenarlos en categorías, algunas de
las cuales no están representadas, por el momento, en el
registro arqueológico de la Cova del Bolomor (cuadro III.1).
III.1. LA METODOLOGÍA APLICADA
El objetivo concreto de este trabajo es el conjunto de
productos líticos recuperados en las excavaciones realizadas
en el yacimiento entre los años 1989 y 2003, aunque se hace
referencia a su relación con los materiales de otros sectores
o las características de sus contextos sedimentarios. El mate-
rial procede de las unidades arqueológicas excavadas en el
Sector Occidental y para su estudio se han aplicado distintas
aproximaciones metodológicas, consideradas relevantes
desde un punto de vista tanto teórico como práctico, de cara
a afrontar los objetivos planteados. De ese modo, el discurso
estructurado y elaborado, desde las hipótesis del investigador, va acompañado de observaciones analíticas y tratamientos estadísticos que articulan objetivamente la variabilidad de los datos, categorías y criterios. En dichos análisis
se presta atención cualitativa y cuantitativa a cualquier
característica, atributo o estado de los distintos elementos,
basándose en la larga experiencia de otros investigadores, de
la que soy partícipe a través de la bibliografía, y de mi propia
experiencia.
La observación analítica individualizada permite, por
tanto, la medición y clasificación de productos arqueológicos, mientras que su tratamiento estadístico posibilita la
identificación de fenómenos objetivos, requisito fundamental para ser contrastados con otros conjuntos o, dado el
POSIBLES OBJETOS DE LA UNIDAD ARQUEOLÓGICA
MEDIOAMBIENTALES
ANTRÓPICOS DE UTILIZACIÓN O TRANSFORMACIÓN
No transformados
Deposición natural geológica
o
biológica por acción
sedimentológica sin
intervención antrópica
Sin trazas de uso
Transformados
Con trazas de uso
Estructura ecosocial
Manuports
Enlosados
Empedrados
Bloques hogar, etc
Debitados
Retocados
Estructura industrial antrópica
Percutores
Yunques
Retocadores
Huesos, etc
Núcleos
Lascas/láminas
Restos de talla y debris
Útiles transformados
(líticos, óseos y vegetales)
Cuadro III.1. Posibles objetos de la unidad arqueológica.
87
[page-n-101]
caso, ser reinterpretados. En este sentido, una valoración
cuantitativa de los objetos líticos, en relación a su distribución espacial en el seno de la unidad deposicional arqueológica, es también un parámetro importante para establecer
comparaciones intra e intersite, como reflejo de la intensidad y/o duración de las actividades humanas. Esta valoración se concreta mediante la proporción de registros líticos
por unidad arqueológica. La variabilidad de estos valores
puede ayudar a detectar la presencia de diferentes agentes en
la dinámica teórica y deposicional de los objetos líticos.
Igualmente el índice de restos óseos/restos líticos (H/L)
proporciona una visión comparativa interna del conjunto de
elementos registrados.
La clasificación y cuantificación de los datos de la
industria lítica se ha realizado mediante la elaboración de
una ficha estándar que recoge las variables a tener en cuenta
en el análisis general. El número de fichas elaboradas
asciende a 35.000 y los campos existentes por ficha son 70.
Dentro de cada campo se relacionan un número de variables
limitado que asciende a 360. La computarización de todos
estos datos se ha desarrollado mediante una base de datos
FileMaker Pro acompañada de una hoja de cálculo Excel
para el tratamiento gráfico y el programa estadístico SPSS
que permiten realizar aquellos cálculos que se han considerado necesarios.
III.1.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
El estudio de la estructura industrial precisa definir los
conceptos instrumentales empleados para que no puedan ser
usados desde perspectivas contrapuestas que invaliden su
concepción teórica (Pie y Vila 1991). Así pues, el uso de una
terminología tecnológica –mayoritariamente francesa y, a
menudo, de difícil traducción– se convierte en una necesidad
metodológica. En la misma se recurre a expresiones originales o a neologismos, como es el caso de los dos principios
de talla o fabricación del utillaje façonnage y débitage, cuya
propuesta de traducción por desbastar y debitar (Merino
1994) es empleada en el presente estudio. Igualmente ocurre
con otros términos alusivos a conceptos o modos de explotación volumétrica (levallois, discoide, entre otros) o a
métodos de debitado o de producción (lineal, recurrente)
(Boëda 1986).
La estructura industrial recoge la totalidad de los materiales líticos manipulados y transformados por el hombre. Dos
grandes grupos de objetos configuran la estructura industrial
lítica de Bolomor: los elementos de producción o explotación
(núcleos, cantos y percutores) y los elementos producidos que
se obtienen por interacción de los primeros. Uno de los principales objetivos es discriminar los registros líticos en las correspondientes categorías estructurales establecidas (percutores,
cantos, núcleos, restos de talla, debris, pequeñas lascas, lascas
y productos retocados), puesto que su ausencia/presencia diferencial resulta de excepcional importancia.
Se han considerado productos configurados todos aquellos que se han obtenido intencionalmente mediante debitado. Éstos se agrupan en dos categorías: productos retocados y no retocados o lascas/láminas. La diferenciación
entre ambas está en función de la existencia o no de retoque.
88
Se han valorado como productos no configurados el resto de
categorías consecuentes a la preparación y manipulación de
los productos configurados, clasificándolos en tres categorías según sus atributos morfológicos y tipométricos: restos
de talla o fragmentos no identificables, debris o productos
líticos inferiores a 10 mm y pequeñas lascas con tipometría
entre 11-19 mm. La separación entre las categorías “pequeñas lascas” y “lascas”, como elementos de configuración,
está sujeta a un cierto grado de subjetividad, pero los bajos
valores tipométricos de la industria aconsejan esta diferenciación.
La distinción entre elementos de producción y
elementos producidos nos puede aproximar a las actividades
desarrolladas en el yacimiento Cova del Bolomor. Tres
índices nos indican la proporcionalidad de estas actividades:
- Índice de Producción (IP) o relación entre el número
de soportes producidos y el número de núcleos
(número soportes/número núcleos).
- Índice de Configuración (IC) o relación entre el
número de soportes configurados y no configurados
(número soportes configurados/número soportes no
configurados).
- Índice Configurado de Transformación (ICT) o
relación entre el número de soportes configurados
retocados y no retocados. Expresa un mayor grado
cualitativo del proceso de configuración y transformación compleja del utillaje.
Los índices anteriores son valorados en cada unidad
arqueológica para observar la diferencia entre los distintos
niveles. Valoraciones estadísticas como la media o la moda
aportan valores comparativos para relacionar las variaciones
diacrónicas y sus dinámicas.
III.1.2. LA MATERIA PRIMA
La materia prima lítica está considerada como el
producto bruto pétreo que proporciona la naturaleza para su
utilización por el hombre. En los inicios de la arqueología se
empleaban los términos “bloque-matriz” y “núcleo” como
sinónimos desde el punto de vista conceptual (Mortillet
1883, Hamal y Servais 1921, etc.). Progresivamente, estos
términos darán paso al de “masa de materia prima” que
viene definido como «…bloque de donde se han sacado
lascas…» o «…toda masa de materia prima debitada…»
(Tixier 1963, Leroi Gourhan 1964...). Actualmente la definición de materia prima lítica admite algunos matices, sobre
todo en su diferenciación con los núcleos propiamente
dichos. De ese modo puede ser considerada como el volumen pétreo duro que permite su captación y utilización como elemento de producción lítica. Un concepto empleado en
el presente estudio es la denominada “dicotomía litotécnica”
como división litológica de los tipos de soportes con características tecnofuncionales y morfológicas que coexisten en
un determinado espacio donde el macroutillaje se realiza en
caliza y los útiles sobre lasca en sílex.
[page-n-102]
Las características litológicas
Los análisis litológicos de la materia prima son, generalmente, de carácter macro o microscópico y se centran en las
características epigénicas de las rocas sedimentarias duras:
análisis de la estructura, formación y contenido paleontológico, que permiten situar geológicamente el lugar de procedencia. Determinados análisis muy específicos y complejos
profundizan en estas cuestiones. Desde la microscopía electrónica para conocer la diagénesis pétrea o el sencillo
método de diferente densimetría, hasta otros más sofisticados y con escasa aplicación arqueológica: estudio de
elementos traza (Luedtke 1978), método de difracción de
rayos X, la activación de neutrones, la absorción atómica, la
termoluminiscencia, entre otros (Earle y Ericson 1977).
La localización exacta de las diferentes fuentes de aprovisionamiento lítico es una tarea compleja, por las numerosas variables discriminantes entre las probables áreasfuente y las dificultades inherentes a la naturaleza de los
afloramientos. La investigación se enfoca a la determinación
mineralógica de los soportes líticos mediante análisis que
orientan sobre determinadas categorías mineralógicas que
son asociadas a un contexto geológico (Carrión et al. 1998).
Una vez identificado el tipo particular de materia prima,
individualizada por sus características genéticas, biológicas
y estructurales, se busca su origen en el interior del contexto
geológico regional, en su particular litoteca. Obviamente, la
ausencia en nuestro caso de un corpus lítico regional de este
tipo imposibilita, por el momento, la aplicación práctica;
pero sin embargo esta “constitución litológica” puede ser
individualizada y agrupada en conjuntos diferentes a la
espera de determinar su origen geográfico.
La falta de estudios litológicos especializados en el
entorno de Bolomor se acompaña de otras dificultades como
son las características físicas de los repertorios líticos que,
dada su alteración físico-química, impiden en gran medida
determinar la ubicación o procedencia concreta de los
mismos. Resulta imposible, en la mayoría de los casos,
conocer la estructura y características litológicas de muchos
de los conjuntos líticos. Nuestro método actual está acotado,
por tanto, a una valoración macroscópica que agrupa unos
pocos tipos de rocas: sílex, caliza y cuarcita, constituyendo
el 99% de la materia lítica utilizada en Bolomor (Fernández
et al. 1994, 1997).
Sílex: roca compuesta mayoritariamente por óxido de
silicio (SiO2) con dureza entre 6,5-7 en la escala de Mohs,
peso específico entre 2,3-2,7 y con fractura concoidea
procedente de la sustitución iónica del calcio por sílice en las
arcillas carbonatadas antes de su compactación. En esta categoría se agrupan todas las variedades de rocas formadas
por agregación silícea y con alto índice de silicio. El sílex
hallado en la Cova del Bolomor se presenta en forma de
nódulos y cantos de pequeño tamaño procedentes de depósitos primarios que corresponden al nivel de calizas grises
del piso geológico Coniacense-Santonense, en cuya base
ocasionalmente existen nódulos de sílex. También en la base
del Dogger hay buenos riñones de sílex y en las interestratificaciones sabulosas con granos cuarcíticos de los niveles
Santonienses, aunque es de baja calidad. El actual litoral are-
noso incluye alguna de estas piezas y su morfología indica,
a veces parcialmente, el modelado rodado, dada la gran
dureza del sílex, que se muestra mejor en las superficies
corticales calcáreas. El origen primario de estos elementos
líticos se desconoce. Posiblemente guarde relación con antiguas cuencas continentales y la aportación a lo largo de la
historia geológica de los ríos más próximos (Xúquer, Vaca y
Serpis) o incluso de otros más lejanos, dada su amplia
dispersión.
Caliza: roca calcárea con alto porcentaje de carbonato
cálcico (CaCO2), dureza de 3 en la escala de Mohs, peso
específico de 2,6-2,8 y fractura concoidea. Su coloración
está en función de las impurezas que contenga. Las halladas
en Bolomor son mayoritariamente micríticas y proceden de
bancos tableados azules y verdes de edad Oxfordiense,
situados principalmente en la vertiente oriental de la Serra
de les Agulles, aunque presentan una amplia distribución en
las comarcas próximas de La Ribera y La Safor. La
presencia de clastos coluviales con aristas redondeadas, no
subesféricos, dificulta la clasificación de los posibles modelados rodados fluviales o marinos. Sin embargo, determinadas piezas presentan una innegable morfología marina
plana, aunque son escasas a lo largo de la secuencia litoestratigráfica. Estos elementos micríticos son los que potencialmente mejor responden, por su menor dureza, al modelado abrasivo marino.
Cuarcita: roca sedimentaria o metamórfica formada
por granos de cuarzo y cemento silíceo y dureza en la escala
de Mohs de 7. Las halladas en Bolomor proceden de terrenos de edad Primaria, erosionados y redepositados en varios
ciclos geológicos en cuencas secundarias, terciarias y cuaternarias, y parte de ellos vertidos al mar por los ríos. Los
materiales estudiados indican una procedencia Primaria,
Permotriásica y Wealdense para los distintos clastos. No
existen estratos primarios cuarcíticos vinculados a la cuenca
valenciana del Xúquer, aunque sí secundariamente depósitos
de cuenca terciaria, datados como Helveciense-Tortoniense
y de edad Plioceno superior (Formación Jaraguas). Éstos son
principalmente depósitos de conglomerado con elementos
calcáreos cretácicos y jurásicos y cantos cuarcíticos con
matriz margo-arcillosa poco consistente. Las cuarcitas rojizas de componente ferruginoso se vinculan bien a niveles
Permotriásicos, al igual que las verdes, aunque éstas últimas
pudieran guardar mejor relación con depósitos de grauwacas
primarios. Las cuarcitas grises y amarillas, con clastos de
menor volumetría, parecen asociarse claramente a la facies
Weald, bien representada en la cuenca media del Xúquer.
Todos los cantos están muy rodados, con morfologías subesféricas y sin impactos mecánicos en las superficies corticales, lo que indica un abundante flujo hídrico en la génesis
de su modelado. No presentan morfologías rodadas planas,
características de los cantos marinos. Parece obvio su transporte principal por el Xúquer a lo largo de su historia geológica, desde su cabecera hasta el área baja o litoral, donde
fueron captadas y transformadas por el hombre.
Otras rocas silíceas han sido bien determinadas como
la calcedonia y el cuarzo (cristalino y filoniano), diversos
89
[page-n-103]
tipos de areniscas de color gris y rojizo y alguna roca ígnea
como la ofita. Su presencia es testimonial en el porcentaje
lítico de Bolomor. Las distintas materias líticas de Bolomor
han sido clasificadas en categorías morfoestructurales, a las
que se ha añadido el valor medio correspondiente al
volumen y peso específico de las mismas (cuadro III.2). La
obtención de estos valores se ha realizado mediante la medición de un número suficientemente representativo de las
distintas categorías líticas. Se presenta la relación entre los
diferentes tipos de materias primas y las categorías estructurales de las unidades arqueológicas dentro de los correspondientes niveles. Estos resultados tienen sus correspondientes
aplicaciones estadísticas.
Materia prima
Volumen/gr.
Peso específico
(gramo/volumen)
Caliza cristalina
0,34
2,92
Calcedonia
0,35
2,90
Cuarcita granulosa
granate
0,36
2,78
Cuarcita granulosa verde
0,37
2,68
Caliza micrítica
0,38
2,61
Cuarcita amarilla/gris
0,39
2,57
Sílex fresco
0,40
2,50
Sílex alterado (1)
0,41
2,43
Sílex patinado
0,43
2,34
Sílex desilificado
0,44
2,28
Cuadro III.2. Características de la materia prima de la Cova del
Bolomor. (1) Suma el sílex patinado y el desilificado.
En términos arqueológicos generales se observa un
tratamiento diferencial de las materias primas, según se trate
de materiales alóctonos o de procedencia local, con un aprovechamiento de materias primas de muy buena calidad para
la talla, no sólo de adquisición inmediata, sino buscados
específicamente para tal efecto. La captación de estos materiales en el paisaje supone una importante movilidad por
parte de los grupos cazadores-recolectores.
Las alteraciones líticas
Las alteraciones líticas son las modificaciones de las
propiedades mecánicas y químicas de una roca por transformación de todos o parte de los elementos que la constituyen.
Estas alteraciones postdeposicionales experimentadas por los
objetos nos informan de los procesos sufridos en el registro
arqueológico. Los tipos principales considerados, mediante
observación macroscópica, en Bolomor son: pátina, erosión y
termoalteración, que se correlacionan bien con los principales
factores de alteración pétrea: presión, temperatura y factores
químicos (Shepherd 1972, Rottländer R.C. 1975, Masson
1981, 1981a, entre otros).
Pátina: es la alteración de la superficie de los objetos
líticos consistente en un cambio de coloración y brillo de
90
diferentes tonalidades, generalmente blancas y amarillas, que
afecta en profundidad al objeto. La presencia de la pátina
obedece a procesos de deshidratación y su penetración en el
interior del objeto depende de la composición química del
terreno y de la exposición a los agentes atmosféricos. Los
factores principales que intervienen en este proceso son la
textura y composición mineralógica del sílex, la porosidad y
los efectos químicos de la sedimentación. La textura y
composición mineralógica favorece o no la resistencia al
ataque químico de los iones del sedimento. La porosidad
constituye una red anastomósica que junto con el agua intersticial facilita la entrada de iones capaces de disolver el sílice
(Doce y Rodon 1991). La diferente porosidad, 1/7000 mm
para el sílex y 1/280.000 mm para la calcedonia –valores
mineralógicos estándar– (Texier 1981) es causa de que esta
última roca tenga una muy baja alteración en comparación al
sílex. Este tipo de alteración puede presentar diferentes
grados desde el óptimo estado de la pieza o fresco: semipátina, pátina plena y desilificación. Esta última se produce con
el cambio estructural interno de la pieza y la consecuente
pérdida de peso. La desilificación puede explicarse por la
destrucción de gran número de microfibras cristalinas de
sílice por acción conjunta de agua, materia orgánica y raíces
de plantas. Se ha diferenciado la pátina completa, en la totalidad de la pieza, de la parcial o semipátina. Igualmente se ha
buscado la presencia de doble pátina, que indicaría un tiempo
de modificación entre ambas. A partir de los remontajes se
pueden observar la existencia o no de grados de pátina diferentes de un mismo elemento.
Erosión: es la alteración resultado de un rodamiento
mecánico, principalmente por acción hídrica. A este tipo de
alteración se añade la afectación fisioquímica de los agentes
naturales (decalcificación en las rocas carbonatadas). La
acción del agua no sólo debe ser considerada como erosión
mecánica sino también como química.
Termoalteración: es la alteración que se produce como
consecuencia de la exposición a altas temperaturas de los
ob97jetos líticos, lo que conlleva la modificación de su
aspecto o estructura. El fuerte cambio de temperatura actúa
acelerando la descomposición del agua (hidrólisis). Se han
establecido dos tipos principales de manifestaciones que a
veces pueden presentarse de forma conjunta y que afectan
principalmente al sílex (Gruet 1954, Texier 1981):
- Fisuras y modificación del color y brillo del objeto.
- Levantamientos térmicos o cúpulas características.
La cuantificación y valoración de las diferentes alteraciones de Bolomor se realiza mediante la relación de los
diferentes tipos de materia prima litológica y las categorías
de las alteraciones de las unidades arqueológicas agrupadas
en su correspondiente nivel. Igualmente se relacionan los
modos de alteraciones (pátina, semipátina, desilificación,
termoalteración y fresco o no alterado) del sílex y la caliza
en sus unidades arqueológicas correspondientes. La cuarcita
no se incluye por no presentar alteraciones fiables susceptibles de ser observadas macroscópicamente.
[page-n-104]
III.1.3. LA TIPOMETRÍA
La tipometría de las categorías estructurales consiste en
obtener valores métricos de las dimensiones fundamentales
del objeto lítico (longitud, anchura y grosor). La obtención
de estas medidas implica la orientación previa mediante un
criterio establecido único y su valor homogéneo expresado
en milímetros. El análisis tipométrico de Bolomor incluye
además unos índices que expresan la relación entre las
dimensiones fundamentales: índice de alargamiento (IA)
resultado de dividir la longitud (L) por la anchura (A) del
objeto, e índice de carenado (IC) o cociente entre la menor
medida (de longitud o anchura) y el máximo grosor (Laplace
1972). El índice de carenado para los núcleos será la división
de la anchura por el grosor. A éstos se añade el peso en
gramos como valor de mayor proximidad al parámetro de
globalidad –tridimensional–. La variable peso constituye
uno de los atributos más significativos en relación a los estadios de la cadena de producción lítica.
La pieza lítica a medir se inscribe en un rectángulo
imaginario cuyos lados expresan la longitud (paralela al eje
de percusión) y la anchura (perpendicular a dicho eje). El
grosor se inscribe entre dos ejes paralelos óptimos respecto
a la horizontal entre los que se sitúa longitudinalmente la
pieza. La experimentación señala que el formato de las
lascas es un valor que guarda relación muy estrecha con el
desarrollo temporal de las secuencias de explotación y por
tanto es un buen indicador de la fase del proceso operativo
al que corresponden los objetos. Uno de los fenómenos más
observado y reiterado es la disminución tipométrica progresiva de las lascas a medida que avanza la explotación
(Magne 1989, Mauldin y Amick 1989). Es decir, las lascas
de mayor tamaño tienden a corresponder a las primeras fases
de la secuencia, disminuyendo el formato conforme el
tamaño del núcleo se va reduciendo, aunque hay que tener
presente la relación entre los atributos formales del objeto y
el proceso técnico del que derivan. También es cierto que
elementos de pequeño formato siempre son frecuentes a lo
largo de la secuencia, pero su proporción tiende a aumentar
a medida que disminuye el tamaño del núcleo.
El tamaño máximo de la lasca viene condicionado por el
tamaño del núcleo. Conforme el núcleo se reduce la posibilidad de obtener elementos de mayor tamaño es menos
frecuente, por lo que es más probable en cualquier secuencia
de explotación que los formatos pequeños sean más numerosos que los grandes. Parece obvio que cuanto mayor sea el
tamaño de la lasca mejor representará la fase del proceso de la
cadena operativa. La aplicación de criterios de clasificación
tipométrica y la comparación de guarismos puros entre yacimientos es un criterio no exento de error, dado que los valores
métricos de las piezas líticas dependen de factores tecnológicos y geológicos como las estrategias de explotación lítica,
el tamaño de la materia prima disponible y utilizada y el grado
de aprovechamiento de la misma. Las etapas del proceso de
producción lítico pueden ser identificadas a través del estudio
morfotipométrico. En este sentido, el amplio predominio de
productos líticos pequeños, la mayor representatividad de
formatos poco espesos y cortos, la concentración en categorías de bajo peso y, fundamentalmente, la alta proporción de
lascas de 3º orden y la inmensa cantidad de micro restos de
talla identificados, sugieren actividades de talla vinculadas
con los últimos estadios de reducción lítica.
La elaboración de formatos tipométricos es una herramienta útil, cuando no imprescindible, para valorar la
dimensión espacial de los objetos. Existen dos tendencias
sobre la forma de establecer categorías volumétricas o de
formato. Por una parte se pueden desarrollar categorías en
base a los límites o distancias en el interior de los
conjuntos del mismo yacimiento, a partir de medidas de
tendencia central basadas en la dispersión de la longitud y
anchura. Esta medición precisa conlleva una dificultad a la
hora de comparar con otros yacimientos por lo que, y a
pesar de que existen múltiples factores que intervienen en
los condicionantes tipométricos, parece aconsejable establecer parámetros rígidos como elementos homogéneos de
comparación. Por ello, se ha optado por utilizar gráficas de
uso común que relacionan nítidamente formatos de alargamiento y tamaño.
El análisis tipométrico de Bolomor relaciona las categorías estructurales (percutor, núcleo, lasca y producto retocado) con una amplia serie de valores métricos y de índices
correspondientes: longitud, anchura, grosor, índice de alargamiento, índice de carenado, peso. Estos resultados tendrán
sus correspondientes y posteriores aplicaciones estadísticas:
mediana, media, rango, desviación, curtosis y oblicuidad.
También se relacionan, de cara a completar la configuración
del análisis tipométrico, estos valores estadísticos con la
estructura industrial y las materias primas de cada nivel
arqueológico.
III.1.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DEL
ELEMENTO DE EXPLOTACIÓN
El objetivo del análisis morfotécnico de las industrias de
Cova del Bolomor es determinar las características morfológicas y tecnológicas de cada una de las categorías estructurales que han sido individualizadas atendiendo a un criterio
temporal dentro de la cadena operativa. La ordenación en
elementos de producción o explotación y elementos producidos sigue, por tanto, un criterio coherente con el proceso
productivo.
Los elementos de explotación son los percutores y
núcleos, aunque una valoración más amplia abarca también
a los manuport como potenciales elementos en la cadena
productiva. Entre los percutores se incluyen todos aquellos
elementos que aunque tengan una definición más precisa, a
veces problemática, han podido intervenir en el proceso de
producción (yunques, retocadores, entre otros). Todos ellos
muestran señales de actividad antrópica.
Los percutores
Los objetos considerados percutores en Bolomor son
cantos rodados por acción fluvial o marina que tienen forma
regular esférica, ovoide u oblonga, con ángulos apuntados o
redondeados. Los estigmas de su utilización son diferentes
trazas en las partes sobresalientes de su superficie (ángulos,
aristas o extremos), desde ligeros puntos de impacto hasta
amplios levantamientos. Las formas, dimensiones, materia
91
[page-n-105]
prima y señales de utilización de estas piezas presentan unas
características bien definidas y constantes, tanto como para
que puedan ser considerados útiles con un uso especializado.
Los percutores han sido, tradicionalmente, definidos
como martillo natural para debitar o retocar la piedra dura y
pueden ser empleadas materias como guijarros, hueso, asta,
madera, marfil, entre otros (Tixier 1963). Su estudio no está
exento de problemas, ya que a pesar de ser la función y la
prueba de esta actividad la que debe marcar su estudio –los
percutores deben estar caracterizados por las trazas de utilización que llevan–, su clasificación se ha realizado, en
cambio, en base a las características de sus diferencias
morfológicas: simples, apuntados, activos, pasivos, etc.
(Rutot 1909, Bordes 1961, Chavaillon 1979, Tixier et al.
1980, Brézillon 1983...). La propuesta que consigue integrar
mejor estos dos aspectos fundamentales es la llevada a cabo
por Leroi-Gourhan (1943, 1971), que vincula el tipo de
percusión con las trazas dejadas. En este sentido, el estudio
de los percutores, sus características –tales como la forma, el
tamaño, el peso, la materia prima y las señales o trazas de los
impactos en su superficie– y la relación de las mismas entre
sí resulta de gran importancia.
La función del percutor de mano con sus trazas de uso
ha sido debidamente confirmada por la experimentación,
por lo que los caracteres observados macroscópicamente y
vinculados a su función constituyen valores aceptables. La
función polivalente y su variabilidad morfológica hacen
difícil su individualización frente a otros elementos
próximos (yunque, retocador, etc.). De hecho, los percutores
destinados a la talla lítica pueden ser confundidos con otros
que se utilizan para fracturar huesos, frutos secos e incluso
como morteros; o con aquellos soportes que han servido de
yunques, tal y como muestran las trazas en su superficie. El
peso es uno de los criterios que permiten la diferenciación,
pues se considera que los percutores suelen presentar un
peso inferior a 600 gr para ser efectivos en su función
(Chavaillon 1979). El tamaño y su morfología, más o menos
adaptable a la mano, también son criterios de separación.
Los percutores de talla pequeña, cuyo destino funcional
principal se cree fue el retoque, han sido diferenciados con
la denominación retocadores y su problemática reside en
que determinadas operaciones técnicas (diferentes del
retoque) se acomoden bien a las reducidas dimensiones de
éstos. No estamos hablando de retocadores o compresores
por presión; el término retocador es una acepción amplia que
incluye presión y percusión (Beaune 1997). Generalmente
no exceden de 100 gr y de 10 cm de longitud y presentan
morfologías planas y contornos generalmente utilizados. La
materia prima es otro valor a considerar y su elección parece
menos sistemática que en los percutores de tamaño grande,
posiblemente porque la percusión lanzada, cuanto mayor es
el tamaño y peso, precisa una mayor dureza para así evitar la
fracturación. La materia prima debe ser adecuada a su función; esta presenta una variabilidad que debe ser explicada
por las fuentes de aprovisionamiento lítico y por sus usos
varios. La polivalencia frecuente de un mismo soporte daría
a entender que la materia prima no es específica –poco especializada– para una función determinada.
92
La presencia de percutores en yacimientos europeos del
Paleolítico antiguo no es numerosa, incluso en áreas de talla.
Esta circunstancia debe ser puesta en contraste con otros
factores (estrategias de gestión de los recursos, características de la ocupación, etc.). El tipo de percusión utilizada en
los niveles de Bolomor, observada microscópicamente,
corresponde a la denominada lanzada a mano, ejercida por
un apuntamiento que genera una señal o traza, cuyo tamaño
tras el impacto depende de la energía empleada. Las concentraciones (puntos, impactos, cúpulas) y modalidades (puntiforme, lineal y difusa) de estas marcas de golpeo se clasifican según Leroi-Gourhan (1943, 1971) y S. de Beaune
(1997, 2000).
En Bolomor la materia prima empleada en la elaboración de los percutores es muy poco variada y está caracterizada por el uso de rocas duras con grano muy fino como la
caliza cristalina o esparítica y, a su vez, por una ausencia de
las de grano grueso que no posibilitan unas superficies de
impacto nítido. Las trazas de utilización son las típicas
señales puntiformes y ligeros desconchados circunscritos a
los extremos de las caras. La cuantificación y valoración de
los percutores y sus características relacionan cuatro valores
métricos: longitud, anchura, grosor y peso, y tres morfotecnológicos: litología, morfología y piqueteados. Estos valores
se presentan en las unidades arqueológicas correspondientes. Además se valoran y cuantifican las características
de los impactos (puntiformes, estrías, desconchados), las
superficies de utilización (una cara, dos caras, tres caras,
contorno), la integridad de los percutores (entero, 3/4, 1/2),
el grado de intensidad de los impactos (ligera, media,
intensa), entre otros.
Los núcleos
Los núcleos son considerados los elementos de producción o explotación más relevantes en la definición de la
estructura industrial a estudio. La definición de núcleo utilizada descarta el establecimiento de tipos basada en la
búsqueda de una descripción morfológica, sin atender a la
secuencia operatoria y con el objetivo de clasificar piezas
sueltas. Este planteamiento restrictivo condujo a una cierta
uniformidad con escasa variabilidad entre éstos. Hoy se
considera como una masa lítica preparada para servir de
base a la extracción de piezas en el marco de su cadena
operativa con características petrológicas y tecnológicas
definidas. Aunque es obvio que toda masa de materia lítica
tallada adquiere el carácter de núcleo, las necesidades de la
extracción obligan a dar a éste la forma y proporciones favorables para la talla, por lo cual estas piezas deben presentar
extracciones claras que no formen un filo o parte activa.
Igualmente la intencionalidad cognitiva como elemento de
producción debe prevalecer en la base conceptual de núcleo.
Como consecuencia de ello, es preciso indagar en las distintas fases de las cadenas operativas donde la superficie de
percusión o preparación (SP) y el modo de gestión de la
superficie de debitado (SD) sean determinantes en la obtención de diferentes categorías de núcleos. Por tanto, debe ser
aplicado un agrupamiento doble basado en la fase de desarrollo dentro de la cadena operativa y en los modos de ges-
[page-n-106]
tión y características de la SD, en la que juegue un importante papel la dirección del eje de debitado y su relación con
las características de la SP. Del mismo modo, debe tenerse
en cuenta el objetivo original de obtención de un producto
lítico de morfología regular con buen filo y una recurrente
producción de varias lascas a partir de una misma serie de
debitado. Las actividades que corresponden a los diferentes
momentos del proceso de producción de instrumentos líticos
se pueden resumir en: descortezar nódulos, reducción de
núcleos, extracción de soportes, formalización de instrumentos, regularización y mantenimientos de filos.
La explotación de los núcleos y la correspondiente
producción de elementos líticos pueden depender de
diversos factores:
es decir, con relación L/A próxima o igual a 1. La ausencia
de un tipo de debitado en alguna fase concreta de la cadena
operativa (ej. inicial) conduce a valorar la aplicación de esta
gestión en otras fases (avanzadas). Igualmente, la ausencia
de un debitado avanzado o agotado (ej. unipolar) lleva a
valorar como ausente este modo de gestión. La presencia de
índices de carenado en los núcleos con valores superiores a
2 (planos o muy planos) indica que los nódulos elegidos son
preferentemente planos, circunstancia que se puede acompañar de un determinado debitado inicial (Fernández Peris
1998). Los valores métricos de los núcleos se relacionan con
sus respectivas fases de gestión (testado, inicial, explotado,
agotado) y estas categorías se agrupan en las correspondientes unidades arqueológicas.
Factores conductuales:
- De la materia prima y el tamaño de los núcleos. A
mayor tamaño del núcleo, mayor número de productos
a obtener.
- Del grado de aprovechamiento o economía de materia
prima. A mayor explotación del núcleo mayor número
de productos obtenidos.
- Del método de explotación utilizado. Por ejemplo, los
métodos recurrentes levallois (centrípetos) generan
más productos que los lineales, en una misma fase de
agotamiento.
- De las estrategias de movilidad de la materia prima. El
aumento de productos transportados frente a los
núcleos aumenta el número de éstos.
Las extracciones del núcleo
Las extracciones del núcleo corresponden a las que se
generan en la superficie de debitado (SD). Éstas permiten
distinguir las secuencias y tipo de explotación: unipolares,
bipolares, multipolares, ortogonales y centrípetas; así como
el grado de explotación. Los núcleos iniciales con amplia
lasca preferencial, generalmente cortical y poco espesa,
proporcionan el menor número de extracciones por núcleo,
mientras que extracciones radiales (centrípetas) aportan un
mayor número de lascas, a costa de una baja tipometría. Hay
que recordar que estos valores corresponden al negativo
dejado sobre la SD del núcleo y que éste siempre es inferior
métricamente al soporte desprendido. La alta proporción de
lascas de 3º orden, sumado a ciertos atributos como la regularización del frente de extracción y la preparación de la
superficie de percusión, suponen el desarrollo de actividades
vinculadas con la extracción de formas configuradas (debitadas) para su posterior transformación (retocadas) y uso. La
extracción de soportes orientada fundamentalmente hacia
materias primas de calidad y fuentes de abastecimiento
distantes, junto a un amplio predominio de tamaños pequeños en las lascas de 3º orden, permite suponer un aprovechamiento intenso de los soportes cuyas dimensiones resultaron más aptas para la confección de instrumentos.
La morfología, el número y la disposición de los levantamientos informan de su simetría y desarrollo respecto al
eje radial o centrípeto, complementando las secuencias y
tipo de gestión de las SD. La gran mayoría de los levantamientos presenta una morfología cuadrangular (cuatro
lados) que puede ser más larga que ancha –larga– o, por el
contrario, con valores L/A cercanos a 1 y de mayor anchura
–corta–. En Bolomor los levantamientos ovales y triangulares son escasos. La morfología gajo o segmento esférico es
frecuente y corresponde a las lascas de 2º orden típico que
presentan un filo opuesto a una superficie cortical. Por todo
ello podemos afirmar que los sistemas tecnológicos empleados no producen puntas como soporte primario, aunque
esto no está en contradicción con que algún soporte cuadrangular se trasforme en «útil de morfología triangular». La
relación lascas/núcleo respecto a las fases de gestión
(testado, inicial, explotado, agotado) sirve para ubicar las
morfologías de los elementos configurados en las fases de la
cadena operativa.
Factores postdeposicionales:
- Todos aquellos que hayan alterado la deposición primigenia. Cualquiera de estos factores puede ser en mayor
o menor grado responsable de la obtención de un
determinado índice.
Las variables morfotécnicas son las que discriminan las
características de configuración del objeto. El modo de
actuación en la superficie de debitado en relación a la superficie de percusión y la fase de explotación correspondiente
generan unas características específicas. Estos planos de
actuación se denominan:
- Superficie de preparación o percusión (SP), en la que
se aplica la percusión para obtener los productos de
debitado.
- Superficie de lascado o debitado (SD) o plano que
contiene las extracciones de estos productos.
La tipometría del núcleo
El escaso número de ejemplares y su distribución en los
niveles de Bolomor aconseja no agrupar éstos por unidades
arqueológicas. La tipometría y explotación de los núcleos
indica que determinadas gestiones (ej. ortogonal) son exclusivas iniciales, al no hallarse en las formas agotadas, y
además se aplican cuando la SD del núcleo es muy regular,
93
[page-n-107]
Las fases de explotación y el modo de configuración
Las diferentes fases de explotación tienen un carácter
secuencial de gran importancia pues indican el grado de
transformación al que ha sido sometido el elemento de
producción: testado o fase de comprobación, inicial o fase
de inicio, explotado o fase plena del proceso y agotado o en
el límite de su capacidad productiva.
La configuración del núcleo caracteriza la morfología de
la superficie de lascado en relación a la superficie de percusión. La orientación de los núcleos viene marcada por el eje
de debitado principal de la SD. Los tipos de núcleos se
agrupan en categorías en función de sus características morfológicas y secuenciales. El estudio de Bolomor, más que tipos
de núcleos, intenta abordar “formas nucleares de actuación”
relacionadas con otras categorías líticas. La relación de
núcleos se realiza en las distintas unidades arqueológicas y
respecto de la fase de explotación considerada. Las denominaciones levallois, discoide, etc., corresponden a las ampliamente debatidas en la literatura arqueológica y el estado de
agotamiento del núcleo es obtenido de dividir la volumetría
original en cuatro segmentos paralelos y equidistantes (<25%,
25-50%, 51-75% y >75%). Los núcleos más agotados son
aquellos en los que la explotación, recurrencia y preferencialidad han sido más aplicadas (ej. preferenciales y centrípetos).
Determinadas gestiones pueden corresponder a fases intermedias de las cadenas operativas (ej. gestión bipolar).
Los planos de percusión del núcleo
Los planos de percusión o preparación como superficies
que reciben el impacto extractivo se asocian al estado de
agotamiento del núcleo y a la complejidad y ordenación de
elaboración (cortical, liso, diedro, facetado). En Bolomor,
los planos de percusión multifacetados están presentes en las
fases avanzadas de explotación y pueden mostrar vinculaciones a determinadas gestiones (ej. preferenciales), que
además suelen coincidir con procesos de mayor elaboración.
Esta misma circunstancia puede producirse también en los
núcleos iniciales, aunque de forma particular (ej., en los
ortogonales).
III.1.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DEL
ELEMENTO PRODUCIDO
El elemento producido es aquel producto lítico obtenido
de un núcleo y, en el caso de que esté configurado, se le ha
denominado producto de debitado “intencionado”. Por tanto,
debitar es producir elementos configurados líticos (lascas)
con una distinción secuencial. Las lascas son elementos
producidos –debitados– por la percusión (Laplace 1968). Su
longitud debe ser inferior a dos veces su anchura (lámina
tipométrica) y técnicamente se distinguen las de preparación, debitado y retoque (Tixier 1963). Dada la dificultad en
Bolomor de discernir correctamente la totalidad de los
productos de preparación y debitado, se han establecido las
siguientes categorías:
- Lasca de decalotado: producto de debitado con
reverso y talón cortical.
- Lasca de 1º orden: producto de debitado con reverso
cortical y talón preparado o semicortical.
94
- Lasca de 2º orden: producto de debitado con córtex
parcial en su cara superior.
- Lasca de 3º orden: producto de debitado sin córtex.
Los productos configurados (lascas y productos retocados) se han relacionado con el correspondiente orden de
extracción (decalotado, 1º orden, 2º orden, 3º orden). En
ocasiones se han unido las categorías lasca de decalotado y
lasca de 1º orden con la denominación de esta última.
La superficie del talón
La superficie de la pieza lítica (superficie de percusión)
situada en la porción proximal y perpendicular al eje de
percusión es comúnmente denominada talón. El predominio
de talones lisos identificados en la muestra de Bolomor
constituye una evidencia del estadio de la secuencia productiva, en tanto que éstos se vinculan fundamentalmente con la
talla por percusión lanzada, más relacionada con la obtención de soportes. En cambio, los estadios más avanzados
relacionados con la extracción de formas configuradas
muestran un mayor porcentaje de superficies talonares
complejas. La modalidad de talla en la producción de instrumentos líticos de Bolomor es principalmente la percusión
directa (lanzada) con percutor duro. La utilización de una
percusión más precisa, tal vez con percutor no pétreo, podría
estar vinculada a la presencia de porcentajes significativos
de talones puntiformes o de muy bajo grosor que habría que
contrastar con la calidad de materia prima.
Los productos líticos configurados de Bolomor se han
relacionado con la preparación de la superficie talonar
(cortical, plana, facetada, ausente) y los correspondientes
talones, con sus características morfologías: cortical, semicortical, liso puntiforme, diedro, triedro, multifacetado, fracturado y suprimido). Igualmente se presentan las características del talón en los productos configurados: longitud (L),
anchura (A), superficie (IS o longitud por anchura), índice
de alargamiento (IA o longitud/anchura), índice de regulación de la periferia del núcleo (IRPN o grosor lasca/anchura)
y AN o ángulo. Por último, la incidencia de los accidentes de
talla es indicadora de los gestos técnicos del debitado:
golpes fallidos, terminaciones en charnela, talones fracturados o fisurados, entre otros.
La cara dorsal y la corticalidad
El dorso es el anverso de la pieza lítica obtenida
mediante debitado y presenta las señales previas de esta actividad en su superficie. Esta cara de morfología convexa
general suele presentar o bien una superficie sin aristas (cortical), que corresponde a lascas de decalotado y de primer
orden, o una o varias aristas que son el negativo de los
extremos de los anteriores levantamientos. La cara dorsal es
la principal superficie de producción de los elementos líticos
configurados.
La presencia de córtex en las lascas se vincula a las
fases iniciales de la secuencia operativa lítica, en las que la
proporción de elementos corticales es mayor respecto a otras
fases más avanzadas. El análisis de los tipos morfológicos de
lascas de fuerte corticalidad (iniciales) debe presentar una
[page-n-108]
relación inversa entre la proporción de superficie cortical y
su representatividad en la muestra. Por ello es posible inferir
si el traslado de materias primas al yacimiento se realizó
posteriormente o no a un descortezado relevante. Las estrategias de producción que no se vinculan a un completo
descortezado nodular presentan un mayor potencial de
productos corticales. Las diferencias en los porcentajes de
corticalidad no deben ser interpretadas exclusivamente
como presencia más o menos intensa de las primeras fases
de la cadena operativa. Éstas también pueden deberse a una
diferente intensidad de la explotación de los nódulos donde
a mayor explotación mayor posibilidad de producción
cortical. La corticalidad es, por tanto, un buen indicador de
la segmentación de los procesos operativos.
Los grados de corticalidad considerados en el estudio de
Bolomor hacen referencia a cinco categorías:
- Grado 0: Sin córtex en la pieza (lasca de 3º O).
- Grado 1: Hasta un 25% del anverso con córtex (lasca
de 2º O).
- Grado 2: De un 25-50% del anverso con córtex (lasca
de 2º O).
- Grado 3: De un 50-75% del anverso con córtex (lasca
de 2º O).
- Grado 4: Todo el anverso cortical, lasca de decalotado
con toda su superficie cortical y lasca de 1º orden con
el talón no cortical.
Una fórmula para valorar el desarrollo de la secuencia
de explotación es considerar el tamaño de las lascas corticales en las distintas categorías o grados de corticalidad.
Una relación positiva entre lascas con formatos grandes y
presencia de córtex, que aumenta en relación al tamaño, es
un indicador óptimo del grado de desarrollo de un proceso
de talla concreto. Por tanto, formato tipométrico y corticalidad son dos variables que se conjugan para aproximarnos a
identificar la fase de la cadena operativa tratada. El estudio
de Bolomor muestra el análisis morfotécnico de corticalidad
(grado y situación) respecto a la estructura industrial y a la
materia prima. También se ha relacionado el grado de corticalidad respecto a la longitud y anchura de los productos
configurados.
Las extracciones
El número de extracciones previas –negativos– que
muestra la cara dorsal nos informa del desarrollo de la
secuencia de explotación y de la complejidad previa a la
obtención de un producto predeterminado. Circunstancia a
valorar tecnológicamente en algunos soportes como los
considerados levallois, donde se relacionan el número de
levantamientos (aristas) con los productos configurados.
La cara ventral
El reverso de la pieza lítica obtenida mediante debitado
es siempre considerado ventral y bulbar. Las características
morfotécnicas de la cara ventral pueden mostrar aspectos
tecnológicos del debitado. La presencia de bulbos difusos, el
dominio de talones poco espesos y la baja frecuencia de
fracturas sobre las plataformas de percusión son atributos
que pueden ser asociados a una técnica de talla. Los tipos de
bulbo (difusos o marcados) son indicadores de acciones de
percusión-talla que se pueden relacionar, entre otros, con la
elección de determinadas calidades de materias primas (ej.
calizas de grano fino o micríticas). Las características bulbares en el estudio de Bolomor se presentan relacionadas:
simple-difuso (SD), simple-marcado (SM), doble presente
(DP), doble marcado (DM), triple presente (TP), triple marcado (TM) y suprimido (S); respecto de los productos configurados y las materias primas.
La simetría
La simetría de la sección transversal de las piezas líticas
es un valor importante para poder discernir los elementos
configurados de los que no lo son. Ésta también interviene
en aspectos cualitativos referentes a la estandarización del
utillaje e incluso en aspectos tecnológicos de inclusión en las
listas tipológicas. Los ejes de lascado y simetría, así como
las secciones de los objetos líticos, ayudan a esta determinación. Orientar un objeto es darle una posición en relación a
un sistema de referencias. La noción de orientación tridimensional: derecho, izquierdo, distal, proximal –todas estas
porciones del espacio–, reclama una precisión de las referencias, y este sistema de referencias es el de los ejes. La
orientación es, por tanto, indispensable para comparar los
objetos entre ellos. Por otro lado, el eje de simetría es uno de
los elementos base, tanto del estudio como de la clasificación tipológica (Dauvois 1976):
- El eje de debitado o de percusión es un criterio de
orientación en un elemento que debe estar previamente
definido para poder mesurar las piezas líticas. Esta
orientación se realiza en base al eje de percusión como
línea imaginaria que pasa por el punto de impacto y
separa el bulbo en dos partes iguales (Bordes
1961:16). El eje es único y con valor constante de 90º.
- El eje de simetría o morfológico es la línea imaginaria
que divide la pieza en dos mitades simétricas pasando
por el punto de percusión y el extremo distal de la
pieza. El eje puede presentar valores entre 1º y 179º
dependiendo de si su proyección se sitúa hacia la
derecha o hacia la izquierda respecto del eje de
lascado.
En los niveles de Bolomor, el análisis morfométrico de
la simetría de la sección transversal (triangular, trapezoidal,
convexa, irregular) se ha relacionado con los productos
líticos configurados e, igualmente, con la medición del eje
de debitado y eje morfológico.
III.1.6. EL ANÁLISIS FORMOTÉCNICO DEL
ELEMENTO RETOCADO
El elemento retocado es considerado como aquel
producto lítico sobre el que se ha elaborado un retoque
intencional antrópico. Generalmente éste se realiza sobre
soportes configurados como fase culminativa de la cadena
95
[page-n-109]
operativa. La aproximación al retoque mediante valores
cuantitativos complementa la subjetividad y aleatoriedad de
las descripciones morfológicas y, por tanto, la aplicación
métrica ayuda a evaluar el grado de homogeneidad del
retoque. Tras varias propuestas de partida, con planteamientos muy amplios en los criterios a utilizar, se observa lo
poco operativos que resultan algunos de ellos para el
conjunto estudiado, pues superan la viabilidad del mismo y
se ha optado por su no inclusión. Me refiero a todos los
caracteres micromorfológicos cuyo estudio está en plena
expansión (Prost 1990, 1993), al igual que otros macromorfológicos.
Los criterios utilizados en el análisis morfotécnico de
los productos retocados de Bolomor son:
- Cuantitativos: longitud, anchura, altura, ángulo de
incidencia del retoque, proporción del retoque, superficie retocada y superficie del soporte.
- Cualitativos: Materia prima, forma del soporte, tipo
técnico del retoque, tipo de útil, tipo de talón, superficie opuesta al retoque, morfología y delineación del
retoque.
La longitud del retoque es la que expresa su nombre; la
anchura y el ángulo corresponden a la medida media obtenida en tres puntos que se identifica con el carácter mayoritario. Los aspectos técnicos del retoque se han hecho
siguiendo a Tixier et al. (1980), al igual que los caracteres
del mismo: posición, localización, repartición, delineación,
extensión, inclinación y morfología. La cuantificación
eficaz de la superficie retocada implica valorar correctamente el soporte y las modificaciones que ha sufrido en las
primeras fases de talla. Tres elementos han sido considerados fundamentales en el análisis de los productos retocados y configuran una síntesis de sus características: el
retoque como elemento particular e individual, el filo retocado o parte activa y el frente o superficie retocada.
El retoque
El retoque es el resultado de la operación que a través
del debitado repara, rectifica o acomoda los objetos líticos
dotándolos de la forma definitiva de útil y consiste en la
acción de dar forma al producto de debitado (Heinzelin
1962, Laplace 1968). El retoque es un caracter del utillaje
con definición ambigua dada su amplitud conceptual –cualquier levantamiento lítico con valor tipométrico aceptado
podría ser incluido–. También es considerado una modificación de una parte del soporte y, por tanto, relacionado con su
localización y su delineación, aunque tecnológicamente no
guarde relación con la modificación de un filo. Retoque y
función son dos variables inseparables en las que subyace
una fuerte carga cognitiva, ya que el retoque es función y
funcionamiento del soporte. Por estas características, el
retoque como elemento, ante todo, del sistema de producción, se le considera con valor cultural (Yvorra 2000). La
aplicación del mismo y su variabilidad a determinados
soportes se inscriben en esquemas conceptuales complejos y
elaborados. La problemática que presenta es la identifica-
96
ción de caracteres fiables que hacen necesaria la búsqueda
de criterios homogéneos sobre la variabilidad del retoque y
su relación con los soportes elegidos.
El estudio de Bolomor relaciona la morfología del
retoque (escamoso, escaleriforme, paralelo, subparalelo,
denticulado y en muesca), la proporción (corto, medio, largo
y laminar) y la amplitud (marginal, muy marginal, entrante,
profundo y muy profundo) respecto de las categorías de los
productos de debitado.
El filo retocado
La fuerte asociación entre determinadas materias y
objetos con retoque recurrente (reactivación lítica) permite
visualizar cómo las actividades de regularización y mantenimiento de filos líticos estuvieron orientados principalmente
hacia las materias primas de muy buena calidad para la talla.
Este es un principio cualitativo generalmente admitido. Igualmente es frecuente que las etapas iniciales de la cadena operativa no estén representadas en las materias primas de mayor
calidad disponibles. Así pues, en el estudio de Bolomor se
relaciona la delineación del filo del retoque (recto, cóncavo,
convexo y sinuoso) con las categorías de debitado. Igualmente
se presenta el ángulo del filo del retoque respecto al orden de
extracción de los productos líticos.
La superficie y ubicación del retoque
El frente del retoque es la superficie configurada que ha
sido expuesta a esta actividad y nos indica la morfología útil
del objeto lítico, así como la intencionalidad en la extensión
y ubicación de esa superficie considerada funcionalmente
como cortante. La aplicación del retoque sobre el soporte
crea un “diedro” con inclinación variable dependiendo de la
intensidad de la actividad.
Posición, localización y repartición nos indican la ubicación del retoque respecto del filo configurado y su posición
de talla, así como la mayor o menor complejidad en el desarrollo de varios filos retocados. La morfología y la proporción indican las características específicas del hacer tecnológico. La posición del retoque (lado izquierdo, lado
derecho, lado distal o transversal y lado proximal) y su localización (directo, inverso, bifacial, alterno y alternante) se
presentan en relación a las categorías de los productos de
debitado. Igualmente se presenta, en relación con éstos, la
repartición del frente retocado (continuo, discontinuo y
parcial).
Los tipos de retoques
Los tipos de retoques se han considerado siguiendo el
conocido y extendido modelo de Laplace (1968, 1972),
aunque con pequeñas modificaciones. Los modos o tipos de
retoques quedan simplificados en cuatro categorías para los
distintos niveles de Bolomor. Estas agrupaciones se han
realizado en base a una medición métrica para evitar la
subjetividad en la valoración del retoque:
- El modo simple considera aquél que afecta sólo al
filo y con un grado de inclinación inferior a 45º. La
medición de la relación anchura/altura del frente debe
ser 1 o muy próximo, la altura preferentemente superior a la anchura y ésta última con valor inferior a 5.
[page-n-110]
- El modo plano presenta la relación anchura/altura
siempre superior a 1 con grado de inclinación inferior
a 45º y filos rasantes que entran en las piezas, por lo
general delgadas.
- El modo sobreelevado con ángulo superior a 45º
afecta al filo y al plano; son piezas espesas y la relación anchura/altura es inferior a 1.
- El modo escaleriforme corresponde a un grado de
inclinación superior a 75º, afecta al filo y plano, y la
relación anchura/altura es inferior a 0,6 o negativa; son
piezas muy espesas con frente abrupto.
La dimensión del retoque y el grado de transformación
La dimensión del frente del retoque es un valor muy útil
que informa sobre la función y grado de agotamiento del
soporte (Kuhn 1990). Ésta expresa la reducción del objeto
lítico como soporte configurado original y puede especificar
el grado de agotamiento o reutilización del objeto con las
connotaciones de cambios morfológicos que ello supone
(Dibble 1987, 1987a, 1988, 1988a). El grado de transformación no es sino una reducción en valores tipométricos del
objeto. Para poder valorar esta incidencia en el estudio de
Bolomor se utilizan tres parámetros: extensión, amplitud y
profundidad del frente retocado o superficie afectada por
éste. Diferentes índices ayudan a entender esta incidencia:
- LF: longitud del frente retocado.
- AF: anchura del frente retocado.
- HF: altura del frente retocado.
- IF: relación anchura/altura del frente retocado. Inclinación del retoque.
- SR: superficie retocada, longitud por anchura del
frente retocado (izquierdo, derecho y transversal), en
cm2.
- F/RT: relación filo/retoque, longitud de la lasca
(filo)/longitud del frente retocado (izquierdo, derecho
y transversal). A mayor índice F/R menor aprovechamiento del filo propio de la lasca, es decir, menor desarrollo potencial de la pieza.
- IT: índice de transformación como proporción de
superficie retocada respecto del soporte no transformado, obtenido mediante el cociente superficie retocada/superficie total de la pieza (SP) por 100.
Los grados de retoque se han analizado en los respectivos niveles arqueológicos de Bolomor, así como su relación con las categorías de los productos retocados.
La tipología
La tipología surge como la necesidad de elaborar clasificaciones taxonómicas y descriptivas previas a los estudios
funcionales. La tipología utilizada en Bolomor es una nomenclatura de carácter meramente morfológico, no pretende
ninguna inferencia funcional. Es el estudio de una “población” considerada homogénea de artefactos que comparten
una gama sistemática recurrente de estados de atributos den-
tro de un conjunto politético (Clark 1968). Por tanto, es una
clasificación estrictamente taxonómica que intenta buscar y
definir valores con carácter irreductible o variables epistémicamente independientes dentro de un marco de referencia
específico. A estos complejos de valores se consideran las
series politéticas diferentes observadas conjunta y repetidamente en artefactos individuales. No es posible plantear una
tipología funcional; la función de los objetos no sólo
depende de la forma de los mismos sino también de variables culturales no controladas. Además las formas son polifuncionales, por lo que es inviable establecer categorías tipológico-funcionales (Calvo 2002).
La utilización del término tipo en el presente estudio es
meramente tipológica (artefacto tipo específico) y no es
sinónimo de ninguna función de uso. Las categorías “tipos”
se agrupan en las correspondientes listas tipológicas donde
el tipo es un artefacto que comparte una serie de atributos
con una afinidad menor que el subtipo o variante del artefacto con un elevado nivel de afinidad (Clark 1968). Se plantean diferentes subtipos concernientes en especial a raederas, denticulados y perforadores cuyos atributos permitan
este agrupamiento específico. Los tipos se encuadran en las
categorías propuestas por F. Bordes (1961).
La utilización de la méthode Bordes no obedece a posiciones ideológicas sino pragmáticas, al ser el método
comparativo más extendido y de fácil comprensión y utilización. Metodológicamente es preciso aceptar un modelo de
sistematización que homogeneice las clasificaciones de
utillaje lítico. Valorar la validez de los distintos criterios
utilizados en las propuestas tipológicas imperantes es un
esfuerzo que supera los límites del presente estudio. Se han
realizado modificaciones concernientes a estructuraciones
particulares sobre aspectos ligados a factores morfológicos o
tecnológicos, como la agrupación de los frentes retocados
dobles o perfilar determinados atributos. También se han
matizado aquellas variables que se consideran esenciales en
los grupos tipológicos y se han buscado elementos de mayor
complejidad y síntesis en el seno del conjunto tipológico
estudiado.
Los índices tipológicos e industriales son una forma de
sistematización de la realidad tipológica, un modo de
circunscribir lo concreto, de interpretar los atributos. Se
presentan estos índices líticos junto a otros métricos (índice
de alargamiento e índice de carenado) y con respecto a la
secuencia productiva u orden de extracción.
III.1.7. LA FRACTURACIÓN LÍTICA
La fracturación de las piezas líticas configuradas y que
poseen retoque es un indicador de la reutilización del instrumental lítico como elemento técnico de una determinada
ocupación intensiva y/o prolongada del hábitat. La fracturación también puede deberse a causas naturales postdeposicionales o a causas antrópicas no intencionales (accidentes de
talla, fracturación térmica, pisoteo, etc.) o buscadas, como es
el caso de la reconfiguración del objeto. La fracturación
intencional y con aplicación de una metodología técnica
particular es un aspecto estilístico que conviene retener. Las
características tecnológicas entre las piezas soporte como
97
[page-n-111]
elementos de producción y las piezas de desecho clarifican
los procesos operativos dinámicos de la transformación del
utillaje y pueden explicar pautas conductuales antrópicas.
El grado de fracturación en el estudio de Bolomor se
divide en cuatro categorías y los productos retocados correspondientes a cada unidad arqueológica considerada. Igualmente se relacionan los distintos tipos fracturados, la ubicación (distal, mesial, proximal y lateral) y los modos de retoques correspondientes.
III.2. LAS UNIDADES ESPACIALES
ARQUEOLÓGICAS
Las unidades espaciales arqueológicas hacen referencia
a espacios físicos e interpretativos de actuación arqueológica práctica y teórica. El proceso se inicia en la unidad
arqueológica que corresponde al segmento o porción espacial de excavación considerada como capa artificial
–unidad cartesiana de excavación– dentro de la unidad
geológica o litoestratigráfica correspondiente. En las excavaciones de Bolomor se han utilizado, salvo excepciones,
unidades arqueológicas con una potencia media teórica de
10 cm y extensión de 1 m2 para cada cuadro vinculado. Las
unidades arqueológicas son independientes en su numeración y correlación, aunque siempre se insertan en las
unidades geológicas que condicionan su desarrollo y por
tanto cada unidad geológica presenta sus correspondientes
SECUENCIA GEOLÓGICA
Estrato
Unidad
geológico
geológica
Ia
Ib
I
Ic
II
II
III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII
VIII-IX
VIII-IX
X
X
XI
XI
XIIa
XII
XIIb
XIIc
XIIIa
XIII
XIIIb
XIIIc
XIV
XIV
XVa
XV
XVb
XVI
XVI
XVIIa
XVII
XVIIb
XVIIc
XVIII
XVIII
Estrato
arqueológico
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII-IX
Bloques
XI
XII
XIII
XIV
XV
Bloques
XVII
Estalagmítico
unidades arqueológicas. De esta forma la aparición de
nuevos niveles o unidades puede ser abordada con mejor
resolución en el proceso de excavación. Ante esta nomenclatura hablaremos preferentemente de estrato y unidad
geológicos para referirnos a la secuencia litoestratigráfica y
nivel o capa para la arqueológica. También se hace referencia a la unidad total (arqueológica o geológica) como
aquella que abarca su correspondiente espacio en la totalidad del yacimiento. El nivel estratigráfico será aquel que
sintetiza el estrato o nivel litoestratigráfico (geológico) y el
estrato arqueológico en su totalidad, independientes de su
ubicación espacial concreta. La unidad geoarqueológica es
aquella porción de espacio que interpretativamente se ha
considerado que presenta una mayor concentración de
materiales arqueológicos respecto a otros espacios que la
limitan y que teóricamente representan momentos de desocupación. Su individualización se realiza mediante el estudio de la dispersión de los ítems arqueológicos.
Los conjuntos industriales del yacimiento corresponden a
distintos sectores cuya secuencia litoestratigráfica general (I a
XVII) se puede correlacionar. También existen remociones
sedimentológicas que aportan materiales parcialmente
descontextualizados y cuya información separada debe ser
considerada como acompañante de la estratificada. El estudio
propuesto es básicamente de carácter diacrónico e intenta establecer e interpretar los posibles procesos de cambio en los
sistemas morfotécnicos de producción lítica (cuadro III.3).
SECUENCIA ARQUEOLÓGICA
Nivel
Unidades
arqueológico
arqueológicas
Ia
6
Ib
1
Ic
3
II
1
III
1
IV
6
V
4
VI
1
VII
8
VIII-IX
8
Bloques
Bloques
XI
3
XIIa
2
Bloques
Bloques
XIIc
3
XIIIa
3
XIIIb
5
XIIIc
3
XIV
1
XVa
5
XVb
6
Bloques
Bloques
XVIIa
3
Bloques
Bloques
XVIIc
3
Estalagmítico
Estalagmítico
Cuadro III.3. Correlación secuencial geológica y arqueológica de la Cova del Bolomor.
98
Unidades
geoarqueológicas
Bloques
Bloques
Bloques
Bloques
Estalagmítico
[page-n-112]
III.2.1. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO Ia
El nivel arqueológico Ia sólo se conserva en la actualidad en el sector occidental del yacimiento; desapareció en
el resto de sectores a consecuencia de las actividades
mineras. Previamente al inicio de excavación se retiró un
nivel cubriente de materiales denominado unidad superficial
o nivel 0. Este nivel, techo de la secuencia sedimentaria,
registra eventos de diferente cronología desde el paleolítico
a nuestros días y ha soportado vertidos de las actividades
mineras procedentes de la extracción de tierras de las áreas
orientales del yacimiento. En su conjunto estos acarreos
mineros corresponden a niveles arqueológicos con escasa
presencia de elementos quemados y en su gran mayoría
pertenecen al conjunto XVII-XII.
El estrato I se presenta dividido en tres niveles sedimentarios o unidades geológicas Ia, Ib y Ic, que representan
a nivel geológico de identificación las unidades litoestratigráficas deposicionales primarias. Estas unidades, por sus
características morfoestructurales (color, fracción, composición, alteración, etc.), pueden ser identificadas e individualizadas en la secuencia. La unidad Ia muestra una
potencia media de 30-40 cm, coloración negra, textura
limosa y se excavó mediante seis capas artificiales de 8 cm
aproximadamente. En 1992 se inició la excavación en
extensión y en 1993 se levantaron las últimas capas que
presentaban una mayor potencia en los cuadros H2 y J3, así
como en determinadas áreas más deprimidas pertenecientes
a los cuadros F4 y H3 (fig. III.1).
III.2.1.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL Ia
La extensión excavada se individualiza en seis unidades
arqueológicas y la unidad superficial removida (unidad
arqueológica 0) que las cubría (fig. III.2, III.3, III.4 y III.5):
Fig. III.1. Planta de la cueva con situación de la excavación
del nivel Ia.
Fig. III.2. Corte frontal occidental del nivel Ia. Sector occidental.
- Unidad arqueológica superficial: corresponde a la
limpieza superficial del área formada por tierras
rojizas con cantos y potencia variable entre 2 y 50 cm.
Totalmente removida, proporcionó elementos metálicos y algún fragmento cerámico junto a abundantes
materiales líticos y óseos paleolíticos. El levantamiento se efectuó por cuadros de 1 m2, recogiendo el material en criba (18 m2).
- Unidad arqueológica 1: cuadros B3, B4, D3, D4, D5,
F2, F3, F4, F5, H2, H3, H4, H5 y J5 (15 m2).
Fig. III.3. Corte sagital septentrional del nivel Ia. Sector occidental.
99
[page-n-113]
dros de 25 cm2 y recogida en criba. Estas circunstancias
adversas se centran principalmente en las dos primeras
unidades arqueológicas.
Los materiales antrópicos de utilización faunísticos y
líticos presentan unas dimensiones cuantitativas y porcentuales altas. La comparación se realiza por operatividad
sobre elementos de ubicación en el mismo espacio, aunque
ello reste un porcentaje a la cuantificación mayor. Con esto
queremos decir que aunque los restos computados sean
19.068, a ellos se deberían añadir otros elementos recuperados de las regularizaciones de los cortes o de las limpiezas
superficiales (cuadro III.4).
Capas
Fig. III.4. Corte sagital meridional del nivel Ia. Sector occidental.
1
2
3
4
5
6
Total
Vol. m3
NRL m3
Lítica
(núm)
NRH m3
Hueso
(núm)
NR m3
Lítica
peso gr.
Lítica
grs/m3
H/L
0,864
1033
0,81
2460
0,81
587
0,358
603
0,616
1417
0,21
386
3,618
1251
893
1993
476
216
873
81
4528
4460
7720
2460
2250
2330
560
4018
3854
6254
1989
806
1434
203
14540
5490
10180
3050
2860
3750
950
5280
3594
7368
1604
783
4545
410
14710
4159
9096
1981
2187
7378
1952
4055
4,33
3,14
4,17
3,7
1,64
1,43
3,2
Cuadro III.4. Materiales líticos y faunísticos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel Ia. NRL: número restos líticos.
NRH: número restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
Fig. III.5. Superficie inicial excavada del nivel Ia. Sector occidental.
- Unidad arqueológica 2: cuadros B3, B4, D3, D4, D5,
F2, F3, F4, F5, H2, H3, H4, H5, J4 y J5 (14 m2).
- Unidad arqueológica 3: cuadros B4, D3, D5, F2, F3,
F4, F5, H2, H3, H4, H5, J3, J4 y J5 (14 m2).
- Unidad arqueológica 4: cuadros F3, F4, F5, H3, H4,
J3 y J4 (6 m2).
- Unidad arqueológica 5: cuadros F3, F4, H3, H4, J3 y
J4 (6 m2).
- Unidad arqueológica 6: cuadros F4, J3 y J4 (3 m2).
III.2.1.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL Ia
La existencia de numerosas raíces, varias madrigueras y
un substrato totalmente brechoso e irregular (unidad Ib), han
condicionado el proceso de excavación mermando las valoraciones y estudios espaciales. Por ello en los cuadros en que
la sedimentación no se presentaba alterada se excavó con
levantamiento tridimensional y en el resto mediante subcua-
100
III.2.1.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Los materiales incluidos en el presente estudio son
todos aquellos que han sido manipulados o transformados
por el hombre y se han recuperado mediante las tareas de
excavación del nivel arqueológico Ia.
III.2.1.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción (1,3%) respecto de los producidos (98,7%). Por ello se puede considerar que el núcleo
como soporte productivo no ha sido introducido en cantidad
importante en el yacimiento. Sin embargo la existencia de un
porcentaje cercano al 16% de restos de talla que pudieran
enmascarar un gran agotamiento de elementos nucleares
hace ser prudente al respecto. Igualmente se aprecia la
ausencia de percutores. Entre los elementos producidos es
lógica la primacía de los pequeños productos (74,7%) frente
a los configurados (23,9%). Entre éstos, el alto valor de los
retocados (46,6%) apunta a una actividad de transformación
importante (cuadros III.5 y III.6).
III.2.1.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada muestra tres categorías:
sílex, caliza micrítica y cuarcita. De forma muy marginal
existe alguna pieza de arenisca, cuarzo y calcedonia que
[page-n-114]
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
Nivel Ia
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
Número
0
12
47
554
1885
947
578
505
(21,6)
(78,3)
(16,3)
(55,6)
(27,9)
(53,3)
(46,6)
(0)
Total
4528
%
59 (1,3)
3386 (74,77)
1083 (23,9)
4528
Cuadro III.5. Categorías estructurales líticas del nivel Ia.
1
2
3
4
5
6
Media
IP
89,2
164,6
46,5
69,6
123
15
95,1
IC
0,36
0,24
0,46
0,30
0,34
0,40
0,31
ICT
0,67
0,91
1,18
1,12
1,01
0,83
0,87
Cuadro III.6. Índices estructurales líticos del nivel Ia.
IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
completan el cuadro litológico. A efectos arqueológicos
únicamente las tres primeras tienen relevancia y son las
categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El
sílex en el nivel Ia, con porcentajes superiores al 96%, se
muestra como la roca de elección y utilización. La caliza
está presente mayoritariamente entre las lascas sin retoque
y la cuarcita entre los productos retocados con presencia de
córtex (cuadro III.7).
Las alteraciones líticas
Las seis categorías consideradas representan diferentes
grados de intensidad de alteración, de menor a mayor y
vinculados en especial al mayoritario sílex. La pátina tiene
una alta presencia; es una alteración con color predominante
blanco y en menor cantidad crema con superficie lisa de
brillo característico. Ésta representa el 65% de las piezas
aunque supera el 80% si se añade la categoría “termoalterada”. La semipátina o pátina ligera que permite ver el alma
del sílex tiene muy escasa presencia. Las piezas muy alteradas (desfiguradas) que han perdido su estructura interior
con ausencia importante de peso también son escasas. Las
piezas consideradas frescas o sin alteración (2,5%), su valor
es mucho menor si restamos las cuarcitas, todas ellas consideradas como no alteradas. Las piezas calcáreas y su alteración característica, la decalcificación, afecta a más de la
mitad de las mismas, circunstancia acorde al medio húmedo
del depósito en el que a mayor profundidad hay mayor alteración, pasando de 1/3 en la capa 1 a casi el 90% en la capa
3. La termoalteración en las piezas representa 1/3 del total,
en especial en el sílex y es prácticamente ausente en la
caliza, donde es difícil de detectar. Por todo ello la alteración
de la unidad Ia es muy alta y representa casi la totalidad del
conjunto estudiado, circunstancia que condiciona el análisis
traceológico (cuadro III.8).
III.2.1.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan en el nivel Ia, como
medidas de tendencia central, una media aritmética de 27,5
x 26,5 x 10,5 mm con valor central (mediana) de 28 x 26 x
10 mm. Los valores modales son poco significativos debido
a lo reducido de la muestra, por lo que no podemos hablar de
una clase modal ni de multimodalidad. El rango o recorrido
entre valores es corto en la longitud y amplio en la anchura.
La distribución muestra unos umbrales de dispersión y sus
distancias a la mediana y rango próximos, lo que se acerca a
una distribución normal o campana de Gauss. La desviación
M. Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otro
Total
Percutor
-
-
-
-
-
Canto
10
(83,3)
1
(8,3)
1
(8,3)
-
12
Núcleo
46
(97,8)
1
(2,2)
-
-
47
Resto talla
527
(95,1)
14
(2,5)
10
(1,8)
3
(0,5)
554
Debris
1858
(98,5)
11
(0,5)
14
(0,7)
2
(0,1)
1885
Sílex
8
(0,2)
29
(0,6)
2897
(66,5)
77
(1,7)
-
1350
(31)
4353
P. lasca
924
(97,5)
14
(1,4)
9
(0,9)
-
947
Caliza
40
(40)
-
-
-
58
(58)
2
(2)
100
Lasca
508
(87,8)
53
(9,1)
16
(2,7)
1
(0,1)
578
Cuarcita
67
(100)
-
-
-
-
-
67
P. retocado
477
(94,4)
6
(1,1)
17
(3,3)
5
(0,9)
505
Otros
-
-
-
-
8
(100)
-
8
Total
4350
(96,1)
100
(2,2)
67
(1,4)
11
(0,2)
4528
Total
115
(2,5)
29
(0,6)
2897
(63,9)
77
(1,7)
66
(1,4)
1352
(29,8)
4528
Cuadro III.7. Materias primas y categorías líticas del nivel Ia.
Fresco Semipát. Pátina Desilif. Decalc. Termoal. Total
Cuadro III.8. Alteración de la materia prima lítica del nivel Ia.
101
[page-n-115]
típica presenta la uniformidad de la longitud respecto a una
mayor variabilidad en la anchura. El error típico es alto
debido a lo reducido de la muestra. El coeficiente de dispersión que permitirá comparaciones con distribuciones de
otros niveles también acusa esta variación en la anchura y el
grosor. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente platicúrtica o achatada por
los valores negativos. El grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha respecto de su media en las categorías consideradas: longitud, anchura, grosor, índice de
alargamiento, índice de carenado y peso presenta una asimetría positiva con mayor concentración de valores a la derecha
de la media. El peso de los núcleos es el valor más asimétrico de todas las categorías con valores extremos
–outliers– muy altos (cuadro III.9).
mayor medida como longitud. La variación del rango
también obedece a circunstancias parecidas, donde la menor
medida se atribuye al grosor. El grado de asimetría de la
distribución, a izquierda o derecha respecto de su media
tiene en todas las categorías una concentración a la derecha.
Las categorías consideradas: longitud, anchura, grosor,
índice de alargamiento, índice de carenado y peso presentan
una asimetría positiva con mayor concentración de valores a
la derecha de la media (cuadro III.10).
Las lascas presentan en el nivel Ia como medidas de
Resto Talla
Long.
Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
17,6
14,6
8,3
1,23
2,89
3,84
Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
27,5
26,5
10,5
1,1
2,8
11,03
Mediana
28
26
10
1,05
2,6
7,1
Moda
17
18
10
0,65
3,2
4,2
Mínimo
14
11
4
0,43
1,4
2,3
Máximo
46
44
24
2,5
8,2
55,6
Rango
32
33
20
2,06
6,8
53,2
Disp. central
13
14,5
5
0,52
1,51
9,54
Desv. típica
9,06
8,32
4,29
0,47
1,3
11,16
Error típico
1,38
1,26
0,65
0,07
0,2
32%
31%
40%
42%
46%
66%
Curtosis
-0,68
-0,89
1,44
0,62
5,6
0,45
0,3
1,21
1,04
0,71
2,35
Válidos
43
43
43
43
43
43
1,15
3,25
1,01
4
1,15
3,75
0,93
5
4
1
0,36
1,07
0,3
Máximo
62
35
22
4
12,5
34,27
Rango
57
31
21
3,63
11,42
34,24
Disp. central
8
6
9
0,15
2,1
5,8
5,4
Cf. A. Fisher
4
12
1,7
Cf. V. Pearson
13
15
Mínimo
Long.
15
Moda
Núcleo
Mediana
Cuadro III.9. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel Ia.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
Los restos de talla identificados presentan en el nivel Ia
como medidas de tendencia central una media aritmética de
17,6 x 14,6 x 8,3 mm con valor central (mediana) de 15 x 13
x 4 mm. Los valores modales son poco significativos debido
a lo reducido de la muestra por lo que no podemos hablar de
multimodalidad. El rango o recorrido entre valores es
amplio en la longitud, anchura y grosor, aunque el doble en
el primero. La distribución tiene unos umbrales de dispersión y sus distancias a la mediana y rango, próximos, lo que
se acerca a una distribución normal o campana de Gauss. La
desviación típica muestra la uniformidad de todas las categorías. El error típico es bajo debido a lo amplio de la
muestra. El coeficiente de dispersión acusa la variabilidad
del grosor, doble que en la longitud y anchura. La forma de
la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
claramente divergente, muy leptocúrtica o puntiaguda en la
longitud y platicúrtica o achatada en el grosor. Esto es
debido posiblemente a la arbitrariedad en la orientación de
las piezas que no poseen un elemento de referencia donde
situar el eje y por tanto es usual el recurso de considerar la
102
Desv. típica
5,9
4,8
5,9
0,27
1,31
4,83
Error típico
0,25
0,2
0,25
0,01
0,05
0,20
Cf. V Pearson
.
33%
32%
71%
22%
45%
125%
Curtosis
6,2
1,04
-0,82
22,39
5,4
4,92
Cf. A. Fisher
1,4
0,75
0,84
3,38
1,07
1,96
Válidos
554
554
554
554
554
554
Cuadro III.10. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel Ia.
tendencia central una media aritmética de 22,1 x 21,2 x 5,9
mm con valor central (mediana) de 21 x 21 x 5 mm. Los
valores modales están muy próximos a los anteriores y es
casi una distribución simétrica donde coinciden media,
mediana y moda. El rango o recorrido entre valores es
similar, aunque mayor en la anchura. La distribución tiene
los umbrales de dispersión y sus distancias a la mediana y
rango próximos, lo que se acerca a una distribución normal
o campana de Gauss. La desviación típica muestra la uniformidad de todas las categorías. El error típico es bajo debido
a lo amplio de la muestra. El coeficiente de dispersión acusa
la variabilidad del grosor, mayor que en la longitud y la
anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda
en las tres categorías. El grado de asimetría de la distribución tiene en todas las categorías una concentración a la
derecha, asimetría menor en la longitud y la anchura que
están muy próximas al eje de simetría. El peso muestra una
gran dispersión o variación que supera el 100 porcentual,
aunque ello no impide una concentración de valores en
asimetría positiva (cuadro III.11).
Los productos retocados presentan en el nivel Ia como
medidas de tendencia central una media aritmética de 25,7 x
23,3 x 8,3 mm con valor central (mediana) de 24,7 x 22 x 8
mm. Los valores modales están muy próximos a los anteriores y es casi una distribución simétrica. El rango muestra
[page-n-116]
Lasca
Long.
Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Pr. Retocado
Long.
Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
22,1
21,2
5,9
1,1
4,3
4,06
Media
25,7
23,3
8,3
1,18
3,64
6,75
Mediana
21
21
5
1,04
4
2,7
Mediana
24,7
22
8
1,12
3,16
4,8
Moda
20
22
5
1
4
2,5
Moda
22
22
7
1
5
2,16
Mínimo
7
2
1
0,31
0,38
0,12
Mínimo
8
4
1
0,36
1
0,15
Máximo
48
52
19
8,5
22
53
Máximo
50
60
21
4,75
37
43,32
Rango
41
50
18
8,1
21,6
52,9
Rango
42
56
20
4,38
36
43,16
Disp. central
7
8
3
0,56
2,15
3,25
Disp. central
10
8
4
0,52
1,88
4,92
Desv. típica
5,71
6,31
2,78
0,59
2,16
4,89
Desv. típica
7,58
7,24
3,51
0,45
2,37
6,1
Error típico
0,24
0,26
0,11
0,025
0,09
0,20
Error típico
0,35
0,33
0,16
0,02
0,11
0,28
Cf. V Pearson
.
25%
29%
47%
53%
50%
120%
Cf. V Pearson
.
29%
31%
42%
38%
65%
90%
Curtosis
1,9
1,8
3,4
44,9
11,5
35,11
Curtosis
0,44
2,74
0,78
9,88
85,5
9,07
Cf. A. Fisher
0,93
0,53
1,6
4,64
2,13
5,06
Cf. A. Fisher
0,75
1,11
0,80
2,06
6,95
2,64
Válidos
562
562
562
562
562
562
Válidos
463
463
463
463
463
463
Cuadro III.11. Análisis tipométrico de las lascas del nivel Ia.
Cuadro III.12. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel Ia.
un mayor recorrido en la anchura. La distribución tiene unos
umbrales de dispersión y sus distancias a la mediana y rango
próximos, lo que se acerca a una distribución normal o
campana de Gauss. La desviación típica presenta una uniformidad entre longitud y anchura. El error típico es bajo debido
a lo amplio de la muestra. El coeficiente de dispersión acusa
la variabilidad del grosor, mayor que la longitud y anchura, y
más relevante en los índices de carenado. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda en las tres categorías y
mayor en la anchura. El grado de asimetría de la distribución
de todas las categorías tiene una concentración a la derecha y
próxima al eje de simetría (cuadro III.12).
El conjunto lítico y los correspondientes valores tipométricos de núcleos, restos de talla, lascas y productos retocados en conjunto del nivel Ia, sólo son parcialmente comparables. A efectos de evaluar la dimensión tipométrica se
aprecia que los datos de tendencia central se sitúan por
debajo de los 2 cm para las mediciones de longitud, anchura
y grosor. Las características tipométricas de la longitud y la
anchura guardan una alta relación en las mediciones estadísticas. La asimetría de la distribución siempre se concentra a
derecha, donde el valor más asimétrico es el grosor, circunstancia obvia por su diferente potencialidad volumétrica
dentro de unas diferentes categorías estructurales.
La tipometría de las categorías estructurales respecto de
la materia prima muestra a través de los valores estadísticos
que la caliza es la roca utilizada de mayor tamaño. Sigue la
cuarcita y por último a distancia el sílex. Los núcleos no
pueden ser comparados respecto de la materia prima dado
que son todos menos uno de sílex. Los productos retocados,
independientemente de la materia prima en que están elaborados, indican valores tipométricos mayores que los de las
lascas. Ello es prueba de que son elegidas las lascas grandes
para su transformación mediante el retoque, circunstancia
corroborada también por un peso mayor. Las mayores dife-
rencias entre lascas y productos retocados de la misma
materia prima se producen en la cuarcita y por tanto su elección podría ser más específica, aunque hay que tener presente la baja representación de la muestra. El coeficiente de
dispersión no presenta apenas variabilidad respecto de las
categorías estructurales. El grado de asimetría de la distribución en todas las categorías tiene una concentración a la
derecha y próxima al eje de simetría, con cierta diferencia en
los productos calcáreos retocados que se concentran a la
izquierda (cuadro III.13).
III.2.1.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos tienen
unas dimensiones inferiores a 4 cm, con los valores más
altos de 2 a 3 cm que representan el 70%. Esta distribución
presenta una mayor tendencia hacia soportes más pequeños
conforme las fases de explotación del núcleo avanzan
(cuadro III.14).
La morfología de los elementos producidos presenta una
mayoría de formas con cuatro lados, más del 80%. La
ausencia de formas triangulares o con tres lados es notoria;
ello indica la no búsqueda de productos apuntados como
soporte a transformar. Respecto de la fase de explotación de
los núcleos, más del 90% están explotados o agotados,
circunstancia que confirma la alta presión ejercida en la
producción lítica, aumentada posteriormente con su transformación mediante retoque. El valor más repetido es el
explotado, que supera el 60%.
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos determinados presenta la utilización mayoritaria de
una superficie o cara (unifacial) en un 76%, frente a un 12%
de la bifacial. La dirección del debitado muestra un predo-
103
[page-n-117]
Núcleo
Lasca
Pr. Retocado
Ca
Cu
S
Ca
Cu
S
Ca
Cu
L
27,5
40
-
21,6
26,5
21,2
25,2
36,5
32,5
A
26,5
47
-
20,8
24
23
22,9
26
30,2
G
10,5
19
-
5,7
7,6
6,5
8,2
9,7
9,6
P
Media
S
11,03
42,9
-
3,3
7,6
3,9
6,3
12,5
12,6
28
-
-
21
27,5
21
24
40
33
26
-
-
21
22
23
22
28
30
G
Mediana
L
A
10
-
-
5
6,5
6
8
8
9
7,1
-
-
2,6
5,1
2,8
4,5
7,5
10,3
13
-
-
7
11,7
8,5
10
7,5
15
A
D. central
P
L
14,5
-
-
7
10,5
11,7
9
12
14
-
-
3
5
4,2
4
0,5
6
9,54
-
-
2,08
6,1
4,1
4,6
8,4
8,3
L
32%
-
-
23%
29%
29%
28%
24%
28%
A
31%
-
-
27%
41%
34%
30%
31%
31%
G
40%
-
-
45%
48%
51%
40%
52%
38%
P
66%
-
-
77%
111%
73%
87%
89%
79%
L
0,45
-
-
0,75
0,25
0,22
0,76
-1,43
0,06
A
0,3
-
-
0,11
0,63
0,57
1,1
-0,3
0,88
G
1,21
-
1,68
1,02
1,09
0,79
2,47
-0,43
P
2,35
-
-
2,78
2,47
1,46
2,77
1,87
1,23
42
Cf. .Fisher
5
P
Pearson
G
1
-
489
52
16
431
7
18
Total
43
562
463
Cuadro III.13. Análisis tipométrico de la estructura industrial por materias primas del nivel Ia. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita
≤20-29
Total
-
-
1
-
2
2
7
16
25
Agotado
-
5
Anchura
40-49
30-39
≤20-29
Total
Testado
1
-
-
1
Inicial
-
2
1
3
Explotado
-
6
19
25
predominante en el nivel Ia. Las distintas modalidades y sus
características de gestión respecto de la cadena operativa
indican un más claro predominio de los unifaciales y la relevancia de los indeterminados, que alcanzan casi el 35% de
los casos. Esto último apunta a un proceso de reutilización y
explotación con características tecnológicas no definidas
(cuadro III.15).
Los planos de percusión observados en los núcleos son
una muestra reducida, pero que evidencia la presencia de
facetado vinculado a elementos levallois que corresponden a
fases operativas avanzadas.
Agotado
-
-
13
13
III.2.1.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
Longitud
40-49
30-39
Testado
1
Inicial
-
Explotado
2
8
13
Cuadro III.14. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel Ia.
minio en la obtención de una amplia lasca o preferencial
(48%), influida por una baja tipometría de los soportes de
producción. Esta dirección en parte enmascara el proceso
general que se muestra dual, centrípeto en un 26% y unipolar
en un 22% de los casos. La dirección de las superficies de
preparación confirma, con un 79% de valores centrípetos
frente a un 21% de unipolares, que la gestión centrípeta es la
104
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
presenta la lógica ascendente de elementos líticos en su
orden de extracción. Una característica a señalar es la mayor
elección de soportes amplios para su transformación en retocados. Hay mayor proporción de lascas retocadas de 1º y 2º
orden que no retocadas, circunstancia que se invierte en las
piezas de 3º orden o sin córtex (cuadro III.16).
[page-n-118]
Fases
Explotación
Testado
<25%
Inicial
25-50%
Unifacial/Unip.
-
1
3
-
Unifacial/Prefer.
-
-
5
4
9 (20,45)
Unifacial/Bipolar
-
-
1
-
1 (2,2)
Unifacial/Ortog.
-
-
-
1
1 (2,2)
Unifacial/Centr.
-
1
2
1
firman la mayor producción de superficies lisas. La corticalidad en los talones es alta y relacionada con la búsqueda de
la mayor tipometría lítica. Las superficies suprimidas
corresponden a piezas transformadas mediante el retoque y
por tanto a ese proceso corresponde la especificidad de
eliminar el talón (cuadro III.17).
Los talones más amplios en el sentido de longitud se
correlacionan con el proceso de explotación y transformación. La mayor superficie corresponde a los productos retocados de 2º orden. El grosor o anchura del talón en cambio
está más supeditado a la fase de explotación, donde los
talones gruesos corresponden a las dos primeras fases
(productos corticales). Los mayores ángulos de percusión
corresponden a los productos de 1º orden que precisan un
impacto contundente que recoja la mayor proporción del
soporte, entre 110º-115º. En general, donde las diferencias
se presentan significativas respecto de los valores estadísticos es en la comparación entre productos no retocados y
retocados. Éstos últimos presentan una mayor superficie
talonar, un menor alargamiento, una superficie más estrecha
respecto del soporte (más equilibrada) y un ángulo de percusión ligeramente mayor, entre 105º-110º (cuadro III.18).
4 (9,09)
4 (9,09)
UNIFACIALES
Explot. Agotado
51-75% >75%
Total
2
11
6
19 (40,9)
Bifacial/Prefer.
-
-
-
2
2 (4,55)
Bifacial/Centríp.
-
-
1
-
1 (2,27)
BIFACIALES
-
-
1
2
3 (6,82)
MULTIFACIAL
-
-
3
-
3 (6,82)
INDETERM.
1
-
9
5
15 (34,1)
1
(2,27)
2
(4,55)
24
(52,27)
13
(29,55)
Total
3 (6,82)
37 (81,82)
40 (100)
Cuadro III.15. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel Ia.
Orden
Extracción
1º O
2º O
3º O
Total
Lasca
18 (3,2)
177 (31,6)
364 (65,1)
559
Pr. retocado
28 (8,5)
180 (40,4)
227 (51)
445
Total
56 (5,5)
357 (35,5)
591 (58,8)
La corticalidad
La corticalidad tiene su mayor presencia en los
productos retocados, confirmando la ya comentada búsqueda de una amplia tipometría. Esta corticalidad, para los
elementos producidos, presenta una proporción pequeña (025% de córtex), mayoritaria en todas las piezas. Respecto a
su ubicación, casi un 70% de los productos presentan córtex
en un lado y nunca alcanza el 20% las piezas que lo tienen
en dos lados. La materia prima no muestra una variación
significativa en esta cuestión, pero hay que recordar la baja
proporción de piezas no silíceas (cuadro III.19).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria longitud entre 2-3
cm se obtiene principalmente a partir de piezas con córtex
inferior al 50%, circunstancia que se repite para la anchura.
A mayor tipometría, mayor equilibrio entre las categorías
con menos y más del 50% de córtex, mientras que los
formatos pequeños presentan un predominio de poca corticalidad (<50%) (cuadro III.20).
1004
Cuadro III.16. Orden de extracción de los elementos líticos
producidos del nivel Ia.
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con un valor del 68%,
a mucha distancia de las facetadas con un 6,5%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
indica una complejidad relevante en los talones, circunstancia que tampoco sucede con los productos retocados. Las
superficies diedras, mayoritarias entre las facetadas, con-
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 1º O
-
4
-
-
-
-
-
4
Lasca 2º O
97 (54,8%)
123 (69,5%)
19 (10,7%)
4 (2,2%)
1 (0,5%)
3 (1,6%)
1 (0,5%)
177
Lasca 3º O
-
226 (68,2%)
50 (15,1%)
24 (7,2%)
4 (1,2%)
2 (0,6%)
5 (1,5%)
331
Pr. ret. 1º O
4 (30%)
5 (38,4%)
2 (15%)
-
-
-
2(15%)
13
Pr. ret. 2º O
71 (32,5%)
56 (25,6%)
13 (5,9%)
7 (3,2%)
2 (0,9%)
8 (3,6%)
20 (9,1%)
218
Pr. ret. 3º O
-
119 (52,8%)
11 (4,8%)
10 (4,4%)
9 (4%)
9 (4%)
16 (7,1%)
225
172 (18,5%)
533 (57,5%)
95 (10,2%)
45 (4,8%)
16 (1,7%)
22 (2,3%)
44 (4,7%)
927
Total
172 (18,5%)
Plana
Facetada
628 (67,7%)
61 (6,5%)
Ausente
66 (7,1%)
(100%)
Cuadro III.17. Preparación de la superficie talonar respecto de los productos configurados del nivel Ia.
105
[page-n-119]
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Lasca 1º O
10
5,3
57
2,1
1,3
115º
4
Lasca 2º O
10,7
3,7
46,5
3,8
2,2
103º
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1-2 (58%) y 3-4 (36%). Destaca la particularidad de los productos retocados de 3º orden que indican un
equilibrio entre la categoría de 1-2 (45%) y la de 3-4 aristas
(41%), resultado de la fase de desarrollo técnico. El resto de
categorías con cinco o más aristas apenas alcanza el 6%.
Total
86
Lasca 3º O
10,9
3,9
48,9
3,7
1,9
103º
190
Pr. ret. 1º O
12,6
4,6
68,6
3,1
2,7
110º
6
Pr. ret. 2º O
13,6
5
87,4
3,1
2,6
108º
52
Pr. ret. 3º O
12,9
4,5
74,1
3,5
2,5
105º
120
Cuadro III.18. Tipometría del talón en los productos configurados del
nivel Ia. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Grado
Corticalidad
2
3
4
Total
318
114
(65,9)
24
(13,8)
18
(10,4)
17
(9,8)
173
(88,2)
Caliza
40
8
(66,6)
4
(33,3)
-
-
12
(6,1)
Cuarc.
6
6
(60)
-
4 (40)
-
10
(5,1)
Otro
-
-
-
-
1
1
(0,5)
364
128
(65,3)
28
(14,2)
22
(11,2)
18
(9,1)
196
(47,4)
Sílex
212
117
(57,9)
38
(18,8)
32
(15,8)
15
(7,4)
202
(93,1)
Caliza
6
-
-
-
-
-
Cuarc.
5
7
(58,3)
2
(16,6)
3 (25)
-
12
(5,5)
Otro
-
-
2
(66,6)
-
1
(33,3)
3
(1,3)
223
Pr. retocado
1
Sílex
Lasca
Nº
124
(57,1)
42
(19,3)
35
(16,1)
16
(7,3)
217
(52,5)
587
252
70
57
34
413
(100)
Tot.
La cara ventral
La cara ventral muestra que más del 80% de los bulbos
están presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de
percusión utilizada que ha generado su buena definición.
Aquellos que resaltan de forma más prominente representan
un 12% y los suprimidos un 6%, posiblemente por su excesiva prominencia. Si sumamos ambos valores la incidencia es
inferior al 20%. Respecto del orden de extracción se aprecia
una mayor presencia de bulbos marcados en los productos
retocados respecto de las lascas; ello se vincula a una mayor
tipometría de los primeros productos. También es significativa la categoría de bulbo suprimido entre los productos retocados, indicadora de una transformación más avanzada y de
un equilibrio morfotécnico más adecuado (cuadro III.21).
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos con casi el
75% frente a los simétricos con un 25%. La principal categoría simétrica es la trapezoidal muy próxima a la triangular.
La asimetría en cambio presenta la categoría triangular
como predominante con casi el 50% del total. Estos valores
son superados en las piezas de 2º orden, circunstancia que
relaciona la morfología y el orden de extracción. La sección
trapezoidal (simétrica o asimétrica) se vincula mejor con los
productos retocados de 3º orden. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º) se da en casi el 80% de las piezas
y en especial entre las de 2º orden, que llegan ha alcanzar
el 93%, independientemente de si están o no retocadas.
Cuadro III.19. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad en
los productos configurados del nivel Ia.
Longitud
50-59
40-49
Corticalidad
Lasca 1º O
Pr. ret. 1º O
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
Total
<50% - >50%
-
<50% - >50%
1 (0,6)-1 (0,6)
1 (5) - 0
2 (0,9) – 1 (0,4)
30-39
20-29
<50% - >50%
<50% - >50%
0-3
0 - 5 (38,4)
0 - 5 (38,4)
6 (3,5)-8 (4,7)
83 (48,8) - 33 (19,4)
7 (35) - 3 (15)
7 (35) - 2 (10)
13 (6,3) – 16 (7,7) 90 (43,7) - 43 (20,8)
20-29
<20
Total
<50% - >50%
0 - 3 (23)
32 (18,8) - 6 (3,5)
1 (5) - 0
33 (16) - 9 (4,3)
3
13
170
20
206
Anchura
50-59
40-49
30-39
Corticalidad
Lasca 1º O
Pr. ret. 1º O
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
<50->50
0-1
<50->50
1-1
-
<50->50
0-4
15 (8,8) - 5 (2,9)
2 (10) - 0
<50 - >50
<50 - >50
0-1
0-2
0-7
0-2
68 (40) - 20 (11,7) 39 (22,9) - 21 (12,3)
6 (30) - 2 (10)
7 (35) - 2 (10)
<20
3
13
170
20
Total
0 - 1 (0,4)
1-1
17 (8,2) - 9 (4,3)
74 (35,9) - 30 (14,5) 36 (17,4) - 27 (13,1)
206
Cuadro III.20. Grado de corticalidad de los formatos longitud y anchura en los productos configurados del nivel Ia.
106
[page-n-120]
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Otra
Total
Presente
624
(92,6)
22
(3,2)
27
(4)
1
(0,1)
674
(82,1)
Marcado
94
(98)
1
(1)
1
(1)
-
96
(11,7)
Suprimido
49
(96,1)
-
2
(0,9)
-
51
(6,2)
Total
767
23
30
1
821
los segundos el 2,5%. La mayor incidencia de la misma
cercana al 20% se da en los productos retocados de 3º orden.
Cuadro III.21. Características del bulbo según la materia prima
del nivel Ia.
La asimetría izquierda y derecha representan valores equilibrados en torno al 10%. Las piezas con mayor asimetría
corresponden a productos de 3º orden, transformados por el
retoque o no (cuadros III.22 y III.23).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen la mitad de la
muestra, seguida de la triangular con un 22% y por último
los gajos o segmentos esféricos con un 12%. Respecto del
orden de extracción se observa el predominio de las
cuadrangulares cortas en las piezas de 2º orden, que se
invierte a cuadrangular larga en las de 3º orden; esta circunstancia se acentúa en los productos retocados. Hay una cierta
producción de lascas largas con cuatro lados y sección trapezoidal en los útiles más elaborados. La morfología técnica
que informa de la presencia de productos desbordados y
sobrepasados indica que los primeros representan el 15% y
III.2.1.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque muestra que casi el 70% de estas formas son
denticuladas, seguidas de las escamosas con un 25%; el resto
es marginal. La proporción de las dimensiones de estos
elementos indica que la categoría “corto” (más ancho que
largo) representa el 71%, igual de largo que ancho (medio) en
un 23% y largo o laminar (doble o más) en sólo el 5,5%. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas mediante
las categorías entrante (50%) y profundo (24%), mientras que
sólo es marginal sin modificación en un 25%. Esta circunstancia reafirma la alta transformación ya detectada por otros
valores en el nivel (cuadros III.24 y III.25).
El filo retocado
El filo que genera la intersección entre la superficie
retocada y el extremo de la pieza muestra que la delineación
de este filo es en un 57% recto, cóncavo en un 26% y
convexo en el 10%. Los valores tipométricos bajos favorecen los filos rectos que precisan menos extensión para su
elaboración. Filos convexos escasos apuntan a una mayor
reutilización con entrada en la superficie de la pieza y
también filos cóncavos. Respecto de la ubicación de los
filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados izquierdo y derecho, donde vuelven a ser los rectos y cóncavos los
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección
Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
4 (5,4)
8 (10,8)
2 (2,7)
42 (56,7)
18 (24,3)
-
74
Lasca 3º O
18 (12,6)
22 (15,5)
1 (0,7)
68 (47,8)
32 (22,5)
1 (0,7)
141
Pr. retocado 2º O
15 (10)
10 (6,7)
1 (0,6)
85 (57)
37 (24,8)
1 (0,6)
148
Pr. retocado 3º O
16 (10,5)
28 (18,4)
9 (5,9)
52 (34,2)
54 (35,5)
2 (1,3)
159
68 (12,9)
13 (2,4)
247 (47)
141 (26,8)
4 (0,7)
53 (10,1)
Total
134 (25,5)
392 (74,6)
526
Cuadro III.22. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel Ia.
Grado Simetría
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 1º O
-
3
-
3
Lasca 2º O
5
144 (93,5)
10
159
Lasca 3º O
40
249 (77,8)
31
320
Pr. retocado 1º O
2
9 (75)
1
19
131 (81,3)
11
161
Pr. retocado 3º O
19
129 (73,3)
28
176
Total
85 (10,2)
662 (79,6)
81 (9,7)
831
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
1º O
6
(50)
4
(33,3)
2
(16,6)
-
12
2º O
131
(65,8)
54
(27,1)
12
(6)
2
(1)
199
3º O
133
(78,7)
31
(18,3)
5
(2,9)
-
169
Total
270
(71)
89
(23,4)
19
(5)
2
(0,5)
380
12
Pr. retocado 2º O
Proporción
Cuadro III.23. Ángulo del eje de debitado del nivel Ia.
Cuadro III.24. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel Ia.
107
[page-n-121]
Extensión
M. Marg. Marg.
Entr.
Prof.
M. Prof.
Total
1º O
-
2
(16,6)
7
(58,3)
3
(25)
-
12
2º O
13
(7,3)
18
(10,2)
91
(51,7)
34
(19,3)
20
(11,3)
176
3º O
26
(14,3)
35
(19,3)
89
(49,2)
25
(13,8)
6
(3,3)
181
Total
39
(10,5)
55
(14,9)
187
(50,6)
62
(16,8)
26
(7)
369
Cuadro III.25. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel Ia.
mayoritarios, con independencia de su situación. Únicamente es reseñable que los filos del lado distal presentan una
mayoría de cóncavos, circunstancia que apunta a que este
tipo de piezas están agotadas o muy agotadas y siempre en
mayor proporción que las laterales (cuadro III.26).
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno a un 40%
en los lados izquierdo y derecho y en un 14% en el lado
distal. La localización en la cara dorsal es mayoritaria con un
91% (categoría directo) y el resto afecta de forma diferente a
la cara ventral. Respecto de la repartición del mismo es casi
exclusivo continuo en su elaboración y sólo alguna pieza
como las lascas con retoque muy marginal presentan retoque
discontinuo. La extensión de las áreas de afectación del
retoque indica que éste es completo (proximal, mesial y
distal) en casi el 80% de las piezas y parcial en el 20%. Esta
parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad distal (48%) y
a la mitad proximal (34%). Ello es explicable por la búsqueda
de un apuntamiento más o menos aguzado que marcarían las
piezas sólo distales (34%) (cuadros III.27 y III.28).
Delineación
Recto
Cónc.
1º O
13
(81,3)
3
(18,7)
Conv. Cc-Cv
Sinuoso
Total
-
-
-
16
2º O
117
(52,4)
56
(25,1)
27
(12,1)
2
(0,9)
21
(9,4)
223
3º O
143
(59,8)
66
(27,6)
22
(9,2)
3
(1,2)
5
(2,1)
239
Total
273
(57,2)
125
(26,2)
49
(10,2)
5
(1)
25
(5,2)
478
Cuadro III.26. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel Ia.
Los modos o tipos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas indican un
predominio de las sobreelevadas con casi el 50%, seguidas
de las simples (42%) y por último las planas (8%). Estos
valores no varían significativamente en las distintas
unidades arqueológicas. Estas categorías se han obtenido
mediante medición numeral y posterior asignación nominal.
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, indican que la mayoría de
ellos se elaboran con retoques sobreelevado y simple en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado en las puntas
musterienses, raederas de cara plana, raederas de dorso adelgazado y raederas alternas, es decir, en especial en aquellos
útiles en el que el retoque afecta a la superficie ventral o con
la peculiaridad de la búsqueda de un apuntamiento distal. El
retoque plano, minoritario en general, afecta a puntas,
raederas laterales, raederas de cara plana y raederas de dorso
adelgazado (cuadros III. 29 y III.30).
La dimensión y el grado de transformación del retoque
La dimensión y el grado de transformación que se
produce en los útiles retocados respecto del orden de extracción muestra que la longitud y la anchura decrecen conforme la pieza pierde tipometría pasando de valores medios
de 24 a 21 mm para la longitud y de 3,6 a 2,6 mm para la
anchura. La altura del retoque, que implicaría mayoritariamente a las piezas sobreelevadas, se da especialmente en los
productos de 2º y 1º orden. La superficie retocada muestra
que ésta es menor en las piezas de 3º orden y muy destacable
en las de 2º orden, que recogen los frentes retocados más
amplios (SP 670 mm2). La relación existente entre las posibilidades de extensión del retoque y la dimensión elaborada
apunta a que conforme avanza la extracción y elaboración
del retoque, éste se centra más en entrar en la pieza que en
alcanzar su máxima longitud, que se produce en los
productos de 1º orden. La posibilidad de transformación de
los soportes mediante el retoque indica que son los de 2º
orden los que tienen una mayor posibilidad de explotación
dimensional (cuadro III.31).
Las distintas categorías de grado vinculadas al retoque
en las distintas unidades arqueológicas indican que no
existen diferencias significativas en las mismas. La longitud
de la superficie retocada presenta un valor medio de 22 mm
que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados,
cuya media es igualmente de 22 mm. Por ello se puede decir
que la explotación en la dimensión longitud es máxima. La
Posición
Localización
Lat. izq.
Lat. derecho
Transv.
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
1º O
7 (43,7)
7 (43,7)
2 (12,5)
10 (91)
-
-
1
-
11
2º O
95 (43,7)
97 (44,7)
25 (11,5)
149 (87,1)
2 (1,1)
3 (1,7)
9 (5,2)
8 (4,6)
171
3º O
97 (40,5)
109 (45,6)
33 (13,8)
164 (85,8)
13 (6,8)
-
10 (5,2)
4 (2,1)
191
Total
199 (41,6)
213 (44,5)
66 (13,8)
323 (91,5)
15 (4,2)
3 (0,8)
20 (5,6)
12 (3,4)
373
Cuadro III.27. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel Ia.
108
[page-n-122]
Repart. Cont. Disc.
Parcial
Completo
P
PM
M
MD
1º O
15
-
-
2
-
2
1
209
1
8
6
5
6
18
135 (75,8)
3º O
179
1
8
4
9
4
19
162 (78,6)
403
2
16
12
14
12
3
4
5
6
Total
44
(36)
81
(45,5)
29
(37,6)
9
49
(40,1)
6
218
(41,5)
Plano
9
(7,3)
14
(7,8)
9
(11,6)
1
8
(6,5)
2
43
(8,2)
Sobreel.
65
(53,2)
80
(44,9)
35
(45,4)
12
59
(48,3)
8
259
(49,3)
Escaler.
3
(2,4)
1
(0,5)
1
(1,3)
-
1
(0,8)
0
6
(1,1)
Total
121
176
74
22
117
16
526
11 (68,7)
2º O
2
Simple
D
1
28
Total
405
28 (34,1)
14 (17)
40 (40,7)
308 (79)
Cuadro III.28. Repartición del retoque según el orden de extracción
del nivel Ia. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal.
Lista Tipológica
Sobrelevado
4. Punta levallois retocada
Simple
Cuadro III.29. Modos del retoque del nivel Ia.
Plano
Escaleriforme
Total
-
1
1
-
2
6/7. Punta musteriense
7 (36,8)
8 (42,1)
4 (21)
-
19
9/11. Raedera lateral
41 (42,7)
36 (37,5)
17 (17,7)
2 (2)
96
12/20. Raedera doble
12 (63,15)
6 (31,57)
1 (5,26)
-
19
21. Raedera desviada
24 (68,57)
11 (31,42)
-
-
35
9 (60)
3 (20)
3 (20)
-
15
25. Raedera sobre cara plana
1 (14,28)
5 (71,42)
1 (14,28)
-
7
27. Raedera dorso adelgazado
1 (20)
3 (50)
2 (30)
-
6
6 (35,29)
9 (52,94)
2 (11,76)
-
17
-
22/24. Raedera transversal
29. Raedera alterna
30/31. Raspador
4 (50)
3 (37,5)
1 (12,5)
34/35. Perforador
17 (70,8)
6 (25)
1 (4,1)
42/54. Muesca
15 (68,18)
6 (27,27)
-
1 (4,5)
22
43. Útil denticulado
96 (51,9)
84 (45,4)
5 (2,7)
-
185
-
19 (100)
-
-
19
45/50. Lasca con retoque
8
24
Cuadro III.30. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel Ia.
anchura retocada con valor medio de 3 mm representa el
15% de la anchura media de los soportes, circunstancia que
señala una decidida elaboración de categorías sobreelevadas
frente a planas o cubrientes en la superficie. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados con valor de 4 mm está muy próxima al
grosor medio de los soportes, que es de 6 mm y por tanto
representa el 70% de esa dimensión. Nuevamente se certiGrado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
P R.1º O
24,11
3,64
4,41
0,82
64,95
1,1
640
10,1
P R 2º O
23,36
3,58
4,75
0,90
92,86
1,39
670
13,8
P R 3º O
20,74
2,66
3,40
0,86
59,30
1,42
576
10,3
Cuadro III.31. Grado del retoque y orden de extracción del nivel Ia.
LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente
retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP: superficie total del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
fica la búsqueda de frentes sobreelevados. Las superficies
retocadas son ligeramente mayores en los lados izquierdos,
circunstancia que el índice (F/R) muestra en todas las
unidades arqueológicas. La transformación mediante el
retoque, principalmente en altura como se ha comentado,
sólo afecta a un 12% de la proyección de la masa lítica en
planta. Ello apunta a un fuerte interés en economizar materia
prima mediante una máxima explotación volumétrica de la
misma (cuadro III.32).
III.2.1.3.7. LA TIPOLOGÍA
Los útiles mayoritarios son las raederas simples, que
guardan una equilibrada proporción entre rectas y convexas
con valor porcentual de un 10% del total en cada categoría.
Las raederas dobles alcanzan el 2,5%, y unidas a las convergentes sitúan en un 5% los filos dobles. Esta misma incidencia presentan las raederas desviadas y un 3% las transversales, que son mayoritariamente convexas. El resto de
raederas tienen valores cercanos al 1%. Los raspadores, con
1,3%, son poco significativos y ausentes los buriles. En
109
[page-n-123]
cambio los perforadores tienen mayor incidencia (3,4%).
Las muescas están bien presentes con un 5%, y los útiles
denticulados constituyen la categoría dominante con un 32%
(cuadro III.33).
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son los raspadores, muescas y raederas simples; a pesar de
ello no alcanzan el índice 1,5, lejano del 2 laminar. No se
aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera
con los elementos levallois, que en cambio sí indican una
diferencia significativa en el índice de carenado, al ser las
más delgadas de todas las piezas con diferencia. Respecto
del orden de extracción, están mayoritariamente elaboradas
sobre soportes de 3º y 2º orden, circunstancia que se invierte
en las raederas transversales, raspadores y muescas, que
presentan un predominio de elementos corticales (cuadro
III.34).
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales del nivel Ia presentan un muy
bajo índice levallois de 2,6, lejos de la línea de corte establecida en 13 para poder ser considerado de muy débil debitado levallois. El índice laminar con valores de casi 5 se sitúa
entre la consideración de débil y muy débil. El índice de
facetado con 7 también está muy por debajo del 10, considerado para definir la industria como facetada. Las agrupaciones de categorías industriales indican que el índice levallois tipológico de 3 está muy distante del 30 considerado
para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II y los
índices esenciales de raedera con valor casi de 44 consideran
su incidencia como media y alta a partir de 50. El índice
charentiense de 13 está lejos del 20 que permite su asignaLista Tipológica
Total
1. Lasca levallois típica
9 (1,9)
2. Lasca levallois atípica
3 (0,6)
4. Punta levallois retocada
2 (0,4)
5. Punta pseudolevallois
8 (1,7)
6. Punta musteriense
7 (1,7)
7. Punta musteriense alargada
3 (0,6)
4
5
6
23
22,19
20,45
21,8
23,39
17,4
22,17
LFd
22
19,4
19,75
19,72
23,26
20,28
20,82
LFt
17,68
18,66
26,9
23,33
24,38
22,5
22,19
LF
22,93
20,18
22,2
19,8
24,16
19,57
22,17
AFi
3,68
3,33
2,1
2,6
2,53
2
2,84
AFd
3,45
2,77
2,64
2,68
3,14
2,71
2,93
AFt
3,62
2,83
4,4
4,33
2,80
1,5
3,6
AF
3,78
2,97
2,75
2,8
2,94
2,28
3,11
HFi
5,1
3,79
2,72
3,8
3,62
3,5
3,8
HFd
4,38
3,80
3,3
3,31
4,32
4,78
3,82
HFt
4,25
2,54
6
4,33
4,83
3
4,39
HF
4,92
3,57
3,53
3,42
4,27
4,07
4,1
IF
0,89
0,95
0,90
0,93
0,78
0,6
0,88
SRi
101,54
82,93
61,28
66,6
64,17
54,85
75,3
SRd
90,44
61,31
56,67
53,86
81,34
21,5
68,72
SRtr
83,42
67
112,72
99,66
94,97
63,78
91,5
SR
94,25
71
63,22
64,44
77,82
44
76,1
F/Ri
1,24
1,48
1,2
1,35
1,26
1,24
1,33
F/Rd
1,29
1,57
1,6
1,53
1,40
1,75
1,46
F/Rtr
1,28
1,60
1,35
1,8
1,20
1
1,41
F/R
1,3
1,54
1,41
1,53
1,32
1,28
1,4
SP
638,8
580,3
609,6
591,2
682,6
462,8
620,8
9,5%
12,25%
11. Raed. simple cóncava
8 (1,7)
5 (1,1)
2 (0,4)
3 (0,6)
17. Raed. doble cóncavo-convexa
2 (0,4)
19. Raed. convergente convexa
11 (2,3)
21. Raedera desviada
23 (4,9)
22. Raed. transversal recta
2 (0,4)
23. Raed. transversal convexa
13 (2,8)
25. Raedera cara plana
6 (1,3)
27. Raed. dorso adelgazado
3 (0,6)
29. Raedera alterna
8 (1,7)
30. Raspador típico
5 (1,1)
31. Raspador atípico
1 (0,2)
34. Perforador típico
15 (3,2)
35. Perforador atípico
1 (0,2)
38. Cuch. dorso natural
1 (0,2)
40. Lasca truncada
1 (0,2)
Media
LFi
46 (9,9)
15. Raed. doble biconvexa
3
10. Raed. simple convexa
13. Raed. doble recto-convexa
2
48 (10,3)
12. Raedera doble recta
1
9. Raedera simple recta
IT
14,75% 12,23% 10,37% 10,89% 11,40%
Cuadro III.32. Grado del retoque por unidad arqueológica
del nivel Ia.
110
42. Muesca
23 (4,9)
43. Útil denticulado
168 (36,3)
45/50. Lasca retoque
19 (4,1)
51. Punta de Tayac
1 (0,2)
54. Muesca extremo
3 (0,6)
59. Canto unifacial
2 (0,4)
61. Canto bifacial
1 (0,2)
62. Diverso
9 (1,9)
Total
462
Cuadro III.33. Lista tipológica del nivel Ia.
[page-n-124]
2º O
3º O
Lasca levallois
9
1,19
7,66
4,23
-
-
-
P. pseudolevall.
8
0,9
3,47
3,87
-
-
-
Raedera simple
91
1,29
3,89
7,15
6
41
44
Raed. transv.
15
0,78
3,40
12,08
2
8
5
R. dos frentes
47
1,06
3,69
8,62
4
19
24
Raed. inversa
6
1,12
3,85
6,91
0
2
4
Raspador
7
1,40
3,17
10,35
2
3
1
Perforador
16
1,05
3,49
5,9
1
6
9
C. dorso nat.
1
-
-
-
-
-
-
Muesca
25
1,24
3,24
7,16
2
13
146
1,14
3,61
5,75
10
60
76
4,92
-
I. Facetado amplio (IF)
7,08
-
1,85
-
I. Levallois tipológico (ILty)
2,99
3,18
41,9
43,59
I. Retoque Quina (IQ)
1,35
3,33
I. Charentiense (ICh)
12,84
13,63
2,56
2,61
Grupo II (Musteriense)
41,9
43,59
Grupo III (Paleolítico superior)
5,19
5,39
36,36
37,75
Grupo IV+Muescas
41,12
42,65
Índices Industriales
10
Denticulado
I. Laminar (ILam)
Grupo IV (Denticulado)
1º O
-
Grupo I (Levallois)
Peso
2,58
I. Raederas (IR)
IC
Esencial
I. Facetado estricto (IFs)
IA
Real
I. Levallois (IL)
Núm
Cuadro III.34. Índices tipométricos, peso y orden de extracción
del nivel Ia.
ción. El Grupo III, formado principalmente por perforadores
y en menor medida raspadores, presenta un índice esencial
de 5, considerado débil hasta 9 y definido como alto a partir
de 12. Por último el Grupo IV, con un índice de 37, se define
como muy alto al superar el límite 35 considerado para dar
paso a la categoría alta. Por tanto y en resumen el nivel Ia de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de denticulados del Paleolítico medio, con débil
presencia de útiles del grupo Paleolítico superior y con una
incidencia media de raederas (cuadro III.35).
III.2.1.3.8. LA FRACTURACIÓN LÍTICA
La fracturación intencional de los productos configurados
y retocados supone un paso adelante en el proceso de aprovechamiento y transformación de los utensilios; es la antesala
del abandono y el final del proceso técnico operativo.
El índice de fracturación del nivel Ia indica que éste es
mayor entre los productos retocados (35%) que entre las
lascas (22%). Entre éstas últimas más numerosas las fracturadas de 3º orden, que parece lógico por una mayor manipulación en la que intervendrían los accidentes de talla. La
incidencia de la fracturación respecto a los restos de talla y
núcleos es una cuestión de difícil solución, ya que los criterios para su inclusión en esta categoría no son claros. Sin
embargo sí es significativa la presencia de retoque en los
considerados restos de talla, que alcanza el 15% de estos
productos. Complejo vuelve a ser diferenciar si los restos de
talla corresponden a fragmentos informes del proceso de
talla o a fragmentos informes por transformación exhaustiva
de productos configurados y retocados. De todo ello se
desprende que una industria que presenta un 35% de pro-
Cuadro III.35. Índices y grupos industriales líticos del nivel Ia.
ductos retocados fracturados, a los que añadir un 18% de
fragmentos informes con retoque, indica la alta explotación
de la misma (cuadro III.36).
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son las
raederas dobles (45%), seguidas de las raederas simples
(24%) y los denticulados (21%). Esto apunta a que las posibilidades de transformación para reconfigurar los útiles
presenta mejores condiciones en las piezas complejas desde
el punto de vista de estar más retocadas. Este grado de fracturación es predominantemente pequeño, aunque hay que
tener presente la dificultad de identificación cuanto mayor es
éste. Un elemento poco fracturado son las raederas desviadas. La ubicación de las fracturas se presenta mayoritaria en
los extremos distales de las piezas retocadas, raederas
simples y denticulados, que representan casi la mitad de las
fracturas. El extremo proximal, donde se ubica el talón, es la
siguiente ubicación con más fracturas, en especial raederas
Índice de Fracturación
Entera
Fract.
Índice
Total
Núcleo
24
23
48,9%
47
Lasca 1º O
3
0
0%
3
Lasca 2º O
154
37
19,37%
191
Lasca 3º O
302
73
24,17%
375
No retocado
483
133
21,6%
616
Pr. ret 1º O
9
4
44,4%
13
Pr. ret. 2º O
135
43
31,8%
178
Pr. ret. 3º O
167
63
37,7%
230
Retocado
311
110
35,3%
421
Total
794
243
23,4%
1037
Cuadro III.36. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel Ia.
111
[page-n-125]
simples. Divididas las piezas en dos mitades, el porcentaje de
fracturación es similar para estas dos categorías. Por todo ello
se aprecia que existe una tendencia a suprimir los extremos
de las piezas como método para reconfigurar éstas. Por
último la incidencia de la fracturación respecto de los modos
de retoque indica que las piezas con retoque simple son
mucho más fracturadas distalmente (62%) que en el extremo
proximal (32%). Los tipos sobreelevados no presentan diferencias, tienen un porcentaje igual de ubicación en la fracturación distal y proximal (44% y 42%). Las escasas piezas con
retoque plano presentan una destacada fracturación proximal
(83%), favorecida posiblemente por la incidencia de los
dorsos rebajados, los bulbos suprimidos y los retoques
inversos (cuadros III.37, III.38 y III.39).
P
PM
PD
MD
R. simple
6
(28,5)
2
(9,5)
1
(4,7)
3
7
(14,2) (33,3)
R. dobl/cv
2
3
1
1
Grado de
Fracturación
0-25%
26-50%
50-75%
>75%
Total
Punta
-
-
-
-
-
Raed. simple
11
12
1
-
24
Raedera doble
5
3
2
-
10
Raed. transv.
-
-
-
-
-
R. desviada
1
1
-
-
2
R. cara plana
1
-
-
-
1
Raspador
-
-
-
-
-
Perforador
1
1
-
-
2
Muesca
1
1
-
-
2
Denticulado
18
13
2
-
33
-
-
Indeterm.
Total
38 (44,1) 32 (37,2)
-
10
10
6 (6,9)
10 (11,6)
86 (100)
Cuadro III.37. Grado de fracturación de los productos retocados
del nivel Ia.
112
L
Total
2
(9,5)
21
3
-
10
R. transv.
1
-
-
-
1
-
2
R. desviada
-
1
-
-
1
-
2
R. cara plana
-
-
-
-
1
-
1
Perforador
-
1
-
-
2
-
3
Muesca
-
1
-
-
1
-
2
Denticulado
5
(18,5)
1
(3,7)
10
(37)
5
(18,5)
27
Total
III.2.3.1.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso), supone
un 3% de las lascas y un 5% de los útiles, por tanto valores
bajos, teniendo en cuenta que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (57%). Las lascas
levallois con 12 ejemplares son mayoritariamente típicas
(fig. III.8, núm. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14) frente a las atípicas
(fig. III.8, núm. 4, 5 y 7). Generalmente de excelente factura y en algún caso con talones multifacetados, son de talla
amplia superando la media de 25 mm y con morfología
cuadrangular larga (50%). A reseñar la ausencia de láminas
levallois. Como punta levallois retocada se han incluido dos
piezas de 3º orden poco típicas con retoque simple parcial
(fig. III.9, núm 1 y 2). Por tanto estas puntas pueden considerarse como muy raras. Las puntas pseudolevallois, con 8
ejemplares, presentan una baja proporción para una gestión
centrípeta donde las piezas desviadas tienen una cierta incidencia y por lo general son de pequeña talla (fig. III.8, núm.
6). Los cuchillos de dorso natural, con un sólo ejemplar,
tienen escasa presencia, aunque hay que recordar la difi-
D
3
3
(11,1) (11,1)
14
9
(27,1) (16,3)
5
(9,1)
7
26
7
(12,7) (47,3) (12,7)
68
(100)
Cuadro III.38. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel Ia. P: proximal. PM próximo-mesial.
PD: próximo-distal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
Simple
Proximal
Plano
Sobreelev.
Total
8 (21,6)
5 (83,3)
5 (25)
18
Próximomesial
2 (16,6)
-
10 (50)
12
Proximal-distal
2 (16,6)
-
5 (25)
5
1ª mitad
12 (32,4)
5 (83,3)
20 (44,4)
37
Mesodistal
7
1
1
9
Distal
16 (43,2)
-
18 (40)
34
2ª mitad
23 (62,1)
1 (16,6)
19 (42,2)
43
Lateral
2 (5,4)
-
6 (13,3)
8
Total
37
6
45
88
Cuadro III.39. Fracturación y modos de retoque del nivel Ia.
cultad de valorar este tipo de útil en una industria de
pequeño formato, donde sólo hay 4 piezas de más de 3 cm.
Por ello, si consideramos todas las lascas con córtex
opuesto a filo, ampliaríamos la clasificación a un 6% de la
lista tipo, porcentaje igualmente débil.
Las puntas musterienses presentan 9 ejemplares (2%)
con piezas poco típicas, por desviadas, con escasa simetría
de sus bordes y configuración de apuntamiento abierto (fig.
III.9, núm. 3, 5, 6, 7, 10 y 11). Destaca sólo una punta sobre
lasca levallois y talón multifacetado (fig. III.9, núm. 4). No
existen limaces ni proto-limaces. Las puntas más largas
corresponden a elementos corticales (fig. III.9, núm. 7).
Las raederas simples o laterales agrupadas son 102
ejemplares, en igual proporción de rectas y convexas que
representan un 21% del total y menos frecuentes las
cóncavas (8, 1,7%) (fig. III.11, núm. 12, 13 y 14). Tipométricamente las raederas laterales están entre los útiles retocados de mayor formato (27,7 x 23,1 x 8,6 mm), y más aún
las 52 piezas con córtex que representan el 52% de éstas y
que tienen un formato medio de 28,6 x 23,5 x 9,4 mm. El
so-porte de estas raederas es mayoritariamente cuadran-
[page-n-126]
gular largo en un 30% (fig. III.10, núm. 1, 3, 4, 6, 10, 11)
y gajo en otro 30% (fig. III.10, núm. 8, 9, 12; fig. III.11,
núm. 3), con un 15% de piezas desbordadas (fig. III.10,
núm. 11 y fig. III.11, núm. 1, 4) y un 2% de sobrepasadas
(fig. III.10, núm 3). La sección transversal es asimétrica en
un 80%, principalmente triangular. La morfología del
retoque indica una distribución bimodal del escamoso y
denticulado con un 42% cada uno, a distancia del escaleriforme (13%). Estas raederas presentan una extensión
amplia de retoque, con sólo un 9% de las piezas que tienen
retoque parcial y un 15% con retoque marginal. El retoque
directo se distribuye a partes iguales en los lados izquierdo
y derecho y en su modo es principalmente sobreelevado
(40%), simple (36%) y plano (17%). Sólo cinco piezas se
elaboran sobre soporte levallois (fig. III.10, núm. 4, 10 y
fig. III.11, núm. 2) y cuatro tienen talón facetado (fig.
III.10, núm. 2 y fig. III.11, núm. 9). Generalmente las
raederas laterales son de bella factura, bien configuradas
con debitado previo variado en el que destacan el unipolar
y el preferencial con un 27% cada uno.
Las raederas dobles y convergentes presentan 25 ejemplares (14%), en igual proporción en cada una de las dos
categorías. Éstas son los elementos de transformación por
retoques más amplios y poseen un 50% de corticalidad. Tipométricamente son de “gran formato” (27,8 x 24,3 x 9 mm) y
las corticales los mayores formatos del nivel Ia (30,5 x 25,7
x 10,7 mm). Mayoritariamente cuadrangulares largas (30%)
(fig. III.12, núm. 2, 3 y 4). Destaca la casi ausencia de piezas
desbordadas (fig. III.12, núm. 7) y sobrepasadas. En igual
proporción de simétricas que de asimétricas. La morfología
del retoque indica aquí una distribución unimodal con un
54% de escamoso y apenas un 12% de denticulado. Estas
raederas también presentan una extensión amplia del retoque,
con una sola pieza parcial y cuatro con retoque marginal (fig.
III.13, núm. 11, 12). El modo de retoque es sobreelevado
(62%), simple (30%) y no se observa el escaleriforme. Sólo
dos piezas sobre lasca levallois y un talón multifacetado (fig.
III.13, núm. 7). Son de bella factura y con debitado dorsal
mayoritario preferencial (42%) (fig. III.13, núm. 4, 5, 6, 7, 8
y 9) y el resto muy distribuido.
Las raederas desviadas son 23 ejemplares con tipometría media de 24,8 x 27,1 x 8,7 mm y un formato algo menor
que laterales y dobles. Son más anchas (65%) que largas y
hay 11 piezas con córtex. La morfología es diversificada,
con muy pocos gajos y dominio de cuadrangulares largas y
triangulares (fig. III.14, núm. 3, 5, 7, 8). Un 70% son asimétricas y sin piezas sobrepasadas o desbordadas. La morfología del retoque indica aquí una distribución unimodal, con
un 75% de escamoso y apenas un 10% de denticulado. La
extensión del retoque es amplia, con un 15% de retoque
parcial y otro 15% de marginal. El modo de retoque es
sobreelevado (66%), simple (33%) y no se observa retoque
plano ni escaleriforme. Tampoco hay soportes levallois ni
talones multifacetados. El debitado dorsal mayoritario es
centrípeto (54%), con cierta incidencia del ortogonal (30%)
y ausencia del preferencial. Son piezas bien elaboradas de
formato no muy amplio, algo más de la mitad elaboradas
sobre lascas desviadas, retoque sobreelevado y por lo gene-
ral con convergencia apuntada (43%); también están presentes los ejemplares dobles (18%).
Las raederas alternas son 8 ejemplares (fig. III.14,
núm. 4, 9, 10, 11, 12) que incluyen las alternantes (fig.
III.13, núm. 6), de formato amplio como ocurría con las laterales y dobles (30 x 24 x 8 mm). El retoque predominante en
cambio es simple y el debitado dorsal preferencial (fig.
III.14, núm. 9, 10, 11, 12). Su morfología principal es la
cuadrangular larga.
Las raederas transversales presentan 15 ejemplares
con tipometría de 25 x 33 x 10,7 mm. Su morfología es
variada, con elementos pentagonales (fig. III.12, núm. 7) y
más anchas que largas. Principalmente son asimétricas y por
lo general agotadas por un exhaustivo retoque en piezas con
córtex (75%) y alta procedencia de nódulos marinos (fig.
III.12, núm. 8). El debitado es mayoritariamente preferencial
(fig. III.12, núm. 1, 4 y 6) y unipolar, y con ausencia de
soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es
sobreelevado (60%), con escasa incidencia de retoque
parcial y marginal y piezas desbordadas (fig. III.12, núm. 1,
3, 6 y 7). Estas piezas mayoritariamente convexas representan casi el 8% de las raederas y un porcentaje esencial
débil (3,4%).
Las raederas de cara plana y dorso adelgazado
presentan un baja incidencia, del 1% y 0,6% respectivamente (8 piezas). Las de dorso adelgazado (fig. III.12, núm
9, 10) están más elaboradas y con formato amplio que
supera los 3 cm. Las de cara plana con 26 mm de longitud
presentan retoque inverso, generalmente simple y marginal
(fig. III.12, núm. 11, 12, 13) y algún soporte levallois.
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, buril,
perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan un
conjunto de 24 piezas y una incidencia del 5%, principalmente perforadores. Los raspadores son 6 ejemplares de
factura mediocre: 5 corticales, 4 en extremo distal de lasca y
otro sobre lasca de decalotado. Los buriles están ausentes.
Los perforadores (fig. III.15), con 16 piezas, presentan un
porcentaje esencial de 3,6, considerado como débil. Son de
formato pequeño (23,5 x 22,6 x 8,5 mm), donde la longitud
y anchura están equilibradas. Son piezas asimétricas (90%),
de las que un 27% presentan córtex y soporte mayoritario
triangular (33%), seguido del cuadrangular corto (25%). La
morfología del retoque es denticulado y escaleriforme y el
modo sobreelevado y simple. Son piezas denticuladas
marcadas de muy bella factura con debitados diversificados
pero preferentemente centrípetos. Su fracturación es escasa
al igual que la presencia de piezas desbordantes.
Las muescas son 25, de las cuales 3 son muesca en
extremo y un 20% clactonienses frente a un 75% de muescas
retocadas. Tipométricamente son de formato medio (26 x 22
x 9 mm), con un 52% de piezas corticales, morfología de
soportes diversificados y asimétricas (75%). La morfología
del retoque es mayoritario denticulado (65%) y escaleriforme (22%), y el modo sobreelevado (70%) y simple
(25%). Son piezas denticuladas cóncavas bien elaboradas,
con extremos marcados y aguzados por rupturas de convergencia (méplat, córtex, fractura, etc.). El debitado dorsal es
variado pero preferentemente centrípeto, con un 10% de
113
[page-n-127]
piezas desbordadas, un soporte levallois y sin talones multifacetados. Como en otros tipos, hay una cierta incidencia
(12%) de apoyo sobre méplat (fig. III.16, núm. 7, 15 y 16) y
elaboración (30%) sobre restos de talla o núcleos (fig. III.16,
núm. 9). Alguna pieza recuerda la denominada “técnica de
microburil” (fig. III.16, núm. 13).
Los denticulados representan el grupo de útiles mayoritario con 168 piezas (36,3%). Éstos pueden ser divididos
en laterales simples (62%), dobles (20%), transversales (8%)
y alternos (5%). Generalmente están bien configurados, con
denticulación marcada y algunos con espinas pronunciadas.
Su formato en comparación a las raederas es inferior (23,8 x
22,2 x 8,1 mm), con un 48% de piezas corticales, morfología
de soportes diversificados en los que son de reseñar los
cuadrangulares largos (37%) y especialmente los gajos que
alcanzan un 24%. Las piezas son asimétricas (79%). La
morfología del retoque es obviamente denticulada y el modo
se presenta bimodal con casi un 50% para los retoques
sobreelevado y simple y ausencia del escaleriforme. La
extensión del retoque presenta un 22% de parcialidad y un
5% de retoque marginal. El debitado dorsal es mayoritario
preferencial (42%) y unipolar (27%), con un 11% de piezas
desbordadas (fig. III.17, núm. 5, 9; fig. III.17, núm. 8, 11) y
sobrepasadas (fig. III.17, núm 1), tres soportes levallois y
dos talones multifacetados. Hay una incidencia alta de denticulados sobre núcleo o resto de talla (18%). La fracturación
es significativa (18%) con ubicación distal (fig. III.19, núm.
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 15, 16 y 17), proximal (fig.
III.19, núm. 2, 4), lateral o hemilasca (fig. III.19, núm. 14) y
mesial (fig. III.19, núm. 3). La fracturación configura una
ruptura de convergencia acusada como pasaba con las
muescas, de las que es difícil separar algunos denticulados
apoyados en méplat (fig. III.19, núm. 11, 12). Las piezas
sobre gajo son relevantes (fig. III.18, núm. 1, 2, 3, 5, 9; fig.
III.19, núm. 5, 6, 9, 15). Hay piezas múltiples de configuración particular, sobreelevadas con fuertes apuntamientos en
sus vértices y que pueden ser definidas como un morfotipo
individualizado (fig. III.18, núm. 13, 14). Los denticulados
son de cuidada elaboración en sus frentes retocados, circunstancia que dificulta la separación con las raederas; prueba de
ello es la igual proporción de bulbos suprimidos en ambas
categorías (10%).
III.2.1.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL Ia
La sedimentación de este nivel arqueológico es característica de un ambiente húmedo con elevada pedogénesis sin
apenas fracción pétrea ni otros elementos de aportación
exógena ni endógena. La estructura topográfica del nivel
registra en su interior un depósito travertínico con baja
energía y escasa sedimentación gravitacional. Este depósito
puede ser considerado un conjunto de edificios bioconstruidos sobre morfologías tubulares (helechos, juncos,
herbáceas, etc.) que no presentan material arqueológico en
su interior. Los elementos vegetales configurados a modo de
haces presentan disposición paralela y ligero buzamiento
hacia el SE. El nivel es un paleosuelo con humus que se halla
muy alterado por madrigueras y actividades de pequeños
mamíferos y reptiles. Las características de esta sedimenta-
114
ción muy suelta favorecen la dispersión vertical y horizontal
de los materiales arqueológicos. Es difícil discernir con
fiabilidad los posibles eventos ocupacionales que se produjeron y es sin duda el nivel arqueológico de la secuencia que
mejor refleja el efecto palimpsesto.
El nivel Ia fue excavado en una superficie máxima de 15
m2 (capa 1) y mínima de 3 m2 (capa 6), lo que supone una
extensión media de 10 m2. Ésta representa el 10% del área
ocupacional total considerada en el pasado, que debió de ser
de unos 100 m2. Por tanto, es una parte restringida de la
superficie arqueológica original. Se han contabilizado un
total de 19.068 elementos arqueológicos, lo que supone una
media de 5.280 restos/m3, entre restos líticos (1.251/m3) y
óseos (4.018/m3), considerados los primeros mayores de 1
cm. Es decir, 53 materiales por cuadro y capa. La distribución de los mismos se presenta desigual, tanto en la industria como en los restos óseos, con dos concentraciones
centradas en los cuadros H2 y F5, sin que se halla podido
averiguar la causa, al estar en los márgenes del área excavada. La diferencia de profundidad entre los cuadros supone
un ligero buzamiento de cinco grados de W a E y prácticamente horizontal de N a S. Las tres primeras capas proporcionaron intrusiones verticales de elementos modernos (tres
pequeños fragmentos cerámicos) y fauna actual no fósil
vinculada a la sedimentación de las madrigueras.
La excavación no ha detectado hogares, aunque un tercio
del material arqueológico está termoalterado por la incidencia
de los mismos. La cantidad de materiales óseos y líticos
(14.540 y 4.528) es lo suficientemente amplia para el estudio
propuesto del nivel Ia. Valores a retener son un volumen excavado de 3,6 m3 con un alto porcentaje de materiales óseos y
líticos que suman un total de 5.280/m3. La relación de diferencia entre ambas categorías es de 3,2.
En cuanto a la industria lítica, los procesos de explotación de los núcleos no se detectan con nitidez en los distintos
cuadros, con ausencia de éstos en los septentrionales, presencia de restos de talla en los occidentales y una concentración de ambos en los meridionales. Por tanto, la ubicación de
los núcleos no coincide con las concentraciones principales
de talla. La estructura lítica en la relación interna de sus
componentes indica que ésta es coherente y sólo se echan en
falta los percutores. Las proporciones señalan el alto índice
de elementos producidos frente a los de producción.
La materia prima como roca de elección y utilización es
el sílex, lo que hace poco significativas al resto (caliza y
cuarcita). El sílex se muestra con un alto grado de alteración
que abarca a la casi totalidad del conjunto, del cual un tercio
corresponde a alteraciones térmicas. Por ello la alta alteración silícea del nivel Ia condiciona el análisis traceológico y
dificulta especialmente los remontajes líticos. A efectos de
evaluar la dimensión tipométrica, se aprecia que los datos de
tendencia central son: núcleo (27 x 26 x 10 mm), resto de
talla (17 x 14 x 8 mm), lasca (22 x 21 x 6 mm) y producto
retocado (26 x 23 x 8 mm). Esto representa para el total una
media de 19 x 17 x 6 mm; así pues un conjunto industrial
lítico con valores por debajo de los 2 cm para las mediciones
de longitud, anchura y grosor. El soporte de caliza muy
frecuente en el área y de proporciones mayores no es utili-
[page-n-128]
zado como recurso generalizado. Por ello la industria puede
ser considerada de tamaño muy pequeño y con alto grado de
reutilización.
Los formatos de los núcleos tienen una tipometría entre
3-4 cm, tanto en longitud como anchura. Los mismos están
explotados o agotados y son gestionados unifacialmente y
con dirección de debitado centrípeta de forma mayoritaria.
Las características de las superficies de debitado planasconvexas y las de preparación con planos multifacetados
certifican la presencia de gestión levallois en el nivel Ia,
preferentemente centrípeta. En los productos configurados
las plataformas de los talones son mayoritariamente planas y
lisas. La cara dorsal muestra que el grado de corticalidad es
mayor en los productos retocados. Los formatos de longitud
y anchura respecto del orden de extracción indican que la
mayor longitud se obtiene principalmente a partir de piezas
con córtex.
La morfología de las lascas revela el predominio de las
formas de cuatro lados, que suponen la mitad de la muestra,
seguidas de la triangular y por último los gajos o segmentos
esféricos. Hay una cierta elección de lascas largas con
cuatro lados y sección trapezoidal en los útiles más elaborados. La simetría de la sección transversal indica un predominio de dos tercios de los asimétricos frente a un tercio de
los simétricos, cuya categoría principal es la trapezoidal
muy próxima a la triangular. La asimetría en cambio
presenta la categoría triangular como predominante. Estos
valores son superados en las piezas corticales, circunstancia
que correlaciona la morfología y el orden de extracción. La
sección trapezoidal se vincula mejor con los productos retocados de 3º orden y las piezas con mayor asimetría corresponden a productos de 3º orden, con o sin retoque. Los
productos retocados indican morfología denticulada, extensión entrante y filo recto. Este frente retocado es lateral,
localizado en la cara dorsal –directo–, continuo y mayoritariamente completo en su extensión. Los modos de retoques
indican un predominio de los sobreelevados, simples y por
último los planos. Los diferentes útiles se elaboran con
retoque sobreelevado o simple, en este orden, aunque con
algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más
utilizado que el sobreelevado en las puntas musterienses,
raederas de cara plana, raederas de dorso adelgazado y
raederas alternas. El retoque plano, minoritario en general,
afecta a puntas, raederas laterales, raederas de cara plana y
raederas de dorso adelgazado.
La longitud del retoque presenta un valor que se ajusta
a la longitud de los soportes. Por ello se puede decir que la
elaboración en la dimensión longitud es máxima y hay una
decidida elección de categorías sobreelevadas frente a planas
o cubrientes en la superficie. Así pues, no se fabrican piezas
planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello,
sino al contrario. La altura de los frentes retocados, con
valor muy próximo al grosor medio de los soportes, certifica
la búsqueda de frentes sobreelevados. Todo ello apunta a un
fuerte interés en economizar materia prima mediante una
máxima explotación volumétrica. Entre los útiles mayoritarios, las raederas simples guardan una equilibrada proporción entre rectas y convexas. Las raederas dobles unidas a
las convergentes representan el 5%. Esta misma incidencia
tienen las desviadas y algo menor las transversales, que son
mayoritariamente convexas. Los raspadores son poco significativos y ausentes los buriles. En cambio los perforadores
tienen una alta incidencia. Las muescas están bien presentes
y los útiles denticulados representan la categoría predominante. Las piezas retocadas con índice de alargamiento
mayor son los raspadores, muescas y raederas simples, a
pesar de ello, lejos de poder ser considerados laminares. No
se aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera
con los elementos levallois, que en cambio sí tienen una
diferencia significativa en el índice de carenado al ser las
piezas más delgadas de todas. Respecto al orden de extracción las raederas transversales, los raspadores y las muescas
están mayoritariamente elaboradas sobre soportes corticales.
El índice de fracturación del nivel Ia es mayor en los
productos retocados que en las lascas, y entre estas últimas
son más numerosas las de 3º orden. El nivel presenta un
tercio de productos retocados fracturados y numerosos fragmentos informes con retoque que indican la alta explotación
y transformación de la industria. Los útiles con mayor fracturación son las raederas dobles, raederas simples y denticulados. Un elemento poco fracturado son las raederas
desviadas. La ubicación de las fracturas se presenta mayoritaria en los extremos distales de raederas simples y denticulados que representan casi la mitad de la muestra. Existe una
tendencia a suprimir los extremos de las piezas como
método para reconfigurar éstas, y las piezas con retoque
simple están mucho más fracturadas distalmente que en el
extremo proximal. La mayor parte de los núcleos identificados presentan una gestión levallois, hecho que diverge en
porcentaje del bajo número de productos configurados levallois. Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois, al igual que el índice laminar y el de facetado. Así
pues, la industria del nivel Ia por sus características técnicas
de debitado se puede definir como no laminar, no facetada y
no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera tienen
valores medios. Las raederas laterales de formato amplio
presentan morfología cuadrangular larga y asimetría triangular
con un debitado dorsal unipolar y preferencial y retoques
sobreelevado y simple. Las raederas dobles de formato amplio
presentan morfología cuadrangular larga y simetría/asimetría
trapezoidal y triangular. El debitado dorsal es preferencial y el
retoque principalmente sobreelevado. Las raederas desviadas
de formato medio presentan asimetría con morfología cuadrangular larga y triangular. El debitado es centrípeto y el retoque
mayoritario sobreelevado. Las raederas transversales de
formato medio presentan morfología variada –pentagonal–,
asimetría trapezoidal/triangular y debitado preferencial con
retoque sobreelevado. El Grupo III está formado principalmente por perforadores de formato pequeño, morfología y
simetría variada, y raspadores en menor medida. El debitado
dorsal es centrípeto y el retoque sobreelevado.
Por último, el Grupo IV presenta un índice muy alto. Las
muescas de formato medio tienen morfología diversa, asimetría triangular, debitado centrípeto y retoque sobreelevado
mayoritario. Los denticulados en cambio, de formato pequeño,
115
[page-n-129]
presentan morfología cuadrangular, asimetría triangular y
retoque sobreelevado y simple. En resumen, el nivel Ia de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos
del Paleolítico medio con alta incidencia de denticulados, débil
presencia de útiles del grupo Paleolítico superior, en especial
perforadores, y con una incidencia media de raederas.
Los núcleos posiblemente son introducidos en el yacimiento en fases de explotación no iniciales o avanzadas y
difieren de los formatos de lascas amplias que corresponden
al principio de la cadena operativa. Los núcleos son transformados en un alto grado y reutilizados, y por ello tal vez no
estén presentes. Sus morfologías indican una explotación
sistemática avanzada y una cuestión relevante reside en saber
si la fragmentación es parte de una sistemática operativa no
detectada. La alta fragmentación y reducción de la industria
va acompañada de productos corticales transformados y
abandonados de mayor formato, que posiblemente formen
parte del equipamiento personal o individual introducido en
el yacimiento. El sílex es utilizado en actividades de talla; la
existencia de pocos productos de alta corticalidad apunta a
que las cadenas operativas se han iniciado en otros espacios,
dentro o fuera del yacimiento. Por ello, las secuencias de
explotación y configuración guardan diferencias que no
pueden ser explicadas, en un nivel en el que predominan
las pequeñas morfologías finales muy transformadas. Las
secuencias de configuración manifiestan una relación preferencial de soportes de mayor formato y morfologías transformadas –raederas, denticulados…– y la variabilidad morfoló-
116
gica de los soportes no se ajusta a morfotipos seleccionados.
En conclusión, el nivel Ia presenta procesos de alteración postdeposicional importantes entre los que destacan las
madrigueras de pequeños mamíferos. Los depósitos travertínicos, la alta pedogénesis y la ubicación bajo la línea de
ruptura de la visera de la cueva son factores distorsionantes
a valorar. Las estrategias de aprovisionamiento lítico son
exclusivas para el sílex e indican una cierta lejanía superior
a 5 km. Las cadenas operativas líticas se presentan fragmentadas, hecho que puede responder a una movilidad de
objetos entre diferentes y próximos lugares de ocupación.
Sin embargo, la alta concentración de vestigios arqueológicos apunta a una mayor entrada de éstos –intrasite– que no
a una “exportación” intersite.
La falta de estudios imposibilita conocer si las actividades técnicas desarrolladas en este espacio físico –nivel Ia–
son complementadas o no en otros lugares, ni tampoco se
puede caracterizar las zonas de acumulación ni su interrelación, así como si existieron áreas de actividad funcionalmente diferenciadas. Saber si existió una ocupación completa o no del espacio es una cuestión difícil, pero diversos
aspectos apuntan a que ésta debió de ser amplia. Bolomor Ia
no parece un lugar de paso muy breve por el volumen y
transformación del material lítico; posiblemente sea un lugar
de hábitat con una ocupación de corta duración en el que se
han desarrollado actividades antrópicas diversas, complejas
e intensas.
[page-n-130]
Fig. III.6. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel Ia.
117
[page-n-131]
Fig. III.7. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel Ia.
118
[page-n-132]
Fig. III.8. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas del nivel Ia.
119
[page-n-133]
Fig. III.9. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Puntas del nivel Ia.
120
[page-n-134]
Fig. III.10. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas simples rectas del nivel Ia.
121
[page-n-135]
Fig. III.11. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas simples convexas y cóncavas del nivel Ia.
122
[page-n-136]
Fig. III.12. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas transversales, de dorso adelgazado y de cara plana del nivel Ia.
123
[page-n-137]
Fig. III.13. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas dobles y convergentes del nivel Ia.
124
[page-n-138]
Fig. III.14. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas alternas y desviadas del nivel Ia.
125
[page-n-139]
Fig. III.15. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Perforadores del nivel Ia.
126
[page-n-140]
Fig. III.16. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Muescas del nivel Ia.
127
[page-n-141]
Fig. III.17. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel Ia.
128
[page-n-142]
Fig. III.18. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel Ia.
129
[page-n-143]
Fig. III.19. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados con fracturas del nivel Ia.
130
[page-n-144]
III.2.2. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO Ib-Ic
El estrato I se presenta dividido en tres niveles: Ia, Ib y
Ic. Las unidades Ib y Ic, cuya excavación se realizó en los
años 1992-93, deben ser consideradas como un conjunto.
Ello es debido a que el material del nivel Ib se hallaba adosado a la base de las brechas y en contacto con la primera capa
del nivel Ic. Además estas brechas son estériles pues su
componente principal es un travertino que recubre antiguos
vegetales y el troceado del mismo mostró la ausencia de
materiales arqueológicos en su interior. El nivel Ib, brechoso
e irregular, se presenta fuertemente erosionado y ha condicionado en extremo el proceso de excavación, mermando las
valoraciones espaciales. Los cuadros en los que la sedimentación no se presentaba alterada se excavaron mediante
levantamiento tridimensional y el resto en subcuadros de 33
cm2 y recogida en criba.
III.2.2.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL Ib-Ic
La extensión excavada se individualiza en cuatro
unidades arqueológicas que se vinculan a los cuadros (figs.
III.20, III.21, III.22, III.23, III.24 y III.25):
- Unidad arqueológica 0 (nivel Ib): cuadros D3, D4,
F3, F4, H4 (5 m2).
- Unidad arqueológica 1 (nivel Ic): cuadros B2, B3,
B4, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4 (13 m2).
- Unidad arqueológica 2 (nivel Ic): cuadros B3, B4,
D3, D4, F3, F4, H2, H3, H4, J3, J4 (11 m2).
Fig. III.21. Superficie inicial con brechas del nivel Ib
(cuadros B3 a B5). Sector occidental.
- Unidad arqueológica 3 (nivel Ic): cuadros B3, B4,
D3, D4 y H2 (5 m2).
Fig. III.22. Superficie excavada del nivel Ic y brechas del Ib
(cuadros H3/J3). Sector occidental.
Fig. III.20. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel Ib/Ic.
III.2.2.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL Ib/Ic
La distribución de los registros arqueológicos en las
distintas capas no ha podido ser individualizada en el grado
deseado para detallar la ubicación de los materiales arqueológicos respecto de las unidades deposicionales. Ello es
debido al alto número de materiales no situados tridimensionalmente. Sin embargo distintos cuadros presentan una
similar concentración de materiales. La capa 0 corresponde
al nivel Ib y el resto a tres unidades del Ic.
131
[page-n-145]
Fig. III.25. Corte frontal occidental del estrato I (cuadro D3).
Sector occidental.
Capas
0
1
2
3
Total
Vol. m3
0,4
1,35
0,65
0,6
3
NRL m3
212
123
521
600
557
Lítica
85
889
339
360
1673
NRH m3
175
547
488
493
474
Hueso
70
739
317
296
1422
m3
NR
Fig. III.23. Superficie excavada del nivel Ib/Ic (cuadros orientales).
Sector occidental. Vista desde el techo de la cueva.
387
1205
1009
1093
1031
Lítica peso gr.
171
2079
763
664
3677
Lítica grs/m3
427
1540
1173
1106
1225
H/L
0,82
0,83
0,94
0,82
0,85
Cuadro III.40. Materiales líticos y óseos por metro cúbico,
peso e índice de relación del nivel Ib/Ic. NRL: número de restos
líticos. NRH: número de restos óseos. H/L:relación hueso/lítica.
Fig. III.24. Corte frontal occidental del nivel Ib/Ic. Sector occidental.
La relación hueso/lítica correspondiente al mismo
espacio considerado muestra una distribución uniforme a lo
largo de las distintas unidades, con un número de restos faunísticos algo inferior a los líticos en cada capa. El menor
número de materiales de la capa 0 tiene su explicación en sus
características sedimentológicas (cuadro III.40).
III.2.2.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.2.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos. Por
132
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo, la existencia de un porcentaje cercano al 25% de restos de talla que pudieran enmascarar un gran agotamiento de elementos nucleares hace ser
prudente al respecto. Igualmente se aprecia la ausencia de
percutores. Entre los elementos producidos es lógica la primacía de los pequeños productos frente a los configurados y
entre éstos el alto valor de los no retocados apunta a una actividad no exhaustiva de transformación.
Los índices de producción, configuración y transformación indican diferencias en las unidades que en su conjunto
son poco significativas pero explicables. Así, una menor presencia de productos no configurados en el nivel Ib (brecha)
se deba a la imposibilidad de recuperar la casi totalidad de
los mismos. Las diferencias entre las capas 2 y 3, cuyos
valores se promedian, indican la artificialidad en la separación de las unidades (cuadro III.41 y III.42).
[page-n-146]
Nivel Ib/Ic
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
Número
1
2
17
322
710
247
228
146
(10)
(85)
(25,1)
(55,5)
(19,3)
(60,9)
(5)
1673
(39,1)
%
20 (1,2)
1279 (76,5)
374 (22,3)
1673
Cuadro III.41. Categorías estructurales líticas del nivel Ib/Ic.
Capas
0
1
2
3
Media
IP
84
98,8
56,5
120
88
IC
0,75
0,30
0,24
0,25
0,29
ICT
0,61
0,67
0,61
1,03
0,73
Cuadro III.42. Índices estructurales del nivel Ib/Ic.
IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
medio sedimentario del depósito muy carbonatado, poco
ácido y menos húmedo que el nivel precedente Ia. La termoalteración en las piezas representa casi 1/3 del total, en especial en el sílex y en alguna pieza calcárea. Por todo ello la
alteración de la unidad Ib/Ic es muy alta y representa la práctica totalidad del conjunto estudiado (98,4%), circunstancia
que condiciona el análisis traceológico (cuadro III.44).
Fresco
La litología
La materia prima utilizada se reduce en la práctica a sólo
tres categorías: sílex, caliza micrítica y cuarcita. De forma
muy marginal existe alguna pieza de calcedonia y de ofita que
completan el cuadro litológico. A efectos arqueológicos sólo
las tres primeras tienen relevancia y son las categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El sílex en el nivel
Ib/Ic, con porcentaje superior al 98%, se muestra como la roca
de elección y utilización. La caliza está presente por igual en
todas las categorías estructurales; en cambio la cuarcita es
mayoritaria entre los productos configurados y retocados
(71%), por lo que indica que es una roca de elección. Posiblemente su baja presencia se deba a la dificultad o escasez de las
fuentes de aprovisionamiento (cuadro III.43).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 65% de los valores, con casi nula presencia de
piezas frescas o muy alteradas. En las piezas calcáreas la
decalcificación está ausente, causa que debemos atribuir al
M. Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otros
Total
Canto
-
1
1
-
2
Núcleo
17 (100)
Resto talla 318 (98,7)
-
-
-
17
4
-
-
322
-
712
Debris
709 (99,6)
1
2
P. lascas
245 (99,2)
1
1
-
247
Lascas
204 (96,2)
3
4
1
212
P. retoc.
152 (94,4)
3
6
-
161
14 (0,84)
1
1673
Total
1645 (98,3) 13 (0,78)
Cuadro III.43. Materias primas y categorías líticas del nivel Ib/Ic.
Semip.
Pátina
Sílex
III.2.2.3.2. LA MATERIA PRIMA
Desilif. Termoalt.
Total
-
1
1080
109
455
1645
Caliza
12
-
-
-
1
13
Cuarcita
14
-
-
-
-
14
Otros
1
-
-
-
-
1
Total
27
(1,6)
1
1080
(64,7)
109
(6,5)
456
(27,7)
1673
Cuadro III.44. Alteración de la materia prima del nivel Ib/Ic.
III.2.2.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 25,8 x 24,6 x 14,4
mm, con valor central (mediana) de 25 x 25 x 14 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango entre valores es similar para la
longitud y la anchura. La desviación típica vuelve a mostrar
la uniformidad de la longitud respecto a una ligera y mayor
variabilidad en la anchura. La forma de la distribución
respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica o achatada para la longitud y leptocúrtica o apuntada para el grosor
y anchura, por los valores positivos. El grado de asimetría de
la distribución, a izquierda o derecha, de todas las categorías
consideradas: longitud, anchura, grosor, índices de alargamiento y carenado y el peso, muestra una asimetría positiva
con mayor concentración de valores a la derecha de la media
(cuadro III.45).
Los restos de talla identificados presentan como medidas de tendencia central una media aritmética de 15,9 x
12,8 x 8,8 mm, con valor central (mediana) de 15 x 12 x 9
mm. El rango o recorrido entre valores es amplio en las tres
dimensiones longitud, anchura y grosor, aunque mayor en la
longitud. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es homogénea, poco leptocúrtica en las
tres categorías. El grado de asimetría de la distribución indi-
133
[page-n-147]
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
25,8
24,6
14,4
1,1
2
15,5
Mediana
25
25
14
1,1
1,9
11
Moda
22
22
14
-
1,9
-
Mínimo
17
18
5
0,6
1
3,2
Máximo
35
38
28
1,6
5
24,4
Rango
18
20
23
1
4,1
21,2
Desviación típica
4,8
5,4
5,1
0,3
0,9
5,9
Cf. V. Pearson
19%
22%
35%
28%
46%
38%
Curtosis
-0,67
1,47
2,18
-0,04
6,8
0,17
Cf. A. Fisher
0,1
1,2
0,9
-0,2
2,2
0,9
Válidos
17
17
17
17
17
17
Cuadro III.45. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel Ib/Ic.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
ca que todas las categorías muestran una concentración a la
derecha muy similar. Las categorías consideradas: longitud,
anchura, grosor, índice de alargamiento, índice de carenado
y peso, indican una asimetría positiva con mayor concentración de valores a la derecha de la media (cuadro III.46).
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 20,6 x 19,5 x 5,5 mm, con valor
central (mediana) de 20 x 20 x 5 mm. Los valores modales
difieren en la longitud pero están muy próximos a los anteriores en la anchura y grosor, por tanto es casi una distribución simétrica donde coincidirían media, mediana y moda.
La divergencia de la longitud se explicaría por una concentración de lascas cortas. El rango o recorrido entre valores es
similar, aunque mayor en la anchura. El coeficiente de
dispersión acusa una ligera mayor variabilidad del grosor
respecto de la longitud y anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente
leptocúrtica o puntiaguda en las categorías longitud y
anchura, y platicúrtica o achatada en el grosor. El grado de
Resto Talla
Media
Long. Anch.
15,9
12,8
asimetría de la distribución indica que todas las categorías
muestran una concentración a la derecha, asimetría menor
en el grosor que está próximo al eje de simetría. El peso
muestra una gran dispersión o variación que supera el 100
porcentual, aunque ello no impide una concentración de
valores en asimetría positiva (cuadro III.47).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 26,4 x 23,9 x 8,4
mm, con valor central (mediana) de 26 x 22 x 8 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
mayor recorrido en la anchura. El coeficiente de dispersión
acusa la variabilidad del grosor y la homogeneidad entre
longitud y anchura. La forma de la distribución es ligeramente leptocúrtica en las tres categorías y mayor en el
grosor. El grado de asimetría de la distribución indica que
todas las categorías muestran una concentración a la derecha
y próximas al eje de simetría (cuadro III.48).
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
4,27
3,1
Media
20,6
19,5
5,5
1,16
Mediana
20
20
5
1,1
4
2,3
Moda
16
20
5
1,5
3,2
1,1
Mínimo
7
8
1,5
0,5
1,3
0,2
Máximo
50
61
12
3,2
13,5
43,2
Rango
43
53
10,5
2,7
12,2
43
Desviación típica
5,6
6,6
2,2
0,4
1,9
3,2
Cf. V Pearson
27%
34%
40%
34%
47%
103%
Curtosis
4,1
8,9
-0,2
2,2
2,9
53,6
Cf. A Fisher
1,1
1,4
0,6
1
1,3
5,9
Válidos
212
212
212
212
212
212
Cuadro III.47. Análisis tipométrico de las lascas del nivel Ib/Ic.
Gr.
IA
IC
Peso
Pr. Retocado
8,8
1,3
2,2
2,8
Media
26,4
23,9
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
8,4
1,17
3,7
7,3
Mediana
15
12
9
1,2
1,8
1,7
Mediana
26
22
8
1,2
3,2
4,9
Moda
13
10
9
1,3
1,4
1,4
Moda
22
22
5
1
4
2,1
Mínimo
6
4
1
0,6
0,9
0,1
Mínimo
12
11
1
0,4
1
0,5
Máximo
38
27
20
4,3
10
14,2
Máximo
48
50
25
2,5
22
38
Rango o recorrido
32
23
19
3,7
9,1
14,1
Rango o recorrido
36
39
24
2,1
21,1
37,5
Desviación típica
5,2
4,2
4,2
0,4
1,3
3,1
Desviación típica
7,8
7,1
4
0,4
2,3
6,8
Cf. V Pearson
33%
33%
48%
31%
59%
111%
Cf. V Pearson
30%
30%
47%
34%
61%
93%
Curtosis
0,5
0,2
0,7
24,9
8,5
3,4
Curtosis
0,2
0,7
1,9
0,6
29,1
6
Cf. A Fisher
0,8
0,7
0,6
4,3
2,5
2
Cf. A Fisher
0,6
0,8
1,1
0,5
4,3
2,3
Válidos
322
322
322
322
322
322
Válidos
147
147
147
147
147
147
Cuadro III.46. Análisis tipométrico de los restos de talla
del nivel Ib/Ic.
134
Cuadro III.48. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel Ib/Ic.
[page-n-148]
El conjunto lítico y los correspondientes valores tipométricos totales del nivel Ib/Ic son valores generales aproximativos de un conjunto sólo parcialmente comparable
por su distinta ubicación en la cadena operativa. A efectos
de evaluar la dimensión tipométrica, se aprecia que los
datos de tendencia central se sitúan por debajo de los 2 cm
en sus categorías de longitud, anchura y grosor. Sin
embargo los valores tienden a situarse cerca de este límite.
Las categorías longitud y anchura muestran una gran
homogeneidad en todos los muestreos estadísticos. El
grosor es el valor que más difiere de los anteriores pero no
excesivamente. La variación de la dispersión es patente en
esta categoría y en sus correspondientes índices de carenado. El peso, como en otros niveles, es la categoría de más
alta dispersión. La asimetría de la distribución de todas las
categorías siempre se concentra a derecha, con gran semejanza entre sus valores.
III.2.2.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con
los valores más altos de 2 a 3 cm que representan una media
del 82%. Esta distribución presenta una mayor tendencia
hacia soportes más pequeños conforme las fases de explotación del núcleo avanzan (cuadro III.49).
La morfología de los elementos producidos muestra
una mayoría de formas con cuatro lados que representa el
93%, ligeramente mayores las lascas largas que las cortas.
Respecto de la fase de explotación de los núcleos, más del
88% están explotados o agotados, circunstancia que indica
la alta presión ejercida en la producción lítica, acompañada
y aumentada posteriormente con su transformación
mediante retoque. El valor más repetido es el explotado,
que supera el 50%.
Longitud
≥50-59
40-49
30-39
≤20-29
Total
Testado
-
-
-
-
-
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica un predominio de la utilización de una superficie o cara (unifacial) en un 60%, frente a un 26% de los bifaciales. La dirección del debitado muestra un equilibrio entre la
obtención de una amplia lasca (preferencial), múltiples unipolares y centrípetas. Esta dirección clarifica el proceso general
que se muestra dual, centrípeto en un 70% y unipolar en un
30% de los casos. La dirección de las superficies de preparación confirma, con un 70% de valores centrípetos frente a un
30% de unipolares, que la gestión centrípeta es la predominante en el nivel Ib/Ic. Las distintas modalidades y sus características de gestión respecto de la cadena operativa muestran
un claro predominio de los unifaciales y una buena presencia
de los bifaciales, con escasa incidencia de los indeterminados
(cuadro III.50).
Los planos de percusión observados en los núcleos son
una muestra reducida, pero con predominio de facetados
(50%) y diedros (42%) que evidencia la presencia de elementos levallois que corresponden a fases operativas avanzadas, aunque éstos también están ya presentes en núcleos
iniciales.
III.2.2.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden de extracción
El orden de extracción de los productos configurados
muestra la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor producción de soportes amplios para su
transformación en retocados; hay mayor proporción de
lascas retocadas de 1º y 2º orden que no retocadas, circunstancia que se invierte en las piezas de 3º orden o ausentes de
córtex (cuadro III.51).
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas, con un 68% de
valores, a mucha distancia de las facetadas con un 11%.
La mayor elaboración de los productos configurados de 3º
Fases
Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
<25% 25-50% 51-75%
>75%
Total
Inicial
-
-
1
1
2
Unifacial/Unipolar
-
2
2
1
5
Explotado
-
-
2
7
9
Unifacial/Preferencia
l
-
3
-
4
Agotado
-
-
1
5
6
UNIFACIALES
1
2
5
1
9 (60)
Total
-
-
4 (23,5)
13 (76,5)
17
Bifacial/Preferencial
-
-
1
-
1
Anchura
≥50-59
40-49
30-39
≤20-29
Total
Bifacial/Bipolar
-
-
1
-
1
Testado
-
-
-
-
-
Bifacial/Centrípeto
-
-
1
1
2
Inicial
-
-
1
1
2
BIFACIALES
-
-
3
1
4 (26,6)
-
-
1
1
2
Explotado
-
-
1
-
9
Trifacial/Centrípeto
Agotado
-
-
-
6
6
TRIFACIALES
-
-
1
1
2 (13,3)
Total
-
-
2 (11,7)
15 (88,3)
17
Total
1
2
9
3
15
Cuadro III.49. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel Ib/Ic.
Cuadro III.50. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel Ib/Ic.
135
[page-n-149]
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lascas
7 (3,3)
58 (27,3)
147 (69,3)
212
Pr. retocado
6 (3,9)
62 (41,6)
81 (54,3)
149
Total
13 (3,6)
120 (33,2)
228 (63,1)
361
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 1º O
-
-
-
-
-
-
4
Lasca 2º O
9
3
40,2
3,1
2,2
107º
36
Lasca 3º O
3,4
2,2
108º
59
-
-
-
-
2
12,2
4,2
63,8
2,9
3,4
108º
18
13,9
4,9
94,8
3,7
2,2
109º
43
Cuadro III.53. Tipometría del talón en los productos configurados del
nivel Ib/Ic. L: longitud. A: anchura. S: superficie.
IA: índice alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia
del núcleo. AN: ángulo de percusión.
orden no muestra una complejidad relevante en los talones,
circunstancia que tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies diedras, mayoritarias entre las facetadas, confirman la producción más amplia de superficies
lisas. La corticalidad en los talones es relevante y ajustada a
la búsqueda de la mayor tipometría. Las superficies suprimidas (8%) corresponden a piezas transformadas mediante
el retoque y por tanto a ese proceso corresponde la especificidad de eliminar el talón (cuadro III.52).
Los talones más amplios se relacionan con las fases más
avanzadas del proceso de explotación y transformación. En
general no se observan diferencias significativas en los
valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, posiblemente por lo reducido de la muestra (cuadro
III.53).
Grado
Corticalidad
2
3
4
Total
151
43
(66,1)
13
(20)
3
(4,6)
6
(9,2)
65
2
-
1
-
-
1
Cuarc.
1
-
2
1
-
3
Otro
-
1
-
-
-
1
154
44
(62,8)
16
(22,8)
4
(5,7)
6
(8,5)
70
(31,25)
Sílex
89
34
(54,8)
16
(25,8)
10
(16,1)
2
(3,2)
62
Caliza
2
1
-
-
-
1
Cuarc.
3
2
1
-
-
3
Otro
-
-
-
-
-
-
94
Lasca
1
Caliza
Pr. retocado
0
Sílex
La corticalidad
La corticalidad muestra una mayor presencia en los
productos retocados (40%) frente a los no retocados (30%),
confirmando la búsqueda de una amplia tipometría ya
comentada. Esta corticalidad para los elementos producidos
presenta una proporción pequeña (0-25% de córtex con un
47%), mayoritaria en todas las piezas. Respecto a su ubicación, más del 80% de los productos presentan córtex en un
lado y en torno al 15% las piezas que lo tienen en dos lados.
La materia prima no presenta una variación significativa en
esta cuestión, pero nuevamente hay que recordar la baja
proporción de piezas no silíceas (cuadro III.54).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción muestran que la mayoritaria longitud entre 23 cm (50%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para la
Cortical
34,8
-
Pr. ret. 3º O
Superficie
3,1
-
Pr. ret. 2º O
Cuadro III.51. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel Ib/Ic.
9,2
Pr. ret. 1º O
36
(55,3)
17
(26,1)
10
(15,3)
2 (3,1)
65
(40,88)
248
80
(47,6)
33
(19,6)
14
(8,3)
8
(4,7)
168
Total
Cuadro III.54. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad en
los productos configurados del nivel Ia.
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetada
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 1º O
-
3
-
1
-
-
-
4
Lasca 2º O
17 (28,3)
26 (43,3)
6 (10)
5 (8,3)
3
1
2
60
Lasca 3º O
-
70 (61,4)
26 (22,8)
12 (10,5)
5
1
-
114
Pr. ret. 1º O
1
1
1
1
-
-
-
4
Pr. ret. 2º O
21 (40,3)
18 (34,6)
3
1
-
-
9
52
68
Pr. ret. 3º O
Total
-
43 (63,2)
9 (13,2)
4 (5,8)
1
-
11
39
161(53,3)
45 (14,9)
24 (7,9)
9 (2,9)
2
22
39 (12,9)
206 (68,2)
33 (10,9)
24 (7,9)
Cuadro III.52. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel Ib/Ic.
136
302
[page-n-150]
anchura. A mayor tipometría, mayor equilibrio entre las categorías con menos y más del 50% de córtex (cuadro III.55).
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1 y 2 (58%). Destaca la particularidad de los
productos retocados de 2º orden que muestran un equilibrio
entre la categoría de 1-2 (47%) y la de 3-4 (41%) aristas. Sin
embargo en todas las categorías existe un predomino de
pocos levantamientos por superficie (92% menos de 5
aristas), circunstancia que se explicaría por la búsqueda de la
máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que un 90% de los bulbos están
presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición. Aquellos
que resaltan de forma más prominente representan un 17% y
los suprimidos un 6%, posiblemente por su prominencia.
Respecto del orden de extracción se aprecia una mayor
presencia de bulbos marcados en los productos retocados
que en las lascas; ello posiblemente se vincula a una mayor
tipometría de los primeros productos. También es significaLongitud
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad <50% ->50% <50%->50% <50% ->50% <50% - >50%
tiva la categoría de bulbo suprimido (20%) entre los
productos retocados, indicador de la transformación más
avanzada y equilibrada hacia el uso (cuadro III.56).
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Otra
Total
Presente
242
8
5
1
256
Marcado
64
-
1
-
65
Suprimido
26
-
-
-
26
Total
332
8
6
1
347
Cuadro III.56. Características del bulbo según la materia prima
del nivel Ib/Ic.
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos, con un
70%, frente a los simétricos, con un 29%. La principal categoría simétrica es la triangular, muy próxima de la trapezoidal. La asimetría en cambio invierte los valores con categoría trapezoidal ligeramente dominante, con un 35% del
total. La sección trapezoidal asimétrica se vincula mejor con
los productos retocados de 3º orden. Respecto del eje de
debitado, la total simetría (90º) se da en el 77% de las piezas
y en especial entre las de 2º orden, que llegan a alcanzar el
83%, independientemente de si están o no retocadas
(cuadros III.57 y III.58).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 60% de la
muestra, seguida de la triangular con un 18% y por último
los gajos o segmentos esféricos con un 13%. Respecto del
orden de extracción se observa el predominio de las
Lasca 1º O
-
-
0-1
0-3
4
Pr. ret. 1º O
-
0-3
-
-
3
Lasca 2º O
2-1
4-2
27 - 10
10 - 7
63
Pr. ret. 2º O
2-2
11 - 11
17 - 13
9-1
66
Total
4-3
15 - 16
44 - 24
19 - 11
136
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Lasca 1º O
-
-
0-2
0-2
4
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Pr. ret. 1º O
0-1
-
0-3
0
3
Lasca 2º O
4
35 (83,3)
3
42
Lasca 2º O
1-1
8-1
22 - 8
18 - 10
69
Lasca 3º O
10
76 (77,5)
12
98
4
31 (81,5)
3
38
Pr. ret. 2º O
1-1
7-5
20 - 13
10 - 8
65
Pr. ret. 2º O
Total
2-3
15 - 6
42 - 26
28 - 20
141
Pr. ret. 3º O
11
45 (71,4)
7
63
Total
29 (12)
187 (77,5)
25 (10,3)
241
Cuadro III.55. Grado de corticalidad de los formatos longitud y
anchura en los productos configurados del nivel Ib/Ic.
Cuadro III.58. Ángulo de debitado del nivel Ib/Ic.
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
2 (7,6)
2 (7,6)
2
10 (38,4)
9 (34,6)
1
26
Lasca 3º O
9 (12,5)
4 (5,5)
6
30 (41,6)
20 (27,7)
3
72
Pr. ret. 2º O
4 (6)
5 (7,5)
1
9 (23,6)
15 (39,4)
4
38
Pr. ret. 3º O
12 (18,1)
10 (15,1)
2
14 (21,2)
27 (40,9)
1
66
27 (13,3)
21 (10,4)
11 (5,4)
63 (31,2)
71 (35,1)
9 (4,4)
Total
59 (29,2)
143 (70,8)
202
Cuadro III.57. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel Ib/Ic.
137
[page-n-151]
cuadrangulares largas en todas las fases de la cadena operativa. Hay pues una producción de lascas largas con cuatro
lados y sección trapezoidal en los elementos configurados.
La morfología técnica, que informa de la presencia de
productos desbordados y sobrepasados, indica que los
primeros representan el 16% y los segundos el 3%. La mayor
incidencia, cercana al 21%, se da en las lascas de 3º orden.
III.2.2.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque, como asociación de levantamientos, en el
nivel Ib/Ic muestra que el 62% de estas formas son denticuladas, seguidas de las escamosas con un 29%; el resto es
marginal. La proporción de las dimensiones aisladas de estos
elementos indica que la categoría “corto” (más ancho que
largo) representa el 61,6%, igual de largo que ancho en un
32,3% y largo o laminar (doble o más) en sólo el 6%. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas
mediante las categorías entrante (47%) y profundo (18,5%),
mientras que sólo es marginal sin modificación en un 32%.
Esta circunstancia indica la alta transformación lítica en el
nivel, ya detectada por otros valores (cuadros III.59 y III.60).
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 50% recto, cóncavo
en un 30% y convexo en el 16%. Filos convexos escasos
Proporción
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
1º O
2
1
-
-
3
2º O
25 (53,2)
19 (40,4)
3 (6,4)
-
47
3º O
34 (69,4)
12 (24,5)
2 (4,1)
1 (2)
49
Total
61 (61,6)
32 (32,3)
5 (5)
1 (1)
99
Cuadro III.59. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel Ib/Ic.
Extensión
1º O
Muy
Muy
Marginal Entrante Profundo
Marginal
profundo
-
-
1
2º O
3 (7,1)
3º O
6 (12,2) 11 (22,4) 25 (51)
Total
9 (9,7)
-
Total
4 (9,5)
42
-
49
4 (4,3)
10 (23,8) 19 (45,2) 6 (14,2)
1
92
7 (14,9)
21 (22,8) 44 (47,8) 13 (14,1)
apuntan a una mayor reutilización, con entrada en la superficie de la pieza y filos cóncavos. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados
izquierdo y derecho (40% y 43%), donde vuelven a ser los
rectos (50%) y cóncavos (28%) los mayoritarios, con independencia de su situación. Únicamente es reseñable que los
filos transversales del lado distal presentan una incidencia
alta de cóncavos (41%), circunstancia que apunta a que este
tipo de piezas están agotadas en mayor proporción que las
laterales (cuadro III.61).
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Cc-Cv.
Total
1º O
3
-
-
-
3
33 (60)
13 (23,6)
9 (16,3)
2º O
-
55
3º O
39 (43,8) 32 (35,9) 15 (16,8)
3 (3,3)
89
Total
73 (49,6) 45 (30,6) 24 (16,3)
3 (2)
147
Cuadro III.61. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel Ib/Ic.
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 50%
y 40% en los lados derecho e izquierdo, y en un 8% en el
lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es
mayoritario con un 94% en la categoría directo y un 4%
inverso. Respecto de la repartición del mismo, es casi
exclusivo continuo en su elaboración (96%) y sólo alguna
pieza como las lascas con retoque muy marginal presentan
esta característica. La extensión de las áreas de afectación
del retoque muestra que éste es completo (proximal, mesial
y distal) en el 74% de las piezas y parcial en el 25%. Esta
parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad distal en un
63% y a la mitad proximal en un 28%, circunstancia relacionada con la búsqueda de un apuntamiento más o menos
aguzado que marcarían las piezas sólo distales (20%)
(cuadros III.62 y III.63).
Los modos o tipos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas muestran un
predominio de las simples (47%) y sobreelevadas, con el
43%, seguidas de las planas con un 6% y escaleriformes
(3,6%). Estos valores no varían significativamente en las
distintas unidades arqueológicas.
Cuadro III.60. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel Ib/Ic.
Posición
Localización
Lat. izquierdo Lat. derecho Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
-
-
3
1º O
1
2
-
3
-
-
2º O
34
34
8
70
5
-
-
1
76
3º O
37
56
7
95
3
-
1
-
99
Total
72 (40,2)
92 (51,3)
15 (8,3)
168 (93,8)
8 (4,4)
-
1 (0,5)
1 (0,5)
178
Cuadro III.62. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel Ib/Ic.
138
[page-n-152]
Repartición
Continuo
Discontinuo
Parcial
Completo
P
1º O
5
M
MD
D
T
-
-
PM
-
-
2
-
-
2
2º O
70
4
2
7
2
5
2
1
51
3º O
105
3
2
2
2
9
7
3
80
Total
180
7
4
9
4
16
9
4
133
(96,2)
Total
(3,8)
13 (28,2)
8 (17,4)
187 (100)
29 (63)
46 (25,7)
133 (74,3)
Cuadro III.63. Repartición del frente del retoque según el orden de extracción del nivel Ib/Ic. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, muestran que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple, en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado en las raederas
laterales, aunque de forma no muy destacada. El retoque
plano, minoritario en general, afecta a raederas laterales,
dobles y desviadas (cuadros III.64 y III.65).
Modos
0
1
2
3
Total
Simple
5 (45,4)
47 (43,5)
16 (45,7)
23 (57,5)
91 (46,9)
Plano
-
6 (5,5)
2 (5,7)
4 (10)
12 (6,1)
Sobreelev.
5 (45,4)
52 (48,1)
17 (48,5)
10 (25)
84 (43,2)
Escalerif.
1 (9)
3 (2,7)
-
3 (7,5)
7 (3,6)
Total
11
108
35
40
194
Cuadro III.64. Modos del retoque de las unidades arqueológicas
del nivel Ib/Ic.
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple
Plano
Escaler. Total
4. Punta levallois retocada
-
1
-
-
1
6/7. Punta musteriense
2
2
-
-
4
9/11. Raedera lateral
11 (33,3) 15(45,4) 7 (21,2)
-
33
12/20. Raedera doble
16 (61,5) 7 (21,2) 3 (11,5)
-
26
21. Raedera desviada
10 (62,5) 5 (31,2) 1 (6,2)
-
16
22/24. Raedera transversal
2
3
-
-
5
25. Raedera cara plana
1
-
-
-
1
27. Raedera dorso adelga.
-
-
-
-
-
29. Raedera alterna
-
3
-
-
3
30/31. Raspador
-
3
-
-
3
34/35. Perforador
1
2
-
-
3
42/54. Muesca
5
3
-
-
8
-
4 (6,8)
58
-
-
9
La dimensión y el grado de transformación del retoque
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción muestra que la
longitud y la anchura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría, pasando de valores medios de 22 a 21 mm para
la longitud y de 3 a 2,4 mm para la anchura. La altura del
retoque, que implica mayoritariamente a las piezas sobreelevadas, se da especialmente en los productos de 2º orden,
circunstancia que se concreta en un bajo índice IF. La superficie retocada es menor en las piezas de 1º y 3º orden y muy
destacable en las de 2º orden. La relación existente entre las
posibilidades de extensión del retoque y la dimensión elaborada apunta a que conforme avanza la extracción y elaboración del retoque, éste se centra más en entrar en la pieza que
en alcanzar su máxima longitud, que se produce en los
productos de 1º orden. Las posibilidades de transformación
de los soportes mediante el retoque indica que son los de 2º
orden los que muestran una mayor posibilidad dimensional
(cuadro III.66).
Las distintas categorías de grado vinculadas al retoque
en las distintas unidades arqueológicas muestran que no
existen diferencias significativas, a excepción de la capa 0 o
nivel Ib, que presenta diferencias respecto del resto. Los
índices del grado de retoque muestran que éstos son inferiores a las capas del Ic y por tanto es un conjunto menos
retocado. La longitud de la superficie retocada de Ib/Ic
presenta un valor medio de 21,5 mm que se ajusta a la
longitud de los soportes no transformados, por lo que la
explotación es máxima en la dimensión longitud. La anchura
retocada con valor medio de 2,9 mm representa el 12% de la
anchura media de los soportes, circunstancia que señala una
43. Útil denticulado
45/50. Lasca con retoque
25 (43,1) 29 (50)
-
9
Cuadro III.65. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel Ib/Ic.
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Pr. ret. 1º O
20
3
3
1,1
57,3 1,36
837
6,8
3
Pr. ret. 2º O 22,38 3,48 4,77 0,84 93,23 1,43
667
16,52
70
Pr. ret. 3º O 20,75 2,45 3,36 0,90 84,22 1,46
606
13,45
88
Cuadro III.66. Grado del retoque y orden de extracción del nivel
Ib/Ic. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente
retocado. HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura
del frente retocado. SR: superficie total retocada en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP: superficie total del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
139
[page-n-153]
decidida elaboración de categorías sobreelevadas frente a
planas. Es decir, no se fabrican piezas planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario.
La altura de los frentes retocados, con valor de 3,9 mm, no
está próxima al grosor medio de los soportes que es de 8,4
mm y por tanto representa el 46% de esa dimensión. Ello
certifica la búsqueda de frentes simples y sobreelevados. Las
superficies retocadas son muy similares en ambos lados,
corroborado por el índice (F/R) en todas las unidades arqueológicas. La transformación mediante el retoque, principalmente en altura, como se ha comentado, sólo afecta a un
12% de la proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta
a un fuerte interés en economizar materia prima mediante
una máxima explotación volumétrica (cuadro III.67).
mente un 21,8% del total. Las raederas dobles alcanzan el
3,6%, y unidas a las convergentes sitúan en un 8,2% los filos
dobles. Las transversales alcanzan el 3% y el resto de raederas tienen valores marginales. Los raspadores y perforadores son poco significativos y ausentes los buriles. Las
muescas están presentes con un 3,6%, y los útiles denticulados representan la categoría predominante con casi un
28% (cuadro III.68).
Lista Tipológica
0
1
2
3
Total
1. Lasca levallois típica
1
2
-
1
4 (2,41)
2. Lasca levallois atípica
-
-
1
2
3 (1,8)
III.2.2.3.7. LA TIPOLOGÍA
3. Punta levallois
-
-
1
-
1 (0,6)
Entre los útiles dominantes, las raederas simples presentan una mayor proporción de convexas y porcentual-
4. Punta levallois retocada
-
-
1
-
1 (0,6)
5. Punta pseudolevallois
1
-
-
-
1 (0,6)
6. Punta musteriense
-
2
-
-
2 (1,2)
7. Punta musteriense alarg.
-
1
-
-
9. Raedera simple recta
Grado
0
1
2
2
1 (0,6)
7
1
-
10 (6,1)
3
Total
10. Raedera simple convexa
2
10
5
5
22 (13,2)
1
1
1
4 (2,41)
LFi
12,66
23,11
20,9
24,9
22,52
11. Raedera simple cóncava
1
LFd
19,25
22,34
19,35
21,42
21,49
13. Raedera doble rect-cv.
-
-
1
-
1 (0,6)
LFt
14
17,7
22,7
19,57
19,26
15. Raedera doble biconv.
-
1
-
2
3 (1,8)
1
-
-
1 (0,6)
-
-
1
-
1
-
1 (0,6)
LF
15,88
22,13
20,62
22,21
21,52
16. Raedera doble bicónc.
-
AFi
1,5
3,18
3,13
2,45
2,95
17. Raedera doble cc.-conv.
-
AFd
1,87
3,1
2,5
3,32
2,95
18. Raedera converg. recta
AFt
4
2
2,85
3,21
2,71
19. Raedera converg. conv.
-
6
-
1
7 (4,2)
AF
2,2
3
2,79
3
2,91
21. Raedera desviada
-
5
4
-
9 (5,4)
HFi
3
4,88
3,12
2,54
4,06
22. Raedera transv. recta
-
1
1
-
2 (1,2)
HFd
2,37
3,97
3,4
3,25
3,67
23. Raedera transv. conv.
-
3
-
-
3 (1,8)
HFt
5
3
4,64
4,78
4,07
25. Raedera cara plana
-
2
-
-
2 (1,2)
HF
3,16
4,22
3,6
3,34
3,87
29. Raedera alterna
-
1
-
1
2 (1,2)
-
-
2 (1,2)
-
1 (0,6)
IF
0,76
0,82
0,91
1,36
0,94
30. Raspador típico
1
1
SFi
19
88,11
70,31
66
75,99
31. Raspador atípico
1
1
-
1
3 (1,8)
SFd
36,87
78,7
54,92
80,35
72,66
34. Perforador típico
-
1
1
-
2 (1,2)
SFtr
60
37,5
74
75,28
59,23
35. Perforador atípico
-
-
1
-
1 (0,6)
SR
36,05
76,91
64,39
72,06
71,78
38. Cuchillo dorso natural
-
-
-
2
2 (1,2)
F/Ri
1,65
1,25
1,35
1,45
1,33
40. Lasca truncada
-
-
-
1
1 (0,6)
F/Rd
1,24
1,43
1,77
1,54
1,50
42. Muesca
1
3
1
1
6 (3,6)
F/Rtr
2,28
1,7
1,13
1,12
1,43
43. Útil denticulado
3
25
5
13
46 (27,7)
F/R
1,61
1,39
1,48
1,42
1,43
44. Becs
-
1
-
-
1 (0,6)
45/50. Lasca con retoque
1
6
-
2
9 (5,4)
51. Punta de Tayac
1
1
-
-
2 (1,2)
62. Diverso
-
2
-
-
2 (1,2)
14
83
25
44
166
SP
489,9
635,5
618,6
621,1
619
IT
10,1%
15,3%
11,1%
11,2%
13,2%
Cuadro III.67. Grado del retoque por unidad arqueológica del nivel
Ib/Ic. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente
retocado. HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura
del frente retocado. SR: superficie total retocada en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP: superficie total del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
140
Total
Cuadro III.68. Lista tipológica de las unidades arqueológicas
del nivel Ib/Ic.
[page-n-154]
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son los raspadores, muescas y raederas simples; a pesar de
ello no alcanzan el índice 1,5 lejano del 2 laminar. No se
aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera
con los elementos levallois, que en cambio sí muestran una
diferencia significativa en el índice de carenado al ser las
más delgadas de todas las piezas con diferencia y las de
menor peso. Respecto del orden de extracción, están mayoritariamente elaboradas sobre soportes de 3º orden, circunstancia que contrasta con las raederas simples, que presentan
mayor número de elementos corticales (cuadro III.69).
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Lasca levallois
7
1,18
6,87
2,36
0
1
6
Raedera simple
36
1,2
4,57
7,02
2
19
15
III.2.2.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel Ib/Ic es menor entre
los productos retocados (30,8%) que entre las lascas
(48,8%), y entre éstas más numerosas las de 3º orden. La
incidencia de la fracturación respecto a los restos de talla y
núcleos no es clara, como ya se ha comentado. La presencia
de retoque en los restos de talla no es significativa (2%).
Complejo vuelve a ser diferenciar si los restos de talla
corresponden a fragmentos informes del proceso de talla o a
fragmentos informes por transformación exahustiva de productos configurados y retocados. La industria de este nivel
presenta una fracturación total del 41%, que entre los
productos retocados alcanza un 31%; nuevamente se aprecia
una alta explotación y transformación de los elementos
líticos (cuadro III.71).
Índices Industriales
Real
Esencial
3,47
-
4
-
I. Facetado amplio (IF)
11,87
-
I. Facetado estricto (IFs)
3,23
-
Raedera transv.
5
0,75
3,85
4,14
-
2
3
Raed dos frentes
23
1,19
3,68
11,32
-
7
16
Raedera inversa
2
-
-
-
-
2
-
Raspador
5
1,32
4,54
8,08
-
2
3
Cuch. dorso nat.
2
-
-
-
-
2
-
Muesca
6
1,24
3,36
8,11
1
2
3
I. Levallois tipológico (ILty)
4,82
5,37
Denticulado
46
1,18
3,1
5,82
-
20
26
I. Raederas (IR)
40,36
44,97
I. Retoque Quina (IQ)
3,4
7,3
I. Charentiense (ICh)
16,2
18,1
Grupo I (Levallois)
2,4
2,6
Grupo II (Musteriense)
42,7
47,6
Grupo III (Paleolítico superior)
5,4
6,1
Grupo IV (Denticulado)
27,7
30,8
Grupo IV+Muescas
31,3
34,9
Cuadro III.69. Índices tipométricos, peso y orden de extracción
del nivel Ib/Ic.
Los índices y grupos industriales
Los valores del nivel Ib/Ic presentan un muy bajo índice
levallois de 3,4, lejos de la línea de corte establecida en 13
para poder ser considerado de muy débil debitado levallois.
El índice laminar de 4 se sitúa entre la consideración de
débil y muy débil. El índice de facetado es de 11, por encima
del 10 fijado para definir la industria como facetada. Las
agrupaciones de categorías muestran que el índice levallois
tipológico de 4,8 está muy distante del 30 considerado para
asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II (42,7) y los
índices esenciales de raedera con valor de 45 estiman su
incidencia como media, considerada alta a partir de 50. El
particular índice charentiense de 16, lejos del 20, permite
considerar este conjunto como no charentiense. El Grupo
III, formado principalmente por raspadores y en menor
medida perforadores, presenta un índice esencial de 6,1,
definido como débil. Por último el Grupo IV, con un índice
de 30,8, se define como alto y cerca del límite 35 considerado para dar paso a la categoría muy alta, que alcanzaría si
añadimos las muescas. Por tanto y en resumen, el nivel Ib/Ic
de Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de denticulados del Paleolítico medio con
presencia media de raederas y baja incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior (cuadro III.70).
I. Levallois (IL)
I. Laminar (ILam)
Cuadro III.70. Índices y grupos industriales líticos del nivel Ib/Ic.
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
11
6
17
35,3%
Lasca 1º O
2
2
4
50%
Lasca 2º O
30
28
58
48,2%
Lasca 3º O
45
72
147
48,9%
No retocado
77
102
209
48,8%
Pr. ret 1º O
5
1
6
16,6%
Pr. ret. 2º O
44
18
62
29,1%
Pr. ret. 3º O
54
27
81
33,3%
Retocado
103
46
149
30,8%
Total
180
148
358
41,3%
Cuadro III.71. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel Ib/Ic.
141
[page-n-155]
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son
los denticulados (43%), seguidos de las raederas desviadas,
simples y dobles con valores en torno al 30%. Las tres
puntas clasificadas se hallan todas fracturadas distalmente.
No hay ninguna categoría significativa de estar poco o nada
fracturada. El grado de fractura es predominantemente pequeño. La ubicación de las fracturas se presenta mayoritaria
en el extremo distal de las piezas retocadas (40,5%), especialmente en puntas, raederas desviadas y denticulados. El
extremo proximal no presenta ninguna elección significativa. Divididas las piezas en dos mitades, el porcentaje de
fracturación es superior distalmente (51,8%) que en la mitad
proximal (31,4%), y menor en los lados (16,6%). Ello apunta a que existe una tendencia a suprimir el extremo distal de
las piezas cuya causa puede ser funcional, de configuración
o utilización. Por último, la incidencia de la fracturación
respecto de los modos de retoque indica que existe un
porcentaje similar entre piezas con retoque simple y retoque
sobreelevado fracturadas (42,6% y 48,1%, respectivamente).
Las escasas piezas con retoque plano no alcanzan el 10% y
tienen fractura distal. De reseñar es que las piezas con
retoque simple ubican las fracturas en la porción proximal
en casi la mitad de casos. La valoración de la fracturación en
este nivel debe tener presente una baja presencia de
elementos, a diferencia de otros niveles (cuadros III.72,
III.73 y III.74).
III.2.2.3.9. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
en la categoría núcleo son 17 piezas a las que habría que
sumar 7 más transformadas en productos retocados con filos
sobretodo denticulados. Este grado de transformación de un
28% puede ser considerado alto. Los diferentes tipos de
núcleos identificados son mayoritariamente gestionados por
una sola superficie (60% de unifaciales) frente a más caras.
La dirección de debitado dominante (38,5%) es unipolar
(fig. III.26, núm. 10, 11), aunque con valores muy próximos
a los debitados centrípeto (fig. III.26, núm. 2, 3, 9) y preferencial (fig. III.26, núm 5, 7), también con un 30%.
La dirección bipolar tiene escasa incidencia (fig. III.26,
núm 6), así como la preferencial. Las características de las
superficies de debitado planas-convexas y las de preparación
con planos multifacetados indican la presencia de gestión
levallois mayoritariamente centrípeta en el nivel Ib/Ic. Otros
núcleos con superficies de morfología piramidal (fig. III.26,
núm. 4), discoide (fig. III.26, núm 9) y los unipolares sobre
gajo (fig III.26, núm 1, 10, 11) se distancian de los levallois.
Así pues una buena parte de los pocos núcleos recuperados
en el nivel Ib-Ic pueden se conceptualizados en la órbita de lo
que se considera levallois y con bajos valores tipométricos.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso), supone
un 4,8% de las lascas y un 6,6% de los útiles, por tanto
valores bajos. Teniendo en cuenta que el porcentaje de lascas
no transformadas mediante el retoque es alto (61%), lo que
supone un alto rechazo de elección. Las lascas levallois con
142
Gr. Fracturación
0-25% 26-50% 50-75%
>75%
Total
Punta
3
-
-
-
3
Raedera simple
5
6
-
-
11
Raedera doble
1
-
-
1
2
Raedera transv.
-
1
-
-
1
Raedera desviada
3
-
-
-
3
Muesca
2
-
-
-
2
Denticulado
8
10
2
-
20
Indeterminado
1
2
-
5
8
Total
23 (46)
19 (38)
2 (4)
6 (12)
50
Cuadro III.72. Grado de fracturación en los productos retocados
del nivel Ib/Ic.
Situación
P
PM
MD
D
L
Total
Punta
-
-
-
3
-
3
Raedera simple
2
2
3
3
1
11
R. doble/converg.
1
-
-
1
1
3
Raed. transversal
-
-
-
-
1
1
Raedera desviada
-
-
-
3
-
3
Denticulado
4
2
2
6
3
17
Total
7 (18,4) 4 (10,5) 5 (13,1) 16 (42,1) 6 (15,7)
38
Cuadro III.73. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel Ib/Ic. P: proximal. PM: próximo-mesial.
PD: próximo-distal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Proximal
6
-
6
12
Próximomesial
2
-
3
8
Proximal-distal
-
-
-
-
1ª mitad
8 (47)
-
9 (53)
17 (31,4)
Mesodistal
1
2
8
11
Distal
10
3
4
17
2ª mitad
11 (29,2)
5 (17,8)
12 (42,8)
28 (51,8)
Lateral
4 (44,4)
-
5 (55,6)
9 (16,6)
Total
23 (42,6)
5 (9,2)
26 (48,1)
54
Cuadro III.74. Fracturación y modos de retoque del nivel Ib/Ic.
7 ejemplares son de excelente factura (fig. III.27, núm. 5 y
9). Son de talla amplia con media de 24,8 mm y con morfología cuadrangular larga (50%). De reseñar la ausencia de
láminas levallois. Como punta levallois retocada se ha incluido una pieza de 3º orden con retoque simple (fig. III.27,
núm 1). Las puntas pseudolevallois (fig. III.27, núm 7) y
los cuchillos de dorso natural tienen escasa incidencia,
aunque hay que recordar la dificultad de valorar este tipo de
útil en una industria de pequeño formato; sólo hay 8 piezas
de más de 3 cm. Por ello, si consideramos todas las lascas
[page-n-156]
con córtex opuesto a filo, ampliaríamos la clasificación a un
5% de la lista tipo, porcentaje débil. Las puntas musterienses, con dos ejemplares (1,8%), están presentes con
piezas poco típicas, por desviadas, escasa simetría de sus
bordes y configuración de apuntamiento, una de ellas sobre
lámina (fig. III.27, núm. 2, 3). No existen limaces ni protolimaces. Una pieza no muy típica se ha incluido entre las
puntas de Tayac (fig. III.27, núm. 6).
Las raederas simples o laterales agrupadas suman 36
ejemplares, en mayor proporción de convexas que representan un 13,2% del total y poco frecuentes las cóncavas
(2,4%). Tipométricamente las raederas laterales están entre
los útiles retocados de mayor formato (27,5 x 23,7 x 7,8
mm), sin apenas variación respecto al orden de extracción.
Las 21 piezas con córtex representan el 58% de éstas y
tienen un formato medio de 27,2 x 23,1 x 7,7 mm. El soporte
de estas raederas es mayoritariamente cuadrangular largo en
un 39% (fig. III.28, núm. 2, 3) y gajo en 30% (fig. III.28,
núm. 5, 6, 9), con un 19% de piezas desbordadas y un 5% de
sobrepasadas. Asimétricas en un 88%, principalmente trapezoidales (53%). La morfología del retoque indica una distribución bimodal con escamoso (29%) y denticulado (62%), a
distancia del escaleriforme con un 4,5%. Estas raederas
presentan una extensión de retoque amplia, sin piezas con
retoque parcial y un 24% con retoque marginal. El retoque
directo se distribuye en los lados derecho (56%) e izquierdo
(43%) y en su modo es principalmente simple (45%), sobreelevado (33%) y plano (21%). No hay piezas claras sobre
soporte levallois ni talón multifacetado. Generalmente las
raederas laterales son de bella factura, bien configuradas con
debitado previo variado en el que destacan el preferencial
(36%) y el unipolar (26%), el resto configuran fases del
centrípeto (bipolar, ortogonal y centrípeto).
Las raederas dobles y convergentes con 6 y 8 ejemplares, representando un 21% de las raederas. Como elementos de mayor transformación por retoque presentan un
57% de corticalidad. Tipométricamente son de gran formato
(32 x 27,5 x 10,6 mm). Mayoritariamente cuadrangulares
largas (36%) (fig. III.29, núm. 2, 6). Destaca la ausencia de
piezas desbordadas y sobrepasadas. En igual proporción de
simétricas que de asimétricas. La morfología del retoque
indica aquí una distribución unimodal con un 73% de escamoso y un 26% de denticulado. Estas raederas también
presentan una extensión amplia del retoque, con un 35% de
piezas con retoque parcial. El modo de retoque es sobreelevado (59%), simple (26%), plano (14,8%). No se observa el
escaleriforme. Sin piezas sobre lasca levallois ni talón multifacetado. Son de bella factura y con debitado dorsal principalmente unipolar (44%) y preferencial (33%).
Las raederas desviadas son 10 ejemplares con tipometría media de 26,4 x 25 x 8,3 mm, un formato algo menor
que laterales y dobles. En igual proporción (50%) son
anchas y largas y no hay piezas con córtex. Las formas son
diversificadas sin gajos y dominio de cuadrangulares cortas
y largas (fig. III.29, núm. 1, 3, 9). Un 90% de las piezas son
asimétricas. Dos piezas sobrepasadas o desbordadas. La
morfología del retoque indica aquí una distribución
unimodal con un 80% de escamoso y apenas un 10% de
denticulado. La extensión del retoque es amplia con un 15%
de retoque parcial y otro 20% de marginal. El modo de
retoque es sobreelevado (66%), simple (33%). Se observa un
soporte levallois y ausencia de talones multifacetados. Su
debitado dorsal mayoritario es centrípeto (40%), con cierta
incidencia del ortogonal (10%) y presencia del preferencial
(30%). Son piezas bien elaboradas de formato no muy
amplio, sobre lascas desviadas (30%), retoque sobreelevado
y por lo general con convergencia apuntada (40%); también
están presentes los ejemplares dobles (20%).
Las raederas alternas son 2 ejemplares (fig. III.29,
núm. 7) con retoque predominante simple, debitado dorsal
preferencial y morfología cuadrangular larga. Las raederas
transversales presentan 5 ejemplares con tipometría de 17,8
x 25,2 x 8 mm. Su morfología es variada, generalmente más
ancha que larga (fig. III.29, núm. 8). El debitado es variado
y con ausencia de soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es simple y sobreelevado. Estas piezas,
mayoritariamente convexas, representan un porcentaje esencial débil (3 %). Las raederas de cara plana presentan una
baja incidencia con dos piezas, una cuadrangular larga con
retoque simple, talón cortical y desbordada.
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan en
conjunto 9 piezas con ausencia de buriles e incidencia principal de raspadores, con cuatro ejemplares de factura mediocre: todos en extremo distal de lasca (fig. III.30, núm. 8,
9, 10), uno en hocico (fig. III.30, núm. 7) y otro circular (fig.
III.30, núm. 5). Los perforadores suman tres piezas que
suponen un porcentaje esencial de 1,8, considerado débil. La
fracturación no está documentada y hay una buena presencia
de piezas desbordantes y sobrepasadas (50%). No hay soportes levallois ni talones multifacetados. El apuntamiento es
de cortas proporciones, con existencia de pequeños guijarros
marinos como soportes (fig. III.30, núm. 6).
Las muescas son seis (fig. III.32, núm. 1, 3, 4), todas
ellas retocadas. Tipométricamente son de formato medio
(27,1 x 25,3 x 9,1 mm), con un 50% de piezas corticales,
morfología de soportes diversificados y asimétricas. La
morfología del retoque es básicamente denticulado (66%) y
el modo sobreelevado (63%) y simple (37%). Son piezas
denticuladas cóncavas bien elaboradas con extremos marcados y aguzados por rupturas de convergencia (méplat,
córtex, fractura, etc.). El debitado dorsal es variado pero
preferentemente centrípeto, con alguna pieza desbordada y
sin soporte levallois ni talones multifacetados. Como en
otros tipos, hay una cierta incidencia (20%) sobre restos de
talla o núcleos y fragmentos.
Los denticulados (fig. III.31 y III.32) representan el
grupo de útiles mayoritario con 46 piezas (31,2%). Éstos
pueden ser divididos en laterales simples (58%), dobles
(21%), transversales (13%) y alternos e inversos (6%). Generalmente están bien configurados, con denticulación marcada y algunos con espinas pronunciadas. Su formato en
comparación a las raederas es inferior (24,4 x 22,1 x 8,5
mm), con un 43% de piezas corticales, morfología de
soportes diversificados, entre los que son de reseñar los
cuadrangulares largos (45%) y cortos (27,5%) y pocas piezas
143
[page-n-157]
en gajo (13,7%) y triangulares (13,7%). Las piezas son
asimétricas (63%) y simétricas en un 37%. La morfología del
retoque es obviamente denticulada y el modo se presenta
bimodal, con un 50% de retoque simple y un 43% de sobreelevado, frente a un 7% de escaleriforme. La extensión del
retoque presenta un 19% de parcialidad y un 6% de retoque
marginal. El debitado dorsal mayoritario es el vinculado al
centrípeto, con un 50%, seguido del unipolar 35% y del
preferencial con un 14%. Hay un 9% de piezas desbordadas
(fig. III.31, núm. 6) y sobrepasadas (fig. III.31, núm 10), un
soporte levallois y sin talones multifacetados. La incidencia
de denticulados sobre núcleo o resto de talla es del 13%. La
fracturación es muy significativa (39%), distal (fig. III.32,
núm. 5, 7, 10), proximal (fig. III.32, núm. 2, 8, 12), lateral o
hemilasca (fig. III.32, núm. 11) y mesial. La fracturación
configura una ruptura de convergencia acusada que dificulta
separar muescas de denticulados en su morfología final (fig.
III.32, núm. 8, 12). Las piezas sobre gajo son relevantes (fig.
III.31, núm. 4, 11). Hay piezas múltiples de configuración
particular, sobreelevadas con fuertes apuntamientos en sus
vértices y que pueden ser definidas como un morfotipo individualizado (fig. III.27, núm. 4 y fig. III.31, núm. 2). Los
denticulados son de cuidada elaboración en sus frentes retocados, dificultando la separación con las raederas.
III.2.2.4. VALORACIÓN DEL NIVEL Ib-Ic
La sedimentación de este nivel arqueológico es característica de un ambiente húmedo con abundante materia orgánica y, por tanto, elevada pedogénesis; así como escasa fracción de aportación exógena o endógena. El nivel registra un
depósito travertínico (Ib) con baja energía hídrica formado
por un conjunto de bioconstrucciones con morfologías tubulares (helechos, juncos, herbáceas, etc.) sin material arqueológico en su interior.
El nivel fue excavado en una extensión de 8 m2 (una
superficie máxima de 13 m2 –capa 1– y mínima de 5 m2
–nivel Ib y capa 3–); ésta representa únicamente el 10% del
área ocupacional máxima, que pudo alcanzar los 100 m2 y
el volumen excavado los 3 m3. Los elementos arqueológicos documentados son 3.095, lo que supone una media
de 1.031 restos/m3, de los cuales 557/m3 son piezas líticas
y 474/m3 restos óseos. Es decir, 23 elementos por cuadro y
capa. La relación de diferencia entre ambas categorías (F/I)
es de 0,8. Las cantidades de materiales óseos y líticos
(1.422 y 1.673) son lo suficientemente amplias de cara a
una contribución cuantitativa en el estudio del nivel Ib/Ic.
Esta distribución se presenta desigual, tanto en la industria
como en los restos óseos, con dos concentraciones localizadas en los extremos NE (cuadros B3, B4 y D4) y SW
(cuadros F2, H2, y J3) del área que representan, respectivamente, el 37% y 33% de los elementos. Esta distribución, que se dispone topográficamente paralela al frente de
visera, podría haber estado condicionada por la presencia
de los edificios travertínicos en su zona media y el correspondiente buzamiento hacia el E, que generaría un ligero
flujo hacia los extremos, mayor al NE. La sedimentación,
está sellada por una fuerte carbonatación que engloba
algunos travertinos.
144
El proceso erosivo, mecánico y fisioquímico, hace
difícil discernir los posibles eventos ocupacionales que se
produjeron en el nivel Ib/Ic. En la excavación no se han
detectado hogares, aunque un tercio del registro arqueológico está termoalterado (28% de las piezas líticas y el 32%
de las óseas).
En cuanto a la industria lítica, se caracteriza por un alto
índice de elementos producidos frente a los de explotación,
destacando, la ausencia de percutores. La materia prima
empleada es de forma mayoritaria, el sílex. El soporte de
caliza, muy frecuente en el área y de proporciones mayores,
no es utilizado como recurso generalizado en el nivel Ib/Ic.
Las piezas de sílex tienen un alto grado de alteración que
abarca a la casi totalidad del conjunto, de las cuales un tercio
corresponden a alteraciones térmicas.
Las áreas del yacimiento donde se realizaron los
procesos de explotación de los núcleos no se detectan con
nitidez, al estar distribuidos éstos por los distintos cuadros y
no existir vinculación con los lugares de mayor concentración de restos de talla. A efectos de evaluar la dimensión
tipométrica, los datos de tendencia central son: núcleo (26 x
25 x 14 mm), resto de talla (16 x 13 x 9 mm), lasca (21 x 20
x 6 mm) y producto retocado (26 x 24 x 8 mm); lo que representa para el total una media de 19 x 17 x 7 mm. Así pues,
el conjunto industrial lítico puede considerarse de tamaño
muy pequeño –con valores por debajo de los 2 cm para las
mediciones de longitud, anchura y grosor– y con alto grado
de reutilización.
Los núcleos presentan unos formatos de longitud y
anchura de hasta 4 cm y están explotados o agotados (88%).
La gestión es unifacial (60%) con dirección de debitado
variada, presencia marginal de gestión levallois centrípeta y
planos multifacetados de preparación. Las lascas presentan
talones principalmente lisos, aunque existen facetados y la
cara dorsal de las piezas muestra que el grado de corticalidad es ligeramente mayor en los productos retocados
(40%) que en las lascas (30%). La morfología de los
productos configurados revela el predominio de las formas
de cuatro lados (60%), seguida de la triangular y gajos. Hay
una producción de lascas largas con cuatro lados y sección
trapezoidal en los útiles más elaborados, con incidencia
importante de los gajos. La simetría de la sección transversal
de los productos líticos configurados también muestra un
ligero predominio de la categoría triangular frente a la trapezoidal. La asimetría, en cambio, invierte esta dominancia,
donde estos valores son más notorios en las piezas corticales, circunstancia que relaciona la morfología y el orden
de extracción. La sección trapezoidal se vincula mejor con
los productos retocados, que se caracterizan, mayoritariamente, por una morfología denticulada, proporción “corta”,
extensión entrante y filo retocado recto. Esta circunstancia
reafirma la alta transformación ya detectada por otros
valores en el nivel.
El frente retocado es lateral, localizado en la cara dorsal
(directo), continuo y, de forma mayoritaria, completo en su
extensión. Los modos muestran un predominio de los
simples (47%) y sobreelevados (43%), y por último los
planos (6%). Los diferentes útiles retocados se elaboran con
[page-n-158]
retoque simple o sobreelevado, aunque con algunas diferencias reseñables. El primero es más utilizado que el sobreelevado en las raederas laterales, y éste en cambio es mayor en
las dobles y desviadas. La longitud del retoque presenta un
valor medio (21,5 mm) que se ajusta a la misma dimensión
de los soportes no transformados. Por ello puede decirse que
la explotación en “longitud” es máxima y que se da con
elaboración bimodal de las categorías simple y sobreelevada. Así pues, no se fabrican piezas planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario.
La altura de los frentes retocados (4 mm), con valor próximo
al grosor medio de los soportes (6 mm), certifica la
búsqueda igualmente de frentes sobreelevados.
Entre los útiles mayoritarios, las raederas simples
presentan un alto dominio de las convexas, seguidas de las
dobles y convergentes (8%), y las raederas desviadas (5%) y
algo menor las transversales. Los raspadores y los perforadores son poco significativos y no existen buriles. Los útiles
denticulados representan la categoría dominante con casi el
30%. Las piezas retocadas con mayor índice de alargamiento
son los raspadores, muescas y raederas simples, aunque lejos
de considerarse laminares. No se aprecia una tendencia a
elaborar piezas largas, ni siquiera con los elementos levallois, que en cambio sí muestran una diferencia en el índice
de carenado (6,8), siendo las piezas más delgadas. Respecto
al orden de extracción, los elementos configurados están
mayoritariamente elaborados sobre soportes de 3º y 2º
orden, con la diferencia de que las raederas con dos frentes
presentan una mayoría de soportes de 3º orden. En cambio,
se constata un predominio de elementos corticales entre las
raederas laterales.
El índice de fracturación del nivel Ib/Ic es mayor en las
lascas que en los productos retocados, y las categorías tipológicas más fracturadas son denticulados, raederas simples y
raederas dobles. La ubicación de las fracturas es mayoritaria
en los extremos distales de raederas simples y denticulados,
con tendencia a suprimir los mismos como método para
transformarlas. Las piezas con retoque sobreelevado están
mucho más fracturadas que las de retoque simple. Las categorías industriales reflejan una gestión levallois significativa
en los núcleos identificados y un débil debitado levallois.
Los valores industriales presentan un bajo índice laminar
con un facetado mínimo, aunque con formas diedras. Así
pues, la industria del nivel Ib/Ic puede definirse, por sus
características técnicas de debitado, como no facetada, no
laminar y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera consideran su incidencia como media. Las raederas laterales
presentan morfología cuadrangular y asimetría trapezoidal
con un debitado preferencial y centrípeto, y su retoque es
simple y sobreelevado. Las raederas dobles presentan
morfología cuadrangular y simetría/asimetría bimodal trapezoidal y triangular, con un debitado unipolar y preferencial,
y retoque sobreelevado. Las raederas desviadas, de menor
formato que las anteriores, presentan morfología cuadrangular y asimetría triangular y trapezoidal, con debitado
centrípeto y retoque sobreelevado. Las raederas transversales, de formato medio, presentan variadas morfologías,
debitados y simetrías. El índice de materiales pertenecientes
al Grupo III, formado principalmente por raspadores y
perforadores, es bastante bajo. Finalmente, el índice de
piezas del Grupo IV es alto, con denticulados de morfología
cuadrangular, asimetría trapezoidal y retoque simple y
sobreelevado. Las muescas presentan morfología diversa,
debitado centrípeto y retoque sobreelevado mayoritario.
En resumen, se puede decir que el nivel Ib/Ic remite
tipológicamente a los conjuntos de lascas del Paleolítico
medio, con denticulados, débil presencia de útiles del grupo
Paleolítico superior e incidencia media de raederas. El
espacio estudiado del nivel indica que los productos retocados no tienen concentraciones particulares y que su distribución es aleatoria. Los núcleos son introducidos en el yacimiento en fases no iniciales o avanzadas y difieren de los
formatos de lascas amplias. Los núcleos son explotados en
un alto grado y reutilizados, por ello su porcentaje es bajo.
Las morfologías observadas muestran una explotación avanzada y sería conveniente saber si la fragmentación es parte
de una sistemática operativa no detectada. La fragmentación
y reducción de la industria es importante, con existencia de
pocos productos con córtex extenso, que apuntan a que las
cadenas operativas se han iniciado en otros espacios, dentro
o fuera del yacimiento. Por ello, las secuencias de explotación y configuración guardan diferencias, en un nivel en el
que predominan las pequeñas morfologías finales líticas
muy transformadas. Las secuencias de configuración manifiestan una relación preferencial de soportes de mayor
formato y morfologías transformadas (raederas y denticulados), y la variabilidad morfológica de los soportes no se
ajusta a morfotipos que puedan ser considerados seleccionados.
En conclusión, el nivel Ib-Ic presenta procesos de alteración postdeposicionales, travertinos y encostramientos
estalagmíticos. El proceso erosivo cenital del farallón, cuya
línea de visera coincide con la proyección del nivel, ha generado un resultado negativo por su impacto a modo de
“cortina de agua”. Las estrategias de aprovisionamiento
preferencial del sílex implican desplazamientos a cierta
distancia del yacimiento, dado que este material no se localiza con abundancia en las inmediaciones.
Las cadenas operativas líticas se muestran fragmentadas, hecho que puede responder a una movilidad de
objetos entre diferentes y próximos lugares de ocupación.
Sin embargo, la alta concentración de vestigios arqueológicos apunta más a una entrada y transformación de éstos en
el interior. Los estudios actuales no permiten saber si las
actividades técnicas desarrolladas en el nivel Ib/Ic eran
complementadas o no en otros lugares. Igualmente es difícil
pronunciarse sobre las características de la ocupación del
espacio interior; tal vez pudo ser amplia, dado el volumen,
transformación y concentración de los restos documentados.
El hábitat posiblemente funcionó como un lugar con una
ocupación de corta duración en el que se desarrollaron actividades diversas.
145
[page-n-159]
Fig. III.26. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel Ib/Ic.
146
[page-n-160]
Fig. III.27. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas y puntas del nivel Ib/Ic.
147
[page-n-161]
Fig. III.28. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel Ib/Ic.
148
[page-n-162]
Fig. III.29. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas dobles, convergentes, transversales y desviadas del nivel Ib/Ic.
149
[page-n-163]
Fig. III.30. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores, perforadores, punta de Tayac y lasca truncada del nivel Ib/Ic.
150
[page-n-164]
Fig. III.31. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel Ib/Ic.
151
[page-n-165]
Fig. III.32. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados y muescas del nivel Ib/Ic.
152
[page-n-166]
III.2.3. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO II
El estrato II se halla individualizado por sus características morfoestructurales (color, fracción, composición, alteración, etc.) en una unidad litoestratigráfica. Posiblemente la
menos potente y extensa de todo el yacimiento. La excavación
se realizó en los años 1992-93 y desde el punto de vista del
presente estudio es valorada como una única unidad arqueológica. El nivel II se presenta limoso, erosionado y afectado
por madrigueras, especialmente hacia el sur, y muy brechificado al norte. Hacia el oeste pierde rápidamente potencia y
desaparece. Todas estas circunstancias han condicionado el
proceso de excavación, y sólo una reducida área del mismo
pudo ser excavada mediante levantamiento tridimensional,
mermando las valoraciones espaciales.
hacia el este y mínima de 5 cm al oeste (fig. III.33, III.34,
III.35, III.36 y III.37):
- Unidad arqueológica 1 (nivel II): cuadros B2, B3,
D2, D3, D4, F2, F3, F4 (8 m2).
III.2.3.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL II
A nivel arqueológico, la extensión excavada se individualiza en una única unidad con potencia máxima de 20 cm
Fig. III.35. Corte sagital meridional del nivel II. Sector occidental.
Fig. III.36. Superficie inicial del nivel II. Sector occidental.
Fig. III.33. Planta del yacimiento con situación de la excavación.
Fig. III.34. Corte frontal occidental del nivel II. Sector occidental.
Fig. III.37. Detalle basal del nivel II con estructura de combustión.
Sector occidental.
153
[page-n-167]
III.2.3.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL II
La distribución de los materiales arqueológicos no ha
podido ser individualizada y por tanto tampoco la ubicación
de éstos respecto de las unidades deposicionales. Ello es
debido al alto número de materiales no situados tridimensionalmente. La relación hueso/lítica correspondiente al mismo
espacio considerado muestra un número de restos óseos
bastante inferior a los líticos (cuadro III.75).
Vol. m3
1,28
NRL m3
2754
Lítica (núm)
3526
NRH m3
1293
Hueso (núm)
1656
NR m3
4048
Lítica peso gr.
10034
Lítica grs/m3
1540
H/L
0,47
III.2.3.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada se reduce prácticamente a sólo
tres categorías: sílex, caliza micrítica y cuarcita. De forma
muy marginal existe alguna pieza de calcedonia y de cristal de
roca que completan el cuadro litológico. A efectos arqueológicos sólo las tres primeras tienen relevancia y son las categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El sílex en
el nivel II, con porcentaje medio del 99%, se muestra como la
roca de elección y utilización (cuadro III.77).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 59% de los valores, con casi nula presencia de
piezas frescas y 1,3% de muy alteradas (desilificadas). La
termoalteración en las piezas alcanza más de 1/3 del total.
Por todo ello la alteración del nivel II es muy alta y representa la práctica totalidad del conjunto estudiado (97%),
circunstancia que condiciona el análisis traceológico
(cuadro III.78).
Cuadro III.75. Materiales líticos y óseos por metro cúbico,
peso e índice de relación del nivel II. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
Caliza
Cuarcita
Otros
-
-
-
-
-
Canto
III.2.3.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo la existencia de un porcentaje
del 13% de restos de talla pudiera enmascarar un agotamiento de elementos nucleares. Igualmente se aprecia la
ausencia de percutores. Entre los elementos producidos es
lógica la primacía de los pequeños productos frente a los
configurados y entre éstos el alto valor de los retocados
apunta a una actividad importante de transformación,
aunque no exhaustiva. Los índices de producción (99,7),
configuración (0,24) y transformación (0,87) indican el alto
porcentaje de material no configurado, en especial los
pequeños restos cuya recuperación ha sido posible gracias a
las características de la sedimentación (cuadro III.76).
Sílex
Percutor
III.2.3.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
M. Prima
1
-
-
-
1
Núcleo
35 (100)
-
-
-
35
Resto talla 367 (99,4)
Total
1
1
-
369
Debris
1943 (99,7)
-
6
-
1949
P. lascas
484 (98,9)
1
4
-
489
Lascas
353 (98,6)
1
4
7
365
P. retoc.
307 (99)
-
3
8
318
Total
3490 (98,9)
3 (0,1)
18 (0,5)
15 (0,4)
3526
Cuadro III.77. Materias primas y categorías líticas del nivel II.
Fresco Semip.
Sílex
2
68
Pátina
Desilif. Decalc. Termoalt. Total
2077
48
-
1295
3490
Caliza
2
-
-
-
1
-
3
Cuarcita
18
-
-
-
-
-
18
Otros
15
-
-
-
-
-
15
Total
37(1) 68(1,9) 2103(58,9) 48(1,3)
1
1295 (36,7) 3526
Cuadro III.78. Alteración de la materia prima lítica del nivel II.
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
Nivel II
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
Número
0
1
35
369
1949
489
365
318
(2,7)
(97,2)
(13,1)
(69,4)
(17,4)
(53,4)
(0)
Total
3526
(46,5)
%
36 (1 )
2807 (79,6)
Cuadro III.76. Categorías estructurales líticas del nivel II.
154
683 (19,3)
3526
[page-n-168]
III.2.3.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
Resto Talla
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 24,9 x 20 x 12,2
mm, con valor central (mediana) de 23,5 x 19 x 11 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango o recorrido entre valores es ligeramente superior para la longitud. La desviación típica muestra
una ligera y mayor dispersión respecto de la media en la
longitud. El coeficiente de dispersión acusa la variación entre
las tres medidas del grosor. La forma de la distribución
respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o apuntada para la longitud y el grosor, por los valores
positivos; la anchura en cambio es platicúrtica o achatada. El
grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha,
de todas las categorías consideradas: longitud, anchura,
grosor, índices de alargamiento y carenado y el peso, indica
una asimetría positiva con mayor concentración de valores a
la derecha de la media (cuadro III.79).
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
2,32
7,72
Media
24,9
20
12,2
1,3
Mediana
23,5
19
11
1,3
2
6,5
Moda
22
17
10
1,2
1,8
6
Mínimo
16
11
7
0,6
1,2
2,3
Máximo
41
30
22
2,3
4,1
22,7
Rango
25
19
15
1,7
2,9
20,4
Desviación típica
6,2
4,6
3,6
0,4
0,7
4,9
Cf. V. Pearson
25%
23%
30%
31%
32%
63%
Curtosis
0,7
-0,4
0,7
0,1
1,9
3,4
Cf. A. Fisher
1
0,4
0,9
0,5
1,3
2
Válidos
33
33
33
33
33
33
Cuadro III.79. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel II.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
Los restos de talla identificados presentan en el nivel II
como medidas de tendencia central una media aritmética de
17,1 x 15,6 x 12,5 mm, con valor central (mediana) de 17 x
16 x 12 mm. El rango o recorrido entre valores es amplio y
similar en las tres dimensiones longitud, anchura y grosor.
La desviación típica muestra la uniformidad de todas las
categorías. El coeficiente de dispersión acusa la variabilidad
del grosor que es mayor que las otras dos categorías, la
longitud y anchura. La forma de la distribución respecto a su
apuntamiento (curtosis) es bastante leptocúrtica o puntiaguda para la anchura y menor para la longitud, y mesocúrtica para el grosor. El grado de asimetría de la distribución,
a izquierda o derecha respecto de su media, indica que todas
las categorías muestran una concentración a la derecha. Las
categorías consideradas: longitud, anchura, grosor, índice de
alargamiento, índice de carenado y peso indican una asimetría positiva, con concentración de valores a la derecha de la
media (cuadro III.80).
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
17,1
15,6
12,5
1,1
1,6
4,7
Mediana
17
16
12
1
1,1
2,9
Moda
17
12
12
1
1
2,6
Mínimo
6
4
2
0,3
0,8
0,3
Máximo
35
33
27
3,1
8
25,3
Rango
29
29
25
2,8
7,2
25
Desviación típica
5,5
4,7
4,5
0,3
1
4,4
Cf. V Pearson
.
32%
30%
36%
27%
63%
94%
Curtosis
0,6
1,7
0
11,7
15,9
7,2
Cf. A. Fisher
0,9
0,9
0,2
0,3
3,1
2,6
Válidos
369
369
369
369
369
369
Cuadro III.80. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel II.
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 20,8 x 19,9 x 5,4 mm, con valor
central (mediana) de 20 x 20 x 5 mm. Los valores modales,
casi idénticos, corresponden a una distribución simétrica
donde coinciden media, mediana y moda. El rango o recorrido entre valores es similar, aunque mayor en la longitud.
La desviación típica muestra uniformidad entre las categorías longitud y anchura. El coeficiente de dispersión acusa
una mayor variabilidad del grosor respecto de la longitud y
anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica o puntiaguda en
las tres categorías. El grado de asimetría de la distribución
indica que todas las categorías muestran una concentración
a la derecha, con asimetría menor en la anchura. El peso
muestra una amplia dispersión o variación, aunque ello no
impide una concentración de valores en asimetría positiva
(cuadro III.81).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 23,6 x 21,6 x 8,4
mm, con valor central (mediana) de 22 x 21 x 8 mm. Los
Lasca
Media
Long. Anch.
20,8
Gr.
IA
IC
Peso
19,9
5,4
1,1
4,5
2,9
Mediana
20
20
5
1
4
2,3
Moda
20
20
5
1
2
4,8
Mínimo
7
9
1
0,3
1,2
0,4
Máximo
49
39
17
3,5
22
24,5
Rango
42
30
16
3,2
21,1
24,1
Desviación típica
5
5,1
2,4
0,4
2,3
2,5
Cf. V Pearson
.
24%
26%
44%
36%
51%
86%
Curtosis
3,5
0,9
1,8
2,1
12,7
27,1
Cf. A. Fisher
0,9
0,5
1,1
1,1
2,5
4,3
Válidos
365
365
365
365
365
365
Cuadro III.81. Análisis tipométrico de las lascas del nivel II.
155
[page-n-169]
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
mayor recorrido en la longitud. La desviación típica ofrece
una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de
dispersión acusa la variabilidad del grosor y la homogeneidad entre longitud y anchura. La forma de la distribución
respecto a su apuntamiento (curtosis) es más leptocúrtica o
puntiaguda en la categoría longitud. El grado de asimetría de
la distribución indica que todas las categorías se concentran
a la derecha (cuadro III.82).
El conjunto lítico y los correspondientes valores tipométricos totales de los componentes de la estructura industrial son valores generales aproximativos de un conjunto
sólo parcialmente comparable por su distinta ubicación en la
cadena operativa. A efectos de evaluar la dimensión tipométrica, se aprecia que los datos de tendencia central se sitúan
en torno a los 2 cm en sus categorías de longitud y anchura
y de 1 cm para el grosor. Las categorías longitud y anchura
muestran una gran homogeneidad en todos los muestreos
estadísticos. El grosor es el valor que difiere de los anteriores pero no excesivamente. La variación de la dispersión
es patente en esta categoría y en sus correspondientes
índices de carenado. El peso, como en otros niveles, es la
categoría de más alta dispersión. La asimetría de la distribución de todas las categorías siempre se concentra a derecha
con gran semejanza entre sus valores.
La tipometría de las categorías estructurales respecto de
la materia prima muestra que la cuarcita es la roca utilizada
de mayor tamaño, en ausencia de caliza. Los productos retocados, independientemente de la materia prima en que están
elaborados, indican valores tipométricos mayores que los de
las lascas. Ello es prueba de que son elegidas las lascas
grandes para su transformación mediante el retoque,
circunstancia corroborada también por un peso mayor. Las
mayores diferencias entre lascas y productos retocados de la
misma materia prima se producen en la cuarcita y por tanto
su elección podría ser más específica, aunque hay que tener
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
23,6
21,6
8,4
1,2
3,2
5,7
Mediana
22
21
8
1,1
2,8
4,2
Moda
22
17
7
1
4
4
Mínimo
8
6
2
0,4
0,4
0,3
Máximo
78
51
31
3,5
11,5
69,8
Rango
70
45
29
3,1
11,1
69,5
Desviación típica
7,3
6,7
3,7
0,5
1,5
5,9
Cf. V. Pearson
31%
31%
44%
41%
52%
103%
Curtosis
10
1,7
4,8
03
6,3
49,1
Cf. A. Fisher
1,9
0,8
1,4
1,4
1,9
5,5
Válidos
294
294
294
294
294
294
Cuadro III.82. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel II.
156
presente la baja representación de la muestra. El coeficiente
de dispersión no presenta apenas variabilidad respecto de las
categorías estructurales.
III.2.3.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos, a través de los negativos dejados en éstos, indican
que todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con los valores más
altos de 2 a 3 cm, que representan una media del 90%. Esta
distribución presenta una mayor tendencia hacia soportes
más pequeños conforme las fases de explotación del núcleo
avanzan (cuadro III.83).
Longitud
40-49
30-39
≤20-29
Total
Testado
-
-
-
-
Inicial
-
2
2
4
Explotado
-
-
8
8
Agotado
1
2
15
18
Total
1 (3,3%)
4 (13,3%)
25 (83,3%)
30
Anchura
40-49
30-39
≤20-29
Total
Testado
-
-
-
-
Inicial
-
2
2
4
Explotado
-
1
7
8
Agotado
-
-
18
18
Total
-
3 (10%)
27 (90%)
30
Cuadro III.83. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel II.
La morfología de los elementos producidos muestra una
exclusividad de formas con cuatro lados, ligeramente
mayores las lascas cortas que las largas. Notoria es la
ausencia de formas con tres lados o triangulares; ello indica
la ausencia de productos apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase de explotación de los núcleos,
más del 80% están explotados o agotados, circunstancia que
indica la alta presión ejercida en la producción lítica, acompañada y aumentada posteriormente con su transformación
mediante retoque. El valor más repetido es el agotado, que
supera el 45%.
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica un predominio de la utilización de una superficie o cara (unifacial) en un 73%, frente a un 21% de los
bifaciales. La dirección del debitado en la superficie correspondiente muestra un equilibrio entre la obtención de una
amplia lasca (preferencial), múltiples unipolares y centrípetas. Esta dirección clarifica el proceso general que se
muestra centrípeto en un 35%, preferencial en el 29% y
unipolar en un 35% de los casos. La dirección de las superficies de preparación confirma, con un 41% de valores
[page-n-170]
centrípetos, frente a un 23% de unipolares, que la gestión
centrípeta es la predominante en el nivel II. Las distintas
modalidades y sus características de gestión respecto de la
cadena operativa muestran un claro predominio de los unifaciales y una buena presencia de los bifaciales, con alta incidencia de los indeterminados (cuadro III.84)
O. Extracción Decalotado 1º Orden 2º Orden 3º Orden
Total
Lasca
5 (1,3)
3 (0,8)
130 (35,6) 227 (62,2)
365
P. retocado
6 (1,8)
4 (2,6)
160 (50,3) 148 (46,5)
318
290 (42,4) 375 (54,9)
683
Total
18 (2,6)
Cuadro III.85. Orden de extracción de los productos configurados del
nivel II.
Fases
Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
<25% 25-50% 51-75%
>75%
Total
Unifacial/Unipolar
-
-
4
3
Unifacial/Preferencial
-
-
-
2
2
Unifacial/Bipolar
-
-
1
-
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con valores de un
68%, a mucha distancia de las facetadas con un 6%. La
mayor elaboración de los productos configurados de 3º
orden no muestra una complejidad relevante en los talones,
circunstancia que tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies diedras, mayoritarias entre las facetadas, confirman la elección principal de superficies lisas.
La corticalidad en los talones es relevante y ajustada a la
búsqueda de la mayor tipometría. Las superficies suprimidas
(8%) corresponden mayoritariamente a piezas transformadas mediante el retoque y por tanto a ese proceso corresponde la especificidad de eliminar el talón (cuadro III.86).
Los talones más amplios se correlacionan con las fases
más avanzadas del proceso de explotación y transformación.
En general no se observan diferencias significativas en los
valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, salvo una ligera mayor proporción de talones largos y
estrechos –más estilizados– en los productos retocados
(cuadro III.87).
7
1
Unifacial/Ortogonal
-
1
1
-
2
Unifacial/Centrípeto
-
1
1
2
4
UNIFACIALES
-
2
7
7
16 (72,7)
Bifacial/Preferencial
-
-
-
3
3
Bifacial/Bipolar
-
-
1
-
1
Bifacial/Centrípeto
-
-
-
-
-
BIFACIALES
-
-
1
3
4 (18,2)
Trifacial/Centrípeto
-
-
1
-
1
MULTIFACIALES
-
1
-
-
1 (4,5)
Total
3 (18,2)
9 (36,4) 10 (45,4)
3 (18,2)
19 (81,8)
22
Cuadro III.84. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel II.
III.2.3.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
La corticalidad
La corticalidad tiene una mayor presencia en los
productos retocados (54%) frente a los no retocados (36%),
confirmando la búsqueda de una amplia tipometría ya
comentada. Esta corticalidad para los elementos producidos
presenta una proporción pequeña (0-25% de córtex con un
57%), mayoritaria entre todas las piezas. Respecto de su
ubicación, más del 70% de los productos presentan córtex en
un lado y el 23% las piezas lo tienen en dos lados (cuadros
III.88 y III.89).
El orden de extracción
El orden de extracción de los productos configurados
muestra la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados. Hay mayor proporción de
lascas retocadas de 1º y 2º orden que no retocadas, circunstancia que se invierte en las piezas de 3º orden o ausentes de
córtex (cuadro III.85).
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 1º O
-
2
1
-
-
-
-
3
Lasca 2º O
23 (20,5)
57
16
3
-
2
1
112
Lasca 3º O
-
111
49
11
2
4
4
181
Pr. ret. 1º O
-
3
-
-
-
-
1
4
Pr. ret. 2º O
45 (36,6)
41
7
2
2
3
23
123
Pr. ret. 3º O
-
54
10
5
5
7
12
93
68
268 (76,6)
83 (23,6)
21 (70)
9 (30)
16
41
Total
68 (13,4)
Plana
Facetada
351 (69,3)
30 (5,9)
Ausente
57 (11,2)
506
Cuadro III.86. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel II.
157
[page-n-171]
Los formatos de longitud y anchura de los productos
corticales muestran que las mayoritarias longitud y anchura
se sitúan entre 2-3 cm (55%) y se obtienen principalmente a
partir de piezas con córtex inferior al 50%.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, básicamente entre 1 y 2 (55%). Destaca la particularidad de los
productos retocados que muestran un predominio de la cateTalón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 1º O
-
-
-
-
-
-
3
Lasca 2º O
9,7
3,6
43
3,4
2,2
104
55
Lasca 3º O
10,4
4,3
46
3,7
2,1
107
106
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
4
Pr. ret. 2º O
12,2
4,7
71,1
3,2
2,3
107
47
Pr. ret. 3º O
12,9
4,5
72,4
3,3
2,2
104
64
Cuadro III.87. Tipometría del talón en los productos configurados del
nivel II. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Grado
Corticalidad
0
1
2
3
Total
5 (4)
125
S
Lasca
89 (71,2) 17 (13,6) 14 (11,2)
4
218
Ca
1
-
-
-
-
-
Cu
4
-
-
-
-
goría de 1-2 (66,5%), seguida de la de 3-4 aristas (25%),
entre las piezas de 3º orden. Sin embargo en todas las categorías existe un predomino de pocos levantamientos por
superficie, circunstancia que se explicaría por la búsqueda
de la máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que casi un 90% de los bulbos
están presentes con nitidez. Aquellos que resaltan de forma
más prominente representan un 8,6% y los suprimidos casi
un 9%, posiblemente por su prominencia. Respecto del
orden de extracción se aprecia una mayor presencia de bulbos marcados en los productos retocados respecto de las lascas. También es significativa la categoría de bulbo suprimido
entre los productos retocados, que indica una transformación
más avanzada y equilibrada (cuadro III.90).
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos, con un
72,5% frente a los simétricos con un 27,5%. La principal
categoría simétrica es la trapezoidal, muy próxima de la
triangular. La asimetría en cambio invierte los valores con
categoría triangular predominante, con un 51% del total. La
sección trapezoidal asimétrica se vincula mejor con los
productos retocados de 3º orden. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º) se da en el 78% de las piezas y
algo más entre las de 2º orden, independientemente de si
están o no retocadas (cuadro III.91).
-
223
89 (71,2) 17 (13,6) 14 (11,2)
5 (4)
125 (36)
75 (56,8) 35 (26,5) 18 (13,6)
Pr. retoc.
S
107
4 (3)
132
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Ca
-
-
-
-
-
-
Presente
243 (82,4)
5
1
429 (82,3)
Cu
3
-
-
-
-
-
110
Total
333
75 (56,8) 35 (26,5) 18(13,6%)
164
52
32
4 (3) 132(54,5)
9
257
Cuadro III.88. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad en
los productos configurados del nivel II.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Marcado
50 (9,7)
1
-
51 (9,8)
Suprimido
240 (7,8)
1
-
41 (7,8)
Total
513
7
1
521
Cuadro III.90. Características del bulbo según la materia prima del
nivel II.
Longitud
>39
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad
Lasca 1º O
Pr. ret. 1º O
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
Total
<50% - >50%
5 (3,5) - 0
5 (1,7) - 0
<50% - >50%
6 (4,1) – 1 (0,7)
12 (8,5) – 11 (7,8)
15 (5,3) – 16 (5,6)
<50% - >50%
66 (45,8) – 22 (15,2)
62 (44,2) – 16 (11,4)
44 (15,5) – 24 (8,4)
<50% - >50%
38 (26,3) – 11 (7,6)
32 (22,8) – 2 (1,4)
19 (6,7) – 11 (3,8)
144
140
284
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad
Lasca 1º O
Pr. ret. 1º O
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
<50->50
2-0
<50 - >50
4 (2,9) - 1
16 (11,4) - 0
<50 - >50
63 (47) – 16 (11,9)
57 (40,7) – 15 (10,7)
<50 - >50
43 (32) – 7 (5,2)
42 (30) – 8 (5,7)
134
140
Total
2-0
20 (7,3) - 1
120 (43,8) – 31 (11,3)
85 (31) - 15 (5,4)
274
Cuadro III.89. Grado de corticalidad según los formatos de longitud y anchura de los productos configurados del nivel II.
158
[page-n-172]
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección
Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
3 (5,1)
2 (3,44)
1 (1,72)
43 (74,13)
9 (15,5)
-
58
Lasca 3º O
13 (13)
18 (18)
5 (5)
47 (47)
17 (17)
-
100
Pr. ret. 2º O
7 (6,5)
8 (7,47)
2 (1,86)
72 (67,2)
18 (16,8)
-
107
Pr. ret. 3º O
12 (15)
10 (12,5)
14 (17,5)
17 (21,25)
26 (32,5)
1 (1,25)
80
38 (11)
22 (6,37)
179 (51,8)
70 (20,2)
1 (0,28)
35 (10,14)
Total
95 (27,5)
250 (72,5)
345
Cuadro III.91. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel II.
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 60% de la muestra, seguida de los gajos o segmentos esféricos con un 18,6%
y por último la forma triangular con un 10%. Respecto del
orden de extracción, se observa el predominio de las cuadrangulares largas en todas las fases de la cadena operativa.
Hay pues una elección de lascas largas con cuatro lados y
sección trapezoidal asimétrica en los elementos configurados. La morfología técnica que informa de la presencia de
productos desbordados y sobrepasados indica que los
primeros representan el 17% y los segundos el 3,2%. La
mayor incidencia se da en los productos de 3º orden (cuadro
III.92).
Proporción
Corto
Medio
Largo Laminar
Total
1º O
3
2
-
-
5
2º O
105 (75,5)
32 (23)
2 (1,4)
-
139
3º O
79 (80,6)
15 (15,3) 4 (4,1)
-
98
Total
187 (77,2)
49 (20,2) 6 (2,4)
-
242
Cuadro III.93. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel II.
Extensión
M. Marg. Marg.
Entr.
Prof.
M. Prof.
Total
50-80º
90º
100º-130º
6
70
1
86
Lasca 3º O
14
124
2
9
81
1
10
56
8
80
39 (9,3)
331 (78,6)
51 (12,1)
421
-
-
3
51
(26,5)
43
(22,4)
82
(42,7)
13
(6,7)
3 (1,5)
192
3º O
13(10,5)
37
(29,3)
60
(47,6)
16
(12,6)
-
126
66 (20,5)
81
(25,2)
142
(44,2)
29
(9,1)
3 (0,9)
104
Pr. ret. 3º O
-
151
Pr. ret. 2º O
1
Total
Lasca 2º O
2
2º O
Grados
1º O
Cuadro III.92. Ángulo del eje de debitado del nivel II.
III.2.3.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque, como asociación de levantamientos, en el
nivel II muestra que el 73% de estas formas son denticuladas, seguidas de las escamosas con un 16% y un 11% de
escaleriformes. La proporción de las dimensiones aisladas
de estos elementos muestra que la categoría “corto” (más
ancho que largo) representa el 77%, igual de largo que ancho
un 20,2% y largo en sólo el 2,4%, con ausencia de laminar.
La extensión del retoque afecta modificando las piezas
mediante las categorías entrante (44%) y marginal (45,8%),
mientras que sólo es profundo en un 10%. Esta circunstancia
indica la alta transformación lítica en el nivel, ya detectada
por otros valores (cuadros III.93 y III.94).
El filo retocado
La delineación del filo es en un 52% recto, cóncavo en un
26% y convexo en el 19%. Los valores tipométricos bajos
Total
147 (45,8)
142
(44,2)
32 (9,9)
321
Cuadro III.94. Extensión del retoque según el orden de extracción del
nivel II.
favorecen los filos rectos, que precisan menos extensión para
su elaboración. Filo convexos escasos apuntan a una mayor
reutilización con entrada en la superficie de la pieza y filos
cóncavos. Respecto de la ubicación de los filos, éstos tienen
porcentajes similares en los lados izquierdo y derecho (41% y
43%), donde vuelven a ser los rectos (52%) y cóncavos (26%)
los mayoritarios, independientes de su situación. Únicamente
es reseñable que los filos transversales del lado distal
presentan una incidencia alta de cóncavos (41%), circunstancia que apunta a que este tipo de piezas están agotadas en
mayor proporción que las laterales (cuadro III.95).
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 43% y
41% en los lados derecho e izquierdo, y en un 15% en el lado
distal. La localización respecto de la cara dorsal es mayoritario con un 93% en la categoría directo y un 4% inverso.
Respecto de la repartición del mismo, es casi exclusivo
continuo en su elaboración (96%), y sólo algunas piezas
como las lascas con retoque muy marginal presentan esta
159
[page-n-173]
Total
Categorías
Total
-
3
Simple
136 (47,4)
5 (2,9)
171
Plano
24 (8,3)
162
Sobrelevado
121 (42)
336
Escaleriforme
7 (2,4)
Total
288
Delineación
Recto
Cóncavo Convexo Sinuoso
1º O
1
2º O
84 (49,1)
45 (26,8) 37 (22,1)
3º O
90 (55,5)
41 (25,3) 27 (16,6)
4 (2,4)
Total
175 (52,1) 87 (25,9) 65 (19,3)
9 (2,6)
-
2
Cuadro III.95. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel II.
Cuadro III.98. Modos del retoque del nivel II.
característica. La extensión de las áreas de afectación del
retoque muestra que éste es completo (proximal, mesial y
distal) en el 94% de las piezas y parcial en el 5%. Esta parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad distal en un 77% y a
la mitad proximal en un 15%, circunstancia relacionada con
la búsqueda de un apuntamiento más o menos aguzado que
marcarían las piezas distales (cuadros III.96 y III.97).
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción muestra que la
longitud y la anchura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría, de 2º a 3º orden, pasando de valores medios de
21,1 a 15,6 mm para la longitud y de 2,4 a 2,3 mm para la
anchura. La altura del retoque, que implica mayoritaria-
Posición
Localización
%
Lat. izquierdo
Lat. derecho
Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Total
1º O
-
2
1
4
-
-
-
4
2º O
67 (39,1)
77 (45)
27 (15,7)
268 (94)
13 (4,5)
2 (0,7)
2 (0,7)
285
3º O
71 (43,8)
66 (40,7)
25 (15,4)
103 (90,3)
6 (5,2)
1 (0,8)
4 (3,5)
114
Total
138 (41,1)
145 (43,1)
53 (15,7)
375 (93)
19 (4,7)
3 (0,7)
6 (1,4)
403
Cuadro III.96. Posición y localización del frente del retoque según el orden de extracción del nivel II.
Repartición
Continuo
Discontínuo
Parcial
Completo
P
PM
M
MD
D
T
1º O
4
-
-
-
-
-
-
-
4
2º O
136 (95,7)
6 (4,2)
1
-
-
-
7
-
134 (94,3)
3º O
128 (97)
4 (3)
1
-
1
-
3
-
84 (94,3)
10 (3,6)
2
1
-
10
-
268 (96,4)
Total
278
2 (15,39
1 (7,6)
10 (76,9)
222
222 (94,4)
Cuadro III.97. Repartición del frente del retoque según el orden de extracción del nivel II.
P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Modos de superficies retocadas
Los modos de superficies retocadas muestran un
predominio de las simples (47%) y sobreelevadas con el
42%, seguidas de las planas con un 8% y escaleriformes
(2,4%). Estas categorías se han obtenido mediante medición y posterior asignación nominal (cuadro III.98).
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, muestran que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque simple y sobreelevado en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado en los denticulados, las raederas laterales y raederas transversales. El
retoque sobreelevado es significativo entre los perforadores.
El retoque plano, minoritario en general, afecta sobre todo a
las raederas dobles (cuadro III.99).
160
mente a las piezas sobreelevadas, se da especialmente en los
productos de 2º orden, circunstancia que se concreta con el
correspondiente y bajo índice IF. La superficie retocada
muestra que ésta es similar en las piezas de 2º y 3º orden. La
relación existente entre las posibilidades de extensión del
retoque y la dimensión elaborada apunta a que conforme
avanza la extracción y elaboración del retoque, éste se centra
más en entrar en la pieza que en alcanzar su máxima
longitud, que se produce en los productos de 2º orden. Las
posibilidades de transformación de los soportes mediante el
retoque indican que son los de 2º orden los que muestran una
mayor posibilidad dimensional (cuadro III.100).
La longitud de la superficie retocada del nivel II
presenta un valor medio de 20,3 mm que se ajusta a la
longitud de los soportes no transformados (20,8), por lo que
[page-n-174]
Lista Tipológica
Sobreelevado
Simple
Plano
Escaleriforme
Total
4. Punta levallois retocada
-
-
-
-
-
6/7. Punta musteriense
3
-
-
1
4
9/11. Raedera lateral
31 (38,2)
42 (51,8)
7 (8,6)
1 (1,2)
81
12/20. Raedera doble
12 (41,3)
11 (37,9)
6 (20,6)
0
29
21. Raedera desviada
9 (45)
9 (45)
2 (10)
-
20
22/24. Raedera transversal
7 (41,1)
8 (47)
2 (11,7)
-
17
25. Raedera sobre cara plana
2
2
1
—
5
27. Raedera dorso adelgazado
-
1
1
-
2
29. Raedera alterna
4
4
-
-
8
30/31. Raspador
5
4
1
2
12
34/35. Perforador
4
-
-
-
4
42/54. Muesca
3
-
-
-
3
20 (32,7)
38 (62,2)
1 (1,6)
2 (3,2)
61
-
43. Útil denticulado
10
-
-
10
45/50. Lasca con retoque
Cuadro III.99. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel II.
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Pr. ret. 1º O
18,25
1,12
4,75
0,47
20,5
1,25
517
4,1
4
Pr. ret. 2º O
21,1
2,4
3,8
0,83
70
1,36
587
12,26
152
Pr. ret. 3º O
15,6
2,3
2,9
1,04
72
1,30
503
14,2
121
Cuadro III.100. Grado del retoque y orden de extracción del nivel II. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado. HF:
altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/RT: relación
filo/retoque. SP: superficie del sproducto en mm2. IT: índice de transformación.
la explotación es máxima en la dimensión longitud. La anchura retocada, con valor medio de 2,4 mm, representa el
12% de la anchura media de los soportes, circunstancia que
señala una decidida elaboración de categorías sobreelevadas
frente a planas o cubrientes en la superficie. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados, con valor de 3,4 mm, está próxima al grosor medio de los soportes, que es de 5,4 mm y por tanto
representa el 63% de esa dimensión. Ello certifica la
búsqueda de frentes simples y sobreelevados. Las superficies retocadas son muy similares en los tres lados, corroborado por el índice (F/R). La transformación mediante el
retoque sólo afecta a un 12% de la proyección de la masa
lítica en planta, y ello apunta a un alto interés en economizar
materia prima mediante una máxima explotación volumétrica (cuadro III.101).
III.2.3.3.7. LA TIPOLOGÍA
Entre los útiles mayoritarios, las raederas simples presentan una mayor proporción de convexas y porcentualmente un 31% del total. Las raederas dobles alcanzan el
3,5%, y unidas a las convergentes sitúan en un 6,5% los filos
dobles, a los que tal vez habría que añadir el 5% de raederas
desviadas. Las transversales alcanzan casi el 6% y el resto de
raederas tienen valores marginales. Los raspadores, con un
4,3%, son significativos y ausentes los buriles. Las muescas
están presentes con un 1,4% y los útiles denticulados representan la categoría dominante con un 23% (cuadro III.102).
Índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son las raederas simples, denticulados y perforadores; a
pesar de ello, no alcanzan el índice 1,5 lejano del 2 laminar.
No se aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni
siquiera con los elementos levallois, que en cambio sí muestran una diferencia significativa en el índice de carenado
(5,65), al ser las más delgadas de todas las piezas y las de
menor peso. Respecto del orden de extracción, están la
mayoría de las piezas elaboradas sobre soportes de 2º orden
o corticales, circunstancia que contrasta con las raederas
dobles, que presentan un mayor número de elementos no
corticales o de 3º orden (cuadro III.103).
Índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois de 1,6, lejos de la línea de corte establecida en 13 para
poder ser considerado de muy débil debitado levallois.
161
[page-n-175]
GRADO
Total
Lista Tipológica
Total
LFi
20,4
1. Lasca levallois típica
5 (1,96)
LFd
20,5
5. Punta pseudolevallois
2 (0,78)
LFt
19,8
6. Punta musteriense
1 (0,39)
LF
20,3
7. Punta musteriense alargada
1 (0,39)
AFi
2,26
9. Raedera simple recta
33 (12,94)
AFd
2,50
10. Raedera simple convexa
49 (19,21)
AFt
2,34
11. Raedera simple cóncava
3 (1,17)
AF
2,38
12. Raedera doble recta
3 (1,17)
HFi
3,27
13. Raedera doble recto-convexa
1 (0,39)
HFd
3,41
15. Raedera doble biconvexa
2 (0,78)
HFt
3,78
17. Raedera doble cóncavo-convexa
1 (0,39)
HF
3,42
18. Raedera convergente recta
1 (0,39)
IF
1,4
19. Raedera convergente convexa
7 (2,74)
SRi
54,98
21. Raedera desviada
14 (5,49)
SRd
58,17
22. Raedera transversal recta
2 (0,78)
SRtr
45,63
23. Raedera transversal convexa
14 (5,49)
SR
54,65
24. Raedera transversal cóncava
1 (0,39)
F/Ri
1,38
25. Raedera cara plana
5 (1,96)
F/Rd
1,38
27. Raedera dorso adelgazado
2 (0,78)
F/Rtr
1,26
28. Raedera retoque bifacial
1 (0,39)
F/R
1,35
29. Raedera alterna
4 (1,56)
SP
554
30. Raspador típico
6 (2,35)
IT
13,1
31. Raspador atípico
6 (2,35
34. Perforador típico
4 (1,56)
42. Muesca
4 (1,56)
43. Útil denticulado
64 (25)
44. Becs
1 (0,39)
45/50. Lasca con retoque
10 (3,9)
51. Punta de Tayac
6 (2,3)
62. Diverso
3 (1,17)
Cuadro III.101. Grado del retoque por unidad arqueológica
del nivel II.
El índice laminar, de 5,8, se sitúa entre la consideración de
débil y muy débil. El índice de facetado, de 4, también está
por debajo del 10 considerado para definir la industria como
facetada. Las agrupaciones de categorías industriales muestran que el índice levallois tipológico, de 1,9, está muy distante del 30 estimado para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II (57,2) y los índices esenciales de raedera,
con valor de 57,4, consideran su incidencia como alta, pues
supera el índice 55. El particular índice charentiense, de
25,8, permite considerar este conjunto como tal. El Grupo
III, formado por raspadores y en menor medida perforadores, presenta un índice esencial de 6,6, definido como
débil. Por último el Grupo IV con un índice de 25 se define
como alto y en el límite de esta consideración, que supera si
añadimos las muescas (26,5). Por tanto y en resumen, el
nivel II de Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre
los conjuntos de raederas del Paleolítico medio, con presencia alta de denticulados y débil incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior (cuadro III.104).
III.2.3.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación indica que éste es ligeramente
menor entre los productos retocados (23,3%) que entre las
162
Total
256
Cuadro III.102. Lista tipológica del nivel II.
lascas (29,8%), y entre estas últimas con equilibrio entre las
de 2º y 3º orden. La incidencia de la fracturación respecto a
los restos de talla y núcleos no es clara, como ya se ha
comentado, incluyéndose la totalidad de los primeros a
efectos de valorar su incidencia. La presencia de retoque
entre los restos de talla es poco significativa (7%). Complejo
es diferenciar si los restos de talla corresponden a fragmentos informes del proceso de talla o a fragmentos informes por transformación exhaustiva de productos configurados y retocados. La industria de este nivel presenta una
fracturación total del 28,5%, y entre los productos retocados
un 23,3% (cuadro III.105 y III.106).
[page-n-176]
I. Tipométrico
Nº
IA
IC
Peso 1º O 2º O 3º O
Lasca levallois
5
1,11
5,65
3,72
-
-
5
Punta pseudol.
2
1,1
5,41
1,35
-
-
2
Raedera simple
85
1,23
3,72
7.07
3
48
34
Raedera transv.
17
0,67
3,3
4,95
-
10
7
Raed dos frentes
29
1,03
4,04
7,61
-
9
20
Raedera inversa
5
1,02
2,92
9,16
-
3
2
Raspador
12
1,04
2,41
6,21
-
8
4
Perforador
4
0,97
2,74
3,57
-
1
2
Muesca
4
0,99
1,71
10,4
-
1
3
Denticulado
64
1,17
3,45
4,66
2
37
25
Cuadro III.103. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel II.
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
Índices Industriales
1,91
-
I. Laminar (ILam)
4,97
-
I. Facetado amplio (IF)
5,8
-
I. Facetado estricto (IFs)
1,74
-
I. Levallois tipológico (ILty)
1,96
2,02
I. Raederas (IR)
55,68
57,48
-
-
I. Retoque Quina (IQ)
3,23
5,63
I. Charentiense (ICh)
25,88
26,72
Grupo I (Levallois)
1,96
2,02
Grupo II (Musteriense)
57,25
59,10
Grupo III (Paleolítico superior)
6,25
6,66
25
26,6
26,56
28,33
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son
los denticulados (27%), seguidos de las raederas simples y
dobles, con valores entorno al 20%. Raederas desviadas,
perforadores y muescas son categorías significativas de no
estar fracturadas. El grado de fractura es predominantemente
pequeño, aunque hay que tener presente la dificultad de
identificación cuanto mayor es la fracturación, con un 45%
de indeterminados. La ubicación de las fracturas se presenta
principalmente en el extremo distal de las piezas retocadas
(38,6%), especialmente en raederas simples, raederas
desviadas y denticulados. El extremo proximal no presenta
ninguna elección significativa, salvo posiblemente las
raederas dobles, con pocos ejemplares. Divididas las piezas
en dos mitades, el porcentaje de fracturación es superior
distalmente (50%) que en la mitad proximal (38,6%), y
menor en los lados (11,4%). Ello apunta a que existe una
tendencia a suprimir el extremo distal de las piezas cuya
causa puede ser funcional, de configuración o utilización.
Por último, la incidencia de la fracturación respecto de los
modos de retoque indica que existe un porcentaje similar
entre piezas con retoque simple y retoque sobreelevado fracturadas (50,7% y 40%, respectivamente). Las escasas piezas
con retoque plano no alcanzan el 10% y tienen mayor fractura distal. De reseñar es que las piezas con retoque simple
ubican las fracturas en la porción distal en casi la mitad de
las piezas (cuadros III.107, III.108 y III.109).
I. Achelense unifacial (IAu)
Grupo IV (Denticulado)
Grupo IV+Muescas
Cuadro III.104. Índices y grupos industriales líticos del nivel II.
Fracturación
Total
Lasca 1º O
4 (2,4)
Lasca 2º O
36 (21,5)
Lasca 3º O
68 (40,7)
Pr. ret 1º O
0
Pr. ret. 2º O
27 (16,1)
Pr. ret. 3º O
32 (19,1)
Productos configurados
167 (25,7)
Cuadro III.105. Fracturación de la estructura industrial según orden
de extracción del nivel II.
III.2.3.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
en la categoría núcleo son 35 piezas, a las que habría que
sumar 10 más transformadas en productos retocados. Este
grado de transformación de un 22% puede ser considerado
alto si a los núcleos claros se añadieran los fragmentos y
restos de talla (35%). Los diferentes tipos de núcleos identificados son mayoritariamente gestionados por una sola
superficie (73% de unifaciales), frente a más caras. La dirección de debitado mayoritaria (35%) es unipolar (fig. III.38,
núm. 8, 9), aunque con valor próximo a los debitados centrípeto (fig. III.38, núm. 1, 2, 5, 6) y preferencial (fig. III.38,
núm. 3, 10, 12). Las características de las superficies de
debitado planas-convexas y las de preparación con planos
multifacetados indican la presencia de gestión levallois en la
mitad de los núcleos identificados del nivel II, y mayoritariamente centrípeta. Otros núcleos con superficies de morfología piramidal, discoide (fig. III.38, núm. 4) y los unipolares sobre gajo (fig III.38, núm. 14) se distancian de los
levallois. Así pues, una buena parte de los pocos núcleos
recuperados en el nivel II pueden se conceptualizados en la
órbita de lo que se considera levallois y con bajos valores
tipométricos.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso), supone
un 1,4% de las lascas y un 5% de los útiles, por tanto valores
bajos. Teniendo en cuenta que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (53%), lo que su-
163
[page-n-177]
Índice Fracturación
Entera
Fract.
Total
Índice
Modos
Simple
Plano
Sobreelevado
Total
Núcleo
17
18
35
51,4%
Proximal
7
4
7
18
Lasca 1º O
3
1
4
25%
Proximomesial
2
0
1
3
Lasca 2º O
91
39
130
30%
Proximal-distal
0
0
2
2
Lasca 3º O
160
68
228
29,8%
1ª mitad
9 (39,1)
4 (17,4)
10 (43,7)
23
No retocado
254
108
362
29,8%
Mesodistal
4
1
3
8
Pr. ret 1º O
4
-
4
0
Distal
17
1
11
29
Pr. ret. 2º O
113
27
140
19,2%
2ª mitad
21 (56,7)
2 (5,4)
14 (37,8)
37
Pr. ret. 3º O
77
32
109
29,3%
Lateral
3
0
2
5
Retocado
194
59
253
23,3%
Total
33 (50,7)
6 (9,2)
26 (40)
65
Total
465
185
650
28,5%
Cuadro III.109. Fracturación y modos de retoque del nivel II.
Cuadro III.106. Fracturación de las categorías líticas según el orden
de extracción del nivel II.
Gr. Fracturación
0-25% 26-50% 50-75% >75%
Punta
Total
0
0
0
0
0
Raedera simple
8
10
1
0
19
Raedera doble
1
3
0
0
4
Raedera transversal
1
0
0
0
1
Raedera desviada
0
0
0
0
0
Raedera cara plana
2
0
1
0
3
Raspador
1
0
0
1
2
Muesca
0
0
0
0
0
Denticulado
7
6
1
0
14
Indeterminado
0
6
23
7
36
Total
20 (25,3) 25 (31,6) 26 (32,9) 8 (10,1)
79
Cuadro III.107. Grado de fracturación de los productos configurados
retocados e identificados del nivel II.
Situación
P
PM
PD
MD
D
L
Total
Punta
0
0
0
0
0
0
0
Raedera simple
2
1
2
3
9
2
19
Raed. doble/conv.
3
0
0
0
1
0
4
Raedera transv.
0
0
0
0
0
1
1
Raedera desviada
0
0
0
0
0
0
0
Raed. cara plana
1
0
0
1
1
0
3
Raspador
1
1
0
0
0
0
2
Muesca
0
0
0
0
0
0
0
Denticulado
3
1
1
1
6
2
14
Total
10
4
(22,7) (9,1)
3
5
17
5
(6,8) (11,3) (38,6) (11,3)
44
Cuadro III.108. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel II. P: proximal. PM: próximo-mesial.
PD: próximo-distal. M: mesial. MD: mesodistal. D: distal. L: lateral.
164
pone un alto rechazo de elección. Las lascas levallois, con 5
ejemplares, son de excelente factura. Son de talla amplia,
con media de 26,8 mm y morfología cuadrangular larga
(100%). A reseñar la ausencia de láminas y puntas levallois.
Las puntas pseudolevallois tienen escasa incidencia y los
cuchillos de dorso natural están ausentes, aunque hay que
recordar la dificultad de valorar este tipo de útil en una
industria de pequeño formato. Por ello, si consideramos
todas las lascas con córtex opuesto a filo, ampliaríamos la
clasificación a un 4% de la lista tipo, porcentaje débil.
Las raederas simples o laterales agrupadas son 85
ejemplares, en mayor número las convexas que representan
un 19,2% del total y poco frecuentes las cóncavas (1,1%).
Tipométricamente las raederas laterales están entre los útiles
retocados de mayor formato (25,3 x 21,6 x 8,1 mm), con poca
variación respecto al orden de extracción. Las 51 piezas con
córtex, que representan el 60% de éstas, tienen un mayor
formato medio (26,1 x 22 x 8,7 mm). El soporte de estas
raederas es principalmente cuadrangular largo en un 39,7%
(fig. III.39, núm. 8, 9, 10, 11) y gajo en 29,4% (fig. III.39,
núm. 4, 5, 6, 7, 17), con un 17% de piezas desbordadas (fig.
III.39, núm. 12) y un 5% de sobrepasadas. La morfología es
asimétrica en un 84%, básicamente triangular (46%). La
morfología del retoque indica una distribución bimodal con
escamoso (45%) y denticulado (55%). Estas raederas
presentan una extensión de retoque amplio sin piezas con
retoque parcial y un 25% con retoque marginal. El retoque
directo se presenta bimodal cóncavo y recto y se distribuye en
los lados derecho (51%) e izquierdo (43%), y en su modo es
principalmente simple (45%), sobreelevado (40%) y plano
(8%). Hay dos piezas claras sobre soporte levallois. Generalmente las raederas laterales son de bella factura, bien configuradas con debitado previo variado en el que destacan el
preferencial (28%) y el unipolar (15%).
Las raederas dobles y convergentes, con 7 y 8 ejemplares, representan un 12% de las raederas. Como elementos
de mayor transformación por retoque presentan un 25% de
corticalidad. Tipométricamente son de formato amplio (28 x
24,8 x 7,1 mm). Mayoritariamente cuadrangulares largas
(73%) (fig. III.40, núm. 9, 10). Destaca la ausencia de piezas
sobrepasadas y sólo hay una desbordada. En igual proporción de simétricas que de asimétricas. La morfología del
[page-n-178]
retoque indica aquí una distribución unimodal, con denticulado y escamoso. Estas raederas también presentan una extensión amplia del retoque, con un 37% de piezas de retoque
marginal. El modo de retoque es sobreelevado (44%), simple
(41%), plano (15%). Piezas de bella factura, una sobre lasca
levallois y con distribución bimodal en el debitado dorsal,
unipolar (36%) y preferencial (36%).
Las raederas desviadas son 14 ejemplares con tipometría media de 23,6 x 27,4 x 8,9 mm, un formato algo menor
que laterales y dobles. Su morfología es variada, con un 40%
de cuadrangulares cortas y un 43% con córtex (fig. III.40,
núm. 5, 11, 13). Un 83% de las piezas son asimétricas, principalmente trapezoidales y tres piezas desbordadas. La morfología del retoque indica aquí una distribución bimodal, con
un 50% de escamoso y un 33% de denticulado. La extensión
del retoque es entrante, con un 48%, y marginal en un 36%
y sin retoque parcial ni discontinuo. El modo de retoque es
sobreelevado (58%), simple (35%) y plano (7%). Sin
soportes levallois y talones multifacetados. Su debitado
dorsal mayoritario es unipolar (55%), centrípeto (33%) y
preferencial (11%). Son piezas bien elaboradas de formato
no muy amplio, sobre lascas desviadas (42%), retoque
sobreelevado y por lo general con convergencia apuntada
(64%); también hay presente un ejemplar doble.
Las raederas alternas son 4 ejemplares con retoque
bimodal simple y sobreelevado, debitado dorsal preferencial
y morfología cuadrangular larga y corta. Todas ellas son
piezas asimétricas. También existe una raedera de dorso
adelgazado (fig. III.40, núm. 6 y 8). Las raederas transversales presentan 17 ejemplares, con tipometría de 17,3 x 25,7
x 8,7 mm. Su morfología es variada, generalmente más ancha que larga (fig. III.40, núm. 12). El debitado es variado,
trimodal (preferencial, centrípeto y unipolar) y con ausencia
de soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es
sobreelevado (50%), simple (35%) y plano (14%). Estas
piezas, mayoritariamente convexas, representan el 13% de
las raederas y un porcentaje esencial débil (6,8%). Las
raederas de cara plana, con cinco ejemplares, presentan una
baja incidencia; su morfología es bimodal cuadrangular
larga y gajo, retoque simple y sobreelevado, una pieza
desbordada y sin soportes levallois. Todas son asimétricas
triangulares.
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan en
conjunto 16 piezas, con ausencia de buriles, cuchillos de
dorso y lascas truncadas. La mayor incidencia dentro del
grupo son los raspadores, con doce ejemplares de factura
mediocre: en extremo distal de lasca (fig. III.41, núm. 1) y
en hocico (fig. III.41, núm. 2, 3, 4). El formato es pequeño
(21 x 20,6 x 11,4 mm) y su porcentaje esencial de 4,4, considerado alto. Su morfología y debitado previo son variados,
con asimetría predominante y retoque sobreelevado (46%)
en piezas mayoritariamente corticales (64%). Existe fracturación proximal y una pieza desbordada. Los perforadores,
con 4 piezas, presentan un porcentaje esencial de 1,6, considerado medio. El formato es pequeño (18 x 20 x 8,2 mm),
con piezas variadas y en escaso número generalmente denticuladas y marcadas, de muy bella factura con debitados
centrípetos. La fracturación no está presente y no hay
soportes levallois ni talones multifacetados. El aguzamiento
es cuidado y marcado, y se elabora recogiendo las condiciones morfológicas favorables del soporte, con existencia
de pequeños guijarros marinos.
Las muescas son cuatro, todas ellas retocadas. Tipométricamente son de formato medio y gruesas (24 x 23,7 x 14,7
mm), con morfología de soportes diversificados. El retoque
es mayoritariamente denticulado y el modo sobreelevado.
Son piezas denticuladas cóncavas bien elaboradas, con
extremos marcados y aguzados por rupturas de convergencia
(méplat, córtex, fractura, etc.). El debitado dorsal es variado
pero preferentemente centrípeto.
Los denticulados (fig. III.42, núm. 1 a 18) representan
los útiles mayoritarios con 64 piezas (25%). Éstos pueden
ser divididos en laterales simples (48%), dobles (34,8%),
transversales (10,8%) y alternos e inversos (6,5%). Generalmente están bien configurados, con denticulación marcada y
algunos con espinas pronunciadas. Su formato, en comparación a las raederas, es inferior (22,4 x 20,5 x 8,1 mm), con
un 58% de piezas corticales, morfología de soportes diversificados, entre los que son de reseñar los cuadrangulares
largos (29%) y cortos (15%), piezas en gajo (17%) y triangulares (13%). Las piezas son asimétricas (54%) y simétricas en un 46%. La morfología del retoque es obviamente
denticulada y el modo se presenta bimodal con un 77% de
retoque simple y un 22% de sobreelevado. La extensión del
retoque presenta un 9,5% de parcialidad y un 38% y 44% de
entrante. El debitado dorsal mayoritario es trimodal, vinculado al centripeto (centrípeto, ortogonal y bipolar) con un
35%, seguido del preferencial con otro 35% y unipolar 30%.
Hay un 13% de piezas desbordadas (fig. III.42, núm. 9) y
sobrepasadas, sin soporte levallois y un talón multifacetado.
La incidencia de denticulados sobre núcleo o resto de talla
es del 13%. La fracturación es significativa (27%), distal
(fig. III.42, núm. 12, 17), proximal, lateral o hemilasca y
mesial. La fracturación configura una ruptura de convergencia acusada que dificulta separar muescas de denticulados en su morfología final (fig. III.42, núm. 13). Las
piezas sobre gajo (23%) son relevantes (fig. III.42, núm. 8,
13). Hay piezas múltiples de configuración particular, sobreelevadas con fuertes apuntamientos en sus vértices y que
pueden ser definidas como un morfotipo individualizado
(fig. III.42, núm. 1). Los denticulados son de cuidada elaboración en sus frentes retocados, lo que dificulta la separación
con las raederas.
III.2.3.4. VALORACIÓN DEL NIVEL II
La sedimentación del nivel II es característica de un
ambiente húmedo con abundante materia orgánica, de alta
pedogénesis y sin apenas fracción de aportación exógena o
endógena. Al igual que el nivel anterior, su formación debió
de ser “rápida”, y a efectos de estudio, es preferible considerarlo como un conjunto deposicional unitario. La superficie máxima excavada de este nivel es de 8 m2, tan sólo el
10% del área ocupacional total máxima que debió de ser de
unos 80 m2. Consecuentemente, el nivel II plantea las
mismas dificultades de interpretación que el nivel Ib y Ic,
165
[page-n-179]
derivadas del estudio de una parte restringida de la superficie original total.
El volumen excavado es bajo (1,3 m3), en el que se han
contabilizado un total de 5.182 elementos arqueológicos, lo
que supone una media de 4.048 restos/m3, con 2.754 restos
líticos/m3 y 1.293 restos faunísticos/m3. La relación de diferencia entre ambas categorías (H/L) es de 0,5. El volumen de
materiales faunísticos y líticos es lo suficientemente amplio
de cara a una contribución cuantitativa para su estudio. Esta
distribución, tanto en la industria como en los restos óseos,
presenta una concentración en los cuadros B2, B3, D2, y F2
que resulta difícil de explicar, al encontrarse en los márgenes
del área excavada. No obstante, esta concentración se
dispone, topográficamente, bajo la protección del frente de
visera. Estos cuadros presentan un ligero buzamiento de
unos 5º-10º entre los extremos E-W, y prácticamente horizontal de N a S. La sedimentación, a diferencia de otros
niveles, es muy suelta, facilitando la dispersión vertical y
horizontal de los materiales arqueológicos.
Las diferencias de distribución entre el material faunístico y lítico son heterogéneas; de ese modo, mientras que la
mayoría de las piezas líticas se concentra en el área meridional, los restos óseos lo hacen en los cuadros septentrionales. En el proceso de excavación se han detectado hogares,
identificados gracias a algunos efectos de la combustión y a
una pequeña concentración subcircular de sedimento termoalterado en la base del cuadro B2 y sobre la superficie
brechificada del nivel III. Esta alteración térmica, que afectaba al sedimento brechificado y se extendía hacia los
cuadros adjuntos, no pudo documentarse con precisión
debido a su alteración por erosión.
En cuanto a la industria lítica, ésta se caracteriza, al
igual que en los niveles anteriores, por una dinámica coherente con un alto índice de elementos producidos frente a los
de producción, destacando, particularmente, la ausencia de
percutores. La materia prima empleada es el sílex (99%),
con un alto grado de alteración que abarca a la casi totalidad
de las piezas, de las cuales un 37% corresponden a alteraciones térmicas. Los procesos de explotación de los núcleos
no se detectan con nitidez, al estar distribuidos por los
distintos cuadros sin que se aprecie relación con la principal
agrupación de restos de talla en el extremo meridional. Las
dimensiones tipométricas son: núcleo (24,9 x 20 x 12,2
mm), resto de talla (17,1 x 15,6 x 12,5 mm), lasca (20,8 x
19,9 x 5,4 mm) y producto retocado (23,6 x 21,6 x 8,4 mm).
Esto representa una media sobre el total de 19,2 x 18,7 x 8,7
mm; así pues un conjunto industrial lítico con valores por
debajo de los 2 cm para las mediciones de longitud, anchura
y grosor. El soporte de caliza, muy frecuente en el área y de
proporciones mayores, no es utilizado como recurso en el
nivel II. Por todo ello la industria puede ser considerada de
tamaño muy pequeño y con alto grado de reutilización.
Las categorías de la estructura lítica muestran que la
práctica totalidad tiene un formato de longitud y anchura
para los núcleos de hasta 4 cm. Respecto a la fase de la
cadena operativa, los mismos están explotados o agotados
(87%), son gestionados unifacialmente (73%) y con dirección de debitado variada. Las características de las superfi-
166
cies de debitado planas-convexas y las de preparación con
planos multifacetados certifican una presencia marginal de
gestión levallois en el nivel II, preferentemente centrípeta.
En los productos configurados, las plataformas talonares son
mayoritariamente planas y lisas, aunque existen las multifacetadas. La cara dorsal muestra que el grado de corticalidad
es mayor en los productos retocados (54%) que en las lascas
(36%). La morfología de los productos configurados revela
el predominio de las formas de cuatro lados que suponen el
59% de la muestra, seguida de gajos y la triangular.
Hay una producción de lascas largas con cuatro lados y
sección triangular en los útiles más elaborados y una incidencia importante de los gajos entre los productos corticales.
La simetría de la sección transversal de los productos líticos
configurados es variada y la asimetría es predominantemente triangular, en especial en las piezas corticales (80%),
circunstancia que vincula la morfología y el orden de extracción. La sección trapezoidal (simétrica o asimétrica) se
asocia mejor con los productos retocados de 3º orden. Éstos
presentan mayoritariamente una morfología denticulada de
proporción “larga”, extensión entrante y filo retocado recto.
El frente retocado es lateral, localizado en la cara dorsal
(directo), contínuo y mayoritario completo en su extensión.
Los modos muestran un predominio de los retoques simples
(47%) y sobreelevados (42%), y por último los planos (8%).
Los diferentes útiles retocados indican que gran parte de
ellos se elaboran con retoque simple o sobreelevado, en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado en los denticulados y las raederas laterales, y en cambio el sobreelevado es
mayor en las raederas dobles y en los perforadores. La longitud de la superficie retocada presenta un valor medio (20,3
mm) que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados. Por ello se puede decir que la explotación en la
dimensión longitud es máxima y que existe una decidida
elaboración bimodal de categorías simple y sobreelevada
frente a plana o cubriente en la superficie. Así pues, no se
fabrican piezas planas, ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados (3,4 mm), con valor próximo al grosor
medio de los soportes (6 mm), certifica la búsqueda de
frentes sobreelevados.
Entre las raederas simples o laterales predominan las
convexas, mientras que las raederas dobles y las convergentes alcanzan el 6%, las raederas desviadas un 5% y un
7% las transversales. Los raspadores y los perforadores son
significativos porcentualmente, en especial los primeros, y
los buriles están ausentes. Las muescas, con baja proporción, y los útiles denticulados (25%) representan la categoría
predominante. Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor son las raederas simples y los denticulados,
aunque no pueden ser consideradas laminares. No se aprecia
una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera con los
elementos levallois que, en cambio, sí muestran una diferencia significativa en el índice de carenado (5,6), siendo las
piezas más delgadas de todas. Respecto del orden de extracción, los elementos configurados están mayoritariamente
elaborados sobre soportes de 2º y 3º orden, con la diferencia
[page-n-180]
de presentar una mayoría de soportes de 3º orden las
raederas con dos frentes. Hay un predominio de elementos
corticales entre todos los útiles.
El índice de fracturación del nivel II indica que existe un
equilibrio entre las lascas y los productos retocados. La
presencia de retoque en los considerados restos de talla
alcanza al 7%. La existencia de un 23% de productos retocados con fractura indica la alta explotación y transformación de la industria del nivel. Las categorías tipológicas con
más fracturas son los denticulados y las raederas simples.
La ubicación de las fracturas se presenta sobre todo en los
extremos distales de estos útiles, con una tendencia a suprimir el ápice como método para reconfigurarlas. Las piezas con retoque simple están algo más fracturadas que las
que tienen retoque sobreelevado.
Las categorías industriales muestran que un número
significativo de los núcleos identificados son de gestión
levallois, hecho que diverge en porcentaje del bajo número
de productos configurados levallois. Posiblemente la causa
derive de un condicionante tipométrico por el cual los
núcleos proporcionen lascas muy pequeñas que no son identificadas como levallois. Los valores industriales presentan
un debitado levallois muy débil, así como el índice laminar
y el de facetado. La industria del nivel II puede definirse, por
sus características técnicas de debitado, como no laminar, no
facetada y no levallois.
El Grupo II y los altos índices esenciales de raedera con
carácter charentiense son notorios. Las raederas laterales
presentan morfología cuadrangular, asimetría triangular,
debitado preferencial y centrípeto, y retoque simple y sobreelevado. Las raederas dobles tienen morfología cuadrangular, simetría/asimetría bimodal trapezoidal y triangular
con debitado unipolar y preferencial, y retoque sobreelevado
y simple. Las raederas desviadas presentan morfología
cuadrangular, asimetría trapezoidal con debitado unipolar y
retoque mayoritario sobreelevado. Las raederas transversales
tienen morfología, debitado y simetría variadas. El Grupo
III, formado principalmente por raspadores, presenta un
índice bajo. El índice de piezas del Grupo IV es alto; los
denticulados de formato medio presentan morfología
cuadrangular, asimetría trapezoidal y retoque simple mayoritario. Hay pocas muescas con morfología diversa, debitado
centrípeto y retoque sobreelevado mayoritario. Todo ello
lleva a considerar que el nivel II de Bolomor se encuadra
entre los conjuntos de raederas del Paleolítico medio, con
presencia alta de denticulados y débil incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior.
El espacio estudiado del nivel II muestra que los núcleos
son introducidos en el yacimiento en fases no iniciales o
avanzadas y difieren de los formatos de lascas amplias que
corresponden al principio de la cadena operativa, cuya
ausencia es notoria. Éstos son transformados en un alto grado
y reutilizados, y por ello su porcentaje identificado es bajo.
Las morfologías indican una explotación sistemática avanzada. La fragmentación y reducción de la industria es importante, con existencia significativa de productos corticales que
apunta a que determinadas cadenas operativas se han iniciado
en el yacimiento desde las primeras fases. Independientemente de que las secuencias de explotación pudiesen estar o
iniciarse en otros espacios, dentro o fuera del yacimiento,
existe una cierta relación respecto a las secuencias de configuración que será abordada en el estudio de la dinámica
industrial. Las cadenas operativas líticas se muestran siempre
incompletas o fragmentadas, hecho que puede responder a
una movilidad de objetos entre diferentes y próximos lugares
de ocupación. En el nivel II esta situación es menos relevante
que en los niveles precedentes. Sin embargo, la alta concentración de vestigios arqueológicos apunta más a una entrada
y transformación de éstos en el interior que a una “exportación”. Las secuencias de configuración manifiestan una relación preferencial de soportes de mayor formato y morfologías transformadas (raederas y denticulados). La variabilidad
morfológica de los soportes no se ajusta a morfotipos seleccionados como sucede en otros niveles.
En conclusión, el nivel II a diferencia de otros, no
presenta travertinos ni concreciones carbonatadas. La sedimentación es muy suelta, facilitando la dispersión vertical y
horizontal de los materiales arqueológicos. Es de reseñar la
abundancia de elementos quemados. La mayor presencia de
material lítico puede estar condicionada por la escasa extensión excavada y precisará ser comparada con otros sectores
del yacimiento en proceso de excavación. Las estrategias de
aprovisionamiento preferencial del sílex implican la búsqueda de materia en lugares lejanos o a media distancia, dado
que este material no se localiza con abundancia en las inmediaciones del yacimiento. Las actividades desarrolladas en
este nivel podrían corresponder a cortas ocupaciones posiblemente más recurrentes temporalmente y cuyo valor más
relevante sería su intensidad. Aunque tampoco sería de
descartar ocupaciones algo más largas y menos recurrentes
afectadas por una importante dispersión de materiales.
167
[page-n-181]
Fig. III.38. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel II.
168
[page-n-182]
Fig. III.39. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel II.
169
[page-n-183]
Fig. III.40. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel II.
170
[page-n-184]
Fig. III.41. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores, perforadores y puntas de Tayac del nivel II.
171
[page-n-185]
Fig. III.42. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel II.
172
[page-n-186]
III.2.4. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO III
El estrato III es una unidad geológica toda brechificada
en capa única con potencia media de 15-20 cm, excavada
mediante amplio troceado que se trasladó al laboratorio para
la extracción mecánica con cincel del material englobado.
Este nivel sedimentológico se halla muy bien individualizado, con formaciones estalagmíticas y travertinos en su
interior. La excavación se realizó en el año 1993 y como
otros niveles de idéntica formación geológica –edificios
travertínicos y pavimentos estalagmíticos– presenta escasos
materiales arqueológicos en sedimentos que guardan más
relación con el nivel IV que no con el II.
en el yacimiento. Sin embargo la existencia de un porcentaje
cercano al 13% de restos de talla puede enmascarar la
proporción real de núcleos. Igualmente se aprecia la ya
reiterada ausencia de percutores. Entre los elementos produ-
III.2.4.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL III
Arqueológicamente, la extensión excavada se individualiza en una unidad vinculada a sus correspondientes cuadros
(fig. III.43, III.44, III.45, III.46 y III.47):
- Unidad arqueológica 1: cuadros B2, B3, B4, D2, D3,
D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4 (15 m2).
III.2.4.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL III
La distribución de los materiales arqueológicos en los
distintos cuadros no ha podido ser individualizada en el
grado deseado para perfilar la ubicación de los mismos; la
brechificación hace muy desigual la coherente recuperación
de estos materiales (cuadro III.110).
Fig. III.44. Corte frontal occidental del nivel III. Sector occidental.
III.2.4.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.4.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
Fig. III.45. Corte sagital meridional del nivel III. Sector occidental.
Fig. III.43. Planta del yacimiento con situación de la excavación del
nivel III.
Fig. III.46. Superficie brechificada del nivel III.
Sector occidental.
173
[page-n-187]
III.2.4.2.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada se reduce a tres categorías:
sílex, caliza micrítica y cuarcita. A efectos arqueológicos
sólo el sílex tiene relevancia presentando en el nivel III un
porcentaje medio superior al 98% y siendo la roca de elección y utilización (cuadro III.112).
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Percutor
-
-
-
-
Canto
1
1
-
2
Núcleo
-
436
132 (97,7)
3
-
135
93 (95,8)
4
-
97
101 (98,1)
1
1
103
Total
135
1
860 (98,5)
12 (1,37)
1 (0,1)
873
821
Hueso (núm)
435 (99,7)
514
NRH m3
85
P. retocado
873
15
-
1,7
Lítica (núm)
-
2
Lascas
NRL m3
-
83 (97,6)
P. lasca
Vol. m3
15 (100)
Resto talla
Debris
Fig. III.47. Superficie excavada con el corte sagital septentrional.
Sector occidental.
NR
m3
Cuadro III.112. Materias primas y categorías líticas del nivel III.
1335
Lítica peso gr.
2014
Lítica grs/m3
1184
H/L
1,6
Cuadro III.110. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel III. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
cidos es lógica la primacía de los pequeños productos frente
a los configurados, y entre éstos el alto valor de los no retocados apunta a una actividad no exhaustiva de transformación. Los índices de producción (58,2), configuración (0,3)
y transformación (1,26) indican un porcentaje de material
no configurado, en especial los pequeños restos, no muy
elevado, posiblemente influido por la fuerte brechificación
que resta posibilidades de recuperación de la totalidad del
material arqueológico (cuadro III.111).
Nivel III
Percutor
Número
-
Canto
Núcleo
III.2.4.2.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 24,5 x 24,3 x 14,5
mm, con valor central (mediana) de 23 x 23,5 x 15,5 mm.
Los valores modales son poco significativos debido a lo
reducido de la muestra. El rango o recorrido entre valores es
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 71% de los valores, con casi nula presencia de
piezas frescas o muy alteradas (3%). En las piezas calcáreas
su alteración característica, la decalcificación, está presente,
cuya causa debemos atribuir, entre otras, al medio sedimentario húmedo del depósito. La termoalteración en las piezas
representa un 24%. Por todo ello la alteración de la unidad
III es muy alta y representa la práctica totalidad del conjunto
estudiado (98,2%) circunstancia que condiciona el análisis
traceológico (cuadro III.113).
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Total
Pr. retocado
2
15
85
436
135
97
103
(11,7)
(88,2)
(12,9)
(66,4)
(20,5)
(48,5)
(51,5)
873
%
17 (1,9)
656 (75,1)
Cuadro III.111. Categorías estructurales líticas del nivel III.
174
200 (22,9)
873
[page-n-188]
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decal. Termoalt. Total
Sílex
-
2
623
26
-
209
860
Caliza
6
-
-
-
6
-
12
Cuarcita
1
-
-
-
-
-
1
6 (0,6)
209 (23,9)
873
dice de carenado y peso, indican una asimetría positiva con
mayor concentración de valores a la derecha de la media
(cuadro III.115).
Total
623
7 (0,8) 2 (0,2)
26 (2,9)
(71,3)
Resto Talla
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
menor para la longitud que para la anchura. La desviación
típica vuelve a mostrar la uniformidad de la longitud
respecto a una mayor variabilidad en la anchura. El coeficiente de dispersión acusa la variación de la anchura. La
forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es claramente platicúrtica o achatada para la longitud, anchura y grosor, por los valores negativos. El grado
de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha, de
todas las categorías consideradas: longitud, anchura, grosor,
índices de alargamiento y carenado y el peso, muestra una
asimetría positiva con mayor concentración de valores a la
derecha de la media, a excepción del grosor, con valores a
izquierda (cuadro III.114).
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
24,5
24,3
14,5
1,1
1,7
10,4
Mediana
23
23,5
15,5
1,03
1,7
10,1
Moda
22
19
11
-
2,2
-
Mínimo
18
12
9
0,5
1,13
3,17
Máximo
33
36
19
2,07
3
20,31
Rango
15
24
10
1,57
1,87
17,14
Desviación típica
4,52
7,36
3,22
0,46
0,51
4,58
Cf. V. Pearson
18%
30%
22%
41%
29%
44%
Curtosis
-1,03
-0,95
-1,38
-0,48
0,57
0,34
Cf. A. Fisher
0,44
0,18
-0,26
0,68
0,83
0,54
Válidos
15
15
15
15
15
19,7
17,5
10,3
1,16
2,02
5,12
Mediana
20
20
10
1
2
4,8
Moda
Cuadro III.113. Alteración de la materia prima lítica del nivel III.
20
20
10
1
2
4,8
Mínimo
10
5
2
0,8
1
0,11
Máximo
58
35
28
3,7
8
58,5
Rango
48
30
26
2,9
7
58,3
Desviación típica
6,45
4,41
3,45
0,42
3,6
7,6
Cf. V Pearson
33%
25%
33%
36%
200%
148%
Curtosis
14,3
2,8
9,3
16,4
22,5
47,1
Cf. A Fisher
3,01
0,28
2,33
3,62
4,2
6,61
Válidos
85
85
85
85
85
85
Cuadro III.115. Análisis tipométrico de los restos de talla
del nivel III.
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 22,2 x 21,5 x 6,6 mm, con valor
central (mediana) de 21 x 20 x 6 mm. Los valores modales
son semejantes y por tanto es casi una distribución simétrica
donde coincidirían media, mediana y moda. El coeficiente
de dispersión es bastante homogéneo para las tres categorías.
La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica o puntiaguda en las tres
categorías. El grado de asimetría de la distribución indica
que todas las categorías muestran una concentración a la
derecha, asimetría menor en la anchura, que está próxima al
eje. El peso muestra una gran dispersión o variación que
supera el 100 porcentual, aunque ello no impide una concentración de valores en asimetría positiva (cuadro III.116).
15
Cuadro III.114. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel III.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
Los restos de talla identificados presentan como
medidas de tendencia central una media aritmética de 19,7 x
17,5 x 10,3 mm, con valor central (mediana) de 20 x 20 x 10
mm. El rango o recorrido entre valores es amplio en las tres
dimensiones longitud, anchura y grosor, aunque mayor en la
longitud. El coeficiente de dispersión acusa una cierta
homogeneidad de las tres categorías, con ligera mayor variabilidad de la longitud. La forma de la distribución respecto a
su apuntamiento (curtosis) es más leptocúrtica o puntiaguda
en la longitud. El grado de asimetría de la distribución, a
izquierda o derecha respecto de su media, indica que todas
las categorías muestran una concentración a la derecha,
destacando nuevamente la longitud. Las categorías consideradas: longitud, anchura, grosor, índice de alargamiento, ín-
Gr.
IA
IC
Peso
Media
Lasca
Long. Anch.
22,2
21,5
6,6
1,1
3,9
4,5
Mediana
21
20
6
1
3,6
6,8
Moda
20
20
5
1
2
4,8
Mínimo
12
8
2
0,4
1,6
0,7
Máximo
59
45
23
3,2
12,8
54,2
Rango
47
37
21
2,8
11,5
53,5
Desviación típica
7,2
6,1
3,1
0,4
2,1
6,9
Cf. V Pearson
.
32%
28%
47%
42%
55%
154%
Curtosis
8,3
2,5
7,5
4,8
3,7
37,1
Cf. A. Fisher
2,3
0,9
1,9
1,8
1,6
5,8
Válidos
97
97
97
97
97
97
Cuadro III.116. Análisis tipométrico de las lascas del nivel III.
175
[page-n-189]
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 25,6 x 22,7 x 9,7
mm, con valor central (mediana) de 25 x 21 x 10 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
mayor recorrido en la anchura. La desviación típica muestra
una uniformidad entre las tres categorías. El coeficiente de
dispersión acusa la variabilidad del grosor. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda en la anchura y achatada en
la longitud y el grosor. El grado de asimetría de la distribución indica que todas las categorías muestran una concentración a la derecha y próximas al eje de simetría (cuadro
III.117).
Pr. Retocado
Long. Anch.
sentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con los valores
más altos inferiores a 3 cm, que representan una media de
casi el 73%.
La morfología de los elementos producidos muestra una
exclusividad de formas con cuatro lados, con mayoría de
lascas largas (83%) que cortas. Curiosa es la ausencia de
formas con tres lados o triangulares; ello indica la ausencia
de productos apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase de explotación de los núcleos, más del 72%
están explotados o agotados, circunstancia que indica la
fuerte presión ejercida en la producción lítica, aumentada
posteriormente por su transformación mediante retoque. El
valor más repetido es el explotado, que supera el 60%
(cuadro III.118).
Gr.
IA
IC
Peso
Longitud
30-39
Testado
-
≤20-29
Total
-
-
Media
25,6
22,7
9,7
1,3
3,04
7,2
Mediana
25
21
10
1,1
2,7
5,7
Inicial
2
1
3
-
7
7
Moda
20
25
10
1
3
4,8
Explotado
Mínimo
12
8
3
0,35
1
0,5
Agotado
-
1
1
Máximo
44
62
20
14,5
7,7
26,1
Total
2 (18,2%)
9 (82,8%)
11
Rango
32
54
17
14,1
7,4
25,6
Anchura
30-39
≤20-29
Total
Desviación típica
6,6
8,1
3,8
1,3
1,3
5,03
Testado
-
-
-
Cf. V.Pearson
26%
36%
39%
103%
51%
69%
Inicial
-
3
3
Curtosis
-03
6,1
-04
85,9
1,8
1,7
Explotado
3
4
7
Cf. A. Fisher
0,3
1,6
0,4
8,9
1,2
1,2
Agotado
-
1
1
Válidos
103
103
103
103
103
103
Total
3 (27,3%)
8 (72,7%)
11
Cuadro III.117. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel III.
Cuadro III.118. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel III.
El conjunto lítico y los correspondientes valores tipométricos totales del nivel III son valores generales aproximativos de un conjunto sólo parcialmente comparable por su
distinta ubicación en la cadena operativa. A efectos de
evaluar la dimensión tipométrica se aprecia que los datos de
tendencia central se sitúan ligeramente sobre los 2 cm en sus
categorías de longitud y anchura, categorías que muestran
una gran homogeneidad en todos los muestreos estadísticos.
El grosor es el valor que difiere de los anteriores pero no
excesivamente. La variación de la dispersión es patente en
esta categoría y en sus correspondientes índices de carenado.
El peso, como en otros niveles, es la categoría de más alta
dispersión. La asimetría de la distribución de todas las categorías siempre se concentra a derecha, con gran semejanza
entre sus valores.
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica un predominio de la utilización de una superficie o cara (unifacial) en un 63%, frente a un 27% de los
bifaciales. La dirección del debitado en la superficie correspondiente muestra mayoritariamente (54%) la obtención de
una amplia lasca (preferencial). La dirección de las superficies de preparación confirma la dominancia de valores
centrípetos. Las distintas modalidades y sus características
de gestión respecto de la cadena operativa ofrecen un claro
predominio de los unifaciales y una buena presencia de los
bifaciales, con escasa incidencia de otras categorías. Los
planos de percusión observados en los núcleos son un número reducido, con lisos mayoritarios seguidos de diedros y
facetados, éstos últimos vinculados sin duda a elementos
levallois que corresponden a fases operativas avanzadas:
núcleos explotados y agotados (cuadro III.119).
III.2.4.2.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
III.2.4.2.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que todos los elementos producidos y configurados pre-
176
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
muestra la lógica proporción y presencia ascendente de ele-
[page-n-190]
Fases
Explotación
productos retocados es relevante y ajustada a la búsqueda de
la mayor tipometría. Las superficies suprimidas (11,6%)
corresponden a piezas transformadas mediante el retoque y
por tanto a ese proceso se debe la especificidad de eliminar
el talón (cuadro III.121).
Los talones más amplios se correlacionan con las fases
más avanzadas del proceso de explotación y transformación.
Se observan ligeras diferencias en los valores estadísticos
entre productos no retocados y retocados; éstos últimos presentan talones más amplios, aunque condicionados por lo
reducido de la muestra (cuadro III.122).
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Unifacial/Unipolar
-
1
1
-
2
Unifacial/Preferencial
-
-
3
-
3
Unifacial/Centrípeto
-
-
2
-
2
UNIFACIALES
-
1
6
-
7 (63,6)
Bifacial/Preferencial
-
1
-
1
2
Bifacial/Bipolar
-
-
1
-
1
BIFACIALES
-
1
1
1
3 (27,3)
MULTIFACIALES
-
1
-
-
1 (9,1)
Total
3
8
11
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Cuadro III.119. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel III.
Lasca 1º O
-
-
-
-
-
-
-
Lasca 2º O
9,5
2,7
38,8
1,6
1,1
105
20
Lasca 3º O
12,5
4
55,7
1,6
0,8
108
39
mentos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados. Hay mayor proporción de lascas retocadas de 2º orden que no retocadas, circunstancia
que se invierte en las piezas de 3º orden o ausentes de córtex
(cuadro III.120).
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
-
Pr. ret. 2º O
16,7
5,5
115,8
0,8
0,6
109
13
Pr. ret. 3º O
13,5
5,2
80,5
0,8
0,5
103
16
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
2
33
61
96
Pr. retocado
6
47
50
103
Total
8 (4)
80 (40,2)
101 (50,7)
Cuadro III.122. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel III. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
199
La corticalidad
La corticalidad muestra una mayor presencia en los
productos retocados (59%) frente a los no retocados (37%),
confirmando la búsqueda de una amplia tipometría ya comentada. Esta corticalidad para los elementos producidos presenta
una proporción pequeña (0-25% de córtex con un 66%),
mayoritaria en todas las piezas. Respecto de su ubicación el
70% de los productos presentan córtex en un lado y en torno
al 23% las piezas que lo tienen en dos lados (cuadro III.123).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción muestran que la mayor longitud, entre 2-3 cm
(50%), se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para la
anchura. A mayor tipometría, mayor equilibrio entre las categoría con menos y más del 50% de córtex (cuadro III.124).
Cuadro III.120. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel III.
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 55% de valores, a
mucha distancia de las corticales con un 21%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden se
traduce en una mayor complejidad en los talones de los productos retocados. La corticalidad en los talones de los
Superficie
Cortical
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetada
Fracturada
Suprimida
Total
Lasca 1º O
-
-
-
-
-
-
-
-
Lasca 2º O
14
15
4
1
0
0
0
34
Lasca 3º O
0
29
6
4
0
0
2
39
Pr. ret. 1º O
-
2
-
-
-
-
-
2
Pr. ret. 2º O
17
9
2
0
0
4
8
40
Pr. ret. 3º O
0
31
Total
31 (21,2)
12
2
2
3
5
7
67 (45,8)
14 (9,5)
7 (4,8)
3 (2)
9 (6,1)
17 (11,6)
81 (55,4)
10 (6,8)
26 (17,8)
146
Cuadro III.121. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel III.
177
[page-n-191]
Grado
Corticalidad
0
61
Ca
-
Cu
Lasca
S
-
1
2
3
4
Total
0
28 (80) 5 (14,3)
2 (5,7)
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
53
30
12 (22,6) 11 (20,7)
(56,6)
50
Ca
-
-
-
-
-
-
Cu
-
-
-
-
-
-
111
P. retocado
S
58
(65,9)
Total
17
11 (12,5) 2 (2,3)
(19,3)
88
Cuadro III.123. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel III.
S: Sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Longitud
>39
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad <50% - >50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca 1º O
0-1
-
-
-
1
Pr. ret. 1º O
-
0-1
0-1
-
2
Lasca 2º O
0-0
3-0
19 - 1
11 - 0
34
Pr. ret. 2º O
1-0
11 - 5
21 - 6
9-0
53
Total
1-1
14 - 6
40 - 8
19 - 0
90
Total
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Corticalidad
<50->50
<50 - >50
<50 - >50
<50 - >50
Lasca 1º O
0-1
-
-
-
Pr. ret. 1º O
0-0
-
0-1
0-1
2
Lasca 2º O
0-0
5-0
20 - 0
9-1
35
Pr. ret. 2º O
2-0
5-3
21 - 3
16 - 3
2-1
10 - 3
41 - 4
25 - 5
90
La cara ventral
La cara ventral muestra que los bulbos están presentes
con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición. Aquellos que
resaltan de forma más prominente representan un 12% y los
suprimidos un 15%, posiblemente por su prominencia.
Respecto del orden de extracción se aprecia una mayor
presencia de bulbos marcados en los productos retocados
que en las lascas, ello posiblemente se vincula a una mayor
tipometría de los primeros productos. También es significativa e importante la categoría de bulbo suprimido entre los
productos retocados, indicador de la transformación más
avanzada y equilibrada hacia el uso (cuadro III.125).
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos con un 82%,
frente a los simétricos con un 18%. La principal categoría
simétrica es la triangular, muy próxima de la trapezoidal. La
categoría asimétrica predominante es también la triangular,
pero en mayor proporción; esta circunstancia es debida a la
alta presencia de los gajos. Respecto del eje de debitado, la
total simetría (90º) se da en el 80% de las piezas y en especial entre las de 2º orden retocadas (cuadros III.126 y
III.127).
52
Total
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1 y 2 (50%). Destaca la particularidad de los
productos retocados de 2º orden, que muestran un mayor
número de aristas. Sin embargo, en todas las categorías
existe un predomino de pocos levantamientos por superficie,
hecho que se explicaría por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
1
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
87 (72,5)
-
-
87
Marcado
15 (12,5)
-
-
15
Suprimido
18 (15)
-
-
18
Total
Cuadro III.124. Grado de corticalidad de los formatos longitud y
anchura en los productos configurados del nivel III.
120
-
-
120
Cuadro III.125. Características del bulbo según la materia prima
del nivel III.
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Lasca 2º O
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
-
-
-
12 (85,71)
2 (14,28)
-
14
Lasca 3º O
3 (15)
3 (15)
-
7 (35)
6 (30)
1 (5)
20
Pr. ret. 2º O
3 (6,66)
2 (4,44)
1 (2,22)
23 (51,11)
6 (13,33)
10 (22,22)
45
Pr. ret. 3º O
3 (14,28)
2 (9,52)
2 (9,52)
8 (38,1)
5 (23,8)
1 (4,76)
21
7 (7)
3 (3)
50 (50)
19 (19)
12 (12)
9 (9)
Total
19 (19%)
82 (82%)
Cuadro III.126. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel III.
178
100
100%
[page-n-192]
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Proporción
Corto
Medio
Largo
Lam.
Total
Lasca 2º O
2
25
4
31
1º O
-
-
-
-
-
Lasca 3º O
7
29
5
41
2º O
29 (65,9)
11 (25)
4 (9,1)
-
44
Pr. ret. 2º O
3
36
1
40
3º O
22 (62,8)
11 (31,4)
2 (5,7)
-
35
Pr. ret. 3º O
2
18
3
23
Total
51 (64,5)
22 (27,8)
6 (7,6)
-
79
Total
14 (10,4)
108 (80)
13 (9,6)
135
Cuadro III.128. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel III.
Cuadro III.127. Ángulo del eje de debitado del nivel III.
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 51% de la muestra, seguida de los gajos (25,2%) y de la triangular con un
10%. Respecto del orden de extracción se observa el predominio de las cuadrangulares largas en todas las fases de la
cadena operativa. Hay pues una elección de lascas largas con
cuatro lados y sección asimétrica triangular en los elementos
configurados y especialmente en los retocados. La morfología técnica que informa de la presencia de productos
desbordados y sobrepasados indica que los primeros representan el 26% y los segundos el 7%. La mayor incidencia se
da en las lascas de 3º orden.
Extensión
M.
Marginal Entrante Profundo M. Prof.
Marginal
1º O
-
-
-
6 (12)
14 (28)
17 (34)
12 (28,5) 2 (4,7)
21 (50)
18 (19,5) 16 (13,4) 38 (41,3) 12 (13,1)
2º O
3º O
Total
34 (36,9)
-
38 (41,3)
Total
-
-
7 (14)
6 (12)
50
5 (11,9)
2 (4,7)
42
8 (8,7)
92
20 (21,7)
Cuadro III.129. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel III.
III.2.4.2.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque, como asociación de levantamientos, muestra
que el 62% de estas formas son denticuladas, seguidas de las
escamosas con un 29%; el resto es marginal. La proporción
de las dimensiones aisladas de estos elementos muestra que
la categoría “corto” (más ancho que largo) representa el
64%, el medio un 27,8%, y más largo que ancho un 7,6%,
con ausencia del laminar. La extensión del retoque afecta
modificando las piezas mediante las categorías entrante
(41%) y profundo (21%), mientras que es marginal sin
apenas modificación en un 37%. Esta circunstancia indica la
alta transformación lítica en el nivel, ya detectada por otros
valores (cuadros III.128 y III.129).
El filo retocado
La delineación del filo es en un 55% recto, cóncavo en un
31% y convexo en el 12%. Los valores tipométricos bajos
favorecen los filos rectos que precisan menos extensión para
su elaboración. Filos convexos escasos apuntan a una mayor
reutilización con entrada en la superficie de la pieza y
presencia de filos cóncavos. Respecto de la ubicación de los
filos, éstos tienen porcentaje mayor en los lados izquierdos
que en los derechos (51% y 32%), donde vuelven a ser los
rectos los mayoritarios, con independencia de su situación.
Únicamente es reseñable que los filos transversales del lado
distal presentan una incidencia alta de cóncavos (53%), hecho
que apunta a que este tipo de piezas están agotadas en mayor
proporción que las laterales (cuadro III.130).
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 51%
y 32% en los lados izquierdo y derecho y en un 16% en el
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Cc-Cv.
Sin.
Total
1º O
-
-
-
-
-
-
1 (1,8)
55
30 (54,5)
-
50
28 (56)
105
58 (55,2)
2º O
3º O
Total
30 (54,5) 15 (27,2) 9 (16,3)
28 (56)
18 (36)
4 (8)
58 (55,2) 33 (31,4) 13 (12,3) 1 (0,9)
Cuadro III.130. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel III.
lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es
mayoritaria, con un 92% en la categoría directo y un 8%
inverso. Respecto de la repartición del mismo, es exclusivo
continuo en su elaboración (100%). La extensión de las
áreas de afectación del retoque muestra que éste es completo
(proximal, mesial y distal) en el 77% de las piezas y parcial
en el 22%. Esta parcialidad afecta preferentemente a la
mitad distal en un 78% y a la mesial en un 26%. Circunstancia relacionada con la búsqueda de un apuntamiento más
o menos aguzado que marcarían las piezas sólo distales
(47%) (cuadros III.131 y III.132).
Los modos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas presentan un
predominio de las sobreelevadas (54,5%) y las simples con
el 44,5%, el resto marginales (cuadro III.133).
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, muestran que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado que el sobreelevado sólo en los
denticulados. El retoque plano únicamente está presente en
las raederas dobles (cuadro III.134).
179
[page-n-193]
Posición
Localización
Lat. izquierdo Lat. derecho
1º O
-
Transv.
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
2º O
31
15
9
43 (95,5)
1
-
-
1
45
3º O
23
19
8
26 (83,8)
5
-
-
-
31
Total
54 (51,4)
34 (32,3)
17 (16,2)
69 (90,7)
6 (7,8)
-
-
1 (1,3)
76
Cuadro III.131. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel III.
Repart. Continuo Discont.
Parcial
Completo
P
PM
M
MD
D
T
1º O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2º O
56
-
-
1
2
2
6
1
47
3º O
47
-
1
-
4
4
5
-
33
Total
107
-
1
1
6
6
11
1
80
(100)
-
4 (8,7)
Total
107
12
(26,1)
36 (78,2)
80
(60,6)
52 (39,3)
Cuadro III.132. Repartición del retoque según el orden de extracción
del nivel III. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Categorías
Total
Simple
49 (44,5)
Plano
1 (0,9)
Sobrelevado
60 (54,5)
Escaleriforme
-
Total
110
Cuadro III.133. Modos del retoque del nivel III.
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple
4. Punta levallois retocada
-
6/7. Punta musteriense
-
9/11. Raedera lateral
12/20. Raedera doble
-
-
16 (59,2) 11 (42,3)
6 (75)
Plano Escaler. Total
-
-
-
-
-
-
27
1 (12,5) 1 (12,5)
21.- Raedera desviada
7 (58,3) 5 (41,6)
-
22/24. Raedera transversal
4 (66,6) 2 (33,4)
-
-
8
-
12
-
-
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción indican que la
longitud y la anchura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría, pasando de valores medios de 23 a 18 mm para
la longitud y de 3 a 2,6 mm para la anchura. La altura del
retoque, que implica mayoritariamente a las piezas sobreelevadas, se da especialmente en los productos de 2º orden,
circunstancia que se concreta con el correspondiente y bajo
índice IF. La superficie retocada indica que ésta es menor en
las piezas de 3º orden y muy destacable en las de 2º orden.
La relación existente entre las posibilidades de extensión del
retoque y la dimensión elaborada apunta a que conforme
avanza la elaboración del retoque, éste se centra más en entrar en la pieza que en alcanzar su máxima longitud, que se
produce en los productos de 2º orden. Las posibilidades de
transformación de los soportes mediante el retoque indican
que son los de 2º orden los que tienen una mayor posibilidad
dimensional (cuadro III.135).
Los índices del grado de retoque señalan que éstos son
ligeramente superiores al nivel II y por tanto es un conjunto
más retocado. La longitud de la superficie retocada del nivel
III presenta un valor medio de 21,5 mm, que se ajusta a la
longitud de los soportes no transformados y por tanto, la
explotación es máxima en la dimensión longitud. La anchura
retocada, con valor medio de 2,9 mm, representa el 14% de
la anchura media de los soportes, circunstancia que señala
una decidida elaboración de categorías sobreelevadas frente
a planas o cubrientes en la superficie. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados con valor de 4,5 mm está próxima al grosor
medio de los soportes, que es de 6,8 mm y por tanto representa el 66% de esa dimensión. Ello certifica la búsqueda de
6
25. Raed. sobre cara plana
-
1
-
-
1
27. Raedera dorso adelg.
-
1
-
-
1
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
29. Raedera alterna
-
-
-
-
-
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30/31. Raspador
1
2
-
-
3
Pr. ret. 2º O
23,1
3,1
4,8
0,27 72,8
0,41
606
15,2
53
34/35. Perforador
3 (75)
1 (25)
-
-
4
Pr. ret. 3º O
18
2,65 3,74 0,90 52,7
0,44
592
9,3
150
2
-
-
-
2
-
-
24
-
-
5
42/54. Muesca
43. Útil denticulado
45/50. Lasca con retoque
10 (41,6) 14 (58,3)
-
5
Cuadro III.134. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel III.
180
Cuadro III.135. Grado del retoque y orden de extracción del nivel III.
LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente
retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP superficie total del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
[page-n-194]
frentes simples y sobreelevados. Las superficies retocadas
son muy similares en ambos lados, corroborado por el índice
(F/R), aunque ligeramente mayor en el izquierdo. La transformación mediante el retoque, principalmente en altura,
como se ha comentado, sólo afecta a un 14% de la proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta a un alto interés
en economizar materia prima mediante una máxima explotación volumétrica (cuadro III.136).
III.2.4.2.7. LA TIPOLOGÍA
Entre los útiles mayoritarios las raederas simples
presentan una idéntica proporción de convexas y rectas y
porcentualmente un 30% del total. Las raederas dobles,
unidas a las convergentes, alcanzan un 4,4% con filos dobles, a los que tal vez habría que añadir el 7,8% de raederas
desviadas. Las transversales alcanzan el 6,7% y el resto de
raederas tienen valores marginales. Los raspadores y perforadores son poco significativos y ausentes los buriles. Las
muescas están poco presentes con un 2,2%, y los útiles
denticulados representan la categoría dominante con casi un
27% (cuadro III.137).
Grado
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son los denticulados y raederas simples, los primeros
cercanos al 2 laminar. No se aprecia una tendencia a elaborar
piezas largas, salvo tal vez, los denticulados, que en cambio
no muestran una diferencia significativa en el índice de carenado, aunque son las piezas de menor peso. Respecto del
orden de extracción, están mayoritariamente elaboradas
sobre soportes de 2º orden, circunstancia generalizada en
todas las categorías (cuadro III.138).
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois, de 4,4, lejos de la línea de corte establecida en 13
para que poder ser considerado de muy débil debitado levallois. El índice laminar, de 4,5, se sitúa en la consideración
de débil. El índice de facetado, de 8,2, también está por
debajo del 10 estimado para definir la industria como facetada. Las agrupaciones de categorías industriales indican
que el índice levallois tipológico, de 2,2, está muy distante
del 30 considerado para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II (52,8) y los índices esenciales de raedera,
con valor de 55,3, determinan su incidencia alta al superar el
Total
LFi
20,6
LFd
20,6
LFt
25,7
LF
21,5
AFi
2,9
Lista Tipológica
AFd
2,8
AFt
3,5
AF
2,9
HFi
4,7
HFd
4,3
HFt
4,3
HF
4,5
IF
0,86
SRi
66
SRd
56,9
SRtr
95,1
SR
88,42
F/Ri
1,53
F/Rd
1,41
F/Rtr
1,22
F/R
1,41
SP
599
IT
10,4%
2. Lasca levallois atípica
2 (2,2)
9. Raedera simple recta
14 (15,7)
10. Raedera simple convexa
13 (14,6)
11. Raedera simple cóncava
1 (1,1)
15. Raedera doble biconvexa
1 (1,1)
19. Raedera convergente convexa
3 (3,3)
21. Raedera desviada
7 (7,8)
22. Raedera transversal recta
1 (1,1)
23. Raedera transversal convexa
4 (4,4)
24. Raedera transversal. cóncava
1 (1,1)
25. Raedera cara plana
1 (1,1)
27. Raedera dorso adelgazado
1 (1,1)
31. Raspador atípico
1 (1,1)
34. Perforador típico
3 (3,3)
35. Perforador atípico
1 (1,1)
42. Muesca
2 (2,2)
43. Útil denticulado
24 (26,9)
44. Becs
1 (1,1)
45/50. Lasca con retoque
5 (5,6)
61. Canto bifacial
1 (1,1)
62. Diverso
2 (2,2)
Total
Cuadro III.136. Grado del retoque del nivel III.
Valores de media aritmética.
Total
89 (100)
Cuadro III.137. Lista tipológica del nivel III.
181
[page-n-195]
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Lasca levallois
2
-
-
-
0
1
1
Punta pseudol.
-
-
-
-
-
-
-
Raedera simple
28
1,27
3,25
8,06
4
13
11
Raedera transv.
6
0,69
3,79
7,93
1
3
2
Raed dos frentes
11
1,08
3,18
8,71
-
4
7
Raedera inversa
1
-
-
-
-
1
-
Raspador
1
-
-
-
-
-
1
Perforador
14
0,91
3,01
6,92
-
2
2
Cuch. dorso natural
-
-
-
-
-
-
-
Muesca
2
-
-
-
1
-
1
Denticulado
24
1,86
3,36
5,81
1
14
9
Cuadro III.138. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel III.
50. El particular índice charentiense de 22, permite considerar este conjunto como charentiense. El Grupo III,
formado por perforadores y raspadores, presenta un índice
esencial de 5,8, definido como débil. Por último el Grupo IV,
con un índice de casi 27, se define como alto y cerca del
límite 25 considerado para éste, que alcanzaría el 30% si
añadimos las muescas. Por tanto y en resumen, el nivel III de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de raederas del Paleolítico medio, con presencia
alta de denticulados y débil incidencia de útiles del grupo
Paleolítico superior (cuadro III.139).
III.2.4.2.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación indica que éste es mayor entre
los productos retocados (28,2%) que entre las lascas
(25,7%), y especialmente entre las de 3º orden (39%). La
incidencia de la fracturación respecto de los restos de talla
y núcleos no es clara como ya se ha comentado. La
presencia de retoque en los restos de talla no es significativa (3,4%). Complejo vuelve a ser diferenciar si los restos
de talla corresponden a fragmentos informes del proceso de
talla o a fragmentos por transformación exhaustiva de productos configurados. La industria de este nivel presenta una
fracturación total del 27%, y entre los pro-ductos retocados
un 28%; nuevamente se aprecia una alta explotación y
transformación de los elementos líticos (cuadro III.140 y
III.141).
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son las
raederas transversales (50%) y desviadas (43%), y las de
menor los denticulados con un 9,5%. No hay ninguna categoría significativa de estar poco o nada fracturada si exceptuamos los denticulados. El grado de fractura es predominantemente pequeño, aunque hay que tener presente la difi-
Índice
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
11
4
15
26,6%
-
-
-
33
3
36
8,3%
39
22
61
36,1%
No retocado
72
25
97
25,7%
Pr. ret 1º O
I. Levallois (IL)
-
Lasca 2º O
Lasca 3º O
Índices Industriales
Lasca 1º O
2
-
2
-
53
18,8%
Real
Esencial
Pr. ret. 2º O
43
10
4,49
-
Pr. ret. 3º O
29
19
48
39,6%
Retocado
74
29
103
28,2%
Total
157
58
215
27,4%
I. Laminar (ILam)
4,5
-
I. Facetado amplio (IF)
8,19
-
I. Facetado estricto (IFs)
2,45
-
I. Levallois tipológico (ILty)
2,25
2,33
I. Raederas (IR)
52,8
55,3
-
-
Cuadro III.140. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel III.
Grado Fracturación
0-25%
26-50%
50-75%
Total
Raedera simple
I. Achelense unifacial (IAu)
4 (57,1)
2 (28,6)
1 (14,3)
7 (27%)
Raedera doble
1
-
-
1 (25%)
I. Retoque Quina (IQ)
0
0
I. Charentiense (ICh)
21,35
22,1
Raedera transversal
2
1
-
3 (50%)
Grupo I (Levallois)
2,25
2,33
Raedera desviada
3
-
-
3 (42,8%)
Grupo II (Musteriense)
52,8
55,29
Perforador
1
-
-
1 (25%)
Grupo III (Paleolítico superior)
5,61
5,88
Grupo IV (Denticulado)
26,96
28,23
Grupo IV+Muescas
29,21
30,58
Cuadro III.139. Índices y grupos industriales líticos del nivel III.
182
Denticulado
1
1
-
2 (9,5%)
Indeterminado
1
-
7
8
Total
13 (52%)
4 (16%)
8 (32%)
25
Cuadro III.141. Grado de fracturación de los productos retocados
del nivel III.
[page-n-196]
cultad de identificación cuanto mayor es la fracturación y
casi un 30% de indeterminados. La ubicación de las fracturas
se presenta preferentemente en el extremo proximal de las
piezas retocadas (50%), raederas diversas. El extremo distal,
con casi un 23%, presenta elección significativa. Divididas
las piezas en dos mitades, el porcentaje de fracturación es
superior proximalmente (56%) que en la mitad distal (36%)
y menor en los lados (8%). Ello apunta a que existe una
tendencia a suprimir el extremo proximal de las piezas cuya
causa puede ser funcional, de configuración o utilización. Por
último, la incidencia de la fracturación respecto de los modos
de retoque indica que existe un porcentaje similar entre
piezas con retoque simple y retoque sobreelevado fracturadas
(52% y 48%, respectivamente). De reseñar es que las piezas
con retoque simple ubican las fracturas en la porción distal en
más de la mitad de las piezas, circunstancia que se invierte en
el retoque sobreelevado, que afecta al 64% de la fracturación
proximal. La valoración de la fracturación en este nivel debe
tener presente una baja presencia de elementos, a diferencia
de otros niveles (cuadros III.142 y III.143).
III.2.4.2.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
en la categoría núcleo son 15 piezas, a las que habría que
sumar 6 más transformadas en productos retocados con filos
sobre todo denticulados. Este grado de transformación de un
28% puede ser considerado alto. Los diferentes tipos de
Situación
P
PM
PD
MD
D
L
Total
Raedera simple
3
-
2
1
1
-
7
Raed.doble/conv.
1
-
-
-
-
-
1
Raed. transversal
3
-
-
-
1
2
6
Raedera desviada
2
-
-
-
1
-
3
Perforador
1
-
-
-
2
-
3
Denticulado
1
1
-
-
-
-
2
Total
11 (50) 1 (4,5) 2 (9,1) 1 (4,5) 5 (22,7) 2 (9,1)
22
Cuadro III.142. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel III. P: proximal. PM: próximo-mesial.
PD: próximo-distal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Proximal
4
-
7
11
Próximo-mesial
1
-
-
1
Proximal-distal
-
-
2
2
1ª mitad
5 (35,7)
-
9 (64,3)
14 (56)
Mesodistal
1
-
-
1
Distal
5
-
3
8
2ª mitad
6 (66,6)
-
3 (33,3)
9 (36)
Lateral
2 (100)
-
-
2 (8)
Total
13 (52)
-
12 (48)
25
Cuadro III.143. Fracturación y modos de retoque del nivel III.
núcleos identificados son generalmente gestionados por una
sola superficie (64%) frente a más caras. La dirección de
debitado mayoritaria (54,5%) es preferencial (fig. III.48,
núm. 1, 3, 5, 11), seguida de valores muy próximos al 18%
los debitados centrípeto (fig. III.48, núm. 2, 6, 10 y 12) y
unipolar. Las características de las superficies de debitado
planas-convexas y las de preparación con planos multifacetados indican la presencia de gestión levallois mayoritariamente centrípeta en el nivel III. Otros núcleos con superficies de morfología globular (fig. III.48, núm. 10) y discoide
(fig. III.48, núm. 2) se distancian de los levallois.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) supone
un 2% de las lascas y un 2,2% de los útiles, por tanto valores
bajos. Teniendo en cuenta que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (48,5%). Las lascas levallois, con 2 ejemplares, son de factura atípica. De
reseñar la ausencia de láminas y puntas levallois, al igual que
las pseudolevallois y los cuchillos de dorso. Por ello, si consideramos todas las lascas con córtex opuesto al filo,
ampliaríamos la clasificación a un 3% de la lista tipo, porcentaje débil.
Las raederas simples o laterales agrupadas son 28
ejemplares, en idéntica proporción de rectas y convexas que
representan un 29,2% del total, y poco frecuentes las cóncavas (1,1%). Tipométricamente las raederas laterales están
entre los útiles retocados de mayor formato (28,3 x 22,9 x
10,1 mm), con variación respecto al orden de extracción. Las
17 piezas con córtex, que representan el 63% de éstas, tienen
un formato medio menor que las de 3º orden (29,4 x 24,2 x
9,1 mm), lo que apunta a su mayor selección. El soporte de
estas raederas es preferentemente cuadrangular largo en un
39% (fig. III.49, núm. 5, 8) y gajo en 30% (fig. III.49, núm.
2, 9), con un 19% de piezas desbordadas y un 5% de sobrepasadas (fig. III.49, núm. 4). Asimétricas en un 88%, principalmente triangulares (61%). La morfología del retoque
indica una distribución bimodal, con escamoso (80%) y
denticulado (20%), y sin escaleriforme. Estas raederas
presentan una extensión de retoque amplia, con retoque
parcial (15%) y un 26% con retoque marginal. El retoque
directo se distribuye en los lados izquierdo (74%) y derecho
(26%), y en su modo es principalmente sobreelevado (55%)
y simple (45%). No hay piezas claras con retoque plano, ni
sobre soporte levallois ni talón multifacetado. Generalmente
las raederas laterales son de bella factura, bien configuradas,
con debitado previo variado en el que destacan el preferencial (43%) y el unipolar (35%).
Las raederas dobles y convergentes (fig. III.50, núm. 3,
10), con uno y tres ejemplares, representan casi un 9% de las
raederas. Son elementos de poca corticalidad. Tipométricamente son de formato medio (26,7 x 24 x 11,7 mm), con
morfología variada y ausencia de piezas desbordadas y sobrepasadas. Las raederas desviadas son 7 ejemplares con tipometría media de 21,6 x 25,7 x 9,6 mm, un formato menor que
laterales y dobles. Las formas son diversificadas y sin gajos
(fig. III.50, núm. 1, 4, 5, 6, 7). En igual proporción simétricas
y asimétricas, y una pieza desbordada. La morfología del
183
[page-n-197]
retoque indica aquí una distribución unimodal, con un 90%
de escamoso y apenas un 10% de escaleriforme, y sin denticulado. La extensión del retoque es amplia, con un 28,6% de
retoque parcial y otro 14% de marginal. El modo de retoque
es sobreelevado (62%) y simple (38%). Se observa un talón
multifacetado y ausencia de soporte levallois. Su debitado
dorsal mayoritario es preferencial (66%) y bipolar (30%).
Son piezas bien elaboradas de formato no muy amplio, sobre
lascas desviadas (30%), retoque sobreelevado y por lo
general con convergencia apuntada (40%); también están
presentes los ejemplares dobles (20%).
Las raederas transversales presentan 6 ejemplares con
tipometría de 17,1 x 29,2 x 8,6 mm. Su morfología es variada, generalmente más ancha que larga (fig. III.50, núm. 8, 9,
11). El debitado también es variado; todas ellas asimétricas
y con ausencia de soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es sobreelevado y simple. Estas piezas
generalmente convexas representan el 13% de las raederas y
un porcentaje esencial débil (7%). Las raederas de cara
plana presentan una baja incidencia: sólo una pieza cuadrangular larga con retoque simple y talón suprimido (fig.
III.50, núm. 12).
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan en conjunto 13 piezas, con ausencia de buriles, cuchillos de dorso y
lascas truncadas e incidencia principal de perforadores (92%).
Los raspadores sólo contabilizan un ejemplar en hocico (fig.
III.51, núm. 2) y los perforadores cuatro piezas de formato
medio (24,5 x 22,7 x 9,2 mm), donde la longitud y anchura
están equilibradas (fig. III.51, núm. 3, 4, 5, 7).
Las muescas son dos retocadas y tipométricamente de
formato medio. Los denticulados representan el grupo de
útiles mayoritario con 24 piezas (26,9%). Éstos pueden ser
divididos en laterales simples (62%), dobles (10%), transversales (5%), alternos e inversos (5%), y sobre núcleo o
resto de talla (19%). Generalmente están bien configurados,
con denticulación marcada y algunos con espinas pronunciadas. Su formato en comparación con las raederas es inferior (24,3 x 19,5 x 9,3 mm), con un 66% de piezas corticales, morfología de soportes diversificados, entre los que
son de reseñar los gajos (50%), cuadrangulares largos
(37%) y cortos (6%) y triangulares (6%). Las piezas son
asimétricas (81%) y simétricas en un 19%. La morfología
del retoque es obviamente denticulada y el modo se
presenta bimodal, con un 66% de retoque simple y un 33%
de sobreelevado sin escaleriforme. La extensión del retoque
presenta un 33% de parcialidad y otro 33% de retoque
marginal. El debitado dorsal mayoritario es el centrípeto
con un 40%, seguido del unipolar (33%) y del preferencial
con un 26%. Hay un 25% de piezas desbordadas y sobrepasadas, sin soporte levallois ni talones multifacetados. La
incidencia de denticulados sobre núcleo o resto de talla es
del 19%. La fracturación es proximal y poco significativa
(9%). Las piezas sobre gajo son relevantes (fig. III.52, núm.
1, 6, 7, 10, 12, 13, 14). Hay piezas múltiples de configuración particular, sobreelevadas con fuertes apuntamientos en
sus vértices y que pueden ser definidas como un morfotipo
individualizado (fig. III.51, núm. 9).
184
III.2.4.3. LA VALORACIÓN DEL NIVEL III
El sedimento del nivel III es característico de un ambiente
cálido y húmedo sin apenas fracción de aportación exógena ni
endógena, y posterior recubrimiento litoquímico en forma de
pavimento estalagmítico difuso.
El nivel III fue excavado en una superficie de 13 m2, pero
con un bajo volumen (1,7 m3); representa el 10% del área
ocupacional total estimada para el pasado, de unos 100 m2. Se
han contabilizado un total de 2.269 elementos arqueológicos,
lo que supone una media de 1.335 restos/m3, entre restos
líticos (514/m3) y óseos (821/m3). La relación de diferencia
entre ambas categorías (H/L) es de 1,6. El volumen de materiales óseos y líticos (1.396 y 873) es lo suficientemente
amplia para el estudio propuesto.
La dispersión del material arqueológico presenta una
concentración lítica y ósea en el extremo S (cuadros B2, B3,
D2, F2) y otra ósea más dispersa, en el extremo W (cuadros
H3, H4, J3, J4). El mayor número de restos líticos se
concentra en las áreas interiores, mientras que los restos
óseos se acumulan hacia el exterior del yacimiento. La excavación no ha detectado hogares, aunque un tercio del registro
arqueológico está termoalterado (24% de las piezas líticas y
el 70% de las óseas).
Los procesos de explotación no se detectan con nitidez
y los pocos núcleos existentes están distribuidos por los
cuadros que tienen una mayor concentración de restos
líticos. La estructura lítica muestra una dinámica coherente
en la que sólo se echan en falta los percutores. Las proporciones señalan el alto índice de elementos producidos frente
a los de producción. La materia prima, como roca de elección y utilización, es el sílex, con alto grado de alteración
que abarca a la casi totalidad de las piezas. Las dimensiones
tipométricas son: núcleo (24,5 x 24,3 x 14,5 mm), resto de
talla (19,7 x 17,5 x 10,3 mm), lasca (22,2 x 21,5 x 6,6 mm)
y producto retocado (25,6 x 22,7 x 9,7 mm). Esto representa
para el total una media de 20,3 x 19,2 x 9 mm; así pues un
conjunto industrial lítico con valores en torno de los 2 cm
para las mediciones de longitud, anchura y grosor. Por ello la
industria puede ser considerada de tamaño muy pequeño.
Las categorías de la estructura lítica indican que la práctica totalidad tiene un formato de longitud y anchura para los
núcleos de hasta 4 cm. Éstos están explotados o agotados
(73%), son gestionados unifacialmente (64%) y con dirección de debitado variada, aunque mayormente preferencial
(54%). Las características de las superficies de debitado
planas-convexas y las de preparación con planos multifacetados certifican una presencia marginal de gestión levallois
en el nivel III, preferentemente centrípeta. En los productos
configurados las plataformas talonares son mayoritariamente
planas y lisas, aunque existen las multifacetadas. La corticalidad es ligeramente mayor en los productos retocados (59%)
que en las lascas (37%). La morfología de las lascas revela el
predominio de las formas de cuatro lados (51%), seguida de
los gajos (25%) y la triangular. Hay una cierta elección de
lascas con cuatro lados y sección triangular en los útiles más
elaborados y una incidencia importante de los gajos entre los
productos corticales. La simetría de la sección transversal de
las lascas muestra un ligero predominio de la categoría trian-
[page-n-198]
gular frente a la trapezoidal. La asimetría también triangular
es predominante (61%), circunstancia que vincula la morfología y el orden de extracción. La sección triangular se asocia
mejor con los productos retocados del nivel III que tienen una
morfología denticulada, proporción “corta”, extensión
entrante y filo recto mayoritarios.
Los frentes retocados son laterales, localizados en la
cara dorsal (directo), continuos y generalmente completos
en su extensión. Los modos indican un predominio de los
sobreelevados (54,5%) y simples (44,5%), y por último los
planos (1%). Los diferentes útiles retocados se elaboran con
retoque sobreelevado o simple, en este orden, aunque con
algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más
utilizado que el sobreelevado sólo en los denticulados; en el
resto domina el sobreelevado, en especial en las raederas
dobles. La longitud de la superficie retocada presenta un
valor medio (21,5 mm) que se ajusta a la longitud de los
soportes no transformados. Por ello se puede decir que la
explotación en “longitud” es máxima con una decidida
elaboración bimodal de las categorías sobreelevadas y
simples frente a planas o cubrientes en las superficies líticas.
Así pues, no se fabrican piezas planas ni la transformación
mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura
de los frentes retocados (4,5 mm), con valor próximo al
grosor medio de los soportes (6,6 mm), certifica la búsqueda
de frentes sobreelevados.
Las raederas simples presentan un equilibrio de rectas y
convexas. Las raederas dobles, unidas a las convergentes,
son el 5,5%, las raederas desviadas un 7,8% y algo menor las
transversales (6,6%). Los raspadores y perforadores son
poco significativos y ausentes los buriles, al igual que los
cuchillos de dorso. Los útiles denticulados representan la
categoría predominante (24%). Las piezas retocadas con
índice de alargamiento mayor son los denticulados (1,8),
seguidos de raederas laterales y perforadores. No se aprecia
una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera con los
pocos elementos levallois. Respecto del orden de extracción,
los elementos configurados están mayoritariamente elaborados sobre soportes de 2º y 3º orden, con la diferencia de
presentar una mayoría de soportes de 3º orden las raederas
con dos frentes. Hay un predominio de elementos corticales
entre las raederas laterales y los denticulados.
El índice de fracturación del nivel III indica que éste es
muy similar entre lascas y productos retocados, ligeramente
mayor en éstos últimos. La existencia de un 28% de
productos retocados fracturados indica la alta explotación y
transformación de la industria del nivel. Las categorías tipológicas con mayor fracturación son las raederas y las menos
los denticulados. La ubicación de las fracturas se presenta
preferentemente en los extremos proximales de las raederas,
circunstancia que difiere de otros niveles, y las piezas con
retoque sobreelevado o simple están fracturadas en idéntica
proporción.
Las categorías industriales indican que un número significativo de los núcleos identificados presentan una gestión
levallois, hecho que diverge porcentualmente del bajo
número de productos configurados levallois. Los valores
industriales presentan un muy bajo índice levallois, al igual
que el índice laminar y el de facetado. Así pues, la industria
del nivel III, por sus características técnicas de debitado, se
puede definir como no laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices de raedera consideran su incidencia como alta y asignable a una facies charentiense. Las
raederas laterales presentan morfologías de gajo y cuadrangular, asimetría triangular con debitados preferencial y
unipolar, y su retoque es sobreelevado y simple. Las raederas
dobles ofrecen pocos ejemplares y las raederas desviadas
tienen morfología variada, simetría triangular y trapezoidal,
debitado preferencial y retoque mayoritario sobreelevado.
Las raederas transversales presentan morfología cuadrangular, debitado variado y asimetría triangular. El Grupo III,
formado por perforadores y un raspador, presenta un índice
bajo. El Grupo IV presenta un índice medio, con denticulados de morfologías en gajo y cuadrangular, asimetría triangular y retoque simple y sobreelevado mayoritarios. Hay
pocas muescas. El nivel III de Bolomor puede considerarse
dentro de los conjuntos de raederas del Paleolítico medio,
con presencia alta de denticulados y débil incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior.
El espacio estudiado del nivel III muestra que los núcleos
son introducidos en el yacimiento en fases no iniciales o
avanzadas. Además, son transformados en un alto grado y
reutilizados, por ello su porcentaje identificado es bajo. La
fragmentación y reducción de la industria es importante, con
existencia de pocos productos de corticalidad extensa que
apunta a que las cadenas operativas se han iniciado en otros
espacios, dentro o fuera del yacimiento. Sin embargo, el
córtex “residual” afecta a casi la mitad de la industria. Por
ello las secuencias de explotación y configuración guardan
diferencias que no pueden ser explicadas, en un nivel en el
que predominan las pequeñas morfologías finales muy transformadas. Las secuencias de configuración manifiestan una
relación preferencial de soportes de mayor formato y morfologías transformadas (raederas y denticulados). La variabilidad morfológica de los soportes no se ajusta a morfotipos
seleccionados. Las cadenas operativas líticas se muestran
fragmentadas, hecho que puede responder a una movilidad de
objetos entre diferentes y próximos lugares de ocupación.
En conclusión, el nivel III presenta un proceso postdeposicional en el que juega un papel determinante la construcción de un pavimento estalagmítico que afecta a la sedimentación. Esta acción ha condicionado en extremo el proceso de excavación y la recuperación de los materiales
arqueológicos. Las estrategias de aprovisionamiento preferencial del sílex implican una frecuentación de cierta lejanía
del yacimiento como en otros niveles. Las actividades desarrolladas en este nivel podrían corresponder a cortas ocupaciones, posiblemente igual que sucede con otros niveles
próximos.
185
[page-n-199]
Fig. III.48. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel III.
186
[page-n-200]
Fig. III.49. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel III.
187
[page-n-201]
Fig. III.50. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel III.
188
[page-n-202]
Fig. III.51. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores y perforadores del nivel III.
189
[page-n-203]
Fig. III.52. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel III.
190
[page-n-204]
III.2.5. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO IV
El estrato IV, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 50 cm, coloración rojiza oscura y textura
areno-limosa. Las características morfoestructurales (color,
fracción, composición, alteración, etc.) lo definen como una
unidad litoestratigráfica con sedimentación característica de
“terra rosa”. La disposición del mismo presenta mayor
potencia hacia el interior del yacimiento. La excavación
arqueológica se realizó en las campañas de los años 199498, levantando seis capas correspondientes a los cuadros A2,
B2, B3, B4, D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4,
entre las cotas 200-250 cm. El abundante material óseo y
lítico recuperado quedó registrado mediante levantamiento
tridimensional.
III.2.5.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL IV
A nivel arqueológico la extensión excavada se individualiza en seis unidades arqueológicas (fig. III.53, III.54,
III.55, III.56, III.57, III.58 y III.59):
Fig. III.55. Corte sagital meridional del nivel IV. Sector occidental.
Fig. III.56. Superficie excavada del nivel IV. Cuadros meridionales.
Sector occidental.
Fig. III.53. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel IV.
Fig. III.54. Corte frontal occidental del nivel IV. Sector occidental.
Fig. III.57. Superficie excavada del nivel IV. Cuadros septentrionales.
Sector occidental.
191
[page-n-205]
lado a las dos primeras capas de todos los cuadros y a las
capas 3 a 6 del resto. Por ello, y a falta de estudios espaciales, existe la posibilidad de la presencia de dos unidades
geoarqueológicas, separadas y con secuencia temporal deposicional diferente (cuadro III.144).
Capas
1
2
3
4
5-6
Total
Vol. m3
1,25
1,33
1,03
0,83
0,83
5,28
NRL m3
783
603
753
1066
435
718
Lítica
802
766
885
361
3793
4330
5648
7031
8509
3604
5724
Hueso
5413
7513
7242
7062
2991
30223
NR m3
5113
6251
7784
9575
4039
6442
Lítica peso gr.
1797
1972
2298
2893
1183
10143
Lítica grs./m3
1434
1482
2231
3485
1425
1921
H/L
Fig. III.58. Estructuras de combustión en la capa 4 del nivel IV.
Sector occidental.
979
NRH m3
5,5
9,3
9,4
7,9
8,2
7,9
Cuadro III.144. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel IV. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
III.2.5.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Fig. III.59. Detalle de una estructura de combustión.
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 y J4 (14 m2).
- Unidad arqueológica 2: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4 y J3 (13 m2).
- Unidad arqueológica 3: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3, H2 y H3 (10 m2).
- Unidad arqueológica 4: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2 y F3 (8 m2)
- Unidad arqueológica 5: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3 y F2 (6 m2).
- Unidad arqueológica 6: cuadro B4 (1 m2).
III.2.5.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL IV
La distribución de los materiales arqueológicos indica la
existencia de dos concentraciones que corresponden por un
192
III.2.5.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajísimo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo los restos de talla pueden
enmascar en parte la presencia de éstos. Igualmente se aprecia la ausencia de percutores. Entre los elementos producidos es lógica la primacía de los pequeños productos no
configurados frente a los configurados, y entre éstos el alto
valor de los no retocados que apunta a una actividad no
exhaustiva de transformación. La comparación de las series
litológicas silícea y calcárea indica que ésta última posee un
mayor número de elementos configurados, y entre éstos las
lascas representan el 83%. Es decir, una decidida elaboración de productos líticos con filos vivos donde el retoque es
poco buscado y sólo presente en el 16% de las piezas calcáreas (cuadro III.145).
Los índices de producción, configuración y transformación indican diferencias en las distintas unidades, que en su
conjunto son poco significativas. Así, una menor presencia
de productos no configurados (de menor talla) en las capas
5 y 6 se deba a la imposibilidad de recuperar la casi totalidad
de ellos. Las diferencias entre las capas cuyos valores se
promedian indican la artificialidad de su separación (cuadro
III.146).
III.2.5.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada la forman tres categorías:
sílex, caliza y cuarcita. De forma muy marginal existe alguna
pieza de calcedonia, cuarzo y arenisca que completan el
[page-n-206]
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
Nivel IV
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
Número
2
11
51
308
1639
675
684
423
(17,2)
(79,7)
(11,7)
(62,5)
(25,7)
(61,7)
(38,2)
(3,1)
Total
3793
%
64 (1,7)
2622 (69,1)
1107 (29,2)
Cuadro III.145. Categorías estructurales líticas del nivel IV.
Capas
1
2
3
4
5/6
Media
M. Prima
IP
46,6
89,1
127,6
110,6
51,5
74,3
IC
0,27
0,34
0,45
0,56
0,70
0,42
ICT
0,8
0,7
0,6
0,4
0,5
0,6
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otros
Total
Percutor
-
2
-
-
2
Canto
1
9
-
1
11
Núcleo
37 (72,5)
14 (27,5)
-
-
51
Resto talla 217 (70,4)
89 (28,8)
1
1
308
Debris
1622 (98,8)
44 (2,7)
1
1
1668
P. lasca
Cuadro III.146. Índices estructurales del nivel IV.
IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
625 (92,6)
43 (6,3)
3 (0,4)
1
675
Lasca
cuadro litológico. A efectos arqueológicos sólo éstas tienen
relevancia y se utilizan en los cálculos correspondientes. El
sílex, con porcentaje medio superior al 84%, se muestra
como la roca de elección y utilización. La caliza está presente
con casi el 15%, muy especialmente entre los productos
configurados y no retocados (43%), lo que indica que es una
roca de elección para estos elementos. Posiblemente su presencia por primera vez significativa en los niveles del OIS 5
se deba a la presión ejercida sobre las fuentes de aprovisionamiento. La caliza se presenta diversificada en su coloración, aunque siempre con la misma textura micrítica. De
reseñar es la aparición de calizas azules que representan el
13,4% de éstas (cuadros III.147 y III.148).
P. retoc.
Total
378 (55,3) 294 (42,9)
6 (0,7)
1
684
334 (78,9)
58 (13,7)
7 (1,6)
3
423
3214 (84,6) 553 (14,6)
18 (0,5)
8 (0,2)
3793
Cuadro III.147. Materias primas y categorías líticas del nivel IV.
415 (75,3)
Caliza azul
74 (13,4)
Caliza crema
32 (5,8)
Caliza marrón
24 (4,3)
Caliza roja
6 (1,1)
Total
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes grados
de intensidad en la alteración del sílex concentran en “la
pátina” el 61% de los valores, con nula presencia de piezas
frescas y un 5,5% de muy alteradas. Las piezas calcáreas y su
alteración característica, la decalcificación, son importantes
(42%), cuya causa debemos atribuir al medio sedimentario del
depósito muy húmedo y cálido. La termoalteración en las
piezas representa el 16% del sílex, con alguna pieza calcárea.
Por todo ello la alteración del nivel es muy alta y supone casi
el 90% del conjunto estudiado, circunstancia que condiciona
el análisis traceológico (cuadro III.149).
Caliza verde
551
Cuadro III.148. Diferentes tipos de calizas según coloración
del nivel IV.
III.2.5.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos presentan en el nivel IV como medidas de
tendencia central una media aritmética de 27,8 x 24,2 x 15,1
mm, con valor central (mediana) de 27 x 22 x 14 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango entre valores es ligeramente mayor
Fresco
Semipátina
Pátina
Desilificación
Decalcificación
Termoalteración
Total
Sílex
-
35 (1,1)
2289 (69,9)
261 (8,1)
-
629 (19,5)
3214
Caliza
305 (59,7)
3
32 (5,7)
-
210 (37,9)
3
553
Cuarcita
18
-
-
-
-
-
18
Otros
-
1
3
2
-
1
8
Total
323 (10,1)
39 (1,02)
2326 (61,3)
263 (6,9)
210 (5,5)
633 (16,6)
3793
Cuadro III.149. Alteración de la materia prima lítica del nivel IV.
193
[page-n-207]
para la longitud respecto a la anchura. La desviación típica
vuelve a mostrar una ligera y mayor variabilidad para la
longitud. El coeficiente de dispersión indica ligeras variaciones entre todas las medidas, salvo el peso. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica para las tres categorías, por los valores positivos. El
grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha,
de todas las categorías consideradas: longitud, anchura,
grosor, índices de alargamiento y carenado y el peso,
muestra una asimetría positiva con mayor concentración de
valores a la derecha de la media (cuadro III.150).
Resto Talla
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
17,9
13,6
8,2
1,34
2,36
3,3
Mediana
16
12
8
1,22
2
1,81
Moda
14
12
9
1,17
1,56
1,81
Mínimo
5
4
1,5
0,78
1,07
0,16
Máximo
46
32
22
4
8,67
30,62
Rango
41
28
20,5
3,22
7,6
30,46
Desviación típica
7,59
5,51
3,37
0,40
1,04
4,19
Cf. V Pearson
.
42%
40%
41%
30%
46%
127%
Curtosis
Núcleo
Long. Anch.
1,2
6,97
0,85
14,2
6,82
15,98
Gr.
IA
IC
Peso
Cf. A. Fisher
1,04
0,93
0,70
3,04
2,39
3,46
Válidos
308
308
308
308
308
308
Media
27,8
24,2
15,1
1,21
1,86
13,9
Mediana
27
22
14
1,15
1,84
10,6
Moda
15
22
12
1,4
2
3,8
Mínimo
15
14
9
0,37
1,07
3,67
Máximo
54
45
29
3,06
3,3
84,56
Rango
39
31
20
2,69
2,41
80,89
Desviación típica
9,27
7,3
3,95
0,45
0,54
13,18
Cf. V. Pearson
33%
30%
26%
37%
32%
95%
Curtosis
0,7
0,1
2,1
4,9
1,1
16,3
Cf. A. Fisher
0,88
0,8
1,18
1,59
1,04
3,52
Válidos
51
51
51
51
51
51
Cuadro III.150. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel IV.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
Cuadro III.151. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel IV.
longitud y anchura. La forma de la distribución con relación
a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica en
las tres categorías. El grado de asimetría de la distribución
indica en todas las categorías una concentración a la derecha
con asimetría menor en la longitud, que está más próxima al
eje de simetría. El peso muestra una gran variación que
supera el 100 porcentual, aunque ello no impide una concentración de valores en asimetría positiva (cuadro III.152).
Los restos de talla presentan como medidas de tendencia
central una media aritmética de 17,9 x 13,6 x 8,2 mm, con
valor central (mediana) de 16 x 12 x 8 mm. El rango entre
valores es amplio en las tres dimensiones longitud, anchura
y grosor, aunque mayor en la longitud. La desviación típica
muestra una ligera y mayor variabilidad de la longitud. El
coeficiente de dispersión acusa la variabilidad de las tres
categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) no es homogénea, más leptocúrtica en la
categoría anchura. El grado de asimetría de la distribución, a
izquierda o derecha respecto de su media, revela que todas
las categorías tienen una concentración a la derecha muy
similar. Las categorías consideradas: longitud, anchura,
grosor, índice de alargamiento, índice de carenado y peso,
indican una asimetría positiva con mayor concentración de
valores a la derecha de la media (cuadro III.151).
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 24,2 x 22,5 x 6,6 mm, con valor
central (mediana) de 22 x 21 x 6 mm. Los valores modales
están próximos a los anteriores en la longitud, anchura y
grosor, y por tanto, es casi una distribución simétrica donde
coincidirían media, mediana y moda. La mayor divergencia
de la longitud se explicaría por una concentración de lascas
largas. El rango entre valores es similar, aunque mayor en la
anchura. La desviación típica muestra uniformidad entre las
categorías longitud y anchura. El coeficiente de dispersión
acusa una ligera mayor variabilidad del grosor respecto de la
194
Gr.
IA
IC
Peso
Media
Lasca
Long. Anch.
22,2
21,5
6,6
1,1
3,9
4,5
Mediana
21
20
6
1
3,6
6,8
Moda
20
20
5
1
2
4,8
Mínimo
12
8
2
0,4
1,6
0,7
Máximo
59
45
23
3,2
12,8
54,2
Rango
47
37
21
2,8
11,5
53,5
Desviación típica
7,2
6,1
3,1
0,4
2,1
6,9
Cf. V Pearson
.
32%
28%
47%
42%
55%
154%
Curtosis
8,3
2,5
7,5
4,8
3,7
37,1
Cf. A. Fisher
2,3
0,9
1,9
1,8
1,6
5,8
Válidos
97
97
97
97
97
97
Cuadro III.152. Análisis tipométrico de las lascas del nivel IV.
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 26,7 x 24,1 x 9,2
mm, con valor central (mediana) de 25 x 23 x 8 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
mayor recorrido en la longitud. La desviación típica muestra
una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de
dispersión acusa la homogeneidad entre longitud, anchura y
grosor. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es más leptocúrtica en la longitud. El grado de asimetría de la distribución indica en todas las catego-
[page-n-208]
rías una concentración a la derecha y próximas al eje de
simetría (cuadro III.153).
Núcleo
S
Ca
Lasca
Cu
S
Ca
Pr. Retocado
Cu
S
Ca
Cu
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
26,7
24,1
9,2
1,18
3,3
8,62
Mediana
25
23
8
1,11
3
20
21
7
1
3
7
8
2
0,41
0,94
0,37
Máximo
87
56
27
3,3
13,5
88,45
Rango
80
48
25
2,89
12,98
9,16
8,52
4,2
0,42
1,56
34%
35%
45%
36%
51%
112%
Curtosis
5,8
0,8
1,4
1,5
7,8
18,1
Cf. A. Fisher
1,65
0,82
1,02
0,95
1,97
3,53
Válidos
405
405
405
405
405
A
23,5 26,1
-
20,7 24,8 19,5 22,4 34,2 24,8
G
13,8 18,1
-
5,5
8,1
7
8,7
11,9 11,8
9,66
Cf. V. Pearson
20,8 28,5 24,5 24,7 37,6 27,4
88,08
Desviación típica
-
4,75
Mínimo
24,3 37,1
5,51
Moda
Media
L
Pr. Retocado
405
P
10
24,3
-
3,2
8,8
4,6
6,5
20,8
9,8
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como valores de tendencia
central una media aritmética de 21,1 x 18,6 x 6,7 mm, con
valor central (mediana) de 19 x 17 x 6 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías, diferentes entre ellas. El rango entre valores es
ligeramente mayor en la longitud. La desviación típica
muestra una variabilidad homogénea entre la longitud y la
anchura. El coeficiente de dispersión, también homogéneo,
es mayor en el grosor y especialmente en el peso. La forma
de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
claramente leptocúrtica, y el grado de asimetría es positivo
con concentración de valores a la derecha de la media.
Los valores tipométricos respecto de la materia prima
indican que las mayores dimensiones pertenecen a las
calizas en todas las categorías consideradas, seguidas de las
cuarcitas. Por último, el sílex es la materia que presenta unos
valores más bajos (cuadro III.154).
III.2.5.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 5 cm, con
los valores más altos de 2 a 3 cm, que representan una media
del 64%. Esta distribución tiene una mayor tendencia hacia
soportes más pequeños conforme avanzan las fases de
explotación del núcleo (cuadro III.155).
La morfología de los elementos producidos muestra una
mayoría de formas con cuatro lados que representa el 91%,
ligeramente mayores las lascas largas que las cortas. La
ausencia de formas triangulares indica que no se buscan pro-
Mediana
-
20
28
21
24
35,5
25
24,5
-
21
23
20
21
33,5
27
G
14
18
-
5
7
4,5
8
11
12
9,4
19,5
-
2,3
5,1
2,4
4,7
L
26% 26%
-
29% 32% 36% 29% 31% 32%
A
28% 33%
-
30% 40% 21% 32% 26% 24%
G
14% 27%
-
43% 47% 79% 44% 43% 39%
P
9%
84%
-
94% 132% 114% 88% 81% 52%
L
Cf. Pearson
38,5
22
P
Cf. Fisher
25
0,18 0,25
-
0,98 0,80
A
0,72 0,71
-
0,60 1,26 -0,43 0,73 0,15 -0,50
G
0,46 0,68
-
1,11 1,24 0,88 0,92 0,82 1,41
P
Cuadro III.153. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel IV.
L
A
1,52 2,17
-
2,87
-
379
Válidos
37
14
Total
51
4,1
294
1,1
0,83
15,2 10,1
1,9
1,87
1,79 2,53 1,83 0,15
6
335
679
58
7
400
Cuadro III.154. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel IV. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Longitud
Testado
≥50-59
-
40-49
30-39
-
-
≤20-29
-
Total
-
Inicial
-
-
1
4
5
Explotado
1
2
4
10
17
Agotado
-
-
-
3
3
Total
≥50-59
≤20-29
Anchura
Testado
1
-
2 (8)
5 (20)
40-49
30-39
-
-
17 (68)
-
25
Total
-
Inicial
-
-
3
2
5
Explotado
-
2
4
11
17
Agotado
-
-
1
2
3
Total
-
2 (8)
8 (32)
15 (60)
25
Cuadro III.155. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel IV.
ductos apuntados como soportes a transformar. Respecto de
la fase de explotación de los núcleos, el 80% están explotados o agotados, circunstancia que indica la fuerte presión
ejercida en la producción lítica. El valor más repetido es el
explotado, con el 68%.
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos determinados indica un predominio de la utilización
de una superficie o cara (unifacial) en un 72%, frente a un
195
[page-n-209]
16% de los bifaciales. La dirección del debitado muestra un
equilibrio bimodal entre la obtención de una amplia lasca
(preferencial) y la centrípeta. Esta dirección clarifica el
proceso, que se muestra dual, centrípeto en un 35% y preferencial en otro 35% de los casos. La dirección de las superficies de preparación confirma que con un 61% de valores
centrípetos frente a un 16% de unipolares, la gestión centrípeta es la predominante en el nivel IV Las distintas modali.
dades y sus características de gestión respecto de la cadena
operativa indican un alto predominio de los unifaciales y una
presencia de los bifaciales mucho menor, con alta incidencia
de los indeterminados (cuadro III.156).
Fases
Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Unifacial/Unipolar
-
3
1
-
4
Unifacial/Preferencial
Unifacial/Bipolar
-
-
7
1
8
-
1
1
-
2
Unifacial/Centrípeto
-
1
3
-
4
UNIFACIALES
-
5
12
1
18 (72)
Bifacial/Preferencial
-
-
-
1
1
Bifacial/Bipolar
-
-
1
-
1
Bifacial/Centrípeto
-
-
1
1
2
BIFACIALES
-
-
2
2
4 (16)
MULTIFACIALES
-
-
3
-
3 (12)
INDETERMINADO
-
-
-
-
21 (45,6)
Total
5
20
25
Cuadro III.156. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel IV.
Los planos de percusión en los núcleos son una muestra
reducida pero con la presencia mayoritaria de elementos diedros (53%) y facetados (41%), éstos últimos vinculados generalmente a debitado levallois y a fases operativas avanzadas,
aunque también están presentes en algún núcleo inicial.
III.2.5.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden de extracción
En los productos configurados se observa la lógica proporción y presencia ascendente de elementos en su orden de
extracción. Una característica a señalar es la mayor elección
de soportes amplios para su transformación en retocados.
Hay mayor proporción de lascas retocadas de 2º orden que no
retocadas, circunstancia que se invierte en las piezas de 3º
orden o ausentes de córtex. La comparación de las series
silícea (38%) y calcárea (18%) indica que ésta última posee
un inferior número de productos de 2º orden, hecho no coherente con el mayor número de piezas corticales del inicio de
la cadena operativa. Ello en parte es debido sin duda a la dificultad de identificar las superficies corticales (cuadro
III.157).
196
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
37 (5,3)
198 (28,9)
449 (65,6)
684
Pr. retocado
18 (2,5)
170 (40,1)
242 (57,2)
423
Total
48 (4,3)
368 (33,2)
691 (62,4)
1107
Cuadro III.157. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel IV.
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con un 71% de valores, a mucha distancia de las facetadas con un 7%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
tiene una complejidad relevante en los talones, circunstancia
que tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies diedras mayoritarias entre las facetadas confirman la
elección preferente de superficies lisas. La corticalidad en
los talones es relevante y ajustada a la búsqueda de la mayor
tipometría. Las superficies suprimidas (6%) corresponden a
piezas transformadas mediante el retoque. La comparación
de las series líticas silícea y calcárea indica que ésta última
no presenta talones multifacetados, es decir, existe una menor elaboración acompañada de la también inferior presencia de talones suprimidos que certifica una materia prima
menos transformada. La mayor presencia de talones corticales silíceos obedecería a un mayor aprovechamiento de
esta materia prima (cuadro III.158).
Los talones más amplios se relacionan con las fases más
avanzadas del proceso de explotación y transformación. Se
observan diferencias en los valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, en éstos últimos más amplios. La comparación de las series líticas silícea y calcárea
revela que las dimensiones de ésta última duplican a los de
la silícea, con menores valores en el ángulo de percusión y
el índice de regulación (cuadro III.159).
La corticalidad
La corticalidad tiene una mayor presencia en los
productos retocados (40%) frente a los no retocados (32%),
confirmando la búsqueda de una amplia tipometría. Esta
corticalidad para los elementos producidos presenta una
proporción pequeña (0-25% de córtex con un 57%), mayoritaria en todas las piezas. Respecto de su ubicación, un 72%
de los productos presentan córtex en un lado y en torno al
20% lo tienen en dos lados. La materia prima no presenta
una variación significativa en esta cuestión, aunque hay que
recordar la baja proporción de piezas no silíceas (cuadro
III.160).
Los formatos de longitud y anchura, respecto del orden
de extracción, indican que la mayoritaria longitud entre 23 cm (48,6%) se obtiene principalmente a partir de piezas
con córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para
la anchura. A mayor tipometría, mayor equilibrio entre las
categoría con menos y más del 50% de córtex (cuadro
III.161).
[page-n-210]
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 1º O
2
4
2
1
1
-
-
10
Lasca 2º O
54 (32,9)
74 (45,1)
25 (15,2)
7 (4,2)
2 (1,2)
1
1
164
Lasca 3º O
-
250 (71,2)
63 (17,9)
14 (3,9)
14 (3,9)
6 (1,7)
4 (1,1)
351
Pr. ret. 1º O
-
4
-
-
-
-
-
4
Pr. ret. 2º O
47 (32,8)
56 (39,1)
3 (2,1)
2 (1,4)
2 (1,4)
9 (6,3)
24 (16,7)
143
Pr. ret. 3º O
-
107 (64,1)
10 (5,9)
9 (5,3)
9 (5,3)
9 (5,3)
23 (13,7)
167
495 (58,9)
103 (12,2)
33 (3,9)
28 (3,3)
25 (2,9)
52 (6,2)
Total
Plana
103 (12,2)
Facetada
598 (71,3)
Ausente
61 (7,2)
77 (9,1)
839
Cuadro III.158. Preparación de la superficie talonar respecto de los productos configurados del nivel IV.
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 1º O
14,6
4,6
74,3
3,1
2,2
108º
10
Lasca 2º O
11,5
4,4
60,9
3,1
2,1
107º
73
Lasca 1º O
0-1
0-1
0-8
0-8
18
Lasca 3º O
12,8
4,2
65,9
3,8
2,1
104º
253
Pr. ret. 1º O
0-1
0-2
0-2
0-0
5
5-4
34-12
110-22
110-23
320
Longitud
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad <50%->50% <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
4
Lasca 2º O
Pr. ret. 2º O
13,7
4,6
89,8
3,8
3,1
109º
63
Pr. ret. 2º O
6-9
38-8
112-20
26-2
221
Pr. ret. 3º O
16,4
6
128,6
3,1
1,8
104º
111
Total
11-15
72-23
222-52
136-33
564
Total
13,5
4,6
81,9
3,5
2,1
105º
513
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Cuadro III.159. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel IV. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Lasca 1º O
0-0
0-2
0-4
0-4
10
Pr. ret. 1º O
0-0
0-2
0-2
0-1
5
Lasca 2º O
7-2
17-6
64-16
53-1
166
Pr. ret. 2º O
Grado
Corticalidad
0
1
2
3
4
Total
Lasca
S
236 90 (64,7) 19 (13,6) 16 (11,5) 14 (10,1)
139
Ca
207 24 (35,3) 9 (13,2) 16 (23,5) 19 (27,9)
Pr. retocado
33-9
96-17
43-3
206
10-4
50-19
160-39
96-9
387
Cuadro III.161. Grado de corticalidad de los formatos longitud y
anchura en los productos configurados del nivel IV.
68
Cu
1
2
3
-
-
5
444 116(54,7) 31(14,6) 32(15,1) 33 (15,5) 212(32,3)
Total
3-2
Total
S
176 91 (59,5) 44 (28,7) 16 (10,4)
2
153
Ca
44
5 (35,7)
2 (14,2)
6 (42,8)
1
14
Cu
3
2
2
-
-
4
253 98 (57,3) 48 (28,1) 22 (12,8)
214
79
54
3 (1,7) 171(40,3)
36
383
Cuadro III.160. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel IV.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, preferentemente entre 1 y 2 (57%). Destacan los productos retocados
de 3º orden, con un mayor número de aristas. Sin embargo
en todas las categorías existe un predomino de pocos levantamientos por superficie, hecho que se explicaría por la
búsqueda de la máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que un 88% de los bulbos están
presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición en una
adecuada materia prima. Aquellos que resaltan de forma más
prominente representan un 14% y los suprimidos un 8%.
Respecto del orden de extracción se aprecia una mayor
presencia de bulbos marcados en los productos retocados
con relación a las lascas; ello se vincula a una mayor tipometría de los primeros productos. También es significativa la
categoría de bulbo suprimido entre los productos retocados,
indicador de la transformación más avanzada y equilibrada
hacia el uso (cuadro III.162).
La simetría
La sección transversal de los productos configurados
muestra un predominio de los asimétricos con un 72%, frente
a los simétricos con un 27%. La principal categoría simétrica
es la trapezoidal, muy próxima de la triangular con valores
equilibrados. La asimetría en cambio presenta la categoría
197
[page-n-211]
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
649 (79,4)
9 (1,1)
159 (19,5)
817 (80,9)
Marcado
117 (91,4)
1 (0,8)
10 (7,8)
128 (12,7)
Suprimido
58 (90,6)
1 (1,5)
5 (7,8)
64 (6,3)
Total
824
11
174
1009
III.2.5.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
Cuadro III.162. Características del bulbo según la materia prima
del nivel IV.
triangular como dominante, con un 61%. La sección trapezoidal asimétrica se relaciona mejor con los productos retocados de 3º orden. Respecto del eje de debitado, la total
simetría (90º) se da en el 78% de las piezas y en especial
entre las de 2º orden, que llegan a alcanzar el 80%, independientemente de si están o no retocadas. La comparación de
las series líticas silícea y calcárea indica que ésta última es
ligeramente más simétrica y en la primera son más representativas las secciones trapezoidales (cuadros III.163 y
III.164).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 47% de la muestra,
seguida de los gajos o segmentos esféricos con un 28% y la
triangular con un 14%. Respecto del orden de extracción se
observa el predominio de los gajos entre las de 2º orden y las
cuadrangulares largas en las de 3º orden. Hay pues una elección predominante de gajos en las primeras fases de la cadena
operativa y de lascas largas con cuatro lados y sección triangular asimétrica en los elementos configurados. La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que los
valores entre ambas son similares.
RETOCADOS
El retoque
El retoque presenta el 74% de formas denticuladas,
seguidas de las escamosas con un 22% y un 4% de escaleriformes. La proporción muestra que la categoría “corto” (más
ancho que largo o igual) representa el 74%. El medio un
22% y más largo que ancho sólo el 4%. La extensión del
retoque afecta modificando las piezas mediante las categorías entrante (46%) y profundo (20%), y es marginal sin modificación en un 33%. Esta circunstancia indica la alta transformación lítica en el nivel, ya detectada por otros valores.
La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica
que ésta última presenta valores de gran predominio de la
morfología denticulada, con ausencia de la escaleriforme,
así como el descenso de la escamosa. En resumen una baja
presencia de los retoques más complejos y extendidos en la
serie calcárea. Respecto de la proporción, los valores son
similares y notoria es la mayor extensión del retoque
marginal y menor el entrante de las piezas de caliza (cuadros
III.165 y III.166).
El filo retocado
La delineación del filo es en un 56% recto, cóncavo en
un 25% y convexo en el 13%. Los valores tipométricos bajos
favorecen los filos rectos, que precisan menos extensión para
su elaboración. Filos convexos escasos apuntan a una mayor
reutilización con entrada en la superficie de la pieza y
presencia de filos cóncavos. Respecto de la ubicación de los
filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados derecho
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
5 (3,9)
5 (3,9)
3 (2,3)
109 (85,8)
5 (3,9)
-
127
Lasca 3º O
32 (11,8)
41 (15,2)
25 (9,2)
148 (54,8)
24 (8,8)
-
270
Pr. ret. 2º O
5 (3,6)
8 (5,7)
2 (1,4)
111 (79,8)
8 (5,7)
5 (3,6)
139
Pr. ret. 3º O
31 (17,8)
26 (14,9)
13 (7,5)
67 (38,5)
34 (19,5)
3 (1,7)
174
73 (10,3)
80 (11,3)
43 (6,1)
435 (61,3)
71 (10)
8 (1,1)
710
Total
196 (27,6)
514 (72,4)
Cuadro III.163. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel IV.
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 2º O
18 (11,4)
129 (81,6)
11 (6,9)
158
Lasca 3º O
31 (9)
271 (79)
41 (11,9)
343
Pr. ret. 2º O
14 (10,9)
103 (80,5)
11 (8,5)
128
Pr. ret. 3º O
27 (17,4)
114 (73,5)
14 (9)
155
Total
90 (11,4)
617 (78,7)
77 (9,8)
784
Cuadro III.164. Ángulo de debitado del nivel IV.
198
Proporción
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
1º O
3
1
-
-
4
2º O
125 (71,8)
41 (23,5)
8 (4,6)
-
174
3º O
162 (75,7)
44 (20,5)
7 (3,3)
1 (0,4)
214
Total
290 (73,9)
86 (21,9)
15 (3,8)
1 (0,2)
392
290 (73,9)
86 (21,9)
16 (4,1)
392
Cuadro III.165. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel IV.
[page-n-212]
Extensión
Muy
Muy
Marginal Entrante Profundo
Marginal
Profundo
1º O
1
1
-
-
Total
Repart.
Continuo Discont.
3
25 (13,2) 29 (15,3) 92 (48,6) 36 (19,1)
7 (3,7)
189
3º O
51 (19,9) 42 (16,4) 117 (45,7) 33 (12,9) 13 (5,1)
256
77 (17,2) 72 (16,1) 209 (46,6) 69 (15,4) 21 (4,6)
209 (46,6)
e izquierdo (44% y 38%), donde vuelven a ser los rectos
(56%) y cóncavos (23%) los mayoritarios, con independencia
de su situación. Los filos del lado distal, tras los rectos, presentan una incidencia alta de cóncavos (31%), circunstancia
que apunta a que este tipo de piezas están agotadas en mayor
proporción que las laterales (cuadro III.167).
Delineación
Recto
Cóncavo
Convexo
Sinuoso
Total
1º O
2
-
1
1
4
106 (53)
2º O
53 (26,5)
29 (14,5)
12 (6)
200
3º O
176 (58,1) 74 (24,4)
40 (13,2)
13 (4,3)
303
Total
284 (56,1) 127 (25,1) 70 (13,8)
26 (5,1)
-
-
-
-
2º O
163
8
8
5
231
11
11
5
14
-
19
19 10
-
394
(96,1)
38
(3,9)
MD D
10
3º O
90 (20,1)
Cuadro III.166. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel IV.
-
-
M
1º O
448
149 (33,2)
Completo
P PM
1
2º O
Total
Parcial
2
-
2
4
8
6
129 (75,8)
4
22
4
160 (72,7)
8
29
24
(28,1) (23,3)
Total
T
32 10
291
50 (48,5)
103 (26,14)
291 (73,8)
Cuadro III.169. Repartición del retoque según el orden de extracción
del nivel IV. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Los modos o tipos de superficies retocadas
Los modos de superficies retocadas revelan un predominio de las sobreelevadas (48%) y simples (46%), seguidas de las planas (2,9%) y escaleriformes (2,5%). Estos
valores no varían significativamente en las distintas
unidades arqueológicas. La comparación de las series líticas
silícea y calcárea indica la ausencia de los modos plano y
escaleriforme en las piezas calcáreas y el alto predominio
del retoque simple en las mismas (cuadro III.170).
507
Cuadro III.167. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel IV.
Categorías
Simple
Plano
La ubicación del frente del retoque
El frente retocado se sitúa en torno al 44% y 38% en los
lados derecho e izquierdo, y en un 16% en el lado distal. La
localización es mayoritaria con un 86% en la categoría directo y un 8% inverso. Respecto de la repartición del mismo,
es casi exclusivo continuo en su elaboración (96%), y sólo
alguna pieza como las lascas con retoque muy marginal
presentan esta característica. La extensión de las áreas de
afectación del retoque muestra que éste es completo
(proximal, mesial y distal) en el 73% de las piezas y parcial
en el 26%. Esta parcialidad afecta mayoritariamente a la
mitad distal en un 48% y a la mitad proximal en un 28%.
Circunstancia relacionada con la búsqueda de un apuntamiento más o menos aguzado que marcarían las piezas sólo
distales (31%) (cuadros III.168 y III.169).
1
2
1º O
2
2
4
5/6
55 (49,5) 40 (37,7) 50 (46,7) 52 (47,7)
-
4 (3,7)
3 (2,8)
6 (5,5)
Sobrelevado 53 (47,7) 59 (55,6) 52 (48,5) 48 (44,1)
Escaleriforme 3 (2,7)
Total
Total
8
205(46,3)
-
13 (2,9)
1
213(48,2)
3 (2,8)
2 (1,8)
3 (2,7)
-
11 (2,5)
106
111
107
109
9
442
Cuadro III.170. Modos del retoque del nivel IV.
Los útiles retocados, de la lista tipo indican que la mayoría de ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple
en este orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El
retoque simple es más utilizado que el sobreelevado en
denticulados y raederas desviadas, y al contrario en raederas
laterales y perforadores. El retoque plano, minoritario en
general, afecta a raederas laterales y transversales, al igual
que el escaleriforme (cuadro III.171).
Posición
Lat. izquierdo Lat. derecho
3
Localización
Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
-
3
1
-
-
-
4
2º O
74 (37)
86 (43)
40 (20)
144 (90)
11 (6,8)
-
2 (1,2)
3 (1,8)
160
3º O
120 (39,6)
138 (45,5)
45 (14,8)
177 (83,4)
21 (9,9)
-
12 (5,6)
2 (0,9)
212
Total
196 (38,6)
226 (44,5)
85 (16,7)
324 (86,1)
33 (8,7)
-
14 (3,7)
5 (1,3)
376
Cuadro III.168. Posición y localización del frente del retoque según el orden de extracción del nivel IV.
199
[page-n-213]
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple
Plano Escaler. Total
4. Punta levallois retocada
-
-
-
-
-
6/7. Punta musteriense
4
-
-
1
5
9/11. Raedera lateral
51 (54,2) 29 (30,8) 6 (6,4) 8 (8,5)
12/20. Raedera doble
10 (50) 10 (50)
-
-
94
20
21. Raedera desviada
18 (42,8) 21 (50) 1 (2,3) 2 (4,7)
42
22/24. Raedera transversal
8 (42,1) 8 (42,1) 1 (5,2) 2(10,5)
19
25. Raedera sobre cara plana
1
5
27. Raedera dorso adelgazado
1
1
29. Raedera alterna
3
2
-
-
5
30/31. Raspador
6
2
-
2
10
-
2
19
-
-
20
34/35. Perforador
-
11
43. Útil denticulado
9
6
-
1
13 (68,4) 4 (21,1)
42/54. Muesca
-
3
54 (35,7) 91 (60,2) 3 (1,9) 3 (1,9) 151
45/50. Lasca con retoque
-
31
-
-
3
Cuadro III.171. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel IV.
La dimensión y el grado de transformación del retoque
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
respecto del orden de extracción muestra que la longitud y la
anchura decrecen ligeramente conforme la pieza pierde tipometría, pasando de valores medios de 21,9 a 21,7 mm para
la longitud y de 3,1 a 2,8 mm para la anchura. La altura del
retoque se da especialmente en los productos de 2º orden
(4,5). La superficie retocada muestra que ésta es idéntica
entre las piezas de 2º y 3º orden. La relación existente entre
las posibilidades de extensión y la dimensión elaborada
apunta a que conforme avanza la elaboración del retoque,
éste se centra más en entrar en la pieza que en alcanzar su
máxima longitud (cuadro III.172).
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Pr. ret. 2º O 21,96 3,11 4,55 0,88 67,57 1,43 655,29 15,14 190
Pr. ret. 3º O 21,74 2,87 3,92 0,88 67,58 1,44 715,17 14,62 256
Cuadro III.172. Grado del retoque y orden de extracción del nivel IV.
LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente
retocado. SR: superficie de todos los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP superficie del producto en mm2.
IT: índice de transformación.
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
indica para ésta última que los grados de retoque son
mayores en la longitud, como corresponde a su mayor tipometría. En cambio la anchura y la altura del retoque es
menor, como corresponde a piezas menos elaboradas,
circunstancia que se aprecia claramente en el bajísimo índice
de transformación (0,13) de las piezas calcáreas. Igualmente
es mayor la relación entre el filo vivo y el filo retocado, es
decir, una mayor presencia del primero.
200
Las distintas categorías de grado vinculadas al retoque
indican que no existen diferencias significativas en las
mismas, corroborado por el índice F/R. Los índices del
grado de retoque revelan que éstos son inferiores en las
últimas capas y por tanto las mismas son un conjunto menos
retocado. La longitud de la superficie retocada presenta un
valor medio de 21,7 mm que se ajusta a la longitud de los
soportes no transformados (24,2 mm), y por tanto la explotación se puede considerar máxima en la dimensión longitud. La anchura retocada, con valor medio de 2,9 mm,
representa el 12,8% de la anchura media de los soportes,
hecho que señala una decidida elaboración de categorías
sobreelevadas frente a planas o cubrientes en la superficie.
Es decir, no se fabrican piezas planas ni la transformación
mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura
de los frentes retocados con valor de 4,2 mm no está muy
lejos del grosor medio de los soportes, que es de 6,6 mm y
por tanto representa el 63,6% de esa dimensión. Ello certifica la búsqueda de frentes simples y sobreelevados. La
transformación mediante el retoque, principalmente en
altura sólo afecta a un 18,7% de la proyección de la masa
lítica en planta. Ello apunta a un alto interés en economizar
materia prima mediante una máxima explotación volumétrica. Los diferentes índices indican una compensación entre
las capas 1 y 2 que puede obedecer a la diferenciación artificial de las mismas. Los valores de longitud, anchura y relación entre filo y retoque son similares. En cambio se puede
matizar un descenso de la altura del retoque, la superficie de
los productos y el índice de transformación, que es menor en
las últimas capas (cuadro III.173).
III.2.5.3.7. LA TIPOLOGÍA
Entre los útiles mayoritarios las raederas simples
presentan una proporción equilibrada de convexas y rectas,
porcentualmente un 22,5% del total. Las raederas dobles,
unidas a las convergentes, alcanzan el 2,1%, a las que tal vez
habría que añadir el 4,8% de las raederas desviadas. Las
transversales alcanzan el 4% y el resto de raederas tienen
valores marginales. Los raspadores y perforadores, con valores inferiores al 3%, son poco significativos, con un único
buril. Las muescas están presentes con un 5,1% y los útiles
denticulados constituyen la categoría predominante con casi
un 37%. La comparación de las series líticas silícea y
calcárea indica para ésta última que tres morfotipos, denticulados, lascas con retoque y muescas, representan con el
73% la gran elaboración calcárea (cuadro III.174).
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son los cuchillos de dorso, las lascas levallois, perforadores,
y raederas simples; a pesar de ello no alcanzan el índice 2
laminar. No se aprecia una tendencia a elaborar piezas
largas, ni siquiera con los elementos levallois, que en cambio
sí indican que son las más delgadas de todas las piezas con
diferencia y también las de menor peso. Respecto del orden
de extracción, están mayoritariamente elaboradas sobre
soportes de 3º orden, circunstancia que contrasta con las
raederas simples, que presentan un mayor número de
elementos corticales (cuadro III.175).
[page-n-214]
Grado
1
2
3
4
5/6
Total
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
LFi
22,87
19,88
23,13
21,23
20,47
21,59
1. Lasca levallois típica
4
-
-
4 (0,97)
LFd
22,37
21,81
22,82
22,22
21,29
22,18
2. Lasca levallois atípica
4
-
-
4 (0,97)
LFt
21,31
18,84
22
22,76
LF
22,32
20,43
22,80
21,94
24,5
21,23
5. Punta pseudolevallois
4
2
1
7 (1,71)
21,33
21,79
6. Punta musteriense
3
-
-
3 (0,73)
AFi
2,67
3,6
2,76
2,3
2,04
2,72
8. Limaces
2
-
-
2 (0,48)
AFd
3,02
3,76
2,8
3,89
2,2
3
AFt
2,84
3,84
3,17
3,52
1,66
3,27
47 (13,8)
2 (3,3)
-
49 (11,98)
10. Raedera simple convexa 40 (11,7)
2 (3,3)
1
43 (10,51)
AF
2,87
3,71
2,84
2,73
2,05
2,93
11. Raedera simple cóncava
5
-
6 (1,46)
9. Raedera simple recta
1
HFi
4,38
4,6
3,81
4,25
2,95
4,08
12. Raedera doble recta
4
-
-
4 (0,97)
HFd
4,43
5,32
3,67
3,72
3,2
4,16
13. Raedera doble rect-cv.
2
-
-
2 (0,48)
HFt
4,36
5,2
3,88
4,94
3,66
4,58
19. Raedera converg. conv.
3
-
-
HF
4,39
4,3
3,76
4,12
3,15
4,21
21. Raedera desviada
20 (5,86)
-
IF
0,80
0,93
0,91
0,89
0,82
0,87
22. Raedera transv. recta
9
2
-
11 (2,68)
SRi
65,32
79,6
80,42
54,78
51,04
67,69
23. Raedera transv. conv.
5
-
-
5 (1,22)
-
3 (0,73)
20 (4,88)
SRd
75,4
89,1
69,47
69,4
48,62
72,50
25. Raedera cara plana
4
1
-
5 (1,22)
SRtr
64
71,8
70,82
79,71
56
70,37
27. Raedera dorso adelg.
1
-
-
1 (0,24)
SR
69,97
82,44
70,09
65,05
50,4
70,38
29. Raedera alterna
2
2
-
4 (0,97)
F/Ri
1,22
1,48
1,44
1,64
1,66
1,48
30. Raspador típico
3
1
-
4 (0,97)
F/Rd
1,34
1,55
1,37
1,47
1,29
1,42
31. Raspador atípico
5
1
-
6 (1,46)
F/Rtr
1,67
1,44
1,35
1,47
1,66
1,49
32. Buril típico
1
-
-
1 (0,24)
F/R
1,37
1,50
1,4
1,53
1,49
1,46
33. Buril atipico
1
-
-
1 (0,24)
SP
602,2
611,5
718
745,5
715,2
674,5
34. Perforador típico
4
-
-
4 (0,97)
IT
11,44
17,14
10,98
9,93
7,63
11,75
35. Perforador atípico
3
1
-
4 (0,97)
37. Cuchillo dorso atípico
-
1
-
1 (0,24)
38. Cuchillo dorso natural
4
-
2
6 (1,46)
16 (4,7)
5 (8,3)
-
21 (5,13)
Cuadro III.173. Grado del retoque del nivel IV.
42. Muesca
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois (2,3), lejos de la línea de corte establecida en 13
para poder ser considerada de muy débil debitado levallois.
El índice laminar de 2,4 se sitúa en la consideración de muy
débil. El índice de facetado de 8 también está por debajo del
10 considerado para definir la industria como facetada. Las
agrupaciones de categorías industriales indican que el índice
levallois tipológico de 1,9 está muy distante del 30 considerado para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II
(40,3) y los índices esenciales de raedera con valor de 40
estiman su incidencia como media, que es alta a partir de 50.
El particular índice charentiense de 14, lejos del 20, permite
considerar este conjunto como no charentiense. El Grupo
III, formado principalmente por raspadores y perforadores,
presenta un índice esencial de 5,2, definido como débil. Por
último el Grupo IV, con un índice de 37, se define como muy
alto al superar el límite 35, que aumenta a casi 42 si
añadimos las muescas. Por tanto y en resumen, el nivel IV de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de denticulados del Paleolítico medio, con
presencia media de raederas y baja incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior (cuadro III.176).
43. Útil denticulado
2
149 (36,43)
2
-
-
2 (0,48)
10 (2,9)
11 (18)
-
21 (5,1)
51. Punta de Tayac
6
-
1
7 (1,71)
54. Muesca en extremo
1
-
-
1 (0,24)
62. Diverso
8
-
-
8 (1,95)
341
61
7
409
44. Becs
45/50. Lasca con retoque
Total
118(34,6) 29 (48,3)
Cuadro III.174. Lista tipológica y series litológicas del nivel IV.
III.2.5.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel IV indica que éste es
similar entre los productos retocados (13,9%) y entre las
lascas (13,8%), más numerosas las de 3º orden entre los
primeros. La incidencia de la fracturación respecto a los
restos de talla y núcleos no es clara, como ya se ha comentado, incluyéndose la totalidad de los primeros a efectos de
valorar su incidencia. La presencia de retoque en los restos
de talla no es significativa (1,6%). Complejo vuelve a ser
diferenciar si los restos de talla corresponden a fragmentos
del proceso de talla o a fragmentos por transformación
201
[page-n-215]
I. Tipométricos
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Lasca levallois
8
1,52
6,9
2,18
-
1
7
Punta pseudol.
7
0,85
5,42
3,15
-
1
6
Raedera simple
98
1,25
3,33
8,13
1
56
41
Raedera transv.
17
0,76
4,83
11,88
-
11
6
Raed. dos frentes
10
1,17
4,23
6,31
-
4
6
Raedera inversa
5
1,27
3,9
22,33
-
3
2
Raedera desviada
19
0,95
3,71
6,94
-
7
12
Raspador
10
0,97
2,03
11,1
-
5
5
Perforador
8
1,28
2,81
5,17
-
3
5
Cuch. dorso nat.
5
1,91
4,21
5,86
-
5
-
Muesca
22
1,18
3,03
8,39
-
10
12
Denticulado
149
1,21
3,59
7,96
1
46
102
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
26
25
51
49,01
Lasca 1º O
12
-
12
0
Lasca 2º O
196
17
213
7,98
Lasca 3º O
408
31
439
7,06
No retocado
616
48
664
13,83
Pr. ret. 1º O
4
-
4
0
Pr. ret. 2º O
155
23
178
12,92
Pr. ret. 3º O
200
35
235
14,89
Retocado
359
58
417
13,90
Total
975
106
1081
9,80
Cuadro III.177. Fracturación de la estructura industrial según orden
de extracción del nivel IV.
Cuadro III.175. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel IV.
Índices Industriales
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
2,34
-
I. Laminar (ILam)
2,43
-
I. Facetado amplio (IF)
8
-
I. Facetado estricto (IFs)
3,67
-
I. Levallois tipológico (ILty)
1,95
2,1
I. Raederas (IR)
37,4
40,26
I. Achelense unifacial (IAu)
0,48
0,52
I. Retoque Quina (IQ)
1,95
2,1
I. Charentiense (ICh)
14,42
15,52
Grupo I (Levallois)
1,95
2,1
Grupo II (Musteriense)
40,34
43,42
Grupo III (Paleol. superior)
4,88
5,26
Grupo IV (Denticulado)
36,43
39,21
Grupo IV+Muescas
41,8
45
medio, aunque hay que tener presente la dificultad de identificar éste cuanto mayor es. La ubicación de las fracturas se
presenta mayoritaria en la mitad proximal (35,8%) de las
piezas retocadas, especialmente en muescas y raederas simples. Divididas las piezas en dos mitades, el porcentaje de
fracturación es superior en la mitad proximal (47,1%) que en
la mitad distal (39,6%), y menor en los lados (13,2%). Ello
apunta a que existe una tendencia a suprimir los extremos de
las piezas, en especial el proximal, cuya causa puede ser
funcional, de configuración o utilización. Por último, la incidencia de las fracturas respecto de los modos de retoque
indica que existe un porcentaje mayor de éstas con retoque
sobreelevado (65,1%) frente al simple (34,8%). De reseñar
es que las piezas con retoque simple ubican las fracturas
preferentemente en la porción meso-distal frente a las sobreelevadas que las presentan en la porción próximo-mesial
(cuadros III.178, III.179 y III.180).
Cuadro III.176. Índices y grupos industriales líticos del nivel IV.
exhaustiva de productos configurados y retocados. La industria de este nivel presenta una fracturación total del 9,8%, y
entre los productos retocados un 13,9%. La comparación de
las series líticas silícea y calcárea indica que la fracturación
es mayor en la última serie (cuadro III.177).
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son
las muescas (23,8%) y raederas simples (23,4%), seguidas
de denticulados (43%); el resto presenta pocos ejemplares.
No hay ninguna categoría significativa de estar poco o nada
fracturada. El grado de fracturación es predominantemente
202
III.2.5.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
en la categoría núcleo corresponden a 51 piezas, a las que
habría que sumar 10 piezas más transformadas en productos
retocados con filos mayoritarios denticulados y sobreelevados. Este grado de transformación es de un 16,4% y puede
ser considerado bajo. Los diferentes tipos de núcleos identificados son mayoritariamente gestionados por una sola
superficie o unifacial (88%) frente a más caras (35% de bifaciales). La dirección de debitado es bimodal, con 34,5% de
centrípeta (fig. III.60, núm. 6; fig. III.61, núm. 1, 3, 4, 6), y
34,5% preferencial (fig. III.60, núm. 3, 4, 9; fig. III.61, núm.
2, 7), seguidas de unipolar en un 19,2% (fig. III.60, núm. 1,
5), un 11,5% de ortogonal y por último bipolar (fig. III.60,
núm. 7). Las características de las superficies de debitado
planas-convexas y las de preparación con planos multifacetados (40%) indican la presencia de gestión levallois mayoritariamente centrípeta en el nivel. Otros núcleos con superficies de morfología indeterminada, poliédrica, discoide
(fig. III.60, núm. 2; fig. III.61, núm. 6) y los gajos (fig.
III.61, núm. 5) se distancian de los levallois. Así pues, una
[page-n-216]
Grado
0-25% 26-50% 50-75% >75%
Total
Punta
-
-
-
-
-
Raedera simple
7
12
3
1
23 (23,46)
-
1 (16,6)
Raedera doble
-
1
-
Raedera transversal
1
-
-
Raedera desviada
1
1
Raedera cara plana
1
-
Raspador
-
1
Perforador
1
1
-
1 (6,25)
-
-
2 (10)
-
-
1 (20)
-
-
1 (10)
-
-
2 (20)
Muesca
1
3
-
1
5 (23,8)
Denticulado
7
14
-
-
21 (13,8)
Indeterminado
-
-
2
1
3
5 (8,3)
3 (5)
60
Total
19 (31,6) 33 (55)
Cuadro III.178. Grado de fracturación de los productos retocados
del nivel IV.
Situación
P
PM
PD
MD
D
L
Total
Punta
-
-
-
-
-
-
-
Raedera simple
2
5
3
4
4
2
20
Raed. doble/converg.
1
-
-
-
-
-
1
Raedera transversal
-
-
-
-
1
-
1
Raedera desviada
-
1
-
-
1
-
2
Raedera cara plana
-
-
-
-
1
-
1
Raspador
-
1
-
-
-
-
1
Perforador
1
1
-
-
-
-
2
Muesca
-
-
-
1
1
2
4
Denticulado
2
5
3
3
5
3
21
6
13
6
8
13
7
53
(11,3) (24,5) (11,3) (15,1) (24,5) (13,2)
Total
Cuadro III.179. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel IV. P: proximal. PM: próximo-mesial. PD:
próximo-distal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
Modos
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Proximal
3
-
5
8
Próximo-mesial
4
-
15
19
Proximal-distal
2
-
5
7
1ª mitad
9 (26,47)
-
25 (73,52)
34 (39,5)
Mesodistal
3
-
4
7
Distal
17
-
19
36
2ª mitad
20 (46,51)
-
23 (53,48)
43 (50)
Lateral
1 (11,1)
-
8 (88,8)
9 (10,46)
Total
30 (34,88)
-
56 (65,11)
86
Cuadro III.180. Fracturación y modos de retoque del nivel IV.
parte significativa (28%) de los núcleos recuperados pueden
ser conceptualizados levallois y con media de 25 cm de
longitud, valores tipométricos considerados como bajos.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso), supone
un 3,1% de las lascas y un 5,1% de los útiles, por tanto
valores bajos. Las lascas levallois, con 8 ejemplares, presentan excelente factura. Son de talla amplia con media de
25,5 mm y con morfología cuadrangular larga (62%). A
reseñar la ausencia de láminas y puntas levallois retocadas.
Las puntas pseudolevallois con siete ejemplares, una de ellas
retocada (fig. III.62, núm 5, 7), y los cuchillos de dorso
natural tienen escasa incidencia, aunque hay que recordar la
dificultad de valorar este tipo de útil en una industria de
pequeño formato. Sólo hay cinco piezas de más de 2 cm,
pero si consideramos todas las lascas con córtex opuesto a
filo, ampliaríamos la clasificación a un 5% de la lista tipo,
porcentaje más significativo. Las puntas musterienses, con
tres piezas (1,8%), están presentes con ejemplares poco
típicos, por desviados, escasa simetría de sus bordes y configuración de apuntamiento (fig. III.62, núm. 1, 2). Existen
dos limaces (fig. III.62, núm. 3, 4). Las puntas de Tayac con
siete ejemplares (fig. III.62, núm. 6 a 13) corresponden a
denticulados convergentes generalmente cortos.
Las raederas simples o laterales agrupadas son 98
ejemplares, con mayor proporción de rectas que representan
un 50% del total, convexas con un 43,8% y poco frecuentes
las cóncavas (6,1%). Tipométricamente las raederas laterales
están entre los útiles retocados de mayor formato (27,1 x
23,2 x 9,3 mm), sin apenas variación respecto al orden de
extracción. Las 56 piezas con córtex representan el 57% de
éstas y tienen un formato medio de 26,3 x 23 x 9,8 mm. El
soporte de estas raederas es mayoritario en la forma de gajo
o segmento esférico, con un 45% (fig. III.63, núm. 1 a 10),
seguida de cuadrangular largo en un 25% (fig. III.63, núm.
11, 15, 17) y triangular en 17%, con un 17,3% de piezas
desbordadas y un 1,1% de sobrepasadas. La sección transversal es asimétrica en un 88%, principalmente asimétrica
triangular (46,7%) y asimétrica cortical (29%). Las piezas
simétricas sólo alcanzan un 11,3%. La morfología del
retoque indica una distribución unimodal con escamoso
(63%), denticulado (21%) y escaleriforme (15%). Estas
raederas presentan una extensión de retoque amplia, sin
piezas con retoque parcial y un 20% con retoque marginal.
El retoque directo se distribuye en los lados derecho (55%)
e izquierdo (45%), y en su modo es sobreelevado (60%),
simple (35%) y plano (5%). No hay piezas sobre soporte
levallois y cuatro presentan talón multifacetado (fig. III.63,
núm. 3). Las raederas laterales son de bella factura, bien
configuradas con debitado previo variado en el que destacan
el preferencial (48%), el unipolar (23%) y el resto configuran fases del centrípeto (bipolar, ortogonal y centrípeto).
Las raederas dobles y convergentes, con 6 y 3 ejemplares, representan un 5,7% de las raederas. Como elementos de mayor transformación por retoque presentan un
55% de corticalidad. Tipométricamente son de amplio
formato (27,8 x 24 x 7,3 mm), entendido éste dentro del
203
[page-n-217]
contexto lítico del nivel. Mayoritariamente cuadrangulares
largas (40%), cuadrangulares cortas (20%) y triangulares
(fig. III.64, núm. 6, 12, 13). Destaca la ausencia de piezas
desbordadas y sobrepasadas. Son más simétricas (75%) que
asimétricas (25%), ambas triangulares. La morfología del
retoque indica aquí una distribución unimodal con un 75%
de escamoso y un 25% de denticulado. Estas raederas
también presentan una extensión retocada amplia, aunque
matizada con un 50 y 30% de piezas con retoque marginal y
parcial respectivamente. El modo de retoque es bimodal
sobreelevado (50%), simple (50%), sin retoque plano ni
escaleriforme. Dos piezas sobre lasca levallois y un talón
multifacetado. Son de bella factura y con debitado dorsal
mayoritario ortogonal (40%), centrípeto (30%) y escaso
unipolar (10%) y preferencial (10%).
Las raederas desviadas son 20 ejemplares que representan un 12,7% de las raederas. La tipometría media es de
23 x 24,7 x 8,4 mm, un formato menor que laterales y dobles.
Un 60% son largas frente al 40% de anchas, y un 35% de
piezas con córtex. Las formas son diversificadas con
dominio de cuadrangulares cortas (37%), gajos (31%) y
triangulares (fig. III.64, núm. 7, 8, 9, 10, 14). Un 74% de las
piezas son asimétricas frente al 16% de simétricas, y hay tres
piezas desbordadas. La morfología del retoque indica aquí
una distribución unimodal con un 57% de escamoso, 33% de
denticulado y apenas un 16% de escaleriforme. La extensión
del retoque es amplia con un 5% de retoque parcial y un 25%
de marginal. El modo de retoque es simple (55%) y sobreelevado (45%). No se observan soportes levallois ni talones
multifacetados. El debitado dorsal diversificado preferencial
(38%), centrípeto (31%), unipolar (23%) y ortogonal (8%).
Son piezas bien elaboradas de formato no muy amplio, sobre
lascas desviadas (37%), retoque simple y sobreelevado y por
lo general con convergencia apuntada (50%); también están
presentes los ejemplares dobles (10%).
Las raederas alternas son 4 ejemplares que representan
un 2,5% de las raederas (fig. III.64, núm. 1, 2), con retoque
sobreelevado y simple, debitado dorsal preferencial y morfología diversa. Las raederas transversales presentan 17 ejemplares que representan el 10,8% de las raederas, con tipometría de 23,5 x 31,8 x 9,1 mm. Su morfología es variada, generalmente más ancha que larga (fig. III.64, núm. 3, 4, 5). El
debitado es también variado y preferencial (61%), con presencia de soportes levallois y talones multifacetados. El retoque es bimodal simple y sobreelevado. Las raederas de
cara plana son 5 ejemplares que constituyen el 3,2% de las
raederas (fig. III.64, núm. 11, 15), con morfología y debitado
diversificados, predominantemente retoque simple y marginal, talones no facetados y asimetría triangular.
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan en
conjunto 20 piezas con porcentaje esencial del 5,2 e incidencia principal de raspadores (50%), perforadores (40%) y
buriles (20%). Éstos últimos son dos ejemplares de bella
factura en extremo distal de lasca (fig. III.65, núm. 1, 2). Los
raspadores elaborados en sílex son generalmente circulares
(fig. III.65, núm. 3, 5, 6, 7) y dos en hocico (fig. 6, núm. 8,
9). En caliza, uno grueso que difiere tipométricamente (fig.
204
III.65, núm. 4). Si exceptuamos éste, los raspadores tienen
un formato pequeño (20,5 x 21,4 x 12,5) y son más anchos
que largos. Son piezas asimétricas triangulares con 50% de
elementos corticales. El soporte mayoritario es el gajo
(44%) y el cuadrangular corto (33%). El debitado previo es
bimodal con centrípeto y unipolar. La morfología del
retoque es principalmente escaleriforme y el modo sobreelevado (60%).
Los perforadores, con ocho piezas, presentan un débil
porcentaje esencial (2,1). El formato es pequeño (22,1 x
19,6 x 9,7 mm), donde la longitud y anchura están próximas.
Son piezas asimétricas triangulares (85%), y en las que un
40% presentan córtex, y soporte mayoritario en forma de
segmento esférico (35%). Los modos son del retoque sobreelevado (65%), escaleriforme (15%) y simple (10%). Son
piezas denticuladas de bella factura, con debitados diversificados pero mayoritario el preferencial (fig. III.65, núm. 10 a
13). El aguzamiento marcado se consigue recogiendo las
condiciones morfológicas favorables del soporte. Es decir el
punto de unión de los lados, la convergencia de las aristas o
el apoyo sobre méplat (superficies planas de fractura, sobrepasadas, desbordadas, corticales, etc.). El apuntamiento y su
individualización es de pequeñas proporciones, como su
tipometría, y generalmente está situado en el extremo distal
de la lasca.
La fracturación (13%) está presente en la porción
próximal de las piezas y afecta mayormente a perforadores y
buriles. Hay una baja presencia de piezas desbordadas
(12%). No hay soportes levallois ni talones multifacetados.
Existe un número significativo (33%) de talones y bulbos
suprimidos que aumenta al 45% si añadimos las fracturas
proximales.
Las muescas presentan 21 piezas (fig. III.66, núm. 10,
13, 14, 16), todas ellas retocadas menos dos clactonienses.
Tipométricamente son de formato medio (25,7 x 23,6 x 9,9
mm), con un 47% de piezas corticales, morfología de soportes diversificados pero mayoritaria en gajos (44%) y
asimétricas triangulares (85%). La morfología del retoque es
básicamente denticulada (90%), y el modo sobreelevado
(53%) y simple (47%). Son piezas denticuladas cóncavas
bien elaboradas, con extremos marcados y aguzados por
rupturas de convergencia (méplat, córtex, fractura, etc.). El
debitado dorsal es variado pero mayoritariamente preferencial (36%) y centrípeto (27%), con alguna pieza desbordada
y sin soporte levallois ni talones multifacetados. Como en
otros tipos, hay una cierta incidencia (27%) sobre restos de
talla o núcleos y fragmentos.
Los denticulados (fig. III.66 y III.67) representan el
grupo de útiles mayoritario con 149 piezas (36,4%). Éstos
pueden ser divididos en laterales simples (63%), dobles
(17%), transversales (11%) y alternos (8%) e inversos (7%).
Generalmente están bien configurados con denticulación
marcada y algunos con espinas pronunciadas. Su formato en
comparación con las raederas (27 x 25,3 x 9,2) es ligeramente inferior (26,2 x 22,9 x 8,9 mm), con un 31% de piezas
corticales, morfología de soportes diversificados, entre los
que son de reseñar los cuadrangulares largos (30%) y cortos
(21,3%), gajos (25%) y triangulares (14,8%). Las piezas son
[page-n-218]
asimétricas (71%) mayoritariamente triangulares y simétricas, en un 29% trapezoidales. La morfología del retoque es
denticulada y el modo se presenta bimodal, con un 51,7% de
retoque simple y un 45,4% de sobreelevado, frente a un 2,2%
de escaleriforme. La extensión del retoque presenta un 3% de
parcialidad y un 11% de retoque marginal. El debitado dorsal
mayoritario es el preferencial (42%), el centrípeto con un
39% y el unipolar 19%. Hay un 12% de piezas desbordadas
(fig. III.67, núm. 6, 9, 13) y 1% de sobrepasadas (fig. III.67,
núm. 10), cinco soportes levallois y dos talones multifacetados (fig. III.66, núm. 12, 14; fig. III.67, núm. 13). Es notoria la presencia de un 21% de talones suprimidos. La incidencia de denticulados sobre núcleo o resto de talla es del
15%. La fracturación no es muy significativa (13,5%) y frecuentemente configura una ruptura de convergencia acusada
que dificulta separar muescas de denticulados (fig. III.66,
núm. 6). Las piezas sobre gajo son relevantes (fig. III.66,
núm. 4, 7).
III.2.5.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL IV
El sedimento del nivel es característico de un ambiente
cálido y húmedo, sin apenas fracción de aportación exógena
ni endógena. La ocupación humana dispuso posiblemente de
unas buenas condiciones para el hábitat.
El nivel IV fue excavado en una superficie máxima de
14 m2 (capa 1) y mínima de 1 m2 (capa 6), lo que supone una
extensión media aproximada de 8 m2. El volumen excavado
fue de 5,3 m3 y posiblemente representa el 5% del área
ocupacional total que debió de ser según cálculos de unos
150 m2 y por tanto es una parte restringida. Se han contabilizado un total de 34.855 elementos arqueológicos, lo que
supone una media de 6.442 restos/m3, donde los restos
líticos fueron de 718/m3 y los óseos 5.724/m3. Es decir 112
registros por cuadro y capa. La relación de diferencia entre
ambas categorías (H/L) es de 7,9. El volumen de materiales
óseos y líticos (30.223 y 3.793) es lo suficientemente amplio
para el estudio propuesto del nivel IV.
La distribución del material arqueológico presenta dos
áreas diferenciadas. Hacia el interior de la cueva existe una
concentración de elementos óseos y líticos, en especial de
los primeros, y en el área externa el material es casi exclusivo lítico, área que recibe los impactos de las estructuras de
combustión. Los restos faunísticos están mayormente acumulados en los cuadros D2 y F2, mientras que los líticos
presentan varias concentraciones diferentes, en particular los
elementos de explotación. La presencia de hogares y la existencia de concentración del material arqueológico con diferencias litológicas pueden ayudar a discernir los posibles
eventos ocupacionales, más de dos, que se produjeron en el
nivel IV. El material arqueológico está termoalterado con
una incidencia inferior a la de los niveles más recientes. El
17% de las piezas líticas y el 5% de las óseas registran claramente el impacto térmico.
Centrados en la industria, los procesos de explotación de
los núcleos se detectan con cierta nitidez, al existir dos
concentraciones con relación a los restos de talla. Ello es un
argumento a favor de un escaso desplazamiento de materiales. La estructura lítica, en su relación interna, señala un
muy alto índice de elementos producidos frente a los de
producción o explotación. La materia prima como roca de
elección y utilización es el sílex (84,7%), con presencia
significativa de la caliza (14,6%). Las piezas de sílex tienen
un alto grado de alteración que abarca a la casi totalidad del
conjunto, correspondiendo un tercio a alteraciones térmicas.
Las dimensiones tipométricas son: núcleo (27,8 x 24,2 x
15,1 mm), resto de talla (17,9 x 13,6 x 8,2 mm), lasca (24,2
x 22,5 x 6,6 mm) y producto retocado (26,7 x 24,1 x 9,2
mm). Esto representa para el total una media de 21,1 x 18,6
x 6,7 mm; así pues un conjunto industrial lítico con valores
en torno de los 2 cm para las mediciones de longitud y
anchura. A pesar de que la caliza –de mayor tamaño– es
utilizada como recurso en el nivel, la industria es de tamaño
muy pequeño y con alto grado de reutilización.
Las categorías de la estructura lítica indican que la gran
mayoría (82%) tiene un formato de longitud y anchura para
los núcleos de hasta 4 cm. Respecto a la fase de la cadena
operativa, los mismos están explotados o agotados (80%), son
gestionados unifacialmente (72%) y con dirección de debitado bimodal centrípeta y preferencial. Las características de
las superficies de debitado planas-convexas y las de preparación con planos multifacetados certifican una presencia del
32% de gestión levallois en los núcleos, preferentemente
centrípeta. En los productos configurados los talones son
mayoritariamente lisos, aunque existen multifacetados. La
corticalidad es ligeramente mayor en los productos retocados
(40%) que en las lascas (32%). En éstas hay un predominio de
las formas de cuatro lados (48%) y gajos (28%). Hay una
producción de lascas con cuatro lados y sección asimétrica
triangular en los útiles más elaborados y una incidencia
importante de los gajos entre los productos corticales. La
simetría de la sección transversal de las lascas muestra un
ligero predominio de la categoría trapezoidal frente a la triangular. La categoría trapezoidal tiene sus máximos valores en
los productos retocados más avanzados. La alta incidencia del
soporte cortical “gajo” se muestra determinante en las características morfológicas líticas del nivel IV
.
Los productos retocados indican morfología denticulada
(74%), proporción corta (74%), extensión entrante (47%) y
filo retocado recto (56%) mayoritarios. El frente retocado es
lateral (83%), localizado en la cara dorsal (86%), continuo
(96%) y preferentemente completo (74%) en su extensión.
Los modos muestran un predominio de los sobreelevados
(48,2%), simples (46,3%) y planos (2,9%). Los diferentes
útiles retocados se elaboran con retoque sobreelevado o
simple, en este orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más utilizado que el sobreelevado en los denticulados, raederas desviadas y raederas de
cara plana. En cambio, el sobreelevado es mayor en las
raederas laterales, raspadores y perforadores. La longitud de
la superficie retocada presenta un valor medio (21,8 mm) que
se ajusta a la longitud de los soportes no transformados (25,4
mm). Por ello se puede decir que la explotación en la dimensión longitud es máxima, con una decidida elaboración bimodal de categorías sobreelevadas y simples frente a planas o
cubrientes en la superficie. Así pues, no se fabrican piezas
planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello,
205
[page-n-219]
sino al contrario. La altura de los frentes retocados (4,2 mm),
con valor próximo al grosor medio de los soportes (7,9 mm),
certifica la búsqueda de frentes sobreelevados.
Las raederas simples presentan un dominio de convexas
y rectas. Las raederas dobles, unidas a las convergentes, son
el 5,7% y las raederas desviadas casi un 5%, y algo menor las
transversales. Los raspadores, perforadores y buriles son
poco significativos. Las muescas tienen una incidencia del
5,1% y los útiles denticulados son la categoría dominante
(37%). Las piezas retocadas con índice de alargamiento
mayor son los perforadores, raederas de cara plana y raederas
simples, a pesar de ello lejos de poder ser considerados laminares. No se aprecia una tendencia a elaborar piezas largas,
ni siquiera con los elementos levallois, que en cambio sí
indican una diferencia significativa en el índice de carenado
(6,9), las piezas más delgadas. Respecto del orden de extracción, los elementos configurados están preferentemente
elaborados sobre soportes de 3º y 2º orden, con la diferencia
de presentar una mayoría de soportes de 3º orden las raederas
desviadas. Hay un predominio de elementos corticales entre
las raederas laterales y transversales.
El índice de fracturación del nivel IV es ligeramente
menor en las lascas que en los productos retocados. La presencia de retoque en los restos de talla sólo alcanza al 2%.
La existencia de un 38,2% de fracturas entre los productos
retocados indica la alta explotación y transformación de la
industria del nivel. Las categorías tipológicas con más fracturas son las raederas simples y las muescas. La ubicación
de las fracturas se presenta básicamente en los extremos
proximales y distales de raederas simples, y distales en las
muescas. Las piezas con retoque sobreelevado están mucho
más fracturadas (65%) que las que poseen retoque simple
(35%). Las categorías industriales indican que un número
significativo de los núcleos identificados conceptualizan
una gestión levallois (32%). Los valores industriales
presentan un muy bajo índice levallois, al igual que el índice
laminar y el de facetado. Así pues, la industria del nivel IV,
por sus características técnicas de debitado, se puede definir
como no laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera consideran
su incidencia como media. Las raederas laterales presentan
morfología cuadrangular y asimetría triangular con debitado
preferencial y retoque sobreelevado. Las raederas dobles
tienen morfología cuadrangular y simetría triangular con debitado centrípeto y retoques simples y sobreelevados. Las rae-
206
deras desviadas presentan morfología cuadrangular y asimetrías triangular y trapezoidal con debitado preferencial y
retoque mayoritario simple. Las raederas transversales tienen
formas variadas, debitado preferencial y retoques simples y
sobreelevados. El Grupo III, formado principalmente por
raspadores y perforadores, presenta un índice bajo, formas en
gajo, asimetría triangular y debitados centrípeto y unipolar
con retoque sobreelevado. El Grupo IV presenta por último un
índice muy alto, con denticulados de morfologías cuadrangulares y gajos, asimetría triangular y retoque simple y sobreelevado. Las muescas tienen morfología en gajo, debitado
preferencial y retoque sobreelevado mayoritario. Por tanto y
en resumen, el nivel IV de Bolomor puede ser por su tipología
ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio de denticulados, con presencia media de raederas y baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior.
El espacio estudiado indica que los núcleos son introducidos en fases no iniciales o avanzadas y difieren de los
formatos de lascas amplias que corresponden al principio de
la cadena operativa, cuya ausencia es notoria. Los núcleos
son muy transformados y reutilizados, por ello su identificación es difícil, con morfologías que muestran una explotación sistemática avanzada. La industria presenta una importante reducción, con existencia de pocos productos con
córtex extenso que apunta a que las cadenas operativas se
han iniciado en otros espacios. Las secuencias de configuración manifiestan una relación preferencial de soportes de
mayor formato y morfologías transformadas, en especial las
raederas.
En conclusión el nivel IV, tal vez el más cálido de la
secuencia, no presenta procesos de alteración postdeposicional especialmente relevantes. Las cadenas operativas
líticas se muestran fragmentadas, hecho que puede
responder a una movilidad de objetos entre diferentes y
próximos lugares de ocupación. Existe una alta presencia
de vestigios arqueológicos que sugieren más una entrada y
transformación de éstos en el interior del yacimiento que
una “exportación” de los mismos. Las estrategias de aprovisionamiento preferencial del sílex implican una frecuentación de cierta lejanía del yacimiento junto a la utilización
de una fuente inmediata –la caliza– por primera vez en el
OIS 5 y que se concreta en las capas inferiores. El nivel
presenta características de ocupaciones de corta duración,
donde se han desarrollado actividades diversas, complejas
e intensas con elaboración de estructuras de combustión.
[page-n-220]
Fig. III.60. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel IV.
207
[page-n-221]
Fig. III.61. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel IV.
208
[page-n-222]
Fig. III.62. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Puntas del nivel IV.
209
[page-n-223]
Fig. III.63. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel IV.
210
[page-n-224]
Fig. III.64. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel IV.
211
[page-n-225]
Fig. III.65. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores, buriles y perforadores del nivel IV.
212
[page-n-226]
Fig. III.66. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados y muescas del nivel IV.
213
[page-n-227]
Fig. III.67. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados del nivel IV.
214
[page-n-228]
III.2.6. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO V
El estrato V, en el sector occidental, presenta una potencia media de 40 cm, coloración rojiza oscura y textura
areno-limosa. Las características morfoestructurales (color,
fracción, composición, alteración, etc.) lo definen como una
unidad litoestratigráfica, cuya sedimentación presenta
características de “terra rossa”. La disposición del mismo
presenta mayor potencia hacia el interior del yacimiento, con
fuerte brechificación basal. La excavación arqueológica se
realizó en las campañas de los años 1994-98, levantando
cuatro capas correspondientes a los cuadros A2, B2, B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3, F4, entre las cotas 250-280 cm. El abundante material óseo y lítico recuperado quedó registrado
mediante levantamiento tridimensional.
Fig. III.69. Corte frontal occidental del nivel V. Sector occidental.
III.2.6.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL V
La extensión excavada se individualiza en cuatro
unidades arqueológicas que se individualizan en sus correspondientes cuadros A2/B2, A3/B3, B4, D2, D3, D4, F2, F3
y F4 (fig. III.68, III.69, III.70, III.71, III.72 y III.73).
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3 y F4 (10 m2).
- Unidad arqueológica 2: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4, F2, F3 y F4 (10 m2).
- Unidad arqueológica 3: cuadros A2/B2, A3/B3, B4,
D2, D3, D4 y F2 (7,5 m2).
- Unidad arqueológica 4: cuadros A2/B2, A3/B3 y B4
(3,5 m2).
Fig. III.68. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel V.
Fig. III.70. Corte sagital meridional del nivel V. Sector occidental.
Fig. III.71. Corte sagital y frontal del nivel V.
Sector occidental.
215
[page-n-229]
Capas
1
2
3/4
Total
Vol. m3
0,83
0,93
0,60
2,07
m3
479
198
83
277
NRL
Lítica
399
126
50
575
NRH m3
629
578
192
2761
Hueso
5234
367
115
5716
m3
NR
6670
776
275
3036
Lítica peso gr.
5,34
5,61
5,02
5,37
grs./m3
2545
760
418
3723
13,11
3,91
2,3
9,94
Lítica
H/L
Fig. III.72. Superficie excavada del nivel V, capa 3. Sector occidental.
Fig. III.73. Superficie excavada del nivel V, capa 4.
Con brechas del VI. Sector occidental.
III.2.6.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL V
La distribución de los materiales arqueológicos en las
distintas unidades o capas muestra una concentración de los
mismos en los cuadros orientales y meridionales. La relación hueso/lítica correspondiente al mismo espacio tiene una
distribución descendente, con bajo valle entre las capas 1 y
2 tanto en restos óseos como líticos (cuadro III.181).
III.2.6.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.6.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajo porcentaje de
elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte produc-
Cuadro III.181. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel V. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
tivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo, la existencia de un porcentaje cercano al 38% de restos de talla puede enmascarar un
gran agotamiento de elementos nucleares y hace ser prudente al respecto. Entre los elementos producidos es lógica
la primacía de los pequeños productos frente a los configurados, aunque ésta no es muy alta, y en éstos existe un alto
valor de los no retocados que apunta a una actividad no
exhaustiva de transformación. La comparación de las series
litológicas silícea (41%) y calcárea (55,4%) indica que ésta
última posee un mayor número de elementos configurados,
y entre éstos, las lascas representan el 89%. Es decir, una
decidida elaboración de productos líticos con filos vivos
donde el retoque es poco buscado y sólo está presente en el
11% de las piezas calcáreas.
Los índices de producción, configuración y transformación revelan diferencias en las distintas unidades que bien
pueden ser debidas a la muy diferente presencia de materiales. Respecto a la materia prima se observa la fuerte divergencia entre elementos silíceos y calcáreos (cuadros III.182
y III.183).
III.2.6.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada se reduce prácticamente a
sólo dos categorías: sílex y caliza micrítica. De forma marginal existe alguna pieza de cuarcita y de calcedonia, éstas
últimas contabilizadas entre el sílex. A efectos arqueológicos sólo las dos primeras tienen relevancia y son las categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
Nivel V
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Categoría
Percutor
Canto
3
0
14
41
115
147
162
93
(23,5)
-
(82,4)
(37,9)
(48,5)
(63,9)
(63,5)
(36,5)
Número
%
17 (2,9)
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
303 (52,9)
Cuadro III.182. Categorías estructurales líticas del nivel V.
216
Lasca
Total
Pr. retocado
255 (44,3)
575
575
[page-n-230]
Sílex
Caliza
Total
IP
35,91
62,5
38,6
IC
0,73
1,35
0,78
ICT
0,85
12,5
mayoría del conjunto estudiado (84,2%), circunstancia que
condiciona el análisis traceológico (cuadro III.186).
0,57
Cuadro III.183. Índices estructurales de las series litológicas
del nivel V. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
Fresco Semip. Pátina Desil. Decalc. Termoal. Total
3
(0,6)
22
(4,9)
220
(49,6)
30
(6,7)
-
160
(37,9)
443
Caliza
sílex, con porcentaje medio del 77%, se muestra como la
roca de elección y utilización. La caliza está presente especialmente entre los productos configurados no retocados, lo
que indica que es una roca de elección por sus filos vivos.
La caliza se presenta diversificada respecto a su coloración,
aunque siempre con idéntica textura micrítica, donde las
calizas azules representan un 19,2% (cuadros III.184 y
III.185).
Sílex
86
(66,1)
-
-
-
44
(33,8)
-
130
Cuarcita
2
(100)
-
-
-
-
-
2
Total
91
(15,8)
22
(3,8)
220
(38,2)
30
(5,2)
44
(7,6)
168
(29,2)
575
Cuadro III.186. Alteración de la materia prima lítica del nivel V.
III.2.6.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Percutor
-
3
-
3
Núcleo
12 (85,7)
2 (14,3)
-
14
Resto talla
22 (53,6)
19 (46,4)
-
41
Debris
99 (86)
16 (14)
-
115
P. lasca
128 (87,1)
18 (12,2)
1 (0,7)
147
Lasca
98 (60,1)
64 (39,2)
1 (0,6)
163
P. retocado
84 (91)
8 (9)
-
92
Total
443 (77)
130 (22,6)
2 (0,4)
575
Cuadro III.184. Materias primas y categorías líticas del nivel V.
Caliza verde
94 (70,1)
Caliza azul
25 (19,2)
Caliza crema
8 (6,1)
Caliza marrón
3 (2,3)
Caliza roja
-
Total
130
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 36,5 x 27,3 x 16,1
mm, con valor central (mediana) de 31 x 27 x 16 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra, por lo que no podemos hablar de una clase
modal ni de multimodalidad. El rango o recorrido entre
valores es más amplio para la longitud que para la anchura,
y la desviación típica vuelve a mostrar la mayor variabilidad
de la longitud. El coeficiente de dispersión, que nos permitirá comparaciones con distribuciones de otros niveles, acusa la mayor variación de la longitud y el peso. La forma de
la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica o achatada para la anchura y leptocúrtica o apuntada
para la longitud y el grosor por los valores positivos. El grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha, de
todas las categorías consideradas (longitud, anchura, grosor,
índices de alargamiento y carenado y el peso) indica una
asimetría positiva con mayor concentración de valores a la
derecha de la media (cuadro III.187).
Cuadro III.185. Diferentes tipos de calizas según coloración
del nivel V.
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
36,5
27,3
16,1
1,31
2,29
23,9
Mediana
31
27
16
1,30
2,22
15,3
Moda
28
28
16
-
-
-
Mínimo
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 38% de los valores, con casi un 16% de piezas
frescas y sólo un 5% de muy alteradas. Las piezas calcáreas y
su alteración característica, la decalcificación, están presentes
en casi el 34%, cuya causa debemos atribuir al medio sedimentario, poco carbonatado y húmedo, circunstancia que
parece favorecer la presencia de piezas silíceas frescas. La
termoalteración en las piezas es casi 1/3 del total, en especial
en el sílex. Por todo ello la alteración es alta y representa la
17
19
5
0,71
1,38
1,94
Máximo
79
39
30
2,03
3,80
110,9
Rango
62
20
25
1,32
2,55
108,9
Desviación típica
15,83
5,34
5,06
0,37
0,60
26,1
Cf. V Pearson
.
43%
19%
31%
28%
32%
109%
Curtosis
2,75
-0,03
4,68
-0,04
8,15
9,24
Cf. A. Fisher
1,64
0,43
0,83
0,53
2,58
1,69
Válidos
14
14
14
14
14
14
Cuadro III.187. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel V.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
217
[page-n-231]
Los restos de talla identificados presentan como
medidas de tendencia central una media aritmética de 19,1 x
14,1 x 9,2 mm, con valor central (mediana) de 15 x 14 x 9
mm. El rango o recorrido entre valores es amplio en las
dimensiones longitud y anchura, aunque mayor en la
primera. La desviación típica indica la uniformidad de todas
las categorías. El coeficiente de dispersión vuelve a mostrar
una cierta uniformidad entre las categorías. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica para el grosor y bastante leptocúrtica o puntiaguda en
la longitud. El grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha respecto de su media, indica que todas las
categorías muestran una concentración a la derecha, algo
mayor en la longitud. Las categorías consideradas: longitud,
anchura, grosor, índice de alargamiento, índice de carenado
y peso, revelan una asimetría positiva con mayor concentración de valores a la derecha de la media (cuadro III.188).
Resto Talla
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
19,1
14,1
9,2
1,43
2,37
3,48
Mediana
15
14
9
1,18
2,14
2,59
Moda
15
15
6
1
1
4,05
Mínimo
10
5
4
0,75
1
0,58
Máximo
65
27
15
5
6,2
23,40
Rango
55
22
11
4,25
5,2
22,82
Desviación típica
9,34
4,53
3,79
0,72
1,24
3,95
Cf. V. Pearson
49%
32%
41%
50%
52%
113%
Curtosis
13,46
1,82
-1,36
13,81
1,20
15,5
Cf. A. Fisher
3,09
1,05
0,36
3,19
1,07
3,55
Válidos
41
41
41
41
41
41
Cuadro III.188. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel V.
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 24,3 x 22,6 x 6,8 mm, con valor
central (mediana) de 22 x 21 x 6 mm. Los valores indican
que es casi una distribución simétrica donde coincidirían
media, mediana y moda. El rango o recorrido entre valores
es similar. El coeficiente de dispersión muestra una acusada
uniformidad de la longitud y anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente
leptocúrtica o puntiaguda en todas las categorías. El grado
de asimetría de la distribución en todas las categorías indica
una concentración a la derecha próxima al eje de simetría. El
peso no muestra una gran dispersión o variación como en
otros niveles (cuadro III.189).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 27,9 x 24,9 x 9,6
mm, con valor central (mediana) de 25 x 22 x 9 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica con mayor distancia para la longitud.
El rango entre valores muestra un recorrido similar en
longitud y anchura. La desviación típica presenta una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de dispersión
218
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
24,3
22,6
6,8
1,18
4,18
5,92
Mediana
22
21
6
1,07
3,66
2,91
Moda
17
20
5
1,25
3,5
1,32
Mínimo
7
6
2
0,26
1,31
0,41
Máximo
57
58
20
3,17
13,5
45,36
Rango
50
52
18
2,91
12,62
44,95
Desviación típica
9,64
8,53
3,67
0,55
2,06
8,04
Cf. V Pearson
.
39%
37%
54%
46%
51%
136%
Curtosis
1,72
2,1
1,42
1,24
3,38
8,23
Cf. A. Fisher
1,34
1,1
1,35
1,13
1,52
2,82
Válidos
159
159
159
159
159
159
Cuadro III.189. Análisis tipométrico de las lascas del nivel V.
acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la
distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda en las tres categorías y
mayor en la anchura. El grado de asimetría de la distribución
en todas las categorías tiene una concentración a la derecha
y próxima al eje de simetría (cuadro III.190).
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como medidas de tendencia
central una media aritmética de 21,7 x 19,3 x 6,5 mm, con
valor central (mediana) de 18 x 18 x 5 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías. El rango o recorrido entre valores es ligeramente
mayor en la longitud. La desviación típica muestra una
variabilidad homogénea entre la longitud y la anchura. El
coeficiente de dispersión, también homogéneo para los valores comentados, es mayor en el grosor y especialmente en
el peso. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica o apuntada, y el
grado de asimetría es positivo con concentración de valores
a la derecha de la media. Respecto de la materia prima, todas
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
27,9
24,9
9,6
1,2
3,45
9,66
Mediana
25
22
9
1,12
3,14
5,54
Moda
20
21
6
1
3,66
9,91
Mínimo
15
11
2
0,44
1,11
1,54
Máximo
57
56
22
2,47
18
50,27
Rango
42
45
20
2,03
16,89
48,73
Desviación típica
10,02
9,7
4,22
0,43
2,27
10,22
Cf. V Pearson
.
35%
38%
44%
35%
65%
105%
Curtosis
0,53
1,82
0,27
0,16
21,44
5,25
Cf. A. Fisher
0,98
1,4
0,87
0,69
3,76
2,26
Válidos
75
75
75
75
75
75
Cuadro III.190. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel V.
[page-n-232]
las categorías calcáreas son tipométricamente mayores que
las de sílex, destacando las diferencias en los productos retocados (cuadro III.191).
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con
los valores más altos de 2 a 4 cm, que representan una media
del 90%. Esta distribución presenta una mayor tendencia
hacia soportes más pequeños conforme las fases de explotación del núcleo avanzan (cuadro III.192).
La morfología de los elementos producidos muestra una
mayoría de formas con cuatro lados, ligeramente mayores
las lascas largas que las cortas. La ausencia de formas con
tres lados o triangulares indica que no se buscan productos
apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase
de explotación de los núcleos, el 70% están explotados o
agotados, circunstancia que indica la alta presión ejercida en
la producción lítica, aumentada posteriormente con su transformación mediante retoque. El valor más repetido es el
explotado con el 50% (cuadro III.193).
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica la similar utilización de ambas superficies o
caras. La dirección del debitado en la superficie correspon-
40-49
30-39
≤ 20-29
Total
Testado
-
-
-
-
-
Inicial
1
1
1
-
3
-
-
2
3
5
Agotado
DE PRODUCCIÓN
≥ 50-59
Explotado
III.2.6.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
Longitud
-
-
1
1
2
Total
1
1
4
4
10
Anchura
≥ 50-59
40-49
30-39
≤ 20-29
Total
Testado
-
-
-
-
-
Inicial
-
-
2
1
3
Explotado
-
-
1
4
5
Agotado
-
-
-
2
2
Total
-
-
3
7
10
Cuadro III.192. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel V.
Fases
Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
S
Ca
Lasca
Cu
S
Ca
-
Unifacial/Centrípeto
-
-
1
-
1
UNIFACIALES
-
3
1
-
4 (50)
Bifacial/Unipolar
-
-
1
-
1
Bifacial/Preferencial
-
-
1
-
1
Bifacial/Centrípeto
Núcleo
Unifacial/Ortogonal
-
-
2
-
2
BIFACIALES
-
-
4
-
4 (50)
Cu
INDETERMINADOS
-
-
-
-
6 (37,5)
Total
Prod. Retocado
Cu
S
Ca
Media
L
34,08 50,5
-
20,55 29,4
-
26,66 43,16
-
A
26,91 29,5
-
21,22 24,29
-
23,82 38,33
-
G
15,66 18,5
-
5,93 7,79
-
9,23
3,48 9,29
-
7,93 29,16
3
-
-
7
3
10
-
-
3
34
14
P
22,23
L
29,5 50,5
-
20
27
-
25
40,50
-
A
25,5 29,5
-
21
22
-
22
37,50
-
5
6
8
14
Cuadro III.193. Fases de explotación de los núcleos del nivel V.
-
Mediana
Cf. Pearson
18,5
-
P
14,26 34,2
-
2,41 4,67
-
5,01 27,41
-
diente muestra un predominio de centrípetas. La dirección
de las superficies de preparación confirma los valores
centrípetos y la presencia unipolar. Los planos de percusión
observados en los núcleos son una muestra reducida, pero
evidencia la presencia de facetado.
L
44% 32%
-
30% 37%
-
33% 23%
-
III.2.6.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
A
20%
7%
-
27% 46%
-
36% 28%
-
G
33% 11%
-
51% 53%
-
43% 30%
-
P
123% 49%
-
114% 115%
-
95% 52%
-
G
16
-
-
2,28
-
-
1,18 0,85
-
0,91 0,30
-
0,63
-
-
0,39 0,75
-
1,53 0,46
-
G
1,07
-
-
1,77 0,95
-
0,89 0,97
-
P
Cf. Fisher
L
A
3,16
-
-
4,5
1,76
-
2,37 0,20
-
12
2
-
94
64
-
Válidos
Total
14
158
69
6
-
75
Cuadro III.191. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel V. S: Sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
muestra la lógica proporción ascendente de elementos en su
orden de extracción. Una característica a señalar es la mayor
elección de soportes amplios para su transformación en retocados. Hay mayor proporción de lascas retocadas de 2º orden
(36%) que no retocadas (22%), circunstancia que se invierte
en las piezas de 3º orden o ausentes de córtex, aunque estas
diferencias no son muy significativas. La comparación de
las series silícea y calcárea indica que ésta última posee un
inferior número de productos de 2º orden, hecho no coherente con el mayor número de piezas corticales del inicio de
219
[page-n-233]
la cadena operativa. Ello es debido sin duda a la dificultad
de identificar las superficies corticales de menor extensión
en las piezas calcáreas (cuadro III.194).
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 2º O
11,35
3,5
52,1
4,3
3,1
107º
20
Lasca 3º O
14,16
4,32
71,7
4,5
2,25
105º
59
Pr. ret. 2º O
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Lasca
5 (2,1)
35 (22,3)
117 (74,5)
-
27 (36)
48 (64)
75
Total
5 (2,1)
62 (26,7)
165 (71,1)
232
125,7
2,8
2,07
108º
14
4,65
71,44
3,62
2,93
103º
29
13,5
4,5
74,6
4,1
2,5
105º
122
157
Pr. retocado
6,7
12,67
Total
Total
15,7
Pr. ret. 3º O
Cuadro III.196. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel V. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Cuadro III.194. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel V.
La corticalidad
La corticalidad no muestra diferencias entre los
productos retocados y no retocados, presentando una proporción pequeña (0-25% de córtex) para todos los elementos
producidos sin diferencias. Respecto de su ubicación, el
85% de los productos presentan córtex en un lado y en el
15% de las piezas lo tienen en más lados. La materia prima
no presenta una variación significativa en esta cuestión, pero
hay que recordar la baja proporción de piezas no silíceas
(cuadro III.197).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria longitud entre 2-3
cm (47,7%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para la
anchura (cuadro III.198).
La superficie talonar
La superficie talonar muestra un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 77% de valores, a
mucha distancia de las facetadas con casi un 7%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
tiene una complejidad relevante en los talones, circunstancia
que tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies diedras, mayoritarias entre las facetadas, confirman la
elección preferente de superficies lisas. La corticalidad en los
talones es relevante y ajustada a la búsqueda de la mayor tipometría. Las superficies suprimidas (8%) corresponden a
piezas transformadas mediante el retoque y por tanto a ese
proceso corresponde la especificidad de eliminar el talón. La
comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que
esta última no presenta talones multifacetados, es decir,
existe una menor elaboración acompañada de la también
inferior presencia de talones suprimidos que certifica una
materia prima menos transformada. La mayor presencia de
talones corticales silíceos obedecería a un mayor aprovechamiento de esta materia prima (cuadro III.195).
Los talones más amplios corresponden a las lascas de 3º
orden y a los productos retocados de 2º orden, hecho relacionado con el proceso de explotación y transformación.
En general no se observan diferencias significativas en los
valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, posiblemente por lo reducido de la muestra. La
comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que
las dimensiones de ésta última son mucho mayores que las
de la silícea, con menores valores en el ángulo de percusión
y el índice de regulación (cuadro III.196).
Superficie
Cortical
Grado
Corticalidad
1
2
3
4
Total
S
Lasca
0
60
25 (73,5)
2 (5,8)
4 (11,7)
3 (8,8)
34
Ca
57
1 (14,2)
1 (14,2)
2 (28,5)
3 (42,8)
7
Cu
-
1
-
-
-
1
3 (7,1)
6 (14,2)
6 (14,2)
42 (56)
21 (65,6) 5 (15,6)
117 27 (64,3)
P. retocado
S
56
6 (18,7)
-
32
Ca
7
-
1
-
-
1
Cu
-
-
-
-
-
-
6 (18,2)
-
33 (44)
12 (16)
6 (8)
75
63
Total
180
21 (63,6) 6 (18,2)
48 (64)
9 (12)
Cuadro III.197. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel V.
S: Sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 2º O
12 (34,3)
21 (60)
1
-
-
-
-
34
Lasca 3º O
-
58 (72,5)
12 (15)
6 (7,5)
1
-
3
80
Pr. ret. 2º O
2
12 (50)
3
1
1
1
4
24
Pr. ret. 3º O
-
27 (71)
2
1
2
1
5
38
14
118 (67)
18
8 (4,5)
4 (2,2)
2
12
176
Total
14 (7,9)
136 (77,2)
12 (6,8)
14 (7,9)
Cuadro III.195. Preparación de la superficie talonar respecto de los productos configurados del nivel V.
220
176
[page-n-234]
Longitud
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
111 (83,4)
2
32 (84,2)
145 (83,8)
-
Marcado
13 (9,7)
-
4 (10,5)
17 (9,8)
Corticalidad <50% ->50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca 1º O
-
-
-
-
Pr. ret. 1º O
-
-
-
-
-
Suprimido
9 (6,7)
-
2 (5,2)
11 (6,3)
Lasca 2º O
2-0
4-1
13 - 5
10 - 4
34
Total
133
2
38
173
Pr. ret. 2º O
2-1
8-4
11 - 1
7-4
34
Total
4-1
12 - 5
24 - 6
17 - 8
68
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Lasca 2º O
1-0
1-0
14 - 6
11 - 6
34
Pr. ret. 2º O
4-1
3-1
12 - 3
9-1
34
Total
5-1
4-1
26 - 9
20 - 7
68
Cuadro III.198. Grado de corticalidad de los formatos de longitud y
anchura en los productos configurados del nivel V.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, generalmente entre 1 y 2 (52%). Destaca la particularidad de los
productos retocados de 3º orden que indican un dominio de
la categoría 3-4 (48,6%) sobre la de 1-2 aristas (34%). Sin
embargo, en todas las categorías existe un predomino de
pocos levantamientos por superficie, hecho que se explicaría
por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que un 83% de los bulbos están
presentes con nitidez. Aquellos que resaltan de forma más
prominente representan casi un 10% y los suprimidos un
6%, probablemente por su prominencia. Respecto del orden
de extracción, se aprecia una mayor presencia de bulbos
marcados en los elementos retocados respecto de las lascas;
ello se vincula a una mayor tipometría de los primeros
productos. También es significativa la categoría de bulbo
suprimido entre los productos retocados, indicador de la
transformación más avanzada y de equilibrio funcional
(cuadro III.199).
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos con un 74%,
frente a los simétricos con un 19%. La principal categoría
Cuadro III.199. Características del bulbo según la materia prima
del nivel V.
simétrica es la triangular, muy próxima de la trapezoidal y
convexa. La asimetría presenta la categoría triangular como
dominante con un 50% del total. La sección trapezoidal
asimétrica se vincula mejor con los productos retocados de
3º orden. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º)
se da en el 81% de las piezas. La comparación de las series
líticas silícea y calcárea indica que esta última es ligeramente más simétrica (cuadros III.200 y III.201).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 59% de la
muestra, seguida de los gajos (17%) y la triangular (14%); el
resto es menos significativo. Respecto del orden de extracción se observa el predominio de las cuadrangulares en todas
las fases de la cadena operativa. Hay pues una elección de
lascas largas con cuatro lados y sección triangular en los
elementos configurados. Los gajos son muy representativos
en las piezas corticales, ya que suponen el 50% de la
muestra. La morfología técnica indica un mayor número de
piezas desbordadas por el lado derecho; ello tal vez
obedezca a la búsqueda de una prensión diestra. La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que
apenas existen diferencias significativas entre los valores de
las mismas.
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 2º O
-
28 (84,8)
5
33
Lasca 3º O
7
65 (81,2)
8
80
Pr. ret. 2º O
2
21 (80,7)
3
26
Pr. ret. 3º O
7
32 (78)
2
41
Total
16 (8,8)
146 (81,1)
18 (10)
180
Cuadro III.201. Ángulo del eje de debitado del nivel V.
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
3 (9,6)
-
2 (6,4)
17 (54,8)
9 (29)
-
31
Lasca 3º O
7 (10,6)
5 (7,5)
8 (12,1)
34 (51,5)
12 (18,2)
-
66
Pr. ret. 2º O
-
1 (3,4)
1 (3,4)
20 (68,9)
7 (24,1)
-
29
Pr. ret. 3º O
4 (10,2)
3 (7,7)
-
18 (46,1)
14 (35,9)
-
39
9 (5,4)
11 (6,6)
89 (53,9)
42 (25,4)
-
165
14 (8,4)
Total
34 (20,6)
131 (79,4)
Cuadro III.200. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel V.
221
[page-n-235]
III.2.6.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque muestra que el 52% de estas formas son
denticuladas, seguidas de las escamosas con un 36% y un
11% de escaleriformes. La proporción de las dimensiones de
estos elementos indica que la categoría “corto” (más ancho
que largo) representa el 83%, igual de largo que ancho
(medio) un 13% y largo sólo el 3,6%. La extensión del retoque modifica las piezas mediante las categorías entrante
(31,8%) y profundo (5,4%), mientras que es marginal sin
modificación en un 61%. Esta circunstancia indica la alta
transformación lítica en el nivel, ya detectada por otros
valores (cuadros III.202 y III.203).
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 66% recto, cóncavo
en un 18% y convexo en el 11%. Los valores tipométricos
bajos favorecen los filos rectos, que precisan menos extensión para su elaboración. Filo convexos escasos apuntan a
una mayor reutilización, con entrada en la superficie de la
pieza y presencia de filos cóncavos. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados
derecho e izquierdo (43% y 39%), donde vuelven a ser mayoritarios los rectos (57%), independientemente de su situación.
Únicamente es reseñable que los filos transversales del lado
distal presentan una incidencia alta de cóncavos (44%),
circunstancia que apunta a que este tipo de piezas están
agotadas en mayor proporción que las laterales (cuadro
III.204).
Delineación
Corto
Medio
Largo
Laminar
29 (87,8)
3 (9,1)
1 (3)
-
33
3º O
41 (80,4)
8 (15,6)
2 (3,9)
-
51
Total
70
11
3
-
11 (13,1)
Convexo
Sinuoso
Total
22 (52,3)
3º O
47 (74,6)
13 (30,9)
3 (7,1)
4 (9,5)
42
6 (9,5)
9 (14,2)
1 (1,5)
63
Total
69 (65,7)
19 (18,1)
12 (11,4)
5 (4,7)
105
84
70 (83,3)
Cóncavo
Total
2º O
Recto
2º O
Proporción
3 (3,6)
84
Cuadro III.204. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel V.
Cuadro III.202. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel V.
Extensión
Muy
Muy
Marginal Entrante Profundo
Total
Marginal
profundo
2º O
11 (28,9) 10 (26,3) 12 (31,5)
4 (10,5)
1
38
3º O
24 (33,3) 22 (30,5) 23 (31,9)
2 (2,7)
1
72
Total
35 (31,8) 32 (29,1) 35 (31,8)
6 (5,4)
2 (1,8)
110
Total
67 (60,9)
35 (31,8)
8 (7,3)
110
Cuadro III.203. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel V.
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
revela que ésta última presenta valores de gran predominio de
la morfología denticulada, con ausencia de la escaleriforme,
así como una menor incidencia de la escamosa. En resumen,
una baja presencia de los retoques más complejos y extendidos en la serie calcárea. Respecto de la proporción los
valores son ligeramente mayores en la serie calcárea, posiblemente por su mayor tipometría, aunque hay que tener presente el bajo número de casos y por tanto valores con reservas.
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 44%
y 39% en los lados derecho e izquierdo, y en un 12% en el
lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es
mayoritaria, con un 89% en la categoría directo y un 8%
inverso. La repartición del mismo es casi exclusivo continuo
en su elaboración (98%) y sólo alguna pieza como las lascas
con retoque muy marginal presentan esta característica. La
extensión de las áreas de afectación del retoque muestra que
éste es completo (proximal, mesial y distal) en el 72,2% de
las piezas y parcial en el 38,4%. Esta parcialidad afecta
mayoritariamente a la mitad distal en un 56% y a la mitad
proximal en un 28%, circunstancia relacionada con la
búsqueda de un apuntamiento más o menos aguzado que
marcarían las piezas sólo distales (36%) (cuadros III.205 y
III.206).
Los modos del retoque
Los modos o tipos de superficies retocadas indican un
dominio bimodal de las sobreelevadas (37,5%) y simples
(36%), seguidas de las escaleriformes con un 4% y planas
(1%). Estos valores no varían significativamente en las
distintas unidades arqueológicas atendiendo a su diferente
Posición
Localización
Lat. izq.
2º O
Lat. dcho.
Transv.
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
28 (44,4)
27 (42,8)
8 (12,6)
33 (94,3)
2 (5,7)
-
-
-
35
3º O
13 (30,2)
19 (44,1)
11 (25,5)
46 (85,1)
5 (9,2)
-
1
2
54
Total
41 (38,7)
46 (43,8)
19 (18,1)
79 (88,7)
7 (7,8)
-
1
2
89
Cuadro III.205. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel V.
222
[page-n-236]
Repart.
Continuo
Discont.
Parcial
P PM
2º O
36
1
M
1
1
-
Completo
MD D
-
4
Sobreelev. Simple Plano Escaler. Total
6/7. Punta musteriense
T
3
1
31 (79,5)
9/11. Raedera lateral
34 (65,4)
12/20. Raedera doble/converg.
3º O
53
1
1
5
3
3
5
1
Total
89
2
2
5
4
3
9
2
89 (97,8)
2 (2,2)
7 (28) 4 (16)
Lista Tipológica
-
5 (22,7) 15 (68,2)
1
4
1
1
22
1
-
-
2
1
-
3 (20)
15
5 (100)
22/24. Raedera transversal
1
11 (73,3)
21. Raedera desviada
14 (56)
-
-
-
-
5
91
25 (38,46)
65 (72,22)
Cuadro III.206. Repartición del frente del retoque según el orden de
extracción del nivel V. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
cantidad, como se aprecia al promediar las capas 2 a 4. Estas
categorías se han obtenido mediante medición numeral y
posterior asignación nominal. La comparación de las series
líticas silícea y calcárea indica la ausencia de los modos
plano y escaleriforme en las piezas calcáreas y el alto predominio del retoque simple (71%) en las mismas (cuadro
III.207).
25. Raedera sobre cara plana
1
-
-
-
1
29. Raedera alterna
1
3
-
-
4
30/31. Raspador
2
-
-
-
2
34/35. Perforador
Total
1
3
-
-
4
42/54. Muesca
1
-
-
-
1
-
-
33
-
-
3
43. Útil denticulado
45/50. Lasca con retoque
49 (36,1)
Plano
2 (1,4)
Sobrelevado
51 (37,5)
Escaleriforme
6 (4,4)
Total
108
3
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Total
Simple
-
Cuadro III.208. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel V.
Grado
Categorías
14 (41,1) 19 (55,8)
Pr. ret. 2º O 25,78
3
4,75 1,36 97,37 1,36 777,14 14,21
41
Pr. ret. 3º O 22,12 2,43 4,09 0,79 57,43 1,35 733,06 8,88
65
Cuadro III. 209. Retoque y orden de extracción del nivel V. LF:
longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado. HF:
altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/R: relación
filo/retoque. SP: superficie total del producto en mm2. IT: índice de
transformación.
Cuadro III.207. Modos del retoque del nivel V.
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, indican que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple es más utilizado en las raederas laterales y denticulados, en cambio el sobreelevado afecta especialmente a
raederas transversales, desviadas y puntas musterienses. El
retoque plano es muy minoritario y el escaleriforme tiene
incidencia en las raederas desviadas (cuadro III.208).
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción muestra que la
longitud, anchura y altura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría, pasando de valores medios de 25,8 a 22 mm para
la longitud, de 3 a 2,4 mm para la anchura y de 4,7 a 4,1 para
la altura. La superficie retocada muestra que ésta es menor
en las piezas de 3º orden y destacable en las de 2º orden
(cuadro III.209).
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
indica para ésta última que los grados de retoque son mayores en la longitud, como corresponde a su mayor tipometría. La anchura y la altura del retoque deberían ser menores
como corresponde a piezas menos elaboradas. Circunstancia
que se aprecia claramente en el más bajo índice de transformación de las piezas calcáreas.
La distintas categorías de grado vinculadas al retoque en
las distintas unidades arqueológicas revelan que no existen
diferencias significativas en las mismas, como ya se ha
comentado, si se promedian las últimas capas. Los índices del
grado de retoque son mayores en la primera capa y por tanto
es un conjunto más retocado. La longitud de la superficie
retocada del nivel V presenta un valor medio de 23,5 mm, que
se ajusta a la longitud de los soportes no transformados y por
ello la explotación es máxima en la dimensión longitud. La
anchura retocada, con valor medio de 2,6 mm, representa el
10,5% de la anchura media de los soportes, circunstancia que
señala una decidida elaboración de categorías sobreelevadas
frente a planas o cubrientes en la superficie. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los frentes
retocados, con valor de 4,3 mm, no está próxima al grosor
medio de los soportes, que es de 9,6 mm y por tanto representa el 45% de esa dimensión. Ello certifica la búsqueda de
frentes sobreelevados y simples. Las superficies retocadas
son muy similares en ambos lados, corroborado por el índice
(F/R), aunque ligeramente mayor en el izquierdo. La transformación mediante el retoque, principalmente en altura
como se ha comentado, sólo afecta a un 10,5% de la proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta a un alto interés
en economizar materia prima mediante una máxima explotación volumétrica (cuadro III.210).
223
[page-n-237]
Grado
1
2
3/4
Total
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Total
LFi
19,63
20,7
15,66
19,58
1. Lasca levallois típica
2
-
2 (2,17)
LFd
25,58
21,9
19,3
24,4
5. Punta pseudolevallois
2
-
2 (2,17)
LFt
32,1
20,66
16
26,77
6. Punta musteriense
2
-
2 (2,17)
LF
25,21
21,33
17
23,53
9. Raedera simple recta
14
-
14 (15,21)
AFi
2,1
1,88
2,33
2,06
AFd
3,22
1,54
3,66
2,88
10. Raedera simple convexa
7
-
7 (7,6)
AFt
3,30
2,66
2,33
3
11. Raedera simple cóncava
4
-
4 (4,34)
18. Raedera convergente recta
1
-
1 (1,08)
AF
2,88
1,88
2,77
2,63
HFi
3,72
3,33
2,83
3,55
21. Raedera desviada
7
-
7 (7,6)
HFd
5,13
2,09
5
4,46
23. Raedera transversal convexa
4
-
4 (4,34)
HFt
6,23
4
4,3
5,36
24. Raedera transversal cóncava
1
-
1 (1,08)
HF
4,90
2,92
4,11
4,34
25. Raedera cara plana
1
-
1 (1,08)
IF
0,82
0,84
1,1
0,85
29. Raedera alterna
2
-
2 (2,17)
SRi
48,18
36,66
38
44,23
30. Raspador típico
2
-
2 (2,17)
SRd
94,48
30,81
83,3
79,51
35. Perforador atípico
3
-
3 (3,26)
SRtr
120,53
97,8
38
57,10
SR
84,78
46,28
53,11
72,78
40. Lasca truncada
-
1
1 (1,08)
42. Muesca
1
-
1 (1,08)
43. Útil denticulado
27
6
33 (35,86)
F/Ri
1,36
1,66
1,1
1,41
F/Rd
1,27
1,27
1,25
1,27
F/Rtr
1,30
1,66
1
1,34
45/50. Lasca con retoque
1
1
2 (2,17)
51. Punta de Tayac
1
-
1 (1,08)
54. Muesca en extremo
1
-
1 (1,08)
83
8
91
F/R
1,51
1,5
1,11
1,46
SP
800,48
722,44
495,66
764,55
IT
12,08
0,66
16,16
11,95
Cuadro III. 210. Grado del retoque del nivel V.
III.2.6.3.7. LA TIPOLOGÍA
Las raederas simples, entre los útiles mayoritarios, presentan una mayor proporción de rectas convexas, porcentualmente un 15,2% del total. Las raederas dobles y convergentes, es decir los filos dobles, no tienen incidencia, a excepción de las raederas desviadas que alcanzan el 76%. Las
transversales suponen el 5% y el resto de raederas tienen
valores marginales. Los raspadores y perforadores, con el
6% respectivamente, son poco significativos y ausentes los
buriles. Las muescas tienen casi nula presencia y los útiles
denticulados representan la categoría predominante con casi
un 36%. La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica para ésta última que el morfotipo denticulado es
la gran elaboración calcárea (cuadro III.211).
Índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son las raederas simples y los denticulados; a pesar de ello
no alcanzan el 2 laminar. Los denticulados están mayoritariamente elaborados sobre soportes de 3º orden, circunstancia que contrasta con las raederas simples, que presentan
un igual número de elementos corticales (cuadro III.212).
Índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un muy bajo índice
levallois (1,6), lejos de la línea de corte establecida en 13
224
Total
Cuadro III.211. Lista tipológica de las series litológicas del nivel V.
Nº
Lasca levallois
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
2
-
-
-
-
-
-
Punta pseudol.
2
-
-
-
-
-
-
Raedera simple
25
1,72
4,8
10,52
-
12
13
Raedera transv.
5
0,82
3,56
18,52
-
3
2
Raed. dos frentes
1
-
-
-
-
-
-
Raedera desviada
7
0,97
2,8
7
-
4
3
Raedera inversa
1
-
-
-
-
-
-
Raspador
2
-
-
-
-
-
-
Perforador
3
-
-
-
-
-
-
Muesca
2
-
-
-
-
-
-
Denticulado
33
1,13
3,3
9,12
-
6
27
Cuadro III.212. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel V.
para poder ser considerada de muy débil debitado levallois.
El índice laminar de 6,2 se sitúa en la consideración de débil.
El índice de facetado de 7,4 también está por debajo del 10,
considerado para definir la industria como facetada. Las
agrupaciones de categorías industriales indican que el índice
levallois tipológico (2,1) está muy distante del 30 estimado
para asignar conjuntos de facies levallois. El Grupo II (48,9)
[page-n-238]
y los índices esenciales de raedera con valor de 46,5 consideran su incidencia como media, estimada alta a partir de 50.
El particular índice charentiense de 13, lejos del 20, permite
considerar este conjunto como no charentiense. El Grupo
III, formado por perforadores y raspadores, presenta un
índice esencial de 6,8, definido como débil. Por último el
Grupo IV, con un índice de 35,8, se define como muy alto al
superar el límite 35. Por tanto el nivel V puede ser por su
tipología ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio
de denticulados sobre lascas, con presencia media de raederas y baja incidencia de útiles del grupo Paleolítico superior (cuadro III.213).
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
8
6
15
40
Lasca 2º O
35
7
42
16,66
Lasca 3º O
79
38
117
32,47
No retocado
104
45
159
28,30
Pr. ret. 2º O
29
5
34
14,70
Pr. ret. 3º O
37
22
59
37,28
Retocado
66
27
83
32,53
Total
178
78
256
30,35
Cuadro III.214. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel V.
Índices Industriales
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
1,6
-
I. Laminar (ILam)
6,27
-
I. Facetado amplio (IF)
7,4
-
I. Facetado estricto (IFs)
2,46
-
I. Levallois tipológico (ILty)
2,17
2,27
I. Raederas (IR)
0,44
46,59
-
-
I. Retoque Quina (IQ)
4,3
4,88
I. Charentiense (ICh)
13,04
13,63
Grupo I (Levallois)
2,17
2,27
Grupo II (Musteriense)
48,91
51,13
Grupo III (Paleolítico superior)
6,52
6,81
Grupo IV (Denticulado)
35,86
37,5
Grupo IV+Muescas
38,04
39,77
I. Achelense unifacial (IAu)
grado de fracturación es predominantemente bajo (60%),
aunque hay que tener presente la dificultad de identificación
cuanto mayor es la fracturación, y hay un 8% de indeterminados. La ubicación de las fracturas se presenta en porcentaje similar en el extremo distal y en el proximal, aunque con
escasos ejemplos. La mitad proximal presenta una relativa
mayor elección en denticulados y la mitad distal en raederas
laterales. No se aprecia una tendencia clara a suprimir el
extremo distal de las piezas. Por último, la incidencia de la
fracturación respecto de los modos de retoque indica que la
primera mitad afecta especialmente al retoque sobreelevado
(70,6%). El retoque simple ubica las fracturas en la 2ª mitad,
aunque debe tenerse en cuenta una baja presencia de elementos a diferencia de otros niveles (cuadro III.215, III.216
y III.217).
Grado Fracturación 0-25% 26-50% 50-75% >75% Total Índice
La fracturación de los productos retocados
Las categorías tipológicas con mayor fracturación son
los denticulados (39%) y las raederas simples (32%). El
Raedera desviada
Denticulado
III.2.6.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación es similar entre los productos
retocados (32,5%) y las lascas (28,3%), más numerosas las
de 3º orden entre los primeros. La incidencia de la fracturación respecto a los restos de talla y núcleos no es clara como
ya se ha comentado, incluyéndose la totalidad de los
primeros a efectos de valorar su incidencia. La presencia de
retoque en los restos de talla (2,3%) no es significativa entre
estos productos. Complejo vuelve a ser diferenciar si los
restos de talla corresponden a fragmentos del proceso de
talla o a fragmentos informes por transformación exahustiva
de productos configurados y retocados. La industria de este
nivel presenta una fracturación total del 30% y entre los
productos retocados un 32,5%. Respecto de la materia
prima, la caliza (38,3%) está mucho más fracturada que el
sílex (11,5%) (cuadro III.214).
3
Raedera transversal
Cuadro III.213. Índices y grupos industriales líticos del nivel V.
Raedera simple
2
1
2
8 (32)
32
1
-
-
-
1 (4)
-
-
1
-
-
1 (4)
-
1
7
2
3
13 (52) 39,4
Indeterminado
-
-
2
-
2 (8)
-
Total
15
(60%)
10
(40%)
25
-
Cuadro III.215. Grado de fracturación de los productos configurados
retocados del nivel V.
Situación
P
PM
PD
MD
D
L
Total
Raedera simple
-
2
-
-
3
1
6
Raed. doble/cv.
-
-
-
-
-
-
-
Raed. desviada
1
-
-
-
-
-
1
Raed. cara plana
-
-
-
-
1
-
1
Denticulado
1
3
1
2
-
1
8
Total
2
5
1
2
4
2
16
(12,5) (31,2) (6,2) (12,5) (25) (12,5)
Cuadro III.216. Ubicación de la fracturación en los productos
retocados del nivel V. P: proximal. PM: próximo-mesial. PD: próximodistal. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. L: lateral.
225
[page-n-239]
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Proximal
1
1
8
10
Próximo-mesial
-
1
4
5
Próximo-distal
2
-
-
2
1ª mitad
3 (17,6)
2 (11,7)
12 (70,6)
17 (56,6)
Meso-distal
1
-
1
2
Distal
4
-
4
8
2ª mitad
5 (50)
-
5 (50)
10 (33,3)
Lateral
2 (75)
-
1 (25)
3 (10)
Total
10 (33,3)
2 (6,6)
18 (60)
30
Cuadro III.217. Fracturación y modos de retoque del nivel V.
III.2.6.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción identificados son 14 piezas en la categoría núcleo, a las que habría que sumar dos
más transformadas en productos retocados con filos denticulados. Los tipos de núcleos reconocidos son gestionados
en porcentaje igual (50%) por una y dos superficies. La
dirección de debitado mayoritaría (50%) es centrípeta (fig.
III.74, núm.7) y un 25% la ortogonal (fig. III.74, núm 3, 6).
Sin embargo existen piezas unipolares (fig. III.74, núm 1, 2)
y preferenciales (fig. III.74, núm. 5).
Las características de las superficies de debitado planasconvexas y las de preparación con planos multifacetados
indican la presencia de gestión levallois mayoritariamente
centrípeta, que alcanzaría el 28% de los núcleos. Otros
núcleos con superficies de morfología irregular, discoide
(fig. III.74, núm 4) y los sobre gajo (fig. III.74, núm. 2, 3, 6,
8) se distancian de los levallois. Así pues, al menos una parte
de los pocos núcleos recuperados en el nivel pueden ser
conceptualizados en la órbita de lo que se considera levallois
y con bajos valores tipométricos.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) supone
un 1,6% de las lascas y un 4,5% de los útiles, por tanto
valores muy bajos, a pesar de que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (63,5%). Las lascas en caliza son numerosas con morfologías y debitados
variados (fig. III. 80 y III.81). Las lascas levallois, con dos
ejemplares, son de excelente factura y es de reseñar la
ausencia de láminas y puntas levallois. Las puntas pseudolevallois (fig. III.75, núm 3) tienen escasa incidencia y los
cuchillos de dorso natural están ausentes, aunque hay que
recordar la dificultad de valorar este tipo de útil en una
industria de pequeño formato. Por ello, si consideraramos
todas las lascas con córtex opuesto a filo, ampliaríamos la
clasificación a un 4% de la lista tipo, porcentaje igualmente
débil. Las puntas musterienses, con dos ejemplares (2,1%),
están presentes con piezas poco típicas, por desviadas,
escasa simetría de sus bordes y configuración de apuntamiento (fig. III.75, núm. 1, 2). No existen limaces ni protolimaces. Una pieza no muy típica se ha incluido entre las
puntas de Tayac (fig. III.75, núm. 5).
226
Las raederas simples o laterales agrupadas suman 25
ejemplares, en mayor proporción de rectas que representan
un 15,2% del total y menos frecuentes las cóncavas (4,3%).
Tipométricamente, las raederas laterales están entre los útiles retocados de mayor formato (31,2 x 24,1 x 8,6 mm), sin
apenas variación respecto al orden de extracción. Las doce
piezas con córtex, que representan el 48% de éstas, tienen un
formato medio de 32,2 x 22,6 x 9,5 mm. El soporte de estas
raederas es mayoritariamente triangular en un 38% (fig.
III.76, núm. 7, 10, 11), gajo en 19% (fig. III.76, núm. 1, 4)
y cuadrangular corto en un 19%, con un 16% de piezas
desbordadas y un 8% de sobrepasadas. La asimetría, en un
90,5%, es principalmente triangular (57%). La morfología
del retoque indica una distribución bimodal con escamoso
(73%) y denticulado (18%), a distancia del escaleriforme
con un 9%. Estas raederas presentan una extensión amplia
de retoque, con un 24% de piezas con retoque parcial y un
36% con retoque marginal. El retoque directo se distribuye
en los lados derecho (51%) e izquierdo (49%) y en su modo
es principalmente simple (68,2%), sobreelevado (22,7%) y
plano (4,5%). Hay alguna pieza sobre soporte levallois y
talón multifacetado (fig. III.76, núm. 2, 3, 9). Las raederas
laterales generalmente son de bella factura, bien configuradas con debitado previo variado en el que destacan el
centrípeto (33,3%) y el preferencial (16,6%).
Las raederas dobles y convergentes, ausentes las primeras, un ejemplar de las segundas representa el 2,5% de las
raederas (fig. III.77, núm 2). Las raederas desviadas son
siete ejemplares con tipometría media de 22,4 x 23,5 x 10,4
mm, un formato algo menor que el de laterales y dobles. En
mayor proporción (62%) anchas que largas y con presencia
de córtex (50%). Las formas son diversificadas con dominio
de gajos y cuadrangulares cortas y largas (fig. III.77, núm. 6,
7, 9, 10, 11). Todas las piezas son asimétricas, principalmente
triangulares y una desbordada. La morfología del retoque
indica aquí una distribución unimodal exclusiva de escamoso
sin denticulado. La extensión del retoque es amplia, con un
28% de retoque parcial y 14% de marginal. El modo de retoque es sobreelevado (61%), escaleriforme (28%) y simple
(11%). Se observa un soporte levallois y un talón multifacetado (fig. III.77, núm. 6). El debitado dorsal está diversificado, con buena presencia del preferencial. Son piezas bien
elaboradas de formato no muy amplio, sobre lascas con
retoque sobreelevado y escaleriforme, por lo general con
convergencia apuntada y presencia de un ejemplar doble.
Las raederas alternas son dos ejemplares (fig. III.77,
núm. 1, 8) con debitado unipolar y retoque simple. Las raederas transversales presentan cinco ejemplares con tipometría de 29,4 x 36,4 x 12,4 mm. Su morfología es variada,
generalmente más ancha que larga (fig. III.77, núm. 3, 4, 5).
Las formas dominantes son el gajo con debitado variado y
ausencia de soportes levallois y talones multifacetados.
Estas piezas, mayoritariamente convexas, presentan retoque
sobreelevado casi exclusivo y suponen el 12,2% de las raederas y un porcentaje esencial medio (5,7%). Las raederas
de cara plana muestran una baja incidencia, sólo una pieza
triangular con retoque sobreelevado y talón liso.
[page-n-240]
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) representan en
conjunto cinco piezas, con ausencia de buriles e incidencia
principal de perforadores, raspadores y lascas truncadas. Los
perforadores, con tres piezas atípicas, suponen un porcentaje
esencial de 3,4, considerado débil (fig. III.75, núm. 6, 7).
Los raspadores, con dos piezas, son del tipo unguiforme y
carenados (fig. III.75, núm. 8, 10). Las piezas truncadas
presentan dos ejemplares, uno en caliza sobre núcleo (fig.
III.75, núm. 9).
Las muescas tienen una muy baja incidencia, con una
sola pieza retocada en extremo (fig. III.78, núm. 12). Tipométricamente de formato medio y retoque sobreelevado. Los
denticulados (fig. III.78 y III.79) representan el grupo de
útiles mayoritario con 33 piezas (35,8%). Éstos pueden ser
divididos en laterales simples (57%), transversales (18%),
alternos e inversos (18%) y dobles (7%). Generalmente
están bien configurados, con denticulación marcada y
algunos con espinas pronunciadas. Su formato, en comparación con las raederas, es inferior (24,9 x 23,4 x 9,6 mm), con
un 18,2% de piezas corticales, morfología de soportes diversificados, entre los que son de reseñar los cuadrangulares
cortos (45,4%) y largos (31,8%) y pocas piezas en gajo (9%)
y triangulares (13,6%). Estos valores tipométricos cambian
en función de la materia prima y los denticulados en caliza
son las piezas retocadas mayores del nivel (41,3 x 38,6 x
14,8). Las piezas son asimétricas (77,2%) y simétricas en un
22,8%. La morfología del retoque es obviamente denticulada
y el modo se presenta bimodal, con un 56% de retoque
simple y un 41% de sobreelevado, frente a un 3% de escaleriforme. La extensión del retoque presenta un 27% de
parcialidad y un 15% de retoque marginal. El debitado
dorsal mayoritario es el vinculado al centrípeto con un 41%,
seguido del preferencial (35,3%) y del unipolar con un
23,5%. Hay un 15% de piezas desbordadas (fig. III.78,
núm.2, fig. III.79, núm. 3), con ausencia de sobrepasadas,
sin soporte levallois y un talón multifacetado. La incidencia
de denticulados sobre núcleo o resto de talla es del 15%. La
fracturación (fig. III.78, núm. 6) es muy significativa (39%),
proximal (62%) y distal (38%). Las piezas sobre gajo son
escasas (fig. III.78, núm. 4, 5). Los denticulados son de
cuidada elaboración en sus frentes retocados, lo que dificulta la separación con las raederas; sólo presentan dos
bulbos suprimidos (6%).
III.2.6.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL V
El sedimento del nivel es característico de un ambiente
cálido y húmedo, sin apenas fracción. La ocupación humana
dispuso posiblemente de unas buenas condiciones para el
hábitat.
El nivel fue excavado en una superficie máxima de 10
m2 (capa 1) y mínima de 3,5 m2 (capa 4), con extensión
media de 8 m2 y volumen total de sedimentación de 2,1 m3.
Esta extensión representa el 5% aproximadamente del área
ocupacional considerada en el pasado, que debió de ser
según cálculos de unos 150 m2. Por tanto es una parte
restringida de la superficie de hábitat. Se han contabilizado
un total de 6.291 elementos arqueológicos, lo que supone
una media de 3.036 restos/m3, donde los restos líticos fueron
de 277/m3 y los óseos 2.761/m3, considerados los primeros
mayores de 1 cm, es decir 175 materiales por cuadro y capa.
La relación de diferencia entre ambas categorías (H/L) es de
9,9. El volumen de materiales óseos y líticos (5.716 y 575)
es lo suficientemente amplia en su contribución cuantitativa
para el estudio propuesto del nivel.
La distribución de los restos arqueológicos indica la
existencia de dos áreas diferenciadas. Hacia el interior de la
cueva existe una concentración de materiales óseos y líticos,
en especial de los segundos, y en el área más externa el
material es casi exclusivamente faunístico. Las proporciones
señalan un alto índice de elementos producidos frente a los
de producción. Estas diferencias de distribución entre el
material óseo y lítico son diferentes a las del nivel IV e
indican variables que deben ser consideradas cuando se
realicen estudios en detalle. La existencia de concentración
del material arqueológico puede ayudar a discernir los posibles eventos ocupacionales que se produjeron en el nivel y el
estudio en detalle que supera estas líneas se presenta prometedor. La alteración térmica tiene una mayor incidencia que
en otros niveles próximos. El 28% de las piezas líticas y el
7,3% de las óseas registran claramente el impacto del fuego.
Centrados en la industria lítica, la materia prima como
roca de elección y utilización es el sílex (77%), con presencia significativa de la caliza (22,6%). Las piezas de sílex
tienen un alto grado de alteración que afecta a la casi totalidad de las piezas, de las cuales un 38% corresponden a
alteraciones térmicas. Las dimensiones tipométricas son:
núcleo (36,5 x 27,3 x 16,1 mm), resto de talla (19,1 x 14,61
x 9,2 mm), lasca (24,3 x 22,6 x 6,8 mm) y producto retocado
(27,9 x 24,9 x 9,6 mm). Esto representa un valor medio de
21,7 x 19,3 x 6,5 mm; así pues un conjunto industrial lítico
con cifras en torno de los 2 cm para las mediciones de longitud y anchura. El soporte de caliza es de proporciones
mayores, y a pesar de su utilización no modifica la consideración de industria de tamaño muy pequeño y con alto grado
de reutilización.
La gran mayoría (80%) de los núcleos tiene un formato
de longitud y anchura de hasta 4 cm. Respecto a la fase de la
cadena operativa, están explotados o agotados (70%), son
igualmente gestionados unifacial que bifacialmente y presentan una dirección de debitado generalmente centrípeta, y
en menor medida preferencial y unipolar. Existe una
presencia del 35% de gestión levallois en los núcleos, preferentemente centrípeta. En los productos configurados los
talones son mayoritariamente lisos, aunque existen multifacetados. La corticalidad es mayor en las lascas (56%) que en
los productos retocados (44%). La morfología mayoritaria
de los productos configurados es la cuadrangular (59%),
seguida de los gajos (17%). Hay una cierta elección de
lascas con cuatro lados y sección asimétrica triangular en los
útiles más elaborados, y una incidencia importante de los
gajos entre los corticales. La simetría de la sección transversal de los productos líticos indica un equilibrio entre las
categorías triangular, trapezoidal y convexa. La asimetría
mayoritaria triangular acusa una mayor incidencia de la
trapezoidal en los productos retocados. La alta presencia del
227
[page-n-241]
soporte cortical “gajo” se muestra determinante en las características morfológicas líticas del nivel V.
Los productos retocados poseen morfología denticulada
(52%), proporción corta (83%), extensión entrante (32%) y
filo recto (65%) mayoritarios. El frente retocado es lateral
(83%), localizado en la cara dorsal (88%), continuo (97%) y
completo (56%) en su extensión. Los modos indican un
predominio de los sobreelevados (37,5%), simples (36,1%)
y escaleriformes (4,4%). Los diferentes útiles se elaboran
con retoque sobreelevado o simple, en este orden, aunque
con algunas diferencias reseñables. El simple es más utilizado en las raederas laterales y los denticulados, en cambio
el sobreelevado es mayor en las raederas desviadas y transversales. La longitud de la superficie retocada presenta un
valor medio (25,2 mm) que se ajusta a la longitud de los
soportes no transformados (24,3 mm). Por ello se puede
decir que la explotación en la dimensión longitud es máxima, con una decidida elaboración bimodal de categorías
sobreelevadas y simples frente a planas o cubrientes en la
superficie. Así pues, no se fabrican piezas planas ni la transformación mediante el retoque tiende a ello, sino al
contrario. La altura de los frentes retocados (4,9 mm), con
valor próximo al grosor medio de los soportes (6,8 mm),
certifica también la búsqueda de frentes sobreelevados.
Las raederas simples, entre los útiles mayoritarios,
presentan un alto dominio de las rectas. Las raederas dobles
o convergentes están prácticamente ausentes y las raederas
desviadas son significativas, con un 17% entre éstas, y algo
mayor que las transversales (12%). Los raspadores, perforadores y buriles son poco significativos. Las muescas, sin
apenas incidencia, y los útiles denticulados representan la
categoría predominante (36%). Las piezas retocadas con
índice de alargamiento mayor son las raederas simples, a
pesar de ello lejos de poder ser consideradas laminares. No
se aprecia una tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera
con los elementos levallois. Respecto del orden de extracción, los elementos configurados están mayoritariamente
elaborados sobre soportes de 3º y 2º orden, con la diferencia
de presentar los denticulados una mayoría de soportes de 3º
orden. Hay una buena presencia de elementos corticales
entre las raederas laterales.
228
El índice de fracturación es ligeramente menor en las
lascas que en los productos retocados. La presencia de
retoque en los restos de talla sólo alcanza el 2%. La existencia de un 32,5% de productos retocados indica la alta
explotación y transformación de la industria del nivel. Las
categorías tipológicas con más fracturas son los denticulados
y las raederas simples. La ubicación de las fracturas se presenta mayoritariamente en los extremos proximales y distales de raederas simples y denticulados. Existe una tendencia a suprimir estos extremos de las piezas como método
para reconfigurarlas, y las piezas con retoque sobreelevado
están mucho más fracturadas (60%) que las con retoque
simple (33%). Los valores industriales presentan un muy
bajo índice levallois, al igual que el índice laminar y el de
facetado. Así pues, la industria del nivel V, por sus características técnicas de debitado, se puede definir como no
laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera consideran su incidencia como media. Las raederas laterales
presentan morfología triangular y asimetría triangular con
debitado centrípeto y retoque simple. Las raederas desviadas
tienen morfologías de gajo y cuadrangular con asimetría
triangular, y un debitado diversificado con retoque preferentemente sobreelevado. Las raederas transversales presentan
morfología en gajo, debitado variado y retoque sobreelevado. El Grupo III, formado principalmente por perforadores, raspadores y lascas truncadas, presenta un índice
débil. Los soportes de los mismos son diversificados, con
asimetría triangular mayoritaria y debitado diverso con
retoque sobreelevado. El Grupo IV presenta por último un
índice muy alto con denticulados de morfología cuadrangular, asimetría trapezoidal y triangular y retoque bimodal
simple y sobreelevado. Por tanto y en resumen, el nivel V de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio de denticulados sobre lascas,
con presencia media de raederas y baja incidencia de útiles
del grupo Paleolítico superior. En conclusión, las características en especial tecnotipológicas apenas muestran diferencias con el nivel anterior, por lo que las estrategias de ocupación y las actividades desarrolladas debieron ser similares.
[page-n-242]
Fig. III.74. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel V.
229
[page-n-243]
Fig. III.75. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Puntas, raspadores y lasca truncada del nivel V.
230
[page-n-244]
Fig. III.76. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales del nivel V.
231
[page-n-245]
Fig. III.77. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel V.
232
[page-n-246]
Fig. III.78. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en sílex del nivel V.
233
[page-n-247]
Fig. III.79. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en caliza del nivel V.
234
[page-n-248]
Fig. III.80. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de caliza del nivel V.
235
[page-n-249]
Fig. III.81. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de caliza del nivel V.
236
[page-n-250]
III.2.7. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO VI
El estrato VI, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 40 cm, coloración rojiza oscura y fuerte
brechificación con componentes estalagmíticos en forma de
pavimento calcítico. Estas características morfoestructurales
(color, fracción, composición, alteración, etc.) lo definen
como una unidad litoestratigráfica que se relaciona mejor
con el nivel subyacente (VII) que con el cubriente. La disposición del mismo presenta mayor potencia hacia el interior
del yacimiento, con disminución de la fuerte brechificación.
Los cuadros septentrionales (F3 a B4) están ocupados por el
gran bloque caído de la visera. La excavación arqueológica
en extensión se realizó en la campaña de 1999, afectando a
los cuadros A2, A3, B2, B3, B4, y en 1989 (A4), entre las
cotas 280-325 cm. El escaso material óseo y lítico recuperado quedó registrado sin levantamiento tridimensional ya
que formaba parte de la propia brechificación. Los cuadros
F2, D2 y D3 estaban afectados por potentes formaciones
estalagmíticas sin materiales arqueológicos.
III.2.7.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL VI
La extensión excavada se individualiza en una única
unidad arqueológica (fig. III.82, III.83, III.84, III.85, III.86
y III.87):
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2/B2, A3/B3, A4 y
B4 (4,1 m2).
III.2.7.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL NIVEL VI
Los materiales antrópicos de utilización faunísticos y
líticos presentan unas dimensiones cuantitativas y porcentuales bajas comparadas con otros niveles. Los restos
computados son 233 (143 piezas líticas y 90 restos óseos) y
su porcentaje respecto del volumen excavado es muy bajo
(218 restos/m3) (cuadro III.218).
Fig. III.83. Corte frontal del nivel VI. Sector occidental
Fig. III.84. Corte sagital meridional en detalle del nivel VI. Sector
occidental.
III.2.7.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Fig. III.82. Planta del yacimiento con situación de la excavación del
nivel VI.
III.2.7.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajo porcentaje de
elementos de producción respecto de los producidos, y por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo, la existencia de un porcen-
237
[page-n-251]
Fig. III.87. Superficie inicial del nivel VI. Vista oriental.
Sector occidental.
Vol. m3
1,07
NRL m3
134
Lítica
143
NRH m3
84
Hueso
90
NR
m3
218
Lítica peso gr.
Lítica gr./m3
1334
H/L
Fig. III.85. Corte sagital meridional del nivel VI. Sector occidental.
1427
0,63
Cuadro III.218. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel VI. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
perar todo el material en el interior de las brechas. La comparación de las series litológicas silícea y calcárea indica que
ésta última posee un mayor número de elementos configurados, y entre éstos, las lascas representan el 93%. Es decir,
una decidida elaboración de productos líticos con filos vivos
donde el retoque es poco buscado y sólo está presente en el
7% de las piezas calcáreas. La serie silícea muestra valores
contrarios, con mayor número de productos retocados (cuadros III.219 y III.220).
III.2.7.3.2. LA MATERIA PRIMA
Fig. III.86. Superficie inicial del nivel VI. Vista meridional.
Sector occidental.
taje del 42% de restos de talla puede enmascarar el agotamiento de elementos nucleares y hace ser prudente al respecto. Entre los elementos producidos no es lógica la primacía de los configurados frente a los pequeños productos,
circunstancia que puede ser debida a la dificultad de recu-
238
La litología
La materia prima utilizada se reduce a dos categorías:
sílex y caliza micrítica. El sílex, con porcentaje del 36%, no
es la principal roca de elección y utilización. La caliza verde,
por primera vez en la secuencia, es la roca más utilizada
(64%) y apenas se presenta diversificada con alguna pieza
de coloración azul (cuadros III.221).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en “la
[page-n-252]
Nivel VI
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retoc.
Número
-
1
7
17
8
15
67
18
-
(12,5)
(87,5)
(42,5)
(20)
(37,5)
(78,8)
133
(21,2)
%
8 (6)
40 (30)
85 (64)
133
Cuadro III.219. Categorías estructurales líticas del nivel VI.
Materia Prima
Sílex
Caliza
Total
Percutor
-
-
-
Núcleo
6 (85,7)
1 (14,3)
7
Resto talla
15 (88,2)
2 (11,8)
17
Debris
7 (87,5)
1 (12,5)
8
P. lasca
11 (73,3)
4 (26,7)
15
Lasca
13 (19,4)
54 (80,6)
67
P. retocado
14 (77,8)
4 (22,2)
18
Total
48 (36)
86 (64)
133
Cuadro III.220. Índices estructurales de las series litológicas
del nivel VI.
Sílex
Caliza
Total
7
84
18
IC
1,8
2,23
2,12
ICT
1,07
0,07
0,26
IP
Cuadro III.221. Materias primas y categorías estructurales
del nivel VI. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
pátina” el 31% de los valores, sin piezas frescas y sólo un
2,3% de muy alteradas. Las piezas calcáreas y su alteración
característica la decalcificación es marginal, cuya causa
debemos atribuir al medio sedimentario, muy carbonatado y
poco húmedo, circunstancia que parece no favorecer la
presencia de piezas silíceas frescas. La termoalteración en
las piezas no alcanza el 20%, valor que indica la incidencia
del fuego. Por todo ello la alteración silícea de la unidad VI
es muy alta, y al contrario baja en las piezas calcáreas,
aunque hay que tener presente la diferente dificultad de
apreciación litológica (cuadro III.222).
III.2.7.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 38 x 26,8 x 18,3
mm, con valor central (mediana) de 28 x 25 x 17 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango o recorrido entre valores es más
amplio para la longitud que para la anchura, y la desviación
típica vuelve a mostrar la mayor variabilidad de la longitud.
El coeficiente de dispersión, que nos permitirá compara-
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decalc. Termoalt. Total
Sílex
-
2
27
(31,4)
2 (2,3)
-
16
(18,6)
86
Caliza
84
-
-
-
2 (4,2)
-
47
Total
84
2
27
2
2
16
133
Cuadro III.222. Alteración de la materia prima lítica del nivel VI.
ciones con distribuciones de otros niveles, acusa la mayor
variación de la longitud y el peso. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica o
apuntada, por los valores positivos de las tres categorías. El
grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha,
de todas las categorías consideradas (longitud, anchura,
grosor, índices de alargamiento y carenado y el peso),
muestra una asimetría positiva con mayor concentración de
valores a la derecha de la media (cuadro III.223).
Los restos de talla identificados presentan como
medidas de tendencia central una media aritmética de 29,3 x
18,2 x 10,9 mm, con valor central (mediana) de 27 x 17 x 10
mm. El rango o recorrido entre valores es amplio en las
dimensiones longitud y anchura, aunque mayor en la
primera. La desviación típica muestra la uniformidad de las
categorías con los valores anteriores, y el coeficiente de dispersión vuelve a señalar una cierta uniformidad entre las
mismas. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica para el grosor y muy poco
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
38
26,8
18,3
1,44
2,02
36,7
Mediana
28
25
17
1,53
1,75
16,8
Moda
26
-
-
-
-
-
Mínimo
25
14
10
0,71
1,56
5,3
Máximo
91
53
30
1,86
3,03
173,63
Rango
66
39
20
1,15
1,47
168,3
Desviación típica
23,74
13,51
6,55
0,37
0,57
60,82
Cf. V Pearson
.
62%
50%
35%
25%
30%
165%
Curtosis
6,29
1,81
0,82
2,83
0,01
6,68
Cf. A. Fisher
2,48
1,38
0,77
-1,42
1,18
2,57
Válidos
7
7
7
7
7
7
Cuadro III.223. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel VI.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
239
[page-n-253]
leptocúrtica o puntiaguda en la longitud y anchura. El grado
de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha respecto de su media, indica que todas las categorías tienen una
concentración a la derecha, una asimetría positiva muy cercana al eje (cuadro III.224).
Resto Talla
Media
Long. Anch.
29,35
18,23
Gr.
IA
IC
Peso
10,94
1,65
2,82
9,58
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 29,9 x 28,8 x 10,2
mm, con valor central (mediana) de 25 x 25,5 x 9 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores muestra un
recorrido mayor en la longitud. La desviación típica se ajusta
a los valores anteriores y el coeficiente de dispersión acusa
la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente
leptocúrtica o puntiaguda en las tres categorías y mayor en
la longitud. El grado de asimetría de la distribución en todas
las categorías tiene una concentración a la derecha del eje
(cuadro III.226).
Mediana
27
17
10
1,41
2,58
6,29
Moda
23
22
16
1,33
2,66
-
Mínimo
9
7
5
1
1,29
0,38
Máximo
56
34
18
2,7
5,6
35,25
Rango
47
27
13
1,7
4,31
34,87
Pr. Retocado
Desviación típica
12,9
7,4
4,35
0,49
1,09
9,86
Media
29,9
28,8
Cf. V. Pearson
44%
40%
23%
29%
66%
102%
Mediana
25
Curtosis
0,07
0,17
-1,2
-0,19
3,74
1,53
Moda
25
Cf. A. Fisher
0,72
0,67
0,16
0,82
1,33
1,43
Mínimo
Válidos
17
17
17
17
17
17
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 27,8 x 25,6 x 7,5 mm, con valor
central (mediana) de 25 x 23 x 7 mm. Los valores indican
que es casi una distribución simétrica donde coincidirían
media, mediana y moda. El rango o recorrido es similar con
mayores valores para la anchura. El coeficiente de dispersión muestra una uniformidad de la longitud y anchura, y la
forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es sólo leptocúrtica o puntiaguda en la anchura. El
grado de asimetría de la distribución en todas las categorías
indica una concentración a la derecha próxima al eje de
simetría. El peso no muestra la mayor dispersión o variación
como en otros niveles (cuadro III.225).
Lasca
Media
Long. Anch.
27,8
25,6
Gr.
IA
IC
Peso
7,57
1,19
4,16
8,5
Mediana
25
23
7
1,1
3,85
4,9
Moda
20
23
5
1
4
3,8
Mínimo
11
1
2
0,55
1,5
0,67
Máximo
52
67
16
2,75
10
42,85
Rango
41
57
14
2,2
8,5
42,18
Desviación típica
9,26
10,89
3,4
0,45
1,62
9,21
Cf. V. Pearson
33%
42%
44%
37%
38%
103%
Curtosis
-0,24
2,34
-0,27
1,23
1,16
4,24
Cf. A. Fisher
0,75
1,26
0,58
1,08
0,92
2,01
Válidos
67
67
67
67
67
67
Cuadro III.225. Análisis tipométrico de las lascas del nivel VI.
240
Gr.
IA
IC
Peso
10,25
1,07
3,2
18,97
25,5
9
1,04
3,24
5,66
26
12
1
3,33
-
13
13
4
0,61
1,67
1
Máximo
91
66
30
1,72
5,57
173,63
Rango
78
53
26
1,11
4,15
172,63
Desviación típica
Cuadro III.224. Análisis tipométrico de los restos de talla del nivel VI.
Long. Anch.
17,14
14,1
6,16
0,32
1,15
39,84
Cf. V Pearson
.
57%
48%
60%
29%
37%
210%
Curtosis
10,05
1,56
5,98
-0,31
-0,28
15,45
Cf. A. Fisher
2,87
1,3
2,25
0,57
0,72
3,84
Válidos
18
18
18
18
18
18
Cuadro III.226. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel VI.
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como medidas de tendencia
central una media aritmética de 27,1 x 23,4 x 8,5 mm, con
valor central (mediana) de 25 x 21 x 8 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías. El rango o recorrido entre valores es mayor en la
longitud y la desviación típica muestra una variabilidad
homogénea entre la longitud y la anchura. El coeficiente de
dispersión, también homogéneo para los valores comentados, es mayor en el grosor y especialmente en el peso. La
forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es claramente leptocúrtica o apuntada, y el grado
de asimetría es positivo con concentración de valores a la
derecha de la media.
La tipometría de las categorías estructurales respecto de
la materia prima muestra a través de los valores estadísticos
que la caliza es la roca utilizada de mayor tamaño. Sigue la
cuarcita y por último a distancia el sílex. Los núcleos no
pueden ser comparados respecto de la materia prima dado
que son todos de sílex. Los productos retocados, independientemente de la materia prima en que están elaborados,
indican valores tipométricos mayores que los de las lascas.
Ello es prueba de que son elegidas las lascas grandes para su
transformación mediante el retoque (cuadro III.227).
[page-n-254]
Núcleo
Lasca
Pr. Retocado
Longitud
≥50-59
40-49
30-39
≤20-29
Total
-
-
Caliza
Sílex
Caliza
Sílex
Caliza
Testado
-
-
-
L
29,16
-
21,53
29,31
24,61
43,8
Inicial
-
-
2
A
22,5
-
19,69
26,88
24,15
41,2
Explotado
1
-
-
2
3
G
16,3
-
6
8
9,11
13,2
Agotado
-
-
-
2
2
P
Media
Sílex
13,84
-
3,05
9,81
7,46
48,8
Total
1
-
2
4
7
2
27
-
20
26,5
25
38
Anchura
≥50-59
40-49
30-39
≤20-29
Total
21,5
-
20
25
22
37
Testado
-
-
-
-
-
G
Mediana
L
A
16,5
-
6
7,5
9
11
Inicial
-
-
-
2
2
-
2,94
6,33
5,4
17,05
Explotado
1
-
1
1
3
15%
-
19%
32%
23%
65%
Agotado
-
-
-
2
2
34%
-
30%
42%
35%
46%
Total
1
-
1
5
7
G
27%
-
42%
43%
44%
74%
P
57%
-
52%
10%
97%
145%
L
0,79
-
1,90
0,49
1,26
1,34
A
0,75
-
0,66
1,15
0,84
0,03
G
-0,21
-
0,21
0,49
1,74
1,67
P
0,14
-
0,25
1,71
2,57
2,05
Fases
Explotación
6
-
13
54
13
5
Unifacial/Unipolar
-
1
-
-
1
Unifacial/Preferencial
-
1
1
-
2
UNIFACIALES
-
2
1
-
3
Bifacial/Unipolar
-
-
1
-
1
BIFACIALES
-
-
1
-
1
INDETERMINADO
Cf. Fisher
13,54
A
Cf. Pearson
P
L
-
-
3
-
3
Válidos
Total
6
67
18
Cuadro III.227. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel VI.
III.2.7.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
Cuadro III.228. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel VI.
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Total
2
5
7
DE PRODUCCIÓN
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos, a través de los negativos dejados en éstos, indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, con
los valores más altos de 2 a 4 cm que representan una media
del 85%. Esta distribución presenta una mayor tendencia
hacia soportes más pequeños conforme las fases de explotación del núcleo avanzan. El valor más alto corresponde al
único núcleo de caliza (cuadro III.228).
La morfología de los elementos producidos es exclusivaente cuadrangular. Respecto de la fase de explotación de
los núcleos, más del 70% están explotados o agotados,
circunstancia que confirma la alta presión ejercida en la
producción lítica, aumentada posteriormente con su transformación mediante retoque. La gestión de las superficies de
explotación de los núcleos indica una utilización mayor de
una sola superficie, con las reservas de ser un conjunto muy
corto. La dirección del debitado en la superficie correspondiente es unipolar y preferencial. La dirección de las superficies de preparación confirma los valores centrípetos. Los
planos de percusión observados en los núcleos son una
muestra muy reducida con dominio de superficies corticales
y presencia de facetado (cuadro III.229).
Cuadro III.229. Fases de explotación y categorías de los núcleos
del nivel VI.
III.2.7.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
presenta la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados. Hay mayor proporción de
lascas retocadas de 2º orden (27,7%) que sin retoque (8,9%),
hecho que se invierte en las piezas de 3º orden. La comparación de las series silícea y calcárea indica que ésta última
posee un inferior número de productos retocados que dificulta la comparación (cuadro III.230).
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con un 76% de valores, a mucha distancia de las facetadas con un 8%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
tiene una complejidad relevante en los talones, circunstancia
que tampoco sucede con los productos retocados. Las super-
241
[page-n-255]
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
2
6 (8,9)
59 (88)
67
Pr. retocado
-
5 (27,7)
13 (72,2)
18
Total
2 (2,3)
11 (12,9)
72 (84,7)
85
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 2º O
15,28
4,14
83
3,52
2,49
99º
6
Lasca 3º O
14,1
5,15
89,82
3,97
2,23
103º
29
Pr. ret. 2º O
7
6
42
1,17
1,5
115º
1
Pr. ret. 3º O
20,37
6,87
162,12
3,09
1,45
109º
8
Total
15,23
5,34
138,67
1,23
2,10
102º
44
Cuadro III.230. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel VI.
Cuadro III.232. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel VI. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice de alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
ficies diedras, mayoritarias entre las facetadas y lascas de 3º
orden, confirman la elección preferente de superficies lisas.
La corticalidad en los talones es relevante (11,3%) y ajustada a la búsqueda de la mayor tipometría. La comparación
de las series líticas silícea y calcárea no indica diferencias
significativas. La mayor presencia de talones corticales silíceos obedecería a un mayor aprovechamiento de la materia
prima (cuadro III.231).
Los talones más amplios corresponden a los productos
retocados de 3º orden, circunstancia relacionada con el proceso de explotación y transformación. En general no se observan diferencias significativas en los valores estadísticos
entre productos no retocados y retocados, posiblemente por
lo reducido de la muestra. La comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que las dimensiones de ésta
última son mayores que las de la silícea, con menores valores en el ángulo de percusión y el índice de regulación
(cuadro III.232).
Grado
Corticalidad
3
4
Total
-
2
-
2
Ca
Lasca
2
-
48
3
1
2
-
6
3
1
4
1
9 (13,4)
8
2
-
3
-
13
Pr. retoc.
S
Ca
4
1
-
-
-
5
12
3
-
3
-
6 (33,3)
70
Total
6
1
7
1
15 (17,6)
Cuadro III.233. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel VI. S: sílex. Ca: caliza.
Longitud
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Corticalidad <50%->50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca 1º O
0-1
-
-
1
2
Lasca 2º O
0-1
3-0
1-3
1
8
Pr. ret. 2º O
-
1-0
3-1
-
5
Total
0-2
4-0
4-4
0-2
15
Anchura
40-49
30-39
20-29
<20
Total
Lasca 1º O
0-1
-
-
0-1
2
Lasca 2º O
1-1
1-2
0-2
1-0
8
Pr. ret. 2º O
2-0
1-0
1-1
0-1
6
Total
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, preferentemente entre 1 y 2 (63%). Destaca la particularidad de los
Cortical
1
10
58
La corticalidad
La corticalidad no presenta diferencias entre los
productos retocados y no retocados, salvo la mayor presencia de ésta en los primeros que puede obedecer a una búsqueda de mayor tipometría. La proporción de la corticalidad
y la comparación de las series litológicas pueden no ser
significativas por lo reducido de la muestra (cuadro III.233).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria dimensión entre 23 cm (50%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50% (cuadro III.234).
Superficie
0
S
3-2
2-2
1-3
1-2
16
Cuadro III.234. Grado de corticalidad de los formatos de longitud y
anchura en los productos configurados del nivel VI.
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 2º O
3
7
-
-
-
-
-
10
Lasca 3º O
-
30 (76,9)
1
4
1
1
2
39
Pr. ret. 2º O
4
1
-
-
-
-
-
5
Pr. ret. 3º O
-
8
-
-
-
-
-
8
7
46
1
4
1
1
2
62
Total
7 (11,3)
47 (75,8)
5 (8)
3 (4,8)
Cuadro III.231. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel VI.
242
62
[page-n-256]
productos retocados de 3º orden, que indican un dominio de
la categoría 3-4 sobre la de 1-2 aristas. Sin embargo en todas
las categorías existe un predomino de pocos levantamientos
por superficie, hecho que se explicaría por la búsqueda de la
máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral presenta un 81% de bulbos nítidos por el
tipo de percusión utilizada, que ha generado su buena definición en una adecuada materia prima. Aquellos que resaltan
de forma más prominente representan un 13% y los suprimidos casi un 2%, posiblemente por su prominencia. Respecto del orden de extracción, se aprecia una mayor presencia de bulbos marcados en los productos retocados en
relación con las lascas; ello posiblemente se vincula a una
mayor tipometría de los primeros productos (cuadro III.235).
Grados
50º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 2º O
1
8
-
9
Lasca 3º O
2
31
1
34
Pr. ret. 2º O
-
4
1
5
Pr. ret. 3º O
3
5
-
8
Total
6 (10,7)
48 (85,7)
2 (3,5)
56
Cuadro III.237. Ángulo de debitado del nivel VI.
Bulbo
Sílex
Caliza
Total
Presente
11 (27,5)
29 (72,5)
40
cadena operativa. Hay pues una elección de lascas largas con
cuatro lados y sección triangular en los elementos configurados. Los gajos son muy representativos en las piezas corticales, ya que suponen el 50% de la muestra. La morfología
técnica indica una ausencia de piezas sobrepasadas. La
comparación de las series líticas silícea y calcárea indica que
apenas existen diferencias significativas entre los valores de
las mismas en una muestra muy reducida.
III.2.7.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
Marcado
2
1
3
Suprimido
-
-
-
Total
13
30
43
RETOCADOS
Cuadro III.235. Características del bulbo según la materia prima
del nivel VI.
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados presenta un predominio de los asimétricos con un
73%, frente a los simétricos con casi un 27%. La principal
categoría simétrica es la triangular. La asimetría tiene igualmente, la categoría triangular como dominante, con un 44%
del total. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º)
se da en el 85% de las piezas. La comparación de las series
líticas silícea (11,8%) y calcárea (28,5%) indica que ésta
última es más simétrica (cuadros III.236 y III.237).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados, que suponen el 69% de la muestra, seguida de los gajos con un 16% y el resto menos significativo. Respecto del orden de extracción se observa el
dominio de las cuadrangulares en todas las fases de la
El retoque
El retoque presenta un 58% de formas denticuladas,
seguidas de las escamosas (42%) y ausentes las escaleriformes. La proporción de las dimensiones aisladas de estos
elementos muestra que la categoría “corto” representa el
88%, el medio y el largo con un 11% respectivamente. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas
mediante las categorías entrante (52,6%), profundo (26,3%),
mientras que es marginal sin modificación en un 21%. Esta
circunstancia indica la alta transformación lítica en el nivel,
ya detectada por otros valores (cuadros III. 238 y III.239).
Proporción
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
2º O
5
-
1
-
6
3º O
11
1
-
-
12
Total
16 (88,8)
1
1
-
18
Cuadro III.238. Proporción del retoque según el orden de extracción
del nivel VI.
Asimétrica
Total
Triangular
Simétrica
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
3
-
-
1
1
1
3
Sección Transversal
Lasca 3º O
3
1
1
12
6
-
23
Pr. ret. 2º O
-
-
-
3
2
-
5
Pr. ret. 3º O
1
1
1
2
2
-
7
2 (4,8)
2
18 (43,9)
11 (26,8)
1
41
7 (17,1)
Total
11 (26,8)
30 (73,2)
41
Cuadro III.236. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel VI.
243
[page-n-257]
Extensión
Muy
Muy
Marginal Entrante Profundo
Total
Marginal
Profundo
2º O
-
1
3
3
-
7
3º O
2
1
7
1
1
12
Total
2
2
10 (52,6)
4
1
Categorías
Simple
Plano
Sobreelev. Escaler.
Total
Serie silícea
5
1
11
-
17
Serie calcárea
4
-
-
-
4
Total
9 (42,85)
1 (4,76)
11 (52,38)
-
21
19
Cuadro III.239. Extensión del retoque según el orden de extracción
del nivel VI.
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
indica que ésta última presenta valores de predominio de la
morfología denticulada con ausencia de la escaleriforme, sin
incidencia de la escamosa y ni retoques entrantes o profundos. En resumen, una baja presencia de los retoques más
complejos y extendidos en la serie calcárea. Respecto de la
proporción, los valores son ligeramente mayores en la serie
calcárea, posiblemente por su mayor tipometría, aunque hay
que tener presente el bajo número de casos y por tanto valores con reservas.
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 58% recto, cóncavo
en un 33% y sinuoso en un 8,3%. Los valores tipométricos
bajos favorecen los filos rectos, que precisan menos extensión para su elaboración. Filos convexos ausentes apuntan a
una mayor reutilización con entrada en la superficie de la
pieza y presencia de filos cóncavos. Respecto de la ubicación de los filos, éstos tienen porcentajes similares en los
lados derecho e izquierdo, donde vuelven a ser mayoritarios
los rectos (cuadro III.240).
Delineación
Recto
Cóncavo
Convexo
Sinuoso
Total
2º O
4
2
-
1
7
3º O
10
6
-
-
16
Total
14
8
-
1
23
Cuadro III.240. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción del nivel VI.
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 33%
y 37% en los lados derecho e izquierdo, y en un 29% en el
lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es mayoritaria en la categoría directo, con presencia de inverso y
ausencia del resto. Respecto de la repartición del mismo es
exclusivo continuo en su elaboración. La extensión de las
áreas de afectación del retoque muestra que éste es completo
(proximal, mesial y distal) en todas las piezas.
Los modos o tipos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas indican un
dominio bimodal de las sobreelevadas (52,3%) y simples
(42,8%), seguidas de las planas (4,7%). La comparación de
las series líticas silícea y calcárea indica la ausencia de los
modos sobreelevado y escaleriforme en las piezas calcáreas
y el alto predominio del retoque simple en las mismas
(cuadro III.241).
244
Cuadro III.241. Modos del retoque de las series litológicas
del nivel VI.
Los diferentes útiles retocados individualizados en la
lista tipo indican que la mayoría de ellos se elaboran con
retoque sobreelevado y simple en este orden, aunque con
algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más
utilizado en las raederas dobles y raspadores, en cambio el
sobreelevado afecta especialmente a raederas desviadas. El
retoque plano es muy minoritario y ausente el escaleriforme
en un conjunto reducido (cuadro III.242).
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple Plano Escal. Total
9/11. Raedera lateral
2
1
1
12/20. Raed. doble/converg.
-
2
-
-
21. Raedera desviada
4
1
-
-
22/24. Raedera transversal
2
1
-
-
3
30/31. Raspador
-
2
-
-
2
42/54. Muesca
3
2
-
-
5
43. Útil denticulado
3
2
-
-
5
-
4
2
5
Cuadro III.242. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel VI.
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción en la anchura y
altura decrecen conforme la pieza pierde tipometría, circunstancia que no sucede para la longitud; esto se debe al alto
índice de las piezas calcáreas. La superficie retocada es
menor en las piezas de 3º orden y destacable en las de 2º. La
comparación de las series líticas silícea y calcárea indica
para ésta última que los grados de retoque son mayores en la
longitud por su mayor tipometría. La anchura y la altura del
retoque son menores como corresponde a piezas menos
elaboradas, circunstancia que se aprecia claramente en el
más bajo índice de transformación de las piezas calcáreas.
Igualmente, la relación entre el filo vivo y el filo retocado es
mayor en éstas últimas.
Las distintas categorías vinculadas al retoque presentan
la longitud retocada del nivel con valor medio de 25,2 mm,
que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados
y por ello la explotación es máxima en la dimensión longitud. La anchura retocada, con valor medio de 3,2 mm, representa el 12,5% de la anchura media de los soportes, circunstancia que señala una decidida elaboración de categorías
sobreelevadas frente a planas o cubrientes. Es decir, no se
fabrican piezas planas ni la transformación mediante el
retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura de los
frentes retocados, con valor de 4,3 mm, está próxima al
grosor medio de los soportes, que es de 7,6 mm y por tanto
[page-n-258]
representa el 57% de esa dimensión. Ello certifica la
búsqueda de frentes sobreelevados y simples. Las superficies retocadas son muy similares en ambos lados, ligeramente mayor en el derecho, corroborado por el índice (F/R).
La transformación mediante el retoque, principalmente en
altura como se ha comentado, sólo afecta a un 12,5% de la
proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta a un alto
interés en economizar materia prima mediante una máxima
explotación volumétrica (cuadro III.243).
III.2.7.3.7. LA TIPOLOGÍA
La representación tipológica es muy reducida, hecho
que condiciona las comparaciones. Denticulados y raederas
vuelven a ser los útiles mayoritarios con escasa incidencia
del grupo Paleolítico superior. La comparación de las series
líticas silícea y calcárea indica la muy baja presencia de
morfotipos en ésta última (cuadro III.244).
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son las raederas desviadas, que no alcanzan el 2 laminar.
Grado
25,5
LFt
Caliza
Total
9. Raedera simple recta
2
-
2 (11,1)
10. Raedera simple convexa
2
-
2 (11,1)
13. Raedera doble
-
1
1
21. Raedera desviada
2
-
2 (11,1)
22. Raedera transversal recta
1
-
1
23. Raedera transversal convexa
1
1
2 (11,1)
31. Raspador atípico
1
-
1
42. Muesca
1
-
1
4
2
6 (33,3)
14
4
18
43. Útil denticulado
Total
Cuadro III.244. Lista tipológica del nivel VI.
Respecto del orden de extracción los denticulados están
mayoritariamente elaborados sobre soportes de 3º orden,
circunstancia que contrasta con las raederas simples, que
presentan un igual número de elementos corticales (cuadro
III.245).
22
LFd
Sílex
Total
LFi
Lista Tipológica
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Raedera simple
4
1,12
3,27
10,63
-
2
2
27
Raedera transv.
3
0,81
4,6
20,56
-
1
2
LF
25,25
Raedera desviada
2
1,16
3,53
5,35
-
1
1
AFi
3,25
Denticulado
6
1
3,39
5,2
-
-
6
AFd
2,9
AFt
3,66
AF
3,2
HFi
4
HFd
4,15
HFt
4,8
HF
4,3
IF
0,77
SRi
0,78
SRd
0,76
SRtr
0,78
SR
81,07
F/Ri
1,27
F/Rd
1,1
F/Rtr
1,3
F/R
1,2
SP
1024
IT
16,57
Cuadro III.243. Grado del retoque del nivel VI.
LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente
retocado. SR: superficie retocada en mm2. F/R: relación filo/retoque.
SP superficie total del producto en mm2. IT: índice de
transformación.
Cuadro III.245. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel VI.
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales del nivel VI presentan un nulo
índice levallois. El índice laminar de 3,5 se sitúa en la consideración de muy débil. El índice de facetado es prácticamente nulo. El Grupo II y los índices esenciales de raedera,
con valor de 55,5, consideran su incidencia como alta a
partir de 50. El particular índice charentiense de 27,7 supera
el 20 que permite estimar este conjunto como charentiense.
El Grupo III presenta un índice casi nulo. Por último el Grupo IV, con un índice de 33,3, se define como alto al superar
el límite 25. Por tanto y en resumen, el nivel V de Bolomor
puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos del
Paleolítico medio de raederas sobre lascas, con presencia
alta de denticulados y muy baja incidencia de útiles del
grupo Paleolítico superior. Esta apreciación debe ser tenida
en reserva dado lo reducido del conjunto analizado (cuadro
III.246).
III.2.7.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel indica una escasa
incidencia de éste entre los productos retocados (16,6%)
respecto de las lascas (38,2%), más numerosas las de 3º
orden. La industria de este nivel presenta una fracturación
total del 32,7%. Respecto de la materia prima, la caliza
245
[page-n-259]
Índices Industriales
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
0,01
-
I. Laminar (ILam)
3,52
-
I. Facetado amplio (IF)
0,07
-
I. Facetado estricto (IFs)
0,01
-
0
0
55,5
55,5
0
0
I. Retoque Quina (IQ)
0,05
0,05
I. Charentiense (ICh)
27,7
27,7
0
0
Grupo II (Musteriense)
55,5
55,5
Grupo III (Paleolítico superior)
0,05
0,05
Grupo IV (Denticulado)
33,3
33,3
Grupo IV+Muescas
38,8
38,8
I. Levallois tipológico (ILty)
I. Raederas (IR)
I. Achelense unifacial (IAu)
Grupo I (Levallois)
Cuadro III.246. Índices y grupos industriales líticos del nivel VI.
(46,5%) posee más fracturas que el sílex (22,2%). Las categorías tipológicas con mayor número de fracturas son los
denticulados y las raederas desviadas. El grado de fracturación es exclusivo pequeño, y la ubicación de las fracturas en
el extremo distal, aunque con escasos ejemplares. Por último, la incidencia de las fracturas respecto de los modos de
retoque afecta especialmente al retoque simple (cuadro
III.247).
III.2.7.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción identificados son siete
piezas en la categoría núcleo, a los que habría que sumar una
pieza calcárea transformada mediante retoque (fig. III.88,
núm 4). Los tipos de núcleos reconocidos son gestionados
con preferencia unifacialmente (66%). La dirección de debitado es mayoritariamente bimodal, unipolar y preferencial
(fig. III.88, núm. 1 a 3), sin embargo la preparación es centrípeta. Las características de las superficies de debitado plaFracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Núcleo
6
1
7
14,28
Lasca 2º O
10
0
10
0
Lasca 3º O
32
26
58
44,82
No retocado
42
26 (38,23)
68
38,23
Pr. ret. 2º O
-
1
6
16,66
Pr. ret. 3º O
-
2
12
16,66
Retocado
-
3 (16,6)
18
16,66
Total
48
29 (33,72)
86
33,72
Cuadro III.247. Fracturación de la estructura industrial según orden
de extracción del nivel VI.
246
nas-convexas y las de preparación con planos multifacetados
indican la presencia de gestión levallois generalmente centrípeta, que alcanzaría el 28% de los núcleos del nivel. Otros
núcleos son irregulares o en fases muy iniciales de difícil
reconocimiento, con ausencia de discoides y gajos. Así pues,
al menos una parte de los pocos núcleos recuperados de este
nivel pueden se conceptualizados en la órbita de lo que se
considera levallois y con bajos valores tipométricos. Las
lascas, principalmente en caliza, presentan morfología cuadrangular, asimetría triangular y debitados unipolares y
preferenciales (fig. III.89, núm 1 a 9). Las raederas simples
o laterales agrupadas suman 4 ejemplares, en igual proporción rectas y convexas. Tipométricamente las raederas laterales son de formato medio (26,2 x 25,7 x 10,3 mm), con
morfología cuadrangular y gajo, asimetría triangular, debitado variado y retoque escamoso (fig. III.90, núm. 2 y 5). Las
raederas dobles y convergentes con un solo ejemplar de las
primeras y ausentes las segundas (fig. III.90, núm. 7). Las
raederas desviadas son dos ejemplares con tipometría
media de 25,5 x 22,5 x 7 mm y retoque sobreelevado (fig.
III.90, núm. 9). Las raederas transversales presentan tres
ejemplares con tipometría de 34,6 x 25 x 10,3 mm. Su morfología cuadrangular corta y retoque sobreelevado (fig. III.90,
núm. 1, 3 y 10). Los útiles de tipo Paleolítico superior
(raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada)
únicamente presentan un raspador con morro (fig. III.90,
núm. 4). Las muescas tienen una muy baja incidencia, con
una sola pieza retocada en extremo. Los denticulados representan el grupo de útiles mayoritario, con seis piezas
(33,3%). Generalmente son simples o laterales, con retoque
directo. Dos son de caliza y cuatro de sílex, lo que condiciona
los valores tipométricos (19,5 x 20 x 8,2 mm y 23 x 26 x 7,6
mm), a pesar de todo valores bajos (fig. III.90, núm. 8).
III.2.7.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL VI
El sedimento del nivel es característico de un ambiente
cálido y muy húmedo, con aportación de fracción exógena y
endógena. El depósito arqueológico quedó sellado por un
potente manto estalagmítico que condicionó el proceso de
excavación y el estudio de los materiales. La superficie excavada fue de 4,1 m2. Esta extensión representa el 3% aproximadamente del área ocupacional, que debió de ser según
cálculos de unos 200 m2. Por tanto es una parte restringida de
la superficie original total. Se han contabilizado un total de
233 elementos arqueológicos, lo que supone una media de
218 restos/m3, donde los restos líticos fueron de 134/m3 y los
óseos 84/m3, considerados los primeros mayores de 1 cm. La
brechificación imposibilitó la diferenciación del registro
arqueológico, concentrado en los cuadros orientales y tal vez
favorecido por el fuerte buzamiento del nivel.
La materia prima como roca de elección y utilización no
es el sílex como en otros niveles, sino la caliza (64% frente
al primero 36%). Las piezas calcáreas se muestran muy uniformes en textura micrítica y coloración verdosa. Las piezas
de sílex están muy alteradas, de las cuales un 18,6% son
térmicas, es similar al 17% de las piezas óseas quemadas.
Las dimensiones tipométricas son: núcleo (38 x 26,8 x 18,3
mm), resto de talla (29,3 x 18,2 x 10,9 mm), lasca (27,8 x
[page-n-260]
25,6 x 7,6 mm) y producto retocado (29,9 x 28,8 x 10,2
mm). Esto representa un valor medio de 27,1 x 23,5 x 8,5
mm; así pues un conjunto industrial lítico con valores
cercanos a los 3 cm para las medidas de longitud. Esta circunstancia, en comparación a otros niveles (I a V), se debe a
la alta presencia de soportes calcáreos, por ello la industria
puede ser considerada de tamaño medio y con un grado de
reutilización no grande.
La mayoría de los núcleos están explotados o agotados
(71%), gestionados unifacialmente (66%) y con dirección de
debitado diversificada. Las características de las superficies
de debitado planas-convexas y las de preparación con planos
multifacetados certifican una presencia del 28% de gestión
levallois en los núcleos, preferentemente centrípeta. En los
productos configurados las plataformas talonares son mayoritariamente planas y lisas, aunque existen las multifacetadas.
La corticalidad es mayor en los productos retocados (33,3%)
que en las lascas (13,4%). La morfología de los productos
configurados revela el predominio de las formas de cuatro
lados (69%), seguida de los gajos (17%). Hay una cierta elección de lascas con cuatro lados y sección asimétrica triangular
en los útiles más elaborados, y una incidencia importante de
los gajos entre los productos corticales. La simetría de la
sección transversal de las lascas presenta un dominio de la
categoría triangular, y la asimetría también mayoritaria triangular acusa la mayor incidencia trapezoidal en los productos
retocados. La presencia del soporte cortical “gajo” es importante en las características morfológicas líticas del nivel VI.
Los productos retocados tienen morfología denticulada
(58%), proporción corta (88%), extensión entrante (52%) y
filo recto (60%) mayoritarios. Los modos indican el predominio de los sobreelevados (52,4%), simples (42,8%) y
planos (4,7%). Los diferentes útiles retocados se elaboran
con retoque sobreelevado y simple, en este orden, aunque
con algunas diferencias reseñables: el simple es más utilizado en las raederas dobles, mientras que el sobreelevado es
mayor en las raederas desviadas. La longitud de la superficie
retocada presenta un valor medio que se ajusta a la longitud
de los soportes no transformados. Por ello se puede decir
que la explotación en la dimensión longitud es máxima y
una decidida elaboración de categorías sobreelevadas y
simples frente a planas o cubrientes en las superficies líticas.
Así pues, no se fabrican piezas planas ni la transformación
mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura
de los frentes retocados (4,3 mm), con valor próximo al
grosor medio de los soportes (7,5 mm), certifica la búsqueda
de frentes sobreelevados.
Los valores industriales presentan unos nulos o muy
bajos índices levallois, laminar y facetado. Así pues, la
industria del nivel, por sus características técnicas de debitado, se puede definir como no laminar, no facetada y no
levallois. El Grupo II y los índices esenciales de raedera
consideran su incidencia como alta. El Grupo III no es significativo y el Grupo IV presenta por último un índice alto. En
resumen, el nivel puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos del Paleolítico medio de raederas sobre lascas,
con presencia alta de denticulados y muy baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior. Esta apreciación debe
ser tenida en reserva dado lo reducido del conjunto lítico
analizado.
247
[page-n-261]
Fig. III.88. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel VI
248
[page-n-262]
Fig. III.89. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas del nivel VI.
249
[page-n-263]
Fig. III.90. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas del nivel VI.
250
[page-n-264]
III.2.8. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO VII
El estrato VII, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 80 cm, coloración rojiza clara y textura
limosa con una significativa fracción. Estas características
morfoestructurales (color, fracción, composición, alteración,
etc.) lo definen como una unidad litoestratigráfica que se
relaciona mejor con el nivel cubriente (VI) que no con el que
subyace. Las características morfológicas y sedimentológicas
presentan variaciones en el interior del mismo que aconsejaron la división en tres apartados VIIa, VIIb y VIIc. Los
cuadros septentrionales (F3 a B4) están ocupados por el gran
bloque caído de la visera que condiciona un buzamiento positivo hacia el mismo (al norte). La excavación arqueológica en
extensión se realizó en la campaña de 1999, afectando a los
cuadros D2, D3, F2 y F3, entre las cotas 300-380 cm. Los
cuadros A4 y B4 se excavaron en los sondeos de 1989 y
1996, respectivamente. El escaso material óseo y lítico recuperado quedó registrado con levantamiento tridimensional.
Fig. III.92. Corte frontal occidental del nivel VII. Sector occidental
III.2.8.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL VII
La extensión excavada se individualiza en ocho unidades arqueológicas o capas, que a su vez se agrupan en tres
subniveles de representación arqueológica: VIIa, VIIb y VIIc
(fig. III.91, III.92, III.93, III.94 y III.95):
- Subnivel VIIa: formado por una unidad arqueológica.
Cuadros A3/A4, B4, D2, D3, F2 y F3 (6 m2).
- Subnivel VIIb: formado por cuatro unidades arqueológicas. Cuadros A3/A4 y B4 (2 m2).
- Subnivel VIIc: formado por tres unidades arqueológicas. Cuadros A3/A4, B4, D2, D3, F2 y F3 (6 m2).
Fig. III.93. Corte sagital meridional del nivel VII. Sector occidental.
Fig. III.91. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel VII.
Fig. III.94. Corte sagital meridional y frontal en detalle del nivel VII.
Sector occidental.
251
[page-n-265]
Fig. III.95. Superficie inicial del nivel VII. Sector occidental.
III.2.8.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
DEL NIVEL VII
La relación hueso y lítica (H/L) es de 3,3. Los 123 restos
óseos se concentran en VIIa (89). El material arqueológico en
su conjunto es escaso, uno de los más pobres de la secuencia
con 36,3 piezas por metro cúbico (cuadro III. 248).
III.2.8.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.8.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial presenta un bajo porcentaje de
elementos de producción respecto de los producidos, y por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el nivel. Sin embargo, la existencia de un porcentaje del
46% de restos de talla puede enmascarar el agotamiento de
elementos nucleares y hace ser prudente al respecto. Entre
los elementos producidos no es lógica la primacía de los
configurados frente a los pequeños productos, circunstancia
que puede ser debida a lo reducido de la muestra. La comparación de las series litológicas silícea y calcárea indica que
ésta última posee un alto número de elementos configurados, y entre éstos, las lascas representan el 100%. Es decir,
una decidida elaboración de productos líticos con filos vivos
y sin retoque. La serie silícea tiene valores contrarios, con
mayor número de productos retocados frente a las lascas y
ello debe ser interpretado como materia prima elegida para
esta actividad (cuadro III.249).
III.2.8.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada se reduce a dos categorías:
sílex y caliza micrítica. El sílex, con porcentaje del 56%, es
la principal roca de elección y utilización. La caliza, exclusivamente verde, muestra que es una roca muy utilizada, en
especial para la elaboración de lascas sin retoque (cuadro
III.250).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
VIIa
VIIb
VIIc
Total
Materia Prima
Sílex
Caliza
m3
0,704
0,162
2,52
3,388
Percutor
-
-
NRL m3
32,6
24,7
3,9
10,9
Núcleo
-
-
-
Lítica
23
4
10
37
Resto talla
4
2
6
NRH m3
126,4
43,2
10,7
36,3
Debris
2
3
5
Hueso
89
7
27
123
P. lasca
2
-
NR m3
159
68
14,6
47,2
Lasca
5
9
Vol.
Cuarcita
Total
-
2
Lítica peso gr.
197
19
355
571
P. retocado
8
-
Lítica grs./m3
279
117
141
168
Total
21 (56,7)
14 (37,8)
H/L
3,8
1,7
2,7
3,3
2
16
8
2 (5,4)
37
Cuadro III.250. Materias primas y categorías líticas del nivel VII.
Cuadro III.248. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel VII.
Nivel VII
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
VIIa
-
-
-
5
4
1
11
2
VIIb
-
-
-
0
-
1
2
1
4
VIIc
-
1
-
1
1
-
2
5
10
-
1
6 (46,1)
5 (38,4)
2
15 (65,2)
8 (34,8)
37
Total
1 (2,7)
13 (35,1)
Cuadro III.249. Categorías estructurales líticas del nivel VII.
252
23 (62,1)
23
[page-n-266]
“la pátina” el 37,8% de los valores, con un 32% de piezas
frescas, principalmente calizas, y un 10,3% de muy alteradas, incluidas las decalcificadas. Las piezas calcáreas y su
alteración característica, la decalcificación, tienen incidencia, cuya causa debemos atribuir al medio sedimentario. La
termoalteración en las piezas alcanza el 21%, valor que indica la fuerte acción del fuego. Por todo ello la alteración
silícea de la unidad VI es muy alta, y al contrario baja en las
piezas calcáreas, aunque hay que tener presente la diferente
dificultad de apreciación litológica (cuadro III.251).
rrido mayor en la longitud. La desviación típica se ajusta a
los valores anteriores y el coeficiente de dispersión acusa la
homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución
respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda para la longitud y grosor, y platicúrtica
para la anchura. El grado de asimetría de la distribución en
todas las categorías indica una concentración a la derecha
del eje (cuadro III.253).
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
40,37
31,87
13,25
1,37
3,31
23,5
Sílex
1
2
14 (60,8)
1
-
5 (21,7)
23
Mediana
38
29,5
13
1,22
2,56
13,66
Caliza
11
-
-
-
3 (21,4)
-
14
Moda
38
-
10
-
3,8
-
Total
12
2
14 (37,8)
1
3
5
37
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decalcif. Termoalt. Total
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 29,2 x 28,1 x 8,4 mm, con valor
central (mediana) de 27,5 x 25 x 7 mm. Los valores corresponden a una distribución simétrica, donde coincidirían
media, mediana y moda. El rango o recorrido entre valores
es similar para la longitud y la anchura. El coeficiente de
dispersión presenta una cierta uniformidad de los tres
primeros valores y la forma de la distribución respecto a su
apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica o puntiaguda. El
grado de asimetría de la distribución indica que todas las
categorías tienen una concentración a la derecha próxima al
eje de simetría. El peso muestra la mayor dispersión o variación, como en otros niveles (cuadro III.252).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 40,3 x 31,8 x 13,2
mm, con valor central (mediana) de 38 x 29,5 x 1,3 mm. Los
valores modales están próximos a los anteriores y es casi una
distribución simétrica. El rango entre valores tiene un reco-
9
0,83
1,83
6,84
49
21
2,53
7,56
71,62
46
34
12
1,7
5,73
64,78
15,28
12,13
3,95
0,57
1,87
21,74
Cf. V Pearson
.
INDUSTRIALES
15
68
Desviación típica
III.2.8.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
22
Rango
Cuadro III.251. Alteración de la materia prima lítica del nivel VII.
Mínimo
Máximo
38%
38%
30%
42%
56%
92%
Curtosis
0,24
-1,22
1
1,44
4,46
3,6
Cf. A. Fisher
0,96
0,17
1,04
1,24
2,02
1,86
Válidos
8
8
8
8
8
8
Cuadro III.253. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel VII.
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
29,25
28,12
8,37
1,19
3,77
10,92
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como medidas de tendencia
central una media aritmética de 32,9 x 29,4 x 10 mm, con
valor central (mediana) de 30,5 x 27,5 x 9,2 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías. El rango o recorrido entre valores es mayor en la
longitud y la desviación típica tiene una variabilidad homogénea entre la longitud y la anchura. El coeficiente de dispersión, también homogéneo para los valores comentados,
es mayor en el grosor y especialmente en el peso. La forma
de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
leptocúrtica o apuntada a excepción de la anchura, y el grado
de asimetría es positivo, con concentración de valores a la
derecha de la media.
Mediana
27,5
25
7
0,94
3,61
5,7
III.2.8.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
Moda
32
24
6
0,88
-
-
Mínimo
17
7
3,5
0,72
1,63
1,18
Máximo
54
55
16
2,86
6,83
44,58
Rango
37
48
12,5
2,14
5,83
43,4
Desviación típica
10,58
12,4
3,64
0,57
1,17
12,16
Cf. V. Pearson
36%
44%
43%
48%
41%
333%
Curtosis
0,58
0,13
0,65
3,95
0,14
3,33
Cf. A. Fisher
1,08
0,38
1,09
1,91
0,5
1,88
Válidos
16
16
16
16
16
16
Cuadro III.252. Análisis tipométrico de las lascas del nivel VII.
PRODUCIDOS
El orden de extracción de los productos configurados
tiene la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados. Hay mayor proporción de
lascas retocadas de 1º y 2º orden que no retocadas, circunstancia que se invierte en las piezas de 3º orden. La comparación de las series silícea y calcárea indica que ésta última no
posee productos retocados, lo que dificulta la comparación
(cuadro III.254).
La superficie talonar presenta un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas, con un 64% de valores, a
253
[page-n-267]
Orden
Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
-
3
11
14
Pr. retocado
3
2
3
8
Total
3
5
14
22
Cuadro III.254. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel VII.
mucha distancia de las facetadas con casi un 6%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
tiene una complejidad relevante en los talones, hecho que
tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies
diedras son exclusivas entre las facetadas y confirman la
elección mayoritaria de superficies lisas. La corticalidad en
los talones es relevante y ajustada a la búsqueda de la mayor
tipometría. La comparación de las series líticas silícea y
calcárea no indica diferencias significativas. La mayor
presencia de talones corticales silíceos obedecería a un mayor
aprovechamiento de la materia prima. Los talones más
amplios corresponden a los productos de 2º orden, circunstancia relacionada con el proceso de explotación y transformación. En general no se observan diferencias significativas
en los valores estadísticos entre productos no retocados y
retocados, posiblemente por lo reducido de la muestra.
La corticalidad es mayor entre los productos retocados y
de sílex, que puede obedecer a una búsqueda de mayor tipometría. Esta comparación de las series litológicas igualmente puede no ser significativa por lo reducido de la
muestra. Los formatos de longitud y anchura respecto del
orden de extracción indican que la mayoritaria dimensión
entre 3-4 cm (58%) se obtiene tanto de piezas con córtex que
sin él. El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 3 y 4 (53%). En todas las categorías existe un
predomino de pocos levantamientos por superficie, lo que se
explicaría por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
La cara ventral muestra que un 84% de los bulbos están
presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición en una
adecuada materia prima. Aquellos que resaltan de forma más
prominente representan un 5% y los suprimidos casi un
16%, posiblemente por su prominencia. La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un
predominio de los asimétricos con casi un 77%, frente a los
simétricos con un 13%. La principal categoría simétrica es la
triangular. La asimetría presenta en cambio la categoría
trapezoidal como dominante, con un 50% del total. Respecto
del eje de debitado, la total simetría (90º) se da en el 82% de
las piezas. La morfología de los productos revela el predominio de las formas de cuatro lados, que suponen el 42%,
seguida de la triangular (28,5%) y los gajos con un 21%.
III.2.8.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque presenta un 54% de formas escamosas, seguidas de las denticuladas con un 45% y ausente la escaleriforme. La proporción de las dimensiones aisladas de estos
254
elementos muestra que la categoría “corto” (más ancho que
largo, o igual) representa el 62%, y el medio el resto. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas
mediante las categorías entrante (57%) y profundo (28,6%),
mientras que es marginal sin modificación en un 14,2%.
Esta circunstancia indica la transformación lítica del nivel.
La delineación del filo es en un 50% recto, y convexo en un
35,7%. Los valores tipométricos bajos favorecen los filos
rectos, que precisan menos extensión para su elaboración.
Filos convexos ausentes apuntan a una mayor reutilización,
con entrada en la superficie de la pieza y presencia de filos
cóncavos. Respecto de la ubicación de los filos, éstos tienen
porcentajes mayores en el lado derecho.
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 57%,
y 36% en los lados izquierdo y derecho. La localización
respecto de la cara dorsal es mayoritaria en la categoría
directo, con presencia de inverso y alterno. Respecto de la
repartición del mismo, es exclusivo continuo en su elaboración. La extensión de las áreas de afectación del retoque es
mayormente completa (proximal, mesial y distal), aunque con
incidencia de retoque parcial que afecta a la parte proximal
del filo. Los modos o tipos de superficies retocadas tienen un
dominio bimodal de las sobreelevadas (53,3%) y simples
(33,3%), seguidas de las planas (13,3%), con ausencia de
escaleriforme en un conjunto reducido de 15 piezas.
La superficie retocada es menor en las piezas de 3º
orden y destacable en las de 2º orden. Las distintas categorías de grado vinculadas al retoque indican que la longitud
de la superficie retocada del nivel VII presenta un valor
medio de 34,6 mm, que es superior a la longitud de los
soportes no transformados (29,5 mm), y por ello la explotación es máxima en la dimensión longitud, indicando una
elección de las piezas de mayor tipometría para elaborar
retoque. La anchura retocada, con valor medio de 5,03 mm,
representa el 18% de la anchura media de los soportes,
hecho que señala una decidida elaboración de categorías
sobreelevadas frente a planas o cubrientes en la superficie.
Es decir, no se fabrican piezas planas ni la transformación
mediante el retoque tiende a ello, sino al contrario. La altura
de los frentes retocados, con valor de 6,03 mm, está próxima
al grosor medio de los soportes, que es de 8,3 mm y por
tanto representa el 72,6% de esa dimensión. Ello certifica la
búsqueda de frentes sobreelevados. Las superficies retocadas son muy similares en ambos lados, ligeramente mayor
en el izquierdo, corroborado por el índice (F/R). La transformación mediante el retoque, principalmente en altura
como se ha comentado, sólo afecta a un 18% de la proyección de la masa lítica en planta. Ello apunta a un fuerte
interés en economizar materia prima mediante una máxima
explotación volumétrica (cuadro III.255).
III.2.8.3.6. LA TIPOLOGÍA
La representación tipológica es muy reducida, apenas
ocho piezas, circunstancia que condiciona las comparaciones. Denticulados y raederas vuelven a ser los útiles
mayoritarios sin incidencia del grupo Paleolítico superior.
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor son
las puntas musterienses, que superan el 2 laminar (2,1). Res-
[page-n-268]
LF
AF
HF
Pr. ret. 2º O
43,18 4,74
6,22
Pr. ret. 3º O
15,5
5,75
Total
34,6
5,03
IF
SR
F/R
SP
IT
0,98 211,4 1,24
1804
27,5
5,5
0,96
70,7
1,86
681,3
14,9
6,03
0,97 173,9
1,4
1229
25,26
Cuadro III.255. Grado del retoque y orden de extracción del nivel
VII. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente
retocado. HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura
del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque del frente retocado. SP superficie del
producto en mm2. IT: índice de transformación.
Fracturación
Entera
Fracturada
Total
Índice
Lasca 2º O
Grado
2
1
3
-
Lasca 3º O
8
3
11
-
No retocado
10
4
14
28,57
Pr. ret. 1º O.
3
-
3
-
Pr. ret. 2º O
2
-
2
-
Pr. ret. 3º O
1
2
3
-
Retocado
6
2
8
25
Total
16
6
22
26,1
Cuadro III.256. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel VII.
pecto del orden de extracción, tanto las puntas como los
denticulados están mayoritariamente elaborados sobre
soportes corticales de 1º y 2º orden. Los valores industriales
del nivel VII presentan un reducido número de piezas líticas
como para poder elaborar los correspondientes índices y
grupos industriales. Tampoco puede ser por su tipología
ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio, aunque la
incidencia de denticulados y raederas apunte a que puede
estar en consonancia con otros niveles.
III.2.8.3.7. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel presenta unos valores
que deben ser tenidos en reserva con similar incidencia entre
productos retocados y lascas con grado de fracturación
pequeño (cuadro III.256).
III.2.8.3.8. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción no aparecen en la corta
serie, sólo un fragmento de canto. Las lascas presentan
morfología diversa, asimetría triangular (66%) y debitados
centrípeto y unipolar y preferenciales. Elaboradas en caliza
(fig. III.96, núm. 1, 2, 4 y 5), sílex (fig. III.96, núm. 6, 7 y
8) y cuarcita (fig. III.96, núm 3). Las puntas musterienses
son dos ejemplares, uno en sílex cercano a raedera convergente (fig. III.97, núm. 1) y otro también en la misma
materia que puede ser clasificado como punta Quinson (fig.
III.97, núm. 5). Las raederas diversificadas, tres ejemplares
en sílex, clasificados como raedera doble, alterna y de dorso
(fig. III.97, núm. 3 y 6). Los denticulados representan el
grupo de útiles mayoritario (33,3%) con tres piezas en sílex.
Son simples o laterales y doble (fig. III.97, núm. 2 y 4). De
no fácil separación con las raederas.
III.2.8.3. LA VALORACIÓN DEL NIVEL VII
El sedimento del nivel es característico de un ambiente
poco cálido y muy húmedo con aportación de fracción
exógena y endógena. Estas características son más tenues
que en el nivel VI y sugieren un tránsito a tiempos más rigu-
rosos y con fracción angulosa. El nivel VII fue excavado en
una superficie máxima de 6 m2. Esta extensión representa el
3% aproximadamente del área ocupacional que debió de ser
según cálculos de unos 200 m2. Por tanto es una parte
restringida de la superficie original total. Se han contabilizado un total de 160 elementos arqueológicos, lo que supone
una media de 47 restos/m3, donde los restos líticos fueron de
11/m3 y los óseos de 36/m3, considerados los primeros
mayores de 1 cm.
Centrados en la industria, la materia prima como roca de
elección y utilización es el sílex (57%) y la caliza (38%). Las
piezas calcáreas se presentan muy uniformes en textura
micrítica y coloración verdosa. Las piezas de sílex tienen un
alto grado de alteración que abarca a la casi totalidad del
conjunto, de las cuales un 22% corresponden a alteraciones
térmicas que es similar a los 32 huesos quemados (27%).
Las dimensiones tipométricas de la industria lítica son: lasca
(29,2 x 28,1 x 8,4 mm) y producto retocado (40,3 x 31,8 x
13,2 mm), que representan un valor medio de 32,9 x 29,4 x
10 mm. Así pues, un conjunto industrial lítico con valores
que superan los 3 cm para las medidas de longitud, circunstancia que puede ser debida a lo reducido de la muestra o a
la presencia de soportes calcáreos. Por todo ello, la industria
puede ser considerada de tamaño medio y con un grado de
reutilización no muy grande.
La corticalidad, morfología, simetría, características del
retoque, etc., no poseen un número de casos suficientes
como para poder evaluar cada particularidad, por ello éstas y
la representación tipológica condiciona las comparaciones
con otros niveles. Denticulados y raederas vuelven a ser los
útiles mayoritarios sin incidencia del grupo Paleolítico superior y en resumen, no se observan diferencias notorias que
puedan hablar de una cierta diferencia con los niveles inferiores y superiores.
255
[page-n-269]
Fig. III.96. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas del nivel VII.
256
[page-n-270]
Fig. III.97. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Productos retocados del nivel VII.
257
[page-n-271]
III.2.9. LOS NIVELES ARQUEOLÓGICOS VIII-XI
Los estratos VIII a XI, en el sector occidental, presentan
una potencia media de 100-120 cm. Las características
morfoestructurales son diferentes en cada uno de ellos. El
nivel VII registra las mismas características que el VI aunque
sin brechificación. El nivel VIII, con unos 20 cm de potencia, se presenta con coloración amarillenta, significativa carbonatación y recoge plaquetas pétreas. El nivel IX, de unos
50 cm, pierde la agregación de los carbonatos con abundantes limos y arcillas y también registra una incidencia de
bloques en forma de plaquetas con aristas vivas que denotan
una formación climática rigurosa. El nivel X es pétreo de
escasa potencia y formado por pequeñas lajas aristadas. El
nivel XI, con 40 cm de potencia, pierde la fracción anterior
y se presenta con una coloración rojiza y componente arcilloso principal.
Fig. III.98. Planta del yacimiento con situación de la excavación de los
nivelesVIII-XI.
Fig. III.100. Corte sagital meridional en detalle de los niveles VIII-XI.
Sector occidental.
III.2.9.1. EL ÁREA EXCAVADA DE LOS NIVELES VIII-XI
La extensión excavada se individualiza en cuatro
unidades geológicas (VIII, IX, X y XI), y cada una de ellas
en las correspondientes unidades arqueológicas o capas de
10 cm de potencia. La ausencia de material arqueológico
lítico hace no necesario el detalle de las mismas. Los
cuadros excavados corresponden a B2, D2, F2, B3, D3, F3,
A4 y B4, en total unos 8 m2 (fig. III.98, III.99, III.100 y
III.101).
Fig. III.99. Corte frontal occidental de los niveles VIII-XI. Sector occidental.
258
[page-n-272]
Fig. III.101. Superficie inicial de excavación del nivel X. Sector occidental.
III.2.9.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE LOS
NIVELES VIII-XI
Los materiales arqueológicos recuperados son exclusivamente óseos sin documentación de piezas líticas. Los
valores son muy bajos en cantidad y en relación al volumen
excavado (cuadro III.257).
III.2.9.3. VALORACIÓN DE LOS NIVELES VIII-XI
Los niveles arqueológicos VIII-XI presentan dificultades
interpretativas por la escasa extensión de la superficie excavada y una reducida presencia de materiales arqueológicos.
Esta escasa incidencia está condicionada, en especial, por la
presencia del gran bloque de visera en el nivel XI, ya que este
nivel en otros sectores del yacimiento ha proporcionado numerosos materiales. En cambio, los niveles VIII-IX (el X es
pétreo) presentan indistintamente, en cualquier sector excavado, una muy pobre presencia antrópica. El contexto sedimentario general de estos niveles es el característico de un
ambiente frío y seco (riguroso) y posiblemente se ajusta a los
máximos del frío del OIS 6. El nivel VII correspondería al
tránsito entre los momentos del OIS 5e y el OIS 6, cuyos
niveles VIII-IX serían posiblemente los más fríos de toda la
secuencia y, por tanto, la línea de costa debió sufrir una alta
Vol. m3
9,6
NRL m3
-
Lítica
-
NRH m3
5,41
Hueso (núm.)
52
NR
m3
5,41
Lítica peso gr.
-
Lítica grs./m3
-
H/L
-
Cuadro III.257. Materiales óseos por metro cúbico
de los niveles VIII-XI.
regresión; cambios que pueden haber modificado los
circuitos migratorios y el carácter de la ocupación humana.
Los niveles VIII-XI fueron excavados en una superficie
máxima de 8 m2. Esta extensión representa el 3% aproximadamente del área ocupacional, que debió de ser según cálculos de unos 200 m2. Por tanto es una parte restringida de
la superficie original total. Se han contabilizado un total de
52 elementos arqueológicos, lo que supone una media de 5,4
restos/m3, con ausencia de restos líticos.
259
[page-n-273]
III.2.10. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO XII
El estrato XII, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 60 cm, coloración amarillenta y textura
areno-limosa con abundante fracción angulosa (bloquesplaquetas). Las características morfoestructurales (color,
fracción, composición, alteración, etc.) lo definen como una
unidad litoestratigráfica, cuya sedimentación presenta como
rasgo más característico la existencia de niveles de lajas
pétreas. La excavación arqueológica en extensión se realizó
en la campaña del 2000 y previamente se realizaron dos
sondeos en los años 1989 y 1996 que afectaron a los cuadros
A4 y B4 respectivamente. Los cuadros excavados A2, A3,
A4 B2, B3, B4, D2, D3, F2, F3, entre las cotas 400-470 cm,
presentan cinco unidades arqueológicas. El abundante material óseo y lítico recuperado quedó registrado mediante
levantamiento tridimensional.
- Unidad arqueológica 5: cuadros A2/B2, A3/B3,
A4, B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
El registro arqueológico del nivel muestra la existencia
de dos áreas diferenciadas: una al W (cuadros F2 y F3) con
concentración de materiales líticos calcáreos, y otra al SE
(cuadro B2) con piezas líticas de sílex. Las piezas calcáreas
llevan asociadas un significativo número de restos óseos
III.2.10.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL XII
La extensión excavada se individualiza en cinco unidades
arqueológicas y sus correspondientes cuadros A2/B2, A3/B3,
A4, B4, D2, D3, F2 y F3 (fig. III.102, III.103, III.104, III.105,
III.106, III.107, III.108, III.109 y III.110):
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2/B2, A3/B3, A4,
B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
- Unidad arqueológica 2: cuadros A2/B2, A3/B3, A4,
B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
- Unidad arqueológica 3: cuadros A2/B2, A3/B3, A4,
B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
- Unidad arqueológica 4: cuadros A2/B2, A3/B3, A4,
B4, D2, D3, F2 y F3 (8 m2).
Fig. III.103. Corte frontal del nivel XII. Sector occidental.
Fig. III.102. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel XII.
260
Fig. III.104. Corte sagital meridional del nivel XII. Sector occidental.
[page-n-274]
Fig. III.105. Detalle del corte sagital meridional del nivel XII.
Sector occidental.
Fig. III.106. Superficie inicial de la capa 3 del nivel XII.
Sector occidental.
axiales, mientras que los correspondientes a las extremidades se reparten por todos los cuadros sin asociación significativa, salvo una ligera vinculación a las piezas silíceas.
Piezas líticas de sílex y de cuarcita ocupan un mismo
Fig. III.107. Vista del cuadro D2 con útiles asociados a maxilar de
Equus ferus.
espacio físico, por lo que su relación temporal puede ser
sincrónica.
Las coordenadas sagitales señalan igualmente la existencia de dos nítidas concentraciones. Una que corresponde a
las capas 2 y 3 en la que se aprecia la alta incidencia de los
materiales calcáreos con la asociación de restos axiales y una
menor vinculación de los correspondientes a las extremidades. La dispersión vertical indica la relación del registro con
el bloque de visera y en la misma se aprecia cómo las actividades vinculadas a la presencia de material lítico se hallan
separadas del bloque, en especial el sílex. Esta circunstancia
pudiera corresponder a una relación espacial más directa o
próxima entre el material lítico y las actividades antrópicas,
mientras que el hueso pudo ser “barrido” hacia áreas periféricas (junto al bloque), en especial el que corresponde a extremidades. Esta supuesta apreciación también se produce en las
capas 2-3 con alta presencia de material calcáreo.
III.2.10.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL
NIVEL XII
La distribución de los materiales arqueológicos en las
distintas unidades o capas muestra una concentración de
261
[page-n-275]
éstos en los cuadros orientales y meridionales. La relación
fauna/industria correspondiente al mismo espacio considerado presenta una distribución uniforme en las capas 2-4 que
se vincula con el conjunto calcáreo, mientras que la incidencia mayor (15,3) se produce en la capa 5, que corresponde a la concentración de piezas silíceas (cuadro III.258).
Capas
1
2
3
4
5
Total
Vol.
m3
0,42
0,66
0,64
0,61
1,19
3,52
NRL
m3
4,7
22,7
64
98,3
46,2
49,7
2
15
41
60
55
175
28,5
100
276,5
427,8
709,2
386,4
Lítica
NRH
m3
Hueso
12
66
177
261
844
1360
NR
14
81
241
321
899
1535
NR m3
Fig. III.108. Macroútil de caliza en el cuadro B2, capa 4 y nivel XII.
Sector occidental.
33,3
122,7
376,5
526,2
755,4
436
Lítica peso gr.
285
408
2960
2626
4247
10526
Lítica grs./m3
678,6
618,2
4625
4305
3569
2990
H/L
6
4,4
4,3
4,3
15,3
7,7
Cuadro III.258. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel XII. NRL: número de restos líticos.
NRH: número de restos óseos. H/L: relación hueso/lítica.
III.2.10.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Fig. III.109. Incisivos de équido asociados a percutor de caliza en el
cuadro F3, capa 5 y nivel XII. Sector occidental.
Fig. III.110. Detalle de maxilar de Equus ferus asociado a percutor y
lascas de caliza.
Nivel XII
Categoría
Número
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Percutor
Canto
Núcleo
III.2.10.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial muestra un bajo porcentaje de
elementos de producción respecto de los producidos. Por
ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido de forma cuantitativa importante
en el yacimiento. Sin embargo, la existencia de un porcentaje cercano al 38% de restos de talla puede enmascarar un
gran agotamiento de elementos nucleares y hace ser prudente al respecto. Entre los elementos producidos es lógica la
primacía de los pequeños productos frente a los configurados, aunque no muy alta, y en éstos, el alto valor de los no
retocados apunta a una actividad no exhaustiva de transformación. La comparación de las series litológicas silícea y
calcárea indica que ésta última posee un mayor número de
elementos configurados, y entre éstos, las lascas representan
el 89%. Es decir, una decidida elaboración de productos
líticos con filos vivos donde el retoque es poco buscado y
sólo está presente en el 11% de las piezas calcáreas. Los
índices de producción, configuración y transformación
presentan diferencias respecto de las capas 2, 4 y 5, circunstancia detectada por otros valores (cuadros III.259 y III.260).
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Total
Pr. retocado
7
7
11
7
7
18
52
66
(28)
(28)
(44)
(21,8)
(21,8)
56,25)
(44,1)
(55,9)
175
%
25 (14,28)
32 (18,28)
Cuadro III.259. Categorías estructurales líticas del nivel XII.
262
118 (67,42)
175
[page-n-276]
Sílex
Caliza
Media
IP
50
2,95
14,1
IC
0,28
0,28
3,1
ICT
6,8
0,69
1,32
Cuadro III.260. Índices estructurales de las series litológicas
del nivel XII. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
el 6,1%, porcentaje bajo cuya causa debemos atribuir al
medio sedimentario. La termoalteración en las piezas está
ausente y no se ha detectado la presencia de fuego en ningún
elemento del registro arqueológico. La alteración de la unidad
XII representa más de un tercio del conjunto estudiado
(32,6%), y especialmente el 94% del sílex, circunstancia que
condiciona el análisis traceológico (cuadro III.262).
III.2.10.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
III.2.10.3.2. LA MATERIA PRIMA
La litología
La materia prima utilizada corresponde a tres categorías: sílex, caliza y cuarcita. A efectos arqueológicos, sólo
las dos primeras tienen relevancia y son las categorías a
considerar en los cálculos correspondientes. La caliza, en el
nivel XII, con porcentaje medio del 65%, es la roca de elección y utilización. El sílex está presente especialmente entre
los productos configurados retocados, lo que indica que es
una roca de elección para el retoque. La caliza se presenta
poco diversificada, mayoritariamente de coloración verde
(87%) y crema (10%). Las calizas son todas micríticas a
excepción de tres ejemplares de composición sabulosa que
pueden corresponder a materia prima de la propia roca en la
que se abre el yacimiento (cuadros III.261 y III.262).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 52% de los valores, con 26% de muy alteradas
y sólo un 5,7% de piezas frescas. En las piezas calcáreas, su
alteración característica, la decalcificación, está presente en
Los núcleos identificados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 74,1 x 55,7 x 39,2
mm, con valor central (mediana) de 68 x 53 x 42 mm. Los
valores modales son poco significativos debido a lo reducido
de la muestra. El rango entre valores es similar para la
longitud y la anchura, y la desviación típica vuelve a mostrar
esta condición. El coeficiente de dispersión indica una
homegeneidad entre los tres valores. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es platicúrtica
para la longitud y la anchura, y leptocúrtica para el grosor
por los valores positivos. El grado de asimetría de la distribución, a izquierda o derecha, de todas las categorías consideradas (longitud, anchura, grosor) tiene una asimetría negativa con mayor concentración de valores a la izquierda de la
media (cuadro III.263).
Los restos de talla son siete piezas que presentan como
medidas de tendencia central una media aritmética de 33,8 x
19,8 x 12,3 mm, con valor central (mediana) de 38 x 21 x 14
mm. El rango entre valores es corto en las tres dimensiones
longitud, anchura y grosor. La desviación típica muestra la
uniformidad de todas las categorías. El coeficiente de
dispersión posee una cierta uniformidad entre las categorías.
La forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es platicúrtica para la longitud y la anchura, y
leptocúrtica para el grosor. El grado de asimetría de la distribución, respecto de su media, indica en todas las categorías
una concentración a la izquierda.
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 35,7 x 32,1 x 10,9, mm con valor
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Percutor/canto
-
14
-
14
Núcleo
1
10
-
11
Resto talla
1
6
-
7
Debris
3
4
-
7
P. lasca
7
10
1
18
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
39,2
1,37
1,97
227,8
Lasca
5 (9,6)
42 (80,7)
5 (9,6)
52
Media
74,1
55,7
Pr. retocado
34 (51,5)
29 (43,9)
3 (4,5)
66
Mediana
68
53
42
1,32
1,95
194,2
Total
51 (29,1)
115 (65,7)
9 (5,1)
175
Moda
89
-
42
-
-
-
Mínimo
40
24
18
1,02
1,4
23,04
Máximo
104
87
58
1,74
3,22
538,9
Rango
64
63
40
0,72
1,82
515,8
Desviación típica
21,29
18,63
11,91
0,22
0,55
151,84
Cuadro III.261. Materias primas y categorías líticas del nivel
arqueológico XII.
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decalc. Termoalt. Total
Sílex
3
4
40
4
-
-
51
Caliza
108
-
-
-
7
-
115
Cuarcita
9
-
-
-
-
-
9
Total
120
4
40
4
7
-
Cf. V Pearson
.
28%
33%
30%
16%
28%
67%
Curtosis
-0,87
-0,26
0,16
-0,7
1,08
0,5
Cf. A. Fisher
-0,11
-0,02
-0,64
0,31
1,08
0,66
Válidos
11
11
11
11
11
11
175
Cuadro III.262. Alteración de la materia prima lítica del nivel XII.
Cuadro III.263. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel XII.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
263
[page-n-277]
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
32,1
10,9
1,42
4,15
36
29
10
1,1
3,5
12,1
Moda
36
22
10
1
4
1,74
Mínimo
8
8
3
0,28
1,33
0,18
Máximo
90
71
43
3,12
11,4
82
63
40
2,84
10,1
329,5
Desviación típica
16,34
15,02
7,47
0,51
2,07
50,8
Cf. V. Pearson
44%
46%
68%
36%
53%
174%
Curtosis
1,04
0,44
5,36
2,1
2,38
25,19
Cf. A. Fisher
0,81
0,90
1,81
1,06
1,41
4,57
Válidos
52
52
52
52
52
IC
Peso
35,3
13,5
1,2
3,24
38,5
34,5
31,5
12
1,1
2,87
11,92
Moda
30
22
7
1,25
3
9,5
Mínimo
11
12
3
0,34
1,21
1,5
Máximo
117
115
39
2,69
8,75
629,7
Rango
106
103
36
2,35
7,54
628,2
Desviación típica
18
18,25
7
0,48
1,52
81,52
Cf. V Pearson
.
46%
51%
52%
40%
47%
211%
Curtosis
4,1
4,4
1,6
0,56
5,86
43,62
Cf. A. Fisher
1,47
1,69
1,06
0,83
1,89
6,1
Válidos
66
66
66
66
66
66
Cuadro III.265. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel XII.
Los valores tipométricos de la materia prima indican
que las mayores dimensiones pertenecen a las calizas en
todas las categorías, seguidas de las cuarcitas, de las que se
desconocen los núcleos. Por último el sílex es la materia que
presenta unos valores más bajos con ausencia de núcleos en
esta materia (cuadro III.266).
Núcleo
Lasca
S
Ca
Cu
S
Ca
Prod. Retocado
Cu
S
Ca
Cu
Media
L
-
77,5
-
28,5 38,14 33,4 27,4 52,7
-
A
-
58,9
-
17,9 34,64 25,1 25,7 46,7
-
G
-
41,1
-
5,1 11,77 9,9
9,5
18,3
-
8,3
75,6
-
52
-
44
-
P
-
248,3
-
3,8 31,24 13,7
L
-
75
-
24
38
A
-
53,5
-
20
31
22
25
G
-
42,5
-
4
10
9
10
P
-
202,8
-
2,53 14,62 9,72 6,93
L
-
24%
-
36% 67% 39% 29% 33%
-
A
-
27%
-
27% 45% 37% 30% 43%
-
G
-
26%
-
49% 65% 66% 37% 40%
-
P
-
57%
-
1% 177% 126% 60% 179%
-
329,7
Rango
IA
38,8
26,92
Mediana
Gr.
Mediana
29,5 27,5
18
-
49
-
52
Cuadro III.264. Análisis tipométrico de las lascas del nivel XII.
264
Cf. Pearson
35,7
Long. Anch.
Media
L
-
-0,05
-
1,33 0,68 1,53 0,08 1,65
-
A
-
0,25
-
-0,76 0,63 0,06 0,64 1,28
-
G
-
-0,89
-
1,82 1,81
-
P
-
0,76
-
1,65 4,18 1,94 0,82 4,45
Válidos
-
10
-
Cf. Fisher
Media
Pr. Retocado
Mediana
central (mediana) de 36 x 29 x 10 mm. Los valores tienen
casi una distribución simétrica donde coincidirían media,
mediana y moda. El rango entre valores es similar para
longitud y anchura y difiere en grosor. El coeficiente de
dispersión muestra una acusada uniformidad de la longitud
y anchura. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica en todas las
categorías. El grado de asimetría de la distribución en todas
las categorías indica una concentración a la derecha próxima
al eje de simetría. El peso no muestra una gran dispersión o
variación como en otros niveles (cuadro III.264).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 38,8 x 35,3 x 13,5
mm, con valor central (mediana) de 34,5 x 31,5 x 12 mm.
Los valores modales están próximos a los anteriores y es
casi una distribución simétrica, con mayor distancia para la
longitud. El rango entre valores presenta un recorrido
similar en longitud y anchura. La desviación típica muestra
una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de
dispersión acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis)
es ligeramente leptocúrtica en las tres categorías y mayor en
la anchura. El grado de asimetría de la distribución en todas
las categorías indica una concentración a la derecha y
próxima al eje de simetría (cuadro III.265).
El conjunto lítico con medidas superiores a 10 mm ofrece como tendencia central una media aritmética de 38,9 x
33,3 x 14,9 mm, con valor central (mediana) de 36 x 27 x 12
mm. Los valores modales separados de la media acusan la
variabilidad de las categorías. El rango o recorrido entre
valores es similar para la longitud y la anchura. La desviación típica tiene una variabilidad homogénea entre la
longitud y la anchura. El coeficiente de dispersión, también
homogéneo para los valores comentados, es mayor en el
grosor y especialmente en el peso. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente
leptocúrtica o apuntada, y el grado de asimetría es positivo,
con concentración de valores a la derecha de la media.
Total
10
5
42
52
0,9
5
0,42 0,42
34
29
-
64
Cuadro III.266. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel XII. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
[page-n-278]
III.2.10.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los percutores y los cantos
Los cantos son siete ejemplares elaborados en caliza
micrítica de color verde. Cuatro de ellos presentan señales o
marcas de actividad, bien pequeños piqueados de percusión
o algún somero levantamiento. Los tres restantes pueden ser
considerados manuport. Los percutores elaborados en caliza
esparítica (cristalina) muestran valores casi idénticos a los
cantos que se han obtenido de reconstruir sus supuestas
dimensiones. Sólo uno ofrece claras señales de actividad de
talla lítica. La vinculación de estos elementos al troceado de
los restos óseos se presenta como muy probable (cuadro
III.267).
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos a través de los negativos dejados en éstos indican
que prácticamente todos los elementos producidos y configurados tienen unas dimensiones superiores a 4 cm, con los
valores más altos de 6 a 8 cm que representan una media del
90% (cuadro III.268).
La morfología de los elementos producidos tiene una
mayoría de formas con cuatro lados, ligeramente mayores
las lascas largas que las cortas. La ausencia de formas con
tres lados o triangulares indica que no se buscan productos
apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase
de explotación de los núcleos, la mayoría están explotados.
Los planos de percusión observados en los núcleos son una
muestra reducida pero que evidencia la presencia de facetado. La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos apunta a una mayor utilización de varias superficies
o caras. La dirección del debitado en la superficie correspondiente muestra un predominio de centrípetas. La dirección de las superficies de preparación confirma los valores
centrípetos (cuadro III.269).
III.2.10.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
presenta la lógica proporción ascendente de elementos en su
orden de extracción. Una característica a señalar es la mayor
elección de soportes amplios para su transformación en retocados, en especial en los productos silíceos. Hay mayor
proporción de lascas retocadas de 2º orden (37%) que no
retocadas (32%), circunstancia que se invierte en las piezas
de 3º orden o ausentes de córtex, aunque estas diferencias no
son muy significativas (cuadro III.270).
L
G
Peso
Entera
Fracturada
Marcas
Sin Marcas
Total
73,3
Canto
A
63,1
43,3
318
5
2
4
3
7
Percutor
71,3
61,8
53,5
316
1
6
2
1
7
Total
72,3
62,4
48,5
317
6
8
6
4
14
Cuadro III.267. Análisis tipométrico y marcas de utilización en cantos y percutores del nivel XII. L: longitud. A: anchura. G: grosor.
Fases Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Unifacial/Centrípeto
-
-
2
-
2
UNIFACIALES
-
-
2
-
2
Bifacial/Unipolar
-
1
-
-
1
Longitud
≥70-79
60-69
50-59
≤40-49
Total
Testado
-
-
-
-
-
Bifacial/Ortogonal
-
-
1
-
1
-
-
2
-
2
1
3
-
4
Inicial
-
-
-
1
1
Bifacial/Centrípeto
Explotado
4
3
-
-
7
BIFACIALES
-
Agotado
-
-
-
-
-
MULTIFACIALES
-
-
2
-
2
Total
-
1
7
-
8
Total
4
3
-
1
8
Anchura
≥70-79
60-69
50-59
≤40-49
Total
Testado
-
-
-
-
-
Inicial
-
-
-
-
-
O. Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Explotado
3
1
3
1
8
Lasca
5
16 (32,6)
28 (57,1)
49
Cuadro III.269. Fases de explotación de los núcleos del nivel XII.
Agotado
-
-
-
-
-
Pr. retocado
6
25 (37,3)
36 (53,7)
67
Total
3
1
3
1
8
Total
11
41
64
116
Cuadro III.268. Formatos de longitud y anchura de los núcleos según
la fase de utilización del nivel XII.
Cuadro III.270. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel XII.
265
[page-n-279]
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un predominio de las
plataformas preparadas planas y lisas con un 63% de valores, a mucha distancia de las facetadas con casi un 5%. La
mayor elaboración de los productos configurados de 3º orden no muestra una complejidad en los talones, hecho que
tampoco sucede con los productos retocados. La corticalidad
en los talones es relevante (21%) y ajustada a la búsqueda de
la mayor tipometría. Las superficies suprimidas (6,7%)
corresponden a piezas transformadas mediante el retoque.
La comparación de las series líticas silícea (28%) y calcárea
(13%) indica que la mayor presencia de talones corticales
silíceos obedece a un mayor aprovechamiento de esta
materia prima (cuadro III.271).
Los talones más amplios corresponden a las lascas de 3º
orden y a los productos retocados de 2º orden, circunstancia
relacionada con el proceso de explotación y transformación.
Esta circunstancia varía en función de la materia prima utilizada. En general no se observan diferencias importantes en
los valores estadísticos entre productos no retocados y retocados, aunque éstos últimos tienden a ser mayores, es decir,
el retoque se ejerce sobre piezas amplias. La comparación de
talones de las series líticas silícea y calcárea señala que las
dimensiones de ésta última son mucho mayores (20 x 9 mm)
que las de la silícea (9 x 4 mm) (cuadro III.272).
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 2º O
15,28
4,14
83
3,52
2,49
99º
6
Lasca 3º O
14,1
5,15
89,82
3,97
2,23
103º
29
Pr. ret. 2º O
7
6
42
1,17
1,5
115º
1
Pr. ret. 3º O
20,37
6,87
162,12
3,09
1,45
109º
8
Total
15,23
5,34
138,67
1,23
2,10
102º
44
Cuadro III.272. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel XII. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice de
alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Grado
Corticalidad
2
3
3
-
1
-
4
25
7
4
1
5
17
Cu
2
2
-
1
-
3
28
12 (23,1)
4 (7,7)
3
5
24
Si
16
10
3
2
3
18
Ca
Lasca
1
1
Ca
Pr. retocado
0
Si
18
5
4
1
1
11
Cu
2
-
-
-
1
1
36
Total
La corticalidad
La corticalidad no ofrece diferencias entre los productos
retocados y no retocados, representando una proporción
pequeña (0-25% de córtex) para todos los elementos producidos. Respecto de su ubicación, el 71% de los productos
poseen córtex en un lado, y el 29% en más lados. La materia
prima no presenta una variación significativa en esta cuestión, pero nuevamente hay que recordar la baja proporción
de piezas (cuadro III.273).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria longitud entre 2-4
cm (54,9%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, hecho que se repite para la anchura
(cuadro III.274).
4
15
7
3
5
30
6
10
54
64
27 (40,9) 11 (16,6)
Cuadro III.273. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel XII.
≥60-69
Longitud
50-59
40-49
≤30-39
Total
Corticalidad <50%->50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca 1º O
0
0
0-1
0
1
Pr. ret. 1º O
-
-
0-1
0
1
Lasca 2º O
2-1
4-2
2-5
8-0
24
Pr. ret. 2º O
2-3
1-0
5-1
10 - 3
25
Total
Superficie
Cortical
5-2
7-8
18 - 3
51
≥60-69
50-59
40-49
≤30-39
Total
Lasca 2º O
3-0
0-3
2-1
11 - 4
24
Pr. ret. 2º O
2-3
1-0
5-1
10 - 3
25
Total
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1 y 2 (44%). Destaca la particularidad de los
4-4
Anchura
5-3
1-3
7-2
21 - 7
51
Cuadro III.274. Grado de corticalidad de los formatos de longitud y
anchura en los productos configurados del nivel XII.
Plana
Facetada
Ausente
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
Lasca 2º O
6
13
1
-
-
1
-
21
Lasca 3º O
-
18
5
-
-
-
-
23
Pr. ret. 2º O
13
5
1
1
-
-
4
24
Pr. ret. 3º O
-
11
2
1
2
1
2
19
19
47
9
2
2
4
6
Total
19 (21,3)
56 (62,9)
4 (4,5)
10
Cuadro III.271. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel XII.
266
89
[page-n-280]
productos retocados de 3º orden con dominio de la categoría
3-4 (44%) sobre la de 1-2 aristas (32%). Sin embargo, en
todas las categorías existen pocos levantamientos por superficie, circunstancia que se explicaría por la búsqueda de la
máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral posee mayoría de bulbos nítidos, causa
motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado
su buena definición en una adecuada materia prima. Aquellos que resaltan de forma más prominente representan casi
un 18% y los suprimidos un 6%, probablemente por su
prominencia. Respecto del orden de extracción se aprecia
una mayor presencia de bulbos marcados en los elementos
retocados respecto de las lascas; ello se vincula a una mayor
tipometría de los primeros productos. También es significativa la categoría de bulbo suprimido entre los productos retocados (cuadro III.275).
Grado
70º-80º
90º
100º-130º
Total
Lasca 2º O
2
16
1
19
Lasca 3º O
3
19
1
23
Pr. ret. 2º O
2
19
1
22
Pr. ret. 3º O
1
23
2
26
Total
8
77 (85,5)
5
90
Cuadro III.277. Ángulo de debitado del nivel XII.
Marcado
10
2
8
20 (18,01%)
extracción se observa el predominio de las cuadrangulares
en las fases más avanzadas de la cadena operativa y los gajos
entre las piezas con córtex. Hay pues una elección por un
lado de lascas con cuatro lados y sección triangular en los
elementos configurados. Los gajos son muy representativos
en las piezas corticales ya que suponen el 64% de la
muestra. La morfología técnica indica una similar presencia
de piezas desbordadas en ambos lados cuya incidencia es de
25%, y un 5% de piezas sobrepasadas. La comparación de
las series líticas silícea y calcárea muestra que las primeras
no presentan elementos sobrepasados, con incidencia de las
desbordadas en sílex (26%) y en caliza (34%).
Suprimido
2
1
4
7 (6,3%)
III.2.10.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
Total
41
8
62
111
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
29
5
50
84 (75,67%)
RETOCADOS
Cuadro III.275. Características del bulbo según la materia prima
del nivel XII.
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados muestra un predominio de los asimétricos con un 81%,
frente a los simétricos con un 19%. La principal categoría
simétrica es la trapezoidal, muy próxima de la triangular y la
convexa. La asimetría presenta la categoría triangular como
dominante, con un 45% del total. La sección trapezoidal
asimétrica se vincula mejor con los productos retocados de
3º orden. Respecto del eje de debitado, la total simetría (90º)
se da en el 85% de las piezas. La comparación de las series
líticas silícea (15,3%) y calcárea (24%) indica que ésta última es más simétrica (cuadros III.276 y III.277).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados que suponen el 50% de la
muestra, seguida de los gajos (31%) y la triangular (7,9%),
el resto es menos significativo. Respecto del orden de
El retoque
El retoque presenta un 57% de formas denticuladas,
seguidas de las escamosas con un 40% y un 2,3% de escaleriformes. La proporción de las dimensiones señala que la
categoría “corto” (más ancho que largo, o igual) representa
el 85,3%, igual de largo que ancho (medio) un 14,7%, y
están ausentes el largo y laminar. La extensión del retoque
afecta modificando las piezas mediante las categorías
entrante (39,7%) y profundo (14,1%), mientras que es
marginal sin modificación en un 39,7%. La comparación
de las series líticas silícea y calcárea indica que ésta última
presenta valores de gran predominio de la morfología
denticulada, con ausencia de la escaleriforme y de la escamosa. En resumen, una baja presencia de los retoques más
complejos y extendidos en la serie calcárea. Respecto de la
proporción, los valores “corto” son altos en la serie calcárea como corresponde a un retoque más marginal. La serie
silícea presenta un mayoritario retoque entrante (cuadro
III.278 y III.279).
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
1
3
-
7
4
-
15
Lasca 3º O
-
3
3
5
4
-
15
Pr. ret. 2º O
1
-
-
16
8
1
26
Pr. ret. 3º O
3
-
1
8
11
-
23
5
6
4
36
27
1
Total
15 (18,9)
64 (81)
79
Cuadro III.276. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel XII.
267
[page-n-281]
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 63% recto, cóncavo
en un 22% y convexo en el 6,7%. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen porcentajes similares en los lados
derecho e izquierdo (41,5% y 39,6%), donde vuelven a ser
mayoritarios los rectos, independientemente de su situación.
Únicamente es reseñable que los filos transversales (18,8%)
presentan una incidencia alta de cóncavos (40%), hecho que
apunta a que este tipo de piezas están agotadas en mayor
proporción que las laterales (cuadro III.280).
La ubicación del frente de retoque
La localización respecto de la cara dorsal es mayoritario,
con un 64,6%, en la categoría directo, y un 10,7% inverso, al
que habría que sumar casi un 17% de alterno. La repartición
del mismo es casi exclusivo continuo en su elaboración
(92,8%). La extensión de las áreas de afectación del retoque
muestra que este es completo (proximal, mesial y distal) en
el 60,8% de las piezas y parcial en el 39,1%. Esta parcialidad
afecta mayoritariamente a la mitad distal en un 37%, y a la
mitad proximal en un 22,2%, circunstancia relacionada con
la búsqueda de un apuntamiento más o menos aguzado
(22,2%) (cuadro III.281 y III.282).
Los modos de retoque
Los modos o tipos de superficies retocadas presentan un
dominio de las simples (87,5%), seguidas de las sobreelevadas (40,6%), y a distancia el resto. La comparación de las
series líticas silícea y calcárea señala la ausencia de los
modos plano y escaleriforme en las piezas calcáreas y el alto
dominio bimodal del retoque simple y sobreelevado en las
mismas (cuadro III.283).
Proporción
Corto
Medio
Largo
Lam.
Total
Serie silícea 2º O
15
6
-
-
21
Serie silícea 3º O
16
2
-
-
18
Serie silícea
31 (79,4)
8 (20,5)
-
-
39
Serie calcárea 2º O
10
1
-
-
11
Serie calcárea 3º O
17
1
-
-
18
Serie calcárea
27 (93,1)
2 (6,9)
-
-
29
Total
58 (85,3)
10 (14,7)
-
-
68
Cuadro III.278. Proporción del retoque de las series litológicas
del nivel XII.
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Sin.
Total
Serie silícea 2º O
13
4
5
1
23
Serie silícea 3º O
14
8
-
1
23
Serie silícea
27 (58,7)
12 (26)
5 (10,8)
2
46
Serie calcárea 2º O
13
1
-
2
16
Serie calcárea 3º O
16
7
1
3
27
29 (67,4)
8
Serie calcárea
Total
56 (62,9) 20 (22,4)
1
5
43
6 (6,7)
7
89
Cuadro III.280. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción de las series litológicas del nivel XII.
Los útiles retocados indican que la mayoría de ellos se
elaboran con retoque simple y sobreelevado, en este orden,
aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque simple es más utilizado en las raederas laterales y denticulados,
en cambio el sobreelevado afecta especialmente a raederas
transversales. Los retoques planos y escaleriformes son muy
minoritarios (cuadro III.284).
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción señalan que la
longitud, anchura y altura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría. La superficie retocada muestra que ésta es menor
en las piezas de 3º orden. La relación existente entre las
posibilidades de extensión del retoque y la dimensión elaborada apunta a que conforme avanza la extracción y elaboración del retoque, éste se centra más en entrar en la pieza que
en alcanzar su máxima longitud, que se produce en los
productos de 2º orden. Las posibilidades de transformación
de los soportes mediante el retoque indican que son los de 2º
orden los que tienen una mayor posibilidad dimensional
(cuadro III.285).
La comparación de las series líticas silícea y calcárea
señala para ésta última que los grados de retoque son
mayores en la longitud, como corresponde a su mayor tipometría. La anchura y la altura del retoque tienen valores
similares a las silíceas, como corresponde a piezas menos
elaboradas. Circunstancia que se aprecia claramente en el
más bajo índice de transformación de las piezas calcáreas.
Extensión
Muy Marginal
Marginal
Entrante
Profundo
Muy Profundo
Total
Serie silícea 2º O
3
2
12
5
-
22
Serie silícea 3º O
2
7
10
2
-
21
Serie silícea
5 (11,6)
9
22 (51,1)
7
-
43
Serie calcárea 2º O
5
-
4
2
4
15
Serie calcárea 3º O
6
6
5
2
1
20
Serie calcárea
11 (31,4)
6
9 (25,7)
4
5
35
Total
16
15
31 (39,7)
11 (14,1)
5
78
Cuadro III.279. Extensión del retoque de las series litológicas según el orden de extracción del nivel XII.
268
[page-n-282]
Posición
Localización
Lat. izq.
Lat. dcho.
Transv.
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
2º O
15
19
6
19
1
2
6
1
29
3º O
21
22
10
23
6
-
5
2
36
Total
36
41
16
42 (64,6)
7 (10,7)
2
11 (16,9)
3
65
Cuadro III.281. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel XII.
Repartición
Continuo
Discont.
P
PM
M
MD
D
T
2º O
32
3
1
3
8
1
3
-
19
3º O
33
2
2
-
3
1
3
-
23
65
5
3
11
2
6
-
(92,8)
(7,2)
Total
Parcial
3
6 (24)
Completo
11 (44)
Total
8 (32)
25 (37,3)
42 (62,7)
Cuadro III.282. Repartición del retoque según el orden de extracción del nivel XII.
P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial. MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
Categorías
Simple
Plano Sobreelev. Escalerif.
Total
Serie silícea
21 (47,7)
2
20 (45,4)
1
44
Serie calcárea
33 (86,8)
-
5 (13,1)
-
38
Cuadro III.283. Modos del retoque de las series litológicas
del nivel XII.
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple Plano Escal. Total
6/7. Punta musteriense
1
-
-
-
1
9/11. Raedera lateral
2
4
1
-
7
12/20. Raedera doble/converg.
3
2
-
1
6
21. Raedera desviada
4
8
1
-
13
22/24. Raedera transversal
3
-
-
-
3
29. Raedera alterna
1
5
-
-
6
34/35. Perforador
1
3
-
-
4
42/54. Muesca
1
1
-
-
2
43. Útil denticulado
5
25
-
-
30
45/50. Lasca con retoque
-
4
-
-
4
Cuadro III.284. Modos del retoque de la lista tipológica del nivel XII.
Igualmente la relación entre el filo vivo y el filo retocado
indica que son especialmente las lascas de 3º orden de
calizas las que no se retocan. Las distintas categorías de
grado vinculadas al retoque en las unidades arqueológicas
indican que no existen diferencias significativas en las
mismas. Los índices del grado de retoque señalan que la
longitud retocada decrece hacia las últimas capas, así como
la superficie. La relación filo/retoque es mayor en las
primeras capas como corresponde a un conjunto, en este
caso calcáreo, menos transformado por el retoque. La
longitud de la superficie retocada del nivel XII presenta un
valor medio de 27,9 mm que se ajusta a la longitud de los
soportes no transformados. Es decir, un 98% en el sílex y
un 73% en la caliza. La anchura retocada, con valor medio
de 2,6 mm que representa el 9% de la anchura media de los
soportes, vuelve a mostrar las diferencias litológicas. Lo
mismo sucede con la altura. Las superficies retocadas son
muy similares en ambos lados, corroborado por el índice
(F/R), aunque ligeramente mayor en el derecho. La transformación mediante el retoque sólo afecta a un 8,3% de la
proyección de la masa lítica en planta (cuadro III.286).
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Serie silícea 2º O
23,96
2,81
4,46
0,78
75,4
2,24
744,5
16,5
27
Serie silícea 3º O
24
2,29
3,11
0,82
57,7
1,24
641,6
14,5
22
Serie silícea
23,9
2,57
3,85
0,79
67,4
1,79
698,2
15,6
49
Serie calcárea 2º O
48,62
3,96
5,53
1,23
271
1,6
3726
6,98
16
Serie calcárea 3º O
30,79
2,05
2,15
0,99
92,4
4,91
224
4,13
20
Serie calcárea
38,7
2,9
3,6
1,1
171,7
3,4
1780
5,4
36
Total
27,9
2,6
3,5
0,92
84,1
2,5
1557
11,3
85
Cuadro III.285. Grado del retoque y orden de extracción del nivel XII. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado. HF:
altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/R: relación
filo/retoque. SP superficie del producto en mm2. IT: índice de transformación.
269
[page-n-283]
Grado
2
3
4
5
Total
LFi
45
23,6
22
26,5
25,34
LFd
40,25
47,16
28,6
34,07
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Total
1. Lasca levallois típica
-
2
2
37,81
6. Punta musteriense
1
-
1
LFt
-
35
23,5
18
24,1
9. Raedera simple recta
3 (8,8)
-
3
LF
41,83
37,49
24,2
29,76
27,96
10. Raedera simple convexa
3 (8,8)
1
4
AFi
6
1,93
2,9
2
2,62
13. Raedera doble recto-convexa
1
-
1
AFd
4,5
2,95
2,8
2,38
2,89
14. Raedera doble recto-cóncava
1
-
1
AFt
-
3,5
2,68
1,75
2,67
18. Raedera convergente recta
1
-
1
AF
5
2,63
2,78
2,26
2,69
21. Raedera desviada
6 (17,6)
1
7 (10,3)
HFi
6
3,3
3
4,25
3,67
23. Raedera transversal convexa
3 (8,8)
-
3
HFd
4,75
6,12
2,62
3,65
4,35
29. Raedera alterna
4 (11,7)
1
5 (7,3)
HFt
-
5
3,37
1,75
3,37
34. Perforador típico
2
-
2
HF
5,16
5
3,08
3,74
3,53
38. Cuchillo de dorso natural
-
5 (14,7)
5 (7,3)
IF
0,98
0,72
1,09
0,82
0,92
42. Muesca
-
2
2
SRi
345
51,7
85
73,8
89,44
43. Útil denticulado
8 (23,5)
16 (47,1)
24 (35,3)
45/50. Lasca con retoque
-
4 (11,7)
4
56. Rabot
-
1
1
34
34
68
SRd
192,7
257
84,5
76,4
149,32
SRtr
-
145
76
29
78,2
SR
243,5
171,95
80,77
71,6
84,1
F/Ri
1,04
7,22
2,02
2,79
3,55
F/Rd
1,1
1,27
1,44
1,17
1,25
F/Rtr
-
1,67
3
2,9
Total
2,88
Cuadro III.287. Lista tipológica del nivel XII.
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
80,2
-
-
2
F/R
1,08
3,48
2,34
1,96
2,52
Lasca levallois
2
1,1
3,8
SP
1462
2147
1442
1496
1557
Raedera simple
6
1,27
4,14
16
-
4
1
IT
18,64
10,39
10,18
9,72
11,32
Raedera transversal
3
0,56
3,45
9,6
1
-
1
Raedera dos frentes
3
1,2
3,46
10,2
2
3
-
Raedera desviada
7
0,98
3,72
21,9
-
1
6
Raedera alterna
5
1,42
2,95
16,9
-
2
3
Perforador
3
1,22
4,08
3,4
-
1
2
Cuch. de dorso
5
1,12
2,62
99,3
-
4
1
Denticulado
26
1,29
3,5
38,3
2
7
17
Cuadro III.286. Grado del retoque por unidad arqueológica
del nivel XII.
III.2.10.3.7. LA TIPOLOGÍA
Las raederas simples presentan la misma proporción de
rectas y convexas, porcentualmente un 8,4% del total. Las
raederas dobles y convergentes, es decir los filos dobles,
tienen baja incidencia con un 5,7%, a excepción de las
raederas desviadas que, junto con las alternas, son mayoritarias. Los raspadores y buriles están ausentes y los perforadores, con el 4,2%, son poco significativos. Las muescas
tienen casi nula presencia y los útiles denticulados representan la categoría predominante con un 36,6%. De reseñar
es la presencia de los cuchillos de dorso. La comparación de
las series líticas silícea y calcárea indica para ésta última que
el morfotipo denticulado es la gran elaboración calcárea
(cuadro III.287).
Los índices tipométricos
Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor
son las raederas alternas, simples y los denticulados; a pesar
de ello no alcanzan el 2 laminar. El orden de extracción en
los denticulados corresponde mayoritariamente al 3º orden,
hecho que contrasta con las raederas simples, que presentan
un igual número de elementos corticales (cuadro III.288).
270
Cuadro III.288. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel XII.
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales ofrecen un muy bajo índice
levallois (0,02), lejos de la línea de corte establecida en 13
para poder ser considerado de muy débil debitado levallois.
El índice laminar de 10 se sitúa en la consideración de
medio, entre 8 y 12. El índice de facetado, de 0,04, también
está por debajo del 10 estimado para definir la industria
como facetada. Las agrupaciones de categorías industriales
indican que el índice levallois tipológico (2,8) está muy
distante del 30 considerado para asignar conjuntos de facies
levallois. El Grupo II (32,4) y los índices esenciales de
raedera con valor de 36,5 estiman su incidencia como
bastante débil, sin alcanzar la consideración de media, entre
40 y 50. El particular índice charentiense de 8,5 está lejos
del 20 y permite estimar este conjunto como no charen-
[page-n-284]
tiense. El Grupo III, formado por perforadores presenta un
índice esencial de 4,2, definido como muy débil al no
alcanzar el 5. Por último el Grupo IV, con un índice de 36,6,
se define como muy alto al superar el límite 35. Por tanto y
en resumen, el nivel XII de Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos del Paleolítico medio de
denticulados sobre lascas, con presencia media de raederas y
baja incidencia de útiles del grupo Paleolítico superior
(cuadro III.289).
Fracturación
Entera
Fractur.
Total
Índice
Canto
5
2
7
28,6
Percutor
2
5
7
71,4
10
1
11
9,1
22
2
24
8,3
Lasca 3º O
22
6
28
21,4
No retocado
44
8
52
15,3
Pr. ret. 2º O
Índices Industriales
Núcleo
Lasca 2º O
28
2
30
6,6
32
4
36
11,1
Real
Esencial
Pr. ret. 3º O
0,02
-
Retocado
60
6
66
9,1
10
-
Total
121
22
143
15,3
I. Facetado amplio (IF)
0,05
-
I. Facetado estricto (IFs)
0,02
-
I. Levallois tipológico (ILty)
2,85
3,17
I. Raederas (IR)
32,85
36,5
-
-
I. Retoque Quina (IQ)
0,02
0,03
I. Charentiense (ICh)
8,57
9,52
Grupo I (Levallois)
2,85
3,17
Grupo II (Musteriense)
32,4
35,9
Grupo III (Paleol. superior)
4,2
4,68
Grupo IV (Denticulado)
36,6
40,6
Grupo IV+Muescas
39,4
43,7
I. Levallois (IL)
I. Laminar (ILam)
I. Achelense unifacial (IAu)
Cuadro III.289. Índices y grupos industriales líticos del nivel XII.
III.2.10.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación presenta una gran diferencia
entre el material silíceo y el calcáreo. Todas las piezas fracturadas, excepto una, se dan en esta última materia, circunstancia que hace que la fracturación se centre en el material no
retocado. Las categorías tipológicas con fracturación son los
denticulados, las raederas simples, denticulados y las lascas
con retoque. El grado de fracturación es predominantemente
pequeño (83%). La ubicación de las fracturas se presenta en
porcentaje similar en los extremos distal y proximal. No se
aprecia una tendencia clara a suprimir el extremo distal de las
piezas. Por último, la incidencia de la fracturación respecto
de los modos de retoque indica que afecta especialmente al
retoque simple (83%) (cuadro III.290).
III.2.10.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción corresponden a 25 piezas,
clasificadas como canto o manuport, percutor y núcleo. Los
cantos son siete ejemplares, todos ellos en caliza verde al
igual que los núcleos. Dos de ellos fracturados, cuatro presentan alguna arista como si hubieran sido testados y uno
tiene señales de utilización como percutor. Los percutores
son también siete ejemplares pero en caliza esparítica crista-
Cuadro III.290. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel XII.
lina (fig. III.111). Un alto porcentaje se hallan fracturados
(fig. III.111, núm. 2, 3 y 4), tres presentan nítidas señales de
percusión y en dos casos se observa que la línea de fractura
coincide con estas señales. Las marcas son múltiples y
situadas en las partes más activas del guijarro.
La categoría núcleo presenta once ejemplares (fig.112,
113 y 114), y excepto uno (fig. 113, núm. 2), todos en caliza,
a los que habría que sumar tres piezas transformadas en dos
denticulados y una raedera. Los tipos de núcleos identificados son gestionados mayoritariamente por más de una
superficie (77%). La dirección de debitado mayoritaria
(75%) es la centrípeta (fig. 112, núm. 1, fig. 114, núm 1) y
la de preparación también, seguida de la unipolar (fig. 114,
núm. 2). Las características de las superficies de debitado
son variadas, preferentemente no plano-convexas. Existen
dos núcleos levallois con preparación de planos multifacetados que situaría esta gestión en torno al 20%. Otros
núcleos presentan superficies de morfología irregular y discoide (fig. 112, núm. 2; fig. 113, núm. 3 y fig. 114, núm. 1),
y se distancian de los levallois. Un ejemplar es un fondo de
núcleo en sílex. Así pues, al menos una parte de los pocos
núcleos recuperados en el nivel pueden ser conceptualizados
en la órbita de lo que se considera levallois.
El porcentaje de elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) supone
un 2,8% de las lascas y un 3,2% de los útiles, por tanto
valores muy bajos; a pesar de que el porcentaje de lascas no
transformadas mediante el retoque es alto (44,1%). Las lascas
levallois, con dos ejemplares, son de excelente factura y es de
reseñar la ausencia de láminas y puntas levallois (fig. 123,
núm. 1). Las puntas pseudolevallois están ausentes, aunque
una pieza podría considerarse como tal (fig. 120, núm. 2), y
los cuchillos de dorso natural tienen una buena representación
en la serie calcárea (fig. 120, núm. 1, 3 y 4). Hay una punta
musteriense muy característica (fig. 124, núm. 2).
Las raederas simples o laterales son seis ejemplares,
mayoritariamente en sílex (fig.116, núm. 1, 2; fig. 117, núm.
10; fig. 124, núm. 5), y sólo una es calcárea (fig. 119, núm. 3).
Sin elementos cóncavos, convexos y rectos, representan un
271
[page-n-285]
8,6% del total. Tipométricamente las raederas laterales en
sílex están entre los útiles retocados de mayor formato (31,3
x 25 x 9 mm), todas ellas con córtex. Los soportes mayoritarios de estas raederas son el gajo y el cuadrangular, con
asimetría triangular, sin piezas desbordadas ni sobrepasadas
y con un debitado variado ligeramente más unipolar. La
morfología del retoque indica una distribución unimodal,
con escamoso y ausencia de elementos denticulados o escaleriformes. Estas raederas presentan retoque corto y directo,
y el modo es principalmente simple (57%), sobreelevado
(28%) y plano (15%). No hay piezas sobre soporte levallois
ni talón multifacetado (éste es generalmente cortical). Las
raederas laterales generalmente son de bella factura, bien
configuradas y con debitado previo variado.
Las raederas dobles y convergentes presentan dos
ejemplares (fig. 116, núm. 3 y fig. 117, núm. 5), también
corticales. Tipométricamente y por su retoque no difieren de
las raederas laterales. Las raederas desviadas son siete
ejemplares, mayoritariamente en sílex (fig. 6, núm 4), y sólo
una pieza en caliza (fig. 119, núm. 1). La tipometría media
de la serie silícea es 27,8 x 29,6 x 8,5 mm, un formato algo
menor que las laterales. Las formas son preferentemente
cuadrangulares cortas en soportes de 3º orden, y todas las
piezas son asimétricas, principalmente trapezoidales y con
presencia de dos desbordadas. La morfología del retoque
indica aquí una distribución unimodal exclusiva, de retoque
escamoso sin denticulado ni escaleriforme. El modo de
retoque es simple (61,5%), sobreelevado (30,7%) y plano
(7,7%). Se observan talones multifacetados (fig. 124, núm.
3) y el debitado dorsal es centrípeto y preferencial. Son
piezas bien elaboradas, de formato amplio sobre lascas con
retoque simple y sobreelevado y presencia de convergencia
apuntada. Destaca una pieza en caliza de amplias dimensiones (fig. 119, núm. 1).
Las raederas alternas son cinco ejemplares, cuatro en
sílex (fig. 116, núm. 6, 7, 8, 9; fig. 117, núm. 9) y uno en
caliza (fig. 119, núm. 4). Tipométricamente con valor medio
de 28,7 x 19,7 x 10,2 mm, debitado variado y retoque con las
mismas características que las raederas desviadas, de las que
difieren poco. Se da la circunstancia que suelen presentar
retoques convergentes. Las raederas transversales presentan tres ejemplares en sílex, con tipometría de 19,3 x 35,6 x
10,3 mm (fig. 116, núm. 5; fig. 117, núm. 1, 7). Las formas
dominantes son el gajo, con debitado variado y ausencia de
soportes levallois y talones multifacetados. Estas piezas,
generalmente, convexas presentan retoque sobreelevado casi
exclusivo y son el 13,6% de las raederas, con porcentaje
esencial medio (4,7%).
Los útiles de tipo Paleolítico superior (raspador, perforador, cuchillo de dorso y lasca truncada) presentan sólo tres
piezas con porcentaje esencial de 4,7, considerado débil (fig.
117, núm. 4, 8). Un ejemplar elaborado sobre punta pseudolevallois (fig. 124, núm. 4).
Las muescas tienen una baja incidencia, con dos piezas
retocadas en caliza (fig. 122, núm. 2 y fig. 123, núm. 3). Los
denticulados (fig. 118, 11, 12 y 13) representan el grupo de
útiles mayoritario con 26 piezas (37,1%). Los elaborados en
caliza son el doble que los de sílex. Tipométricamente son
272
muy diferentes: 49,1 x 42,8 x 17,1 mm y 27 x 23,1 x 10,9
mm. Esta mayor dimensión de la caliza hace que el peso sea
más de seis veces mayor en sus denticulados (54,8 g frente a
8,1 g). En cambio, los índices de alargamiento y carenado
son idénticos (IA: 1,3 y 1,3; IC 3,3 y 3,3).
La serie silícea de denticulados puede ser dividida en
laterales simples (37%), transversales (25%), alternos e inversos (12%) y dobles (12%). Generalmente están bien configurados, con denticulación marcada y algunos con espinas pronunciadas. Su formato en comparación con las
raederas es inferior, con un 37,5% de piezas corticales, y
morfología de soportes diversificados, entre los que son de
reseñar los cuadrangulares e irregulares, con incidencia de
piezas desbordadas (fig. 118, núm. 3, 7). Existe algún ejemplar de pequeñas dimensiones (fig. 118, núm. 8), un denticulado convergente sobreelevado (fig. 118, núm. 5) y uno
apuntado próximo a perforador (fig. 124, núm. 6).
Los valores tipométricos cambian en función de la
materia prima y los denticulados en caliza están entre las
piezas retocadas de mayores dimensiones, siendo asimétricas
(83,3%), simétricas (16,7%), y en igual proporción triangulares y trapezoidales. La morfología del retoque es obviamente denticulada y el modo se presenta unimodal, con un
95,5% de retoque simple, un 4,5% de sobreelevado y ausencia
de escaleriforme. El debitado dorsal mayoritario es el vinculado al centrípeto (centrípeto, ortogonal y bipolar) con un
73%, seguido del preferencial (9%) y del unipolar (9%). Hay
un 25% de piezas desbordadas, con ausencia de sobrepasadas,
sin soporte levallois y un talón multifacetado. La incidencia
de los denticulados sobre núcleos o restos de talla es baja y la
fracturación no es muy significativa (18,7%). Las piezas sobre
gajo (12%) son escasas (fig. 121, núm. 1).
III.2.10.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL XII
La sedimentación del nivel XII es característica de un
ambiente riguroso, con importante aportación de fracción en
forma de pequeños clastos de aristas vivas y disposición
horizontal gravitacional. Ésta posee varias unidades deposicionales a lo largo del nivel.
El nivel XII fue excavado en una superficie de 8 m2 en
cada unidad arqueológica o capa, con un volumen de 3,5 m3.
Esta extensión representa el 5% aproximadamente del área
ocupacional, que debió ser de unos 150-170 m2. Por tanto, es
una parte restringida de la superficie original total. Se han
contabilizado un total de 1.535 elementos arqueológicos, lo
que supone una media de 436 restos/m3, donde los restos
líticos fueron de 50/m3 y los óseos de 386/m3, considerados
los primeros mayores de 1 cm, es decir 38 elementos por
cuadro y capa. La relación de diferencia entre ambas categorías (H/L) es de 7,7. El número de materiales óseos y
líticos es lo suficientemente amplio en su contribución cuantitativa para el estudio propuesto del nivel.
La distribución entre el material óseo y lítico indican
unas variables que se pueden considerar de cierta homogeneidad: un mayor número y distribución más amplia de
restos óseos en el área exterior del yacimiento y una concentración de restos líticos en la interior. La industria, en su
distribución espacial, no permite apreciar concentraciones
diferenciales de la estructura industrial. Las dispersiones
[page-n-286]
verticales indican que el material calcáreo se sitúa preferentemente entre las cotas 420-440 y el silíceo por debajo de la
cota 450. Los restos óseos son mayoritarios en las primeras
cotas y su distribución espacial es más amplia.
La materia prima como roca de elección y utilización es
la caliza (65,7%), con presencia significativa del sílex
(29,1%). Las piezas de sílex indican un alto grado de alteración que abarca a la casi totalidad del conjunto, con un
porcentaje significativo de desilificación (26%) y sin
presencia de elementos termoalterados. La dimensión tipométrica registra la dualidad entre las diferentes litologías y
su distribución en las unidades arqueológicas. Los valores
estadísticos de las dimensiones líticas, por lo general, quintuplican las piezas calcáreas respecto de las silíceas. Las
primeras presentan un conjunto industrial con valores
medios que superan los 45 y 38 cm para la longitud y la
anchura. El peso medio de cada pieza es de 80 gramos. El
sílex presenta valores entre 20-25 cm para la longitud y la
anchura, con un peso medio de 7 gramos. Su menor tamaño
está acompañado de un mayor grado de transformación. Los
elementos de explotación no están agotados y generalmente
son gestionados por varias caras con debitado mayoritario
centrípeto y presencia de gestión levallois minoritaria. Estas
circunstancias indican una menor explotación en comparación a otros niveles. La corticalidad es similar en las lascas
y los productos retocados. La morfología de los productos
configurados revela el predominio de las formas de cuatro
lados, seguida de los gajos. Hay una producción de lascas
con cuatro lados y sección asimétrica triangular en las piezas
calcáreas, y asimetría trapezoidal en las silíceas. Entre las
piezas corticales, el soporte “gajo” se muestra importante.
Los productos retocados calcáreos tienen morfologías
denticuladas (100%) y los silíceos escamosas (63%), proporción corta en ambos (80%), extensión entrante en el sílex
(51%) y marginal en la caliza (31%), con filo retocado recto
mayoritario. El frente retocado es lateral (80%), localizado en
la cara dorsal (65%), continuo (93%) y con preferencia completo (53%). Los modos presentan un predominio de los
sobreelevados en el sílex (45%), y los simples en las calizas
(87%). Los diferentes útiles retocados se elaboran con retoque simple o sobreelevado, en este orden, aunque con
algunas diferencias reseñables: el simple es más utilizado en
las raederas alternas, perforadores laterales y denticulados, y
en cambio el sobreelevado es mayor en las raederas transversales y convergentes. La longitud de la superficie retocada de
las piezas calcáreas presenta un valor medio (38,7 mm) que se
ajusta a la longitud de los soportes no transformados (38,1
mm). En el sílex, este valor es menor y representa el 84% de
la extensión transformada. Por ello se puede decir que la
explotación en la dimensión longitud es máxima en ambas
categorías. La anchura de los frentes retocados en las piezas
calcáreas sólo representa el 8,3% del valor de los soportes
(34,5 mm), lo que indica la elaboración de frentes marginales
no entrantes. En cambio el sílex, con valor de 14,4, presenta
frentes más entrantes. Respecto de la altura, en las calizas sólo
está retocado el 30% del grosor, frente a un 75% en el sílex,
lo que certifica en este último material la búsqueda de filos
retocados sobreelevados frente a los simples de la segunda.
Las raederas se hallan diversificadas, aunque habría que
reseñar la incidencia de desviadas y alternas. Las muescas
apenas tienen presencia, y los útiles denticulados representan
la categoría predominante (37%). Las piezas retocadas con
índice de alargamiento mayor son las raederas alternas, lejos
de poder ser consideradas laminares. No se aprecia una
tendencia a elaborar piezas largas, ni siquiera con los
elementos levallois. Respecto del orden de extracción, los
productos configurados están mayoritariamente elaborados
sobre soportes de 3º y 2º orden, con la diferencia de presentar
los denticulados una mayoría de soportes de 3º orden. Hay
una buena presencia de elementos corticales entre las
raederas laterales y dobles. El índice de fracturación se centra
en el material calcáreo no retocado, circunstancia posiblemente vinculada a su mayor fragilidad. Los valores industriales presentan un muy bajo índice levallois, al igual que el
índice laminar y el facetado. Así pues, la industria del nivel
XII por sus características técnicas de debitado se puede
definir como no laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera tienen
una incidencia media y no asignable a una facies charentiense. Las raederas laterales presentan morfología variada,
asimetría triangular, debitado centrípeto y retoques simples
y sobreelevados. Las raederas desviadas tienen morfología
cuadrangular, asimetría triangular, debitados centrípetos y
preferenciales, y retoques mayoritarios simples y sobreelevados. Las raederas transversales presentan morfología en
gajo, asimetría triangular, debitado variado y retoque sobreelevado. El Grupo III, formado por perforadores, ofrece un
índice bajo, con pequeños soportes en gajo, asimetría triangular mayoritaria y retoque simple. El Grupo IV posee un
índice muy alto, con denticulados que presentan morfología
cuadrangular, asimetría triangular y retoque bimodal simple
para la caliza y sobreelevado para el sílex. Por tanto y en
resumen, el nivel puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos del Paleolítico medio de denticulados sobre
lascas, con presencia media de raederas y baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior.
En conclusión, el nivel presenta unas condiciones climáticas rigurosas, con teórica modificación importante en la
línea de costa, que debió sufrir un fuerte retroceso por la alta
regresión. Estos cambios pueden haber influido en los
circuitos migratorios y las ocupaciones. Las estrategias de
aprovisionamiento preferencial de la caliza implican una
frecuentación de un territorio muy próximo al yacimiento,
dado que ésta se localiza con abundancia en el mismo. Se
observa un alto porcentaje de elementos de explotación
(núcleos y percutores), con importante ausencia de elementos
producidos no configurados o de pequeño tamaño. Esta
circunstancia apunta a fases iniciales de las cadenas operativas. Las cadenas operativas líticas se presentan menos fragmentadas que en otros niveles, hecho que puede responder a
una escasa movilidad de objetos entre diferentes lugares de
ocupación. Bolomor XII posiblemente sea un lugar de paso,
con ocupación muy breve por el volumen y transformación
de los materiales arqueológicos, diferente de los tipos de
hábitat de otros niveles que presentan una mayor duración y
complejidad en sus actividades.
273
[page-n-287]
Fig. III.111. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Percutores del nivel XII.
274
[page-n-288]
Fig. III.112. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos de caliza del nivel XII.
275
[page-n-289]
Fig. III.113. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos de caliza y sílex del nivel XII.
276
[page-n-290]
Fig. III.114. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos de caliza del nivel XII.
277
[page-n-291]
Fig. III.115. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Macroútil en caliza -rabot- del nivel XII.
278
[page-n-292]
Fig. III.116. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas en sílex del nivel XII.
279
[page-n-293]
Fig. III.117. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas y perforadores en sílex del nivel XII.
280
[page-n-294]
Fig. III.118. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en sílex del nivel XII.
281
[page-n-295]
Fig. III.119. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas en caliza del nivel XII.
282
[page-n-296]
Fig. III.120. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas con retoque y cuchillos de dorso natural en caliza del nivel XII.
283
[page-n-297]
Fig. III.121. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en caliza del nivel XII.
284
[page-n-298]
Fig. III.122. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados en caliza del nivel XII.
285
[page-n-299]
Fig. III.123. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados, muesca y lasca en caliza del nivel XII.
286
[page-n-300]
Fig. III.124. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Útiles retocados diversos en sílex del nivel XII.
287
[page-n-301]
III.2.11. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO XIII
El estrato XIII, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 120 cm, coloración rojiza y textura arenolimosa con fracción redondeada y presencia de carbonatos.
Las características morfológicas y sedimentológicas presentan variaciones en el interior del mismo que aconsejaron la
división en tres apartados. El XIIIa, de 30 cm de potencia,
presenta coloración ligeramente amarilla y abundantes bloques muy alterados con aristas redondeadas. El XIIIb, de 60
cm, ve desaparecer los bloques y la sedimentación es más
arcillosa con coloración rojiza. El XIIIc, de 30 cm, muestra
una brechificación mayor, perdiendo las características de
“terra rossa” que presenta la unidad anterior.
La excavación arqueológica corresponde a la documentación secuencial de la estratigrafía y puede ser considerada
un sondeo que se realizó en las campañas de los años 1989
(cuadro A4), 1991 (cuadro A2) y 1996 (cuadros A1, A3 y
B4). La excavación en extensión se está realizando actualmente. El escaso material óseo y lítico recuperado quedó
registrado con levantamiento tridimensional.
Fig. III.126. Corte frontal del nivel XIII. Sector occidental.
III.2.11.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL XIII
La extensión excavada se halla dividida en tres subniveles y once unidades arqueológicas (fig. III.125, III.126 y
III.127):
- Subnivel XIIIa: formado por las unidades arqueológicas 1, 2 y 3.
- Subnivel XIIIb: formado por las unidades arqueológicas 4, 5, 6, 7 y 8.
- Subnivel XIIIc: formado por las unidades arqueológicas 9, 10 y 11.
Fig. III.125. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel XIII.
288
Fig. III.127. Corte frontal del nivel XIII en el cuadro A2. Sector
occidental.
[page-n-302]
A su vez las unidades arqueológicas se individualizan en
sus correspondientes cuadros A1, A2, A3, A4 y B4. El nivel
arqueológico presenta una escasa extensión excavada que
condiciona las características y la valoración del registro
arqueológico, y por tanto son una aproximación al mismo:
- Unidad arqueológica 1: cuadros A1, A2, A3, A4 y B4.
- Unidad arqueológica 2: cuadros A1, A2, A3, A4 y B4.
- Unidad arqueológica 3: cuadros A1, A2, A3, A4 y B4.
- Unidad arqueológica 4: cuadros A1, A2 y B4.
- Unidad arqueológica 5: cuadros A1, A2 y B4.
- Unidad arqueológica 6: cuadros A1 y A2.
- Unidad arqueológica 7: cuadros A1 y A2.
- Unidad arqueológica 8: cuadros A1 y A2.
III.2.11.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
DEL NIVEL XIII
La relación arqueológica dentro del mismo espacio
presenta una distribución que pierde valores conforme
profundiza la secuencia, tanto en los restos óseos como
líticos. El registro se adapta bien a la subdivisión planteada
como unidad arqueológica (cuadro III.291).
III.2.11.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.11.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial tiene un significativo porcentaje
de elementos de producción respecto de los producidos en la
serie calcárea. Por ello se puede considerar que el núcleo
como soporte productivo ha sido introducido en el yacimiento. Entre los elementos producidos, la lógica primacía
de los pequeños productos frente a los configurados no se
produce y además se da la circunstancia de un alto valor de
los productos retocados, en especial en la serie silícea, que
apunta a una mayor actividad de transformación. La comparación de las series litológicas indica que la caliza posee un
menor número de elementos configurados (39%) frente al
57% del sílex, y entre aquellos, las lascas representan el 57%
(cuadro III.292 y III.293).
- Unidad arqueológica 9: cuadros A1 y A2.
III.2.11.3.2. LA MATERIA PRIMA
- Unidad arqueológica 10: cuadros A1 y A2.
La litología
La materia prima utilizada corresponde a tres categorías: sílex, caliza y cuarcita. A efectos arqueológicos sólo las
- Unidad arqueológica 11: cuadros A1 y A2.
XIIIa
XIIIb
XIIIc
Capas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total
Vol. m3
0,02
0,07
0,1
0,07
0,1
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,07
0,97
0,23
NRL
m3
486
257
0,51
115
14
28
182
Lítica
11
18
NRH m3
5442
2013
13
1
4
2
1946
443
175
633
147
134
165
NR m3
5929
2313
60
220
31
25
57
1
-
6
1
40
9
42
163
32
29
59
2062
457
203
655
532
14
59,8
1
8
4
1
5
18
58
58
71
116
117
233
10
0,97
33,3
229
490
NR
-
8
2168
123
10
16
42
Hueso
22
0,24
654
5
635
28
5
1
11
19
50
9
110
172
125
6
36
693
86
2353
243
150
714
Lítica gr.
1073
31
20
1124
Lítica grs./m3
4665
61
83
1158
H/L
11,2
8,1
11,6
17
31
6,2
28,5
14,6
4
-
0,8
18
3,5
5
10,9
Cuadro III.291. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e índice de relación del nivel XIII.
289
[page-n-303]
Nivel XIII
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Categoría
Percutor
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
XIIIa
3
-
4
3 (27,2)
3 (27,2)
5 (45,4)
8 (36,3)
16 (66,6)
XIIIb
1
-
-
1
-
2
2 (50)
2 (50)
8
XIIIc
-
-
-
-
4 (66,6)
2 (33,3)
1 (50)
1 (50)
8
4 (50)
-
4 (50)
4 (20)
7 (35)
9 (45)
11 (36,6)
19 (63,3)
58
42
Total (%)
8 (13,8)
20 (34,5)
30 (51,7)
Cuadro III.292. Categorías estructurales líticas del nivel XIII.
Sílex
Caliza
Media
IP
17,5
2,4
6,1
IC
1,5
1,4
1,5
ICT
2,5
0,7
en XIIIb y XIIIc, circunstancia que condiciona el análisis
traceológico (cuadro III.295).
1,7
Fresco
Pátina
Desilific.
Decalc.
Total
Sílex
dos primeras tienen relevancia y son las categorías a considerar en los cálculos correspondientes. El sílex, en el nivel
XIII, con porcentaje medio del 63,8%, es la roca de elección
y utilización. La caliza está presente especialmente entre los
productos configurados no retocados, lo que indica que
también es una roca de elección, mayoritariamente micrítica
y de coloración verde (71%) (cuadro III.294).
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Percutor/canto
-
3
1
4
Núcleo
2
2
-
4
Resto talla
2
2
-
4
Debris
2
4
-
6
P. lasca
8
-
-
8
Lasca
6 (54,5)
4 (36,3)
1 (9,1)
11
P. Retocado
15 (78,9)
3 (15,8)
1 (5,2)
19
Total
37 (63,79)
18 (31,03)
3 (5,17)
58
Cuadro III.294. Materias primas y categorías líticas del nivel
arqueológico XIII.
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 86,5% de los valores, con 13,5% de muy alteradas y sin piezas frescas. En las piezas calcáreas, su alteración característica, la decalcificación, está presente en el
11,7%, porcentaje bajo cuya causa debemos atribuir al
medio sedimentario. La termoalteración en las piezas está
ausente a pesar de haberse documentado la presencia de
fuego en el nivel. La alteración de la unidad XIII se presenta
en la totalidad del conjunto lítico en sílex, aunque es mayor
290
-
32 (86,5)
5 (13,5)
-
37
Caliza
15 (88,2)
-
-
2 (11,8)
17
Cuarcita
4
-
-
-
4
Total
Cuadro III.293. Índices estructurales de las series litológicas del nivel
XIII. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
19
32
5
2
58
Cuadro III.295. Alteración de la materia prima lítica del nivel XIII.
III.2.11.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados son cuatro ejemplares, dos en
caliza y otros dos en sílex. Presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 68,5, x 39,5 x 39,5
mm y 34,5 x 24 x 17 mm respectivamente. Los restos de
talla identificados también presentan cuatro ejemplares y,
por tanto, poco se puede decir al respecto.
Las lascas ofrecen como medidas de tendencia central
una media aritmética de 25 x 25,5 x 7,5 mm, con valor central (mediana) de 25 x 25 x 6 mm. Los valores indican que
es casi una distribución simétrica donde coincidirían media,
mediana y moda. El rango o recorrido entre valores no es
similar y difiere más en anchura. El coeficiente de dispersión muestra la variabilidad mayor en el grosor. La forma de
la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
leptocúrtica o puntiaguda, en especial en el grosor. El grado
de asimetría de la distribución en todas las categorías tiene
una concentración a la derecha, próxima al eje de simetría
(cuadro III.296).
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 33,5 x 31,5 x 13,5
mm, con valor central (mediana) de 32 x 29 x 12 mm. Los
valores modales no están próximos a los anteriores y es una
distribución asimétrica, con mayor distancia para el grosor.
El rango entre valores muestra un recorrido similar en
longitud y grosor. La desviación típica ofrece una uniformidad entre longitud, anchura y grosor. El coeficiente de
dispersión acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis)
es ligeramente leptocúrtica o puntiaguda en las tres catego-
[page-n-304]
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
25
25,5
7,5
1,21
3,97
8,2
Mediana
25
25
6
1,11
3,75
necen a las calizas en las categorías consideradas. El sílex es
la materia que presenta unos valores más bajos, con ausencia
de núcleos (cuadro III.298).
4,51
Moda
-
13
6
-
4,33
-
Mínimo
14
9
3
0,48
2
0,83
Máximo
42
53
21
2,44
7,75
40,22
L
Rango
28
44
18
1,96
6,12
39,39
Desviación típica
8,41
12,75
5
0,67
1,68
11,9
Cf. V. Pearson
33%
50%
66%
53%
44%
145%
Curtosis
0,13
0,84
5,82
-0,82
2,15
5,73
Cf. A. Fisher
0,55
0,84
2,24
0,61
1,02
2,411
Válidos
11
11
11
11
11
11
Lasca
Ca
Cu
S
Ca
Cu
20,6
27,25
-
26,4
55,6
-
A
19
32,25
-
25,7
57,6
-
G
5,1
7,75
-
10,9
16
-
P
Media
S
2,38
8,91
-
8,47
82,8
-
21,5
29,5
-
27
55
-
17,5
28,5
-
28
51
-
G
Mediana
L
A
5
7
-
12
18
-
P
2,22
5,43
-
7,52
60,6
-
L
25%
25%
-
32%
28%
-
A
45%
45%
-
36%
49%
-
G
37%
28%
-
42%
51%
-
P
61%
85%
-
56%
102%
-
L
-0,29
-1,64
-
0,22
0,19
-
A
0,31
1,28
-
0,57
0,99
-
G
0,52
1,72
-
0,12
-1,03
-
P
0,63
1,93
-
0,98
1,1
-
4
-
15
3
-
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
33,5
31,5
13,5
1,19
3,26
28,23
Mediana
32
29
12
1,14
2,83
8,56
Moda
17
21
6
-
4
-
Mínimo
15
14
5
0,39
1,13
2,27
Máximo
72
89
50
2,47
7,33
194,4
Rango
57
75
45
2,08
6,41
192,13
Desviación típica
15,18
17,36
9,85
0,51
2,1
53,75
Cf. V. Pearson
45%
55%
73%
42%
64%
0,7
5,19
9,43
0,36
0,31
6,63
Cf. A. Fisher
0,95
2
2,68
0,7
0,96
2,75
Válidos
21
21
21
21
21
21
Cf. Fisher
Válidos
Total
6
10
18
Cuadro III.298. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel XIII. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
III.2.11.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los percutores
Los percutores son cuatro ejemplares elaborados tres en
caliza esparítica cristalina y uno en cuarcita, con medidas
medias de 40,7 x 30,5 y 22,5 mm. Dos de ellos presentan
señales o marcas de actividad, bien pequeños piqueados de
percusión o algún somero levantamiento. Otros dos se hallan
fracturados debido a la acción mecánica.
Los núcleos
Los núcleos son cuatro ejemplares con formatos
variados y explotación de lascas con cuatro lados. La mayoría están en fase inicial de explotación.
190%
Curtosis
Cf. Pearson
Cuadro III.296. Análisis tipométrico de las lascas del nivel XIII.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
rías y mayor en el grosor. El grado de asimetría de la distribución en todas las categorías indica una concentración a la
derecha y próxima al eje de simetría (cuadro III.297).
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como tendencia central una
media aritmética de 25,7 x 22,8 x 9,9 mm, con valor central
(mediana) de 21 x 19 x 6,5 mm. Los valores modales separados de la media acusan la variabilidad de las categorías. El
rango o recorrido entre valores es similar para la longitud y
la anchura. La desviación típica presenta una escasa variabilidad entre la longitud y la anchura. El coeficiente de dispersión, también homogéneo para los valores comentados, es
mayor en el grosor y especialmente en el peso. La forma de
la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
claramente leptocúrtica o apuntada, y el grado de asimetría
es positivo, con concentración de valores a la derecha de la
media.
Los valores tipométricos respecto de la diferente
materia prima indican que las mayores dimensiones perte-
Pr. Retocado
Cuadro III.297. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel XIII.
III.2.11.3.5. EL ANÁLISIS MOROFOTÉCNICO DE LOS
ELEMENTOS PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados no
presenta la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción. Una característica a
señalar es la mayor elección de soportes amplios para su
transformación en retocados, en especial en los productos
291
[page-n-305]
silíceos. Hay mayor proporción de lascas retocadas de 2º
orden (60%) que no retocadas (40%), circunstancia que se
invierte en las piezas de 3º orden o ausentes de córtex,
aunque estas diferencias no son muy significativas por lo
reducido de la muestra. Además hay que valorar la alta incidencia de las primeras fases de las cadenas operativas
(cuadro III.299).
Grado
Corticalidad
1
2
3
4
Total
1
3
-
1
-
4
Ca
2
-
-
-
1
1
Cu
Lasca
0
S
-
-
1
-
-
1
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
1
5
5
11
Pr. retocado
1
10 (52,6)
8 (42,1)
2 (6,6)
15 (50)
13 (43,3)
30
1
1
1
6 (66,6)
4
4
-
-
8
2
-
-
1
-
1
Cu
-
-
-
-
1
1
8
4 (40)
4
1
1
10 (55,5)
11
7 (43,7)
5 (31,2)
2
2
16
19
Total
3 (50)
6
Ca
Pr. retocado
O. Extracción
3
S
Total
Cuadro III.301. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel XIII.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Cuadro III.299. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel XIII.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1-2 (64%) y en menor medida entre 3-4
(24%). En todas las categorías existe un predomino de pocos
levantamientos por superficie, circunstancia que se explicaría por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un dominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 64% de valores, a
mucha distancia de las facetadas con un 7%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
muestra una complejidad relevante en los talones, circunstancia que tampoco sucede con los productos retocados. Las
superficies suprimidas (21,4%) corresponden a piezas transformadas mediante el retoque y por tanto a ese proceso
corresponde la especificidad de eliminar el talón (cuadro
III.300).
La cara ventral
La cara ventral presenta un 64% de bulbos nítidos, causa
motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado
su buena definición en una adecuada materia prima. Aquellos
que resaltan de forma más prominente representan un 20% y
los suprimidos un 36%, probablemente por su prominencia.
Respecto del orden de extracción se aprecia una mayor
presencia de bulbos marcados en los elementos retocados
respecto de las lascas; ello se vincula a una mayor tipometría
de los primeros productos. También es significativa la categoría de bulbo suprimido indicadora de una transformación
más avanzada y de equilibrio funcional (cuadro III.302).
La corticalidad
La corticalidad no ofrece diferencias importantes entre
los productos retocados y no retocados y presenta una
proporción pequeña (0-25% de córtex) para todos los
elementos producidos. Respecto de su ubicación, el 62,5%
de los productos presentan córtex en un lado y el 37,5% en
más lados. La materia prima no muestra una variación significativa en esta cuestión, pero nuevamente hay que recordar
la baja proporción de piezas. Los formatos de longitud y
anchura respecto del orden de extracción indican que la
mayoritaria longitud entre 3-4 cm (70%) se obtiene principalmente a partir de piezas con córtex inferior al 50%, hecho
que se repite para la anchura (cuadro III.301).
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Puntiforme
Lasca 2º O
-
5
Lasca 3º O
-
2
Pr. ret. 2º O
1
5
Pr. ret. 3º O
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados presenta un predominio de los asimétricos con casi un
81%, frente a los simétricos con un 19%. La principal categoría simétrica es la triangular, muy próxima de la trape-
Plana
Facetada
Ausente
Diedro
Multifacetado
Fracturado
Suprimido
Total
1
-
-
-
-
6
-
1
-
-
-
3
-
-
-
1
3
10
Total
-
5
-
-
1
-
3
9
1
17
1
1
1
1
6 (21,4)
28
1
18 (64,3)
2 (7,1)
7
Cuadro III.300. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel XIII.
292
28
[page-n-306]
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Grados
70º-80º
90º
100º-110º
Total
Presente
13
2
3
18 (54,54%)
Lasca 2º O
-
4
2
6
Marcado
5
-
-
5 (15,15%)
Lasca 3º O
-
3
1
4
Suprimido
8
-
2
10 (30,3%)
Pr. ret. 2º O
1
7
1
9
Total
26
2
5
33
Pr. ret. 3º O
-
8
-
8
Total
1 (3,7)
22 (81,4)
4 (14,8)
27
Cuadro III.302. Características del bulbo según la materia prima
del nivel XIII.
Cuadro III.304. Ángulo de debitado del nivel XIII.
zoidal. La asimetría presenta la categoría trapezoidal como
dominante con un 46,1% del total, categoría que se asocia
mejor con los productos retocados de 2º orden. Respecto del
eje de debitado, la total simetría (90º) se da en el 81,4% de
las piezas. La comparación de las series líticas silícea y
calcárea indica que ésta última es más simétrica (cuadros
III.303 y III.304).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas segmentos esféricos o gajos (34,3%), seguidas de
las de cuatro lados (28,5%); el resto es poco significativo.
Respecto del orden de extracción se observa el predominio
de las cuadrangulares en las fases más avanzadas de la
cadena operativa y los gajos entre las piezas con córtex. Hay
pues una elección de lascas con cuatro lados y sección
asimétrica trapezoidal, y triangular en los elementos configurados. Los gajos son muy representativos en las piezas
corticales ya que suponen el 66% de la muestra. La morfología técnica posee una similar presencia de piezas desbordadas en ambos lados. La comparación de las series líticas
silícea y calcárea presenta pocas piezas.
III.2.11.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque ofrece casi el 53% de formas escamosas, seguidas de las denticuladas con un 42% y un 5,2% de escaleriformes. La proporción de las dimensiones de estos
elementos indica que la categoría “corto” (más ancho que
largo, o igual) representa el 66,6%, igual de largo que ancho
(medio) un 33,3%, estando ausentes el largo y laminar. La
extensión del retoque afecta modificando las piezas mediante
las categorías entrante (43,4%) y profundo (26%), mientras
que es marginal en un 30,4% (cuadros III.305 y III.306).
Proporción
Corto
Medio
Largo/Lam.
Total
Serie silícea 2º O
7
4
-
11
Serie silícea 3º O
4
2
-
6
Serie silícea
11
6
-
17
Serie calcárea 2º O
1
1
-
2
Serie calcárea 3º O
2
-
-
2
Serie calcárea
3
1
-
4
Total
14 (66,6)
7 (33,3)
-
21
Cuadro III.305. Proporción del retoque de las series litológicas
del nivel XIII.
El filo retocado
La delineación del filo es en casi un 48% recto, cóncavo
en un 42,8% y convexo en el 9,5%. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen mayor porcentaje en el lado izquierdo, con igual presencia de rectos y cóncavos (cuadro
III.307).
La ubicación del frente del retoque
El frente o superficie retocada se sitúa en torno al 63,6%
y 27,2% en los lados izquierdo y derecho, y en un 9,1% en
el lado distal. La localización respecto de la cara dorsal es
mayoritaria, con un 72,7% en la categoría directo y un
18,1% inverso, a lo que habría que sumar un 9% de alterno.
La repartición del mismo es casi exclusivamente continua en
su elaboración (96,3%). La extensión de las áreas de afectación del retoque muestra que éste es completo (proximal,
mesial y distal) en el 66,6% de las piezas y parcial en el
33,3%. Esta parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad
meso-distal en un 75% y a la mitad proximal-mesial en un
25% (cuadro III.308 y III.309).
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
-
-
-
5
1
-
6
Lasca 3º O
1
-
-
1
1
-
3
Pr. ret. 2º O
-
-
-
1
8
-
9
Pr. ret. 3º O
Total
2
2
-
2
2
-
8
3 (11,53)
2 (7,69)
-
9 (34,61)
12 (46,15)
-
26
5 (19,2)
21 (80,7)
26
Cuadro III.303. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel XIII.
293
[page-n-307]
Extensión
Muy marginal
Marginal
Entrante
Profundo
Muy Profundo
Total
Serie silícea 2º O
-
3
5
4
-
12
Serie silícea 3º O
1
2
4
1
-
8
Serie silícea
1
5
9
5
-
20
Serie calcárea 2º O
-
-
1
-
-
1
Serie calcárea 3º O
1
-
-
-
1
2
Serie calcárea
1
-
1
-
1
3
Total
2
5
10 (43,4)
5
1
23
Cuadro III.306. Extensión del retoque de las series litológicas según el orden de extracción del nivel XIII.
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Sin.
Total
Serie silícea 2º O
5
1
1
-
7
Serie silícea 3º O
2
6
-
-
8
Serie silícea
7
7
1
-
15
Serie calcárea 2º O
1
-
1
-
2
Serie calcárea 3º O
2
2
-
-
4
Serie calcárea
3
2
1
-
6
Total
10 (47,6)
9 (42,8)
2 (9,5)
-
21
Cuadro III.307. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción de las series litológicas del nivel XIII.
Los modos de retoque
Los modos o tipos de superficies retocadas presentan un
dominio de las sobreelevadas (56%), seguidas de las simples
(20%) y planas (20%). La comparación de las series líticas
silícea y calcárea indica la ausencia de los modos sobreelevado y escaleriforme en las piezas calcáreas y el alto
dominio unimodal del retoque sobreelevado en las piezas de
sílex (cuadro III.310).
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, señalan que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple, en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
sobreelevado afecta especialmente a raederas dobles y denticulados (cuadro III.311).
La dimensión y el grado de transformación
La dimensión y el grado de transformación de los útiles
retocados respecto del orden de extracción señalan que la
longitud, anchura y altura decrecen conforme la pieza pierde
tipometría. La superficie retocada muestra que ésta es menor
en las piezas de 3º orden. La comparación de las series líticas
silícea y calcárea indica para ésta última que los grados de
retoque son mayores en la longitud, como corresponde a su
mayor tipometría. La anchura y la altura del retoque señalan
valores similares a las silíceas. La longitud de la superficie
retocada del nivel XIII presenta un valor medio de 25,6 mm
que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados.
La anchura retocada, con valor medio de 3,3 mm, representa
el 13% de la anchura media de los soportes. La altura retocada supone el 60% de la de los soportes (cuadro III.312).
Posición
Localización
Lat. izquierdo Lat. derecho Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
2º O
8
1
1
9
-
-
2
-
11
3º O
7
5
1
7
4
-
-
-
11
Total
15
6
2
16 (72,7)
4 (18,1)
-
2 (9,1)
-
22
Cuadro III.308. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel XIII.
Repartición
Continuo
Discont.
Parcial
Completo
P
PM
M
MD
D
T
2º O
15
-
-
1
-
3
-
-
10 (76,9)
3º O
11
1
-
1
2
-
1
-
8 (66,6)
2
2
3
1
-
18 (69,2)
Total
26 (96,3)
1
2
2
4
36
Cuadro III.309. Repartición de retoque según el orden de extracción del nivel XIII. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
294
[page-n-308]
Categorías
Simple
Plano Sobreelev. Escalerif.
Serie silícea
2
4 (20)
13 (65)
Serie calcárea
3
1
-
Total
1
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Total
20
10. Raedera simple convexa
2
-
2
4
11. Raedera simple cóncava
1
-
1
13. Raedera doble recto-convexa
1
-
1
18. Raedera convergente recta
1
-
1
19. Raedera convergente convexa
2
-
2
22. Raedera transversal recta
2
-
2
29. Raedera alterna
1
1
2
34. Perforador típico
1
-
1
42. Muesca
1
1
2
43. Útil denticulado
3
-
3
44. Becs
1
-
1
-
Cuadro III.310. Modos del retoque de las series litológicas
del nivel XIII.
Lista Tipológica
Sobreelev.
Simple Plano Escaler.
9/11. Raedera lateral
1
1
1
-
12/20. Raedera doble/convexa
5
-
2
-
21. Raedera desviada
1
1
-
-
22/24. Raedera transversal
1
-
1
-
29. Raedera alterna
-
1
1
-
34/35. Perforador
1
-
-
-
42/54. Muesca
1
1
-
3
-
-
-
45/50. Lasca con retoque
-
1
-
-
1
1
16
Total
1
43. Útil denticulado
45/50. Lasca con retoque
3
19
-
Cuadro III.313. Lista tipológica de las unidades arqueológicas
del nivel XIII.
3.2.11.3.7. LA TIPOLOGÍA
Las raederas diversificadas son los útiles mayoritarios,
circunstancia acompañada de una baja presencia de denticulados. A pesar de ello, la serie es muy corta como para
poder sacar valoraciones porcentuales. Las piezas retocadas
con índice de alargamiento mayor son los denticulados y las
raederas simples, que no alcanzan el 2 laminar. El orden de
extracción de ambos es sobre soportes de 2º orden (cuadro
III.313).
industriales indican la ausencia del índice levallois, el del
Grupo II (57,9), considera su incidencia como bastante alta
al superar el 50. El particular índice charentiense de 15,7
está lejos del 20 y permite estimar este conjunto como no
charentiense. El Grupo III, formado por perforadores,
presenta un índice esencial de 5,2, definido como débil. Por
último el Grupo IV, con un índice de 15,8, se define también
como débil. Por tanto y en resumen, el nivel XIII de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos del Paleolítico medio de raederas sobre lascas,
con presencia débil de denticulados y baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior (cuadro III.314).
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales del nivel presentan un nulo
índice levallois (0,03), lejos de la línea de corte establecida
en 13 para poder ser considerado de muy débil debitado
levallois. El índice laminar de 3,5 se sitúa en la consideración de muy débil, por debajo de 4. El índice de facetado, de
0,09, también está por debajo del 10 estimado para definir la
industria como facetada. Las agrupaciones de categorías
3.2.11.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel indica una diferencia
entre el material silíceo (2,7%) y el calcáreo (16,6%). Como
en otros niveles, esta última materia recoge de forma mayoritaria la fracturación. Tal circunstancia hace que la misma se
centre en el material no retocado. El grado de fracturas es
predominantemente pequeño y la ubicación de ellas se presenta en la porción proximal y lateral (cuadro III.315).
Cuadro III.311. Modos del retoque de la lista tipológica
del nivel XIII.
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Serie silícea 2º O
27,25
3,75
5
1,16
106,7
1,29
781
19,1
12
Serie silícea 3º O
20
2,61
4,2
0,99
56,3
1,78
524
16,89
9
Serie silícea
24,14
3,26
4,66
1,08
85,14
1,5
678
18,35
21
Serie calcárea 2º O
18
4
2
2
72
2,09
1320
10,9
2
Serie calcárea 3º O
30,66
3
2,3
1,11
65,3
2,17
4606
3,14
3
Serie calcárea
25,6
3,4
2,2
1,46
68
2,13
3511
2,72
5
Total
25,65
3,36
4,52
1,18
84,3
1,67
1152
14,68
26
Cuadro III.312. Grado del retoque y orden de extracción del nivel XIII. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP superficie del producto en mm2. IT: índice de transformación.
295
[page-n-309]
Índices Industriales
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
0,03
-
I. Laminar (ILam)
3,52
-
I. Facetado amplio (IF)
0,09
-
I. Facetado estricto (IFs)
0,04
-
0
0
57,9
57,9
I. Achelense unifacial (IAu)
0
0
I. Retoque Quina (IQ)
0
0
I. Charentiense (ICh)
15,78
15,78
0
0
Grupo II (Musteriense)
57,9
57,9
Grupo III (Paleol. superior)
5,2
5,2
Grupo IV (Denticulado)
15,8
15,8
Grupo IV+Muescas
26,51
26,51
I. Levallois tipológico (ILty)
I. Raederas (IR)
Grupo I (Levallois)
Cuadro III.314. Índices y grupos industriales líticos del nivel XIII.
Fracturación
Entera
Fractur.
Total
Índice
Percutor
2
2
4
50
Lasca 2º O
-
-
-
-
Lasca 3º O
3
2
5
40
No retocado
5
4
9
44,4
Pr. ret. 2º O
-
-
-
-
Pr. ret. 3º O
7
1
8
12,5
Retocado
7
1
8
12,5
Total
12
5
17
29,4
Cuadro III.315. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel XIII.
3.2.11.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
corresponden a ocho piezas, clasificadas como percutor y
núcleo. Los percutores son cuatros ejemplares, dos de ellos
en caliza esparítica (fig. III.128, núm. 1 y 2) y otros dos en
caliza micrítica (fig. III.128, núm. 3 y 4) y cuarcita (fig.
III.128, núm. 5). Éstos últimos podrían ser retocadores, dado
su pequeño tamaño. Dos se hallan fracturados y otros dos
presentan nítidas señales de percusión. En dos casos las
marcas son múltiples y situadas en las partes más activas del
guijarro.
La categoría núcleo presenta cuatro ejemplares, dos en
caliza (fig. III.129, núm. 1) y otros dos en sílex (fig. III.129,
núm. 2 y 3), a los que habría que sumar una pieza transformada en raedera (fig. III.129, núm. 4). Los tipos de núcleos
identificados son gestionados mayoritariamente por más de
296
una superficie (75%). Las direcciones de debitado mayoritarias son unipolares y ortogonales. Las características de las
superficies de debitado son variadas, con un núcleo levallois
y dos discoides.
Los elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas
pseudolevallois y cuchillos de dorso) no tienen ninguna
presencia. Las raederas simples o laterales son tres ejemplares en sílex con frentes convexos y cóncavo, elaboradas
sobre soportes corticales (fig. III.130, núm. 8) y talón facetado (fig. III.130, núm. 1). El retoque es simple y sobreelevado y una tercera pieza es un núcleo transformado. Las
raederas dobles y convergentes presentan cuatro ejemplares. Una doble sobre soporte levallois (fig. III.130, núm.
3) y tres convergentes (fig. III.130, núm. 2, 4 y 6). Estas
raederas están más elaboradas que las laterales y comportan
soportes de 3º orden y retoque sobreelevado. Las raederas
alternas son dos ejemplares en sílex (fig. III.131, núm. 1) y
caliza (fig. III.132, núm. 4), ambas sobre soportes corticales.
Las raederas transversales constituyen dos ejemplares más
en sílex, desbordadas (fig. III.130, núm. 5 y 7).
Los útiles de tipo Paleolítico superior sólo presentan
un perforador (fig. III.131, núm. 4) sobre soporte cortical y
retoque sobreelevado. Las muescas tienen una baja incidencia con dos piezas, una fracturada y retocada en sílex
(fig. III.131, núm. 5) y otra en caliza (fig. III.132, núm. 2).
Existe un bec con frente distal (fig. III.131, núm. 2) y una
amplia lasca calcárea con retoque denticulado. Por último,
los denticulados representan tres piezas elaboradas en sílex
sobre soportes corticales (fig. III.131, núm. 3, 6 y 7). Son
denticulados simples con retoque sobreelevado.
3.2.11.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL XIII
El contexto sedimentario en el que se localiza el nivel es
característico de un ambiente cálido y húmedo con fases
de brechificación arcillosas de “terra rossa” y presencia de
arroyadas. El registro arqueológico pierde importancia
conforme profundiza el nivel, y partir de la capa 7 (XIIIb) y
en todo el subnivel XIIIc los restos arqueológicos son muy
escasos. El medio sedimentario de estos momentos debió ser
de un cierto encharcamiento, por lo que la ocupación
humana no dispuso de unas buenas condiciones para el
hábitat; a pesar de lo cual, el XIIIc registra puntualmente la
presencia de estructuras de combustión.
El nivel fue excavado en una superficie máxima de 3 m2
en cada unidad arqueológica o capa. Esta extensión representa el 2% aproximadamente del área ocupacional, que
debió de ser según cálculos de unos 200 m2. Por tanto es una
parte restringida de la superficie original total. Se han contabilizado 693 elementos arqueológicos, lo que supone una
media de 714 restos/m3, donde los restos líticos fueron de
60/m3 y los faunísticos de 654/m3, considerados los primeros mayores de 1 cm, es decir 13 elementos por cuadro y
capa. El volumen de materiales óseos y líticos no es lo suficientemente amplio en su contribución cuantitativa para el
estudio propuesto del nivel. Sin embargo presento la información disponible, como parte de una comparación diacrónica de los distintos niveles arqueológicos.
[page-n-310]
La materia prima como roca de elección y utilización es
el sílex (63,8%), con presencia significativa de la caliza
(31%) y algunas piezas de cuarcita (5,2%). Las elaboradas
en sílex tienen un alto grado de alteración que abarca a la
casi totalidad del conjunto, con un porcentaje no muy alto de
desilificación (13,5%). No se han detectado elementos
termoalterados líticos, aunque sí óseos en pequeño número
y en alguna capa. Los elementos de producción son gestionados por varias caras, con ausencia de elementos agotados
y alta incidencia de elementos corticales y gestión levallois.
Todo ello apunta a una menor explotación respecto de otros
niveles. La corticalidad es alta y similar en las lascas y los
productos retocados. Entre las morfologías, los gajos son dominantes junto a las formas de cuatro lados. Hay una mayor
producción de lascas con cuatro lados de sección asimétrica
trapezoidal en los productos retocados, y gajos en las lascas
de 2º orden con asimetría triangular.
Los productos retocados tienen morfología escamosa
(55,5%) en el sílex y denticulada en las escasas calizas. La
proporción es corta en ambos (66,6%), con extensión
entrante en el sílex (43,4%). El frente retocado es lateral
(90%), localizado en la cara dorsal (72%), continuo (96%) y
mayoritariamente completo (66,6%). Los modos que predominan son los sobreelevados en el sílex (65%) y simples en
las calizas (75%). Los diferentes útiles retocados se elaboran
con retoque sobreelevado o simple, el primero en raederas
dobles y denticulados. La longitud de la superficie retocada
presenta un valor medio (24,1 mm) que se ajusta a la longitud de los soportes no transformados (25 mm). En el sílex
este valor es menor y representa el 96% de la extensión
transformada. Por ello se puede decir que la explotación en
la dimensión longitud es máxima. La anchura de los frentes
retocados en las piezas silíceas sólo representa el 13% del
valor de los soportes (25 mm), lo que indica la elaboración
de frentes no entrantes. Respecto de la altura, está retocado
el 43% del grosor, lo que certifica la búsqueda de frentes
retocados sobreelevados.
Las raederas se muestran diversificadas, aunque habría
que reseñar la presencia de las alternas. Las muescas, sin
apenas incidencia, y los útiles denticulados representan una
categoría baja (27%). Las piezas retocadas con índice de
alargamiento mayor son los denticulados, todos corticales y
no lejos de poder ser considerados laminares. Respecto del
orden de extracción, los elementos configurados están preferentemente elaborados sobre soportes corticales, en especial
las raederas y denticulados.
El índice de fracturación (29,4%) se centra en el material calcáreo no retocado, al igual que sucede en el nivel XII.
Los valores industriales presentan unos muy bajos índices
levallois, laminar y de facetado. Así pues, la industria del
nivel XIII, por sus características técnicas de debitado, se
puede definir como no laminar, no facetada y no levallois.
El Grupo II y los índices esenciales de raedera consideran su incidencia como alta al superar el 50, aunque el
particular índice charentiense de 15,7 está lejos del 20 y
permite estimar este conjunto como no charentiense. El
Grupo III no es significativo y el Grupo IV, con un índice de
15,8, se define también como bajo. Por tanto y en resumen,
el nivel puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos del Paleolítico medio de raederas sobre lascas con
presencia débil de denticulados y baja incidencia de útiles
del grupo Paleolítico superior. Esta apreciación presenta el
condicionante de un registro limitado.
297
[page-n-311]
Fig. III.128. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Percutores del nivel XIII.
298
[page-n-312]
Fig. III.129. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos del nivel XIII.
299
[page-n-313]
Fig. III.130. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas en sílex del nivel XIII.
300
[page-n-314]
Fig. III.131. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados, raedera, bec y perforador en sílex del nivel XIII.
301
[page-n-315]
Fig. III.132. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Útiles diversos en caliza del nivel XIII.
302
[page-n-316]
III.2.12. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO XV
El estrato XV, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 130 cm, coloración rojiza y matriz arenolimosa con fracción redondeada. Las características morfológicas y sedimentológicas presentan variaciones en el interior del mismo que aconsejaron la división en dos apartados.
El XVa, de 50 cm de potencia, muestra coloración ligeramente amarilla, de textura areno-limosa, brechificada y una
continuación del nivel XIV. El XVb, de 60 cm, ve desaparecer la brechificación y se produce un aumento de pequeños cantos o bloques muy alterados, con aristas redondeadas y coloración que varía a rojiza.
La excavación arqueológica en extensión aún no se ha
producido y la realizada corresponde a la documentación
secuencial de la estratigrafía, un sondeo que se practicó en
las campañas de los años 1991 (cuadros A1, C1’), 1994
(cuadros C3’ y C4’) y 1996 (A2 y C2). El escaso material
óseo y lítico recuperado quedó en gran parte registrado con
levantamiento tridimensional.
III.2.12.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL XV
La extensión excavada se halla dividida en dos subniveles y once unidades arqueológicas (fig. III.133, III.134,
III.135, III.136 y III.137):
Fig. III.134. Corte frontal del nivel XV. Sector occidental.
- Subnivel XVa: formado por las unidades arqueológicas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Subnivel XVb: formado por las unidades arqueológicas 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
A su vez, las unidades arqueológicas se individualizan en
sus correspondientes cuadros A1, A2, C1, C2, C1’, C3’ y C4’:
Fig. III.133. Planta del yacimiento con situación de la excavación
del nivel XV.
Fig. III.135. Corte frontal del nivel XV en el cuadro A1. Sector
occidental.
303
[page-n-317]
Fig. III.137. Planta de la capa 11 del nivel XV. Sector occidental.
III.2.12.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
DEL NIVEL XV
La relación arqueológica correspondiente al mismo
espacio considerado indica una distribución que concentra
valores en el inicio y final de la secuencia, tanto en los restos
óseos como líticos (cuadro III.316).
III.2.12.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
Fig. III.136. Corte frontal del nivel XV en los cuadros C1’ y C2’.
Sector occidental.
- Unidad arqueológica 1: cuadros A1, A2 y C1.
- Unidad arqueológica 2: cuadros A1, A2 y C1.
- Unidad arqueológica 3: cuadros A1, A2 y C1.
- Unidad arqueológica 4: cuadros A1, A2 y C1.
- Unidad arqueológica 5: cuadros A1, A2, C1 y C2.
- Unidad arqueológica 6: cuadros A1, A2, C1 y C2.
III.2.12.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial tiene un significativo porcentaje
de elementos producidos (98,8) respecto de los de explotación (1,2%) en las distintas series. Por ello se puede considerar que el núcleo como soporte productivo no ha sido introducido en el yacimiento. Entre los elementos producidos la
lógica primacía de los pequeños productos frente a los configurados, como es el caso del sílex (62,8% vs 36,6%), no se
produce en las series calcárea (36% vs 64%) y cuarcítica
(44% vs 64%). Además de la diferencia de un alto valor de
los productos retocados (52%) frente a las lascas (48%) en la
serie silícea que apunta a una mayor actividad de transformación. La comparación de las series litológicas señala que la
caliza y la cuarcita poseen un mayor número de elementos
configurados, y entre éstos son mayoritarios los no transformados o lascas (87,5% en caliza y 62,5% en cuarcita). Los
índices de producción, configuración y transformación respecto de la materia prima indican que el sílex posee una alta
producción y transformación mediante retoque, con un bajo
índice de configuración (cuadros III.317 y III.318).
- Unidad arqueológica 7: cuadros A1, A2 y C2.
III.2.12.3.2. LA MATERIA PRIMA
- Unidad arqueológica 8: cuadros A1, A2 y C2.
La litología
La materia prima empleada corresponde a tres categorías: sílex, cuarcita y caliza. Ésta última micrítica y de coloración verde, mientras que la cuarcita presenta tonalidades
cremas y amarillas. El sílex, con porcentaje medio del
79,2%, es la roca de elección y utilización. La cuarcita y la
caliza están presentes en porcentajes cercanos al 10%, especialmente entre los productos no retocados. Respecto a los
- Unidad arqueológica 9: cuadros A1, A2 y C2.
- Unidad arqueológica 10: cuadros A1, A2 y C2.
- Unidad arqueológica 11: cuadros A1, A2, C2, C1’,
C3’ y C4’.
304
[page-n-318]
XVa
Capas
XVb
total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
m3
0,24
0,245
0,245
0,24
0,23
0,225
0,215
0,22
0,28
0,20
0,651
NRL m3
108,3
159,1
73,46
91,66
52,17
44,44
41,86
159,1
92,85
145
58,37
Vol.
1,2
1,79
97,5
Lítica
26
39
82,12
18
22
12
10
9
NRH
404,1
330,6
26
97
81
77,55
275
52,17
151,1
102,32
123
66
12
34
22
100
33
NR
512,5
37
489,8
537,6
28
91
350
275,8
558
88
24
44
31
68
392
m3
455
311,73
19
120
38
264
150
275
NR
29
147
229,1
Hueso
87,41
35
117
m3
3,02
833
54
120
388
705
151
366,6
104,3
195,5
144,18
309,1
1097
192,8
600
596
326,6
393,8
363,2
Lítica gr.
456
514
970
grs./m3
380
287
321
L.
H/L
3,73
2,07
1,05
3
1
3,4
3,44
0,94
2,35
1,07
3,13
9,21
3,79
3,15
Cuadro III.316. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e índice de relación del material del nivel XV.
Nivel XV
Categoría
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Percutor
Canto
-
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Total
Pr. retocado
1
2
33
59
60
62
48
(25)
Total
%
(75)
(21,7)
(38,8)
(39,4)
(56,3)
(43,6)
3 (1,13)
152 (57,35)
110 ( 41,45)
265
265
Cuadro III.317. Categorías estructurales líticas del nivel XV.
Sílex
Caliza
Cuarcita
Media
IP
209
-
11,5
83,33
IC
0,58
1,77
1,45
0,66
ICT
1,08
0,14
0,6
1,16
Cuadro III.318. Índices estructurales de las series litológicas del nivel
XV. IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
subniveles XVa y XVb, los porcentajes de materias primas
son similares (cuadro III.319).
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cinco categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la pátina” el 90,7% de los valores, con 15,6% de muy alteradas y sin piezas frescas. En las piezas calcáreas, su alteración característica, la decalcificación, está presente en un
ejemplar al igual que la termoalteración. Ésta, en las piezas
silíceas, se concentra en la capa 2, unidad que posiblemente
presente estructuras de combustión cuando se excave en
extensión. La alteración de la unidad XV se muestra en la
totalidad del conjunto lítico en sílex, circunstancia que
condiciona el análisis traceológico (cuadro III.320).
III.2.12.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Las lascas presentan en el nivel como medidas de
tendencia central una media aritmética de 23,7 x 21,7 x 7,6
mm, con valor central (mediana) de 21,5 x 20 x 6 mm. Los
valores indican que es casi una distribución simétrica donde
coincidirían media, mediana y moda. El rango o recorrido
entre valores no es similar y difiere más en longitud. El coeficiente de dispersión presenta la mayor variabilidad, que es
mayor en el grosor. La forma de la distribución respecto a su
apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica o puntiaguda, en especial en el grosor y longitud. El grado de asimetría de la
305
[page-n-319]
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otros
Total
Pr. Retocado
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Percutor/canto
-
-
1
-
1
Media
25,28
22,1
9,34
1,21
2,96
7,99
Núcleo
1
-
1
-
2
Mediana
24
20,5
9
1,12
2,8
5,75
Resto talla
22
7
4
-
Debris
57
2
-
-
33
Moda
19
18
10
1,11
3
23,32
59
Mínimo
9
6
3
0,36
0,9
0,28
P. lasca
53
-
7
-
60
Máximo
54
42
27
2,25
6,33
32,4
Lasca
37
14
10
1
62
Rango
45
36
24
1,89
5,43
32,12
P. retocado
40
2
6
-
48
Desviación típica
10,4
8,3
4,42
0,45
1,15
7,79
Total
210 (79,2)
25 (9,4)
29 (10,9)
1
265
Cf. V Pearson
.
41%
37%
47%
37%
43%
97%
Cuadro III.319. Materias primas y categorías líticas del nivel
arqueológico XV.
Curtosis
-0,08
-0,02
3,8
-0,52
2,17
1,89
Cf. A. Fisher
0,55
0,54
1,39
0,46
1,34
1,48
Válidos
48
48
48
48
48
48
Fresco Semip. Pátina Desilif. Decalc. Termoalt. Total
Sílex
-
6
147
41
-
15
210
Caliza
23
-
-
-
1
1
25
Cuarcita
29
-
-
-
-
-
29
Total
52
6
147
41
1
16
264
Cuadro III.322. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel XV.
Cuadro III.320. Alteración de la materia prima lítica del nivel XV.
distribución en todas las categorías tiene una concentración
a la derecha, próxima al eje de simetría (cuadro III.321).
Los productos retocados ofrecen como medidas de tendencia central una media aritmética de 35,2 x 22,1 x 9,3 mm,
con valor central (mediana) de 24 x 20,5 x 9 mm. Los valores modales no están próximos a los anteriores y es una distribución asimétrica. El rango entre valores tiene un recorrido similar en longitud y anchura. La desviación típica
muestra una uniformidad entre longitud y anchura. El coeficiente de dispersión acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento
(curtosis) es ligeramente platicúrtica o achatada para la
longitud y anchura. El grado de asimetría de la distribución
en todas las categorías indica una concentración a la derecha
y próxima al eje de simetría (cuadro III.322).
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
23,77
21,72
7,67
1,23
3,79
6,21
Mediana
21,5
20
6
1,11
3,54
3,21
Moda
21
10
6
1
4
3,02
Mínimo
11
9
1
0,34
1
0,28
Máximo
62
48
30
3,4
18
45,76
Rango
51
39
29
3,06
17,37
45,48
Desviación típica
9,46
9,02
4,7
0,58
2,33
8,23
Cf. V. Pearson
39%
41%
61%
47%
61%
132%
Curtosis
5,08
0,18
8,42
2,33
23,91
10,20
Cf. A. Fisher
1,86
0,73
2,4
1,26
4,06
2,96
Válidos
58
58
58
58
58
58
Cuadro III.321. Análisis tipométrico de las lascas del nivel XV.
Gr: grosor. IA: índice alargamiento. IC: índice carenado.
306
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm presenta como medidas de tendencia
central una media aritmética de 20,3 x 18,1 x 7,1 mm, con
valor central (mediana) de 18 x 16 x 6 mm. Los valores
modales separados de la media acusan la variabilidad de las
categorías. El rango o recorrido entre valores es mayor para
la longitud. La desviación típica presenta una variabilidad
homogénea entre la longitud y la anchura. El coeficiente de
dispersión, también homogéneo para los valores comentados, es mayor en el grosor y especialmente en el peso. La
forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente leptocúrtica o apuntada, y el grado de
asimetría es positivo, con concentración de valores a la derecha de la media. Los valores tipométricos respecto de la diferente materia prima indican que las mayores dimensiones
pertenecen a las calizas en todas las categorías consideradas,
seguidas de las cuarcitas. Los productos retocados son los de
mayor dimensión, independientemente del tipo de materia
prima, y ello indica la elección de soportes amplios, posiblemente más en la caliza y la cuarcita que en el sílex. Esta
última materia es la que presenta unos valores tipométricos
más bajos y una mayor transformación (cuadro III.323).
III.2.12.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados
presenta una proporción importante de piezas corticales en
las series cuarcítica (62%) y calcárea (50%) en oposición a
la teórica presencia de elementos líticos resultado del
proceso de extracción (cuadro III.324).
La superficie talonar
La superficie talonar presenta un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 73% de valores, a
mucha distancia de las facetadas con un 4,8%. La mayor
elaboración de los productos configurados de 3º orden no
[page-n-320]
P
2,7
4,64
5,2
4,9
8,4
8,46
tiene una complejidad relevante en los talones, hecho que
tampoco sucede con los productos retocados. Las superficies suprimidas corresponden a piezas de sílex transformadas mediante el retoque. No existen superficies facetadas
en el sílex y en la cuarcita y caliza éstas son diedras, con
ausencia de multifacetadas (cuadro III.325).
La tipometría de los talones indica que las piezas calcáreas poseen las plataformas más amplias, que duplican al
resto elaboradas en otras materias. Dentro de las categorías
los productos retocados de 2º orden son los que presentan
talones mayores indistintamente de la materia prima (cuadro
III.326).
L
37%
46%
27%
43%
34%
31%
La corticalidad
A
44%
32%
31%
36%
24%
40%
G
52%
70%
40%
50%
17%
36%
P
140%
122%
76%
95%
41%
96%
L
1,79
1,86
-0,4
0,70
-
0,53
A
1,56
-0,026
0,26
0,43
-
0,58
G
1,32
2,57
-0,15
1,51
-
0,60
P
3,22
2,21
0,70
1,21
-
1,22
14
8
40
2
8
La corticalidad no muestra diferencias importantes entre
los productos retocados y no retocados. Esta corticalidad
presenta una proporción pequeña (0-25% de córtex) para
todos los elementos producidos. Respecto de su ubicación,
el 59,6% de los productos presentan córtex en un lado, y el
40,4% en más lados. La materia prima no tiene una variación significativa en esta cuestión (cuadro III.327).
Los formatos de longitud y anchura respecto del orden
de extracción indican que la mayoritaria longitud entre 2-3
cm (50%) se obtiene principalmente a partir de piezas con
córtex inferior al 50%, circunstancia que se repite para la
anchura y también para otros formatos (cuadro III.328).
Lasca
Pr. Retocado
Ca
Cu
S
Ca
Cu
L
22,8
26,57
20,75
24,25
30,5
29,1
A
18,37
27,78
24
20,92
29
26,2
G
6,67
9,46
6,8
9,15
8
10,6
P
Media
S
4,40
10,15
4,9
7,11
8,4
12,2
Cf. Pearson
Cf. .Fisher
21
23
22
22
30,5
28,5
17
27,5
22,5
20
29
23,5
G
Mediana
L
A
6
7,25
7
8,5
8
10
Válidos
35
Total
57
50
Cuadro III.323. Análisis tipométrico de la estructura industrial por
materias primas del nivel XV. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Talón
L
A
S
IA
IRPN
AN
Total
Lasca 2º O
15
6
107,4
2,86
1,98
110º
12
14
5,4
81,9
2,79
1,53
107º
14
13,6
4,3
77,62
3,6
3,1
113º
8
O. Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca 3º O
Lasca
7
21
29
57
Pr. ret. 2º O
Pr. retocado
4
21
24
49
Pr. ret. 3º O
10,4
3,85
53,75
2,67
2
110º
10
106
Total
12,77
4,85
72,77
3,01
2,10
109º
44
Total
11 (10,3)
42 (39,6)
53 (50)
Cuadro III.326. Tipometría del talón en los productos configurados
del nivel XV. L: longitud. A: anchura. S: superficie. IA: índice alargamiento. IRPN: índice de regulación de la periferia del núcleo.
AN: ángulo de percusión.
Cuadro III.324. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel XV.
Superficie
Cortical
Talón
Cortical
Liso
Plana
Puntiforme
Diedro
Facetada
Multifacetado
Fracturado
Ausente
Suprimido
Total
Lasca 1º O
-
1
-
1
-
-
-
2
Lasca 2º O
1
10
4
1
-
-
-
16
Lasca 3º O
-
18
2
-
-
1
-
21
Pr. ret. 1º O
3
2
-
-
-
-
1
6
Pr. ret. 2º O
5
7
3
2
-
-
4
21
Pr. ret. 3º O
1
10
3
1
-
-
5
20
10
48
12
1
-
1
10
82
Total
10 (12,2)
60 (73,1)
4 (4,8)
11 (13,4)
Cuadro III.325. Preparación de la superficie talonar en los productos configurados del nivel XV.
307
[page-n-321]
Grado
Corticalidad
2
Cuarcita
Caliza
Total
3
4
Presente
37 (71,1)
10 (76,9)
9 (81,1)
56 (73,68%)
18
10 (58,8) 4 (23,5)
-
3 (17,6)
17
Marcado
7
3
1
11 (14,47%)
Ca
7
2 (28,5)
2 (28,5)
-
3 (42,8)
7
Suprimido
8 (15,3)
-
1
9 (11,84%)
Cu
4
3 (75)
-
-
1 (25)
4
Total
52
13
11
76
29
15 (53,5) 6 (21,4)
-
6 (21,4)
28
S
Lasca
1
Sílex
S
Pr. retocado
0
Bulbo
21
7 (36,8)
8 (42,1)
3 (15,7)
1
19
Ca
1
1
-
-
-
1
Cu
2
2
2
2
-
6
1
26
7 (12,9)
54
24
53
Total
10 (38,4) 10 (38,4) 5 (19,2)
25 (46,3) 16 (29,6)
5 (9,2)
Cuadro III.329. Características del bulbo según la materia prima
del nivel XV.
Cuadro III.327. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel XV.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
Longitud
Corticalidad
40-59
30-39
20-29
≤20
Total
<50%->50 <50%->50% <50%->50% <50%->50%
Lasca decalotado
-
-
-
1
-
2
-
1
4
Lasca 1º O
-
-
-
1
-
1
-
-
2
-
2 -
4
-
12
4
-
22
Pr. ret. decalot.
Lasca 2º O
-
-
-
2
-
-
-
-
2
Pr. ret. 1º O
-
-
-
1
-
2
-
-
3
1 -
3
-
6
-
3
-
13
3
-
7 5
18 5
7 1
46
40-59
30-39
20-29
≤20
Total
-
-
- -
- 2
4
Pr. ret. 2º O
Total
Anchura
Lasca decalotado
1
1
Lasca 1º O
- -
- 1
- 1
- -
2
Lasca 2º O
3 -
3 -
7
9
-
22
Pr. ret. decalot.
-
1
-
- -
- -
2
Pr. ret. 1º O
-
-
- 1
- 2
- -
3
Pr. ret. 2º O
1 -
3 -
6 -
3 -
13
Total
5 2
6 4
13 3
12 2
La simetría
La sección transversal de los productos líticos presenta
un predominio de los asimétricos (83%) frente a los simétricos (17,7%). La principal categoría simétrica es la trapezoidal, muy alejada de la triangular. La asimetría tiene a la
categoría triangular como dominante, con un 69,2% del total, que se vincula con todo tipo de productos. La incidencia
de los gajos es determinante entre la asimetría de las piezas
corticales. Respecto del eje de debitado, la total simetría
(90º) se da en el 72% de las piezas. La comparación de las
series litológicas indica que la más simétrica es la calcárea
(cuadros III.330 y III.331).
La morfología de los productos revela el predominio de
las formas de cuatro lados (43,9%), seguidas de los segmentos esféricos o gajos (35,3%) y la triangular (13,4%).
Respecto del orden de extracción se observa la preponderancia de las cuadrangulares en las fases más avanzadas del
proceso operativo y de los gajos entre las piezas con córtex.
Hay pues una elección de lascas con cuatro lados y sección
asimétrica triangular en los elementos configurados. Los gajos son muy representativos en las piezas corticales, ya que
suponen el 62% de la muestra. La morfología técnica señala
la ausencia de piezas sobrepasadas y un dominio de las
desbordadas (23%) por el lado derecho. No se aprecian diferencias en la comparación de las series litológicas, aunque la
muestra es reducida.
4
1
-
Cuadro III.328. Grado de corticalidad de los formatos longitud y
anchura en los productos configurados del nivel XV.
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, preferentemente entre 1-2 (60,3%) y 3-4 (33,3%). En todas las categorías existe un predomino de pocos levantamientos por
superficie, hecho que se explicaría por la búsqueda de la máxima tipometría posible.
La cara ventral
La cara ventral muestra que un 79% de los bulbos están
presentes con nitidez, causa motivada por el tipo de percusión utilizada que ha generado su buena definición en una
adecuada materia prima. Aquellos que resaltan de forma más
prominente representan un 9,4% y los suprimidos un 18,8%,
probablemente por su prominencia (cuadro III.329).
308
III.2.12.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
El retoque
El retoque muestra que el 60% de estas formas son
denticuladas, seguidas de las escamosas con un 32,5% y
escaleriformes (7%). La proporción de las dimensiones de
Simétrica
Sección
Transversal Triang. Trapez. Conv.
Asimétrica
Triang.
Total
Trapez. Irreg.
Lasca 2º O
1
2
-
10
4
-
17
Lasca 3º O
-
5
-
10
4
-
19
Pr. ret. 2º O
-
-
-
17
1
-
18
-
3
-
8
-
1
10
-
Pr. ret. 3º O
Total
11 (17,7)
45 (69,23) 9 (13,84)
-
11
-
65
54 (83,1)
Cuadro III.330. Análisis morfométrico de la simetría de la sección
transversal del nivel XV.
[page-n-322]
Grados
70º-80º
90º
100º-130º
Total
Proporción
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
Lasca 2º O
3
15
1
19
Serie silícea 2º O
23
1
-
-
24
Lasca 3º O
4
15
3
22
Serie silícea 3º O
9
7
2
-
18
Pr. ret. 2º O
3
15
2
20
Serie silícea
32 (76,1)
8 (19)
2 (4,7)
-
42
Pr. ret. 3º O
1
9
4
14
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
1
Total
11 (14,6)
54 (72)
10 (13,3)
75
Serie calcárea 3º O
1
-
-
-
1
Serie calcárea
2
-
-
-
2
Serie cuarcítica 2º O
3
1
-
-
4
Serie cuarcítica 3º O
2
-
-
-
2
Cuadro III.331. Ángulo de debitado del nivel XV.
estos elementos indica que la categoría “corto” representa el
78%, “medio” el 18%, “largo” sólo el 4% y ausente el “laminar”. La extensión del retoque afecta modificando las
piezas mediante las categorías entrante (34,5%) y profundo
(16,3%), mientras que es marginal sin gran modificación en
un 47,2% (cuadros III.332 y III.333).
El filo retocado
La delineación del filo es recto (55%), cóncavo (36%) y
convexo (8,5%). Respecto de la ubicación de los mismos,
éstos tienen un mayor porcentaje en el lado izquierdo
(46,6%) que en el derecho (42,2%) y el distal (11,2%), con
similar presencia de rectos y cóncavos (cuadro III.334).
La ubicación del frente del retoque
La localización respecto de la cara dorsal es mayoritaria
con un 76,1% en la categoría directo y un 10,8% alternante,
al que habría que sumar un 4,3% de alterno. La repartición
del mismo es casi exclusivo continuo en su elaboración
(98%). La extensión de las áreas de afectación del retoque
señala que éste es completo (proximal, mesial y distal) en el
86,8% de las piezas y parcial en el 13,2%. La parcialidad
afecta mayoritariamente a la mitad meso-distal en un 71,4%
(cuadros III.335 y III.336).
Los modos de superficies retocadas
Los modos de superficies retocadas tienen un dominio
de las sobreelevadas (55%), seguidas de las simples (40%) y
escaleriformes (5%), con ausencia de planas. La compara-
Serie cuarcítica
5
1
-
-
6
Total
39 (78)
9 (18)
2 (4)
-
50
Cuadro III.332. Proporción del retoque en las series litológicas
del nivel XV.
ción de las series líticas silícea y calcárea indica la ausencia
de los modos plano y escaleriforme en las piezas cálcáreas y
cuarcíticas y el mayor dominio del retoque sobreelevado en
las piezas de sílex. El retoque simple se concentra especialmente en el subnivel XVb (87,5%) (cuadro III.337).
Los diferentes útiles retocados, individualizados en
categorías mediante la lista tipo, muestran que la mayoría de
ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple en este
orden, aunque con algunas diferencias reseñables. El retoque
simple afecta especialmente a denticulados y lascas con
retoque. El sobreelevado a raederas, raspadores, perforadores, muescas y denticulados (cuadro III.338).
La dimensión y el grado de transformación
La longitud de la superficie retocada del nivel XV
ofrece un valor medio de 19,9 mm que se ajusta a la longitud
de los soportes no transformados (23,7). La anchura retocada, con valor medio de 2,6 mm, representa el 12% de la
anchura media de los soportes. La altura retocada supone el
54,7% de éstos. El subnivel XVa comporta un mayor grado
de transformación frente a soportes más amplios y menos
retocados en XVb (cuadro III.339).
Extensión
Muy Marginal
Marginal
Entrante
Profundo
Muy Profundo
Total
Serie silícea 2º O
7
7
4
4
-
22
Serie silícea 3º O
5
1
13
3
-
22
Serie silícea
12 (27,2)
8 (18,1)
17 (38,6)
7 (15,9)
-
44
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
-
1
Serie calcárea 3º O
2
-
-
-
-
2
Serie calcárea
3
-
-
-
-
3
Serie cuarcítica 2º O
2
-
1
2
1
6
Serie cuarcítica 3º O
1
-
1
-
-
2
Serie cuarcítica
3
-
2
2
1
8
Total
18 (32,7)
8 (14,5)
19 (34,5)
9 (16,3)
1 (1,8)
55
Cuadro III.333. Extensión del retoque de las series litológicas según el orden de extracción del nivel XV.
309
[page-n-323]
Delineación
Recto
Cóncavo
Convexo
Sin.
Total
Categorías
Simple
Serie silícea 2º O
14
6
1
-
21
Serie silícea
16 (32)
-
31 (62)
3
50
Serie silícea 3º O
6
9
1
-
16
Serie calcárea
3
-
-
-
3
Plano Sobreelev. Escalerif.
Total
Serie silícea
20
15
2
-
37
Serie cuarcítica
5
-
2
-
7
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
1
Total
24 (40)
-
33 (55)
3 (5)
60
Serie calcárea 3º O
-
-
1
-
1
Serie calcárea
1
-
1
-
2
Cuadro III.337. Modos del retoque en las series litológicas
del nivel XV.
Serie cuarcítica 2º O
4
2
-
-
6
Serie cuarcítica 3º O
1
-
1
-
2
Serie cuarcítica
5
2
1
-
8
Total
26 (55,3)
17 (36,1)
4 (8,5)
-
47
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple Plano
Escalerif.
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un nulo índice levallois (0,05), lejos de la línea de corte establecida en 13 para
poder ser considerado de muy débil debitado levallois. El
índice laminar de 10 se sitúa en la consideración de medio,
por debajo de 12. El índice de facetado de 0,05 también está
por debajo del 10 estimado para definir la industria como
facetada. Las agrupaciones de categorías industriales
indican un índice levallois de 8, el Grupo II (28) presenta
2
-
1
12/20. Raedera doble/converg.
4
-
-
-
21. Raedera desviada
3
-
-
-
22/24. Raedera transversal
1
-
-
-
2
-
-
-
34/35. Perforador
III.2.12.3.6. LA TIPOLOGÍA
Los útiles mayoritarios elaborados en sílex son las raederas diversificadas, en mayor proporción en el subnivel
XVb, seguidas de los denticulados. Las únicas lascas levallois se sitúan en el XVa. Las series calcárea y cuarcítica
tienen una escasa representación de raederas; éstas y los
denticulados son los que tienen un mayor alargamiento (IA
1,2-1,3) (cuadro III.340).
4
30/31. Raspador
Cuadro III.334. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción de las series líticas del nivel XV.
9/11. Raedera lateral
3
2
-
-
42/54. Muesca
4
1
-
-
43. Útil denticulado
7
8
-
1
45/50. Lasca con retoque
-
4
-
-
Cuadro III.338. Modos del retoque en la lista tipológica del nivel XV.
una incidencia como bastante baja al no alcanzar el 40. El
particular índice charentiense de 6,6 está lejos del 20. El
Grupo III, formado por perforadores y raspadores registra un
índice esencial de 11 definido como medio. Por último el
Grupo IV, con un índice de 28, se define como alto. Por tanto
y en resumen, el nivel XV de Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos de denticulados del Paleolítico medio con débil presencia de raederas e incidencia
media de útiles del grupo Paleolítico superior. Esta apreciación presenta el condicionante de un registro material limitado (cuadro III.341).
Posición
Lat. izquierdo Lat. derecho
2º O
Localización
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
10
13
Transv.
3
18
-
1
-
5
24
3º O
8
9
2
17
3
-
2
-
22
Total
21
19
5
35 (76,1)
3 (6,5)
1
2 (4,3)
5 (10,8)
46
Cuadro III.335. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel XV.
Repartición
Continuo
Discont.
Parcial
P
PM
M
Completo
MD
D
T
2º O
27
1
1
-
1
-
2
-
26 (86,6)
3º O
23
-
-
1
-
1
1
-
20 (86,9)
1
1
1
1
3
-
Total
50 (98)
1
2
1
4
46 (86,8)
Cuadro III.336. Repartición del retoque según el orden de extracción del nivel XV. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
310
[page-n-324]
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Serie silícea 2º O
23,96
2,81
4,46
0,78
75,4
2,24
744,5
16,5
27
Serie silícea 3º O
24
2,29
3,11
0,82
57,7
1,24
641,6
14,5
22
Serie silícea
23,9
2,57
3,85
0,79
67,4
1,79
698,2
15,6
49
Serie calcárea 2º O
48,62
3,96
5,53
1,23
271
1,6
3726
6,98
16
Serie calcárea 3º O
30,79
2,05
2,15
0,99
92,4
4,91
224
4,13
20
Serie calcárea
38,7
2,9
3,6
1,1
171,7
3,4
1780
5,4
36
Total
27,9
2,6
3,5
0,92
84,1
2,5
1557
11,3
85
Cuadro III.339. Grado del retoque y orden de extracción del nivel XV. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado. HF:
altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/R: relación
filo/retoque. SP superficie del producto en mm2. IT: índice de transformación.
Lista Tipológica
Índices Industriales
Real
Esencial
0,05
-
10
-
0,05
-
Sílex
Caliza
Cuarc.
Total
02. Lasca levallois atípica
1
2
1
4 (7,7)
06. Punta musteriense
1
-
-
1
09. Raedera simple recta
4
-
1
5 (9,6)
I. Facetado amplio (IF)
10. Raedera simple convexa
1
-
-
1
I. Facetado estricto (IFs)
11. Raedera simple cóncava
2
-
-
2
I. Levallois tipológico (ILty)
17. Raedera doble convexa
1
-
-
1
I. Raederas (IR)
18. Raedera converg. recta
1
-
-
1
I. Retoque Quina (IQ)
3
4
21. Raedera desviada
2
-
-
2
I. Charentiense (ICh)
5,7
6,6
22. Raedera transversal recta
1
-
-
1
Grupo I (Levallois)
7
8
31. Raspador atípico
1
-
1
2
Grupo II (Musteriense)
25
28
34. Perforador típico
1
-
-
1
Grupo III (Paleol. superior)
9
11
35. Perforador atípico
2
-
-
2
Grupo IV (Denticulado)
25
28
38. Cuchillo dorso natural
1
-
2
3 (5,7)
Grupo IV+Muescas
34
40
42. Muesca
3
-
-
3 (5,7)
43. Útil denticulado
10
1
2
13 (25)
44. Becs
1
1
-
2
45/50. Lasca con retoque
3
-
1
4 (7,7)
51. Punta de Tayac
1
-
-
1
I. Levallois (IL)
I. Laminar (ILam)
0
-
7,69
8,8
25
28,8
Cuadro III.341. Índices y grupos industriales líticos del nivel XV.
-
1
2
38
4
9
52
Cuadro III.340. Lista tipológica de las unidades arqueológicas
del nivel XV.
III.2.12.3.7. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel XV indica una diferencia entre los materiales litológicos. La cuarcita apenas
está fracturada (6,6%) y la caliza (37,5%) recoge de forma
mayoritaria la fracturación, cuyo grado es pequeño (56,2%)
y la ubicación se presenta preferentemente en la porción
meso-distal (60,8%). El sílex también ofrece una fracturación significativa (20%) (cuadro III.342).
III.2.12.3.8. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción corresponden a tres piezas
clasificadas como núcleo. Dos son pequeños fragmentos y
Fractur.
Total
Índice
Lasca 2º O
24
4
28
14,3
Lasca 3º O
20
9
29
31,1
No retocado
44
13
57
22,8
22
4
26
15,3
Pr. ret. 3º O
18
6
24
25
Retocado
Total
1
Entera
Pr. ret. 2º O
54. Muesca en extremo
Fracturación
40
10
50
20
Total
84
23
107
21,5
Cuadro III.342. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel XV.
la única entera es un núcleo inicial sobre guijarro (fig.
III.138, núm. 8). Los elementos configurados y no transformados (lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois, puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) están
formados por lascas levallois atípicas en sílex (fig. III.139,
núm. 1 y 5) y caliza (fig. III.138, núm. 1 y 2) y dos cuchillos de dorso (fig. III.139, núm. 3 y fig. III.141, núm. 10).
311
[page-n-325]
Alguna pieza desviada podría ser incluida como punta pseudolevallois (fig. III.138, núm. 7). También se ha considerado
una pequeña punta musteriense (fig. III.141, núm. 6).
Las raederas simples o laterales son ocho ejemplares
con frentes mayoritarios rectos en sílex (fig. III.140, núm. 3
y 7) y cuarcita (fig. III.140, núm. 2), elaborados sobre
soportes corticales y retoque sobreelevado. También existen
frentes cóncavos (fig. III.140, núm. 4 y 5). Las raederas
dobles y convergentes presentan dos ejemplares, una doble
sobre soporte levallois (fig. III.140, núm. 1) y otra convergente agotada (fig. III.140, núm. 8). Estas raederas están
más elaboradas que las laterales y presentan soportes de 3º
orden y retoque sobreelevado. Las raederas desviadas son
dos ejemplares en sílex con retoque sobreelevado, una de
ellas doble y la otra con convergencia apuntada. Las raederas
transversales ofrecen un ejemplar en sílex sobre soporte cortical y retoque simple (fig. III.140, núm. 6).
Los útiles de tipo Paleolítico superior presentan dos
raspadores (fig. III.141, núm. 4 y fig. III.142, núm. 15), éste
último de difícil clasificación por estar ligeramente denticulado. Los tres perforadores (fig. III.141, núm. 5 y 7) poseen
un ápice diferenciado. Las muescas tienen una cierta incidencia con tres piezas laterales (fig. III.142, núm. 1, 2, 3) y
dos en extremo (fig. III.142, núm. 6 y 9), en sílex y cuarcita;
además existen dos becs con frente lateral (fig. III.141, núm.
1 y 2). Los denticulados constituyen trece piezas elaboradas
mayoritariamente en sílex; nueve son simples o laterales
(fig. III.142, núm. 7, 11, y 14), convergencia en tres piezas
(fig. III.142, núm. 4, 5 y 8) y una clara punta de Tayac (fig.
5, núm. 12). Otra pieza posee retoque múltiple (fig. III.142,
núm. 13). Por último, las lascas retocadas registradas son
cuatro ejemplares (fig. III.141, núm. 3, 8, 9, y 11) con retoques directos e inversos simples y marginales.
III.2.12.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL XV
El contexto sedimentario en el que se localiza el nivel es
característico de un ambiente fresco y húmedo, con pequeños cantos y bloques alterados, que se transforma en la parte
superior en arcilloso y brechificado. El nivel XV fue excavado en una superficie máxima de 4 m2 en cada unidad
arqueológica. Esta extensión representa el 3% aproximadamente del área ocupacional, que debió de ser según cálculos
de unos 150 m2. Se han contabilizado 1.097 elementos arqueológicos, lo que supone una media de 363 restos/m3,
donde los restos líticos fueron de 87/m3 y los óseos 276/m3,
es decir 8 elementos por cuadro y capa.
La materia prima como roca de elección y utilización es
el sílex (79,2%), con presencia significativa de la cuarcita
(10,9%) y la caliza (9,4%). Las piezas de sílex tienen un alto
grado de alteración que abarca a la casi totalidad del
conjunto, con un porcentaje no muy alto de desilificación
(19,5%). Existen piezas líticas termoalteradas que auguran
la presencia de hogares cuando se excave el nivel en exten-
312
sión. Los escasos elementos de producción no proporcionan
información tecnológica, y entre ellos es de reseñar la alta
incidencia de elementos corticales y presencia levallois.
La corticalidad es muy alta y similar en las lascas y los productos retocados. Los gajos son dominantes, junto a las formas de cuatro lados. Hay una producción de lascas con
cuatro lados y sección asimétrica triangular en los productos
retocados, y gajo en las lascas de 2º orden con asimetría
igualmente triangular.
Los productos retocados tienen morfología denticulada
(60,4%) y presencia escaleriforme en los de sílex. La proporción es corta con extensión bimodal entrante y muy
marginal. El frente retocado es lateral (91,1%), localizado en
la cara dorsal (76,1%), continuo (98%) y completo (86,8%).
Los modos presentan un dominio de los sobreelevados
(55%) y los simples (40%). Los diferentes útiles se elaboran
con retoque sobreelevado y simple, el primero en raederas
dobles y el segundo en denticulados y lascas con retoque.
La longitud de la superficie retocada presenta un valor
medio (19,9 mm) que se ajusta a la longitud de los soportes
no transformados (23,7 mm). Estas cifras, por primera vez,
están por debajo de los 20 mm y son el 84% de la extensión
transformada. La anchura de los frentes retocados en las
piezas silíceas sólo representa el 13,6% del valor de los
soportes (21,7 mm), lo que indica la elaboración de frentes
no entrantes. Respecto de la altura, está retocado el 56,7%
del grosor, lo que certifica la realización de frentes retocados sobreelevados.
Las raederas presentan mayor frecuencia de laterales, y
las muescas, junto a los útiles denticulados, son la categoría
dominante (31%). Las piezas retocadas con índice de alargamiento mayor son los denticulados (1,3), lejos de poder
ser considerados laminares. Respecto del orden de extracción, están mayoritariamente elaborados sobre soportes de
2º orden, y hay también una importante presencia de elementos corticales entre las raederas. El índice de fracturación del nivel XV (21,5%) se centra en el material calcáreo
no retocado.
Los valores industriales presentan unos muy bajos índices
levallois, laminar y de facetado. Así pues, la industria del nivel
XIII, por sus características técnicas de debitado, se puede
definir como no laminar, no facetada y no levallois. El Grupo
II y los índices esenciales de raedera consideran su incidencia
como baja, inferior a 40, con un bajo índice charentiense de
6,6. El Grupo III, formado por raspadores y perforadores tiene
un índice medio de 11. Por último el Grupo IV con un índice
,
de 28, se define como alto. Por tanto y en resumen, el nivel
puede ser por su tipología ubicado entre los conjuntos del
Paleolítico medio de denticulados, con baja presencia de raederas e incidencia media de útiles del grupo Paleolítico superior. Esta apreciación presenta el condicionante de un número
limitado de piezas líticas.
[page-n-326]
Fig. III.138. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de caliza del nivel XV.
313
[page-n-327]
Fig. III.139. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de sílex del nivel XV.
314
[page-n-328]
Fig. III.140. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel XV.
315
[page-n-329]
Fig. III.141. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Útiles diversos del nivel XV.
316
[page-n-330]
Fig. III.142. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados, muescas y punta de Tayac del nivel XV.
317
[page-n-331]
III.2.13. EL NIVEL ARQUEOLÓGICO XVII
El estrato XVII, en el sector occidental, presenta una
potencia media de 80 cm, coloración rojiza y matriz arcillosa con fracción redondeada y fragmentos estalagmíticos.
Estas características morfoestructurales (color, fracción,
composición, alteración, etc.) lo definen como una unidad
litoestratigráfica. Las características morfológicas y sedimentológicas presentan variaciones que aconsejaron la división en tres apartados o subniveles. El XVIIa, de 30 cm de
potencia, presenta alguna laminación de coloración amarillenta y una pequeña brechificación. El XVIIb, de 20 cm, es
un nivel pétreo con plaquetas y sin material arqueológico. El
XVIIc, más rojizo, ve aumentar la brechificación en contacto con el nivel XVIII, base conocida y estalagmítica de los
depósitos del yacimiento.
La excavación arqueológica en extensión aún no se ha
producido y la realizada corresponde a la documentación
secuencial de la estratigrafía. Ésta puede ser considerada un
sondeo practicado en las campañas de los años 1991, 1994 y
1996. El material óseo y lítico recuperado quedó registrado
con levantamiento tridimensional.
Fig. III.144. Corte frontal general con ubicación
del nivel XVII. Sector occidental.
III.2.13.1. EL ÁREA EXCAVADA DEL NIVEL XVII
La extensión excavada se individualiza en once
unidades arqueológicas (fig. III.143, III.144, III.145,
III.146, III.147, III.148, III.149, III.150 y III.151):
- Unidad arqueológica 1: cuadros A2, C2’, C3’, C4’,
C5’y E5’.
- Unidad arqueológica 2: cuadros A2, C2’, C3’ y C4’.
- Unidad arqueológica 3: cuadro C3’.
Fig. III.145. Vista en detalle del nivel XVII. Sector occidental.
Fig. III.143. Planta del yacimiento con situación de la excavación del
nivel XVII.
318
Fig. III.146. Corte frontal del nivel XVII en el cuadro C2’. Sector
occidental.
[page-n-332]
Fig. III.147. Planta inicial de la excavación del nivel XVIIc.
Sector occidental.
Fig. III.148. Planta de los cuadros A1, A2, C1, C1’, C2’ C3’ y C4’ del
nivel XVII. Sector occidental.
Fig. III.149. Planta del nivel XVIIc en el cuadro C3’.
Sector occidental.
Fig. III.150. Detalle del cuadro C4’ del nivel XVIIc. Sector occidental.
Fig. III.151. Representación arqueológica de los cuadros C3’-C4’ del nivel XVIIc. Sector occidental.
319
[page-n-333]
- Unidad arqueológica 4: cuadros C3’, C4’y E3’.
XVIIa
Capas
XVIIc
Total
- Unidad arqueológica 6: cuadros C3’, C4’, E3’y E4’.
Las unidades arqueológicas 1 a 6 se dividen en sus
correspondientes subniveles y cuadros A1, A1’, A2, C1, C2,
C1’, C3’, C4’, E3’, E4’:
1
2
3
4
5
6
0,29
- Unidad arqueológica 5: cuadros C3’, C4’y E3’.
0,22
0,04
0,14
0,16
0,27
222
572
Vol. m3
0,56
121
545
0,58
323
NRL m3
292
35
120
329
10
83
53
55
2395
3833
192
2977
8558
134
4158
1241
357
2641
NRH m3
3008
714
851
4132
682
3573
486
Hueso
1700
749
971
2409
144
1324
735
4109
541
NR
1865
2513
- Subnivel XVIIc: formado por las unidades arqueológicas 4, 5 y 6. Se excavó mediante los cuadros A2, C2,
A1’, C2’, C3’ C4’, C5’y E3’. Afecta en especial a los
cuadros C, que fueron rebajados mediante tres capas,
dejando el subnivel pétreo XVIIb a techo de la
primera.
311
Lítica
165
- Subnivel XVIIa: formado por las unidades arqueológicas 1, 2 y 3. Se excavó mediante los cuadros A1, A2,
C2, C3’ C4’, C5’y E5’. Los tres primeros cuadros
corresponden al área más exterior y de menor
potencia, por lo que sólo afectaron a las capas 1 a 3. La
extensión es reducida debido a que se buscó la regularización del perfil existente. La división artificial planteada fue de 10 cm para cada unidad arqueológica.
1,15
200
4373
2601
3200
9131
4481
4466
1974
NR m3
3300
Lítica
3888
2466
5078
4664
grs./m3
4457
2612
Lítica gr.
4251
4415
20,4
8,1
13,4
14,9
12,8
9,7
H/L
10,3
12,54
11,5
III.2.13.2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
DEL NIVEL XVII
El número de restos arqueológicos asciende a 4.466 de
los que 4.109 son piezas óseas y el resto líticas (357). Existe
un mayor porcentaje de las primeras en el subnivel XVIIc.
Este volumen de material puede ser considerado significativo para la interpretación del nivel (cuadro III.343).
ritarios los retocados. Los elementos de producción tienen
una relevancia clara en la serie calcárea (15,7%) que induce
a considerar su introducción en el yacimiento como soporte
productivo (cuadros III.344 y III.345).
III.2.13.3. LA INDUSTRIA LÍTICA
III.2.13.3.2. LA MATERIA PRIMA
III.2.13.3.1. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
La estructura industrial presenta un buen porcentaje de
elementos de producción (7%) respecto de los producidos
(93%) en las distintas series. Entre los elementos producidos
la lógica primacía de los pequeños productos frente a los
configurados no se produce en las series calcárea (42% vs
58%) y cuarcítica (38% vs 62%). En cambio existe un alto
valor de los productos retocados frente a las lascas en las
series cuarcítica (70%) y silícea (55%) que apunta a una
mayor actividad de transformación. La comparación de las
series litológicas indica que la cuarcita posee un mayor
número de elementos configurados, y entre éstos son mayo-
La litología
La materia prima utilizada corresponde a tres categorías: sílex, cuarcita y caliza. El sílex, con porcentaje medio
del 65,5%, es la roca de elección y utilización. La cuarcita y
la caliza están presentes en porcentajes del 18% y 16%,
especialmente la primera entre los productos retocados, y
por ello también es una roca de elección. La caliza es micrítica y de coloración verde (85%), y la cuarcita de tonos
amarillos (64%). Respecto de los subniveles, el sílex tiene
mayor importancia en XVIIc (72%) frente a XVIIa (57%), la
cuarcita y la caliza pierden entidad en XVIIc, del 15% al
20% (cuadro III.346).
Nivel XVII
Categoría
Cuadro III.343. Materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e
índice de relación del nivel XVII.
ELEMENTO PRODUCIDO
No configurado
Configurado
ELEMENTO DE PRODUCCIÓN
Total
Canto
Núcleo
R. talla
Debris
P. lasca
Lasca
Pr. retocado
1
Total
%
Percutor
2
22
37
65
71
72
87
(4)
(8)
(88)
(21,3)
(37,5)
(41,1)
(45,3)
(54,7)
25 (7,1)
173 (48,4)
Cuadro III.344. Categorías estructurales líticas del nivel XVII.
320
159 (44,5)
357
357
[page-n-334]
Sílex
Caliza
Cuarcita
Media
IP
18,5
8
15,5
15,5
IC
0,73
1,4
1,48
0,98
ICT
1,23
0,47
2,36
1,2
Cuadro III.345. Índices estructurales de las series litológicas
del nivel XVII.
Las alteraciones de la estructura lítica
Las cuatro categorías consideradas como diferentes
grados de intensidad en la alteración del sílex concentran en
“la desilificación” el 96,5% de los valores, con 3,5% de alteradas (pátina) y sin piezas frescas. En las piezas calcáreas, su
alteración característica, la decalcificación, está presente en
entre todas las medidas, especialmente en el peso. La forma
de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es
leptocúrtica o apuntada para las tres categorías, por los
valores positivos. El grado de asimetría de la distribución, a
izquierda o derecha, de las categorías consideradas: (longitud, anchura, grosor, índice de carenado y peso) señala una
asimetría positiva con mayor concentración de valores a la
derecha de la media, a excepción del índice de alargamiento
con valores a la izquierda (cuadro III.348).
Los restos de talla presentan como medidas de tendencia
central una media aritmética de 18,4 x 13,3 x 6,7 mm, con
valor central (mediana) de 17 x 12,5 x 6 mm. El rango o
recorrido entre valores es amplio en las tres dimensiones
longitud, anchura y grosor, aunque mayor en la longitud. La
Materia Prima
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Núcleo
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Percutor/canto
-
3
-
3
Media
35,1
31
19,45
1,14
1,95
46,15
Núcleo
12
6
4
22
Mediana
31,5
32
28,5
16
1,18
1,95
15,76
24
14
-
2
-
1,11
4,3
Resto talla
18
12
7
37
Moda
Debris
52
6
7
65
Mínimo
18
20
8
0,49
P. lasca
58
2
11
71
Máximo
85
68
60
1,75
3,2
416,1
67
48
52
1,26
2,09
411,8
0,63
95,94
Lasca
42
19
11
72
Rango
P. retocado
52
9
26
87
Desviación típica
17,71
12,33
11,63
0,31
Total
234 (65,5)
57 (15,9)
66 (18,4)
357
Cf. V Pearson
.
50%
39%
59%
27%
32%
207%
Curtosis
4,11
3,85
6,7
0,11
-0,04
11,6
Cf. A. Fisher
2,05
1,93
2,36
-0,37
0,37
3,39
Válidos
22
22
22
22
22
22
Cuadro III.346. Materias primas y categorías líticas del nivel XVII.
el 12,2 %. La alteración de la unidad XVIIa (57%) se presenta menor que en XVIIc (71%), con claro aumento de la
desilificación y decalcificación líticas. No existen piezas
termoalteradas (cuadro III.347).
III.2.13.3.3. LA TIPOMETRÍA DE LAS CATEGORÍAS
ESTRUCTURALES
Los núcleos identificados ofrecen como medidas de
tendencia central una media aritmética de 35,1 x 31 x 19,4
mm, con valor central (mediana) de 31,5 x 28,5 x 16 mm.
Fresco
Sílex
Pátina
Desilificac.
Decalcif.
Total
-
8 (3,5)
226 (96,5)
-
234
Caliza
50
-
-
7 (12,2)
57
Cuarcita
66
-
-
-
66
Total
116
8 (2,2)
226 (63,3)
7 (1,9)
357
Cuadro III.347. Alteración de la materia prima lítica del nivel XVII.
Los valores modales son poco significativos debido a lo
reducido de la muestra, pero se hallan próximos a los anteriores. El rango o recorrido entre valores es ligeramente
mayor para la longitud respecto a la anchura. La desviación
típica vuelve a mostrar una ligera y mayor variabilidad para
la longitud. El coeficiente de dispersión presenta variaciones
Cuadro III.348. Análisis tipométrico de los núcleos del nivel XVII.
desviación típica tiene una ligera y mayor variabilidad de la
longitud. El coeficiente de dispersión acusa la variabilidad
de las tres categorías. La forma de la distribución respecto a
su apuntamiento (curtosis) es homogénea, leptocúrtica o
puntiaguda en las tres categorías. El grado de asimetría de la
distribución, a izquierda o derecha respecto de su media, en
todas las categorías indica una concentración a la derecha
muy similar. Las categorías consideradas: longitud, anchura,
grosor, índice de alargamiento, índice de carenado y peso
tienen una asimetría positiva, con mayor concentración de
valores a la derecha de la media (cuadro III.349).
Las lascas presentan como medidas de tendencia central
una media aritmética de 23,7 x 25,8 x 7,4 mm, con valor
central (mediana) de 22 x 24 x 7 mm. Los valores señalan
que es casi una distribución simétrica donde coincidirían
media, mediana y moda. El rango o recorrido entre valores
es idéntico entre la longitud y la anchura. El coeficiente de
dispersión muestra la anterior homogeneidad y la mayor
variabilidad del grosor. La forma de la distribución respecto
a su apuntamiento (curtosis) es leptocúrtica o puntiaguda en
especial en el grosor. El grado de asimetría de la distribución
en todas las categorías indica una concentración a la derecha
próxima al eje de simetría (cuadro III.350).
321
[page-n-335]
Resto Talla
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Pr. Retocado
Long. Anch.
Media
18,47
13,38
6,7
1,47
2,9
2,66
Media
33,27
Mediana
17
12,5
6
1,33
2,74
1,3
Mediana
30
Gr.
IA
IC
Peso
29,82
12,91
1,15
2,85
21,89
28
12
1,09
2,67
11,31
Moda
17
15
6
1,33
4
4,57
Moda
23
19
10
1
3,2
25,46
Mínimo
8
5
2
0,57
1,21
0,1
Mínimo
8
12
3
0,28
1,14
1,22
Máximo
40
30
18
2,57
6,33
14,4
Máximo
80
64
34
2,16
7,5
145
Rango
32
25
16
2
5,12
14,3
Rango
72
52
31
1,88
6,7
143,7
Desviación típica
6,99
5,72
3,53
0,48
1,24
3,14
Desviación típica
14,17
11,2
6,28
0,37
1,15
29,96
Cf. V. Pearson
37%
42%
52%
32%
45%
118%
Cf. V Pearson
.
42%
37%
48%
32%
42%
136%
Curtosis
1,75
1,93
1,71
0,05
2,94
6,2
Curtosis
1,51
0,55
1,97
-0,15
3,85
8,17
Cf. A. Fisher
1
1,1
1,1
0,7
0,91
2,34
Cf. A. Fisher
1,19
1,04
1,22
0,34
1,68
2,82
Válidos
36
36
36
36
36
36
Válidos
87
87
87
87
87
87
Cuadro III.349. Análisis tipométrico de los restos de talla
del nivel XVII.
Cuadro III.351. Análisis tipométrico de los productos retocados
del nivel XVII.
Lasca
Long. Anch.
Gr.
IA
IC
Peso
Media
23,77
25,8
7,4
1,03
4,17
7,26
Mediana
22
24
7
0,87
3,96
4,46
Moda
20
22
5
1
6
1,84
Mínimo
9
2
1
0,5
1,33
0,47
Máximo
56
49
25
4,5
24
55,47
Rango
47
47
24
4
23,6
55
Desviación típica
8,89
9,1
3,94
0,6
2,82
9,9
Cf. V. Pearson
37%
35%
53%
58%
67%
136%
Curtosis
1,55
0,48
6,26
15,91
34,32
13,68
Cf. A. Fisher
1,05
0,34
2,01
3,32
4,95
3,49
Válidos
72
72
72
72
72
72
Cuadro III.350. Análisis tipométrico de las lascas del nivel XVII.
Los productos retocados presentan como medidas de
tendencia central una media aritmética de 33,2 x 29,8 x 12,9
mm, con valor central (mediana) de 30 x 28 x 12 mm. Los
valores modales no están próximos a los anteriores y es una
distribución asimétrica. El rango entre valores muestra un
recorrido mayor en longitud que la anchura. La desviación
típica tiene una uniformidad entre longitud y anchura. El
coeficiente de dispersión acusa la homogeneidad de las categorías. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es ligeramente platicúrtica o achatada para
los tres valores. El grado de asimetría de la distribución en
todas las categorías indica una concentración a la derecha y
próxima al eje de simetría (cuadro III.351).
El conjunto lítico de todas las categorías con medidas
superiores a 10 mm ofrece como medidas de tendencia
central una media aritmética de 24,5 x 22,8 x 9 mm, con valor
central (mediana) de 21 x 21 x 7 mm. Los valores modales
separados de la media acusan la variabilidad de las categorías.
El rango o recorrido entre valores es mayor para la longitud.
La desviación típica presenta una variabilidad homogénea
322
entre la longitud y la anchura. El coeficiente de dispersión,
también homogéneo para los valores comentados, es mayor
en el grosor y especialmente en el peso. La forma de la distribución respecto a su apuntamiento (curtosis) es claramente
leptocúrtica o apuntada, y el grado de asimetría es positivo,
con concentración de valores a la derecha de la media.
Las dimensiones de las lascas y productos retocados en
las tres categorías líticas señalan que éstos últimos son mayores y por tanto se puede considerar la existencia de una
selección lítica de mayor tipometría para los productos transformados. Las dimensiones de los elementos calcáreos siempre son los de mayor tipometría, como sucede en toda la secuencia estudiada (cuadro III.352).
III.2.13.3.4. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
DE PRODUCCIÓN
Los percutores y cantos
La categoría percutor presenta un ejemplar elaborado en
caliza micrítica de color verde con claras marcas de utilización. Sus dimensiones y peso (120 x 94 x 52 mm y 704 gr)
posiblemente lo vinculen al troceado de los restos óseos. Los
cantos son dos ejemplares también en caliza micrítica sin
marcas de impactos.
Los núcleos
Los formatos tipométricos de las lascas obtenidas de los
núcleos, a través de los negativos dejados en éstos, indican
que la gran mayoría de los elementos producidos y configurados presentan unas dimensiones inferiores a 4 cm, que representan una media del 77%. La morfología de los elementos producidos ofrece una mayoría de formas con cuatro
lados, ligeramente mayores las lascas cortas que las largas.
La ausencia de formas con tres lados o triangulares revela
que no se buscan productos apuntados como soporte a transformar. Respecto de la fase de explotación de los núcleos, la
mayoría están explotados (77%).
La gestión de las superficies de explotación de los
núcleos indica una mayor utilización de una superficie o
cara. La dirección del debitado en la superficie correspon-
[page-n-336]
Núcleo
Lasca
Producto Retocado
Ca
Cu
S
Ca
Cu
S
Ca
Cu
L
28,46
42,14
27
21,42
27,63
23,9
29,78
51
34,15
A
26,46
33,57
25,75
23,42
30,94
26,9
26,94
37,3
32,8
G
14,92
23,42
17,5
6,3
9,21
8,1
12,16
19,2
12,34
P
Media
S
15,69
106,1
16,8
4,23
12,38
9,35
16,41
57,47
20,84
32
41
29,5
21
25
21
27
50
33,5
28,5
33
25,5
22,5
33
24
24
37
31
G
Mediana
L
A
14,5
22
16
6
8
8
11
17
12
15,7
36,7
15,8
3,24
9,12
4,6
9,02
28,8
18
27%
68%
22%
28%
37%
50%
39%
42%
32%
A
Cf. Pearson
P
L
19%
62%
23%
28%
37%
35%
38%
28%
35%
27%
83%
49%
40%
57%
56%
47%
44%
42%
P
43%
159%
75%
83%
110%
158%
152%
95%
89%
L
-0,05
0,52
-1,89
0,73
-0,09
1,99
1,37
-0,04
-0,15
A
-0,01
0,53
0,06
0,42
-0,85
0,83
1,71
0,76
0,50
G
0,75
1,02
0,53
0,48
1,97
1,3
1,36
0,78
0,26
P
Cf. .Fisher
G
0,75
1,35
0,23
2,36
2,11
2,9
3,65
0,93
1,27
7
4
40
19
11
51
9
26
Válidos
Total
13
24
70
86
Cuadro III.352. Análisis tipométrico de la estructura industrial por materias primas del nivel XVII. S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
diente muestra un predominio unipolar. La dirección de las
superficies de preparación tiene mayores valores centrípetos. Los planos de percusión observados en los núcleos
evidencian la presencia de facetado que, a pesar de lo reducido de la muestra, es significativa (cuadro III.353).
Fases Explotación
Testado Inicial Explotado Agotado
Total
<25% 25-50% 51-75% >75%
Unifacial/Unipolar
-
Unifacial/Preferenc.
3
-
3
-
6
2
-
2
Unifacial/Bipolar
PRODUCIDOS
El orden extracción
El orden de extracción de los productos configurados no
tiene la lógica proporción y presencia ascendente de
elementos en su orden de extracción en las series silícea y
cuarcítica. Esta última materia apenas presenta un 16,6% de
piezas de 3º orden frente al 38,6% del sílex, y la caliza posee
pocas piezas corticales (18%) (cuadro III.354).
La superficie talonar
La superficie talonar ofrece un predominio de las plataformas preparadas planas y lisas con un 62,1% de valores, a
mucha distancia de las facetadas con un 6,1%. La mayor elaboración de los productos configurados de 3º orden muestra
una ligera mayor complejidad en los talones, circunstancia
que también sucede con los productos retocados. Las superficies suprimidas corresponden a piezas transformadas mediante el retoque y por tanto a ese proceso corresponde la
especificidad de eliminar el talón. Las superficies multifacetadas sólo se dan en el sílex, y los talones suprimidos están
ausentes en la cuarcita (cuadro III.355).
-
-
2
-
2
Unifacial/Centrípeto
1
-
2
-
3
UNIFACIALES
III.2.13.3.5. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS ELEMENTOS
1
3
9
-
13 (76,4)
Bifacial/Unipolar
-
1
1
-
2
Bifacial/Centrípeto
-
-
2
-
2
BIFACIALES
-
1
3
-
4 (23,6)
INDETERMINADO
-
-
-
-
5
Total
5 (29,4)
12 (70,5)
Cuadro III.353. Fases de explotación de los núcleos del nivel XVII.
O. Extracción
1º Orden
2º Orden
3º Orden
Total
Lasca
5
16 (32,6)
28 (57,1)
49
Pr. retocado
6
25 (37,3)
36 (53,7)
67
Total
11
41
64
116
Cuadro III.354. Orden de extracción de los productos configurados
del nivel XVII.
323
[page-n-337]
La corticalidad
La corticalidad presenta diferencias entre los productos
retocados y no retocados, los primeros presentan una alta
corticalidad (72,9%). Ésta presenta una proporción pequeña
(0-25% de córtex) para todos los elementos producidos, pero
especialmente en las lascas (57,5%). Respecto de su ubicación, el 55,3% de los productos muestran córtex en un lado,
y el 44,7% en más lados. La materia prima posee una variación significativa en esta cuestión, con mayor presencia de
córtex entre los productos retocados de sílex. Los formatos
de longitud y anchura respecto del orden de extracción
señalan que la mayoritaria longitud entre 2-3 cm (36,9%) se
obtiene principalmente a partir de piezas con córtex superior
al 50%, circunstancia que se repite para la anchura y en la
totalidad de las piezas (cuadro III.356).
Las extracciones
El número de aristas que recoge la cara dorsal está en
relación con el número de levantamientos previos, mayoritariamente entre 1 y 2 (54,3%) y 3-4 (38,8%). En todas las
categorías existe un predomino de pocos levantamientos por
superficie, hecho que se explicaría por la búsqueda de la
máxima tipometría posible.
Superficie Cortical
Talón
Plana
Facetada
Ausente
Cortical Liso Punt. Diedro Mult. Fract. Supr. Tot.
Lasca 1º O
4
1
-
-
-
-
1
6
Lasca 2º O
3
18
2
1
-
-
-
24
Lasca 3º O
-
25
5
6
-
1
-
37
Pr. ret. 1º O
12
6
-
-
-
2
2
22
Pr. ret. 2º O
12
20
-
1
-
2
5
40
19
Pr. ret. 3º O
Total
-
15
-
-
1
2
1
31
85
7
8
1
7
9
31 (20,9)
92 (62,1)
9 (6,1)
16 (10,8)
148
Cuadro III.355. Preparación de la superficie talonar en los productos
configurados del nivel XVII.
Grado
Corticalidad
0
1
2
3
4
Total
Lasca
S
19
11 (56)
5 (25)
1 (5)
3 (15)
20 (51,3)
Ca
10
1 (16,6)
2 (33,2)
-
3 (50)
6 (37,5)
Cu
4
7 (100)
-
-
-
7 (63,6)
1 (3,03)
6 (18,1)
33 (50)
33
19 (57,5) 7 (21,2)
Pr. retocado
S
Total
14
18 (50) 10 (27,7) 6 (16,6)
2 (5,5)
7
1 (50)
-
-
1 (50)
2
Cu
2
6 (25)
6 (25)
3 (12,5)
9 (37,5) 24 (92,3)
23
25 (40,3) 16 (25,8) 9 (14,5) 12 (19,3) 62 (72,9)
56
44 (46,3) 23 (24,2) 10 (10,5) 18 (18,9) 95 (59)
Cuadro III.356. Análisis morfotécnico de los grados de corticalidad
en los productos configurados del nivel XVII.
S: sílex. Ca: caliza. Cu: cuarcita.
324
La simetría
La sección transversal de los productos líticos configurados ofrece un predominio de los asimétricos con un
75,2%, frente a los simétricos con un 24,8%. La principal
Bulbo
Sílex
Cuarcita
Caliza
Total
Presente
51
18
22
91 (63,19%)
Marcado
19
13
2
34 (23,61%)
Suprimido
13
6
-
19 (13,19%)
Total
83
37
24
144
Cuadro III.357. Características del bulbo según la materia prima
del nivel XVII.
categoría simétrica es la trapezoidal (59,2%), seguida de la
triangular (33,3%). La asimetría tiene a la categoría triangular como dominante con un 74,3%, categoría que se
vincula con todo tipo de productos. La incidencia de los
gajos es determinante entre la simetría de las piezas corticales, que supera el 80%. Respecto del eje de debitado, la
total simetría (90º) se da en el 77,4% de las piezas. La
comparación de las series litológicas indica que la más simétrica es la calcárea (40,9%), seguida de la silícea (21,5%) y
por último la cuarcita, que sólo presenta un 9,3% de piezas
simétricas (cuadros III.358 y III.359).
La morfología de los productos revela el dominio de las
formas de cuatro lados (57,2%), seguidas de los segmentos
esféricos o gajos (32,5%). Respecto del orden de extracción
se observa la preponderancia de las cuadrangulares en las
fases más avanzadas de la cadena operativa, y de los gajos
entre las piezas con córtex. Hay pues una elección de lascas
con cuatro lados y sección asimétrica triangular en los
elementos configurados y una sección simétrica trapezoidal
en los de 3º orden. Los gajos son muy representativos en las
piezas corticales, ya que suponen el 81% de éstas. La morfología técnica presenta una casi ausencia de piezas sobrepasadas (0,9%) y un predominio de las desbordadas, que
suponen un 15,4% del total. No se aprecian diferencias en la
comparación de las series litológicas.
III.2.13.3.6. EL ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LOS PRODUCTOS
RETOCADOS
36 (72)
Ca
La cara ventral
La cara ventral presenta un 58,8% de bulbos nítidos.
Los bulbos dobles representan un 10,1% y aquellos que
resaltan de forma más prominente son un 18,4%. Los suprimidos tienen una cierta incidencia con un 12,6%, probablemente por su prominencia (cuadro III.357).
El retoque
El retoque presenta un 53,5% de formas denticuladas,
seguidas de las escamosas con un 39,4%, y un 7% de escaleriformes. La proporción de las dimensiones de estos
elementos indica que la categoría “corto” (más ancho que
largo, o igual) representa el 69,6%, medio (igual de ancho
que largo) el 26,9%, largo sólo el 3,3%, estando ausente el
laminar. La extensión del retoque afecta modificando las
[page-n-338]
Simétrica
Asimétrica
Total
Sección Transversal
Triangular
Trapezoidal
Convexa
Triangular
Trapezoidal
Irregular
Lasca 2º O
-
-
-
19
7
-
23
Lasca 3º O
5
11
2
7
4
-
28
Pr. ret. 2º O
1
-
-
31
4
2
38
Pr. ret. 3º O
3
5
-
8
4
-
20
16 (59,2)
2
61 (74,3)
19 (23,1)
2
9 (33,3)
Total
27 (24,77)
82 (75,22)
109
Cuadro III.358. Análisis morfométrico de la simetría de la sección transversal del nivel XVII.
Grados
60º-80º
90º
100º-130º
Total
Proporción
Corto
Medio
Largo
Lam.
Total
Lasca 2º O
1
19
5
25
Serie silícea 1º O
5
-
-
-
5
Lasca 3º O
2
27
2
31
Serie silícea 2º O
23
8
2
-
33
Pr. ret. 2º O
7
25
4
36
Serie silícea 3º O
13
5
-
-
18
Pr. ret. 3º O
2
15
3
19
Serie silícea
36
13
2
-
51
Total
11 (9,9)
86 (77,4)
14 (12,6)
111
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
1
Serie calcárea 3º O
4
3
-
-
7
Serie calcárea
5
3
-
-
8
piezas mediante las categorías entrante (42,1%) y profundo
(22,2%), mientras que es marginal sin casi modificación en
un 19,4% (cuadros III.360 y III.361).
Serie cuarcítica 1º O
10
5
-
-
15
Serie cuarcítica 2º O
9
3
1
-
13
Serie cuarcítica 3º O
2
-
-
-
2
El filo retocado
La delineación del filo es en un 47,6% recto, cóncavo en
un 34,2% y convexo en el 11,4%. Respecto de la ubicación
de los filos, éstos tienen un ligero mayor porcentaje en el
lado derecho (51%) que en el izquierdo (36,7%), y menor en
el lado distal (15,2%), con similar presencia de rectos y
cóncavos en los mismos (cuadro III.362).
Serie cuarcítica
21
8
1
Total
62 (69,6)
Cuadro III.359. Ángulo de debitado del nivel XVII.
La ubicación del frente del retoque
La localización respecto de la cara dorsal es mayoritaria,
con un 79,7% en la categoría directo y un 8,7% inverso, a lo
24 (26,9) 3 (3,3)
-
30
-
89
Cuadro III.360. Proporción del retoque en las series litológicas
del nivel XVII.
que habría que sumar un 4,3% de alternante. En cuanto a la
repartición, el retoque es casi exclusivo continuo en su
elaboración (96,6%). La extensión de las áreas de afectación
del retoque muestra que éste es completo (proximal, mesial
y distal) en el 85,5% de las piezas y parcial en el 14,5%. Esta
Extensión
Muy Marginal
Marginal
Entrante
Profundo
Muy Profundo
Total
Serie silícea 1º O
-
2
2
2
1
7
Serie silícea 2º O
4
2
18
8
6
38
Serie silícea 3º O
3
5
6
8
-
22
Serie silícea
7
9
26
18
7
67
Serie calcárea 2º O
-
-
-
1
-
1
Serie calcárea 3º O
-
-
2
2
2
6
Serie calcárea
-
-
2
3
2
7
Serie cuarcítica 1º O
1
2
9
3
1
7
Serie cuarcítica 2º O
1
1
11
-
1
14
Serie cuarcítica 3º O
-
-
4
-
-
4
Serie cuarcítica
2
3
24
3
2
34
Total
9 (8,3)
12 (11,1)
52 (42,1)
24 (22,2)
11 (10,1)
108
Cuadro III.361. Extensión del retoque en las series litológicas según el orden de extracción del nivel XVII.
325
[page-n-339]
Delineación
Recto
Cónc.
Conv.
Sinuoso Total
Serie silícea 1º O
1
4
1
-
Serie silícea 2º O
18
14
5
2
Categorías
Simple
Plano Sobreelev. Escalerif.
Total
6
Serie silícea
18 (23,3)
2
50 (64,9)
6
76
39
Serie calcárea
8 (80)
-
2 (20)
-
10
Serie silícea 3º O
14
6
2
1
23
Serie cuarcítica
19 (55,8)
-
15 (44,1)
-
34
Serie silícea
33
24
8
3
68
Total
45 (37,1)
2 (1,6)
67 (55,3)
6 (5,7)
120
Serie calcárea 2º O
1
-
-
-
1
Serie calcárea 3º O
5
3
-
-
8
Cuadro III.365. Modos del retoque en las series litológicas
del nivel XVII.
Serie calcárea
6
3
-
-
9
Serie cuarcítica 1º O
4
5
3
-
12
Lista Tipológica
Sobreelev. Simple Plano
Escalerif.
Serie cuarcítica 2º O
7
4
1
3
15
9/11. Raedera lateral
Serie cuarcítica 3º O
-
-
-
1
1
12/20. Raedera doble/converg.
9
Serie cuarcítica
11
9
4
4
28
21. Raedera desviada
17
8
1
2
105
22/24. Raedera transversal
2
1
1
1
30/31. Raspador
1
1
-
1
34/35. Perforador
3
-
-
-
42/54. Muesca
5
-
1
-
43. Útil denticulado
11
13
-
-
-
9
-
-
Total
50 (47,6) 36 (34,2) 12 (11,4) 7 (6,6)
Cuadro III.362. Delineación del filo del retoque según el orden de
extracción en las series litológicas del nivel XVII.
parcialidad afecta mayoritariamente a la mitad meso-distal
en un 61,5% (cuadros III.363 y III.364).
Los modos de superficies retocadas
Los modos o tipos de superficies retocadas tienen un
dominio de las sobreelevadas (55,3%), seguidas de las simples (37,1%), escaleriformes (5,7%) y planas (1,6%). La
comparación de las series líticas indica la ausencia de los
modos plano y escaleriforme en las piezas calcáreas y cuarcíticas, y el mayor dominio del retoque sobreelevado en las
piezas de sílex, que alcanza casi el 65% de éstas. El retoque
simple se concentra especialmente en el subnivel XVIIa
(67,3%) frente al XVIIa (35%) (cuadro III.365).
Los diferentes útiles retocados de la lista tipo indican
que la mayoría de ellos se elaboran con retoque sobreelevado y simple, en este orden, aunque con algunas diferencias
reseñables. El retoque simple afecta especialmente a denticulados y lascas con retoque. El retoque sobreelevado se
presenta especialmente en las raederas (cuadro III.366).
14
45/50. Lasca con retoque
5
-
-
3
-
-
Cuadro III.366. Modos de los frentes retocados de la lista tipológica
del nivel XVII.
La dimensión y el grado de transformación
La longitud de la superficie retocada del nivel XVII
ofrece un valor medio de 25,3 mm que se ajusta a la longitud
de los soportes no transformados (23,7 mm). La anchura
retocada, con valor medio de 4,02 mm, representa el 15,6%
de la anchura media de los soportes (25,8 mm). La altura
retocada (5,6 mm) supone el 75,6% de la de los soportes
(cuadro III.367).
III.2.13.3.7. LA TIPOLOGÍA
Las raederas representan en su conjunto los útiles mayoritarios elaborados en sílex y en mayor proporción en el
Posición
Localización
Lat. izquierdo Lat. derecho Transversal
Directo
Inverso
Bifacial
Alterno
Alternante
Total
2º O
15
34
10
36
4
1
-
2
43
3º O
16
13
4
19
2
1
-
1
23
Total
31
47
14
55 (79,7)
6 (8,7)
2 (2,9)
-
3 (4,3)
69
Cuadro III.363. Posición y localización del retoque según el orden de extracción del nivel XVII.
Repartición
Continuo
Discontinuo
Parcial
Completo
P
2º O
52
PM
M
MD
D
T
3
-
-
2
-
3
1
1
-
2
1
1
3º O
35
-
Total
87 (96,6)
3 (3,4)
2
3
2
8
49 (89,1)
28 (80)
77 (85,5)
Cuadro III.364. Repartición del retoque según el orden de extracción del nivel XVII. P: proximal. PM: próximo-mesial. M: mesial.
MD: meso-distal. D: distal. T: transversal.
326
[page-n-340]
subnivel XVIIc. Las raederas desviadas son elaboradas sólo
en sílex, al igual que las muescas, y hay un alto porcentaje de
denticulados entre las calizas y cuarcitas. Raederas simples
rectas, raederas desviadas, muescas y denticulados son los
útiles retocados más frecuentes del nivel (cuadro III.368).
Lista Tipológica
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
02. Lasca levallois atípica
2
1
-
3 (3,1)
05. Punta pseudolevallois
-
2
-
2 (2,1)
09. Raedera simple recta
-
2
8 (8,5)
4
1
2
7 (7,4)
11. Raedera simple cóncava
1
-
1
2 (2,1)
14. Raedera doble recto-cónc.
1
-
-
1
15. Raedera doble biconvexa
1
-
1
2 (2,1)
16. Raedera doble bicóncava
1
-
-
1
18. Raedera converg. recta
1
-
-
1
19. Raedera conv. convexa
Los índices y grupos industriales
Los valores industriales presentan un nulo índice levallois (0,01), lejos de la línea de corte establecida en 13 para
poder ser considerado de muy bajo debitado levallois. El índice laminar de 1,2 se sitúa en la consideración de nulo, por
debajo de 2. El índice de facetado de 6,8 también está por
debajo del 10 estimado para definir la industria como facetada. Las agrupaciones de categorías industriales indican un
índice levallois de 3,4, muy bajo al ser inferior a 10. El índice del Grupo II (49,4) considera su incidencia como media, aunque muy próximo al 50 fijado como alto. El particular índice charentiense de 12,6 está lejos del 20 estimado
como tal. El Grupo III, formado por perforadores y raspadores, presenta un índice esencial de 5,6 definido como muy
bajo. Por último el Grupo IV, con un índice de 21,6, se
define como medio. Por tanto y en resumen, el nivel XV de
Bolomor puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de raederas sobre lascas del Paleolítico medio,
con presencia media de denticulados y muy baja incidencia
de útiles del grupo Paleolítico superior (cuadro III.370).
6 (10,9)
10. Raedera simple convexa
Índices tipométricos
Las piezas con mayor índice de alargamiento son los
denticulados (1,29) y las raederas simple rectas (1,22), que
también se encuentran entre las menos gruesas junto a las
lascas levallois. Sin embargo son las raederas desviadas y las
raederas dobles las que poseen un menor peso, corticalidad
y elaboración más compleja (cuadro III.369).
1
-
-
1
12 (21,8)
-
-
12 (12,7)
21. Raedera desviada
22. Raedera transversal recta
1
-
1
2 (2,1)
23. Raedera transv. convexa
1
-
1
2 (2,1)
25. Raedera cara plana
-
-
2
2 (2,1)
26. Raedera retoque abrupto
1
-
-
1
27. Raedera dorso adelgazado
1
-
30. Raspador típico
1
-
1
-
-
1
31. Raspador atípico
1
-
1
2 (2,1)
34. Perforador típico
1
-
-
1
35. Perforador atípico
-
-
1
1
1
-
1
2 (2,1)
42. Muesca
38. Cuchillo dorso natural
6 (10,9)
1
-
7 (7,4)
43. Útil denticulado
7 (12,7)
4 (33,3)
8 (29,6)
19 (20,2)
44. Becs
1
1
2 (2,1)
3
2
3
8 (8,5)
51. Punta de Tayac
III.2.13.3.8. LA FRACTURACIÓN INDUSTRIAL
El índice de fracturación del nivel XVII presenta una
diferencia entre los materiales litológicos. La cuarcita ape-
-
45/50. Lasca con retoque
1
-
2
3 (3,1)
55
12
27
94
Total
Cuadro III.368. Lista tipológica de las unidades arqueológicas del
nivel XVII.
Grado
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Nº
Serie silícea 1º O
30,85
4,28
6
0,78
145,5
1,16
1146,8
19,02
7
Serie silícea 2º O
25,92
4,33
5,93
0,83
140,6
1,27
961,3
18,85
39
Serie silícea 3º O
22,04
2,96
3,86
0,86
71,68
1,62
620,7
17,40
22
Serie silícea
25,17
3,88
5,27
0,83
118,82
1,37
846
18,4
68
Serie calcárea 2º O
23
6
4
1,5
138
1,7
1365
10,11
1
Serie calcárea 3º O
46,8
9,2
15
0,79
562,2
1,71
2354,2
18,59
5
Serie calcárea
42,8
8,6
13,1
0,91
491,5
1,71
2189,3
17,18
6
Serie cuarcítica 1º O
30,5
4,1
4,4
1,54
143,1
1,60
1495,4
13,13
16
Serie cuarcítica 2º O
21,4
3,07
5,1
0,92
85,8
2,2
1000,1
11,12
14
Serie cuarcítica 3º O
16,2
2,75
3,2
0,95
45
1,82
563
15,63
4
Serie cuarcítica
20,27
3
4,7
0,93
76,8
2,13
937
11,76
18
Total
25,36
4,02
5,67
0,85
134,7
1,54
857,1
14,38
92
Cuadro III.367. Grado del retoque y orden de extracción del nivel XVII. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del frente retocado.
HF: altura del frente retocado. IF: relación anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2.
F/R: relación filo/retoque. SP superficie del producto en mm2. IT: índice de transformación. Valores de media aritmética.
327
[page-n-341]
Nº
IA
IC
Peso
1º O
2º O
3º O
Fracturación
Entera
Fractur.
Total
Índice
Lasca levallois
3
0,87
4,36
10,3
-
-
3
Lasca 1º O
4
3
7
42,85%
Raedera simple
17
1,22
2,93
25
4
10
3
Lasca 2º O
19
6
25
24%
Raed. doble/conv.
6
1,14
3,03
11,1
1
4
1
Lasca 3º O
26
9
35
25,71%
Raedera desviada
12
1,01
2,81
11,1
-
6
6
No retocado
49
18
67
26,86
Raedera transv.
4
0,83
3
24,8
2
2
-
Pr. ret. 1º O
15
3
18
16,66
Muesca
7
1,16
2,24
24,7
-
6
1
Pr. ret. 2º O
34
8
42
19,04
Denticulado
19
1,29
3,55
25,8
2
9
8
Pr. ret. 3º O
17
7
24
29,16
Lasca con retoque
8
1,12
4,1
14,37
3
2
3
Retocado
66
18
84
21,42
Total
115
36
151
23,84
Cuadro III.369. Índices tipométricos y orden de extracción
del nivel XVII.
Cuadro III.371. Fracturación de las categorías líticas según orden de
extracción del nivel XVII.
Real
Esencial
I. Levallois (IL)
Índices Industriales
0,01
-
I. Laminar (ILam)
1,25
-
I. Facetado amplio (IF)
6,8
-
I. Facetado estricto (IFs)
0,7
-
I. Levallois tipológico (ILty)
3,19
3,44
I. Raederas (IR)
45,74
49,42
I. Retoque Quina (IQ)
3,19
3,44
I. Charentiense (ICh)
11,7
12,64
Grupo I (Levallois)
3,19
3,44
Grupo II (Musteriense)
45,74
49,42
Grupo III (Paleol. superior)
5,31
5,68
Grupo IV (Denticulado)
20,21
21,6
Grupo IV+Muescas
27,65
29,54
Cuadro III.370. Índices y grupos industriales líticos del nivel XVII.
nas está fracturada (10,8%), siendo el sílex (25,3%) y la
caliza (34,5%) los que recogen de forma mayoritaria la fracturación. El grado de la misma es predominantemente
pequeño (58,3%) y la ubicación de las fracturas está preferentemente en la porción meso-distal (66,6%) y próximomesial (22,2%), con escasa incidencia lateral (8,3%) (cuadro
III.371).
III.2.13.3.9. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA
Los elementos de producción que han sido identificados
corresponden a un percutor, dos cantos y veintidós núcleos.
El percutor es una amplia pieza fracturada por la mitad con
señales de impacto en dos zonas (fig. III.152, núm 1). Los
dos cantos o manuport son de origen coluvial y al igual que
el anterior de caliza verde micrítica. Los núcleos presentan
un porcentaje principalmente en sílex con doce piezas.
Cinco presentan superficie plana-convexa con gestión unifacial y debitado unipolar (fig. III.153, núm. 4, 7), bipolar (fig.
III.153, núm. 1) y preferencial (fig. III.153, núm, 8). El resto
con superficie no plana y debitados unipolares (fig. III.153,
núm. 3), bipolar (fig. III.153, núm. 6) y centrípeto (fig.
328
III.153, núm 5). En caliza hay cinco piezas que son fragmentos indeterminados y un núcleo irregular transformado
en útil retocado (fig. III.152, núm 2). En cuarcita hay cuatro
piezas sobre canto fluvial en estado inicial y con gestión
unipolar o centrípeta (fig. III.153, núm. 2).
Los elementos configurados y no transformados
(lascas) que se incluyen en la lista tipo (lascas levallois,
puntas pseudolevallois y cuchillos de dorso) están
formados por tres lascas levallois atípicas (fig. III.154, núm.
4, fig. III.161, núm. 1), dos puntas pseudolevallois (fig.
III.155, núm. 1 y fig. III.161, núm. 2) y dos cuchillos de
dorso natural en cuarcita (fig. III.156, núm. 4) y en sílex
(fig. III.163, núm. 7). Las raederas simples o laterales son
diecisiete ejemplares, once en sílex, de los que el 82% presentan retoque sobreelevado y un 18% simple, con predominio de filos rectos y convexos. Un 90% son piezas corticales, con porción significativa de córtex y morfologías en
gajo dominantes que superan el 80% (fig. III.157, núm. 1, 2,
3 y 5; fig. III.158, núm. 2, 8, 9 y 10; fig. III.160, núm. 3).
Existe en caliza una pieza y en cuarcita cuatro (fig. III.157,
núm. 4 y 5; fig. III.158, núm. 13).
Las raederas dobles y convergentes presentan cuatro y
dos ejemplares respectivamente, cinco en sílex (fig. III. 158,
núm. 3, 5) y uno en cuarcita (fig. III.158, núm. 4). También
son piezas corticales con morfología de gajo y retoque
sobreelevado mayoritario. Estas raederas no están más
elaboradas que las laterales ni presentan mayor tipometría.
Las raederas desviadas son doce ejemplares todos en sílex,
con retoque sobreelevado y morfología cuadrangular. Generalmente simples (fig. III.159, núm. 2, 3, 4, 8), dobles (fig.
III.158, núm. 1, 5 y 6) y algunas con convergencia apuntada
(fig. III.158, núm. 7, 9), con poca proporción de piezas corticales y córtex residual. Son posiblemente los elementos más
elaborados entre las raederas. Las raederas transversales
ofrecen cuatro ejemplares, dos en sílex (fig. III.158, núm. 6
y 7) y otros dos en cuarcita (fig. III.158, núm. 1); también
son piezas corticales. Otras raederas están menos representadas: raedera de dorso adelgazado con dos frentes rectoconvexo en sílex (fig. III.160, núm 1) y raedera de cara plana
en cuarcita sobre gajo (fig. III.160, núm. 2) y caliza (fig.
III.162, núm. 3).
[page-n-342]
Los útiles de tipo Paleolítico superior presentan tres
raspadores (fig. III.161, núm. 3, 5 y 6) y dos perforadores
(fig. III.161, núm. 4 y 7), éste último atípico y de difícil
clasificación por estar cercano a denticulado convergente. El
otro presenta un ápice diferenciado. La corticalidad también
es mayoritaria. Las muescas tienen una cierta incidencia con
siete piezas laterales mayoritarias en sílex (fig. III.162, núm.
1, 2 y 4). Más numerosas las clactonienses que las retocadas
y algunas sobre fragmento de lasca. Los becs, también
presentes, tienen dos piezas en caliza con frentes laterales
(fig. III.162, núm. 5 y 6). Los denticulados son diecinueve
piezas elaboradas en cuarcita (fig. III.165), sílex (fig.
III.163) y caliza (fig. III.164), once son simples o laterales
(fig. III.163, núm. 2, 3 y 4; fig. III.164, núm. 3, 4, y 5; fig.
III.165, núm. 1, 6 y 8; fig. III.166, núm. 1 y 4), dos transversales (fig. III.164, núm. 1 y 2) y seis presentan varios
frentes dobles, desviados, alternos o asociados a muescas
(fig. III.163, núm. 1; fig. III.165, núm. 2, 5, 7 y 9; fig.
III.166, núm. 2). Las puntas de Tayac son tres ejemplares
(fig. III.161, núm. 8 y 9). Por último, las lascas retocadas
registran ocho ejemplares (fig. III.163, núm. 5, 8, 9, y 10;
fig. III.166, núm. 3, 5 y 6) con retoques directos e inversos,
simples y marginales, y hay algún cuchillo de dorso (fig.
III.163, núm. 7).
III.2.13.4. LA VALORACIÓN DEL NIVEL XVII
El contexto sedimentario del nivel es característico de
un ambiente fresco y húmedo con cantos, bloques y elementos estalagmíticos. La ocupación humana se asentó
sobre un pavimento estalagmítico fuertemente buzado donde
la alta humedad debió de ser un elemento relevante.
El nivel fue excavado en una superficie máxima de 8 m2
en cada unidad arqueológica o capa. Esta extensión representa el 5% aproximadamente del área ocupacional, que debió de ser según cálculos de unos 150 m2 y vinculada a las
paredes de la cueva, dado que el centro poseía un potente
domo estalagmítico con fuerte pendiente circular. Se han
contabilizado 4.466 elementos arqueológicos, lo que supone
una media de 3.888 restos/m3, donde los restos líticos fueron
de 311/m3 y los óseos 3.573/m3, es decir 112 elementos por
cuadro y capa.
La materia prima como roca de elección es el sílex
(65,5%), con presencia significativa de cuarcita (18,4%) y
caliza (15,9%). Las piezas de sílex tienen un alto grado de
alteración con un porcentaje muy alto de desilificación
(96,5%). No se han detectado elementos termoalterados
líticos. La caliza presenta también signos de decalcificación
(12%). La corticalidad es alta y mayor en los productos retocados (73%) que en las lascas (50%). Los gajos son domi-
nantes, junto a las formas de cuatro lados. Hay una producción de lascas con cuatro lados y sección asimétrica triangular en los productos retocados, y soporte “gajo” en las
lascas de 2º orden con asimetría igualmente triangular.
Los productos retocados tienen una morfología escamosa (51%) en la serie silícea, y denticulada (85%) en la
cuarcítica. La proporción es corta (69%), con extensión
entrante (42%) y profunda (22%). El frente retocado es
lateral (84%), localizado en la cara dorsal (79%), continuo
(96%) y completo (85%). Los modos presentan un dominio
de los sobreelevados (55%) y los simples (37%). Los diferentes útiles se elaboran con retoque sobreelevado y simple,
el primero en raederas lateras y desviadas, y el segundo en
denticulados y lascas con retoque. La longitud de la superficie retocada presenta un valor medio (25,3 mm) que se
ajusta a la longitud de los soportes no transformados (23,7
mm). Éstas superan el 100% de la extensión transformada.
Por ello se puede decir que la explotación en la dimensión
longitud es máxima. La anchura de los frentes retocados en
las piezas silíceas sólo representa el 15,5% del valor de los
soportes (25,8 mm), lo que indica la elaboración de frentes
no entrantes. Respecto de la altura, está retocado el 76,6%
del grosor, lo que certifica la realización de frentes retocados sobreelevados.
Las raederas se hallan diversificadas, con una mayor
presencia de laterales y desviadas. Las muescas, junto a los
útiles denticulados, tienen una incidencia significativa
(28%). Las piezas retocadas con índice de alargamiento
mayor son los denticulados (1,3), lejos de poder ser considerados laminares. Respecto del orden de extracción, los
elementos configurados están mayoritariamente elaborados
sobre soportes de 2º orden y hay una importante presencia
de elementos corticales entre las raederas y denticulados.
El índice de fracturación del nivel (23,8%) es similar
entre los productos retocados y las lascas. Los valores industriales presentan unos muy bajos índices levallois, laminar y
de facetado. Así pues, la industria del nivel XVII, por sus
características técnicas de debitado, se puede definir como
no laminar, no facetada y no levallois. El Grupo II y los
índices esenciales de raedera consideran su incidencia como
alta con un 49,4, con un índice charentiense de 12,6, lejos
del 20. El Grupo III, formado por raspadores y perforadores,
presenta un índice débil de 5,6. Por último el Grupo IV, con
un índice de 21,6, se define como medio. Por tanto y en
resumen, el nivel puede ser por su tipología ubicado entre los
conjuntos de raederas sobre lascas del Paleolítico medio, con
presencia media de denticulados y muy baja incidencia de
útiles del grupo Paleolítico superior.
329
[page-n-343]
Fig. III.152. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Percutor y núcleo de caliza del nivel XVII.
330
[page-n-344]
Fig. III.153. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Núcleos de sílex del nivel XVII.
331
[page-n-345]
Fig. III.154. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de sílex del nivel XVII.
332
[page-n-346]
Fig. III.155. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de caliza del nivel XVII.
333
[page-n-347]
Fig. III.156. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas de cuarcita del nivel XVII.
334
[page-n-348]
Fig. III.157. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas laterales de sílex del nivel XVII.
335
[page-n-349]
Fig. III.158. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel XVII.
336
[page-n-350]
Fig. III.159. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas desviadas de sílex del nivel XVII.
337
[page-n-351]
Fig. III.160. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raederas diversas del nivel XVII.
338
[page-n-352]
Fig. III.161. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Raspadores, perforadores y puntas del nivel XVII.
339
[page-n-353]
Fig. III.162. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Muescas, raedera de cara plana y becs del nivel XVII.
340
[page-n-354]
Fig. III.163. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados, lascas con retoque y cuchillo de dorso natural de sílex del nivel XVII.
341
[page-n-355]
Fig. III.164. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados de caliza del nivel XVII.
342
[page-n-356]
Fig. III.165. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Denticulados de cuarcita del nivel XVII.
343
[page-n-357]
Fig. III.166. Industria lítica de la Cova del Bolomor. Lascas con retoque de cuarcita del nivel XVII.
344
[page-n-358]
III.3. DINÁMICA Y VARIACIÓN DIACRÓNICA
DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE BOLOMOR
Los resultados de los análisis tecno-tipológicos en los
distintos niveles arqueológicos del Sector occidental de la
Cova del Bolomor son expuestos en relación comparativa a
su dinámica, variación o cambio diacrónico para buscar la
más completa definición de su variabilidad temporal. Los datos que se exponen de esta secuencia arqueológica están vinculados al proceso de excavación y tienen un desigual valor.
Por un lado, los niveles I-XII presentan una mayor información cuantitativa que puede considerase suficiente; mientras
que el resto sólo recogen una actuación sobre el perfil general y por tanto están pendientes de excavación en extensión.
La aplicación de tests estadísticos con criterios descriptivos e inferenciales y un análisis de Cluster system que indica la asociación como proximidad-lejanía de las características tecno-tipológicas de la secuencia, contrastadas con
la técnica K-mean, permite establecer una aproximación entre los niveles arqueológicos y las industrias líticas. Estos
datos son vinculados a una previa estadística descriptiva con
tratamiento de variables cuantitativas de las piezas líticas.
III.3.1. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
El volumen total excavado de sedimentación en el Sector occidental alcanza los 30 m3, con una variación entre 1 y
5 m3 dependiendo del nivel tratado. Los valores por metro
cúbico son un parámetro ajustado que permite la observación, comparación e interpretación de las posibles variaciones diacrónicas industriales.
El análisis cuantitativo señala que el número de piezas
líticas decrece significativamente a partir del nivel VI, pasando de 883 a 79 por metro cúbico de sedimentación excavada (niveles Ia-V y VI-XVII). Respecto a los restos óseos o
faunísticos sucede otro tanto, con valores de 3.243 y 549 por
metro cúbico para los anteriores niveles. Ello conduce a una
relación H/L m3 de 3,6 y 6,9. Es decir, el conjunto I-V presenta el 93% de la lítica y el 88% de la fauna, frente al 7% y
12% de los niveles VI-XVII. Respecto a la relación hueso/lítica (H/L), ésta es más de dos veces superior en los niveles
inferiores. Aspectos particulares de esta relación presentan
los niveles Ia, II y IV, donde se da una alta presencia conjunta de elementos líticos y óseos.
El peso de las piezas líticas posee en los niveles XII y
XIII un alto valor en relación al número de las mismas, consecuencia de ser éstas las más pesadas y grandes de la secuencia. La comparación de niveles presenta una fuerte diferencia de peso por unidad lítica entre los niveles Ia-V (3,1
gr) y VI-XVII (20,4 gr). Esta circunstancia está muy acentuada en el nivel XII (60,1 gr), que difiere del resto. Los niveles I a V presentan unas cantidades similares de elementos
arqueológicos recuperados (óseos y líticos) respecto del volumen de sedimentación excavada. A partir del nivel VI hay
una tendencia con fuerte descenso y matices, entre los que
destaca el nivel XV, que se semeja más a los niveles Ia-V
(cuadro III.372 y fig. III.167).
III.3.2. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL LÍTICA
Los elementos de producción –EP– (núcleos, cantos y
percutores) presentan unos bajos valores en los niveles Ia-V
y un aumento en el resto, destacando los niveles XII y XIII,
que son los que tienen la mayor cifra proporcional. La diferencia entre los mismos es de 1,6 (Ia-V) y 7,5 (VI-XVII) respectivamente, con una gran uniformidad en los primeros.
Los elementos producidos no configurados –EPNC–
(restos de talla, debris y pequeñas lascas de <20 mm) indican una proporcionalidad alta entre los niveles Ia-V (71,3).
Ésta es en los mismos la mayor entre las categorías estructurales, para decrecer en el resto (37,3), salvo el nivel XV que
se presenta particular. El nivel XII tiene el menor número de
EPNC.
Nivel
Vol.
(m3)
Lítica
núm.
NRL
(m3)
Hueso
núm.
NRH
(m3)
NR
NR
(m3)
Lítica
Peso gr
Lítica
Peso/m3
Lítica
peso/u.
H/L
Ia
3,61
4528
1251
14540
4018
19068
5280
14710
4055
3,24
3,2
Ib/Ic
3
1673
557
1422
474
3095
1031
3677
1225
2,19
0,85
II
1,28
3526
2754
1656
1293
5182
4047
10034
1540
2,84
0,47
III
1,7
873
514
1396
821
2269
1335
2014
1184
2,3
1,6
IV
5,28
3793
718
30223
5724
34016
6442
10143
1921
2,67
7,9
V
2,07
575
277
5716
2761
6291
3036
3091
3723
5,37
9,94
VI
1,07
143
134
90
84
233
218
1427
1334
10,64
0,63
VII
3,4
39
12
123
36
162
109
571
168
14,64
4,1
XII
3,52
175
50
1360
386
1535
409
10526
2990
60,14
7,7
XIII
0,97
58
60
693
714
751
695
1124
1158
19,37
10,9
XV
3,02
264
87
833
276
1097
363
970
321
3,67
3,15
XVII
1,15
357
311
4109
3573
4466
3888
5078
4415
14,22
11,5
Total
30,07
16004
224
62161
671
78165
8766
63365
2107
3,96
3,88
Cuadro III.372. Frecuencias de los materiales líticos y óseos por metro cúbico, peso e índice de relación en los niveles arqueológicos. H: hueso.
L: lítica. NR: número de restos.
345
[page-n-359]
Nivel
EP
EPNC
EPC
EPT
EP/EPT
Ia
59 (1,3)
3386 (74,77) 1083 (23,9) 505 (11,15)
1:8,5
Ib/Ic
20 (1,2)
1279 (76,5) 374 (22,3)
146 (8,72)
1:7,3
2807 (79,6) 683 (19,3)
II
36 (1)
318 (9,01)
1:8,8
III
17 (1,9)
656 (75,1)
200 (22,9) 103 (11,79)
1:6,05
IV
64 (1,7)
2622 (69,1) 1107 (29,2) 423 (11,15)
1:6,6
V
17 (2,9)
303 (52,9)
255 (44,3)
93 (16,17)
1:5,4
VI
8 (6)
40 (30)
85 (64)
14 (29,16)
1:1,7
VII
1 (2,7)
13 (35,1)
23 (62,1)
8 (21,62)
1:8
XII
25 (14,28)
XIII
8 (13,8)
XV
XVII
Total
32 (18,28) 118 (67,42) 66 (37,71)
1:2,6
20 (34,5)
19 (32,75)
1:2,3
3 (1,13)
152 (57,35) 110 (41,45) 48 (18,11)
1:16
25 (7,1)
173 (48,4)
30 (51,7)
159 (44,5)
87 (24,36)
283 (1,76) 11483 (71,8) 4227 (26,43) 1830 (11,44)
1:3,4
1:6,4
Cuadro III.373. Frecuencias de las categorías estructurales de la
industria en los niveles arqueológicos. EP: Elementos de producción.
EPNC: Elementos producidos no configurados. EPC: Elementos producidos configurados. EPT: elementos producidos transformados.
Fig. III.167. Frecuencias de los elementos líticos
y óseos por metro cúbico.
Los elementos de producción configurados –EPC– (lascas de >19 mm y productos retocados) presentan unos bajos
valores entre los niveles Ia-V (26,9) y mayores en el resto
(55,2). Por tanto, en estos últimos niveles hay una menor explotación y reutilización de los recursos líticos. La relación
existente entre los elementos de producción y los productos
retocados (EP/EPT) señala que ésta es de siete útiles por núcleo (Ia-V), frente a tres en los niveles VI-XVII. Es decir,
existe el doble de producción en los niveles superiores del
yacimiento (cuadro III.373 y fig. III.168).
Los índices estructurales
Los valores de los índices estructurales vienen a completar los correspondientes de las categorías estructurales.
La incidencia del índice de producción (IP) es mucho mayor
entre los niveles Ia-V (75,6) que en VI-XVII (24,4). Así
pues, existe una gran uniformidad en los primeros niveles y
un descenso acusado en XII y XIII, con el particularismo del
nivel XV, que tiene mayor semejanza con los niveles Ia-V.
El índice de configuración (IC), como relación entre los
productos configurados y no configurados, presenta una tendencia ligeramente ascendente entre los niveles Ia-VI, para
subir bruscamente entre VI y XII, con un descenso final en
XV-XVII. El índice de transformación (ICT), como relación
entre lascas y productos retocados, presenta un descenso entre los niveles Ia-VI, para subir en el resto (XII-XVII). La
tendencia general es que los productos configurados aumen-
346
Fig. III.168. Categorías estructurales en los niveles arqueológicos.
tan hacia los niveles inferiores ligeramente más que los
transformados y que se produce un cambio notorio en el nivel V, donde se cruzan las líneas de tendencia (cuadro III.374
y fig. III.169).
[page-n-360]
Nivel
IP
IC
ICT
Ia
95,1
0,31
0,87
Ib/Ic
88
0,29
0,73
II
99,71
0,24
0,87
III
58,2
0,3
1,06
IV
74,3
0,42
0,6
V
38,6
0,78
0,57
VI
18
2,12
0,26
VII
-
0,52
0,47
XII
14,1
3,1
1,32
XIII
6,1
1,5
1,7
XV
83,33
0,66
1,16
XVII
15,5
0,98
1,2
Cuadro III.374. Frecuencias de los índices estructurales.
IP: índice de producción. IC: índice de configuración.
ICT: índice configurado de transformación.
Fig. III.169. Frecuencias de los índices estructurales y líneas de
tendencia.
Los modelos teóricos de la estructura industrial
La exposición de los valores obtenidos del material arqueológico mediante cuadros y gráficos aconseja profundizar y plantear diferentes hipótesis y modelos teóricos de interpretación para mejor comprender la dinámica evolutiva.
Un primer modelo relaciona las categorías estructurales con el VSP (volumen del soporte productivo). Éste se
aborda mediante la información que proporciona la volumetría de los soportes productivos que se transforman en núcleos. Un número determinado de éstos han podido ser reconstruidos en sus dimensiones originales (longitud, anchura y grosor) y por tanto proporcionan un “volumen” teórico.
También sabemos las dimensiones y el volumen medio de
cada categoría estructural. Por ello, el volumen medio de cada categoría en relación al volumen del soporte productivo
proporciona un número máximo de piezas teóricas producidas. Las piezas correspondientes a cada categoría se transforman en porcentajes del total y se obtiene un valor teórico
de comparación con los datos arqueológicos (cuadro
III.375).
Los restos de talla y debris presentan en conjunto un
porcentaje menor del esperado y con aumento progresivo hacia los niveles inferiores. La recuperación de estos pequeños
elementos líticos no ha sido un problema en el proceso de
excavación, y por tanto su ausencia debe interpretarse como
una “menor actividad” de talla, acusada en los niveles VI y
XII. Esta valoración se relaciona bien con el menor índice de
producción existente. Respecto a los productos configurados, existe un aumento significativo de los mismos hacia los
niveles inferiores, con una mayor presencia de elementos
trasformados en XII-XVII. En resumen, la pirámide gráfica
presenta una serie de niveles con columnas estrechas que se
hallan próximos a los valores esperados de sus categorías estructurales, frente a otros más anchos que representan lo
contrario (fig. III.170).
Un segundo modelo teórico relaciona las categorías estructurales con el VSPf (volumen del soporte productivo final) que representa la volumetría esperada de los núcleos.
Este “volumen restante” o “volumen desechado” no considera restos de talla en las correspondientes cuantificaciones.
Este modelo se vincula a una experimentación de varias series de cadenas operativas con soportes (núcleos de diferentes tipometrías y características de gestión y debitado), aunque similares a los de los niveles arqueológicos (cuadros
III.376 y III.377).
La relación entre los productos configurados y no configurados, en su dinámica, se vincula a unos valores estándar de las categorías, proporcionados por la experimentación. Éstos son: un 85% de debris, un 11% de pequeñas lascas y un 4% de productos configurados por elemento productivo o núcleo. Los productos no configurados, es decir,
las piezas más pequeñas de la cadena operativa, las que menos se movilizan, presentan unos valores negativos entre los
niveles Ia-III y, por tanto, existe en los mismos un claro déficit. Al contrario, hay un superávit entre IV-XVII, a pesar de
los pocos elementos existentes. Los productos configurados
presentan una situación inversa, con un superávit en Ia-III y
un déficit en IV-XVII (fig. III.171).
Un tercer modelo relaciona las categorías líticas mediante agrupación en tres series. Se han considerado como
elementos de producción los restos de talla susceptibles de
enmascarar restos agotados de núcleos que tuviesen unas
ciertas dimensiones (>20 mm de longitud o anchura y >15
347
[page-n-361]
Nivel
(VSP)
Ia
(38,4)
Ib/Ic
(26,6)
II
(26,2)
III
(22)
IV
(15,1)
V
(69,5)
VI
(47,2)
XII
(156,8)
XIII
(24,6)
XV
(15,7)
XVII
(71)
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Resto
talla
2,1
18
12,23
3,26
+8,97
1,77
15
19,24
7,53
+11,7
3,32
8
10,46
4,34
+6,12
2,39
9
9,73
5,92
+3,81
2
8
8,12
2,36
+5,76
1,48
47
7,13
5,37
+1,76
5,85
8
12,78
0,77
+12
6,43
24
4
1,64
+2,36
0,58
42
6,89
7,29
-0,4
1,75
9
12,45
5,73
+6,72
1,54
46
10,36
4,37
+5,99
Debris
0,086
446
41,62
80,8
-39,18
0,22
121
42,43
60,8
-18,37
0,19
138
55,27
75
-19,73
0,19
116
49,94
76,31
-26,37
0,05
302
43,21
89,34
-46,13
0,1
695
20
79,42
-59,42
0,05
944
1,2
91,56
-90,36
0,13
1206
4
82,88
-78,88
0,05
492
12,06
85,4
-73,34
0,13
121
22,26
77,07
-54,81
0,08
887
18,20
84,31
-66,11
P.
lasca
0,58
66
20,9
11,95
+8,95
0,95
46
14,76
23,11
-8,35
1,28
20
13,86
10,86
+3
1,36
16
15,46
10,52
+4,94
0,71
21
17,79
6,21
+11,6
0,67
104
25,56
11,88
+13,7
0,73
65
11,27
6,30
+4,94
0,77
204
10,28
14,02
-3,74
0,71
35
15,51
6,07
+9,44
0,77
20
22,64
12,73
+9,91
0,73
97
19,88
9,22
+10,6
Lasca
2,76
14
12,76
2,53
+10,23
2,20
12
13,62
6
+7,62
2,23
12
10,35
6,52
+3,83
3,15
7
11,11
4,60
+6,51
3,6
4
18,03
1,18
+16,85
3,73
19
28,17
2,17
+26
5,38
9
50,37
0,87
+49,5
12,5
13
29,71
0,89
+28,82
4,78
5
18,96
0,86
+18,1
3,95
4
23,39
2,54
+20,85
4,53
16
20,16
1,52
+18,64
Prod.
retoc.
4,97
8
11,15
1,45
+9,7
5,3
5
8,72
2,51
+6,21
4,28
6
9,02
3,26
+5,76
5,63
4
11,79
2,63
+9,13
5,91
3
11,15
0,88
+10,27
6,66
10
16,17
1,14
+15,03
8,82
5
13,53
0,48
+13,05
18,5
8
37,71
0,54
+37,17
14,24
2
32,75
0,34
+32,41
5,21
3
18,11
1,91
+16,2
12,8
6
24,36
0,57
+23,79
Tot.
552
199
184
152
338
875
1031
1455
576
157
1052
Cuadro III.375. Relación teórica de las categorías estructurales en
función del volumen productivo. VSP: volumen del soporte
productivo (cm3). A: volumen real de la categoría estructural por unidad. B: número máximo teórico de piezas líticas por VSP.
C: porcentaje real de la categoría estructural arqueológica.
D: porcentaje teórico de la categoría estructural.
E: Desviación porcentual teórica de la categoría estructural.
Medidas de media aritmética.
348
Fig. III.170. Frecuencias de las categorías estructurales teóricas en
función del VSP. Categorías deficitarias (izquierda) y excedentarias
(derecha).
mm de grosor). En base a los resultados experimentales de
las cadenas operativas se han obtenido unos valores “esperados” que se relacionan con los arqueológicos (cuadro
III.378). Los valores negativos o de déficit son mayoritarios
en los elementos de producción y en los producidos no configurados, con una tendencia al aumento hacia los niveles inferiores. Los productos configurados (EPC) presentan dentro de unos valores de superávit una disminución en su tendencia. La dinámica de estas categorías estructurales esperadas muestra cómo existe un descenso generalizado de todos
los valores, que es mayor en los elementos de producción
(núcleos) y aún más en los elementos producidos y no configurados (pequeñas piezas) (fig. III.172 y III.173).
III.3.3. LA MATERIA PRIMA
La cuantificación permite observar cómo el sílex es la
roca mayoritaria. Sin embargo, a partir del nivel IV, la misma sufre un descenso hacia los niveles inferiores, con aumento de la caliza y cuarcita. Ésta última sólo es significativa entre VII-XVII. La menor incidencia del sílex se produce
en los niveles XII y VI, y en cambio el nivel XV presenta un
alto porcentaje de sílex (cuadro III.379 y fig. III.174).
La alteración de la materia prima
El sílex y la caliza son las únicas rocas de la secuencia
que presentan una alteración macroscópica de fácil identificación, en especial el sílex. La cuarcita es la roca menos sensible a la alteración y su identificación precisa la utilización
de medios de microscopía. La pátina es la principal alteración silícea y alcanza un valor medio próximo al 65%. Esta
categoría se muestra uniforme en la secuencia a excepción
de los niveles VII y XII, donde hay un mayor número de piezas frescas y con semipátina. También el nivel XVII, con un
96% de piezas desilificadas, difiere de esta uniformidad.
Las piezas desilificadas están más presentes en los niveles
XII-XVII, mientras que la termoalteración es muy significativa, cerca del 30%, en los niveles Ia-VII. Respecto a esta última, conviene señalar que son valores “mínimos” que representan piezas con impacto térmico muy evidente, por lo
[page-n-362]
Nivel
(VSPf)
Debris
P. lasca
Pr.
Config.
Total
947
1083
83,52%
12,35%
4,12%
552
C
85%
11%
4%
534
D
-1,48
+1,35
+0,12
A
Ib/Ic
(18,7)
710
247
374
B
65,76%
25%
9,23%
199
C
85%
11%
4%
184
Exp. C
Media
5
5
5
5
VSP
40-50
240-250
360-370
220
VSPf
5-10
80-85
160-170
88
40
VP
1885
B
Exp. B
Exp.
A
Ia
(26,8)
Índice
100
Exp. A
40
157
206
135
60
VE
88%
65%
56%
70%
70%
100
NLC
5
6
10
7
3
4
18
22
15
7
20
108
220
105
21
D
+5,23
1949
489
683
VTLC
B
78,4%
11,36%
10,22%
184
NPL
30
35
60
40
18
C
85%
11%
4%
176
VPL
0,6
0,7
0,8
0,7
0,7
D
-6,6
+0,36
+6,22
VTPL
18
24,5
48
28
12,5
A
III
(15,4)
+14%
A
II
(18,3)
-19,24
VLC
436
135
200
B
81,1%
11,18%
7,69%
152
143
ND
11%
4%
-3,9
+0,18
+3,69
A
1639
675
1107
B
91,5%
6,36%
2,12%
338
C
85%
11%
4%
330
D
IV
(10,6)
85%
+6,5
-4,64
-1,88
A
115
147
255
B
83,93%
12,5%
3,5%
85%
11%
4%
+1,5
1,36%
18
24,3
45
28,35
12,87
Cuadro III.377. Relación experimental de cadenas operativas y sus
correspondientes valores volumétricos. Exp.: número de
experimentos. VSP: volumen del soporte de producción (cm3).
VSPf: volumen del soporte de producción final (núcleo).
VP: volumen producido. VE: porcentaje del volumen explotado.
NLC: número de lascas configuradas. VLC: volumen medio de la lasca configurada. NPL: número de pequeñas lascas. VPL: volumen de
la pequeña lasca. ND: número de debris. VD: volumen del debris.
1031
C
85%
11%
4%
1023
+7,27
-4,65
-2,64
7
18
118
B
84,27%
14,25%
1,46%
1455
C
85%
11%
4%
1431
-0,73
+3,25
-2,54
A
7
9
20
B
92,13%
6,55%
1,31%
576
C
85%
11%
4%
534
D
+7,13
-4,45
-2,69
A
59
60
110
B
81,75%
13,51%
4,72%
157
148
C
85%
11%
4%
D
-3,25
+2,51
+0,72
A
65
71
159
B
47%
51,82%
1,16%
1052
C
85%
11%
4%
1887
D
XVII
(49,7)
0,09
85
6,35%
D
XV
(10.9)
15
92,27%
A
XIII
(17,2)
8
B
D
XII
(109)
143
0,09
-0,5
A
VI
(33)
315
0,1
828
-1,07
450
0,09
875
C
D
V
(48,6)
270
0,08
VTD
C
D
225
VD
-38
+40,82
-2,84
Cuadro III.376. Relación teórica de las categorías estructurales sin
restos de talla, en función del volumen productivo final. VSP:
volumen del soporte productivo (cm3). VSPf: volumen teórico del
soporte productivo final. A: número de piezas líticas. B: porcentaje de
piezas sin restos de talla. C: porcentaje teórico de piezas líticas
esperadas (previsión). D: Desviación porcentual entre el material
arqueológico y la previsión teórica.
Fig. III.171. Frecuencias de la relación porcentual teórica entre las categorías arqueológicas y teóricas esperadas de los productos
configurados y no configurados con sus líneas de tendencia.
349
[page-n-363]
Núcleo
Núcleo
Resto Talla
Debris
P. lasca
Prod.
config.
A
47
B
155
136
2832
1083
155
14805
C
329
-53,4%
-6,5%
-67,8%
+53,4%
A
17
40
957
374
B
53
53
5865
119
Nivel
Ia
Ib/Ic
C
-72%
+52%
61
2438
683
B
98
98
12075
245
-73,7%
-19,6%
-66,4%
+47,2%
A
15
17
571
200
B
29
29
5175
105
C
III
-14%
35
C
II
-51%
A
-66%
-26%
-80%
+31,1%
1107
A
-44,9%
-78,4%
+51,2%
14
14
262
255
B
36
36
3668
98
-44%
-44%
-86,6%
+44,4%
7
11
23
85
B
12
12
2415
14
C
-26,3%
-4,3%
-98,1%
+71,7%
A
9
11
25
118
B
17
17
3105
63
C
-30,7%
-26%
-97,7%
+30,4
A
4
4
16
20
B
3
3
1380
28
C
XIII
357
-51,2%
A
XII
19125
C
VI
2314
158
A
V
60
158
C
IV
51
B
-14,2%
-14,2%
-97,7
+16,6
110
A
1
119
16
16
345
7
C
-100%
-88,2%
-48,7%
+88%
A
XV
0
B
22
23
136
159
B
23
23
6930
154
C
XVII
Fig. III.172. Presencia/ausencia porcentual teórica de las categorías
estructurales líticas. Valor negativo o déficit (EP y EPNC). Valor positivo o superávit (EPC).
-2,2%
0%
-96,15
+1,6
Cuadro III.378. Relación teórica de las categorías estructurales considerando a determinados restos de talla como elementos productivos o
núcleos. A: número de piezas líticas. B: número teórico de previsión
lítica. C: Desviación porcentual entre el material arqueológico y la
previsión teórica.
que el valor final y real de la termoalteración debe ser algo
mayor (cuadro III.380 y fig. III.175).
La caliza presenta diferentes modos fisioquímicos y mecánicos de alteración que se han agrupado en uno sólo, la decalcificación, que resume los procesos erosivos y de descomposición de la superficie lítica calcárea. Aquí se observa
un descenso de la alteración hacia los niveles inferiores, aunque con ciertos matices en Ib/Ic y VI. Estos valores corresponden exclusivamente al Sector occidental de la excavación
y son diferentes a otros sectores, por lo que las características
del sedimento de cada área se revelan como determinantes en
la alteración lítica del yacimiento (cuadro III.381).
350
Fig. III.173. Frecuencia porcentual teórica de las distintas categorías
estructurales líticas y sus líneas de tendencia.
III.3.4. LA TIPOMETRÍA
La tipometría de los percutores
Los percutores hallados son escasos, 22 ejemplares ubicados principalmente en los niveles XII-XIII. La mayoría
son fragmentos resultantes de la acción de percutir, de los
[page-n-364]
Nivel
Sílex
Caliza
Cuarcita
Otros
Ia
4350
(96,06)
100
(2,2)
67
(1,4)
11
(0,2)
Ib/Ic
1645
(98,3)
13
(0,78)
14
(0,84)
II
3490
(98,9)
3
(0,1)
III
860
(98,5)
IV
Total
Nivel
F
SP
P
D
T
Total
4528
Ia
8
(0,18)
29
(0,67)
2874
(66,97)
78
(1,81)
1302
(30,34)
4291
1
(0,05)
1673
Ib/Ic
-
1
(0,06)
1080
(65,61)
109
(6,62)
456
(27,7)
1646
18
(0,5)
15
(0,4)
3526
II
2
(0,05)
68
(1,93)
2103
(59,81)
48
(1,36)
1295
(36,83)
3516
12
(1,37)
1
(0,1)
-
873
III
-
2
(0,23)
623
(72,44)
26
(3,02)
209
(24,3)
860
3214
(84,6)
553
(14,6)
18
(0,5)
8
(0,2)
3793
IV
-
39
(1,21)
2282
(70,93)
263
(8,17)
633
(19,67)
3217
V
443
(77)
130
(22,6)
2
(0,4)
-
575
V
3
(0,67)
22
(4,96)
220
(49,66)
30
(6,77)
168
(37,92)
443
VI
48
(36)
86
(64)
-
-
133
VI
-
2
(4,25)
27
(57,44)
2
(4,25)
16
(34,04)
47
VII
21
(56,7)
14
(37,8)
2
(5,4)
-
37
VII
1
(4,34)
2
(8,69)
14
(60,86)
1
(4,34)
5
(21,73)
23
XII
51
(29,1)
115
(65,7)
9
(5,1)
-
175
XII
3
(6,38)
5
(10,63)
26
(55,31)
13
(27,65)
-
47
XIII
37
(63,79)
18
(31,03)
3
(5,17)
-
58
XIII
-
-
32
(86,48)
5
(13,51)
-
37
XV
210
(79,2)
25
(9,4)
29
(10,9)
1
(0,37)
265
XV
-
6
(2,85)
147
(70)
41
(19,52)
16
(7,61)
210
XVII
234
(65,5)
57
(15,9)
66
(18,4)
-
357
XVII
-
-
8
(3,41)
226
(96,58)
-
234
Total
14603
(91,3)
1126
(7,04)
229
(1,43)
36
(0,22)
15993
Total
17
(0,11)
176
(1,2)
9436
(64,75)
842
(5,77)
4100
(28,13)
14571
Cuadro III.379. Frecuencia de la materia prima en
los niveles arqueológicos
Cuadro III.380. Frecuencias de la alteración del sílex en los niveles
arqueológicos. F: fresco. SP: semipátina. P: pátina. D: desilificación.
T: termoalteración.
Fig. III.175. Alteración del sílex en los niveles arqueológicos. Fresco,
pátina, desilificación y termoalteración.
Fig. III.174. Materia prima en los niveles arqueológicos.
Sílex, caliza y cuarcita.
que únicamente existen cinco piezas enteras. La práctica totalidad de éstos están elaborados en caliza esparítica proveniente de cantos fluviales con morfología subesférica. Muchos de ellos presentan marcas y sus dimensiones son variables, entre 60-120 mm de longitud, anchuras entre 40-90 mm
y grosor entre 30-50 mm. El peso oscila entre 200-700 gramos, con más frecuencia en torno a 300 gr. Posiblemente los
más grandes no hayan sido utilizados para la producción lí-
351
[page-n-365]
Nivel
Fresco
Decalcific.
Total
Ia
40 (40)
60 (60)
100
Ib/Ic
12 (92,3)
1 (0,7)
13
II
2 (66,6)
1 (33,3)
3
III
6 (50)
6 (50)
12
IV
305 (64,48)
168 (35,51)
473
V
86 (66,15)
44 (33,84)
130
VI
84 (97,67)
2 (2,32)
86
VII
11 (78,57)
3 (21,42)
14
XII
108 (93,91)
7 (6,08)
115
XIII
15 (86,23)
2 (11,76)
17
XV
23 (92)
2 (8)
25
XVII
50 (87,71)
7 (12,28)
57
Total
742 (71)
303 (29)
1045
Cuadro III.381. Frecuencias de la alteración de la caliza en
los niveles arqueológicos.
tica sino para hendir huesos. En cambio algunos más pequeños ubicados en el nivel XIII pueden ser considerados retocadores líticos.
La tipometría de los núcleos
La longitud, anchura y grosor de los núcleos presenta
una cierta uniformidad, con valores más bajos entre los niveles I a IV, que aumentan hacia los niveles inferiores con la
fuerte incidencia del nivel XII y su macroutillaje. El valor
medio es de 26,1 x 23,9 x 13,3 mm (Ia-IV), destacando los
valores mínimos de 24,9 x 20 x 12,2 mm del nivel II con su
alto índice de microlitismo. Los niveles inferiores presentan
mayores dimensiones: 36,5 x 28,4 x 17,9 mm (V a XVII sin
XII), y por último, rompiendo la tendencia, el nivel XII, con
74,1 x 55,7 x 39,2 mm, marca la máxima tipometría media
de los soportes de producción (cuadro III.382 y fig. III.176).
El estudio permite observar cómo el índice de alargamiento de los núcleos se sitúa entre 1,1 y 1,5, lo que indica
Nivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Ia
27,5
26,5
10,5
1,1
2,8
11,03
Ib/Ic
25,8
24,6
14,4
1,1
2
15,5
II
24,9
20
12,2
1,3
2,17
7,72
III
24,5
24,3
14,5
1,1
1,7
10,4
IV
27,8
24,2
15,1
1,21
1,86
13,9
V
36,5
27,3
16,1
1,31
2,29
23,9
VI
38
26,8
18,3
1,44
2,02
36,7
VII
-
-
-
-
-
-
XII
74,1
55,7
39,2
1,37
1,97
227,8
XV
-
-
-
-
-
-
XVII
35,1
31
19,45
1,14
1,95
46,15
Cuadro III.382. Frecuencias de la tipometría de los núcleos. Valores
de media aritmética.
352
Fig. III.176. Tipometría de los núcleos. Longitud, anchura y grosor.
una uniformidad tipométrica en toda la secuencia, acompañada de un fuerte equilibrio longitud/anchura que tiende ligeramente a aumentar hacia los niveles inferiores, en lógica
relación con su mayor tipometría. El índice de carenado presenta una amplia variabilidad que se relaciona con la mayor
o menor explotación de estos productos, sin que se aprecie
una tendencia definida (fig. III.177).
La tipometría de los restos de talla
Las dimensiones de los restos de talla tienen una alta
uniformidad en los valores longitud, anchura y grosor de los
niveles Ia-V y VI-XII. Los primeros presentan los valores
más bajos (17,8 x 14,7 x 9,5 mm), frente a los niveles inferiores (31,6 x 19 x 11,6 mm). Estos datos tipométricos más
altos tienen una posibilidad mayor de enmascarar núcleos
agotados o explotados, y por tanto, hay que valorar la posibilidad de un menor índice de producción en estos niveles.
Los índices de alargamiento y carenado se presentan uniformes en toda la secuencia (cuadro III.383 y fig. III.178).
La tipometría de las lascas
Las dimensiones de las lascas permiten observar la homogeneidad de los valores de longitud, anchura y grosor entre los niveles Ia-V y VI-XVII, con una cierta variabilidad
interna en éstos últimos. Los primeros presentan unos valores más bajos (22,3 x 21,2 x 6,1 mm), frente a los niveles inferiores (27,4 x 26,4 x 8,2 mm), donde destaca el nivel XII
[page-n-366]
Fig. III.177. Tipometría de los núcleos. IC: índice de carenado. IA: índice de alargamiento. Valores de media aritmética.
Fig. III.178. Tipometría de los restos de talla.
Longitud, anchura y grosor.
Nivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Nivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Ia
17,6
14,6
8,3
1,23
2,89
3,84
Ia
22,1
21,2
5,9
1,1
4,3
4,06
Ib/Ic
15,9
12,8
8,8
1,3
2,2
2,8
Ib/Ic
20,6
19,5
5,5
1,16
4,27
3,1
II
17,1
15,6
12,5
1,1
1,6
4,7
II
20,8
19,9
5,4
1,1
4,5
2,9
III
19,7
17,5
10,3
1,16
2,02
5,12
III
22,2
21,5
6,6
1,1
3,9
4,5
IV
17,9
13,6
8,2
1,34
2,36
3,3
IV
24,2
22,5
6,6
1,18
4,18
5,64
V
19,1
14,1
9,2
1,43
2,37
3,48
V
24,3
22,6
6,8
1,18
4,18
5,92
VI
29,35
18,23
10,9
1,65
2,82
9,58
VI
27,8
25,6
7,57
1,19
4,16
8,5
VII
-
-
-
-
-
-
VII
29,25
28,12
8,37
1,19
3,77
10,92
XII
33,8
19,8
12,3
1,7
2,65
12,2
XII
35,7
32,1
10,9
1,42
4,15
26,92
XV
-
-
-
-
-
-
XIII
25
25,5
7,5
1,21
3,97
8,2
XVII
18,47
13,38
6,7
1,47
2,9
2,66
XV
23,77
21,72
7,67
1,23
3,79
6,21
XVII
23,77
25,8
7,4
1,03
3,79
7,26
Cuadro III.383. Frecuencias de la tipometría de los restos de talla. Valores de media aritmética.
con 35,7 x 32,1 x 10,9 mm. En resumen, las lascas de los niveles I a V apenas superan los 20 mm de longitud y anchura; en cambio, en los niveles inferiores los valores superan
los 25 mm, pero sin alcanzar los 35 mm máximos del nivel
XII (cuadro III.384 y fig. III.179).
El índice de alargamiento de las lascas se presenta en todos los niveles muy uniforme, con valores entre 1,03 y 1,42,
Cuadro III.384. Variación de la tipometría de las lascas.
Valores de media aritmética.
es decir, sin alcanzar el 1,5 y por tanto lejos de la laminaridad que marca el valor 2. Entre los distintos niveles destaca
el XII con un índice de 1,42. El índice de carenado presenta
una tendencia al aumento del grosor hacia los niveles inferiores, en lógica relación con su mayor tipometría, y unos
valores que difieren de esta tendencia en los niveles III y VII
(fig. III.180 y III.181).
353
[page-n-367]
Fig. III.179. Tipometría de las lascas. Longitud, anchura y grosor.
Fig. III.181. Tipometría de las lascas. IC: índice de carenado.
IA: índice de alargamiento.
Nivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Ia
25,7
23,3
8,3
1,18
3,64
6,75
Ib/Ic
26,4
23,9
8,4
1,17
3,7
7,3
II
23,6
21,6
8,4
1,2
3,2
5,7
III
25,6
22,7
9,7
1,3
3,04
7,2
IV
26,7
24,1
9,2
1,18
3,3
8,62
V
27,9
24,9
9,6
1,2
3,45
9,66
VI
29,9
28,8
10,25
1,07
3,2
18,97
VII
40,37
31,87
13,25
1,37
3,31
23,5
XII
La tipometría de los productos retocados
Las dimensiones de las piezas retocadas permiten observar nuevamente la homogeneidad de los valores de longitud,
anchura y grosor entre los niveles Ia-V y VI-XVII, con una
cierta variabilidad interna en éstos últimos. Los primeros niveles presentan unos valores más bajos (25,9 x 23,4 x 10,3
mm) frente a los niveles inferiores (33,5 x 29,9 x 12,1 mm).
Estas cifras ligeramente superiores a las de las lascas indican
una clara elección tipométrica para la elaboración de los productos retocados (cuadro III.385 y fig. III.182).
354
35,3
13,5
1,2
3,24
38,5
33,5
31,5
13,5
1,19
3,26
28,23
XV
Fig. III.180. Relación longitud/anchura de las lascas.
38,8
XIII
25,28
22,1
9,34
1,21
2,96
7,99
XVII
33,27
29,82
12,91
1,15
2,85
21,89
Cuadro III.385. Frecuencias de la tipometría de los productos retocados. Valores de media aritmética.
El índice de alargamiento de los productos retocados,
dentro de su habitual uniformidad, presenta el mayor valor
en el nivel VII, que no se corresponde con el de las lascas,
que era el nivel XII. El índice de carenado presenta una tendencia general al aumento de grosor hacia los niveles inferiores (fig. III.183 y III.184).
[page-n-368]
Fig. III.182. Tipometría de los productos retocados.
Longitud, anchura y grosor.
Fig. III.184. Tipometría de los productos retocados. IC: índice de
carenado. IA: índice de alargamiento.
Por el contrario, el índice de carenado presenta una clara variabilidad en los niveles II y III, con índice inferior a 3 (cuadro III.386).
Los formatos tipométricos extremos: microlitismo y macrolitismo
Las denominaciones basadas en las dimensiones de las
piezas líticas presentan una evidente subjetividad, con antiNivel
Long.
Anch.
Grosor
IA
IC
Peso
Ia
18,9
16,7
6,3
1,2
3,6
3,48
Ib/Ic
19,1
16,6
7,3
1,2
3,4
3,6
II
Fig. III.183. Relación longitud/anchura de los productos retocados.
19,2
18,7
8,7
1,1
2,9
4,4
III
20,3
19,2
9,9
1,1
2,5
5,2
IV
21,1
18,6
6,7
1,23
3,77
4,71
V
La tipometría de todas las categorías líticas
Las dimensiones del total de piezas líticas permiten observar nuevamente la mayor homogeneidad de las categorías
líticas de dos conjuntos de niveles, Ia-V y VI-XVII. Los primeros presentan unos valores más bajos (20 x 18,2 x 7,5
mm), frente a los niveles inferiores (28,3 x 25 x 9,9 mm). El
primer conjunto presenta una tipometría media de 20 mm,
mientras que el inferior está próximo a los 30 mm. El índice
de alargamiento tiene una gran uniformidad en toda la secuencia, independientemente de la categoría lítica tratada.
21,7
19,3
6,5
1,25
4,13
5,3
VI
27,21
23,48
8,54
1,26
3,75
10,79
VII
32,95
29,41
10
1,5
3,62
11,2
XII
38,98
33,35
14,94
1,32
3,46
55,31
XIII
25,7
22,8
9,9
1,26
3,59
19,37
XV
20,39
18,1
7,12
1,2
3,53
4,66
XVII
24,5
22,8
9
1,17
3,8
12,5
Cuadro III.386. Frecuencia de la tipometría del total de las categorías
líticas superiores a 10 mm. Valores de media aritmética.
355
[page-n-369]
gua discusión por diversos autores y no resuelta satisfactoriamente (Bordes 1964, Laplace 1964, Brezillon 1983, entre
otros). El fondo de la cuestión reside en fijar los límites cifrados entre piezas de igual morfología y en la conveniencia
o no de la misma, como paso previo para asignarles una denominación. Por ello los “microlitos” del Pleistoceno medio
pueden ser confundidos con otros elementos líticos que forman parte de culturas más recientes perfectamente definidas
en la bibliografía prehistórica por sus aspectos tecnotipológicos. Así pues, opto por el término “pequeño útil” al igual
que antes hice con el de “pequeña lasca” para nombrar el
mismo. En sus aspectos tipológicos particulares los citaré
como microraedera, microdenticulado, microraspador, etc.
Esta característica técnica de la producción lítica, este “microlitismo no laminar”, es entendido como cambio morfotécnico, como una diferente forma especialmente dimensional de presentar el utillaje y no en el sentido que se otorga a
otras industrias más modernas desarrolladas a partir del Tardiglaciar (Aura y Pérez Ripoll 1992). Una cuestión a dilucidar es la relación que puede presentar este microutillaje con
el macroutillaje de la secuencia de Bolomor y más allá, con
su extensión y características en otras industrias del Pleistoceno medio.
El macrolitismo, como particularidad morfotécnica,
también participa de los mismos planteamientos teóricos
que el microlitismo, dentro de la visión de las características
tipométricas de los distintos niveles arqueológicos. Los
grandes formatos permiten incluir todos los elementos configurados (lascas y productos retocados), circunstancia no
posible para el microlitismo ante la dificultad de separar pequeñas lascas (<20 mm) configuradas de las que no lo son
(EPNC). En el mismo, no se han incluido aquellas piezas
que presentan fracturas, ni tampoco los restos de talla con retoque; la elección ha sido pieza por pieza con requisitos rigurosos. En el caso macrolitismo el término usado es “macroútil” para denominar tanto las grandes lascas como los
grandes útiles retocados.
Los límites dimensionales del microlitismo son fijados
en la dimensión máxima de 20 mm (longitud y anchura),
correspondientes a los productos configurados que presentan retoque. Esta cifra es en parte subjetiva y está condicionada por los diferentes criterios a utilizar, aunque en bibliografía prehistórica es frecuente la no inclusión de las
piezas por debajo de esta cifra por considerarlas muy pequeñas y de “nula” utilidad. A nivel estadístico se aprecia
cómo este valor se encuentra 5 mm por debajo de la media
tipométrica de los valores más bajos de los productos retocados, y por tanto es una distancia aceptable. En el caso del
macrolitismo, la media de los niveles con mayor tipometría
se sitúa cerca de los 35 mm, con valor máximo del nivel
XII en 40 mm. Por ello se ha optado por incluir una distancia que supere los 15 mm, piezas mayores de 50 mm
(cuadros III.387 y III.388).
Los índices de microlitismo y macrolitismo indican que
existe muy escasa presencia conjunta en los niveles arqueológicos, más bien lo contrario. Así se observa cómo el microlitismo está presente en toda la secuencia a excepción de
los niveles VI y VII; éstos, junto al XII, presentan una fuer-
356
Nivel
Productos
retocados
Pequeño
útil
Índice
microlitismo
Ia
462
16
3,46
Ib/Ic
166
6
4,21
II
256
27
10,54
III
89
3
3,37
IV
409
29
7,09
V
91
6
6,59
VI
18
0
0
VII
8
0
0
XII
71
1
1,4
XIII
19
2
10,52
XV
52
8
15,38
XVII
94
1
1,06
Total
1735
93
5,36
Cuadro III.387. Frecuencias del índice de microlitismo no laminar.
Nivel
PC
Lasca
PCT
Total
Índice
Ia
1083 (23,9)
1
3
4
0,37
Ib/Ic
374 (22,3)
2
-
2
0,53
II
683 (19,3)
-
2
2
0,29
III
200 (22,9)
2
1
3
1,5
IV
1107 (29,2)
11
9
20
1,81
V
255 (44,3)
6
7
13
5,1
VI
85 (64)
3
1
4
4,71
VII
23 (62,1)
2
2
4
17,39
XII
118 (67,42)
11
17
28
23,73
XIII
30 (51,7)
1
2
3
10
XV
110 (41,45)
-
1
1
0,91
XVII
159 (44,5)
1
13
14
8,81
Total
4227 (26,43)
40
58
98
2,32
Cuadro III.388. Frecuencias del índice de macrolitismo no laminar.
PC: producto configurado. PCT: producto configurado
transformado.
te incidencia del macrolitismo. Igualmente el nivel XV, con
los más altos valores de pequeños útiles, marca una escasa
presencia de formatos grandes (fig. III.185 y III.186).
La relación de la materia prima respecto de los índices
de microlitismo y macrolitismo señala que prácticamente no
existe vinculación entre ambos. El microlitismo está exclusivamente elaborado en sílex y el macrolitismo es mayoritariamente calcáreo. Así pues, la materia prima se muestra como determinante en la elección y elaboración de estos productos (cuadros III.389 y III.390).
Los formatos del microlitismo concentran entre los valores 17-20 mm casi el 95% de estas pequeñas piezas. Los
[page-n-370]
Fig. III.185. Tipometría del total de las categorías líticas superiores a
10 mm. Valores de media aritmética. Longitud, anchura y grosor.
Nivel
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Fig. III.186. Variación del índice de macro y microlitismo.
Nivel
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Ia
13
-
-
13
Ia
2 (50)
1 (25)
1 (25)
4
Ib/Ic
5
-
-
5
Ib/Ic
1 (50)
1 (50)
-
2
II
25
-
-
25
II
2 (100)
-
-
2
III
3
-
-
3
III
1 (33,6)
2 (66,6)
-
3
IV
26
-
-
26
IV
1 (5)
19 (95)
-
20
V
6
-
-
6
V
3 (23,1)
10 (76,9)
-
13
VI
-
-
-
-
VI
-
4 (100)
-
4
VII
-
-
-
-
VII
2 (50)
2 (50)
-
4
XII
1
-
-
1
XII
-
26 (92,86)
2 (7,14)
28
XIII
2
-
-
2
XIII
-
3 (100)
-
3
XV
8
-
1
9
XV
1 (100)
-
-
1
XVII
3
-
-
3
XVII
5 (35,7)
4 (28,57)
5 (35,71)
14
Total
92
-
1
93
Total
18 (16,36)
72 (73,46)
8 (0,16)
98
Cuadro III.389. Frecuencia del microlitismo no laminar respecto de
la materia prima.
Cuadro III.390. Frecuencia del macrolitismo respecto
de la materia prima
niveles Ia y XV son los de mayor incidencia, tanto en cantidad como en reducción de formato, mientras que los niveles
II y IV tienen el mayor índice. El límite de 90 mm marca la
práctica ausencia de macrolitismo (cuadros III.391 y
III.392).
La relación de los índices de microlitismo y macrolitismo respecto de los grupos tipológicos señala que el primero, elaborado en sílex, se acomoda a la variabilidad tipológica del nivel. En aquellos casos en que existe un fuerte predominio de raederas también son predominantes las “micro-
357
[page-n-371]
Nivel
<15
15-16
17-18
19-20
Total
Nivel
A
B
C
Ia
-
1 (7,7)
8 (61,53)
4 (37,76)
13
Ia
2 (15,38)
-
Ib/Ic
1 (20)
1 (20)
3 (40)
1(20)
5
Ib/Ic
2 (40)
-
D
-
E
Total
1 (7,69) 9 (69,23) 1 (7,69)
13
1 (20)
2 (40)
5
II
-
1 (4)
8 (32)
16 (64)
25
II
13 (52)
3 (12)
-
7 (28)
2 (8)
25
III
-
-
2 (66,6)
1 (33,3)
3
III
1 (33,3)
-
-
2 (66,6)
-
3
IV
-
1 (3,8)
8 (30,76)
17 (65,38)
26
IV
4 (15,38) 2 (7,69)
-
13 (50) 7 (26,92)
26
V
-
1 (16,6)
-
5 (83,3)
6
V
2 (33,33)
-
-
4 (66,66)
-
6
VI
-
-
-
-
-
VI
-
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
-
XII
-
-
-
1 (100)
1
XII
-
-
-
1 (100)
-
1
XIII
-
-
-
2 (100)
2
XIII
-
-
-
2 (100)
-
2
XV
-
-
5 (55,5)
4 (44,4)
9
XV
-
1 (33,3)
2 (66,6)
3
XVII
1 (33,33)
93
Total
25 (26,88) 6 (6,45)
XVII
-
-
Total
1 (1,07)
4 (4,3)
35 (37,63) 53 (56,98)
Cuadro III.391. Variación de los formatos del microlitismo no
laminar en mm.
1 (11,11) 2 (22,22) 4 (44,44) 2 (22,22)
-
1 (33,33) 1 (33,33)
-
9
3
4 (4,3) 44 (47,31)14 (15,05)
93
Cuadro III.393. Frecuencia del índice de microlitismo no laminar respecto de las categorías tipológicas. A: raederas. B: raspadores.
C: perforadores. D: denticulados, muescas y becs. E: otros.
Nivel
51-60
61-70
71-80
>80
Total
Nivel
A
B
C
D
E
F
Total
Ia
4 (100)
-
-
-
4
Ia
2
-
-
1
1
-
4
Ib/Ic
1 (50)
1 (50)
-
-
2
Ib/Ic
-
-
-
-
2
-
2
II
1 (50)
-
1 (50)
-
2
II
2
-
-
-
-
-
2
III
2 (66,6)
1 (33,3)
-
-
3
III
1
-
-
1
1
-
3
IV
12 (60)
6 (30)
1 (5)
1 (5)
20
IV
3
1
-
1
15
-
20
V
12 (92,3)
1 (7,7)
-
-
13
V
3
-
-
2
6
2
13
VI
2 (50)
2 (50)
-
-
4
VI
1
-
-
-
3
-
4
VII
3 (75)
1 (25)
-
-
4
VII
-
-
-
1
2
1
4
XII
8 (26,57)
10 (35,71)
8 (28,57)
2 (7,14)
28
XII
2
-
-
11
11
4
28
XIII
2 (66,6)
-
-
1 (33,3)
3
XIII
-
-
-
1
1
1
3
XV
1 (100)
-
-
-
1
XV
1
-
-
-
-
-
1
XVII
8 (57,14)
3 (21,42)
3 (21,42)
-
14
XVII
7
-
-
5
1
1
14
Total
56 (57,14)
25 (25,5)
13 (13,26)
4 (4,08)
98
Total
22
1
-
23
43
9
98
Cuadro III.392. Frecuencia de los formatos del macrolitismo.
Cuadro III.394. Frecuencias del índice de macrolitismo no laminar
respecto de las categorías tipológicas. A: raedera. B: raspador. C: perforador. D: denticulado, muesca y bec. E: lasca. F: otros.
raederas” entre los pequeños útiles, y lo mismo sucede con
los denticulados en sus niveles correspondientes. Por ello,
tiene especial importancia el valor tipométrico frente a otros.
Circunstancia que indica que se trata de piezas muy pequeñas de un mismo repertorio lítico tecnotipológico. El macrolitismo en cambio, elaborado en caliza, no presenta la misma valoración que las pequeñas piezas de sílex con diferente tamaño. Las grandes piezas están poco transformadas y
dentro de esta elaboración el retoque simple y denticulado es
mayoritario, como dejando ver una elaboración técnica más
sencilla. Sin embargo el nivel basal XVII recoge una incidencia significativa de “macroraederas”. Por todo ello, la
cuestión de los formatos extremos debe ser abordada con
mayor información (cuadros III.393, III.394 y fig. III.187,
III.188, III.189).
III.3.5. LA GESTIÓN DE LOS NÚCLEOS
La gestión de las superficies talladas de los núcleos indica una elaboración unifacial –en una cara o superficie–
preferente. Difieren de esta gestión los niveles XII y XIII,
que presentan un fuerte predominio de la bifacial. La categoría “otros” engloba la mayoría de núcleos indeterminados
(33%) y un porcentaje menor de multifaciales (5,5%) (cuadro III.395 y fig. III.190).
358
La dirección de debitado de los núcleos
La dirección de debitado de los núcleos presenta una
mayoritaria elaboración centrípeta, preferencial y unipolar.
Dentro de la dinámica se observa un aumento, hacia los niveles inferiores, del debitado centrípeto, junto a un debitado
[page-n-372]
Fig. III.187. Frecuencia del índice de macro y microlitismo.
Fig. III.189. Frecuencias del índice de macrolitismo respecto de los
grupos industriales. GII, GIII, GIV con muescas y becs.
Nivel
51-60
61-70
71-80
>80
Total
Ia
4 (100)
-
-
-
4
Ib/Ic
1 (50)
1 (50)
-
-
2
II
1 (50)
-
1 (50)
-
2
III
2 (66,6)
1 (33,3)
-
-
3
IV
12 (60)
6 (30)
1 (5)
1 (5)
20
V
12 (92,3)
1 (7,7)
-
-
13
VI
2 (50)
2 (50)
-
-
4
VII
3 (75)
1 (25)
-
-
4
XII
Fig. III.188. Frecuencias del índice de microlitismo no laminar
respecto de los grupos industriales.
GII, GIII y GIV con muescas y becs.
8 (26,57)
10 (35,71)
8 (28,57)
2 (7,14)
28
XIII
2 (66,6)
-
-
1 (33,3)
3
XV
1 (100)
-
-
-
1
La dirección de preparación de los núcleos
Las tablas y gráficos sobre la dirección de preparación
de las superficies nucleares presenta una elaboración mayoritaria centrípeta a lo largo de todos los niveles. Dentro de la
dinámica evolutiva se observa un aumento de la preparación
unipolar hacia los niveles inferiores. En resumen, una ges-
8 (57,14)
3 (21,42)
3 (21,42)
-
14
Total
bipolar prácticamente ausente. El escaso número de núcleos
condiciona estos resultados (cuadro III.396 y fig. III.191).
XVII
56 (57,14)
25 (25,5)
13 (13,26)
4 (4,08)
98
Cuadro III.395. Frecuencias de la gestión de las superficies
de los núcleos.
tión unifacial de los núcleos con debitado diversificado
(centrípeto, preferencial y unipolar) y superficies de preparación centrípetas que tienden, hacia los niveles inferiores, a
una gestión bifacial con mayor debitado centrípeto y aumento de la preparación unipolar (cuadro III.397).
359
[page-n-373]
Fig. III.190. Dinámica de la gestión de las superficies de los núcleos.
Nivel
Unipolar
Bipolar
Prefer.
Ortog.
Centr.
Fig. III.191. Frecuencias de la dirección de debitado
y sus líneas de tendencia.
Nivel
Unipolar
Bipolar
Ortogonal
Centrípeto
Ia
5 (20,83)
1 (4,16)
11 (45,83)
1 (4,16)
6 (25)
Ia
5 (20,83)
-
-
19 (79,19)
Ib/Ic
5 (38,5)
-
4 (30,7)
-
4 (30,7)
Ib/Ic
4 (30,7)
2 (15,3)
2 (15,3)
5 (38,4)
II
6 (35,3)
-
5 (29,4)
3 (17,6)
3 (17,6)
II
4 (23,5)
1 (5,8)
5 (29,4)
7 (41,2)
III
2 (18,2)
-
6 (54,5)
1 (9,1)
2 (18,2)
III
-
1 (9,1)
3 (27,3)
6 (54,5)
IV
5 (19,2)
-
9 (34,6)
3 (11,5)
9 (34,6)
IV
3 (16,6)
3 (16,6)
1 (5,5)
11 (61,1)
V
1 (12,5)
-
1 (12,5)
2 (25)
4 (50)
V
2 (40)
-
1 (20)
2 (40)
VI
2 (50)
-
2 (50)
-
-
VI
-
-
-
3 (100)
XII
1 (12,5)
-
-
1 (12,5)
6 (75)
XII
-
-
3 (37,5)
5 (62,5)
XIII
2 (50)
-
-
-
2 (50)
XIII
2 (50)
-
-
2 (50)
XVII
8 (47)
2 (11,7)
2 (11,7)
1 (6,66)
5 (29,4)
XVII
5 (29,4)
-
3 (17,6)
7 (41,1)
Total
37 (27,81)
3 (2,25)
40 (30,07)
12 (9,02)
41 (30,82)
Total
25 (21,36)
7 (5,98)
18 (15,38)
67 (57,2)
Cuadro III.396. Dinámica de la dirección de debitado.
III.3.6. EL ORDEN DE EXTRACCIÓN DE LOS
ELEMENTOS PRODUCIDOS
La variación del orden de extracción de las lascas, dentro de las cadenas operativas líticas, señala que las mismas
tienden al aumento de las piezas corticales (1º y 2º orden)
hacia los niveles inferiores. Las piezas de 1º orden, que incluyen las de decalotado, presentan entre los niveles Ia-VI
un valor del 3,1%, frente al 10,3% de los niveles XII-XVII.
360
Cuadro III.397. Dinámica de la dirección de preparación
de los núcleos.
Estos valores para los productos de 2º orden son 27% y
34,2% respectivamente. Ello hace que la comparación entre
estos dos conjuntos de niveles sea de 30,1% y 44,5% de piezas con córtex. Un aumento significativo e importante en su
dinámica interna.
Los productos retocados tienen una dinámica similar a
las lascas, con aumento de las piezas de 1º y 2º orden en los
niveles inferiores. Las piezas de 1º orden presentan entre los
[page-n-374]
niveles I-VI un valor del 5,02%, frente al 15,7% de los niveles VII-XVII. Estos valores para los productos de 2º orden
son 40,2% y 41,8% respectivamente. Ello hace que la comparación entre estos dos conjuntos de niveles sea de 45,2%
y 57,5% de piezas con córtex. Unos valores altos e importantes en la dinámica hacia los niveles inferiores (cuadro
III.398 y fig. III.192, III.193).
Nivel
Ia
L 1º O
L 2º O
L 3º O
PR 1º O PR 2º O PR 3º O
18 (3,2) 177 (31,6) 364 (65,1) 38 (8,5) 180 (40,4) 227 (51)
Ib/Ic
7 (3,3)
58 (27,3) 147 (69,3)
II
8 (2,1)
130 (35,6) 227 (62,2) 10 (4,4) 160 (50,3) 148 (46,5)
III
2 (2,08) 33 (34,37) 61 (63,54) 6 (5,82) 47 (45,63) 50 (48,54)
IV
37 (5,3) 198 (28,9) 449 (65,6) 11 (2,5) 170 (40,1) 242 (57,2)
V
5 (3,18)
VI
2 (2,98)
VII
-
35 (22,3) 117 (74,5)
6 (8,9)
48 (88,88)
6 (3,9)
62 (41,6) 81 (54,3)
-
27 (36)
48 (64)
-
5 (27,7)
13 (72,2)
2 (25)
3 (37,5)
3 (21,48) 11 (78,57) 3 (37,5)
XII
5 (10,2)
16 (32,6) 28 (57,1)
6 (8,95)
25 (37,3) 36 (53,7)
XIII
1 (9,09)
5 (45,45) 5 (45,45)
1 (3,26)
10 (52,6)
XV
7 (12,3) 21 (36,84) 29 (50,87) 4 (8,16) 21 (42,85) 24 (48,97)
XVII
7 (9,72) 25 (34,72) 40 (55,55) 17 (20,73) 42 (51,21) 22 (26,82)
Total
99
(2,42)
707
(17,29)
1529
(37,33)
102
(2,49)
751
(18,37)
8 (42,1)
902
(22,06)
Cuadro III.398. Dinámica del orden de extracción de los elementos
producidos.
Fig. III.192. Frecuencias del orden de extracción de las lascas.
Fig. III.193. Frecuencias del orden de extracción de los productos
retocados.
Las extracciones
El estudio permite observar que la mayoría de niveles
presentan la categoría 1-2 (pocas extracciones) como dominante, con más del 50%; difieren de ello los niveles VII y
XII, que ven un descenso en la categoría. Así y todo, no se
aprecia una dinámica definida ni una concentración determinada, y en cambio, parece existir más bien una cierta homogeneidad con un 10% de piezas en las categorías de más
extracciones (cuadro III.399 y fig. III.194).
III.3.7. LA SUPERFICIE DEL TALÓN
La variación de las superficies talonares de los productos configurados no presentan ninguna tendencia destacada
en los talones corticales. Los talones lisos tienen mayor presencia en los niveles Ia-VI que en VII-XVII. Los facetados
tampoco tienen una tendencia definida (cuadro III.400 y fig.
III.195). La longitud de los talones en las lascas, en cambio,
presenta un aumento hacia los niveles inferiores, circunstancia que también se da en la anchura. Los niveles XII-XVII
poseen el más bajo índice de alargamiento. Dentro de la homogeneidad general destacan varios matices. Por un lado la
mayor longitud y anchura del nivel XII, como corresponde
al lugar que posee las piezas más grandes. Un acusado descenso de la longitud en el nivel VI que no se corresponde
con la anchura. El índice de alargamiento y el IRPN, como
relación entre la anchura máxima de la lasca y del talón,
muestran un descenso simultáneo en el nivel III. Los ángulos de percusión, muy uniformes, se sitúan entre 103º y 109º,
reflejando por tanto una variación muy corta (cuadro III.401
y fig. III.196, III.197).
361
[page-n-375]
Nivel
1-2
3-4
5-6
7-8
Total
Nivel
Cortical
Plana
Diedra
Facetada
Ausente
Ia
230 (57,8)
144 (36,2)
22 (5,5)
1 (0,2)
397
Ia
172 (18,5)
628 (67,7)
45 (4,8)
16 (1,7)
66 (7,1)
Ib/Ic
105 (58,6)
60 (33,5)
11 (6,1)
3 (1,6)
179
Ib/Ic
39 (12,9)
206 (68,2)
24 (7,9)
9 (2,9)
24 (7,9)
II
183 (54,8)
124 (37,1)
27 (8,1)
-
334
II
136 (26,3)
351 (68)
21 (4,06)
9 (1,74)
81 (16,7)
III
44 (50)
20 (22,7)
13 (14,7)
-
77
III
31 (21,2)
81 (55,4)
7 (4,8)
3 (2)
26 (17,8)
IV
389 (57,4)
227 (33,5)
56 (8,3)
6 (0,9)
678
IV
103 (12,2)
598 (71,3)
33 (3,9)
28 (3,3)
77 (9,1)
V
76 (52,1)
54 (36,9)
15 (10,3)
1 (0,68)
146
V
14 (7,9)
136 (77,2)
8 (4,5)
4 (4,2)
14 (7,9)
VI
21 (63,6)
11 (33,3)
1 (3,03)
-
33
VI
7 (11,3)
47 (75,8)
4 (6,4)
1(1,61)
3 (4,8)
VII
5 (38,46)
7 (53,84)
1 (7,69)
-
13
VII
2 (16,6)
6 (50)
1 (8,33)
0
3 (25)
33 (41,77) 10 (12,65)
XII
35 (44,33)
1 (1,26)
79
XII
19 (21,3)
56 (62,9)
2 (2,24)
2 (2,24)
10 (11,23)
XIII
16 (64)
6 (24)
2 (8)
1 (4)
25
XIII
1 (3,57)
18 (64,3)
1 (3,57)
1 (3,57)
7 (25)
XV
38 (60,3)
21 (33,3)
4 (6,34)
-
63
XV
10 (12,2)
60 (73,1)
1 (1,21)
0
11 (13,4)
56 (54,3)
40 (38,8)
7 (6,8)
-
103
XVII
31 (20,9)
92 (62,1)
8 (5,4)
13 (0,61)
2127
Total
XVII
Total
1198 (56,32) 747 (35,11) 169 (7,94)
565 (16,56) 2279 (66,81) 155 (4,54)
1 (0,67)
16 (10,8)
74 (2,16)
338 (9,90)
Cuadro III.399. Variación del número de extracciones de la cara
dorsal de los productos configurados.
Cuadro III.400. Dinámica de la superficie talonar de los productos
configurados.
Fig. III.194. Frecuencias porcentuales de las extracciones de la cara
dorsal en los productos configurados.
Fig. III.195. Dinámica de la superficie talonar de los productos configurados. Cortical, plana y facetada.
La variación de las superficies talonares de los productos
retocados indica que la longitud de los talones tiene una tendencia en aumento hacia los niveles inferiores (VI-XVII), circunstancia que también se da en la anchura, excepto en el nivel XV Los niveles XII-XVII presentan el más bajo índice de
.
alargamiento y por tanto hay un descenso hacia estos niveles.
Dentro de la homogeneidad general destacan varios matices.
Por un lado, la mayor longitud y anchura de los niveles VI,
VII y XII, que poseen las piezas más grandes, donde los dos
primeros niveles superan al XII, hecho que se relaciona con
el gran porcentaje de lascas no retocadas de este último nivel.
Un acusado descenso de la longitud en los niveles V y XII
que, ahora sí, se relaciona con la anchura. El índice de alargamiento y el IRPN presentan un descenso simultáneo en el
362
[page-n-376]
Nivel
L
A
S
IA
IRPN
AN
Ia
10,82
3,85
18,42
3,7
1,98
103º
Ib/Ic
9,18
2,99
36,84
3,28
2,2
108º
II
10,16
4,06
44,97
3,59
2,13
106º
III
11,48
3,55
49,97
1,6
0,9
107º
IV
12,57
4,25
65,06
3,62
2,1
105º
V
13,44
4,11
66,73
4,44
2,46
106º
VI
8,65
3,52
37,82
4,22
2,75
104º
VII
12,51
4,42
65,82
4,91
2,41
109º
XII
15,92
6,64
137,35
2,63
1,81
105º
XIII
12,71
4,3
67,85
2,91
2,42
106º
XV
14,46
5,67
93,66
2,82
1,73
108º
XVII
14,94
5,22
103,98
3,24
1,96
108º
Cuadro III.401. Dinámica de la tipometría talonar de las lascas.
Fig. III.197. Frecuencias de la superficie talonar y ángulo de
percusión de las lascas.
Nivel
L
A
S
IA
IRPN
AN
Ia
13,09
4,67
77,8
3,36
2,53
106º
Ib/Ic
13,39
4,69
85,65
3,46
2,55
109º
II
12,6
4,58
71,84
3,25
2,24
105º
III
14,93
5,33
96,32
0,8
0,54
106º
IV
15,42
5,49
114,55
3,35
2,27
106º
V
13,65
3,69
89,1
3,35
2,65
105º
VI
18,88
6,77
148,77
2,87
1,45
110º
VII
18,66
6,53
143,33
2,67
2,52
109º
XII
17,05
7,73
171,65
2,55
2,49
106º
XIII
15,45
6,18
127,96
3,19
2,46
114º
XV
11,82
4,05
64,38
3,08
2,48
111º
XVII
16,09
7,61
145,29
2,36
1,98
112º
Fig. III.196. Dinámica de la superficie talonar de las lascas.
L: longitud. A: anchura.
Cuadro III.402. Dinámica de la tipometría talonar de los productos
retocados.
nivel III, al igual que sucedía con las lascas. Los ángulos de
percusión, muy uniformes, se sitúan entre 105º y 114º, una
variación más amplia y alta que en las lascas (cuadro III.402
y fig. III.198, III.199).
niveles Ia-V que en VI-XVII, tanto en lascas como productos
retocados. La corticalidad media (26-50%) en cambio es mayor en VI-XVII (22,9%) que en I-V (14,4%). Respecto a la alta corticalidad, es decir las piezas que tienen más de su mitad
cubierta por córtex, ésta también es mayor en los niveles VIXVII (28,8%) que en I-V (18,5%). Todos los niveles presentan un mayor porcentaje de poca corticalidad, más alto en los
niveles Ia-V y entre las lascas. En cambio la alta corticalidad
III.3.8. LA CORTICALIDAD
El estudio de la corticalidad señala que ésta es alta con un
valor medio del 40%. El menor grado o poca corticalidad
(<26%) presenta valores que superan el 50% y es mayor en los
363
[page-n-377]
Fig. III.198. Frecuencias de la tipometría talonar de los productos retocados.
Fig. III.199. Frecuencias de la tipometría talonar de los productos retocados. Índice de superficie y ángulo de percusión.
tiene mayor presencia en los niveles VI-XVII y también entre
las lascas (cuadros III.403 y III.404).
alcanzan cerca del 80% del total, mientras que los simplemarcados están en un 12% y la incidencia del bulbo suprimido en torno al 10%. Por el contrario, en los niveles VIIXVII se observa una dinámica con aumento de los bulbos
marcados y un descenso de los presentes con una ligera mayor incidencia (14%) del bulbo suprimido (cuadro III.405 y
fig. III.200).
III.3.9. LOS BULBOS
Los bulbos presentan la mayor homogeneidad en las categorías líticas de dos conjuntos de niveles, Ia-V y VI-XVII.
En el primero se observa cómo los talones simples-presentes
Nivel
0
1-25%
Ia
364
128 (65,3)
26-50%
51-75%
>75%
Total
28 (14,2) 22 (11,2) 18 (9,1) 196 (47,4)
Nivel
0
1-25%
26-50%
51-75%
>75%
Total
Ia
223
124 (57,1)
42 (19,3)
35 (16,1) 16 (7,3) 217 (52,5)
94
36 (55,3)
17 (26,1)
10 (15,3)
2 (3,1)
65 (40,88)
6 (8,5)
70 (31,25)
Ib/Ic
5 (4)
125 (36)
II
110
75 (56,8)
35 (26,5)
18 (13,6)
4 (3)
132 (54,5)
2 (5,7)
35 (36,46)
III
111
58 (65,9)
17 (19,3)
11 (12,5)
2 (2,3)
88 (44,22)
31 (14,6) 32 (15,1) 33 (15,5) 212 (32,3)
IV
253
98 (57,3)
48 (28,1)
22 (12,8)
3 (1,7)
171 (40,3)
V
63
21 (63,6)
6 (18,2)
6 (18,2)
-
33 (44)
Ib/Ic
154
44 (62,8)
16 (22,8)
II
223
89 (71,2)
17 (13,6) 14 (11,2)
III
61
28 (80)
5 (14,3)
4 (5,7)
-
IV
444
116 (54,7)
V
117
27 (64,3)
3 (7,1)
6 (14,2) 6 (14,2)
42 (56)
VI
58
3 (33,3)
1 (11,1)
4 (44,4) 1 (11,1)
9 (13,4)
VII
7
1 (33,3)
2 (66,6)
-
-
3 (30)
XII
28
12 (23,1)
4 (7,7)
3 (5,76)
5 (9,6)
52 (65)
XIII
3
3 (50)
1 (16,6)
1 (16,6) 1 (16,6)
6 (66,6)
VI
12
3 (50)
-
3 (50)
-
6 (33,3)
VII
3
2 (40)
-
2 (40)
1 (20)
5 (62,5)
XII
36
15 (50)
7 (23,3)
3 (10)
5 (16,6) 30 (45,45)
29
15 (53,5)
6 (21,4)
XVII
33
19 (57,5)
7 (21,2)
Total
152 1
-
6 (21,4) 28 (49,12)
1 (3,03) 6 (18,1)
33 (50)
4 (40)
4 (40)
1 (10)
1 (10)
10 (55,5)
24
10 (38,4)
10 (38,4)
5 (19,2)
1 (3,84)
26 (52)
XVII
23
25 (40,3)
16 (25,8)
9 (14,5) 12 (19,3) 62 (72,9)
960
471 (55,73) 202 (23,9) 125(14,79) 47 (5,56) 845(46,81)
485 (59,8) 121 (14,9) 87(10,72) 89 (10,9) 811 (34,77)
Cuadro III.403. Frecuencias del grado de corticalidad de las lascas.
364
8
XV
Total
XV
XIII
Cuadro III.404. Frecuencias del grado de corticalidad de los
productos retocados.
[page-n-378]
Nivel
SP
SM
S
Total
Ia
674 (82,1)
96 (11,7)
51 (6,2)
821
Ib/Ic
276 (75,2)
65 17,7)
26 (7,08)
367
II
429 (81,7)
47 (8,95)
49 (9,33)
525
III
87 (72,5)
15 (12,5)
18 (15)
120
IV
817 (80,97)
128 (12,68)
64 (6,34)
1009
V
145 (83,81)
17 (9,82)
11 (6,35)
173
VI
40 (93,02)
3 (6,97)
-
43
VII
16 (80)
1 (5)
3 (15)
20
XII
84 (75,67)
20 (18,01)
7 (6,30)
111
tos de niveles Ia-V, con un valor cercano al 40%, y con ascenso de las piezas convexas en detrimento de las trapezoidales hacia el nivel V. Respecto de los niveles VI-XVII, la simetría triangular, de fuerte entidad en VI y VII, tiende al
descenso con aumento de la trapezoidal y la casi desaparición de la simetría convexa. Respecto de la asimetría, ésta se
presenta más variable, destacando una fuerte presencia de la
asimetría triangular en los niveles II y IV. En VII-XVII se
produce un aumento de la asimetría triangular en detrimento de la trapezoidal (cuadro III.406 y fig. III.201, III.202).
Nivel
Simétrica
Asimétrica
13
(9,7)
247
(63)
141
(35,96)
4
(1,02)
Ib/Ic
27
(45,76)
21
(35,6)
11
(18,6)
63
(44,05)
71
(49,65)
9
(6,29)
II
35
(36,8)
38
(40)
22
(23,15)
179
(71,6)
70
(28)
1
(0,4)
III
9
(47,6)
7
(36,84)
3
(15,8)
50
(61)
19
(23,2)
13
(15,8)
73
(37,24)
80
(40,81)
43
(21,93)
435
(84,63)
71
(13,81)
8
(1,55)
14
(41,17)
9
(26,47)
11
(32,35)
89
(67,93)
42
(32,06)
-
7
(63,63)
2
(18,18)
2
(18,18)
18
(60)
11
(36,66)
1
(3,33)
2
(66,66)
1
(33,33)
-
3
(30)
5
(50)
2
(20)
5
(33,33)
6
(40)
4
(26,26)
36
(56,25)
27
(42,18)
1
(1,56)
3
(60)
2
(40)
-
9
(42,85)
12
(57,14)
-
1
(9,1)
10
(90,9)
-
45
(83,33)
9
(16,66)
-
XVII
9
(33,33)
16
(59,25)
2
(7,4)
61
(74,39)
19
(23,17)
2
(2,43)
Total
76
68
(50,74)
XV
9 (11,84)
53
(39,5)
XIII
11 (14,47)
Ia
XII
56 (73,68)
AI
238
(39,1)
260
(42,69)
111
(18,22)
1235
(69,65)
497
(28,03)
41
(2,31)
33
XV
ATrp
VII
10 (30,3)
ATr
VI
5 (15,15)
SCv
V
18 (54,54)
STrp
IV
XIII
STr
XVII
91 (63,19)
34 (23,61)
19 (13,19)
144
Total
2733 (79,4)
442 (12,84)
267 (7,75)
3442
Cuadro III.405. Variación de los bulbos en los productos
configurados. SP: Simple presente. SM: Simple marcado.
S: Suprimido
Cuadro III.406. Variación de los tipos de simetría/asimetría en los
productos configurados. Tr: triangular. Trp: trapezoidal.
Cv: convexa. I: irregular. S: simétrica. A: asimétrica.
Fig. III.200. Variación de los bulbos en los productos configurados.
III.3.10. LA SIMETRÍA
El estudio de la sección transversal de las piezas líticas
permite observar una tendencia gradual con descenso poco
pronunciado de los productos simétricos hacia los niveles inferiores. La simetría presenta homogeneidad en los conjun-
El eje de debitado presenta una gran homogeneidad en
su equilibrio. Todos los niveles están porcentualmente por
encima del 70% y existen pocas piezas desviadas. Los niveles V al XII presentan aún una mayor simetría, que supera el
80% (cuadro III.407 y fig. III.203).
La morfología lítica ofrece una homogeneidad en las
piezas cuadrangulares en todos los niveles. En cambio los
gajos tienden al aumento hacia los niveles inferiores. El resto de categorías se muestran también homogéneas (cuadro
III.408 y fig. III.204).
La variación morfotécnica presenta un descenso de piezas desbordadas y sobrepasadas hacia los niveles inferiores.
Destaca la fuerte incidencia del nivel IV con altos valores
,
365
[page-n-379]
Nivel
70º
80º
90º
100º
110º
>120º
Ia
26
(3)
39
(4,5)
20
(2,3)
662
(77)
15
(1,7)
31
(3,6)
66
(7,6)
Ib/Ic
7
(2,9)
12
(4,9)
10
(4,1)
187
(77,6)
1
(0,4)
15
(6,2)
9
(3,7)
II
10
(2,3)
18
(4,3)
11
(2,6)
331
(78,6)
12
(2,8)
30
(7,1)
9
(2,1)
III
5
(3,7)
5
(3,7)
4
(2,9)
108
(80)
3
(2,2)
5
(3,7)
5
(3,7)
IV
19
(2,4)
34
(4,3)
37
(4,7)
617
(78,7)
19
(2,4)
33
(4,2)
25
(3,1)
V
2
(1,1)
10
(5,5)
4
(2,2)
146
(81,11)
5
(2,7)
10
(5,5)
3
(1,6)
VI
-
2
(3,6)
4
(7,1)
48
(85,7)
1
(1,8)
1
(1,78)
-
VII
-
-
-
14
(82,35)
2
(11,7)
1
(5,8)
-
XII
-
7
(7,7)
1
(1,1)
77
(85,56)
2
(2,2)
2
(2,2)
1
(1,1)
XIII
-
1
(3,7)
-
22
(81,48)
2
(7,4)
2
(7,4)
-
XV
-
6
(8)
5
(6,6)
54
(72)
4
(5,3)
5
(6,6)
1
(1,3)
XVII
Fig. III.201. Variación de los tipos de simetría en los productos
configurados.
<60º
1
(0,9)
5
(4,5)
5
(4,5)
86
(77,48)
7
(6,31)
5
(4,5)
2
(1,8)
Total
70
(2,3)
139
(4,6)
101
(3,4)
2352
(76,5)
73
(2,4)
140
(4,6)
121
(0,24)
Cuadro III.407. Variación del eje de debitado de los productos
configurados.
Fig. III.203. Variación del eje de debitado de los productos configurados.
Fig. III.202. Variación de la relación simetría - asimetría en los
productos configurados.
366
[page-n-380]
Nivel
Ia
Ib/Ic
Cc
Cl
T
O
G
P
I
Total
112
163
134
(20,8) (30,3) (24,8)
26
(4,8)
68
(12,6)
10
(1,8)
25
(4,6)
538
46
77
(22,5) (37,7)
10
(4,9)
27
(13,2)
3
(1,4)
4
(1,9)
204
13
(3)
80
(18,4)
3
(0,7)
36
(8,3)
433
37
(18)
II
116
141
44
(26,8) (32,5) (10,1)
III
22
45
(16,8) (34,3)
13
(9,9)
4
(3,1)
33
(25,2)
1
(0,7)
13
(9,9)
131
IV
174
218
122
(21,2) (26,5) (14,7)
22
(2,6)
233
(28,3)
13
(1,6)
39
(4,7)
821
V
54
50
25
(30,7) (28,4) (14,2)
4
(2,2)
30
(17)
5
(2,8)
8
(4,5)
176
VI
12
17
(28,6) (40,4)
2
(4,7)
-
7
(16,6)
1
(2,4)
2
(4,7)
42
VII
1
(10)
3
(30)
3
(30)
-
3
(30)
-
-
10
XII
22
(25)
22
(25)
7
(7,9)
2
(2,3)
28
(31,8)
-
7
(7,9)
88
XIII
3
4
(16,6) (22,2)
1
(5,5)
-
-
18
XV
14
22
11
(17,1) (26,8) (13,4)
XVII
37
26
(33,6) (23,6)
3
(2,7)
Total
613
788
402
(23,1) (29,7) (15,1)
8
2
(44,4) (11,1)
1
(1,2)
29
(35,3)
3
(3,6)
2
(2,4)
82
-
38
(32,5)
2
(1,8)
4
(3,6)
110
82
(3,1)
584
(22,1)
43
(1,6)
140
(5,2)
2652
Fig. III.204. Frecuencias morfológicas de los productos configurados.
Cuadro III.408. Variación morfológica de los productos configurados.
Cc: cuadrangular corta. Cl: cuadrangular larga. T: triangular.
O: oval. G: gajo. P: pentagonal. I: irregular.
porcentuales. Esto posiblemente se vincule a una explotación
más exhaustiva, de mayor aprovechamiento, hecho que se reproduciría en los niveles que presentan picos en la gráfica: Ia,
II, IV XII y XV (cuadro III.409 y fig. III.205).
,
III.3.11. LOS PRODUCTOS RETOCADOS
Los productos retocados presentan una tendencia con
aumento del retoque escamoso hacia los niveles inferiores,
en detrimento del retoque denticulado. Esta circunstancia es
compleja dado el reducido número de piezas que presentan
los niveles VI-XVII. Posiblemente existe una mayor homogeneidad de las categorías entre los niveles Ia-V, y por otro
lado VI-XVII (cuadro III.410 y fig. III.206).
El retoque corto alcanza un porcentaje superior al 60%
en todos los niveles. No se observa ninguna dinámica y los
retoques largos se muestran porcentualmente bajos y estables (cuadro III.411 y fig. III.207).
El retoque profundo presenta una variación con ligero
aumento hacia los niveles inferiores y una cierta homogeneidad del retoque entrante, que se muestra mayoritario. Los
retoques marginales fluctúan en la secuencia, presentando
mayor equilibrio entre los niveles Ia-IV (19%) (cuadro
III.412 y fig. III.208).
La delineación del filo retocado presenta una dinámica
en la que se aprecia un muy ligero aumento de los retoques
convexos y sinuosos hacia los niveles inferiores, dentro de la
homogeneidad que muestra la mayoritaria delineación recta.
El nivel XIII ofrece una diferencia significativa con el resto
de niveles que pudiera ser atribuida al escaso número de piezas (cuadro III.413 y fig. III.209).
La localización del retoque permite observar la homogeneidad entre los niveles Ia-VI y VII-XVII, dentro de la
gran mayoría que representa el retoque directo. Así se observa una tendencia a aumentar los retoques complejos (inversos, bifaciales, alternos, alternantes) hacia los niveles inferiores (cuadro III.414 y fig. III.210).
El estudio de la repartición del retoque permite apreciar
el gran dominio que tiene el retoque continuo en toda la secuencia, con incidencia que supera el 95%. No se observa
ninguna tendencia de cambio o ruptura. Respecto de la parcialidad o no en la repartición del retoque, existe una amplia
variabilidad, destacando los niveles V y XII por la menor
presencia de retoques completos. El conjunto de niveles IaV tiene una tendencia algo mayor de retoque parcial (cuadro
III.415 y fig. III.211).
El estudio de los modos de retoque permite observar una
ligera tendencia al aumento del retoque sobreelevado hacia
los niveles inferiores. El único nivel que difiere del resto es
el XII, donde se produce un fuerte aumento del retoque simple por ausencia del sobreelevado. El nivel XIII presenta los
más altos índices de retoque plano, aunque con las reservas
de tener pocas piezas. El sobreelevado y el simple son los retoques mayoritarios con ligero dominio del primero (cuadro
III.416 y fig. III.212).
367
[page-n-381]
Nivel
Di
Dd
DiDd
S
DiS
DdS
Total
Ia
43
(45,7)
37
(39,6)
1
(1,06)
10
(10,6)
1
(1,06)
3
(3,19)
94
Ib/Ic
21
(44,6)
17
(36,1)
2
(4,26)
5
(10,6)
1
(2,13)
1
(2,13)
47
II
31
(44,2)
27
(38,5)
III
12
(42,8)
14
(50)
1
(1,4)
9
(12,8)
-
1
(3,57)
Nivel
Escamoso Escalerif.
Paralelo
Denticul.
Total
Ia
81 (25,1)
13 (4)
4 (1,2)
224 (69,5)
322
Ib/Ic
33 (29,5)
5 (4,5)
4 (3,5)
70 (62,5)
112
2
(2,8)
70
-
1
(3,57)
28
23 (15,9)
16 (11,1)
-
105 (72,9)
144
15 (29,4)
4 (7,8)
-
32 (62,7)
51
IV
-
II
III
94 (21,9)
18 (4,2)
-
317 (73,9)
429
IV
70
(46,3)
60
(39,7)
5
(3,3)
11
(7,3)
2
(1,3)
3
(1,9)
151
V
10
(32,2)
16
(51,6)
2
(6,4)
1
(3,23)
1
(3,23)
1
(3,23)
31
V
25 (36,2)
8 (11,6)
-
36 (52,2)
69
VI
8 (42,1)
-
-
11 (57,9)
19
VII
6 (54,55)
-
-
5 (45,45)
11
VI
3
(42,8)
4
(57,14)
-
-
-
-
7
VII
-
2
(100)
-
-
-
-
2
1
(3,7)
4
(14,8)
-
-
27
-
-
XII
17 (40,4)
1 (2,3)
-
24 (57,1)
42
XIII
10 (52,6)
1 (5,2)
-
8 (42,1)
19
XV
14 (32,5)
3 (6,9)
-
26 (60,4)
43
6
12
(44,4)
10
(31,04)
XIII
1
(20)
3
(50)
-
2
(30)
XV
6
(31,6)
13
(68,4)
-
-
-
-
7
(38,9)
10
(55,5)
-
1
(5,5)
-
-
239
(47,8)
225
(45)
12
(2,4)
59
(11,8)
5
(1)
11
(2,2)
-
38 (53,5)
71
74 (5,5)
8 (0,6)
896 (67,26)
1332
18
Total
5 (7,04)
354 (26,57)
19
XVII
28 (39,4)
Total
XII
XVII
500
Cuadro. III.410. Variación de la morfología del retoque.
Cuadro III.409. Variación morfotécnica de los elementos producidos.
Di: desbordada izquierda. Dd: desbordada derecha. S: sobrepasada.
Fig. III.206. Frecuencias de la morfología del retoque.
Fig. III.205. Frecuencias morfotécnicas de los elementos producidos.
368
[page-n-382]
Nivel
Corto
Medio
Largo
Laminar
Total
Nivel
M. marg.
Marginal
Entrante
Profundo
M. prof.
Ia
270 (71)
89 (23,4)
19 (5)
2 (0,5)
380
Ia
39 (10,5)
55 (14,9)
187 (50,6)
62 (16,8)
26 (7)
Ib/Ic
61 (61,6)
32 (32,3)
5 (5)
1 (1)
99
Ib/Ic
9 (9,7)
21 (22,8)
44 (47,8)
13 (14,1)
4 (4,3)
II
187 (77,2)
49 (20,2)
6 (2,4)
-
242
II
66 (20,5)
81 (25,2)
142 (44,2)
29 (9,1)
3 (0,9)
III
51 (64,5)
22 (27,8)
6 (7,6)
-
79
III
18 (19,5)
16 (13,4)
38 (41,3)
12 (13,1)
8 (8,7)
IV
290 (73,9)
86 (21,9)
15 (3,8)
1 (0,2)
392
IV
77 (17,2)
72 (16,1)
209 (46,6)
69 (15,4)
2 1 (4,6)
V
70 (83,33)
11 (13,09)
3 (3,57)
-
84
V
35 (31,8)
32 (29,1)
35 (31,8)
6 (5,4)
2 (1,8)
VI
16 (88,88)
1 (5,55)
1 (5,55)
-
18
VI
2 (10,52)
2 (10,52)
10 (52,63)
4 (21,05)
1 (5,26)
VII
5 (62,5)
3 (37,5)
-
-
8
VII
1 (7,14)
1 (7,14)
8 (57,14)
1 (7,14)
3 (21,42)
XII
58 (85,3)
10 (14,7)
-
-
68
XII
16 (20,51)
15 (19,23)
31 (39,7)
11 (14,1)
5 (6,41)
XIII
14 (66,6)
7 (33,3)
-
-
21
XIII
2 (8,69)
5 (21,73)
10 (43,4)
5 (21,73)
1 (4,34)
XV
39 (76,4)
10 (19,6)
2 (3,9)
-
51
XV
19 (37,2)
8 (15,6)
19 (37,2)
9 (17,6)
1 (1,9)
62 (69,6)
24 (26,9)
3 (3,3)
-
89
XVII
9 (8,3)
12 (11,1)
52 (42,1)
24 (22,2)
11 (10,1)
4 (0,26)
1531
Total
XVII
Total
1122 (73,28) 344 (22,46) 61 (3,98)
293 (16,94) 320 (18,50) 785 (45,40) 245 (14,17) 86 (4,97)
Cuadro III.411. Frecuencias de la proporción del retoque.
Cuadro III.412. Frecuencias de la amplitud del retoque.
Fig. III.207. Frecuencias de la proporción del retoque.
Fig. III.208. Frecuencias de la amplitud del retoque.
Las puntas levallois y musterienses, ausentes en los niveles más inferiores, tienen una ligera tendencia al aumento
del retoque simple, que se presenta dominante, y un descenso del plano hacia los mismos (cuadro III.417).
Las raederas simples presentan un aumento del retoque
plano hacia los niveles inferiores, con una reducción del
simple, en una dinámica de compleja variabilidad. El domi-
nio del retoque sobreelevado está muy próximo al simple
(cuadro III.418).
Las raederas dobles y convergentes presentan un ligero
aumento de retoque sobreelevado y una disminución del plano hacia los niveles inferiores, con fuerte predominio del
primero. Esta circunstancia está muy limitada por las escasas piezas existentes (cuadro III.419).
369
[page-n-383]
Nivel
Recto
Cóncavo
Convexo
Sinuoso
Nivel
Directo
Inverso
Bifacial
Alter./altern.
Ia
273 (57,2)
128 (26,5)
51 (10,4)
25 (5,2)
Ia
323 (91,5)
15 (4,2)
3 (0,8)
32 (9)
Ib/Ic
73 (49,6)
47 (31,7)
25 (17)
-
Ib/Ic
168 (93,8)
8 (4,4)
-
2 (1)
II
175 (52,1)
87 (26)
65 (19,2)
9 (2,6)
II
375 (93)
19 (4,7)
3 (0,7)
6 (1,4)
III
58 (55,2)
33 (31,4)
13 (12,3)
1 (0,9)
III
69 (92)
6 (8)
-
1 (1,3)
IV
284 (56,1)
127 (25,1)
70 (13,8)
26 (5,1)
IV
324 (86,1)
33 (8,7)
-
19 (5)
V
69 (65,7)
19 (18,1)
12 (11,4)
5 (4,7)
V
79 (88,7)
7 (7,8)
-
3 (3,37)
VI
14 (60,86)
8 (34,78)
-
1 (4,34)
VI
14 (93,33)
1 (6,66)
-
-
VII
7 (50)
2 (14,28)
5 (35,71)
-
VII
6 (85,71)
-
-
1 (14,28)
XII
56 (62,9)
20 (22,4)
6 (6,7)
7 (7,86)
XII
42 (64,6)
7 (10,7)
2 (3,07)
14 (21,5)
XIII
10 (47,6)
9 (42,8)
2 (9,5)
21 (46,66)
XIII
16 (72,7)
4 (18,1)
-
2 (9,1)
XV
26 (55,3)
17 (36,1)
4 (8,5)
-
XV
35 (76,1)
3 (6,5)
1 (25)
7 (15,1)
XVII
50 (47,6)
36 (34,2)
12 (11,4)
7 (6,6)
XVII
55 (79,7)
6 (8,7)
2 (2,9)
3 (4,3)
Total
1095 (54,88)
533 (26,71)
265 (13,28)
102 (5,11)
Total
1306 (79,3)
175 (10,6)
71 (4,3)
94 (5,7)
Cuadro III.413. Variación de la delineación del filo retocado.
Cuadro III.414. Frecuencias de la localización del retoque.
Fig. III.209. Frecuencias de la delineación del filo retocado.
Fig. III.210. Variación de la localización del retoque.
Las raederas desviadas no presentan una tendencia definida, con fuerte predominio del retoque sobreelevado (cuadro III.420).
Las raederas transversales evidencian un descenso del
retoque simple hacia los niveles inferiores, con una variabilidad alta. Todo ello dentro de un dominio del retoque sobreelevado (cuadro III.421).
El conjunto de raederas de cara plana, dorso adelgazado
y alternas no presentan incidencia de retoque escaleriforme,
con una ligera tendencia al aumento de retoque sobreelevado hacia los niveles inferiores y también del plano, dentro de
un dominio del retoque simple (cuadros III.422 y III.423).
El conjunto general de las raederas presenta una tendencia al aumento del retoque sobreelevado hacia los niveles in-
370
[page-n-384]
Nivel
Continuo
Discontinuo
Parcial
Completo
Nivel
Simple
Plano
Sobreelev.
Escalerif.
Total
Ia
403 (99,5)
2 (0,5)
82 (21)
308 (79)
Ia
218 (41,5)
43 (8,2)
259 (49,3)
6 (1,1)
525
Ib/Ic
180 (96,2)
7 (3,8)
46 (25,7)
133 (74,3)
Ib/Ic
91 (46,9)
12 (6,1)
84 (43,2)
7 (3,6)
194
II
268 (96,4)
10 (3,6)
13 (5,5)
222 (94,4)
II
136 (47,4)
24 (8,3)
121 (42)
7 (2,4)
288
III
206 (100)
-
46 (22,3)
160 (77,6)
III
49 (44,5)
1 (0,9)
60 (54,5)
-
110
IV
788 (96,1)
38 (3,9)
103 (26,14)
291 (73,8)
IV
205 (46,3)
13 (2,9)
213 (48,2)
11 (2,5)
442
V
89 (97,8)
2 (2,2)
25 (38,46)
65 (72,22)
V
49 (36,1)
2 (1,4)
51 (37,5)
6 (4,4)
136
VI
13 (100)
-
-
13 (100)
VI
9 (42,85)
1 (4,76)
11 (52,38)
-
21
VII
14 (100)
-
3 (21,4)
11 (78,57)
VII
5 (33,3)
2 (13,3)
8 (53,3)
-
15
XII
65 (92,8)
5 (7,2)
27 (39,14)
42 (60,86)
XII
56 (87,5)
2 (3,1)
26 (40,6)
1 (1,5)
64
XIII
26 (96,3)
1 (3,7)
8 (18,18)
36 (81,81)
XIII
5 (20)
5 (20)
14 (56)
1 (4)
25
XV
50 (98)
1 (2)
7 (3,2)
46 (86,8)
XV
24 (40)
-
33 (55)
3 (5)
60
2 (1,6)
XVII
87 (96,6)
3 (3,4)
13 (4,5)
77 (85,5)
XVII
45 (37,1)
67 (55,3)
6 (5,7)
120
Total
2189 (96,9)
69 (3,05)
408 (22,5)
1404 (77,5)
Total
892 (44,7) 107 (5,36) 947 (47,5)
48 (2,4)
1994
Cuadro III.415. Variación de la repartición del retoque.
Cuadro III.416. Variación de los modos del retoque.
Fig. III.211. Variación de la repartición del retoque.
Fig. III.212. Variación de los modos del retoque.
feriores a costa de la disminución del retoque simple. Los retoques planos y escaleriformes no muestran ninguna tendencia definida, dentro de un ligero dominio del retoque sobreelevado (cuadro III.424).
Los raspadores, con corto número de piezas, presentan
un aumento de los retoques sobreelevados y escaleriformes
hacia los niveles inferiores a costa de la disminución del re-
toque simple, dentro de un ligero dominio del retoque sobreelevado (cuadro III.425).
Los perforadores indican que no existe una tendencia
definida en los modos del retoque; posiblemente exista
una menor incidencia en los niveles superiores I-IV, dentro de un dominio del retoque sobreelevado (cuadro
III.426).
371
[page-n-385]
Nivel
Simple
Plano
Sobreel.
Escaler.
Total
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Ia
8 (38,1)
9 (42,8)
4 (19,04)
-
21
Ia
12 (63,15)
6 (31,57)
1 (5,26)
-
19
Ib/Ic
3 (60)
2 (40)
-
-
5
Ib/Ic
7 (35)
7 (35)
3 (15)
3 (15)
20
II
3 (75)
-
-
1 (25)
4
II
12 (41,3)
11 (37,9)
6 (20,6)
-
29
III
-
-
-
-
-
III
6 (75)
1 (12,5)
1 (12,5)
-
8
IV
4 (80)
-
-
1 (20)
5
IV
10 (50)
10 (50)
-
-
20
V
3 (75)
-
-
1 (25)
4
V
1 (50)
1 (50)
-
-
2
VI
-
-
-
-
-
VI
-
2 (100)
-
-
2
VII
3 (75)
1 (25)
-
-
4
VII
1 (50)
1 (50)
-
-
2
XII
1
-
-
-
1
XII
3 (50)
2 (30)
-
1 (20)
6
XIII
-
-
-
-
-
XIII
5 (71,43)
-
2 (28,57)
-
4
XV
-
-
-
-
-
XV
4 (100)
-
-
-
4
XVII
-
-
-
-
-
XVII
9 (75)
3 (25)
-
-
12
Total
25 (56,8)
12 (27,2)
4 (9,1)
3 (6,8)
44
Total
70 (53,4)
44 (33,5)
13 (9,9)
4 (3,05)
131
Cuadro III.417. Variación de los modos del retoque de las puntas
levallois y musterienses.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Cuadro III.419. Variación de los modos del retoque de las raederas
dobles y raederas convergentes.
Nivel
Sobreelev.
Simple
24 (68,57) 11 (31,42)
Plano
Escalerif.
Total
Ia
41 (42,7)
36 (37,5)
17 (17,7)
2 (2)
96
Ia
-
-
35
Ib/Ic
11 (33,3)
15 (45,4)
7 (21,2)
-
33
Ib/Ic
10 (62,5)
5 (31,2)
1 (6,2)
-
16
II
31 (38,2)
42 (51,8)
7 (8,6)
1 (1,2)
81
II
9 (45)
9 (45)
2 (10)
-
20
III
16 (59,2)
11 (42,3)
-
-
27
III
7 (58,3)
5 (41,6)
-
-
12
IV
51 (54,2)
29 (30,8)
6 (6,4)
8 (8,5)
94
IV
18 (42,8)
21 (50)
1 (2,3)
2 (4,7)
42
V
5 (22,7)
15 (68,2)
1 (4,5)
1 (4,5)
22
V
11 (73,3)
1 (6,66)
-
3 (20)
15
VI
2 (50)
1 (25)
1 (25)
-
4
VI
4
1
-
-
5
VII
-
-
-
-
-
VII
1
1
-
-
2
XII
2 (28,5)
4 (57,1)
1 (14,2)
-
7
XII
4 (30,7)
8 (61,5)
1 (7,7)
-
13
XIII
1 (33,3)
1 (33,3)
1 (33,3)
-
3
XIII
1
1
-
-
2
XV
4 (57,1)
2 (28,5)
-
1 (14,2)
7
XV
3
-
-
-
3
XVII
14 (73,68)
5 (26,32)
-
-
19
XVII
17 (60,7)
8 (28,5)
1 (3,5)
2 (7,1)
28
Total
178 (54,3) 161 (40,9)
41 (10,4)
13 (3,3)
393
Total
109 (56,4)
71 (36,7)
6 (3,1)
7 (3,6)
193
Cuadro III.418. Variación de los modos del retoque
de las raederas simples.
Cuadro III.420. Variación de los modos del retoque de las raederas
desviadas.
Las muescas presentan una tendencia al descenso del
mayoritario retoque sobreelevado y a un aumento del retoque simple. Todo ello dentro de una cierta variabilidad (cuadro III.427).
Los denticulados ofrecen como característica más significativa una ausencia de tendencia, con predominio del retoque simple (cuadro III.428).
El estudio de la cuantificación del retoque permite observar las características de su dimensión y grado de transformación. La variación de las tres medidas más importantes: longitud, anchura y altura o grosor del frente retocado,
indica que el conjunto de niveles Ia-VI presenta una ligera
tendencia al aumento de 20 a 25 mm, acompañada también
de una respuesta similar en la anchura y la altura. A partir del
nivel VII se produce un cambio brusco, con pico o aumento
en VII y descenso o valle en XV, que también se da en la anchura y altura (cuadro III.429).
Los valores tipométricos de las superficies retocadas
(SR) muestran una tendencia muy ascendente entre los niveles Ia-VI, para tener una caída brusca en el nivel XV. Esta variación de la curva no guarda relación con la extensión de las
superficies de los soportes (SP).
El grado de transformación (IT), como relación entre las
superficies de la pieza (soporte) y del retoque, muestra un ligero descenso en los niveles Ia-V que da a entender una mayor
,
tendencia de la extensión de la superficie del retoque respecto
372
[page-n-386]
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Ia
9 (60)
3 (20)
3 (20)
-
15
Ia
6 (35,29)
9 (52,94)
2 (11,76)
-
17
Ib/Ic
2 (40)
3 (60)
-
-
5
Ib/Ic
-
3
-
-
3
II
7 (41,1)
8 (47)
2 (11,7)
-
17
II
4
4
-
-
8
III
4 (66,6)
2 (33,4)
-
-
6
III
-
-
-
-
-
IV
8 (42,1)
8 (42,1)
1 (5,2)
2 (10,5)
19
IV
3
2
-
-
5
V
5 (100)
-
-
-
5
V
1
3
-
-
4
VI
2 (66,6)
1 (33,3)
-
-
3
VI
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
VII
2
-
1
-
3
XII
3 (100)
-
-
-
3
XII
1
5
-
-
6
XIII
1 (50)
-
1 (50)
-
2
XIII
-
1
1
-
2
XV
1 (100)
-
-
-
1
XV
-
-
-
-
-
XVII
2 (40)
1 (20)
1 (20)
1 (20)
5
XVII
-
-
-
-
-
Total
44 (54,32)
26 (32,1)
8 (9,8)
3 (3,7)
81
Total
17 (35,4)
27 (56,2)
4 (8,3)
-
48
Cuadro III.421. Variación de los modos del retoque de las raederas
transversales.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Cuadro III.423. Variación de los modos del retoque de las raederas
alternas.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Ia
2 (15,3)
8 (61,5)
3 (23,1)
-
13
Ia
94 (48,21) 73 (37,44)
26 (13,3)
2 (1,03)
195
Ib/Ic
1
-
-
-
1
Ib/Ic
31 (39,74) 33 (42,31)
11 (14,1)
3 (3,85)
78
II
2
3
2
—
7
II
65 (40,12) 77 (47,53)
19 (11,7)
1 (0,62)
162
III
-
2
-
-
2
III
21 (38,18)
1 (1,82)
-
55
IV
2 (22,2)
6 (66,6)
1 (11,1)
-
9
IV
92 (48,68) 76 (40,21)
33 (60)
9 (4,76)
12 (6,35)
189
V
1
-
-
-
1
V
24 (48,98) 20 (40,82)
1 (2,04)
4 (8,16)
49
VI
-
-
-
-
-
VI
8 (57,14)
5 (35,71)
1 (7,14)
-
14
VII
1
-
-
-
1
VII
5 (62,5)
2 (25)
1 (12,5)
-
8
XII
-
-
-
-
-
XII
2 (5,71)
1 (2,86)
35
XIII
-
-
-
-
-
XIII
5 (31,25)
-
16
13 (37,14) 19 (54,29)
8 (50)
3 (18,75)
12 (80)
2 (13,33)
XV
-
-
-
-
-
XV
-
1 (6,67)
15
XVII
2
2
-
-
4
XVII
44 (64,71) 19 (27,94)
2 (2,94)
3 (4,41)
68
Total
11 (28,9)
21 (55,2)
6 (15,78)
-
38
Total
429 (48,5) 350 (39,6)
78 (8,8)
27 (3,05)
884
Cuadro III.422. Variación de los modos del retoque de las raederas de
cara plana y dorso adelgazado
Cuadro III.424. Variación de los modos del retoque del conjunto de
las raederas.
del soporte, entre los niveles Ia-V El nivel VII presenta la má.
xima distancia y por tanto la menor superficie retocada de los
soportes. Los niveles XII-XVII tienen una cada vez menor superficie de retoque en relación al soporte. Las relaciones anchura/altura y longitud del filo/longitud del retoque se muestran muy homogéneas en la secuencia, sin tendencias ni rupturas definidas (fig. III.213, III.214 y III.215).
y con un ligero aumento en los superiores. Las puntas musterienses también son escasas, con mayor presencia en los niveles superiores. Algún dato como el 25% (VII) debe ser considerado sesgado por lo reducido de la muestra. Las limaces
son un tipo prácticamente ausente en los distintos niveles.
Las raederas se configuran como el conjunto tipológico más
numeroso a lo largo de la secuencia, con predominio de las
simples que tienden al aumento en los niveles superiores. Raederas desviadas y transversales siguen a éstas, y con menor
incidencia dobles y convergentes. Los filos retocados dobles
no son una práctica habitual. El resto de raederas es muy poco significativo, con ausencia de las de retoque bifacial. Los
útiles del Grupo Paleolítico superior son frecuentes, en espe-
III.3.12. LA TIPOLOGÍA
La relación tipológica permite observar distintas tendencias sobre la presencia de los morfotipos a lo largo de la secuencia arqueológica. Las lascas y puntas levallois tienen una
incidencia muy baja, apenas significativa en todos los niveles
373
[page-n-387]
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escalerif.
Total
Ia
4 (50)
3 (37,5)
1 (12,5)
-
8
Ia
15 (68,18)
6 (27,27)
-
1 (4,5)
22
Ib/Ic
-
3
-
-
3
Ib/Ic
5 (62,5)
3 (37,5)
-
-
8
II
5
4
1
2
12
II
3
-
-
-
3
III
1
2
-
-
3
III
2
-
-
-
2
IV
6
2
-
2
10
IV
11 (55)
9 (45)
-
-
20
V
2
-
-
-
2
V
1
-
-
-
1
VI
-
2
-
-
2
VI
3
2
-
-
5
VII
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
XII
-
-
-
-
-
XII
1
1
-
-
2
XIII
-
-
-
-
-
XIII
1
1
-
1
3
XV
2
-
-
-
2
XV
4
1
-
-
5
XVII
1
1
-
1
3
XVII
5
-
1
-
6
Total
21 (46,6)
17 (37,7)
2 (4,44)
5 (11,1)
45
Total
51 (66,2)
23 (29,8)
1 (1,29)
2 (2,6)
77
Cuadro III.425. Variación de los modos del retoque de los raspadores.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Cuadro III.427. Frecuencias de los modos del retoque de las muescas.
Nivel
Sobreelev.
Simple
Plano
Escaler.
Total
Ia
17 (70,8)
6 (25)
1 (4,1)
-
24
Ia
96 (51,9)
84 (45,4)
5 (2,7)
-
185
Ib/Ic
1
2
-
-
3
Ib/Ic
25 (43,1)
29 (50)
-
4 (6,8)
58
II
21 (63,6)
10 (30,3)
1 (3)
1 (3)
33
II
20 (32,7)
38 (62,2)
1 (1,6)
2 (3,2)
61
III
3 (75)
1 (25)
-
-
4
III
10 (41,6)
14 (58,3)
-
-
24
IV
13 (68,4)
4 (21,1)
-
2
19
IV
54 (35,7)
91 (60,2)
3 (1,9)
3 (1,9)
151
V
1
3
-
-
4
V
14 (41,1)
19 (55,8)
-
-
34
VI
-
-
-
-
-
VI
3 (60)
2 (40)
-
-
5
VII
-
-
-
-
-
VII
3 (60)
2 (40)
-
-
5
XII
1
3
-
-
4
XII
5 (16,6)
25 (83,33)
-
-
30
XIII
1
-
-
-
1
XIII
3 (100)
-
-
-
3
7 (43,75)
8 (50)
XV
3
2
-
-
5
XV
-
1 (6,25)
16
XVII
3
-
-
-
3
XVII
11 (45,85) 13 (54,17)
-
-
24
Total
64 (64)
31 (31)
2 (2)
3 (3)
100
Total
251 (42,1) 325 (54,6)
9 (1,5)
10 (1,7)
595
Cuadro III.426. Frecuencias de los modos del retoque de los
perforadores.
Cuadro III.428. Frecuencias de los modos del retoque de los
denticulados.
cial los perforadores, con ausencia de buriles. Las muescas,
también presentes, no tienen una relevancia alta en comparación con los denticulados, que presentan un fuerte porcentaje en los distintos niveles. El utillaje sobre canto es casi inexistente (cuadros III.430, III.431, III.432 y III.433).
El grupo formado por lascas levallois, puntas musterienses, lascas con retoque y cuchillos de dorso natural presentan una tendencia descendente entre los niveles Ia-VI, para seguidamente, entre VII-XVII, mostrar fuerte picos y valles con una tendencia al aumento. El nivel XV presenta este tipo de útiles (fig. III.216).
El grupo de las raederas está dominado por las simples,
que presentan una tendencia descendente hacia los niveles in-
feriores, mientras que en éstos, las raederas dobles aumentan
y también las convergentes, que tienen una fuerte subida en
XIII. Las raederas transversales participan de estas características generales, al igual que las desviadas. El resto de raederas, que podríamos denominar complejas, presentan una
alta significación puntual en VII. Aunque hay que recordar
el bajo número de piezas existentes. La acumulación de raederas en la secuencia tiene su incidencia más relevante entre
los niveles II-V (fig. III.217).
Los raspadores y perforadores tienen una incidencia similar a las raederas, muy irregular y donde es difícil observar tendencias. Los niveles II y XV son los de presencia más
alta de éstos, que coincide con los mayores índices de piezas
374
[page-n-388]
Nivel
LF
AF
HF
IF
SR
F/R
SP
IT
Ia
22,17
3,11
4,1
0,88
76,1
1,39
620,8
12,25
Ib/Ic
21,52
2,91
3,87
0,94
71,78
1,43
619
13,2
II
20,3
2,38
3,42
1,4
54,65
1,35
554
13,1
III
21,5
2,9
4,5
0,86
88,42
1,41
599
10,4
IV
21,79
2,93
4,21
0,87
70,38
1,46
674,5
11,75
V
23,53
2,63
4,34
0,85
72,78
1,46
764,5
11,95
VI
25,25
3,2
4,3
0,77
81,07
1,2
1024
16,57
VII
34,6
5,03
6,03
0,97
173,9
1,4
1229
25,26
XII
27,96
2,69
3,53
0,92
84,1
2,52
1557
11,32
XIII
25,6
3,3
4,5
1,1
84,3
1,6
1152
14,6
XV
19,9
2,6
4,2
0,7
62,3
1,4
599
12,4
XVII
26,48
4.09
5,42
1,02
135,5
1,48
1084,3 17,89
Total
24,16
2,8
4,36
0,94
87,9
1,5
873,1
14,22
Cuadro III.429. Frecuencias de la dimensión del retoque y del grado
de transformación. LF: longitud del frente retocado. AF: anchura del
frente retocado. HF: altura del frente retocado. IF: relación
anchura/altura del frente retocado. SR: superficie de los frentes retocados en mm2. F/R: relación filo/retoque. SP superficie del producto
en mm2. IT: índice de transformación.
Fig. III.214. Frecuencias del grado de transformación del retoque.
Fig. III.213. Frecuencias de la dimensión del retoque en longitud,
anchura y altura.
Fig. III.215. Frecuencias de la dimensión del retoque y del grado de
transformación.
375
[page-n-389]
LISTA TIPOLÓGICA
Ia
Ib/Ic
II
III
IV
V
1. Lasca levallois típica
9 (1,9)
4 (2,41)
5 (1,96)
-
4 (0,97)
2 (2,17)
2. Lasca levallois atípica
3 (0,6)
3 (1,8)
-
2 (2,2)
4 (0,97)
-
4. Punta levallois retocada
2 (0,4)
1 (0,6)
-
-
-
-
5. Punta pseudolevallois
8 (1,7)
1 (0,6)
2 (0,78)
-
7 (1,71)
2 (2,17)
6. Punta musteriense
7 (1,7)
2 (1,2)
1 (0,39)
-
3 (0,73)
2 (2,17)
7. Punta musteriense alargada
3 (0,6)
1 (0,6)
1 (0,39)
-
-
-
8. Limaces
-
-
-
-
2 (0,48)
-
9. Raedera simple recta
48 (10,3)
10 (6,1)
33 (12,94)
14 (15,7)
49 (11,98)
14 (15,21)
10. Raedera simple convexa
46 (9,9)
22 (13,2)
49 (19,21)
13 (14,6)
43 (10,51)
7 (7,6)
11. Raedera simple cóncava
8 (1,7)
4 (2,41)
3 (1,17)
1 (1,1)
6 (1,46)
4 (4,34)
12. Raedera doble recta
5 (1,1)
-
3 (1,17)
-
4 (0,97)
-
13. Raedera doble recta-convexa
2 (0,4)
1 (0,6)
1 (0,39)
-
2 (0,48)
-
15. Raedera doble biconvexa
3 (0,6)
3 (1,8)
2 (0,78)
1 (1,1)
-
-
16. Raedera doble bicóncava
-
1 (0,6)
-
-
-
-
2 (0,4)
1 (0,6)
1 (0,39)
-
-
-
-
-
1 (0,39)
-
-
1 (1,08)
19. Raedera convergente convexa
11 (2,3)
1 (0,6)
7 (2,74)
3 (3,3)
3 (0,73)
-
21. Raedera desviada
23 (4,9)
9 (5,4)
14 (5,49)
7 (7,8)
20 (4,88)
7 (7,6)
22. Raedera transversal recta
2 (0,4)
2 (1,2)
2 (0,78)
1 (1,1)
11 (2,68)
-
23. Raedera transversal convexa
13 (2,8)
3 (1,8)
14 (5,49)
4 (4,4)
5 (1,22)
4 (4,34)
24. Raedera transversal cóncava
-
-
1 (0,39)
1 (1,1)
-
1 (1,08)
25. Raedera cara plana
6 (1,3)
2 (1,2)
5 (1,96)
1 (1,1)
5 (1,22)
1 (1,08)
27. Raedera dorso adelgazado
3 (0,6)
-
2 (0,78)
1 (1,1)
1 (0,24)
-
17. Raedera doble cóncava-convexa
18. Raedera convergente recta
28. Raedera retoque bifacial
-
-
1 (0,39)
-
-
-
29. Raedera alterna
8 (1,7)
2 (1,2)
4 (1,56)
-
4 (0,97)
2 (2,17)
30. Raspador típico
5 (1,1)
2 (1,2)
6 (2,35)
-
4 (0,97)
2 (2,17)
31. Raspador atípico
1 (0,2)
3 (1,8)
6 (2,35
1 (1,1)
6 (1,46)
-
-
-
-
-
1 (0,24)
-
32. Buril típico
33. Buril atípico
-
-
-
-
1 (0,24)
-
34. Perforador típico
15 (3,2)
2 (1,2)
4 (1,56)
3 (3,3)
4 (0,97)
-
35. Perforador atípico
1 (0,2)
1 (0,6)
-
1 (1,1)
4 (0,97)
3 (3,26)
37. Cuchillo dorso atípico
-
-
-
-
1 (0,24)
-
38. Cuchillo dorso natural
1 (0,2)
2 (1,2)
-
-
6 (1,46)
-
40. Lasca truncada
1 (0,2)
1 (0,6)
-
-
-
1 (1,08)
42. Muesca
23 (4,9)
6 (3,6)
4 (1,56)
2 (2,2)
21 (5,13)
1 (1,08)
168 (36,3)
46 (27,7)
64 (25)
24 (26,9)
149 (36,43)
33 (35,86)
43. Útil denticulado
44. Becs
-
1 (0,6)
1 (0,39)
1 (1,1)
2 (0,48)
-
45/50. Lasca con retoque
19 (4,1)
9 (5,4)
10 (3,9)
5 (5,6)
21 (5,1)
2 (2,17)
51. Punta de Tayac
1 (0,2)
2 (1,2)
6 (2,3)
-
7 (1,71)
1 (1,08)
54. Muesca en extremo
3 (0,6)
-
-
-
1 (0,24)
1 (1,08)
59. Canto unifacial
2 (0,4)
-
-
-
-
-
61. Canto bifacial
1 (0,2)
-
-
1 (1,1)
-
-
62. Diverso
9 (1,9)
2 (1,2)
3 (1,17)
2 (2,2)
8 (1,95)
-
462
166
256
89
409
91
Total
Cuadro III.430. Frecuencias de la lista tipológica. Niveles Ia-V.
376
[page-n-390]
LISTA TIPOLÓGICA
VI
VII
XII
XIII
XV
XVII
1. Lasca levallois típica
-
-
2 (2,81)
-
-
-
2. Lasca levallois atípica
-
-
-
-
4 (7,7)
3 (3,1)
4. Punta levallois retocada
-
-
-
-
-
-
5. Punta pseudolevallois
-
-
-
-
-
2 (2,1)
6. Punta musteriense
-
-
1 (1,41)
-
1 (1,92)
-
7. Punta musteriense alargada
-
2 (25)
-
-
-
-
8. Limaces
-
-
-
-
-
-
9. Raedera simple recta
2 (11,1)
-
4 (5,6)
-
5 (9,6)
8 (8,5)
10. Raedera simple convexa
2 (11,1)
-
2 (2,8)
2 (10,52)
1 (1,92)
7 (7,4)
11. Raedera simple cóncava
-
-
-
1 (5,26)
2 (3,84)
2 (2,1)
-
1 (12,5)
-
-
-
-
1 (5,55)
-
1 (1,4)
1 (5,26)
-
1 (1,06)
12. Raedera doble recta
13. Raedera doble recta-convexa
14. Raedera doble recta-cóncava
-
-
1 (1,4)
-
-
15. Raedera doble biconvexa
-
-
-
-
-
2 (2,1)
16. Raedera doble bicóncava
-
-
-
-
-
1 (1,06)
17. Raedera doble cóncava-convexa
-
-
-
-
1 (1,92)
-
18. Raedera convergente recta
-
-
-
-
-
-
19. Raedera convergente convexa
-
-
-
-
-
-
21. Raedera desviada
2 (11,1)
-
5 (7,1)
-
2 (3,84)
12 (12,7)
22. Raedera transversal recta
1 (5,55)
-
-
2 (11,1)
1 (1,92)
2 (2,1)
23. Raedera transversal convexa
2 (11,1)
-
3 (4,22)
-
-
2 (2,1)
24. Raedera transversal cóncava
-
-
-
-
-
-
25. Raedera cara plana
-
-
-
-
-
2 (2,1)
27. Raedera dorso adelgazado
-
1 (12,5)
-
-
-
1 (1,06)
28. Raedera retoque bifacial
-
-
-
-
-
1 (1,06)
29. Raedera alterna
-
1 (12,5)
5 (7,1)
2 (11,1)
-
-
30. Raspador típico
-
-
-
-
-
1 (1,06)
31. Raspador atípico
1 (5,55)
-
-
-
2 (3,84)
2 (2,1)
32. Buril típico
-
-
-
-
-
-
33. Buril atipico
-
-
-
-
-
-
34. Perforador típico
-
-
3 (4,22)
1 (5,26)
1 (1,92)
1 (1,06)
35. Perforador atípico
-
-
-
-
2 (3,84)
1 (1,06)
37. Cuchillo dorso atípico
-
-
-
-
-
-
38. Cuchillo dorso natural
-
-
5 (7,1)
-
3 (5,7)
2 (2,1)
40. Lasca truncada
-
-
-
-
-
-
42. Muesca
1 (5,55)
-
2 (2,81)
2 (11,1)
3 (5,7)
7 (7,4)
43. Útil denticulado
6 (33,3)
3 (37,5)
26 (36,6)
3 (16,6)
13 (25)
19 (20,2)
44. Becs
-
-
-
1 (5,26)
2 (3,84)
2 (2,1)
45/50. Lasca con retoque
-
-
6 (8,4)
1 (5,26)
4 (7,7)
8 (8,5)
51. Punta de Tayac
-
-
3 (4,22)
-
1 (1,92)
3 (3,1)
54. Muesca en extremo
-
-
-
-
2 (3,84)
-
56. Rabot
-
-
1 (1,4)
-
-
-
59. Canto unifacial
-
-
-
-
-
-
61. Canto bifacial
-
-
-
-
-
-
62. Diverso
-
-
-
-
-
-
18
8
71
19
52
94
Total
Cuadro III.431. Frecuencias de la lista tipológica. Niveles VI-XVII.
377
[page-n-391]
Nivel
Lasca levallois Punta muster.
Raed. simple
Raed. doble
Raed. converg. Raed. transv. Raed. desviada
2,7
21,9
2,5
2,3
3,2
4,9
Raed. otras
Ia
2,5
3,6
Ib/Ic
4,21
1,8
21,71
3,6
0,6
3
5,4
2,4
II
1,96
0,78
33,32
2,73
3,3
6,66
5,49
4,69
III
2,2
-
31,4
1,1
3,3
6,6
7,8
2,2
IV
1,94
0,73
23,95
1,45
0,73
3,9
4,88
2,43
V
2,17
2,17
27,15
-
1,08
5,42
7,6
3,25
VI
-
-
-
5,55
-
6,66
11,1
-
VII
-
25
-
12,5
-
-
0
25
XII
2,82
1,41
8,4
2,8
2,81
4,22
7,1
7,1
XIII
-
-
15,78
5,26
22,2
11,1
-
11,1
XV
7,7
1,92
15,36
1,92
1,92
1,92
3,84
-
XVII
3,1
2,1
18
4,22
2,12
4,2
12,7
4,22
Cuadro III.432. Frecuencias de los morfotipos: lasca levallois, punta musteriense y raederas.
Nivel
Raspador
Perforador
Cuch. dorso
Muesca
Denticul.
Bec
L. retoque
P. Tayac
Ia
1,3
3,4
0,2
5,5
36,3
0
4,1
0,2
Ib/Ic
3
2,8
1,2
3,6
27,7
0,6
5,4
1,2
II
4,7
9,01
-
1,56
25
0,39
4,3
2,3
III
1,1
4,4
-
2,2
26,9
1,1
2,2
-
IV
2,43
1,94
-
5,37
36,43
0,48
5,1
1,71
V
2,17
3,26
1,46
2,16
35,86
-
2,17
1,08
VI
5,55
-
-
5,55
33,3
-
-
-
VII
-
-
-
-
37,5
-
-
-
XII
-
4,22
7,1
2,81
36,6
-
8,4
4,22
XIII
-
5,26
0
11,1
16,6
5,26
5,26
-
XV
3,84
5,76
5,7
9,54
25
3,84
7,7
1,92
XVII
3,16
2,12
2,1
7,4
20,2
2,1
8,5
3,31
Cuadro III.433. Frecuencias de los morfotipos:
raspador, perforador, cuchillo de dorso, muesca, denticulado, bec, lasca con retoque y punta de Tayac.
pequeñas (microlitismo). El nivel VI, sin esta característica
anterior, se diferencia por un aumento importante de raspadores y sin perforadores (fig. III.218).
Los útiles con retoque denticulado muestran una mejor
presencia entre los niveles IV-XVII, estando peor representados en II-III. Existe una ligera tendencia al aumento de
muescas y becs hacia los niveles inferiores (fig. III.219).
La comparación entre las gráficas de raederas y denticulados indica que los denticulados y muescas tienen un
fuerte descenso en los niveles Ib/Ic a III, aumentan en IV, se
estabilizan entre IV-XII y decaen en los niveles más inferiores. Las raederas, con un aumento importante en II-III, presentan un descenso entre los niveles IV-XII, con dos picos
positivos en XIII y XVII y uno negativo en XV. El mayor
equilibrio entre ambas categorías sucede entre los niveles
IV-XII (fig. III.220 y III.221).
378
III.3.13. LOS ÍNDICES Y GRUPOS INDUSTRIALES
El índice levallois tiene una escasa incidencia, casi nula
en toda la secuencia y se concentra en los niveles Ia-V, con
tendencia al descenso. El índice laminar en cambio es mayor
en los niveles VI-XV, aunque siempre con la reserva que
marcan las pocas piezas existentes en los niveles inferiores.
El índice de facetado está prácticamente ausente en los niveles VI-XV y presenta un aumento entre Ia y V.
La comparación entre los índices levallois tipológico e
índice Quina indica que apenas existe relación. El ILty presenta un descenso hacia los niveles inferiores y un fuerte aumento en el nivel XV. El índice Quina se muestra muy variable y guarda relación con los retoques escaleriformes, estando ausente en los niveles III, VI y XII.
Los grupos industriales indican en orden de incidencia
que el Grupo I presenta valores muy bajos en toda la secuencia. El Grupo III tiene su mejor presencia entre los ni-
[page-n-392]
Fig. III.216. Frecuencias de las lascas con retoque y cuchillos de dorso
natural.
Fig. III.218. Frecuencias de los morfotipos raspador y perforador.
Fig. III.217. Frecuencias de los diferentes tipos de raederas.
Fig. III.219. Frecuencias de los diferentes tipos de útiles con retoque
denticulado.
379
[page-n-393]
Fig. III.220. Frecuencias de raederas y denticulados con muescas.
Fig. III.221 Frecuencias comparativas de los tipos raedera
y denticulado.
veles Ia-III y XV. El Grupo IV con muescas ofrece un descenso acusado en los niveles II-III, para alcanzar su máxima
presencia en el nivel IV, y a partir de aquí descender gradualmente hacia los niveles inferiores, con pronunciado valle en el nivel XIII. El Grupo II se presenta como mayoritario en la secuencia, aunque con dinámica muy variable: fuertes subidas en los niveles II a VI, XIII y XVII y bajadas pronunciadas en XII y XV (cuadros III.434, III.435, III.436,
III.437, III.438 y fig. III.222, III.223).
La asignación industrial propuesta para los distintos niveles indica una alternancia de conjuntos de denticulados y
raederas, en la que no se observa una tendencia definida. La
porcentualidad de estos morfotipos varía poco dentro de los
límites de su importante representación tipológica. Por ello,
surge la pregunta sobre la artificialidad de estas asignaciones “tipológicas” que no parecen guardar relación con la representación matemática de los datos industriales de la secuencia (cuadro III.439).
El estudio de la fracturación respecto de la materia prima permite observar un descenso de la misma en el sílex hacia los niveles inferiores y en oposición, un aumento en la
caliza, cuya alta presencia parece ser la causa y no otros motivos tecnológicos. La cuarcita tiene muy pocos elementos
fracturados. Los niveles Ia-III presentan la máxima fracturación silícea, que también se relaciona con su mayoritaria
presencia (cuadro III.442 y fig. III.225).
El grado de fracturación de las lascas es mayoritariamente pequeño (<26%). Existe una tendencia hacia los niveles inferiores de un aumento de piezas con fracturación más
grande. Ésta se da especialmente en los niveles V y XII (cuadro III.443 y fig. III.226).
El grado de fracturación de los productos retocados es
sustancialmente pequeño (<26%), aunque a escasa distancia
de los elementos con fracturación entre 26-50%. Existe una
tendencia hacia los niveles inferiores, mayor aquí que en las
lascas, de un aumento de piezas con fracturación más grande. Ésta se da especialmente en los niveles V y VI (cuadro
III.444 y fig. III.227).
La categoría “fracturación distal” en las lascas es la mayoritaria de la secuencia, seguida de las fracturas proximales
y laterales. Los niveles Ia-IV presentan una homogeneidad
en todas las categorías. A partir de aquí, se produce una alta
variabilidad en la que destaca la fuerte presencia de la fracturación proximal en el nivel XIII y la distal en XV-XVII.
Las fracturas laterales tienen su mayor presencia en los niveles IV-VI (cuadro III.445 y fig. III.228).
II.3.14. LA FRACTURACIÓN
El estudio de las piezas rotas o no enteras permite observar la gran homogeneidad comparativa que existe entre
las lascas fracturadas y los productos retocados también
fracturados. Los niveles Ib/Ic, VI y XIII presentan las mayores tasas de fracturación y las menores en IV y XII. La máxima distancia entre categorías se da en el nivel XIII, donde
las lascas están más fracturadas (cuadros III.440, III.441 y
fig. III.224).
380
[page-n-394]
Nivel
Ia
Ia
Ib/Ic Ib/Ic
II
II
III
III
Nivel
XIII
XIII
XV
XV
XVII
XVII
Í. Ind.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
Í. Ind.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
IL
2,58
-
3,47
-
1,91
-
4,49
-
IL
0,03
-
0,05
-
0,01
-
ILam
4,92
-
4
-
4,97
-
4,5
-
ILam
3,52
-
10
-
1,25
-
IF
7,08
-
11,87
-
4,39
-
8,19
-
IF
0,09
-
0,05
-
6,8
-
IFs
1,85
-
3,23
-
1,31
-
2,45
-
IFs
0,04
-
0
-
0,7
-
ILty
2,99
3,1
4,82
5,3
1,96
2,02
2,25
2,3
ILty
0
0
7,69
8,8
3,19
3,44
IR
41,9
43,5 40,36 44,9 55,68 57,4
52,8
53,3
IR
57,9
57,9
25
28,8
45,74
49,42
0
0
IQ
1,35
3,3
3,4
7,3
IAu
0
0
0
0
0
0
ICh
12,84
13,6
16,2
18,1 25,88 26,7 21,35 22,1
3,23
IQ
0
0
3
4
3,19
3,44
Grupo I
2,56
2,6
2,4
2,6
ICh
15,78
15,78
5,7
6,6
11,7
12,64
1,96
5,6
2,02
2,25
2,33
Grupo II
41,9
43,5
42,7
47,6 57,25 59,1
52,8
55,2
Grupo I
0
0
7
8
3,19
3,44
Grupo III
5,19
5,3
5,4
6,1
6,25
5,61
5,8
Grupo II
57,9
57,9
25
28
45,74
49,42
Grupo IV
36,36
37,7
27,7
30,8
25
26,6 26,96 28,2
Grupo III
5,2
5,2
9
11
5,31
5,68
Gr. IV+M
41,12
42,6
31,3
34,9 26,56 28,3 29,21 30,5
6,6
Cuadro III.434. Frecuencias de los índices y grupos industriales
en los niveles Ia-III.
Grupo IV
15,8
15,8
25
28
20,21
21,6
Gr. IV+M
26,51
26,51
34
40
27,65
29,54
Cuadro III.436. Frecuencias de los índices y grupos industriales en
los niveles XIII-XVII.
Nivel
IV
IV
V
V
VI
VI
XII
XII
Í. Ind.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
Real
Es.
IL
2,34
-
1,6
-
0,01
-
0,02
-
ILam
2,43
-
6,27
-
3,52
-
10
-
IF
8
-
7,4
-
0,07
-
0,05
-
Nivel
IL
ILam
IF
IFs
ILty
IQ
2,58
4,92
7,08
1,85
3,18
3,13
3,47
4
11,87
3,23
5,37
7,3
IFs
3,67
-
2,46
-
0,01
-
0,02
-
Ia
ILty
1,95
2,1
2,17
2,27
0
0
2,85
3,17
Ib/Ic
IR
37,4
40,2 45,05 46,5
55,5
55,5 32,85 36,5
II
1,91
4,97
5,8
1,74
2,02
5,63
4,49
4,5
8,19
2,45
2,33
0
2,34
2,43
8
3,67
2,1
2,1
IAu
0,48
0,5
0
0
0
0
0
0
III
IQ
1,95
2,1
4,3
4,8
0,05
0,05
0,02
0,03
IV
ICh
14,42
15,5 13,04 13,6
27,7
27,7
8,57
9,5
V
1,6
6,27
7,4
2,46
2,27
4,88
0,01
3,52
0,07
0,01
0
0,05
3,17
0,03
0
0
2,85
3,1
VI
43,4 48,91 51,1
55,5
55,5
32,4
35,9
XII
0,02
10
0,05
0,02
5,2
0,05
0,05
4,2
4,68
XIII
0,03
3,52
0,09
0,04
0
0
0,05
10
0,05
0
8,8
4
0,01
1,25
6,8
0,7
3,44
3,44
Grupo I
1,95
2,1
Grupo II
40,34
Grupo III
4,88
Grupo IV
36,43
Gr. IV+M
41,5
2,17
6,52
2,2
6,81
39,2 35,86 37,5
45
38,04 39,7
33,3
33,3
36,6
40,6
XV
38,8
38,8
39,4
43,7
XVII
Cuadro III.435. Frecuencias de los índices y grupos industriales en
los niveles IV-XII.
Cuadro III.437. Indices industriales reales en los niveles
arqueológicos. ILty e IQ esenciales
La categoría “fracturación distal” en los productos retocados, al igual que pasó en las lascas, es la predominante en
la secuencia, seguida de las fracturas proximales y a más distancia las laterales. Los niveles Ia-V presentan una homogeneidad en todas las categorías. A partir de aquí, se produce
una alta variabilidad en la que destaca la fuerte presencia de
la fracturación proximal en el nivel XIII y la distal en el XV.
Las fracturas laterales tienen una presencia estable en los niveles Ia-V, con subida en XII y XVII. Hay que recordar la
baja presencia de piezas en los niveles inferiores, circuns-
tancia que condiciona los resultados (cuadro III.446 y fig.
III.229).
La situación de la fracturación respecto de los modos
(simple, plano y sobreelevado) y las ubicaciones del retoque
(proximal, distal y lateral) son elementos explicativos sobre
su posible funcionalidad. El retoque simple presenta una
fracturación mayoritaria distal que tiende al aumento, al
igual que la lateral, entre los niveles Ia-V. Los niveles VI-XV,
por el contrario, muestran un fuerte dominio de la proximal.
Las fracturas laterales tiene mucha más incidencia en los ni-
381
[page-n-395]
Nivel
GI
GII
GIII
GIV
GIV+M
IR
ICh
Ia
2,61
43,59
5,39
37,75
42,65
43,59 13,63
Ib/Ic
2,6
47,6
6,1
30,8
34,9
44,97
18,1
II
2,02
59,1
6,66
26,6
28,33
57,48 26,72
III
2,33
53,29
5,88
28,23
30,58
53,3
IV
2,1
43,42
5,26
39,31
45
40,26 15,52
22,1
V
2,27
51,13
6,81
37,5
39,77
46,59 13,63
VI
0
55,5
0,05
33,3
38,8
55,5
27,7
XII
3,17
35,9
4,68
40,6
43,7
36,5
9,52
XIII
0
57,9
5,2
15,8
26,51
57,9
15,78
XV
8
28
11
28
40
28,8
6,6
XVII
3,44
49,42
5,68
21,6
29,54
49,42 12,64
Cuadro III.438. Grupos e índices estructurales esenciales.
Fig. III.223. Índices industriales reales en los niveles arqueológicos.
IL: índice levallois. ILam: índice laminar. IF: índice de facetado
amplio.
piezas líticas estudiadas es de 16.004 y 78.107 los restos
óseos. Los niveles Ia-XII están excavados en extensión,
mientras que del XIII al XVII sólo se recoge una actuación
mayor o menor sobre el perfil general. La dinámica, considerada siempre de techo a muro o de momentos más recientes a más antiguos, muestra cómo las piezas líticas decrecen
porcentualmente: 1.012 piezas m3 (Ia-V) y 79 piezas m3 (VIXVII); al igual que los restos óseos con valores de 2.515 y
842 por metro cúbico. El conjunto Ia-V presenta el 90% de
la lítica y el 75% de la fauna, frente al 10% y 25% de los niveles VI-XVII. La relación fauna/lítica es tres veces superior
en los niveles inferiores que en los superiores.
Fig. III.222. Grupos e índices estructurales esenciales.
veles Ia-V. Respecto al retoque plano, éste tiene una escasa
incidencia, exclusiva de los niveles Ia-V. El retoque sobreelevado también presenta su máxima fracturación distal e incidencia en los niveles Ia-IV, al igual que la lateral (cuadros
III.447 y III.448).
III.3.15. RESULTADOS OBTENIDOS
La excavación del Sector occidental ha afectado a un volumen de 30 m3 de sedimentación con una desigual volumetría entre 1 y 5 m3 según el nivel arqueológico. El número de
382
La estructura industrial lítica
Los elementos de explotación o producción –EP– (núcleos, cantos y percutores) presentan unos valores homogéneos y bajos en los niveles Ia-V y un aumento en el resto,
más destacado en los niveles XII y XIII. Los elementos producidos no configurados –EPNC– (restos de talla, debris y
pequeñas lascas) tienen la más alta presencia entre las categorías en los niveles Ia-V (71,3). Decrecen en el resto, salvo
en el nivel XV, y su menor incidencia se da en el nivel XII.
Los elementos de producción configurados –EPC– (lascas y
productos retocados) presentan unos menores valores en IaV, que son duplicados en el resto de niveles.
El índice de producción (IP) es mucho mayor (75%) entre los niveles Ia-V que en VI-XVII (25%). Existe una gran
[page-n-396]
Ia
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y alta incidencia del grupo Paleolítico superior
Ib/Ic
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
II
Conjunto de raederas con presencia media de denticulados y alta incidencia del grupo Paleolítico superior
III
Conjunto de raederas con presencia media de denticulados y alta incidencia del grupo Paleolítico superior
IV
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
V
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
VI
Conjunto de raederas con presencia alta de denticulados y muy baja incidencia del grupo Paleolítico superior
XII
Conjunto de denticulados con presencia media de raederas y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
XIII
Conjunto de raederas con presencia baja de denticulados y baja incidencia del grupo Paleolítico superior
XV
Conjunto de denticulados con baja presencia de raederas e incidencia media del grupo Paleolítico superior
XVII
Conjunto de raederas con presencia media de denticulados y muy baja incidencia del grupo Paleolítico superior
Cuadro III.439. Frecuencias de la asignación industrial tipológica en los niveles arqueológicos.
Nivel
Entera
Fracturada
Total
Índice
Ia
483
133
616
21,6
Ib/Ic
77
102
209
48,8
II
254
108
362
29,8
III
72
25
97
25,7
IV
616
48
664
13,83
V
104
45
159
28,30
VI
42
26
68
38,23
VII
10
4
14
28,57
XII
44
8
52
15,3
XIII
5
4
9
44,4
XV
44
13
57
22,8
XVII
49
18
67
26,86
Total
1800
534
2374
22,49
Cuadro III.440. Frecuencias de la fracturación en las lascas.
Nivel
Entera
Fracturada
Total
Índice
Ia
794
243
1037
23,4
Ib/Ic
180
148
358
41,3
II
465
185
650
28,5
III
157
58
215
27,4
IV
975
106
1081
9,80
V
178
78
257
30,35
VI
48
29
86
33,72
VII
16
6
23
26,1
XII
121
22
143
15,3
XIII
12
5
17
29,4
XV
84
23
107
21,5
XVII
115
36
151
23,84
Total
3145
939
4125
22,76
Cuadro III.441. Frecuencias de la fracturación
en los productos retocados.
Fig. III.224. Frecuencias de la fracturación en lascas
y productos retocados.
uniformidad en los primeros y un descenso acusado en XII
y XIII, con el particularismo del nivel XV, que se semeja a
los niveles Ia-V. El índice de configuración (IC) presenta
una tendencia ligeramente ascendente entre los niveles IaVI, para subir bruscamente entre VI y XII, con un descenso
final entre XV-XVII. El índice de transformación (ICT)
presenta un descenso entre los niveles Ia-VI, para subir en
el resto (XII-XVII). La dinámica tiene una tendencia al aumento ligero de los productos configurados hacia los niveles inferiores, más que los transformados, con una inflexión
en el nivel V, donde se cruzan las líneas de tendencia.
383
[page-n-397]
Nivel
Sílex
Caliza
Cuarcita
Total
Nivel
1-25%
26-50%
50-75%
>75%
Tot.
Ia
240 (98,76)
-
3 (1,23)
243
Ia
44 (47,82)
42 (45,65)
6 (6,52)
-
92
Ib/Ic
145 (97,97)
1 (0,67)
2 (1,35)
148
Ib/Ic
37 (46,25)
36 (45)
7 (8,75)
-
80
II
182 (96,37)
1 (0,54)
2 (1,08)
185
II
70 (65,42)
14 (13,08)
20 (18,7)
3 (2,8)
107
III
58 (100)
-
-
58
III
12 (48)
6 (24)
7 (28)
-
25
IV
74 (69,81)
30 (26,3)
2 (1,68)
106
IV
30 (58,82)
16 (31,37)
3 (5,88)
2 (3,92)
51
V
46 (58,97)
32 (41,02)
-
78
V
10 (22,22)
20 (44,44)
6 (13,33)
9 (20)
45
VI
2 (0,9)
27 (93,1)
-
29
VI
13 (50)
12 (46,15)
1 (3,84)
-
26
VII
3 (50)
3 (50)
-
6
VII
-
-
-
-
-
XII
9 (40,9)
13 (59,1)
-
22
XII
2 (25)
3 (37,5)
-
3 (37,5)
8
XIII
3 (60)
2 (40)
-
5
XIII
2 (100)
-
-
-
2
XV
15 (65,21)
7 (30,43)
1 (4,34)
23
XV
9 (69,23)
2 (15,38)
1 (7,69)
1 (7,69)
13
XVII
22 (61,11)
10 (27,77)
4 (11,11)
36
XVII
11 (55)
7 (35)
1 (5)
1 (5)
20
Total
799 (85,1)
126 (13,41)
14 (1,67)
939
Total
240 (51,17)
158 (33,7)
52 (11,1)
19 (4,05)
469
Cuadro III.442. Fracturación respecto de la materia prima de los
productos configurados.
Cuadro III.443. Grado de fracturación de las lascas.
Fig. III.225. Fracturación respecto de la materia prima
Fig. III.226. Grado de fracturación de las lascas.
Los tres modelos teóricos planteados que relacionan experimentación y datos arqueológicos sobre el volumen del
soporte productivo, volumen productivo desechado y restos
de talla productivos señalan que:
- Los pequeños elementos líticos (restos de talla y debris) presentan un porcentaje menor del esperado con
aumento progresivo hacia los niveles inferiores, al
384
igual que los PC y especialmente los PCT en XIIXVII.
- La experimentación de varias series de cadenas operativas y la cuantificación resultante de sus categorías
(85% de debris, 11% de pequeñas lascas y 4% de productos configurados por elemento productivo o núcleo) vinculadas a los volúmenes esperados y dese-
[page-n-398]
Nivel
1-25%
26-50%
50-75%
>75%
Tot.
Nivel
P
PyD
D
L
Total
Ia
42 (50)
34 (40,47)
6 (7,14)
2 (2,38)
84
Ia
27 (31,76)
5 (5,88)
34 (40)
19 (22,35)
85
Ib/Ic
24 (54,54)
17 (38,63)
2 (4,54)
1 (2,27)
44
Ib/Ic
17 (28,81)
2 (3,38)
30 (50,84) 10 (16,94)
59
32 (43,83) 13 (17,80)
73
10 (55,55)
2 (11,11)
18
II
21 (45,65)
20 (43,47)
5 (10,86)
-
46
II
22 (30,13)
6 (8,21)
III
9 (60)
5 (33,33)
1 (6,66)
-
15
III
6 (33,33)
-
IV
15 (32,6)
25 (54,34)
2 (4,34)
4 (8,69)
46
IV
7 (14,28)
2 (4,08)
23 (46,93) 17 (34,69)
49
V
6 (24)
10 (40)
3 (12)
6 (24)
25
V
12 (44,44)
3 (11,11)
6 (22,22)
6 (22,22)
27
VI
1 (25)
1 (25)
1 (25)
1 (25)
4
VI
17 (50)
-
6 (17,64)
11 (32,35)
34
VII
-
-
-
-
-
VII
-
-
-
-
-
XII
4 (80)
1 (20)
-
-
5
XII
3 (75)
-
1 (25)
-
4
XIII
-
1 (100)
-
-
1
XIII
2 (100)
-
-
-
2
XV
3 (37,5)
3 (37,5)
1 (12,5)
1 (12,5)
8
XV
4 (33,33)
-
7 (58,33)
1 (8,33)
12
12 (63,15)
6 (31,57)
19
161 (42,1) 85 (22,25)
382
XVII
11 (64,7)
6 (35,29)
-
-
17
XVII
1 (5,26)
-
Total
136 (46,1)
123 (41,7)
21 (7,11)
15 (5,08)
295
Total
118 (30,9)
18 (4,71)
Cuadro III.444. Grado de fracturación de los productos retocados.
Cuadro III.445. Situación de la fracturación en las lascas.
P: proximal. PyD: proximal y distal. D: distal. L: lateral.
Fig. III.227. Grado de fracturación de los productos retocados.
Fig. III.228. Situación de la fracturación en las lascas.
chados entre los EPC y EPNC muestra la siguiente dinámica: las piezas más pequeñas de la cadena operativa, las que menos se movilizan, presentan unos valores negativos entre los niveles I-III y, por tanto, existe
en los mismos un claro déficit. Al contrario, hay un
superávit entre IV-XVII, a pesar de los pocos elementos existentes. Los productos configurados (PC) ofre-
cen una situación inversa, con un superávit en I-III y
un déficit en IV-XVII.
- La valoración de los restos de talla como posibles “núcleos agotados”, y en relación a los valores experimentales “esperados”, respecto de los arqueológicos,
indica valores negativos o de déficit mayoritarios en
los EP y EPNC, con una tendencia al aumento hacia
385
[page-n-399]
Nivel
P
PyD
D
L
Total
Ia
26 (33,76)
5 (6,49)
34 (44,15) 12 (15,58)
77
Ib/Ic
13 (30,95)
3 (7,14)
19 (45,23)
7 (16,66)
42
II
14 (31,11)
2 (4,44)
24 (53,33)
5 (11,11)
45
III
6 (40)
2 (13,33)
5 (33,33)
2 (13,33)
15
IV
12 (29,26)
6 (14,63)
16 (39,02)
7 (17,07)
41
V
4 (30,76)
1 (7,69)
6 (46,15)
2 (15,38)
13
VI
2 (66,66)
0
1 (33,33)
0
3
VII
-
-
-
-
-
XII
3 (60)
-
-
2 (40)
5
XIII
1 (100)
-
-
-
1
XV
1 (14,28)
1 (14,28)
4 (57,14)
1 (14,28)
7
XVII
5 (31,25)
1 (6,25)
5 (31,25)
5 (31,25)
16
Total
87 (32,83)
21 (7,92)
114 (43)
43 (16,22)
265
Cuadro III.446. Situación de la fracturación en los productos
retocados. P: proximal. PyD: proximal y distal. D: distal. L: lateral.
los niveles inferiores. Los PC presentan dentro de unos
valores de superávit una tendencia en descenso. La dinámica de estas categorías estructurales “esperadas”
muestra cómo existe una tendencia generalizada al
descenso de todos los valores, mayor en los elementos
de producción (núcleos), y aún más en los elementos
producidos y no configurados (pequeñas piezas).
La materia prima
El sílex es la roca mayoritaria del conjunto de los niveles, con un valor medio superior al 90%. A partir del nivel
IV se produce una presencia notoria de caliza, que registra
un aumento junto a la cuarcita hacia los niveles inferiores.
Esta última sólo es significativa entre VII-XVII. La menor
Nivel
Simple
proximal
Simple
distal
Fig. III.229. Situación de la fracturación en los productos retocados.
incidencia del sílex se produce en los niveles XII y VI. El nivel XV rompe la tendencia anterior y presenta un alto porcentaje de sílex.
La alteración macroscópica identificada se presenta en el
sílex y la caliza. La cuarcita es la roca menos sensible a la misma y su identificación precisa la utilización de medios de mi-
Simple
lateral
Plano
proximal
Plano
distal
Plano
lateral
Sobreelevado Sobreelevado Sobreelevado
proximal
distal
lateral
Total
Ia
12 (32,4)
23 (62,1)
2 (5,4)
5 (83,3)
1 (16,6)
-
20 (44,4)
19 (42,2)
6 (13,3)
88
Ib/Ic
8 (47)
11 (29,2)
4 (44,4)
-
5 (17,8)
-
9 (53)
12 (42,8)
5 (55,6)
54
II
9 (39,1)
21 (56,7)
3 (60)
4 (17,4)
2 (5,4)
-
10 (43,7)
14 (37,8)
2 (40)
65
III
5 (35,7)
6 (66,6)
2 (100)
-
-
-
9 (64,3)
3 (33,3)
-
25
IV
9 (26,47)
20 (46,51)
1 (11,1)
-
-
-
25 (73,52)
23 (53,48)
8 (88,8)
86
V
3 (17,6)
5 (50)
2 (75)
2 (11,7)
-
-
12 (70,6)
5 (50)
1 (25)
30
VI
2 (66,6)
1 (33,3)
-
-
-
-
-
1
-
3
VII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII
4 (80)
-
1 (20)
-
-
-
-
-
-
5
XIII
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
XV
3 (60)
1 (20)
1 (20)
-
-
-
1 (50)
1 (50)
-
7
XVII
2 (22,22)
6 (66,66)
1 (11,11)
-
-
-
4 (20)
6 (30)
1 (5)
20
Total
57 (33,9)
94 (55,9)
17 (10,1)
11 (57,9)
8 (42,1)
-
52 (32,7)
84 (52,8)
23 (14,4)
384
Cuadro III.447. Situación de la fracturación respecto del modo y ubicación del retoque.
386
[page-n-400]
Nivel
Simple
Plano
Sobreelev.
Total
Ia
37 (42,04)
6 (6,81)
45 (51,13)
88
Ib/Ic
23 (42,59)
5 (9,25)
26 (48,14)
54
II
33 (50,76)
6 (9,23)
26 (40)
65
III
13 (52)
-
12 (48)
25
IV
30 (34,88)
-
56 (65,11)
86
V
10 (33,33)
2 (6,66)
18 (60)
30
VI
3 (75)
-
1 (25)
4
VII
-
-
-
-
XII
5
-
-
5
XIII
-
-
1
1
XV
5 (71,42)
-
2 (28,57)
7
XVII
9 (45)
-
11 (55)
20
Total
168 (43,63)
19 (4,93)
198 (51,42)
385
Cuadro III.448. Situación de la fracturación respecto del modo del
retoque.
croscopía. La pátina es la principal modalidad de alteración silícea, de alta incidencia y uniforme en la secuencia, a excepción de los niveles VII y XII, donde hay un mayor número de
piezas frescas y con semipátina. Las piezas mas alteradas –las
desilificadas– están más presentes en los niveles XII a XVII,
mientras que la termoalteración es muy significativa en los niveles Ia-VII. Ésta última presenta piezas con impacto térmico
muy evidente, por lo que el valor real de la termoalteración
debe ser mayor. La caliza muestra una dinámica en descenso
de su principal alteración –la decalcificación– hacia los niveles inferiores, aunque con ciertos matices en Ib/Ic y VI. La incidencia de la alteración por efectos naturales (pátina y desilificación) se debe vincular al medio sedimentario, mientras
que la termoalteración guarda relación con la presencia y utilización del fuego por el hombre. Los valores altos de la alteración natural corresponden exclusivamente al Sector occidental de la excavación y son diferentes a otros sectores, por
lo que las características del sedimento de cada área se revelan como determinantes en la alteración lítica.
La tipometría
La tipometría de los núcleos presenta una uniformidad
en los niveles Ia-IV con aumento hacia los niveles inferiores
,
y fuerte incidencia del macroutillaje en el nivel XII. Los valores mínimos corresponden al nivel II con su alto índice de
microlitismo. Los niveles inferiores presentan mayores dimensiones (V-XVII) y el nivel XII marca la máxima tipometría media de los soportes de producción. El índice de
alargamiento (1,1-1,5) indica una uniformidad en toda la secuencia. Un fuerte equilibrio longitud/anchura en las dimensiones de las piezas tiende en su dinámica a aumentar ligeramente hacia los niveles inferiores, en lógica relación con
su mayor tipometría. El índice de carenado presenta una amplia variabilidad que se relaciona con la mayor o menor explotación de estos productos, sin que se aprecie una tendencia definida.
La tipometría de los restos de talla tiene unos valores
más bajos en Ia-V que en VI-XVII. Estos valores tipométricos más altos presentan una mayor posibilidad de enmascarar núcleos agotados o explotados, y por tanto, hay que valorar la posibilidad de un menor índice de producción en estos niveles. Los índices de alargamiento y carenado se muestran uniformes en toda la secuencia.
La tipometría de las lascas presenta una homogeneidad
dual entre los niveles Ia-V y VI-XVII, con una cierta variabilidad interna en éstos últimos. Los primeros, con valores
más bajos, apenas alcanzan los 20 mm, frente a los niveles
inferiores que superan los 25 mm, pero sin alcanzar los 35
mm máximos del nivel XII. El índice de alargamiento se
muestra muy uniforme, sin llegar al 1,5, y por tanto lejos de
la laminaridad. El índice de carenado muestra una dinámica
con aumento del grosor hacia los niveles inferiores, en lógica relación a su mayor tipometría y con valores que difieren
de esta tendencia en los niveles III y VII.
La tipometría de los productos retocados presenta también una homogeneidad dual entre los niveles Ia-V y VIXVII, aunque con cierta variabilidad interna en éstos últimos. Los primeros presentan unos valores más bajos frente
a los niveles inferiores, con cifras ligeramente superiores a
las de las lascas, que indican una clara elección tipométrica
en la elaboración de los productos retocados. El índice de
alargamiento, dentro de su habitual uniformidad, ofrece el
mayor valor en el nivel VII, que no se corresponde con el de
las lascas que es el XII. El índice de carenado presenta una
tendencia general al aumento de grosor hacia los niveles inferiores.
El conjunto de las categorías líticas muestra la homogeneidad de dos conjuntos de niveles: Ia-V y VI-XVII. La dinámica evolutiva presenta valores más bajos en los primeros,
de 20 mm, frente a los casi 30 mm de los inferiores. El índice de alargamiento es muy uniforme en toda la secuencia, independientemente de la categoría lítica tratada. Por el contrario, el índice de carenado presenta una clara variabilidad
en los niveles II y III, con índice inferior a 3.
Las piezas líticas vinculadas al microlitismo y al macrolitismo no tienen una presencia conjunta en los niveles arqueológicos. El microlitismo está presente en toda la secuencia, a excepción de los niveles VI y VII, que junto al XII
muestran una fuerte incidencia del macrolitismo. El nivel
XV, con los valores más altos de pequeños útiles, marca una
escasa presencia de formatos grandes.
La relación entre materia prima y los anteriores índices
no muestra una vinculación significativa. El microlitismo está exclusivamente elaborado en sílex y el macrolitismo es con
preferencia calcáreo. Así pues, la materia prima es determinante en la elección y elaboración de estos productos indistintamente. Los formatos entre 17-20 mm concentran casi el
95% de estas pequeñas piezas. Los niveles Ia y XV son los
que registran un microlitismo más acusado, tanto en cantidad
como en reducción de formato. Mientras que los niveles II y
IV tienen el mayor número de estos elementos. El límite de
90 mm marca la práctica ausencia de macrolitismo.
387
[page-n-401]
La gestión de los núcleos
La gestión de las superficies de los núcleos presenta una
elaboración unifacial mayoritaria. Difieren de ésta los niveles
XII y XIII con un fuerte predominio de la gestión bifacial. La
dirección de debitado tiene elaboración centrípeta, preferencial y unipolar mayoritarias. La dinámica muestra una tendencia con aumento del debitado centrípeto hacia los niveles
inferiores. El debitado bipolar está prácticamente ausente y el
ortogonal debe formar parte del centrípeto. Hay que tomar todos estos valores con reservas, en especial los correspondientes a los niveles V-XVII, dado lo reducido de la muestra.
La dirección de preparación indica una elaboración preferente centrípeta a lo largo de todos los niveles. La dinámica presenta un aumento de la preparación unipolar hacia los niveles
inferiores. En resumen, una gestión unifacial de los núcleos
con debitado diversificado (centrípeto, preferencial y unipolar) y superficies de preparación centrípetas, que tienden hacia los niveles inferiores a una gestión bifacial con mayor debitado centrípeto y aumento de la preparación unipolar.
Los elementos producidos
La dinámica del orden de extracción de las lascas dentro
de las cadenas operativas líticas tiende al aumento de las piezas corticales (1º y 2º orden) hacia los niveles inferiores. Las
piezas de 1º orden y de decalotado están presentes en los niveles Ia-V un tercio menos que en XII-XVII. Esta circuns,
tancia se repite para los productos de 2º orden, aunque con
menor diferencia. Existe un aumento significativo de elementos corticales en los niveles inferiores. Los productos retocados presentan una dinámica similar a las lascas, con aumento de las piezas corticales.
La superficie talonar de las lascas con córtex no presenta ninguna tendencia definida, al igual que la facetada. Los
talones lisos tienen mayor presencia en los niveles Ia-VI que
en VII-XVII. La longitud de los talones en cambio muestra
un aumento tipométrico, acompañado de la anchura, hacia
los niveles inferiores, mientras que los niveles XII-XVII presentan el más bajo índice de alargamiento. Dentro de la homogeneidad general destacan varios matices: por un lado, la
mayor longitud y anchura en el nivel XII, donde están las
piezas más grandes, y por otro, un acusado descenso de la
longitud en el nivel VI que no se corresponde con la anchura. Los índices IA e IRPN presentan un descenso simultáneo
en el nivel III y los ángulos de percusión muy uniformes se
sitúan entre 103º y 109º.
La superficie talonar de los productos retocados indica
una tendencia al aumento tipométrico hacia los niveles inferiores (VI-XVII), con la salvedad del nivel XV. Los niveles
XII-XVII presentan el más bajo índice de alargamiento, con
descenso hacia estos niveles. Dentro de la homogeneidad tipométrica general destacan varios matices. Por un lado, la
mayor longitud y anchura lítica en los niveles VI, VII y XII,
que poseen las piezas más grandes; de ellos VI y VII superan al XII, circunstancia que se relaciona con el gran porcentaje de lascas no retocadas de este último nivel. También
existe un acusado descenso de la longitud en los niveles V y
XII, que se relaciona con la anchura. Los índices IA e IRPN
muestran un descenso simultáneo en el nivel III, al igual que
388
sucedía con las lascas. Los ángulos de percusión, muy uniformes, tienen una variación más amplia y alta que en las
lascas, entre 105º y 114º.
La corticalidad general de los niveles, con un valor medio del 40%, puede ser considerada alta. El menor grado o
poca corticalidad (<26%) se presenta dominante, con valores que superan el 50%, y ésta es mayor en los niveles Ia-V
que en VI-XVII, tanto en lascas como productos retocados.
La “corticalidad media” (26-50%) en cambio es dominante
en VI-XVII, frente a los niveles Ia-V. Las piezas que tienen
más de su mitad cubierta por córtex –la alta corticalidad–
también es ésta mayor en los niveles VI-XVII que en Ia-V.
La dinámica presenta una tendencia en todos los niveles hacia un porcentaje dominante de “poca corticalidad”, y ésta es
mayor en los niveles I-V, y entre las lascas. En cambio la “alta corticalidad” tiene mayor presencia en los niveles VIXVII y también entre las lascas. Los bulbos presentan una
homogeneidad dual en los conjuntos de niveles Ia-V y VIXVII. En los primeros se observa cómo los talones “simplespresentes” son dominantes, con cerca del 80%, mientras que
los “simples-marcados” están en un 12% y la incidencia del
bulbo suprimido en torno al 10%. Los niveles VII-XVII, por
el contrario, muestran una dinámica con aumento de los bulbos “marcados” y un descenso de los “presentes”, con una
ligera mayor incidencia del bulbo suprimido (14%).
La mayoría de niveles presentan la categoría “pocas extracciones” (1-2 aristas) como dominante con más del 50%;
difieren de ello los niveles VII y XII, que tienen un aumento en la categoría (3-4 aristas). Así y todo, no se aprecia una
dinámica definida, y en cambio, parece existir una cierta homogeneidad con un 10% de piezas en la categoría “muchas
extracciones” con más de cuatro aristas. La dinámica presenta un descenso poco pronunciado de los productos simétricos hacia los niveles inferiores. La simetría presenta homogeneidad en los niveles Ia-V, con un valor cercano al 40%
y un ascenso de las piezas convexas en detrimento de las trapezoidales hacia el nivel V. Los niveles VI-VII tienen una simetría triangular de fuerte entidad que tiende al descenso
con aumento de la trapezoidal en XV-XVII y la casi desaparición de la simetría convexa en los niveles inferiores.
La asimetría transversal se presenta más variable, con
fuerte presencia de la categoría triangular en los niveles II y
IV. En VII-XVII se produce un aumento de la asimetría
triangular en detrimento de la trapezoidal. El eje de debitado presenta un fuerte equilibrio en todos los niveles, porcentualmente por encima del 70%, y por tanto existen pocas piezas desviadas. Los niveles del V-XII presentan aún una mayor simetría del eje, que supera el 80%. Las piezas cuadrangulares tienen una cierta homogeneidad en todos los niveles,
sin que se observe una tendencia definida. Los gajos, en
cambio, tienden al aumento hacia los niveles inferiores, y el
resto de categorías, porcentualmente menos significativas,
también se muestran homogéneas.
La dinámica de los caracteres morfotécnicos líticos asiste a un descenso de piezas desbordadas y sobrepasadas hacia los niveles inferiores. Destaca la fuerte incidencia del nivel IV con altos valores porcentuales, posiblemente vinculada a una explotación más exhaustiva o de mayor aprovecha-
[page-n-402]
miento. Circunstancia que se reproduciría en los niveles que
presentan picos o fuertes ascensos: Ia, II, IV, XII y XV.
Los productos retocados
La dinámica presenta una tendencia con aumento del retoque escamoso hacia los niveles inferiores en detrimento
del denticulado. Esta circunstancia es compleja dado el reducido número de piezas que tienen los niveles VI-XVII. Todo indica que existe una mayor homogeneidad de las categorías entre los niveles Ia-V y VI-XVII.
El retoque corto es mayoritario en todos los niveles frente al retoque largo, porcentualmente bajo y estable, dentro de
una ausencia definida de tendencia. El retoque profundo tiene un ligero aumento hacia los niveles inferiores, y el mayoritario retoque entrante una cierta homogeneidad. Los retoques marginales fluctúan en la secuencia, presentando mayor equilibrio entre los niveles Ia-IV. La dinámica aprecia un
ligero aumento de los retoques convexos y sinuosos hacia
los niveles inferiores, dentro de la mayoritaria delineación
recta. El nivel XIII presenta una diferencia significativa con
el resto de niveles que pudiera ser atribuida al escaso número de piezas.
El retoque directo presenta homogeneidad en los conjuntos de niveles Ia-VI y VII-XVII. La dinámica tiene una
tendencia al aumento de los retoques complejos (inversos,
bifaciales, alternos, alternantes) hacia los niveles inferiores.
El retoque continuo presenta un gran dominio en toda la secuencia con incidencia que supera el 95% y sin ninguna tendencia de cambio o ruptura. La parcialidad o no en la repartición del retoque muestra una amplia variabilidad, destacando los niveles V y XII por la menor presencia de retoques
completos. En cambio, el conjunto de niveles Ia-V tiene una
incidencia algo mayor de retoque parcial. El retoque sobreelevado muestra un aumento hacia los niveles inferiores con
la salvedad del nivel XII, que presenta un fuerte aumento del
retoque simple por ausencia del sobreelevado. El retoque
plano tiene su más alto índice en el nivel XIII, aunque con
las reservas de tener pocas piezas. El sobreelevado y el simple son los retoques mayoritarios en todos los niveles, con ligero dominio del primero.
La dinámica de los productos retocados presenta una alta variabilidad de tendencias. Las puntas levallois y musterienses, ausentes en los niveles más inferiores, presentan un
ligero aumento del retoque simple, que es dominante, y un
descenso del plano hacia los mismos. Las raederas simples
muestran un aumento del retoque plano hacia los niveles inferiores, con una reducción del simple, en una dinámica de
variabilidad y donde el dominio del retoque sobreelevado está muy próximo al simple. Las raederas dobles y convergentes presentan un ligero aumento del retoque sobreelevado,
que es dominante, y una disminución del plano hacia los niveles inferiores, circunstancia limitada por las escasas piezas
existentes. Las raederas desviadas no presentan una tendencia definida dentro de un fuerte predominio del retoque sobreelevado. Las raederas transversales, también con dominio
de este retoque, muestran un descenso del retoque simple
hacia los niveles inferiores, dentro de una variabilidad alta.
El conjunto de raederas de cara plana, de dorso adelgazado
y alternas, con dominio del retoque simple, no presentan incidencia del retoque escaleriforme y sí una ligera tendencia
al aumento de los retoques sobreelevados y planos hacia los
niveles inferiores. En resumen el conjunto de raederas, dentro de un ligero dominio del retoque sobreelevado, presenta
una tendencia al aumento de éste a costa de la disminución
del simple hacia los niveles inferiores. Los retoques planos
y escaleriformes no tienen una tendencia definida, ni cambios notorios.
Los raspadores, dentro de un ligero dominio del retoque
sobreelevado, con corto número de piezas, presentan una
tendencia al aumento de los retoques sobreelevados y escaleriformes a costa de la disminución del simple hacia los niveles inferiores. Los perforadores, con dominio del retoque
sobreelevado, no presentan una tendencia definida en los
modos del retoque, cuya causa posiblemente sea la escasa
incidencia que tienen en los niveles inferiores. Las muescas
muestran una tendencia al descenso del mayoritario retoque
sobreelevado y a un aumento del simple, dentro de una cierta variabilidad. Los denticulados, con dominio del retoque
simple, participan de una ausencia de tendencia definida.
La dinámica sobre las características de la dimensión
del retoque y el grado de transformación a partir de las tres
medidas más importantes: longitud, anchura y altura o grosor del frente retocado, presenta una alta variabilidad. El
conjunto de niveles Ia-VI tiene una tendencia ligera al aumento de la longitud de 20 a 25 mm, acompañada también
de una respuesta similar en la anchura y la altura. A partir del
nivel VII se produce un cambio brusco con aumento en VII
y descenso en XV, que también se da en la anchura y altura.
Las superficies retocadas presentan una tendencia muy
ascendente en sus valores tipométricos en los niveles Ia-VI,
para tener una brusca caída en el nivel XV. Esta variación no
guarda relación con la extensión de las superficies de los soportes (SP). El grado de transformación (IT), como relación
entre la superficie de la pieza (soporte) y del retoque, muestra un ligero descenso en los niveles Ia-V, interpretado como
una tendencia de mayor extensión de la superficie del retoque respecto del soporte en estos niveles. El nivel VII tiene
la máxima distancia, y por tanto, la menor superficie retocada de los soportes, y los niveles XII-XVII presentan una cada vez menor superficie de retoque. Las relaciones “anchura/altura” y “longitud del filo/longitud del retoque” se muestran muy homogéneas en la secuencia, sin tendencias ni rupturas definidas.
La tipología
Las tendencias de los morfotipos a lo largo de la secuencia indican que, dentro del grupo de las raederas, las simples
presentan un descenso hacia los niveles inferiores, mientras
que en éstos aumentan las raederas dobles y las convergentes,
que tienen una fuerte subida en XIII. Las raederas transversales participan de estas características generales, al igual que
las desviadas. El resto de raederas que podríamos denominar
complejas presenta una alta incidencia puntual en VII. La acumulación de raederas en la secuencia tiene su incidencia más
relevante entre los niveles II-V
.
389
[page-n-403]
Los útiles con retoque denticulado tienen una mejor presencia en los niveles IV-XVII y peor en II-III, con ligera tendencia al aumento de muescas y becs hacia los niveles inferiores. El grupo formado por lascas levallois, puntas musterienses, lascas con retoque y cuchillos de dorso natural presenta una dinámica evolutiva con tendencia descendente entre
I-VI, para seguidamente mostrar fuertes picos y valles en VIIXVII, en especial en el nivel XV con aumento de este tipo de
,
útiles. Raspadores y perforadores tienen una incidencia similar e irregular. Los niveles II y XV registran la mayor presencia, que coincide con los mayores índices de piezas pequeñas
(microlitismo). El nivel VI, sin esta característica, presenta un
aumento importante de raspadores y sin perforadores.
La comparación de las dinámicas de raederas y denticulados indica que los denticulados y muescas tienen un fuerte
descenso en los niveles Ib/Ic-III, para aumentar en IV adqui,
rir una estabilidad en IV-XII y disminuir hacia los niveles más
inferiores. Las raederas, con un aumento importante en II-III,
presentan un descenso entre los niveles IV-XII con dos picos
positivos en XIII y XVII y uno negativo en XV El mayor equi.
librio entre ambas categorías sucede entre los niveles IV-XII.
La dinámica muestra una tendencia en descenso del índice levallois, dentro de una escasa presencia que se concentra en los niveles Ia-V. El índice laminar, en cambio, es
mayor en los niveles VI-XV aunque con pocas piezas en los
,
niveles inferiores. El índice de facetado presenta un aumento entre Ia-V y está prácticamente ausente en los niveles VIXV. La comparación entre los índices Lty y Quina indica que
no existe relación. El primero presenta un descenso hacia los
niveles inferiores y un fuerte aumento en el nivel XV. El IQ
se presenta muy variable y guarda relación con los retoques
escaleriformes, ausentes en los niveles III, VI y XII.
El análisis de los grupos industriales señala que el Grupo
I presenta valores muy bajos en toda la secuencia. El Grupo II
se muestra como mayoritario, aunque muy variable, con fuertes subidas en los niveles II a VI, XIII y XVII y bajadas pronunciadas en XII y XV El Grupo III tiene su mejor presencia
.
en los niveles Ia-III y XV y el Grupo IV con muescas presen,
ta un descenso acusado en los niveles II-III para alcanzar su
máxima presencia en el nivel IV y a partir de aquí descender
,
gradualmente hacia los niveles inferiores, con pronunciado valle en el nivel XIII. La asignación industrial propuesta para los
distintos niveles indica una alternancia muy variable de conjuntos líticos con predominio de denticulados o raederas en la
que no se observa una tendencia definida.
La fracturación
La dinámica de la fracturación es similar entre las lascas
y los productos retocados. Los niveles Ib/Ic, VI y XIII presentan las mayores tasas de fracturación y las menores en IV
y XII. La máxima distancia entre categorías se da en el nivel
XIII, donde las lascas están más fracturadas. Las piezas de
sílex presentan un descenso de fracturación hacia los niveles
inferiores, y en oposición, un aumento de ésta en la caliza,
cuya causa parece ser su mayor presencia y no motivos tecnológicos. Los niveles I-III presentan la máxima fracturación silícea, que también se relaciona con su mayoritaria
presencia. La cuarcita tiene muy pocos elementos fractura-
390
dos. El grado de fracturación en las lascas es preferentemente pequeño (<26%), con tendencia hacia los niveles inferiores de un aumento de piezas con fractura más grande
(>26%), especialmente en los niveles V y XII. En los productos retocados este grado también es mayoritariamente
pequeño, aunque a escasa distancia de los elementos con
fracturación entre 26-50%, que existe especialmente en los
niveles V y VI y cuyas causas están por determinar como sucedía en los anteriores niveles.
La “fracturación distal” en las lascas es la dominante, seguida de las fracturas proximales y laterales. Los niveles IaIV presentan una homogeneidad en todas las categorías, y en
el resto destaca la fuerte presencia de la fracturación proximal en el nivel XIII y la distal en XV-XVII. Las fracturas laterales tienen su mayor presencia en los niveles IV-VI. La
“fracturación distal”, en los productos retocados, al igual que
pasó en las lascas, es la mayoritaria de la secuencia, seguida
de las fracturas proximales y a más distancia las laterales. Los
niveles Ia-V presentan homogeneidad y a partir de aquí destaca la fuerte presencia de la fracturación proximal en el nivel XIII y la distal en el XV Las fracturas laterales tienen una
.
presencia estable en los niveles Ia-V con subida en XII y
,
XVII. Todo ello con una baja presencia de piezas en los niveles inferiores, circunstancia que condiciona los resultados.
Las raederas simples y los denticulados adquieren un
aumento de las superficies fracturadas hacia los niveles más
bajos. En las primeras la fracturación distal es dominante y
la tendencia no parece definida. Los denticulados tienen
fracturación distal mayoritaria y tendencia al descenso hacia
los niveles inferiores por aumento de las fracturas proximales. La situación de las fracturas respecto de los modos y
ubicaciones del retoque se presenta preferentemente distal
en los productos con retoque simple, que tienden al aumento al igual que la fractura lateral entre los niveles Ia-V. Los
niveles VI-XV, por el contrario, muestran un fuerte dominio
de la fracturación proximal. El retoque sobreelevado presenta su máxima fracturación distal e incidencia en los niveles
Ia-IV, al igual que la lateral. El retoque plano tiene una escasa presencia, exclusiva en los niveles Ia-V.
La agrupación industrial
Dividir para agrupar es parte del proceso metodológico
científico y en el segundo caso me he servido de un método
estadístico que ha resultado ser coherente con la información arqueológica y el resto de análisis matemáticos desarrollados, planteando unas agregaciones de similitud intrasite de los diferentes niveles de Bolomor.
Las valoraciones que se desprenden de la información
que aportan los análisis de agrupamiento –cluster– es que
proporcionan una coherencia interna y un alto grado de significación (ver anexo estadístico III.4). Esta comprobación
estadística está plenamente vinculada y reafirma consideraciones que se habían realizado previamente con otros métodos. Además, no invalidan, sino todo lo contrario, aspectos
no cuantificables matemáticamente y que relacionan las anteriores agrupaciones. Un resumen viene explicitado en la
tabla adjunta, donde la tonalidad de color se relaciona con la
relación existente entre los niveles (fig. III.230).
[page-n-404]
El análisis de las anteriores agrupaciones permite plantear la existencia de conjuntos industriales que poseen unas
características tecnotipológicas similares:
Los conjuntos basales (C) corresponden a las Fases
Bolomor I-II que se relacionan con los inicios del Riss
(OIS 9-8) y el interestadial Riss II-III (OIS 7).
A. La agrupación Ia, Ib/Ic, II, III, IV y V alcanza más del
90% de similitud de las características industriales en el AC3
y cerca del 50% en el AC4. Posiblemente el nivel XV con un
,
40% de similitud, se pueda relacionar con esta agrupación,
aunque lo reducido del material condiciona por el momento
la cuestión y más dada la separación cronológica existente.
Las cadenas operativas que se han utilizado son una
herramienta metodológica que ordena actuaciones en la secuencia cronológica. El encuadramiento de actos y productos
constituye un proceso técnico previsible. La producción lítica en los niveles de Bolomor experimenta un aumento progresivo e importante de los niveles inferiores a los superiores,
con alta incidencia homogénea en Ia-V (OIS 5e). El grado de
complejidad tecno-económica presenta también un proceso
en aumento, donde los elementos únicamente configurados
tienen mayor representatividad que los transformados en los
niveles inferiores, circunstancia que se invierte con el transcurso del tiempo. Los modelos teóricos aplicados indican que
las dinámicas estructurales “esperadas” registran una tendencia generalizada al aumento de la fragmentación de las cadenas operativas hacia los niveles más recientes.
La materia prima presenta en la secuencia de Bolomor
un número reducido de tipos de rocas: sílex, caliza y cuarcita. La tendencia hacia los niveles más recientes es la reducción porcentual de las mismas hasta la conversión del sílex
como roca hegemónica (OIS 5e). Las estrategias de subsistencia y ocupación del territorio posiblemente sean las causas de las mismas, con tendencia a una mayor complejidad
en los niveles superiores. Un aspecto relevante es la dicotomía litotécnica que presenta la materia prima como división
de soportes con características tecnofuncionales y morfológicas que hacen que el macroutillaje se realice en caliza y los
útiles sobre lasca en sílex. Su incidencia es puntual, principalmente en el nivel XII, y no guarda relación con ningún
proceso temporal. Esta característica desaparece en los niveles del OIS 5e y no debe vincularse a ningún desarrollo cronológico de transformación industrial.
La tipometría se relaciona con la materia prima de forma importante, registrando unos cambios entre los niveles
B. La agrupación VII y XII se realiza entorno al nivel
XII, que supera el 90% de similitud entre las características
industriales. La vinculación del nivel VII, pobre en piezas,
no es grande pero sí existente y apoyado por otros valores no
exclusivamente estadísticos. Posiblemente los pobres niveles
intermedios (VIII-X) puedan relacionarse con este conjunto,
en el que casi seguro habría que incluir el nivel VI, que tiene características de “transición”.
C. Los niveles basales XIII y XVII guardan una cierta
relación común, aunque menos nítida o consistente que los
anteriores. La falta de una excavación en extensión se perfila como la causa, igualmente aplicable al nivel XV.
Los dos primeros presentan unos valores que considero
definitivos en el conjunto del yacimiento. Estas agrupaciones industriales que podemos denominar A, B y C se sitúan
en la secuencia cronoestratigráfica de Bolomor con vinculación a fases paleoambientales y climáticas:
Los conjuntos superiores (A) corresponden a la Fase
Bolomor IV que se relaciona con el interglaciar RissWürm (OIS 5e) de clima templado.
Los conjuntos medios (B) corresponden a la Fase Bolomor III que se relaciona con el Riss final (OIS 6),
máximo climático glaciar.
Fig. III.230. Agrupaciones de tres “clusters systems” (AC3) de los niveles de Bolomor. EI: estructura industrial. MP: materia prima. TL: tipometría lascas. TPR: tipometría productos retocados. TT: tipometría total >10 mm. MM: macrolitismo y microlitismo. CL: corticalidad lascas.
CPR: corticalidad productos retocados. R: dimensiones del retoque. IT: índices técnicos. GI: grupos industriales.
391
[page-n-405]
del OIS 5e y el resto, donde incide una mayor variabilidad lítica y de morfología pétrea. Una característica relevante es la
presencia del denominado “microlitismo”, a excepción de
los niveles que registran una alta incidencia del macroutillaje. Así pues, el proceso tecnofuncional de elaboración de estos pequeños útiles, todos en sílex, acontece a lo largo de todo el Pleistoceno medio reciente –en toda la secuencia de
Bolomor–, como sucede en otros muchos yacimientos europeos, y no es exclusivo de momentos avanzados como había
sido planteado. Ésta es una característica que revela una producción con reducción de costes y materias con alta rentabilidad. Sería un proceso con parámetros funcionales basado
en el desarrollo técnico, con innovación del espectro funcional, sin modificaciones de los tipos de útiles del conjunto
instrumental. Estos instrumentos posiblemente se asocian a
necesidades funcionales como pueda ser una específica intensidad en el procesamiento económico de determinadas
presas. Su desarrollo en la secuencia se presenta homogéneo, sin cambios relevantes, donde la materia prima –sílex–
no parece jugar un excesivo rol de adaptación morfológica,
en su presencia.
En el caso del macroutillaje, las características tecnofuncionales son diferentes, la materia prima juega un papel
determinante como material de adaptación disponible e indispensable sobre el que se elaboran selectivamente estos tipos de productos. Esta característica hace que la funcionalidad del macroútil sea menor –en especial grandes lascas– y
se interpreta como artefactos poco especializados, posiblemente vinculados a recursos y economías de bajo riesgo con
estrategias de amplio espectro, un instrumental poco variado
y versátil que se adaptaría a situaciones de “alta tolerancia”
como expone Kuhn (1995).
Los elementos de explotación, en especial los núcleos,
de la secuencia de Bolomor presentan una gestión mayoritaria predeterminada con debitado variado y presencia entre
otras de técnicas levallois y discoide. No parece existir una
preferencia hacia ningún método y su desarrollo tecnológico
parece homogéneo. Sin embargo, la tecnología de estos métodos no se muestra altamente productiva como sucede con
los posteriores conjuntos musterienses regionales. Posiblemente las características de las ocupaciones estén determinando “procesos operativos productivos” que buscan una
mayor eficacia puntual que productiva, en un lugar donde no
abunda la materia prima deseada –sílex–. Así pues, no existe una modalidad mayoritaria de talla (extracción) sobre núcleos, ni asociada a un tipo específico de materia prima. No
por ello debo dejar de resaltar la existencia de una alta gestión centrípeta o radial entre los productos configurados en
392
caliza que son escasamente transformados (niveles VI-XII).
Los elementos líticos producidos presentan una simetría
que es mayor hacia los niveles superiores con alta homogeneidad (Ia-V), y una baja presencia de bulbos marcados que
son más relevantes en los niveles inferiores, y que indican
una mayor energía de impacto acompañada de un aumento de
elementos corticales. Los elementos producidos a la largo de
la secuencia de Bolomor muestran un alto grado de estandarización. Ésta no se produce sobre un tipo concreto de útil y
consecuentemente no existe una “desestandarización” de
otros; estas circunstancias no se observan a lo largo de secuencia, que ya se inicia así con estas características. Tampoco existen atributos intrínsecos de los útiles que primen o que
evolucionen a costa de otros. Igualmente no existen rupturas
o cambios en el proceso. Las variedades de utillaje constituidos como dominantes en la secuencia de Bolomor ya existen
en su inicio y con formas homogéneas generales.
Los productos retocados presentan una tendencia al descenso de los retoques complejos (inversos, bifaciales, alternos, alternantes, asociados), que son significativos en los niveles inferiores y que en parte están vinculados a las morfologías de útiles compuestos. Hay una gran homogeneidad en
toda la secuencia, con dominio de los retoques sobreelevados
y simples. La vinculación del retoque con los tipos de útiles
es compleja y variada. El retoque denticulado, muescas y
becs presentan una tendencia descendente hacia los niveles
superiores, con aumento compensado del retoque asociado a
las raederas. La dimensión del retoque y el grado de transformación presentan igualmente una alta variabilidad, aunque se observa una tendencia a la obtención de filos retocados más largos hacia los niveles superiores. La extensión de
las superficies retocadas también muestra un aumento hacia
los mismos, que incide en la complejidad y mejor aprovechamiento de la materia prima. Las relaciones entre los atributos
internos del retoque se muestran muy homogéneas en la secuencia sin tendencias ni rupturas definidas.
Las lascas levallois, las puntas musterienses y las lascas
con retoque presentan una tendencia a una mejor representatividad en los niveles superiores. El proceso indica un ligero
ascenso del índice levallois y del facetado en los niveles superiores, a costa de un más bajo índice de laminaridad que
se presenta mayor en los inferiores y que se define como tipométrico y no tecnológico. La fracturación es similar entre
lascas y productos retocados y no presenta una tendencia definida. Las fracturas suelen ser distales y en mayor proporción en los niveles inferiores, tal vez porque existe una menor reutilización (Fig. III.231 a III.240).
[page-n-406]
Fig. III.231. Industria lítica niveles I a V. 1: Punta pseudolevallois. 2: Denticulado lateral. 3: Raedera doble. 4: Denticulado
lateral. 5: Denticulado doble. 6: Punta de Tayac en cuarcita. 6: Raedera lateral en cuarcita. 8: Denticulado convergente.
9: Punta pseudolevallois retocada. 10: Muesca retocada.
393
[page-n-407]
Fig. III.232. Industria lítica de los niveles I a V. 1 a 12: Denticulados y raederas sobre cantos marinos. 13: Punta de Tayac.
14: Raedera lateral. 15: Raedera lateral. 16: Denticulado doble en cuarcita. 17: Punta musteriense. 18: Denticulado
convergente. 19: Cuchillo de dorso natural. 20: Raedera doble en cuarcita. 21. Raedera convergente.
394
[page-n-408]
Fig. III.233. Industria lítica en sílex de los niveles I a V. 1: Raedera lateral. 2: Raedera desviada apuntada.
3: Denticulado en caliza. 4: Denticulado múltiple. 5: Raedera lateral. 6: Raedera lateral. 7: Punta de Tayac.
8: Protolimace. 9: Denticulado múltiple.
395
[page-n-409]
Fig. III.234. Industria lítica en sílex de los niveles III y IV. 1: Raedera doble. 2: Núcleo inicial sobre canto marino.
3: Raedera convergente. 4: Perforador atípico desviado. 5: Raedera lateral. 6: Denticulado lateral. 7: Punta de Tayac.
8: Perforador atípico proximal. 9: Núcleo preferencial sobre canto marino. 10: Denticulado doble.
396
[page-n-410]
Fig. III.235. Industria lítica en sílex del nivel IV. 1: Raedera lateral. 2: Núcleo preferencial. 3: Perforador atípico proximal.
4: Raedera convergente. 5: Denticulado en cuarcita. 6: Denticulado lateral. 7: Punta pseudolevallois retocada.
8: Fragmento distal reavivado de denticulado.
397
[page-n-411]
Fig. III.236. Industria lítica en sílex de los niveles IV y V. 1: Denticulado lateral. 2: Núcleo preferencial. 3: Denticulado con
muesca. 4: Denticulado. 5: Raedera alterna. 6: Raedera desviada. 7: Punta musteriense. 8: Denticulado.
398
[page-n-412]
Fig. III.237. Percutores de caliza de los niveles VII, XII y XIII.
399
[page-n-413]
Fig. III.238. Industria lítica de caliza del nivel XII.
400
[page-n-414]
Fig. III.239. Industria lítica en sílex del nivel XIII. 1: Raedera lateral con frente distal de raspador (diverso).
2 a 6: Raederas lateral sobre cantos marinos. 7: Punta de Tayac.
401
[page-n-415]
Fig. III.240. Industria lítica del nivel XVII. 1: Denticulado múltiple. 2: Punta levallois fracturada. 3: Denticulado lateral.
4: Raedera lateral. 5: Raedera lateral. 6: Denticulado. 7: Denticulado. 8: Macroútil en caliza. 9: raedera desviada.
402
[page-n-416]
III.4. ANEXO. APLICACIÓN ESTADÍSTICA
MEDIANTE ANÁLISIS DE
CONGLOMERADO (CLUSTER ANALYSIS) A
LAS SERIES TECNOTIPOLÓGICAS DE LA
SECUENCIA ARQUEOLÓGICA
Cluster Tree
XII
VI
VII
La técnica del análisis de conglomerado es útil para descubrir la forma en que los objetos se agrupan o difieren entre sí. Por medio de los datos se calcula la matriz de distancias agrupando aquellos que se encuentran más íntimamente relacionados. En función de los resultados se establecen
las hipótesis o conclusiones (Shennan 1992, García 1985).
Dentro de las técnicas aglomerativas, el método empleado es el single link o “vecino más próximo” por su gran utilidad, donde la similaridad o distancia entre grupos se define
como la existente entre sus vecinos más próximos. La similaridad considerada es la distancia euclídea, como recta real
del espacio métrico que marca la “proximidad o lejanía”, Así
pues, tendremos dendogramas de resultados del análisis de
conglomerados por enlace simple para la matriz de similaridades entre los datos de los niveles de la secuencia.
El análisis de conglomerado se ha contrastado con la
técnica de cluster conocida con el nombre de K-means, utilizando la variabilidad “numérica o métrica” de la industria
lítica como criterio de agrupación, hasta un total de cinco
grupos por caso estudiado. Este procedimiento ha dado muy
buenos resultados en otros estudios regionales (Aura 1995).
Los programas informáticos utilizados han sido la base de
datos FileMaker Pro, la hoja de cálculo Excel y el programa
estadístico SPSS.
La estructura industrial
Los valores porcentuales entre las tres categorías o grupos que configuran las cadenas operativas de la secuencia:
elementos de explotación, elementos producidos no configurados y elementos producidos configurados, según el dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles I a IV otra con V XV y XVII
,
,
y una tercera con los niveles VI, VII y XII (fig. III.241).
La búsqueda de la mejor agrupación posible se inicia separando mediante agrupación los distintos niveles de la secuencia, de forma sucesiva a partir de dos grupos o divisiones y hasta un máximo de cinco, que atomiza en exceso la
relación entre los niveles. Como más tarde se verá, los valores extremos, agrupación de dos y de cinco, serán desestimados por su poca o excesiva resolución.
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que la
de dos clusters (AC2) separa dos grupos secuenciales: Ia-IV y
V-XVII. La agrupación de tres clusters (AC3) persiste en IaV o niveles superiores, otra con V XV XVII, y una tercera con
, ,
los niveles intermedios VI-XIII. La agrupación (AC4) en los
tres grupos anteriores, separando en solitario el nivel XII. Por
último la AC5 mantiene los niveles superiores agrupados al
igual que los inferiores, e individualiza los intermedios con
VI-VII, XII y XIII respectivamente. La importancia de las estructuras de las cadenas operativas es obvia y todo apunta a
una agrupación en tres conjuntos correlativos de los niveles de
la secuencia. AC3 es el modelo que mejor refleja la asociación
de las cadenas operativas en la secuencia.
XIII
XVII
V
XV
IV
Ia
III
Ib/Ic
II
0
2
6
10
Distances
Fig. III.241. Dendograma de la estructura industrial.
La materia prima
Los valores de las cuatro categorías consideradas porcentualmente son: sílex, caliza, cuarcita y otros. El dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles I a III, otra con IV, V,
VII, XIII, XV y XVII, y una tercera con los niveles VI y XII
(fig. III.242).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC3 aglomera los niveles Ia-IV y XV, que corresponden a
una buena presencia del sílex. El VI y XII se vinculan muy
bien a su fuerte proporción de piezas calcáreas, y por último
el resto. La AC4 asocia Ia-III (muy silícea), VI y XII (muy
calcárea) VII y XIII (medianamente calcárea), y el resto IV,
V, XV y XVII. La AC5 agrupa las tres anteriores citadas, una
cuarta con los niveles IV y V, que tienen una incidencia de
calizas sin cuarcitas, y por último los niveles XV y XVII que
presentan series cuarcíticas. AC5 es el modelo que mejor refleja la asociación de la materia prima en la secuencia.
La tipometría de las lascas
Los valores porcentuales están basados en las dimensiones longitud, anchura y grosor. El dendograma del análisis
de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La
de los niveles I a V y XV, otra con VI, VII, XIII y XVII, y
una tercera que aísla el nivel XII (fig. III.243).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-V, XII, XV y XVII, y por otro VI,
VII y XII. Agrupaciones silíceas y calcáreas respectivamente. La AC3 asocia I-V con XV, el resto de niveles y separa el
nivel XII. La AC4 reúne los niveles superiores I-III, VI-VII
y el resto, volviendo a individualizar el nivel XII. La AC5
mantiene los niveles superiores, agrupa IV, V y XV, y por último separa en tres XII, VI-VII y XIII-XVII. AC4 es el mo-
403
[page-n-417]
cera que aísla el nivel VII y XII. Prácticamente agrupaciones idénticas a las correspondientes a las lascas (fig.
III.244).
Cluster Tree
II
Ib/Ic
III
Ia
Cluster Tree
XV
II
IV
XV
V
III
XIII
Ia
VII
Ib/Ic
XVII
IV
VI
V
VI
XII
XVII
0
5
10
15
20
Distances
XIII
XII
Fig. III.242. Dendograma de la materia prima.
VII
0
2
3
4
Distances
Cluster Tree
Ib/Ic
1
Fig. III.244. Dendograma de la tipometría de los productos retocados.
II
Ia
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-VI y XV, y por otro VII, XII, XIII
y XVII. Agrupaciones superiores e inferiores groso modo.
La AC3 asocia I-IV, el resto de niveles VII, XIII, XIII y
XVII, y separa los niveles V y VI. La AC4 agrupa los niveles superiores I-III y XV, por otro lado Ib, IV y V, el resto VI,
XIII y XVII individualiza los niveles VII y XII. La AC5
mantiene los niveles superiores, agrupa Ib, IV y V, y por último separa en tres VII y XII, XIII y XV y VI. AC3 es el modelo que mejor refleja la asociación tipométrica de los productos retocados en la secuencia.
III
XV
V
IV
XVII
XIII
VI
VII
XII
0
1
2
3
4
5
Distances
Fig. III.243. Dendograma de la tipometría de las lascas.
delo que mejor refleja la asociación tipométrica de las lascas
en la secuencia.
La tipometría de los productos retocados
Los valores porcentuales están basados en las dimensiones longitud, anchura y grosor. El dendograma del análisis
de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La
de los niveles I a V y XV, otra con VI, XIII y XVII, y una ter-
404
La tipometría de los productos líticos
Los valores porcentuales están basados en las dimensiones longitud, anchura y grosor. Todas las categorías líticas
mayores de 10 mm se han incluido en la relación. El dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles I a V y XV, otra con VI,
XIII y XVII, y una tercera que aísla los niveles VII y XII
(fig. III.245).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-VI, XIII, XV y XVII, y por otro VII
y XII. Agrupaciones silíceas y calcáreas respectivamente. La
AC3 asocia I-V y XV, los niveles VI, XIII y XVII, y separa
los niveles VII y XII. La AC4 agrupa los niveles superiores
I-V y XV, por otro lado VI, XIII y XVII, y por último individualiza dos grupos con los niveles VII y XII respectivamente. La AC5 agrupa Ia, Ib, IV, V y XV, por otro lado VI,
[page-n-418]
Cluster Tree
Cluster Tree
XII
XII
VII
XIII
XVII
VI
III
Ia
Ib/Ic
IV
V
II
XV
VII
VI
XIII
XVII
V
IV
XV
Ib/Ic
Ia
II
III
0
2
4
0
6
2
4
7
Distances
Distances
Fig. III.245. Dendograma de la tipometría de todos
los productos líticos.
Fig. III.246. Dendograma de los formatos tipométricos extremos.
XII y XVIII, y por último separa en tres VII, XII y II-III.
AC3 es el modelo que mejor refleja la asociación tipométrica del conjunto lítico en la secuencia.
VII y XII. La AC3 asocia I-V, XIII, XV y XVII, y separa los
niveles VI y XII por un lado y VII por otro. La AC4 agrupa
los niveles superiores I-V, por otro lado IV, XIII, XV y XVII,
y por último individualiza dos grupos con los niveles VI y
XII, y VII respectivamente. La AC5 agrupa Ia, Ib, II, III y V,
por otro lado IV, XIII, XV y XVII, y por último separa en
tres grupos: VI, VII y XII cada uno. AC4 es el modelo que
mejor refleja esta asociación en la secuencia.
Los formatos tipométricos extremos
Los índices considerados de Macrolitismo y Microlitismo (IMA e IMI) son dos categorías que intervienen en la peculiaridad de los modelos tecnotipológicos. El dendograma
del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones
principales. La de los niveles I-V, otra con VI y XVII, y una
tercera que aísla los niveles VII y XII (fig. III.246).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-VI, XIII, XV y XVII, y por otro VII
y XII. Agrupaciones silíceas y calcáreas respectivamente.
La AC3 asocia I-VI y XVII, los niveles II, XIII y XV, y separa los niveles VII y XII. La AC4 agrupa los niveles superiores I-VI, por otro lado V, XIII y XVII, y por último individualiza dos grupos con los niveles II y XV y VII y XII respectivamente. La AC5 agrupa Ia, Ib, III y IV, y por otro lado
separa en cuatro grupos: II y XV, V y XIII, VI y XVII, VII y
XII. AC3 es el modelo que mejor refleja esta asociación tipométrica en la secuencia.
La corticalidad de las lascas
Los valores porcentuales están en relación con la mayor
presencia de córtex en las superficies dorsales líticas e individualizadas en cuatro grados. A: 1-25%, B: 26-50%, C: 5175% y D: >75%. El dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles I a V, XIII y XV, otra con VI y XII, y una tercera que aísla el nivel VII (fig. III.247).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-V, XIII, XV y XVII, y por otro VI,
Cluster Tree
VII
III
XV
XVII
Ib/Ic
II
Ia
V
IV
XII
XII
VI
0
10
20
30
Distances
Fig. III.247. Dendograma de la corticalidad de las lascas.
405
[page-n-419]
La corticalidad de los productos retocados
Los valores porcentuales están en relación con la mayor
presencia de córtex en las superficies dorsales líticas e individualizadas en cuatro grados. A: 1-25%, B: 26-50%, C: 5175% y D: >75%. El dendograma del análisis de conglomerado distingue cuatro agrupaciones principales. La de los niveles superiores y separa en tres grupos VI-VII, XIII y XV,
XII y XVII (fig. III.248).
Cluster Tree
III
VI
IV
Ib/Ic
VII
II
Ia
Cluster Tree
XV
XV
V
XIII
XII
XVII
XIII
XII
XVII
IV
0
II
20
30
Distances
Ib/Ic
Ia
Fig. III.249. Dendograma de la corticalidad
de los productos configurados.
V
III
VI
VII
0
10
20
Distances
Fig. III.248. Dendograma de la corticalidad
de los productos retocados.
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-V, XII, XIII, XV y XVII, y por otro
VI y VII. La AC3 asocia I-V, por otro lado XII, XIII, XV y
XVII, XIII, y separa los niveles VI y VII. La AC4 agrupa los
niveles superiores I-V, e individualiza tres grupos con los niveles VI-VII, XII y XII, y XIII y XV respectivamente. La
AC5 agrupa I-V y separa en cuatro grupos los niveles VII,
XII y XVII, XIII y XV, V respectivamente. AC3 es el modelo que mejor refleja esta asociación en la secuencia.
La corticalidad de los productos configurados
Los valores porcentuales están en relación con la mayor
presencia de córtex en las superficies dorsales líticas e individualizadas en cuatro grados. A: 1-25%, B: 26-50%, C: 5175% y D: >75%. A su vez se han agrupado lascas y productos retocados como elementos de mayor elaboración en el interior de las cadenas operativas. El dendograma del análisis
de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La
de los niveles superiores I, II, IV, V, VII, XII, XIII y XV, y separa en dos grupos III y VI y XVII (fig. III.249).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles Ia, II, V, VII, XII, XIII, XV y XVII,
y por otro Ib, III, IV y VI. La AC3 agrupa Ia, V, XII, XIII,
XV, XVII, por otro lado Ib, III, IV y VI, y separa los niveles
406
10
III y VII. La AC4 agrupa los niveles Ia, V, XII, XIII y XV e
individualiza tres grupos con los niveles Ib, IV y V, II, VII y
XVII y III respectivamente. La AC5 agrupa Ia, V, XII, XIII
y XV y separa en cuatro grupos los niveles Ib, IV y VI; II y
VII; III; y XVII. AC3 es el modelo que mejor refleja esta
asociación en la secuencia.
Las dimensiones de la superficies retocadas
Las variables consideradas hacen referencia a distintas
medidas e índices de las superficies retocadas y su relación
con los soportes. Estas son LF, AF, HF, IF, SR, FR, SP e IT.
La individualización de algunos de estos valores por separado o en agrupaciones menores y con idéntico tratamiento de
cluster ha dado resultados similares. El dendograma del análisis de conglomerado distingue tres agrupaciones principales. La de los niveles superiores I-V y XV, otra con VI, VII,
XII y XVII, y por último el nivel XII (fig. III.250).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-V y XV, y por otro lado VI, VII,
XII, XIII y XVII. La AC3 agrupa I-V y XV, por otro lado VI,
VII, XIII y XVII, y aísla el nivel XII. La AC4 agrupa los niveles I-III y XV, por otro lado VI, VII, XIII y XVII e individualiza dos grupos con los niveles IV y V, y XII respectivamente. La AC5 agrupa I-III y XV, y separa en cuatro grupos
los niveles: VI y XVII; VII y XIII; IV-V; y XII. AC3 es el
modelo que mejor refleja esta asociación en la secuencia.
Los índices tecno-tipológicos
Las variables consideradas hacen referencia a los distintos valores de los índices técnicos y tipológicos tratados en
otros apartados. Éstos son los índices levallois, laminar, de
facetado estricto, de facetado amplio, levallois tipológico e
índice Quina (IL, ILam, IFs, IF, ILty, IQ). El dendograma del
análisis de conglomerado, que aborda 11 casos sin el nivel
[page-n-420]
Cluster Tree
Cluster Tree
II
XV
Ib/Ic
Ia
III
IV
V
VI
XVII
XIII
VII
XII
II
XV
Ib/Ic
Ia
III
IV
V
VI
XVII
XIII
VII
XII
0
50
100
150
0
1
2
3
Distances
Distances
Fig. III.250. Dendograma de las dimensiones
de las superficies retocadas.
Fig. III.251. Dendograma de los índices tecno-tipológicos.
VII, distingue cinco agrupaciones principales. La de los niveles Ib, II, IV, V y XVII, otra con VI y XIII, los niveles VI
y XII, y por último separa en dos grupos Ia y III respectivamente (fig. III.251).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles I-VI, XII y XV, y por otro lado III,
VII y XVII. La AC3 agrupa I-V y XV, por otro lado VI, VII,
XIII y XVII, y aisla el nivel XII. La AC4 agrupa los niveles
I-III y XV, por otro lado VI, VII, XIII y XVII e individualiza dos grupos con los niveles IV y V, y XII respectivamente.
La AC5 agrupa I-III y XV y separa en cuatro grupos los niveles: VI y XVII; VII y XIII; IV-V; y XII. AC3 es el modelo
que mejor refleja esta asociación en la secuencia.
Los grupos industriales
Las variables consideradas hacen referencia a los distintos valores de los índices industriales tratados en otros apartados. Éstos son los correspondientes al Grupo Levallois,
Grupo Musteriense, Grupo Paleolítico superior, Grupo de
Denticulados y Grupo de Denticulados y Muescas (GI, GII,
GIII, GIV y GIV+M). El dendograma del análisis de conglomerado, que aborda 11 casos sin el nivel VII, distingue
cinco agrupaciones principales. La de los niveles Ib, IV, V,
VI y XII, otra con II-III, y por último separa en tres grupos
los niveles Ia, XIII y XV respectivamente (fig. III.252).
La búsqueda de la mejor agrupación posible indica que
AC2 separa los niveles II-III, XIII y XVII, y por otro lado IVI, XII, y XV La AC3 vuelve a agrupar los primeros, por otro
.
Ia, IV XII y XV y por último Ib, V y VI. La AC4 mantiene la
,
,
primera y segunda agrupación anteriores, por otro lado IV y
XII, y por último Ia y XV respectivamente. La AC5 agrupa el
reiterado primer conjunto y separa en cuatro grupos los niveles Ia-Ib, V-VI, IV y XII, y aísla el nivel XV AC4 es el mode.
lo que mejor refleja esta asociación en la secuencia.
Cluster Tree
XIII
II
III
XVII
VI
V
Ib/1c
IV
XII
Ia
XV
0
2
4
6
8
Distances
Fig. III.252. Dendograma de los grupos industriales.
407
[page-n-421]
[page-n-422]
IV. LA CONTEXTUALIZACIÓN
IV.1. LAS INDUSTRIAS DEL PLEISTOCENO
MEDIO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
La información existente sobre las industrias líticas del
Pleistoceno medio en la Península Ibérica procede, mayoritariamente, de los depósitos sedimentarios continentales, sobre
todo de las formaciones fluviales de numerosas cuencas hídricas y, en menor medida, de áreas lacustres o depósitos coluviales. Por otro lado, también se documenta un número más
reducido de yacimientos ubicados en contextos kársticos, generalmente en cuevas y abrigos de las sierras calcáreas.
En el presente capítulo se aborda la información relativa a ambos tipos de depósitos, pese a que el yacimiento que
nos ocupa corresponde particularmente a uno de ellos. El
objetivo principal es no sólo plasmar los datos extraídos de
los yacimientos más relevantes del Paleolítico antiguo, sino
poner de manifiesto el tipo y la calidad de la información extraíble de cada uno de los diferentes contextos sedimentarios, de cara a establecer una valoración y comparación coherente con los datos obtenidos en la Cova del Bolomor. Para ello, resulta especialmente útil el establecimiento de unas
pautas de análisis que aludan a las mismas categorías, en este caso, los aspectos físicos, la materia prima, el aprovisionamiento, la tecnología, la tipología, la subsistencia y el hábitat. Como se observará más adelante, la información relativa a estos aspectos es notablemente diferencial según se
trate de un tipo u otro de yacimiento.
IV.1.1. YACIMIENTOS EN MEDIOS
SEDIMENTARIOS CONTINENTALES
Los yacimientos ubicados en medios sedimentarios continentales: terrazas fluviales, áreas lacustres y depósitos coluviales, son dependientes de las características geomorfológicas de los mismos. A pesar de sus particularidades funcionales, la genética geológica y su evolución son determinantes o, al menos, muy influyentes en estos yacimientos. El ti-
po de información que proporcionan es similar y recurrente
en todas las cuencas geográficas peninsulares, por lo que las
características del “contexto fluvial” no pueden ser obviadas
en un estudio como este (Santonja 1976, 1981, 1992).
El principal problema que afecta a las industrias líticas
procedentes de estos yacimientos al “aire libre” es que sólo
un pequeño porcentaje de los mismos han sido excavados, la
mayor parte hace décadas y aplicando una metodología que
en muchos casos, pese a ser ejemplar para el momento, no
contempla los objetivos y las problemáticas de la actual investigación moderna. Tampoco podemos obviar la distorsión
que ejercen los procesos postdeposicionales en unos lugares
generalmente “no protegidos”. Su emplazamiento en áreas
de dinámica erosiva es un serio problema para la conservación y posterior estudio de aspectos tan fundamentales como
fijar el espacio intrasite o conocer los límites reales donde se
desarrollaron las actividades antrópicas. También resulta
complejo certificar la posición primaria deposicional de los
materiales arqueológicos, puesto que lo más frecuente es documentar “series líticas rodadas”. Incluso la existencia exclusiva de material lítico podría apuntar a una pérdida de restos faunísticos asociados o, a veces y en sentido contrario, a
una asociación descontextualizada de los mismos.
En cuanto a la industria lítica procedente de estos yacimientos, su variabilidad cuantitativa, así como sus características y conservación, está igualmente determinada por los
fenómenos postdeposicionales que afectan a estas amplias
superficies espaciales. Sobre todo, es frecuente la presencia/ausencia diferencial de productos líticos en función de su
volumen y peso, lo que impide conocer los componentes de
las cadenas operativas líticas.
La necesidad de establecer un posicionamiento crítico
que sugiera la inconveniencia de desarrollar secuencias diacrónicas generales de las industrias líticas peninsulares en
base a las secuencias de las terrazas fluviales es, por tanto,
cada vez más patente; o, al menos, necesaria para enfocar
409
[page-n-423]
determinados aspectos de la investigación, sin menospreciar
por ello anteriores trabajos elaborados en esa línea. En el
fondo de la cuestión también gravita el objetivo arqueológico buscado, es decir, los tipos de actividades antrópicas que
se quieren investigar. El interés de este trabajo se basa en el
estudio de la industria lítica y, a través de ella, se pretende
conocer actividades y conductas concretas de los homínidos
en los asentamientos, lo que requiere un conjunto coherente
de datos y evaluable.
Las características y condicionantes más frecuentes de
este tipo de yacimientos han llevado a que sean valorados
como lugares de actividad antrópica puntual, generalmente
aleatoria y muy vinculados a actividades intersite. Éstos han
sido considerados lugares de muy breve ocupación temporal
y, consecuentemente, de funcionalidad específica o especializada, dentro de un patrón de ocupación del territorio caracterizado por actividades migratorias con elevada movilidad. Algunas de las investigaciones más recientes han permitido incorporar matices que, dentro de esta consideración
general, permiten establecer diferencias funcionales entre
los propios asentamientos al aire libre y comprender mejor
la dinámica de las actividades antrópicas que se desarrollan
en este tipo de entorno.
A continuación se analizan las características de aquellos yacimientos peninsulares conocidos, con cronología del
Pleistoceno medio y Pleistoceno superior inicial en contextos al aire libre, que poseen mayor información acerca de la
asociación de restos faunísticos y conjuntos líticos “in situ”,
si bien resultan representativos de un grupo mucho mayor.
Más adelante se incluyen aquellos correspondientes a su ubicación en el medio kárstico. Se abordan de forma separada
aquellos relacionados con la explotación de materias primas
líticas, por sus características sumamente específicas. La relación de yacimientos es la siguiente (fig. IV.1): Cueva del
Castillo (1), Cueva Lezetxiki (2), Cova d’en Mollet I (3),
Can Garriga y Pedra Dreta (4), Caus del Montgrí (5), Atapuerca –TD10/11 y TG– (6), Ambrona (7), Pinilla del Valle
(8), Áridos (9), Cuesta de la Bajada (10), Solana del Zamborino (11), Cueva Carihuela (12), Cueva Horá (13), Cueva
del Ángel (14), Cova del Bolomor (15).
Áridos
El yacimiento de Áridos se sitúa en la cuenca del río Jarama, excelente vía de conexión con la Submeseta sur y sus
cuencas fluviales. Se trata de una terraza fluvial asociada a
una antigua llanura de inundación y las ocupaciones corresponden a un momento templado semejante al actual o algo
más cálido y húmedo.
En Áridos I fueron aislados dos suelos de ocupación sucesivos. El estudio faunístico proporciona: Sus sp., Cervus
elaphus, Bovidae indet., Palaeoloxodon antiquus, Canidae
indet.,Castor fiber, Sorex sp., Crocidura aff. russula, Pipistrellus sp., Vespertilionidae indet., Elyomis quercinus, Allocricetus bursae, Microtus brecciensis, Arvicola cf. sapidus,
Apodemus cf. sylvaticus, Lepus sp., Oryctolagus cf. lacosti,
así como peces, anfibios, reptiles y aves (López 1980). El
primer suelo de Áridos representa un “área de despedazado”
o butchering site de un elefante (Palaeoloxodon antiquus)
410
Fig. IV.1. Principales yacimientos de la Península Ibérica citados.
desarticulado, al que se asociaban dos bóvidos; la segunda
concentración, más compleja, podría tratarse de un “alto de
caza o campamento muy transitorio” (AR 1). Ambos no presentan áreas excavadas completas. Los restos de elefante sufrieron manipulaciones menos intensas, más primarias en
AR 2 que en AR 1, donde aparecen más diseminadas (Santonja y Querol 1980c). La cronología, en base a la
microfauna, es del OIS 12-13. En Áridos 2 sólo se excavó
una pequeña parte del área conservada, con escasa industria
lítica asociada a un ejemplar adulto de Palaeoloxodon antiquus (Santonja y Querol 1980b).
Ambos yacimientos, AR-1 y AR-2, presentan evidentes
paralelismos industriales. El primero con elementos de explotación (3,9%), esquirlas, fragmentos y elementos no configurados (72%), productos configurados (24,4%) y transformación del 41%. Presenta una serie industrial de 333 piezas y 34 útiles procedentes de 21 nódulos de sílex y cantos
de cuarcita. Entre los útiles destacan los buriles (20%), las
muescas (17,7%) y los cantos tallados (11,4%). Es de señalar la práctica ausencia de raederas y la presencia de dos
puntas de bifaz, cuatro percutores y varios núcleos (Santonja y Querol 1980b).
El sílex y la cuarcita son las materias primas dominantes.
El primero aparece intensamente retocado y procede de la inmediata confluencia del Manzanares; en cambio el cuarzo, estrictamente local, se usó para elaborar los útiles pesados y con
escasa talla, lo que refleja una dicotomia litotécnica (Santonja y Querol 1980, Santonja y Villa 1990, Villa 1990).
Ambrona (AS1)
Ambrona se localiza en las estribaciones occidentales
del Sistema Ibérico, en un área de fácil comunicación con la
Submeseta Norte, con la cuenca del Henares-Jarama y, a través del Jiloca, con el valle del Ebro y el litoral mediterráneo.
Se trata de una llanura aluvial de inundación nutrida por un
pequeño canal (Pérez González et al. 1997, 2002, 2005).
Las excavaciones recientes en la Unidad Inferior de Ambrona (1993-2000) han modificado radicalmente anteriores
valoraciones sobre las actividades antrópicas en este lugar.
[page-n-424]
El material paleontológico, consistente en los taxones Canis
lupus cf. mosbachensis, Panthera Leo cf. fossilis,
Palaeoloxodon antiquus, Equus caballus torralbae,
Stephanorhinus hemitoechus, Capreolus sp, Cervus elaphus,
Dama cf. dama, Bos primigenius (Soto et al. 2001, Sesé y
Soto 2005), no presenta una clara vinculación con el
arqueológico, al no existir fracturación ósea y documentarse
escasas marcas de descarne.
Respecto a la industria, las 235 piezas líticas existentes
presentan un alto grado de configuración cercano al 50%
(101 lascas), una escasa transformación (algunos denticulados, raederas y raspadores) y un número significativo de
elementos de explotación (21 núcleos y 8 percutores, 12%).
Los porcentajes tipológicos indican un 37,8% de raederas y
un 31,5% de denticulados. La proporción de macroutillaje
bifacial es bajo (3,4%) y los utensilios de gran formato
vienen ya configurados desde el exterior (Panera 1996,
Rubio 2006, Panera y Rubio 1997, Santonja et al. 2005). Las
materias primas dominantes son la cuarcita y sílex, sin que
exista dicotomia litotécnica como en otros yacimientos.
Se ha determinado que el yacimiento refleja episodios
largos de tiempo en los que se produce la muerte natural de
elefantes, ciervos y gamos. Las características de los
elementos antrópicos parecen indicar que los grupos
humanos visitarían el lugar por las oportunidades de
aprovechamiento cárnico en un área lacustre frecuentada
principalmente por elefantes. Los homínidos acudirían al
lugar provistos de algunos nódulos y artefactos acabados y
su frecuentación estaría muy espaciada en el tiempo (miles
de años). La investigación no ha podido determinar si el
acceso a los recursos era mediante caza o muerte natural, sin
embargo se ha descartado la actuación de carroñeo marginal
(Villa et al. 2005).
Cuesta de la Bajada
El yacimiento de Cuesta de la Bajada se ubica en el río
Alfambra (Teruel), con conexión desde los páramos turolenses hacia el Mediterráneo, al sur, y hacia la cuenca del Ebro,
al norte. El yacimiento se asocia a un medio encharcado o de
lagunas muy someras en el contexto de un clima templado,
algo más frío y seco que el actual. Las dataciones por termoluminiscencia 137,9 ± 10,07 ka (Santonja et al. 2000) y
257 ± 22 ka, 265 ± 23 ka (Santonja c.o.) sitúan el yacimiento en los estadios isotópicos 7 o 6.
Las excavaciones arqueológicas han documentado una
asociación faunística formada por Palaeoloxodon antiquus,
Equus cf. chossaricus, Dicerorhinus hemitoechus, Cervus
sp, Erinaceus sp., Crocidura sp., Oryctolagus cf. cunniculus,
Arvícola cf. sapidus, Eliomys quercinus, Microtus brecciensis-cabrerae, Allocricetus bursae y Apodemos sylvaticus,
donde el taxón dominante es el caballo, sobre el que se actuó preferentemente (Santonja et al. 2000).
En cuanto a la industria lítica, los niveles 16-19 indican
que los elementos de explotación constituyen el 6,3%, los
elementos no configurados el 57,6%, los configurados el
36,1% y, de éstos, el 97% son transformados. El conjunto
carece de macroutillaje (bifaces, hendedores, grandes lascas,
cantos, entre otros) y presenta un porcentaje de raederas que
se sitúa entre el 20-24% y de denticulados entre el 22-14%.
Las raederas son de tipos variados y están en equilibrio con
los denticulados. El aprovisionamiento de materia prima fue
a corta distancia y sólo se emplearon rocas locales. No hubo
una elección de los cercanos cantos de cuarcita de tamaño
grande, ni dicotomía litotécnica (Santonja et al. 1990, 1992,
1996, 1997, 2000, 2000a, Santonja y Pérez González 2001).
Solana del Zamborino
La Solana del Zamborino se ubica en la Depresión Guadix-Baza, con accesos a Andalucía oriental y Bajo Guadalquivir. El contexto en el que se sitúa es una sedimentación
fluvial que progresivamente pasa a lacustre con ocupación
al borde de un lago, vinculado a un momento de clima templado con llanura de herbáceas (Casas et al. 1976).
En el yacimiento se establecieron tres niveles de ocupación, cuya cronología se situaría en el OIS 5 o próximo al mismo, y donde se documenta el procesado de équidos y bóvidos
con huesos quemados y alguna señal de descarne. En el nivel
B se localizó una estructura de combustión con restos de fauna quemada en su interior. Los tres niveles presentan un dominio del Equus caballus, seguido del Bos primigenius y Cervus elaphus. Un número importante de restos corresponde a
piezas dentales. También se documenta Sus scrofa y testudo
(Porta 1976, Martín Penela 1987, 1988).
En cuanto a la industria lítica se registraron raederas,
bifaces lanceolados y cordiformes, hendedores, cantos
trabajados y numerosos manuports. En el nivel inferior (A)
las muescas son dominantes, sin denticulados, con cantos y
pocas raederas. En el nivel central (B) hay un equilibrio
entre raederas (simples y transversales) y denticulados, con
utillaje bifacial. En el nivel superior (C) se documenta un
dominio de raederas abundantes y diversificadas (simples,
dobles, transversales y convergentes), sin denticulados y
macroutillaje de cantos (Botella et al. 1976). El número de
restos líticos es reducido, unas pocas piezas por metro
cúbico sin datos sobre elementos de explotación, y una
configuración alta con transformación no elevada.
Los niveles fueron considerados momentos diferentes
de un “cazadero”: esporádico, ocasional o intensivo (Botella
et al. 1976). Las estrategias de subsistencia plantearían una
caza selectiva sobre el caballo y exclusiva sobre el ciervo,
con actividades oportunistas o de carroñeo en bóvidos, rinocerontes y elefantes (Díez 1993). Sin embargo, los estudios
taxonómicos realizados registran la fracturación ósea pero
no la incidencia de cortes líticos de forma significativa
(Martínez y López 2001), de modo que resulta difícil pensar
en un hábitat con uso intenso o en la calificación de “cazadero” (Vega Toscano 1989).
IV.1.2. YACIMIENTOS EN MEDIOS KÁRSTICOS:
CUEVAS Y ABRIGOS
La información más completa y compleja que se posee
sobre el Pleistoceno medio y el Pleistoceno superior inicial
en la Península Ibérica procede del estudio pluridisciplinar
de un reducido número de cavidades peninsulares, entre las
que se encuentran Atapuerca (Ibeas, Burgos), Cueva de la
Carihuela (Piñar, Granada), Cueva Horá (Darro, Granada),
411
[page-n-425]
Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), cavidades de Pinilla
del Valle (Madrid), Cau del Duc (Torroella, Girona) Cau del
Duc (Ullà, Girona), Pedra Dreta (Sant Julià de Ramis, Girona), Can Garriga (Sant Julià de Ramis, Girona), Cova d’en
Mollet I (Serinyà, Girona), Cueva del Castillo (Puente Riesgo, Cantabria), Cueva Lezetxiqui (Mondragón, Guipúzcoa)
y Cova del Bolomor (Tavernes, Valencia).
Las categorías analizadas de cada uno de estos yacimientos son las mismas que en el caso de los depósitos al aire libre, con el fin de establecer valoraciones generales.
Atapuerca
En la Sierra de Atapuerca existen varios yacimientos
con características fisiográficas y diacrónicas muy diferentes. Las áreas de excavación se denominan TG (Trinchera
Galería), TD (Trinchera Dolina), TN (Sima Norte) y TZ (Covacha de los Zarpazos). Los aspectos más interesantes para
este trabajo son los depósitos del Pleistoceno medio reciente que presentan una información diacrónica: niveles superiores (TD10 y TD11) y el Complejo Tres Simas (TZ, TG y
TN) (Pérez González et al. 1999).
La denominada Gran Dolina o Trinchera Dolina es una
fractura con relleno sedimentario de 20 m de potencia cuyos
depósitos basales (TD2) son considerados del periodo Matuyama final. Los niveles TD10-TD11 son el techo de la secuencia y están asociados al Pleistoceno medio reciente,
aunque sin completarlo debido a la erosión de la cobertera
superficial. Los niveles TD10 y TD11 se situarían entre los
estadios isotópicos 11-9, en base a las dataciones existentes:
372±32 ka (TD10) y 337±29 ka (TD11) (Falgueres et al.
2001). Entre las distintas ocupaciones existen momentos no
antropizados o de desocupación. Estos niveles, con fauna y
útiles retocados de diversa funcionalidad, se han interpretado como hábitats temporales relacionados con un campamento y con una variabilidad escasa (Carbonell et al. 1987,
1995a, Carbonell et al. 1998, 1999a, Mosquera 1998).
La microfauna de los niveles superiores excavados –TD
(11), TN (4, 5, 6), TG (11) y TZ (4)– está caracterizada por
la asociación de Pitymis subterraneus, Microtus agrestis,
Pliomys lenki y Arvicola sp., que se relaciona con las faunas
del Pleistoceno medio de la Península Ibérica (Áridos y Cúllar Baza I) y Francia (Saint Estéve Janson y Orgnac 3) (Sesé y Gil 1987). La macrofauna, en cambio, sólo se conoce
bien en los tramos inferior y superior de TD (3-6 y 8) y (1011) y los superiores de TG-TN. La suma de los registros superiores proporciona Crocuta crocuta, Felis sylvestris, Lynx
spelaea, Panthera gombaszoegensis, Panthera leo fossilis,
Dicerorhinus cf. hemitoechus, Equus caballus cf. germanicus, Equus caballus cf. steinheimensis, Cervus elaphus, Bison schoetensacki, Canis lupus y Ursus spelaeus (Soto 1987,
Van der Made 1998).
El estudio industrial de TD10 muestra 600 piezas líticas
correspondientes a las campañas de los años 1987, 1989 y
1993. El nivel se dividió en cuatro unidades (10A, 10B, 10C,
y 10D) en función de la fracción sedimentológica y la presencia de bloques. Sin embargo, el material arqueológico parece más concentrado en TD10A, donde se excavaron unos
25 m2 (Vallvedú et al. 1999). Las materias primas empleadas
412
proceden del entorno inmediato, son sílex (68,3%), cuarcita
(16,7%), arenisca (9,7%) y cuarzo (3,7%). Las cadenas operativas muestran un porcentaje medio de elementos de explotación (4%), una muy baja presencia de restos de debitado
(10%) y una configuración alta (77%), con escasa transformación (20%) (Bergés 1996, Rodríguez 1997, Guiu 2004).
La presencia de carnívoros, la fauna fragmentada y el
mayor espectro de categorías estructurales líticas inducen a
pensar en una mayor ocupación antrópica (Diez et al. 1996,
1999, Lorenzo y Carbonell 1999). Sin embargo, no dejarían
de ser ocupaciones cortas de carácter esporádico, sin un impacto antrópico importante. También pudiera ser que el tratamiento conjunto hubiera llevado a considerar un impacto
mayor que el real, pero dentro siempre de una ocupación
muy esporádica (Carbonell et al. 1995).
Por otro lado, TD11 presenta 398 piezas correspondientes a las excavaciones entre 1980-1986 –unos 25 m2– y entre 1996-97 –50 m2–. La materia prima se presenta diversificada y del entorno inmediato: sílex (62,1%), cuarcita
(27,4%), arenisca (8,5%), cuarzo (1,5%) y caliza (0,5%)
(Gabarro et al. 1999, García Antón et al. 2002). Las cadenas
operativas muestran un alto porcentaje de elementos de explotación (6,7%), una muy baja presencia de restos de debitado y una configuración alta (85%), con escasa transformación (14%). Tecnológicamente los núcleos de gestión centrípeta se elaboran preferentemente en cuarcita y no hay una
selección de materias primas para configurar utensilios.
Existen núcleos agotados y los filos predominantes son denticulados. La densidad de material lítico es muy baja, apenas
5 piezas por m2. Estos niveles han sido considerados ocupaciones poco intensas.
La poca presencia de “cutmarks” o cortes líticos en los
huesos, la baja fragmentación, la alta incidencia de carnívoros,
la débil presencia de lascas y útiles retocados lleva a pensar en
ocupaciones de tipo esporádico y oportunista, donde se alterna
el impacto carnívoro con el antrópico (Díaz 1992).
Trinchera Galería (TG) es una cavidad desmantelada
lateralmente por la trinchera del antiguo ferrocarril minero.
Sus características genéticas indican que se trata de una corta galería de circulación hídrica subterránea con débil flujo.
En TG se han descrito diversos niveles arqueológicos con superficie cercana a 25 m2 (Díez y Moreno 1994, Pérez González et al. 1995, Pares et al. 1999, Ollé y Huguet 1999).
Respecto a la cronología, la base de la secuencia presenta fechas de 257/377 ka (ESR) y >350 ka U-series, mientras que
la costra estalagmítica que cierra a techo los niveles posee
una edad de 154/200 ka (ESR), entre 69-189 ka (U-series) y
317 ± 60 ka (ESR) para el nivel 4. Existe otra datación para
la costra terminal de una cavidad adjunta que forma parte del
complejo, TZ (Trinchera Zarpazos), de 179/243 ka (ESR).
La edad de la Galería sería más reciente que TD10 y TD11
y posterior a 350/300 ka (base de GII), situándose todo el
complejo estratigráfico entre los estadios 10 y 7 (Grün y
Aguirre 1987, Pérez González et al. 2001, Falgueres et al.
2001). Se han documentado doce niveles en este yacimiento, entre los cuales se da un lapso temporal corto, según las
características morfokársticas y su consiguiente sedimentación de talweg subterráneo. Presumiblemente un máximo de
[page-n-426]
1 a 2 estadios isotópicos, tal vez OIS 8-7, aunque no es descartable una edad más reciente dentro de una fase tardía del
Pleistoceno medio y siempre anterior al OIS 5e.
Los doce niveles de TG presentan una extensión media
de 25 m2, que haría un total aproximado de 300 m2 en los
que se documenta un conjunto de 2.562 restos óseos y de
120 piezas líticas. La densidad de materiales es, por tanto,
muy baja: 8,5 huesos /m2 y 0,4 piezas líticas /m2. Las tres especies más representativas de los diferentes niveles son: cérvidos, équidos y bóvidos, que apenas presentan 8 marcas de
corte lítico y 398 mordidas de carnívoros. Desde esta perspectiva podrían indicar una incidencia humana del 2% frente
a la carnívora de 98%. En estos niveles se realizaron actividades diferenciadas que incluyen la talla de materias primas
del entorno inmediato (Gabarro et al. 1999, García 1997,
García Antón et al. 2002) y el procesado de animales, incluso es posible que dé algún ejemplar completo (ciervo TG SU
2/3). La acumulación de los restos animales procedería de
un conducto vertical por el que caerían los herbívoros, que
serían aprovechados por las visitas de carnívoros y homínidos (Huguet et al 2001). También se ha considerado que “los
grupos humanos cazadores de herbívoros de tamaño medio,
ciervos y caballos, transportaban los mismos a la cueva ya
desmembrados y allí los consumían parcialmente. El mismo
espacio ha sido también utilizado por los carnívoros sin que
se presuponga una competencia con el hombre” (Díez et al.
1986, Rodríguez y Nicolás 1996, Rodríguez 1999).
Cueva del Ángel
Se trata de un yacimiento, actualmente al aire libre, situado en una ladera montañosa de la Sierra de Aras (Lucena), a 620 m de altitud y a escasa distancia del llano. Es una
antigua cavidad kárstica desmantelada por erosión y colapso
(sin techo ni paredes) que conformaría una depresión o torca de más de 5 m de potencia sedimentaria y una extensión
inferior a 300 m2. La sedimentación se halla alterada de forma importante por una antigua trinchera de origen minero y
su excavación e investigación es aún incipiente. Un estudio
preliminar presenta el perfil J-K con 16 niveles y 3,6 m de
potencia sedimentaria homogénea y formada principalmente por arenas y limos (Huet 2003). Respecto a su cronología,
una capa de travertino que sella el nivel IX presenta una datación por U/Th de 121±10 ka, mientras que otras dataciones en niveles geológicos nos situarían cerca del 400 ka para los momentos más antiguos.
La fauna está formada, en su conjunto, por Equus sp,
Equus hydruntinus, Dicerhorinus hemitoechus, Bos/bison
sp, Cervus elaphus, Sus scrofa, Elephas sp, Ursus sp, Lynx
pardina y Oryctolagus cuniculus. Los restos de caballo, en
especial piezas dentales, son los más numerosos, siendo
mucho más escasos los restos de bóvidos y muy poco
significativa la incidencia del resto, incluidos los carnívoros.
Cabe destacar la importante presencia de restos quemados.
En cuanto a la industria lítica, se han considerado dos
conjuntos sin discontinuidad tecnológica ni tipológica
(Botella et al. 2006, Barroso et al. 2006). Uno formado por
los niveles I-XIII como Musteriense no levallois de tradición
achelense, con raederas simples, denticulados, muescas,
lascas con retoque y algún bifaz (amigdaloide) de tamaño
pequeño. Otro, en los niveles XIV-XVI y considerado
Achelense superior, destacaría por su mayor tipometría con
bifaces de tipo oval y limandes. Las raederas serían los útiles
más representativos (laterales, transversales, cara plana y
denticuladas), con muescas y denticulados escasos. Los
niveles con más piezas son el XV (134) y el IX (84).
La materia prima lítica predominante es el sílex (99%),
con pátina cercana al 60% de las piezas y termoalteración de
un 9%. El conjunto de niveles darían unas cifras aproximadas de un 3% de elementos de explotación, una producción no configurada del 30% y configurada del 66%. La
transformación mediante el retoque sería de un 28%. Se
documentan pocos elementos de explotación, generalmente
centrípetos que ascienden al 10% cuando se analiza algún
nivel particular. Los elementos no configurados están en
baja proporción en contraste con los configurados, que presentan una transformación media fundamentada en un
conjunto de raederas diversificadas. El retoque escaleriforme es muy significativo entre las raederas. Existen
numerosos productos configurados centrípetos de talla no
levallois, retoque mayoritario simple y un índice de
fracturación del 20%. Por el contrario, el índice de bifaces es
bajo, con cinco piezas. No se documenta dicotomía
litotécnica en la elaboración del utillaje.
La incipiente información apuntaría a un aprovisionamiento lítico del sílex cercano o de corto alcance, en la misma sierra, y unas actividades de subsistencia basadas en los
medios de llanura también próximos (caballos y bóvidos).
Especies como el uro, asno y el jabalí indicarían un medioambiente templado o cálido en contraste con el caballo y el
rinoceronte de estepa. La información de la fauna señala a un
procesamiento de la misma centrada en pocos taxones y al
parecer una escasa incidencia en el esqueleto postcraneal.
Los valores de la estructura industrial, las características de la
transformación o la incidencia de la fracturación se contraponen, sugiriendo la existencia de conjuntos diferentes con
valor opuesto no sólo desde el punto de vista tipométrico.
Cueva de la Carihuela
La cueva se sitúa en un farallón rocoso a 1000 m de altitud sobre el pueblo de Piñar (Granada), en las estribaciones
de la sierra Harana. Las primeras excavaciones fueron realizadas por diversos investigadores, Ch. Spanhi (1954-55), M.
Pellicer (1959-60), T. Irwin y R. Fryxell (1969-71), hasta que,
a partir de 1980, L. G. Vega Toscano inicia la excavación de
los nuevos niveles localizados en el área exterior, asignados
al Pleistoceno superior inicial (OIS 5e).
La litoestratigrafía está compuesta por XIII unidades y
presenta un nivel basal donde se excavaron 4 m2, con 2 m de
potencia y cinco niveles que proporcionaron 2.160 piezas
líticas con dataciones entre 146 y 117 ka. La industria es
muy homogénea y estandarizada morfológicamente y en sus
aspectos técnicos y tipológicos, a la vez que muy similar a la
de los niveles superiores würmienses (Vega Toscano et al.
1988, 1997). Esta uniformidad se relaciona con estrategias
de aprovisionamiento de idénticas materias primas, de procedencia local y con una gestión de talla levallois recurrente
413
[page-n-427]
centrípeta. A nivel tipológico se repiten las características
con dominio de raederas y puntas y escasa incidencia del
resto (Vega Toscano et al. 1997).
Cueva Horá
La cavidad está situada en la Sierra Harana, en el área
occidental de la depresión de Guadix-Baza, y presenta una
estratigrafía de más de 15 m de potencia con numerosos
niveles. Los estudios de microfauna revelan la presencia de
Microtus arvalis, Pitymys duodecimcostatus y Clethrionomys
sp., ausentes en la Solana del Zamborino, por lo que se sugiere
una edad más temprana y un clima ya frío en un momento
situable en el Pleistoceno superior (García y Rosino 1983,
Martín Penela 1986). La fauna de macromamíferos presenta
un reducido número de taxones con caballo muy dominante
(75%), seguido de la cabra (16,3%) y del ciervo (5,4%), y sin
incidencia significativa de carnívoros.
En cuanto a la industria, la proximidad técnica y tipológica
de todos los niveles sugiere la existencia de homogeneidad a lo
largo de la secuencia estratigráfica que indicaría “un proceso
evolutivo continuo en las industrias de Cueva Horá, desde el
Achelense al Musteriense” (Botella et al. 1976).
El nivel basal 48, considerado achelense, presentaría
una cadena operativa con un 3,9% de elementos de explotación, un 50% de productos de debitado no configurados y un
46,3% de productos configurados con una transformación
del 50,2%. El índice de bifaces del 0,9% es muy bajo. No
existe dicotomía litotécnica en la elaboración del utillaje.
El sílex es el material de elección casi exclusivo (95,8%).
Tipológicamente presenta 91 útiles con un equilibrio entre
denticulados y raederas que suman un 70% del total. Entre
las últimas, poco diversificadas, dominan las simples. Los
útiles del Paleolítico superior suponen un 5% y son piezas
atípicas. Las muescas representan un 6% y existen cuatro
bifaces de tamaño pequeño y bordes regularizados (tres
lanceolados y uno amigdaloide) (Botella et al. 1983).
Cuevas de Pinilla del Valle
Este nombre agrupa un conjunto de cavidades situadas
en los alrededores de la citada población, en un valle de
montaña de la Sierra de Guadarrama, a 1200 m de altitud.
Éstas se han desarrollado en pequeños relieves o “calvas” de
calizas cretácicas tabulares muy karstificadas y que corresponden a niveles escalonados de cavernamiento parcialmente desmantelados. Las potencias sedimentarias son pequeñas
y apenas alcanzan los 2 m de espesor. Los análisis de las series de uranio sitúan los niveles arqueológicos fértiles entre
los 200-150 ka (Alférez et al. 1985).
La escasez de industria lítica, compuesta fundamentalmente por lascas no retocadas, contrasta con una abundante
fauna y la existencia de dos molares humanos (Rus 1987).
La cavidad que ha proporcionado más datos arqueológicos
es Cueva Navalmaillo, datada en 75 ka (Baquedano c.o.),
que presenta una industria principalmente en cuarzo de no
buena calidad con escasos elementos retocados, entre los
que sobresalen los denticulados. La talla discoide parece ser
la mejor representada, con algún elemento levallois y ausen-
414
cia de macroutillaje. Otra cavidad, la Cueva del Camino, presenta principalmente el impacto de carnívoros (hienas) con
algún resto arqueológico y ha sido datada en 90-98 ka (Baquedano c.o.). Se trataría, por tanto, de ocupaciones esporádicas y breves del inicio del Pleistoceno superior.
Caus del Montgrí
Los conjuntos del Macizo del Montgrí, en el curso bajo
del Ter, están representados por los yacimientos en cueva de
Cau del Duc de Torroella y Cau del Duc de Ullà. Las industrias de ambos yacimientos fueron clasificadas como Asturiense (Pericot 1923) y posteriormente Musteriense (Ripoll y Lumley 1965), hasta que, a partir de 1972, nuevas excavaciones y estudios de materiales las definen como un
conjunto Achelense (Vert y Puig 1978, Carbonell y Mora
1984, Canal y Carbonell 1989).
Los estudios de fauna revelan la presencia en Cau del
Duc de Torroella de Equus caballus, Elephas antiquus y Bos
primigenius (Estévez 1980), señalando una actividad cinegética dirigida principalmente al caballo (Carbonell et al.
1993). En el Cau del Duc de Ullà, la fauna documentada es
Ursus deningeri, Equus hydruntinus, Capra Ibex, Rupicapra
Rupicapra y Bos primigenius, más vinculada a una actividad
cinegética fundamentada sobre la cabra (Carbonell et al.
1993). La datación y diagnóstico de estos yacimientos es incierta y han sido comparadas con las industrias de bifaces de
la comarca de La Selva o del Midi francés como Terra Amata
(Rodríguez 1997, Rodríguez et al. 2004).
Pedra Dreta
Es un abrigo situado muy cerca de Costa Roja y de Can
Garriga, en la cuenca del Ter. Está formado por materiales
travertínicos hundidos y parcialmente destruidos, donde se
desarrollaron excavaciones entre 1976-1977 y en 1991.
La fauna recuperada en el yacimiento es muy pobre con
presencia de Dicerorhinus sp. (Canal y Carbonell 1989). El
yacimiento proporcionó unas 300 piezas líticas, entre ellas
45 útiles (16 chopping-tools, 5 puntas, 2 raederas, entre
otros). Se documentaron núcleos discoides y muchas puntas
pseudolevallois con un índice levallois del 13%, circunstancia repetida en otros yacimientos catalanes. Durante las excavaciones más recientes fueron recuperadas unas 688
piezas líticas (Rodríguez et al. 1995), mayoritariamente de
cuarzo, seguida del pórfido y la cuarcita, siendo escasos los
objetos configurados. Los datos actuales no permiten
afirmar la existencia de una relación entre la industria lítica
y los restos de fauna, a pesar de estar algunos fracturados y
quemados. Dos dataciones en series de uranio de los
travertinos inferior y superior delimitarían las ocupaciones
humanas entre 92 ± 4 ka y 88,15 ± 4 ka (Giralt et al. 1995).
Can Garriga
En las proximidades de los anteriores yacimientos (Sant
Julià de Ramis), se trata de una antigua cavidad de la que sólo se conserva un testigo brechoso, ya que fue destruida en
gran parte por la construcción de una carretera. Se ha recogido un número reducido de piezas en cuarzo, cuarcita y sobre todo pórfido, entre las que se documentan núcleos cen-
[page-n-428]
trípetos pero no cantos tallados. Existen dos dataciones realizadas en U-Th sobre las series travertínicas: 87700 ± 2500
y 103500 ± 3200 BP. La industria lítica es “ante quem” a estas fechas.
Cova d’en Mollet I
Se trata de una cavidad situada en la cuenca del río Fluvià (Serinyà), muy cercana al curso medio del Ter. En 1948
Corominas inició su excavación, atribuyendo la industria al
Asturiense (Corominas 1948). Años más tarde esta definición
fue revisada por Ripoll y Lumley, quienes la clasificaron como Musteriense típico junto a otras industrias halladas en el
Macizo del Montgrí (Ripoll y Lumley 1965, Lumley 1972).
Tras los estudios faunísticos de los años setenta (Mir
1979) y los estratigráficos (Villalta y Estévez 1979), el yacimiento fue finalmente adscrito al Paleolítico inferior. Según
los investigadores, la estratigrafía muestra dos niveles arqueológicos: el nivel IV, con arenas de color amarillo-naranja e industria típica de raederas (OIS 5) y el nivel VI, compuesto por arenas loéssicas con estalagmitas (OIS 5e o OIS
6). El estudio de los materiales de las excavaciones de 1972
revela la presencia de Canis lupus lunellensis, Ursus praeartos y Crocuta spelaeae intermedia, lo que motivó la búsqueda de comparaciones con yacimientos franceses como
Lunel-Viel, Escale y Observatorio (Maroto et al. 1987).
El hecho de que la fauna de Mollet I sea más evolucionada llevó a situarlo en el OIS 5e. Los análisis de la fauna
también permitieron establecer un momento único del relleno inferior y a considerar la industria lítica como parte de un
solo conjunto (Mir y Salas 1976, Canal y Carbonell 1989).
Esta industria consta de unos setenta útiles en cada uno de
los dos niveles existentes. La materia prima es cuarzo (64%)
y cuarcita (13%). El retoque sobreelevado es abundante, superior al 40%, no existe retoque Quina y los cantos son el
14,5%, en las campañas antiguas, y sólo tres (5,2%) en la excavación de 1972. La industria ha sido valorada –niveles inferiores– como perteneciente a un Musteriense arcaico o un
Premusteriense (Maroto et al. 1987).
Cueva del Castillo
Esta cavidad se sitúa en el Picacho o Monte Castillo, a
unos 120 m sobre el fondo del valle del Pas. Los niveles inferiores fueron excavados por H. Obermaier (1912-1914) y
sus materiales estudiados con posterioridad, cuando parte de
la información y piezas se habían perdido. La ausencia de
restos de talla, así como la selección del material en las excavaciones antiguas, condicionan la valoración porcentual y
tecnológica (Cabrera 1984). El estudio estratigráfico fue realizado por L.G. Freeman (1964, 1994) quien relacionó cuatro niveles con el achelense –24, 25a, 25b y 26–, por su posición subyacente respecto a los niveles musterienses. El nivel 24, de 10 cm de potencia, estaba formado por un limo arcilloso de color pardo con abundantes restos óseos quemados. El nivel 25, considerado “bajo el achelense”, presentaba una potencia de 1,25 m sin ruptura con el anterior. El nivel 25a, entre 0,15 y 0,4 m, revela un empobrecimiento de
materiales arqueológicos y un nivel intermedio con arcillas
estériles, bajo el que existía un fino nivel de gravas conside-
rado achelense. A mayor profundidad, entre 0,4 y 1,1 m, el
nivel (25 b) se vuelve más “crioclástico”, con la característica de poseer “mucha caliza jurásica trabajada”. Los niveles
basales (24-26) se excavaron en 25 m2 de extensión, siendo
su potencia de unos 2 m.
El estudio de la fauna indica que el nivel inferior 26 presentaba un fuerte dominio del Ursus spelaea, con pocos elementos de caballo, bos, ciervo y cabra; mientras que el nivel
25 mostraría una actividad centrada en el ciervo, con escasos elementos de caballo, cabra, rinoceronte y bos, acompañados de carnívoros como el oso y el lobo. El nivel 24, posiblemente el de mayor ocupación, tendría una actividad cinegética centrada en los rinocerontes jóvenes y el caballo,
con otra complementaria mucho menor orientada a la caza
de cabras, gamos y bóvidos. También se documenta en el nivel 24 la presencia de carnívoros como el oso, el lobo o la
hiena (Cabrera 1984).
El estudio de estos niveles indica cierta homogeneidad
en cuanto a las rocas utilizadas para elaborar la industria lítica: la cuarcita, la caliza y el sílex. La cuarcita es mayoritaria, entre el 70,6% (nivel 26) y el 37,8% (nivel 24), aunque
el uso del sílex se incrementa hasta convertirse en la materia
predominante en el nivel 24 (45,7%). Respeto al macroutillaje (bifaces y cantos) existe una clara dicotomía, puesto
que éste se realiza en cuarcita y caliza, mientras que el utillaje sobre lascas y, en especial, las raederas del nivel 24 se
elaboran con sílex. Aunque los índices de bifaces sean altos
o significativos (1-10%), estos valores se deben a la reducida y selectiva muestra de la industria, pues en total son 15
piezas bifaciales para un conjunto de 589 piezas líticas.
El total de los útiles documentados en los distintos niveles asciende a 200, de los cuales 15 son bifaces irregulares y
asimétricos (nucleiformes y parciales). Respecto a las características técnicas, la industria es no facetada, no laminar y
no levallois, y este último índice presenta un aumento progresivo desde su inexistencia en el nivel 25b, a un índice de
23,5 en el nivel 24. Esta misma circunstancia tecnológica se
repite con el índice laminar, que se sitúa en torno a 10 en el
nivel 24. Por el contrario, los índices de facetado no son significativos en relación con los niveles excavados. No se emplea la técnica levallois en la configuración y explotación de
los núcleos, siendo éstos amorfos, discoides, globulosos y
prismáticos. Entre los útiles sobre lasca dominan las raederas (10,2% en el nivel 25b, 45% en el nivel 25a y 33% en el
nivel 24), apreciándose un progresivo aumento, que generalmente son simples (50%), sobre cara plana (12,5%) y transversales (9%). Por el contrario, los denticulados muestran un
descenso (32,6% nivel 25b y 20,8% nivel 24), al igual que
las muescas (12,2% nivel 25b y 2,7% nivel 24). Los útiles
del grupo Paleolítico superior están mal representados, aunque destacan los cuchillos de dorso.
Los bifaces son de cuarcita o caliza y mayoritariamente
nucleiformes y parciales. El nivel 24 muestra un incremento
en el número de estas piezas, ocho, y cierta diversificación
con un amigdaloide y un hendedor. El índice de bifaces es de
8,51 para el nivel 25a y de 10,25 para el nivel 24. En un primer momento se consideró que el nivel 24 no desentonaría,
por su estilo, en un complejo musteriense (Cabrera, 1984).
415
[page-n-429]
No obstante, un estudio posterior basado en elementos estadísticos no encuentra semejanza clara con el resto de niveles
musterienses del mismo yacimiento o de otros peninsulares
analizados (Cabrera 1988).
Cueva Lezetxiqui
La cavidad se sitúa sobre el valle del Garagarza (Arrasate), a 105 m de su fondo y a 345 m de altitud. Los materiales arqueológicos provienen principalmente de las campañas arqueológicas de J.M. Barandiarán (1956-1968). La litoestratigrafía elaborada por Altuna (1972) permitió diferenciar en el nivel VII un momento frío formado por una brecha
con elementos crioclásticos de 2 m de potencia, en la que se
hallaron las primeras industrias líticas humanas y, entre los
restos de fauna, un alto dominio del oso sobre los ungulados.
El nivel VI, de 1,2 m de potencia y componente arenoso, es
considerado de clima templado y húmedo, correspondiente
al OIS 5e y con industria Musteriense típica. Las dataciones
han dado unos valores dilatados: Nivel VI: 288 + 34 – 26 ka
(U/Th); 231 + 42 – 44 ka (/U/Th); 200 + 129 – 58 ka (U/Th);
234 ± 32 ka (ESR). Nivel V: 57 ± 2 ka (U/Th); 70 ± 9 ka
(U/Th); 186 + 164 – 61 ka (U/Th); 186 + 164 – 61 (U/Th);
140 ± 17 ka (ESR) (Sánchez Goñi 1993, Sáenz 2000, Falguères et al. 2006).
La fauna dominante es el Ursus spelaeus y Bison priscus y de forma secundaria el Canis lupus, Panthera spelaea,
Sus scrofa, Capreolus capreolus y Dicerorhinus hemitoechus. En el nivel VII destaca el bisón (68,4%), corzo (5,2%)
y jabalí (5,2%), mientras que en el nivel VI el bisón (74,2%),
ciervo (9,8%) y rebeco (5,6%) (Altuna 1972). Los depósitos
inferiores (nivel VII), con pocas piezas líticas elaboradas en
sílex y esquisto, presentan raederas, denticulados y algún
elemento levallois. La industria de Lezetxiki ha sido
clasificada como Paleolítico medio, relacionado con un Premusteriense, aunque se plantean dudas sobre la fiabilidad de
las dataciones (Baldeón 1993). Los niveles no han sido
considerados como lugares de habitación sino como
espacios usados para la caza y el descuartizamiento de
animales (Altuna 1990).
IV.1.3. CONSIDERACIONES
La interrelación de los datos procedentes de los distintos yacimientos puede configurar patrones etológicos generales para determinados momentos cronológicos y condiciones medioambientales. Sin embargo, es fácil cometer errores
–falsos positivos– al cruzar información que no es comparable entre sí, ni adecuada o completa respecto a los objetivos
buscados. También es obvio que cuanto mayor es la diferencia intersite/intrasite entre los yacimientos –lugares al aire
libre frente a cuevas– más difícil resulta establecer los puntos de encuentro.
Por ello, el presente estudio plantea la comparación entre los dos grandes contextos geomorfológicos de ocupación
humana paleolítica desde una perspectiva no sólo industrial
sino “multicausal”, considerando como variables fundamentales las materias primas, el aprovisionamiento, la tecnología, la tipología, la subsistencia y el hábitat. Todo ello a partir del análisis de aquellos yacimientos donde la calidad de
416
la información así lo permite o, en otros casos, valorando la
parcialidad de los datos existentes.
El conocimiento actual sobre las características del
Pleistoceno medio peninsular es, en comparación con otros
momentos más recientes, muy elemental, especialmente
acerca de las primeras fases y las últimas etapas o “transición” al Pleistoceno superior, así como de las seriaciones industriales y cronológicas. El mayor problema proviene de la
práctica ausencia de cronoestratigrafías, datos faunísticos y
dataciones vinculadas; y gran parte de la información alude
tan sólo a su distribución geográfica y a algunas características someras de la industria lítica que permiten una primera adscripción cronológica y “cultural”.
Los yacimientos al aire libre asociados al consumo de la
fauna se sitúan siempre en áreas muy bien comunicadas, tales como cuencas fluviales, corredores o amplias llanuras.
Los depósitos geológicos en los que se localizan presentan
litofacies de gravas, arenas, fangos y arcillas propias de medios sedimentarios fluvio-lacustres (overbank y backswamp). Entre los diferentes tipos de contextos sedimentarios
encontramos la sedimentación fluvial que progresivamente
pasa a lacustre con ocupación al borde de un lago (Solana
del Zamborino), la llanura de inundación correspondiente a
una terraza fluvial (Áridos), una depresión erosionada en un
contexto fluvio-lacustre (Ambrona), una llanura aluvial de
inundación, a partir de un pequeño canal o en relación con
charcas o lagunas (Cuesta de la Bajada) y, por último, una
zona al borde de un pequeño valle fluvial dentro de un depósito coluvial como Las Callejuelas (Utrilla et al. 2004).
Las secuencias deposicionales sobre el mismo lugar incluyen, en la mayoría de yacimientos, pocas “ocupaciones” por
lo general no muy distanciadas cronológicamente. La situación temporal es frecuente en fases de interestadio o interglaciar con clima no riguroso y los grandes mamíferos como
Palaeoloxodon antiquus, Bos primigenius, Dicerorhinus hemitoechus, Cervus elaphus y Equus sp. constituyen el repertorio económico principal. Se trata del característico conjunto de herbívoros de la estepa arbolada de los estadios del
Pleistoceno medio reciente (Soto 1980).
En el caso de las terrazas fluviales, al igual que los depósitos marinos peninsulares, éstas se ven muy afectadas
por la tectónica local y otros fenómenos dinámicos. La posición con respecto al cauce o nivel marino es muy variable
y dificulta la obtención de secuencias de referencia fiables.
Esta situación, ya de por sí compleja dentro de una misma
cuenca o región, muestra mayor dificultad cuando se intentan relacionar varias regiones. Además, la práctica inexistencia de yacimientos en cuevas con amplias estratigrafías
en la Meseta condiciona la contextualización de las industrias de bifaces, puesto que a pesar de haber sido objeto de
numerosos estudios, la práctica totalidad procede de yacimientos al aire libre. También la ausencia de secuencias estratigráficas vinculadas a ocupaciones más o menos prolongadas y reiteradas en el tiempo es otro de los condicionantes principales del estado de la investigación. A pesar de lo
anteriormente expuesto, los yacimientos en terrazas permiten, en ocasiones, dilucidar pautas concretas de aquellas actividades antrópicas que complementan las desarrolladas en
[page-n-430]
los “campamentos en cuevas”. Siempre teniendo en cuenta
que las particularidades de la industria lítica dependen de
un comportamiento humano que no tiene por qué ser necesariamente coordenado y estandarizado, sino frecuentemente aleatorio y oportunista.
Los yacimientos en cueva se ubican en medios orográficos montañosos propios de los roquedos calcáreos peninsulares, en áreas contrastadas a diferencia de los yacimientos
al aire libre. La presencia de secuencias estratigráficas sobre
un mismo espacio posibilita la comparación diacrónica. Las
rocas empleadas como recurso lítico y su aprovisionamiento
requieren mayores desplazamientos dentro de actividades
intersite/intrasite más complejas y/o variadas. La incidencia de los procesos postdeposicionales, el efecto palimpsesto y la alta variabilidad de factores causales que intervienen complican la investigación. Pero lo realmente importante es que la enriquecen de posibilidad e hipótesis sobre la
presencia humana.
Las características de los yacimientos kársticos peninsulares son notablemente diferentes a las de los depósitos al aire libre y, aunque plantean otros problemas en lo referente a
la conservación, su contribución, desde una perspectiva diacrónica, es mucho mayor. No obstante, las series litoestratigráficas conocidas atienden especialmente al Pleistoceno
superior, sin apenas incidencia en el Pleistoceno medio. Su
secuencia cronológica es, por tanto, corta respecto al marco
temporal de estudio cercano a los 300.000 años que abarca
el Pleistoceno medio reciente.
El estudio de las variables anteriormente planteadas permite establecer interesantes temas de discusión en los diferentes campos de análisis como las materias primas líticas y
su aprovisionamiento, tecnología y tipología líticas o subsistencia y hábitat. Evidentemente el tema central es la industria lítica, aunque siempre considerada como parte de un
proceso global.
Materias primas líticas y aprovisionamiento
Las rocas empleadas para la confección de las industrias
líticas son, en la mayoría de los casos, de tipo local. El aprovisionamiento está en los propios depósitos detríticos sedimentarios y, por tanto, es de adquisición inmediata o muy
próxima. Por ello la variedad de rocas no es muy alta respecto a su porcentual utilización, es decir, el tipo de roca local es el dominante frente a una corta variedad litológica escasamente utilizada. Sin embargo, cuando se detecta materia
prima de mejor calidad, como es el caso del sílex, ésta es mayormente explotada.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el
aprovisionamiento local de uso inmediato en los yacimientos supone una variabilidad de tipos de materias primas empleadas en cada uno de ellos y su empleo en la elaboración
de un tipo u otro de útiles. Esto, unido a la inexistencia de
una secuencia diacrónica, puede llevar a establecer conclusiones erróneas, en base a criterios estilísticos que probablemente tengan más que ver con las materias disponibles y la
funcionalidad del yacimiento, distorsionando, consecuentemente, la interpretación de las formas de subsistencia y hábitat.
Los yacimientos peninsulares en contextos sedimentarios continentales al aire libre, principalmente fluvio-lacustres, presentan un mayor aprovisionamiento de materias primas líticas de tipo local procedentes de las inmediaciones de
los yacimientos. El aprovisionamiento es consecuente con
las características geomorfológicas y los requisitos arqueológicos del propio entorno, lugar o asentamiento, así como
con un patrón de ocupación humana breve o muy breve con
actividades poco complejas. En este tipo de contextos es extraño encontrar materias primas de lejana procedencia, puesto que la necesidad antrópica se enfoca hacia la selección de
una materia prima abundante, de efectividad inmediata y,
consecuentemente, de rápido desecho a bajo coste.
Estas características son notablemente diferentes respecto a los yacimientos con ocupaciones de mayor duración
(campamentos) en los que se desarrollaron actividades
“complejas”, como es el caso de Bolomor. Los yacimientos
peninsulares en cueva muestran, de forma predominante, un
patrón de aprovisionamiento de materias primas de corto o
muy corto alcance, evaluado en un entorno inferior a 5 km
de distancia y muy relacionado con las características de la
temporalidad de la ocupación. Sin embargo, en muchos casos, junto a las materias locales aparecen otras provenientes
de lugares alejados relacionados con las actividades intersite y cuyo punto de encuentro es el propio yacimiento. En
Bolomor existe un aprovisionamiento a “distancias medias”
superiores a 15 km a partir de los primeros momentos de
ocupación (350 ka), y es a partir del OIS 5e (128 ka) cuando ese aprovisionamiento lejano se generaliza junto a ocupaciones más prolongadas.
Las materias primas utilizadas en los yacimientos en
cueva suelen presentar un reducido número de categorías litológicas, con una de ellas muy dominante o casi exclusiva.
La utilización de las mismas materias es muy frecuente en
los distintos niveles de un mismo yacimiento, lo que indica
estrategias de adquisición homogéneas o semejantes diacrónicamente. El aprovisionamiento de corto alcance, de procedencia local y del entorno inmediato es el que predomina.
Cuando el sílex es la roca local mayoritaria es frecuente observar que no se utilizan otras materias. Si el sílex esta presente en el entorno inmediato y es abundante, es ésta la roca
elegida y en menor medida la cuarcita. En yacimientos con
materias primas de peor calidad es frecuente ver una mayor
variabilidad de rocas (cuarzo, pórfido, caliza, arenisca, esquisto, etc.) en función de las fuentes y con menor exclusividad de una de ellas. La elección en base a la presencia litológica local es una realidad, pero también lo es la elección
de acuerdo con sus cualidades para la talla y sus requisitos
morfotipométricos. En los Caus del Montgrí las piezas levallois se elaboran en cuarcita cuando el cuarzo es la roca dominante. Los conjuntos con fuerte homogeneidad de materias primas no suelen mostrar dicotomía litotécnica (Carihuela, Horá, Ángel, Pinilla, Lezetxiqui) y al contrario (TD,
TG, Castillo, Pedra Dreta, Caus del Duc).
En los momentos finales del Pleistoceno medio, muchos
yacimientos presentan una menor diversificación de materia
prima y una mayor entidad del sílex. Este hecho podría ser
la consecuencia de ocupaciones más duraderas o también de
una mayor búsqueda del sílex ante requisitos tecnológicos y
417
[page-n-431]
funcionales más complejos, circunstancia que la actual ausencia de información diacrónica impide valorar mejor.
Tecnología y tipología
La investigación acerca de la dinámica industrial lítica,
en especial la del macroutillaje, procedente de contextos fluvio-lacustres se ha planteado desde una visión clásica. Los
numerosos conjuntos que existen al aire libre presentan, con
frecuencia, problemas postdeposicionales y cronológicos
que permiten un cierto grado de contribución a la investigación. Su elevado número y ubicación proporcionan una información muy particular que debe ser abordada desde esta
premisa y, especialmente, desde su limitación diacrónica.
Las características tecno-tipológicas y estilísticas de estos
yacimientos pueden ser sintetizadas, aunque con las debidas
precauciones al respecto. En este sentido, al menos las investigaciones realizadas en el interior peninsular parecen corroborar una cierta homogeneidad entre los conjuntos industriales atribuibles al Pleistoceno medio (Santonja 1995, Santonja y Pérez González 1997, etc.).
La comparación de los yacimientos situados en contextos fluviales y lacustres con Bolomor parece poco adecuada.
No obstante, algunos datos contrastados pueden ser significativos, tales como la densidad de los materiales o la variedad del repertorio lítico. Las industrias líticas de los conjuntos analizados (excluyendo las zonas de aprovisionamiento y
talleres) se presentan técnicamente como no levallois, no facetadas y no laminares. Sin embargo, la técnica levallois está
presente en la mayoría de los yacimientos (Áridos, Ambrona,
Cuesta de la Bajada, entre otros). La densidad de productos
líticos es en todos los casos baja: en Áridos (AR1) 333 piezas, 8 piezas por m2; en Solana del Zamborino 329 piezas, 3
piezas por m2, en Ambrona (AS1) 235 piezas, 5 piezas por
m2; y en Cuesta de la Bajada 234 piezas (nivel 19), 40 piezas
por m3. Desde el punto de vista técnico el uso del percutor
elástico no se produce o es muy ocasional. La explotación es
frecuentemente regular y variada con sistemas poliédricos,
discoides y levallois pero raramente con sistemas exclusivos
de alta productividad recurrentes. Los sistemas de producción de lascas y configuración de otros yacimientos al aire libre son considerados generalmente achelenses.
Las concentraciones de material lítico de los yacimientos fluviales señala que éstos poseen unas densidades muy
bajas que pueden estimarse en pocas piezas, un promedio
cercano a 50 piezas/m3. Frente a este dato, los yacimientos
en cueva como Bolomor presentan una alta densidad, de
unas 250 piezas/m3, que se incrementa hasta 500 piezas/m3
en los niveles de mayor ocupación antrópica. La estructura
industrial y las cadenas operativas indican que los yacimientos al aire libre que no son “talleres” presentan escasos productos líticos de debitado.
El macroutillaje es frecuente en los yacimientos al aire
libre del Pleistoceno medio: cantos tallados, bifaces, triedros, picos, hendedores, grandes lascas y útiles retocados sobre éstas. La existencia de una variabilidad de estos “formatos”, que entran ya configurados en los yacimientos, debe
relacionarse con la procedencia y las características de múltiples actividades intersite. Rara vez se documenta su trans-
418
formación en el interior de los yacimientos, y su peculiaridad litológica suele vincularse, en muchos casos, a la dicotomía de la materia prima. En Bolomor, el macroutillaje es
muy poco significativo y sólo se vincula a los niveles con
menor incidencia de ocupación. Al igual que en las terrazas,
el macroutillaje también es elaborado en el intersite y no se
transforma ni es utilizado en actividades complejas intrasite.
Las diferencias y semejanzas del repertorio lítico transformado (productos retocados) sobre lasca tienen escaso carácter explicativo, independientemente de su contexto. Tanto los yacimientos en terraza como los de cueva presentan
raederas y denticulados como categorías dominantes, lo que
señala que éstos son los útiles más “polifuncionales” y mejor adaptados a los requisitos de alta diversidad. Los retoques simples, discontinuos, la alta corticalidad, la denticulación mal definida, las lascas con retoque o las muescas amplias, entre otros, indican utensilios de rápida transformación y poco o nada relacionables a las actividades complejas
desarrolladas en los campamentos. En el caso concreto de
Bolomor, la dinámica del utillaje y su evolución técnica, tipológica o estilística no guarda relación con los procesos
temporales, es decir, no existen cambios o rupturas en la actividad de manufacturar herramientas líticas. La industria
del Pleistoceno medio presenta una fuerte homogeneidad a
lo largo de miles de años y los cambios observados obedecen más a adaptaciones funcionales que a una progresión determinada. Desde esta óptica, conjuntos líticos considerados
“toscos” pueden ser más recientes que otros tecnológicamente más avanzados, y viceversa, y la economía y efectividad de la misma puede predominar frente a un estilismo adecuado. Por ello la industria no debe jugar un papel determinante y exclusivo en la definición de la “cultura” de estos
homínidos, es tan sólo una parte de la misma.
La comparación de Bolomor con otros yacimientos en
cueva resulta mucho más fructífera, sobre todo de cara a establecer semejanzas y diferencias en las características tecnológicas y tipológicas de industrias con la misma cronología. En momentos iniciales del Pleistoceno medio reciente
(ca 350 ka) se sitúan tanto TD 10/11 y TG (Atapuerca) como el nivel XVII de Bolomor. La primera gran diferencia
que se observa entre ambos es el porcentaje de material lítico, mucho más alto en Bolomor, con 80 piezas/m2 frente a
un promedio de 5 piezas/m2 en los yacimientos de Atapuerca. Las estructuras industriales de TD 10/11 y TG indican
una presencia media de elementos de explotación (5%), un
muy bajo número de productos de debitado (10%), una configuración alta (80%) y una transformación baja, inferior al
20%. Los núcleos de gestión centrípeta bifacial (discoides)
se elaboran preferentemente en cuarcita y existe una selección de la materia prima para configurar diferentes utensilios. El sílex cretácico se emplea con frecuencia en la elaboración de denticulados cuidados con espinas, de formato pequeño y que recuerdan a los de Bolomor, así como piezas
con retoques sobreelevados. En cambio, hay denticulados
formados por muescas adyacentes y piezas que presentan un
retoque opuesto a superficies desbordadas o corticales, todas
ellas procedentes de los mencionados núcleos. Existen
igualmente gajos de cuarcita y muescas sobreelevadas, en un
[page-n-432]
conjunto tipológico que puede ser considerado como de dominio de los útiles denticulados, en los que apenas se observan raederas y donde no se documenta macroutillaje ni gestión levallois. Las características tecnológicas recuerdan a
los conjuntos con presencia de macroutillaje bifacial, aunque sin su presencia, circunstancia que no acontece en los niveles basales de Bolomor. En TG la preparación centrípeta
también es generalizada, pero aquí, con presencia de macroutillaje (bifaces) y poca incidencia de útiles retocados o
escasa transformación.
Estos valores tienen fuertes diferencias con el nivel coetáneo de Bolomor y únicamente el nivel XII estaría próximo
por la gestión centrípeta, la alta configuración y la transformación medio-baja. Sin embargo, el nivel basal XVII presenta un mayor debitado (48%) y una configuración media
(44%). Por ello no existe una relación de índole cronológica
entre las industrias líticas de estos dos yacimientos; su relación se debe, por el contrario, a las características funcionales de los mismos en diferentes momentos de la secuencia.
Los conjuntos andaluces en cueva se sitúan en momentos finales del Pleistoceno medio y Pleistoceno superior inicial. Los niveles inferiores (XIV-XVI) de la Cueva del Ángel presentan raederas dominantes, pocos denticulados y
muescas, así como bifaces de tipo oval y limandes. En los niveles superiores (I-XIII) del Pleistoceno superior, con tipometría menor, las raederas son dominantes y diversificadas
y se ha documentado un bifaz de pequeño tamaño. El conjunto de niveles presenta una estructura con elementos de
explotación variables (3-10%), una presencia baja de productos de debitado (30%), una configuración alta (66%) y
una baja transformación (28%). En Carihuela el nivel basal
del OIS 5e presenta una industria muy homogénea y estandarizada desde el punto de vista técnico y tipológico, con
gestión de talla levallois recurrente centrípeta. En la tipología hay un predominio de raederas y muescas, siendo el resto poco significativo. En Cueva Horá, el nivel 48, atribuido
a un periodo frío y húmedo del Pleistoceno superior, también presenta una industria muy homogénea y estandarizada.
La estructura industrial denota una explotación del 4%, una
presencia media de debitado (50%) y una alta configuración
y transformación (46% y 50%), con una presencia equilibrada de denticulados y raederas (70%) poco diversificadas con
simples dominantes y sin transversales. También se documentan bifaces de tamaños pequeños y bordes regulares
(lanceolados). Los útiles del grupo Paleolítico Superior son
atípicos (5%) y hay presencia de muescas (6%).
La comparación con los niveles de Bolomor indica que
en éste la fuerte estandarización técnica, tipológica y levallois de los yacimientos andaluces no acontece o es de menor entidad. Estos conjuntos presentan caracteres “muy
musterienses”, con estructuras industriales sólo semejantes
o próximas a los niveles del OIS 5e de Bolomor. La circunstancia de ser más recientes podría condicionar o ser la causa
de estas diferencias.
Los conjuntos catalanes, también situados en momentos
finales del Pleistoceno medio y/o Pleistoceno superior inicial, presentan un porcentaje importante de macroutillaje
(65%) con choppers dominantes (60%), bifaces, triedros y
hendedores (Caus del Montgrí). La configuración es alta
(>70%) y la transformación muy baja (6%). Entre los útiles
sobre lasca dominan las raederas (41%), denticulados (29%)
y muescas (16,4%). La talla es mayoritariamente centrípeta
con presencia de productos levallois, talones multifacetados
y tendencia laminar. El retoque dominante es simple (80%).
Choppers y bifaces son de pequeño tamaño y con alta corticalidad. En Cau d’Ullà, donde se da la talla centrípeta y levallois, la configuración es superior al 60%, con una baja
tranformación (10%) y tan sólo un 15% de macroutillaje,
frente al 65% de Cau de Torroella. En Pedra Dreta, con cronología de ca 90 ka, los productos configurados son escasos
y los chopping-tool dominantes, con núcleos discoides, puntas pseudolevallois e incidencia levallois (16%) y sin choppers. Costa Roja presenta choppers sin predeterminación,
por lo que los conjuntos del Ter han sido considerados “arcaicos”. En Can Garriga, con cronología de más de 100 ka,
no hay cantos pero sí núcleos centrípetos. El nivel basal (VI)
de Cova d’en Mollet I, formado por arenas loéssicas con intercalaciones estalagmíticas, podría corresponder al final del
Pleistoceno medio o tránsito al superior, con cantos (choppers, choppings y poliedros) entre 5-14% de pequeño tamaño y retoque sobreelevado (>40%). La talla es centrípeta y
hay técnica levallois y talones multifacetados.
La comparación con los niveles de Bolomor indica una
fuerte diferencia en estandarización técnica y tipológica. La
alta presencia de macroutillaje en los conjuntos catalanes, en
especial de cantos tallados no acontece en ninguno de los niveles de Bolomor, donde tampoco se dan unos valores tan
bajos de configuración y transformación líticas acompañadas de una gran sencillez tecnológica.
La Cueva del Castillo presenta una variabilidad grande
en sus niveles inferiores (24-26), considerados achelenses.
Existe una dicotomía litotécnica con lascas elaboradas en sílex y macroutillaje en cuarcita y caliza (bifaces irregulares,
nucleiformes y parciales). Los denticulados y raederas dominan el conjunto, registrándose un progresivo aumento de
las raederas con dominio de las simples hacia los niveles
más recientes y el descenso de denticulados y muescas. Por
último, los yacimientos de Pinilla del Valle, situados en el
Pleistoceno superior inicial (98-75 ka), presentan talla discoide y ausencia de macroutillaje, con un alto porcentaje de
núcleos, lascas sin retoque y denticulados.
La comparación de Castillo y Pinilla indica que la presencia del utillaje bifacial en el primero no acontece como en
Bolomor, aunque sí la dicotomía litotécnica. Una cierta homogeneización del utillaje sobre lasca pero con menor debitado tendrían características semejantes en los tres yacimientos.
Las variaciones tecnológicas, tipológicas y estilísticas
de muchos conjuntos industriales “achelenses” presentan valores considerados “evolucionados” junto a otros más “arcaicos” que hacen fluctuar el conjunto en el interior de una
secuencia estilística general. El estudio de este utillaje bifacial, que se presenta de forma muy desigual en los distintos
yacimientos y que ha servido de fósil guía en la creación del
Achelense, permite introducir un importante tema de debate:
¿es éste una verdadera unidad “cultural” o la presencia de
estos útiles depende de otros factores?
419
[page-n-433]
Los lugares que muestran características más propicias
de hábitat registran una baja proporción de este tipo de utillaje, de estas macroformas. Los contextos al aire libre, que
en ocasiones son excelentes para el estudio puntual de la funcionalidad del lugar, carecen de la carga diacrónica que permita observar cambios y procesos de transformación en los
repertorios líticos, así como en los patrones conductuales.
Resulta significativo el hecho de que no se haya localizado en
la Península Ibérica ningún yacimiento que presente una gradación técnica y tipológica, dentro de una misma secuencia
industrial, desde los conjuntos de cantos hacia los de bifaces,
y de éstos a los de lascas; o cuestiones como la disminución
y desaparición de conjuntos líticos con bifaces en momentos
no precisos o de cierta amplitud cronológica del Pleistoceno
medio final o Pleistoceno superior inicial. Por ello, el planteamiento de una “evolución” industrial, cuando no cultural, en base a las características “tecnotipológicas” del utillaje lítico en estos contextos no está exento de crítica.
Los aspectos que han motivado la consideración de un
“tránsito” entre complejos de bifaces “Achelense” y complejos de lascas predominantes “Musteriense” no se ajustan,
en la actualidad, al registro arqueológico conocido. La ausencia de industrias de bifaces en el Pleistoceno medio del
área mediterránea central y meridional puede ser debida a
múltiples causas, pero no deja de ser significativa esta ausencia cuando existen conjuntos con idénticas cronologías y
otros tipos de macroutillaje. La adaptación a determinadas
materias primas y sus soportes (cuarcita, cuarzo, sílex, etc.),
morfológica y tipométricamente variadas: cantos rodados,
plaquetas, nódulos, etc., pueden condicionar el aspecto final de los repertorios líticos. El estudio de diferentes áreas
de adaptabilidad “litotecnológicas”, relacionadas con estas
características, y su reflejo en la tipología podría ayudar a la
comprensión de la variabilidad tipológica y técnica del Paleolítico antiguo en la Península.
Subsistencia y hábitat
Los yacimientos documentados en terrazas no suelen
presentar fauna asociada, pero en los casos en los que ésta
aparece su estudio permite diferenciar dos tipos de lugares
relacionados con actividades de aprovisionamiento cárnico.
Por un lado, aquellas actividades cinegéticas limitadas o
puntuales y, por otro, otras más oportunistas.
Las actividades de los yacimientos al aire libre relacionadas con la fauna y centradas en pocos taxones se han interpretado, generalmente, como “butchering sites” y “kill sites” en comparación con los yacimientos africanos. Es el caso de Áridos I y Arriaga II, donde la ausencia de manipulaciones complejas de la fauna permiten asociarlos a actividades de despedazado o troceado y otras labores complementarias como las operaciones de talla y retoque. La industria
existente, poco elaborada, consiste en útiles cortantes con retoques elementales, así como cantos tallados y bifaces (Santonja 1989). Por otro lado, los yacimientos al aire libre con
muchos taxones y escasa incidencia humana, como el caso de
Ambrona, apuntan a acumulaciones de fauna por causas naturales y su aprovechamiento, no a lugares elegidos ex novo
para desarrollar actividades antrópicas de subsistencia.
420
En el caso de los yacimientos en cueva la dinámica es
muy diferente. Los “campamentos” como TD10/11, Horá,
Ángel y otros presentan un mayor número de taxones de herbívoros, más de una docena en el caso de Bolomor, con actividad centrada, generalmente, en uno o dos taxones y complementada con varios más. No obstante, también en Bolomor se han registrado ocupaciones esporádicas de corta duración donde es perfectamente evaluable el grado de impacto antrópico que suponen este tipo de actividades puntuales,
frente a otros yacimientos de “kill-site” al aire libre del interior peninsular donde no es posible aplicar una perspectiva
diacrónica, o aquellos otros lugares con fuerte transformación postdeposicional por causas naturales o intervención de
carnívoros.
La comparación de los niveles de Bolomor, donde el impacto de la ocupación es muy breve y las actividades intrasite no son complejas, con otros tipos de yacimientos peninsulares al aire libre es, por tanto, muy compleja. Se basaría,
fundamentalmente, en criterios como la proporción o características técnicas y tipológicas de los conjuntos industriales,
con el problema ya planteado acerca de la variabilidad existente entre lugares que adquieren una materia prima inmediata de uso breve. Aunque eso sí, pone de relevancia el problema que supone establecer una secuencia en base a criterios puramente estilísticos.
Las actividades de subsistencia y las características del
hábitat en cueva tampoco tienen por qué ser, necesariamente, similares en todos los casos. En Atapuerca, por ejemplo,
los distintos yacimientos presentan particularidades notablemente diferentes. Los niveles de Gran Dolina TD10/11 (ca
372-337 ka), con macrofauna (rinoceronte, caballo, ciervo y
bisonte), una presencia relevante de carnívoros (hiena, lince,
pantera, lobo y oso) y cadenas operativas líticas con elementos de explotación y no muy alta transformación, se han
considerado ocupaciones esporádicas de diversa funcionalidad y de breve duración, con cierta complejidad intrasite.
Los niveles de Galería (TG), posiblemente entre OIS 6-8, se
consideran ocupaciones aún más cortas, esporádicas y oportunistas donde la presencia de carnívoros y el hombre se alternan sin competencia. Los taxones más representados son
ciervo, caballo y bóvido. Se documenta el transporte de ciervos y caballos ya desmembrados para su consumo parcial y
algún animal entero de talla media. El conjunto industrial
empleado en el procesado de la fauna revela actividades muy
marginales intrasite, con un impacto carnívoro muy alto.
Frente a éstos, otras cavidades como Bolomor (niveles del
OIS 5e), Cueva del Ángel, Cueva Horá o Cueva de la Carihuela, tienen niveles con abundante fauna diversificada,
donde se desarrollan actividades complejas de hábitat y con
escasa incidencia de carnívoros.
IV.2. LAS INDUSTRIAS DEL PLEISTOCENO
MEDIO DE EUROPA MERIDIONAL
La contextualización de Cova del Bolomor en el conjunto de los yacimientos del Pleistoceno medio de la Europa
meridional plantea, al igual que en el caso de la Península, el
problema de la disparidad de información disponible. Pese a
[page-n-434]
ello, la aplicación de una serie de criterios de selección permite contrastar e interrelacionar Bolomor con datos de algunos yacimientos en diferentes áreas europeas y durante los
mismos periodos geológicos considerados y, al mismo tiempo, plantear pautas generales de comportamiento antrópico.
Estos criterios son:
- El marco geográfico o espacio territorial que es Europa meridional, el área más próxima a la Península Ibérica y donde se ubica la Cova del Bolomor.
- Deben ser representativos de una amplia secuencia
cronológica, con depósitos arqueológicos en posición
primaria relativos a diferentes fases paleoclimáticas
del Pleistoceno medio reciente y el Pleistoceno superior inicial, entre el OIS 11–OIS 5. En definitiva, deben presentar más de un evento crono-climático o
abarcar, al menos, dos estadios isotópicos oceánicos.
- Es necesario que se documente un mismo espacio físico
limitado en el que se sitúen los materiales arqueológicos
de los distintos niveles. Debe existir un “área de hábitat
claramente delimitada” que no halla sufrido fuertes
transformaciones o alteraciones, como son las cuevas,
abrigos, dolinas, farallones rocosos, entre otros.
- La existencia de industria lítica y de elementos óseos
en un contexto considerado de relación primaria también es fundamental.
La comparación entre yacimientos tiene un enfoque de
carácter general, dado que las excavaciones e investigaciones se han realizado bajo diferentes pautas de análisis y con
objetivos distintos. Por otro lado, es obvio que los datos manejados son de tipo bibliográfico y, por tanto, presentan ciertos sesgos interpretativos.
IV.2.1. YACIMIENTOS EN MEDIOS KÁRSTICOS
Los yacimientos seleccionados poseen largas secuencias litoestratigráficas, producto de importantes rellenos
sedimentológicos, que permiten analizar desde el punto de
vista diacrónico la evolución paleoclimática, bioestratigráfica y de presencia antrópica. El medio físico en el que se
desarrollan es kárstico (cuevas, abrigos, dolinas, diaclasas,
simas, farallones, resurgencias) y reciben la denominación
de Estratigrafías Pleistocenas Amplias (EPA). El estudio
comparativo de las mismas incluye la mayor parte de las
conocidas –suficientemente documentadas– de Europa sudoccidental. Debido a sus características, estos yacimientos precisan largos procesos de excavación e investigación,
por lo que no siempre se dispone de toda la información requerida. Los yacimientos considerados son los siguientes
(fig. IV.2): Grotta Paglicci (1), Grotta del Principe (2),
Grotte de l’Observatoire (3), Grotte du Lazaret (4), Baume
Bonne (5), Grotte de Rigabe (6), Grotte Mas des Caves (7),
Orgnac 3 (8), Grotte d’Aldène (9), Caune de l’Arago (10),
Grotte de la Terrasse (11), Grotte de Coupe Gorge (12),
Grotte Vaufrey (13), Grotte de Combe Grenal (14), Abri de
la Micoque (15), Grotte du Pech de l’Azé II (16), Abri
Suard (17), Grotte de Fontechevade (18), Cotte de Saint
Brelade (Jersey) (19).
La comparación arqueológica precisa acotar el marco en
el que se sitúen los elementos expuestos a tratamiento, para
que tengan coherencia. La búsqueda de relaciones o vínculos entre las características que presenta Bolomor y otros yacimientos del contexto europeo encuentra múltiples dificultades derivadas principalmente de la heterogeneidad existente entre su variada información. La gran mayoría de los elementos de análisis que pueden ser usados en el proceso comparativo han sido tratados desde ópticas y planteamientos
muchas veces no totalmente convergentes; por tanto, es difícil alcanzar valoraciones muy precisas. A pesar de ello, el
avance de la investigación implica la aceptación de los datos
actuales, su variabilidad y la complejidad de relación entre
los aspectos tratados.
El recurso que empleo es la aproximación valorativa a
una serie de variables que por sus características tienen limitado el rango de incertidumbre y presentan una clara prevalencia, según mi opinión, sobre otras. En este proceso comparativo se abordan entidades particulares con la intención
de buscar puntos de encuentro o generalidades comunes:
- La primera variable es temporo-espacial e incluye
aquellos yacimientos que poseen una cronología dentro del Pleistoceno medio reciente y Pleistoceno superior inicial, entre el OIS 11–OIS 5, situados en el sur
de Europa. Dentro de la misma se estudian los diferentes aspectos fisiográficos de los yacimientos.
- La segunda relaciona las características propias de las
secuencias estratigráficas, desde una óptica temporal y
secuencial con atención a los datos paleoambientales y
dataciones cronométricas.
- La tercera aborda todos los aspectos vinculados a la
materia prima. Las diferentes composiciones petrológicas, su funcionalidad y optimización para la talla, la
variedad del material respecto del utillaje, los tipos y
morfologías de los soportes productivos, la materia
prima dominante, etc.
- Por último se agrupan todos los elementos concernientes a los procesos de explotación y configuración lítica en relación a la subsistencia y hábitat: las cadenas
operativas con sus porcentajes respectivos, la homogeneidad o no de las mismas respecto de su perfil teórico. Los diferentes tipos de elementos de explotación,
configuración y transformación. Los elementos tipométricos de la industria lítica (micro y macroformatos), la cuantificación numérica respecto de la materia
prima. Aspectos tecnológicos, diferentes técnicas de
debitado (levallois o no), la laminaridad, la corticalidad, las superficies talonares, etc. Elementos tipológicos, su variabilidad interna y características con estandarización, predeterminación y particularidades (morfotipos específicos, útil dominante, etc.). La compleji-
421
[page-n-435]
Fig. IV.2. Principales yacimientos europeos citados de las vertientes atlántica y mediterránea.
dad de la transformación (retoque simple, completo y
regular vs retoque múltiple, parcial e irregular, etc.),
las dinámicas e interpretaciones evolutivas sobre las
ocupaciones humanas y las asignaciones o etiquetas
que intentan definirlas.
IV.2.2. CONSIDERACIONES
Las estratigrafías
Las denominadas Estratigrafías Pleistocenas Amplias
son más abundantes para las fases del Pleistoceno medio reciente que para momentos más antiguos, constituyendo una
fuente de información “continua” de unos 200.000 años, entre los estadios 8-5e (300-100 ka).
Las dinámicas sedimentarias registran diferentes fases
climáticas y presentan procesos de alteración con grados diversos. Las potencias litoestratigráficas varían de 4 a 15 m,
con una media cercana a los 7 m y una tasa deposicional cercana a los 30.000 años por metro de potencia. Las diferentes
fases climáticas, resumidas en siete etapas secuenciales oce-
422
ánicas (OIS 11-5e), presentan la alternancia de fases templadas/cálidas vs frías/húmedas, con sedimentos entre 4 a 15
m de potencia, siete de media. Las fases climáticas dentro de
las secuencias registran una diferente aportación. Mientras
los momentos “fríos” están bien representados, con sedimentos más o menos potentes y notorias ocupaciones humanas. Las fases cálidas y sus sedimentos, de menor potencia
general, en muchos casos son estériles (pavimentos estalagmíticos), o han sido desmantelados por procesos continentales (Grotte Rigabe, Grotta Paglicci, Grotte d’Aldène) o marinos (Cotte de St. Brelade, Grotta del Principe) (Baïssas
1972, Blanc 1955, Blackwell y Schwarcz 1988, Blackwell et
al. 1983, Delpech y Laville 1988, Falgueres et al. 1988,
1991, 1992, 1993, Grün et al. 1991, Huxtable y Aitxen 1988,
Lavilla 1978, Lumley et al. 1984, Schroerer et al. 1977, Simone 1970, 1982).
La secuencia de Bolomor se sitúa entre las de más larga
duración (OIS 9-5e) y potencia estratigráfica (10 m) y también entre las de mayor superficie, 500 m2 frente a 200 m2
de media.
[page-n-436]
Los datos temporales que aportan las dataciones radiométricas del Pleistoceno medio deben ser relativizados en algunos casos y es conveniente que sean un elemento más de
análisis, que no la determinación que encuadre y sitúe temporalmente las distintas estratigrafías. No es lo mismo poseer
amplias series datacionales con diferentes métodos, todos
ellos coincidentes, que la datación de un nivel con un solo método. Muchas dataciones son contradictorias en sí mismas y
en relación al proceso litoestratigráfico de las secuencias.
Existen yacimientos con fases de sedimentación o de
erosión que añaden una importante complejidad al estudio,
como remociones secuenciales y lapsos sedimentarios relevantes –Grotta del Principe en toda la secuencia, Cotte St.
Brelade por erosión marina en el nivel B, Arago con “lapso
sedimentario” entre los ensembles II y III–; efectos de una intensa crioturbación, frecuentes en los yacimientos del área
atlántica –Gr. Vaufrey, La Micoque, Pech de l’Azé II, Cotte
de St. Brelade con permafrost–; o procesos erosivos con características fisiográficas “adversas” –depósitos en ladera de
Combe Grenal o aportes en “embudo” en la dolina de Orgnac
3–. Un factor que frecuentemente se considera es la reactivación kárstica como proceso hídrico y erosivo, si bien no se ha
observado de forma significativa, muy posiblemente porque
perdieron el nivel piezométrico con anterioridad a las ocupaciones humanas. En otros casos, las pulsaciones del nivel del
mar han desmantelado parte de los depósitos arqueológicos
(Grotta del Principe, Grotte du Lazaret).
A lo largo de la secuencia cronológica, los yacimientos
se transforman de forma importante perdiendo sus originales características de hábitat. Es frecuente ver cómo se produce el hundimiento de abrigos al pie de un farallón para
convertirse en un yacimiento al “aire libre” con condiciones
de ladera (Combe-Grenal, La Micoque, etc.), o como se
transforman en una depresión o dolina como consecuencia
del colapso cenital de sus viseras (Orgnac 3). Tras los hundimientos kársticos, los procesos sedimentarios interiores se
aceleran con mayor entrada de materiales alóctonos, por lo
que las cronologías por metro de sedimentación se reducen
considerablemente respecto a la anterior fase más “cavernaria”. Un caso singular es Cotte de St. Brelade, que en fases
templadas con el nivel del mar alto se convirtió en el extremo de una pequeña península, condicionando las estrategias
del aprovisionamiento lítico y faunístico. Los yacimientos
con fuertes transformaciones son los que presentan mayores
problemas de conservación.
No obstante, todos los yacimientos se ven, en mayor o
menor medida, afectados en las zonas de hábitat, es decir, en
la entrada de la cavidad. En todos ellos están presentes los
“colapsos”, los procesos erosivos y de desmantelamiento de
una parte de la visera. Parece existir un importante periodo
de hundimiento de las bóvedas a principios del Pleistoceno
medio reciente que se constata en diversos yacimientos como Grotte Mas des Caves, La Micoque, Bolomor, entre
otros. Es posible que este hecho tenga relación sincrónica
con el desarrollo “degenerativo” que sufren las cavidades
con cronologías y procesos similares, menguando notablemente las dimensiones del espacio –más de 20 m en Caune
de l’Arago o Bolomor–.
Otro aspecto que afecta de forma negativa a la investigación es la información obtenida o destruida en antiguas
actuaciones arqueológicas o clandestinas, muchas de ellas
iniciadas en el siglo XIX, que han afectado a los depósitos
arqueológicos. Esta circunstancia está en gran parte motivada por el conocimiento temprano de los yacimientos y su accesibilidad, siendo el caso más destacable el de La Micoque.
La destrucción por actividades industriales o por obras públicas también ha afectado a yacimientos como Grotte Terrasse, Grotte Lazaret, Grotte d’Aldène, Grotte Mas des Caves y Cova del Bolomor.
Los aspectos fisiográficos
La gran mayoría de los yacimientos analizados se encuentran en el seno del roquedo calcáreo, principalmente
cretácico y jurásico, independientemente del área geográfica. Se sitúan tanto en la vertiente mediterránea como atlántica y sus entornos paisajísticos son variados, bien vinculados a un área litoral –Grotta del Principe, Grotte de l’Observatoire, Grotte du Lazaret, Cotte St. Brelade y Bolomor–, a
un área prelitoral cercana a la costa –Grotta Paglicci, Grotte
Mas des Caves y Caune de l’Arago–, en valles interiores de
cuencas medias –Baume Bonne, Grotte Rigabe, Orgnac 3,
Grotte Aldène, Grotte Vaufrey, Grotte Combe Grenal, La
Micoque, Pech de l’Azé II, Abri Suard y Grotte Fontechevade– y, por último, en valles interiores de cuencas altas –Grotte de la Terrasse y Grotte Coupe Gorge.
Los yacimientos se ubican, generalmente, por debajo de
los 500 m de altitud, con una cota media cercana a los 200 m,
lo que parece indicar que durante el Pleistoceno medio son
estas áreas las que registran una mayor ocupación, o como
mínimo, una relevante frecuentación humana. Las áreas kársticas serranas o alpinas muestran menos depósitos fósiles, no
sólo por la reactivación hídrica y su destrucción erosiva, sino
probablemente también por peores condiciones para el hábitat y una menor frecuentación del hombre en dichas zonas.
Las áreas más llanas en cuencas fluviales bajas se hallan cubiertas por depósitos holocenos afectando a sus potenciales
yacimientos al aire libre, circunstancias que en conjunto se
conjugan para limitar la presencia de los yacimientos estudiados (EPA) a determinados espacios fisiográficos.
La altura de los yacimientos respecto al valle inmediato
es con frecuencia de unos 40 m de media, lo que permite una
buena visibilidad del entorno. Si esta circunstancia fisiográfica se debe a una elección antrópica específica, encuentra la
dificultad demostrativa al no ser frecuente la existencia en la
misma área de otras cavidades con cotas más bajas y cuyo
hábitat fuera factible en los momentos señalados. La orientación de la boca de la cavidad varía tanto como las directrices orográficas en las que se insertan y no se constata una
orientación elegida al mediodía. Los espacios “intrasite”,
con el condicionante general de mostrar actualmente sólo
una parte de los mismos, presentan unas superficies reducidas, generalmente inferiores a 200-300 m2 y constreñidas
por los propios límites de la cavidad. La gran mayoría de las
ocupaciones humanas se localiza en las entradas de las cuevas y áreas interiores próximas, en las que penetra la luz.
423
[page-n-437]
La materia prima y su aprovisionamiento
El análisis de las materias primas y el aprovisionamiento lítico se enfoca desde una perspectiva diacrónica, analizando las modificaciones que ha sufrido el medio ambiente
y los respectivos puntos de captación de materias primas. El
objetivo es buscar elementos temporales que caractericen los
patrones de aprovisionamiento y, al mismo tiempo, analizar
factores de dificultad o facilidad que puedan influir en la
gestión de los recursos líticos. En este sentido, la “dicotomía
litotécnica” documentada en algunos yacimientos hace referencia a distintos tipos de soportes con características tecnofuncionales y morfológicas particulares que coexisten en un
determinado espacio. Es decir, a una elección y utilización
predeterminada de materias líticas que por sus diferencias
intrínsecas pueden ser gestionadas de formas diferentes.
Los yacimientos litorales con aprovisionamiento de sílex marino –como Bolomor– presentan características particulares en las estrategias de gestión lítica. El más característico es Cotte de St. Brelade, situado en el cantil meridional
de la pequeña isla de Jersey, en el canal de la Mancha, muy
cerca de la costa francesa y con batimetría inferior a 20 m.
La Bretaña, entorno geológico continental al que pertenece,
no presenta depósitos de sílex y éste proviene de depósitos
marinos sumergidos (Hallegouet et al. 1978). El territorio
circundante varió sucesivamente durante el Pleistoceno medio y las ocupaciones principales tuvieron lugar en momentos transgresionales marinos, cuando los niveles del mar
eran altos. Las playas situadas a escasos metros del yacimiento proporcionaron pequeños y abundantes cantos de sílex. La regresión marina del Saalian y Weichselian hizo desaparecer estas fuentes de materia prima y modificó el tipo
de aprovisionamiento, las técnicas de talla y la intensidad en
la transformación lítica. Así pues, las variaciones de adaptación al medio son muy relevantes, constituyendo una referencia para otros lugares con evidencias más vagas.
Las condiciones periglaciares en Cotte de St. Brelade,
con la desaparición de las fuentes de sílex inmediatas, motivaron el reemplazo de éste por otras materias como el cuarzo,
dolorita, cuarcita y arenisca. Los niveles basales (H-E), con
abundante sílex, presentan núcleos poco explotados y una gestión más eficaz, con mayor número de lascas por núcleo, tipometría pequeña y existencia de núcleos de tamaños reducidos. En los niveles superiores (D, A y 5) se produce la irrupción de altos porcentajes de cuarzo sobre el que se elaboran
sobre todo denticulados, muescas y alguna raedera, con ausencia de técnica levallois. El sílex, más escaso, se emplea en
la fabricación de herramientas más complejas y es reavivado
de forma frecuente. Consecuentemente, junto a una diversificación de las materias primas, se produce una especialización
en la talla denominada LSF (long sharpening flake), modelo
de reavivado del filo a modo de golpe de buril longitudinal
desde el talón. Mientras hubo sílex, ésta fue la materia dominante, pero frente a la posterior lejanía de las fuentes de aprovisionamiento, se registra la introducción de útiles ya configurados que son transformados en el interior del yacimiento
(Callow 1986, 1987, Callow y Conford 1987). La escasez general de materia prima de óptima calidad habría forzado la
reutilización, como en determinados niveles de Bolomor.
424
En otros casos, como en la Grotte du Lazaret, situada en
un antiguo cantil marino de Niza, se observa una variación
en la utilización mayoritaria del sílex entre los útiles sobre
lasca (53%) y la caliza para los de canto (80%). El sílex proviene de pequeños cantos fluviales de los inmediatos aluviones del Paillon (Polvèche 1969, Mafart 1988) y de conglomerados eocenos del Col de Nice a 15 km de distancia
(Lumley et al. 2004). Aunque son utilizados diferentes soportes y materias primas (sílex, caliza, cuarcita, arenisca y
serpentina), cuando un determinado nivel presenta una materia principal de adquisición inmediata, como son las calizas mícríticas (80%) en forma de cantos planos de las vecinas playas, el resto se convierte en poco abundante. En el ensemble III (OIS 6), estos cantos suponen casi el 90% de la
materia prima (Darlas 1994). Todo el macroutillaje: bifaces,
choppers y choppings, es de caliza. Existe una selección de
los útiles elaborados con sílex, mayoritariamente puntas
(95%), raederas dobles y convergentes (75%), raspadores
(75%) y raederas simples (64%); y, en menos proporción,
denticulados, muescas y becs, con menos del 30%. La presencia del debitado levallois parece también vinculado al sílex, siendo frecuentes las piezas con talones multifacetados,
las puntas musterienses levallois y las raederas dobles, caracterizadas por ser largas, muchas con bulbo suprimido y
por presentar mayor índice laminar y de estilización. El estudio de la Unidad Arqueológica 25 (Lumley et al. 2004), fechada en 160 ka, presenta unos valores similares, siendo la
caliza predominante (73,3%), seguida del sílex (12,5%) y la
cuarcita (5,2%). El macroutillaje sólo se elabora en caliza
(86%), arenisca (7%) y cuarcita (7%), frente a los útiles sobre lasca que se fabrican con sílex (53%), caliza (38%) y
cuarcita (8%).
En definitiva, los análisis estadísticos factoriales realizados en Lazaret a partir de elementos del debitado, tipometría, y materias primas muestran que las modalidades de talla se relacionan con tres categorías de rocas. El método tecnológico varía según las mismas sean calizas, sílex y otras,
lo que confirma la gran dependencia del debitado respecto
de la materia prima y de sus diferentes estrategias de utilización. La ausencia de un determinado tipo de materia motiva
la diversificación y mejor aprovechamiento de otras rocas
(Dive 1986).
La Grotte de l’Observatoire, situada en un promontorio
rocoso litoral de Mónaco, presenta en los niveles basales (JK), atribuidos al OIS 6, una industria mayoritaria de caliza
gris micrítica formada por cantos marinos y grandes lascas
sin apenas transformación, que se ha relacionado con la denominada facies clactoniense (Barral 1976). La arenisca y la
cuarcita de origen marino también se emplean, en especial
para percutores y macroutillaje, que se elaboran en estas materias de forma diferencial. Las industrias de las capas del
OIS 5e (H-I) muestran el escaso uso del sílex y un predominio de la caliza y la cuarcita, al igual que en las capas würmienses más recientes. Todo indica una ausencia de sílex en
los depósitos marinos pleistocenos (Barral 1976) y una estrategia de aprovisionamiento similar a la de Lazaret.
La variabilidad en el empleo de las materias primas en algunos yacimientos no está estrechamente asociada a su dispo-
[page-n-438]
nibilidad, ya que los recursos líticos son abundantes y variados en las inmediaciones. Es el caso del yacimiento de Orgnac 3, situado en una meseta de la cuenca media del Ródano
(Ardèche), que dispone en el entorno inmediato de una abundante y variada litoteca de origen local: sílex, cuarzo, caliza,
granito y basalto. El sílex es predominante en forma de plaquetas y riñones (95%), aunque de no muy buena calidad, y
proviene principalmente de los valles del Cèze, a menos de 5
km de distancia. Otras pocas rocas (2%) proceden del valle
del Ródano, a 10-15 km de distancia (cantos de cuarcita y basalto) (Moncel y Combier 1990, 1990a). El macroutillaje se
realiza mayoritariamente en caliza, esquisto, arenisca y rocas
volcánicas (97% en cantos tallados y un 85% en bifaces) y sólo un 15% de los bifaces son elaborados en sílex. Aunque la
materia prima no es valorada como criterio exclusivo de selección, sus características morfológicas o su aptitud adecuada, la convierten en aconsejable para la elaboración de determinado utillaje (Moncel 1999). Orgnac es una yacimiento sin
limitaciones de materias primas, en variedad o tamaño, y el
empleo de uno u otro material se vincula a la elección de la
morfología más adecuada. La introducción de materias en
bruto para ser talladas en el yacimiento sugiere que éste se encuentra en el punto central de aprovisionamiento (Moncel y
Combier 1992). La circulación y explotación de los materiales indicarían, junto a la escasez de restos de fauna, una ocupación corta, probablemente condicionada por una abundante
y fácil accesibilidad al sílex. Las actividades de talla parecen
más dirigidas a la producción que al consumo de productos líticos, especialmente en los niveles superiores (Moncel 1989).
La Baume Bonne es una cavidad situada en el cañón de
Verdon en los Basses-Alpes y el material lítico empleado es
fundamentalmente de procedencia local: pequeños riñones
de sílex, jaspe, cuarzo lechoso, cuarcita y caliza silícea o
chaille de buena calidad. Los niveles basales, considerados
del Riss inicial y tayacienses, presentan una mayor proporción de sílex, mientras que la caliza es más utilizada en los
niveles más recientes, considerados achelenses, para la elaboración de bifaces y grandes lascas. El sílex se emplea para la fabricación de útiles sobre lasca, en especial los soportes levallois de los niveles superiores (Bouajaja 1992). Aquí
la diversidad de materias primas parece obedecer a características funcionales de las diferentes ocupaciones.
La Grotte d’Aldène, yacimiento ubicado en un farallón
fluvial del Cesse, presenta en los niveles basales (H-K), considerados del OIS 7, una industria dominada por la caliza silícea de pequeñas proporciones y piezas en cuarzo de mala
calidad con talón cortical mayoritario. El repertorio lítico
consiste en núcleos irregulares, raederas sobreelevadas, denticulados por muescas adyacentes, grandes muescas sobre
lascas de decalotado en cuarzo y lascas de caliza con señales de utilización en los filos. Los útiles sobre canto y los bifaces se elaboran también en caliza y cuarzo. Los niveles superiores (G-B), en especial a partir del C, muestran un predominio del sílex acompañado de la cuarcita, circunstancia
que parece repetirse con frecuencia en el Midi mediterráneo
francés, aunque con menor preferencia de esta última roca.
La irrupción de la técnica levallois modifica el repertorio
tecno-tipológico, con abundantes lascas y útiles levallois en
sílex y cuarcita a partir de la capa D y la aparición de los primeros útiles en cuarzo y cuarcita procedentes de plaquetas
cuadrangulares de los aluviones del río Cesse. Los choppers
y bifaces micoquienses también utilizan estas mismas materias primas (Barral y Simone 1972, Lumley 1971, 1976).
Las características funcionales de los distintos niveles parecen ser la causa de la variabilidad, a veces acompañada por
la aparición de la técnica levallois.
Los yacimientos franceses del área pirenaica, en ambas
vertientes, así como los catalanes del Montgrí, presentan un
fuerte predominio del cuarzo y una escasez de sílex: cantos
de cuarzo, cuarcita pirenaica gris-verde, lydienne, basalto y
sílex (Flebot-Augustins 1994, 1997). La explotación de estas materias se puede analizar en términos de economía de
materias primas: bifaces y hendedores son realizados sobre
cuarcita pirenaica (70%), mientras que los choppers se tallan
en cuarcita del Tarn (61%), menos fácil de trabajar (Lebel
1981). El aprovisionamiento se realiza dentro de un radio de
5 km de distancia (Tavoso 1976, 1978).
El análisis petrológico en Caune de l’Arago ha permitido diferenciar numerosos tipos de rocas: sílex, jaspe, chaille,
chert, areniscas, cuarzos, cuarcitas, rocas volcánicas, entre
otros (Wilson 1988, Pant 1989). El conjunto de materias primas es bastante homogéneo a lo largo de la secuencia, con
una importante procedencia local o cercana (80 %) que lleva a pensar en una estrategia de abastecimiento “constante”.
Estas rocas provienen principalmente de los aluviones del
Verdouble situados a menos de 3 km (Lebel 1984, 1992). No
obstante, algunas rocas silíceas provienen de fuentes situadas entre 7 y 35 km de distancia. El cuarzo cristalino es la
roca de mayor utilización, con porcentajes cercanos al 50%
en todos los niveles. El sílex, con una tendencia errática, no
suele alcanzar el 25% y la cuarcita pierde peso a favor del
cuarzo en los niveles superiores. Sin embargo, los aspectos
de la producción lítica están mucho más vinculados al tipo
de materia prima. Existe un tratamiento selectivo de raederas especialmente convergentes realizadas en sílex (procedencia lejana), muescas que utilizan la cuarcita y raspadores
que son elaborados en cuarzo; al igual que el macroutillaje,
y en especial los bifaces, que se realizan en marga esquistosa de procedencia local. Por ello, la “estabilidad técnica” se
ha relacionado con la disponibilidad de la materia y su explotación a lo largo de tiempo (Byrne 2004).
La Grotte de Coupe Gorge se sitúa en la cuenca alta
prepirenaica del Garona, en la vertiente atlántica francesa.
Las fuentes de sílex abundan en las proximidades del
yacimiento y la variedad de materias primas empleadas en los
distintos niveles muestra una cierta homogeneidad. Los
niveles basales (3b), considerados del Riss, presentan cuarcita (45%), sílex (42%) y cuarzo (1%), aunque en el OIS 6 (nivel 3z) el sílex (31%) desciende en porcentaje y se produce
una mayor utilización de la cuarcita (56%) (Gaillard 1983).
La escasa transformación lítica en este último nivel –sólo el
15% de las lascas son retocadas–, con el empleo mayoritario
del sílex en los productos retocados, frente al 30% de útiles
de cuarcita, serían en las causas de esta variabilidad, junto a
la presencia exclusiva de macroutillaje en el nivel 3z con
grandes lascas corticales, poliedros y cantos en cuarcita. Los
425
[page-n-439]
bifaces en roca local lydienne, variedad de cuarzo negro, tienen un soporte pequeño y espeso que condiciona su forma
(losángica), frente a la otra mitad, realizados en cuarcita, más
elaborados y de mayor tamaño. Los núcleos también poseen
estas características litológicas y en los niveles basales (3b) el
75% de los núcleos es de pequeñas dimensiones (sílex), frente al 25% de grandes dimensiones en 3z (cuarcita). En el nivel 3b los núcleos están más agotados que en 3z debido a una
mayor explotación, con elevado número de lascas y más pequeñas de sílex. La industria se considera muy ligada a las
materias primas (Gaillard 1982).
En la vecina Grotte de la Terrasse, las materias primas
presentan una homogeneidad común a las secuencias de las
cuevas de Montmaurin. Los niveles basales (C2), atribuidos
al OIS 7, poseen cuarcita (68%) y sílex (20%). A la primera
materia se asocian los choppers y choppings, con un número reducido de útiles retocados sobre lasca. Por el contrario,
sólo un 15% de las raederas se elaboran en cuarcita. Los niveles superiores (C1), atribuidos al OIS 6, muestran un aumento de la cuarcita (85%) y una reducción del sílex (10%).
Las lascas y los útiles transformados a partir de estas rocas
son más grandes que en C1 y los bulbos de percusión más
acusados, lo que implica técnicas de talla más enérgicas.
También es mayor el número de choppers en este nivel.
La Grotte Vaufrey, situada en la base de un farallón del
río Cóu (Dordoña), presenta materias primas que provienen
principalmente del territorio inmediato, de un radio de 5 km
de distancia (70-80%). Las rocas obtenidas a más de 20 km
apenas suponen el 5%. El estudio de los niveles con mayor
número de materiales, sinónimo de ocupaciones más largas
o ocupaciones más repetitivas, señala un territorio frecuentado más extenso, aunque es considerado en la misma dirección geográfica del valle que las otras. Las zonas de aprovisionamiento del sílex y cuarzo (4%) se sitúan, en la mayoría
de los niveles, alrededor del yacimiento, dentro de un radio
de 5 km. Las materias de procedencia más lejana certifican
que el valle del Dordoña ha sido el eje más recorrido por los
grupos de Gr. Vaufrey, aunque en menor medida que las inmediaciones del yacimiento. Las capas basales IX-XII, donde no se documenta la técnica levallois, presentan una fuerte incidencia de la cuarcita, que se emplea sobre todo para
elaborar macroutillaje (choppers, chopping, bifaces). Las capas inmediatas VIII-VII tienen una notable variedad de rocas, con un cambio significativo en la predominancia del sílex, la desaparición del macroutillaje y la presencia abrumadora de la técnica levallois. A partir de estos niveles es notoria la presencia de materias primas de procedencia no local,
circunstancia que continua en los niveles más recientes I-VI.
En las capas I-III se produce el abandono de una economía
diversificada de las fuentes de aprovisionamiento y de la talla levallois, en provecho de técnicas de lascado menos estandarizadas sobre materias primas locales (Rigaud 1988,
Geneste y Rigaud 1989).
En el Abri Suard, en la cuenca media del Loira (La Charente), la materia prima predominante es el sílex, de no muy
buena calidad y obtenido mediante pequeños riñones del entorno cercano. Las cuarcitas y rocas volcánicas, recogidas
como cantos fluviales, completan el repertorio de materias.
426
Los niveles excavados del OIS 7-6 (capas 48-53) presentan
materias primas cuya proporcionalidad guarda relación con
la mayor presencia de macroutillaje en los niveles superiores
y una menor incidencia de técnica levallois, frente a la más
alta utilización y frecuencia del sílex en los niveles basales
(Debenath 1976).
La tecnología y la tipología
Las características industriales de las últimas etapas del
Pleistoceno medio antiguo sólo son suficientemente conocidos a través de los niveles basales (ensembles I-III, OIS 1412) de la Caune de l’Arago. En el yacimiento se documentan fases de explotación lítica de gran sencillez tecnológica
con baja producción de lascas, frecuencia de técnica bipolar,
abundancia de restos de talla y una tímida presencia de técnica discoide. Durante el Pleistoceno medio reciente se generalizan los núcleos organizados, de reducidas dimensiones, y son abundantes los tipos discoides y globulosos realizados en cuarzo, de menos de 3 cm. La talla, principalmente discoide, se intensifica con disminución en el tamaño
de las lascas, que son más regulares y pierden corticalidad.
Posiblemente sea ésta una de las primeras producciones de
tipo “microlítico”. Desde el punto de vista tipológico, estos
niveles presentan un dominio de las raederas, sobre todo laterales y una fuerte presencia de convergentes y alternas.
También se documenta una elevada proporción de útiles
compuestos (raedera con muesca), escasos denticulados y
cantos, así como escasos bifaces en algún nivel. Esta tipología muestra una mayor diversificación, con aumento de
muescas, una disminución de raederas, una alta proporción
de lascas no retocadas y un descenso de los útiles compuestos. Los útiles sobre canto fluctúan desde la ausencia a una
alta presencia, siempre con mayor proporción de choppers y
escasos bifaces. La producción lítica está unida a la materia
prima, con tratamiento selectivo de raederas, especialmente
convergentes, de sílex, muescas sobre cuarcita y raspadores
en cuarzo. El tipo de retoque a lo largo de la secuencia es variado, aunque frecuentemente sobreelevado, que disminuye,
así como el retoque inverso, en los niveles recientes y se
transforma en más regular con aparición del retoque escaleriforme. Muchas de estas características varían según los niveles, reflejando diferencias sutiles más que cambios bruscos en la industria lítica (Barsky 2001, Byrner 2004, García
2002, Young-Chul 1980, Lumley y Barsky 2004).
La Grotta del Principe presenta en el nivel basal (Br2,
OIS 7) una corta serie de lascas de sílex con núcleos y sin
macroutillaje. La brecha superior (Br1, OIS 6) ofrece una industria obtenida de calizas locales con choppers, choppings,
bifaces espesos (cordiformes, discoidales, subtriangulares) y
raederas gruesas. No existe técnica levallois y se da una escasa transformación. La fuerte presencia de macroutillaje
sobre canto difiere de las características tipológicas de los
niveles de Bolomor (Barral y Simone 1965, 1967, 1968,
1970, 1971, 1974, Iaworsky 1961, 1962).
La Grotte de l’Observatoire presenta en los niveles basales (K-J, OIS 6) un elevado número de percutores de arenisca y lascas no retocadas de gran talla, de amplia superficie
cortical con talones diedros, ángulos marcados y bulbos vo-
[page-n-440]
luminosos, con ausencia de técnica levallois. Estas lascas de
decalotado en caliza y sin apenas transformación son consideradas, por su tipometría, macroútiles y se han relacionado
con la facies Clactoniense (Barral 1976). Los numerosos
cantos de caliza, arenisca o cuarcita con marcas de piqueteado y peso entre 340-820 gramos completan el macroutillaje.
Los útiles sobre lasca, de menor formato, son escasos en
cambio, sólo algunas raederas, muescas, denticulados y lascas de retoque marginal irregular. El nivel K presenta, relativamente, abundantes bifaces (5,3%) de tipo lanceolado alargado o micoquiense, con talón cortical reservado constante y
cuidados retoques, algunos con filo transversal. La industria
se caracteriza también por una fuerte proporción de choppers
y choppings (13%-26%). Las capas H-I (OIS 5e) ofrecen una
industria pobre con lascas atípicas, raederas y denticulados.
El debitado levallois es frecuente y generalizado, con puntas
sin apenas transformación (Lumley 1969, 1976).
Los niveles inferiores poseen características similares a
las de los niveles VI-XII de Bolomor, en especial el nivel J,
con grandes lascas, escasa transformación y ausencia de bifaces. El resto parece guardar más diferencias que afinidades.
La Grotte du Lazaret contiene varios lugares de excavación correspondientes a fases avanzadas del Pleistoceno medio reciente: Grotte Lympia o Locus VIII, Puits, Cabane y
Unité 25. El conjunto de la “Cabane” presenta una bajísima
proporción de elementos de explotación (núcleos y percutores) y abundantes cantos (manuports). La transformación alcanza sólo un 15% de las piezas, con un alto porcentaje de
corticalidad y de grandes lascas no transformadas (55%). La
industria no registra bifaces pero sí choppers, choppings y
percutores (Lumley 1969a). La Unidad Arqueoestratigráfica
25 (OIS 6) también presenta pocos núcleos y un grado de
transformación muy bajo, sólo el 5%. El conjunto presenta
bifaces (1,5%) sin otro macroutillaje (Lumley 2004). En la
Grotte du Lazaret, son considerados todos sus niveles como
achelenses, y presenta algunos de éstos con ausencia de bifaces. En el Locus VIII, los niveles IV-IX tienen grandes lascas con choppers y choppings pero sin bifaces, aunque sí
aparecen en los niveles más fríos (nivel V), al igual que los
niveles 3-5 de los Puits (Boudad 1991, Han 1985, Octobon
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1965).
La Baume Bonne presenta, en las capas antiguas (ensembles B y C, ca OIS 8), muescas clactonienses adyacentes, denticulados y becs por muescas, con ausencia de bifaces. No existe técnica levallois y se da una escasa transformación. El ensemble D (ca OIS 6) se caracteriza por un aumento de raederas, especialmente convexas y transversales,
y presencia bifacial más frecuente (1,16). Los bifaces son
variados: lanceolados, amigdaloides, naviformes, atípicos,
parciales, entre otros, sin presencia de formas “evolucionadas” triangulares o musterienses. En estos niveles también
existen piezas foliáceas bifaciales. Los choppers son escasos
(0,5%) y entre el macroutillaje es frecuente documentar el
talón cortical. También existe un porcentaje significativo de
útiles “microlíticos” mal caracterizados (Bottet 1951, 1955,
1955a, 1956, 1957, 1958, Bouajaja 1992, Hong 1993).
Bolomor ofrece similitudes como son la presencia del
macrolitismo, los útiles sobreelevados, la ausencia levallois
y la fuerte presencia de raederas; y en cambio difiere en la
existencia de macroutillaje bifacial.
La Grotte d’Aldène presenta en los niveles inferiores (HK, OIS 9) núcleos irregulares, numerosas lascas calcáreas con
talones lisos y amplios y piezas corticales en cuarzo, entre las
que destacan grandes muescas abruptas de decalotado. La tipología comprende abundantes raederas sobreelevadas y con
retoque inverso junto a denticulados producidos por muescas
adyacentes. Los útiles sobre canto de amplio formato son
choppers (70%), choppings (10%) y dos bifaces. Los niveles
superiores (A-G, OIS 7-6) registran debitado levallois en sílex
y cuarcita, con núcleos facetados y escasa laminaridad. Dominan las raederas laterales seguidas de los denticulados con
muescas adyacentes, útiles del Grupo III, choppers y abundantes bifaces micoquienses lanceolados, atribuidos sólo a la
capa G (Barral y Simone 1976, Simone et al. 2002).
En Orgnac 3 (OIS 9-8), sin presencia levallois en los niveles inferiores, posteriormente el debitado levallois se convierte en el modo de producción esencial vinculado a un
continuo aumento de las raederas y una tendencia a la estandarización cada vez más marcada. La productividad y producción en serie se refuerza con el predominio del utillaje
sobre lasca y la rareza de los cantos tallados. Los distintos
niveles de Orgnac ofrecen cantos tallados y una diferente
presencia de bifaces, pero siempre en porcentajes muy bajos
(0,01-1,7%) (Moncel 1995, 1996, 1996a, 1999, Moncel y
Combier 1990, 1990a, 1992, 1992a).
La vertiente mediterránea presenta en la Grotta Paglicci
un nivel basal (nivel 4, ca OIS 7) con fuerte carácter tayaciense y lascas que dan paso a un nivel (nivel 3, ca OIS 6)
más crioclástico y con bifaces (2,7%) (Galiberti y Palma di
Cesnola 1980, Mezzena y Palma di Cesnola 1971). En Grotte de Rigabe los niveles I-J (ca OIS 6) presentan grandes lascas de caliza. En Grotte du Mas des Caves hay macroutilllaje con choppers, choppings y alguna pieza bifazoide.
Entre los yacimientos atlánticos Grotte de Coupe Gorge
presenta, en los niveles inferiores (3b, ca OIS 7), numerosos
y variados núcleos de sílex de pequeñas dimensiones (inferiores a 5 cm): centrípetos discoides, algún levallois, poliédricos o globulosos. Generalmente están agotados, habiendo
generado numerosas lascas. Otros núcleos de mayor tamaño
se vinculan a la dicotomía litotécnica y son de otras rocas.
Estos niveles presentan abundantes raederas rectas con retoque parcial y marginal, sin bifaces. El nivel superior (3z, ca
OIS 6) presenta un aumento de los núcleos de grandes dimensiones en detrimento de los pequeños, con menor explotación y transformación. El proceso muestra de muro a techo
cómo aumentan las lascas de cuarcita con superficie cortical
que se hacen más grandes, cómo cambia el debitado y cómo
aparece un retoque más irregular en el nivel superior. Este nivel (3z) presenta denticulados laterales sobreelevados y
muescas clactonienses dominantes, con escasas raederas. Los
útiles sobre canto son más abundantes en 3z (168 frente a 49
en 3b), junto a los bifaces (55), exclusivos del nivel superior
o los hendedores (11), con un fuerte predominio del filo
transversal (83%) y morfología variable en función de si la
materia empleada es lydienne o cuarcita. Los choppers y
choppings tienen una proporción idéntica, aunque en 3z éstos
427
[page-n-441]
últimos son más abundantes y también se documentan poliedros. En general, bifaces y choppers tienen unas dimensiones
entre 8 y 10 cm, muestran formas regulares, apuntadas o
amigdaloides, cordiformes, y muchos tienen córtex basal. La
Grotte de Coupe Gorge presenta en el nivel basal (3b) un conjunto de choppers y choppings que da paso a otro nivel más
frío con bifaces (10%) (Gaillard 1981, 1982, 1983).
La Grotte de la Terrasse presenta en el nivel basal (C2,
ca OIS 7) una baja transformación del utillaje lítico (5%)
frente a un 90% de productos configurados. Posee denticulados estables, con tendencia a la disminución de las raederas. El nivel superior (C1, ca OIS 6), sin técnica levallois,
comporta lascas de talla más grandes, y más elaboradas, con
bulbos de percusión muy acusados. Los útiles sobre lasca
también son más grandes y hay más choppers, con mayor
número de choppings. Los bifaces, una veintena, son de
buen tamaño y con presencia de hendedores sobre lasca. Las
raederas disminuyen, en especial las rectas, y los denticulados permanecen estables en los dos niveles, en torno al 40%.
Se define como un Achelense pobre en bifaces, rico en denticulados y muescas, con cantos tallados y sin técnica levallois (Serra 1980, 2002).
En la misma Grotte de la Terrasse, el nivel basal C2, ofrece a sí mismo choppers, choppings y piezas “bifazoides”, y el
C1 superior, más frío, hendedores, cantos y grandes lascas.
Los niveles también basales (X-XI) crioclásticos presentan
choppers, choppings y algún bifaz, dando paso a niveles (VIIVIII) igualmente fríos con pocos cantos tallados y sin bifaces.
Respecto a los yacimientos de Montmaurin (Gr. de la
Coupe Gorge y Gr. de la Terrasse), ambos revelan cortas
ocupaciones correlacionables con los niveles VI-XII de Bolomor, con la diferencia de que en Bolomor los choppers y
las grandes lascas no se han elaborado en el interior del yacimiento. Ninguno de los niveles de Bolomor tiene semejanzas con las características y dinámicas de las fases de los yacimientos de Montmaurin.
La Grotte Vaufrey, en los niveles inferiores (XII-IX, ca
OIS 9), presenta macroutillaje diverso con bifaces y sin técnica levallois, mientras que en los más recientes (VIII y VII,
ca OIS 7-6) existen cadenas operativas levallois en sílex que
utilizan el método unipolar recurrente en raederas,
denticulados y muescas. El utillaje documentado es variado:
raederas, muescas, denticulados, cuchillos de dorso y puntas. En las capas IV-VI (OIS 5e), con las mismas características técnicas, se registra la entrada de productos levallois
ya tallados fuera del yacimiento sobre materias primas no
locales. Por último, en los niveles III-I (OIS 5a), hay una
escasa diversificación de las fuentes de aprovisionamiento y
consecuentemente una menor talla levallois, con producción
de lascas menos estandarizadas sobre materias primas
locales. En los niveles de Bolomor tampoco se dan características similares, al no registrar la presencia levallois ni la
del macroutillaje bifacial. Las capas inferiores de Grotte
Vaufrey registran numerosos choppers y choppings (nivel
XI), bifaces (niveles XII y X), y una baja incidencia de las
raederas (Geneste 1988, 1989).
La Micoque, en su nivel inferior (C2, ca OIS 9), no
ofrece técnica levallois, caracterizándose por la presencia de
428
amplias lascas de facetado diedro, muy baja transformación,
con denticulados y ausencia de bifaces. Los niveles C3-C4
(ca OIS 7), definidos como clactonienses y tayacienses,
muestran un fuerte aumento de raederas, una tímida
presencia de técnica levallois y algunos bifaces (3,4%) de
formas nucleiformes y parciales. El nivel C5 (ca OIS 6)
presenta 15 bifaces nucleiformes y es similar al anterior,
mientras que en el nivel C6 (ca OIS 5a) se documentan 66
bifaces micoquienses (9,8%), un índice de raederas y
denticulados semejante, entorno al 20%, y ausencia de
técnica levallois. En la Micoque hay niveles intercalados sin
bifaces (2, 4a, 5’) y con bifaces (3a, 3b, 4b, 5 y 6) (Patte
1971, Rolland 1986).
Las similitudes de estos dos yacimientos con los niveles
VI-XII de Bolomor son escasas y atienden, fundamentalmente, a la escasa transformación, la presencia de grandes
lascas y la ausencia de técnica levallois.
En la Grotte du Pech de l’Azè II los niveles basales (98, ca OIS 8) son pobres arqueológicamente, sin técnica
levallois, con núcleos informes, muy baja transformación y
presencia alta de lascas con retoque marginal. A partir de la
base de la capa 7 (ca OIS 7), hay un aumento de muescas y
denticulados, con presencia de técnica levallois y baja
incidencia de bifaces (<2%). Los niveles superiores (ca OIS
5) tienen una mayor presencia de choppers y choppings y
ausencia de bifaces, con características clactonienses, lo que
llevó a la definición de un Premusteriense relacionable con
los niveles inferiores de La Micoque. En Pech de l’Azè II
hay escasos bifaces junto a pocos choppers y choppings y
presencia de grandes lascas clactonienses en los niveles 6, 7,
8 (Bordes 1971, 1978).
Bolomor difiere de todo aquello que sea presencia de bifaces e incidencia notable de técnica levallois con respecto a
esta industria y su dinámica.
El Abri Suard, en los niveles inferiores (51-53, ca OIS
7), ofrece técnica levallois y un alto facetado estricto que
continúa en los más recientes, y que acompaña a la presencia de bifaces. Existen particularidades técnicas como son la
supresión lateral del talón (technique de reprise du talon), la
presencia de piezas pedunculares o foliáceas y cuchillos de
Kostienki con retoque inverso y escamoso distal. Los niveles
más antiguos tienen muchas raederas y algún bifaz (nivel 51)
y presentan un ligero aumento de los denticulados, cuchillos
de dorso natural y cantos tallados. Los niveles más recientes
(ca OIS 6) ofrecen porcentajes medios de raederas y altos de
denticulados, con menor incidencia levallois, y registran bifaces de formas pequeñas, irregulares y a veces con dorso,
que son significativos en la capa III (8%) con casi ausencia
de cantos tallados. En Abri Suard, los niveles basales (nivel
52 y 53), sin bifaces pero con choppings y choppers que al
final del OIS 6 (capas III-VI) se presentan bifaces y una baja proporción de cantos tallados (Debenath 1988, Delagnes
1990, 1992, Matilla 2004).
Estos niveles no son relacionables técnica ni tipológicamente con los de Bolomor, de los que difieren por la producción levallois y la existencia de bifaces.
En Cotte St. Brelade los niveles inferiores (ca OIS 7)
presentan abundantes núcleos y escasa transformación sin
[page-n-442]
tecnología levallois. Tipológicamente hay muescas clactonienses y denticulados groseros dominantes, con raras raederas. La ausencia de bifaces y la proporción de cantos se
mantiene estable a lo largo de la secuencia. Los niveles superiores (C, B, A y 5, ca OIS 6) tienen pocos núcleos y una
mayor transformación que los inferiores, con aparición de
macroutillaje, cierta complejidad en los frentes retocados,
una tímida técnica levallois, adelgazamientos Kostienki, significación del Grupo III, y uso intenso del reavivado (técnica LSF). El nivel A ofrece abundantes guijarritos marinos
utilizados como pequeños núcleos con simples lascados. Los
pequeños núcleos marinos también son muy frecuentes en
los niveles superiores de Bolomor, pero aquí la configuración es, en cambio, intensa. La tecnología levallois no es significativa en ningún nivel, con un ligero aumento de su presencia, del facetado y de la laminaridad hacia los niveles superiores que presentan bifaces, disminución de núcleos y
mayor porcentaje de útiles transformados. En éstos también
hay un aumento importante de raederas, que de filos rectos
y tipos desviados pasan a filos convexos, continúan los denticulados siendo numerosos y se produce un descenso de
muescas y puntas de Tayac. La dinámica indica que en los
niveles inferiores los porcentajes de denticulados y muescas
superan al de raederas, aunque éstas aumentan progresivamente hacia los niveles más recientes y se convierten en el
tipo dominante. Los conjuntos líticos de La Cotte tienen características de tipo Paleolítico medio, con un utillaje bien
tallado y estandarizado. Los niveles basales, con clima templado, grandes lascas clactonienses y sin bifaces, darían paso a niveles superiores, más fríos, considerados achelenses,
donde se documentan algunos bifaces nucleiformes (Callow
1986, 1987, Callow y Cornford 1987).
Todas estas características, a excepción de la presencia
de bifaces, son correlacionables con los niveles superiores
de Cova del Bolomor, donde existe una alta transformación,
escasa presencia de núcleos y un notorio reavivado.
La diversidad lítica del macroutillaje
La contextualización industrial del Paleolítico antiguo
europeo se ha sustentado, durante décadas y hasta la actualidad, en la variación de los tipos líticos, bajo la premisa que
las industrias variaban significativamente dentro de una “secuencia evolutiva temporal”. Los criterios empleados en el
establecimiento de esta “secuencia-tipo” y en la periodización de los conjuntos líticos han sido la aparición y posterior
disminución de la frecuencia de los útiles sobre canto, la
sustitución de éstos por industrias con bifaces, y, finalmente, el desarrollo de los complejos de útiles sobre lasca. Este
proceso implicaba la aceptación de “recorridos de perfeccionamiento” técnicos, estilísticos o estéticos que vendrían
interpretados como “fases de desarrollo”.
Sin embargo, la realidad arqueológica sobre la “evolución” de las industrias del Pleistoceno medio difiere o no se
ajusta a esos criterios tipológicos. Las características de los
conjuntos europeos aquí analizados difícilmente pueden explicarse en base a los mismos, dada la variabilidad cuantitativa y cualitativa que presentan los útiles, ésta es menos evidente en el análisis particular de cada yacimiento. La presen-
cia-ausencia de algunos tipos líticos o técnicas puede suponer
un serio condicionante si lo asociamos a una cronología o a
unas pautas de comportamiento supuestamente inherentes a
determinados elementos, sin considerar la elevada complejidad en el desarrollo global de estas comunidades.
Otro de los problemas recurrentes es dar respuesta a la
presencia diferencial de las industrias de cantos, bifaces y
lascas. Algunas consideraciones han caído en desuso, como
la de un legado filético entre complejos de choppers y de bifaces, las secuencias evolucionistas temporales del tipo
Clactoniense-Achelense y los modelos interpretativos basados en la comparación enfrentada entre el macroutillaje y los
pequeños útiles sobre lasca, origen del planteamiento de dos
diferentes tradiciones tecnotipológicas: Achelense y Clactoniense. La “confrontación lítica” de unos tipos dominantes
frente a otros en el tiempo y el espacio, así como la consiguiente diferenciación “ramiforme” y evolutiva entre ellos,
ha desembocado en un callejón sin salida. La investigación
busca vías alternativas de estudio e interpretación, entre las
que está la reivindicación de otros criterios de análisis, tal y
como se plantea en el presente estudio.
El análisis comparativo entre diferentes tipos de útiles,
de cara a establecer una adscripción “cultural”, precisaría
conocer la función, el grado y características de los mismos.
En la discusión acerca de los bifaces, los modelos explicativos planteados atienden a factores de tipo ambiental, funcional y tecnológico, entre otros. En un primer momento, las
industrias de bifaces se relacionaron con ambientes abiertos
de baja vegetación –fríos y de estepa– con actividad cinegética de caza y descuartizamiento de grandes presas (Butzer
1977). El Clactoniense, Taubachiense y otras industrias sin
bifaces, por oposición industrial se relacionaron con un ambiente templado y boscoso con explotación de los recursos
vegetales (Collins 1969, Svoboda 1987). No obstante, la
funcionalidad de los útiles e industrias dentro de las actividades cinegéticas específicas permiten evidenciar que no
siempre es así. Es el caso de Hoxne (Keeley 1980), donde
los procesos de carnicería de grandes mamíferos aparecen
asociados a industrias con bifaces, y en otros yacimientos
sin éstos, pero con posible vinculación espacial: Orgnac 3,
Áridos, Boxgrove, etc. (Moncel 1999, Villa 1990, Ashton y
McNabb 1994).
La consideración de la variabilidad morfológica y transformada (retocada) del bifaz presenta también numerosas interpretaciones. Los bifaces grandes (clásicos) y hendedores
con levantamientos sumarios y escasa transformación corresponderían a una rápida elaboración y abandono, mientras que
los bifaces pequeños y transformados con reutilización tendrían una función más compleja. También se ha considerado
que los primeros responden a la movilidad, presencia de recursos y estacionalidad (Jones 1994, Carbonell et al. 1999) y
que muchas de las formas retocadas podrían ser el resultado
de una intensa reducción (McPherron 1994). En esta línea de
rasgos evolutivos, las formas “más o menos especializadas”
–hendedores, ficrons, etc.– tendrían una funcionalidad específica (Keeley 1980, 1993) y el resto serían herramientas
multiusos empleadas, preferentemente, en las expediciones
cinegéticas o como útiles que son transportados específica-
429
[page-n-443]
mente allí donde se precisan (Asthon y McNabb 1994). El bifaz como elemento de explotación lítica (núcleo) también ha
sido así planteado por algunos investigadores, como Hayden
(1979) y Böeda (1991a), y se documenta en el Musteriense
de Tradición Achelense (Villa 1983, Böeda et al. 1996. Sin
embargo, para los conjuntos del Pleistoceno medio las lascas
procedentes del debitado de bifaces no son transformadas en
útiles, como se atestigua entre otros en los yacimientos achelenses italianos (Bietti y Castorina 1992).
Si analizamos la cuestión de la funcionalidad de estos
útiles respecto a las actividades intra e intersite, todo parece
apuntar a la posibilidad de una explotación de recursos y tareas específicas fuera de los campamentos en llanuras aluviales, riberas lacustres (áreas de intensa presencia de herbívoros) con alta proporción de bifaces, frente a los lugares de
hábitat más permanentes en los que se da una mayor presencia del utillaje pequeño (Villa 1983). La mayoría de las
piezas bifaciales han circulado en distancias cortas
inferiores a 15 km y se han empleado para su fabricación
materias primas inmediatas y de poca calidad, muchas de
ellas con retoque secundario que sugiere también una breve
utilización. Estas estrategias parecen generalizarse en el
Pleistoceno medio reciente europeo.
El problema derivado del análisis de los bifaces se traslada inmediatamente al ámbito cultural, puesto que el término “achelense” se aplica, por consideración general, a las industrias líticas que poseen este “fósil director”. El resultado
es la existencia de un amplio grupo lítico de gran variabilidad morfológica en el que los límites están mal definidos
(Bordes 1961, Roe 1964, Wymer 1968, etc.) y cuya función
concreta se desconoce. Los bifaces no representan una categoría individual cerrada, pueden formar parte del inicio de
cadenas operativas –núcleos– o ser el resultado de una producción lítica transformada o, tal vez, el resultado más práctico, eficaz y rápido de toda una cadena lítica operativa. Por
tanto, la complejidad y transformación constituyen elementos estilísticos vinculados a su funcionalidad. La investigación causal de la presencia del macroutillaje podría ayudar a
limitar la variabilidad entre categorías líticas, no siempre
comparables, y por este camino aproximarnos a su utilización funcional más concreta.
El Clactoniense, como “industria de lascas masivas sin
bifaces”, se ha estructurado tradicionalmente a partir del Paleolítico antiguo británico, desde la década de los años 1930,
y se fundamenta en la sucesión cronológica de “culturas”
distintas: Clactoniense y Achelense, a través de las excavaciones de Barnham (Suffolk) y Swanscombe (Kent) (Roe
1981, Wymer 1983). A partir de 1990 las nuevas investigaciones han permitido cambiar esta apreciación. Así, en Barnham (OIS 11–400 ka) se ha demostrado que el Clactoniense
y el Achelense son coetáneos, con presencia de bifaces en el
primero, lo que se interpreta como un uso diferencial espacial influido por la cantidad y calidad de la materia prima
(Ashton et al. 1994a, Asthon et al. 1998). En Boxgrove, Sussex y High House, Suffolk (Ashton et al. 1992), las industrias achelenses pre-datan a las clactonienses, y en otros yacimientos como Swanscombe éstas aparecen bajo los niveles
estratigráficos achelenses. Algunas teorías sostienen que el
430
Clactoniense del Este de Inglaterra y del Norte de Francia
era una fase preliminar en la fabricación de los bifaces con
lascado para ser transportados y transformados en otros lugares (Ohel 1979, Ohel y Lechevalier 1979). Otros trabajos
indican que en los conjuntos británicos, considerados con
amplia variabilidad, la única diferencia real entre Clactoniense y Achelense es la presencia o ausencia de bifaces
(McNabb 1992, Ashton y McNabb 1992). Los diferentes niveles arqueológicos de Swanscombe se diferencian sólo por
la mayor presencia de bifaces en los niveles superiores,
mientras que los sistemas de explotación se mantienen idénticos (Conway et al. 1996). Los estudios del valle del Támesis han demostrado la existencia de niveles clactonienses que
pre-datan y post-datan las industrias con bifaces de la región
y además existen piezas bifaciales en los clactonienses de las
“Lower Gravel y Lower Middle Gravel” de Swanscombe, así
como en Clacton-on-sea (Roberts et al. 1995). La interpretación clásica de la dualidad Clactoniense/Achelense en el
Paleolítico británico, es decir, la presencia de dos poblaciones o tradiciones culturales distintas, en momentos diferentes, no tendría sentido (Ashton et al. 1994, 1994b, Asthon et
al. 1998). Estas industrias pueden considerarse sincrónicas
hasta el final del Pleistoceno medio y sin diferencias técnicas, temporales o culturales (Roberts et al. 1995).
El Clactoniense también se ha considerado como un fenómeno de variabilidad operativa, en función de la disposición de materias primas o de diferencias en la funcionalidad
de la ocupación. Sin embargo, otros autores continúan defendiendo la diferenciación cultural en base a la presencia/ausencia de bifaces como indicador de “pulsos de colonización”, el primero en un momento templado y el segundo
durante el interglacial principal (Wymer et al 1993, White y
Schereve 2000). El Clactoniense estaría limitado temporalmente hasta la mejora climática del OIS 8-7, momento en el
que se da la primera aparición regular de la técnica levallois
en las Islas Británicas (Wymer 1991, Bridgland 1996).
Las comparaciones achelenses/clactonienses tienen otro
lugar de encuentro en las industrias italianas al aire libre. Los
estudios en Valle Giumentina (Bietti y Castorina 1992), concernientes a niveles con y sin bifaces, demuestran que todos
poseen los mismos caracteres “clactonienses” (valores tipométricos, tipos de núcleos, utillaje y análisis técnicos). En el
Latium, Pontecorvo, Ceprano, Torre en Pietra, Malagrotta,
Castel Guido, etc., las industrias sobre lasca (sílex) son diferentes de las de los bifaces (caliza o lava). La diferencia en
las materias primas es relevante y el uso de lascas extraídas
de bifaces como “soporte” para útiles retocados es desconocido (Pitti y Radmilli 1984). Es reiterada la presencia de yacimientos al aire libre sin bifaces y con grandes lascas de “carácter clactoniense”: Sedia Diavolo y Monte delle Gioie, industrias muy similares a las que poseen bifaces en el valle de
Aniene como Torre in Pietra, Malagrotta y Castel di Guido.
En definitiva, resulta patente que existe una dificultad
objetiva en la identificación y diferenciación del Achelense
o Clactoniense en base a las características de los útiles y la
necesidad de buscar otros criterios. Para ello es necesario
precisar el significado de la presencia o ausencia de sus útiles representativos en los diferentes conjuntos, ya que su re-
[page-n-444]
percusión en las interpretaciones funcionales, culturales y de
adaptación al medio son considerables y además sobre ellos
se apoyan los modelos de dispersión humana en Europa.
La subsistencia y el hábitat
Las ocupaciones registradas en los yacimientos europeos muestran la existencia de diferentes estrategias de subsistencia. Por un lado, aquellas ocupaciones que presentan una
mayor extensión espacial intrasite, y, por otro, las consideradas como “frecuentaciones muy esporádicas y muy cortas”
con presencia de carnívoros –ej. Orgnac 3– (Aourache 1990,
1992). Los conjuntos faunísticos no muestran por lo general
diferencias significativas entre los niveles de un mismo yacimiento, y cuando hay estudios con MNI (número mínimo
de individuos), éstos indican pocos ejemplares con “paradas
cortas” donde se procesan algunos animales; aunque también existen otras ocupaciones, centradas en dos especies
(ej. cabra y uro) y alguna más oportunista en una (ej. caballo), como es el caso del ensemble III de la Baume Bonne.
Las ocupaciones y estrategias de subsistencia en las últimas etapas del Pleistoceno medio antiguo en los niveles de
Caune de l’Arago, ensembles I-III (OIS 14-12), tendrían cuatro modelos de ocupación: hábitat de larga duración o campamento residencial base, hábitat temporal estacionario o campamento secundario, alto de caza y “bivac”. Sin embargo, las
ocupaciones comparables con Bolomor son más recientes
temporalmente y corresponden a las unidades arqueológicas
C-B (OIS 7) del ensemble IV con poca documentación res,
pecto a fases más antiguas. En estas unidades las ocupaciones
han sido interpretadas como breves frecuentaciones, restringidas espacialmente y con numerosos restos óseos poco procesados de especies diferentes, que reflejarían la explotación de
diversos biotopos. La actividad cinegética se centra en el caballo, ciervo y muflón en etapas climáticas que alternan fases
templadas y húmedas con otras más frías y secas (Bellai 1995,
1998, Cregut 1979, Lumley et al. 2004a). En cuanto a la industria lítica, no se documentan bifaces ni apenas cantos y el
resto de útiles son piezas con escaso debitado y transformación, señalando una estrategia oportunista.
En general, las ocupaciones de los primeros momentos
del Pleistoceno medio reciente son generalmente estancias
breves con actividades relativamente diversificadas, como
indicarían la reducida actividad de debitado o una mayor
presencia de útiles retocados. Se trataría de lugares de caza
puntuales en los trayectos de caza –en las actividades
intersite–, difíciles de evaluar con la actual documentación y
con estrategias líticas diferentes, como sugiere la diversidad
de fuentes de aprovisionamiento de materias primas.
Estos momentos corresponden a los niveles basales de
Bolomor, donde se produce una situación similar a lo anteriormente expuesto, aunque con matices. El nivel XVII, con
clima fresco y húmedo (OIS 9), presenta actividades cinegéticas centradas en el caballo (44,2%) y el ciervo (32,6%) y,
de forma marginal, en el tar (7,3%), lo que refleja una explotación local de diferentes biotopos: caballo (fondo del valle), ciervo (medio boscoso de media ladera) y el tar (barrancadas y farallones). La aportación de carcasas es selectiva, siendo las partes anatómicas más abundantes las extre-
midades de caballo y ciervo, así como el animal entero en el
caso del tar. Los carnívoros tienen escasa incidencia (1%) y
sólo están representados por cánidos. La industria es diversificada –sílex, caliza y cuarcita–, con cierta proporción de
núcleos (en sílex) y restos de debitado, acompañada de una
alta configuración y transformación.
El utillaje que procesa los recursos faunísticos está
compuesto por raederas laterales y desviadas en sílex,
denticulados en cuarcita y lascas retocadas con filos generales opuestos a córtex, y presencia de macroutillaje
denticulado en caliza. Posiblemente las ocupaciones sean
“altos de caza” regulares con procesamiento sistemático e
intensivo de los recursos animales. Tras el estudio del NMI,
el nivel XVII presenta un mínimo de seis ciervos, seis
cápridos (tar), tres caballos, un gamo y un rinoceronte. El
nivel XV, también de semejantes características, aunque de
un momento más fresco y seco (OIS 8), presenta actividades
cinegéticas centradas en tres herbívoros, el ciervo (38,1%),
el caballo (31,7%) y el tar (23,6%). Aquí se actúa de forma
más intensiva sobre los diferentes biotopos, reproduciendo
las características anteriores sobre la aportación de partes
anatómicas. La actividad intrasite es mayor, con aumento de
restos de debitado y una fragmentación de los elementos de
explotación de la cadena operativa lítica.
Las ocupaciones del Pleistoceno medio final de la vertiente mediterránea indican la existencia de breves ocupaciones con pocos restos faunísticos y carnívoros. El Locus
VIII de la Grotte Lazaret registra el predominio del ciervo
(ca 50%) y la cabra (30%), con el lobo como tercer taxón
más representado (Gagnière 1959). En la Cabane de Lazaret
hay pocos elementos faunísticos, algunos en conexión anatómica, y las actividades cinegéticas se centrarían en seis
ciervos y cinco gamos entre primavera y noviembre, con
cierta incidencia de carnívoros. La UA 25 de Lazaret presenta fauna con poca variedad de especies, dominada por el
ciervo (80%), cabra (8%), uro (3,5%) y con bajos porcentajes de carnívoros (0,5 %): lobo, lince, pantera, oso y zorro.
La ocupación se considera como “alto de caza” de corta duración durante algunos días del otoño. Esta valoración no
guardaría relación con la abundante fauna (34 NMI, mamíferos), por lo que se plantea una “acumulación de carne
–ahumada o secada– como reserva para el invierno y tratamiento de las pieles” (Lumley et al. 2004: 389).
En este ambiente litoral, en la Grotte Lazaret y la Grotte de l’Observatoire se observan secuencias que incluyen
momentos frescos que presentan estrategias de subsistencia
con ausencia del caballo. Posiblemente estos biotopos muestren la ausencia de “paisajes en mosaico” y apunten a que las
posibilidades de los cazadores-recolectores alrededor del yacimiento no sean tan amplias, por lo que desarrollan estrategias relativamente “selectivas”. La Grotte de l’Observatoire
muestra actividades cinegéticas centradas en la cabra, y en
menor medida en el ciervo, para los momentos frescos del
OIS 6. Esta situación se invierte con dominio del ciervo en
el OIS 5e y de la cabra en el OIS 5a; todo ello con cierta incidencia de algunos carnívoros. En definitiva, estrategias cinegéticas centradas en pocas especies –ciervo y cabra– con
cortas ocupaciones (Desse y Chaix 1991).
431
[page-n-445]
La Grotte d’Aldène, también con escasa fauna registrada, refleja estrategias generales centradas en el ciervo, con
notable incidencia de carnívoros, en especial el oso. Los niveles G-F, de ambiente templado y relacionables con Bolomor XIII, poseen ciervo y uro. Los más recientes A-E, de clima más fresco y vinculables con Bolomor XII, registran
ciervo y caballo. Los escasos restos arqueológicos en los distintos niveles documentados y la abundancia de quirópteros
permiten sugerir ocupaciones muy esporádicas.
Los yacimientos del Pleistoceno medio reciente en la
vertiente atlántica vuelven a mostrar características similares a los del área mediterránea. Se trata de ocupaciones breves con escasa presencia de materiales arqueológicos –faunísticos y líticos– en áreas de cuencas fluviales altas y serranas (Gr. de la Terrasse, Gr. Coupe Gorge), así como en
zonas medias y más llanas; siempre con la presencia importante de carnívoros, a diferencia de los yacimientos más
meridionales. El Abri Suard (nivel 51) presenta una actividad cinegética centrada en el caballo (70%) y ocasionalmente en el rinoceronte (4%) y uro (1%). En el nivel 52, de
ambiente más fresco, la caza está dirigida también al reno
(20%) y al ciervo (10%), mientras que nivel 53, con los momentos climáticos más rigurosos y más reciente, registra
una fuerte desocupación con alta presencia de carnívoros
(lobo). La Grotte Vaufrey presenta en los niveles XII-IX pocos restos faunísticos, con actividad centrada en el ciervo y,
en menor medida, en el rinoceronte lanudo, con una alta
presencia del lobo. En los niveles VIII-VII, con el mayor
número de restos y por tanto de ocupación más intensa, la
caza se centra en el ciervo y en menor medida en la cabra,
con numerosos carnívoros (lince y cuon) (Delpech 1989).
Los niveles eemienses (IV-V) presentan una actividad centrada en el ciervo, caballo y reno con presencia de carnívoros. La existencia de múltiples hogares de combustión se interpreta como actividades intensas formadas en sucesivas
etapas de corta duración que permitirían la acumulación de
un abundante número de vestigios sobre una escasa potencia. Las ocupaciones en conjunto serían breves estancias de
pequeños grupos humanos que desarrollaron actividades
poco complejas y limitadas espacialmente (Binford 1988,
Delpech 1988).
El yacimiento de La Micoque ofrece un bajo número de
restos arqueológicos. Las actividades cinegéticas están centradas en el caballo y, en menor medida, en el uro. La capa
inferior 2 registra rinoceronte y la capa 3, algo más diversificada, ciervo, cabra y caballo. Por último, la capa 6 registra,
junto al caballo, rinoceronte, uro y reno. Son también ocupaciones consideradas de corta duración. Lo mismo ocurre en
Pech de l’Azè II, donde la fauna documentada representa los
típicos taxones: rinoceronte, caballo, ciervo, uro y cabra; así
como una elevada presencia de carnívoros, en especial del
oso (Bordes 1951). Por último, Cotte St. Brelade presenta, en
sus niveles superiores (OIS 6), dos acumulaciones de siete
mamuts y dos rinocerontes (nivel 3), y once mamuts y tres rinocerontes (nivel 6.1). Estos conjuntos arqueológicos se han
interpretado como zonas de descarnado relacionadas con el
aprovechamiento, como trampa natural, del promontorio
donde se ubica el yacimiento. Sería, de confirmarse, la pri-
432
mera prueba de una actividad de caza de estas características
en el Pleistoceno medio (Scout 2001, Mussi 2005).
Los momentos avanzados del Pleistoceno medio corresponden a los niveles intermedios de Bolomor (XIII-VII),
OIS 7-6, donde las características son similares. En Bolomor
XIII, de clima cálido y húmedo (OIS 7), las actividades cinegéticas se centran en el ciervo (53,1%) y, de forma complementaria en otros tres herbívoros: tar (17,7%), caballo
(11,4%) y gamo (5,2%). La explotación local de diferentes
biotopos está muy centrada en el medio boscoso de media
ladera (ciervos y gamos) y complementada con actividades
en el llano y, en menor medida, en las barrancadas (tar). Los
restos anatómicos de fauna indican la aportación de piezas
enteras sin una clara discriminación de determinadas partes
anatómicas. La incidencia de carnívoros en los momentos de
desocupación es del 2,1%, exclusivamente cánidos. La industria lítica en sílex y caliza presenta más de un 30% de
materias locales muy próximas, con alta presencia de elementos de explotación (13,8%), bajo número de restos de
debitado (34,5%) y una configuración y transformación muy
altas (51,7% y 63,3%). El utillaje que procesa los recursos
faunísticos está compuesto por raederas y denticulados,
mientras que no hay macroutillaje. Posiblemente se trate de
“altos de caza” menos regulares y más próximos que los de
los niveles inferiores, con actividad menos intensiva y de estancia más breve, alguno de los cuales registra elementos de
combustión. La transgresión marina debió influir en la reducción de los biotopos del llano-valle (caballo) y la actividad se centró en la media ladera, circunstancia que se repite
en yacimientos mediterráneos del momento. En resumen, el
registro arqueológico de los diferentes yacimientos analizados indica reiteradamente la frecuente presencia de ocupaciones breves o muy breves y distanciadas en el tiempo.
Los niveles Bolomor XII-VII (OIS 6) registran los
máximos rigores climáticos del Pleistoceno medio, con una
actividad cinegética centrada en el ciervo (41,3%) y el caballo
(25,8%), complementada con el tar (13,7%) y el uro (8,6%).
La explotación de los biotopos se desplaza al llano (caballo y
uro) y la media ladera (ciervo). Los restos de fauna indican la
entrada de piezas enteras, en especial de pequeños herbívoros,
mientras que para los grandes herbí-voros se registran partes
craneales y algunas axiales. No se han constatado restos de
carnívoros. La industria lítica ma-yoritaria se ha realizado en
caliza de adquisición inmediata, y se documentan numerosos
núcleos y percutores (6%), un muy bajo número de restos de
debitado (18%), una confi-guración muy alta (60%) y una
transformación alta (55%). El utillaje que procesa los recursos
faunísticos está compuesto por denticulados, raederas
laterales y desviadas en sílex, cuchillos de dorso, lascas con
retoque y macrouti-llaje calcáreo denticulado. En las breves
ocupaciones del XII se elaboran lascas de filo vivo en caliza
sin apenas retoque para un uso corto e inmediato. La entrada
de sílex en las ocupaciones del VI-VIII hace aumentar los
productos de debitado, pero con fuerte descenso de la
transformación (útiles retocados). En ambos casos se trata de
ocupaciones puntuales del tipo “altos de caza” breves o muy
breves, tal vez entre primavera y verano, con actuaciones
cinegéticas más o menos selectivas y/o oportunistas o de
[page-n-446]
carroñeo en especies menos abundantes. La actividad
intrasite, muy intensa, estuvo posiblemente centrada espacialmente y, por el momento, no se han documentado elementos
de combustión.
Los niveles cálidos eemienses VI-I (OIS 5e) de Bolomor
registran una mayor complejidad, al igual que sucede con
múltiples yacimientos europeos. La principal característica
es la mayor recurrencia de las ocupaciones, junto a actividades más intensas y prolongadas que incluyen múltiples y
contínuas estructuras de combustión. Los niveles Bolomor
V-IV presentan actividades cinegéticas centradas en varios
herbívoros: ciervo (25,3%-34%), uro (22,5%-24,8%), tar
(29,5%-9%) y en menor medida jabalí (16,1%) y gamo
(8,4%). En ambos, las explotación de los biotopos es diversificada: valle (uro), ladera boscosa (ciervo y gamo) y barrancadas (tar y jabalí). Parece existir una aportación más selectiva de extremidades de hervíboros pequeños, en especial
el tar. No se documentan los troncos de herbívoros grandes
(uro), aunque sí los cráneos y se dan aportes de carcasas de
jabalí completas. La industria lítica registra la aparición de
caliza local con bajos elementos de explotación (1,7-2,9%)
y numerosos restos de debitado (53-69%). La configuración
y la transformación son medias (36% y 37%). El utillaje que
procesa los recursos faunísticos está compuesto por denticulados y muescas en caliza, raederas laterales, desviadas y
transversales en sílex, con presencia y desaparición del macroutillaje calcáreo. Se trata de ocupaciones en los inicios de
los momentos cálidos eemienses (OIS 5e), con fuerte presencia de material arqueológico que señala una clara recurrencia ocupacional del hábitat. Se documenta una explotación diversificada de los biotopos, pero que dejan ver estancias de corta duración, bien “altos de caza regulares” o campamentos temporales estacionales con tendencia a la brevedad y, posiblemente, en diferentes momentos del año.
Los niveles finales de Bolomor (III-I), también eemienses, registran una actividad cinegética centrada en la
dualidad ciervo/uro; estas dos especies representan el 64%
de la caza en los tres niveles, complementada con actuaciones menores sobre tar (10%) y caballo (5%). Los biotopos explotados varían ligeramente, con mayor explotación
del valle (uro) en los niveles II-III y de la ladera (ciervo) en
Ia-Ib/c. La industria lítica, realizada de forma casi exclusiva
en sílex (98%), muestra una gran homogeneidad en estos
niveles, con escasísimos elementos de explotación (1,3%),
numerosos restos de debitado (76%), configuración baja
(22%) y transformación alta (46%). El utillaje que procesa
los recursos faunísticos está compuesto por raederas
laterales y desviadas, denticulados y ausencia de macroutillaje calcáreo. Son ocupaciones con fuerte presencia de
material arqueológico en Ia y III, y, en menor medida, en
Ib/Ic-III. Presentan actividades cinegéticas centradas en la
dualidad y alternancia del ciervo (Ia-Ib/c) y uro (II-III), con
explotación de biotopos diversificados. Posiblemente se
trate de campamentos temporales estacionales con recorrido
territorial amplio y actividades intrasite muy intensas y
diversificadas, con alta ocupación espacial y proyección
exterior como indica la fragmentación de fases iniciales de
las cadenas operativas y la materia prima lejana. La cuestión
reside en establecer si se trata de un patrón de ocupación
muy recurrente y estacional de un grupo durante alguna
semana, o si obedece a características más propias de un
campamento residencial de caza diversificada y, por tanto,
de mayor duración. La comparación entre los porcentajes de
materiales arqueológicos de los distintos yacimientos puede
ayudar a calibrar esta incidencia. Así, las muy altas
proporciones de piezas líticas (523/m2, Orgnac nivel 1)
pueden corresponder a lugares con actividad de talla
intrasite. Es posible que esto ocurra en Bolomor II, donde se
documentan 440 piezas/m2 o 2.754/m3, escasa fauna y restos
de debitado altísimos (80%), con una bajísima configuración que parece indicar que un buen número de las lascas
se exportaron fuera del yacimiento. No obstante, los estudios
tafonómicos y espaciales deberán clarificar esta situación.
Por otro lado, los porcentajes más bajos, inferiores siempre a 100 piezas líticas/m2, son los habituales en los yacimientos estudiados del Pleistoceno medio reciente, aunque
con una alta variabilidad de 1 a 100. En Lazaret la proporción es de 16-85/m2, en Orgnac de 11-90/m2 y en Vaufrey de
8-56/m2, mientras que en Bolomor es, a excepción del nivel
II, entre 5-84/m2. Así pues, se observa una tendencia a que
los momentos de ocupación más breves poseen las menores
cifras (7/m2 en Bolomor VI-XVII), y aquellas con mayor duración en las ocupaciones están en el rango alto (80/m2 en
Bolomor I-V). Estos datos son perfectamente aplicables a
los restos óseos (280/m2 en Bolomor I-V y 50/m2 en Bolomor VI-XVII).
433
[page-n-447]
[page-n-448]
CONCLUSIONES
El principal objetivo de este trabajo ha sido analizar la
variabilidad y la evolución diacrónica de las secuencias arqueo-sedimentarias. Las conclusiones que se plantean son,
por tanto, no sólo relativas al estudio de la Cova del Bolomor, sino también el resultado de contrastar datos procedentes de un importante número de yacimientos y de más de un
centenar de niveles arqueológicos del sur de Europa.
Los primeros criterios de selección de los yacimientos
han sido de tipo cronológico, del Pleistoceno medio reciente al Pleistoceno superior inicial, y geográfico, incluyendo la
Península Ibérica y las vertientes mediterránea y atlántica
del SW europeo. No obstante, la heterogénea calidad de la
información extraída de los yacimientos no permitía establecer comparaciones en todos los casos, por lo que en dicho
propósito se ha prestado una especial atención a aquellos
que, como Bolomor, poseen Estratigrafías Pleistocenas Amplias (EPA). Este tipo de yacimientos proporciona, gracias
precisamente a su dimensión cronológica, la mayor concentración de documentación paleoclimática, bioestratigráfica y
antrópica del Pleistoceno medio europeo.
El estudio diacrónico permite reparar en una serie de diferencias entre los yacimientos que podrían estar influidas
por un componente temporal, tanto en la Península como
dentro del conjunto europeo. Los yacimientos con fases del
Pleistoceno medio reciente son mucho más numerosos que
los correspondientes al Pleistoceno medio inicial. Existe una
“ruptura” de información entre ambos momentos, tanto cualitativa como cuantitativa. Los yacimientos con cronologías
entre los estadios isotópicos 9-5e (ca 350-100 ka) poseen
una mayor concentración y continuidad de los datos arqueológicos, lo que no se produce en momentos más antiguos.
No obstante se trata, en todos los casos, de yacimientos ubicados en medios kársticos y, a diferencia de otros espacios
de uso antrópico, sus características son óptimas para abordar la dinámica del comportamiento humano y los procesos
geoarqueológicos.
El medio físico regional
Lejos de las conclusiones que relacionan Bolomor con
el contexto peninsular y europeo, este trabajo tiene un pequeño pero fundamental punto de partida. Se trata del nicho
físico y ecológico en el que se desarrollan las actividades de
las comunidades paleolíticas que habitan y frecuentan la
cueva. Se han analizado con detalle los caracteres fisiográficos, entornos ecológicos, la vertebración territorial, así como los tipos y edad de los depósitos o la situación de otros
yacimientos de este periodo.
Las secuencias sedimentarias, la cronología y la conservación de los yacimientos se hallan en situación muy dispar.
Los depósitos continentales valencianos –a pesar de su elevado número, distribución y extensión– apenas proporcionan información arqueológica. Los depósitos marinos emergidos presentan una escasa extensión territorial y ausencia
de restos arqueológicos. La destrucción de yacimientos a
consecuencia de las transgresiones marinas debe relativizarse frente a la importancia que suponen las variaciones del nivel del mar pleistoceno en cuanto a la ampliación del marco
geográfico explotable. Esta variación espacial probablemente afectó, a largo plazo, a las estrategias de ocupación de los
grupos de cazadores-recolectores y la organización de las
actividades de subsistencia en el territorio.
Las cavidades kársticas constituyen la mayor fuente de
información paleoambiental y arqueológica del territorio valenciano. Las cuevas son un elemento recurrente en el hábitat paleolítico, constituyendo el noventa por ciento de los yacimientos conocidos. No obstante, este hecho no significa
que el hábitat se restringiera a estos espacios o que deba
ocultar la diversidad de entornos territoriales explotados y
habitados.
Los yacimientos del Pleistoceno medio conocidos en esta zona son escasos (Cova del Bolomor, Cova del Corb, entre otros) y se sitúan en el área costera o en sus proximida-
435
[page-n-449]
des, asociados a la explotación de las amplias llanuras prelitorales. La existencia de numerosos depósitos paleontológicos –Orpesa, Vilavella, Almenara, Sueca, Cullera, Xàbia–
también parecen confirmar la existencia de abundantes recursos bióticos en estas áreas.
El relieve geográfico valenciano presenta una gran diversidad física y fuertes contrastes –montaña, llanura y litoral– vinculados al Mar Mediterráneo, eje principal de articulación general del territorio. Los yacimientos regionales del
Pleistoceno medio/superior inicial en el territorio valenciano
se ajustan a los corredores y sus áreas limítrofes, con total ausencia en áreas agrestes de difícil articulación territorial. La
movilidad se ajustó estructuralmente a los corredores y ésta
fue recurrente y específica al desarrollo de los mismos. Por
ello, la comunicación y los patrones ocupacionales humanos
se vertebran a través de unos ejes físicos que son considerados corredores naturales y que contienen entornos ecológicos diversificados con abundantes y variados recursos.
El nexo entre la ocupación humana y los corredores se
comprende como la adaptación de estos grupos de cazadores-recolectores a un espacio biofísico que proporciona las
claves para la óptima y, quizás, única posibilidad de subsistencia en esos momentos. Estas claves son la movilidad, la
información y la variabilidad (Aura et al. 1994). La relevancia de los corredores naturales sólo se ve atenuada con la llegada del Paleolítico superior y del Homo sapiens sapiens (ca
30 ka), momento en el que se asiste a un importante cambio
conductual que incluye la ocupación antrópica de áreas diferentes más desvinculadas de los corredores. Estos cambios
posiblemente obedezcan a diferencias en la tasa poblacional,
la tecnología, la cultura y el sistema social, que concluyeron
en actuaciones sobre otros territorios anteriormente no explotados y posiblemente más especializados, como las áreas
agrestes o las zonas intramontanas del territorio valenciano.
En conclusión, son los espacios que configuran los corredores naturales y los medios kársticos integrados en ellos
los focos más prometedores en la ubicación de nuevos yacimientos del Pleistoceno medio. La prospección de los depósitos fluviales en su salida a los llanos prelitorales constituye un potencial posiblemente más limitado, diferente, pero
igualmente importante y que deberá abordarse en el futuro
con más decisión. El estudio de estas variables es imprescindible para comprender y profundizar en las características
del poblamiento paleolítico antiguo en tierras valencianas.
Los datos de Bolomor
La excavación y estudio de la Cova del Bolomor ha supuesto un importante cambio en el conocimiento del Paleolítico antiguo del territorio valenciano (Fernández y Villaverde 2001, Villaverde y Fernández 2004). El principal objeto de este estudio es la evolución de las industrias líticas
elaboradas por los grupos humanos durante el Pleistoceno
medio en la región mediterránea y meridional de Europa.
Las variaciones de las diferentes características tecnológicas
y tipológicas permiten las consideraciones que a continuación se exponen.
Los productos líticos de la secuencia de Bolomor, mayoritariamente elaborados y utilizados en el interior del ya-
436
cimiento, representan un elevado número respecto al volumen excavado (ca 500 piezas/m3), aunque con una alta variación entre 1.200-10 piezas m3. La dinámica permite observar un aumento importante en los niveles superiores, centrado en Ia-V (OIS 5e), respecto de los niveles inferiores. El
grado de complejidad tecnológica y económica también es
mayor en los niveles superiores, junto al aumento de los elementos retocados y la escasa incidencia de los núcleos.
Igualmente, en estos niveles las estructuras líticas “esperadas” obtenidas de modelos teóricos indican una fuerte presión sobre los productos líticos, con fragmentación de las cadenas operativas y un importante grado de reutilización.
La materia prima empleada en la secuencia de Bolomor
está formada por las rocas: sílex, caliza y cuarcita. La diversidad en la utilización de las mismas disminuye progresivamente y concluye en los niveles más recientes (OIS 5e) en la
exclusividad del sílex. El aprovisionamiento de éste procede
de distancias medias y largas (5-15 km), al igual que la cuarcita, cuyas fuentes principales corresponden a los depósitos
fluviales de los ríos Xúquer y Serpis. Las calizas se vinculan
a un aprovisionamiento a corta distancia, una adquisición inmediata junto al yacimiento –cantos coluviales y fluviales del
valle–, y uno de sus principales requerimientos es la confección del macroutillaje. Los niveles con sílex mayoritario favorecen la homogeneidad lítica, mostrando una fuerte semejanza industrial, a pesar de que exista una importante separación cronológica entre ellos (niveles I-V del OIS 5e y XV del
OIS 8). Las materias primas, independientemente de la fase
cronológica, presentan características similares relacionadas
con los tipos litológicos y la propia disponibilidad; factores
determinantes en la explotación y transformación de los conjuntos líticos que a su vez son fuertes condicionantes del
comportamiento y carácter del hábitat humano durante el
Pleistoceno medio reciente.
La dicotomía litotécnica es un importante factor explicativo de la variabilidad lítica en la secuencia de Bolomor. Es
considerada como división de soportes líticos con caracteres
tecnofuncionales y morfológicos que hacen que el macroutillaje se realice en caliza y los útiles sobre lasca en sílex. Esta
dicotomía, sin embargo, es puntual, principalmente en el nivel XII, muy vinculada al carácter de la ocupación y no guarda relación con ningún proceso “evolutivo” temporal. La caliza, siempre accesible, no es utilizada en los niveles más recientes posiblemente por los cambios en la gestión de la materia prima y el carácter de la ocupación. Su presencia no se
vincula a ninguna transformación industrial de desarrollo
cronológico.
La tipometría de la secuencia de Bolomor se relaciona
con la materia prima de forma importante, registrando unos
cambios entre los niveles del OIS 5e y el resto, donde incide
una mayor variabilidad lítica y de morfología pétrea. La menor elaboración y reutilización del utillaje en los niveles inferiores es la causa del mayor tamaño de las piezas líticas.
Por ello se asiste a una laminaridad tipométrica no tecnológica con alta corticalidad y presencia de amplios formatos,
algunos en caliza escasamente transformados. La variabilidad de la tipometría no se asocia, por tanto, a ningún desarrollo cronológico. Los conjuntos líticos en sílex presentan
[page-n-450]
unos formatos en lascas y útiles retocados con tamaño medio de 23 mm de longitud, 22 mm de anchura y 7 mm de grosor, circunstancia que hace que la industria se considere muy
pequeña, corta y carenada o gruesa.
El denominado “microlitismo” es un carácter industrial
cualitativamente relevante, ya que representa la confección
de productos retocados con tamaño inferior a 20 mm. Está
presente a lo largo de la secuencia, a excepción de los niveles que registran una alta incidencia del macroutillaje. El
proceso tecnofuncional de elaboración de estos pequeños
útiles, siempre en sílex, acontece a lo largo de todo el Pleistoceno medio reciente, tanto en Bolomor como en otros yacimientos europeos, y no es exclusivo de momentos avanzados como había sido planteado. Este “microlitismo” revela
una producción de alta rentabilidad con reducción de costes
y materias, y desde esta óptica sería un proceso técnico con
innovación del espectro funcional sin modificaciones de los
tipos de útiles del conjunto instrumental. Estos instrumentos
posiblemente se asocien a necesidades funcionales y económicas como puede ser un específico procesamiento de determinadas presas. Su forma de enmangue y operatividad
–alta especialización– son, por el momento, una incógnita,
al carecer de estudios traceológicos. Su desarrollo se presenta a lo largo de la secuencia y muy ligado a la materia prima –sílex– independientemente de su morfología y, en última instancia, más bien dependiente del carácter de la ocupación.
El “macrolitismo” como carácter tipométrico, se presenta totalmente vinculado al aprovisionamiento de materias
primas locales e inmediatas al yacimiento. Esta característica de “formato extremo” hace que la funcionalidad del macroútil –mayoritariamente grandes lascas– sea menor y se
interpreta como útiles poco especializados, asociados a recursos de bajo riesgo con estrategias de amplio espectro, un
instrumental poco variado y versátil que se adaptaría a situaciones de “alta tolerancia” (Kuhn 1995). En Bolomor, el
macroutillaje se ubica en algunos niveles de forma muy desigual y es poco significativo globalmente: grandes lascas de
caliza y útiles retocados sobre la misma roca sin apenas
retoque para un uso corto e inmediato. Estos formatos entran
frecuentemente configurados en el yacimiento y su intervención debe ser limitada en las actividades llevadas a cabo.
La especificidad del macroutillaje presente en Bolomor
debe relacionarse con las características de las múltiples
actividades intersite vinculadas al patrón ocupacional
existente.
Los elementos de explotación (núcleos) de la secuencia
de Bolomor tienen una muy baja presencia en el registro lítico, a excepción de los niveles con ocupación más fugaz en
los que aumentan, acompañados de algunos cantos no procesados o manuports y percutores. Éstos últimos están muy
estandarizados, con similar litología, morfología y peso. No
se ha registrado ningún percutor “elástico” y existen pequeños retocadores igualmente líticos. La gestión de los núcleos es mayoritariamente predeterminada, con debitado variado y presencia entre otras de técnicas levallois y discoide.
No existe una preferencia de método productivo lítico y su
desarrollo tecnológico parece homogéneo o sin cambios en
el tiempo. Sin embargo, estos métodos no se muestran altamente productivos de lascas como sucede en posteriores
conjuntos musterienses regionales. Posiblemente las características de las ocupaciones estén determinando más una eficacia puntual que productiva, en un lugar donde no abunda
la materia prima deseada –sílex–. Así pues, no existe una
modalidad preferente de talla (extracción) sobre núcleos, ni
asociada a un tipo específico de materia prima. No por ello
debe dejar de resaltarse la existencia de una alta gestión centrípeta o radial entre los productos configurados en caliza,
que son escasamente transformados (nivel XII).
Los productos configurados (lascas y útiles retocados)
de los equipos industriales –desde un punto de vista estilístico, estético o de complejidad tecnológica general– más que
presentar características “tipo” o tender a ellas parecen obedecer a requisitos económicos y funcionales concretos de
utilización “inmediata y eficaz”, lo que se traduce en piezas
carenadas, asimétricas e irregulares muy reutilizadas. A pesar de esto, el utillaje ofrece en toda la secuencia un alto grado de estandarización, valorado éste como proceso de adecuación entre forma y función. La predeterminación en la
gestión productiva debe ser una de las causas principales de
una estandarización que no se produce sobre un tipo concreto de útil y que consecuentemente no significa una “desestandarización” de otros. Esta circunstancia ya acontece en
los primeros momentos de presencia humana en Bolomor
–nivel XVII–. Tampoco existen atributos intrínsecos de los
útiles que primen o que evolucionen a costa de otros. La estandarización tiende a reducir la variabilidad, en especial en
el grupo de los “útiles complejos o útiles asociados”, que
muestran un descenso hacia los niveles superiores. También
se documenta una mayor y constante simetría en los niveles
superiores (Ia-V) y una baja presencia de bulbos marcados,
que son más numerosos en los niveles inferiores y que indican una mayor energía de impacto, acompañada de un aumento de elementos corticales. Las variedades de utillaje dominantes –los equipos de herramientas líticas– en la secuencia de Bolomor ya existen desde su inicio (ca 350 ka), con
formas generales estandarizadas, las mismas que se utilizan
en momentos finales (ca 100 ka).
Los productos retocados analizados desde las características del retoque muestran una gran homogeneidad en toda
la secuencia, con dominio de los retoques sobreelevados y
simples. Sin embargo, existe una tendencia al descenso de
los retoques complejos (inversos, bifaciales, alternos, alternantes, asociados), que son significativos en los niveles inferiores y que en parte están vinculados a las morfologías de
útiles compuestos. La relación del retoque con los tipos de
útiles es compleja y variada. El retoque de denticulados,
muescas y becs presenta una tendencia descendente hacia
los niveles superiores, con aumento de los retoques asociados a las raederas. La dimensión del retoque y el grado de
transformación presenta igualmente una alta variabilidad,
aunque se observa una tendencia a la obtención de filos retocados más largos hacia los niveles superiores. La extensión de las superficies retocadas también muestra un aumento hacia los mismos niveles, que incide en el mejor aprovechamiento de la materia prima. Las relaciones entre los
437
[page-n-451]
atributos internos del retoque se revelan muy homogéneas
en la secuencia, sin tendencias ni rupturas definidas. Las lascas levallois, las puntas musterienses y las lascas con retoque presentan una tendencia a una mejor representatividad
en los niveles superiores. El proceso indica un ligero ascenso del índice levallois y del facetado en estos niveles. La
fracturación, mayoritariamente distal, es similar entre lascas
y productos retocados y no presenta una tendencia definida.
Ésta es menos frecuente en los niveles inferiores, tal vez porque existe una menor reutilización.
Las diferencias entre los distintos niveles de Bolomor y
su comparación conducen a considerar la existencia de agrupaciones industriales líticas que poseen unas características
tecno-tipológicas similares. La división no tiene un carácter
“cultural” sobre el cual definir o plantear las modificaciones
diacrónicas que presenta el utillaje. Esta agrupación en tres
conjuntos no es cerrada y bien pudiera plantearse con el futuro desarrollo de la investigación una agrupación bimodal
basada en una sólida similitud de los niveles superiores (OIS
5e) frente al resto con mayor variabilidad interna:
- La agrupación de niveles Ia, Ib/Ic, IV y V propicia una
gran similitud en todas las características industriales.
Estos niveles superiores se relacionan con el estadio
isotópico 5e de clima templado.
- La agrupación VII y XII, aunque con escasos materiales en algunos niveles (VII-IX), se apoya también en
otros valores no exclusivamente estadísticos. El nivel
VI, que tiene características de “transición”, también
se incluiría. Estos niveles medios se relacionan con el
estadio isotópico 6 de máximo climático glaciar.
- Los niveles basales XIII y XVII guardan una cierta relación, aunque menos nítida que los anteriores. La falta de una excavación en extensión puede ser la causa,
igualmente aplicable al nivel XV. Estos niveles basales
se relacionan con los estadios isotópicos 9-8 de inicios
del Pleistoceno medio reciente y el estadio isotópico 7
de clima templado.
La descripción de la variabilidad lítica de la secuencia
de Bolomor y su comparación a “gran escala temporal” debería permitir observar el impacto evolutivo vinculado a fenómenos de difusión, adaptación o posibles afinidades filéticas. Sin embargo, estas variaciones diacrónicas del utillaje son difícilmente medibles desde los cambios morfotipológicos, a diferencia de lo que sucede en momentos cronológicos más avanzados, circunstancia válida para el conjunto de yacimientos europeos del Pleistoceno medio. La secuencia de Bolomor presenta unas características similares
intrasite –mayores coincidencias que diferencias– en la producción lítica, las estrategias de subsistencia y la ocupación
del territorio. La variabilidad de las mismas son las causas
de los procesos y cambios que se producen en el repertorio
lítico, con tendencia a una ligera mayor complejidad en los
niveles superiores. Bolomor presenta un desarrollo que
puede ser considerado de tipo “gradualista”, en el que no se
438
observan grandes rupturas en los procesos vinculados a los
comportamientos humanos. El contraste más señalado,
desde el punto de vista de la industria lítica, ha sido ya
reiteradamente comentado y responde a diferencias principalmente litotécnicas entre algunos niveles, circunstancias
no suficientes como para definir la existencia de diferentes
procesos culturales. Bolomor muestra una gran homogeneidad de todos los elementos inferidos y asociados a la actividad humana. Esta valoración se aleja del planteamiento
priorístico de nuestra actual “ideología” que presupone que
en 300.000 años deberían existir cambios culturales complejos, lo que no ha podido ser observado ni demostrado.
Si el estudio de la industria lítica permite plantear la posibilidad de que en un amplio período de tiempo no se produzcan cambios de tipo “cultural”, la interacción de los datos industriales con la información obtenida de la fauna sí
que ha permitido observar cierta variabilidad dentro de la secuencia, pero relativa a aspectos conductuales o funcionales
más que culturales:
- El nivel XVII representa las ocupaciones más antiguas
de Bolomor y posee los conjuntos de materia prima
(sílex, caliza y cuarcita) más diversificados de la secuencia, con cierta proporción de núcleos de sílex y
restos de debitado, así como una configuración
y transformación altas. El utillaje está compuesto por
raederas laterales y desviadas en sílex, denticulados en
cuarcita, lascas con filos opuestos a córtex y presencia
de macroutillaje denticulado en caliza. Las actividades
cinegéticas se centran en la explotación de diferentes
biotopos: mayoritariamente el fondo del valle (caballo), el medio boscoso de ladera (ciervo) y, marginalmente, barrancadas y farallones (tar). La aportación de
recursos es selectiva siendo, principalmente, extremidades de caballos o ciervos y algún animal entero, como el tar. Los carnívoros tienen escasa incidencia y sólo están representados por cánidos. Posiblemente los
tipos de hábitat sean “altos de caza”, ocupaciones esporádicas muy breves centradas en actividades cinegéticas sobre algunos taxones, preferentemente ciervo y
caballo, que alternan en importancia. Estas frecuentaciones varían ligeramente en su duración y funcionalidad, pero siempre se registra un procesado sistemático
e intensivo de los recursos animales.
- El nivel XV presenta actividades intrasite de mayor
entidad que el nivel anterior, con aumento de restos de
debitado y ausencia de los elementos de explotación.
El utillaje está compuesto por denticulados, raederas
laterales en sílex, con filos opuestos a córtex, y numerosos útiles muy pequeños. Hay una ausencia total de
macroutillaje. Alguna de estas ocupaciones presenta
elementos de combustión. Las actividades cinegéticas
están centradas en tres herbívoros, el ciervo, el caballo
y el tar. En estos momentos, todo parece indicar que
se actúa de forma mayor sobre diferentes biotopos y
las frecuentaciones de la cavidad posiblemente son de
mayor duración, reproduciendo las características
anteriores sobre la aportación de partes anatómicas.
[page-n-452]
- En el nivel XIII la industria lítica se ha realizado con
sílex y caliza procedentes de afloramientos próximos y
de otros más distantes, con alta presencia de elementos
de explotación, bajo número de restos de debitado y
una configuración y transformación muy altas. El
utillaje que procesa los recursos faunísticos está
formado por raederas y denticulados en sílex, no
habiéndose documentado macroutillaje. Las actividades cinegéticas están centradas en el ciervo y, de
forma complementaria, en otros tres herbívoros: el tar,
el caballo y el gamo. La explotación local afecta a
diferentes biotopos, el llano y, en menor medida, las
barrancadas (tar) y, sobre todo, el medio boscoso de
media ladera donde habitan ciervos y gamos. La
aportación al yacimiento de los recursos cinegéticos
registra la entrada de piezas enteras, sin una clara
selección de partes anatómicas. La incidencia de
carnívoros en los momentos de desocupación es muy
baja y se trata exclusivamente de cánidos. Es muy
probable que los tipos de hábitat sean “altos de caza”,
menos frecuentados que en el nivel anterior, con una
actividad menos intensiva y una duración más breve,
alguno de ellos con elementos de combustión. La
transgresión marina debió influir en la reducción de
los biotopos del llano-valle, afectando a la disponibilidad de caballo y orientando la actividad hacia la
media ladera, circunstancia que se repite en otros
yacimientos mediterráneos del momento. En resumen,
ocupaciones breves y distanciadas en el tiempo.
- Los niveles XII-VII presentan industria lítica principalmente realizada en caliza de adquisición inmediata,
con numerosos núcleos y percutores, un muy bajo
número de restos de debitado y una configuración y
transformación muy altas. El utillaje está compuesto
por denticulados, raederas laterales y desviadas en
sílex, cuchillos de dorso, lascas con retoque y macroutillaje calcáreo denticulado. En las ocupaciones del
nivel XII, muy breves, se elaboran lascas de filo en
caliza sin apenas retoque para un uso corto e inmediato. La entrada de sílex en las ocupaciones de los
niveles VI-VIII hace aumentar los productos de debitado, pero con fuerte descenso de la transformación
(útiles retocados). La actividad cinegética está centrada en el ciervo y el caballo, y complementariamente en el tar y el uro. La explotación de los biotopos
se desplaza al llano (caballo y uro) y a la media ladera
(ciervo). La aportación de fauna al yacimiento se hace
mediante piezas enteras, en especial de pequeños
ungulados, y aportes de partes craneales y algunas
axiales de los grandes herbívoros. No se ha documentado la presencia de restos óseos de carnívoros.
Estos niveles se consideran ocupaciones de tipo “altos
de caza” breves o muy breves –tal vez entre primavera
y verano como indican algunos elementos de edad–,
con actuaciones cinegéticas más o menos selectivas
y/o oportunistas. La actividad intrasite estuvo posiblemente centrada en un área del yacimiento y no se
documentan elementos de combustión.
- En los niveles V-IV la caliza es la roca de adquisición
inmediata más empleada, con bajos elementos de explotación y numerosos restos de debitado. La configuración y la transformación son medias. El utillaje está
compuesto por denticulados y muescas en caliza; raederas laterales, desviadas y transversales en sílex, con
presencia y desaparición del macroutillaje calcáreo.
Las actividades cinegéticas están centradas en varios
herbívoros: ciervo, uro, tar y, en menor medida, jabalí
y gamo. Se trata de un claro reflejo de una explotación
diversificada de los biotopos: valle (uro), ladera boscosa (ciervo y gamo) y barrancadas (tar y jabalí). Parece existir una aportación selectiva de extremidades
entre los hervíboros pequeños, en especial el tar. También se documentan aportes completos de jabalí, mientras que no se registran troncos de animales grandes,
como el uro. Las ocupaciones acontecen en los inicios
de los momentos cálidos eemienses con fuerte presencia de material arqueológico y una mayor fecuentación
de la cavidad, con una explotación diversificada de los
biotopos que sugiere estancias de corta duración, bien
“altos de caza regulares” o campamentos temporales
estacionales con tendencia a la brevedad y posiblemente en diferentes momentos del año. La principal
característica respecto a los niveles anteriores es la mayor recurrencia de las ocupaciones, junto a actividades
más prolongadas e intensas en las que se registran múltiples estructuras de combustión.
- Los niveles III-I, ocupaciones finales de Bolomor,
presentan una industria lítica casi exclusiva en sílex,
con una gran homogeneidad: escasísimos elementos de
explotación, numerosos restos de debitado, configuración baja y alta transformación. El utillaje está
compuesto por raederas laterales y desviadas, denticulados y ausencia de macroutillaje calcáreo. La actividad cinegética está centrada en la dualidad ciervo/uro,
complementada con actuaciones menores sobre tar y
caballo. Los biotopos explotados varían ligeramente,
más el valle (uro) en los niveles II-III, y la ladera
(ciervo) en Ia-Ib/c. Estas ocupaciones, con fuerte
presencia de material arqueológico en Ia y III y más
escaso en Ib/Ic-III, se acompañan de actividades
cinegéticas centradas en la dualidad y alternancia del
ciervo (Ia-Ib/c) y uro (II-III), con explotación de
biotopos variados. Posiblemente se trata de campamentos temporales estacionales con recorrido
territorial amplio y actividades intrasite muy intensas
y diversificadas, con alta ocupación espacial y
proyección exterior, tal y como indica la fragmentación de fases iniciales de las cadenas operativas
líticas y la presencia de materia prima lejana. La
cuestión reside en establecer si la ocupación de un
grupo es muy recurrente y estacional u obedece a
características más propias de campamento residencial
con caza diver-sificada y mayor duración.
El proceso económico de aprovisionamiento animal como elemento principal de subsistencia no muestra, a lo lar-
439
[page-n-453]
go de la secuencia, cambios radicales entre los diferentes
grupos y niveles cronológicos. Por ello, los procesos de captura y procesado debieron ser similares, con una funcionalidad común, en el sentido más amplio.
El comportamiento general más frecuente deja ver una
actuación cinegética principal sobre el ciervo, acompañado
del uro o caballo según el momento paleoclimático tratado.
No se registra una actuación especializada sobre una especie
determinada, sino que la actividad cinegética se dirige a un
amplio espectro faunístico, aunque mayoritariamente de presas adultas. Este principal aporte económico es complementado por presas de tamaño medio, como tar, gamo y jabalí,
muchas veces con transporte de individuos enteros; y de pequeñas presas (conejos, aves y tortugas). Las grandes presas
(elefante, rinoceronte e hipopótamo) son de consumo marginal, afectando también a los individuos infantiles.
Todos los niveles tratados presentan un elevado número
de especies animales, más de cinco, a las que habría que sumar las pequeñas presas. Este elevado número de taxones,
que en muchos casos, y con los estudios aún en curso, supera la cifra de doce, se acompaña también de un elevado número de individuos, cuya inferencia más inmediata es la
existencia de elevadas tasas de aporte cárnico al yacimiento.
Los estudios espaciales permiten descartar la causa debida a
un efecto palimpsesto o a causas postdeposicionales. Por
tanto, habrá que buscar otra respuesta a aquellos casos con
alta presencia de recursos faunísticos procesados en unas
ocupaciones que la escasa manipulación de la industria lítica señalan como de muy breve duración.
La búsqueda de explicación a la desigual presencia del
número de restos arqueológicos conduce a relacionar éstos
con los datos paleoambientales, en especial la curva de susceptibilidad magnética y los aportes de origen marino (líticos, óseos y conchíferos). El conjunto de niveles I-V, evaluados como las ocupaciones de hábitat más “importantes”
de la secuencia, acontecen en el OIS 5e. Éstos presentan dos
descensos de materiales arqueológicos en los niveles Ib/Ic y
III, coincidiendo con la bajada de la temperatura que marca
la curva magnética. A partir del nivel VI (OIS 6) se produce
un cambio general en el registro arqueológico y, por tanto,
en las características del hábitat. Esta circunstancia puede
deberse a múltiples y complejas causas, aunque se observa,
de nuevo, cómo en los momentos considerados fríos o frescos (VII-XII y XV) se registra una menor presencia global
de materiales arqueológicos.
La diferente presencia de materiales arqueológicos
acompañada de cambios en la transformación del utillaje lítico pudiera tener relación con las nuevas condiciones bioclimáticas eemienses y el desarrollo de estrategias de subsistencia más complejas. La búsqueda de paralelos para los
momentos finales musterienses o para la llegada del deshielo tardiglacial que pone fin al Pleistoceno son cuestiones a
considerar. Por ello, se plantea la hipótesis de que los cambios de extensión del territorio y de la línea de costa (regresión) hubiesen modificado o condicionado los circuitos migratorios y ocupacionales, cuyo resultado sería una desigual
frecuentación de la cueva. En los momentos más cálidos,
con una menor franja de llanura litoral, los circuitos y la ex-
440
plotación territorial estarían más centrados hacia los primeros resaltes montañosos, lugar donde se ubica el yacimiento.
Estas apreciaciones también deben tener presente las características internas del hábitat. En el caso del nivel XIII –de
paleoambiente cálido y húmedo– existe una baja proporción
de materiales arqueológicos, lo que se traduce en una baja
presencia ocupacional. Sin embargo, es posible que no se deba a las causas anteriormente planteadas sino a la existencia
de un medio sedimentario no muy apropiado para el hábitat.
En esta fase interestadial, la cavidad presentaba un suelo
fangoso con circulación hídrica, en especial en el nivel
XIIIb.
Resultados y perspectivas generales
La contextualización y comparación de la Cova del Bolomor con otros yacimientos peninsulares y europeos permite reflexionar sobre aspectos fundamentales para comprender los mecanismos de la conducta humana durante el Pleistoceno medio, sobre todo en lo referente a los diferentes tipos de registros arqueológicos y a la variabilidad funcional
del hábitat. En primer lugar hay que señalar que los espacios
geográficos del interior de la Península Ibérica apenas poseen yacimientos en cueva, cuyo resultado es la ausencia de
amplios registros sedimentológicos con elementos paleolíticos. Esta circunstancia condiciona la contextualización cronológica, a pesar del buen número de yacimientos estudiados en lugares al aire libre, y, por tanto, el estado de la investigación, en especial de las industrias con bifaces. Por el
contrario, los yacimientos kársticos peninsulares presentan
una mayor información diacrónica procedente de sus series
litoestratigráficas. Sin embargo, éstas apenas inciden temporalmente en el Pleistoceno medio, salvo contadas excepciones como el caso de Atapuerca. La ubicación cronológica
más frecuente se sitúa en momentos finales del Pleistoceno
medio o en el Pleistoceno superior inicial, con menos de 100
ka de duración secuencial. Se trata de una diacronía corta
respecto al marco temporal de estudio, cercano a los 300 ka.
El Pleistoceno medio en la Europa meridional parece
mostrar unas características comunes a casi todos los yacimientos kársticos, dentro de una limitada variabilidad. La
mayoría se sitúa en entornos paisajísticos contrastados y variados, con ubicaciones de baja o media altitud, en valles medios o litorales y en territorios de cómoda comunicación intersite. Tienen una elevada carga de elección antrópica, son
lugares retirados o al resguardo, que no responden en la mayoría de los casos a “paradas aleatorias” en una ruta migratoria o de caza, sino a verdaderos refugios o lugares elegidos
para desarrollar diferentes actividades, principalmente dirigidas a optimizar el consumo de los recursos no líticos en un
espacio adecuado y protegido. Estas características de utilización de las cuevas no presentan rupturas cronológicas ni
geográficas y por tanto pueden ser consideradas reflejo de
patrones conductuales perfectamente establecidos durante el
Pleistoceno medio reciente.
Algunos yacimientos kársticos con estructuración o características similares a los lugares al “aire libre” presentan,
durante el Pleistoceno y en el mismo marco geográfico, ocupaciones humanas no prolongadas (Orgnac I, Combe-Grenal,
[page-n-454]
La Micoque, etc.) o características excepcionales como una
visualización limitada: lugares “verticales” o cerrados en simas o de morfología muy cavernaria (TD, TG, Orgnac niveles inferiores, etc.). Sin embargo, el resto de yacimientos tiene una buena visualización del territorio y fuerte vinculación
al valle –Arago, Bolomor, Baume Bonne, La Terrasse, Coupe Gorge, entre otros–, lo que señala condiciones más óptimas y/o preferenciales de elección. Todo parece indicar que
los grupos humanos del Pleistoceno medio europeo abordan
el espacio geográfico –el territorio– de forma preferente mediante sistemas de información/comunicación y transporte.
Posiblemente esta actuación esté muy relacionada con el proceso evolutivo y cronológico que en el Pleistoceno superior
desarrolla niveles de mayor complejidad por el uso cognitivo
de la información y los materiales tecnológicos.
Los aspectos fisiográficos de la Cova del Bolomor y del
territorio circundante concluyen que ésta encuentra mayores
afinidades con los yacimientos del área mediterránea situados en farallones rocosos, dentro de un entorno paisajístico
litoral con visión sobre un amplio valle (Grotta del Principe,
Grotte de l’Observatoire, Grotte du Lazaret, etc.). La comparación de las características internas de los mismos también muestra una notable relación entre los yacimientos con
depósitos “colgados” en cavidades que han preservado amplias secuencias y ocupaciones (Baume Bonne, Caune de
l’Arago, Grotte Terrasse, Grotte Coupe Gorge, etc.).
Los yacimientos con características fisiográficas, estratigráficas, industriales, modos de subsistencia o tipos de hábitat más afines a Bolomor son los situados en la vertiente
mediterránea del SE francés y entre ellos, especialmente, los
costeros Grotte de l’Observatoire, Grotta del Principe, y
también Baume Bonne y Caune de l’Arago.
Los yacimientos mediterráneos del Pleistoceno medio
reciente participan claramente de aspectos paisajísticos, ambientales y ecológicos comunes o, cuanto menos, muy similares y diferentes de los atlánticos, que a su vez son semejantes entre ellos. Posiblemente estas circunstancias apuntan
a la existencia de procesos generales de adaptación y subsistencia que se relacionan de forma singular con las particularidades territoriales de áreas geográficas suficientemente
cohesionadas desde múltiples aspectos. De ser así, con las
reservas a que obliga el actual estado de la investigación, estaríamos ante los primeros indicios de una “regionalización
europea paleolítica”, que se observa con más nitidez en las
posteriores fases del Paleolítico superior.
El análisis de los yacimientos estudiados indica que las
condiciones paleoambientales influyen en las estrategias de
subsistencia y en los modelos de ocupación del territorio, lo
que no se debe interpretar como un determinismo ecológico
o climático, sino que señala la posibilidad de una adaptabilidad a diferentes recursos mediante la variabilidad de las
ocupaciones. En esta línea pueden extraerse algunas conclusiones respecto a las estrategias de subsistencia:
- Las ocupaciones y el hábitat de los grupos humanos
del Pleistoceno medio antiguo en los yacimientos europeos indican unas frecuentaciones muy esporádicas
y muy breves, donde las estrategias parecen ser opor-
tunistas y no suficientemente conocidas. En el Pleistoceno medio reciente, en cambio, las estrategias de subsistencia son de mayor complejidad y permiten profundizar en el conocimiento de las mismas. Las frecuentaciones continúan siendo esporádicas, pero la actividad cinegética muestra una clara diversificación y,
sobre todo, se asiste a una intensidad mayor en el procesado de los recursos animales. Esto va acompañado,
posiblemente, de patrones de hábitat diferentes donde
se generaliza la presencia de las estructuras de combustión. No se registra la existencia de ocupaciones
humanas de larga duración en ningún momento del
Pleistoceno medio europeo. Las valoraciones del número de restos arqueológicos, NMI faunísticos y otros
valores, más que indicar la duración prolongada del
hábitat, lo que están indicando es la efectividad e intensidad de las estrategias conductuales aplicadas puntualmente y, muy posiblemente, también unas diferentes composiciones númericas de los grupos humanos.
Las ocupaciones consideradas “campamentos”, en el
sentido de “largos periodos continuos de hábitat”, de
meses de duración, no encuentran paralelos en los yacimientos estudiados, ni en momentos avanzados del
Pleistoceno medio reciente. Sólo a partir del Pleistoceno superior (OIS 5e) se aprecian comportamientos de
mayor duración o estabilidad de las ocupaciones, aunque sin ser tan acusados.
- Las actuaciones cinegéticas muy especializadas no son
una práctica general, sino al contrario. En cambio, sí es
reseñable la fuerte intensidad en el procesamiento de
todo tipo de recurso cárnico, a pesar de la brevedad de
las ocupaciones. Éste parece ser el modelo general de
comportamiento con actuaciones que alargan o acortan
los periodos, pero siempre dentro de un relativo y corto límite temporal. La incidencia de los carnívoros, sin
duda alguna relevante en el registro arqueológico del
Pleistoceno medio, presenta diferencias regionales significativas, mucho más acusadas en el área atlántica y
también entre yacimientos. Sin embargo, la importancia y las características de esta actuación se muestran
muy desiguales, lo que obliga a realizar estudios pormenorizados. Las condiciones paleoambientales y ecológicas del hábitat deben ser consideradas como importantes elementos explicativos de la incidencia de
los carnívoros en un particular registro arqueológico
(Fernández Peris 2004).
- Los recursos líticos y la variabilidad de las materias
primas en los yacimientos analizados muestran una
fuerte relación con factores ambientales o geológicos.
Esta variabilidad difícilmente se puede abordar desde
yacimientos que no posean estratigrafías amplias. El
estudio de las materias primas, su aprovisionamiento y
utilización (explotación, transformación, aplicación y
abandono) encuentra similitudes generales en los yacimientos europeos estudiados con estrategias de gestión
bien definidas. El sílex, con sus múltiples variedades
441
[page-n-455]
litológicas, es siempre en todos los casos la roca de
elección y utilización preferente durante el Pleistoceno
medio reciente europeo. La presencia y abundancia del
mismo en el entorno inmediato hace que el resto de
materias sean menos valoradas o secundarias, con el
matiz de aplicaciones específicas (especializadas), como es la dicotomía litotécnica entre útiles elaborados
sobre lasca –rocas silíceas– y macroformas sobre canto –rocas sedimentarias y metamórficas.
- Los yacimientos tratados, tanto en contextos sedimentarios continentales como kársticos, presentan, sin excepción, un mayoritario aprovisionamiento de materias
primas líticas de tipo local procedentes de las inmediaciones de los mismos y vinculadas con las características geomorfológicas y los requisitos arqueológicos del
propio entorno, lugar y asentamiento: estancias de ocupación breve o muy breve con actividades poco complejas. El patrón de aprovisionamiento de materias primas se enfoca a una procedencia local, elegida por su
abundancia, efectividad inmediata y consecuentemente
con un rápido desecho de bajo coste. Este patrón se
puede definir como de corto o muy corto alcance, evaluado en un entorno inferior a 5 km de distancia y muy
relacionado con las características de la temporalidad
de la ocupación. Sin embargo, en Bolomor y en otros
yacimientos kársticos también existe un aprovisionamiento de mayor alcance, de distancias superiores a 1520 km a partir de los primeros momentos de ocupación
(350 ka) y más generalizado en el OIS 5e (128 ka),
coincidiendo con ocupaciones más prolongadas.
- Los yacimientos analizados presentan diferentes modelos de explotación lítica. Uno asociado a una distancia corta y ligado en ocasiones a dos usos principales
(“dicotomía litotécnica”): el sílex o cuarzo para los pequeños útiles (utillaje sobre lasca) y la caliza, arenisca
u otras rocas para el macroutillaje, principalmente sobre canto. Otro, vinculado a las materias líticas aprovisionadas de distancias superiores a 10 km y que se relaciona con la elaboración del pequeño utillaje, especialmente en sílex.
- Los yacimientos con sílex procedente del entorno próximo a lo largo de toda su secuencia, sin cambios radicales o bruscos con respecto a las fuentes de aprovisionamiento, tienen una fuerte incidencia en la vertiente atlántica. En cambio, los yacimientos mediterráneos no presentan abundantes fuentes de sílex próximas. Los cantos de sílex grandes y de buena calidad
son escasos en los depósitos geológicos –jurásicos y
cretácicos– del área mediterránea, a diferencia de otras
áreas europeas. Las condiciones más ventajosas proceden de depósitos derivados de conglomerados y gravas
–terciarios o cuaternarios– que están muy sujetos a
fuertes procesos de aluvión, por lo que muchas de estas fuentes han desaparecido al quedar cubiertas. Las
áreas-fuentes de aprovisionamiento lítico de origen
442
marino vinculadas a yacimientos litorales son altamente dependientes de la fluctuación de la línea de costa
(Cotte St. Brelade, Bolomor, etc.). Estas variaciones
obligan a notorias adaptaciones a un medio cambiante
desde una perspectiva diacrónica amplia. La diversificación, la especialización y el mejor aprovechamiento
de las materias primas encuentran en los cambios físicos una posible explicación causal.
- Los yacimientos analizados presentan una secuencia de
ocupaciones de utilización diversa en la que se desarrollan estrategias de supervivencia, con explotación de
materias primas en un territorio amplio y por tanto con
una dinámica de movilidad intersite importante. Posiblemente, las estrategias del Pleistoceno medio inicial o
antiguo sean diferentes, total o parcialmente, respecto a
las del Pleistoceno medio reciente, donde los modelos
de explotación “corta” del entorno inmediato tienen
menor importancia. La variabilidad de la materia prima
presenta una notable diferencia vinculada a las ocupaciones de mayor duración (campamentos) y actividades
complejas como es el caso de Bolomor. El tipo de debitado, la tipometría y las diferentes estrategias de utilización son muy dependientes del tipo de materia prima, junto a una gestión diferencial en la utilización de
las mismas. La introducción de una parte de materiales
bajo la forma de productos acabados sugiere una movilidad que se relaciona con la diversidad industrial tecno-tipológica dentro de los diferentes niveles y que proviene de una combinación de factores. Los cantos sedimentarios locales generalmente se transportaron completos a la cueva y se tallaron con gestión y técnicas variadas. La explotación del sílex, en cambio, refleja un
mayor grado de previsión con utilización de técnicas levallois y discoides y una proporción alta de lascas retocadas. Este hecho muestra la variabilidad de las estrategias preferenciales aplicadas a materias primas diferentes, a lo largo de las estratigrafías. Estrategias que serían consecuencia directa de la calidad de la materia y del
abastecimiento, y que deben interpretarse como adaptaciones lógicas a la disponibilidad de la materia y no como estrategias conectadas a una tradición cultural
(Mussi 1999, Byrne 2004).
- En síntesis, el objetivo conductual de aprovisionamiento de la materia prima se dirige a obtener el mejor partido posible de la misma. La falta de abastecimiento no
parece ser la causa principal de la presencia/ausencia de
determinadas rocas, sino la consecuencia lógica del patrón ocupacional, como prueba la existencia de un frecuente aprovisionamiento a distancia. Los yacimientos
estudiados presentan una menor diversificación de materia prima hacia momentos finales del Pleistoceno medio. Esta mayor entidad de la presencia del sílex podría
ser interpretada como el resultado y la consecuencia de
ocupaciones más duraderas y/o también de una mayor
búsqueda del mismo ante requisitos más complejos. No
obstante se trata de un comportamiento difícil de con-
[page-n-456]
cretar en el actual estado de la investigación y ante la
ausencia de mayor información diacrónica. Por todo
ello las materias primas, su aprovechamiento y utilización, tienen una gran importancia. No sólo desde aspectos de gestión o económicos –explotación, transformación, aplicación y abandono–, sino también desde su
variabilidad general que condiciona las definiciones de
los conjuntos líticos. La abundancia de la materia prima local, morfológicamente adaptable a unos requisitos
concretos tecnológicos y de temporalidad, con ausencia
o lejanía de otras fuentes de aprovisionamiento diversificadas, conduce consecuentemente a una tecnología
más simple, con menor debitado y producción, y a una
rápida utilización y abandono de elementos líticos. Ésta
es una de las principales causas de la variabilidad en
todos los niveles analizados de Bolomor, así como en
otros yacimientos europeos a lo largo del Pleistoceno
medio reciente.
- La tecnología lítica del Pleistoceno medio antiguo presenta fases de explotación lítica de gran sencillez tecnológica, con producción oportunista y no intensiva de
lascas. Las técnicas bipolar y unipolar de explotación
son frecuentes, mientras que las centrípetas son raras.
La transformación de los productos nunca es alta, con
notoria simplicidad en el retoque y escasa regularización de los filos. Las morfologías tipológicas son variadas y “poco o menos estandarizadas” en comparación con industrias más modernas. Las formas líticas
complejas o con variables asociadas de frentes retocados tienden hacia la homogeneidad, posiblemente por
la búsqueda de una mayor eficacia de uso, circunstancias que conducen, ya en estas cronologías, a resaltar
la dualidad raedera/denticulado. Estos útiles representan una mayor estandarización, regularización de filos,
complejidad en los procesos de reavivado, reutilización y variabilidad en los modos de retoque.
- En momentos más avanzados del Pleistoceno medio
reciente se registra, en cambio, la presencia de núcleos
organizados con predeterminación en la producción,
tendencia a una mayor productividad y perfeccionamiento técnico, con generalización de núcleos discoides y levallois principalmente. La talla y el debitado
pierden sencillez, con menor presencia de corticalidad
y disminución en el tamaño del utillaje, que se
convierte en más regular. En estos momentos existe
una economía de materias primas con pequeños núcleos agotados y presumiblemente también una economía
de debitado. Éstas se generalizan progresivamente, en
especial el debitado levallois, que parece más vinculado a la abundante presencia de sílex que el discoide,
que se relaciona bien con conjuntos en cuarzo. Dentro
de este proceso aparece el “microlitismo”, que se
desarrolla a lo largo de todo el Pleistoceno medio
reciente y Pleistoceno superior inicial, tal vez como
dinámica de “gestión económica lítica”. También se
asiste a una pérdida de elementos “macro-líticos”, con
proceso no definido y cuya posible causalidad de tipo
funcional se vincule a cambios o modificaciones en la
especialización intersite. En los conjuntos de lascas
dominan los repertorios líticos homogéneos y
estandarizados, y son la expresión más sobresaliente
del bagaje artefactual del Pleistoceno medio reciente.
Estas circunstancias son extrapolables a la generalidad
de yacimientos europeos. A partir del Pleistoceno medio final aparece una “fuerte transformación”, con presencia de técnica levallois selectiva hacia las raederas,
y productos corticales para la realización de denticulados y muescas. También se asiste a una mayor complejidad, con técnicas de reavivado y supresión de talones
y bulbos. La mayor utilización de las técnicas predeterminadas y menos oportunistas se relaciona con el
aprovisionamiento de sílex.
- Los yacimientos analizados muestran un repertorio lítico transformado (productos retocados) sobre lasca que
tiene escaso carácter explicativo diferencial, sea cual
sea su contexto y medio sedimentario. Las raederas y
denticulados son generalmente las categorías tipológicas dominantes y por tanto son las más “polifuncionales” y las mejor adaptadas a los requisitos de alta diversidad. Los retoques simples, discontinuos, la alta corticalidad, la denticulación mal definida, las lascas con retoque, las muescas, entre otros, indican utensilios de rápida elaboración y poco vinculados a las actividades
complejas como las que debieron desarrollarse en campamentos tipo Bolomor. La variabilidad de los diferentes “tipos líticos” a lo largo de estas etapas pleistocenas
se muestra errática, aun en aquellos yacimientos considerados más homogéneos. Las raederas, tanto aumentan como descienden a lo largo del tiempo, de igual manera los denticulados y las muescas, y éstas con respecto a aquellos. Lo mismo pasa con grupos considerados “evolucionados”, como son los útiles del Grupo III.
Los retoques “espesos”, bien sobreelevados o abruptos,
son los más frecuentes, con incidencia de filos denticulados. Todo parece indicar que la generalización de los
retoques planos, escamosos y escaleriformes es más
tardía (OIS 6-5).
- El macroutillaje y su presencia diferencial es de gran
importancia en los estudios del Paleolítico antiguo. Por
macroutillaje entendemos no sólo los elementos
elaborados sobre canto, sino todos los formatos tipométricos de grandes dimensiones. La frecuencia y variabilidad del macroutillaje en los yacimientos kársticos del Pleistoceno medio reciente se relaciona con la
entrada de estos “formatos” ya configurados en los
campamentos. Por tanto, éstos proceden de actividades
intersite diversas y sus características suelen vincularse a la dicotomía de la materia prima. El macroutillaje
procede de forma general, tanto en yacimientos al aire
libre como en cuevas, del exterior y raramente participa en actividades complejas en el interior del yacimiento. Por ello, la elección del mismo y su elabora-
443
[page-n-457]
ción deben guardar mayor relación con las características de las actividades de aprovisionamiento, ubicación,
funcionalidad, adaptación o adecuación morfotecnológica, que no con otras causas o conceptos.
- Una cuestión relevante es la presencia de la “talla bifacial” como técnica que transforma una parte significativa de las superficies líticas con aparición de simetría,
estilización, complejidad y sentido estético. Los niveles que presentan bifaces, en proporción diferente, se
localizan en muchos de los yacimientos estudiados y a
lo largo de sus respectivas secuencias. Los cantos tallados están igualmente presentes junto al macroutillaje sobre lasca, acompañado de bifaces o con ausencia
de éstos. Una característica detectada es que existe una
carencia de asociación entre los elementos del macroutillaje, es decir, su relación no es estable, sino variable. Determinados niveles presentan cantos tallados
sin bifaces, e igualmente son frecuentes los conjuntos
de grandes lascas que no poseen utillaje bifacial. Esta
apreciación se refuerza con la aparición de los mismos
en momentos secuenciales anteriores y posteriores a
los niveles con bifaces.
- El estudio de más de medio centenar de niveles con bifaces considerados achelenses, en los yacimientos kársticos europeos del Pleistoceno medio reciente, concluye que el porcentaje medio de la presencia de éstos es
del 1%, sobre el que se ha elaborado una definición no
sólo industrial sino también cultural. El macroutillaje
de grandes lascas con amplios talones y bulbos prominentes, sin retoque o con retoque marginal e irregular y
con importante corticalidad, suele documentarse en ausencia del utillaje bifacial. Esta circunstancia es independiente del momento cronológico y en la literatura
arqueológica se ha relacionado frecuentemente con la
denominada facies Clactoniense (Arago ensemble III,
Gr. Principe Br2, Lazaret Locus VI-IX, Observatoire
nivel J, Rigabe niveles I-J, etc.). Los conjuntos industriales con macroutillaje no han podido ser definidos
desde el punto de vista cronoestratigráfico. Se encuentran en todas las áreas europeas durante el Pleistoceno
medio reciente, bien sean cantos tallados o lascas sin
presencia de bifaces o acompañados de éstos. La asignación de estos conjuntos a una fase de “desarrollo tecnológico” es arbitraria, pues se elaboran en todos los
tiempos y áreas geográficas.
- Las entidades arqueológicas de los diferentes niveles y
yacimientos analizados presentan una gran diversidad.
Es notoria la ausencia de una asignación idéntica y
continuada en los niveles de un mismo yacimiento, si
éste posee un mínimo desarrollo cronológico. Los criterios industriales sobre los que se sustentan estas entidades se producen en todas las fases cronológicas del
Pleistoceno medio reciente y, sin embargo, no existe
un sólo yacimiento que muestre durante un periodo
mínimamente largo –ejemplo 100.000 años– una mis-
444
ma sucesión de conjuntos llamados achelenses, tayacienses, clactonienses o premusterienses. Todas estas
industrias estudiadas, de distintas “unidades taxonómicas” y en diferentes áreas geográficas, aparecen alternas y recurrentes en las series estratigráficas, por lo
que más que pensar que son “entidades independientes” hay que ver en ellas una diversa adaptación a diferentes ambientes o una especialización.
- La investigación concluye que las entidades citadas
carecen de la carga interpretativa asignada, principalmente en el pasado. Por ello es muy posible que tales
entidades no existan en el Pleistoceno medio reciente
europeo, al no estar fundamentadas en elementos que
posean un peso suficiente como para condicionar su
presencia reiterada a lo largo del tiempo. Así pues,
deben ser consideradas variables descriptivas con
diferentes rasgos tecnotipológicos en sus repertorios
líticos. Desde esta perspectiva, las denominaciones Tayaciense, Clactoniense, Achelense, etc. presentan poco
fundamento sobre la base de su propia identidad en el
registro arqueológico de los yacimientos en cuevas con
estratigrafías largas y con claros comportamientos funcionales de hábitat –campamento– durante el Pleistoceno medio reciente. Los conjuntos líticos que poseen
macroutillaje en contextos kársticos de hábitat no definen las entidades reseñadas, sino Complejos de lascas.
La presencia puntual del macroutillaje –bifacial o no–
entre los tipos líticos no es determinante. Esta reflexión incide en cuestiones de mayor amplitud para la investigación paleolitista y plantea la revisión de las mismas.
La investigación desarrollada indica la importancia que
posee la relación existente de los conjuntos líticos en el seno
de las secuencias: niveles con lascas, niveles con presencia de
bifaces, macroutillaje sobre lasca y sobre canto, etc. Siempre
bajo la premisa que en el Pleistoceno medio reciente los complejos sobre lascas son, desde una óptica industrial, dominantes y definen las características tanto tecnológicas como
tipológicas de los conjuntos. Sin embargo, también señala
que la variabilidad de la interrelación de estos conjuntos es
la que en realidad es sugestiva para la investigación.
Los distintos niveles de Bolomor presentan, todos ellos,
tecnocomplejos de lascas en los que no existe una continuidad estratigráfica larga de ninguna entidad industrial o “cultural” de las denominadas por la arqueología tradicional. El
macroutillaje está representado por algunos elementos tecnológicos y funcionales de elaboración y utilización secundaria a los yacimientos tipo hábitat, entran en el yacimiento
ya configurados y escasamente intervienen en actividades
complejas intrasite.
El elemento que más cohesiona las industrias pleistocenas europeas tratadas es la relevancia y características del
utillaje sobre lasca, en especial en los lugares de hábitat. Esta circunstancia hace ver la existencia de “Complejos líticos
de lascas predeterminadas” con variabilidad tecnológica y
tipológica. La “tipología sobre lasca” muestra una clara con-
[page-n-458]
tinuidad y dominio a lo largo de todas las secuencias estratigráficas, en las que únicamente incide el impacto puntual, y
a veces parcial, de un determinado macroutillaje, variado o
no. Estos complejos líticos de lascas poseen un elemento
configurado que es un producto con frente o filo nítido retocado –como transformación operativa– que recorre la pieza
y presenta un alta multifuncionalidad, denominado raedera o
denticulado.
El estudio de los yacimientos del Pleistoceno medio reciente y, en mayor medida Bolomor, concluye que la dinámica “evolutiva” del utillaje –técnica, tipológica o estilística– no guarda relación con los procesos temporales, no existiendo cambios o rupturas en la actividad de manufacturar
herramientas líticas. La industria presenta una fuerte homogeneidad a lo largo de miles de años y los cambios observados obedecen más a adaptaciones funcionales que no a una
progresividad determinada. Desde esta óptica, algunos conjuntos líticos considerados “toscos” pueden ser más recientes que otros tecnológicamente más avanzados y viceversa,
y la economía y efectividad de la misma puede ser determinante frente a un estilismo adecuado. Los comportamientos
de elaboración lítica “variables” y sincrónicos considerados
“de progreso”, junto a otros “menos dinámicos”, no prueban
un escaso desarrollo o complejidad litotécnica ni necesariamente un menor grado de conocimientos o maestría sino,
muy posiblemente, la puntual adaptación más simple y eficaz, en términos económicos, a un requerimiento lítico. Por
ello la industria no debe jugar un papel determinante y exclusivo como definidora de la “cultura homínida”: es una
parte de la misma y su evolución debe ser considerada lenta
para los momentos tratados.
Los yacimientos estratificados del Pleistoceno medio peninsular y europeo presentan un contexto que es concluyente: poca proporción de gran utillaje dentro de componentes
de lascas con características propias del Paleolítico medio. La
variabilidad industrial, desde una perspectiva diacrónica, no
es en ningún momento “lineal”, “evolutiva” o de “tránsito”.
No se han localizado yacimientos ni niveles que presenten
una gradación técnica y tipológica desde conjuntos de cantos
hacia los de bifaces, dentro de una misma secuencia industrial, ni desde conjuntos de bifaces a lascas. La existencia de
un evolucionismo de los denominados “modos técnicos”, de
largo o corto recorrido, tampoco está demostrada. La crítica
a los procesos lineales no puede conducir, sin embargo, a
afirmar la existencia de una irresoluble alta complejidad en
la industria lítica. Posiblemente el pasado industrial debió ser
“sencillo” a pesar de que la explicación de su acontecer requiera una alta complejidad causal. No se han detectado líneas industriales evolutivas, paralelas o no, en el Pleistoceno
medio reciente, ni que éstas se caractericen por determinadas
formas tecnológicas, tipológicas o estilísticas; como tampoco que estas industrias sean estables –estancas– en el tiempo
y en el espacio. Las variaciones de la industria lítica del Pleistoceno medio reciente obedecen más a particularidades geográficas y de complejidad intrasite que a “estadios, momentos o fases” individualizables de carácter morfológico, tecnológico y tipológico.
Los factores contextuales que intervienen en las estrategias de gestión de los recursos económicos (líticos y faunísticos) se pueden resumir en la disponibilidad, aprovisionamiento y el transporte de los mismos, en el contexto funcional en torno a ellos y en los patrones de asentamiento y movilidad de los grupos humanos implicados. La existencia de
diversas opciones estratégicas y tácticas en esta gestión
“económica” está definiendo los ámbitos de variabilidad de
los sistemas conductuales antrópicos. Este planteamiento
confluye a través del registro arqueológico de Bolomor y de
otros yacimientos europeos en la no existencia de grandes
cambios o rupturas de la cultura material en el proceso de
hominización durante el Pleistoceno medio reciente. Únicamente, la existencia de un mosaico de elementos de desarrollo en el sentido más amplio serían los padrinos de un proceso de “progreso” que se plantea con rasgos “evolutivos”:
predeterminación en la explotación lítica, debitado levallois,
estandarización del utillaje, dominio del utillaje sobre lasca,
estrategias de subsistencia complejas, patrones ocupacionales definidos, entre otros. En este proceso la industria lítica
sólo muestra una dinámica de cambio lento, atenuado, en un
periodo temporal muy amplio. En conclusión, todo resume y
conduce a la constatación de una cierta homogeneidad o estabilidad, medida con nuestros actuales ritmos temporales,
en cada uno de los aspectos generales vinculados al desarrollo de las comunidades paleolíticas del Pleistoceno medio.
445
[page-n-459]
[page-n-460]
BIBLIOGRAFÍA
AGUSTÍ, J. y MOYÀ SOLÀ, S. (1991): “Les Faunes de mammifères du Pléistocène Infèrieur et Moyen de l’Espagne: implications biostratigraphiques”. L’Anthropologie, 95, Paris, p.
753-764.
ALFÉREZ, F.; MOLERO, F. y MALDONADO, E. (1985): “Estudio preliminar del úrsido del yacimiento del Cuaternario medio de Pinilla del Valle (Madrid)”. COL-PA, 40, Madrid, p.
59-67.
ALMAGRO, M.; FRYXELL, R.; IRWIN, H.T. y SERNA, M.
(1970): “Avance a las investigaciones arqueológicas, geocronológicas y ecológicas de la Cueva de la Carigüela (Piñar,
Granada)”. Trabajos de Prehistoria , 27, Madrid, p. 45-60.
ALTUNA, J. (1972): Fauna de mamíferos de los yacimientos
prehistóricos de Guipúzcoa . Sociedad de Ciencias Aranzadi
(Munibe, 24, fasc. 1-4), San Sebastián, 464 p.
ALTUNA, J. (1990): “La caza de herbívoros durante el Paleolítico
y Mesolítico en el País Vasco”. Munibe, 42, San Sebastián, p.
229-240.
AOURAGHE, H. (1990): “Les cervidés du site Pléistocène moyen
d’Orgnac 3 (Ardèche, France)”. En Les cervidés quaternaires. Quaternaire, vol. I (3-4), nº spécial, Paris, p. 231247.
AOURAGHE, H. (1992): Les faunes de grands mammifères du site Pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche, France): étude
paléontologique et palethnographique, implications paléoécologiques et biostratigraphiques. Thèse de Doctorat, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
APARICIO, J. (1980): “El Paleolítico”. En Nuestra Historia. V I.
ol.
Valencia, p. 13-52.
APARICIO, J. (1989): “El Paleomesolítico valenciano”. XIX Congreso Nacional de Arqueología. Ponencias y Comunicaciones. V I. Castellón, p. 79-105.
ol.
APARICIO, J.; PÉREZ RIPOLL, M.; VIVES, E.; FUMANAL, P. y
DUPRÉ, M. (1982): La Cova de les Calaveres (Benidoleig,
Alicante). Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 75), Valencia, 130 p.
ARSUAGA, J.L. y BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. (1984): “Estudio de los restos humanos del yacimiento de la Cova del
Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonense, 10, Castellón,
p. 19-34.
ARSUAGA, J.L.; MARTÍNEZ, I.; VILLAVERDE, V.; LORENZO, C.; QUAM, R.; CARRETERO. J.M. y GRACIA, A.
(2001): “Fósiles humanos en el País Valenciano”. En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio
del poblamiento humano en las tierras valencianas. Valencia, p. 265-326.
ASHTON, N.M. y McNABB, J. (1992): “The cutting edge: bifaces
in the Clactonian”. Lithic, 13, p. 4-10.
ASHTON, N.M. y McNABB, J. (1994): “Bifaces in perspective”.
En N.M. Ashton y A. David (eds.): Stories in Stone. Lithic
Studies Society (Occasional Paper, 4), London, p. 182-191.
ASHTON, N.M.; LEWIS, S.G. y PARFITT, S. (1998): Excavations at the Lower Palaeolithic Site at East Farm, Barnham,
Suffolk 1989-94. British Museum (Occasional Paper, 125),
London.
ASHTON, N.M.; COOK, J.; LEWIS, S.G. y ROSE, J. (1992): High
Lodge: excavations by G. de G. Sieveking 1962-68 and J. Cook 1988. British Museum Press, London.
ASHTON, N.M.; McNABB, J.; IRVING, B.; LEWIS, S. y PARFITT, S. (1994): “Contemporaneity of Clactonian and
Acheulian flint industries at Barnham, Suffolk”. Antiquity,
68, p. 585-589.
ASHTON, N.M.; BOWEN, D.Q.; HOLMAN, A.; IRVING, B.G.;
KEMP, R.A.; LEWIS, S.G.; McNABB, J.; PARFITT, S. y
SEDDON, M.B. (1994a): “Excavations at the Lower Palaeolithic site at East Farm, Barnham, Suffolk 1989-1992”. Journal of the Geological Society of London, 151, London,
p. 599-605.
AURA, E. (1995): El magdaleniense mediterráneo: La Cova del
Parpalló (Gandía, V
alencia). Servicio de Investigación
Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos
Varios del SIP, 91), Valencia, 216 p.
447
[page-n-461]
AURA, E. y PÉREZ RIPOLL, M. (1992): “Tardiglaciar y Postglaciar en la región mediterránea de la Península Ibérica (13.500
- 8.500 B.P.): transformaciones industriales y económicas”.
Saguntum, 25, Valencia, p. 25-47.
AURA, E.; FERNÁNDEZ PERIS, J. y FUMANAL, M.P. (1994):
“Medio físico y corredores naturales: notas sobre el poblamiento paleolítico en el País Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 2, Alcoi, p. 89-107.
BADAL, E.; BERNABEU, J.; BUXÓ, R.; DUPRÉ, M.; FUMANAL, M.P.; GUILLÉM, P.; MARTÍNEZ, R.; RODRIGO,
M.J. y VILLAVERDE, V. (1991): “La Cova de les Cendres
(Moraira, Teulada)”. VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia, septiembre 1991). Guía de las excursiones.
Departamentos de Geografia y de Prehistòria i Arqueologia
de la Universitat de València y Servicio de Investigación
Prehistórica de la Diputación de Valencia, Valencia, p. 2349.
BAÏSSAS, P. (1972): “Étude sédimentologique sommaire de la
grotte d’Aldène”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 18, Monaco, p. 69-85.
BALDEÓN, A. (1993): “El yacimiento de Lezetxiqui (Gipuzkoa,
País Vasco). Los niveles musterienses”. Munibe, 45, San Sebastián, p. 3-97.
BARCIELA, V. y MOLINA, F.J. (2004): “L
’Alt de la Capella (Benifallim, Alicante). Nuevos datos sobre el poblamiento musteriense al aire libre”. Recerques del Museu d’Alcoi, 14, Alcoi, p. 7-27.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1965): “Nouvelles fouilles à la grotte du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 12, Monaco,
p. 115-133.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1967): “Nouvelles fouilles à la grotte du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne). Découvertes de
Paléolithique inférieur”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 14, Monaco, p. 5-23.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1968): “Découverte de Paléolithique
inférieur dans la grotte du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne)”. L’Anthropologie, 72 (5-6), Paris, p. 531-536.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1970): “Scavi nella Grotta del Principe (Grimaldi, Liguria). Campagna 1969”. Rivista di Scienze Preistoriche, 25, Firenze, p. 301-308.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1971): “Le Pléistocène moyen (Mindel-Riss et Riss) à la grotte du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne)”. Quaternaria , 15, Roma, p. 165-173.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1972): “Le Mindel-Riss et le Riss à
la Grotte d’Aldène (Cesseras, Hérault)”. Bulletin du Musée
d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 18, Monaco,
p. 45-68.
BARRAL, M. y SIMONE, S. (1974): “Classificazione automatica
di parte dei bifacciali della Grotta del Principe (Grimaldi, Liguria)”. Atti XVI Riun. Sc. I.I.P.P., Liguria 1973, p. 61-73.
BARRAL, L. y SIMONE, S. (1976): “Le Pléistocène moyen a
la grotte de l’Aldène”. IX Congrès de l’ U.I.S.P.P., Nice,
p. 255-266.
BARRAS DE ARAGÓN, F. y SÁNCHEZ, D. (1925): “Informe relativo a los huesos y otros materiales procedentes de Tabernes de Valldigna (Valencia)”. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria , IV,
Madrid, p. 121-163.
BARROSO, C.; BOTELLA, D.; y RIQUELME, J. (2006): “La Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba)”. En El Hombre prehistóri-
448
co y su entorno, Catálogo de la exposición. Orce, p. 81-86.
BARSKY, B. (2001): Le débitage des industries lithiques de la
Caune de l’Arago: leur place dans l’évolution des industries
du Paléolithique inférieur en Europe méditerranéenne. Thèse de Doctorat, Université de Perpignan.
BEAUNE, S. de (1997): Les galets utilisés au Paléolithique supérieur. Approche archéologique et expérimentale. Gallia
Préhistoire, XXXII suppl., Paris, 298 p.
BELLAI, D. (1995): “Techniques d’exploitation du cheval à la Caune de l’Arago (Pyrénées-Orientales)”. Paléo, 6, p. 139-155.
BELLAI, D. (1998): “Stratégies d’exploitation de trois grands
mammifères (Equus, Bison, Praeovidos) par l’homme
préhistorique. Exemple du gisement Pléistocène moyen de la
Caune de l’Arago (Tautavel, Pyrénés Orientales)”. Bulletin
du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 39
(1997-98), Monaco, p. 37-44.
BERNABÉ, J.A. (1973): “Red fluvial y niveles de terraza en la depresión Cocentaina-Muro (Vall d’Alcoi)”. Cuadernos de
Geografía , 16, Valencia, p. 23-39.
BIETTI, A. y CASTORINA, G. (1992): “‘Clactonian’ and ‘Acheulean’ in the Italian Lower Palaeolithic: a re-examination of
some industries of Valle Giumentina (Pescara, Italy)”. Quaternaria Nova , 2, Roma, p. 41-61.
BINFORD, L.R. (1988): “Étude taphonomique des restes fauniques de la Grotte Vaufrey, couche VIII. La grotte XV dite
Grotte Vaufrey, à Cénac-et-Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie, activités humaines”. Mémoires
de la Société Préhistorique Française, 19, Paris, p. 535-592.
BLACKWELL, B. y SCHWARCZ, H.P. (1988): “Datation des speleothems de la Grotte Vaufrey par la famille de l’uranium. La
grotte XV dite Grotte Vaufrey, à Cénac-et-Saint-Julien (Dordogne), paleoenvironnement, chronologie, activités humaines”. Mémoires de la Société Préhistorique Française, 19,
Paris, p. 365-379.
BLACKWELL, B.; SCHWAREZ; H.P. y DEBENATH, A. (1983):
“Absolute dating of hominids and palaeolithic artefacts of
the cave of La Chaise de Vouthon (Charente, France)”. Journal of Archaeological Science, 10, London, p. 493-513.
BLANC, J.J. (1955): “Sédimentacion à la grotte du Prince”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 2,
Monaco, p. 125-149.
BLAY, P.L. (1967): “El Rvdo. Padre Leandro Calvo, escolapio, hijo adoptivo y benemérito de Gandía”. Diario Ciudad, 7-X1967, Gandía.
BOËDA, E. (1991): “La conception trifaciale d’un nouveau mode
de taille paléolithique”. En E. Bonifay et B. Vandermeersch
(eds.): Les Premiers Européens. Actes du 114 Congr. Nat.
des Soc. Savantes, 1989. Paris, p. 251-263.
BOËDA, E.; KERVAZO, B.; MERCIER, N. y VALLADAS, H.
(1996): “Barbas c’3 base (Dordogne), une industrie bifaciale contemporaine des industries du Moustérien ancien:
une variabilité attendue”. Quaternaria Nova , 6, Roma, p.
465-504.
BONIFAY, M.F. y BUSSIÈRE, J.F. (1989): “Les grandes faunes de
la grotte d’Aldène (Ursidés). Fouilles du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 32, Monaco, p. 13-49.
BORDES, F. (1951): “Le gisement du Pech de l’Azé-Nord. Campagnes 1950-51. Les couches inférieures à Rhinoceros Mercki”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 48, Paris,
p. 520-538.
[page-n-462]
BORDES, F. (1961): Typologie du Paléolithique ancien et moyen.
Publ. Inst. Préh. Univ. de Bordeaux, Mém. 1, Bordeaux, 2
vol., 86 p.
BORDES, F. (1971): “Observations sur l’Acheuléen des grottes en
Dordogne”. Munibe, 23 (1), San Sebastián, p. 5-23.
BORDES, F. (1978): “Typological variability in Mousterian layers
at Pech de l’Azé I, II and IV”. Journal of Anthropological
Research, 34 (2), Albuquerque, p. 181-193.
BOSCÁ CASANOVA, E. (1901): Discurso leído en la solemne
inauguración de curso de la Universidad literaria de V
alencia . Tipografía Doménech, Valencia, 78 p.
BOSCÁ CASANOVA, E. (1916): “Un paradero de la época paleolítica en Oliva (Valencia)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 16, Madrid, p. 81-83.
BOTELLA, M.C.; VERA, J.A.; PORTA, J. de; CASAS, J.; PEÑA,
J.A.; MARQUES, I.; BENITO, A. de; RUIZ, A. y DELGADO, M.T. (1976): “El yacimiento achelense de la Solana del
Zamborino, Fonelas (Granada). Primera campaña de excavaciones”. Cuadernos de Prehistoria , 1, Granada, p. 1-45.
BOTELLA, M.C.; MARTÍNEZ, C.; CÁRDENAS, F. y CAÑABATE, M.J. (1983): “Las industrias paleolíticas de Cueva Horá
(Darro, Granada). Avance al estudio técnico y tipológico”.
Antropología y Paleoecología Humana , 3, Granada, p. 13-48.
BOTELLA, D.; BARROSO, C.; RIQUELME, J.; ABDESSADOCK, S.; VERDÚ, L.; MONGE, G. y GARCÍA, J. (2006):
“La Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), un yacimiento del
Pleistoceno medio y superior del sur de la Península Ibérica”.
Trabajos de Prehistoria , 63 (2), Madrid, p. 153-165.
BOTTET, B. (1951): “La Baume Bonne à Quinson (Basses Alpes).
Mémoire III. Paléolithique ancien et moyen”. Bulletin de la
Société Préhistorique Française, 48, Paris, p. 260-282.
BOTTET, B. (1955): “Les pointes surélevées et les planes du Micoquien inférieur de la Baume-Bonne (Quinson, Basses-Alpes)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 52, Paris, p. 133-136.
BOTTET, B. (1956): “La grotte-abri de la Baume Bonne à Quinson
et ses industries del Paléolithique inférieur et moyen”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 3,
Monaco, p. 79-121.
BOUDAD, L. (1991): Les industries acheuléennes et épi-acheuléennes de la grotte du Lazaret (Nice, Alpes-Maritimes). Cadre
stratigraphique, base de données, typologie. Thèse de Doctorat, Museum National d’Historie Naturelle, Paris.
BOUAJAJA, M. (1992): Les industries lithiques du Paléolithique
inférieur du remplissage Pléistocène moyen de la Baume
Bonne, Quinson, Alpes-de-Haute-Provence. Thèse de Doctorat, Université de Paris VI.
BRANCACCIO, L.; CAPALDI, G.; CINQUE, A.; PECE, R. y
SGROSS, I. (1978): “230 Th-238 U dating of corals from a
Tyrrhenian beach in Sorrentine peninsula (southern Italy)”.
Quaternaria , 20, Roma, p. 175-183.
BREUIL, H. y OBERMAIER, H. (1914): “Institute de Paléontologie Humaine: travaux de l’année 1913. II, Travaux en Espagne”. L’Anthropologie, 25, Paris, p. 233-253.
BRÉZILLON, M. (1983): La dénomination des objets de pierre
taillée. IV supplément à Gallia Préhistoire, Paris, 423 p.
BRIDGLAND, D.R. (1996): “Quaternary river terrace deposits as
a framework for the lower palaeolithic record”. En C. Gamble y A.J. Lawson: The English Palaeolithic Reviewed. Trust
For Wessex. Archaeology, Old Sarum, p. 24-39.
BRINKMANN, R. (1931): “Las cadenas béticas y celtibéricas del
Sureste de España”. Publicaciones sobre Geología de España. T. IV. Madrid, p. 314-428.
BRU Y VIDAL, S. (1960): “El abate Breuil y la prehistoria valenciana”. Archivo de Prehistoria Levantina , IX, Valencia, p. 7-28.
BURGUERA, A. de C. (1921): Historia fundamental documentada de Sueca y sus alrededores. Tomo I. Madrid, 605 p.
BUTZER, K.W. (1975): “Pleistocene littoral-sedimentary cycles of
the Mediterranean basin: a Mallorquin view”. En K.M.
Búster & G. Ll. Isaac (eds.): After the Australopithecines.
Stratigraphy, Ecology and Culture Change in the Middle
Pleistocene. Mouton, The Hague, p. 25-71.
BUTZER, K.W. (1977): “Environment, culture and human evolution”. American Scientist, 65, p. 572-584.
BUTZER, K.W. (1989): Arqueología una ecología del hombre. Ed.
Bellaterra, Barcelona.
BUTZER, K.W. e ISAAC, G.L. (eds.) (1975): After the Australopithecines. Stratigraphy, Ecology and Culture Change in the
Middle Pleistocene. Aldine, Chicago.
BUTZER, K.W; MIRALLES, Y. y MATEU, J. (1983): “Las crecidas medievales del río Júcar según el registro geo-arqueológico de Alzira”. Cuadernos de Geografía , 32-33, Valencia, p.
311-330.
BYRNE, L. (2004): “Lithic tools from Arago cave, Tautavel (Pyrénees-Orientales, France): behavioural continuity or raw material determinism during the Middle Pleistocene?”. Journal
of Archaeological Science, 31, p. 351-364.
C.C.V (1931): “Centro de Cultura Valenciana. Sección de Antro.
pología y Prehistoria”. Diario Las Provincias, 14 de Febrero
de 1931, Valencia.
C.P.M.H.A. (1931): Libro de actas de la Comisión Provincial de
Monumentos Histórico-Artísticos. Alicante.
CABRERA VALDÉS, V (1984): El yacimiento de la Cueva ‘El
.
Castillo’ (Puente Viesgo, Santander). Bibliotheca Praehistorica Hispana, XXII, Madrid.
CABRERA VALDÉS, V (1988): “Aspects of the middle palaeolit.
ol.
hic in Cantabrian. Spain”. En L’Homme de Neandertal. V
4, La Technique. Liège, p. 27-37.
CACHO, C. y MARTOS, J.A. (2002): “Colecciones paleolíticas de
Madrid en el Museo Arqueológico Nacional”. En Bifaces y
Elefantes. La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 1),
Alcalá de Henares, p. 382-407.
CALVO, L. (1884): “Un paseo por la montaña”. Diario El Litoral,
nº 183, Julio 1884, Gandía.
CALVO, L. (1908): Hidrografía subterránea . Ed. L. Catalá y Serra,
Gandía, 289 p.
CALVO, A.; CARMONA, P.; DUPRÉ, M.; FUMANAL, M.P.; LA
ROCA, N. y PÉREZ, A. (1986): “Fases pleistocenas continentales en el País Valenciano”. En F. López y J. Thornes
(eds.): Estudios sobre geomorfología del sur de España .
Murcia, p. 37-42.
CALVO TRÍAS, M. (2002): Útiles líticos prehistóricos. Forma,
función y uso. Ariel Prehistoria, Barcelona, 214 p.
CALLOW, P. (1986): “The saalian industries of La Cotte St. Brelade, Jersey. Chronostratigraphie et faciès culturels du Paléolithique inférieur et moyen dans l’Europe du Nord-Ouest”.
Suppl. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude du
Quaternaire, 26, Paris, p. 129-140.
449
[page-n-463]
CALLOW, P. (1987): “La Cotte de Saint Brelade, Jersey, Channel
Islands”. U.K. Early Man News, 12-13, p. 5-13.
CALLOW, P. y CORNFORD, J.M. (eds.) (1987): La Cotte de Saint
Brelade (1961-1978). Excavations by C.B.M. Mc Burney.
Geo Books, Norwisch, 433 p.
CANAL, J. y CARBONELL, E. (1989): Catalunya Paleolítica . Patronat Francesc Eiximinis, Girona, 448 p.
CANÉROT, J. (1974): Recherches géologiques aux confins des
Chaînes Ibériques et Catalanes, Espagne. ENADIMSA, Madrid, 517 p.
CANÉROT, J.; LEYVA, F. y MARTÍN, L. (1973): Memoria del
Mapa Geológico Nacional. Hoja nº 546. Ulldecona . IGME,
serie MAGNA, Madrid.
CARBALLO, J. (1924): Prehistoria universal y especial de España . Madrid, 426 p.
CARBONELL, E. y MORA, R. (1984): “Diacronía y homogeneidad funcional entre dos yacimientos del Paleolítico inferior
del NE catalán: Pedra Dreta y Puig d’en Roca III”. Arqueología Espacial, 2, Teruel, 147-158.
CARBONELL, E.; DÍEZ, J.C. y MARTÍN, A. (1987): “Análisis de
la industria lítica del Complejo de Atapuerca (Burgos)”. En
El Hombre Fósil de Ibeas y el pleistoceno de la Sierra de
Atapuerca I. Junta de Castilla y León, p. 386-423.
CARBONELL, E.; ESTÉVEZ, J. y GUSI, F. (1981): “Resultados
preliminares de los trabajos efectuados en el yacimiento del
Pleistoceno Medio de Cau d’En Borràs (Oropesa, Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6, Castellón, p. 7-18.
CARBONELL, E.; RODRÍGUEZ, X.P. y SALA, R. (1998): “Secuencia diacrónica de sistemas litotécnicos en la Sierra de
Atapuerca (Burgos)”. En E. Aguirre (ed.): Atapuerca y la
evolución humana . Fundación Ramón Areces, p. 343-419.
CARBONELL, E.; GUILBAUD, M.; SALA, R. y CABAÑAS, A.
(1993): “L
’occupation acheuléenne du Montgrí: caus del Duc
de Torroella et d’Ulla (Catalogne, Espagne)”. En El Cuaternario en España y Portugal. Actas de la 2ª Reunión del Cuaternario Ibérico (Madrid 1989). ITGME, Madrid, p. 399-408.
CARBONELL, E.; GIRALT, S.; MÁRQUEZ, B.; MARTÍN, A.;
MOSQUERA, M.; OLLÉ, A.; RODRÍGUEZ, X.P.; SALA, R.;
VAQUERO, M.; VERGÈS, J.M. y ZARAGOZA, J. (1995):
“El conjunto Lito-Técnico de la Sierra de Atapuerca en el marco del Pleistoceno medio europeo”. En Evolución humana en
Europa y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca . Jornadas
Científicas Castillo de La Mota (Medina del Campo, Valladolid, 1992), Junta de Castilla y León, 2 vol., p. 445-533.
CARBONELL, E.; MÁRQUEZ, B.; MOSQUERA, M.; OLLÉ,
A.; RODRÍGUEZ, X.P.; SALA, R. y VERGÈS, J.M.
(1999): “El modo 2 en Galería. Análisis de la industria lítica y sus procesos técnicos”. En E. Carbonell, A. Rosas y A.
Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de Galería . Burgos. Junta de Castilla
y León, p. 299-352.
CARBONELL, E.; MOSQUERA, M.; RODRÍGUEZ, X.P.; SALA,
R. y VAN DER MADE, J. (1999a): “Out of Africa: the dispersal of the earliest technical systems reconsidered”. Journal of Anthropological Archaeology, 18, p. 119-136.
CARMONA, P. (1982): “Las terrazas del bajo Turia”. Cuadernos
de Geografía , 30, Valencia, p. 41-62.
CARMONA, P. (1990): La formació de la plana al·luvial de V
alència . Estudis Universitaris, Sèrie Major 5, València, 175 p.
450
CARMONA, P. (1995): “Análisis geomorfológico de abanicos aluviales y procesos de desbordamiento en el litoral de Valencia”. Cuadernos de Geografía , 57, Valencia, p.17-34.
CARMONA, P. (1995a): “Niveles morfogenéticos cuaternarios en
los sistemas fluviales de la depresión valenciana”. En El
Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y
AEQUA, Valencia, p. 97-104.
CARMONA, P.; FUMANAL, M.P.; JULIÁ, R.; PROCYNSKA, H.;
SOLÉ, A.; STYANSKNA, W. y VIÑALS, M.J. (1993):
“Contexto geomorfológico y cronoestratigráfico de algunos
paleosuelos valencianos”. En Cuaternario en España y Portugal. ITGE, vol. II, p. 533-543.
CARRETERO, J.M. (1994): Estudio del esqueleto de las dos cinturas y el miembro superior de los homínidos de la Sima de
los Huesos, Sierra de Atapuerca, Burgos. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
CARRIÓN, F.; ALONSO, J.M.; CASTILLA, J.; CEPRIÁN, B. y
MARTÍNEZ, J.L. (1998): “Métodos para la identificación y
caracterización de las fuentes de materias primas líticas
prehistóricas”. En J. Bernabeu, T. Orozco y X. Terradas
(eds.): Los recursos abióticos en la prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio. Universitat de
València, p. 29-38.
CASABÓ, J.A. (1988): “El Pinar de Artana”. En Memòries Arqueològiques a la Comunitat V
alenciana (1984-85). València, p.
155-157.
CASABÓ, J.A. y ROVIRA, M.L. (1991): “Dataciones por termoluminiscencia en El Pinar (Artana, Plana Baixa)”. VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia, septiembre
1991). Resúmenes y sesiones. Departament de Geografia de
la Universitat de València y Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Valencia, s/p.
CASAS, J.; PEÑA, J.A. y VERA, J.A. (1976): “Interpretación geológica y estratigráfica del yacimiento de la ‘Solana del Zamborino’”. Cuadernos de Prehistoria , 1, Granada, p. 5-15.
CLARK, D.L. (1968): Analytical Archaeology. Meuthen & Co.,
London.
orld prehistory. A new outline. Cambridge
CLARK, J.D. (1969): W
University Press.
COLLINS, D. (1969): “Culture traditions and environment of early
man”. Current Anthropology, 10, Chicago, p. 267-316.
CONWAY, B.; McNABB, J. y ASHTON, N.M. (eds.) (1996): Excavations at Barnfield Pit, Swanscombe, 1968-72. British
Museum (Occasional Paper, 94), London, 275 p.
COROMINAS, J.M. (1948): “El Mesolítico de las cuevas de Mollet de Serinyà”. Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, III, Girona, p. 89-98.
CRÉGUT, E. (1979): La faune de mammifères du Pléistocène moyen a la Caune de l’Arago à Tautavel (Pyrénées Orientales).
Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et Préhistoire, 3, Paris, 383 p.
CUENCA, A. y WALKER, M.J. (1995): “Terrazas fluviales en la
zona bética de la Comunidad Valenciana”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA,
Valencia, p. 105-114.
CUENCA, A.; POMERY, P.J. y WALKER, M.J. (1986): “Chronological aspects of the Middle Pleistocene in the coastal belt of
estern MediSoutheastern Spain”. En Quaternary Climate in W
terranean, Proceedings of the Symposium on Climatic Fluctuations during the Quaternary in the W
estern Mediterranean Regions. Universidad Autónoma de Madrid, p. 353-363.
[page-n-464]
CUENCA, A.; GARCÍA, P.; ITURBE, G.; LORENZO, I. y WALKER, M.J. (1982): “El Complejo de Cantos Trabajados de
Hurchillo (Alicante)”. Helike, 1, Elche, p- 1-14.
CUERDA, J. (1975): Los tiempos cuaternarios en Baleares. Diputación Provincial, Palma de Mallorca, 304 p.
CHAVAILLON, J. (1979): “Essai pour une typologie du matériel de
percussion. Bulletin de la Société Préhistorique Française,
76 (8), Paris, p. 230-233.
CHALINE, J. (1974): “Les rongeurs de la Grotte de l’Aldène, une
nouvelle séquence climatique du Pléistocène moyen”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 19
(1973-74), Monaco, p. 5-20.
CHALINE, J. (1982): El Cuaternario. La Historia humana y su entorno. Akal editor, Madrid, 312 p.
CHAMPETIER, Y. (1972): Le Prébétique et l’Ibérique côtiers dans
le Sud de la province de V
alence et le Nord de la province
d’Alicante (Espagne). Thèse de Doctorat, Université de
Nancy.
CHAPELL, J. (1974): “Geology of coral terraces, Huon Peninsula,
New Guinea: a study of Quaternary movements and sea-level changes”. Geological Society American Bulletin, 85, p.
553-570.
DAUVOIS, M. (1976): Précis de dessin dynamique et structural
des industries lithiques préhistoriques. Pierre Fanlac, Paris.
DAVIDSON, I. y BAILEY, G.N. (1984): “Los yacimientos, sus territorios de explotación y topografía”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, II, Madrid, p. 25-46.
DEBENATH, A. (1976): ”Les civilisation du Paléolithique inférieur en Charente”. En La Préhistoire Française, 2 vol.,
C.N.R.S, Paris, p. 929-936.
DEBENATH, A. (1988): “Recent Thougthts on the Riss and Early
Würm Lithic Assemblages of La Chaise de Vouthon (Charente, Francia)”. En H.L. Dibble y A. Montet-White (eds.):
Upper Pleistocene Prehistory of W
estern Eurasia . University
of Pennylvania, Phipadelphia, p. 85-93.
DE LA RASILLA, M. (1983): “Distribución y dispersión de yacimientos paleolíticos en Asturias y Santander”. Homenaje al
Prof. Martín Almagro, Tomo I, Madrid, p. 171-178.
DELAGNES, A. (1990): “Analyse technologique de la mèthode de
débitage de l’Abri Suard (La Chaise de Vouthon, Charente)”.
Paléo, 2, p. 81-88.
DELAGNES, A. (1992): L’organisation de la production lithique
au Paléolithique moyen. Approche technologique à partir de
l’étude des industries de la Chaise-de-V
outon (Charente).
Thèse de Doctorat (ERA 28), Paris X-Nanterre.
DELPECH, F. (1988): “Les grandes mammifères, à exception des
ursidés”. En La grotte XV dite Grotte V
aufrey, à Cénac-etSaint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie,
activités humaines. Mémoires de la Société Préhistorique
Française, 19, Paris, p. 213-290.
DELPECH, F. (1989): “Économie de subsistence: l’exemple de la
couche VIII de la Grotte Vaufrey”. En L’Acheuléen dans
l’Ouest de l’Europe. Saint Riquier, juin 1989. p. 61-62.
DELPECH, F. y LAVILLE, H. (1988): “Climatologie et chronologie de la Grotte Vaufrey. Confrontation des hypothèses et implications”. En La grotte XV dite Grotte V
aufrey, à Cénac-etSaint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie,
activités humaines. Mémoires de la Société Préhistorique
Française, 19, Paris, p. 381-388.
DESSE, J. y CHAIX, L. (1991): “Les bouquetins de l’Observatoire
(Monaco) et des Bauossé Roussé”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 34, Monaco, p. 51-73.
DIBBLE, H.L. (1987): “The interpretation of Middle Paleolithic
scraper morphology”. American Antiquity, 52 (1), p. 109-117.
DIBBLE, H.L. (1987a): “Comparaison des séquences de réduction
des outils mousteriens de la France et du proche-Orient”.
L’Anthropologie, 91(1), Paris, p. 189-196.
DIBBLE, H.L. (1988): “The interpretation of Middle Paleolithic
scraper reduction patterns”. En L’Homme de Neandertal. La
Technique, vol. 4. Liège, p. 49-58.
DIBBLE, H.L. (1988a): “Typological Aspects of Reduction and Intensity of Utilisation of Lithic Resources in French Mousterian”. En H.L. Dibble y A. Montet-White (eds.): Upper
Pleistocene Prehistory of W
estern Eurasia . University of
Pensylvania, Phipadelphia, p. 181-197.
DÍEZ, J.C.; ARSUAGA, J.; SÁNCHEZ, B.; CARBONELL, J. y
ENAMORADO, J. (1986): “Análisis de los suelos 1, 5 y 8
del yacimiento de TG (Atapuerca, Burgos)”. Arqueología Espacial, 8, Teruel, p. 17-32.
DÍEZ, J.C.; MORENO, V ROSELL, J. y ANCONETI, P. (1996):
.;
“Séquence de la consommations des animaux par les carnivores au gisement de Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos).
U.I.S.P.P., XIII International Congress of Prehistory and Protohistory Sciencies. Tome II, Forlí, p. 1265-1270.
DÍEZ, J.C.; MORENO, V RODRÍGUEZ, J.; ROSELL, J.; CÁCE.;
RES, I. y HUGUET, R. (1999): “Estudio arqueológico de los
restos de macrovertebrados de la Unidad GIII de Galería
(Sierra de Atapuerca)”. En E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez
(eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología
del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de Castilla y León,
p. 265-281.
DÍEZ MARTÍN, F. (2000): El poblamiento paleolítico en los páramos del Duero. Studia Archaeologica, 90, 521 p.
DOCE, R. y RODON, T. (1991): “Metodología para el estudio de
la pátina blanca en sílex recuperados en contextos arqueológicos”. VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia,
septiembre 1991). Resúmenes y sesiones. Departament de
Geografia de la Universitat de València y Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Valencia, s/p.
DUMAS, B. (1977): Le Levant Espagnol. La genèse du relief. Thèse de Doctorat, Université de Paris-Val de Marne XII.
EARLE, T.K. y ERICSON, J.E. (1977): “Exchange Systems in Archeological Perspectiva”. En Studies in Archaeology. New
York Academic Press, p. 3-12.
ESPADAS, J.J. (1988): “Vías de penetración y focos de asentamiento poblacional paleolítico en Castilla-La Mancha. Aplicación de las nuevas teorías funcionalistas sobre hábitats”.
Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha ,
vol. I. Ciudad real, p. 37-78.
ESTEVE, F. (1956): “Un bifacio arqueológico procedente de Oropesa (Castellón)”. Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura , XXXIII, Castellón, p. 125-134.
ESTÉVEZ, J. (1980): “El aprovechamiento de los recursos faunísticos: economía del Paleolítico catalán”. Cypsela , 3, Girona,
p. 9-30.
ESTRELA, M.J. (1986): “Terrazas y glacis del Palancia medio”.
Cuadernos de Geografía , 38, Valencia, p. 93-108.
ESTRELA, M.J. (1989): “Contribución al conocimiento de las costras calcáreas del piedemonte de Bétera (provincia de Valen-
451
[page-n-465]
cia). Facies y microestructura”. Actas de la IIª Reunión de
Cuaternario Ibérico. Madrid, p. 25-29.
FALGUÈRES, C.; LUMLEY, H. de y BISCHOFF, J.L. (1992): ”Useries dates on stalagmite flowstone E (Riss/Würm interglacial) at Grotte du Lazaret, Nice”. Quaternary Research, 38,
p. 227-233.
FALGUÈRES, Ch.; SHEN, G. y YOKOYAMA, Y. (1988): “Datation de l’Aven d’Orgnac III: comparaison par les méthodes
de la résonance de spin électronique (ESR) et du désequilibre des familles de l’uranium”. L’Anthropologie, 92 (2), Paris, p. 727-729.
FALGUÈRES, Ch.; YOKOYAMA, Y. y ARRIZABALETA. A.
(2006): “La geocronología del yacimiento pleistocénico de
Lezetxiki (Arrasate, País Vasco). Crítica de las dataciones
existentes y algunas nuevas aportaciones”. Munibe, 57, San
Sebastián, p. 93-106.
FALGUÈRES, Ch.; AJAJA, O.; LAURENT, M. y BAHAIN, J.J.
(1991): “Datation de la Grotte d’Aldène. Comparaison par
les méthodes du désèquilibre des familles de l’uranium et de
la résonance de spin électronique”. Bulletin du Musée
d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 34, Monaco, p.
17-27.
FALGUÈRES, Ch.; LAURENT, M.; AJAJA, O.; BAHAIN, J.J.;
YOKOYAMA, Y.; GAGNEPAIN, J. y HONG, M.Y. (1993):
“Datation par les mèthodes U-Th et ESR de la grotte de la
Baume Bonne (Alpes-de-Haute-Provence, France)”. Actes
du XII Congrès International des Sciences Préhistoriques et
Protohistoriques, 1, Liège, p. 98-107.
FALGUÈRES, Ch.; BAHAIN, J.; YOKOYAMA, Y.; ARSUAGA,
J.L.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; CARBONELL, E.;
BISCHOFF, J. y DOLO, J.M. (1999): “Earliest humans in
Europe: the age of TD6 Gran Dolina, Atapuerca, Spain”.
Journal of Human Evolution, 37, p. 343-352.
FAURE, H. y KERAUDREN, B. (1987): “Variations du niveau des
mers et dépots sous-marins. Géologie de la Préhistoire”. Association pour l’Étude de l’Environement Géologique de la
Préhistoire, Paris, p. 225-250.
FAUS, E. (1990): “Un bifaç parcial localitzat en superfície al ‘Barranquet de Beniaia’ (la Marina Alta, Alacant)”. Alberri, 3,
Cocentaina, p. 7-13.
FÉBLOT-AUGUSTINS, J. (1994): La circulation des matières premières lithiques au Paléolithique. Synthèse des données,
perspectives comportementales. Thèse de Doctorat, Université de Paris X.
FÉBLOT-AUGUSTINS, J. (1997): La circulation des matières premières au paléolithique. Université de Liège (ERAUL, 75), 2
vol.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (1990): El Paleolítico inferior en el País V
alenciano. Memoria de Licenciatura, Universitat de València.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (1994): “El Paleolítico inferior en el País
Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 2, Alcoi, p. 7-21.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (1998): “La Coca (Aspe, Alicante): Área
de aprovisionamiento y talla del Paleolítico medio”. Recerques del Museu d’Alcoi, 7, Alcoi, p. 9-46.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2001): “Una aproximació al nostres orígens humans”. L’Avenc. Revista d’investigació i assaig de la
V
alldigna , 6, Tavernes de la Valldigna, p. 3-14.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2001a): “Cova del Bolomor (Tavernes de
la Valldigna, Valencia)”. En V Villaverde (ed.): De Neander.
tales a Cromañones. El inicio del poblamiento humano en
las tierras valencianas. Valencia, p. 389-392.
452
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2003): “Cova del Bolomor (La Valldigna, Valencia). Un registro paleoclimático y arqueológico en
un medio kárstico”. Revista SEDECK, 4, p. 34-47.
FERNÁNDEZ PERIS, J. (2004): “Datos sobre la incidencia de carnívoros en la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna,
Valencia)”. En Miscelánea Homenaje a Emiliano Aguirre,
V IV. Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares,
ol.
p. 140-157.
FERNÁNDEZ PERIS, J. y MARTÍNEZ, R. (1989): “El yacimiento del Paleolítico medio de San Luis (Buñol, Valencia)”. Saguntum, 22, Valencia, p. 11-34.
FERNÁNDEZ PERIS, J. y VILLAVERDE, V (1996): “The role and
.
appraisal of quartzite and other non-flint lithic materials in
the Lower and Middle Palaeolithic of Valencia”. En Non-Flint
Stone Tools and Palaeolithic Occupation of the Iberian Peninsula. BAR International Series 649, Oxford, p. 125-130.
FERNÁNDEZ PERIS; J. y VILLAVERDE, V (2001): “El Paleolí.
tico medio: el tiempo de los neandertales. Periodización y características”. En V Villaverde (ed.): De Neandertales a Cro.
mañones. El inicio del poblamiento en las tierras valencianas.Valencia, p. 147-175.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GARAY, P. y SENDRA, A. (1978): Catálogo Espeleológico del País V
alenciano, Tomo I. Federación
Valenciana de Espeleología, Valencia, 269 p.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P. y MARTÍNEZ, R. (1997):
Els primers habitants de les terres valencianes. Museu de
Prehistòria (Col·lecció Perfils del Passat, 1), València, 61 p.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P. y MARTÍNEZ, R. (1999):
“Datos paleoclimáticos y culturales de la Cova del Bolomor
vinculados a la variación de la línea de costa en el Pleistoceno medio”. En Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M.ª Pilar Fumanal. Valencia, p. 125-137.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P. y MARTÍNEZ, R.
(1999a): “Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna). Resumen de las investigaciones paleoclimáticas y culturales”.
Actas del XXV Congreso Nacional de Arqueología . Valencia,
p. 230-237.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P. y MARTÍNEZ, R. (2000):
“Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia). Datos cronoestratigráficos y culturales de una secuencia del
Pleistoceno medio”. Actas del III Congreso de Arqueología
Peninsular , vol. II. Porto, p. 81-94.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GARAY, P.; GIMÉNEZ, S.; IBÁÑEZ,
P. y SENDRA, A. (1980): Catálogo Espeleológico del País
V
alenciano, T. II, Federación Valenciana de Espeleología,
331 p.
FERNÁNDEZ PERIS, J.; GUILLEM, P.; FUMANAL, M.P. y
MARTÍNEZ, R. (1994): “Cova del Bolomor (Tavernes de
valldigna, Valencia). Primeros datos de una secuencia del
Pleistoceno medio”. Saguntum, 27, Valencia, p. 9-37.
FLETCHER, D. (1949): “Restos arqueológicos valencianos en la
colección de Don Juan Vilanova y Piera, en el Museo Antropológico Nacional”. Archivo de Prehistoria Levantina , II,
Valencia, p. 343-348.
FLETCHER, D. (1952): “Campaña de excavación en Cova Negra”.
Noticiario Arqueológico Hispánico, 1, Madrid, p. 17-18.
FLETCHER, D. (1976): La Labor del S.I.P. y su museo en el pasado año 1975. Diputación Provincial de Valencia.
FLETCHER, D. (1978): La Labor del S.I.P. y su museo en el pasado año 1977. Diputación Provincial de Valencia.
[page-n-466]
FLETCHER, D. (1982): La Labor del S.I.P. y su museo en el pasado año 1980. Diputación Provincial de Valencia.
FREEMAN, L.G. (1964): Mousterian developments in Cantabrian.
Spain. Doctoral Thesis, University of Chicago.
FREEMAN, L.G. (1994): “Kaleidoscope or tarnished mirror?
Thirty years of Mousterian investigations in Cantabria”. En
J.A. Lasheras (ed.): Homenaje al Dr. Joaquín González
Echegaray. Museo y Centro de Investigación de Altamira
(Monografías 17), p. 37-54.
FUMANAL, M.P. (1986): Sedimentología y clima en el País V
alenciano. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 83), Valencia, 207 p.
FUMANAL, M.P. (1990): “Dinámica sedimentaria holocena en valles de cabecera del País Valenciano”. Cuaternario y Geomorfología , 4, Madrid, p. 93-106.
FUMANAL, M.P. (1993): “El yacimiento premusteriense de la Cova de Bolomor (Tavernes de la Valldigna, País Valenciano).
Estudio geomorfológico y sedimentoclimático”. Cuadernos
de Geografía , 54, Valencia, p. 223-248.
FUMANAL, M.P. (1994): “El yacimiento musteriense de El Salt
(Alcoi, País Valenciano). Rasgos geomorfológicos y climatoestratigrafía de sus registros”. Cuadernos de Geografía ,
27, Valencia, p. 39-56.
FUMANAL, M.P. (1995): “Los depósitos cuaternarios en cuevas y
abrigos. Implicaciones sedimentológicas”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA,
Valencia, p. 115-124.
FUMANAL, M.P. (1995a): “Los acantilados béticos valencianos”.
En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 177-185.
FUMANAL, M.P. (1995b): “El valle del Gorgos. Litoral de Xàbia:
un transecto en el dominio bético del País Valenciano”. En El
Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y
AEQUA, Valencia, p. 169-176.
FUMANAL, M.P. y CARMONA, P. (1995): “Paleosuelos pleistocenos en algunos enclaves del País Valenciano”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 125-134.
FUMANAL, M.P. y VIÑALS, M.J. (1988): “Los acantilados marinos de Moraira: su evolución pleistocena”. Cuaternario y
Geomorfología , 2, Madrid, p. 23-31.
FUMANAL, M.P.; VIÑALS, M.J.; FERRER, C.; AURA, J.E.;
BERNABEU, J.; CASABÓ, J.; GISBERT, J. y SENTÍ, M.A.
(1991): “Litoral y poblamiento en el País Valenciano durante el Cuaternario reciente: Cabo de Cullera-Puntal de Moraira”. VIII Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia,
septiembre 1991). Resúmenes y sesiones. Departament de
Geografia de la Universitat de València y Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Valencia, s/p.
FUMANAL, M.P.; VIÑALS, M.J.; FERRER, C.; AURA, E.; BERNABEU, J.; CASABÓ, J.; GISBERT, J.; SENTÍ, M.A. (1993):
“Litoral y poblamiento en el País Valenciano durante el Cuaternario reciente. Cap de Cullera-Puntal de Moraira”. En M.P.
Fumanal y J. Bernabeu (eds.): Estudios sobre Cuaternario.
Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 249-260.
FUMANAL, M.P.; USERA, J.; VIÑALS, M.J.; MATEU, G.; BELLUOMINI, G.; MANFRA, L. y PROSCYNSKA-BORDAS, H. (1993a): “Evolución cuaternaria de la Bahía de Xà-
bia (Alicante)”. En M.P. Fumanal y J. Bernabeu (eds.): Estudios sobre Cuaternario. Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat de València y AEQUA,Valencia, p. 17-26.
FUMANAL, M.P.; MATEU, G.; REY, J.; SOMOZA, L. y VIÑALS,
M. J. (1993b): “Las unidades morfosedimentarias cuaternarias del litoral de Cap de la Nau (Valencia-Alicante) y su correlación con la plataforma contiental”. En M.P. Fumanal y J.
Bernabeu (eds.): Estudios sobre Cuaternario. Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat de València y AEQUA,Valencia, p. 53-64.
GABARRO, J.M.; GARCÍA, M.D.; GIRALT, S.; MALLOL, C. y
SALA, R. (1999): “Análisis de la captación de las materias
primas lítica en el conjunto técnico del Modo 2 de Galería”.
En E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de Castilla y León, p. 283-297.
GAGNIÈRE, S. (1959): “La grande faune de la Grotte Lazaret”.
Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 6, Monaco, p. 141-150.
GAIBAR, C. (1975): “Los movimientos recientes del litoral alicantino III: el segmento extendido entre el cabo de las Huertas y el barranco de las Ovejas”. Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 15, Alicante, p. 19-107.
GAIBAR, C. y CUERDA, J. (1969): “Las playas del Cuaternario
marino levantadas en el cabo de Santa Pola (Alicante)”. Boletín del Instituto Geológico y Minero de España , 82, Madrid, p. 105-123.
GAILLARD, C. (1979): L’industrie lithique du Paléolithique inférieur et moyen de Coupe-Gorge à Montmaurin (Haute-Garonne). Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et
Préhistoire, 2, Paris, 589 p.
GAILLARD, C. (1981): “Les outils de l’industrie litique de la grotte Coupe-Gorge (Montmaurin, Haute Garonne)”. Bulletin du
Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 25, Monaco, p. 33-54.
GAILLARD, C. (1982): “L
’industrie lithique du Paléolithique inférieur et moyen de Coupe-Gorge à Montmaurin (Haute-Garonne)”. Gallia Préhistorie, 25, Paris, p. 79-105.
GAILLARD, C. (1983): “Matières premières de l’industrie lithique
de la grotte de Coupe-Gorge (Montmaurin, Haute Garonne)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 80 (2),
Paris, p. 57-64.
GALIBERTI, A. y PALMA DI CESNOLA (1980): “La Grotta Paglicci e il Paleolitico del Gargano meridionale”. Atti Convegno
Studi Archeol. IVº Cent. Presenza Francescana (1578-1978).
Foggia 1979. Cuaderni del Sud Lacaite 172-174, p. 33-39.
GARAY, P. (1990): Evolución geomorfológica de un karst mediterráneo. El Macizo del Mondúver (La Safor, V
alencia). Diputación de Valencia (Cuadernos Valencianos de Karstología I),
Valencia, 175 p.
GARAY, P. (1995): “Marco geológico estructural y geotectónica”.
En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 31-42.
GARAY, P. (1995a): “El karst en el País Valenciano (procesos y depósitos)”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 73-80.
GARAY, P. (1998): “La Valldigna entre dos dominis geològics:
l’Ibèric i el Bètic”. Revista D.Y , 5, Tavernes de la Valldig.A.
na, p. 47-56.
453
[page-n-467]
GARAY, P.; FUMANAL, M.P. y ESTRELA, M.J. (1995): “Los depósitos pleistocenos del yacimiento de Cirat (Montán, País
Valenciano) y su significado geomorfológico”. Cuadernos
de Geografía , 57, Valencia, p. 35-53.
GARCÍA, J. (2002): Étude analytique de l’assemblage lithique du
sol G de la Caune de l’Arago (Tautavel, Pyrénées-Orientales, France). V
ariabilité technologique du contexte Pyrénéen
à partir d’une étude comparative avec les tecnocomplexes du
Pléistocène moyen du Nord-Est de la Catalogne. Memoria
D.E.A., Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
GARCÍA, M. (1985): Introducción a la estadística en sociología .
Alianza Universidad Textos, Madrid, 491 p.
GARCÍA ANTÓN, M.D. (1997): “Aproximación a las áreas de
captación del sílex en el Pleistoceno inferior y medio de la
Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain)”. 2a Reunió de treball
sobre aprovisionament de recursos lítics a la Prehistòria
(Barcelona-Gavà, novembre 1997). Pre-Actes. CSIC, Museu
de Gavà i Ajuntament de Gavà, 12 p.
GARCÍA ANTÓN, M.D. y MALLOL, C. (1997): “Nuevos datos
sobre el aprovisionamiento de materias primas en el Pleistoceno medio e inferior de la Sierra de Atapuerca, Burgos”. 2a
Reunió de treball sobre aprovisionament de recursos lítics a
la Prehistòria (Barcelona-Gavà, novembre 1997). Pre-Actes.
CSIC, Museu de Gavà i Ajuntament de Gavà, 15 p.
GARCÍA ANTÓN, M.D.; MORANT, N. y MALLOL, C. (2002):
“L’approvisionenement en matières premières lithiques au
Pléistocène infèrieur et moyen dans la Sierra de Atapuerca
(Espagne)”. L’Anthropologie, 106 (1), Paris, p. 41-55.
GENESTE, J.M. (1988): “Les industries de la Grotte Vaufrey:
Technologie du débitage, économie et circulation de la matière lithique”. En La grotte XV dite Grotte V
aufrey, à Cénacet-Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie, activités humaines. Mémoires de la Société Préhistorique Française, 19, Paris, p. 441-517.
GENESTE, J.M. y RIGAUD, J.P. (1989): “Matières premières lithiques et occupation de l’espace. Variations des paléomilieux
et peuplement préhistorique”. En H. Lavilla (ed.): Cahiers du
Quaternaire, 13, Paris, p. 205-218.
GIGOUT, M. (1960): “Cuaternario del litoral de las provincias del
Levante Español. Cuaternario marino”. Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España , Madrid,
p. 209-214.
GINÉS, A. y GINÉS, J. (2002): “Estado actual del conocimiento
científico del karst y de las cuevas de las Islas Baleares”. Revista SEDECK, 3, Palma de Mallorca, p. 26-45.
GINÉS, A. y PONS MOYA, J. (1986): “Aproximación al origen del
yacimiento paleontológico del Pleistoceno inferior de Casa
Blanca I (Almenara, Castellón)”. Endins, 12, Palma de Mallorca, p. 41-50.
GIRALT, S.; VALLVERDÚ, J.; SALA, R. y RODRÍGUEZ, X.P.
(1995): “Cronoestratigrafía y paleoclimatologia de l’ocupació humana a la vall mitjana del Ter al Pleistocè mitjà i superior inicial”. En B. Agustí, J. Burch y J. Merino (eds.): Excavacions d’urgència a Sant Julià de Ramis (anys 1991-93).
Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona (Sèrie
Monogràfica, 16), p. 23-36.
GÓMEZ, N.P. (1931): “La cueva de les Calaveres de Benidoleig”.
V
alencia Atracción, VI, Valencia, p. 62.
GÓMEZ, N.P. (1931a): “La cueva de les Calaveres de Benidoleig”.
Diario Las Provincias, 5 de octubre de 1931, Valencia.
454
GÓMEZ, N.P. (1932): “Secció d’Anthropologia i Prehistòria, resums dels seus treballs durant l’any 1931 i el curs 1931-32”.
Anales del Centro de Cultura V
alenciana , XI, Año V, Valencia, p. 221-222.
GOY, J.L. y ZAZO, C. (1974): “Estudio morfotectónico del Cuaternario en el óvalo de Valencia”. En Trabajos sobre Neógeno y Cuaternario, vol. 2. Madrid, p. 71-82.
GOY, J.L.; SALGADO, J.; DÍAZ, V y ZAZO, C. (1987): “Relación
.
entre las unidades geomorfológicas cuaternarias del litoral y de
la plataforma interna-media de Valencia (España): Implicaciones paleogeográficas”. En Comunicaciones de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio. Valencia, p. 1369-1381.
GOY, J.L.; ZAZO, C.; BARDAJI, T.; SOMOZA, L.; CAUSSE, C. y
HILLARY-MARCEL, C. (1993): “Éléments d’une chronoestratigraphie du Tyrrhénien des régions d’Alicante-Murcie, SudEst de l’Espagne”. Geodinámica Acta , 6 (2), Paris, p. 103-119.
GRAU BONO, V (1927): Topografía médica de Tabernes de V
.
alldigna . Imp. Baldomero Cuenca, Alcira.
GRUET, M. (1954): “À propos des silex rougis au feu”. Bulletin de
la Société Préhistorique Française, 51 (2), Paris, p. 27-29.
GRÜN, R. y AGUIRRE, E. (1987): “Datación por ‘ESR’ y por la
serie del ‘U’, en los depósitos cársticos de Atapuerca”. En El
Hombre Fósil de Ibeas y el pleistoceno de la Sierra de Atapuerca, I. Junta de Castilla y León, p. 201-204.
GRÜN, R.; MELLARS, P. y LAVILLE, H. (1991): “ESR chronology of a 100.000 year archeological sequence at Pech de
l’Azé II, France”. Antiquity, 65, p. 544-551.
GUALDA, D.E. (1988): La Sierra Mariola . Instituto de Estudios
Juan Gil Albert, Alicante, 268 p.
GUILLEM, P.M. (1995): “Paleontología continental: microfauna”.
alenciano. Universitat de ValènEn El Cuaternario del País V
cia y AEQUA, Valencia, p. 227-233.
GUIU, J. (2004): “Aspectos técnicos de la cadena operativa de los
bifaces del nivel TG10 de Atapuerca, Burgos”. Actas del I
Congreso Peninsular de Estudiantes de Prehistoria , Abril de
2003. Tarragona, p. 37-43.
GUSI, F. (1974): “Desarrollo histórico del poblamiento primitivo
en Castellón de las Plana”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 1, Castellón, p. 79-92.
GUSI, F. (1980): “Medio ambiente y culturas humanas durante el
Pleistoceno y mitad del Holoceno en tierras castellonenses”.
Bajo Aragón. Prehistoria , II, Caspe, p. 8-20.
GUSI, F. (1988): “Casa Blanca I”. En Memòries Arqueològiques a
la Comunitat V
alenciana 1984-85. València, p. 125-127.
GUSI, F. (1988a): “Cova del Tossal de la Font (Vilafamés)”. En
Memòries Arqueològiques a la Comunitat V
alenciana 198485. Valencia, p. 136-138.
GUSI, F. (2001): XXV Aniversario (1975-2000) del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas. Diputación de
Castellón, 189 p.
GUSI, F.; CARBONELL, E. y ESTÉVEZ, J. (1982): “El jaciment
Pleistocè mitjà de Cau d’en Borràs (Orpesa, Castelló)”. Actes del IV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puig
Cerdà, Homenatge al Dr. Miquel Oliva Prat, p. 19-23.
GUSI, F.; CARBONELL, E. y ESTÉVEZ, J. (1982a): “Descubrimiento de restos humanos del Pleistoceno medio en Castellón”. Revista de Arqueología , 24, Madrid, p. 54-55.
GUSI, F.; CARBONELL, E.; ESTÉVEZ, J.; MORA, R.; MATEU,
J. e YLL, R. (1980): “Avance preliminar sobre el yacimiento
[page-n-468]
del Pleistoceno medio de la Cova del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 7, Castellón, p. 7-28.
GUSI, F.; GIBERT, J.; AGUSTÍ, J. y PÉREZ CUEVA, J. (1984):
“Nuevos datos del yacimiento Cova del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 10, Castellón, p. 7-18.
GUSI, F.; GIBERT, J.; RIBOR, F.; SÁNCHEZ, F.; PIQUERAS, F.;
PLASENCIA, E. y PALLARÉS, A. (1992): “New finding of
Neanderthal in the East of Spain: the cave of Tossal de la
Font (Castellón)”. 3º International Congress of Human Paleontology (Jerusalem, 1992). Preactas. UISPP, Jerusalem.
GUTIÉRREZ, M. y PEÑA, J.L. (1959): “Karst y periglaciarismo
en la Sierra de Javalambre (Prov. Teruel)”. Boletín Geológico y Minero de España , 85-86, Madrid, p. 561-572.
HALLEGOUET, B.; MONNIER, J.L. y MORZADEC, M.T. (1978):
“Stratigraphie du Pléistocène de Bretagne. Problèmes de Stratigraphie Quaternarie en France et dans les pays limitrophes”.
Suppl. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude du
Quaternaire, Nouvelle Série, nº 1, Paris, p. 211-225.
HAMAL, J. y SERVAIS, J. (1921): “Contribution à l’étude de la
taille des silex aux diffèrentes èpoques de l’âge de la pierre.
Le nucléus et ses différentes transformations”. Revue Anthropologique, 31, Paris, p. 5541-552.
HAN, C.G. (1985): Étude des industries lithiques de l’Acheuléen
supérieur de l’ensemble stratigraphique III de la grotte du
Lazaret à Nice (A.M.). Thèse de Doctorat, Muséum National
d’Histoire Naturelle, Paris.
HAQ, B.; BERGGREN, W. y VAN COUVERING, J.A. (1977):
“Corrected age of the Pliocene boundary”. Nature, 269, London, p. 483-488.
HAYDEN, B. (ed.) (1979): Lithic Use-W Analysis. New York
ar
Academic Press.
HEINZELIN, J. de (1962): Manuel de Typologie des industries lithiques. Inst. Scienc. Naturelles, Belgique.
HONG, M. (1993): Le Paléolithique inférieur et moyen de l’abri de
la Baume Bonne (Quinson, Provence). Étude technologique
et tipologique de l’industrie lithique. Thèse de Doctorat,
Univ. de Paris VI - Pierre et Marie Curie.
HUET, A.M. (2003): Étude stratigraphique et sédimentologique de
la cueva del Ángel, province de Cordoue, Espagne. Mémoire de Diplôme d’Études Avancés du Muséum National
d’Histoire Naturelle, Paris.
HUGUET, R.; DÍEZ, C.; ROSELL, J.; CÁCERES, I.; MORENO,
V.; IBÁÑEZ, N. y SALADIÉ, P. (2001): “Le gisement de Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos, Espagne): un modèle archéozoologique de gestion du territoire au Pléistocène”.
L’Anthropologie, 105, Paris, p. 237-257.
HUXTABLE, J. y AITXEN, M.J. (1988): “Datation par la thermoluminiscence de la Grotte Vaufrey”. En La grotte XV dite
Grotte V
aufrey, à Cènac-et-Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie, activités humaines. Mémoires
de la Société Préhistorique Française, 19, Paris, p. 359-364.
IAWORSKY, G. (1961): “L’industrie du foyer E de la grotte du
Prince, Grimaldi. Sa place dans la stratigraphie du Quaternarie”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco, 8, Monaco, p. 177-202.
IAWORSKY, G. (1962): “L
’industrie du foyer D de la Grotte du
Prince, Grimaldi”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 9, Monaco, p. 73-108.
IBÁÑEZ, M.R. (1992): “L
’al·luviament pleistocènic en la conca
baixa del riu Xúquer (Ribera Alta)”. Cuadernos de Geografía , 51, Valencia, p. 1-21.
JARMAN, M.R.; VITA-FINZI C. y HIGGS E.S. (1972): “Site
Catchment Analysis in Archaeology”. En P.J. Ucko, R. Tringham y C. Dimebledy (eds.): Man, Settlement and Urbanism.
Duckworth, London, p. 61-66.
JEANNEL, R. y RACOVITZA, E.G. (1914): “Enumération des
Grottes visitées, 1911-1923 (5ème série)”. Archives de Zoologie Expérimentale et Genérale, 53, Paris, p. 325-558.
JIMÉNEZ DE CISNEROS, D. (1907): “Una punta musteriense
procedente del Peñón de Ofré (Aspe, Alicante)”. Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia Natural, VII, Madrid,
p. 117-118.
JIMÉNEZ DE CISNEROS, D. (1932): “La Cueva de Benidoleig”.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural,
XXXII, Madrid, p. 417-422.
JONES, P.R. (1994): “Results of experimental work in relation to
the stone industries of Olduvai Gorge”. En M.D. Leakey y
D.A. Roe (eds.): Olduvai Gorge. Cambridge University
Press, Cambridge, vol. 5, p. 254-298.
JORDÁ, F. (1947): El musteriense de la Cova de la Pechina (Bellús).
Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial
de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 10), Valencia, 8 p.
JORDÁ, F. (1949): “Secuencia estratigráfica del Paleolítico levantino”. IV Congreso Arqueológico del Sudeste, Elche, p.
104-110.
KEELEY, L.H. (1980): Experimental Determination of Stone Tool
Uses: A Microwear Analysis. Chicago University Press, 270
p.
KUHN, S.L. (1990): “A geometric index of reduction for unifacial
stone tools”. Journal of Archaeological Science, 17, p. 583594.
KUHN, S.L. (1993): “Mousterian Technology as Adaptative Response: A Case Study”. En G.L. Peterkin, H.M. Bricker y P.
Mellars (eds.): Hunting and Animal Exploitation in the Later
Palaeolithic and Mesolithic of Eurasia. California State University (Archaeological Papers of the American Anthropological Association, 4), p. 25-31.
KUHN, S.L. (1995): Mousterian lithic technology. An Ecological
Perspective. Princeton University Press.
LA ROCA, N.; FUMANAL, M.P. y DUPRÉ, M. (1990): “La Canal
de Navarrés, Valencia. Evolución de un medio endorreico”.
Actas del XI Congreso Nacional de Geografía (Madrid, septiembre 1989), vol. II, p. 401-410.
LAPLACE, G. (1968): “Recherches de typologie analytique”. Origini, 2, Roma, p. 7-64.
LAPLACE, G. (1972): “Typologie analytique et structurale: Base
rationnelle d’étude des industries lithiques et osseuses”. En
Banques de données archéologiques. Colloques Nationaux
du CNRS, 932, p. 91-143.
LAVILLE, H. (1978): Climatologie et Chronologie du Paléolithique en Périgord. Étude sédimentologique de dépôts en
grottes et sous abris. Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et Préhistoire (Études Quaternaires, 4),
Marseille, 432 p.
LEBEL, S. (1981): Les outils sur galet de la Caune de l’Arago (Pyrénées Orientales). Travaux du Laboratoire de Paléontologie
Humaine et Préhistoire (Études Quaternaires, 12), Marseille,
177 p.
455
[page-n-469]
LEBEL, S. (1984): La Caune de l’Arago: étude des essemblages
lithiques d’une grotte du Pléistocène moyen en France. Thèse de Doctorat, Université de Paris VI.
LEBEL, S. (1992): “Mobilité des hominidés et systèmes d’exploitation des resources lithiques au Paléolithique ancien. La
Caune de l’Arago (France)”. Journal Canadien d’Archaeologie, 16, p. 48-69.
LEROI-GOURHAN, A. (1943): L’Homme et la Matière. Évolution
et Techniques I. Ed. Albin Michel, Paris.
LÓPEZ CAMPUZANO, M. (1994): “El hábitat musteriense de
Yecla (Murcia): estrategia del asentamiento al aire libre e
erdolay, 6, Murcia,
intervariabilidad de la industria lítica”. V
p. 7-23.
LÓPEZ CAMPUZANO, M. (1996): “Núcleos, lascas y sitios arqueológicos. Aspectos sobre variabilidad lítica y paleoamerdobiental en el Paleolítico medio del sureste hispano”. V
lay, 8, Murcia, p. 9-30.
LORENZO, C. y CARBONELL, E. (1999): “Representación espacial de los suelos de ocupación del nivel TG11 de Trinchera
Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos)”. En E. Carbonell, A.
Rosas y A. Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y
paleoecología del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de
Castilla y León, p. 79-94.
LOWE, J.J. y WALKER, M.J. (1997): Quaternary Environements.
Edinburgh, 446 p.
LUEDTKE, B.E. (1978): “Chert Sources and Trace Elements
Analysis”. American Antiquity, 43 (3), p. 413-423.
LUMLEY, H. de (1969): Le Paléolithique inférieur et moyen du
Midi Méditerranéen dans son cadre géologique. Tome I. Le
Paléolithique inférieur et moyen de Ligurie, de Provence. Ve
Supplément à Gallia Préhistorie, tome I, Paris, 476 p.
LUMLEY, H. de (dir.) (1969a): Une cabane acheuléenne dans la
Grotte du Lazaret (Nice). Mémoires de la Societé Préhistorique Française, 7, Paris, 235 p.
LUMLEY, H. de (1971): “Le Paléolithique inférieur et moyen du
Bas-Languedoc occidentale, Bassin de l’Aude, Clape, Corbières”. En Le Paléolithique inférieur et moyen du Midi Méditerranéen dans son cadre géologique. Tome II. Bas Languedoc, Roussillon et Catalogne. Ve Supplément à Gallia
Préhistorie, tome II, Paris, p. 21-284.
LUMLEY, H. de (1976): “Les civilisations du Paléolithique inférieur en Provence”. En La Préhistoire Française. CNRS, Paris, vol. I, p. 819-851.
LUMLEY, H. de (dir.) (2004): La Grotte du Lazaret. Le sol d’occupation de l’unite UA 25 (Nice, Alpes-Maritimes). Sarl Édisud, Aix-en-Provence, 448 p.
LUMLEY, H. de y BARSKY, D. (2004): “Évolution des caractères
technologiques et typologiques des industries lithiques dans
la stratigraphie de la Caune de l’Arago”. L’Anthropologie,
108 (2), Paris, p. 185-237.
LUMLEY, H. de; FOURNIER, A.; PARK, Y.; YOKOYAMA, Y. y
DEMOUY, A. (1984): “Stratigraphie du remplissage Pléistocène moyen de la Caune de l’Arago à Tautavel. Étude de
huit carottages effectués de 1981 a 1983”. L’Anthropologie,
88 (1), Paris, p. 5-18.
LUMLEY, H. de; GREGOIRE, S.; BARSKY, D.; BATALLA, G.;
BAILON, S.; BELDA, V BRIKI, D.; BYRNE, L.; DES.;
CLAUX, E.; EL GUENOUNI, K.; FOURNIER, A.; KACIMI, S.; LACOMBAT, F.; LUMLEY, M.-A. de; MOIGNE, A.M.; MOUTOUSSAMY, J.; PAUNESCU, C.; PERRENOUD,
456
Ch.; POIS, V QUILES, J.; RIVALS, F.; ROGER, Th. y TES.;
TU, A. (2004): “Habitat et mode de vie des chasseurs paléolithiques de la Caune de l’Arago (600 000 – 400 000 ans)”.
L’Anthropologie, 108 (2), Paris, p. 159-184.
LUMLEY, M.-A. de (1973): Antenéandertaliens et Néandertaliens
du bassin méditerranéen occidental europée. Université de
Provence (Études Quaternaires 2), 626 p.
McNABB, J. (1992): The clactonian: British Lower Palaeolithic
flint technology in biface and non-biface assemblages. Doctoral Thesis, University of London.
McPHERRON, S. (1994): A reduction model for variability in
Acheulian biface morphology. Ph. D. Dissertation, University of Pennsylvania.
MAFART, G. (1988): Premiers éléments en vue de l’étude pétroarchéologique de l’industrie des niveaux Riss III de la grotte
du Lazaret (Nice, Alpes Maritimes). Contexte géologique et
géomorphologique du site. Mémoire de DEA, Muséum National d’Histoire Naturelle.
MAGNE, M.P. (1989): “Lithic reduction stages and assemblage
formation processes”. En D.S. Amick y R.P. Mauldin (eds.):
Experiments in Lithic Technology. BAR International series
528, Oxford, p. 15-31.
MALDONADO, A. (1985): “Evolution of the Mediterranean Basins and a Detailed Reconstruction of the Cenozoic Paleoceanography”. En R. Margalef (ed.): W
estern Mediterranean.
Key Environments. Oxford Pergamon Press, p. 17-59.
MARCH, I. (1992): “Abanicos aluviales y procesos de erosión en
la fosa de Casinos-Lliria”. Cuadernos de Geografía , 52, Valencia, p. 157-181.
MAROTO, J.; SOLER, N. y MIR, A. (1987): “La Cueva del Mollet
I (Serinyà, Gerona)”. Cypsela , VI, Girona, p. 101-110.
MARTÍ CASANOVA, J. (1864): Guía del forastero en Alcoy. Ed. J.
Martí, Alcoi, 406 p.
MARTÍN PENELA, A. (1986): “Los grandes mamíferos del yacimiento pleistoceno superior de Cueva Horá (Darro, Granada,
España)”. Antropología y Paleoecología Humana , 4, Granada, p. 107-129.
MARTÍN PENELA, A. (1987): Paleontología de los grandes mamíferos del yacimiento achelense de la Solana del Zamborino
(Fonelas, Granada). Tesis Doctoral, Universidad de Granada.
MARTÍN PENELA, A. (1988): “Los grandes mamíferos del yacimiento Achelense de la Solana del Zamborino, Fonelas (Granada, España)”. Antropología y Paleoecología Humana , 5,
Granada, p. 1-121.
MARTÍNEZ, G. y LÓPEZ REYES, V (2001): “La Solana del Zam.
borino”. Paleontologia i Evolució, 32-33, Barcelona, p. 23-30.
MARTÍNEZ GALLEGO, J. (1986): Geomorfología de los depósitos cuaternarios de la zona NNE de la provincia de V
alencia .
Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
MARTÍNEZ GALLEGO, J.; GOY, J.L. y ZAZO, C. (1987): “Un
modelo de mapa neotectónico en la región nororiental de la
provincia de Valencia (España)”. Estudios geológicos, 43,
Madrid, p. 57-62.
MARTÍNEZ GALLEGO, J.; BERMÚDEZ, F.; CONESA, F. y ROMERO, M.A. (1992): “Geomorfología y neotectónica de la
Bahía de Xàbia (Alicante)”. En Estudios de Geomorfología
en España . Madrid, p. 537-546.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1995): “Fauna Cuaternaria del País Valenciano”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 235-244.
[page-n-470]
MASSON, A. (1981): Petroarchéologie des roches siliceuses. Intérêt en Préhistoire. Thèse de Troisième Cycle, Université
Claude Bernard-Lyon I.
MASSON, A. (1981a): “Altération des silex préhistoriques: dissolution, néogénesis siliceuses, implications sédimentologiques et
chronologiques”. C.R. Acad. Sc., 292, Paris, p. 1533-1537.
MATEU, G. (1982): El Norte del País V
alenciano. Geomorfología
litoral y prelitoral. Sección de Geografía, Universitat de
València, 286 p.
MATEU, G. (1985): “Nuevos datos micropaleontológicos para interpretar el glaciotectonoeustatismo del Plio-Pleistoceno de
Baleares (Mediterráneo Occidental)”. En Pleistoceno y Geomorfología litoral. Homenaje a Juan Cuerda . Valencia,
p. 61-76.
MATEU, J.; MARTÍ, B.; ROBLES, F. y ACUÑA, D. (1985): “Paleogeografía litoral del Golfo de Valencia durante el Holoceno
inferior a partir de yacimientos prehistóricos”. En Pleistoceno y Geomorfología litoral. Homenaje a J. Cuerda. Valencia,
p. 77-102.
MATILLA, K. (2004): “Technotypologie du matériel sur galet de la
Chaise-de-Vouthon (Charente). Présentation préliminaire à
partir d’un échantillon provenant de l’abri Suard”. Bulletin de
la Société Préhistorique Française, 101 (4), Paris, p. 771-779.
MAULDIN, R.P. y AMICK, D.S. (1989): “Investigating patterning
in debitage from experimental bifacial core reduction”. En
D.S. Amick y R.P. Mauldin (eds.): Experiments in Lithic
Technology. BAR International Series 528, Oxford, p. 67-88.
MEZZENA, F. y PALMA DI CESNOLA, A. (1971): “Industria
acheuleana ‘in situ’ nei depositi esterni della Grotta Paglicci
(Rignano Garganico, Foggia)”. Rivista di Scienze Preistoriche, 26 (1), Firenze, p. 3-29.
MIR, A. (1979): “La fauna de la Cova d’En Mollet I, Serinyà (Girona) procedente de las campañas de excavación 1947-72”.
Actas IV Reunión del G.T.C., AEQUA-Banyoles, p. 166-170.
MIR, A. y SALAS, R. (1976): “Tres nuevos carnívoros del yacimiento cuaternario de la cueva d’en Mollet I (Serinyà)”. Instituto de
Investigaciones Geológicas, XXI, Barcelona, p. 97-124.
MISKOVSKY, J.C. (1974): Le Quaternaire du Midi Méditerranéen. Stratigraphie et Paléoclimatologie du Quaternaire du
Midi Méditerranéen d’après l’étude sédimentologique du
remplissage des grottes et abris sous roche (Ligurie, Provence, Bas-Languedoc, Roussillon, Catalogne). Université de
Provence (Études Quaternaires, 3), 331 p.
MOCHALES, R.M. (1991): Nuevas perspectivas en el estudio del
Paleolítico en Europa: Espacio, Economía y Sociedad. Tesis
de Licenciatura, Universitat de València.
MOCHALES, R.M. (1991a): “Algunas características generales
del asentamiento musteriense en el País Valenciano”. VIII
Reunión Nacional sobre Cuaternario (V
alencia, septiembre
1991). Resúmenes y sesiones. Departament de Geografia de
la Universitat de València y Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, Valencia, s/p.
MOCHALES, R.M. (1997): “El asentamiento musteriense en territorio valenciano”. Archivo de Prehistoria Levantina , XXII,
Valencia, p. 11-40.
’industrie lithique du site Pléistocène moyen
MONCEL, M. (1989): L
d’Orgnac 3 (Ardèche, France). Contribution à la connaissance des industries du Pléistocène moyen et de leur évolution
dans le temps. Thèse de Doctorat, Université de Paris.
MONCEL, M. (1995): “Contribution à la connaissance du Paléolithique moyen ancien (antérieur au stade isotopique 4): l’e-
xemple de l’Ardèche et de la moyenne vallée du Rhône
(France)”. Préhistoire Européenne, 7, Liège, p. 81-111.
MONCEL, M. (1996): “Les niveaux profonds du site Pléistocène
moyen d’Orgnac 3 (Ardèche, France): habitat, repaire, avenPiège? L
’exemple du niveau 6”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 93 (4), Paris, p. 470-481.
MONCEL, M. (1996a): “Le débitage Levallois dans le site pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche). Nouvelles données sur
le schéma opératoire et hypothèse sur une gestion differéntielle du nucléus selon le type de support”. Congrès de la Société Préhistorique Française. La Vie Préhistorique, p. 48-52.
MONCEL, M. (1999): “Les assemblages lithiques du site Pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche, moyenne vallée du Rhône, France)”. En Contribution à la connaissance du Paléolithique ancien et du comportement technique différentiel des
hommes au Paléolithique inférieur et moyen. Université de
Liège (ERAULT 89), 446 p.
MONCEL, M. y COMBIER, J. (1990): “L
’exploitation de l’espace
au Pléistocène moyen: l’approvisionnement en matières premières lithiques. L
’exemple du site d’Orgnac 3 (Ardèche,
France)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 87
(10-12), Paris, p. 299-313.
MONCEL, M. y COMBIER, J. (1990a): “Nouvelles données sur le
mode d’exploitation du silex des niveaux inférieurs du site
d’Orgnac 3 (Ardèche, France)”. Actes du V Colloque International sur le silex. Le silex de sa genèse à l’outil (Bordeaux, 1987), 2 vol., p. 521-530.
MONCEL, M. y COMBIER, J. (1992): “L
’industrie lithique du site Pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche)”. Gallia Préhistoire, 34, Paris, p. 1-55.
MONCEL, M. y COMBIER, J. (1992a): “L
’outillage sur éclat dans
l’industrie lithique du site Pléistocène moyen d’Orgnac 3
(Ardèche, France)”. L’Anthropologie, 96, Paris, p. 5-48.
MONTENAT, C. (1973): Les Formations Neogènes et Quaternaires du Levant Espagnol (Provinces d’Alicante et de Murcia).
Thèse de Doctorat, Université de Paris Sud, Centre d’Orsay.
MONTES, R. (1984): “Factores de distribución de los yacimientos
del Paleolítico medio en Murcia”. Arqueología espacial, 2,
Teruel, p. 159-164.
MONTES, R. (1986): “El Paleolítico”. En Historia de Cartagena.
Ed. Mediterráneo, vol. II, p. 35-92.
MONTES, R. (1989): El Paleolítico medio en la costa de Murcia .
Tesis Doctoral, Universidad de Murcia.
MORTILLET, M.G. de (1883): La Préhistoire: antiquité de l’homme. Reinwald, Paris, 642 p.
MOSQUERA, M. (1998): “Differential Raw Material Use in the
Middle Pleistocene of Spain: Evidence from Sierra de Atapuerca, Torralba, Ambrona and Aridos”. Cambridge Archaeological Journal, 8 (1), p. 15-28.
MUSSI, M. (1999): “The Neanderthals in Italy: a tale of many caves”. En W. Roebroeks y C. Gamble (eds.): The Middle Palaeolithic occupation of Europe. Leiden, p. 49-80.
MUSSI, M. (2005): “Hombre y elefantes en las latitudes medias:
una larga convivencia”. En Los Y
acimientos paleolíticos de
Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 5), Alcalá de Henares, p. 396-416.
OBERMAIER, H. (1912): “Fouilles de la grotte du Castillo (Espagne)”. Congr. Intern. Anthr. et Preh. Genève. Compte-rendu 14 Sess., tome I, p. 361-362.
457
[page-n-471]
OBERMAIER, H. (1916): El Hombre Fósil. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (Memoria nº 9),
Museo de Ciencias Naturales, Madrid, 327 p.
OBERMAIER, H. (1925): El Hombre Fósil. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (Memoria nº 9),
Museo de Ciencias Naturales (Serie prehistórica núm. 7),
Madrid, 457 p.
OCTOBON, F. (1955): “La Grotte du Lazaret. Premier rapport sur
les fouilles effectuées dans le locus VIII de cette grotte”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco,
2, Mónaco, p. 3-33.
OCTOBON, F. (1956): “Technique de débitage des galets et industrie de l’éclat dans la grotte du Lazaret (Locus VIII)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 3,
Mónaco, p. 3-78.
OCTOBON, F. (1957): “La Grotte du Lazaret. 3e étude locus VIII”.
Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 4, Mónaco, p. 3-119.
OCTOBON, F. (1958): “La Grotte du Lazaret. 4e étude locus VIII”.
Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 5, Monaco, p. 3-82.
OCCTOBON, F. (1959): “La Grotte du Lazaret. 5e étude locus
VIII”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco, 6, Monaco, p. 15-84.
OCTOBON, F. (1962): “La Grotte du Lazaret. 7e étude locus VIII”.
Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 9, Monaco, p. 5-64.
OCTOBON, F. (1965): “La Grotte du Lazaret. 8e étude sur les
fouilles exécuteées dans le locus VIII de cette grotte (ancienne grotte Lympia)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 12, Monaco, p. 23-102.
OHEL, M. (1979): “The Clactonian: an independent complex or an
integral part of the Acheulean”. Current Anthropology, 20
(4), Chicago, p. 685-726.
OHEL, M. y LECHEVALIER, C. (1979): “The ‘Clactonian’ of Le
Havre and its bearing on the English clactonian”. Quartär ,
29-30, Bonn, p. 85-103.
OLARIA, C. (1984): “Descubrimiento de un yacimiento del Pleistoceno inferior con industria lítica en Almenara (Castellón)”.
Revista de Arqueología , 35, Madrid, p. 35.
OLLÉ, A. y HUGUET, R. (1999): “La secuencia arqueoestratigráfica del yacimiento de Galería, Atapuerca”. En E. Carbonell,
A. Rosas y A. Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas
y paleoecología del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de
Castilla y León, p. 55-62.
PANERA GALLEGO, J. (1996): “Contextualización del Complejo
inferior de Ambrona en el Achelense de la Península Ibérica”. Complutum, 7, Madrid, p. 17-36.
PANERA, J. y RUBIO, S. (1997): “Estudio tecnomorfológico de la
industria de Ambrona (Soria)”. Trabajos de Prehistoria , 54
(1), Madrid, p. 71-97.
PANT, R.K. (1989): “Étude microscopique des traces d’utilisation
sur les outils de quartz de la Grotte de l’Arago, Tautavel,
France”. L’Anthropologie, 93, Paris, p. 689-704.
PATTE, E. (1971): “L
’industrie de la Micoque”. L’Anthropologie,
75 (5-6), Paris, p. 369-396.
PÉREZ CUEVA, A.J. (1988): Geomorfología del Sector Ibérico V
alenciano entre los ríos Mijares y Turia . Departamento de Geografía, Universidad de Valencia, 217 p.
458
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; SANTONJA, M. y BENITO, A. (2002):
“Geomorphology and stratigraphy of the Ambrona site (central Spain)” Atti I Congresso Internazionale. La Terra degli
Elefanti (Roma, ottobre 2002), p. 587-591.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; SANTONJA, M. y BENITO, A. (2005):
“Secuencia litoestratigráfica del Pleistoceno medio del yacimiento de Ambrona”. En Los Y
acimientos paleolíticos de
Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 5), Alcalá de Henares, p. 176-188.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; ALEIXANDRE, T.; PINILLA, A.; GALLARDO, J.; MARTÍNEZ, M.J. y ORTEGA, A.I. (1995):
“Aproximación a la estratigrafía de galería en la trinchera de
la Sierra de Atapuerca (Burgos)”. En Evolución humana en
Europa y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca . Jornadas Científicas Castillo de La Mota (Medina del Campo, Valladolid, 1992), Junta de Castilla y León, 2 vol., p. 99-122.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; SANTONJA, M.; GALLARDO, J.; ALEIXANDRE, T.; SESÉ, C.; SOTO, E.; MORA, R. y VILLA, P.
(1997): “Los yacimientos pleistocenos de Torralba y Ambrona
y sus relaciones con la evolución geomorfológica del Polje de
Conquezuela (Soria)”. Geogaceta , 21, p. 175-178.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; PARES, J.M.; GALLARDO, J.; ALEIXANDRE, T.; ORTEGA, A.I. y PINILLA, A. (1999): “Geología y estratigrafía del relleno de Galería de la Sierra de Atapuerca (Burgos)”. En E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez
(eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología
del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de Castilla y León,
p. 31-42.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; PARÉS, J.M.; CARBONELL, E.; ALEIXANDRE, T.; ORTEGA A.I.; BENITO, A. y MARTÍN,
M.A. (2001): “Géologie de la Sierra de Atapuerca et stratigraphie des remplissages karstiques de Galería et Dolina
(Burgos, Espagne)”. L’Anthropologie, 105, Paris, p. 27-43.
PÉREZ RIPOLL, M. (1977): Los mamíferos del yacimiento musteriense de Cova Negra (Játiva, V
alencia). Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 53), Valencia, 147 p.
PERICOT, L. (1923): “L
’Asturià del Montgrí”. Butlletí de l’Associació Catalana d’Arqueologia, Etnologia i Prehistòria , I,
Barcelona, p. 206-207.
PERICOT, L. (1942): La Cueva del Parpalló (Gandía). Excavaciones del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de V
alencia . Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, Madrid, 348 p.
PERICOT, L. (1946): “El Paleolítico Alcoyano”. Archivo de
Prehistoria Levantina , II, Valencia, p. 49-50.
PIPERNO, M. y BIDDITTU, I. (1978): “Studio tipologico e interpretazione dell’industria acheuleana e premusteriana dei livelli m, e, d di Torre in Pietra (Roma)”. Quaternaria , 20, Roma, p. 441-536.
PLA, E. (1965): “El abate Breuil y Valencia”. En Miscelánea en
Homenaje al Abate Henri Breuil. Diputación Provincial de
Barcelona, vol. II, p. 281-286.
POLVÈCHE, J. (1969): “Origine des matériaux utilisés par les
Acheuléens du Lazaret”. En H. de Lumley (dir.): Une cabane acheuléenne dans la Grotte du Lazaret (Nice). Mémoires
de la Société Préhistorique Française, 7, Paris, p. 173-175.
PORTA, J. de (1976): “Estudio preliminar sobre la fauna de la ‘Solana del Zamborino’”. Cuadernos de Prehistoria , 1, Granada, p. 17-23.
[page-n-472]
PROST, D. (1990): “Des enlèvements d’utilisation reproduits selon
une méthode physique par percussion”. Actes du V Colloque
e
Internationale sur le silex. Le silex de sa genèse à l’outil (Bordeaux, 1987). Cahiers du Quaternaire, 17, 2 vol., p. 513-519.
PROST, D. (1993): “Nouveaux termes pour une description microscopique des retouches et autres enlèvements”. Bulletin de la
Société Préhistorique Française, 90 (3), Paris, p. 190-195.
PUIG Y LARRAZ, G. (1896): Cavernas y Simas de España . Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, XXI, Madrid, 443 p.
PUJOL, Cl. y TURÓN, J.L. (1986): “Comparaison des cycles climatiques en domaine marin et continental entre 130.000 et 28.000
ans BP dans l’hemisphère nord”. Bulletin de l’Association
Française pour l’Étude du Quaternaire, 1/2, Paris, p. 17-25.
REY, J. (1995): “El Cuaternario reciente del margen continental del
óvalo de Valencia (Mediterráneo occidental)”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA,
Valencia, p. 193-200.
REY, J.; FUMANAL, M.P.; FERRER, C.; VIÑALS, M.J. y YEBENES, A. (1993): “Correlaciones de las unidades morfológicas cuaternarias (dominio continental y plataforma submarina) del sector Altea-La Vila Joiosa, País Valenciano (España)”. Cuadernos de Geografía , 54, Valencia, p. 240-267.
RIGAUD, J. (1988): “Analyse typologique des industries de la grotaufrey, à Cénac-ette Vaufrey”. En La grotte XV dite Grotte V
Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement, chronologie,
activités humaines. Mémoires de la Société Préhistorique
Française, 19, Paris, p. 389-440.
RIGAUD, J. y GENESTE, J.M. (1988): “L
’utilisation de l’espace
dans la Grotte Vaufrey”. En La grotte XV dite Grotte V
aufrey,
à Cénac-et-Saint-Julien (Dordogne), paléoenvironnement,
chronologie, activités humaines. Mémoires de la Société
Préhistorique Française, 19, Paris, p. 593-611.
RIPOLL, E. y LUMLEY, E. (1965): “El Paleolítico medio en Cataluña”. Ampurias, 26-27 (1964-65), Barcelona, p. 1-70.
ROBERTS, M.B.; GAMBLE, C.S. y BRIDGLAND, D.R. (1995):
“The earliest occupations of Europe: the British Isles”. En W.
Roebroeks y Th. van Kolfschoten (eds.): The Earliest Occupation of Europe. Analecta Praehistorica Leidensia, 27, p.
165-191.
RODRÍGUEZ, J.A. (1999): “Análisis de la estructura de las comunidades de mamíferos de Galería (Sierra de Atapuerca)”. En
E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de Galería.
Burgos. Junta de Castilla y León, p. 225-231.
RODRÍGUEZ, X.P. (1997): Los sistemas técnicos de producción lítica del Pleistoceno inferior y medio de la Península Ibérica:
variabilidad tecnológica entre yacimientos del Noreste y de
la Sierra de Atapuerca . Tesis Doctoral, Universitat Rovira i
Virgili, Tarragona.
RODRÍGUEZ, X.P.; SALA, R.; CASELLAS, S. y VALLVERDÚ,
J. (1995): “Ocupació antròpica de la Vall mitjana del Ter en
l’inici del Plistocè superior”. En B. Agustí, J. Burch y J. Merino (eds.): Excavacions d’urgència a Sant Julià de Ramis
(anys 1991-93). Centre d’Investigacions Arqueològiques de
Girona, p. 37-65.
RODRÍGUEZ, X.P.; VAQUERO, M.; SALA, R.; GARCÍA, J.; MAROTO, J.; ORTEGA, D. y LOZANO, M. (2004): “El Paleolític inferior i mitjà a Catalunya”. Fonaments, 10/11 (20032004), Catarroja, p. 23-66.
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, J. y NICOLÁS, M.E. (1996): “Trophic
resourges in the G. III unit from Middle Pleistocene site of
Galería (Sierra de Atapuerca)”. U.I.S.P.P., XIII International
Congress of Prehist. and Protoh. Sciences (Forlì). Tome II, p.
1323-1329.
ROE, D.A. (1964): “The British Lower and Middle Palaeolithic:
Some Problems. Methods of Study and preliminary resultats”. Proceedings of the Prehistoric Society, XXX, 13, London, p. 245-267.
ROE, D.A. (1981): The Lower and Middle Palaeolithic Periode in
Britain. Routledge & Kegan Paul, London.
ROLLAND, N. (1986): “Recent findings from La Micoque and other sites in south-western and Mediterranean France: their
bearing on the ‘Tayacian’ problem and Middle Palaeolithic
emergence. En G.N. Bailey y P. Callow (eds.): Stone Age
Prehistory: studys in memory of Charles McBurney. Cambridg University Press, p. 121-151.
ROSSELLÓ, V (1968): “El Macizo del Mondúver. Estudio Geo.
morfológico”. Estudios Geográficos, 112-113, Madrid, p.
423-474.
ROSSELLÓ, V (1972): “Los ríos Turia y Júcar en la génesis de la
.
Albufera de Valencia”. Cuadernos de Geografía , 11, Valencia, p. 7-25.
ROSSELLÓ, V (1979): “Una duna fósil pleistocena en la restinga
.
de la Albufera de Valencia”. Cuadernos de Geografía, 25,
Valencia, p. 111-126.
ROSSELLÓ, V (1980): “Canvis climàtics i litorals al País Valen.
cià”. Primer Congreso de Historia del País V
alenciano. Valencia, vol. II, p. 113-142.
ROSSELLÓ, V (1985): “El Pleistocè marí valencià. Història de la
.
seva coneixença”. En Pleistoceno y Geomorfología litoral.
Homenaje a Juan Cuerda . Valencia, p. 135-174.
ROSSELLÓ, V (1995): “El País Valenciano en el Cuaternario: un
.
espacio para el hombre”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 13-27.
ROSSELLÓ, V (1996): “Les Penyes de l’Albir (litoral prebètic va.
lencià). Variació del nivell marí: repercussions geomòrfiques”. Cuadernos de Geografia , 20, Valencia, p. 295-326.
ROTTLÄNDER, R.C. (1975): “Some aspects of the patination of
flint”. Staringia , 3, p. 54-56.
ROYO, J. (1942): “Cova Negra de Bellús. II. Relación detallada del
material fósil”. En Estudios sobre las cuevas paleolíticas valencianas. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 6), Valencia,
p. 14-18.
RUBIO JARA, S. (1996): “Identificación de cadenas operativas líticas en el Complejo Superior de Ambrona”. Complutum, 7,
Madrid, p. 37-50.
RUS, I. (1987): “El Paleolítico”. En 130 años de Arqueología Madrileña . Comunidad de Madrid, p. 21-44.
RUTOT, A. (1909): “Un homme de science peut-il, raisonnablement, admetre l’existence des industries primitives, dites éolithiques”. Bulletin de la Société Préhistorique Française,
10, Paris, p. 447-473.
SÁNCHEZ GOÑI, M.F. (1993): “Criterios de base tafonómica para la interpretación de análisis palinológicos en cueva: el
ejemplo de la región Cantábrica”. En M.P. Fumanal y J. Bernabeu (eds.): Estudios sobre Cuaternario. Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat
de València y AEQUA,Valencia, p. 117-130.
459
[page-n-473]
SANJAUME, E. (1985): Las costas valencianas. Sedimentología y
morfología . Sección de Geografía, Universitat de València,
505 p.
SANTONJA, M. (1976): “Industrias del Paleolítico inferior en la
Meseta española”. Trabajos de Prehistoria , 33, Madrid, p.
121-164.
SANTONJA, M. (1981): “Características generales del Paleolítico
inferior en la Meseta española”. Numantia , I, p. 9-63.
SANTONJA, M. (1989): “Torralba y Ambrona, nuevos argumentos”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 55, Valladolid, p. 5-13.
SANTONJA, M. (1992): “La adaptación al medio en el Paleolítico
inferior de la Península Ibérica. Elementos para una reflexión”. En Elefantes, ciervos y ovicápridos. Economia y aprovechamiento del medio en la Prehistoria de España y Portugal. Universidad de Cantabria, p. 37-76.
SANTONJA, M. (1995): “El Paleolítico inferior de la Submeseta
norte y en el entorno de Atapuerca. Balance de los conocimientos en 1992”. En Evolución humana en Europa y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca . Jornadas Científicas
Castillo de La Mota (Medina del Campo, Valladolid, 1992),
Junta de Castilla y León, 2 vol., p. 421-444.
SANTONJA, M. y PÉREZ GONZÁLEZ, A. (1997): “Los yacimientos achelenses en terrazas fluviales de la Meseta central
española”. En Cuaternario Ibérico. AEQUA-Universidad de
Huelva, p. 224-234.
SANTONJA; M. y PÉREZ GONZÁLEZ, A. (2002): “EL Paleolítico inferior en el interior de la Península Ibérica. Un punto de
vista desde la Geoarqueología”. Zephyrus, 53-54 (20002001), Salamanca, p. 27-77.
SANTONJA, M. y QUEROL, A. (1980): “Las industrias achelenses en la región de Madrid”. En Ocupaciones achelenses en
el valle del Manzanares. Arqueología y Paleoecología, 1,
Madrid, p. 29-48.
SANTONJA, M. y QUEROL, A. (1980b): “Estudio técnico y tipológico de la industria lítica del sitio de ocupación achelense
de Áridos-I”. En Ocupaciones achelenses en el valle del
Manzanares. Arqueología y Paleoecología, 1, Madrid, p.
253-277.
SANTONJA, M. y QUEROL, A. (1980c): “El sitio de ocupación
achelense de Áridos-2. Descripción general y estudio de la
industria lítica”. En Ocupaciones achelenses en el valle
del Manzanares. Arqueología y Paleoecología, 1, Madrid,
297-306.
SANTONJA, M. y VILLA, P. (1990): “The Lower Paleolithic of
Spain and Portugal”. Journal of W
orld Prehistory, 4 (1), p.
45-94.
SANTONJA, M.; MOISSENET, E. y PÉREZ GONZÁLEZ, A.
(1990): “El yacimiento Paleolítico inferior de Cuesta de la
Bajada (Teruel). Noticia preliminar”. En Arqueología Aragonesa 1990. Zaragoza, p. 21-25.
SANTONJA, M.; MOISSENET, E. y PÉREZ GONZÁLEZ, A.
(1992): “Cuesta de la Bajada (Teruel). Nuevo sitio del Paleolítico inferior”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología , 57, Valladolid, p. 25-45.
SANTONJA, M.; MOISSENET, E.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.; VILLA, P.; SESÉ, C.; SOTO, E.; EISENMANN, V MORA, R.
.;
y DUPRÉ, M. (1997): “Cuesta de la Bajada: un yacimiento
del Pleistoceno medio en Aragón”. En Arqueología Aragonesa 1993-94. Zaragoza, p. 61-68.
460
SANTONJA, M.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.; VILLA, P., SESÉ, C.;
SOTO, E.; MORA, R.; EISENMANN, V y DUPRÉ, M.
.
(2000): “El yacimiento paleolítico de Cuesta de la Bajada
(Teruel)”. III Congreso de Arqueología Peninsular, Paleolítico de la Península Ibérica . Porto, vol. II, p. 169-183.
SANTONJA, M.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.; VILLA, P.; SESÉ, E.;
MORA, R.; EISENMANN, V y DUPRÉ, M. (2000a): “El
.
yacimiento paleolítico de Cuesta de la Bajada (Teruel) y la
ocupación humana de la zona oriental de la Península Ibérica en el Pleistoceno medio”. En Homenaje a E. Llobregat.
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, p.
79-101.
SANTONJA, M.; PANERA, J.; RUBIO, S. y PÉREZ GONZÁLEZ,
A. (2005): “La industria lítica de Ambrona. Características
generales y contexto estratigráfico”. En Los Y
acimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional
(Zona Arqueológica, 5), Alcalá de Henares, p. 306-332.
SARRIÓN, I. (1980): “La fauna pleistocena de la Cova del Llentiscle (Vilamarxant, Valencia)”. Lapiaz, 6, Valencia, p. 11-27.
SARRIÓN, I. (1984): “Nota preliminar sobre yacimientos paleontológicos pleistocenos en la Ribera Baixa. Valencia”. Cuadernos de Geografía, 35, Valencia, p. 163-174.
SARRIÓN, I. (1990): “El yacimiento del Pleistoceno medio de la
Cova del Corb (Ondara, Alicante)”. Archivo de Prehistoria
Levantina , XX, Valencia, p. 43-75.
SARRIÓN, I. (2006): “Hallazgo de un parietal humano del tránsito Pleistoceno medio-superior procedente de la Cova del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia”. Archivo de
Prehistoria Levantina , XXVI, Valencia, p. 11-24.
SARRIÓN, I.; DUPRÉ, M.; FUMANAL, M.P. y GARAY, P.
(1987): “El yacimiento paleontológico de Molí Mató (Agres,
Alicante)”. Actas de la VII Reunión sobre el Cuaternario.
Santander, p. 59-62.
SCHVOERER, M.; ROUANET, J.J.; NAVAILLES, H. y DEBENATH, A. (1977): “Datation absolue par thermoluminiscence des restes humaines antéwürmiens de l’abri Suard, à la
Chaise-de Vouthon (Charente)”. Comptes Rendues de l’Académie des Sciences, 284, Paris, p. 1979-1982.
SCOTT, K. (1980): “Two hunting episodes of Middle palaeolithic
age at La Cotte de Saint-Brelade, Jersey (Channel Islands)”.
W
orld Archaeology, 12 (2), London, p. 137-152.
SCOTT, K. (2001): “Late Middle Pleistocene mammuths and Elephants in the Thames Valley, Oxfordshire”. En G. Cavarretta,
P. Gioia, M. Mussi y M. Palombo (eds.): La terra degli Elefanti-The W
orld of Elephants. Atti 1º Congresso internazionale. Roma, p. 247-254.
SEGURA, F. (1990): Las ramblas valencianas. Departamento de
Geografía, Universitat de València, 229 p.
SEGURA, F. (1995): “El cuaternario continental en tierras septentrionales valencianas”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 83-96.
SEGURA, F.; SANJAUME, E. y PARDO, J.E. (1995): “Evolución
cuaternaria de las albuferas del sector septentrional del Golfo de Valencia”. En El Cuaternario del País V
alenciano. Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 139-153.
SERRA, D. (1980): Les industries acheuléennes de la grotte de la Terrasse, Montmaurin (Haute Garonne) et inventaire de l’industrie moustérienne du Patois, Montmauri. Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et Préhistoire, 4, Paris, 349 p.
[page-n-474]
SERRA, D. (2002): “Les industries lithiques de la Grotte de la Terrasse a Montmaurin (Haute Garonne)”. Préhistorie Anthropologie Méditerranéennes, 10-11 (2001-2002), Aix en Provence, p. 5-26.
SESÉ, C. y GIL, E. (1987): “Los micromamíferos del Pleistoceno
medio del Complejo cárstico de Atapuerca (Burgos)”. En El
Hombre Fósil de Ibeas y el pleistoceno de la Sierra de Atapuerca I. Junta de Castilla y León, p. 75-92.
SESÉ, C. y SOTO, E. (2005): “Mamíferos del yacimiento del Pleistoceno medio de Ambrona: análisis faunístico e interpretación paleoambietal”. En Los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 5), Alcalá de Henares, p. 258-280.
SHACKLETON, N.J. (1969): “The last interglacial in the marine
and terrestrial records”. Proceedings of the Royal Society of
London, 174, p. 135-154.
SHACKLETON, N.J. y OPDYKE, N.D. (1973): “Oxygen isotope
and palaeomagnetic stratigraphy of equatorial Pacific core,
V 28-238. Oxygen-isotope temperatures on a 10 and year time scale”. Quaternary Research, 3, p. 39-55.
SHENNAN, S. (2002): Arqueología cuantitativa . Ed. Crítica, Barcelona, 359 p.
SHEPHERD, W. (1972): Flint. Its origin, properties and uses. Ed.
Faber, 255 p.
SIMÓN, J.L. (1984): Compresión y distensión alpinas en la Cadena
Ibérica Oriental. Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 269.
SIMONE, S. (1970): “Les formations de la mer Mindel-Riss et les
brèches à ossements rissienses de Grotta du Prince (Grimaldi, Ligurie italienne)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco, 15 (1968-69), Monaco, p. 5-90.
SIMONE, S. (1982): “A propos des datacions 230Th/234U des
planchers stalagmitiques d’Aldène (Cesseras, Hérault)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco,
26, Monaco, p. 27-30.
SIMONE, S.; BAÏSAS, P.; BARRAL, L.; BISCHOFF, J.L.; BOCHERENS, H.; BONIFAY, M.; BUSSIÈRE, J.; CHALINE,
J.; COURANT, F.; FALGUÈRES, C.; HENNING, G.; LECOLLE, F.; LEDRU, M.; LUMLEY, M.-A. de; SIMONE, P.
y ZANY, D. (2002): “Assessment of the researches about the
middle pleistocene of Aldène cave (Cesseras, Hérault; France)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco, 42, Monaco, p. 15-22.
SOLER, J.M. (1956): El yacimiento musteriense de la cueva del
Cochino (Villena). Servicio de Investigación Prehistórica,
Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP,
9), Valencia, 126 p.
SOS BAYNAT, V. (1981): “Los yacimientos fosilíferos del Cuaternario de Castellón. Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, LVII, Castellón, p. 487-505.
SOTO, E. (1980): “Artiodáctilos y Proboscideos en Áridos (Arganda, Madrid)”. En Ocupaciones achelenses en el valle del
Manzanares. Arqueología y Paleoecología, 1, Madrid,
p. 207-230.
SOTO, E. (1987): “Grandes herbívoros del Pleistoceno medio de la
trinchera del ferrocarril de Atapuerca (Burgos)”. En El Hombre Fósil de Ibeas y el pleistoceno de la Sierra de Atapuerca
I. Junta de Castilla y León, p. 93-116.
SOTO, E. y MORALES, J. (1985): “Grandes mamíferos del yacimiento Villafranquiense de Casablanca I, Almenara (Castellón)”. Estudios Geológicos, 41, Madrid, p. 243-249.
SOTO, E.; SESÉ, C.; PÉREZ-GONZÁLEZ, A. y SANTONJA, M.
(2001): “Mammal fauna with Elephas (Palaeoloxodon) antiquus from the Lower Levels of Ambrona (Soria, Spain)”.
Proceedings of the Iº International Congress, The W
orld of
Elephants. Roma, p. 607-610.
STRAHLER, A. (1979): Geografía física . Ed. Omega, Barcelona,
767 p.
SVOBODA, J. (1987): “Lithic industries of the Arago, Verteszollos and Bilzingsleben hominid: comparison and evolutionary interpretation”. En W. Roebroeks y C. Gamble (eds.):
The Middle Palaeolithic occupation of Europe. University
of Chicago Press (Current Anthropology, 28), Chicago,
p. 219-227.
TAVOSO, A. (1976): “Les premières industries humaines dans le
Bassin du Tarn”. En La Préhistoire Française. CNRS, Paris,
2 vol., p. 899-904.
TAVOSO, A. (1978): Le Paléolithique inférieur et moyen du Haute
Languedoc. Thèse de Doctorat, Université de Provence, 2 vol.
TEXIER, P.J. (1981): “Désilification des silex taillées“. Quaternaria , 23, Roma, p. 159-170.
TEXIER, P.J. (1989): “Approche expérimentale qualitative des
principales chaînes opératoires d’un noveau site acheuléen
d’Afrique orientale”. XXIIIe Congrès Préhistorique de France, La vie aux temps préhistoriques, p. 32-33.
TIXIER, J. (1963): Typologie de l’épipaléolithique du Maghreb.
Mémoire du CRAPE, 2, Alger-Paris, 212 p.
TIXIER, J.; INIZAN, M.-L. y ROCHE, H. (1980): Préhistoire de
la pierre taillée. I. Terminologie et technologie. CREP, Paris.
TOLEDO I GIRAU, J. (1992): Les aigües de reg en la Història de
la V
alldigna . Ajuntaments de la Valldigna, 155 p.
UTRILLA, P.; BLASCO, F.; PEÑA, J.L. y TILO, A. (2004): “El yacimiento de Las Callejuelas, en Monteagudo del Castillo (Teol.
ruel)”. En Miscelánea en honenaje a Emiliano Aguirre. V
II. Paleontología . Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 4), Alcalá de Henares, p. 517-539.
VALLVERDÚ, J.; CARBONELL, E.; OLLÉ, A.; RODRÍGUEZ,
X.P. y SALADIÉ, P. (1999): “Análisis de la distribución espacial del registro arqueopaleontológico de Galería GII y
GIII (TG 10A - TN7)”. En E. Carbonell, A. Rosas y A. Díez
(eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología
del yacimiento de Galería. Burgos. Junta de Castilla y León,
p. 63-77.
VAN DER MADE, J. (1998): “Ungulados de Gran Dolina, Atapuerca: nuevos datos e interpretaciones”. En E. Aguirre
(ed.): Atapuerca y la evolución humana . Fundación Ramón
Areces, Madrid, p. 97-110.
VEGA TOSCANO, L.G. (1989): “Ocupaciones humanas en el
Pleistoceno de la Depresión de Guadix-Baza: elementos de
discusión”. En Geología y paleontología de la cuenca de
Guadix-Baza. Trabajos sobre Neógeno-Cuaternario, 11, Madrid, p. 327-346.
VEGA TOSCANO, L.G.; HOYOS, M.; RUIZ BUSTOS, A. y LAVILLE, H. (1988): “La séquence de la grotte de la Carihuela (Piñar, Grenade): Chronostratigraphie et paléoécologie du
Pléistocène supérieur au sud de la Péninsule Ibérique”. En
L’Homme de Neandertal. V 2: l’Environnement. Universiol.
té de Liège, p. 169-180.
VEGA TOSCANO, L.G.; COSANO, P.; VILLAR, A.; ESCARPA,
O. y ROJAS, T. (1997): “Las industrias de la interfase Pleistoceno Medio-Superior en la cueva de la Carihu ela (Piñar,
461
[page-n-475]
ol.
Granada)”. II Congreso de Arqueologia Peninsular. V I:
Paleolítico y Epipaleolítico. Zamora, p. 105-119.
VERGÈS, J.M. (1996): Impacte antròpic i pautes tecnofuncionals
al Plistocè mitjà: la indústria lítica del nivell TD10 de Gran
Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos). Tesi de Llicenciatura,
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
VERT, J. y PUIG, X. (1978): “El poblament del Montgrí en el Paleolític inferior”. Revista de Girona , 80, p. 249-262.
VILANOVA Y PIERA, J. (1893): Memoria geognóstico-agrícola y
protohistórica de V
alencia . Madrid, 485 p.
VILLA, P. (1983): Terra Amata and the Middle Pleistocene archaeological record of Southern France. University of California Press (Anthropology, 13), Berkeley, 303 p.
VILLA, P. (1990): “Torralba and Aridos: Elephant Exploitation in
Middle Pleistocene Spain”. Journal of Human Evolution, 19,
p. 299-309.
VILLA, P. (2001): “Early Italy and the colonization of Western Europe”. Quaternary International, 75, p. 113-130.
VILLA, P.; SOTO, E.; SANTONJA, M.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.;
MORA, R.; PARCERISAS, J. y SESÉ, C. (2005): “Nuevos
datos sobre Ambrona: cerrando el debate caza versus carroñeo”. En Los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones arqueológicas. Museo Arqueológico Regional (Zona Arqueológica, 5), Alcalá
de Henares, p. 352-380.
VILLALTA, J. y ESTÉVEZ, J. (1977): “Noves aportacions a l’estudi del reompliment de la Cova Mollet I (Serinyà, Girona)”.
VI Simposium d’Espeleologia, Bioespeleologia. Terrassa,
p. 111-114.
VILLAVERDE, V. (1984): La Cova Negra de Xátiva y el Musteriense en la región central del Mediterráneo español. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de
Valencia (Trabajos Varios del SIP, 79), Valencia, 327 p.
VILLAVERDE, V. (1992): “El Paleolítico en el País Valenciano”.
En Aragón/Litoral mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria . Ponencias y comunicaciones en homenaje a Juan Maluquer de Motes. Zaragoza, p. 55-87.
VILLAVERDE, V (1995): “El Paleolítico en el País Valenciano:
.
principales novedades”. Jornades d’Alfàs del Pi (1994). Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana, València, p. 13-36.
VILLAVERDE, V. y FERNÁNDEZ PERIS, J. (2004): “El Paleolític mitjà al País Valencià: periodització i característiques”.
Fonaments, 10/11 (2003-04), Catarroja, p. 67-95.
VILLAVERDE, V. y FUMANAL, M.P. (1990): “Rélations entre le
Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur dans le versant meditérranéen espagnol. Bases cronostratigraphiques et
industrielles”. En Paléolithique moyen recent et Paléolithique supérieur ancien en Europe. Ruptures et transitions:
examen critique des documents archéologiques. Actes du
Coll. Intern. (Nemours, mai 1988). Mémoires de la Société
Préhistorique Français, 3, Paris, p. 177-183.
VILLAVERDE, V y MARTÍNEZ, R. (1992): “Economía y aprove.
chamiento del medio en el paleolítico de la región central del
Mediterráneo español”. En Elefantes, Ciervos y Ovicaprinos.
462
Economía y aprovechamiento del medio en la Prehistoria de
España y Portugal. Universidad de Cantabria, p. 77-96.
VILLAVERDE, V MARTÍNEZ VALLE, R.; GUILLEM P. y FU.;
MANAL, M.P. (1997): “Mobility and the role of small game
in the middle Paleolithic of the central region of the Spanish
mediterranean: a comparison of Cova Negra with other Paleolithic deposits”: En E. Carbonell y M. Vaquero (eds.): The
last Neandertals the first anatomically modern humans: A
tale about the human diversity Cultural Change and Human
Evolution: The Crisis at 40 KA BP . Tarragona, p. 267-288.
VIÑALS, M.J. (1995): “Secuencias estratigráficas y evolución
morfológica del extremo meridional del Golfo de Valencia
alenciano.
(Cullera-Dénia)”. En El Cuaternario del País V
Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 163-167.
VIÑALS, M.J. (1995a): “Formaciones litorales fósiles de la costa de
alenciano.
Moraira (Alicante)”. En El Cuaternario del País V
Universitat de València y AEQUA, Valencia, p. 187-192.
VIÑALS, M.J. y FUMANAL, M.P. (1990): “Modelo de evolución
de una costa acantilada durante el Cuaternario: Cap de la
Nau-Punta de Moraira”. Proceeding of II Iberian Quaternary
Meeting (Inst. Tecn. Geominero de España, septiembre
1990). Madrid, p. 25-32.
WHITE, M.J. y SCHREVE, D.C. (2000): “Island Britain - Peninsula Britain: Palaeogeography, Colonisation, and the Lower
Palaeolithic Settlement of the British Isles”. Proceedings of
the Prehistoric Society, 66, London, p. 1-28.
WILSON, L. (1988): “Petrography of the lower palaeolithic tool asorld Archaesemblage of the Caune de l’Arago (France)”. W
ology, 19 (3), Oxford, p. 376-387.
WYMER, J. (1968): Lower Palaeolithic Archaeology in Britain as
Represented hy the Thames V
alley. John Baker, London.
WYMER, J. (1983): “The Lower Palaeolithic site of Hoxne”. Proc.
of the Suffolk Inst. of Archaeology and History, 35, Suffolk,
p. 169-189.
WYMER, J.; GLADFELTER, B. y SINGER, R. (1993): “The industries at Hoxne and the Lower Paleolithic of Britain”. En The
Lower Paleolithic Site at Hoxne, England. Chicago, p. 218-224.
YOUNG-CHUL, P. (1980): La Caune de l’Arago. Étude du remplissage de la grotte et de l’industrie du Paléolithique inférieur . Travaux du Laboratoire de Paléontologie Humaine et
Préhistoire, 5, Paris, 152 p.
YVORRA, P. (2000): “Approche analytique des types de retouche
de deux ensembles quina de la Vallée du Rhône”. Paléo, 12,
p. 353-373.
ZAZO, C.; GOY, J.L.; HOYOS, M.; DUMAS, B.; PORTA, J.;
MARTINELLI, J.; BAENA, J. y AGUIRRE, E. (1981): “Ensayo de síntesis sobre el Tirreniense peninsular español”. Estudios geológicos, 37, Madrid, p. 257-262.
ZAZO, C.; GOY, J.L.; DABRIO, C.J.; BARDAJI, T.; SOMOZA, L.
y SILVA, P.G. (1993): “The Last Interglacial in the Mediterranean as a model for the present interglacial”. Global and
Planetary Change, 7, p. 109-117.
[page-n-476]
[page-n-477]
[page-n-478]
