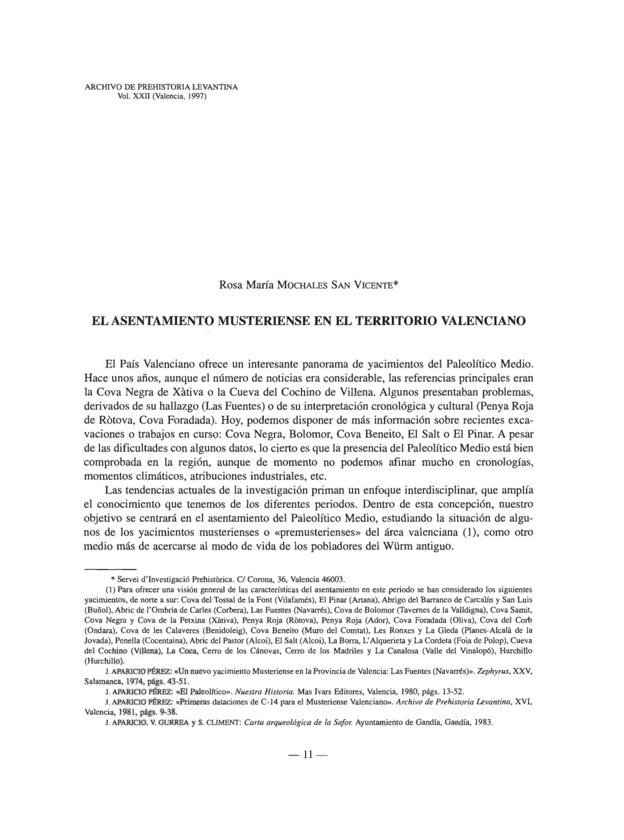
El asentamiento musteriense en el territorio valenciano
Rosa María Mochales San Vicente
[page-n-11]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTJNA
Vol. XXIl (Valencia, 1997)
Rosa María MOCHALES SAN VICENTE*
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
El País Valenciano ofrece un interesante panorama de yacimientos del Paleolítico Medio.
Hace unos años, aunque el número de noticias era considerable, las referencias principales eran
la Cova Negra de Xativa o la Cueva del Cochino de Villena. Algunos presentaban problemas,
derivados de su hallazgo (Las Fuentes) o de su interpretación cronológica y cultural (Penya Roja
de Rotova, Cova Foradada). Hoy, podemos disponer de más información sobre recientes excavaciones o trabajos en curso: Cova Negra, Bolomor, Cova Beneito, El Salto El Pinar. A pesar
de las dificultades con algunos datos, lo cierto es que la presencia del Paleolítico Medio está bien
comprobada en la región, aunque de momento no podemos afinar mucho en cronologías,
momentos climáticos, atribuciones industriales, etc.
Las tendencias actuales de la investigación priman un enfoque interdisciplinar, que amplía
el conocimiento que tenemos de los diferentes periodos. Dentro de esta concepción, nuestro
objetivo se centrará en el asentamiento del Paleolítico Medio, estudiando la situación de algunos de los yacimientos musterienses o «premusterienses» del área valenciana (1 ), como otro
medio más de acercarse al modo de vida de los pobladores del Würm antiguo.
* Servei d'lnvestigació Prehistorica. C/ Corona, 36, Valencia 46003.
(1) Para ofrecer una visión general de las características del asentamiento en este periodo se han considerado los siguientes
yacimientos, de norte a sur: Cava del Tossal de la Font (Vilafamés), El Pinar (Artana), Abrigo del Barranco de Carcalin y San Luis
(Buñol), Abric de l'Ombtia de Caries (Corbera), Las Fuentes (Navarrés), Cava de Bolornor (Tavemes de la Valldigna), Cava Samit,
Cava Negra y Cava de la Petxina (Xlttiva), Penya Roja (Rotova), Penya Roja (Ador), Cava Foradada (Oliva), Cava del Corb
(Ondara), Cava de les Calaveres (Benidoleig), Cava Beneito (Muro del Comtat), Les Ronxes y La Gleda (Planes-Alcala de la
Jovada), Penella (Cocentaina), Abric del Pastor (Alcoi), El Sal! (Alcoi), La Borra, L' Alquerieta y La Cordeta (Foia de Polop), Cueva
del Cochino (Villena), La Coca, Cerro de los Cánovas, Cerro de los Madriles y La Canalosa (Valle del Vinalopó), Hurchillo
(Hurchillo ).
J. APARICIO PÉREZ: <
J. APARICIO PÉREZ: «El Paleolitico». Nuestra Historia. Mas IVars Editores, Valencia, 1980, págs. 13-52.
J. APARICIO PÉREZ: <
J. APARICIO, V. GURREA y S. CLIMENT: Carta arqueolá[Jica de la Sa/01: Ayuntamiento de Gandía, Gandía, 1983.
-11-
[page-n-12]
2
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
Se han valorado varios métodos para analizar el asentamiento (2), pero la mayoría exigen
información que, para momentos tan antiguos, no se encuentra disponible. Por ejemplo, en el
J. APARICIO. M. PÉREZ. E. VIVES, P. FUMAN AL y M. DUPRÉ: La Cava de les Calaveres (Benidoleig, Alicante). Trabajos Varios
del S.l.P., 75, Valencia, 1982.
J. APARICIO y J. SAN VALERO: Nuevas excavaciones y prospecciones arqueológicas en Valencia. Serie Arqueológica, 5,
Valencia, 1977.
.
H. BREUIL y H. OBERMAIER: «Institut de Paléontologie Humaine: lravm,Ix de l'année 1913>>. L'Anthropologie, XXV, París,
1914, págs. 233-253.
J. CASABÓ 1 BERNAD: <
J. CASABÓ y M,L. ROVIRA: <
E. CORTELL y G. !TURBE: <
J. .FERNÁNDEZ PERIS: El Paleolítico Inferior en el País Valenciano. Memoria de Licenciatura, Universidad de Valencia,
Valencia, 1989-90.
J. FERNÁNDEZ y R. MARTfNEZ: <
J. FERNÁNDEZ. P.M. GUlLLEM, M.P. FUMANAL y R. MARTÍNEZ VALLE: <
M. P. FUMANAL: <
F. GUSI 1JENER: <
F. GUSI. E. CARBONELL, J. ESTÉVEZ, R. MORA, J. MATEU y R. YLL: <
1980, págs. 7-30.
F. GUSI, J. GffiERT, J. AGUSTÍ y A. PÉREZ: <
G. !TURBE y E. CORTELL: <>. Saguntum, 17, Valencia, 1982, págs. 9-44.
G.ITURBE, M.P. FUMAN AL. J.S. CARRIÓN. E. CORTELL, R. MARTÍNEZ, P.M. GUILLEM, M.D. GARRALDAy B. VANDERMEERSCH:
<>. Recerques del Museu d'Alcoi, 2, Alcoi, 1993, págs. 23-88.
E. flMÉNEZ y J. SAN VALERO: <
A. MARTÍNEZ PÉREZ: Carta Arqueológica de la Ribera. Alzira, 1984.
l. SARRIÓN MONTAÑANA: <
J.M. SOLER GARCÍA: El yacimiento Musteriense de la Cueva del Cochino (Vi/lena, Alicante). Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica, 19, Valencia, 1956.
V. VILLAVERDE BONILLA: La Cava Negra de Xativa y el Musteriense de la región central del Mediterráneo espaíiol. Trabajus
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 79, Valencia, 1984.
V. VILLAVERDE BONILLA: <
V. VILLAVERDE BONILLA: <
V. VILLAVERDE y M. P. FUMAN AL: <>. Paléolithique M oyen récent et Paléo/ithique Supérieur ancien en Europe. Colloque lnternational de Nemours,
9·11 mai 1988. Mémoires du Musée de Prébistoire d'Ile-de-France, 3, 1990, págs. 177·183.
V. VILLAVERDE y R. MARTÍNEZ: <
Portugal. Universidad de Cantabria, Santander, 1992, págs. 77-95.
V VILLAVERDE, R. MARTÍNEZ VALLE, P.M. GUILLEM y M.P. FUMANAL (e. p.). <
yacimientos paleolíticos».
(2) R.M. MOCHALES SAN VICENTE: Nuevas Perspectivas en el estudio del Paleolítico en Europa: Espacio, Economía y
Sociedad. Tesis de Licenciatura, UniveFsidad de Valencia, Valencia, 1991.
-12-
[page-n-13]
EL ASENTAMIENTO MUSTER1ENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
3
análisis del área de aprovisionamiento («si te catchment analysis») (3) es una parte fundamental
la valoración de las características del suelo. Sin embargo, para el Würm antiguo la reconstrucción concreta del tipo de suelos se hace bastante complicada, y no parecen muy fiables las extrapolaciones a partir de los datos actuales. En cambio, creemos que la situación geográfica del
yacimiento y la topografía pueden haber variado, pero sin duda están entre los factores más estables. Hemos utilizado pues, sobre todo, datos referentes a la ubicación de los asentamientos (altitudes, orientación solar, distancia a los cursos de agua), y al territorio circundante (orografía,
accesos, potencial de recursos).
Buscamos con este análisis topográfico y territorial la existencia de factores (comunes o
divergentes), que caractericen de algún modo los asentamientos del musteriense valenciano.
Hemos incluido yacimientos del Paleolítico Inferior, y establecido comparaciones con el
Paleolítico Superior del área. También se han analizado otras regiones peninsulares, a fin de contrastar los resultados.
El trabajo parte de una premisa básica: se supone que la elección del hábitat por el hombre
no es un proceso casual, sino que obedece a condicionantes económicos y culturales. Sería muy
interesante poder aislar los factores que influyen en esta elección.
EL MARCO DEL ESTUDIO
El País Valenciano ocupa una variada área geográfica limitad¡¡. al este por el mar, enmarcada
por áreas montañosas al oeste y que se extiende en llanos litorales al norte y al sur. Los rasgos
fundamentales del relieve son:
- Una serie de plataformas costeras formadas por materiales de aluvión que terminan en
extensas playas, excepto en el área central, de predominio acantilado.
- Los plegamientos, de orogénesis alpina, de dos tipos: al norte, en dirección ibérica y al
sur, en dirección bética. Ambos rodean el llano de Valencia, con zona de contacto en el macizo
del Caroig.
El plegamiento ibérico (sierras del Maestrazgo, Espadán, etc.), presenta pliegues en dirección NO-SE. También será la dirección de la red hidrográfica de la zona. La unidad estructural
bética es de plegamiento más reciente, en su parte N constituye el Prebético (sierras del
Benicadell, Aitana, Mariola), con pliegues en dirección ENE-OSO. Acaba en el promontorio de
la Nau, cerrando el óvalo valenciano. Está cubierta por sedimentos secundarios y terciarios. El
arco valenciano se formó al encontrarse las dos unidades de diferente dirección, produciendo
este contacto estructuras complejas que acabaron en el hundimiento del área, siendo rellenada
en época más reciente con aportes fluviales, principalmente de los ríos Turia y Xúquer.
En conjunto, se trata de una región geográfica caracterizada por su variedad, la facilidad de
comunicaciones norte-sur y una mayor dificultad para la penetración este-oeste, en dirección a
la Meseta, a causa de la orografía.
Nuestros yacimientos (fig. 1) ocupan una amplia zona y entornos diferentes, aunque la
mayoría se sitúan básicamente en el área costera, algunos penetran al interior y alcanzan altitu(3) C. VITA,FINZI y E.S. HIGSS: «Prehistoric Economy in the Mount Carmel Area of Palestine: Site Catchment Analysis».
Proceedings of the Prehistoric Society, 36, 1970, págs. ¡,37.
-13-
[page-n-14]
4
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
YACIMIENTOS:
J
N
1- TOSSAL DE LA FONT (VIWAMÉS)
2- EL PINAR (AlTANA)
3- ABRIGO BCO. DE CARCALiN (BUÑOL)
4- SAN LUIS (BUÑOL)
5- ABRIC MUNTANYETA DE CAlLES
(CORBERA)
6- W FUENTES (NAVARRÉS)
7- COVA DE BOLOMOR (TAVERNES DE
VALLDIGNA)
8- COYA NEGRA, COVA SAMIT (XATIVA)
9- COYA DE LA PETXINA (XATIVA)
10- PENYA ROJA (ROTOVA)
11- PENYA ROJA (ADOR)
12- COVA FORADADA (OLIVA)
13- COVA DEL CORB (ONDARA)
14- COVA DE LES CALAVERES
(BENIDOLEIG)
15- COVA BENEITO (MURO DEL COMTAT)
16- LES RONXES, LA GLEDA, PENELLA, LA
BORRA, L'ALQUERIETA, LA CORDETA
17- ABRIC DEL PASTOR (ALCOI)
18- EL SALT (ALCOI)
19- CUEVA DEL COCHINO (VILLENA)
20- LA COCA, CEIRO DE LOS CÁHOYAS,
CERRO DE LOS MADRILES, LA CANALOSA.••
21· HURCHILLO (HURCHILLO)
0-500~.--~
20km.
Fig. l.-Principales yacimientos analizados del Paleolítico Inferior y Medio.
-14-
[page-n-15]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
5
des bastante elevadas, como veremos. Sabemos que la muestra no es necesariamente representativa del patrón de asentamiento, porque el número de yacimientos conocidos y los que debieron existir están claramente descompensados. Esta distorsión es patente entre las diversas zonas,
dependiendo de la intensidad de la investigación llevada a cabo en ellas.
El Musteriense valenciano presenta algunas peculiaridades (4):
- Las industrias se adscriben mayoritariamente al Charentiense, es decir, se caracterizan
por un predominio de las raederas.
- Son, ya desde finales del Riss, industrias de tamaño pequeño, seguramente debido a las
características de la materia prima local, donde predominan nódulos de poco diámetro.
-Existe una gran complejidad y dinamismo cultural: aparecen ya bien formadas las distintas facies charentienses en el Würm 1, y tendrán una amplia seriación: se intuyen en momentos anteriores y se prolongan hasta el Würm reciente (Cava Negra, Beneito, El Salt).
En la Cava de Bolomor, yacimiento de larga secuencia centrada en el Paleolítico Inferior,
aparece una industria caracterizada por la práctica ausencia de bifaces, totalmente distinta de los
conjuntos coetáneos de la Meseta. Femández (5), adscribe los niveles superiores a características tecno-tipológicas de conjuntos premusterienses o musterienses de cronología pre-würmiense.
Estos niveles superiores enlazan cronológicamente con el Charentiense tipo Quina inicial de
Cava Negra, y según Villaverde (6), en lo industrial serían su antecedente inmediato.
En este momento de inicios del Würm o incluso del Riss-Würm se pueden encuadrar quizá
la Cava del Corb, y también dos yacimientos castellonenses, el Pinar, y la Cava del Tossal de la
Font. El Pinar, que añade la importancia de ser un asentamiento al aire libre con abundante material en un único nivel e incluso una posible estructura, se ha datado por termoluminiscencia en
tomo al 87-88.000 B.P., aunque sus autores admiten que por su industria (que relacionan con el
Quina inicial de Cava Negra o con la Cava de Bolomor) y por la geomorfología, apunta hacia
el Riss-Würm (7).
Por tanto, lejos de la tradicional separación Paleolítico Inferior/Medio, los datos del País
Valenciano apuntan hacia un «continuum» evolutivo que afectaría a la industria, al proceso de
hominización y a la economía.
En cuanto a las características climáticas y biológicas del periodo estudiado, se trata de la
primera parte de la última glaciación (Würm), caracterizada por episodios alternativos fríosequedad/mejora temperaturas-humedad, como se aprecia en los depósitos sedimentarios (8). No
hay análisis polínicos en la zona valenciana, pero por la evidencia de otras áreas el taxón dominante es el pino, y se aprecian, como en sedimentología, condiciones muy rigurosas a fines del
musteriense. El área mediterránea, en esta época, sería la única europea con condiciones medioambientales más suaves, y actuó como refugio de especies termófilas. Sin embargo, no hay que
perder de vista que, aún dentro de este periodo glaciar, existirían fluctuaciones (9).
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Varios del
(9)
1988.
VILLAVERDE, 1984, 1990, 1995: Op. cit. nota l.
FERNÁNDEZ: Op. cit. nota l. FERNÁNDEZ el alii: Op. cit. nota l.
Vll..LAVERDE, 1995: Op. cit. nota l.
SARRIÓN: Op. cit. nota l. VILLAVERDE, 1995: Op. cit. nota l. CASABÓ y ROVIRA: Op. cit. nota l.
M.P. FUMANAL: Sedimentologfa y clima en el Pafs Valenciano. Las cuevas habitadas en el Cuaternario reciente. Trabajos
S.I.P., 83, Valencia, 1986.
M. DUPRÉ: Palinologfa y Paleoambi~te. Nuevos datos españoles. Referencias. Trabajos Varios del S.I.P., 84, Valen9ia,
-15-
[page-n-16]
6
R. M.• MOCHALES SAN VICENTE
El problema fundamental con que nos encontramos es la limitación de información a todos
los niveles. No somos capaces de establecer la contemporaneidad de los yacimientos, de controlar factores como la erosión y conservación diferencial o la función de Jos asentamientos. Las
excavaciones antiguas, las recogidas de superficie o la destrucción de muchos depósitos afectan
nuestros resultados. Además, son muy pocas las secuencias bien delimitadas, con análisis faunísticos, sedimentológicos, polínicos, etc. Por todo ello intentamos un enfoque general, analizando los yacimientos conjuntamente, bien entendido el enorme lapso temporal que representan,
y siendo conscientes de las grandes diferencias que pueden ofrecer.
LA ECONOMÍA DEL PERIODO
El aprovisionamiento de los recursos animales es el tema que más polémica ha suscitado en
los estudios sobre la economía del Paleolítico Medio, en tres vertientes al menos: la int1uencia
de los carnívoros en el registro, la posible obtención de la carne, sobre todo de grandes animales, por medio del carroñeo y el tipo de caza de los neandertales.
Los estudios tafonómicos han producido importantes avances en la investigación del papel
de los carnívoros en los conjuntos faunísticos. Algunos autores afirman recientemente que en
ciertas cuevas de Europa occidental, gran parte de los restos de fauna podrían deberse a la actividad de estos predadores, caso de l'Hortus, por ejemplo (lO). Esta visión choca frontalmente
con la consideración tradicional de los conjuntos: los homínidos eran Jos únicos acumuladores
de los huesos de ungulados, mientras Jos carnívoros morían de forma natural en las cuevas, sin
participación activa en los restos.
En el caso de la carne procedente de animales muertos, es importante considerar su posible
papel. De hecho, autores como Binford o Straus (11) piensan que la subsistencia musteriense se
basaría sobre todo en el carroñeo oportunístico. Binford (12), incluso considera la caza como
una parte de la transición, pues se adoptaría justo antes de la aparición del hombre moderno.
Antes, predominaría una estrategia de aprovisionamiento con poca importancia de la carne, que
se obtendría mayoritariamente por medio del carroñeo. No obstante, hoy se tiende a considerar
que esta práctica no excluye la capacidad de cazar, sino que se consideraría más ventajosa según
las condiciones concretas, por lo que podemos esperar combinaciones de las dos estrategias.
Aquí, como en otras parcelas, chocamos con el problema de establecer su existencia y proporción con seguridad; quizá ayuden los estudios comparativos con otros depredadores, prehistóricos y modernos (13).
( 10) R.E. WEBB: «A reassessment of the faunal evidence for Neanderthal diet based on sorne Westem European collections>>.
L'Homme de Néandertal, vol. 6, Lii:ge, 1989, págs. 155-178.
( 11) L. R. BINFORD: En busca del pasado. Ed. Crítica. Barcelona, 1988. L.G. STRAUS: «From Mousterian to Magdalenian:
cultural evolution viewed from Vasco-Cantabrian Spain and Pyrenean France». The Mousterian Legacy: Human Biocultural Change
in the Upper Pleistocene. B.A.R. !.S., 164, Oxford, 1983, págs. 73-ll2.
(12) L.R. BINFORD: <>. 71ut Emergt?~zce of Modern
Humans. Biocu/tural adaptations in the later Pleistocene. Cambridge University Press, Cambridge, 1989, págs. 18-41.
(13) M.C. STINER: <>. Journal of
Anthropological Archaeology, 9, !990, págs. 305-351. M.C. STINER: <> by ltalian
Upper Pleistocene Predators>>. Current Anthropology, 33, 4, 1992, págs. 433-451. M.C. STINER y S.L. KUHN: <
-16-
[page-n-17]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCJANO
7
En relación a la caza hay dos posturas mayoritarias: la primera es la consideración de la caza
musteriense como no especializada y poco selectiva, llegando, según interpretaciones, desde un
oportunismo basta una diversificación más consciente. Como ejemplos de esta estrategia se
encontrarían los conjuntos faunísticos de muchos yacimientos europeos, con una representación
de especies muy diversa y sin predominio claro de una de ellas.
En la Península Ibérica estarían los casos de los yacimientos de la Cuenca del Ebro (14) o
la Cova de 1' Arbreda (15), pero donde mejor se ha apreciado esta estrategia es en el Cantábrico
(16). Straus (17) incluso cree que el hecho de que muy pocas veces esté representado todo el
esqueleto de los animales hace pensar en una cierta importancia del carroñeo. Existiría, según
él, una pobreza en los conjuntos y una base de subsistencia limitada, que no incluye muchas
especies (la escasa población no necesitaría estrategias sofisticadas), y donde son importantes el
ciervo, el caballo y los grandes bóvidos.
En los casos en que domina una sola especie, como en la cueva de Amalda (18), que muestra una preferencia --extraña en la región- por el sarrio o rebeco, al calcular el peso en carne
que representan los huesos, en realidad el orden de importancia es: bovinos, ciervo, sarrio y
caballo. Afirma Altuna que, al compararlos con los niveles del Paleolítico Superior (donde sí
domina el sarrio, incluso en peso de carne), el Musteriense muestra grandes diferencias, con una
alimentación menos selectiva y especializada, cuestión que ha observado en todos los yacimientos cantábricos estudiados en detalle: Morín, el Pendo, Lezetxiki y Axlor. Aparecen todas
o casi todas las especies de la zona, y el espectro faunístico es un reflejo del medio ambiente circundante, algo coherente con la forma de caza, poco selectiva.
Una segunda posición afirma que en el Paleolítico Medio ya se dan algunas características
de especialización. Como ejemplos estarían yacimientos con dominio de los équidos (Zwolen,
Rescondoudou, Bize o Genay), con cérvidos (Neumark, Tonchesberg o Lazaret), y con un
balance entre las dos especies (les Canalettes). En Combe Grenal hay una alternancia de especies dominantes según los niveles: caballo, ciervo o reno (19). Especialmente interesantes son
una serie de localizaciones con predominio de los grandes bóvidos (bisonte o uro), que reúnen
características comunes, como la gran cantidad de restos óseos, una industria pobre y «especializada», y su pertenencia a un momento templado; se ubican al aire libre como Mauran o Le Roe
(20), y en cuevas-trampa o simas como La Borde (21), Les Fieux, o Coudoulous (22). En BiacheL. MONTES RAMÍREZ: El Musteriense en la Cuenca del Ebro. Monografías Arq\leológicas, 28, Zaragoza, l988.
J. ESTÉVEZ ESCALERA: «La fauna de la Cova del' Arbreda (Serinya, Girona)». Cypse/a, VI, Girona, l987.
J. ALTUNA ECHAVE: «Subsistance d'origine animale pendan! le Moustérien dans la région Cantabrique (Espagne)».
L'Homme de Néandertal, vol. 6, La Subsistance, Liege, 1989, págs. 31-43. J. ALTUNA ECHAVE: «La caza de hervíboros durante el
Paleolítico y Mesolítico del País Vasco>>. M1mibe , 42, San Sebastián, 1990, págs. 229-240. L.G. FREEMAN: «The significance of
mammalian faunas frorn Paleolithic occupations in Can.tabrian Spain». American Antiquity, 38 (1 ), 1973, págs. 3-44.
(17) L.G. STRAUS: «Üf Deerslayers and Mountain Men: Paleolithic Fauna\ Exploitation in Cantabrian Spain». For Theory
Building in Archaeólogy. Academic Press, New York, 1977, págs. 41-76. STRAUS, 1983: Op. cit. nota 11.
( 18) J. ALTUNA ECHAVE: «Caza y alimentación procedente de macromamíferos durante el Paleolítico de Amalda». La Cueva
de Ama/da. Eusko lkaskuntza, San Sebastián, 1990, págs. 149-192.
( 19) P.O. CHASE: The Hunters of Combe Grenal. Approaches to Middle Paleolithic S!!bsisteJice in Europe. B.A.R.J.S. , 286,
Oxford, 1986.
(20) C. GJRARD y F. DAVID: < (14)
( 15)
(16)
Behavioral Pattems of sorne Middle Paleolithic Local Groups». The Middle Pa/eolithic: Adapta/ion, Belzavior and Variability. The
University Museum, University of Pennsylvania, 1992, págs. 87-96.
(21) J. JAUBERT, M. LORBLANCHET. H. LAVILLE. R. SLOIT-MOLLER. A TURQ y J.P. BRUGAL: Les chassews d'Aurochs de
La Borde. Un site du Paléolithique moyen (Livemon, Lar). Documents d'Archéologie Fran~aise, 27, 1990.
(22) En Mauran o La Borde, los casos más estudiados, los au.tores opinan que se trata de lugares donde los homínidos acudían
estacionalmente, de fo¡ma recurrente, para la caza colectiva de pequeñas manadas de bóvidos.
-17-
[page-n-18]
8
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
Saint~ Vaast, Auguste (23) ve una caza especializada en úrsidos, probablemente para el aprovechamiento de la piel. Finalmente, en la Cueva del Boquete de Zafarraya (24) la cabra representa
un 85 % de los restos, y muestra una estacionalidad marcada en verano y otoño (25).
Con respecto a este tema, parece lo más lógico considerar, como Chase (26), que durante el
Paleolítico Medio puede haber existido una gran diversidad en las prácticas de subsistencia.
Teniendo en cuenta el amplio lapso espacial y temporal que abarca el musteriense, cabe esperar
una evolución en las estrategias y cierta variabilidad geográfica. En esta línea estarían los trabajos más recientes, que optan por un modelo ecléctico con una gama variada de modos de aprovisionamiento de carne, desde la caza, de espectro «diversificado» o «especializado», al carroñeo, según las necesidades y las condiciones concretas, pero siempre con una gran flexibilidad
adaptativa y sih que exista, al parecer, una estrategia de conjunto para el Musteriense. Esta variabilidad no se reflejaría, aparentemente, en Jos tipos líticos o las especies explotadas (27), aunque quizá sí en otros aspectos, como las técnicas de reducción lítica o las formas de explotación
de la fauna. En Italia Central, Stiner y Kuhn identifican en los yacimientos musterienses tres
tipos de conjuntos: dos anteriores al 45.000 B.P., donde aparecen recurrentemente niveles con
una caza no selectiva y otros producto del carroñeo, con predominio de cráneos de ungulados;
y un tercero después del 45.000, anterior al Paleolítico Superior, con un principio de especialización, tendencia que se intensificara en este último periodo (28).
En líneas generales, y por lo que respecta a la representación faunística, lo que parece claro
es que durante el Würm antiguo el número de especies de tamaño grande representadas en los
yacimientos es sensiblemente mayor, más diversificado que en momentos posteriores, pero falta
definir la parte de responsabilidad del medio ambiente, de una explotación consciente, o de otros
factores.
En el País Valenciano tenemos datos faunísticos desde el Paleolítico Inferior (Cova
Bolomor), que apuntan a una mayor presencia con respecto al Würm de las especies de tamaño
grande o muy grande: équidos, bóvidos, rinocerontes, hipopótamos y elefantes. Hay una reducida documentación de restos de carnívoros, como veremos también en el Paleolítico Medio,
aunque esta característi<;:a no excluye su responsabilidad en la formación de las acumulaciones
de fauna, pues por las marcas (de carnívoros y humanas, sobre todo para la extracción de la
médula) se aprecia una dualidad en los procesos de aporte y transformación. En la evolución dia-
(23) P. AUGUSTE: «Chasse o u charognage a u Paléolithique moyen: 1' exemple (!u si te (le l3iache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais)>>.
Bulletin de la Société Prélzistorique Fram;aise. 80 (3), 1991, págs. 68-69.
(24) F. MEDINA, C. BARROSO, J. SANCHIDRJÁN y A. RUIZ: «Avance al estudio de los niveles Musterienses de la cueva del
Boquete de Zafarraya, Alcaucín, Málaga (excavaciones de 1981-1983)». Home1uzje a Luis Siret, 1984. C. de Cultura de la Junta de
Andalucía, 1986, págs. 94-1 OS.
(25) En relación a los conjuntos «especializados», Stiner (1992, Op. cit. nota 13) apunta que quizá se trate de ajustes locales
o estacionales a la disponibilidad de recursos, algo frecuente en la nah¡raleza entre otros depredadores. Al mismo tiempo, se ha
afirmado en otra.s ocasiones. que los espectros generalizados pueden ser «palimpsestos» de episodios concre.tos de caza que sí se
pudieron centrar en una sola especie.
(26) CHASE: Op. cit. nota 19.
(27) M. OTIE y M. PATOU-MATHlS: <
(28) STINER y KUHN: Op. cit. nota 13. Basándose en el estudio de las panes corporales representadas en el registro
fau.nístico, Stiner ve en los conjuntos producto de actividades carroñeras el predominio de panes craneales de ungulados, un patrón
sin paralelo tanto entre d_ predadores como entre los: caza-recolectores actuales. A través de la comparación con ou·os depredadores
e
carroñeros estima que los cráneos pueden ser importantes en situaciones de escasez de biomasa disponible, puesto que son fáciles
de transportar y su grasa no se metaboliza aunque el animal esté mal alimentado.
-18-
[page-n-19]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
9
crónica de la Cova Bolomor, aparece un predominio en los niveles inferiores del caballo (con
presencia de otros animales como cérvidos o rinoceronte de estepa), mientras en los superiores
abundan los cérvidos, los grandes bóvidos y el jabalí (29).
Para el musteriense valenciano los datos más completos son los de los restos faunísticos de la
Cova Negra de Xativa, recientemente retomados en varios trabajos innovadores. En primer lugar,
Lindly analiza entre otros los datos de este yacimiento y concluye, a partir del análisis de frecuencias de las partes anatómicas de cérvidos y cápridos, que la mayor parte de los restos de ciervo
de Cova Negra fueron aportados por el hombre y la mayor parte de las cabras por el lobo (30).
Villa verde y Martínez (31 ), tratan el tema con otra metodología: el análisis tafonómico. En
el yacimiento, el índice de carnívoros es bajo, con una reducida variedad de especies y no se
corresponde con las marcas de dientes o las fluctuaciones en la ocupación humana, que apuntan
a una intervención más importante de los depredadores. Lo mismo ocurre en la Cova Beneito.
Analizando las huellas de mordeduras, la edad de los restos y las partes del esqueleto representadas, aprecian un modelo parecido al de Lindly en los niveles antiguos de Cova Negra (aporte
predominantemente humano en el ciervo y de lobos en la cabra). En los niveles superiores se
mantiene el lobo como responsable de la mayor parte de los huesos de cabra, pero también aprecian la actividad de este animal y del cuón sobre los cérvidos y los équidos, en una explotación
compartida con los humanos. Este modelo parece repetirse en Beneito, en sus niveles musterienses terminales de fines del Würm 11 e inicios del Würrn III (32), con una proporción de marcas de carnívoros muy importante en los restos de cápridos. La mayor parte de la secuencia de
Cova Negra muestra una importante actividad humana sobre los équidos, aunque no se descarta
el papel jugado por la hiena, visible en la presencia de sus restos, los coprolitos y las corrosiones sobre los huesos.
Así pues, la actividad de los carnívoros en Cova Negra debió ser muy superior a la que indican los restos óseos recuperados de estas especies, y varía a lo largo de la secuencia: las hienas
predominan en su mita9 inferior, y los cánidos (lobo, cuón y zorro), son más significativos en
sus niveles superiores. Estos animales alternarían la ocupación de la cavidad con el hombre,
aspecto que queda muy claro en algunas de las marcas de los huesos: productos de carnicería
humana mordisqueados después por carnívoros, y al contrario: actividad carroñera humana sobre
restos ya atacados por otros depredadores, seguramente para extraer la médula. A partir del nivel
V, la baja proporción de carnívoros parece corresponder a un número de piezas retocadas que
indica cierta intensidad de ocupación. De todos modos, incluso en estos niveles con más evidencias, aparecen restos de la actividad carnívora o de quirópteros, apuntando hacia una presencia humana corta y esporádica, como veremos en el apartado final (33).
FERNÁNDEZ et alii: Op. cit. nota l.
J. LINDLY: «Hominid and Camivore áctivity at Middle and Upper Paleolithie cave sites in eastem Spain». Munibe, 40,
San Sebastián, 1988, págs. 45-70. Lind ly usa los datos mediterráneos para discutir los sistemas habituales de valoración del papel
(29)
(30)
de los carnívoros en los conjuntos faunísticos. Éstos, nonnalmente, establecen una correspondencia lineal entre el ratio ungulados/carnívoros y la responsabilidad de los últimos en los aportes (cf. L.G. STRAUS: <
Crítica, Barcelona, 1990). Pero este ratio es muy bajo en la zona mediterránea y no se corresponde con otras referencias: partes
corporales, grado de desgaste del conjunto y perftles de edades de las presas, que apuntan hacia un mayor papel de los depredadores. Considera, por tanto, que el po~centaje de restos de carnívoros/ungulados tendría un valor puramente indicativo.
(31) VILLAVERDE y MARTíNEZ: Op. cit. nota l.
(32) !TURBE el alii: Op. cit. nota l.
(33) VILLAVERDE et alii: Op. cit. nota l.
-19-
[page-n-20]
10
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
Los rasgos que parecen definir la actividad cazadora de la Cova Negra (34) son la importancia de los cérvidos y los équidos y el valor cambiante de los cápridos, que se incrementan en
los niveles superiores, en cronologías del Würm reciente (al igual que en la Cova Beneito ), a
pesar de la posible influencia de los carnívoros en su presencia; junto con ellos, los bóvidos completan las especies de mayor peso económico, con fluctuaciones según los niveles, mientras aparecen, en menor porcentaje, una importante variedad de otras especies Uabalí, corzo, rebeco,
etc.), que no tendrían tanta trascendencia económica (35), Los conjuntos musterienses del País
Valenciano poseen una diversificación faunística considerable en carnívoros y ungulados con
respecto al Paleolítico Superior regional, más polarizado hacia el ciervo y la cabra (36).
En cuanto a otro tipo de recursos animales, en Cueva Perneras y Cueva de los Aviones, en
Murcia (37), aparecen en niveles musterienses moluscos marinos, y en Cueva Millán y la Ermita
(Burgos), además de la fauna de herbívoros, se encuentran restos de castor y fauna fluvial, compuesta de anguila, trucha y boga (38). Estos autores afirman que existe una actividad pesquera
intencional (39). En cambio en Cantabria (40), la recolección de moluscos marinos es prácticamente inexistente hasta el Paleolítico Superior.
Este parece ser también el caso de nuestros yacimientos, en los que sí abundan, sin embargo,
los restos de lagomorfos (conejo, en su mayoría). Evidencian una fuerte diferencia con el
Paleolítico Superior: en el Musteriense de Cova Negra y Cova Beneito son, en su mayor parte,
resultado del aporte de las rapaces nocturnas, por lo que tendrían una escasa incidencia en la
dieta del periodo (sólo aparecen marcas en un reducido número de restos, testimoniando un consumo ocasional por los neandertales) y, por tanto, poca importancia económica. No se puede afirmar lo mismo del Paleolítico Superior, donde en todos los yacimientos el conejo proporciona el
mayor número de restos desde los niveles Auriiíacienses. Además, se aprecia una caza de animales adultos o jóvenes asociada al procesado intensivo de los restos, con una fracturación sistemática (41). Este interés creciente por las pequeñas presas abre la discusión entre interpretaciones (Cantábrico) que favorecen la idea de una intensificación económica como causa, innecesaria en el Paleolítico Medio por la baja densidad de población, y otras explicaciones basadas
en costes energéticos (42).
(34) En general, las evidencias de marcas antrópicas de Cova Negra muestran procesos de carnicería o desarticulación de
los huesos semejantes a los óbservados en conjuntos del Paleolítico Supe1ior regional. Sin embargo, pese al aparente predominio
de la caza en la obtención, ello no impide que algunos restos sean producto del carroñeo: VILLAVERDE et alii: Op. cit. nota l.
(35) M. PÉREZ RIPOLL: Los mamíferos del yacimiento Musteriense de Cova Negra (Játiva, Valencia). Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica, 53, Valencia, 1977.
(36) VILLAVERDE el a/ii: Op. cit. nota l.
(37) R. MONTES BERNÁRDEZ: <
a la Edad Media». Verdolay, 5, Murcia, 1993, págs. 7-15.
(38) J. A. MOURE y E. GARCÍA: <
CANAS: «La ictiofauna recuperada en el abrigo musteriense de Cueva Millán (Burgos)». Kobie, 18, Bilbao, 1989, págs. 25-46.
(39) STINER (1990, 1991, Op. cit. nota 13) señala la presencia de moluscos marinos y tortuga en los niveles musterienses
de Grotta dei Moscerini (Italia central) y en Riparo Mochi, en la frontera con Francia.
(40) c. GONZÁLEZ SÁINZ y M. GONZÁLEZ MORALES: La Prehistoria en Cantabria. Ed. Tantin, Santander, 1986.
(41) VILLAVERDE y MARTÍNEZ: Op. cit. nota l. VILLAVERDE, 1995: Op. cit. nota 1. VILLAVERDE el a/ii: Qp. cit. nota l.
(42) En el Paleolítico Medio, con bajo nivel tecnológico, acceso a una buena varieda.d de recursos y alta movilidad, no se
presta atención a las pequeñas presas. En el Würm reciente, con la caza centrada básicamente en el ciervo y la cabra, especies de
reducido radio migratorio y en una geografía contrastada, es probable que los grupos registraran cierta fijación territorial, y los lagomorfas aumentarían su relevancia económica. VILLAVERDE et a/ii: Op. cit. nota l.
-20-
[page-n-21]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
11
Hay signos del aprovechamiento de ciertas materias animales: en Amalda, Altuna (43)
documenta entre las partes corporales representadas una mayor abundancia en los carnívoros de
cráneos y extremidades, y se plantea si no se t.raerían sus pieles al yacimiento.
El asentamiento y la subsistencia de los grupos también se ven influídos por otros recursos:
el ejemplo más claro es el agua, muy cercana en todos los casos, incluso en cuevas y abrigos,
en los que la posibilidad de elección es mucho más limitada que en los asentamientos al aire
libre. Este hecho vuelve a plantear dos cuestiones sobre la subsistencia: por una parte, la importancia de las plantas, y por otra, la posibilidad de un carroñeo ocasional. Estos dos factores serían
más accesibles en los valles fluviales, donde se sitúan gran número de yacimientos, o en cuencas endorreicas con lagunas o lagos intermítentes, donde también se ubícan algunos. Las mismas tendencias en la localización se advierten en otras áreas, como la Cuenca del Ebro (44) o
Cataluña (45). No hay que olvidar que la caza es más abundante cerca de los cursos de agua, y
que los valles son los caminos normalmente utilizados por los animales.
Las materias primas líticas presentan la tendencia general de ser un recurso «secundario».
Se utiliza predominantemente la que abunda más en el área (cuarzo, calizas, rocas locales), aunque a veces aparezcan pequeñas cantidades de sQex traídas de otros lugares, como en Murcia, la
Plana Usall-Espolla o Cantabria (46). La excepción serían los yacimientos al aire libre, donde la
materia prima toma importancia en la instalación, como se ve en la Cuenca del Ebro (47). Esta
pauta se invierte en el Paleolítico Superior, con un predominio abrumador del utillaje en sílex,
evolución que se aprecia también en otras regiones europeas.
El área valenciana no parece seguir esta tendencia general, pues el sílex tiene mucha importancia en la elaboración del utillaje, a pesar de que en algunos casos es escaso y sus nódulos de
pequeño tamaño. En la Cova de Bolomor, esta roca no parece haber sido especialmente abundante
o accesible, y a pesar de ello domina la industria, reexplotándose hasta casi su total agotamiento.
También en Cova Negra se dan pautas parecidas. En Cova Beneito, los autores han determinado
que la mayor parte del sílex parece proceder de los afloramientos de Penella y Sant Cristüfol, en
el límite de dos horas desde la cueva, que además coincide con el de El Salt, más al sur.
En general, podemos concluir que, en el apartado económico, los habitantes de las primeras fases del Würm en nuestra región:
-Disponen de diversas especies de ungulados, más que en el Paleolítico Superior y tnenos
que en el Inferior (sobre todo megafauna), aunque las más relevantes económicamente son équidos, cérvidos, cápridos y bóvidos. La representación de los restos de carnívoros también es más
variada (y mayor su influencia eh la formación de los conjuntos).
- Competirían con estos carnívoros (no siempre con ventaja) en el uso de las cavidades y
eri la e.xplotación de los animales.
- Cazarían, carroñearían animales muertos e incluso aprovecharían restos de la alimentación de otros depredadores. Parece perfilarse una diversjdad de conductas económicas, que combinarían un aprovechamiento consciente y a veces dirigido con el uso más o menos oportunístico
de los recursos, en función de la disponíbilidad, todo constituyendo un sistema bien establecido.
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
ALTUNA: Op. cit. nota 18.
MONTES: Op. cit. nota 14.
J. CANAL. J. ABAD y S. SERRA: «Els mosterians de la plana Usall-Espolla>>. Cypsela, VI, Girona, 1987, págs. 175-184.
MONTES, 1984: Op. cit. nota 37. CANAL et alii: Op. cit. nota 45. GONZÁLEZ y GONZÁLEZ: Op. cit. nota 40.
MONTES : Op. cit. nota 14.
-21-
[page-n-22]
12
R. M.' MOCHALES SAN VICENTE
o
....
Q)
E
•:l
z
0-200
200-400
400-600
600-800
>800
ALTITUDES EN METROS s.n.m.
l"ig. 2.-Aititudes sobre el nivel del mar de algunos yacimientos musterienses de
la Península Ibérica.
14
12
o
....
Q)
E
•:l
z
10
8
6
4
2
0-~~---------.---------.--------.-------.----'
0-200
200-400
400-600
600-800
>800
ALTITUDES EN METROS s.n.m.
D
Paleolítico Superior
Paleolítico Medio
Fig. 3.-Aititud sobre el nivel del mar de los yacimientos musterienses estudiados
y la de algunos del Paleolítico Superior.
-22-
[page-n-23]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
13
-Basan su econornia en una gran movilidad, como lo indican los abundantes episodios de
desocupación (presencia de carnívoros o quirópteros) de las cavidades: las estancias parecen episodios cortos y esporádicos.
- Conceden poca importancia económica a otros recursos animales: acuáticos, pequeños
mamíferos. Quedaría por determinar el papel de los vegetales en la dieta y cómo condicionaron
su modo de vida.
- El agua parece ser un fuerte factor de atracción en el establecimiento de los campamentos, y prefieren el sílex entre las materias primas, a pesar de que a veces no es la más abundante.
LA UBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS
LA SlTUACIÓN TOPOGRÁFICA
Se suele comentar que los yacimientos musterienses se sitúan a bajas altitudes y que no
penetran mucho al interior en áreas como el Cantábrico (48). Sin embargo, sí lo hacen en las
Mesetas y en ciertas áreas montañosas (fig. 2). En este gráfico de algunos yacimientos de diversas regiones (49) encontramos un predominio de los lugares situados por encima de los 800 m.
De estos diez yacimientos, seis superan los ntil metros de altitud. En los Pirineos franceses tam(48) K.W. BUTZER: «Paleolitbic Adaptations and Settlement in Can.tabrian Spain». Advances in World Archaeology. vol. S,
Acadeulic Press, New York:, 1986, págs. 201-252. M. DE LA RASILLA VfVES: <
University Press, Cambridge, 1983, págs. 149-165. GONZÁLEZ y GONZÁLEZ: Op. cit. nota 40.
(49) Son: El Castillo y Romos de la Peña (Cantabria), El Pendo y Cueva Morín (Asturias), Murva y Amalda (País Vasco),
Cueva de Valdegoba, Cueva Millán y Cueva de la Ermita (Burgos), Peña Miel (La Rioja), Cueva de los Moros de Gabasa y Fuente
del Trucha (Huesca), Cueva de los Casares (Guadalajara), Cova de 1' Arbreda y Els Ermitons (Girona), Covacha de Eudoviges y
Cueva de los Toros (Teruel), Hoyo de los Pescadores, Cueva de los Aviones, La Peñica y Cueva Perneras (Murcia), Zájara 1
(Aimería), Cueva Hará, Cueva del Puntal de Moreda y Cue.va de la Carigüela (Granada), Cueva del Boquete de Zafanaya (Málaga).
J. ALTUNA. A. BALDEÓN y K. MARfEZKURRENA: La Cueva de Ama/da (Zestoa, País Vasco). Ocupaciones Pa/eoliticas y
Postpa/eolíticas. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1990.
l. BARANDIARÁN MAESTU: La cueva de los Casares (en Riba de Sae/ices, Guadalajara). Excavaciones Arqueológicas en
España, 76, Madrid, 1973.
M.C. BOTELLA y C. MARTÍNEZ: «El yacimiento mustetiense de Cueva Hará (Darro, Granada). Primeros re.sultados>>.
Antropología y Paleoecología Humana, l. Universidad de Granada, \979, págs. 57-89.
C. DÍEZ, M.A. GARCÍA, E. GIL, J.F. JORDÁ PARDO, A. l. ORTEGA, A. SÁNCHEZ y ll. SÁNCHEZ: «La Cueva de Valdegoba (Burgos).
Primera campaña de excavaciones>>. Zephyrus, XLI, XLII, Salamanca, 1988-89, págs. 55-74 .
GONZÁLEZ y GONZÁLEZ: Op. cit. nota 40.
MEDINA et alii: Op. cit. nota 24.
R. MONTES BERNÁRDEZ: «El Paleolítico». Historia de Cartagena, vol. ll, EQ. Mediterráneo, Murcia, 1986, págs. 35-92.
MONTES: Op. cit. nota 14.
J.A. MOURE y G. DELffiES: «El yacimiento ffil!Steriense de la Cueva de la Ermita (Hortigüela, Burgos)». Noticiario
Arqueológico Hispánico, Prehistoria, 1, Madrid, 1972, págs. 1-44.
MOURE y GARCÍA: Op. cit. nota 38.
A.M. MUÑOZ y M.L. PERICOT: «Excavaciones de la cueva de Els Ennitons (Sardenas, Gerona)>>. Pyrenae, 11, 1975, págs.
7-26.
N. SOLER y J. MAROTO: «L'estratigrafia de la cava de 1' Arbreda (Serinyi\, Girona)>> . Cypsela, VI, Girona, 1987, págs. 53-66.
L.G. VEGA-TOSCANO: «El Musteriense de la cueva de la Zájara 1 (Cuevas de Almanzora, Almería)>>. Trabajos de Prehistoria,
XXXVII, Madrid, \980, págs. l 1-64.
L.G. VEGA-TOSCANO, M. HOYOS, A. RUIZ-BUSTOS y H. LAVILLE: «La séquence de la grotte de la Carihuela (Piñar, Grénade):
chronostratigraphie et Paléoécologie du Pléistocene supérieur au sud de la Péninsule Ibérique». L'Homme de Néandertal, vol. 2,
L'Environnement, Liege, 1989, págs. 169-180.
-23-
[page-n-24]
14
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
25
20
~
15
Cl>
E
10
·::J
z
5
0-50
50-100
100-150
>150
ALTITUD EN METROS SOBRE EL LLANO CIRCUNDANTE
111
Total
Sin "áreas de talla"
Fig. 4.-Altitudes sobre el llano circundante de los yacimientos musterienses valencianos.
En la primera línea de barras se han eliminado del cálculo las «áreas de talla»,
para evitar la posible distorsión.
14
12
o
...
Cl>
E
•::J
z
10
8
6
4
2
o
0-50
50-100
100-150
>150
ALTITUD EN METROS SOBRE EL LLANO CIRCUNDANTE
Paleolítico Superior
11
P. Medio sin "áreas de talla"
Fig. S.-Comparación de las altitudes sobre el llano circundante en los yacimientos
valencianos estudiados.
-24-
[page-n-25]
EL ASENTAMIENTO MUSTERlENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
15
bién existen ocupaciones a grandes alturas (50). En conjunto, la deducción más clara es que los
neandertales de la Península Ibérica se extienden a casi todos los biotopos, excepto los muy
extremos. Hay que tener en cuenta también que las co.ndiciones climáticas no siempre serían
muy rigurosas.
En el País Valenciano parece haber una mayor ocupación de la franja costera, pero también
existe una penetración al interior, a considerables elevaciones: sería el caso de los yacimientos
de Alcoi. En conjunto hay una buena variedad, como se aprecia en la gráfica (fig. 3).
A partir de la comparación entre los dos bloques representados, se puede comprobar que
incluso en el musteriense las altitudes aparecen más repartidas que en el Paleolítico Superior
(51), donde se registra una mayoría de yacimientos por debajo de los 200 m., y todos menos tres
están por debajo de los 600. En el Paleolítico Medio (52), aunque predominan los situados entre
O y 200 m., por encima de 600 m. aún aparecen ocho. A pesar de opiniones más o menos generalizadas que ven la ocupación de terrenos «difíciles» como un síntoma más de la evolución cultural del Paleolítico Superior, lo cierto es que la penetración al interior, con entornos escarpados
y altos parece darse ya entre las poblaciones neandertales.
La comparación entre los periodos Paleolítico Medio y Superior tomados en conjunto puede
ser problemática, pues si bien en el primero quizá se dé esa «continuidad» cultural y económica,
en el caso del Paleolítico Superior la evolución y transformaciones dentro de su secuencia son
evidentes. Sin embargo, pensamos que es posible diferenciarlos como productos del comportamiento de dos tipos humanos distintos; eso sí, teniendo en cuenta la advertencia anterior.
También hay que señalar que hay algunos asentamientos que disponen de niveles de ambos
momentos: es evidente que, en estos casos, los condicionantes de la ocupación serán los mismos
en un periodo y en otro.
Otro factor a considerar entre las características topográficas es la altitud relativa, es decir,
la que presentan los asentamientos con respecto al llano o curso de agua más próximo. Aquí sí
parece haber una constante situación a baja altura, característica que se da también en Murcia,
el valle del Ebro y otras regiones peninsulares. En la gráfica (fig. 4) se aprecia el predominio de
los asentamientos por debajo de los 50 m. sobre el llano circundante. A pesar de todo, hay ejemplos de yacimientos elevados y en posiciones y orientación poco confortables --cuestión de la
que hablaremos después-, pero Jo más usual es que se rechacen las altitudes importantes, aune
que haya cavidades disponibles.
Una cuestión a resaltar es que los restos musterienses al aire libre (caso de los valles de
Alcoi o de las terrazas del Vinalopó), suelen incluir la presencia de nódulos de materia prima sin
trabajar y materiales de otras épocas. No se puede asumir que hayan funcionado alguna vez
como lugares de hábitat, y simplemente nos documentan la presencia de gentes que seguramente
(50) P.G. BAHN: «Late Pleistocene economies of the French Pyrenees». Hunler-Galherer Economy in Prehislory, Cambridge
University Press, Cambridge, 1983, págs.. 168-186.
(51) Estos yacimientos son: Cova Matutano (Vilafamés), Cueva del Turche y Covalta de Venta Mina (Boñol), Cova del
Volcán del Faro (Cullera), Abric de la Senda Vedada (Sumacarcer), Cova de les Malladetes (Barx), Cova del Parpalló, Cova del
Llop y Cova de les Meravelles (Gandia), Cova Negra (Xativa), Cova deis Porcs (Real de Gandia), Barranc B]anc, Penya Roja y
Cova de les Rates Peoades (Rotova), Capurri y Cova Foradada (Oliva), Cova Beneito (Muro), Cova del Corb (Qndara), Cova de
les Calaveres (Benidoleig), Cova Bolumini (Benimeli-Beniarbeig), Tossal de la Roca (Vall d' Alcala), Cova de. les Cendres (Moraira),
Abric de la Ratlla del Bubo (Crevillenl).
(52) Los yacimientos son Jos de la nota (1). Se puede observar que se incluyen algunos (Bolomor, Cova del Corb) datados
antes del Würm. Ello se debe a la consideración, apuntada anteriormente, de una cierta <
-25-
[page-n-26]
16
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
se aprovisionaron y tallaron allí. Pueden, por tanto, distorsionar las apreciaciones sobre la elección del asentamiento, por lo que los hemos dejado de lado a la hora de obtener conclusiones
generales.
En el Paleolítico Superior las diferencias no son muy grandes, pero los yacimientos se sitúan
ligeramente a mayor altura sobre el terreno llano que les rodea. Es muy posible que esto se deba
a alguna variación en las estrategias respectivas (fig. 5).
La altitud relativa iría relacionada con varios factores económicos: en primer lugar, el
terreno llano facilita las comunicaciones y desplazamientos con rapidez; en segundo, el agua
(elemento primordial) está disponible con mayor abundancia. En tercero (aunque esto es discutible), siempre se ha dicho que eran biotopos más ricos. En todo caso, las poblaciones neandertales muestran una preferencia por cavidades con acceso fácil y rápido al terreno llano más próximo, si bien no desechan otras localizaciones a mayor altura, que tal vez reúnen otras cualidades económicas.
Ofrecemos también (fig. 6) el resumen de la exposición solar de los yacimientos estudiados. En ambos momentos (Paleolítico Medio y Superior) observamos una preferencia por cuevas y abrigos soleados. Pero también tenemos seis casos, uno del Würm reciente, cuatro del
Würrn antiguo y otro con materiales de ambos momentos, con orientaciones de poca insolación.
Sería interesante poder relacionar estas ocupaciones con su duración o si ocurrió repetidas veces
o fueron aisladas, y también con los episodios climáticos, pero se trata de una cuestión complicada por el momento.
Aura et alii (53) han relativizado la cuestión de la insolación afirmando que, en el País
Valenciano, coincide casi siempre y está sujeta a las características de la alineación montañosa
en la que se inserta, por lo que no parece ser una variable determinante en el asentamiento. Desde
luego carecemos de un estudio comparativo de cavidades habitadas/no habitadas, pero creemos
que es una cuestión que no hay que dejar totalmente de lado. En principio, y a igualdad de circunstancias, parece existir una inclinación a ocupar lugares bien soleados, como en otras zonas
de la Península Ibérica, donde las posiciones sur, este u oeste predominan claramente respecto
de las orientadas al norte.
LOS YACIMIENTOS Y SUS TERRITORIOS
Se hace necesario, para el estudio del entorno que rodea al yacimiento, establecer unos límites, siempre teniendo en cuenta que serán teóricos y con el propósito de establecer comparaciones entre unos asentamientos y otros, nunca como exclusivos o «fronteras» del radio de acción
de los ocupantes de los mismos. Parece claro que existe una distancia a partir de la cual las actividades dejan de ser rentables, y por tanto, setia la parte más próxima la habitualmente frecuentada. Existen varios puntos de vista sobre el tamaño ideal de estos límites, pero nosotros consideramos aceptable el radio de dos horas desde el yaci.m.iento propuesto como «barrera energética»
por el análisis del área de aprovisionamiento (54). Es obvio decir que las poblaciones se alejarían
(53) J.E. AURA. J. FERNÁNDEZ y M.P. FUMAN AL: <
-26-
[page-n-27]
EL ASENTAMIENTO MUSTERlENSE EN EL TERRJTORIO VALENCIANO
17
5
4
o
.....
3
Q)
E
·:::::J
z
2
E
SE
S
so
o
NO
N
NE
DRIENTACION
O
Paleolítico Superior
fl
Paleolítico Medio
Fig. 6.-0rientacióo solar de los yacimientos estudiados.
más de su «campamento base», incluso con cierta frecuencia, pero sin duda el grueso de las actividades económicas tendría lugar dentro del límite, o incluso, ajustando más, sobre el radio de
una hora. Para la delimitación de este territorio teórico (que para nosotros será el' marco del análisis topográfico y de situación) hemos usado la fórmula de Naismith (55) a fin de estimar la distorsión que representa la topografía sobre los círculos ideales de 5 y 10 Km. de radio, que equivalen a una o dos horas caminando en terreno llano, respectivamente. Este cálculo, utilizado por
los montañeros, aumenta 30 minutos el tiempo de marcha por cada desnivel de 300m.
Para analizar los territorios hemos señalado sobre el plano topográfico perímetros de una y
dos horas de camino (calculando la distorsión) desde 18 de los yacimientos disponibles (fig. 7
y 8) (56). Después, se han comparado los trazados con los círculos ideales de 5 y 10 Km., y se
ha tenido en cuenta la proporción de terreno llano (sin accidentes topográficos fuertes) de que
disponen en sus radios, así como los lugares de paso que están a su alcance.
La comparación de los dos tipos de áreas (la distorsionada por la topografía y la ideal, circular) pone de relieve una buena variedad. Nuestros yacimientos se pueden acoplar en tres grupos en cuanto a sus perímetros de una hora (fig. 7):
1)
Territorios que se encuentran entre el 50 y el 30 % del ideal teórico. Son extensos y poco
distorsionados: Cava Foradada, Cueva del Cochino, Abric de la Muntanyeta de Caries, Las
Fuentes, Tossal de la Font, Cova de les Calaveres y Cova del Corb.
l. DAVIDSON: Late Paleo/ithic Economy in Eastem Spain. Tesis Do<;toral Mecanografiada, Cambridge, 1980.
No se han tenido en cuenta las presuntas «áreas ele talla», pues dudamos, como ya vimos, de su función de hábitat , y
por otro lado, la Cava Samit de Xativa, a pocos metros de la Cava Negra, se identifica con ella a tocios los efectos CJI las características del terreno circundante.
(55)
(56)
-27-
[page-n-28]
R. M.• MOCHALES SAN VICENTE
18
70
60
50
40
\
--
~\ .••.
~--\ .. ..
.·: . ..
.. .
.... .
. ·. •
••.. .
•
........ ................. •
•• . ~ .
•
......
.......
30
~
20
..........
10
o
1
1
1
1
2
3
4
5
1
6
1
1
8
9
1
1
7
10
11
1
1
1
12
13
14
15
~
1
16
1
17
18
YACIMIENTOS
SOBRE CÍRCULO DE UNA HORA
SOBRE CÍRCULO DE DOS HORAS
YACIMIENTOS:
1- COVA FORADADA
2- CUEVA DEL COCHINO
3- ABRIC DE CARLES
4- LAS FUENTES
5- TOSSAL DE LA FONT
6- COVA DE LES CALAVERES
7- COVA DEL CORB
8- ABRIGO CARCAlÍN
9- COVA NEGRA
10- EL PINAR
11-ELSALT
12- SAN LUIS
13- COVA BENEITO
14- COVA DE LA PETXINA
15- COVA BOLOMOR
16- PENYA ROJA (RÓTOVA)
17- PENYA ROJA (ADOR)
18-ABRIC DEL PASTOR
Fig. 7.-Porcentaje que representa ~1 tamaño de los territorios distorsionados por la topografía
respecto de los círculos teóricos ideales de una y dos horas.
-28-
[page-n-29]
EL ASENTAMIENTO MUSTERJENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
19
La Cova Foradada de Oliva, muy cerca de la línea litoral actual, posee el perímetro más
amplio, tanto de una (66%) como de dos horas (55.1 %), a causa de la topografía casi llana
de su área (85-90 % del total), y su contorno es bastante regular.
Los demás casos son diferentes: los ocupantes de 1' Abric de la Muntanyeta de Caries o de
la Cova del Corb disponían de una proporción de terreno mayor al alejarse más de una hora
del yacimiento. En cambio, en la Cueva del Cochino, las Fuentes, el Tossal de la Font, y
especialmente la Cova de les Calaveres, el territorio de una hora es comparativamente más
amplio. Algunos tienen perímetros regulares, tendentes al círculo, y otros presentan estrechamientos a causa de las alineaciones montañosas.
Disponen en general de llanos amplios, que ocupan buena parte de sus territorios (en tomo
al 80 % ), excepto las Fuentes o la Cova de les Calaveres en su círculo de dos horas, o la
Cova del Tossal de la Font, que no llega al 50 %. Casi todas las planicies que rodean estos
yacimientos son corredores naturales, normalmente de norte a sur (el costero), o de este a
oeste (Cochino, Abric de Caries, Cova del Corb). Las excepciones serían las Fuentes, en la
canal de Navarrés, que conduce a un área cerrada muy montañosa, y la Cova de les
Calaveres, que también controla una zona sin «salidas» naturales. Deberíamos matizar que
la proporción de terreno llano no significa automáticamente que este área fuera la más frecuentada por los ocupantes, que quizá prefirieran un biotopo más variado, como veremos
más tarde.
2)
Territorios que suponen entre el 20 y el 30 % del círculo ideal: Abrigo del Barranco de
Carcalín, Cova Negra, el Pinar, El Salt, San Luis, Cova Beneito, Cova de la Petxina y Cova
Bolomor. Cuando pasamos al radio de dos horas, están menos distorsionados Cova Negra,
Cova de la Petxina, San Luis y Cova Beneito. El Pinar, pese a ser un asentamiento al aire
libre, presenta un territorio de dos horas que no llega al18 %. Se encuentra en un pequeño
llano rodeado de montañas, casi un área cerrada; ello explica que la longitud del radio se
reduzca considerablemente cuando nos alejamos más de una hora caminando.
En este grupo los entornos son más variados topográficamente (por tanto, también biológicamente) y menos regulares en su forma que el grupo anterior. La proporción de terreno
llano dentro de su perímetro está en tomo al 30-40 %, excepto Cova Bolomor (en su radio
de dos horas), Cova Negra y Petxina, con porcentajes en tomo al 75 %. En todo caso, ya no
estamos en las grandes planicies del grupo anterior. Esto se aprecia también en los lugares
de paso, que son pocos y muy definidos, formados por estrechamientos en las alineaciones
montañosas que se controlan claramente: Cova Negra, Cova de la Petxina, Cova Beneito.
En algunos casos, el yacimiento está en un área «cerrada» o al menos muy escarpada:
Carcalín, San Luis, El Pinar, El Salt.
3)
Un tercer grupo lo formarían yacimientos con áreas muy reducidas en el plano: la Penya
Roja de Rotova, la Penya Roja de Actor y 1' Abric del Pastor, con 17, 13 y 12 % del círculo
teórico de una hora, respectivamente. En el radio de dos horas, aunque sus porcentajes
aumentan un poco, siguen sin llegar a una quinta parte del ideal, excepto la Penya Roja de
Rotova (22 %), con un terreno muy irregular en su forma. En los dos primeros yacimientos, sorprendentemente, una buena porción es bastante llana (60 % ), pero l' Abric del Pastor
sí está en una zona muy escarpada, y, sobre todo en su radio de una hora, el terreno llano
-29-
[page-n-30]
20
R. M.' MOCHALES SAN VICENTE
1- TOSSAL DE LA FONT
2- EL PINAR
l- ABRIGO DEL BARRANCO CARCALiN
4- SAN LUIS
5- ABRIC MUNTANYETA DE CARLES
6- LAS FUENTES
7- COVA DE BOLOMOR
8- COVA NEGRA Y COVA SA. IT
M
9- COVA DE LA PETXINA
10- PENYA ROJA (RÓTOVA)
11- PENYA ROJA (ADOR)
11- COVA FORADADA
ll- COVA DEL CORB
14- COVA DE LES CALAVERES
15- COVA BENEITO
16- ABRIC DEL PASTOR
17- EL SALT
18- CUEVA DEL COCHINO
o
20km.
Fig. S.-Mapa de lQs yacimientos analizados. Se ha señalado su territorio de dos horas distorsionado
por la topografía.
-30-
[page-n-31]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
21
disponible es poco más del 1O % del total. La Penya Roja de Ador y l' Abric del Pastor ocupan áreas cerradas topográficamente, mientras la Penya Roja de Rotova controla un pequeño
valle en dirección NE-SO.
De nuestros tres grupos de yacimientos, los del primero, con territorios amplios y en áreas
abiertas, son de característiqs más uniformes . Los otros dos registran una mayor variedad en
cuanto a su entorno, posición en vías de paso, «cuellos de botella» o valles cerrados, proporción
de terreno llano, etc.
En relación a las áreas de paso y comunicación, nuestros yacimientos se encuadran en cuatro tipos de posición:
- En pies de monte, dominando áreas abiertas, «Corredores» naturales o valles amplios que
serían fáciles entornos de comunicación y movimiento. Todos están dentro del primer grupo en
cuanto a la amplitud de su territorio. L' Abric de la Muntanyeta de Caries domina el valle aluvial
del Xúquer. La Cova Foradada, en el límite oriental de la Serra de Mustalla, tiene al norte el llano
de Oliva y al sur, en la vertiente opuesta, la marjal de Pego. El Tossal de la Font, a pesar de rodearse de alineaciones montañosas, se abre a un amplio llano al norte. La Cova del Corb dispone
del área costera desde el último contrafuerte de la Serra de Segaría, y la Cueva del Cochino
domina la planicie Villena-Caudete, una zona de paso natural de la Meseta hacia la costa.
- Ocupaciones que desechan los macizos montañosos y se sitúan en sus bordes, en los puntos de apertura de valles fluviales encajados hacia el llano (57): San Luis y el Abrigo del
Barranco de Carcalín están en la intersección entre dos áreas, una muy montañosa, y el comienzo
de otra, más llana, justo en el borde de la Sierra de la Cabrera. Representan en realidad el fondo
de un «embudo», con una estrecha salida. De parecidas características gozan tres yacimientos
que dominan amplios llanos que salen de tierras escarpadas: las Fuentes, en la Canal de
Navarrés, la Cova de Bolomor, en las estribaciones del macizo del Mondúber, controlando la
Valldigna, y la Cova de les Calaveres, de Benidoleig. En las dos últimas los valles se abren hacia
el mar, al este.
- «Áreas cerradas»: El Pinar de Artana, en un llano rodeado de alineaciones montañosas,
con accesos estrechos, se podría catalogar en este grupo. L' Abric del Pastor, el más escarpado
de los yacimientos, se encuentra en las paredes de un abrupto barranco. En el Salt se domina el
área más o menos cerrada del llano del Barxell, en el punto donde se encaja el río. A caballo
entre un «área cerrada» y las posiciones del grupo anterior está la Penya Roja de Ador, en las
estribaciones de la Sierra del mismo nombre, dominando un pequeño valle encajado con un sólo
acceso al otro lado; está en el fondo de un «cut de sac».
-Puntos que controlan la vía de comunicación más fácil entre dos zonas llanas a través de
alineaciones montañosas: la Cová Negra y la Cova de la Petxina en el paso del río Albaida entre
los llanos de Xativa y Bellús; la Penya Roja de Rotova domina un pequeño valle, recodo de uno
más amplio que viene de la Marxuquera hacia el oeste, y la Cova Beneito se sitúa a una altura
importante sobre el paso del río Agres entre el valle de esta población y el valle de Muro.
Las claras diferencias apreciadas en las características de los territorios antes mencionadas y,
en particular, entre estos cuatro grupos, apuntan hacia una separación funcional de las ocupaciones
que tienen lugar en ellos. No podemos dejar de ver, sobre todo en algunas, una colocación inten(57)
Este es también el caso de la Cueva del Boquete de Zafarraya (Málaga) o de Los Casares (Guadalajara).
-31-
[page-n-32]
22
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
cional. Sin embargo, las carencias en otro tipo de datos, impiden comparaciones detalladas y limitan nuestra interpretación de las diferentes causas que pueden haber llevado a la elección de puntos concretos para el establecimiento. Tendremos que conformarnos con señalar las diferencias e
intuir objetivos de control visual claros en algunas ocupaciones, especialmente las del último grupo.
Excepto los ejemplos de «áreas cerradas», los yacimientos valencianos se sitúan muy cerca
de vías de paso más o menos importantes, bien con acceso al corredor litoral, bien en valles de
comunicación entre las tierras altas y la zona costera. Algunos autores (58) hablan de una fuerte
vinculación entre los yacimientos del Paleolítico Inferior y Medio y los corredores, con una
ausencia del registro en áreas de difícil articulación territorial. Ésta sería, para ellos, la óptima
adaptación hornínida, pues los corredores suponen las únicas posibilidades de subsistencia:
movilidad, información y variabilidad. Serían los grandes ejes para la interrelación entre grupos
y el núcleo sobre el que se organizan y renuevan los principales recursos: grandes ungulados
migratorios. En el Paleolítico Superior esta relación no parece tan directa, y se habitan zonas de
difícil comunicación y topografía contrastada.
Sin embargo, tenemos en el Musteriense yacimientos en áreas sin salida o terrenos escarpados, situaciones que, aunque aumentan en el Paleolítico Superior, no penniten establecer una
división tajante entre ambos momentos, al menos en base a este rasgo. Por otro lado, la asociación grandes ungulados migratorios~corredores se supedita a las especiales características de la
zona mediterránea, que por su suavidad climática y variedad ambiental pudo no ser escenario
de las grandes manadas migratorias de otras latitudes, sugeridas en la bibliografía europea.
Tenemos algunos ejemplos de yacimientos muy próximos entre sí que corresponderían a
las «agrupaciones» ( «site clusters» ), con territorios superpuestos de que hablan Davidson y
Bailey. Presentan un foco generalizado de actividad humana consecutiva, pero no es posible
identificar una única localidad como foco primario (59). Plantean el problema de su simultaneidad (pudieron ocuparse en la misma ronda estacional, incluso a la vez por pequeños grupos), o su diacronía (se usaron en una base rotatoria amplia, sólo uno en cada visita). Son susceptibles de esta clasificación: San Luis y el Abrigo del barranco de Carcalin (Buñol), Cova
Negra, Sarnit y Petxina (Xativa), la Penya Roja de Rotova y la de Ador, y el Salt y 1' Abric del
Pastor (Alcoi) en los radios de una hora, y en los de dos horas la Cova del Corb y la de les
Calaveres (fig. 8). La adscripción de la posible contemporaneidad, funciones, etc. de estas ocupaciones es, por el momento, muy difícil. Baste señalar que documentan una frecuentación de
zonas que debieron ser favorables económicamente, o «áreas preferidas», en la denominación
de Davidson y Bailey.
De las características topográficas y dei análisis de territorios se desprende, para nuestra
región, que:
- Existe un predominio de los yacimientos situados entre O y 200 m. de altitud, aunque
hay representación en todos los biotopos, desde zonas litorales hasta el interior, en entornos
escarpados y altos.
-Los habitantes del Paleolítico Medio (e Inferior) del País Valenciano no parecen preferir especialmente Jos territorios muy amplios o con grandes llanos a su alcance. En un momento
(58)
(59)
FERNÁNDEZ: Op. cit. nota LAURA et alii: Op. ciT. oota 53.
l. DAY!DSON y G.N. BAILEY: «Los yacimientos, sus territorios de explotación y la tOpografia>>. Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, II, Madrid, 1984, págs. 25-46.
-32-
[page-n-33]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
23
dado, buscan más la variedad. En realidad, 1O de los 18 yacimientos poseen un radio de acción
de una hora que representa menos de la cuarta parte del teórico, y de ellos tres están incluso por
debajo de una quinta parte. En algunos, el entorno circundante se puede calificar directamente
como escarpado. Sólo la Cova Foradada presenta sus dos áreas (de una y dos horas) por encima
del 50 % de las teóricas. Son territorios, en suma, pequeños en su extensión en el plano, y poco
regulares: hay perímetros tendentes al círculo, pero predominan los entornos variados topográficamente, con biotopos diferenciados.
- La amplitud de estas áreas no parece muy condicionada por la ubicación.interior o costera de los asentamientos, ni porque se trate de ocupaciones al aire libre. Tendríamos, no obstante, que disponer de una muestra más amplia de estas últimas.
- Se registra una constante situación a baja altura sobre el terreno circundante (predomi~
nan las ocupaciones a menos de 50 m., aunque hay excepciones). Por ello, aunque no se busquen las grandes planicies, se dispone siempre de una zona relativamente llana cerca. Quizá este
factor tenga que ver con la atracción que ejerce el agua, como fuente de aprovisionamiento en
sí misma y por ser un medio donde se localizan recursos alimenticios con mayor abundancia,
tanto animales como vegetales. También se favorecen las comunicaciones más rápidas y fáciles. Otro factor -la presunta mayor riqueza biótica de las llanuras- es más dudoso, frente a
situaciones más difíciles, pero tal vez con otras ventajas económicas. La proporción de este
terreno llano es muy variable, dominando en aproximadamente la mitad de los yacimientos,
frente a otro 50 % donde es minoritario frente a las tierras accidentadas.
-El predominio de llanuras o territorios extensos no parece seguir una relación coherente
con las altitudes absolutas o relativas de los yacimientos.
- La preferencia en la orientación de cuevas y abrigos se dirige hacia una buena exposición solar.
- Las ocupaciones se ubican de forma variada, desde áreas abiertas hasta cerradas,
pasando por estrechamientos o valles en «fondo de saco»; preferentemente en las proximidades
de vías de paso y comunicación fácil, aunque existen excepciones notables que escapan al estereotipo y nos avanzan un asentamiento más complejo de lo que se supone generalmente.
- Se perfilan ciertas áreas geográficas que debían ser especialmente atrayentes, pues documentan mayores signos de frecuentación, aunque no se descartan factores físicos de conservación en estas diferencias de registro.
Del estudio topográfico y territorial concluimos que la variedad es la característica fundamental de los habitantes del Paleolítico Inferior y Medio de nuestras tierras en su búsqueda del
lugar de asentamiento: variedad de altitudes, entornos, accesos, situaciones, etc. En la mayoría
de los casos prefieren situarse a baja altura sobre el llano circundante, poseen territorios pequeños, bastante distorsionados por la topografía (en torno al 25% del círc1,1lo ídeal es lo más frecuente), no parecen buscar grandes extensiones abiertas, pero sí les atraen los lugares de paso
entre biotopos diferenciados, un acceso fácil al agua y una buena insolación.
Pero también existen ocupaciones a altitudes elevadas sobre el llano, escarpadas, con acceso
difícil y orientaciones solares poco favorables, que disponen de buenas posibilidades de control
visual sobre lugares de paso: estas característica. escapan a la concepción del Paleolítico Medio
s
como un momento con pautas simples y monótonas en la elección del lugar de hábitat, a la vez
que afianzan el carácter intencional de esta elección.
-33-
[page-n-34]
24
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
Esta variedad en las características del asentamiento apoya lo visto en el apartado de la economía del periodo, donde también el aprovisionamiento (sobre todo de carne) se realiza sobre
una diversidad de modos que van desde el carroñeo oportunístico a una caza más dirigida, con
estadios intermedios. Puede que las diferencias patentes entre un tipo de asentamiento más general, en entornos suaves, y las posiciones más difíciles de que hemos hablado tengan su explicación en este punto, donde sería necesario profundizar en la investigación. Los datos económicos, al hablamos de estancias cortas y esporádicas, matizan las apreciaciones sobre el modo en
que se ejerce esta ocupación del territorio valenciano. La cercanía geográfica entre algunos yacimientos haría viable una elevada movilidad.
PATRONESDEASENTANUENTO
La determinación de patrones de asentamiento para el Paleolítico Medio es todavía más
complicada que para etapas posteriores, dadas las incertidumbres de los datos, que aumentan
geométricamente conforme tratamos con espacios temporales más alejados. Se tiende a considerar que las poblaciones neandertales representarían un estadio anterior a los grupos del
Paleolítico Superior. Los autores insinúan en general un modelo asimilable al de Binford (60),
de movilidad
de tareas, almacenan comid~ tienen gran variabilidad estacional, etc., y que parece ser el estilo
de vida de al menos los momentos finales del Würm (61).
Hacia estas hipótesis parecen encaminarse las interpretaciones del Cantábrico. Aunque
Freeman (62) piensa en un sistema de asentamiento con campamentos base cerca de los principales recursos explotados y partidas especiales para obtener los otros, el resto de trabajos apuntan a que, durante el Paleolítico Medio, la utilización del área cantábrica está restringida a un
estrecho cinturón costero entre la montaña y el mar, biotopos que no les despiertan mucho interés (63) . La explotación casi exclusiva de las áreas litorales (excepto algunos yacimientos, que
ya se sitúan en contacto con los valles interiores) no se debería, según González Sáinz y
González Morales (64) a la imposibilidad de acceder a otras zonas, sino a la búsqueda del
entorno más rico económicamente.
Algo que se menciona varias veces es la posibilidad de una trashumancia estacional costainterior: en Murcia (los moluscos y el sílex son pruebas de al menos un contacto), y en Albacete,
en la cuenca del río Mundo (65), los territorios de una hora de las principales «agrupaciones de
yacimientos» se vertebran, indicando, para el autor, el seguimiento de los movimientos migra(60) L.R. BINFORD: «WiUow smoke and dog's tails: hunter"gatherer settlement systems and archaeological si te formation».
American Antiquity, 45 (1), 1980. págs. 4"20.
(61) La distinción entre ambos, para Binford, radica en las diferentes características de los recursos (estacionalidad, duración
de la e. tación de crecimiento, incongruencia espacial).
s
(62) FREEMAN: Op. cit. nota 16,
(63) STRAUS: Op. cit. nota 1l.
(64) GONZÁLEZ y GONZÁLEZ: Op. cit. nota 40.
(65) J.L. SERNA LÓPEZ:
de los yacimientos paleolíticos y epipaleolfticos de la cuenca del rlo Mundo». (En este mismo volumen del A.P.L.).
-34-
[page-n-35]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
25
torios estacionales de las manadas de ungulados entre los pastos altos del verano y los bajos del
invierno. Ello confirmaría al río Mundo como una de las principales vías de penetración del litoral al interior de la Meseta, suponiendo siempre estos movimientos estacionales de las manadas
y la contemporaneidad de los yacimientos. La Cueva del Boquete de Zafarraya, para Medina et
alii (66) estaría relacionada con un hábitat principal en la costa dedicado a la recolección de
mariscos y a la caza menor durante gran parte del año. En cambio, en otras zonas de la Península
estos dos tipos de recursos no parecen tener gran importancia económica.
En el País Valenciano, las pistas para los patrones de asentamiento a partir de la estacionalidad de las ocupaciones están muy limitadas: sólo existen datos concretos para la Cova Negra
de Xativa. Por los restos de quirópteros, al menos en algunos momentos de la secuencia, la ocupación humana no se produciría en primavera o verano, época de hibernación o reproducción
de estos animales, que aparece documentada por restos de individuos muy jóvenes, viejos o
fetos, incompatible con la presencia regular de humanos (67). Lo demás son indicios, como la
situación en zonas de valles estrechos y resguardados, donde los yacimientos no se enfrentan
directamente a espacios abiertos, y por tanto no tienen una gran visibilidad (Cova Negra,
Petxina). En otros casos, sí disponen de una buena panorámica (Beneito) sobre un lugar de paso.
No podemos concluir nada definitivo de estas afirmaciones por las especiales características de
la zona mediterránea, menos contrastada y rígida en su estacionalidad que otras regiones más
septentrionales.
Las posiciones de Jos yaCimientos en zonas de contacto con el interior nos recuerdan los
patrones de movimientos estacionales del litoral a las tierras altas. Éste sería el tipo de desplazamiento que suponemos para el musteriense: corto y alternando biotopos distintos; la propuesta
no es rígida, no implica que los grupos siguieran un ciclo anual costa-interior en nuestras tierras: es muy probable que sus movimientos no se circunscribieran aquí, sino que fueran más
amplios, empleando más de un año en volver a frecuentar el territorio.
Los datos económicos, la diversidad observada (en entornos, áreas territoriales, altitudes), y
las situaciones poco confortables, vistos en el apartado anterior, nos llevan a pensar que la ubicación de los grupos musterienses obedece a un plan premeditado y específico que combina
ambientes distintos siguiendo el ciclo natural, aunque, como ya se ha comentado, los detalles de
esta combinación y las diferentes motivaciones son todavía muy oscuros. No parece, sin embargo,
que estemos hablando de una organización anual compleja de las actividades como la que se
seguiría sin duda en el Paleolítico Superior, con agregaciones y dispersiones de los grupos según
las estaciones y necesidades sociales, hechos que parecen muy aventurados para este momento.
Para Aura, Femández y Fumanal (68), la fauna excavada indicaría patrones basados en
movimientos rotatorios sobre yacimientos similares ocupados de forma cíclica, con entornos
relativamente «generalizados». Esta interpretación se acercaría al modelo de Binford (69) de
movilidad
situación intencional en puntos altos y a veces incómodos, pero con buena visibilidad sobre
valles que debían frecuentar los ungulados apunta hacia un cierto interés en su intercepción, o
(66)
(67)
(68)
(69)
MEDINA et alii: Op. cit. nota 24.
VILLAVERDE y MARTÍNEZ: Op. cit. nota l .
AURA et alii: Op. cit. nota 53.
BINFOR.D: Op. cit. nota 60.
-35-
[page-n-36]
26
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
al menos en su control, lo que nos revela estrategias organizadas. Ello no significa, queremos
dejarlo claro, que hablemos de una «especialización» en la caza a nivel del Paleolítico Superior,
pero tampoco nos convence la imagen «oportunista». Ya hemos hablado de la cercanía a corrientes de agua (con mayores posibilidades de caza, carroñeo y abundancia vegetal), a llanos, corredores, «callejones sin salida», etc.
Las buenas posiciones para el oteo podrían convertirse en necesidád en un entorno en que
los desplazamientos animales no parecen largos y prefijados, como en otras zonas, por varias
razones: el clima no tendría grandes contrastes y la alternancia pudo ser más de humedad/sequedad estacional, y en segundo lugar, la diversidad del territorio permitiría que los ungulados
pudieran permanecer en umbrías o zonas húmedas, y no necesitaran recorrer largas distancias.
Estas particularidades mediterráneas hacen improbables las grandes manadas migratorias que
cubren cientos de kilómetros estacionalmente en busca de pastos, como ocurre en latitudes más
septentrionales. Incluso en el Cantábrico los autores abogan recientemente por movimientos cortos (70).
Aunque efectivamente, en el periodo estudiado nos hallemos más cerca de estrategias
mayor diversidad. Pese a todos los problemas relacionados con el muestreo, la «impresión» producida por el conjunto es de una complejidad evidente. Sin duda, en una generalización más
amplia esta complejidad se difumina un tanto al compararla con momentos posteriores, sobre
todo con fines del Paleolítico Superior.
La complejidad antes aludida se refleja, por ejemplo, en las diferencias diacrónicas: algunos yacimientos registran una larga secuencia, incluso con niveles posteriores al Würm antiguo
(Cava Beneito, Penya Roja, Cava Foradada) y otros un solo nivel. La zona del río Albaida, con
la Cava Negra, la Cava S-amit y la Cava de la Petxina se frecuentó bastante durante el musteriense, pero esto parece cambiar en el Paleolítico Superior, que se documenta escasamente en el
Estret de les Aigües. También es interesante que en el núcleo más importante del Paleolítico
Superior, alrededor de la Marxuquera (Parpalló, Mallaetes, Cava deis Pares, Cava del Llop,
Barranc Blanc, etc.) no se hayan localizado yacimientos del Paleolítico Medio, a pesar de ser
una zona prospectada. Sin descartar del todo factores de conservación diferencial, procesos erosivos o destrucción de depósitos, la estrategia económica podría ser la responsable de estas diferencias.
Otras situaciones, como la de la Cava Beneito, siguieron siendo muy favorables en épocas
posteriores, aunque las ocupaciones no fueran de gran entidad. Sus investigadores remarcan sus
ventajas para la amplitud cinegética observada en los niveles musterienses, en función de la
diversidad, provisión de agua, materias primas y caza en tres entornos distintos (dos valles y la
zona montañosa), buena orientación y visibilidad (71). Quizá se trataría de un caso de hábitat
de propósitos especiales en situación estratégica: aunque la posición de la cueva es escarpada,
su territorio es muy variado, y dispone de buenas posibilidades de control de los animales.
(70) STRAUS: Op. cit. nota ll. L.G. STRAUS: «Comment. En: R. White. Busbandry and Herd Control...». Current
Anthropology, 30 (5), 1989, págs. 623-624.
(71) !TURBE et alii: Op. cit. nota l.
-36-
[page-n-37]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
27
Un tema interesante son las diferencias en la frecuentación de los asentamientos. Serna (72),
detecta en la cuenca del río Mundo (Albacete), que los situados en zonas llanas, con un territorio amplio, registran mayor cantidad de restos que los de áreas más quebradas. Nuestros yacimientos no presentan un panorama tan claro: algunos poseen territorios escarpados y ocupaciones muy poco relevantes (Abric del Pastor); otros, en parecida ubicación, registraron visitas, si
bien no muy intensas, al menos recurrentes (Cava Beneito), y hay yacimientos con áreas amplias
donde los restos no son especialmente significativos. Hay varios factores que pueden explicar
estas divergencias, como la existencia de otros lugares de habitación cercanos, la destrucción
parcial de los depósitos, etc. De todos modos, la extensión del territorio no parece ser el único
factor a considerar: puede darse el caso de entornos con gran distorsión topográfica que son especialmente variados, y por tanto presentan una mayor diversidad, e incluso abundancia, de recursos. En tal caso, su ocupación se preferiría a la de otros lugares más llanos, pero biológicamente
uniformes. Este razonamiento no debe enmascarar la escasa densidad poblacional y la abundancia moderada de restos que caracterizan el Paieolítico Medio en su conjunto.
Como prueba tenemos ei caso bien estudiado de un yaciÍniento de larga secuencia, la Cava
Negra de Xativa, donde los autores reúnen (73) una serie de evidencias en favor de un modelo
de alta movilidad y baja densidad de población para el Musteriense regional:
1) El análisis tafonómico de la fauna indica una ocupación de la cavidad de carácter mixto,
caracterizado por la frecuente alternancia de aportes humanos y carnívoros.
2) Los quirópteros marcan unas visitas humanas cortas, episódicas y distanciadas, y como los
carnívoros, aparecen incluso en los niveles con mayores signos de ocupación antrópica.
3) Las pequeñas presas, de que ya hablamos. La explicación a su diferente papel con respecto
al Paleolítico Superior debe buscarse en la estructuración del territorio y la pauta de movilidad, o en la relación entre el tiempo invertido en su obtención y procesado y el producto final.
4) Las evidencias de ocupación humana de la cavidad: son cortas, esporádicas, con un reducido número de habitantes que limitan su presencia a una pequeña parte del espacio disponible, alternándose con largas etapas de abandono y ocupación carnívora.
La baja densidad de materiales se complementa, en los niveles inferiores, con una mayor
proporción de restos líticos que óseos, prueba, para Binford (74), de una escasa planificación en
la producción del utillaje y poca conservación del material después de fabricado. A ello hay que
añadir que buena parte de los huesos no serían aportados por el hombre, con lo que esta relación
aumenta. Lo mismo ocurre en el estrato 1 de Bolomor, mientras en los niveles del Paleolítico
Superior regional estos índices se invierten, además de que los conjuntos líticos y óseos se hacen
mucho más densos.
Incluso en los momentos con más señales de ocupación antrópica, la Cova Negra muestra
un registro de visitas cortas, y el escaso papel de las presas pequeñas o la fauna, de espectro
diversificado, apunta hacia una elevada. movilidad, netamente distinta a la del Paleolítico
Superior, resultado de una estrategia dúctil y caracterizada por una escasa especialización cazadora. Para Villaverde (75), los neandertales tendrían en nuestra región un bajo nivel demográ(72) SERNA: Op. cit. nota 65.
(73) V!LLAVEROE et alii: Op. cit. nota l.
(74) BINFORO: Op. cit. nota 12.
(75) V VILLAVERDE BONILLA: «Las sociedades cazadoras>>. Historia del Pueblo Valenciano,. tomo 1, Levante, Valencia,
1988, págs. 2-20. VILLAVERDE, 1995: Op. cit. nota l.
-37-
[page-n-38]
28
R. M,• MOCHALES SAN VICENTE
fico, consecuencia de la necesidad de explotar territorios muy amplios con continuos desplazamientos. Este modelo coincide con los presentados por otros yacimientos peninsulares y europeos, como ya vimos en el apartado del aprovisionamiento, y es coherente con la visión obtenida a partir del análisis de los asentamientos. Binford (76) afirma que el mayor contraste entre
el Paleolítico Medio y los caza-recolectores modernos, y por tanto, seguramente con el
Paleolítico Superior, estriba en la uniformidad en el tamaño pequeño de los grupos y la movilidad muy alta, sea cual sea el ambiente, en oposición a la flexibilidad de estos factores en épocas posteriores en función de los entornos. Relaciona esta falta de flexibilidad con la mínima
organización de la tecnología y su rápido desechado.
En resumen, de las evidencias arqueológicas y el análisis de los yacimientos, concluimos
que el modo de vida musteriense en el País Valenciano se caracterizaría por una gran variedad:
• En el aprovisionamiento, sobre diversas especies de ungulados, aunque las más importantes son équidos, cérvidos, cápridos y bóvidos. Los conjuntos existentes con predominio de
una sola especie no contradicen este carácter ecléctico general.
• En la estrategia económica, que sobre una base amplia de subsistencia, incluiría la caza de
estas especies, el carroñeo sobre las mismas e incluso, sobre restos alimenticios de carnívoros, animales con los que competirían por los ungulados y por el uso de las cavidades.
• En el asentamiento, con diversidad topográfica (altitudes absolutas y relativas, orientaciones solares) y territorial (amplitud de las áreas, regularidad del perímetro, proporción de
terreno llano a su alcance o situación en relación a los lugares de paso).
No obstante, podemos extraer también pautas generales: prefieren situarse a baja altura
sobre el terreno llano, con territorios pequeños, distorsionados por la topografía (en tomo al
25% del área teórica), en orientación soleada, con buen acceso al agua y cerca de lugares de
paso. Si bien no buscan grandes extensiones o valles muy amplios, disponen siempre de una zona
relativamente llana .cerca (quizá por el agua). Les atraen los biotopos diferenciados, seguramente
buscando una mayor diversidad de los recursos, y su táctica parece haberse basado en una alta
movilidad, con estancias de grupos reducidos y corta duración.
Remarcaremos el hecho de que existen ciertos estereotipos bastante arraigados que hay que
matizar. Sobre todo, en lo que respecta a la consideración general del musteriense como una economía basada en el aprovechamiento oportunístico y sin planificación de los recursos, con una
movilidad de tipo residencial entre yacimientos similares, que proporcionan conjuntos de fauna
uniformes reflejo del entorno. Estas características se acentúan más cuando establecemos diferencias con el Paleolítico Superior. A veces se tiende --creemos- a exagerar el salto entre uno
y otro momento, «rebajando» las «habilidades» neandertales frente al nuevo tipo humano (que
seguiría un modelo de movilidad logística, ocupando por primera vez entornos hostiles, escarpados, altitudes elevadas, practicando una caza especializada, etc.).
Aunque no hablamos de estrategias complejas para el musteriense, el choque no es tan radical entre un momento y otro; las actitudes enumeradas como propias del Paleolítico Superior tienen a menudo sus antecedentes en el Würm antiguo:
- Hemos visto pruebas de un aprovechamiento consciente y a veces planificado de los
recursos (eso sí, combinado con el uso oportunístico, en función de su disponibilidad). Como ya
hemos comentado, parece haber una amplia gama de modos de obtención del alimento, sin que
exista, aparentemente, una estrategia que caracterice todo el conjunto.
(76)
BINFORD: Op. cit. nota 12.
-38-
[page-n-39]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
29
- Ocupaciones en altura, en entornos difíciles, escarpados y con buenas posibilidades de
oteo.
- Extensión a todos los biotopos, y, al contrario que en otras áreas, en el País Valenciano
una explotación consciente y sistemática del sílex frente a otras materias más accesibles.
Por tanto, debemos desechar la idea del Paleolítico Medio como un momento con pautas
simples y monótonas tanto en la base económica como en la elección del hábitat (77).
También es cierto que el gran «salto» evolutivo se suele incrementar porque las comparaciones nonnalmente no se establecen entre el Paleolítico Medio y los primeros momentos del
Superior, pues se dispone de menos datos. Se compara directamente con las fases finales del
Würrn, olvidando que parte de sus características no son extrapolables a todo el Paleolítico
Superior.
Esta visión «estereotipada» del Paleolítico Medio deriva de la investigación tradicional, centrada en los tipos líticos y las especies faunísticas identificadas: según estos datos, no hay señales de evolución diacrónica en el periodo. Pero los trabajos más recientes reclaman otras aproximaciones a los datos del registro, desde las cuales sí se aprecia una variabilidad (78). Es el
caso de Stiner y Kuhn en yacimientos italianos. A partir de la forma de explotación de la fauna
o las técnicas de reducción lítica advierten una evolución cronológica, que deriva hacia el45.000
B.P. en un principio de especialización cazadora anterior a la aparición de hombre moderno, conjuntamente con una variación en las cadenas de reducción lítica, características ambas que continuarán en el Paleolítico Superior (79).
Indudablemente, en lo que coinciden los últimos datos es en resaltar una gran capacidad de
adaptación y complejidad de comportamiento ya dentro del Würm antiguo. La aparición, en la
industria de yacimientos antiguos con predominio de rocas locales, de materiales exógenos, en
forma de útiles ya elaborados o núcleos (80), también iría en contra de la idea oportunista.
Pero aún así existen diferencias claras con respecto al Paleolítico Superior, que concretaríamos en:
- La estrategia económica: los neandertales parecen utilizar indistintamente la caza o el
carroñeo en el aprovisionamiento de carne, frente a un uso casi exclusivo de la caza entre las
poblaciones superopaleolíticas.
-Las especies animales explotadas: en el Paleolítico Medio la representación de ungulados es más variada, frente a conjuntos más «especializados» del Würm reciente, y sobre todo, el
aprovechamiento de pequeños mamíferos, aves y animales acuáticos experimenta un gran incremento, desde una posición de escasa o nula importancia económica (81 ).
-En los conjuntos faunísticos también hay una disminución importante de la presencia carnívora.
- Los yacimientos:
(77) Según FARIZY y DAVID (Op. cit. nota 20), quizá Ja aparente «monotonía» de Jos datos del Paleolítico Medio se deba
a la mezcla de actividades o tiempos en el registro, o ambas cosas combinadas con una falta de especialización, sin que ello implique
que no <
(79) STINER y KUHN: Op. cit. nota 13. STINER: Op. cit. nota 13.
(80) JAUBERT et alii: Op. cit. nota 21.
(81) Como señalan VJLLAVERDE et alii (Op. cit. nota 1), estas diferencias no se observan en zonas europeas más septentrionales hasta los momentos finales del Paleolítico Superior. En el Mediterráneo español el cambio está referido al comienzo mismo
del periodo (niveles Auriñacienses de Cova Beneito), y representa una distinción clara de actitudes con respecto a las dos etapas del
Würm.
-39-
[page-n-40]
30
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
• Los del Paleolítico Superior se encuentran en general a una altitud algo mayor sobre el
terreno circundante.
• Es posible que se extienda más la ocupación humana hacia áreas de difícil comunicación,
no asociadas a valles de paso, cuestión que comienza ya en el Medio y se intensifica en
este momento.
- Parece haber distintas preferencias por ciertos entqmos geográficos: en la cuenca del
Albaida los restos musterienses están bien documentados y son pocos los del Superior, y en el
macizo del Mondúber ocurriría lo contrario. Las causas pueden englobar diversos factores, entre
ellos los económicos y la posible acción de la erosión o conservación diferencial.
-La más significativa, a nuestro entender: la escasa densidad de la población musteriense,
acompañada de la poca intensidad de las ocupaciones, con series limitadas de restos, largos episodios de desocupación, abundantes huellas de carnívoros o quirópteros, en oposición a estratos
superopaleolíticos muy ricos. No hay ningún caso del Paleolitico Medio que registre estas acumulaciones de materiales líticos y óseos, lo que hace pensar que la magnitud de los grupos humanos no es grande, su movilidad es alta, y parecen dudosas las grandes agregaciones estacionales.
- En el aspecto demográfico y social, las notables diferencias con el Paleolítico Superior
se incrementan con la mayor flexibilidad de este periodo en cuanto al tamaño de los grupos, con
agregaciones y dispersiones que favorecen la interacción social, tendencia que no parece muy
probable en el Würm antiguo, o al menos se daría en un estadio muy incipiente.
Estos grupos del Paleolítico Medio serían, por tanto, muy móviles y de tamaño pequeño, y
realizarían estancias breves y esporádicas, basándose en desplazamientos cortos que quizá alternaran la costa y el interior. Parecen ubicarse según un plan premeditado, usando biotopos distintos siguiendo el ciclo natural, sin llegar, por supuesto, a la complejidad de momentos del
Würm reciente. La posición en puestos de control muestra un interés en la observación de las
manadas, que a su vez serían reducidas en número y recorrerían pequeñas distancias, como
parece indicar el clima mediterráneo.
La diversidad de conductas y la adaptatividad a las diferentes condiciones ambientales, que
se concretan en un comportamiento espacial coherente y un aprovechamiento de los recursos
bastante organizado y dirigido, que no excluye el oportunismo, sino que lo integra con otras actitudes más «desarrolladas» caracterizarían un musteriense regional que comienza muy tempranamente, sin clara solución de continuidad con el Riss, y parece alargarse temporalmente en el
Würm lll, en momentos en que en otras regiones ya comienza el Auriñaciense antiguo. El sur
de la vertiente mediterránea peninsular se caracteriza por mantener la tónica de etapas anteriores sin ninguna evolución local hacia el Paleolítico Superior (Cava Negra, Beneito, El Salt,
Carigüela), que parece claramente un proceso externo con un comienzo en tomo al 30.000 B.P.,
según los últimos indicios (82).
No sólo esto, sino que incluso parece que aumenta la población o la frecuentación de los yacimientos a fines del Würm antiguo, como se ve en Cova Negra, c1,1yos niveles musterienses fmales registran un incremento en el número y la densidad de restos óseos y líticos, todo dentro, como
hemos visto, de unos conjuntos relativamente pobres en cuanto a la abundancia de sus materiales.
(82) VILLAVERDE y FUMANAL: Op. cit. nota l. VILLAVERDE, 1995: Op. cit. nota l. VEGA et alii: Op. cit. nota 49. VILLAVERDE et alii: Op. cit. nota l.
-40-
[page-n-41]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTJNA
Vol. XXIl (Valencia, 1997)
Rosa María MOCHALES SAN VICENTE*
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
El País Valenciano ofrece un interesante panorama de yacimientos del Paleolítico Medio.
Hace unos años, aunque el número de noticias era considerable, las referencias principales eran
la Cova Negra de Xativa o la Cueva del Cochino de Villena. Algunos presentaban problemas,
derivados de su hallazgo (Las Fuentes) o de su interpretación cronológica y cultural (Penya Roja
de Rotova, Cova Foradada). Hoy, podemos disponer de más información sobre recientes excavaciones o trabajos en curso: Cova Negra, Bolomor, Cova Beneito, El Salto El Pinar. A pesar
de las dificultades con algunos datos, lo cierto es que la presencia del Paleolítico Medio está bien
comprobada en la región, aunque de momento no podemos afinar mucho en cronologías,
momentos climáticos, atribuciones industriales, etc.
Las tendencias actuales de la investigación priman un enfoque interdisciplinar, que amplía
el conocimiento que tenemos de los diferentes periodos. Dentro de esta concepción, nuestro
objetivo se centrará en el asentamiento del Paleolítico Medio, estudiando la situación de algunos de los yacimientos musterienses o «premusterienses» del área valenciana (1 ), como otro
medio más de acercarse al modo de vida de los pobladores del Würm antiguo.
* Servei d'lnvestigació Prehistorica. C/ Corona, 36, Valencia 46003.
(1) Para ofrecer una visión general de las características del asentamiento en este periodo se han considerado los siguientes
yacimientos, de norte a sur: Cava del Tossal de la Font (Vilafamés), El Pinar (Artana), Abrigo del Barranco de Carcalin y San Luis
(Buñol), Abric de l'Ombtia de Caries (Corbera), Las Fuentes (Navarrés), Cava de Bolornor (Tavemes de la Valldigna), Cava Samit,
Cava Negra y Cava de la Petxina (Xlttiva), Penya Roja (Rotova), Penya Roja (Ador), Cava Foradada (Oliva), Cava del Corb
(Ondara), Cava de les Calaveres (Benidoleig), Cava Beneito (Muro del Comtat), Les Ronxes y La Gleda (Planes-Alcala de la
Jovada), Penella (Cocentaina), Abric del Pastor (Alcoi), El Sal! (Alcoi), La Borra, L' Alquerieta y La Cordeta (Foia de Polop), Cueva
del Cochino (Villena), La Coca, Cerro de los Cánovas, Cerro de los Madriles y La Canalosa (Valle del Vinalopó), Hurchillo
(Hurchillo ).
J. APARICIO PÉREZ: <
J. APARICIO PÉREZ: «El Paleolitico». Nuestra Historia. Mas IVars Editores, Valencia, 1980, págs. 13-52.
J. APARICIO PÉREZ: <
J. APARICIO, V. GURREA y S. CLIMENT: Carta arqueolá[Jica de la Sa/01: Ayuntamiento de Gandía, Gandía, 1983.
-11-
[page-n-12]
2
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
Se han valorado varios métodos para analizar el asentamiento (2), pero la mayoría exigen
información que, para momentos tan antiguos, no se encuentra disponible. Por ejemplo, en el
J. APARICIO. M. PÉREZ. E. VIVES, P. FUMAN AL y M. DUPRÉ: La Cava de les Calaveres (Benidoleig, Alicante). Trabajos Varios
del S.l.P., 75, Valencia, 1982.
J. APARICIO y J. SAN VALERO: Nuevas excavaciones y prospecciones arqueológicas en Valencia. Serie Arqueológica, 5,
Valencia, 1977.
.
H. BREUIL y H. OBERMAIER: «Institut de Paléontologie Humaine: lravm,Ix de l'année 1913>>. L'Anthropologie, XXV, París,
1914, págs. 233-253.
J. CASABÓ 1 BERNAD: <
J. CASABÓ y M,L. ROVIRA: <
E. CORTELL y G. !TURBE: <
J. .FERNÁNDEZ PERIS: El Paleolítico Inferior en el País Valenciano. Memoria de Licenciatura, Universidad de Valencia,
Valencia, 1989-90.
J. FERNÁNDEZ y R. MARTfNEZ: <
J. FERNÁNDEZ. P.M. GUlLLEM, M.P. FUMANAL y R. MARTÍNEZ VALLE: <
M. P. FUMANAL: <
F. GUSI 1JENER: <
F. GUSI. E. CARBONELL, J. ESTÉVEZ, R. MORA, J. MATEU y R. YLL: <
1980, págs. 7-30.
F. GUSI, J. GffiERT, J. AGUSTÍ y A. PÉREZ: <
G. !TURBE y E. CORTELL: <
G.ITURBE, M.P. FUMAN AL. J.S. CARRIÓN. E. CORTELL, R. MARTÍNEZ, P.M. GUILLEM, M.D. GARRALDAy B. VANDERMEERSCH:
<
E. flMÉNEZ y J. SAN VALERO: <
A. MARTÍNEZ PÉREZ: Carta Arqueológica de la Ribera. Alzira, 1984.
l. SARRIÓN MONTAÑANA: <
J.M. SOLER GARCÍA: El yacimiento Musteriense de la Cueva del Cochino (Vi/lena, Alicante). Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica, 19, Valencia, 1956.
V. VILLAVERDE BONILLA: La Cava Negra de Xativa y el Musteriense de la región central del Mediterráneo espaíiol. Trabajus
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 79, Valencia, 1984.
V. VILLAVERDE BONILLA: <
V. VILLAVERDE BONILLA: <
V. VILLAVERDE y M. P. FUMAN AL: <
9·11 mai 1988. Mémoires du Musée de Prébistoire d'Ile-de-France, 3, 1990, págs. 177·183.
V. VILLAVERDE y R. MARTÍNEZ: <
Portugal. Universidad de Cantabria, Santander, 1992, págs. 77-95.
V VILLAVERDE, R. MARTÍNEZ VALLE, P.M. GUILLEM y M.P. FUMANAL (e. p.). <
yacimientos paleolíticos».
(2) R.M. MOCHALES SAN VICENTE: Nuevas Perspectivas en el estudio del Paleolítico en Europa: Espacio, Economía y
Sociedad. Tesis de Licenciatura, UniveFsidad de Valencia, Valencia, 1991.
-12-
[page-n-13]
EL ASENTAMIENTO MUSTER1ENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
3
análisis del área de aprovisionamiento («si te catchment analysis») (3) es una parte fundamental
la valoración de las características del suelo. Sin embargo, para el Würm antiguo la reconstrucción concreta del tipo de suelos se hace bastante complicada, y no parecen muy fiables las extrapolaciones a partir de los datos actuales. En cambio, creemos que la situación geográfica del
yacimiento y la topografía pueden haber variado, pero sin duda están entre los factores más estables. Hemos utilizado pues, sobre todo, datos referentes a la ubicación de los asentamientos (altitudes, orientación solar, distancia a los cursos de agua), y al territorio circundante (orografía,
accesos, potencial de recursos).
Buscamos con este análisis topográfico y territorial la existencia de factores (comunes o
divergentes), que caractericen de algún modo los asentamientos del musteriense valenciano.
Hemos incluido yacimientos del Paleolítico Inferior, y establecido comparaciones con el
Paleolítico Superior del área. También se han analizado otras regiones peninsulares, a fin de contrastar los resultados.
El trabajo parte de una premisa básica: se supone que la elección del hábitat por el hombre
no es un proceso casual, sino que obedece a condicionantes económicos y culturales. Sería muy
interesante poder aislar los factores que influyen en esta elección.
EL MARCO DEL ESTUDIO
El País Valenciano ocupa una variada área geográfica limitad¡¡. al este por el mar, enmarcada
por áreas montañosas al oeste y que se extiende en llanos litorales al norte y al sur. Los rasgos
fundamentales del relieve son:
- Una serie de plataformas costeras formadas por materiales de aluvión que terminan en
extensas playas, excepto en el área central, de predominio acantilado.
- Los plegamientos, de orogénesis alpina, de dos tipos: al norte, en dirección ibérica y al
sur, en dirección bética. Ambos rodean el llano de Valencia, con zona de contacto en el macizo
del Caroig.
El plegamiento ibérico (sierras del Maestrazgo, Espadán, etc.), presenta pliegues en dirección NO-SE. También será la dirección de la red hidrográfica de la zona. La unidad estructural
bética es de plegamiento más reciente, en su parte N constituye el Prebético (sierras del
Benicadell, Aitana, Mariola), con pliegues en dirección ENE-OSO. Acaba en el promontorio de
la Nau, cerrando el óvalo valenciano. Está cubierta por sedimentos secundarios y terciarios. El
arco valenciano se formó al encontrarse las dos unidades de diferente dirección, produciendo
este contacto estructuras complejas que acabaron en el hundimiento del área, siendo rellenada
en época más reciente con aportes fluviales, principalmente de los ríos Turia y Xúquer.
En conjunto, se trata de una región geográfica caracterizada por su variedad, la facilidad de
comunicaciones norte-sur y una mayor dificultad para la penetración este-oeste, en dirección a
la Meseta, a causa de la orografía.
Nuestros yacimientos (fig. 1) ocupan una amplia zona y entornos diferentes, aunque la
mayoría se sitúan básicamente en el área costera, algunos penetran al interior y alcanzan altitu(3) C. VITA,FINZI y E.S. HIGSS: «Prehistoric Economy in the Mount Carmel Area of Palestine: Site Catchment Analysis».
Proceedings of the Prehistoric Society, 36, 1970, págs. ¡,37.
-13-
[page-n-14]
4
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
YACIMIENTOS:
J
N
1- TOSSAL DE LA FONT (VIWAMÉS)
2- EL PINAR (AlTANA)
3- ABRIGO BCO. DE CARCALiN (BUÑOL)
4- SAN LUIS (BUÑOL)
5- ABRIC MUNTANYETA DE CAlLES
(CORBERA)
6- W FUENTES (NAVARRÉS)
7- COVA DE BOLOMOR (TAVERNES DE
VALLDIGNA)
8- COYA NEGRA, COVA SAMIT (XATIVA)
9- COYA DE LA PETXINA (XATIVA)
10- PENYA ROJA (ROTOVA)
11- PENYA ROJA (ADOR)
12- COVA FORADADA (OLIVA)
13- COVA DEL CORB (ONDARA)
14- COVA DE LES CALAVERES
(BENIDOLEIG)
15- COVA BENEITO (MURO DEL COMTAT)
16- LES RONXES, LA GLEDA, PENELLA, LA
BORRA, L'ALQUERIETA, LA CORDETA
17- ABRIC DEL PASTOR (ALCOI)
18- EL SALT (ALCOI)
19- CUEVA DEL COCHINO (VILLENA)
20- LA COCA, CEIRO DE LOS CÁHOYAS,
CERRO DE LOS MADRILES, LA CANALOSA.••
21· HURCHILLO (HURCHILLO)
0-500~.--~
20km.
Fig. l.-Principales yacimientos analizados del Paleolítico Inferior y Medio.
-14-
[page-n-15]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
5
des bastante elevadas, como veremos. Sabemos que la muestra no es necesariamente representativa del patrón de asentamiento, porque el número de yacimientos conocidos y los que debieron existir están claramente descompensados. Esta distorsión es patente entre las diversas zonas,
dependiendo de la intensidad de la investigación llevada a cabo en ellas.
El Musteriense valenciano presenta algunas peculiaridades (4):
- Las industrias se adscriben mayoritariamente al Charentiense, es decir, se caracterizan
por un predominio de las raederas.
- Son, ya desde finales del Riss, industrias de tamaño pequeño, seguramente debido a las
características de la materia prima local, donde predominan nódulos de poco diámetro.
-Existe una gran complejidad y dinamismo cultural: aparecen ya bien formadas las distintas facies charentienses en el Würm 1, y tendrán una amplia seriación: se intuyen en momentos anteriores y se prolongan hasta el Würm reciente (Cava Negra, Beneito, El Salt).
En la Cava de Bolomor, yacimiento de larga secuencia centrada en el Paleolítico Inferior,
aparece una industria caracterizada por la práctica ausencia de bifaces, totalmente distinta de los
conjuntos coetáneos de la Meseta. Femández (5), adscribe los niveles superiores a características tecno-tipológicas de conjuntos premusterienses o musterienses de cronología pre-würmiense.
Estos niveles superiores enlazan cronológicamente con el Charentiense tipo Quina inicial de
Cava Negra, y según Villaverde (6), en lo industrial serían su antecedente inmediato.
En este momento de inicios del Würm o incluso del Riss-Würm se pueden encuadrar quizá
la Cava del Corb, y también dos yacimientos castellonenses, el Pinar, y la Cava del Tossal de la
Font. El Pinar, que añade la importancia de ser un asentamiento al aire libre con abundante material en un único nivel e incluso una posible estructura, se ha datado por termoluminiscencia en
tomo al 87-88.000 B.P., aunque sus autores admiten que por su industria (que relacionan con el
Quina inicial de Cava Negra o con la Cava de Bolomor) y por la geomorfología, apunta hacia
el Riss-Würm (7).
Por tanto, lejos de la tradicional separación Paleolítico Inferior/Medio, los datos del País
Valenciano apuntan hacia un «continuum» evolutivo que afectaría a la industria, al proceso de
hominización y a la economía.
En cuanto a las características climáticas y biológicas del periodo estudiado, se trata de la
primera parte de la última glaciación (Würm), caracterizada por episodios alternativos fríosequedad/mejora temperaturas-humedad, como se aprecia en los depósitos sedimentarios (8). No
hay análisis polínicos en la zona valenciana, pero por la evidencia de otras áreas el taxón dominante es el pino, y se aprecian, como en sedimentología, condiciones muy rigurosas a fines del
musteriense. El área mediterránea, en esta época, sería la única europea con condiciones medioambientales más suaves, y actuó como refugio de especies termófilas. Sin embargo, no hay que
perder de vista que, aún dentro de este periodo glaciar, existirían fluctuaciones (9).
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Varios del
(9)
1988.
VILLAVERDE, 1984, 1990, 1995: Op. cit. nota l.
FERNÁNDEZ: Op. cit. nota l. FERNÁNDEZ el alii: Op. cit. nota l.
Vll..LAVERDE, 1995: Op. cit. nota l.
SARRIÓN: Op. cit. nota l. VILLAVERDE, 1995: Op. cit. nota l. CASABÓ y ROVIRA: Op. cit. nota l.
M.P. FUMANAL: Sedimentologfa y clima en el Pafs Valenciano. Las cuevas habitadas en el Cuaternario reciente. Trabajos
S.I.P., 83, Valencia, 1986.
M. DUPRÉ: Palinologfa y Paleoambi~te. Nuevos datos españoles. Referencias. Trabajos Varios del S.I.P., 84, Valen9ia,
-15-
[page-n-16]
6
R. M.• MOCHALES SAN VICENTE
El problema fundamental con que nos encontramos es la limitación de información a todos
los niveles. No somos capaces de establecer la contemporaneidad de los yacimientos, de controlar factores como la erosión y conservación diferencial o la función de Jos asentamientos. Las
excavaciones antiguas, las recogidas de superficie o la destrucción de muchos depósitos afectan
nuestros resultados. Además, son muy pocas las secuencias bien delimitadas, con análisis faunísticos, sedimentológicos, polínicos, etc. Por todo ello intentamos un enfoque general, analizando los yacimientos conjuntamente, bien entendido el enorme lapso temporal que representan,
y siendo conscientes de las grandes diferencias que pueden ofrecer.
LA ECONOMÍA DEL PERIODO
El aprovisionamiento de los recursos animales es el tema que más polémica ha suscitado en
los estudios sobre la economía del Paleolítico Medio, en tres vertientes al menos: la int1uencia
de los carnívoros en el registro, la posible obtención de la carne, sobre todo de grandes animales, por medio del carroñeo y el tipo de caza de los neandertales.
Los estudios tafonómicos han producido importantes avances en la investigación del papel
de los carnívoros en los conjuntos faunísticos. Algunos autores afirman recientemente que en
ciertas cuevas de Europa occidental, gran parte de los restos de fauna podrían deberse a la actividad de estos predadores, caso de l'Hortus, por ejemplo (lO). Esta visión choca frontalmente
con la consideración tradicional de los conjuntos: los homínidos eran Jos únicos acumuladores
de los huesos de ungulados, mientras Jos carnívoros morían de forma natural en las cuevas, sin
participación activa en los restos.
En el caso de la carne procedente de animales muertos, es importante considerar su posible
papel. De hecho, autores como Binford o Straus (11) piensan que la subsistencia musteriense se
basaría sobre todo en el carroñeo oportunístico. Binford (12), incluso considera la caza como
una parte de la transición, pues se adoptaría justo antes de la aparición del hombre moderno.
Antes, predominaría una estrategia de aprovisionamiento con poca importancia de la carne, que
se obtendría mayoritariamente por medio del carroñeo. No obstante, hoy se tiende a considerar
que esta práctica no excluye la capacidad de cazar, sino que se consideraría más ventajosa según
las condiciones concretas, por lo que podemos esperar combinaciones de las dos estrategias.
Aquí, como en otras parcelas, chocamos con el problema de establecer su existencia y proporción con seguridad; quizá ayuden los estudios comparativos con otros depredadores, prehistóricos y modernos (13).
( 10) R.E. WEBB: «A reassessment of the faunal evidence for Neanderthal diet based on sorne Westem European collections>>.
L'Homme de Néandertal, vol. 6, Lii:ge, 1989, págs. 155-178.
( 11) L. R. BINFORD: En busca del pasado. Ed. Crítica. Barcelona, 1988. L.G. STRAUS: «From Mousterian to Magdalenian:
cultural evolution viewed from Vasco-Cantabrian Spain and Pyrenean France». The Mousterian Legacy: Human Biocultural Change
in the Upper Pleistocene. B.A.R. !.S., 164, Oxford, 1983, págs. 73-ll2.
(12) L.R. BINFORD: <
Humans. Biocu/tural adaptations in the later Pleistocene. Cambridge University Press, Cambridge, 1989, págs. 18-41.
(13) M.C. STINER: <
Anthropological Archaeology, 9, !990, págs. 305-351. M.C. STINER: <
Upper Pleistocene Predators>>. Current Anthropology, 33, 4, 1992, págs. 433-451. M.C. STINER y S.L. KUHN: <
-16-
[page-n-17]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCJANO
7
En relación a la caza hay dos posturas mayoritarias: la primera es la consideración de la caza
musteriense como no especializada y poco selectiva, llegando, según interpretaciones, desde un
oportunismo basta una diversificación más consciente. Como ejemplos de esta estrategia se
encontrarían los conjuntos faunísticos de muchos yacimientos europeos, con una representación
de especies muy diversa y sin predominio claro de una de ellas.
En la Península Ibérica estarían los casos de los yacimientos de la Cuenca del Ebro (14) o
la Cova de 1' Arbreda (15), pero donde mejor se ha apreciado esta estrategia es en el Cantábrico
(16). Straus (17) incluso cree que el hecho de que muy pocas veces esté representado todo el
esqueleto de los animales hace pensar en una cierta importancia del carroñeo. Existiría, según
él, una pobreza en los conjuntos y una base de subsistencia limitada, que no incluye muchas
especies (la escasa población no necesitaría estrategias sofisticadas), y donde son importantes el
ciervo, el caballo y los grandes bóvidos.
En los casos en que domina una sola especie, como en la cueva de Amalda (18), que muestra una preferencia --extraña en la región- por el sarrio o rebeco, al calcular el peso en carne
que representan los huesos, en realidad el orden de importancia es: bovinos, ciervo, sarrio y
caballo. Afirma Altuna que, al compararlos con los niveles del Paleolítico Superior (donde sí
domina el sarrio, incluso en peso de carne), el Musteriense muestra grandes diferencias, con una
alimentación menos selectiva y especializada, cuestión que ha observado en todos los yacimientos cantábricos estudiados en detalle: Morín, el Pendo, Lezetxiki y Axlor. Aparecen todas
o casi todas las especies de la zona, y el espectro faunístico es un reflejo del medio ambiente circundante, algo coherente con la forma de caza, poco selectiva.
Una segunda posición afirma que en el Paleolítico Medio ya se dan algunas características
de especialización. Como ejemplos estarían yacimientos con dominio de los équidos (Zwolen,
Rescondoudou, Bize o Genay), con cérvidos (Neumark, Tonchesberg o Lazaret), y con un
balance entre las dos especies (les Canalettes). En Combe Grenal hay una alternancia de especies dominantes según los niveles: caballo, ciervo o reno (19). Especialmente interesantes son
una serie de localizaciones con predominio de los grandes bóvidos (bisonte o uro), que reúnen
características comunes, como la gran cantidad de restos óseos, una industria pobre y «especializada», y su pertenencia a un momento templado; se ubican al aire libre como Mauran o Le Roe
(20), y en cuevas-trampa o simas como La Borde (21), Les Fieux, o Coudoulous (22). En BiacheL. MONTES RAMÍREZ: El Musteriense en la Cuenca del Ebro. Monografías Arq\leológicas, 28, Zaragoza, l988.
J. ESTÉVEZ ESCALERA: «La fauna de la Cova del' Arbreda (Serinya, Girona)». Cypse/a, VI, Girona, l987.
J. ALTUNA ECHAVE: «Subsistance d'origine animale pendan! le Moustérien dans la région Cantabrique (Espagne)».
L'Homme de Néandertal, vol. 6, La Subsistance, Liege, 1989, págs. 31-43. J. ALTUNA ECHAVE: «La caza de hervíboros durante el
Paleolítico y Mesolítico del País Vasco>>. M1mibe , 42, San Sebastián, 1990, págs. 229-240. L.G. FREEMAN: «The significance of
mammalian faunas frorn Paleolithic occupations in Can.tabrian Spain». American Antiquity, 38 (1 ), 1973, págs. 3-44.
(17) L.G. STRAUS: «Üf Deerslayers and Mountain Men: Paleolithic Fauna\ Exploitation in Cantabrian Spain». For Theory
Building in Archaeólogy. Academic Press, New York, 1977, págs. 41-76. STRAUS, 1983: Op. cit. nota 11.
( 18) J. ALTUNA ECHAVE: «Caza y alimentación procedente de macromamíferos durante el Paleolítico de Amalda». La Cueva
de Ama/da. Eusko lkaskuntza, San Sebastián, 1990, págs. 149-192.
( 19) P.O. CHASE: The Hunters of Combe Grenal. Approaches to Middle Paleolithic S!!bsisteJice in Europe. B.A.R.J.S. , 286,
Oxford, 1986.
(20) C. GJRARD y F. DAVID: < (14)
( 15)
(16)
Behavioral Pattems of sorne Middle Paleolithic Local Groups». The Middle Pa/eolithic: Adapta/ion, Belzavior and Variability. The
University Museum, University of Pennsylvania, 1992, págs. 87-96.
(21) J. JAUBERT, M. LORBLANCHET. H. LAVILLE. R. SLOIT-MOLLER. A TURQ y J.P. BRUGAL: Les chassews d'Aurochs de
La Borde. Un site du Paléolithique moyen (Livemon, Lar). Documents d'Archéologie Fran~aise, 27, 1990.
(22) En Mauran o La Borde, los casos más estudiados, los au.tores opinan que se trata de lugares donde los homínidos acudían
estacionalmente, de fo¡ma recurrente, para la caza colectiva de pequeñas manadas de bóvidos.
-17-
[page-n-18]
8
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
Saint~ Vaast, Auguste (23) ve una caza especializada en úrsidos, probablemente para el aprovechamiento de la piel. Finalmente, en la Cueva del Boquete de Zafarraya (24) la cabra representa
un 85 % de los restos, y muestra una estacionalidad marcada en verano y otoño (25).
Con respecto a este tema, parece lo más lógico considerar, como Chase (26), que durante el
Paleolítico Medio puede haber existido una gran diversidad en las prácticas de subsistencia.
Teniendo en cuenta el amplio lapso espacial y temporal que abarca el musteriense, cabe esperar
una evolución en las estrategias y cierta variabilidad geográfica. En esta línea estarían los trabajos más recientes, que optan por un modelo ecléctico con una gama variada de modos de aprovisionamiento de carne, desde la caza, de espectro «diversificado» o «especializado», al carroñeo, según las necesidades y las condiciones concretas, pero siempre con una gran flexibilidad
adaptativa y sih que exista, al parecer, una estrategia de conjunto para el Musteriense. Esta variabilidad no se reflejaría, aparentemente, en Jos tipos líticos o las especies explotadas (27), aunque quizá sí en otros aspectos, como las técnicas de reducción lítica o las formas de explotación
de la fauna. En Italia Central, Stiner y Kuhn identifican en los yacimientos musterienses tres
tipos de conjuntos: dos anteriores al 45.000 B.P., donde aparecen recurrentemente niveles con
una caza no selectiva y otros producto del carroñeo, con predominio de cráneos de ungulados;
y un tercero después del 45.000, anterior al Paleolítico Superior, con un principio de especialización, tendencia que se intensificara en este último periodo (28).
En líneas generales, y por lo que respecta a la representación faunística, lo que parece claro
es que durante el Würm antiguo el número de especies de tamaño grande representadas en los
yacimientos es sensiblemente mayor, más diversificado que en momentos posteriores, pero falta
definir la parte de responsabilidad del medio ambiente, de una explotación consciente, o de otros
factores.
En el País Valenciano tenemos datos faunísticos desde el Paleolítico Inferior (Cova
Bolomor), que apuntan a una mayor presencia con respecto al Würm de las especies de tamaño
grande o muy grande: équidos, bóvidos, rinocerontes, hipopótamos y elefantes. Hay una reducida documentación de restos de carnívoros, como veremos también en el Paleolítico Medio,
aunque esta característi<;:a no excluye su responsabilidad en la formación de las acumulaciones
de fauna, pues por las marcas (de carnívoros y humanas, sobre todo para la extracción de la
médula) se aprecia una dualidad en los procesos de aporte y transformación. En la evolución dia-
(23) P. AUGUSTE: «Chasse o u charognage a u Paléolithique moyen: 1' exemple (!u si te (le l3iache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais)>>.
Bulletin de la Société Prélzistorique Fram;aise. 80 (3), 1991, págs. 68-69.
(24) F. MEDINA, C. BARROSO, J. SANCHIDRJÁN y A. RUIZ: «Avance al estudio de los niveles Musterienses de la cueva del
Boquete de Zafarraya, Alcaucín, Málaga (excavaciones de 1981-1983)». Home1uzje a Luis Siret, 1984. C. de Cultura de la Junta de
Andalucía, 1986, págs. 94-1 OS.
(25) En relación a los conjuntos «especializados», Stiner (1992, Op. cit. nota 13) apunta que quizá se trate de ajustes locales
o estacionales a la disponibilidad de recursos, algo frecuente en la nah¡raleza entre otros depredadores. Al mismo tiempo, se ha
afirmado en otra.s ocasiones. que los espectros generalizados pueden ser «palimpsestos» de episodios concre.tos de caza que sí se
pudieron centrar en una sola especie.
(26) CHASE: Op. cit. nota 19.
(27) M. OTIE y M. PATOU-MATHlS: <
(28) STINER y KUHN: Op. cit. nota 13. Basándose en el estudio de las panes corporales representadas en el registro
fau.nístico, Stiner ve en los conjuntos producto de actividades carroñeras el predominio de panes craneales de ungulados, un patrón
sin paralelo tanto entre d_ predadores como entre los: caza-recolectores actuales. A través de la comparación con ou·os depredadores
e
carroñeros estima que los cráneos pueden ser importantes en situaciones de escasez de biomasa disponible, puesto que son fáciles
de transportar y su grasa no se metaboliza aunque el animal esté mal alimentado.
-18-
[page-n-19]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
9
crónica de la Cova Bolomor, aparece un predominio en los niveles inferiores del caballo (con
presencia de otros animales como cérvidos o rinoceronte de estepa), mientras en los superiores
abundan los cérvidos, los grandes bóvidos y el jabalí (29).
Para el musteriense valenciano los datos más completos son los de los restos faunísticos de la
Cova Negra de Xativa, recientemente retomados en varios trabajos innovadores. En primer lugar,
Lindly analiza entre otros los datos de este yacimiento y concluye, a partir del análisis de frecuencias de las partes anatómicas de cérvidos y cápridos, que la mayor parte de los restos de ciervo
de Cova Negra fueron aportados por el hombre y la mayor parte de las cabras por el lobo (30).
Villa verde y Martínez (31 ), tratan el tema con otra metodología: el análisis tafonómico. En
el yacimiento, el índice de carnívoros es bajo, con una reducida variedad de especies y no se
corresponde con las marcas de dientes o las fluctuaciones en la ocupación humana, que apuntan
a una intervención más importante de los depredadores. Lo mismo ocurre en la Cova Beneito.
Analizando las huellas de mordeduras, la edad de los restos y las partes del esqueleto representadas, aprecian un modelo parecido al de Lindly en los niveles antiguos de Cova Negra (aporte
predominantemente humano en el ciervo y de lobos en la cabra). En los niveles superiores se
mantiene el lobo como responsable de la mayor parte de los huesos de cabra, pero también aprecian la actividad de este animal y del cuón sobre los cérvidos y los équidos, en una explotación
compartida con los humanos. Este modelo parece repetirse en Beneito, en sus niveles musterienses terminales de fines del Würm 11 e inicios del Würrn III (32), con una proporción de marcas de carnívoros muy importante en los restos de cápridos. La mayor parte de la secuencia de
Cova Negra muestra una importante actividad humana sobre los équidos, aunque no se descarta
el papel jugado por la hiena, visible en la presencia de sus restos, los coprolitos y las corrosiones sobre los huesos.
Así pues, la actividad de los carnívoros en Cova Negra debió ser muy superior a la que indican los restos óseos recuperados de estas especies, y varía a lo largo de la secuencia: las hienas
predominan en su mita9 inferior, y los cánidos (lobo, cuón y zorro), son más significativos en
sus niveles superiores. Estos animales alternarían la ocupación de la cavidad con el hombre,
aspecto que queda muy claro en algunas de las marcas de los huesos: productos de carnicería
humana mordisqueados después por carnívoros, y al contrario: actividad carroñera humana sobre
restos ya atacados por otros depredadores, seguramente para extraer la médula. A partir del nivel
V, la baja proporción de carnívoros parece corresponder a un número de piezas retocadas que
indica cierta intensidad de ocupación. De todos modos, incluso en estos niveles con más evidencias, aparecen restos de la actividad carnívora o de quirópteros, apuntando hacia una presencia humana corta y esporádica, como veremos en el apartado final (33).
FERNÁNDEZ et alii: Op. cit. nota l.
J. LINDLY: «Hominid and Camivore áctivity at Middle and Upper Paleolithie cave sites in eastem Spain». Munibe, 40,
San Sebastián, 1988, págs. 45-70. Lind ly usa los datos mediterráneos para discutir los sistemas habituales de valoración del papel
(29)
(30)
de los carnívoros en los conjuntos faunísticos. Éstos, nonnalmente, establecen una correspondencia lineal entre el ratio ungulados/carnívoros y la responsabilidad de los últimos en los aportes (cf. L.G. STRAUS: <
Crítica, Barcelona, 1990). Pero este ratio es muy bajo en la zona mediterránea y no se corresponde con otras referencias: partes
corporales, grado de desgaste del conjunto y perftles de edades de las presas, que apuntan hacia un mayor papel de los depredadores. Considera, por tanto, que el po~centaje de restos de carnívoros/ungulados tendría un valor puramente indicativo.
(31) VILLAVERDE y MARTíNEZ: Op. cit. nota l.
(32) !TURBE el alii: Op. cit. nota l.
(33) VILLAVERDE et alii: Op. cit. nota l.
-19-
[page-n-20]
10
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
Los rasgos que parecen definir la actividad cazadora de la Cova Negra (34) son la importancia de los cérvidos y los équidos y el valor cambiante de los cápridos, que se incrementan en
los niveles superiores, en cronologías del Würm reciente (al igual que en la Cova Beneito ), a
pesar de la posible influencia de los carnívoros en su presencia; junto con ellos, los bóvidos completan las especies de mayor peso económico, con fluctuaciones según los niveles, mientras aparecen, en menor porcentaje, una importante variedad de otras especies Uabalí, corzo, rebeco,
etc.), que no tendrían tanta trascendencia económica (35), Los conjuntos musterienses del País
Valenciano poseen una diversificación faunística considerable en carnívoros y ungulados con
respecto al Paleolítico Superior regional, más polarizado hacia el ciervo y la cabra (36).
En cuanto a otro tipo de recursos animales, en Cueva Perneras y Cueva de los Aviones, en
Murcia (37), aparecen en niveles musterienses moluscos marinos, y en Cueva Millán y la Ermita
(Burgos), además de la fauna de herbívoros, se encuentran restos de castor y fauna fluvial, compuesta de anguila, trucha y boga (38). Estos autores afirman que existe una actividad pesquera
intencional (39). En cambio en Cantabria (40), la recolección de moluscos marinos es prácticamente inexistente hasta el Paleolítico Superior.
Este parece ser también el caso de nuestros yacimientos, en los que sí abundan, sin embargo,
los restos de lagomorfos (conejo, en su mayoría). Evidencian una fuerte diferencia con el
Paleolítico Superior: en el Musteriense de Cova Negra y Cova Beneito son, en su mayor parte,
resultado del aporte de las rapaces nocturnas, por lo que tendrían una escasa incidencia en la
dieta del periodo (sólo aparecen marcas en un reducido número de restos, testimoniando un consumo ocasional por los neandertales) y, por tanto, poca importancia económica. No se puede afirmar lo mismo del Paleolítico Superior, donde en todos los yacimientos el conejo proporciona el
mayor número de restos desde los niveles Auriiíacienses. Además, se aprecia una caza de animales adultos o jóvenes asociada al procesado intensivo de los restos, con una fracturación sistemática (41). Este interés creciente por las pequeñas presas abre la discusión entre interpretaciones (Cantábrico) que favorecen la idea de una intensificación económica como causa, innecesaria en el Paleolítico Medio por la baja densidad de población, y otras explicaciones basadas
en costes energéticos (42).
(34) En general, las evidencias de marcas antrópicas de Cova Negra muestran procesos de carnicería o desarticulación de
los huesos semejantes a los óbservados en conjuntos del Paleolítico Supe1ior regional. Sin embargo, pese al aparente predominio
de la caza en la obtención, ello no impide que algunos restos sean producto del carroñeo: VILLAVERDE et alii: Op. cit. nota l.
(35) M. PÉREZ RIPOLL: Los mamíferos del yacimiento Musteriense de Cova Negra (Játiva, Valencia). Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica, 53, Valencia, 1977.
(36) VILLAVERDE el a/ii: Op. cit. nota l.
(37) R. MONTES BERNÁRDEZ: <
a la Edad Media». Verdolay, 5, Murcia, 1993, págs. 7-15.
(38) J. A. MOURE y E. GARCÍA: <
CANAS: «La ictiofauna recuperada en el abrigo musteriense de Cueva Millán (Burgos)». Kobie, 18, Bilbao, 1989, págs. 25-46.
(39) STINER (1990, 1991, Op. cit. nota 13) señala la presencia de moluscos marinos y tortuga en los niveles musterienses
de Grotta dei Moscerini (Italia central) y en Riparo Mochi, en la frontera con Francia.
(40) c. GONZÁLEZ SÁINZ y M. GONZÁLEZ MORALES: La Prehistoria en Cantabria. Ed. Tantin, Santander, 1986.
(41) VILLAVERDE y MARTÍNEZ: Op. cit. nota l. VILLAVERDE, 1995: Op. cit. nota 1. VILLAVERDE el a/ii: Qp. cit. nota l.
(42) En el Paleolítico Medio, con bajo nivel tecnológico, acceso a una buena varieda.d de recursos y alta movilidad, no se
presta atención a las pequeñas presas. En el Würm reciente, con la caza centrada básicamente en el ciervo y la cabra, especies de
reducido radio migratorio y en una geografía contrastada, es probable que los grupos registraran cierta fijación territorial, y los lagomorfas aumentarían su relevancia económica. VILLAVERDE et a/ii: Op. cit. nota l.
-20-
[page-n-21]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
11
Hay signos del aprovechamiento de ciertas materias animales: en Amalda, Altuna (43)
documenta entre las partes corporales representadas una mayor abundancia en los carnívoros de
cráneos y extremidades, y se plantea si no se t.raerían sus pieles al yacimiento.
El asentamiento y la subsistencia de los grupos también se ven influídos por otros recursos:
el ejemplo más claro es el agua, muy cercana en todos los casos, incluso en cuevas y abrigos,
en los que la posibilidad de elección es mucho más limitada que en los asentamientos al aire
libre. Este hecho vuelve a plantear dos cuestiones sobre la subsistencia: por una parte, la importancia de las plantas, y por otra, la posibilidad de un carroñeo ocasional. Estos dos factores serían
más accesibles en los valles fluviales, donde se sitúan gran número de yacimientos, o en cuencas endorreicas con lagunas o lagos intermítentes, donde también se ubícan algunos. Las mismas tendencias en la localización se advierten en otras áreas, como la Cuenca del Ebro (44) o
Cataluña (45). No hay que olvidar que la caza es más abundante cerca de los cursos de agua, y
que los valles son los caminos normalmente utilizados por los animales.
Las materias primas líticas presentan la tendencia general de ser un recurso «secundario».
Se utiliza predominantemente la que abunda más en el área (cuarzo, calizas, rocas locales), aunque a veces aparezcan pequeñas cantidades de sQex traídas de otros lugares, como en Murcia, la
Plana Usall-Espolla o Cantabria (46). La excepción serían los yacimientos al aire libre, donde la
materia prima toma importancia en la instalación, como se ve en la Cuenca del Ebro (47). Esta
pauta se invierte en el Paleolítico Superior, con un predominio abrumador del utillaje en sílex,
evolución que se aprecia también en otras regiones europeas.
El área valenciana no parece seguir esta tendencia general, pues el sílex tiene mucha importancia en la elaboración del utillaje, a pesar de que en algunos casos es escaso y sus nódulos de
pequeño tamaño. En la Cova de Bolomor, esta roca no parece haber sido especialmente abundante
o accesible, y a pesar de ello domina la industria, reexplotándose hasta casi su total agotamiento.
También en Cova Negra se dan pautas parecidas. En Cova Beneito, los autores han determinado
que la mayor parte del sílex parece proceder de los afloramientos de Penella y Sant Cristüfol, en
el límite de dos horas desde la cueva, que además coincide con el de El Salt, más al sur.
En general, podemos concluir que, en el apartado económico, los habitantes de las primeras fases del Würm en nuestra región:
-Disponen de diversas especies de ungulados, más que en el Paleolítico Superior y tnenos
que en el Inferior (sobre todo megafauna), aunque las más relevantes económicamente son équidos, cérvidos, cápridos y bóvidos. La representación de los restos de carnívoros también es más
variada (y mayor su influencia eh la formación de los conjuntos).
- Competirían con estos carnívoros (no siempre con ventaja) en el uso de las cavidades y
eri la e.xplotación de los animales.
- Cazarían, carroñearían animales muertos e incluso aprovecharían restos de la alimentación de otros depredadores. Parece perfilarse una diversjdad de conductas económicas, que combinarían un aprovechamiento consciente y a veces dirigido con el uso más o menos oportunístico
de los recursos, en función de la disponíbilidad, todo constituyendo un sistema bien establecido.
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
ALTUNA: Op. cit. nota 18.
MONTES: Op. cit. nota 14.
J. CANAL. J. ABAD y S. SERRA: «Els mosterians de la plana Usall-Espolla>>. Cypsela, VI, Girona, 1987, págs. 175-184.
MONTES, 1984: Op. cit. nota 37. CANAL et alii: Op. cit. nota 45. GONZÁLEZ y GONZÁLEZ: Op. cit. nota 40.
MONTES : Op. cit. nota 14.
-21-
[page-n-22]
12
R. M.' MOCHALES SAN VICENTE
o
....
Q)
E
•:l
z
0-200
200-400
400-600
600-800
>800
ALTITUDES EN METROS s.n.m.
l"ig. 2.-Aititudes sobre el nivel del mar de algunos yacimientos musterienses de
la Península Ibérica.
14
12
o
....
Q)
E
•:l
z
10
8
6
4
2
0-~~---------.---------.--------.-------.----'
0-200
200-400
400-600
600-800
>800
ALTITUDES EN METROS s.n.m.
D
Paleolítico Superior
Paleolítico Medio
Fig. 3.-Aititud sobre el nivel del mar de los yacimientos musterienses estudiados
y la de algunos del Paleolítico Superior.
-22-
[page-n-23]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
13
-Basan su econornia en una gran movilidad, como lo indican los abundantes episodios de
desocupación (presencia de carnívoros o quirópteros) de las cavidades: las estancias parecen episodios cortos y esporádicos.
- Conceden poca importancia económica a otros recursos animales: acuáticos, pequeños
mamíferos. Quedaría por determinar el papel de los vegetales en la dieta y cómo condicionaron
su modo de vida.
- El agua parece ser un fuerte factor de atracción en el establecimiento de los campamentos, y prefieren el sílex entre las materias primas, a pesar de que a veces no es la más abundante.
LA UBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS
LA SlTUACIÓN TOPOGRÁFICA
Se suele comentar que los yacimientos musterienses se sitúan a bajas altitudes y que no
penetran mucho al interior en áreas como el Cantábrico (48). Sin embargo, sí lo hacen en las
Mesetas y en ciertas áreas montañosas (fig. 2). En este gráfico de algunos yacimientos de diversas regiones (49) encontramos un predominio de los lugares situados por encima de los 800 m.
De estos diez yacimientos, seis superan los ntil metros de altitud. En los Pirineos franceses tam(48) K.W. BUTZER: «Paleolitbic Adaptations and Settlement in Can.tabrian Spain». Advances in World Archaeology. vol. S,
Acadeulic Press, New York:, 1986, págs. 201-252. M. DE LA RASILLA VfVES: <
University Press, Cambridge, 1983, págs. 149-165. GONZÁLEZ y GONZÁLEZ: Op. cit. nota 40.
(49) Son: El Castillo y Romos de la Peña (Cantabria), El Pendo y Cueva Morín (Asturias), Murva y Amalda (País Vasco),
Cueva de Valdegoba, Cueva Millán y Cueva de la Ermita (Burgos), Peña Miel (La Rioja), Cueva de los Moros de Gabasa y Fuente
del Trucha (Huesca), Cueva de los Casares (Guadalajara), Cova de 1' Arbreda y Els Ermitons (Girona), Covacha de Eudoviges y
Cueva de los Toros (Teruel), Hoyo de los Pescadores, Cueva de los Aviones, La Peñica y Cueva Perneras (Murcia), Zájara 1
(Aimería), Cueva Hará, Cueva del Puntal de Moreda y Cue.va de la Carigüela (Granada), Cueva del Boquete de Zafanaya (Málaga).
J. ALTUNA. A. BALDEÓN y K. MARfEZKURRENA: La Cueva de Ama/da (Zestoa, País Vasco). Ocupaciones Pa/eoliticas y
Postpa/eolíticas. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1990.
l. BARANDIARÁN MAESTU: La cueva de los Casares (en Riba de Sae/ices, Guadalajara). Excavaciones Arqueológicas en
España, 76, Madrid, 1973.
M.C. BOTELLA y C. MARTÍNEZ: «El yacimiento mustetiense de Cueva Hará (Darro, Granada). Primeros re.sultados>>.
Antropología y Paleoecología Humana, l. Universidad de Granada, \979, págs. 57-89.
C. DÍEZ, M.A. GARCÍA, E. GIL, J.F. JORDÁ PARDO, A. l. ORTEGA, A. SÁNCHEZ y ll. SÁNCHEZ: «La Cueva de Valdegoba (Burgos).
Primera campaña de excavaciones>>. Zephyrus, XLI, XLII, Salamanca, 1988-89, págs. 55-74 .
GONZÁLEZ y GONZÁLEZ: Op. cit. nota 40.
MEDINA et alii: Op. cit. nota 24.
R. MONTES BERNÁRDEZ: «El Paleolítico». Historia de Cartagena, vol. ll, EQ. Mediterráneo, Murcia, 1986, págs. 35-92.
MONTES: Op. cit. nota 14.
J.A. MOURE y G. DELffiES: «El yacimiento ffil!Steriense de la Cueva de la Ermita (Hortigüela, Burgos)». Noticiario
Arqueológico Hispánico, Prehistoria, 1, Madrid, 1972, págs. 1-44.
MOURE y GARCÍA: Op. cit. nota 38.
A.M. MUÑOZ y M.L. PERICOT: «Excavaciones de la cueva de Els Ennitons (Sardenas, Gerona)>>. Pyrenae, 11, 1975, págs.
7-26.
N. SOLER y J. MAROTO: «L'estratigrafia de la cava de 1' Arbreda (Serinyi\, Girona)>> . Cypsela, VI, Girona, 1987, págs. 53-66.
L.G. VEGA-TOSCANO: «El Musteriense de la cueva de la Zájara 1 (Cuevas de Almanzora, Almería)>>. Trabajos de Prehistoria,
XXXVII, Madrid, \980, págs. l 1-64.
L.G. VEGA-TOSCANO, M. HOYOS, A. RUIZ-BUSTOS y H. LAVILLE: «La séquence de la grotte de la Carihuela (Piñar, Grénade):
chronostratigraphie et Paléoécologie du Pléistocene supérieur au sud de la Péninsule Ibérique». L'Homme de Néandertal, vol. 2,
L'Environnement, Liege, 1989, págs. 169-180.
-23-
[page-n-24]
14
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
25
20
~
15
Cl>
E
10
·::J
z
5
0-50
50-100
100-150
>150
ALTITUD EN METROS SOBRE EL LLANO CIRCUNDANTE
111
Total
Sin "áreas de talla"
Fig. 4.-Altitudes sobre el llano circundante de los yacimientos musterienses valencianos.
En la primera línea de barras se han eliminado del cálculo las «áreas de talla»,
para evitar la posible distorsión.
14
12
o
...
Cl>
E
•::J
z
10
8
6
4
2
o
0-50
50-100
100-150
>150
ALTITUD EN METROS SOBRE EL LLANO CIRCUNDANTE
Paleolítico Superior
11
P. Medio sin "áreas de talla"
Fig. S.-Comparación de las altitudes sobre el llano circundante en los yacimientos
valencianos estudiados.
-24-
[page-n-25]
EL ASENTAMIENTO MUSTERlENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
15
bién existen ocupaciones a grandes alturas (50). En conjunto, la deducción más clara es que los
neandertales de la Península Ibérica se extienden a casi todos los biotopos, excepto los muy
extremos. Hay que tener en cuenta también que las co.ndiciones climáticas no siempre serían
muy rigurosas.
En el País Valenciano parece haber una mayor ocupación de la franja costera, pero también
existe una penetración al interior, a considerables elevaciones: sería el caso de los yacimientos
de Alcoi. En conjunto hay una buena variedad, como se aprecia en la gráfica (fig. 3).
A partir de la comparación entre los dos bloques representados, se puede comprobar que
incluso en el musteriense las altitudes aparecen más repartidas que en el Paleolítico Superior
(51), donde se registra una mayoría de yacimientos por debajo de los 200 m., y todos menos tres
están por debajo de los 600. En el Paleolítico Medio (52), aunque predominan los situados entre
O y 200 m., por encima de 600 m. aún aparecen ocho. A pesar de opiniones más o menos generalizadas que ven la ocupación de terrenos «difíciles» como un síntoma más de la evolución cultural del Paleolítico Superior, lo cierto es que la penetración al interior, con entornos escarpados
y altos parece darse ya entre las poblaciones neandertales.
La comparación entre los periodos Paleolítico Medio y Superior tomados en conjunto puede
ser problemática, pues si bien en el primero quizá se dé esa «continuidad» cultural y económica,
en el caso del Paleolítico Superior la evolución y transformaciones dentro de su secuencia son
evidentes. Sin embargo, pensamos que es posible diferenciarlos como productos del comportamiento de dos tipos humanos distintos; eso sí, teniendo en cuenta la advertencia anterior.
También hay que señalar que hay algunos asentamientos que disponen de niveles de ambos
momentos: es evidente que, en estos casos, los condicionantes de la ocupación serán los mismos
en un periodo y en otro.
Otro factor a considerar entre las características topográficas es la altitud relativa, es decir,
la que presentan los asentamientos con respecto al llano o curso de agua más próximo. Aquí sí
parece haber una constante situación a baja altura, característica que se da también en Murcia,
el valle del Ebro y otras regiones peninsulares. En la gráfica (fig. 4) se aprecia el predominio de
los asentamientos por debajo de los 50 m. sobre el llano circundante. A pesar de todo, hay ejemplos de yacimientos elevados y en posiciones y orientación poco confortables --cuestión de la
que hablaremos después-, pero Jo más usual es que se rechacen las altitudes importantes, aune
que haya cavidades disponibles.
Una cuestión a resaltar es que los restos musterienses al aire libre (caso de los valles de
Alcoi o de las terrazas del Vinalopó), suelen incluir la presencia de nódulos de materia prima sin
trabajar y materiales de otras épocas. No se puede asumir que hayan funcionado alguna vez
como lugares de hábitat, y simplemente nos documentan la presencia de gentes que seguramente
(50) P.G. BAHN: «Late Pleistocene economies of the French Pyrenees». Hunler-Galherer Economy in Prehislory, Cambridge
University Press, Cambridge, 1983, págs.. 168-186.
(51) Estos yacimientos son: Cova Matutano (Vilafamés), Cueva del Turche y Covalta de Venta Mina (Boñol), Cova del
Volcán del Faro (Cullera), Abric de la Senda Vedada (Sumacarcer), Cova de les Malladetes (Barx), Cova del Parpalló, Cova del
Llop y Cova de les Meravelles (Gandia), Cova Negra (Xativa), Cova deis Porcs (Real de Gandia), Barranc B]anc, Penya Roja y
Cova de les Rates Peoades (Rotova), Capurri y Cova Foradada (Oliva), Cova Beneito (Muro), Cova del Corb (Qndara), Cova de
les Calaveres (Benidoleig), Cova Bolumini (Benimeli-Beniarbeig), Tossal de la Roca (Vall d' Alcala), Cova de. les Cendres (Moraira),
Abric de la Ratlla del Bubo (Crevillenl).
(52) Los yacimientos son Jos de la nota (1). Se puede observar que se incluyen algunos (Bolomor, Cova del Corb) datados
antes del Würm. Ello se debe a la consideración, apuntada anteriormente, de una cierta <
-25-
[page-n-26]
16
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
se aprovisionaron y tallaron allí. Pueden, por tanto, distorsionar las apreciaciones sobre la elección del asentamiento, por lo que los hemos dejado de lado a la hora de obtener conclusiones
generales.
En el Paleolítico Superior las diferencias no son muy grandes, pero los yacimientos se sitúan
ligeramente a mayor altura sobre el terreno llano que les rodea. Es muy posible que esto se deba
a alguna variación en las estrategias respectivas (fig. 5).
La altitud relativa iría relacionada con varios factores económicos: en primer lugar, el
terreno llano facilita las comunicaciones y desplazamientos con rapidez; en segundo, el agua
(elemento primordial) está disponible con mayor abundancia. En tercero (aunque esto es discutible), siempre se ha dicho que eran biotopos más ricos. En todo caso, las poblaciones neandertales muestran una preferencia por cavidades con acceso fácil y rápido al terreno llano más próximo, si bien no desechan otras localizaciones a mayor altura, que tal vez reúnen otras cualidades económicas.
Ofrecemos también (fig. 6) el resumen de la exposición solar de los yacimientos estudiados. En ambos momentos (Paleolítico Medio y Superior) observamos una preferencia por cuevas y abrigos soleados. Pero también tenemos seis casos, uno del Würm reciente, cuatro del
Würrn antiguo y otro con materiales de ambos momentos, con orientaciones de poca insolación.
Sería interesante poder relacionar estas ocupaciones con su duración o si ocurrió repetidas veces
o fueron aisladas, y también con los episodios climáticos, pero se trata de una cuestión complicada por el momento.
Aura et alii (53) han relativizado la cuestión de la insolación afirmando que, en el País
Valenciano, coincide casi siempre y está sujeta a las características de la alineación montañosa
en la que se inserta, por lo que no parece ser una variable determinante en el asentamiento. Desde
luego carecemos de un estudio comparativo de cavidades habitadas/no habitadas, pero creemos
que es una cuestión que no hay que dejar totalmente de lado. En principio, y a igualdad de circunstancias, parece existir una inclinación a ocupar lugares bien soleados, como en otras zonas
de la Península Ibérica, donde las posiciones sur, este u oeste predominan claramente respecto
de las orientadas al norte.
LOS YACIMIENTOS Y SUS TERRITORIOS
Se hace necesario, para el estudio del entorno que rodea al yacimiento, establecer unos límites, siempre teniendo en cuenta que serán teóricos y con el propósito de establecer comparaciones entre unos asentamientos y otros, nunca como exclusivos o «fronteras» del radio de acción
de los ocupantes de los mismos. Parece claro que existe una distancia a partir de la cual las actividades dejan de ser rentables, y por tanto, setia la parte más próxima la habitualmente frecuentada. Existen varios puntos de vista sobre el tamaño ideal de estos límites, pero nosotros consideramos aceptable el radio de dos horas desde el yaci.m.iento propuesto como «barrera energética»
por el análisis del área de aprovisionamiento (54). Es obvio decir que las poblaciones se alejarían
(53) J.E. AURA. J. FERNÁNDEZ y M.P. FUMAN AL: <
-26-
[page-n-27]
EL ASENTAMIENTO MUSTERlENSE EN EL TERRJTORIO VALENCIANO
17
5
4
o
.....
3
Q)
E
·:::::J
z
2
E
SE
S
so
o
NO
N
NE
DRIENTACION
O
Paleolítico Superior
fl
Paleolítico Medio
Fig. 6.-0rientacióo solar de los yacimientos estudiados.
más de su «campamento base», incluso con cierta frecuencia, pero sin duda el grueso de las actividades económicas tendría lugar dentro del límite, o incluso, ajustando más, sobre el radio de
una hora. Para la delimitación de este territorio teórico (que para nosotros será el' marco del análisis topográfico y de situación) hemos usado la fórmula de Naismith (55) a fin de estimar la distorsión que representa la topografía sobre los círculos ideales de 5 y 10 Km. de radio, que equivalen a una o dos horas caminando en terreno llano, respectivamente. Este cálculo, utilizado por
los montañeros, aumenta 30 minutos el tiempo de marcha por cada desnivel de 300m.
Para analizar los territorios hemos señalado sobre el plano topográfico perímetros de una y
dos horas de camino (calculando la distorsión) desde 18 de los yacimientos disponibles (fig. 7
y 8) (56). Después, se han comparado los trazados con los círculos ideales de 5 y 10 Km., y se
ha tenido en cuenta la proporción de terreno llano (sin accidentes topográficos fuertes) de que
disponen en sus radios, así como los lugares de paso que están a su alcance.
La comparación de los dos tipos de áreas (la distorsionada por la topografía y la ideal, circular) pone de relieve una buena variedad. Nuestros yacimientos se pueden acoplar en tres grupos en cuanto a sus perímetros de una hora (fig. 7):
1)
Territorios que se encuentran entre el 50 y el 30 % del ideal teórico. Son extensos y poco
distorsionados: Cava Foradada, Cueva del Cochino, Abric de la Muntanyeta de Caries, Las
Fuentes, Tossal de la Font, Cova de les Calaveres y Cova del Corb.
l. DAVIDSON: Late Paleo/ithic Economy in Eastem Spain. Tesis Do<;toral Mecanografiada, Cambridge, 1980.
No se han tenido en cuenta las presuntas «áreas ele talla», pues dudamos, como ya vimos, de su función de hábitat , y
por otro lado, la Cava Samit de Xativa, a pocos metros de la Cava Negra, se identifica con ella a tocios los efectos CJI las características del terreno circundante.
(55)
(56)
-27-
[page-n-28]
R. M.• MOCHALES SAN VICENTE
18
70
60
50
40
\
--
~\ .••.
~--\ .. ..
.·: . ..
.. .
.... .
. ·. •
••.. .
•
........ ................. •
•• . ~ .
•
......
.......
30
~
20
..........
10
o
1
1
1
1
2
3
4
5
1
6
1
1
8
9
1
1
7
10
11
1
1
1
12
13
14
15
~
1
16
1
17
18
YACIMIENTOS
SOBRE CÍRCULO DE UNA HORA
SOBRE CÍRCULO DE DOS HORAS
YACIMIENTOS:
1- COVA FORADADA
2- CUEVA DEL COCHINO
3- ABRIC DE CARLES
4- LAS FUENTES
5- TOSSAL DE LA FONT
6- COVA DE LES CALAVERES
7- COVA DEL CORB
8- ABRIGO CARCAlÍN
9- COVA NEGRA
10- EL PINAR
11-ELSALT
12- SAN LUIS
13- COVA BENEITO
14- COVA DE LA PETXINA
15- COVA BOLOMOR
16- PENYA ROJA (RÓTOVA)
17- PENYA ROJA (ADOR)
18-ABRIC DEL PASTOR
Fig. 7.-Porcentaje que representa ~1 tamaño de los territorios distorsionados por la topografía
respecto de los círculos teóricos ideales de una y dos horas.
-28-
[page-n-29]
EL ASENTAMIENTO MUSTERJENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
19
La Cova Foradada de Oliva, muy cerca de la línea litoral actual, posee el perímetro más
amplio, tanto de una (66%) como de dos horas (55.1 %), a causa de la topografía casi llana
de su área (85-90 % del total), y su contorno es bastante regular.
Los demás casos son diferentes: los ocupantes de 1' Abric de la Muntanyeta de Caries o de
la Cova del Corb disponían de una proporción de terreno mayor al alejarse más de una hora
del yacimiento. En cambio, en la Cueva del Cochino, las Fuentes, el Tossal de la Font, y
especialmente la Cova de les Calaveres, el territorio de una hora es comparativamente más
amplio. Algunos tienen perímetros regulares, tendentes al círculo, y otros presentan estrechamientos a causa de las alineaciones montañosas.
Disponen en general de llanos amplios, que ocupan buena parte de sus territorios (en tomo
al 80 % ), excepto las Fuentes o la Cova de les Calaveres en su círculo de dos horas, o la
Cova del Tossal de la Font, que no llega al 50 %. Casi todas las planicies que rodean estos
yacimientos son corredores naturales, normalmente de norte a sur (el costero), o de este a
oeste (Cochino, Abric de Caries, Cova del Corb). Las excepciones serían las Fuentes, en la
canal de Navarrés, que conduce a un área cerrada muy montañosa, y la Cova de les
Calaveres, que también controla una zona sin «salidas» naturales. Deberíamos matizar que
la proporción de terreno llano no significa automáticamente que este área fuera la más frecuentada por los ocupantes, que quizá prefirieran un biotopo más variado, como veremos
más tarde.
2)
Territorios que suponen entre el 20 y el 30 % del círculo ideal: Abrigo del Barranco de
Carcalín, Cova Negra, el Pinar, El Salt, San Luis, Cova Beneito, Cova de la Petxina y Cova
Bolomor. Cuando pasamos al radio de dos horas, están menos distorsionados Cova Negra,
Cova de la Petxina, San Luis y Cova Beneito. El Pinar, pese a ser un asentamiento al aire
libre, presenta un territorio de dos horas que no llega al18 %. Se encuentra en un pequeño
llano rodeado de montañas, casi un área cerrada; ello explica que la longitud del radio se
reduzca considerablemente cuando nos alejamos más de una hora caminando.
En este grupo los entornos son más variados topográficamente (por tanto, también biológicamente) y menos regulares en su forma que el grupo anterior. La proporción de terreno
llano dentro de su perímetro está en tomo al 30-40 %, excepto Cova Bolomor (en su radio
de dos horas), Cova Negra y Petxina, con porcentajes en tomo al 75 %. En todo caso, ya no
estamos en las grandes planicies del grupo anterior. Esto se aprecia también en los lugares
de paso, que son pocos y muy definidos, formados por estrechamientos en las alineaciones
montañosas que se controlan claramente: Cova Negra, Cova de la Petxina, Cova Beneito.
En algunos casos, el yacimiento está en un área «cerrada» o al menos muy escarpada:
Carcalín, San Luis, El Pinar, El Salt.
3)
Un tercer grupo lo formarían yacimientos con áreas muy reducidas en el plano: la Penya
Roja de Rotova, la Penya Roja de Actor y 1' Abric del Pastor, con 17, 13 y 12 % del círculo
teórico de una hora, respectivamente. En el radio de dos horas, aunque sus porcentajes
aumentan un poco, siguen sin llegar a una quinta parte del ideal, excepto la Penya Roja de
Rotova (22 %), con un terreno muy irregular en su forma. En los dos primeros yacimientos, sorprendentemente, una buena porción es bastante llana (60 % ), pero l' Abric del Pastor
sí está en una zona muy escarpada, y, sobre todo en su radio de una hora, el terreno llano
-29-
[page-n-30]
20
R. M.' MOCHALES SAN VICENTE
1- TOSSAL DE LA FONT
2- EL PINAR
l- ABRIGO DEL BARRANCO CARCALiN
4- SAN LUIS
5- ABRIC MUNTANYETA DE CARLES
6- LAS FUENTES
7- COVA DE BOLOMOR
8- COVA NEGRA Y COVA SA. IT
M
9- COVA DE LA PETXINA
10- PENYA ROJA (RÓTOVA)
11- PENYA ROJA (ADOR)
11- COVA FORADADA
ll- COVA DEL CORB
14- COVA DE LES CALAVERES
15- COVA BENEITO
16- ABRIC DEL PASTOR
17- EL SALT
18- CUEVA DEL COCHINO
o
20km.
Fig. S.-Mapa de lQs yacimientos analizados. Se ha señalado su territorio de dos horas distorsionado
por la topografía.
-30-
[page-n-31]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
21
disponible es poco más del 1O % del total. La Penya Roja de Ador y l' Abric del Pastor ocupan áreas cerradas topográficamente, mientras la Penya Roja de Rotova controla un pequeño
valle en dirección NE-SO.
De nuestros tres grupos de yacimientos, los del primero, con territorios amplios y en áreas
abiertas, son de característiqs más uniformes . Los otros dos registran una mayor variedad en
cuanto a su entorno, posición en vías de paso, «cuellos de botella» o valles cerrados, proporción
de terreno llano, etc.
En relación a las áreas de paso y comunicación, nuestros yacimientos se encuadran en cuatro tipos de posición:
- En pies de monte, dominando áreas abiertas, «Corredores» naturales o valles amplios que
serían fáciles entornos de comunicación y movimiento. Todos están dentro del primer grupo en
cuanto a la amplitud de su territorio. L' Abric de la Muntanyeta de Caries domina el valle aluvial
del Xúquer. La Cova Foradada, en el límite oriental de la Serra de Mustalla, tiene al norte el llano
de Oliva y al sur, en la vertiente opuesta, la marjal de Pego. El Tossal de la Font, a pesar de rodearse de alineaciones montañosas, se abre a un amplio llano al norte. La Cova del Corb dispone
del área costera desde el último contrafuerte de la Serra de Segaría, y la Cueva del Cochino
domina la planicie Villena-Caudete, una zona de paso natural de la Meseta hacia la costa.
- Ocupaciones que desechan los macizos montañosos y se sitúan en sus bordes, en los puntos de apertura de valles fluviales encajados hacia el llano (57): San Luis y el Abrigo del
Barranco de Carcalín están en la intersección entre dos áreas, una muy montañosa, y el comienzo
de otra, más llana, justo en el borde de la Sierra de la Cabrera. Representan en realidad el fondo
de un «embudo», con una estrecha salida. De parecidas características gozan tres yacimientos
que dominan amplios llanos que salen de tierras escarpadas: las Fuentes, en la Canal de
Navarrés, la Cova de Bolomor, en las estribaciones del macizo del Mondúber, controlando la
Valldigna, y la Cova de les Calaveres, de Benidoleig. En las dos últimas los valles se abren hacia
el mar, al este.
- «Áreas cerradas»: El Pinar de Artana, en un llano rodeado de alineaciones montañosas,
con accesos estrechos, se podría catalogar en este grupo. L' Abric del Pastor, el más escarpado
de los yacimientos, se encuentra en las paredes de un abrupto barranco. En el Salt se domina el
área más o menos cerrada del llano del Barxell, en el punto donde se encaja el río. A caballo
entre un «área cerrada» y las posiciones del grupo anterior está la Penya Roja de Ador, en las
estribaciones de la Sierra del mismo nombre, dominando un pequeño valle encajado con un sólo
acceso al otro lado; está en el fondo de un «cut de sac».
-Puntos que controlan la vía de comunicación más fácil entre dos zonas llanas a través de
alineaciones montañosas: la Cová Negra y la Cova de la Petxina en el paso del río Albaida entre
los llanos de Xativa y Bellús; la Penya Roja de Rotova domina un pequeño valle, recodo de uno
más amplio que viene de la Marxuquera hacia el oeste, y la Cova Beneito se sitúa a una altura
importante sobre el paso del río Agres entre el valle de esta población y el valle de Muro.
Las claras diferencias apreciadas en las características de los territorios antes mencionadas y,
en particular, entre estos cuatro grupos, apuntan hacia una separación funcional de las ocupaciones
que tienen lugar en ellos. No podemos dejar de ver, sobre todo en algunas, una colocación inten(57)
Este es también el caso de la Cueva del Boquete de Zafarraya (Málaga) o de Los Casares (Guadalajara).
-31-
[page-n-32]
22
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
cional. Sin embargo, las carencias en otro tipo de datos, impiden comparaciones detalladas y limitan nuestra interpretación de las diferentes causas que pueden haber llevado a la elección de puntos concretos para el establecimiento. Tendremos que conformarnos con señalar las diferencias e
intuir objetivos de control visual claros en algunas ocupaciones, especialmente las del último grupo.
Excepto los ejemplos de «áreas cerradas», los yacimientos valencianos se sitúan muy cerca
de vías de paso más o menos importantes, bien con acceso al corredor litoral, bien en valles de
comunicación entre las tierras altas y la zona costera. Algunos autores (58) hablan de una fuerte
vinculación entre los yacimientos del Paleolítico Inferior y Medio y los corredores, con una
ausencia del registro en áreas de difícil articulación territorial. Ésta sería, para ellos, la óptima
adaptación hornínida, pues los corredores suponen las únicas posibilidades de subsistencia:
movilidad, información y variabilidad. Serían los grandes ejes para la interrelación entre grupos
y el núcleo sobre el que se organizan y renuevan los principales recursos: grandes ungulados
migratorios. En el Paleolítico Superior esta relación no parece tan directa, y se habitan zonas de
difícil comunicación y topografía contrastada.
Sin embargo, tenemos en el Musteriense yacimientos en áreas sin salida o terrenos escarpados, situaciones que, aunque aumentan en el Paleolítico Superior, no penniten establecer una
división tajante entre ambos momentos, al menos en base a este rasgo. Por otro lado, la asociación grandes ungulados migratorios~corredores se supedita a las especiales características de la
zona mediterránea, que por su suavidad climática y variedad ambiental pudo no ser escenario
de las grandes manadas migratorias de otras latitudes, sugeridas en la bibliografía europea.
Tenemos algunos ejemplos de yacimientos muy próximos entre sí que corresponderían a
las «agrupaciones» ( «site clusters» ), con territorios superpuestos de que hablan Davidson y
Bailey. Presentan un foco generalizado de actividad humana consecutiva, pero no es posible
identificar una única localidad como foco primario (59). Plantean el problema de su simultaneidad (pudieron ocuparse en la misma ronda estacional, incluso a la vez por pequeños grupos), o su diacronía (se usaron en una base rotatoria amplia, sólo uno en cada visita). Son susceptibles de esta clasificación: San Luis y el Abrigo del barranco de Carcalin (Buñol), Cova
Negra, Sarnit y Petxina (Xativa), la Penya Roja de Rotova y la de Ador, y el Salt y 1' Abric del
Pastor (Alcoi) en los radios de una hora, y en los de dos horas la Cova del Corb y la de les
Calaveres (fig. 8). La adscripción de la posible contemporaneidad, funciones, etc. de estas ocupaciones es, por el momento, muy difícil. Baste señalar que documentan una frecuentación de
zonas que debieron ser favorables económicamente, o «áreas preferidas», en la denominación
de Davidson y Bailey.
De las características topográficas y dei análisis de territorios se desprende, para nuestra
región, que:
- Existe un predominio de los yacimientos situados entre O y 200 m. de altitud, aunque
hay representación en todos los biotopos, desde zonas litorales hasta el interior, en entornos
escarpados y altos.
-Los habitantes del Paleolítico Medio (e Inferior) del País Valenciano no parecen preferir especialmente Jos territorios muy amplios o con grandes llanos a su alcance. En un momento
(58)
(59)
FERNÁNDEZ: Op. cit. nota LAURA et alii: Op. ciT. oota 53.
l. DAY!DSON y G.N. BAILEY: «Los yacimientos, sus territorios de explotación y la tOpografia>>. Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, II, Madrid, 1984, págs. 25-46.
-32-
[page-n-33]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
23
dado, buscan más la variedad. En realidad, 1O de los 18 yacimientos poseen un radio de acción
de una hora que representa menos de la cuarta parte del teórico, y de ellos tres están incluso por
debajo de una quinta parte. En algunos, el entorno circundante se puede calificar directamente
como escarpado. Sólo la Cova Foradada presenta sus dos áreas (de una y dos horas) por encima
del 50 % de las teóricas. Son territorios, en suma, pequeños en su extensión en el plano, y poco
regulares: hay perímetros tendentes al círculo, pero predominan los entornos variados topográficamente, con biotopos diferenciados.
- La amplitud de estas áreas no parece muy condicionada por la ubicación.interior o costera de los asentamientos, ni porque se trate de ocupaciones al aire libre. Tendríamos, no obstante, que disponer de una muestra más amplia de estas últimas.
- Se registra una constante situación a baja altura sobre el terreno circundante (predomi~
nan las ocupaciones a menos de 50 m., aunque hay excepciones). Por ello, aunque no se busquen las grandes planicies, se dispone siempre de una zona relativamente llana cerca. Quizá este
factor tenga que ver con la atracción que ejerce el agua, como fuente de aprovisionamiento en
sí misma y por ser un medio donde se localizan recursos alimenticios con mayor abundancia,
tanto animales como vegetales. También se favorecen las comunicaciones más rápidas y fáciles. Otro factor -la presunta mayor riqueza biótica de las llanuras- es más dudoso, frente a
situaciones más difíciles, pero tal vez con otras ventajas económicas. La proporción de este
terreno llano es muy variable, dominando en aproximadamente la mitad de los yacimientos,
frente a otro 50 % donde es minoritario frente a las tierras accidentadas.
-El predominio de llanuras o territorios extensos no parece seguir una relación coherente
con las altitudes absolutas o relativas de los yacimientos.
- La preferencia en la orientación de cuevas y abrigos se dirige hacia una buena exposición solar.
- Las ocupaciones se ubican de forma variada, desde áreas abiertas hasta cerradas,
pasando por estrechamientos o valles en «fondo de saco»; preferentemente en las proximidades
de vías de paso y comunicación fácil, aunque existen excepciones notables que escapan al estereotipo y nos avanzan un asentamiento más complejo de lo que se supone generalmente.
- Se perfilan ciertas áreas geográficas que debían ser especialmente atrayentes, pues documentan mayores signos de frecuentación, aunque no se descartan factores físicos de conservación en estas diferencias de registro.
Del estudio topográfico y territorial concluimos que la variedad es la característica fundamental de los habitantes del Paleolítico Inferior y Medio de nuestras tierras en su búsqueda del
lugar de asentamiento: variedad de altitudes, entornos, accesos, situaciones, etc. En la mayoría
de los casos prefieren situarse a baja altura sobre el llano circundante, poseen territorios pequeños, bastante distorsionados por la topografía (en torno al 25% del círc1,1lo ídeal es lo más frecuente), no parecen buscar grandes extensiones abiertas, pero sí les atraen los lugares de paso
entre biotopos diferenciados, un acceso fácil al agua y una buena insolación.
Pero también existen ocupaciones a altitudes elevadas sobre el llano, escarpadas, con acceso
difícil y orientaciones solares poco favorables, que disponen de buenas posibilidades de control
visual sobre lugares de paso: estas característica. escapan a la concepción del Paleolítico Medio
s
como un momento con pautas simples y monótonas en la elección del lugar de hábitat, a la vez
que afianzan el carácter intencional de esta elección.
-33-
[page-n-34]
24
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
Esta variedad en las características del asentamiento apoya lo visto en el apartado de la economía del periodo, donde también el aprovisionamiento (sobre todo de carne) se realiza sobre
una diversidad de modos que van desde el carroñeo oportunístico a una caza más dirigida, con
estadios intermedios. Puede que las diferencias patentes entre un tipo de asentamiento más general, en entornos suaves, y las posiciones más difíciles de que hemos hablado tengan su explicación en este punto, donde sería necesario profundizar en la investigación. Los datos económicos, al hablamos de estancias cortas y esporádicas, matizan las apreciaciones sobre el modo en
que se ejerce esta ocupación del territorio valenciano. La cercanía geográfica entre algunos yacimientos haría viable una elevada movilidad.
PATRONESDEASENTANUENTO
La determinación de patrones de asentamiento para el Paleolítico Medio es todavía más
complicada que para etapas posteriores, dadas las incertidumbres de los datos, que aumentan
geométricamente conforme tratamos con espacios temporales más alejados. Se tiende a considerar que las poblaciones neandertales representarían un estadio anterior a los grupos del
Paleolítico Superior. Los autores insinúan en general un modelo asimilable al de Binford (60),
de movilidad
de tareas, almacenan comid~ tienen gran variabilidad estacional, etc., y que parece ser el estilo
de vida de al menos los momentos finales del Würm (61).
Hacia estas hipótesis parecen encaminarse las interpretaciones del Cantábrico. Aunque
Freeman (62) piensa en un sistema de asentamiento con campamentos base cerca de los principales recursos explotados y partidas especiales para obtener los otros, el resto de trabajos apuntan a que, durante el Paleolítico Medio, la utilización del área cantábrica está restringida a un
estrecho cinturón costero entre la montaña y el mar, biotopos que no les despiertan mucho interés (63) . La explotación casi exclusiva de las áreas litorales (excepto algunos yacimientos, que
ya se sitúan en contacto con los valles interiores) no se debería, según González Sáinz y
González Morales (64) a la imposibilidad de acceder a otras zonas, sino a la búsqueda del
entorno más rico económicamente.
Algo que se menciona varias veces es la posibilidad de una trashumancia estacional costainterior: en Murcia (los moluscos y el sílex son pruebas de al menos un contacto), y en Albacete,
en la cuenca del río Mundo (65), los territorios de una hora de las principales «agrupaciones de
yacimientos» se vertebran, indicando, para el autor, el seguimiento de los movimientos migra(60) L.R. BINFORD: «WiUow smoke and dog's tails: hunter"gatherer settlement systems and archaeological si te formation».
American Antiquity, 45 (1), 1980. págs. 4"20.
(61) La distinción entre ambos, para Binford, radica en las diferentes características de los recursos (estacionalidad, duración
de la e. tación de crecimiento, incongruencia espacial).
s
(62) FREEMAN: Op. cit. nota 16,
(63) STRAUS: Op. cit. nota 1l.
(64) GONZÁLEZ y GONZÁLEZ: Op. cit. nota 40.
(65) J.L. SERNA LÓPEZ:
de los yacimientos paleolíticos y epipaleolfticos de la cuenca del rlo Mundo». (En este mismo volumen del A.P.L.).
-34-
[page-n-35]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
25
torios estacionales de las manadas de ungulados entre los pastos altos del verano y los bajos del
invierno. Ello confirmaría al río Mundo como una de las principales vías de penetración del litoral al interior de la Meseta, suponiendo siempre estos movimientos estacionales de las manadas
y la contemporaneidad de los yacimientos. La Cueva del Boquete de Zafarraya, para Medina et
alii (66) estaría relacionada con un hábitat principal en la costa dedicado a la recolección de
mariscos y a la caza menor durante gran parte del año. En cambio, en otras zonas de la Península
estos dos tipos de recursos no parecen tener gran importancia económica.
En el País Valenciano, las pistas para los patrones de asentamiento a partir de la estacionalidad de las ocupaciones están muy limitadas: sólo existen datos concretos para la Cova Negra
de Xativa. Por los restos de quirópteros, al menos en algunos momentos de la secuencia, la ocupación humana no se produciría en primavera o verano, época de hibernación o reproducción
de estos animales, que aparece documentada por restos de individuos muy jóvenes, viejos o
fetos, incompatible con la presencia regular de humanos (67). Lo demás son indicios, como la
situación en zonas de valles estrechos y resguardados, donde los yacimientos no se enfrentan
directamente a espacios abiertos, y por tanto no tienen una gran visibilidad (Cova Negra,
Petxina). En otros casos, sí disponen de una buena panorámica (Beneito) sobre un lugar de paso.
No podemos concluir nada definitivo de estas afirmaciones por las especiales características de
la zona mediterránea, menos contrastada y rígida en su estacionalidad que otras regiones más
septentrionales.
Las posiciones de Jos yaCimientos en zonas de contacto con el interior nos recuerdan los
patrones de movimientos estacionales del litoral a las tierras altas. Éste sería el tipo de desplazamiento que suponemos para el musteriense: corto y alternando biotopos distintos; la propuesta
no es rígida, no implica que los grupos siguieran un ciclo anual costa-interior en nuestras tierras: es muy probable que sus movimientos no se circunscribieran aquí, sino que fueran más
amplios, empleando más de un año en volver a frecuentar el territorio.
Los datos económicos, la diversidad observada (en entornos, áreas territoriales, altitudes), y
las situaciones poco confortables, vistos en el apartado anterior, nos llevan a pensar que la ubicación de los grupos musterienses obedece a un plan premeditado y específico que combina
ambientes distintos siguiendo el ciclo natural, aunque, como ya se ha comentado, los detalles de
esta combinación y las diferentes motivaciones son todavía muy oscuros. No parece, sin embargo,
que estemos hablando de una organización anual compleja de las actividades como la que se
seguiría sin duda en el Paleolítico Superior, con agregaciones y dispersiones de los grupos según
las estaciones y necesidades sociales, hechos que parecen muy aventurados para este momento.
Para Aura, Femández y Fumanal (68), la fauna excavada indicaría patrones basados en
movimientos rotatorios sobre yacimientos similares ocupados de forma cíclica, con entornos
relativamente «generalizados». Esta interpretación se acercaría al modelo de Binford (69) de
movilidad
situación intencional en puntos altos y a veces incómodos, pero con buena visibilidad sobre
valles que debían frecuentar los ungulados apunta hacia un cierto interés en su intercepción, o
(66)
(67)
(68)
(69)
MEDINA et alii: Op. cit. nota 24.
VILLAVERDE y MARTÍNEZ: Op. cit. nota l .
AURA et alii: Op. cit. nota 53.
BINFOR.D: Op. cit. nota 60.
-35-
[page-n-36]
26
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
al menos en su control, lo que nos revela estrategias organizadas. Ello no significa, queremos
dejarlo claro, que hablemos de una «especialización» en la caza a nivel del Paleolítico Superior,
pero tampoco nos convence la imagen «oportunista». Ya hemos hablado de la cercanía a corrientes de agua (con mayores posibilidades de caza, carroñeo y abundancia vegetal), a llanos, corredores, «callejones sin salida», etc.
Las buenas posiciones para el oteo podrían convertirse en necesidád en un entorno en que
los desplazamientos animales no parecen largos y prefijados, como en otras zonas, por varias
razones: el clima no tendría grandes contrastes y la alternancia pudo ser más de humedad/sequedad estacional, y en segundo lugar, la diversidad del territorio permitiría que los ungulados
pudieran permanecer en umbrías o zonas húmedas, y no necesitaran recorrer largas distancias.
Estas particularidades mediterráneas hacen improbables las grandes manadas migratorias que
cubren cientos de kilómetros estacionalmente en busca de pastos, como ocurre en latitudes más
septentrionales. Incluso en el Cantábrico los autores abogan recientemente por movimientos cortos (70).
Aunque efectivamente, en el periodo estudiado nos hallemos más cerca de estrategias
mayor diversidad. Pese a todos los problemas relacionados con el muestreo, la «impresión» producida por el conjunto es de una complejidad evidente. Sin duda, en una generalización más
amplia esta complejidad se difumina un tanto al compararla con momentos posteriores, sobre
todo con fines del Paleolítico Superior.
La complejidad antes aludida se refleja, por ejemplo, en las diferencias diacrónicas: algunos yacimientos registran una larga secuencia, incluso con niveles posteriores al Würm antiguo
(Cava Beneito, Penya Roja, Cava Foradada) y otros un solo nivel. La zona del río Albaida, con
la Cava Negra, la Cava S-amit y la Cava de la Petxina se frecuentó bastante durante el musteriense, pero esto parece cambiar en el Paleolítico Superior, que se documenta escasamente en el
Estret de les Aigües. También es interesante que en el núcleo más importante del Paleolítico
Superior, alrededor de la Marxuquera (Parpalló, Mallaetes, Cava deis Pares, Cava del Llop,
Barranc Blanc, etc.) no se hayan localizado yacimientos del Paleolítico Medio, a pesar de ser
una zona prospectada. Sin descartar del todo factores de conservación diferencial, procesos erosivos o destrucción de depósitos, la estrategia económica podría ser la responsable de estas diferencias.
Otras situaciones, como la de la Cava Beneito, siguieron siendo muy favorables en épocas
posteriores, aunque las ocupaciones no fueran de gran entidad. Sus investigadores remarcan sus
ventajas para la amplitud cinegética observada en los niveles musterienses, en función de la
diversidad, provisión de agua, materias primas y caza en tres entornos distintos (dos valles y la
zona montañosa), buena orientación y visibilidad (71). Quizá se trataría de un caso de hábitat
de propósitos especiales en situación estratégica: aunque la posición de la cueva es escarpada,
su territorio es muy variado, y dispone de buenas posibilidades de control de los animales.
(70) STRAUS: Op. cit. nota ll. L.G. STRAUS: «Comment. En: R. White. Busbandry and Herd Control...». Current
Anthropology, 30 (5), 1989, págs. 623-624.
(71) !TURBE et alii: Op. cit. nota l.
-36-
[page-n-37]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
27
Un tema interesante son las diferencias en la frecuentación de los asentamientos. Serna (72),
detecta en la cuenca del río Mundo (Albacete), que los situados en zonas llanas, con un territorio amplio, registran mayor cantidad de restos que los de áreas más quebradas. Nuestros yacimientos no presentan un panorama tan claro: algunos poseen territorios escarpados y ocupaciones muy poco relevantes (Abric del Pastor); otros, en parecida ubicación, registraron visitas, si
bien no muy intensas, al menos recurrentes (Cava Beneito), y hay yacimientos con áreas amplias
donde los restos no son especialmente significativos. Hay varios factores que pueden explicar
estas divergencias, como la existencia de otros lugares de habitación cercanos, la destrucción
parcial de los depósitos, etc. De todos modos, la extensión del territorio no parece ser el único
factor a considerar: puede darse el caso de entornos con gran distorsión topográfica que son especialmente variados, y por tanto presentan una mayor diversidad, e incluso abundancia, de recursos. En tal caso, su ocupación se preferiría a la de otros lugares más llanos, pero biológicamente
uniformes. Este razonamiento no debe enmascarar la escasa densidad poblacional y la abundancia moderada de restos que caracterizan el Paieolítico Medio en su conjunto.
Como prueba tenemos ei caso bien estudiado de un yaciÍniento de larga secuencia, la Cava
Negra de Xativa, donde los autores reúnen (73) una serie de evidencias en favor de un modelo
de alta movilidad y baja densidad de población para el Musteriense regional:
1) El análisis tafonómico de la fauna indica una ocupación de la cavidad de carácter mixto,
caracterizado por la frecuente alternancia de aportes humanos y carnívoros.
2) Los quirópteros marcan unas visitas humanas cortas, episódicas y distanciadas, y como los
carnívoros, aparecen incluso en los niveles con mayores signos de ocupación antrópica.
3) Las pequeñas presas, de que ya hablamos. La explicación a su diferente papel con respecto
al Paleolítico Superior debe buscarse en la estructuración del territorio y la pauta de movilidad, o en la relación entre el tiempo invertido en su obtención y procesado y el producto final.
4) Las evidencias de ocupación humana de la cavidad: son cortas, esporádicas, con un reducido número de habitantes que limitan su presencia a una pequeña parte del espacio disponible, alternándose con largas etapas de abandono y ocupación carnívora.
La baja densidad de materiales se complementa, en los niveles inferiores, con una mayor
proporción de restos líticos que óseos, prueba, para Binford (74), de una escasa planificación en
la producción del utillaje y poca conservación del material después de fabricado. A ello hay que
añadir que buena parte de los huesos no serían aportados por el hombre, con lo que esta relación
aumenta. Lo mismo ocurre en el estrato 1 de Bolomor, mientras en los niveles del Paleolítico
Superior regional estos índices se invierten, además de que los conjuntos líticos y óseos se hacen
mucho más densos.
Incluso en los momentos con más señales de ocupación antrópica, la Cova Negra muestra
un registro de visitas cortas, y el escaso papel de las presas pequeñas o la fauna, de espectro
diversificado, apunta hacia una elevada. movilidad, netamente distinta a la del Paleolítico
Superior, resultado de una estrategia dúctil y caracterizada por una escasa especialización cazadora. Para Villaverde (75), los neandertales tendrían en nuestra región un bajo nivel demográ(72) SERNA: Op. cit. nota 65.
(73) V!LLAVEROE et alii: Op. cit. nota l.
(74) BINFORO: Op. cit. nota 12.
(75) V VILLAVERDE BONILLA: «Las sociedades cazadoras>>. Historia del Pueblo Valenciano,. tomo 1, Levante, Valencia,
1988, págs. 2-20. VILLAVERDE, 1995: Op. cit. nota l.
-37-
[page-n-38]
28
R. M,• MOCHALES SAN VICENTE
fico, consecuencia de la necesidad de explotar territorios muy amplios con continuos desplazamientos. Este modelo coincide con los presentados por otros yacimientos peninsulares y europeos, como ya vimos en el apartado del aprovisionamiento, y es coherente con la visión obtenida a partir del análisis de los asentamientos. Binford (76) afirma que el mayor contraste entre
el Paleolítico Medio y los caza-recolectores modernos, y por tanto, seguramente con el
Paleolítico Superior, estriba en la uniformidad en el tamaño pequeño de los grupos y la movilidad muy alta, sea cual sea el ambiente, en oposición a la flexibilidad de estos factores en épocas posteriores en función de los entornos. Relaciona esta falta de flexibilidad con la mínima
organización de la tecnología y su rápido desechado.
En resumen, de las evidencias arqueológicas y el análisis de los yacimientos, concluimos
que el modo de vida musteriense en el País Valenciano se caracterizaría por una gran variedad:
• En el aprovisionamiento, sobre diversas especies de ungulados, aunque las más importantes son équidos, cérvidos, cápridos y bóvidos. Los conjuntos existentes con predominio de
una sola especie no contradicen este carácter ecléctico general.
• En la estrategia económica, que sobre una base amplia de subsistencia, incluiría la caza de
estas especies, el carroñeo sobre las mismas e incluso, sobre restos alimenticios de carnívoros, animales con los que competirían por los ungulados y por el uso de las cavidades.
• En el asentamiento, con diversidad topográfica (altitudes absolutas y relativas, orientaciones solares) y territorial (amplitud de las áreas, regularidad del perímetro, proporción de
terreno llano a su alcance o situación en relación a los lugares de paso).
No obstante, podemos extraer también pautas generales: prefieren situarse a baja altura
sobre el terreno llano, con territorios pequeños, distorsionados por la topografía (en tomo al
25% del área teórica), en orientación soleada, con buen acceso al agua y cerca de lugares de
paso. Si bien no buscan grandes extensiones o valles muy amplios, disponen siempre de una zona
relativamente llana .cerca (quizá por el agua). Les atraen los biotopos diferenciados, seguramente
buscando una mayor diversidad de los recursos, y su táctica parece haberse basado en una alta
movilidad, con estancias de grupos reducidos y corta duración.
Remarcaremos el hecho de que existen ciertos estereotipos bastante arraigados que hay que
matizar. Sobre todo, en lo que respecta a la consideración general del musteriense como una economía basada en el aprovechamiento oportunístico y sin planificación de los recursos, con una
movilidad de tipo residencial entre yacimientos similares, que proporcionan conjuntos de fauna
uniformes reflejo del entorno. Estas características se acentúan más cuando establecemos diferencias con el Paleolítico Superior. A veces se tiende --creemos- a exagerar el salto entre uno
y otro momento, «rebajando» las «habilidades» neandertales frente al nuevo tipo humano (que
seguiría un modelo de movilidad logística, ocupando por primera vez entornos hostiles, escarpados, altitudes elevadas, practicando una caza especializada, etc.).
Aunque no hablamos de estrategias complejas para el musteriense, el choque no es tan radical entre un momento y otro; las actitudes enumeradas como propias del Paleolítico Superior tienen a menudo sus antecedentes en el Würm antiguo:
- Hemos visto pruebas de un aprovechamiento consciente y a veces planificado de los
recursos (eso sí, combinado con el uso oportunístico, en función de su disponibilidad). Como ya
hemos comentado, parece haber una amplia gama de modos de obtención del alimento, sin que
exista, aparentemente, una estrategia que caracterice todo el conjunto.
(76)
BINFORD: Op. cit. nota 12.
-38-
[page-n-39]
EL ASENTAMIENTO MUSTERIENSE EN EL TERRITORIO VALENCIANO
29
- Ocupaciones en altura, en entornos difíciles, escarpados y con buenas posibilidades de
oteo.
- Extensión a todos los biotopos, y, al contrario que en otras áreas, en el País Valenciano
una explotación consciente y sistemática del sílex frente a otras materias más accesibles.
Por tanto, debemos desechar la idea del Paleolítico Medio como un momento con pautas
simples y monótonas tanto en la base económica como en la elección del hábitat (77).
También es cierto que el gran «salto» evolutivo se suele incrementar porque las comparaciones nonnalmente no se establecen entre el Paleolítico Medio y los primeros momentos del
Superior, pues se dispone de menos datos. Se compara directamente con las fases finales del
Würrn, olvidando que parte de sus características no son extrapolables a todo el Paleolítico
Superior.
Esta visión «estereotipada» del Paleolítico Medio deriva de la investigación tradicional, centrada en los tipos líticos y las especies faunísticas identificadas: según estos datos, no hay señales de evolución diacrónica en el periodo. Pero los trabajos más recientes reclaman otras aproximaciones a los datos del registro, desde las cuales sí se aprecia una variabilidad (78). Es el
caso de Stiner y Kuhn en yacimientos italianos. A partir de la forma de explotación de la fauna
o las técnicas de reducción lítica advierten una evolución cronológica, que deriva hacia el45.000
B.P. en un principio de especialización cazadora anterior a la aparición de hombre moderno, conjuntamente con una variación en las cadenas de reducción lítica, características ambas que continuarán en el Paleolítico Superior (79).
Indudablemente, en lo que coinciden los últimos datos es en resaltar una gran capacidad de
adaptación y complejidad de comportamiento ya dentro del Würm antiguo. La aparición, en la
industria de yacimientos antiguos con predominio de rocas locales, de materiales exógenos, en
forma de útiles ya elaborados o núcleos (80), también iría en contra de la idea oportunista.
Pero aún así existen diferencias claras con respecto al Paleolítico Superior, que concretaríamos en:
- La estrategia económica: los neandertales parecen utilizar indistintamente la caza o el
carroñeo en el aprovisionamiento de carne, frente a un uso casi exclusivo de la caza entre las
poblaciones superopaleolíticas.
-Las especies animales explotadas: en el Paleolítico Medio la representación de ungulados es más variada, frente a conjuntos más «especializados» del Würm reciente, y sobre todo, el
aprovechamiento de pequeños mamíferos, aves y animales acuáticos experimenta un gran incremento, desde una posición de escasa o nula importancia económica (81 ).
-En los conjuntos faunísticos también hay una disminución importante de la presencia carnívora.
- Los yacimientos:
(77) Según FARIZY y DAVID (Op. cit. nota 20), quizá Ja aparente «monotonía» de Jos datos del Paleolítico Medio se deba
a la mezcla de actividades o tiempos en el registro, o ambas cosas combinadas con una falta de especialización, sin que ello implique
que no <
(79) STINER y KUHN: Op. cit. nota 13. STINER: Op. cit. nota 13.
(80) JAUBERT et alii: Op. cit. nota 21.
(81) Como señalan VJLLAVERDE et alii (Op. cit. nota 1), estas diferencias no se observan en zonas europeas más septentrionales hasta los momentos finales del Paleolítico Superior. En el Mediterráneo español el cambio está referido al comienzo mismo
del periodo (niveles Auriñacienses de Cova Beneito), y representa una distinción clara de actitudes con respecto a las dos etapas del
Würm.
-39-
[page-n-40]
30
R. M." MOCHALES SAN VICENTE
• Los del Paleolítico Superior se encuentran en general a una altitud algo mayor sobre el
terreno circundante.
• Es posible que se extienda más la ocupación humana hacia áreas de difícil comunicación,
no asociadas a valles de paso, cuestión que comienza ya en el Medio y se intensifica en
este momento.
- Parece haber distintas preferencias por ciertos entqmos geográficos: en la cuenca del
Albaida los restos musterienses están bien documentados y son pocos los del Superior, y en el
macizo del Mondúber ocurriría lo contrario. Las causas pueden englobar diversos factores, entre
ellos los económicos y la posible acción de la erosión o conservación diferencial.
-La más significativa, a nuestro entender: la escasa densidad de la población musteriense,
acompañada de la poca intensidad de las ocupaciones, con series limitadas de restos, largos episodios de desocupación, abundantes huellas de carnívoros o quirópteros, en oposición a estratos
superopaleolíticos muy ricos. No hay ningún caso del Paleolitico Medio que registre estas acumulaciones de materiales líticos y óseos, lo que hace pensar que la magnitud de los grupos humanos no es grande, su movilidad es alta, y parecen dudosas las grandes agregaciones estacionales.
- En el aspecto demográfico y social, las notables diferencias con el Paleolítico Superior
se incrementan con la mayor flexibilidad de este periodo en cuanto al tamaño de los grupos, con
agregaciones y dispersiones que favorecen la interacción social, tendencia que no parece muy
probable en el Würm antiguo, o al menos se daría en un estadio muy incipiente.
Estos grupos del Paleolítico Medio serían, por tanto, muy móviles y de tamaño pequeño, y
realizarían estancias breves y esporádicas, basándose en desplazamientos cortos que quizá alternaran la costa y el interior. Parecen ubicarse según un plan premeditado, usando biotopos distintos siguiendo el ciclo natural, sin llegar, por supuesto, a la complejidad de momentos del
Würm reciente. La posición en puestos de control muestra un interés en la observación de las
manadas, que a su vez serían reducidas en número y recorrerían pequeñas distancias, como
parece indicar el clima mediterráneo.
La diversidad de conductas y la adaptatividad a las diferentes condiciones ambientales, que
se concretan en un comportamiento espacial coherente y un aprovechamiento de los recursos
bastante organizado y dirigido, que no excluye el oportunismo, sino que lo integra con otras actitudes más «desarrolladas» caracterizarían un musteriense regional que comienza muy tempranamente, sin clara solución de continuidad con el Riss, y parece alargarse temporalmente en el
Würm lll, en momentos en que en otras regiones ya comienza el Auriñaciense antiguo. El sur
de la vertiente mediterránea peninsular se caracteriza por mantener la tónica de etapas anteriores sin ninguna evolución local hacia el Paleolítico Superior (Cava Negra, Beneito, El Salt,
Carigüela), que parece claramente un proceso externo con un comienzo en tomo al 30.000 B.P.,
según los últimos indicios (82).
No sólo esto, sino que incluso parece que aumenta la población o la frecuentación de los yacimientos a fines del Würm antiguo, como se ve en Cova Negra, c1,1yos niveles musterienses fmales registran un incremento en el número y la densidad de restos óseos y líticos, todo dentro, como
hemos visto, de unos conjuntos relativamente pobres en cuanto a la abundancia de sus materiales.
(82) VILLAVERDE y FUMANAL: Op. cit. nota l. VILLAVERDE, 1995: Op. cit. nota l. VEGA et alii: Op. cit. nota 49. VILLAVERDE et alii: Op. cit. nota l.
-40-
[page-n-41]
