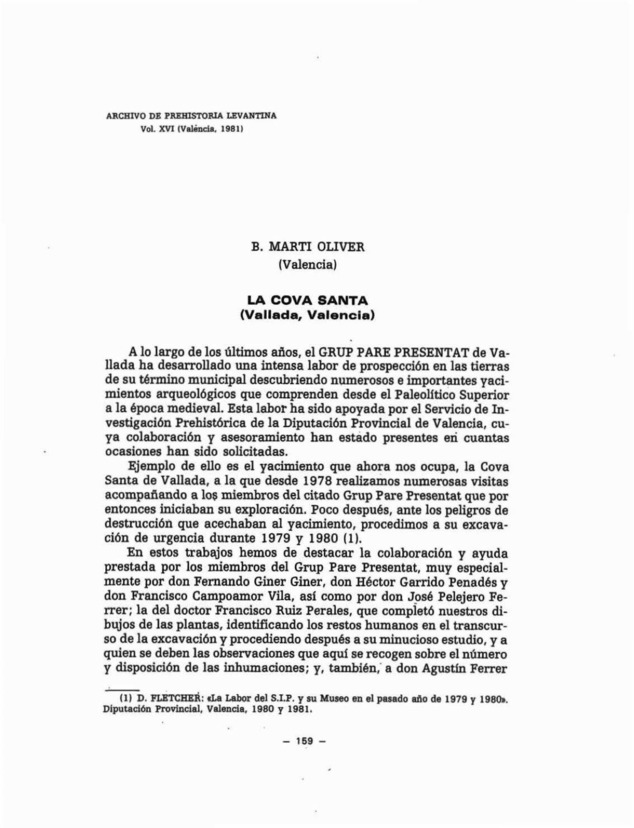
[page-n-159]
ARCHIVO DE PRBBlSTOlUA LEVANTINA
Vol. XVI !Valencia, 198 11
B. MARTI OLIVER
(Valencia)
LA COVA SANTA
(Vallada, Valencia)
A lo largo de los últimos años, el GRUP PARE PRESENTAT de Vallada ha desarrollado una intensa labor de prospección en las tierras
de su término municipal descubriendo numerosos e importantes yacimientos arqueológicos que comprenden desde el Paleolitico Superior
a la época medieval. Esta labor ha sido apoyada por el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia, cuya colaboración y asesoramiento han estado presentes eri cuantas
ocasiones han sido solicitadas.
Ejemplo de ello es el yacimiento que ahora nos ocupa, la Cova
Santa de Vallada, a la que desde 1978 realizamos numerosas visitas
acompañando a los miembros del citado Grup Pare Presentat que por
entonces iniciaban su exploración. Poco después, ante los peligros de
destrucción que acechaban al yacimiento, procedimos a su excavación de urgencia durante 1979 y 1980 (1 ).
En estos trabajos hemos de destacar la colaboración y ayuda
prestada por los miembros del Grup Pare Presentat, muy especialmente por don Fernando Giner Giner, don Héctor Garrido Penadés y
don Francisco Campoamor Vila, así como por don Jpsé Pelejero Ferrer; la del doctor Francisco Ruiz Perales, que completó nuestros dibl\ios de las plantas, identificando los restos humanos en el transcurso de la excavación y procediendo después a su minucioso estudio, y a
quien se deben las observaciones que aquí se recogen sobre el número
y disposición de las inhumaciones; y, también,· a don Agustín Ferrer
(1) D. FLBTCHBR: cLa Labor del S.I.P. y su Museo en el pasado año de 1979 y 1980..
Diputación Provincial, Valencia, 1980 y 1981.
- 169-
[page-n-160]
2
B. MARTI OLlVER
Clari, que realizó la planimetría del yacimiento, y a don Manuel Pérez
Ripoll, y a don Inocencio Sarrión Montaftana, quienes .estudiaron la
fauna del mismo. A todos ellos expresamos nuestro agradecimiento
pC\I' su valiosa y desinteresada colaboración.
I
CARACTERISTICAS GENERALES Y TRABAJOS
REALIZADOS
La Cova Santa se encuentra en las inmediaciones de Vallada, al
SO. de la población, abriéndose en las estribaciones septentrionales
de la Serra G~ossa y, más concretamente, en la umbría de la Muntanya del Castell, j\mto a los últimos abancalamientos para el cultivo
(fig. 1).
La entrada de la cueva, de forma aproximadamente circular, es
una pequefta sima de fácil descenso, con una caida de 2'5 metros en
.la aqtualidad, si bien.antes de iniciar los trabajos de excavación no sobrepa.saba los 1'5 metros. La cavidad es una diaclasa de dirección
aproximada NE.-SO., con ligero descenso hacia el SO., en la que puede distinguirse una gran sala, que comprendería desde la vertical de
la entrada hasta su final en dirección SO., y otra más pequeña en la
parte nororiental cuyo acceso estaba obstruido por la tierra acumulada bajo la sima de entrada (fig. 2 y Lám. I).
Figura l. Yacimientos valencianos citados en el texto. l. CMig; 2. Cova del Barranquet
Pondo, La SeiTatella; 3. Sepulcres de La Joquera, Castelló; 4. Vil.la Filomena, Vila-real ; 5.
Peña de la Duefta, Teresa; 6. Cueva de la Torre del Mal Paso, Castelnovo; 7. Muntanya de les
Rabosas, Albalat deis Tarongers; 8. L' Aixebe, Sagunt; 9. La Atalayuela, Losa del Obispo; 10.
Rambla Castellarda, Llirla; 11. Cueva de la Ladera del Castillo, Chiva; 12. Muntanyeta de
Cabrera, Torrent; 13. Cova de Ribera, Cullera; 14. Cova de Giner, Cullera; 15. Sima de la Pedrera, Benicull; 16. Cueva del Palanqués, Navarrés; 17. Ereta del Pedregal, Navarrés; 18.
Alt:ico de la Hoya, Nav&ITés; 19. El Rincón, Anna; 20. Cova de la Recambra, Gandia; 21. Cova Bolta, Real de Gandia; 22. COVA SANTA, Vallada; 23. Cova del Cavall, Vallada; 24. Les
Covatxes, Vallada; 25. La Bastida de les Alcuses, Moixent; 26. Cabeqo del Nav&ITO, Ontlnyent; 27. Cova del Camf Real d'Alacant, Albaida; 28. Lloma de !'Atareó, Bélgida; 29. Cova de
l'Or, Beni&ITés; 30. Cova d'Bn Pardo, Planes; 31. Cova de la Sarsa, Bocairent; 32. Cova de
Bolumini, Alfafara; 33. Cova dal Sol, Banyeres; 34. Cova del Partidor, Banyeres; 35. Cova de
Les Llometes, Alcoi; 36. Barranc del Cinc, Alcoi; 37. Cova de la Pastora, Alcoi; 38, Ull del Moro, Alcoi; 39. Terlinques, Vlllena; 40. Cova de la Barcella, Torre de les Maqanes; 41. Benissit,
Vall d'Bbo; 42. SeiTa Grossa, Alacant; 43. Algorfa.
- 160 -
[page-n-161]
COVA SANTA
3
o
1
llg. 1
21
3 0 IUt
d
[page-n-162]
B. MARTI OUVER
4
.
iD
m
1
e
--.
-. .
.. ...
... -
:
e
... ...
...
...
:
1
-
e
•
••
•
~~V]~
- v
·
~
[page-n-163]
COVA SANTA
5
La sala más occidental presenta numerosas piedras y bloques desprendidos del techo; tiene unos 18 metros de longitud por una anchura variable que no sobrepasa los 8 metros. Dividiéndola según el eje
longitudinal NE.-SO., su par.te septentrional es la más transitable y, a.
la vez, más seca, siguiendo el techo la inclinación·de la ladera de la
montaña. Por el contrario, en la parte meridional, las coladas. y columnas indican una mayor humedad y se generalizan al final de la
riúsma. A ambos lados de esta sala se abren pequeñas galenas de corto ·recorrido y escasa altura.
Bajo la entrada de la cavidad y en dirección NE. se abre otra sala,
de planta irregular y pequeñas dimensiones, 2 por 2 metros aproxi.madamente, arrancando de ella diversas galenas impracticables en
el momento presente. Coincidiendo con la vertical de la entrad~, y tal
como puede verse en el croquis de la figura 3, existía un cono de acumulación formado por el arrastre de los materiales de erosión de la
ladera de la montaña, es decir, por tierra roja y abundantes bloques y
cantos calizos de gran y pequeño tamaño, de gran desarrollo en dirección SO. y que, como hemos dicho, ocultaba el acceso a esta pequeña
sala.
·
Entre los bloques que cubren el suelo de la cavidad era conocida
desde hace años la existéncia de materiales de época ibérica, especialmente fragmentos cerámicos con decoración pintada de motivos
geométricos, algunas fusayolas y una fibula, etc.; asi como también
monedas y fragmentos de cerániicas medievales. Estos hallazgos y la
proximidad de la cueva a la población ocasionaron frecuentes visitas,
con las inevitables remociones; si a ello añadimos el desplazamiento
natural de materiales, de cuya importancia es testigo elocuente el cono de acumulación antes mencionado, comprenderemos el porqué de
la destrucción parcial del yacimiento, tal como pusieron de manifiesto
·
los trabajos de excavación llevados a cabo.
En efecto, en la exploración minuciosa de la cavidad re~ada
por el Grup Pare Presentat desde 1978, además de recuperarse un
conjunto notable de materiales ibéricos y medievales, ·destacaba la
existencia de restos humanos en las inmediaciones de la entrada, a
los que acompañaban fragmentos de cerámicas hechas a mano, algunas puntas de flecha de sílex, y diversos colgantes de hueso y concha.
Ello hizo suponer que esta parte de ~a entrada, cubierta por la tierra
desprendida de la ladera de la montaña, pudiera haber sido destinada
en época·prehistórica a lugar de e~terramiento, y que estos deberian
extenderse hacia el NE., donde al quitar la parte superior del cono de
·
acumulación se comprobó la ·continuación de la cavidád. ·
-
183 -
[page-n-164]
6
B: MARTI OLIVER
Ello motivó la realización de los trabajos de excavación, llevados
a cabo con urgencia por el Servicio de Investigación Prehistórica, con
el fin de recuperar las mayores evidencias posibles. Tras el estudio
del yacimiento y teniendo en cuenta que los posibles enterramientos
prehistóricos parecian ubicarse exclusivamente en la parte de la entrada, la cueva fue dividida en tres sectores que denominamos A, B y
e, estSbleciendo un nivel cero con carácter general (fig. 3).
El Sector A comprende la pequeña sala nororiental. En .ella se encontraron la mayor parte de los restos humanos, restos de fauna y
ajuares. El Sector B corresponde al vestibulo de la entrada, entre el
Sector A y un gran bloque desprendido de la bóveda, lugar donde
también parece que se realizaron inhumaciones. Por último, el SectQr
e se refiere a la zona interior de la cavidad en la que predominaban
los hallazgos de época ibérica y medievales, junto a escasos materiales prehistóricos y restos humanos. Los trabajos de excavación se limitaron a los sectores A y B.
En el Sector A distinguimos tres niveles: el superior, revuelto,
comprendería la parte superior del cono de acumulación, hasta una
profundidad de 200 centúnetros respecto al plano de referencia, siendo destruido en gran parte por los visitantes. El segundo nivel comprende de los 200 a los 220 centúnetros de profundidad; su excava.:
ción puso de manifiesto la existencia de diversas inhumaciones, junto
a las que aparecieron numerosos restos de ovicápridos. Finalmente, el
tercer nivel de este Sector A, de los 220 a 230 centimetros, continuaba las características del nivel anterior, desapareciendo poco a poco
los restos humanos y siendo todavfa notables los de ovicápridos, hasta
finalizar ~odo vestigio en torno a los 230 centúnetros.
En el Sector B, que por corresponder al vestibulo de la entrada fue
la zona más afectada por los visitantes, se distinguieron dos niveles:
en el primero, hasta los 220 centimetros, el cribado de las tierras proporcionó restos humanos y materiales arqueológicos; y el segundo, de
220 a 250 ó 275 centímetros, según la inclinación del suelo, en el que
se pudo observar alguna articulación de huesos humanos junto a escasos materiales.
En ambos sectores no se apreciaron diferencias estratigráficas
por lo que hemos de suponer un estrato único para el conjunto de los
enterramientos.
-
1"64 -
[page-n-165]
COVA SANTA
7
+
u
o
...
...
...
u
•
+.. +
• + + +••
+ • +.
t
+
+ +
+ +... ++
C")
.!P
c..
+t ++ + t
• • ++++...
..
+ + ~ ++~+
........ ,..
::G!A.t
.... +
tt ....
•¿.+
m
+···+ ++ .....
t
t +
+
+ ·\_
t•t+ +.... • +
• +•......, ...
+
+++
....... ·+·+ +.¡, .. +
+ •
....... + + +++
····••¡,l t
+
+.+ + ·~. .!! t
· "'• +
+····· + g++
+ + +
•• t • +
++.
+
i
+
J+
,._++\ti+
···~ +
·;~+
+<3+
+++
t
f
165
+
[page-n-166]
B. MARTI OLIVBR
8
II
LA EXCAVACION: RESTOS HUMANOS, RESTOS DE FAUNA
Y MATERIALES ARQUEOLOGICOS
EL SECTOR A
Restos humanos
Como hemos dicho fue en el Sector A donde aparecieron la mayor
parte de los restos humanos, tratándose con seguridad de un enterramiento múltiple que contendría un mínimo de cuatro individuos adultos y tres jóvenes o niños.
La diposición de los restos era aproximadamente la que señalamos en el croquis de la figura 4. En ella se numeran los cráneos, cuya
situación corr.esponde a lo~ círculos, y se indican las principales asociaciones de los huesos, que sólo en tres de los casos permiten .aventurar la disposición del inhumado.
Los individuos 1 y 2 aparecieron muy fragmentados y en pequeño
espacio, entre los bloques de la parte suroriental, como si se tratara
de un osario. Los números 3 y 4 eran los mejor·conservados, pudiendo
aventurarse con cierta precisión la disposición de los .inhumados. De
los individuos 5, 6 y 7 tenemos menos datos, porque en gran parte sus
restos fueron levantados antes de los trab~os de excavación; sólo para el caso del número 6, en razón de los restos aparecidos en el transcurso de la excavación, cabe plantear alguna hipótesis.
Números 1 y 2.
Estos individuos se encontt:aron amontonados en el hueco formado por los bloques de la parte suroriental. Entre los huesos se identifica un grupo que pertenece a un adulto y otro a un niño, con múltiples
fragmentos de vértebras, delgados restos de cráneo, dentadura de leche, fmos fragmentos de costillas, un húmero (longitud, 13 cms.), un
fémur (1. , 17 eros.), y una diáfisis posiblemente de peroné.
Algunos huesos encontrados fuera de este hueco, pero en sus inmediaciones, podrían corresponder al individuo adulto: dos fragine~
tos de mandíbula inferior, un fémur, un cúbito y una tibia, fragmentos
de clavícula, etc., que podrían haberse desprendido del depósito.
Número 3.
Es el individuo que mejor pudo ser estudiado por haber aparecido
íntegramente en los trabajos de excavación al igual que parte del individuo número 4. En la figura 5 puede observarse la situación de algu-
166 -
[page-n-167]
COVA SANTA
-
167 -
9
[page-n-168]
10
B. MARTI OUVER
nos de sus restos, e.n concreto los córrespondientes al segundo nivel
de la excavación del Sector A (Lám. II).
Los restos del esqueleto ~e encuentran siguiendo una dirección
aproximada N .~ S . , a lo largo de unos 130 ó 135 centimetros. El cráneo
se hallaba en posición lateral derecha, fragmentado en su base pero
reconstruible. Las vértebras siguen en parte esta dirección, al igual
que las dos clavículas, gráciles como el resto del esqueleto y acordes
con el menor tamaño del cráneo en comparación con los otros adultos
inhumados. También se identificaron múltiples fragmentos de costillas y;_huesos de las manos en la región correspondiente a la cabeza y
el tór·ax, así como los omóplatos, el húmero derecho (1, 27 cms.) y un
fragmento de cúbito.
·
En la zona correspondiente, suponiendo una posición decúbito supino, aparecieron la pelvis y ambos fémures (1, 38 ·cms.), la tibia y el
peroné izquierdos (1, 31 cms.); la tibia estaba en sentido contrario al
fémur, lo que indicarla una·posible flexión, mientras el peroné presentaba una dirección normal. Se encontraron tres falanges junto al peroné, pero no aparecieron huesos del tarso.
La· vértebra quinta' lumbar pr~senta una osteófisis marginal mínima que denota una edad media entre 40 y 50 años. Estas alteraciones
de tipo artrósico se presentan también en. el fragmento de cuerpo de
otra· vértebra lumbar, pero no aparecen en las vértebras c.e rvicales ni
en las apófisis articulares.
Así, pues, el esqueleto se encontraba extendido en una longitud de
130 a 135 centimetros y, dado el tamaño de los huesos, su gracilidad
y los discretos signos de artrosis, se trataría de un individuo adulto de
edad media, en tomo .e: ios·40 años, probablemente una m~er de baja
estatura.
Número 4.
Parcialmente afectado por la remoción del nivel superior, el estudio de este individuo se ve dificultado, además, por la confluencia de
.. sus restos con los del número 3 ytambién por hallarse entremezclado
con numerosos restos de fauna, como puede observarse en la figura 5,
correspondiente al segundo nivel de la excavación, en donde los res-·
tos de fauna se señalan con un cuadrado.
El cráneo, con la base hacia arriba, coqesponde a una persona
adulta, robusta, probablemente varón. En el interior se encuentran
fragmentos de su base y del maxilar superior. En sus proximidades se
hallan un cúbito, un radio (1, 24 cms.) y un húmero (1, 28 cms.) ; también un axis, dos illacos, un fragmento de fémur y otro de tibia. Todos
ellos parecen orientados hacia el fondo de la cueva en dirección E. -0 .,
-
168-
[page-n-169]
11
COVA SANTA
'
'
22
'
[page-n-170]
12
B. MARTI OLIVER
situándose el fémur en .la parte más profunda, lp que guarda ·relación
con los fragmentos de pelvis, aunque no con el de la tibia que se le
asigna.
.
Con todas las ·r eservas cabe s~poner, pues, una orientación 0 .-E.
para este individuo de acuerdo con la disposición de los huesos del
brazo_ axis, pelvis y fémur, aunque la distancia total cubierta por lo·
,
s
huesos, de 11 O a 120 centimetros, puesta en relación con su tamaño y
robustez, hacen suponer que se encontraría encogido, en posición fetal o, al menos, ligeramente flexionado.
Números 5 y 7.
El material correspondiente a estos dos individuos se encontró
muy fragmentado y en gran parte desplazado, por hállarse a mayor
altura que los situados más hacia el interior de la pequeña sala que
forma el Sector A. Dé ello no debemos inferir su correspondencia a un
nivel superior en sentido estratigráfico, sino más bien que en la época
en que se efectuaron estos enterramientos el suelo debía ofrecer ya
una cierta pendiente debida al cono de acumulación del .vestíbulo de
entrada a la cueva.
La existencia de dos individuos se desprende con claridad de los
dos tipos de fragmentos de cráneo y del estudio efe los dientes, siendo
ambos niños.
Número 6.
Al igual que en el caso de los dos individuos anteriores, tambi~n
aquí son pocos los indicios aunque permiten aventurar una disposición del inhumado paralela a la del númerQ 4.
El cráneo corresponde a un individuo adulto y aparece muy fragmentado. Por el escaso desgaste de los molares podría tratarse de un
adulto joven. Los restantes huesos están también muy fragmentados,
pudiéndose reéomponer un cúbito, un radio, un húmero (1, 27 cm.s.),
un fémur (1, 38 cm.s.), algunas vértebras y una clavícula.
Atendiendo a la dispersión de los huesos supone~os una disposi-.
ción 0 .-E., desde la posición del cráneo hacia el interior de la sala, en
donde aparecen dos tibias desiguales y un fragmento distal de fémur,
que no parece ser pareja del reconstruido, al igual que una de las dos
tibias. Huesos que habría que poner en relación, quizás, con el osario
de los individuos 1 y 2.
Restos de fauna
La abundancia de los restos de fauna resultó sorprendente en el
transcurso de la excavación, especialmente en los niveles segundo y
tercero. Como puede verse· en la figura 5•.en el segundo nivel se obser-
170 -
[page-n-171]
COVA SANTA
13
vaba una especial concentración de restos de fauna en la parte más
profunda de la sala, juntos y entremezclados con los restos humanos,
reposando una cabeza de oveja junto al cráneo número 3.
El hecho de que no se tratara de hallazgos esporádicos; sino que
correspondieran a las diversas partes del esqueleto, y la imposibilidad
de atribuirles un origen casual, producto de la utilización de la cavidad como vertedero ocasional, daban un gra.ri interés asu presencia.
Los restos de fauna recuperados en el nivel segundo fueron clasificados de inmediato por Manuel Pérez Ripoll, correspondiendo en su
mayor parte a un individuo de Ovis aries y a partes de otros dos, encontrándose también una tibia de Oryctolagus cuniculus. Ello hizo
que se prestara gran atención a la situación y abundancia de los restos de fauna en la excavación del tercer nivel, comprobándose de nuevo su asociación con los restos humanos hasta la desaparición de estos.
Una vez finalizados los trabajos, el conjunto de los restos de fauna
fue clasificado por Inocencia Sarrión Montañana, pudiendo afirmarse
que en el Sector A se depositaron junto a los cadáveres humanos un
total de cinco individuos de Ovis aries y otros dos de Ovis aries o Capra hircus, teniendo en cuenta que sólo dos fragmentos distales de la
primera falange y dos restos de articulaciones distales de metapodios
nos hablan con seguridad de la existencia de Capra hircus. Por último
también se encontró una hemimandibula derechf\ de Bos taurus, así
como varios fragmentos de vértebras.
Materiales arqueológicos: los ajuares
SD.BX
l. Fragmento distal de hojita. Sin retocar.
2. Fragmento medial y distal de hojita. Sin retocar (flg. 6, nÚJJ1.. 4).
3. Lasca con retoque bifacial, invasor. Semejante a una punta de flecha en proceso de fabrloaci6n.
4-8. Cinco puntas de flecha con pedúnculo y aletaslnolpientes. Retoque plano, cubrlente,
bifacial (flg. 6, núms. 1, 2, 3, 5 y 6).
PIEDRA
l. Hacha pulida de color gris oscuro. Semejante al basalto Ulg. 7, núm. 11).
CONCHA
1-7. Siete Dentalium s.p. Cuantas de collar.
8. «PurpuND, Thals haemastoma, muy pulida. Presenta una perforación en su parte central y otra en el ápice. Colgante.
9-23. Quince colgantes hechos sobre fragmentos de Acanthocardia tuberculaú.l y de
Glycymeris gaditanus, oon una perforación en uno de sus extremos. Presentan formas variadas: ovalados, triangulares, segmentos de ~o. etc. (fig. 7, núms. 4, 5, 6 y 9).
- 171 -
[page-n-172]
14
B. MARTI OLIVER
2
1
5
9
3
6
4
7
10
11
lig. 8 (T.
D.)
8
12
[page-n-173]
15
COVA SANTA
2
.,
'·
.
:
·,,
.·.
·.·:·
4
6
10
9
~ 8
10
Fig. 7 (T. o .)
7
[page-n-174]
16
B. MARTI OLIVBR
HUESO
l-2. Dos colgantes de forma rectangular con perforación an uno de sus e.xtremos (fig. 7,
náms. 7 y 10).
.
3. Gran colgante fabricado sobre un colmillo de Sus scrofa. Perforado en uno de sus extremos, ofrece una pequeda muesca en el opuesto lftg. 7, nám. 1).
4. Incisivo. Indeterminado. Roto en la parte superior donde se observa parte de una perforación. Colgante (ftg. 7, ntDn. 8).
5. Botón de forma piramidal con perforación an V. Por uso o rotura, las dos perforaciones afloran en la parte superior (ftg. 7., nám. 2).
6. Botón de forma cuadrada con dos perforaciones oblicuas. P-arece tratarse de un botón
semejante al anterior pero muy desgastado (tlg. 7, nám. 3).
OERAMICA
l. Peque1lo cuenco hemiesférico. Hecho a mano y sin decoración (ftg. 8, n{un. 1)•
.~ · Vaso globular con cuello corto y ligeramente exvasado. Hecho a mano y sin decoración (tlg. 8, nám. 2).
3. Cuenco de tendencia hemiesférica. Hecho a mano y sin decoración (ftg. 8, nám. 3).
4. Escasos fragmentos de cerámica, atípicos. Hechos a mano y sin decoración.
EL SECTOR B
Restos humanos
Fue esta parte de la cueva, correspondiente al vestíbulo de la entrada, la que sufrió mayor destr'\lCCión, aunque todo parece indicar
que los enterramientos del Sector A continuaban en esta zona.
Se recuperaron dos cráneos y multitud de fragmentos óseos. El
cráneo número 8 se hallaba empotrado en la pared sur, a unos 220
centímetros de profundidad respecto al plano de referencia, muy
fragmentado y rodeado de algunos huesos. El cráneo número 9 apareció en la parte norte, junto a otros restos entre los que se identificaron
varias costillas, una articulación del brazo, un húmero y otros.
Restos de fauna
Al igual que en el caso de los restos hull.lanos, fueron escasos y
muy fragmentados, correspondiendo a ovicápridos en los casos identificados y pudiendo relacionarse con los encontrados en el Sector A.
Materiales arqueológicos: los ajuares
SILEX
l . Fragmento medial y distal de hoja. Retoque directo, oblicuo, continuo, en el bor de izquierdo (tlg. 6, nám. 11).
2. Fragmento medial y distal de hoja. Retoque directo, oblicuo, invasor en el borde izquierdo y parte distal; bifacial, invasor en el borde derecho (ftg. 6, nám. 10).
-
. 74 1
[page-n-175]
2
·.'· ·.•· ·.·-..... ·.~._ ..... ·.··'.· .::· ....":.·.·. .... ·'. .. . . . . ,o~;.,.·.:.•: ........ .·
·
"'·
. .. ·. :'~y.:
. ·:.. ,,.
... ,
·,;o:_,;1!
•
:·:~~:
3
Flg. 8 (T. n.l
[page-n-176]
B. MARTI OLJVlUl
18
3. Perforador sobre hoja con . retoque directo, abrupto y oblicuo, bilateral (fig. 6,
nó.m. 12).
4-6. Tres puntas de flecha de forma foliécea. Retoque plano, cubri.e nte, bifacial (fig. 6,
nó.ms. 7 a 9).
PIEDRA
l. Hacha pulida de color verde y gris, moteada de negro. Semejante al granito (fig. 9,
nó.m. 2).
·
·
2. Hacha pulida, parcialmente descompuesta, de col_ r negruzco. semejante al pórfido.
o
CONCHA
1-6. Seis Dentalium s.p. Cuentas de collar.
HUESO
l.
P~n. roto en la párte distal. Fabricado sobre metapoc:tlo de ovicéprido (fig. 9,
n~.4).
CBRAMICA
l. Vaso con asa anular vertical. Hecho a mano y sin decoración (flg. 10, núm. 1).
2. Pequeño cuenco hemiesférico. Hecho a m.ano y sin decoración (fig. 10, núm. 2).
3. Pequetio vaso carenado. Hecho a mano y sin decoración (fl.g. 10, nó.m. 3).
4. Cuenco en forma de casquete esférico. Hecho a mano y sin decoración (fig. 10,
nó.m. 4).
5. Diversos fragmentos atipicos, hechos a mano y sin decoración.
METAL
l. Punta de jabalina o punta del tipo Palmela, de hoja ovalada y largo pedó.nculo de sección rectangular. Posiblemente de cobl'!l (fig. 9, núm. 1).
EL SECTOR C
Restos humanos
En el interior de la cueva, donde no se efectuaron trabajos de excavación, se recogieron en superficie algunos restos ll;umanos, entre
los que se identifican un axis, una vértebra dorsal, dos pequeños fragmentos de cráneo, semilunar y metacarpiano, y algunas piezas dentarias.
Restos de fauna
Al.igual que en el caso anterior también se recogieron algunos
huesos de ovicápridos.
-
176 -
[page-n-177]
19
COVA SANTA
2
1
3
Pg. 9 (T. n .)
i
23
4
[page-n-178]
1
2
3
......·.·.•.... ·. , ~:; ~:-::~
...,:,...
...
...
.·~
:.:.·
4
Flg. 10 (T. n.J
[page-n-179]
COVA SANTA
Fig. 11 (T. n .)
- 179-
21
[page-n-180]
B. MARTI OUVER
22
Materiales arqueológicos
A diferencia de lo que sucede en los Sectores A y B, en el Sector e
los materiales recuperados cubren un amplio espectro cronológico,
desde una placa de sfiex tabular con retoques bifaciales continuos
(fig. 9, núm. 3), propia del Eneolitico, hasta cerámicas y monedas medievales.
Entre las cerámicas hechas a mano existe algún fragmento de
borde con incisiones transversales en el labio, un fragmento de cuerpo
decorado con ungulaciones, fragmentos de cuencos y vasos con cuello
exvasado, sin decoración, aunque en algún caso presentan mamelones como elementos de prehension. Destaca un fragmento de cuerpo y
base con ligero pie en el que se observan improntas de ceste:ría y, sobre todo, un fragmento de cuenco, del estilo del vaso campaniforme,
con decoración incisa y pseudoexcisa (fig. 11 ).
Especialmente abundantes fueron los fragmentos hechos a torno
con decoración de motivos geométricos, de época ibérica. Entre ellos
se observan fragmentos de vasos globulares, euellos y bordes de perfil en cabeza de ánade, platos hondos con pie anillado decorados con
bandas y filetes de color marrón y rojizo en ambas superficies (fig. 12,
núm. 3), platitos de ala y pie anillado decorados con bandas marrones
(fig. 12, núm. 1), partes del cuerpo decoradas con bandas y circunferencias, etc. En relación con ellas se encontraron también cuatro fusayolas, una con decoración puntillada en la mitad superior (fig. 12,
núm. 2), y una tlbula anular hispánica.
Lw
2
liCM
L.J
-
180 -
[page-n-181]
COVA SANTA
23
Aunque en me~or número también se recogieron cerámicas de
época medieval y moderna, así como algunas monedas y otros objetos
de atribución cultural y cron<~lógica imprecisa pero siempre posteriores a la Cultur.a Ibérica.
m
LAS INHUMACIONES Y LOS AJUARES DE LA COVA SANTA
La u~ación de las cuevas nat\U'ales como lugar de enterramiento es una práctica de amplio espe~tro cultural y cronológico en el País
Valenciano. Y asi, la Cava Santa fue el lugar elegido como necrópolis
por los habitantes <:fe un próximo poblado, tqdavfa no localizado debido a su probable situación en tierras blijas, al igual que sucede en la
mayor parte de estos casos.
·
La abundancia de cuevas sepulcrales no significa q~e conozcamos
con gran riqueza de detalles el ri~al de inhumación. Por el contrario,
en muchas de ellas apenas resulta posible aventurar la disposición de
los inhumados, que aparecieron removidos y muy incompletos. Las
causas de ello son en parte naturales, comprendiendo aquí desde la
acción del agua a la de los animales; correspondiendo otra parte importante a la profanación de estos lugares con motivo de su descubrimiento. A lo que hay que añadir la J>ropia utiliZación de la cavidad como lugar de enterramiento múltiple durante un cierto periodo de
tiempo, lo que implicaría con frecuencia una redistribución de los restos humanos ya depositados, motivada por la necesidad de ganar espacio para las sucesivas inhumaciones.
En el caso de la Cava Santa que ahora nos ocupa hemos de atribuir las mayores dificultades a causas naturales, a la situación de las
inhumaciones en los llamados Sectores A y B, donde la inclinación del
suelo a dos vertientes, en función de los arrastres provenientes de la
ladera de la montaña, provoca un desplazamiento de los restos óseos
·y de los ajuares. Con todo, las evidencias proporcionadas por la excavación permiten afirmar que se trata de una cueva sepulcral múltiple,
con un mínimo de cuatro individuos adultos y tres niños en el Sector
A, y dos individuos adultos en el Sector B, y también reconocer algunas particularidades del ritual de inhumación.
De la disposición de los restos humanos antes expuesta se deduce
la existencia de un osario o enterramiento secundario, mientras otros
esqueletos se encontraban extendidos o ligeramente flexionados. Los
enterramientos secundarios, agrupaciones de huesos desplazados de
-
181 -
[page-n-182]
24
B. MARTI OLIVER
su lugar original para proceder a nuevos enterramientos, corresponden a los individuos señalados con los números 1 y 2, que verosfmilmente deben ser considerados como los depositados en primer lugar,
de acuerdo con esta circunstancia. En posición decúbito supino se encontrarfa·el individuo número 3, totalmente extendido; mientras al
número 4 puede suponérsele una ligera flexión de s~s piernas. Aunque muy hipotéticamente podemos imaginar una gradación cronológica de las inhumaciones de acuerdo con la posición que ocupan respecto a la entrada de la cavidad y que corresponderla aproximadamente a la numeración que les hemos atribuido en la breve descripción de sus restos. Sin embat:go, el hecho de que se trate de un estrato
único y de que los ajuares no ofrezcan asociaciones seguras y significativas conduce a postular un pe.quefto margen de tiempo eritre el primero y el último, pequeño margen al menos en relación con la gradación cronológica que los materiales permiten establecer según nuestro
conocimiento de su evolución tipológica.
Los materiales arqueológicos que componen el ajuar de los inhumados poseen amplios paralelos en el conjunto de las cuevas sepulcrales v~encianas, hecha excepción del gran colgante sobre un colmillo de jabalí cuya tipologfa, como sucede con muchos de estos adornos, responde a una idea general pero se manifiesta de muy diversas
maneras (Zl.
La industria de sílex entronca plenamente con el Eneolitico.
Las puntas de flecha de retoque bifacial son frecuentes en los enterramientos, incluyendo aquellos que se consideran como ligeramente posteriores al Eneolitico o de transición al Bronce Valenciano, tal
como fuera señalado por Pla en su estudio sobre la Cava de Ribera
(Cullera) (3), cuyas lineas generales continúan vigentes. Pero no sucede lo mismo con el resto de la industria lftica recuperada en la Cava
Santa: la presencia de hojas de sfiex, en especial aquella que presenta
un retoque continuo invasor y la que hemos clasificado como perforador, se identifican plenamente con los materiales eneolfticos, tal como
los vemos en la Ereta del Pedregal (Navarrés) y en las cuevas de enterramiento múltiple eneoliticas, pero no las encontramos en los poblados del Bronce Valenciano ni tampoco en lo que ha venido denomi(2) Para la valoración y paralelos de los elementos de adorno eneol!ticos puede consultarse el trabiÚO general de J . BERNABBU: «Los elementos de adorno en el BneoUtico Valencianot. Memoria de Licenciatura. Facultad de Geografla e Historia, Valencia, 1979. Manusciito en la Biblloteca del S.I.P.
Un resumen publicado con el mismo titulo en Papeles del Laboratorio de Arqueologfa-Saguntum, nóm. 14, Valencia, 1979, págs. 109-126.
(3) B. PLA: «La Covacha de Ribera (Cullera, Valencia)». Archivo de Prehistoria Levantina, VII, Valencia, 1958, págs._23-54.
-
182 -
[page-n-183]
COVASANTA
25
nándose necrópolis de transición. Ylo mismo cabe decir de la placa de
süex tabular procedente del Sector C.
Las hachas pulidas poseen una dilatada cronología, al igual que
los colgantes, incluyendo las conchas perforadas y los Dentalium. Todo ello puede encontrarse desde niveles plenamente neolfticos, como
sucede en la Cova de l'Or (Beniarrés), a poblados tfpicos del Bronce
Valenciano. En particular cabe destacar la similitud de los colgantes
arqueados de concha encontrados en la Cova Santa con los de la Cova
de l'Or y con el encontrado en .la covacha sepulcral de El Vedat, relacionada con el poblado del Bronce Valenciano de la Muntanyeta de
Cabrera (Torrent) (4), asi como con ejemplares de la Cova de la Barcella (Torre de les Maqanes), Cova de la l\ecambra (Gandia) y otros.
Los pequeños cuencos de tendencia hemiesférica y el vaso de
cuerpo globular con 9uello corto corresponden a formas comunes en
el Eneolftico y la Edad del Bronce, mientras el pequeño vaso carenado
se acerca más a las formas de este último. El ca.so de mayor interés es
el fragmento de cuenco del estilo del vaso campaniforme con decoración incisa y pseudoexcisa que forma bandas horizontales en la parte
superior y una cruz en la·inferior. Aunque proveniente del Sector e y,
por lo tanto, fuera de la zona donde se realizaron las inhumaciones,
los Sectores A y B, puede relacionarse estrechamente con ellas. En favor de esto anotaremos la existencia de algunos restos humanos también en el Sector e, que podrfan interpretarse como producto de la
destrucción de la parte superior del vestíbulo de entrada; y, sobre todo, su no extrañeza en un contexto de finales de la Edad del Cobre o
principios de la· Edad del Bronce, junto a los botones piramidales con
perforación en V y a la punta de cobre del tipo Palmela. Aunque desde
una perspectiva peninsular la cronología que podemos asignar a este
fragmento cerámico, encuadrable en el amplio conjunto del tipo
Ciempozuelos, permanece stúeta a discusión, al igual que sucede con
la mayor parte de los tipos del vaso campaniforme, creemos que en
este caso y en virtud de sus asociaciones, no hay objec~ones para cons.iderarlo propio de los primeros siglos del segundo milenio a. de C.
La punta de jabalina o punta del tipo Palmela ha sido considerada
tradicionalmente como una pieza tfpica del llamado ajuar campaniforme en la Península Ibérica, dada su constante asociación con este
tipo cerámico. Asi sucede en algunas cuevas sepulcrales valencianas
como, por ejemplo, la Sima de la Pedrera (Benicull). Aunque también
(4) M. FUSTE y D. FLBTCHER: cLa Covacha sepulcral del Vedat de Torrente.t. Archivo de
Prehistoria Levantina, IV, Valencia, 1953, págs. 169-166.
D. FLBTCHER y E. PLA: cEl poblado de la Edad del Bronce de la Montanyeta de Cabrera
(Vedat de TottP'lte, Valencia)t. Trab~os Varios del S.LP., nrun. 18, Valencia, 1956.
- 183 -
[page-n-184]
26
B. MARTI OLIVER
la encontramos en la Cova de la Pastora (Alcoi), donde se desconoce el
campaniforme, en la Cova del Barranquet Fondo (Serratella) y en el
poblado del Cabeqo del Navarro (Ontinyent), perteneciente al Bronce
Valenciano (5).
Por último, los dos botones de hueso que hemos asimilado al tipo
de los botones piramidales con perforación en V, a pesar de su fuerte
desgaste, están bien representados también en el Pafs Valenciano. Los
encontramos en la Cova de Giner (Cullera), Cova de la Recambra
(Gandia), Cova Bolta (Gandia), Cova del Bolumini (Alfafara), Cova del
Sol (Banyeres), Cova del Partidor (Banyeres), Sepulcres de la Joquera
(Castelló), etc., y en algunos poblados eneoliticos como.la.Ereta del Pedregal (Navarrés) y posiblemente El Rincón (Anna).
Sin agotar los paralelos, resulta claro que este breve examen de
los principales elemento~ que componen el ajuar de la Cova Santa permite situarla entre los momentos fmales del Eneolitico y los principios
de la Edad del Bronce, cuestión sobre la que volveremos con posterioridad intentando precisar más esta atribución.
Terminaremos refiriéndonos al caso de los restos de fauna, cuya
abundancia, como antes se ha dicho, mereció una especial atención
en el transcurso de los trab~os y también la requiere ahora. La existencia de un mfnimo de cinco ovejas, dos ovejas o cabras, y algunos
restos de buey, todos ellos en intima unión con los restos humanos, ha
de interpretarse como parte del ritual funerario, muy probablemente
como ofrendas alimenticias, siendo esta quizá la particularidad más
notable que nos ha deparado la Cova Santa.
Ciertamente esta práctica debió ser más corriente de lo que podemos afrrmar a través de la bibliografia, ya que si bien con cierta frecuencia se mencionan restos de fauna en las necrópolis megaliticas y
·en las cuevas sepulcrales u otros tipos de enterramientos, muy raramente estos han sido estudiados con cierto detalle.
Entre los casos mejor conocidos podemos incluir algunos sepulcros de fosa en los que la presencia de restos de animales se une a
fragmentos de carbón y a la tierra endurecida por cocción, lo que
plantea la posibilidad, a juicio de Muñoz, de algún rito especial con
cremación, quizás un banquete funerario (6). También en el Pafs Vasco se señalan restos de fauna en las cuevas sepulcrales, habiendo sido
(51 J . V. LERMA: «Los orfgenes de la metalurgia en el Pafs Valenciano». Memoria de Licenciatura. Facultad de Geografla e Historia, Valencia, 1979. Manuscrito en la Biblioteca del
S.I.P.
(6) A. M. ~OZ: «La cultura neolitica catalana de los Sepulcros de Fosa». Instituto de
Arqueología y Prehistoria, Publicaciones eventuales, nllm. 9, Barcelona, 1965.
-
184 -
[page-n-185]
COVA SANTA
27
estudiados por Altuna (7). Y lo mismo sucede en algunas necrópolis
megal1ticas, como en el Sepulcro Domingo 1 de Fonelas (Granada), en
su nivel inferior de enterramiento, estudiado por Ferrer (8); o en el
Tajillo del Moro (Casabermeja, Málaga), excavado recientemente por
Ferrer y Marqués {9).
_
Para el Pais Valenciano los ejemplos cubren desde cuevas sepulcrales eneolíticas como la de la Torre del Mal Paso (Castelnovo), al enterramiento en pozo de Benissit (Vall d'Ebo), y a los enterramientos en
el interior de·poblados del Bronce Valenciano como sucede en el Altico de la Hoya (Navarrés) (10).
IV
LA COVA SANTA: ATRIBUCION CULTURAL Y CRONOLOGICA
Al examinar los principales paralelos de los materiales encontrados en la Cava Santa, hemos indicado que pueden situarse en los momentos finales del Eneolítico y principios de la Edad del Bro_Jlce. Sin
embargo, aproximarse a lo que acontece en el Pais Valenciano durante tales momentos es tarea compleja que requiere estudiar no sólo las
necrópolis sino también los lugares de habitación.
Con regpecto a las necrópolis, en nuestro caso las cuevas sepulcrales múltiples, hay que recordar que no siempre pueden considetarse
como hallazgos cerrados. En realidad ello es poco frecuente ya que la
mayor parte estaban revueltas en el momento de su excavación y no
fue posible identificar ajuares; por lo que pueden aparecer como sincrónicos elementos separados por un periodo de tiempo considerable,
desde el inicio al fmal de los enterramientos, sin olvidar las intrusiones de cronología muy posterior. A pesar de ello, teniendo en cuenta
(71 J . ALTUNA: «Historia de la domesticación animal en el Pafs Vasco desde su orígenes
hasta la romanfzacióm. Munibe, año 32, fase. 1-2, San Sebastián, 1980.
.
(81 J . FERRER: «La necrópolis megalftica de F'onelas (Granada). El Sepulcro Domingo 1 y
sus niveles de enterramiento». Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, n,
1977, págs. 173·211.
(9) Agradecemos a J. FERRER e l. MARQUES su amable comunicación sobre estos trab~os, en proceso de publicación.
( 101 E. PLA: «Actividades d.el Servicio de Investigación Prehistórica (1946-1955)». Archivo de Prehistoria Levantina, VI, Valencia, 1957, pág. 199.
F'. JORDA: «Los enterramientos de la Cueva de la Torre del Mal Paso (Castelnovo, Castell6n)J. Archivo de Prehistoria Levantina, Vil, Valencia, 1958, págs. 55-92.
J . ALCACER: cEl Altico de la Hoya (Navarrés, Valencia)». Archivo de Prehistoria Levantina, IX, Valencia, 1961, p~gs. 101-113.
-
185-
[page-n-186]
28
B. MABTI OUVER
la notable evolución de las costumbres funerarias desde el Neolitico a
la Edad del Bronce, examinar las lineas generales de este proceso nos
ayudará a situar mejor en su contexto el ritual funerario de la Cova
Santa, refiriéndonos posteriormente a la problemática de los lugares
de habitación.
.Desde el Neolitico antiguo caracterizado por las cerámicas con
decoración impresa cardial encontramos enterramientos múltiples en
e
las cuevas del País Valenciano, siendo el ejemplo más r. presentativo
el de la Cova de la Sarsa (Bocairent). Pero no parece tratarse de cue~
vas exclusivamente sepulcrales, sino de una doble utilización como
habitat y lugar de enterramiento.
· Es en el Eneolitico cuando la utilización de las cuevas como lugar
de enterramiento deviene caracterfstica y a él corresponden un .g ran
número de las conocidas hasta ahora, continuando su vigencia hasta
los inicios del Bronce Valenciano.
Las cuevas sepulcrales eneoliticas y de transición al Bronce Va~
lenciano varfan desde aquellas de medianas dimensjones, c¡l:c en
algún caso pudieron se! ocupadas en épocas anteriores como lugar de
habitación y ahora, coincidiendo con la generalización de los pobla~
dos, pasan a ser necrópolis, como sucede en la Cova de En Pardo (Pla~
nes); hasta muy reducidas covachas o grietas, como la de Les Llametes (Alcoi). Por lo general contienen un número elevado de individuos
y de ahf su denominación de colectivas o múltiples: desde más de cincuenta, quizás del orden de setenta y cinco, en la Cova de la Pastora
(Alcoi), a los casos más frecuentes en los que sólo podemos indicar que
este número debía ser superior a seis u ocho, como en la Cova de Ribera (Cullera) o en la 'Cueva de la Ladera del Castillo (Chiva).
Son pocos los yacimientos en que se pudo estudiar la disposición·
de los esqueletos y ejuares, pero se puede hablar de tres tipos, atendiendo a la disposición en que se encontr'alian los restos humanos y
sin que, por el momento, ello permita establecer úna gradación cronológica dentro del Eneolitico.
En primer lugar tenemos los casos en que puede afirmarse que
los inhumados lo fueron en posición decúbito supina o bien en posición lateral y flexionados, como en la Cova de Les Llometes (Alcoi),
en la necrópolis de la Algorfa y en la propia Cova Santa; son los
llamados enterramientos primarios. En o~os casos comprobamos
que la disposición de los restos humanos no corresponde a la posición
normal del difunto en el momento de su enterramiento, sino que todos
ellos debieron sufrir un acomodo po.sterior a su descarnamiento; son
los enterramientos secundarios cuyo mejor ejemplo es el de la Cava de
la Pastora (Alcoi), donde se distinguieron cuarenta y nueve bolsadas o
-
186 -
[page-n-187]
COVA SANTA
29
paquetes de huesos, algunos de los cuales comprendfan restos de diversos individuos. Lo que también se comprueba en la Cova del Cami
Real d' Alacant (Albaida) o en la Cueva de la Torre del Mal Paso (Castelnovo). Finalmente, el tercer tipo serian los yacimientos en los que o
bien nada puede afirmarse, o bien comprobamos que el depósito funerario no responde a ningún cuidado, habiéndose vertido desde la boca
de la cavidad, como sucede en el osario de la Cueva del Palanqués
(Navarrés) o en la Sima de la Pedrera ·(Benicull).
A estas cuevas sepulcrales, que con las variedades expuestas
constituyen el tipo general de enterramiento durante el Eneolitico,
liay que añadir ·algunos casos particulares, como el enterram1ento de
C~lig. Aunque de manera no muy precisa se conserva la noticia del
hallazgo en Calig de un pozo de tres metros de profundidad, con una
boca circular de un metro aproximadamente de diámetro, qlie se
agrandaba considerablemente en su fondo. Fueron encontrados en su
interior unos veinte esqueletos humanos con algunos objetos que apoyarían su adscripción eneolitica, como puntas de flecha de sílex y una
azuela de piedra pulida. Ello se apartaría de los casos antes expuestos, al no ser una cueva natural, y su único paralelo en nuestras tierras seria el enterramiento de Benissit (Vall d'Ebo), pozo casi cilíndrico con ensanchamiento lateral en su fondo en el que se distinguieron
un mínimo de veintitrés individuos. Pero en este último los materiales
arqueológicos incluían diversos adornos de cobre o bronce que por su
tipología inclinan a situarlo ya en plena Edad del Bronce.
La singularidad del caso representado por Calig plantea tanto la
posibilidad de que fuera un tipo más frecuente que no haya sido advertido en razón de su muy: dificil localización; o que, por el contrario,
y ante la imprecisión de los datos conservados, fuera en realidad una
cavidad natural recubierta por la sedimentación. Sin embargo, otros
yacimientos prueban que al menos desde los momentos fmales d~l
Eneolitico, aparecen en nuestras tierras nuevas formas de enterramiento que preludian los importantes cambios del ritual funerario en
la cultura del Bronce Valenciano.
Estos enterramientos son los que corresponden a los poblados situados en tierras b~ as que tienen la particularidad de poseer silos excavados en el suelo y que, ocasionalmente, fueron utilizados como sepulturas. Ello sucede en el poblado de Vil.la Filomena (Vila-real) donde se encontraron diversas fosas que pueden· ser consideradas como
silos, en número aproximado de treinta y cinco, con abundantes materiales arqueológicos y algunos restos humanos que incluían seis cráneos. También en la Lloma de 1'Atareó (Bélgida), con idénticos silos en
-
187 -
[page-n-188]
30
B. MARTI OUVJm
números de doce, en uno de ellos de tamaño distinto a los demás se
encontraron restos humanos.
Estos poblados con silos recuerdan los casos de El Gárcel (Antas,
Almena) y los yacimientos del Bajo Guadalquivir representados por el
de Campo Real, cuyos silos también fueron utilizados ocasionalmente
como sepultarás. A ellos se han referido recientemente Arribas y Molina, situándolos entre el Neolitico final y el Cobre Antiguo, con una
cronología que estaría centrada en tomo al2500 antes de Cristo (11).
Sin embargo, en nuestro caso, el único elemento que tenemos para
abordar su posible cronología es la presencia de· cerámicas campaniformes en Atareó y Vil.la Filo:q1ena, especialmente en este último yacimiento donde aparecen los tipos con decoración de cuerdas y decoración mixta de cuerdas y puntillado, de modo que por el momento debemos centrarlos en los finales del tercero o principios del segundo
milenio a. de C.
Con la aparición de los poblados tipicos de la Cultura del Bronce
Valenciano, el ritual funerario sufre importantes modificacione. , tens
diéndose a una sustitución del enterramiento colectivo por: la sepultura individual. En algunos casos se siguen utilizando pequeñás cuevas
o grietas, como en el enterramiento de El Vedat de Torrent, pero se
trata de uno o pocos individuos y sus ajuares sufren una notable simplificación con respecto a los eneoliticos. Sin embargo, lo más destacable es la aparición de nuevos tipos de enterramiento, como manifiesta la fosa del Barranc del Cinc (Alcoi), los enterramientos en cistas
de U1l del Moro (Alcoi), de l'Aixebe (Sagunt), de la Muntanya de les
Raboses (Albalat deis Tarongers), y los enterramientos en el interior
de poblados como en la Peña de la Dueña (Teresa), en la Atalayuela
.(Losa del Obispo), en el Altico de la Hoya (Navarrés) y otros.
Estas huevas formas de enterramiento del Bronce Valenciano
coinciden con los cambios que ella representa respecto a los momentos anteriores en lo que se refiere al conjunto de la cultura material y
a sus ti,pos de habitats, y se corresponde con la tendencia general de las
culturas de la Edad del Bronce peninsular hacia la sepultura individual, como sucede con las cistas y los sepulcros de fosa del Argar A y
del Bronce del Suroeste, los enterramientos en el interior del habitat
de algunas motillas y aquellos sepulcros de fosa catalanes atribuibles
al Bronce Antiguo y Medio.
Asi pues, la Cova Santa, por las características que ofrece, se
acerca al conjunto de las necrópolis eneolfticas, no debiendo ir más
(11) A. AIUUBAS y F. MOLINA: «El poblado de los' Castillejos en las Peñas de los Gitanos
(Montefrlo, Granada)». Cuadernos de Pre.h istorla de la Universidad de Granada, Serie monográfica, núm. 3 , 1979.
-
188 -
[page-n-189]
COVA SANTA
31
allá de la transición de este periodo a la Edad del Bronce, como antes
señalábamos. A ello conducen el ritual de enterramiento y los paralelos de sus ~uares·, ya que la presencia de cerámica campanüorme y
de elementos asociados a ella, como los botones piramidales con perforación en V y la punta del tipo Palmela se consideran característicos del «horizonte de transición» u «horizonte campaniforme de transición».
Pero esta atribución y la cronología que debe corresponderle no
está exenta de problemas si volvemos nuestra mirada a los poblados,
en los que se encuentra el lógico complemento de las necrópolis y donde hemos de buscar la secuencia evolutiva de los materiales que componen'los ~uares funerarios. Y ello porque este horizonte de transición, nacido del estudio de las cuevas sepulcrales, no encuentra su
adecuado reflejo en los poblados, que ofrecen grandes diferencias
según sea su attibución eneolitica o del Bronce Valenciano, resultando dificil precisar los horizontes intermedios. Además, en la mayor
parte de las necrópolis que se han considerado como propias de este
horizonte, el conjunto de sus materiales se acercarla más al Eneolitico
que 8.1 Bronce Valenciano típico, como puede ser el caso de la Sima de
la Pedrera (Benicull), por poner un ejemplo.
En cuanto a su cronología, hasta la aparición de las dataciones
absolutas los inicios del Bronce Valenciano se situaban entre los años
1700 a 1500 a. de C., considerándose ligeramente anterior en sus comienzos a la cultura argárica. Sin embargo, las dataciones de C.14
obtenidas en los poblados de Serra Grossa (Alacant) y de Terlinques
(Villena), 1865 ± 100 y 1850 ± 115 a. de C., respectivamente, al elevar esta cronología inicial dificultaban ·el encuadre de este horizonte
de transición cuya dataCión tradicional caería ahora dentro del Bronce Valenciano, de aceptarse estas fechas.
Lo cierto es que, aunque estas dataciones no están exentas de problemas dada su antigüedad, especialmente en el caso de Serra Grossa, la elevación de la cronología inicial del Bronce Valenciano ha sido
aceptada por la mayor parte de los investigadores y por nosotros mismos (12), al coincidir con las tendencias mostradas por lás fechas de
C.14 para el Bronce Antiguo peninsular, muy especialmente para los
inicios de la Cultura del Argar, con la que siempre se relacionó el
Bronce Valenciano, y que permitirían suponer en opinión de Arribas
(12) B. MARTI y J . Gn.: «Perlas de aletas y glóbulos del Cau Raboser (Carca.ixent, Valencia)J. 4rchivo de Prehistoria Levantin~, XV, Valencia, 1978, págs. 4 7-68.
-
189 -
[page-n-190]
32
B. MARTI OUVER
un margen de desarrollo para el Argar A entre el 1900/1800 y el 1650
a. de C. (13).
Ahora bien, sin querer cuestionar en profundidad esta elevación
de la cronología del Argar A, el hecho es que estas dataciones conducirían a situar dentro de la Edad del Bronce lo que con anterioridad se
consideraba horizonte de transición, y que este cambio descansaría
mucho más sobre las dataciones absolutas que sobre una clara estructur'ación de yacimientos y materiales. El problema radica, pues, en la
necesidad de referir esta transición a niveles de habitación y en que
ello no resulta posible en el caso de los poblados del Bronce Valenciano, como antes hemos indicado.
Es en estas cuestiones donde inciden los resultados de las recientes campañas de excavación en la Ereta del Pedregal (Navarrés), en
las que hemos colaborado bajo la dirección de Pla. En estos trabajos
se ha puesto de manifiesto la existencia de un nivel que ofrece la industria lítica característica del yacimiento, entre la que predominan
ampliamente las puntas de flecha, así como los restantes materiales,
y que incluye algunos fragmentos de cuencos campaniformes incisos,
un botón piramidal con perforación en V, y una hoja rota, posiblemente de un pequeño puñal, de cobre (?) .
De modo que tendríamos aquí convenientemente reflejados los
elementos que en los primeros siglos del segundo milenio a. de C. caracterizan los complejos de finales de la Edad del Cobre y del Bronce
Antiguo de la Península Ibérica. A los que se superpondría un último
nivel en la secuencia de la Ereta del Pedregal que incorpora elementos característicos del Bronce Valenciano, como los dientes de hoz y
los brazaletes de arquero.
La importancia que ello tiene para el problema del tránsito a la
Edad del Bronce, aunque se trata de resultados en estudio, no se nos
escapa; a lo que tal vez pueden añadirse otros indicios como el poblado del Puntal sobre la Rambla Castellarda (Lliria) que por su situación
elevada nos acerca al típico habitat del Bronce Valenciano, a la vez
que su industria lítica muestra un horizonte más próximo al Eneolítico con sus muy abundantes puntas de flecha de silex y la ausencia de
los dientes de hoz, además de algunos fragmentos de vaso campaniforme.
Ahora bien, aunque la Ereta del Pedregal probaría el contacto entre estos elementos de finales del Eneolítico y los típicos del Bronce
Valenciano, y aunque Castellarda anuncia el cambio hacia poblados
(13) A. ARRIBAS: cLas bases actuales para el estudio del Eneolitico y la Edad del Bronce
en el Sudeste de la Península Ibérica.t. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, I, 1976, págs. 139-155.
-
190 -
[page-n-191]
COVA SANTA
33
altos y fortificados, dejando las tierras bf:\jas características de los
eneolfticos, la diferencia entre el horizonte ejemplificado por estos yacimientos y los poblados típicos del Bronce Valenciano subsiste y por
ello hemos de pensar que una elevación de la cronolo~a hasta el
1900/1800 para el Bronce Valenciano típico resulta quizás excesiva,
ya que las fechas que podemos dar al nivel mencionado de la Ereta
del Pedregal han de ser próximas ·a estas, de acuerdo con los paralelos
de sus materiales. Y en este punto es preciso hacer un inciso para señalar que nada se opone a hacer retroceder en el tiempo el pleno y el
fmal del Eneolitico, dado que la fecha C.14 de la Ereta del Pedregal,
1980 ± 250 a. de C., carece de contexto arqueológico defmido y en
modo alguno puede considerarse referida a los momentos iniciales del
yacimiento.
Por todo ello, y con independencia del resultado fmal de los trabajos en curso, creemos que la fuerte y muy di~tinta personalidad del
Bronce· Valenciano respecto del Eneolftico implica ciertamente ese horizonte intermedio o de transición que ahora empieza a dibujarse en
los poblados y cuya cronología seria la de los primeros siglos del segundo milenio a. de C., mientras la cronología inicial del Bronce Valenciano centrada en torno al 1700 a. de C. explicarla mejor las diferencias y el hecho de que en estos poblados no tengamos evidencias
de momentos anteriores. No hemos de olvidar que, por poner un ejemplo significativo, en los poblados del Bronce Valenciano vemos.la sustitución casi total del utillaje lftico por el metálico, como se desprende
a
de la variad· tipología metálica que presentan (14) y del hecho de que
en estos poblados apenas encontremos restos de talla junto a los dientes de hoz de sflex, prácticamente el único útil de sflex que aparece.
En este complejo panorama, apenas esbozado, es donde adquiere
su significación la atribución de los enterramientos de la Cova Santa
al horizonte de transición del Eneolítico al Bronce Valenciano. Horizonte de dificil definición por el momento en lo que se refiere a los niveles de habitación pero asimilable o cercano a los niveles superiores
de la Ereta del Pedregal. En consecuencia, no debemos pensar tanto
en una inmediatez a los poblados típicos del Bronce Valenciano, como
en un horizonte que corresponderla a los primeros siglos del segundo
milenio, a caballo entre el final del Eneolftico y los inicios de la Edad
del Bronce, pero firmemente entroncado en la tradición eneolftica.
(1 4 ) LBRMA,
op. cit. nota
5.
-
191 -
[page-n-192]
34
B. MARTI OUVER
V
LA COVA SANTA COMO CUEVA REFUGIO
O CUEVA SANTUARIO IBERICA
Hemos descrito en las páginas anteriores el hallazgo en la superficie del Sector C de numerosos fragmentos de cerámicas hechas a mano y a torno, así como fusayolas, una fibula anular hispánica, algunas
monedas y otros materiales que requieren un pequeño comentario.
Estos materiales atestiguan la continua frecuentación de la cavidad desde el momento en .que se realizaron las ~umaciones prehistóricas y recuerdan el conjunto de materiales recuperados en otras
dos cuevas muy próximas a la Cova Santa, en la misma Muntanya del
Castell, la Cova del Cavall y la de les Covatxes. De la Cova del Cav~ll
se conocen restos humanos, puntas de flecha de sílex, colgantes de
concha, pequeñas conchas perforadas, fragmentos de cerámicas hechas a mano y de época ibérica, lucernas tardo-romanas, puntas de
flecha y otros objetos metálicos medievales, asf como algunos fragmentos cerámicos de esta misma atribución. Es decir, un conjunto
que guarda gran similitud con el de la Cova Santa aquí estudiado. En
les Covatxes también se recogieron fragmentos cerámicos hechos a
mano correspondientes a vasos de perfil ovoide, posiblemente de la
Edad del Bronce, asf como fragmentos de época ibérica y romana.
Para parte de estos materiales, . aquellos que podrían corresponder al Bronce Valenciano y también los de época medieval, hay que
tenei: en cuenta la inmediatez de estas cuevas al asentamiento de El
Castell, donde a juzgar ppr 1~ prospecciones realizadas debió existir
un yacimiento del Bronce Valenciano bajo la fortificación medieval.
Para los hallazgos de época ibérica, los más importantes dentro de este conjunto, hemos de recordar la importancia del poblamiento ibérico en sus alrededores, entre el que destaca ei poblado de la Bastida de ·
les Alcuses (Moixent), así como los frecuentes hallazgos de época romana en una zona que constituye el camino naturalliacia el interior
de la Península Ibérica.
La presencia de materiales de época ibérica en las cuevas es un
fenómeno que se repite en numerosos casos del País Valenciano; sus
principales características, así como la división en cuevas refugio y en
cuevas santuario fueron analizadas por Gil-Mascarell, ofreciendo un
amplio repertorio de las mismas (15).
(15) M. GIL-MASCARELL: «Sobre las cuevas ibéricas del Pals Valenciano. Materiales y
problemas». Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, mlm. 11. 1975, pégs. 281332.
- 192 -
[page-n-193]
COVA SANTA
35
En la Cova Santa, la situación de los vasos ibéricos con preferencia e& la parte más interior de la cavidad y la presencia de las fusayolas, que no pueden considerarse aquf relacionadas con una habitación
de la cueva, parecen acercarnos a las llamadas cuevas santuario. Sin
embargo, el que entre los ma~eriales conocidos parezcan abundar
más los vasos de gran tamaño, desconociéndose hasta ahora los pequeños vasos caliciformes que siempre forman parte de los hallazgos
en este tipo de cuevas, nos impide decantarnos en uno u otro sentido.
25
193 -
[page-n-194]
[page-n-195]
MABTI OLIVBR.-Cova Santa
Cova Santa (Vallada). Sima de entrada y vestlbuJo de la cavidad
LAM. 1
[page-n-196]
MARTI OUVER.-Cova Santa
LAM. 11
[page-n-197]
ARCHIVO DE PRBBlSTOlUA LEVANTINA
Vol. XVI !Valencia, 198 11
B. MARTI OLIVER
(Valencia)
LA COVA SANTA
(Vallada, Valencia)
A lo largo de los últimos años, el GRUP PARE PRESENTAT de Vallada ha desarrollado una intensa labor de prospección en las tierras
de su término municipal descubriendo numerosos e importantes yacimientos arqueológicos que comprenden desde el Paleolitico Superior
a la época medieval. Esta labor ha sido apoyada por el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia, cuya colaboración y asesoramiento han estado presentes eri cuantas
ocasiones han sido solicitadas.
Ejemplo de ello es el yacimiento que ahora nos ocupa, la Cova
Santa de Vallada, a la que desde 1978 realizamos numerosas visitas
acompañando a los miembros del citado Grup Pare Presentat que por
entonces iniciaban su exploración. Poco después, ante los peligros de
destrucción que acechaban al yacimiento, procedimos a su excavación de urgencia durante 1979 y 1980 (1 ).
En estos trabajos hemos de destacar la colaboración y ayuda
prestada por los miembros del Grup Pare Presentat, muy especialmente por don Fernando Giner Giner, don Héctor Garrido Penadés y
don Francisco Campoamor Vila, así como por don Jpsé Pelejero Ferrer; la del doctor Francisco Ruiz Perales, que completó nuestros dibl\ios de las plantas, identificando los restos humanos en el transcurso de la excavación y procediendo después a su minucioso estudio, y a
quien se deben las observaciones que aquí se recogen sobre el número
y disposición de las inhumaciones; y, también,· a don Agustín Ferrer
(1) D. FLBTCHBR: cLa Labor del S.I.P. y su Museo en el pasado año de 1979 y 1980..
Diputación Provincial, Valencia, 1980 y 1981.
- 169-
[page-n-160]
2
B. MARTI OLlVER
Clari, que realizó la planimetría del yacimiento, y a don Manuel Pérez
Ripoll, y a don Inocencio Sarrión Montaftana, quienes .estudiaron la
fauna del mismo. A todos ellos expresamos nuestro agradecimiento
pC\I' su valiosa y desinteresada colaboración.
I
CARACTERISTICAS GENERALES Y TRABAJOS
REALIZADOS
La Cova Santa se encuentra en las inmediaciones de Vallada, al
SO. de la población, abriéndose en las estribaciones septentrionales
de la Serra G~ossa y, más concretamente, en la umbría de la Muntanya del Castell, j\mto a los últimos abancalamientos para el cultivo
(fig. 1).
La entrada de la cueva, de forma aproximadamente circular, es
una pequefta sima de fácil descenso, con una caida de 2'5 metros en
.la aqtualidad, si bien.antes de iniciar los trabajos de excavación no sobrepa.saba los 1'5 metros. La cavidad es una diaclasa de dirección
aproximada NE.-SO., con ligero descenso hacia el SO., en la que puede distinguirse una gran sala, que comprendería desde la vertical de
la entrada hasta su final en dirección SO., y otra más pequeña en la
parte nororiental cuyo acceso estaba obstruido por la tierra acumulada bajo la sima de entrada (fig. 2 y Lám. I).
Figura l. Yacimientos valencianos citados en el texto. l. CMig; 2. Cova del Barranquet
Pondo, La SeiTatella; 3. Sepulcres de La Joquera, Castelló; 4. Vil.la Filomena, Vila-real ; 5.
Peña de la Duefta, Teresa; 6. Cueva de la Torre del Mal Paso, Castelnovo; 7. Muntanya de les
Rabosas, Albalat deis Tarongers; 8. L' Aixebe, Sagunt; 9. La Atalayuela, Losa del Obispo; 10.
Rambla Castellarda, Llirla; 11. Cueva de la Ladera del Castillo, Chiva; 12. Muntanyeta de
Cabrera, Torrent; 13. Cova de Ribera, Cullera; 14. Cova de Giner, Cullera; 15. Sima de la Pedrera, Benicull; 16. Cueva del Palanqués, Navarrés; 17. Ereta del Pedregal, Navarrés; 18.
Alt:ico de la Hoya, Nav&ITés; 19. El Rincón, Anna; 20. Cova de la Recambra, Gandia; 21. Cova Bolta, Real de Gandia; 22. COVA SANTA, Vallada; 23. Cova del Cavall, Vallada; 24. Les
Covatxes, Vallada; 25. La Bastida de les Alcuses, Moixent; 26. Cabeqo del Nav&ITO, Ontlnyent; 27. Cova del Camf Real d'Alacant, Albaida; 28. Lloma de !'Atareó, Bélgida; 29. Cova de
l'Or, Beni&ITés; 30. Cova d'Bn Pardo, Planes; 31. Cova de la Sarsa, Bocairent; 32. Cova de
Bolumini, Alfafara; 33. Cova dal Sol, Banyeres; 34. Cova del Partidor, Banyeres; 35. Cova de
Les Llometes, Alcoi; 36. Barranc del Cinc, Alcoi; 37. Cova de la Pastora, Alcoi; 38, Ull del Moro, Alcoi; 39. Terlinques, Vlllena; 40. Cova de la Barcella, Torre de les Maqanes; 41. Benissit,
Vall d'Bbo; 42. SeiTa Grossa, Alacant; 43. Algorfa.
- 160 -
[page-n-161]
COVA SANTA
3
o
1
llg. 1
21
3 0 IUt
d
[page-n-162]
B. MARTI OUVER
4
.
iD
m
1
e
--.
-. .
.. ...
... -
:
e
... ...
...
...
:
1
-
e
•
••
•
~~V]~
- v
·
~
[page-n-163]
COVA SANTA
5
La sala más occidental presenta numerosas piedras y bloques desprendidos del techo; tiene unos 18 metros de longitud por una anchura variable que no sobrepasa los 8 metros. Dividiéndola según el eje
longitudinal NE.-SO., su par.te septentrional es la más transitable y, a.
la vez, más seca, siguiendo el techo la inclinación·de la ladera de la
montaña. Por el contrario, en la parte meridional, las coladas. y columnas indican una mayor humedad y se generalizan al final de la
riúsma. A ambos lados de esta sala se abren pequeñas galenas de corto ·recorrido y escasa altura.
Bajo la entrada de la cavidad y en dirección NE. se abre otra sala,
de planta irregular y pequeñas dimensiones, 2 por 2 metros aproxi.madamente, arrancando de ella diversas galenas impracticables en
el momento presente. Coincidiendo con la vertical de la entrad~, y tal
como puede verse en el croquis de la figura 3, existía un cono de acumulación formado por el arrastre de los materiales de erosión de la
ladera de la montaña, es decir, por tierra roja y abundantes bloques y
cantos calizos de gran y pequeño tamaño, de gran desarrollo en dirección SO. y que, como hemos dicho, ocultaba el acceso a esta pequeña
sala.
·
Entre los bloques que cubren el suelo de la cavidad era conocida
desde hace años la existéncia de materiales de época ibérica, especialmente fragmentos cerámicos con decoración pintada de motivos
geométricos, algunas fusayolas y una fibula, etc.; asi como también
monedas y fragmentos de cerániicas medievales. Estos hallazgos y la
proximidad de la cueva a la población ocasionaron frecuentes visitas,
con las inevitables remociones; si a ello añadimos el desplazamiento
natural de materiales, de cuya importancia es testigo elocuente el cono de acumulación antes mencionado, comprenderemos el porqué de
la destrucción parcial del yacimiento, tal como pusieron de manifiesto
·
los trabajos de excavación llevados a cabo.
En efecto, en la exploración minuciosa de la cavidad re~ada
por el Grup Pare Presentat desde 1978, además de recuperarse un
conjunto notable de materiales ibéricos y medievales, ·destacaba la
existencia de restos humanos en las inmediaciones de la entrada, a
los que acompañaban fragmentos de cerámicas hechas a mano, algunas puntas de flecha de sílex, y diversos colgantes de hueso y concha.
Ello hizo suponer que esta parte de ~a entrada, cubierta por la tierra
desprendida de la ladera de la montaña, pudiera haber sido destinada
en época·prehistórica a lugar de e~terramiento, y que estos deberian
extenderse hacia el NE., donde al quitar la parte superior del cono de
·
acumulación se comprobó la ·continuación de la cavidád. ·
-
183 -
[page-n-164]
6
B: MARTI OLIVER
Ello motivó la realización de los trabajos de excavación, llevados
a cabo con urgencia por el Servicio de Investigación Prehistórica, con
el fin de recuperar las mayores evidencias posibles. Tras el estudio
del yacimiento y teniendo en cuenta que los posibles enterramientos
prehistóricos parecian ubicarse exclusivamente en la parte de la entrada, la cueva fue dividida en tres sectores que denominamos A, B y
e, estSbleciendo un nivel cero con carácter general (fig. 3).
El Sector A comprende la pequeña sala nororiental. En .ella se encontraron la mayor parte de los restos humanos, restos de fauna y
ajuares. El Sector B corresponde al vestibulo de la entrada, entre el
Sector A y un gran bloque desprendido de la bóveda, lugar donde
también parece que se realizaron inhumaciones. Por último, el SectQr
e se refiere a la zona interior de la cavidad en la que predominaban
los hallazgos de época ibérica y medievales, junto a escasos materiales prehistóricos y restos humanos. Los trabajos de excavación se limitaron a los sectores A y B.
En el Sector A distinguimos tres niveles: el superior, revuelto,
comprendería la parte superior del cono de acumulación, hasta una
profundidad de 200 centúnetros respecto al plano de referencia, siendo destruido en gran parte por los visitantes. El segundo nivel comprende de los 200 a los 220 centúnetros de profundidad; su excava.:
ción puso de manifiesto la existencia de diversas inhumaciones, junto
a las que aparecieron numerosos restos de ovicápridos. Finalmente, el
tercer nivel de este Sector A, de los 220 a 230 centimetros, continuaba las características del nivel anterior, desapareciendo poco a poco
los restos humanos y siendo todavfa notables los de ovicápridos, hasta
finalizar ~odo vestigio en torno a los 230 centúnetros.
En el Sector B, que por corresponder al vestibulo de la entrada fue
la zona más afectada por los visitantes, se distinguieron dos niveles:
en el primero, hasta los 220 centimetros, el cribado de las tierras proporcionó restos humanos y materiales arqueológicos; y el segundo, de
220 a 250 ó 275 centímetros, según la inclinación del suelo, en el que
se pudo observar alguna articulación de huesos humanos junto a escasos materiales.
En ambos sectores no se apreciaron diferencias estratigráficas
por lo que hemos de suponer un estrato único para el conjunto de los
enterramientos.
-
1"64 -
[page-n-165]
COVA SANTA
7
+
u
o
...
...
...
u
•
+.. +
• + + +••
+ • +.
t
+
+ +
+ +... ++
C")
.!P
c..
+t ++ + t
• • ++++...
..
+ + ~ ++~+
........ ,..
::G!A.t
.... +
tt ....
•¿.+
m
+···+ ++ .....
t
t +
+
+ ·\_
t•t+ +.... • +
• +•......, ...
+
+++
....... ·+·+ +.¡, .. +
+ •
....... + + +++
····••¡,l t
+
+.+ + ·~. .!! t
· "'• +
+····· + g++
+ + +
•• t • +
++.
+
i
+
J+
,._++\ti+
···~ +
·;~+
+<3+
+++
t
f
165
+
[page-n-166]
B. MARTI OLIVBR
8
II
LA EXCAVACION: RESTOS HUMANOS, RESTOS DE FAUNA
Y MATERIALES ARQUEOLOGICOS
EL SECTOR A
Restos humanos
Como hemos dicho fue en el Sector A donde aparecieron la mayor
parte de los restos humanos, tratándose con seguridad de un enterramiento múltiple que contendría un mínimo de cuatro individuos adultos y tres jóvenes o niños.
La diposición de los restos era aproximadamente la que señalamos en el croquis de la figura 4. En ella se numeran los cráneos, cuya
situación corr.esponde a lo~ círculos, y se indican las principales asociaciones de los huesos, que sólo en tres de los casos permiten .aventurar la disposición del inhumado.
Los individuos 1 y 2 aparecieron muy fragmentados y en pequeño
espacio, entre los bloques de la parte suroriental, como si se tratara
de un osario. Los números 3 y 4 eran los mejor·conservados, pudiendo
aventurarse con cierta precisión la disposición de los .inhumados. De
los individuos 5, 6 y 7 tenemos menos datos, porque en gran parte sus
restos fueron levantados antes de los trab~os de excavación; sólo para el caso del número 6, en razón de los restos aparecidos en el transcurso de la excavación, cabe plantear alguna hipótesis.
Números 1 y 2.
Estos individuos se encontt:aron amontonados en el hueco formado por los bloques de la parte suroriental. Entre los huesos se identifica un grupo que pertenece a un adulto y otro a un niño, con múltiples
fragmentos de vértebras, delgados restos de cráneo, dentadura de leche, fmos fragmentos de costillas, un húmero (longitud, 13 cms.), un
fémur (1. , 17 eros.), y una diáfisis posiblemente de peroné.
Algunos huesos encontrados fuera de este hueco, pero en sus inmediaciones, podrían corresponder al individuo adulto: dos fragine~
tos de mandíbula inferior, un fémur, un cúbito y una tibia, fragmentos
de clavícula, etc., que podrían haberse desprendido del depósito.
Número 3.
Es el individuo que mejor pudo ser estudiado por haber aparecido
íntegramente en los trabajos de excavación al igual que parte del individuo número 4. En la figura 5 puede observarse la situación de algu-
166 -
[page-n-167]
COVA SANTA
-
167 -
9
[page-n-168]
10
B. MARTI OUVER
nos de sus restos, e.n concreto los córrespondientes al segundo nivel
de la excavación del Sector A (Lám. II).
Los restos del esqueleto ~e encuentran siguiendo una dirección
aproximada N .~ S . , a lo largo de unos 130 ó 135 centimetros. El cráneo
se hallaba en posición lateral derecha, fragmentado en su base pero
reconstruible. Las vértebras siguen en parte esta dirección, al igual
que las dos clavículas, gráciles como el resto del esqueleto y acordes
con el menor tamaño del cráneo en comparación con los otros adultos
inhumados. También se identificaron múltiples fragmentos de costillas y;_huesos de las manos en la región correspondiente a la cabeza y
el tór·ax, así como los omóplatos, el húmero derecho (1, 27 cms.) y un
fragmento de cúbito.
·
En la zona correspondiente, suponiendo una posición decúbito supino, aparecieron la pelvis y ambos fémures (1, 38 ·cms.), la tibia y el
peroné izquierdos (1, 31 cms.); la tibia estaba en sentido contrario al
fémur, lo que indicarla una·posible flexión, mientras el peroné presentaba una dirección normal. Se encontraron tres falanges junto al peroné, pero no aparecieron huesos del tarso.
La· vértebra quinta' lumbar pr~senta una osteófisis marginal mínima que denota una edad media entre 40 y 50 años. Estas alteraciones
de tipo artrósico se presentan también en. el fragmento de cuerpo de
otra· vértebra lumbar, pero no aparecen en las vértebras c.e rvicales ni
en las apófisis articulares.
Así, pues, el esqueleto se encontraba extendido en una longitud de
130 a 135 centimetros y, dado el tamaño de los huesos, su gracilidad
y los discretos signos de artrosis, se trataría de un individuo adulto de
edad media, en tomo .e: ios·40 años, probablemente una m~er de baja
estatura.
Número 4.
Parcialmente afectado por la remoción del nivel superior, el estudio de este individuo se ve dificultado, además, por la confluencia de
.. sus restos con los del número 3 ytambién por hallarse entremezclado
con numerosos restos de fauna, como puede observarse en la figura 5,
correspondiente al segundo nivel de la excavación, en donde los res-·
tos de fauna se señalan con un cuadrado.
El cráneo, con la base hacia arriba, coqesponde a una persona
adulta, robusta, probablemente varón. En el interior se encuentran
fragmentos de su base y del maxilar superior. En sus proximidades se
hallan un cúbito, un radio (1, 24 cms.) y un húmero (1, 28 cms.) ; también un axis, dos illacos, un fragmento de fémur y otro de tibia. Todos
ellos parecen orientados hacia el fondo de la cueva en dirección E. -0 .,
-
168-
[page-n-169]
11
COVA SANTA
'
'
22
'
[page-n-170]
12
B. MARTI OLIVER
situándose el fémur en .la parte más profunda, lp que guarda ·relación
con los fragmentos de pelvis, aunque no con el de la tibia que se le
asigna.
.
Con todas las ·r eservas cabe s~poner, pues, una orientación 0 .-E.
para este individuo de acuerdo con la disposición de los huesos del
brazo_ axis, pelvis y fémur, aunque la distancia total cubierta por lo·
,
s
huesos, de 11 O a 120 centimetros, puesta en relación con su tamaño y
robustez, hacen suponer que se encontraría encogido, en posición fetal o, al menos, ligeramente flexionado.
Números 5 y 7.
El material correspondiente a estos dos individuos se encontró
muy fragmentado y en gran parte desplazado, por hállarse a mayor
altura que los situados más hacia el interior de la pequeña sala que
forma el Sector A. Dé ello no debemos inferir su correspondencia a un
nivel superior en sentido estratigráfico, sino más bien que en la época
en que se efectuaron estos enterramientos el suelo debía ofrecer ya
una cierta pendiente debida al cono de acumulación del .vestíbulo de
entrada a la cueva.
La existencia de dos individuos se desprende con claridad de los
dos tipos de fragmentos de cráneo y del estudio efe los dientes, siendo
ambos niños.
Número 6.
Al igual que en el caso de los dos individuos anteriores, tambi~n
aquí son pocos los indicios aunque permiten aventurar una disposición del inhumado paralela a la del númerQ 4.
El cráneo corresponde a un individuo adulto y aparece muy fragmentado. Por el escaso desgaste de los molares podría tratarse de un
adulto joven. Los restantes huesos están también muy fragmentados,
pudiéndose reéomponer un cúbito, un radio, un húmero (1, 27 cm.s.),
un fémur (1, 38 cm.s.), algunas vértebras y una clavícula.
Atendiendo a la dispersión de los huesos supone~os una disposi-.
ción 0 .-E., desde la posición del cráneo hacia el interior de la sala, en
donde aparecen dos tibias desiguales y un fragmento distal de fémur,
que no parece ser pareja del reconstruido, al igual que una de las dos
tibias. Huesos que habría que poner en relación, quizás, con el osario
de los individuos 1 y 2.
Restos de fauna
La abundancia de los restos de fauna resultó sorprendente en el
transcurso de la excavación, especialmente en los niveles segundo y
tercero. Como puede verse· en la figura 5•.en el segundo nivel se obser-
170 -
[page-n-171]
COVA SANTA
13
vaba una especial concentración de restos de fauna en la parte más
profunda de la sala, juntos y entremezclados con los restos humanos,
reposando una cabeza de oveja junto al cráneo número 3.
El hecho de que no se tratara de hallazgos esporádicos; sino que
correspondieran a las diversas partes del esqueleto, y la imposibilidad
de atribuirles un origen casual, producto de la utilización de la cavidad como vertedero ocasional, daban un gra.ri interés asu presencia.
Los restos de fauna recuperados en el nivel segundo fueron clasificados de inmediato por Manuel Pérez Ripoll, correspondiendo en su
mayor parte a un individuo de Ovis aries y a partes de otros dos, encontrándose también una tibia de Oryctolagus cuniculus. Ello hizo
que se prestara gran atención a la situación y abundancia de los restos de fauna en la excavación del tercer nivel, comprobándose de nuevo su asociación con los restos humanos hasta la desaparición de estos.
Una vez finalizados los trabajos, el conjunto de los restos de fauna
fue clasificado por Inocencia Sarrión Montañana, pudiendo afirmarse
que en el Sector A se depositaron junto a los cadáveres humanos un
total de cinco individuos de Ovis aries y otros dos de Ovis aries o Capra hircus, teniendo en cuenta que sólo dos fragmentos distales de la
primera falange y dos restos de articulaciones distales de metapodios
nos hablan con seguridad de la existencia de Capra hircus. Por último
también se encontró una hemimandibula derechf\ de Bos taurus, así
como varios fragmentos de vértebras.
Materiales arqueológicos: los ajuares
SD.BX
l. Fragmento distal de hojita. Sin retocar.
2. Fragmento medial y distal de hojita. Sin retocar (flg. 6, nÚJJ1.. 4).
3. Lasca con retoque bifacial, invasor. Semejante a una punta de flecha en proceso de fabrloaci6n.
4-8. Cinco puntas de flecha con pedúnculo y aletaslnolpientes. Retoque plano, cubrlente,
bifacial (flg. 6, núms. 1, 2, 3, 5 y 6).
PIEDRA
l. Hacha pulida de color gris oscuro. Semejante al basalto Ulg. 7, núm. 11).
CONCHA
1-7. Siete Dentalium s.p. Cuantas de collar.
8. «PurpuND, Thals haemastoma, muy pulida. Presenta una perforación en su parte central y otra en el ápice. Colgante.
9-23. Quince colgantes hechos sobre fragmentos de Acanthocardia tuberculaú.l y de
Glycymeris gaditanus, oon una perforación en uno de sus extremos. Presentan formas variadas: ovalados, triangulares, segmentos de ~o. etc. (fig. 7, núms. 4, 5, 6 y 9).
- 171 -
[page-n-172]
14
B. MARTI OLIVER
2
1
5
9
3
6
4
7
10
11
lig. 8 (T.
D.)
8
12
[page-n-173]
15
COVA SANTA
2
.,
'·
.
:
·,,
.·.
·.·:·
4
6
10
9
~ 8
10
Fig. 7 (T. o .)
7
[page-n-174]
16
B. MARTI OLIVBR
HUESO
l-2. Dos colgantes de forma rectangular con perforación an uno de sus e.xtremos (fig. 7,
náms. 7 y 10).
.
3. Gran colgante fabricado sobre un colmillo de Sus scrofa. Perforado en uno de sus extremos, ofrece una pequeda muesca en el opuesto lftg. 7, nám. 1).
4. Incisivo. Indeterminado. Roto en la parte superior donde se observa parte de una perforación. Colgante (ftg. 7, ntDn. 8).
5. Botón de forma piramidal con perforación an V. Por uso o rotura, las dos perforaciones afloran en la parte superior (ftg. 7., nám. 2).
6. Botón de forma cuadrada con dos perforaciones oblicuas. P-arece tratarse de un botón
semejante al anterior pero muy desgastado (tlg. 7, nám. 3).
OERAMICA
l. Peque1lo cuenco hemiesférico. Hecho a mano y sin decoración (ftg. 8, n{un. 1)•
.~ · Vaso globular con cuello corto y ligeramente exvasado. Hecho a mano y sin decoración (tlg. 8, nám. 2).
3. Cuenco de tendencia hemiesférica. Hecho a mano y sin decoración (ftg. 8, nám. 3).
4. Escasos fragmentos de cerámica, atípicos. Hechos a mano y sin decoración.
EL SECTOR B
Restos humanos
Fue esta parte de la cueva, correspondiente al vestíbulo de la entrada, la que sufrió mayor destr'\lCCión, aunque todo parece indicar
que los enterramientos del Sector A continuaban en esta zona.
Se recuperaron dos cráneos y multitud de fragmentos óseos. El
cráneo número 8 se hallaba empotrado en la pared sur, a unos 220
centímetros de profundidad respecto al plano de referencia, muy
fragmentado y rodeado de algunos huesos. El cráneo número 9 apareció en la parte norte, junto a otros restos entre los que se identificaron
varias costillas, una articulación del brazo, un húmero y otros.
Restos de fauna
Al igual que en el caso de los restos hull.lanos, fueron escasos y
muy fragmentados, correspondiendo a ovicápridos en los casos identificados y pudiendo relacionarse con los encontrados en el Sector A.
Materiales arqueológicos: los ajuares
SILEX
l . Fragmento medial y distal de hoja. Retoque directo, oblicuo, continuo, en el bor de izquierdo (tlg. 6, nám. 11).
2. Fragmento medial y distal de hoja. Retoque directo, oblicuo, invasor en el borde izquierdo y parte distal; bifacial, invasor en el borde derecho (ftg. 6, nám. 10).
-
. 74 1
[page-n-175]
2
·.'· ·.•· ·.·-..... ·.~._ ..... ·.··'.· .::· ....":.·.·. .... ·'. .. . . . . ,o~;.,.·.:.•: ........ .·
·
"'·
. .. ·. :'~y.:
. ·:.. ,,.
... ,
·,;o:_,;1!
•
:·:~~:
3
Flg. 8 (T. n.l
[page-n-176]
B. MARTI OLJVlUl
18
3. Perforador sobre hoja con . retoque directo, abrupto y oblicuo, bilateral (fig. 6,
nó.m. 12).
4-6. Tres puntas de flecha de forma foliécea. Retoque plano, cubri.e nte, bifacial (fig. 6,
nó.ms. 7 a 9).
PIEDRA
l. Hacha pulida de color verde y gris, moteada de negro. Semejante al granito (fig. 9,
nó.m. 2).
·
·
2. Hacha pulida, parcialmente descompuesta, de col_ r negruzco. semejante al pórfido.
o
CONCHA
1-6. Seis Dentalium s.p. Cuentas de collar.
HUESO
l.
P~n. roto en la párte distal. Fabricado sobre metapoc:tlo de ovicéprido (fig. 9,
n~.4).
CBRAMICA
l. Vaso con asa anular vertical. Hecho a mano y sin decoración (flg. 10, núm. 1).
2. Pequeño cuenco hemiesférico. Hecho a m.ano y sin decoración (fig. 10, núm. 2).
3. Pequetio vaso carenado. Hecho a mano y sin decoración (fl.g. 10, nó.m. 3).
4. Cuenco en forma de casquete esférico. Hecho a mano y sin decoración (fig. 10,
nó.m. 4).
5. Diversos fragmentos atipicos, hechos a mano y sin decoración.
METAL
l. Punta de jabalina o punta del tipo Palmela, de hoja ovalada y largo pedó.nculo de sección rectangular. Posiblemente de cobl'!l (fig. 9, núm. 1).
EL SECTOR C
Restos humanos
En el interior de la cueva, donde no se efectuaron trabajos de excavación, se recogieron en superficie algunos restos ll;umanos, entre
los que se identifican un axis, una vértebra dorsal, dos pequeños fragmentos de cráneo, semilunar y metacarpiano, y algunas piezas dentarias.
Restos de fauna
Al.igual que en el caso anterior también se recogieron algunos
huesos de ovicápridos.
-
176 -
[page-n-177]
19
COVA SANTA
2
1
3
Pg. 9 (T. n .)
i
23
4
[page-n-178]
1
2
3
......·.·.•.... ·. , ~:; ~:-::~
...,:,...
...
...
.·~
:.:.·
4
Flg. 10 (T. n.J
[page-n-179]
COVA SANTA
Fig. 11 (T. n .)
- 179-
21
[page-n-180]
B. MARTI OUVER
22
Materiales arqueológicos
A diferencia de lo que sucede en los Sectores A y B, en el Sector e
los materiales recuperados cubren un amplio espectro cronológico,
desde una placa de sfiex tabular con retoques bifaciales continuos
(fig. 9, núm. 3), propia del Eneolitico, hasta cerámicas y monedas medievales.
Entre las cerámicas hechas a mano existe algún fragmento de
borde con incisiones transversales en el labio, un fragmento de cuerpo
decorado con ungulaciones, fragmentos de cuencos y vasos con cuello
exvasado, sin decoración, aunque en algún caso presentan mamelones como elementos de prehension. Destaca un fragmento de cuerpo y
base con ligero pie en el que se observan improntas de ceste:ría y, sobre todo, un fragmento de cuenco, del estilo del vaso campaniforme,
con decoración incisa y pseudoexcisa (fig. 11 ).
Especialmente abundantes fueron los fragmentos hechos a torno
con decoración de motivos geométricos, de época ibérica. Entre ellos
se observan fragmentos de vasos globulares, euellos y bordes de perfil en cabeza de ánade, platos hondos con pie anillado decorados con
bandas y filetes de color marrón y rojizo en ambas superficies (fig. 12,
núm. 3), platitos de ala y pie anillado decorados con bandas marrones
(fig. 12, núm. 1), partes del cuerpo decoradas con bandas y circunferencias, etc. En relación con ellas se encontraron también cuatro fusayolas, una con decoración puntillada en la mitad superior (fig. 12,
núm. 2), y una tlbula anular hispánica.
Lw
2
liCM
L.J
-
180 -
[page-n-181]
COVA SANTA
23
Aunque en me~or número también se recogieron cerámicas de
época medieval y moderna, así como algunas monedas y otros objetos
de atribución cultural y cron<~lógica imprecisa pero siempre posteriores a la Cultur.a Ibérica.
m
LAS INHUMACIONES Y LOS AJUARES DE LA COVA SANTA
La u~ación de las cuevas nat\U'ales como lugar de enterramiento es una práctica de amplio espe~tro cultural y cronológico en el País
Valenciano. Y asi, la Cava Santa fue el lugar elegido como necrópolis
por los habitantes <:fe un próximo poblado, tqdavfa no localizado debido a su probable situación en tierras blijas, al igual que sucede en la
mayor parte de estos casos.
·
La abundancia de cuevas sepulcrales no significa q~e conozcamos
con gran riqueza de detalles el ri~al de inhumación. Por el contrario,
en muchas de ellas apenas resulta posible aventurar la disposición de
los inhumados, que aparecieron removidos y muy incompletos. Las
causas de ello son en parte naturales, comprendiendo aquí desde la
acción del agua a la de los animales; correspondiendo otra parte importante a la profanación de estos lugares con motivo de su descubrimiento. A lo que hay que añadir la J>ropia utiliZación de la cavidad como lugar de enterramiento múltiple durante un cierto periodo de
tiempo, lo que implicaría con frecuencia una redistribución de los restos humanos ya depositados, motivada por la necesidad de ganar espacio para las sucesivas inhumaciones.
En el caso de la Cava Santa que ahora nos ocupa hemos de atribuir las mayores dificultades a causas naturales, a la situación de las
inhumaciones en los llamados Sectores A y B, donde la inclinación del
suelo a dos vertientes, en función de los arrastres provenientes de la
ladera de la montaña, provoca un desplazamiento de los restos óseos
·y de los ajuares. Con todo, las evidencias proporcionadas por la excavación permiten afirmar que se trata de una cueva sepulcral múltiple,
con un mínimo de cuatro individuos adultos y tres niños en el Sector
A, y dos individuos adultos en el Sector B, y también reconocer algunas particularidades del ritual de inhumación.
De la disposición de los restos humanos antes expuesta se deduce
la existencia de un osario o enterramiento secundario, mientras otros
esqueletos se encontraban extendidos o ligeramente flexionados. Los
enterramientos secundarios, agrupaciones de huesos desplazados de
-
181 -
[page-n-182]
24
B. MARTI OLIVER
su lugar original para proceder a nuevos enterramientos, corresponden a los individuos señalados con los números 1 y 2, que verosfmilmente deben ser considerados como los depositados en primer lugar,
de acuerdo con esta circunstancia. En posición decúbito supino se encontrarfa·el individuo número 3, totalmente extendido; mientras al
número 4 puede suponérsele una ligera flexión de s~s piernas. Aunque muy hipotéticamente podemos imaginar una gradación cronológica de las inhumaciones de acuerdo con la posición que ocupan respecto a la entrada de la cavidad y que corresponderla aproximadamente a la numeración que les hemos atribuido en la breve descripción de sus restos. Sin embat:go, el hecho de que se trate de un estrato
único y de que los ajuares no ofrezcan asociaciones seguras y significativas conduce a postular un pe.quefto margen de tiempo eritre el primero y el último, pequeño margen al menos en relación con la gradación cronológica que los materiales permiten establecer según nuestro
conocimiento de su evolución tipológica.
Los materiales arqueológicos que componen el ajuar de los inhumados poseen amplios paralelos en el conjunto de las cuevas sepulcrales v~encianas, hecha excepción del gran colgante sobre un colmillo de jabalí cuya tipologfa, como sucede con muchos de estos adornos, responde a una idea general pero se manifiesta de muy diversas
maneras (Zl.
La industria de sílex entronca plenamente con el Eneolitico.
Las puntas de flecha de retoque bifacial son frecuentes en los enterramientos, incluyendo aquellos que se consideran como ligeramente posteriores al Eneolitico o de transición al Bronce Valenciano, tal
como fuera señalado por Pla en su estudio sobre la Cava de Ribera
(Cullera) (3), cuyas lineas generales continúan vigentes. Pero no sucede lo mismo con el resto de la industria lftica recuperada en la Cava
Santa: la presencia de hojas de sfiex, en especial aquella que presenta
un retoque continuo invasor y la que hemos clasificado como perforador, se identifican plenamente con los materiales eneolfticos, tal como
los vemos en la Ereta del Pedregal (Navarrés) y en las cuevas de enterramiento múltiple eneoliticas, pero no las encontramos en los poblados del Bronce Valenciano ni tampoco en lo que ha venido denomi(2) Para la valoración y paralelos de los elementos de adorno eneol!ticos puede consultarse el trabiÚO general de J . BERNABBU: «Los elementos de adorno en el BneoUtico Valencianot. Memoria de Licenciatura. Facultad de Geografla e Historia, Valencia, 1979. Manusciito en la Biblloteca del S.I.P.
Un resumen publicado con el mismo titulo en Papeles del Laboratorio de Arqueologfa-Saguntum, nóm. 14, Valencia, 1979, págs. 109-126.
(3) B. PLA: «La Covacha de Ribera (Cullera, Valencia)». Archivo de Prehistoria Levantina, VII, Valencia, 1958, págs._23-54.
-
182 -
[page-n-183]
COVASANTA
25
nándose necrópolis de transición. Ylo mismo cabe decir de la placa de
süex tabular procedente del Sector C.
Las hachas pulidas poseen una dilatada cronología, al igual que
los colgantes, incluyendo las conchas perforadas y los Dentalium. Todo ello puede encontrarse desde niveles plenamente neolfticos, como
sucede en la Cova de l'Or (Beniarrés), a poblados tfpicos del Bronce
Valenciano. En particular cabe destacar la similitud de los colgantes
arqueados de concha encontrados en la Cova Santa con los de la Cova
de l'Or y con el encontrado en .la covacha sepulcral de El Vedat, relacionada con el poblado del Bronce Valenciano de la Muntanyeta de
Cabrera (Torrent) (4), asi como con ejemplares de la Cova de la Barcella (Torre de les Maqanes), Cova de la l\ecambra (Gandia) y otros.
Los pequeños cuencos de tendencia hemiesférica y el vaso de
cuerpo globular con 9uello corto corresponden a formas comunes en
el Eneolftico y la Edad del Bronce, mientras el pequeño vaso carenado
se acerca más a las formas de este último. El ca.so de mayor interés es
el fragmento de cuenco del estilo del vaso campaniforme con decoración incisa y pseudoexcisa que forma bandas horizontales en la parte
superior y una cruz en la·inferior. Aunque proveniente del Sector e y,
por lo tanto, fuera de la zona donde se realizaron las inhumaciones,
los Sectores A y B, puede relacionarse estrechamente con ellas. En favor de esto anotaremos la existencia de algunos restos humanos también en el Sector e, que podrfan interpretarse como producto de la
destrucción de la parte superior del vestíbulo de entrada; y, sobre todo, su no extrañeza en un contexto de finales de la Edad del Cobre o
principios de la· Edad del Bronce, junto a los botones piramidales con
perforación en V y a la punta de cobre del tipo Palmela. Aunque desde
una perspectiva peninsular la cronología que podemos asignar a este
fragmento cerámico, encuadrable en el amplio conjunto del tipo
Ciempozuelos, permanece stúeta a discusión, al igual que sucede con
la mayor parte de los tipos del vaso campaniforme, creemos que en
este caso y en virtud de sus asociaciones, no hay objec~ones para cons.iderarlo propio de los primeros siglos del segundo milenio a. de C.
La punta de jabalina o punta del tipo Palmela ha sido considerada
tradicionalmente como una pieza tfpica del llamado ajuar campaniforme en la Península Ibérica, dada su constante asociación con este
tipo cerámico. Asi sucede en algunas cuevas sepulcrales valencianas
como, por ejemplo, la Sima de la Pedrera (Benicull). Aunque también
(4) M. FUSTE y D. FLBTCHER: cLa Covacha sepulcral del Vedat de Torrente.t. Archivo de
Prehistoria Levantina, IV, Valencia, 1953, págs. 169-166.
D. FLBTCHER y E. PLA: cEl poblado de la Edad del Bronce de la Montanyeta de Cabrera
(Vedat de TottP'lte, Valencia)t. Trab~os Varios del S.LP., nrun. 18, Valencia, 1956.
- 183 -
[page-n-184]
26
B. MARTI OLIVER
la encontramos en la Cova de la Pastora (Alcoi), donde se desconoce el
campaniforme, en la Cova del Barranquet Fondo (Serratella) y en el
poblado del Cabeqo del Navarro (Ontinyent), perteneciente al Bronce
Valenciano (5).
Por último, los dos botones de hueso que hemos asimilado al tipo
de los botones piramidales con perforación en V, a pesar de su fuerte
desgaste, están bien representados también en el Pafs Valenciano. Los
encontramos en la Cova de Giner (Cullera), Cova de la Recambra
(Gandia), Cova Bolta (Gandia), Cova del Bolumini (Alfafara), Cova del
Sol (Banyeres), Cova del Partidor (Banyeres), Sepulcres de la Joquera
(Castelló), etc., y en algunos poblados eneoliticos como.la.Ereta del Pedregal (Navarrés) y posiblemente El Rincón (Anna).
Sin agotar los paralelos, resulta claro que este breve examen de
los principales elemento~ que componen el ajuar de la Cova Santa permite situarla entre los momentos fmales del Eneolitico y los principios
de la Edad del Bronce, cuestión sobre la que volveremos con posterioridad intentando precisar más esta atribución.
Terminaremos refiriéndonos al caso de los restos de fauna, cuya
abundancia, como antes se ha dicho, mereció una especial atención
en el transcurso de los trab~os y también la requiere ahora. La existencia de un mfnimo de cinco ovejas, dos ovejas o cabras, y algunos
restos de buey, todos ellos en intima unión con los restos humanos, ha
de interpretarse como parte del ritual funerario, muy probablemente
como ofrendas alimenticias, siendo esta quizá la particularidad más
notable que nos ha deparado la Cova Santa.
Ciertamente esta práctica debió ser más corriente de lo que podemos afrrmar a través de la bibliografia, ya que si bien con cierta frecuencia se mencionan restos de fauna en las necrópolis megaliticas y
·en las cuevas sepulcrales u otros tipos de enterramientos, muy raramente estos han sido estudiados con cierto detalle.
Entre los casos mejor conocidos podemos incluir algunos sepulcros de fosa en los que la presencia de restos de animales se une a
fragmentos de carbón y a la tierra endurecida por cocción, lo que
plantea la posibilidad, a juicio de Muñoz, de algún rito especial con
cremación, quizás un banquete funerario (6). También en el Pafs Vasco se señalan restos de fauna en las cuevas sepulcrales, habiendo sido
(51 J . V. LERMA: «Los orfgenes de la metalurgia en el Pafs Valenciano». Memoria de Licenciatura. Facultad de Geografla e Historia, Valencia, 1979. Manuscrito en la Biblioteca del
S.I.P.
(6) A. M. ~OZ: «La cultura neolitica catalana de los Sepulcros de Fosa». Instituto de
Arqueología y Prehistoria, Publicaciones eventuales, nllm. 9, Barcelona, 1965.
-
184 -
[page-n-185]
COVA SANTA
27
estudiados por Altuna (7). Y lo mismo sucede en algunas necrópolis
megal1ticas, como en el Sepulcro Domingo 1 de Fonelas (Granada), en
su nivel inferior de enterramiento, estudiado por Ferrer (8); o en el
Tajillo del Moro (Casabermeja, Málaga), excavado recientemente por
Ferrer y Marqués {9).
_
Para el Pais Valenciano los ejemplos cubren desde cuevas sepulcrales eneolíticas como la de la Torre del Mal Paso (Castelnovo), al enterramiento en pozo de Benissit (Vall d'Ebo), y a los enterramientos en
el interior de·poblados del Bronce Valenciano como sucede en el Altico de la Hoya (Navarrés) (10).
IV
LA COVA SANTA: ATRIBUCION CULTURAL Y CRONOLOGICA
Al examinar los principales paralelos de los materiales encontrados en la Cava Santa, hemos indicado que pueden situarse en los momentos finales del Eneolítico y principios de la Edad del Bro_Jlce. Sin
embargo, aproximarse a lo que acontece en el Pais Valenciano durante tales momentos es tarea compleja que requiere estudiar no sólo las
necrópolis sino también los lugares de habitación.
Con regpecto a las necrópolis, en nuestro caso las cuevas sepulcrales múltiples, hay que recordar que no siempre pueden considetarse
como hallazgos cerrados. En realidad ello es poco frecuente ya que la
mayor parte estaban revueltas en el momento de su excavación y no
fue posible identificar ajuares; por lo que pueden aparecer como sincrónicos elementos separados por un periodo de tiempo considerable,
desde el inicio al fmal de los enterramientos, sin olvidar las intrusiones de cronología muy posterior. A pesar de ello, teniendo en cuenta
(71 J . ALTUNA: «Historia de la domesticación animal en el Pafs Vasco desde su orígenes
hasta la romanfzacióm. Munibe, año 32, fase. 1-2, San Sebastián, 1980.
.
(81 J . FERRER: «La necrópolis megalftica de F'onelas (Granada). El Sepulcro Domingo 1 y
sus niveles de enterramiento». Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, n,
1977, págs. 173·211.
(9) Agradecemos a J. FERRER e l. MARQUES su amable comunicación sobre estos trab~os, en proceso de publicación.
( 101 E. PLA: «Actividades d.el Servicio de Investigación Prehistórica (1946-1955)». Archivo de Prehistoria Levantina, VI, Valencia, 1957, pág. 199.
F'. JORDA: «Los enterramientos de la Cueva de la Torre del Mal Paso (Castelnovo, Castell6n)J. Archivo de Prehistoria Levantina, Vil, Valencia, 1958, págs. 55-92.
J . ALCACER: cEl Altico de la Hoya (Navarrés, Valencia)». Archivo de Prehistoria Levantina, IX, Valencia, 1961, p~gs. 101-113.
-
185-
[page-n-186]
28
B. MABTI OUVER
la notable evolución de las costumbres funerarias desde el Neolitico a
la Edad del Bronce, examinar las lineas generales de este proceso nos
ayudará a situar mejor en su contexto el ritual funerario de la Cova
Santa, refiriéndonos posteriormente a la problemática de los lugares
de habitación.
.Desde el Neolitico antiguo caracterizado por las cerámicas con
decoración impresa cardial encontramos enterramientos múltiples en
e
las cuevas del País Valenciano, siendo el ejemplo más r. presentativo
el de la Cova de la Sarsa (Bocairent). Pero no parece tratarse de cue~
vas exclusivamente sepulcrales, sino de una doble utilización como
habitat y lugar de enterramiento.
· Es en el Eneolitico cuando la utilización de las cuevas como lugar
de enterramiento deviene caracterfstica y a él corresponden un .g ran
número de las conocidas hasta ahora, continuando su vigencia hasta
los inicios del Bronce Valenciano.
Las cuevas sepulcrales eneoliticas y de transición al Bronce Va~
lenciano varfan desde aquellas de medianas dimensjones, c¡l:c en
algún caso pudieron se! ocupadas en épocas anteriores como lugar de
habitación y ahora, coincidiendo con la generalización de los pobla~
dos, pasan a ser necrópolis, como sucede en la Cova de En Pardo (Pla~
nes); hasta muy reducidas covachas o grietas, como la de Les Llametes (Alcoi). Por lo general contienen un número elevado de individuos
y de ahf su denominación de colectivas o múltiples: desde más de cincuenta, quizás del orden de setenta y cinco, en la Cova de la Pastora
(Alcoi), a los casos más frecuentes en los que sólo podemos indicar que
este número debía ser superior a seis u ocho, como en la Cova de Ribera (Cullera) o en la 'Cueva de la Ladera del Castillo (Chiva).
Son pocos los yacimientos en que se pudo estudiar la disposición·
de los esqueletos y ejuares, pero se puede hablar de tres tipos, atendiendo a la disposición en que se encontr'alian los restos humanos y
sin que, por el momento, ello permita establecer úna gradación cronológica dentro del Eneolitico.
En primer lugar tenemos los casos en que puede afirmarse que
los inhumados lo fueron en posición decúbito supina o bien en posición lateral y flexionados, como en la Cova de Les Llometes (Alcoi),
en la necrópolis de la Algorfa y en la propia Cova Santa; son los
llamados enterramientos primarios. En o~os casos comprobamos
que la disposición de los restos humanos no corresponde a la posición
normal del difunto en el momento de su enterramiento, sino que todos
ellos debieron sufrir un acomodo po.sterior a su descarnamiento; son
los enterramientos secundarios cuyo mejor ejemplo es el de la Cava de
la Pastora (Alcoi), donde se distinguieron cuarenta y nueve bolsadas o
-
186 -
[page-n-187]
COVA SANTA
29
paquetes de huesos, algunos de los cuales comprendfan restos de diversos individuos. Lo que también se comprueba en la Cova del Cami
Real d' Alacant (Albaida) o en la Cueva de la Torre del Mal Paso (Castelnovo). Finalmente, el tercer tipo serian los yacimientos en los que o
bien nada puede afirmarse, o bien comprobamos que el depósito funerario no responde a ningún cuidado, habiéndose vertido desde la boca
de la cavidad, como sucede en el osario de la Cueva del Palanqués
(Navarrés) o en la Sima de la Pedrera ·(Benicull).
A estas cuevas sepulcrales, que con las variedades expuestas
constituyen el tipo general de enterramiento durante el Eneolitico,
liay que añadir ·algunos casos particulares, como el enterram1ento de
C~lig. Aunque de manera no muy precisa se conserva la noticia del
hallazgo en Calig de un pozo de tres metros de profundidad, con una
boca circular de un metro aproximadamente de diámetro, qlie se
agrandaba considerablemente en su fondo. Fueron encontrados en su
interior unos veinte esqueletos humanos con algunos objetos que apoyarían su adscripción eneolitica, como puntas de flecha de sílex y una
azuela de piedra pulida. Ello se apartaría de los casos antes expuestos, al no ser una cueva natural, y su único paralelo en nuestras tierras seria el enterramiento de Benissit (Vall d'Ebo), pozo casi cilíndrico con ensanchamiento lateral en su fondo en el que se distinguieron
un mínimo de veintitrés individuos. Pero en este último los materiales
arqueológicos incluían diversos adornos de cobre o bronce que por su
tipología inclinan a situarlo ya en plena Edad del Bronce.
La singularidad del caso representado por Calig plantea tanto la
posibilidad de que fuera un tipo más frecuente que no haya sido advertido en razón de su muy: dificil localización; o que, por el contrario,
y ante la imprecisión de los datos conservados, fuera en realidad una
cavidad natural recubierta por la sedimentación. Sin embargo, otros
yacimientos prueban que al menos desde los momentos fmales d~l
Eneolitico, aparecen en nuestras tierras nuevas formas de enterramiento que preludian los importantes cambios del ritual funerario en
la cultura del Bronce Valenciano.
Estos enterramientos son los que corresponden a los poblados situados en tierras b~ as que tienen la particularidad de poseer silos excavados en el suelo y que, ocasionalmente, fueron utilizados como sepulturas. Ello sucede en el poblado de Vil.la Filomena (Vila-real) donde se encontraron diversas fosas que pueden· ser consideradas como
silos, en número aproximado de treinta y cinco, con abundantes materiales arqueológicos y algunos restos humanos que incluían seis cráneos. También en la Lloma de 1'Atareó (Bélgida), con idénticos silos en
-
187 -
[page-n-188]
30
B. MARTI OUVJm
números de doce, en uno de ellos de tamaño distinto a los demás se
encontraron restos humanos.
Estos poblados con silos recuerdan los casos de El Gárcel (Antas,
Almena) y los yacimientos del Bajo Guadalquivir representados por el
de Campo Real, cuyos silos también fueron utilizados ocasionalmente
como sepultarás. A ellos se han referido recientemente Arribas y Molina, situándolos entre el Neolitico final y el Cobre Antiguo, con una
cronología que estaría centrada en tomo al2500 antes de Cristo (11).
Sin embargo, en nuestro caso, el único elemento que tenemos para
abordar su posible cronología es la presencia de· cerámicas campaniformes en Atareó y Vil.la Filo:q1ena, especialmente en este último yacimiento donde aparecen los tipos con decoración de cuerdas y decoración mixta de cuerdas y puntillado, de modo que por el momento debemos centrarlos en los finales del tercero o principios del segundo
milenio a. de C.
Con la aparición de los poblados tipicos de la Cultura del Bronce
Valenciano, el ritual funerario sufre importantes modificacione. , tens
diéndose a una sustitución del enterramiento colectivo por: la sepultura individual. En algunos casos se siguen utilizando pequeñás cuevas
o grietas, como en el enterramiento de El Vedat de Torrent, pero se
trata de uno o pocos individuos y sus ajuares sufren una notable simplificación con respecto a los eneoliticos. Sin embargo, lo más destacable es la aparición de nuevos tipos de enterramiento, como manifiesta la fosa del Barranc del Cinc (Alcoi), los enterramientos en cistas
de U1l del Moro (Alcoi), de l'Aixebe (Sagunt), de la Muntanya de les
Raboses (Albalat deis Tarongers), y los enterramientos en el interior
de poblados como en la Peña de la Dueña (Teresa), en la Atalayuela
.(Losa del Obispo), en el Altico de la Hoya (Navarrés) y otros.
Estas huevas formas de enterramiento del Bronce Valenciano
coinciden con los cambios que ella representa respecto a los momentos anteriores en lo que se refiere al conjunto de la cultura material y
a sus ti,pos de habitats, y se corresponde con la tendencia general de las
culturas de la Edad del Bronce peninsular hacia la sepultura individual, como sucede con las cistas y los sepulcros de fosa del Argar A y
del Bronce del Suroeste, los enterramientos en el interior del habitat
de algunas motillas y aquellos sepulcros de fosa catalanes atribuibles
al Bronce Antiguo y Medio.
Asi pues, la Cova Santa, por las características que ofrece, se
acerca al conjunto de las necrópolis eneolfticas, no debiendo ir más
(11) A. AIUUBAS y F. MOLINA: «El poblado de los' Castillejos en las Peñas de los Gitanos
(Montefrlo, Granada)». Cuadernos de Pre.h istorla de la Universidad de Granada, Serie monográfica, núm. 3 , 1979.
-
188 -
[page-n-189]
COVA SANTA
31
allá de la transición de este periodo a la Edad del Bronce, como antes
señalábamos. A ello conducen el ritual de enterramiento y los paralelos de sus ~uares·, ya que la presencia de cerámica campanüorme y
de elementos asociados a ella, como los botones piramidales con perforación en V y la punta del tipo Palmela se consideran característicos del «horizonte de transición» u «horizonte campaniforme de transición».
Pero esta atribución y la cronología que debe corresponderle no
está exenta de problemas si volvemos nuestra mirada a los poblados,
en los que se encuentra el lógico complemento de las necrópolis y donde hemos de buscar la secuencia evolutiva de los materiales que componen'los ~uares funerarios. Y ello porque este horizonte de transición, nacido del estudio de las cuevas sepulcrales, no encuentra su
adecuado reflejo en los poblados, que ofrecen grandes diferencias
según sea su attibución eneolitica o del Bronce Valenciano, resultando dificil precisar los horizontes intermedios. Además, en la mayor
parte de las necrópolis que se han considerado como propias de este
horizonte, el conjunto de sus materiales se acercarla más al Eneolitico
que 8.1 Bronce Valenciano típico, como puede ser el caso de la Sima de
la Pedrera (Benicull), por poner un ejemplo.
En cuanto a su cronología, hasta la aparición de las dataciones
absolutas los inicios del Bronce Valenciano se situaban entre los años
1700 a 1500 a. de C., considerándose ligeramente anterior en sus comienzos a la cultura argárica. Sin embargo, las dataciones de C.14
obtenidas en los poblados de Serra Grossa (Alacant) y de Terlinques
(Villena), 1865 ± 100 y 1850 ± 115 a. de C., respectivamente, al elevar esta cronología inicial dificultaban ·el encuadre de este horizonte
de transición cuya dataCión tradicional caería ahora dentro del Bronce Valenciano, de aceptarse estas fechas.
Lo cierto es que, aunque estas dataciones no están exentas de problemas dada su antigüedad, especialmente en el caso de Serra Grossa, la elevación de la cronología inicial del Bronce Valenciano ha sido
aceptada por la mayor parte de los investigadores y por nosotros mismos (12), al coincidir con las tendencias mostradas por lás fechas de
C.14 para el Bronce Antiguo peninsular, muy especialmente para los
inicios de la Cultura del Argar, con la que siempre se relacionó el
Bronce Valenciano, y que permitirían suponer en opinión de Arribas
(12) B. MARTI y J . Gn.: «Perlas de aletas y glóbulos del Cau Raboser (Carca.ixent, Valencia)J. 4rchivo de Prehistoria Levantin~, XV, Valencia, 1978, págs. 4 7-68.
-
189 -
[page-n-190]
32
B. MARTI OUVER
un margen de desarrollo para el Argar A entre el 1900/1800 y el 1650
a. de C. (13).
Ahora bien, sin querer cuestionar en profundidad esta elevación
de la cronología del Argar A, el hecho es que estas dataciones conducirían a situar dentro de la Edad del Bronce lo que con anterioridad se
consideraba horizonte de transición, y que este cambio descansaría
mucho más sobre las dataciones absolutas que sobre una clara estructur'ación de yacimientos y materiales. El problema radica, pues, en la
necesidad de referir esta transición a niveles de habitación y en que
ello no resulta posible en el caso de los poblados del Bronce Valenciano, como antes hemos indicado.
Es en estas cuestiones donde inciden los resultados de las recientes campañas de excavación en la Ereta del Pedregal (Navarrés), en
las que hemos colaborado bajo la dirección de Pla. En estos trabajos
se ha puesto de manifiesto la existencia de un nivel que ofrece la industria lítica característica del yacimiento, entre la que predominan
ampliamente las puntas de flecha, así como los restantes materiales,
y que incluye algunos fragmentos de cuencos campaniformes incisos,
un botón piramidal con perforación en V, y una hoja rota, posiblemente de un pequeño puñal, de cobre (?) .
De modo que tendríamos aquí convenientemente reflejados los
elementos que en los primeros siglos del segundo milenio a. de C. caracterizan los complejos de finales de la Edad del Cobre y del Bronce
Antiguo de la Península Ibérica. A los que se superpondría un último
nivel en la secuencia de la Ereta del Pedregal que incorpora elementos característicos del Bronce Valenciano, como los dientes de hoz y
los brazaletes de arquero.
La importancia que ello tiene para el problema del tránsito a la
Edad del Bronce, aunque se trata de resultados en estudio, no se nos
escapa; a lo que tal vez pueden añadirse otros indicios como el poblado del Puntal sobre la Rambla Castellarda (Lliria) que por su situación
elevada nos acerca al típico habitat del Bronce Valenciano, a la vez
que su industria lítica muestra un horizonte más próximo al Eneolítico con sus muy abundantes puntas de flecha de silex y la ausencia de
los dientes de hoz, además de algunos fragmentos de vaso campaniforme.
Ahora bien, aunque la Ereta del Pedregal probaría el contacto entre estos elementos de finales del Eneolítico y los típicos del Bronce
Valenciano, y aunque Castellarda anuncia el cambio hacia poblados
(13) A. ARRIBAS: cLas bases actuales para el estudio del Eneolitico y la Edad del Bronce
en el Sudeste de la Península Ibérica.t. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, I, 1976, págs. 139-155.
-
190 -
[page-n-191]
COVA SANTA
33
altos y fortificados, dejando las tierras bf:\jas características de los
eneolfticos, la diferencia entre el horizonte ejemplificado por estos yacimientos y los poblados típicos del Bronce Valenciano subsiste y por
ello hemos de pensar que una elevación de la cronolo~a hasta el
1900/1800 para el Bronce Valenciano típico resulta quizás excesiva,
ya que las fechas que podemos dar al nivel mencionado de la Ereta
del Pedregal han de ser próximas ·a estas, de acuerdo con los paralelos
de sus materiales. Y en este punto es preciso hacer un inciso para señalar que nada se opone a hacer retroceder en el tiempo el pleno y el
fmal del Eneolitico, dado que la fecha C.14 de la Ereta del Pedregal,
1980 ± 250 a. de C., carece de contexto arqueológico defmido y en
modo alguno puede considerarse referida a los momentos iniciales del
yacimiento.
Por todo ello, y con independencia del resultado fmal de los trabajos en curso, creemos que la fuerte y muy di~tinta personalidad del
Bronce· Valenciano respecto del Eneolftico implica ciertamente ese horizonte intermedio o de transición que ahora empieza a dibujarse en
los poblados y cuya cronología seria la de los primeros siglos del segundo milenio a. de C., mientras la cronología inicial del Bronce Valenciano centrada en torno al 1700 a. de C. explicarla mejor las diferencias y el hecho de que en estos poblados no tengamos evidencias
de momentos anteriores. No hemos de olvidar que, por poner un ejemplo significativo, en los poblados del Bronce Valenciano vemos.la sustitución casi total del utillaje lftico por el metálico, como se desprende
a
de la variad· tipología metálica que presentan (14) y del hecho de que
en estos poblados apenas encontremos restos de talla junto a los dientes de hoz de sflex, prácticamente el único útil de sflex que aparece.
En este complejo panorama, apenas esbozado, es donde adquiere
su significación la atribución de los enterramientos de la Cova Santa
al horizonte de transición del Eneolítico al Bronce Valenciano. Horizonte de dificil definición por el momento en lo que se refiere a los niveles de habitación pero asimilable o cercano a los niveles superiores
de la Ereta del Pedregal. En consecuencia, no debemos pensar tanto
en una inmediatez a los poblados típicos del Bronce Valenciano, como
en un horizonte que corresponderla a los primeros siglos del segundo
milenio, a caballo entre el final del Eneolftico y los inicios de la Edad
del Bronce, pero firmemente entroncado en la tradición eneolftica.
(1 4 ) LBRMA,
op. cit. nota
5.
-
191 -
[page-n-192]
34
B. MARTI OUVER
V
LA COVA SANTA COMO CUEVA REFUGIO
O CUEVA SANTUARIO IBERICA
Hemos descrito en las páginas anteriores el hallazgo en la superficie del Sector C de numerosos fragmentos de cerámicas hechas a mano y a torno, así como fusayolas, una fibula anular hispánica, algunas
monedas y otros materiales que requieren un pequeño comentario.
Estos materiales atestiguan la continua frecuentación de la cavidad desde el momento en .que se realizaron las ~umaciones prehistóricas y recuerdan el conjunto de materiales recuperados en otras
dos cuevas muy próximas a la Cova Santa, en la misma Muntanya del
Castell, la Cova del Cavall y la de les Covatxes. De la Cova del Cav~ll
se conocen restos humanos, puntas de flecha de sílex, colgantes de
concha, pequeñas conchas perforadas, fragmentos de cerámicas hechas a mano y de época ibérica, lucernas tardo-romanas, puntas de
flecha y otros objetos metálicos medievales, asf como algunos fragmentos cerámicos de esta misma atribución. Es decir, un conjunto
que guarda gran similitud con el de la Cova Santa aquí estudiado. En
les Covatxes también se recogieron fragmentos cerámicos hechos a
mano correspondientes a vasos de perfil ovoide, posiblemente de la
Edad del Bronce, asf como fragmentos de época ibérica y romana.
Para parte de estos materiales, . aquellos que podrían corresponder al Bronce Valenciano y también los de época medieval, hay que
tenei: en cuenta la inmediatez de estas cuevas al asentamiento de El
Castell, donde a juzgar ppr 1~ prospecciones realizadas debió existir
un yacimiento del Bronce Valenciano bajo la fortificación medieval.
Para los hallazgos de época ibérica, los más importantes dentro de este conjunto, hemos de recordar la importancia del poblamiento ibérico en sus alrededores, entre el que destaca ei poblado de la Bastida de ·
les Alcuses (Moixent), así como los frecuentes hallazgos de época romana en una zona que constituye el camino naturalliacia el interior
de la Península Ibérica.
La presencia de materiales de época ibérica en las cuevas es un
fenómeno que se repite en numerosos casos del País Valenciano; sus
principales características, así como la división en cuevas refugio y en
cuevas santuario fueron analizadas por Gil-Mascarell, ofreciendo un
amplio repertorio de las mismas (15).
(15) M. GIL-MASCARELL: «Sobre las cuevas ibéricas del Pals Valenciano. Materiales y
problemas». Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, mlm. 11. 1975, pégs. 281332.
- 192 -
[page-n-193]
COVA SANTA
35
En la Cova Santa, la situación de los vasos ibéricos con preferencia e& la parte más interior de la cavidad y la presencia de las fusayolas, que no pueden considerarse aquf relacionadas con una habitación
de la cueva, parecen acercarnos a las llamadas cuevas santuario. Sin
embargo, el que entre los ma~eriales conocidos parezcan abundar
más los vasos de gran tamaño, desconociéndose hasta ahora los pequeños vasos caliciformes que siempre forman parte de los hallazgos
en este tipo de cuevas, nos impide decantarnos en uno u otro sentido.
25
193 -
[page-n-194]
[page-n-195]
MABTI OLIVBR.-Cova Santa
Cova Santa (Vallada). Sima de entrada y vestlbuJo de la cavidad
LAM. 1
[page-n-196]
MARTI OUVER.-Cova Santa
LAM. 11
[page-n-197]
