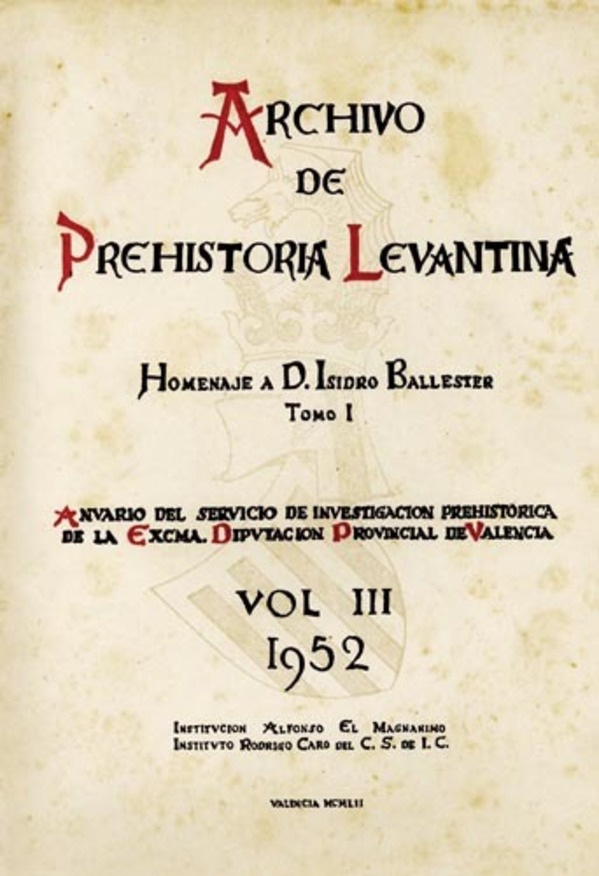
[page-n-1]
[page-n-2]
[page-n-3]
[page-n-4]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTIN A
[page-n-5]
INSTITUDTO DE
ARQUEOLOG
" R O D R I G O C A R O * *
CONSEJO S U P E R I O R DE INYESTIOACION
'CIENTIFICAS
INST ITUCION
< ALFONSO
EL MAGNANTMO»
E X C E L E N T I S I M A DIPUTACION
VALENCIA
PROVINCIAL
.
[page-n-6]
[page-n-7]
ISSN - 1989-0508
[page-n-8]
DON ISIDRO BALLESTER TORMO
Y SU DIPUTACION PROVINCIAL
El recuerdo d e Don kidro BaUester Tormo, compendio d e su rn'da
y su otra, mtá ligado ian intensamente a -la LXptrfac$ón Provincigl,
que mi cargo de ~rLsidentede dicha Corporecidn mr obliga a trazar
unas líneas que pdentken '4 ínfimo ensamblami*entode la vida toda
de Don Isidro Ballester con 1- acfi~;iCfades
propias he la Diputación
~rooincial, el claro in.Pf.'nto del hombre que, por su formación cieny
tífica, acertó a ¿ d e con su Ser~icl'ode InoestFgación Prehistórica i;i
rneior constancia de su presencira en ella.
Conocí &rédc~menfer que después había. de ser ilustre fundador
a!
Prehbtórica, c n ocasión d e preparar
a
en Valencia de la I~mrestignción
unc de las varias elecciones a ¿i@utados que se prodigaban por 10s
año; de 1918 a 1920. Ya Don Isidro era Diputado prooincial p w .el
distrito de Albaida, que junto con O ~ f e n i e n t e
elegícpn su represmfanfe
en Cortes, y su fama dc jouen y hcibil polIt&o te calificaba pcrra lograr
Jc~sfacarse
dentro del Partido Conrertdor al que pertenecía y en cl
que alcanzó la Vicepresidencia de la Corporaci¿n.después de halber
pertenecido a ella in/nferrmqpidamente desde 1915.
Desde stt llegada a 1; Dipufaciór: Prohcial, influida su inoedtdutaz
d e Dipufado por E alta calidad científico-mqueoIógic~que fwmabe
a
e n él una segunda naturaleza, t d era su m o r
excaoac~ones para que las realizuciones alcanzada quedasen sumay
o
das a 10s actioihades ctrlfurales de la Diputación Prooincial, que en l
gcrc~daiy protección de esfe acerGo cultural habría de incrementav su
rango y su prestigio, a la par que se.incrementaba el renombre y
gloria del que fué su' Diputado por Albalda.
Y así fué. La ilusión de Don Isidfo, aquella i1usi"ón bellísima que
había caufioado el alma y la vida del gran arqueólogo y a la que, en
aras a su gran trocación científirca, sacr8ficó su carrera y su bufere, sus
aspiraciones poiíticas, su patrimonio económico y hasta la1comu>di&d'
de su propia oida familiar. se hizo reulidad, pero saturada de eimpreA s , frabqos y multitud de sinsabores en ros que dejó engarzados
jirones d e su salud.
[page-n-9]
En 1927, ahora hace 25 años, cuando ya no era Diputado provincial quedó ftrndado el Servicio de Intiestigaeión Prehistórica de ia
Excelentísima Diputación de Valencja, al que consagró ya t o d ~ s
sus desoelos, siendo nombrado Dlkector del mismo, debiéndose re.
cordar que el nombramiento lo fué sin retribución, como una prueba
de lo que puede el amor G la ciencfa en los hombres de alma grc~nlde
y izleqQh.8
.
Desde aquel nqomento. por culpa de la Arqueología -+u gran
a
amor-, Isidro al lis ter queda itincuia&,'dcfini~womcnfe la Dipulactón Prouincial de Valencia Su gloria será a h uez gloria de l
u
Diputación, su renombre de arqueólogo y excalvador notable se dJfunde por España y por el mundo IIeonndq a su tez el prestigio y la fama
de Valencia y de su Diputaciór. y ef éxito de su obra coronará Wr
iguad el nombre de Don Isidro Ballester Tormo y el de la B p u f a d ó n
Valenciana, prendjendo en una sola gloria a la excelentísilna C O ~ J O ración que supo dar realidad a las ilusiones ¿e aquel insigne Diputdo
protiincial que, al entregar su o f a entera en su amor a la Prehistoria, supo ~ f r ~ c el rmejor serofcio que como Diputado provincz'al PUe
1
diera corresponderle.
Gratitud de la Dipufación Prouincial merece el homlbre que sapo
honrarb con la creación del Servicio de Inríestigación PrehJstórica 9
el legado del nofcbilísímñ, Museo donde se reúnen las joyas de Liria
y del Parpalló, de las Alcuses y la Sarsa,y con su gratitud un recuerd-:,
imperecedero que perpefúe el nonibre de Don Isidro Bollester Torma
en exaltación gioriosa de su da g su obra que son a su uez la gloria
y el prestigio culturcl de nuestra Excma. DiputacMn Valenciana.
Todo elogio y homenaje al i1ush.e fundador del Seruicio d e Iniliesfigacióri Prehistórica, cs elogio y homlenaje a la Excma. DQutoCción
Prouincial de Va!cncia, como todo triunfo y todo el éxfto cada vez
más universal del S'eruicio prehistórico que djgnifica a la Dipitrfación es
un recuerdo perenne y un homenaje perdurable diredamenfe tributado a Don Isidro Ballesier Tormo, su glorioso jundador.
FRANCISCO CERDA REZG
Presidente do la Exema. Diputación Provincial
de Valencia
[page-n-10]
DON ISIDRO BALLESTER TORMO
Triste privilegio me otorga ahora la edad. E l de trazar la semblanza y hacer 'el debido 'elogio de quien fné creador de1 Servicio
de Investigación Prehistórica d e la Diputación de Valencia, institución que dirigió cerca de un cuarto de-siglo y a la que consagró el
mayor esfuerzo de su vida.
Cuando don Isid~roBalleister estaba en la pll~e'nitudde sus fuerzas y de su entusiasmo cread
puso en su camino. E n cuanto le conocí
me com,penetré con él constituyéndome en su adicto ~ l a b o r a d ~ o r ,
lo que n o he dejado ya de ser hasta su muerte. Admiré en él, desde
el primer m'omento, la energía, la rectitud, 1á honestidad científica
y el vigor metódico. Poco a poco fuí dacubrienldo, tras ¡la fachada
adusta y severa, los matices de bondad, de romántico cariño por su
valle de Albaida, de capacidad de afecto. Fui conociendo los pesares
y tl~s
goaos de su vilda y tras 23 años de convivencia creo que llegué
a comprenderle bien. N o quisiera sin embargo que mi afecto empañase la realidad del cuadro.
Empecemos por los ob!ligados datos biográficos que enmarcan
5u ,personalisdad.
Nació (don Isidro Ballester Tormo el 12 de Agosto' de 1876 en
Nerpio, provincia de Albacete, donide a la sazón su padre ejercía
la profesión de notario. A los ocho años se trasladó a Pueblla del
Duc, e n d valle de Allbaida, la tierra de sus mayores.
E1 primer año de bachill~erattolo cursó e n J á t b a y los restantes
en el colegio .de los &colapios en Gandía, donde recibió las enseñanzas del P. Lean&@ Calyo, que habían de,ser dtecisivas para su
- - +-.
orientación arqueollógica. Terminados los dudb; %GX?~T;BJ+ CB:E~
en la Universid-ad de Valencia la li~en~ciatura Derecho, que teren
a
minó en 1901, ejerciendo L abogacía hasta pocos años a n t a de su
muerte.
[page-n-11]
2
L. PERICOT GARCIA
Como abogado gozó de bien ganad'o prestigio y es seguro que,
d e haber aplicado al ejercicio d e su profesión los esfuerzols y es~tudios que dedicó a (la Arqueología, hubi'era siido uno de los más
destacados forens'm de la primera mitad del siglo en Valencia.
Afiliado al partido' conservador, durante muchos años gozó de
gran influencia e n el vall'e de Albai'da, que conocía palmo a pail~mo,
en su suelo y en sus gentes, pues el tenér.bufete abierto en Albaida
1s mantuvo unido a su tierra, ya que todas las ,s&manas visitaba
dicha localidad y su vecina Adzaneta, donde estaba afincado y dond e se hallaba su casa sdarfega.
Nunca b abandonó del todo su voca~ciónpor la poilítica y ello
s
le di6 un certero conocimiento de los homblres y le Il'evó a ocupar
cargos que a la postre vinieron a smvir para que su pasión arqueológica Se concretara en importanties creaciones.
E n efecto, en 1915 ocupó por élección cal cargo de diputado
provincial (por el distrito de Albaida, cargo que siguió dlesempeñanId,o hasta el gobierno dek generdl Primq de Riv'ma, ocupando
inicluso la Vicepresidencia d e la Diputación. Nto era ya diputado,
puea, cuan'do se creó el S. 1. P., pero fué su labor de preparación
y sus amistades dentro de la Corporación provincial las que hicieroa pmible en 1927 la creación de aquél. E n 1930-31 ocupó de
de
nuevo la Vicepr~esid~encia la Digutación.
Otra d e sus actividades era la caza. Conservó hasta su vejez la
afición a lla misma, contribuyendo con ello a mantener vivo su .
amor al campo y al monte, elemento esencial en toda actividad
arqueológica. Siempre adivinamos en él la influencia d e s,u vida de
cazador en su habilidad para #larebusca y la observación de ligeras
huellas que le convertían en un magnífico ,prospector d e yacimientos prehistóricos.
Alcaso sus desgraccias familiares encontraron un lenitivo en el
idealista (esfuerzo ci'entífico. Enviudó muy lpronto de su primer
matrimonio y un'niko, fruto d e aquél, murió también e n tempranísima 'edad. Siempre mantuvo el recuerdo dle este hijo malogrado.
Más tarde contrajo segundas nupcias. La paz d e su hogar y los cuidados que le prodigara su esposa eran magnífico respa!ida pára su
vida científica y auguraban una vejez tranqqila. Un; enfermedad
inesperada causó la ceguera & .BU s8r)ma '&ando su' propia vista
,,,
iba TL&,: :,-p..*
deuilitands% $ && últ!i& calamidad ensombrwió 10s ú!timtos
años de su vida y aprremió su muerte que se produjo; tras bre:e
crisis, el 13 de Ago~sto(de 1950.
Sus a~tividad~es
ciNentífi(cas se iniciaron muy. pronto. Le había-9
[page-n-12]
I L M O . SEÑOR D. ISIDRO BALLESTER TORMO
Fundador y primer director del Servicio de Investigación Prehistórica
de la Excma. Diputación de Valencia (1876 1950)
-
(Foto Alchcer)
[page-n-13]
BIOGRAFIA DE D. ISIDRO BALLESTER
3
m- oído referir muchas veces esos comiewos, pero no #existeahora posib*illidadd a reh'acer el proceso de su dedicación, cada vez más
completa, a la Arqueollogía. Falctoraes #en ella fueron sm aficiories
histbricafs y el cmiño por su vall#eda Alcbaida, junto con Ia influencia del P. Leamdro Car1vo. Más tarde influyerc~nen él eruditos valencianos como su amigo AOmarchje y el canónigo Sanchis Sivera,
el profesor Ellías Tormo, paisano y familiar suyo y, más adelante,
aún, los arqueólogos de Madrid y Barcelona que coaocieroa sus
trabajos, como las ptrofesores Gómez Moreno y Bosch G i m ~ e r a .
N o dejó, de influir tambmién la suerte que le acompañó en sus primeros trabajos de excavación. Pues ya en el año 1908 exploró y
luego excavó .el poblado ibérico de Covalta, situada encima de una
f i n a que poseía en el puerto d e Albaida. Este hecho le convertía
en uno de los decanos d e /las excavaciones arqueológicas de España
D e 10 que podríamols llamar primera etapa de su actuación
científica destacaremos sus excavacion& e n la necrópolis de' lla Casa
del Monte (Valdeganga, provincia de Albacete), localidad a la que
le llevaba su afición a la caza, y e n los pobla~dosargáricos del Tossal Redó y Tossal del Caldero, 'en Bellús. Pero el número de los
ya~imient~os descubrio y visitó, para .excavarlos más .ad,elante,
que
es muy crecido. Podemos indicar, entre otros, los siguientes, según
'la relación que dió a conocer tan minucioso conocedor del reperRrimitivo Gósmez. En
torio arqueológico valenciano como Nilcolá~s
la provincia d e Valencia se encuentran la mayoría: Sdlos del Tejar,
E l Castellvell, Pz~ntallde Mifja Lluna o Troneta, Puntal de ?a Rabosa, Punital del Cantokm, en Albaida; Cami de BéIgidia, en Adzaneta; Cerro de la ermita, en Castellón d e Rugat; Tossal dal POYtijolet, en Benigánim; Alt de la Nevera, !en Beniatjar; Tossai de
Fontanar, en Alcudia de Crespins; Tossal de la Creu, en,Palma
d e Gandía; -Tossal, en Terrateig. E n la provincia d e Albacete se
encuentran : La Morra y E l ~ o r r ó n Puerto Pinar, en Corral
de
Rubio; Montpichel y La Tinaja, e n Villar de Chinchilla; Cerro de
las Tres Piedras y E l Castellar, en Hmigueruela. Por úlltimo, E l
Cast?llico de Fortuna, en la lprovineia de Murcia.
Esta activildad y el contacto con las instituciones que s e habían
creado en Madrid y Barcelona para la investigación prehistórica,
hicieron germinar en su mente una idea ambiciosa, la de es:abl$acer
e n Valencia un centro parecido. Estaba seguro de que la región
valenciana contenía grandes riquezas arqueológicas a pesar da lo
cual era dejada casi por completo de lado por los oentros científicos de aquellas capitales en las que se creía saberlo ya toldo de la
,
-
[page-n-14]
4
L. PERICOT GARCIA
Prehistoirja del Levante español. Sólo. una ineJtitución qule tuviera
su centro' en Valencia podía realizar con eficacia la labor cuya failta
lamentaba.
Hemos de imaginar el ambiente científico valenciano hace un
cuarto d e si&lo para com,prender las dificultades que se oponían a
tal empresa. Nadie la creía posible dadas las limitaciones y la escasez de medios de la Univdrlsildad y de los restantes centros científicos va'lencianos.
E l hizo el milagro'. Con verdadera sorpresa y acaso con a'lgún
escepticismo, los arqueólogos españoles supieron que acababa de
fundarse el Servjcio de Investigación Prehistórica de la Diputación
pro~in~cial Valencia.
de
Corrían 1% últimos meses del año 1927. La Diputación compraba la co~leccióncerámica en su mayorr partie, procedente del pob'lado de Mas de Menenite (Alcoy), a au excavaldor don Fernando
~ o n s e l l l a instalaba en una sala de su palacio de la Generalisdad y
,
creaba al propio tiem,po' dl citado Servilcio, nomlbrando dinector
del mismo a don Isidro Ballesber. Un pequeño local era destinado
a laboratorio incipiente. Quien esto escribe acababa de I n c o r ~ o r a r se a la Universidad vdlentina y poco después era nombrado subdirector del Servicio, iniciándose una colaboración que só'lo la
muerte habia de romper.
Entonces empezó la 6poca más brillante de la vida de don
Isidro Ballester. M~esesde invierno 'en que iba madurando $1 plan
d e trabajo del verano siguiente, meditando las ventajas e inconvenientes, las posibilidades de cada uno' d e los yacimientos que se
tenían en cartera, mientras $1 lavado de los materiales recogiidos en
la campaña anterior ponía una nota d'e emotiva expectación a cada
día. Meses de verano, con las campañas intensas en diversos rincones del maravilloso paí's y las grandes emocionas de los dewubrimientos sensacionalles.
E n los últimos días de Julio de 1928 nos ldiirigimos diesde Adzaneta, en el sencillo F w d que el prolpio don Isidro guiaba, en
c ~ ~ m p a ñ de don Mariano Jlornet, a La Bastida d e Les Alcuses, en
ía
Mogente. Tras larga reflexión habíase decidido por este poblado
entre las docenas de estacione8 vdl'encianas inexplloradas, aunque
conocidas. Era la ,primera gran emprlesa arqueológica del recién
fundado Servicio, a la que sólo habían precedido pequeñas camr
pañas de prospección en las comarcas dle Alcoy, Gandía y Albaida.
E l futuro del servicio se jugaba a la carta d e 'la suerte que la excavafción nos deparase. E l lugar era imponente. Una larga arista moa-
[page-n-15]
BIOGRAFIA DE D. ISKlRO BALLESTER
5
tañosa dominando los pasos de Valencia al puerto de Almdnsa,
entrada a la Meseta. A lo lejos, Meca y muchos otros ppoibla~dos
ibéricos recortaban su silueta en'el horizonte. A 110s pies, un valle
riente, donde 'encontrábamos amable hosmdaje, junto con la veintena de obreros traídos de Adzaneta, algunos ya veteranos por haber trabajado en Covalta.
A los primeros gdpes de azadón nos dimos cuenta d e que La
Bastida de Mogente pagaría con creces los esfuerzos que costase
y que se trataba de un poblado riquísimo en piezas de metal, lo que
revelaba el súbito abandono con los materiales poco1 menos que
intactos. La campaña cu~lminócon los hallazgm de joyas y sobre
todo, con la del famoso ipilomo lescrito. De golpe, la fama d e los
hallazgos del S. 1. P. pasó a los centro's arqueológicos españdlcs.
Inamdiatamente empezó la preparación del primer Anuario dsI
Servicio, al que se puso el nombre de Archivo de Prehisto\ria Levantinta. Su primer volúmen apareció en 1929, lujoso de presen.tación por quererlo así nu'estro director, q u e aspiraba en todo a la
mayor pulcritud. Con su aparición, la fama de los trabajos del
S. 1. P. alcanzó los Gentros arqueológicos internacionales y p u d e
decirse que la vi'da de aquél parecía asegurada.
Desde este momento, trazar la biografía de don Isidro Balleater es tanto como hacer la historia del S. 1. P. Hasta tal punto estaban com,penetrados la institución y su creador, el hombre y su
obra. N o es en este momento nuestro prospósito (escribir dicha historia. Por ello nos limitaremos a señal'ar los rasgos salientes de su
actuación.
E n los años inmediatamente posteriores siguiaron las excavaciones d e La Bastida, realizamos las de 11.acueva del Parpalló y el malogrado don Gonzalo Viñes excavó la Cova .Negra de Játiva. Por
su parte, don Isidro Ballmter excavaba (en su tierra la nmrópollis
eneolítica del Cami Real dJAlacant (Albaida) y la cueva del Barranc del Castellet (Carrícoila). E n 1931, con Jornet, excavó el1 poblado argárico del Vedat, en Torrente. Incluso en las excavaciones
que n o dirigía personalm'ente, su intarvención (era activa, pues su
temperamento n o le permitía otra cosa. Las visitaba, aun con esfuerzo que dañaba su sa'lud, y su experiencia e instinto le dictaban
normas y comejos siempre atinados.
Pero habían de llegar momentos ~difí~ctles el S. 1. P. y para
para
él. Los cambios ocurridos en la Diputación Provincial con ,el advenimiento de la República, llevaron al frente de la misma a políticos que no comprendían la obra que el S. 1. P. redlizaba o que
'
[page-n-16]
p w antiguas rivaliidades' polltricas con su antiguo director creían
pcñsible acgbar con e1 Servicio. Sfe disminuyeron hasta l o inverosimhi'l las cotnsignacioaes del mistmo y se @asó a honorario a su director. Corríase el ,peíllgro de qule toda Ia magnífica labor se htindiera.
Amargos ratm pasamos los co1a;boradores de don Isidro Bel1,escter.
De acu,erdo todas y con el apoyo de algunos vale~cianosque se
daban cuenta d.e lo que esta obra significaba -no podemos olmitir
a,quí al nombre del ilusstre periodista don ~ ~ e i o d o r o
Uorenrte al:
có- se p d o influir, en !la Diputación para que el Servicio subsistiera, aunque en forma precaria. .
se fueron r~montandolas dificulkades y, a partir
Poco a
&o en algude 1B4, los descubrimientos da Liria, que e~contraron
nas- autoridades, vdvieron a c~n~solidar tar'ess. Aún tuvo que
sus
superarse el período do nuestra contienda civil. Todo d l o supone
un largo lapso de tiempo en que el S. 1. P. apenas pudo trabajar
en cosas nuevas, en qu'e su espfritu era rnantani'do' por don Isidro
y su fiel Salvador Espí, en una labor oscura de restauración y catalogación de materiales que había de dar su fruto más adelante.
Sólo dl tesón, la habilidad, l'a constancia y ei pr6tigi0 de, don Isidro
Ballester nermitieron auperar esos años difíciles. Ror fin, con 'la liberación y con el impulso dado a las ,om~presas
culturales por la nu~eva Diputación, Pos horizontes del S. 1. P. se
ensancharon. La plantilla se normalizó y consalidó, lo que oibiliga
a hacer constar que hasfa lentomes, durante doce años, don Isi'dro
Ballester, al igual que sus ~dabo~radores,
había trabajado1 sin rotribu'ción alguna. Se reempr,endiaron 110s grandes trabajos de excavación: Ljria de nuevo, Cueva de la Cocina en 'Dos Aguas, Ereta
de Navarrés, Cueva de la Pastora en AIcoy, Cueva de les Mczllaetes, en Barig, C,ovachai de Llatlts en Andilla, Cova Negrlt dei Ját'iva,
ekébera. Se publicó un segundo valumen del Archivo de Prehistoria Levantina y nuevos fascículos d e las series de Memorias del
Servicio y de trabajos sueltos del mismo, gracias al apoyo prestado
por el Consejo Superior d e Investigaciones Científicas. El Servicib
se integra m ,la Institucibn Alfonso i l Magnánimo, Don Isidro Ballester, Comisario de Excavaciones Arqueológicas de la provincia,
es reconocido en Elapaña y e n al Extranjero como uno de 10s más
destacados promotores de /la Prehistoria española. Son los años de
do'ria y de rwagida de 'los frutos de la isimi,ente sembrada en los
años anteriores, que fu'eron da sufrimiento y l'abor callaida.
Los antiguos di~cípulmeran ya ahora cdaboradores formados
de maeera eomgleta y oitrros elementos jóvenes se iban agregaadiu,
[page-n-17]
BIOGRAFIA DE D. ISIDRO BALLESTER
'
Rero loa años n o habían pasada en balde y con pena para todos
n o s o t m las fuerzas físicas de don Isidro empezaron a declinar.
A antiguas ddencias se sumaron otras, su vista se debilitó. Abandonó ya el' ejercicio $ei la abogada para con~centra'r fuerzas que
las
le quedaban en el estudio de los rilcois materiales descubiertos en
iloa últimos años. E n la primavera de 1950 trazaba todavía planes
para el futuro. Tenía la iilus?ón de publicar el Yedat de Torrente
y, ,sobre todo1, el Corpus d e la cerámica d e L i i a , que sería su obra
póstuma, pues pocos meses des,pués se extinguía.
A través del r,eIato anterior creo que sei vialumbran los rasgos
saili~entes carácter d e don Isildro Balbster. Si queremos destacar
del
las notas del mismo que se nos antojan más caract'erísticas, p d e mos sintetizarlas con las siguientes palabras : vocación, honestidad
científica, minuciosidad, austeridad.
E n su vocatción no hemos de insistir, pues se desprende d,e todo
cuanto llevamos referido d e su ;vida. Se*juntaba a un ,profundo
cariño por su comarca y por su región. Su valenicianism,~,aliado a
un protuda sentimiento español, le llevaba al deseo de dotar a Valencia d e un gran museo y de un gran oentro de investigación prehistórica.
E n cuanto a su honestidad cientffica, hemos de confesar que no
hemos hallado en nuestro ya cgmpl'ejo conocimiento de !?vestigadmes de tsdoa los países, qui,en la tuviera en mayor grado'. L o
en
mismo cabe deci'r de su minu~iosilda~d la observación d e (los datos y ten su publicación. Es difícil darse cuenta, sin haber trabajado
a su, laido, de hasta qué punto llevaba el rigor científico en una excavación. Cualida~d ésta que hay que resaltar ,porque en nuestro
'climla y con nuestro temperamento es fácil a los arqueól'ogols a'dormecerse un poco ,en su tarea d'e excavadores. Su cuidado le llevó
a disponer, con sabia medida, que todo trabajo' de excavación se
realizara con varias personas al frente, e incluso llevándose a veces
un doble diario. Su minuciosidad y precisión del detalle nos recordaba a atro excavador valenciano, don Emilio Gandía.
Por último su austeridad. La llevó siempre hasta el extremo(.
Austeridad en los gastos ,de las excavaciones, que se hicie~ronsiem,pre con subvenciones reducidísimau. Austeridad en 1'0s gastos generales del Servicio, que vivió muchos años del esfuerzo desinteresado, sin remuneración &lguna, del director y sus co~laboradolres; el
único gasto era el insuficiente jornal' del recoastructor, Salvaldor
Espí, al que se puede parangonar en el aspecto de la austeridad,
o
con su jefe. Austeri,dad en la pro'paganda, dle la que no cuid' nunI
[page-n-18]
8'
C
L. PERICOT GAItCIA
ea. Parco en las publicaciones, excwivakente paaco a nuestro juicio. Cualquiera en posesión de .las riquezas arquedógicas de que
diisponía hubiera publicado dooenas de artículm k n revistas nacionales y extranjeras: El, por reacción contra ,el ~exoesoque todw
solemos cometer con la prolifieración (de publicaciones repetidas,
r$ehusaba escribir si no podía decir algo nuevo y aun tras mkdlitarlo
mucho. Esta eiimitación suya ha fietrasada el conocimiento de lo
G
que dl S. 1. P. representa y explica el que todavía buena parte d
)los valencianas n o se hayan dado cuenta del mismo. Tal vez nuestras palabras puedan iparecer un reproche. N o lo son, pues .es tanta
la propaganda vacía de contenido que se difunde continuamente, que
consi~deramo.~ virtud esa austeridad que don Ibidro Ballester
una
imprimió al S. 1. P. e n a t e asiecto. E l era austero y sus collab,oradores se veían llevados a serlo también.
Creemos que con' lo dicho quedan reflejados ,los rasgos de la
r e t a personalidad de dón 1Sidro Bállester. Habllar del acierto con
que eligió a sus colabolradorh podría parecer alabanza de los que
quedamos para continuar su obra. Sí quiero destacar que tuvo el
tino de descubrir en personas de apariencia ci'entifica modesta las
cualidades de un verdadero arqueólogo. Puede hablaree de una
s
escuela valenciana de Prehistoria y e con orgullo que nos atrevemos a pretender una común parternidad en ella.
Murió sin haber podido, ver gubIicada una obra que era una de
sus mayores ilusiones : bl Corpus d'e la cerámica de Liria, y sin
ver all S. 1. P. definitivamente instalado en lo qu'e ha sido muchos
n
años edificio d e la ~ i ~ u t a c i óProvincial. Pero vivió lo suficiente
para ver asegurafda la continuidad de l'a gran obra de su vida. E n
este sentido &do morir tranquilo. Quienes coilabor¿rmos con él y
recibimos sus enseñanzas y consejos hemos h'echo voto de consery
var su memo~ia de seguir sus pasos, sin escatlma,r esfuerzos para
que el S. 1. P. siga marchando, como su fundador coacibiÓ,.en la
primera fila da la invesggxión prehistórica de España y aún en
toda la Europa otcidenta.1.
LUIS PERICOT
[page-n-19]
MOGRAEIA QE D, IálFwO BALLESTER
TITULBS DE D I S I DE&@ 3B.ALW.6"PER V Q m O
.
Licenciado en Wreclho.
Director Icael sturvicio de &vesBigtx&n Prehist6r-h
de Valencia.
de k
m.
-
D&~baci&
AaadBmico ~orres&'diente de ia R d de Buenas Letras. Bamxdona.
e
Miembro ~
p
o
~ sd tInstituto A W U * ~
l
e
Berlh.
comisario provincial de Excavwiones Arqueoeógks.
Cohbarador del Instibuto 3 30
Vdikquez d d Consejo Supericrr d e InVBtigaciones Científicas.
~~.
PUBLICACIONES DE D. ISIDRO BALLESTER TORMO
1.-"Unas cerámicas interesantes en el valle de Mbaida".-UuItura Vaendana
111, C.* 314, gág. 17.-Valencia, ,1928.
2.-"La
BastId1a de les Aicuses (Mogente)".-Archivo de Prehistoria Levantina,
1, ~ & g179.-Valencia, 1929. (En cdlaborcih cwi D. Luis Periwt GarcTa).
.
3.d6'La Covacha sepdual de Cmí-Real (MbaMa)".-Archivo de Prehistoria
3l.+aleiiuia,
1929.
Levantina, 1,
4.-''V~&g&~izaci6n
prehisMrim. Las excavaniones dei ~ c i de Invastiwión
o
en Cava del Pmpall6 (Gandh) ".-CiElturatura Vaiehciam, m, 8, p&. 82.
c.'
Valencia, 1929.
,
5 - L s excaomiones del S. 1 P. de la LaputaBi6n".-+a
."a
.
Oorr-ndencia
de
Vdencia.-Valencia, 6 de &osQ de 1922).
6.-"Las excanmiones idel S. 1 P.".-.
Rrov~iw.-Valencia, 28 de Agosto
de 1929.
7.-"'E1 Servicio 'de Investbgmión PrahWrica y su hiMiseo de Prehistoria7'.Tirada apwte de la Memoria r e g l w n t a r i a de Secretaría de la DDirpllta&6n, correspon&ente a 1928.-Valencia, 1929.
8.-"La kbor del Servicio de In.yestigaAón Pr@h&tóriys& su M u w en al ~ s d 0
y
&o 1929".-Tirada aparte de la Memoria reglamentwia de b Secretaría
de la Diputacih, correspondiente a 1929.-;V&ncia, 1930.
9.-"Comunicaciones a11IV Congmso Internacional de Aaquedlogia.-1. Los poniderales ibéricos de tipo coval~ino".-aultura Valenciana, IV, c 3.-L%pa.
O
rata. -Vdencia, 1930.
10.-" Counu~aciones tul IV Congreso i11,texmcio~ Argudogb. - 1 Avaace
de
1.
a estudio de la necr6polis ibérica de fa Casa i a Monte (AIlbacete)".i
d
Cultura Valenciana, IV, c.0 4.4apa~rata.-Valencia, 1930.
11.-"La labor .del Servicio de Inmtlgaici6n Prehistórica y su Museo en el pasado año 193O9'.-Tirada aparte de la Memoria reglamentaria de la Secretaría de la Diputación, correspondiente a, 1930.-Valencia, -1931.
12.-"La labor del Servcicio de Inwstitgdón PwMst6ric.a y su MIBW en e (ml
sado año l93lY7.-Tirada arparke de la [Memoria ~egltLmentariai e la Bed
cretaría de la Dipukacih, correqxmdiente a 1931.-Valerucia, 1932.
13.-f6Vis&ta a Mmeo de F%eMstoria".-Memoria
i
de la 1 S e b a n a ChlturaB
Vlauemiana, p&g. 39. -Valencia, 1932.
14.-'"Antidad m o t a rle muchas vías actuaI~esY'.~manaque Las Prode
vincias, pbg. 426.-Vailenci, 1934.
m.
[page-n-20]
15.-"fiuwos Mhzgos. Tambi6n hay pai1aAt.o~en Espafia".-Las Provincias.VailenCia, 5 de Enero de 1935.
16.-"La labor @el
Servicio de Investigación PPebistórriw y su Museo en d pasado año 1934".-%da
aparte de la Memoria reglamentaria de Swretaria de l DiipuWh, comespondiepte a 1034.-Vqencia, 1935,
a
17.-'fw , ~ ~ ~ ( b l b t
'1.+Z&nk&
9 s @e.
ga Wrie de!
od Y~i9osdel
S. 1 P.-Valencia, 1937.
.
18.-"LOS interesantes haillazgos arquealógicos en Liriam.-Las PrwuicW-Va1
Bencb, 13 de OctuQ~re 1940.
de
19.-f'PWas & b e las rüithas kewaciones de S m Miguel de Liria9'.-Archilvo
EBpañdi de Arquedagía, XiV, ni5rm. 44, pág. 434.-M&r%d,1941.
Pl
.
20.-"La campalla de eexcvaoiones c e S. 1 P. de la ' h a . l%putaeiósi Provincial en el presente a~I~",-Laiq provincias.-Valencia, %4@e
;ae 1941.
21.-"Notas sobre las exeavaciones de San kI3&ud de LCria F1940) ".-Las
Provincias.-Valencia, 28 de Diciembre de 1941.
Ba$or de(L Servicio de Investigaei6n P r e g l i s ~ c a su Museo ea los años
y
22.-"La
1935 a 1939".-Valencia, 1942.
23.-"El amentum en los -os
de San Miguel de Liria9'.-Las Provincias.-VaBencia, 25 de Octwbre de 1942.
24.-"EX amentum en los v m s de San mgmi de Liria5',-Amhivo Ekpafio de
Arguecü@gi&XV, núm. ,46, pBig, 4&-Madrid, 1942.
23.-'?~as adpafigu de exd90wkmeiS
S. 1 P. de Ja E x h a . Diputadbn P~v.
vincriail en 1940".-Almanaque de Las Provincias, p8g. 3l5.-1Vaácmis, 1942.
26.-"Sobre una posible ciasfiicación de 1 ~4xfmic5,sde San M i g a , can escenas humainasW.-Archivo Español de Arqueología, XVI, n m . 50, pagina
64.-4íacirid, 1943.
\
27,-"Las
barbas de los timos".-Arapurias,
V, &. 109.-BarCeaom, 1943.
2 . ' E enterramiento en cueva de Eoca,fort".-Núm. 9 de \la Serie de Trabajos
8-"l
' Varios CM S. 1 P.-VMencia, 1944.
.
29.-"De
u n extraordinario descubrianknto en la coPna,r@ de Ai'coy".4s Provimias.-Valencia, 29 de Junio de 1944.
reciente campaña del Servicio de Inves%igslción Prebi&&ics en la
30.-"La
Marjal de Nav&iiiésY'.-Jod.-Valencia, 18 de Diciempre de 1944.
31.-"%a reciente campaña del pervicio de Investigación Prehk&%ica en la
Marjal de Navwrés '>.-Le Pmvimiias.-VaüeW, 17 de Diciembre de 1944.
32.-"Emayo sobre L s influencias de los estjilus griegos en las oe&as
de San
leí& en la sesión
Miguel y la t w d e n c i arczvhante de &&as''.-Dixursa
inaugural de c u m del Centro üe Cinltura ValenEQma,
eil ddla 2
de Diciembre de 1944.-Vdlenei8, 1945.
~ " . a@wte de
- ~
33.-''EX Servicio de Investhgabán Prehist6ri08, y su M
ü Memoria regkmntaria de ESecret&rL de ]$. Diprutmión, cxfrre-enk
a
a 1944.-Vatien&,
1345.
34.-c'Iicbo1~ kulaños va&ncianasY7.-Ardhivo de Prehiiltoria LewmCin& II, p&
gina 115.-Vrailencii, 1946.
1
35.-f'Notas sobre las cerámicas de San Miguel de Liria.-1. Las estacas f6rreas
de la caballerla mlf3bénica.-11. Un vaso con decorwih sdlar".-iArdhivo
de Prehbtorola Levantina, 11, pág. 203.-1Vaikncia, 1946.
36.-"Las
manos & m&ro
ibWcm v a l ~ i m ~ * ' . - A m h i v o Prede
historia, Levantina, 11, p&g. 241.-Vaüemia, 1946.
37.-"Las e x c & v a c i o ~ San Miguel de Liria desde 1 4 a 1943".-A3.r%hivo de
de
90
P d k t m i a Levantina, 1 , p4g. 307.-Vakm&,
1
1946.
38.-''Las descubrimientos prWsíi6ricos de2 Bancal de la e O m a '(~qn&gWa)
kohivo cbe Pmhbtsnoi. Levantina, II, &. 317.-VatlRncia, 1946.
39,4"&b* pr+&btoria
aábaidense".-h&o
de Prehistoria hevantina, 11, p$gina 327.+VaJencia, 1946.
40.-"Un
y&cinnienim pi.ehistórieq en d subsuelo, del Museo de P ~ i s ~ " . i
&e
,
,
".
[page-n-21]
BIOGRAFIA DE D. ISIDRO BALLESTER
11
41.-"'Las recientes exoavaciones del Servicio de Investigación Prehist6rica".AmMvo de Prehistoria Levantina, 1 , p&. 343.-ValRncia, 1946.
1
42.-"Aportaclones a la protohistoria valenciana".-Archivo de Prehiitoria Levantina, 11, pág. 351.-Valencia, 1946.
4 3 i " U n donativo intemsmte al Museo de p&istoriam.-~rchivo de Prehistoria Levantina, 11, pág. 352.-V&'encia, 1946.
44.-f'' E movimiento cultura! prethiatórico valenciano -Arohivo de P
l
í
r
Levantina, 11, p&g. 357.dVa.&naa, 1946.
45.-"La labor de2 Servicio de Investigación Pmhht6rica y su Museo en e pal
sacio gfiO 1945".-Tinada aparte de la Memoria oflciaú, de Secretaria de'
la Diputación, c o r ~ n d i e n ~ a e1945.-Valencia, 1946.
t
46.d'Las cerámicas iibéricas arcaizantes ~vztlencianas".-Commkaciones del S.
1 P. al 1 Congreso Arquedlágiw &l Levante Elspañd, pág. 47. Nwero 10
.
de aa Serie de Trabajas Varias del 6. 1 P.-Valencia, 1947.
.
47.-!"La labar del Sewicio de I n v e s t ~ ó n
~PrehisMrica su 0
y
en el p3sado año 1946".-Tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaria
ia
Diputación, wrresqondiente a 1946.-Vakncia, 1947.
48.-"La
labor del Servicio de Investigmián Prehistórica y su Museo en e pal
aparte de la Memoria &&l de Secretaria de
sado año 1947".-Tiraüa
la Diputación, correspondiente a 1947.-Valencia 1948.
ue
49.-"La labor del '~erviciode Investigación Prt-dMsMrica y su M s o en d pasado d o 1948".-Tiraida aparte de la Memorda oficial de Secretaria die
la Diputación, correspondiente a 1948.-Vaüencia, 1949.
50.-"La labor del Servicio de Invu?stigación PrehisMrica y su Museo en los
años 1940 a 1948".-8Vaüenc&, 1949.
51. -"Unos. interesantes tdestos covaú.tinos -1Crhica dei IV Congreso Arqueológico da1 Sudeste Espgfiol ( m e , 1948), pág. 211.-OIlrtagem, 1949.
&
~
52.-"La labor d Servicio de Invatdgación P ~ i s t yó su M u m en d pasado año 1049".-Tirada aparte de la Memoria d c i a l de Secretaria de la
Diput1aci6n, correspondiente a 1949.-V&n&,
1950.
53.-"EEestos de una joya de oro wvaltina".-Cr6Nca del VI Congreso Arqueoilágiw del Sudeste Español (Alcoy, 1950), pág. 20l.-Cartagena, 1951.
54.-''Corpus V w r u m Hispanorm. Cerm de San Mi ze de Liria".-En prenlg i U
sa. (En calaboracián w n varios miiembros dei Servicio).
".
".
~
~
[page-n-22]
[page-n-23]
ANTClNIO BELTRAN MARTINEZ
(Zanlc0ui)
Acerca de los Ihites cronotdgicas
de la arqueologia
Los estudios sobre 'lo que podemos llamar una c t k r í a general» de
la Arqueología, son numerosos y modernos; y muchas de las cuestiones que permanecían confusas y enfwadas de muy diversas maneras hace poco tiempo por lbs estudiosos se van aclarando y simplificando. N o obstante, la cuestion que encabeza estas consid'eraciones, despierta aún, entre nosotros, la polémica y la duda y conviene pensar en ella, con la seguridad- d e que al hacedo, también
llegaremos, mediante el común esfuerzo, a obtener una posiciijn
firme y ventajosa para la investigacibn.
La bibliografía especializada sobre estos temas, qu'a puede verse
extensamente en nuestros trabajos Introducción czl Estudio de la
Arqueologia, (Cartagena 1947) y Arqueologia clási?ca, (Madrid 1949,
cap. 1) presenta e n sus ejemplos más interesantses : Un grupo e n el
que s desarrolla un concepto d e la Arqueología muy próximo a lía
e
1Historia del Arte o a la Teoría de las Formas; así Eiagio Pace (Introduzbne allo Studio dell' Archeologia, 1." ed. 1933, 3." 1947), Paol o Enrico Arias (Archneol~gia,reedición, Catania 1942); C o f f ~ e d o
Bendinelli, (Dottrina dell'Archeotogia e della Storia delEiArte,
Milán 1938), entre los italianas; los franceses nos brindan un excelente resumen con J a c q u a Zarallaye, ([lntrodwfion aux E t d e s d' Archeologie ef JHistaire del'Arf, París 1946) y con el miemo carácter
podemos incluir la famosa y dásica obra del profesor suizo W. Deonna (L'ArcheuZ'ogie, son domaine et son but, 3 vols. refundidos luege
en uno, París 1922). E n alemán el &celente manuaiito de K w p p
[page-n-24]
(Archaeologie, 1 Berlín 1911). Todos estos autores, preocupados de
,
manera e&lusiva y eliminatoria por lo adlásico», han provocado saludables reacciones, dando 'lugar a obras tan estimables como, la de
Buschor (Begriff und Methode der Archaeologie, e n el Handbuch de
Otto, 1, 3, Berlín 1939) o, con muchas men6s pretensiones, el librito editado por el British Museum (How t o observe in Archaeology,
Londres l." 1920, 2." 1929) con la colaboración de especialistas como
Kenyon, Hill, Flinders Petrie, Woolley, Davies, R. A. Smith, Forsdyke, Anderson, Myres, Hogarth Fitzgerald y Hall, para un total
de 120 páginas. Más reciente e1 manual de Georges Daux (Les
Etapes de lYArcheologie,París 1948).
N o sería justo omitir, el papel ~ n c i a que a la Prehistwia ha
l
correipondido en el avance y modernización del concepto de Arqueología. Las más atrevidas ideas han surgido siempre en este
cam,po, dando lugar a monografías tan interesantes como las de
Gordon Childe (especialmente fntroduction to the Conference -on
Archaeology, Londres
the problems and prospects of E ~ r o ~ p e a n
1944, pág. 4 SS.) que en una de ellas (The future of Archaeology,
Man enero-febrero 1944) preconiza al que se atienda más a cómo
está la Arqueología en el lugar donde la encontramos que a buscar
su origen, a investigar el entronque con la Antropollogia social y a
excavzr preferentemente lugares de habitación, tendiendo a la tecnología y a la Antropología humana. Entre nosotros merecen ser
citados en este lugar Pericot (Grandeza y Miseria de l a Prehistoria,
Barcelona 1949, Treinta años de excavaciones en Levante, Cartagena 1949 y L a España Primitiva, Barcelona 1950), Almagro, (Introducción al Estudio de la Arqueofogía, Barcelona 1941), García y
Bellido (HZstoria de; E Arqueodogía españoda desde 1800 hasta nuesra
tros días, Conferencia en el Curso de Baleares de 1949), Alonso del
de
Real (FuwcUón soci41' del Arqueólogo, Congreso Arq~eo~lógico
Albacete, 1947, pág. 33), Vayson d e Pradenne (La Prehisto*, tradumión argentina 1942) y Martínez Santa-Olalla (Esquema paletnológico de la Península Hispánica, 2." ed. Madrid 1946, y Pasado y
p r c ~ m t ede la Arqueología y futuro de la Pdetnología, Congreso
de Albacete, 1947).
Finalmente, no podemos descuidar, tampoco, la bibliografía acerca d e [las excavaciones arqueológicas, extensa &n títullos de importancia, d e la cual solamente anotamos unos cuantos que estudian
con especial esmero la relación enbre los trabajos d e campo y el
concepto de Ia Arqueologia~:sbn Salin (Manuel de Fouilles Archeo'
-
[page-n-25]
LIMITES CRONOLOGICOS DE LA. ARQUEOLOGTA
respectivamente), Foudou-Kidis (Mona01 de & tecniqte des foeu'lles
!
ar~heologiqwes,París 1939), De Morgan (Les reckerches prcheologiques, l a r but et leur procedés, París 1934), Du Mesnil du Buissan <
(La technique des fouilles archeologiques, París 1934) y Woolley
( D i g e g up the past, Londres 1930). Acerca de las excavaciones españolas las publicaciones de Martínez Santa-Olalla y en otro sentido
de Castillo (Congreso Arqueológico de Elche, Cartagena 1949).
La cuestión de los límites que nos plantamos, arranca de lo impreciso d e las d'efiniciones y aun d e los conceptos que suelen darse
de la Arqueología. Bfen fáicil es, por lo pronto, desechar los q u e s e
fundan en eil simple valor etimológico de la ;palabra (utyatado de lo
antiguo»), o la opinión de quienes piensan que nuestrs ciencia no
pasa de wr una más o menos amplia historia monumental y artística
de 'la antigüedad, o la idea q i e la confunde, más o menos claramente, con un coleccionismo, por muy 'erudito y razonado que éste sea.
Tratemos d e obtener un concepto o por lo menos una enumeración de las tareas del arqueólogo, mediantte un razonamiento Ilógico.
Una base segura de donde podemos partir es la afirmación de que
b Arqueollogia figura en la serie de los grandes intérpretes de la
Historia; a l o que podríamos añadir que, en determinadas etapas,
es la Historia misma. Este sentido tendría la indicación de Giordon
Childe cuando afirma que «la Arqueología es una ciencia social que
a todos por igual interesan. Su ambiente está formado, en conse;.
cuencia, por los restos materiales contamporán~eosde las situaciones
históricas que se estudien y su tarea será el trabajo sobre tales vestigios. De aquí que podamos asegurar, en términos generales, como
'labor propia d'e la Arqueología, el Imputar ordenadamente a unta
éposca pasada, una cosa formada por la mano !del hombre, o utilhlzuda por él, recogiendo del conjuntoi 'de Cosas estudiadas, e~,medio
material, cultural y ffsico, en c que desenvolvia sus &tividides el
d
ser humano y tratando de deducir de dichos resulitados la base espiritual correspondiente. Si a las cosas hechas o usadas por el hombre, que pueden informarnos de
de'sus actividades, las llamamos umoaumentos~,las actividades arqueológicas tenderán a ob-,
tener o recuperar estos monumeintos (excavacianes), tras lo cual
deberán ser interpretados, descritos, fechados y cünwrvados.
deja sin resolker el concepto de $os limites croEsta
nológicos de la Arqueología. Biagio Pace dice : <(La~rqueologí%-es
i
[page-n-26]
4
.
A. BELTRAN Mk'kRTINBE
para tal s s t u d b de las obras h u m a ~ a s monumentm de
o.
les pueblos. a n t i ~ o s , fina d'e pmpaiQr, c@flitm&mentecon la1 F i b
al
14g4'~.
-estudio de-fllos.monumentos es&tbs-,
los matejriales para
la relaenetruwiórr hist6riea de le vida pasada m sus d i v a m ~
aspectwa. Es d a i r , cualquier & b j w perteneciente al ~ctsado,próximo
relktivmante o remoto, podrá ser c ~ m i d e a d a e d e e4 p h t o de
d
vista del Azqueólogsr; así llegaríamos al comepto de las .autores
gfiíegw y romanos, para quienes aarqueología era un ~lonocimlento
del psrsado~. También al tratar de fa tarea arqaealógica decíamos
que oonstistía en ccimgutar a una b m a pmada,-:~.
4 Qué habremos. d e entender p ~ pr& b s antiguos, antigadad, 3
época, pasada? i. kIasta que unto podrmos,detenernw en un. límite
y- cuál s i d . d grado de conv~n&ona'lis~no é&a3 ¿Nos servir4 la
da
viqa divi$ión de Ia Historia en Edad=? Todaa esta%preguntas van
envualtas en ia cue&l&n que nos proponemos, i,núqendien~tliesnte
del.~hacho que se crea, fundadamate, que la. dbolución del im '
de
perio. romana y la ieenstitli&ón de los reinos Bh~barss,rGmo una
tiemp,oa antiguos.
consecuencia de1 mismo, constituyan el fin da
& a mimo, pues, da
plantear -y tratar de resalver- a t a espinosa cilestión,' aunque en la práotica -regetini~s- mietan hoy
wcas dudas entre la mayor garte áe 1 spzofesionales. Su importaar
0
cia se acrecienta. Dar llevar s u ~oluci6nan4as o t ~ a s
para otnx tan
tos prablemas atrechamente relacioaados entre sí.
Nos referimos c.oncrefamente a los iimjfes cr.oliadSgz'cas, de loa
cuales no pu&
haber duda e a al superiar -la aparición del tBo+rnbre en d.mundo-, p r o sí las hay en el' inferior. La lagidación 0%
pañolar «de excavaciones y antigüedadss~l o lleva hasta d r&nado
d,e Carlos 1 (Reglamento de 1" de marzo i e 19U, para aplicación
.
de la L,ey de 7 d e j d i o de 19119 (1).
Según los términos u s a d ~ spor. la Ley, no hay diFugtad para
observar que estamos en presencia de un Límite absolutamente aanvencional, por 10 tanto sin valor en. sí; exactamenta igual pudol h a ,
s m6t&
l
E S
(1) A&. 2.@ Se comidemn *amo amtigüediiñbes ~ ~ S las oba6 & &rte y
productas imtwttbks F a i . B e & m
ar l eda
-w
k,
a a f i w y meW . Diohm ipreceptos se aplicathn a las ruinas de edificias antiguos que ae giescubran, a las hay existentes-.que-e n M m importancia arquWAbgi0st y EL lorj iedi~ d & ~ . a r t 6 5 t i ~ s ~ a ~ s a ~ 8 6( L e y.~ r k T a e e r l
~
W d
juIio de 1911). Arte0 2. Cogia el mticulo de la prwedwtñt
pero ~ i e 4 ~
despues de "easdes pr&i$tr5ricas, m t k a media", ''hasta el w W o de Carl q I".-cXmi8a*ría de ~ v w i o n e s
Arqrieaiacsa, Legislwicin v i p k whre el
PsltrZmonio ArqueoI5gieo Nacional y $m Ekcav&ciones Arqueol&@as, Madrid,
1443.
~
m,
[page-n-27]
-
Rey=: G a t d í ~ ~ , '
. .
. .,, _
, ,,
SI 4rquzaIar&ai .temin&
ihi
DM Ji R a h 6 n
wlla 1s a~+&ai& & /ttaM
cuanda iem&sBh
escr%m,icma muy &t&ibie.
,
,
Actualmente su6íh m2anten&6e fin .t'&.
&MM'Wtarr"Sklh6fdi
me pcir' íos cit+ntíficos "fa&",
adhqye 'hedfbdb't3fi d t h & ' & 'aversa prdbnga'cíh 'ife ja W.e;hMbna & &dá''trSro''&%% '&íIsek;' dd,
en Mex'nania lo$'Pbises Nór&@s, su el^ f i a H e é t W ? $ 5 ~
!
&&
h
e
Wikings,' cuan¿io n i i e s t r o s ' ~ d ngrenihsú~$&$ d'
~
a&
&
rektidkxn d h
incursiones Dor la rnanib del ObiWcr Gélfn:í+~ & Abtfi:n%iiman
6
11. E n Ithqa se mantiene lk k i s dtr qbci lo&
mtttd30$"arQueiii3%Mb
coinprenden riasta e4 ri'ajo '~mper10 y d h!pt&b Hzaafln6:* &?I
Francia. hasta los mismos tiempos y así e? M o d& 9p&@~adks
Nacional'es dk ,Saint ~ e t m a i n
dobíjh oGjeto&@ d edZP%hlP&o'hasta Cárlomagn~;;opinian iem&iah~e
sustkint0' 4 &"
' -&
Tfrn%, las y una idea, anhfoga mantiew&n Pos cenwos' db ilkvetrHw@*
Ííoles, 130sCoilgrqsos Waqionales y de4'~ud&e. las r & & ' Y d e c ? ~
lizadas fArchlvq E s b a ~ o l e &tquR>j&$k, A~*&s, &f y Ias %f.
d
bliotecas de los ceritros ; eQ donb&&+'~upbdor dk 1&%kij&&rib
Científicas asig& a sub «CFart&mAh~rl!Ep;?&s$ tti&iip~:'~r&&ubf
rrido entre la Prehistoria y la caída del relrnd'd&&.do esfiah6~'
Frente a esta. comi;n cq$nlóh n o b u d e déscón*wrse ef Crkerio
de ciertas importantes rsvistas kspecializa~ag,in&;?sas y n6rteahe'ricanas fundamentalmenté, ~ u admiten a t u d i m sobre monpmente
e
medievales y aun moderáos, aun&e en tales traba& no ~ o & t p o s
dejar de observar la pieU&cia de'dn mdtodo ;2rq'ukqf6dcb (Ak4&&3logicxl Sournaq [p. e.) ; y tampoco el h e ~ h o e b u e nueitro M'&
a
Arqueológico. Nacional. y los Museos provinciales' admitan 'en' sus
caleciones, qo sólo objirt- de las Edades aiitigua y mediii, 'aino
incluso piezas eontemporáaeas (Salas de pprcel.ina del' Retiro de1
Museo: Nacional) ; realmente 'este conckto entra 'dqatrq &e las
ideas generales de aanticuarian b e , tz 6poc; de fundación ' & i &tos
Museos tras lo devol,uci&n'de 1868, pero es hoy tbal'y ,abs'oluta..
mente inadmisible,
Es decir , que a priori y según lo expueito, el campo popiu y
&o, fl&
especid de lo Rrqueñ).Jogia ali-Ca,.$i$.& & ~keI?@tb&
con d &ni&l mfne akigdo~;.
.,J ,
En
afirmación. puPdkn ti&abJker~e
s&&diea
que &x@iit&n
I
5
,S
+
ew-
I
.
[page-n-28]
[page-n-29]
'wkrqa garn ~ ? q b 0
v ? s 1 3
'
.
q s 'opalatu ün ap y p ~ d q anb qmr sa ou opuoj p ua X as ap qm.~
e
mqp
m
I&'
fmdmta%
aP$iYP Eqtwwam mb '.wLIu:u:
1 K .s6@+3&u* e »
@ f
Wm
aP
-DA "P.41M,
'0.W
ofW,t@
9 p . as anb ~ 4 a oruslur pa ua psaawut v@qoanRrs sun ap 9suazq$ ua (gg
c xj
s
ayd
'$a) x w ap ~ a a m f
n
se1 soa7uawmor op%@aw na3a.M UN CP)
-qqxa m .qJou rr[
'omlsap qmxaqtap a@ ou opwna crnnrü~+~a
o qqsduqs ap
ua pwplApafq0
sa@@zurar,fa;lr! ~ U ~ A O W
sa&sug
4 'anb m soma sor el) s o u m q q ou ñ
%qmap %xmwxa m 9pa7 m s o w ? q s q q q ~ a x d
A
va* wm@m~a s o l w ~ d
-qnog 'somamg oqroa 'saiuapi6 s quaaj aau& ap so)arcm anb TXLWXJUO~
-S@
B m 'W~asr*?i
'T
Se1
ap@&'P 0
%
q S q U q %3$133 W % S
SIopw~mfl .as mpganf m anb ssur
ztgxl
-aam, ns A: m
t i @ m q
-moad P q m i d s n a srr[ mpcq ap .r&n~ cqse ua o ~ mwemrp souiapad (g)
a
-yo sa~iEIi ua ope!pn$sa eiian? eun op sa)uqur!souoa saiuaiapp
sol'
so1 'ol.ctwa~aiod %&u!?eusI .ug!Jnlom ns ap o p e u p l a ~ a p ~ u á m
o
-our un ua pepFuewaq EL ap oirrap.u!muo~ Ivai un souiep e yJ!nq!ii
-u03 mb 'aopnuaurib
la y i e ~ o ~ e n
-03?89loanb;ra o p q w la.I$opanbiv t *soqaaq s o ~ ugukn$ysap' eagufgsu! o s!ieJunloA
q
ap
eun ap ou opuina 'trueurnq pepye'deau~e!doid e11ap eyiap as enb
p e k % ~ a nap qlq i o d pnJ!pwa ns ep;nups!p ieiia loti upqrnej ,
o ' r w u F ~ a d w @ a u o a eied sopp6uo3 aiuawepeJqos a 's?iqu! u ~ s
sns
osndns so1 eisruoia ia anbiod ua!q %!ie~a$ opour!zsal ' [ e u e c í ~ w
adb soiua!w!~&uoae so{ i q e a u a s a p sied 'emdp iaFblena ua iauaa
apand 6saiopqrbls~qi C 8 s0Bo~pnbiei o d opezqgn 'oa!loloanb
oH
-se opoeul. Ia anb i o p a Ia copo$ ap imad e 'asle$au a p n d o~
.'(t) ' a ~ a o 3 y ~1; '~a!ipS!q a#uaurtt?do~d o$unF
C
1. ~ ~
le
a$utr~rodb!owd u ~ ~e$n[rtn yednao ospgpsnbie' o ~ e q e la~'sou
~ q
i
-iapow wdura!a $01 ua y m b q ~ u 'o~aal-X
r
'e!pa~y PEPJ~ u 3
el
-e?uauIpmaurnwg souraqes .oaod ua!q solla
e$ %I %tE 'optQuas trpanl, oJuen3 upq9h s Ian3 q eiea c s ~ ~ p y u r l a $
M
I
a
sqHan& 'm]p 'uo$q~q aaoci? q s p i p p souapod' e~~,yuir't%oa
s
&p
esrn r ( e 3 3 9 : 8 ~ e ~ ~ ! p ~q~pm~ f f n s e d ap s e p ~ ap semzp3
x
p
sq
-asa -'epezlt)) t?yojsp? u!$ Biolu@mnuúou sau!nr. ssp;pu?ldsa yiasu*?p
'o
s8u epol&"i;ibiv 'qanb sei$rtapi ' & d
@g
efJt'ds3 ap o?eyue3 'So~w.33
- i e ~ r ~ j 8 0 1 & n bt@ssoaua!tupa$tro;ie .s#3g!@ew noa p e r n ~ k p u
~t!
m
@i.ioqcl!~
> & y a p b W p u !rrnlnax' 6 3 amawl~urrori on$nw .obude
P
uoa 'a~it8Uie~n$oa V;~OJS!H araaaeqra i o p ~ . o $ q ~ a ~ $ ó [ p n b r t ~
c B l ~ ' B~ 3 pp S$?mI~.I~%HIu
~ ~
.
;1&30Udaeied tn~;~effl&9ku! Ua O ~ a d
9,
ap cap! epm1'14aw
:(E)wue
@
I
' J ~ B A p.%a!&rx?xa ~ a ,
a
$a?aa. s9un91,[g 'ijaiag tr1
t,bnep@q q m b ,q,
isngpay
&f ,a
:&y+.~cr. a ; i e q 'mkw,
~~81
~ . a g ua *2aagtp
i
:S@. i $ p j e IQUPW CW~BM . ' L Q Q, . ~ J @ . ~
~!
B
I&I
. .
'
[page-n-30]
dde& m& tersehr@
6
riWr
, l ht ~ i ~ h k a i ,
;
.pJ&~e$&r.mdd e ~ l i d c pWisiw
8
h j m de tii @knir)bsd i ~ l b , d b s & MV, m
Iia**
resti4 katiriales de t i 'h l t i i i d +atr ya
riada&.resge'cto dd artistas, kscddas; &c., &.m&sdo- arq'&t$&eo
tbn$rd bue ifiter&hif 'edn m P fir-45,
t%@&2&%hfite lbd-&S
efil
jetos p~d8denfs:s ihs a r h ihdh4;hitttes, hlbdus m e ~ ~ c l m e s
de
o, si& defenhihaci'$'de ori&rt, dh &mrn&r&~
aob& Iba edakWhab r á ~ ' rea,!$!za?. ilrra se3b dk a p - h c i o h e d ~ a d i s ' k i@en@cw
que
SU
ci5h cionohSgiE8, au&ntici&d, íiestitu&&ir, dk.,
mn m r&zE&-i1',
hrodliéto' de: un fiiiCt'odo &tric.ttarnnte a r q t m d w y en d 6 d b la
cies&Psticaa si&& r e p e n t a ~ áurra ayuda purim~&rite 9 c r i d W . E n
'
s
.este sentido n o podremas cerrar el p r o a9' m'&db argu&dtfgb
aP
porque én el próximo Okierrte hayamos de excakdr kte~?£un vez
a
de Ur; o porque en' EspaiTa se e x a v e Mkdfm-Azzahra y n o Nhmancia. L o que' &ce&orrC
q , dado el- ampo 'r'eclheidb que a l i
k
A-rquiroioj$a .qSe&a en tiempos p&feriores a la AInti:'fl3e'dda&, @or
ni
,
excegki6n bodrkmos hacer un &tu'a'id de etad epóicas vaIilGndoaos
exclusivamente del' metodo arqueol6gic0, cosa n ~ r m a le'n P P-rp
a
hieturia y curriente fasta los siglos IV' y V ; la ikcinografla roniáriica,
por ej"ehip1b; h&rá que hak&la sobre bases literarias, liidt0ricaa, artisticas, 'litiírgicas, ar~u;8aiiigjcas;daro. a t d quk ju 'prog& nos sucederá en la iwnografia pal'ep-cristrana,, aqn cayenaO dbntro de Iá
Antigüedad; ~ e q x k t o ls>s monumentos 'arguitectC>nicos, teniendo
de
en cuehta g u s raramente,Uegan a &otros en su estado primitivo,
tendr&os que realizar una. serie. de ~~peraciones, margen de los
al
en
textos, que c ~ n s l s f i r á ~ despojarlós d& lo claxamlente postizo jpara
examinar en lo que reste cuál es la obra primitiva, qué elamentos
l'e han sido posteriormente adicionados y en qué etapas sei han verificad,~ añadidos; para d l o habrá que atender al material y a la
10s
labra (así d- m h i a o d d sigh XI proporeiomtri!w labw a gie6n
r
s
y sin marc?s,, miienttas que el dM X P' las tien* y egtfi-fabrado a graXI
dpdla, o lw zmiaoam~ && al m aa kr jwttatt. a &m, etc.)>; mh.
et
mitiar las ~o~ulriones
dd&u~sas, que puedkw's& i~fkaayw,m e 1$
falsa cubierta de la capilla mayor de la catedrail d&Amiiaj. @las ojivas ina,ert~dasde cualquier manera en la mtedkgIi do
,
r
m a 4os.efrores d& Ia G01Egie;iata de %ntiIl&na).; en. atras oicattiones
habrá que examinar los empalmes en la realizaciós. de marobna, bien
[page-n-31]
<
&talle9 hiaisos, &c.
.
;
, l .
f
1 :
.4
1
4 w t a b o í r n ~ ~m~uminienaoiu
tkl
1
su atado ?pri;miiE'm,4a ~datermha&@in sweianas y .la descripci&rren .u @&do &&al, :aií oamo 'la ibtha(3Srín
de smdt&~les t6mkas ;-tasnbii;$npara o d q u k r ¿e$mwi&n,~ @ ~ l >
y
e
Ias&mrdaa a a&e .paz@
fhaHm.anad e k s alas de B. M i g d de &dilo..Y
a6a podfígrnm ampliar &stas acaruaeimes a manumeatm -Lt@ta
-con e)kmwntss >iludosw(el &cmo la catadral & Qmtiim'o a!de
:h.
deelr & b &taba
t d a l & Zarnm@). & l e ~ b ~ ptaafo
'
o
ñdl, que wmi& ~cont&utld;(lit!in lo vMgodo y ~Ecib a g b - - l r c r r i ~ a ~
de
y no ,un ark importado; quiddndo wrlo tante .en la'ün@w&'la.%rútóctono a continuación de las 6gmms lcitrrds+>g
centiraradp paz :o
l
Calibal, M&
&,
Taifa% Gcttndne, que ifmdI&llemi
y
olem m s s e~&riñes
&&vados .b
~sta≠ &QM& ~4tke,irvrisinm lo Wadgjrrr y h I d l i r i e son -el &Yi%aaenftb iit&Iibrme,:b
wi
ñ
p
I
y
8tiakm8ice.
'mra eos.a --compWamtyte&sQiata-e el bila~ik3af
wft
+
uedló&co en la !M lmeáirrt; :las m&f k
>& k a e h .que,.pg%aaa Mi$$%~
de
:la
dad, el arqu?é&kge, mu;eye e:n afi ~nr&ie~%
ae
@xitilo@ e$ -S:Wd, P
Zi hponenque
campo sea ->&jetw&l
ze&tdsode4m~~m&e9tidF&t~;
yi
quienes re1 &todo arqueoló&c?o, ei&&ado &6*én&
wra.'skdIr
-encuáEqEPisr timiga, -g~es@rá
wrwictcñi InedtinwMee. ,y@ ,
hf'itidalios de W a q o t i ñ ~ H m ~ u p d b r Sdferiw da 38s
JIos W m
e
qw rro %se%'
ahora ~ ~ i & e a a o : g r ~ es'tadljw HW&@N,S y @ef
~h,
$datría m w&a& ~ ~ b i k e e e~t 4 . Thiis$.
* s~
, d&&&imando lm smcrscife &kdi&.*cm
'(iiikmies qae -are pm&~pmid&j
&-
-
O Xuch&6 de Uas h a s u$íiba&s ,en &te
-
..f'
' .
*.
IL
YM querido amigo, a quien he cEe agrslEeoer m las muchas cosas,fjp#?@qo~.
i
querido emefiar y a quien iguemms WC&P m o c 9 0 ~ o
un e
recueTdo: Sa m-. e lñ, ha arir-ancado de nuwtru
t
eum&spdiaonos espwar & BU msdu- r
-es&siige
[page-n-32]
B u &te hoy, teóricamente, confusiun pasiblaB@#-O duran&@
muuna garlq de
cho tiempo se ha considerado a la Arqueología <
otra pwtm (Wintor, y como 61 Gerbard p Furtwiinglw) ;, y tal acriterio, que no llega a sepai-ar Arte y Ar~ueelogía,sigaea $árn obras
de
tan modernas y valiosas como' el @Egipto3 Scharff {Hmdbzcclt de
a t o , 1939) 6 el1Mirnue1de' Archédogie Orjentde,, d e Contanau
(París 1927-1943). Bisen.claro sstá que gara d conwimiento dek pa1
$9
sado cuentan bien paco las, emociona xstéticas y que ha d ~ a d e o
poseer valor ala pieza de vltrinan frente al documento humano, testigo de awritecimientos o custodio de una huella de vida de numt r w antepasados; ,un &esto con marca de allfarerv e 4 s valioso
s
para nuestros estudios, cuando aparece en una estratigrafía segui-a,
que una bella estatua sin procedenicia. L o bello 80 pueda ser la pauta de nuestra inve~tigación,No puede negarse que la «Teoría d e las
fqrmas~y otras p r ~ i ~ i o ~ 1 ~ 8 6
puramente estiljskicas son imprescíndibies ein Arqueología, en muchas ocasiones; pero tambib lo son la
Numismátiqa, la Paieontología o la Geología nunca se incurre en
el error craso de confu~ditllas
entqe sí.
Y lo mismo p u d e decirse de las pretensi~nes supzimir el co&
m e t i d ~ &todo propio8 de la Arqueología, para sustltuírlos ,par
y
otro6 m 8 amables, pero que n o son suyoa;. Es muy alaxionadara
4
'la lectura de las intervenciones de Miles Burkitt y Grimes en la md L&
e o& 1944
lestas y minu&m,
h m a g el armazán sobre el cual podrán descanssr posteriores consy
trucciones; es indirdable que la rediaación más ~ u g d t i v a el fnito,
adecuado de una seria tarea científica será el vestir los huesos desnuda de la Arqueología con la carne y la sangra q,ue representan
los pueblbs que hicieron o mwejaron los objetoo que sa examinan;
pp-o sería inoperant,e aplicar ese ropaje viviente a un cuerpo sin
esqudeto; primer@ hemos de encqntrar los humos y aprmder s
unidas y despds, o o d r m o s aplicar sobre ellos el resultado de nuestras deducciones, y hacer marchar d m.vivo. Primero hemos de
hacer Arqueología; unas veces el resultado de ese proceso será la
Historia misma; otras veces, los resultados que s oobtengan serán
e
la base que el Historiador habrá de utilizar para llegar a aus conelusionm.
'
y
I
.
<
2'
m
: ,-.
'
M,
'S , - -u8
t
,f.
-:7
4
-, ..
[page-n-33]
\
l
SALVADOR VILASECA ANCUERA
flustero-Levalloisiense en Reus
Este nuevo yacimiento está situado en el término municipal de
Rsus, a algo menos de un kilómetro al N. NO. d e la ciudad,-a la
derecha del llamado Camií Fondo, paralelo a la carretera ,& Castellvell, y queda al descubierto gracias a un corte
unos 150 m. de
longitud y a otros más reducidos a cada extremo, abiertos e n las
arcillas explotadas por la fábrica de ladrillos del señor Sugranyes.
La estratigrafía, que buza muy ligeramente al S., Q sea h k a d
mar, varía según los,puntos; pero an su conjunto muestra una. sucesión de arcillas y gravas diluviales, con un espesor total de 11'50
metros en la máxima proifundidad alcanzada, y' la diepwición siguiente, que es la predominante, haka la parte media del corte :
a) 20 cm. Tierra arcillosa vegetal, de cultivo.
b) 70 cm. Arcilla rojiza obscura.
b') 10 cm. Gravas en capa discontinua.
C) 70 cm. Como b), de cdiar más claro.
d) 20 cm. Gravas, e n capa muy discontinua y bolsones (antiguos cauces).
d') 60 cm. Semejante a b), algo arenosa en algunos puntos.
d") 30 a 40 cm. Gravas.
e) 120 cm. Arcilla rojiza.
f) 100 cm. Arcilla rojiza clara; piedras y a veces gravas haaa
la base.
g) 20 m. Gravás finas, muy extensa$.
h) 160 cm. Arcilla rojiza clara, com,pacta.
i) 160 cm. Idem más clara, con cantos poco rodadas en la base.
~
*
[page-n-34]
2
S.. VILASECA ANGUERA
j) 100 cm. Arcilla rojiza.
k) 10-20 cm. Gravas.
1) 90 cm. Estrato arenoso, de color rbjizo.
m) 100 cm, Arcilla rojiza.
E n 1945 emlpezamos a descubrir algunos sílex entre los élemeintos separados por el1 cribado de las arcillas y gravas d e este yacimiento. Por desgrwia, los hallazgos- resii1tat;oi muy esporádicos y
aun muchas vweg eran despreciados Q destruídos por los operarios
+ d e lladrillería, para usarlos com6'ipipiedras d mecheros, y tampoco,
da
a
c
por nuestra parte, nos fué posible vigilar '10s trabajos con la insistencia conveniente. Por las mismas causa&la procedencia de loa sílex reunidos n o es segura, aun cuando proceden en su mayoría de
capa*^
ii5ilyww
).JSB$' *
-4aku$~& % antes y
*9s ?
!Y
las
.
e n un nive que no recuerdan, aparecieron restos de un vertebrado
d e grandes proporciones (Elephas?) (l), los cuales fueron echados
a uno de :los pozos excavadoa y luego cubiertos con esco~mbros,por
deha* d e ba cap'a i) que constituye el piso actual d e la mpldtación.
E n espera &e poder ampliar nuestras recolecciones e individualizar coi mayor exactitud los hdllazgos que eventualmente se hagan,
vamos a dar lcuenia d e los ejemplares más interesantes d e la indua+&iaFitica d e este yacimien-to. Entre Ikas piezas más caracteríeticas se
destacan : U n ndcEro bbicdnvexo, con una faceta plana en el centro
de una d e Ias caras, d d tipo «tortuga», roto en un borde por los
operaiios; es d e sílex gris, translúcido e n los bordes, y mlide 80 mm.
de diámetro jpor 411 de espesor '(Um. '1,l). Una ¡tasca Lev~tlois
triangular'(L;im. 1,S), de lan no' basal estrecho: ondulado y finamente facetado, d e sílex claro' translúcido, con alguh,as manchas de pátina blancuzca muy fina, y un ligero retoque hacia la .punta (47 x 40 x 19
mm). Otra lasca del mismo tipo (Lám. 1, 4), d e contorno cuadrangular, ligeramente apuntada, acaso por deterioro, que h n e tres
facetas en el plano basal y dos aristas convergentes' en Y invertida
en la cara superior ; la calidad del sílex es parecida a la del ejemiplar
precedente (45 x 40 x 13 mm.). Otra lasca, de contorno8 irregular,
redondeada a 'la izquierda y apuntada en el extreÍno anterior derecho, con un pequeño plano basal afacetado; es de coll'or rojizo y
(1) Restos de "Elephas antiquus" fueron halbdos en e .Campo de Tarral
gona, pero ignoramos en qué Scuristamias. Ver E. HARLE: "Restes d'Elephant
et de FWinOCeTos trouvés reamme!at t t - l e Qu;s?t;ern~fre
&'la ~$tBhagne". B.
Lnst. , & HM. N . BmWma, tP24. W e de "H@mp&axnwia.unp&%hiys.maO,
&
t
U
jw" úos halen d interior de m,ian mas arcillas de cdm grilrnr verdoa,a 4 m. [cae p f a i .
m a
u w
[page-n-35]
l...
.3*híycf
MUSTERO-LEVALLOISIENSE EN REUS
3
presenta un fino retoque y posiblemmte huella& d e uso e n casi todo
el contorno (42 x 43 x 10 mm.) (L3m. 1, 32. Una lasea gruesa, de ~ í Iex grisáceo, tranelúcido en los bordes, d e forma cuadrangular, q u e .
presenta una cara inferior cóncava anteraposteiriormente y una cara
supeyior abultada por una arista m d i a muy saliente; el plano' de
percusión 'está partido en dos carillas, y conserva r e t o s Cksl córtex
(56 x 46 x 18 mm.) (Lárn.1, 6). Una magnífica raedera (Gm8. 11,
1) obtenida .de una !lasca levalloisiense, de sílex gris obscuro',-dgo
translúcido; ofrece el típico retoque escqkriforme a la izquierda, y
el borde anterior, ligeramente ondulado, está adeígazado mediante
técnica laminar plana; eF ipllano basa1 presenta tres cari1ia.s (52 x 46
x 15 mm.). u n instrumento bifacial d e tipo mústero-solutroide (Lámina 11, 2) de contorno semicircular o arriñonado, de sílex gris algo '
transliúcido; presenta una cara partida casi en la línea media por
una arista anteroposterior, y la otra hábilmente tallada según técnica plana; un extremo está ligerament'e apuntado, y el borde recto
cuidadosamente retocado bor a.mbas caras, mientras que el curvo
d r e c e un retoque máp abrupto y menos cuidado (54 x 32 x 14 rnm.).
U n raspador en l'asctú corta y gruesa (Lám. 11, 5), de sección trapczoidal; es de síkx blanco, translúcido, con retoque'lamelar frontal,
bordes con retoque esca~erikormledl izquierdo a modo d e raeder;,
y talón rebajado fuertemente formando concavidad (31) x 25 x 12
mm.). U n rasfiador navijorme en min~iatzira, de la misma dlase de
sílex (8 x 17 x 12 mm.) (Lgrn. 11, 6). U n rdspadow cmenado, algo
apuntado, d e sílex -pardusco, que presepta retoque lamelar en el
frepte y la vertiente izquierda (52 x 38 x 24 mm.) (Lárn. 11, 3). Un
grueso cepillo prismático (Lárn. 11, 4), de siilexgfis claro, algo roto
e n su parte superior por los obreros, pero reconstruído con fragmento~
auténticos; tiene una cara convexa, con el típico acanalado
de 110s planos negativos del lascado, como los núcleos, y la otra plana y lisa; el pIano d e sustentación es cóncavo según el eje transver- ,
sal y d borde activo está determinado por el ángulo agudo que forman la base y un frente d e retoque diocdntinuo con las cara~terísticas carillas de parada ; mide 68 x 65 x 48 mm. Omitimos la deacripción de otras piezas, menos características.
Cuando est'emos en poaesión de ejemplares de procedencia segura, l o que esperamos ocurra gracias al cambio de personaH efectuado
recientemente en la ladrillería, ipodremos valorar con precisión estos interesantes hallazgm: Con todo, resulta evidente el aspecto
levalloiso-musteriense de las primeras piezas enumeradas, el mziste-
[page-n-36]
4
S . Y&@ECA
AMGUERA
ro-sdutroide de otras y el auri&cionse,de las úttimas. ¿Pertenecen
a distintos nivdes, al menos los dos primeros grupos y el terwr0, o
forman un conjunto 'mgvlógico único?. Podríarnw suponer el cona
junto descrito c o n o p e r t ~ e c i e n t e una misma épaca, marcando la
transición del Paleolítica medio al superior.
Aunque poco numerosos, son, sin embargo, bastante caracterfsticos los primeros instrumentos señalados, que sin reservas podriamos atribuir a un Levalloiso-musteriense aná-logo al que se ha estudiado' en otros lugares de$ litord mediterráneo y que aparece casi
siempre en arcillas rojas superpuestas a las playas tirrtrnienw con
Strombus bubonius (2), como ,por ejempli en el yacimiento clásico
de los Balzi Rossi. Desde el Asia Menor al Atlántico (Palestina,
Egipto y Nortte de Africa) se encuentra esta misma facies industrial
mústero-levalloisiense, y también de los Pirineos al Ródano y los
Alpes Ligures se conocen yacimientos levalloiso-musterienses con
series en general groseras en areniscas duras. y cuarcitas.
Sabido es, por otra parte, que 12s industrias musterienses perduran larga tiempo en el Paleolítico superior. Importantes y muy
tardías pervivencias encontramo; en nuestros talleres tarraconenses.
E n el Norte de Africa el Paileolítico sufierior se inicia con una industria musteriforme con elementos .aterienses, siendo raro el' Musteriense puro. E l Ateriense, que predomina en la parta oocidehtal,
desde el Níger al Océano, se ha considerado como una facim Anal
del Musteriense (el aMusteriense pedunculado~),que enlaza ya con
el Solutrense, el cual podría ser su derivado, mientras en el Sur de
,Túnez y Constantina se desarrollaba el Capsiensa antiguo. Incluso
e n las regiones orientales y meridionales d e Africa existen yacimientos con Musteriense evolucionado, asociado a elementos solutrenses. A los conocidos hallazgos de E l Khenzira, Tit-Mellil, Sidi-Mansur, se añaden dos más recientes de la cusqva de Mugharet E l Alliya,
en Tánger, donde Bruce y Mo'vius han descubierto la misma facioa
levalloiso-musterknse en arcillas rojas, e n compatifa d e una industria áteio-solutrense con puntas de flechas de espiga Y aletas idénti-
l
(2) Esta especie aparece en las terrazas marinas de Cala Gestell, a pie
del Col1 de Baíaguer. Ver, p. e. M. GIGNQUX: "Les e o M q a Strambus (Quaternaire marin) erz SaPdaigne, en Cbrse et dan6 la province de Raane". Ann.
Univ. de Grenable, -11,
1. Paris-Gremble, 1916.
[page-n-37]
MUSTERO-LEVALLOISIENSE EN REUS
5
P
cas a ~ l a s Solútreo-gravctiqse del Paqxalló (3). La pmywaión
del.
del Mtnsteriense en el P a l d i t i c o s u p e r i . se ha cherva&. igualmente en Libia. (4). Clerca d e Bengasi, en 'la cuevva' de Hagfet e t Te.
ra, C. Petroechi ha podido sistematizar una .interesante ~ucesión
estratigráfica, de ala que únicamente recordaremos que el nEv& R, de
arcilla roja, superpuesto a otro con Musterknse asociado8a I w a s
Levallois, contiene : lascas de este mismos tipo, raspadores de varias
formas y puntas netamente mmusteriemes asociaidos a instrumenlas
bifacialss de técnica solutroide, hojas y,.raspadores en &rano de
hoja, los cuales demostrarian, según Petrocchi, la penetración lenta
y progresiva de la industria d e hojas en la de lascas.
E n d Levante español podemos referirnos a dos yacimienta de
las proximidades d e Játiva, la Cova Negra y la d e la Pwhina, ambas
en el término de Bellús. E n el nivel B d e la primaara han apareddo
algunos pequeños raspadores aquillados. Según Jordá, aste nivel y
el A, o sea su prolongación fuera de la cueva, situados e n un estratd
de arcillas rojas, y tambiCn el nivel 1 de [la cueva d e la Pechina, representarían un ~ u s t e r i e n s e~evol'ucionadoenlazado con alos primeros tiempos del1 Paleolítico superior» (5). Cree Jordá que e1 nivel
l
A poldria constituir, dentro del área levantina, una etapa que cronológicamente se correspondería con el Auriñaciense inferior, fase ésta
que n o ha sido señalada con clarimdad en Levante ni en el sur de la
s
Península. E n el mismo conjunto, cuyo significado e d de uns
«cultura musteriforme con influencias auriñacienses)), se dibujan ya
en la Cóva Negra ~(atishos
presdutrenses~,si se quiere átero'-aoiutr,enses.
(3)
BRUCE HOiWE and HALLAM L. MOIVIUS, JR.: "A Stone age cave
site in Tanger". Papers df the Peaibody Museum of American Anol~eol.and Et-
%mi.
Ha.rvard Uniwrsiw. Vos. XXVIiI. -bridge.
Mass. 1947-ID. m.: "A WOgram af excavations in the stone age of northwestern Afrida". Archeo1ogy.
Aroheol. Inst. of America. 11, 2, 1W.-J. MARTINEZ SANTA-OLALLA: "&Solutrense en Afriaa? Los hdlazgos ,paleoliticos de Tánger". Cuad. de Historia
Primitiva. A. 1, 2 Mrudrid, 1946.
.
(4) P. GRAZIWI: "La Libia preistoriea". Sep. de "La Libia nella Scienza
e nella Storia". Florenck, 1948.
(5) F. JORDA CERDA: "La C V Negra de BellLb (J8tiva) y sus indusOa
hrhs líltiusiis". Amhivo de PreM&&a LemntiíIa, 11. vailemP&.1946. - I E V
DXI
IDEM: "Nuevos aspectos pal&nolágicos de Cov@Negra". Trab. cd Serv. de Ini
vest. Prahist. Valencia, 1947.-IDEM I D W : <
Peahha (Belliús)". Com. iaeQ S. 1. p. a 1 Congr. Arq, del Lw. Fkq. de 1946. Val
lencia, 1947.
.
[page-n-38]
De m& al sur, H. ~reuil'enl1928 (6) y L. Slret en 1931 d* 0.n
ter
a mnocer a1g~w.o~
hallazgos pahliticos. Los yacimientas de Gibrafhaltaagos. que mástar son ahora objeto de nuevos estudios. Pero 'h
nos interesa confrontar con N s de Reus 8% loa efwtuados en !
o
a
cueva de la Zájara 11, de Cuevas (Alaijería), que en 1934 mmpararnm con l a dei $t. Oregori, da Falset (Tarragona) (7). Según Sir&,
la sucesión da indwries en el SE. seria paralela a ia de tios ya&mkntos franceses ;' pero su isitertp~etación la siguiente : en la bam
se
se presenta ipuro el1 útMusterienw clásico^, al que sigue d Pdeolítico
superior, presentándose desde un principio como aun estadio avanzado del Auriñacienss, si no es ya S~lutreinsts>r. n St. Gregori obE
servamos una etapa más reciente, caracterizada por un Gravetiense
asocia& en su nivel inferior a puntas d e mano, lascas Lvallois y
raspadores aquillados, e d'ecir; a pervivencias muskrienses y auris
ñacienses (8).
(6) H. BREUIL: "Station mousterienne et peintures p r e ñ ~ ~ r i q u e s "Cadu
nalizo el Rayo", 1Miáuatetb tAubete) ". Airchi~o Prehistoria Levantina, 1 Va&
.
lencia, 1928. Las técnicas de talla que presentan ciertas piezas atipicas que hemos examinado en las series que se conservan ea el Museo 'de Prehistoria de
Valencia, las hemos observado en &ras de nuestros talleres tarraconenses de
supenficie, en conjuntas de facies campiñoi.de (?) m u y a v a n d a .
17) L. SIREX: MClassIf16&tion Pal&llt*Nque clan5 b sud-ast de 1'Espedu
ne". X V Congr. Intern. Antrop. y Arq. Pr&i&. Portugal, 1930.
(8) S. VILASECA: ''L'esbt~ció talhr de St. Gregori (Falset) ". Mem. R. Ac.
de C. y A. de Barcelona. 3a época, XXIII, 21. 1934.
.
[page-n-39]
'.
:
.
LAM. 1
.
mustero-levalloisie~~~e~
VILASECA.-"Yacimiento
S
I
piezas mustero-)~valloisienscrs procedentes de Reus,
=.c,.,
8 -.
;,
L
;. . 8..
.Q Y'. '..
.. , ... "'.3 . '.;.
' L . ,
. - . . ..';;;;,,; L. ,,.,- ".'S.,*F.z.
;!
.wn.<:,.,;..->., ,: .::I;. : . , I . &&L+(
-.;,
7.
'
. S
( ~ o t o s v&.seca)
.dc
[page-n-40]
VILASECA.-"Yacimiento
mustero4evaIloisiense"
LAM. 11.
Piezas rnuskro-Ievalloisienser~>
procedentes de Reus.
(Fotos de Vilaseca)
[page-n-41]
h
GEORGES MALVESIN-FABRE et ROM I N ROBERT
(Francia)
Deux objets énigmatiques en bois
de rsnne dans le macldal4nien d e
La grotte de la Vache (Comlmune d'Alliat, 2 4 Km.
,$e Tarascon
sur 1'Ariege) , a t située A flanc de montagne dominan&la vallée du
vicdessos oa sa double entrée is'ouvre face A la c a b r a grotte d e
iaux.
Des fouilles y furent entreprises par :le Dr. Carrigou qui r&
olta noltamment des gravures w r os (Bull. Soc. Wist. Nat. Tou810use t. 1, 18671, puis par Félix Regnault (Bull. Soc. Anthr. Paris,
1872). Ces travaux furent abandonnés par suite Qar l'im,portance d'un
fort plancher stahgmitique de 1 m. dyépaisseur+&rnoyenne, parfois
davantage, rwouvrant une couche magdaléniaae dont I'épaisselur
varie dle 10 A 25 cms. seulement.
Pendant soixante-neuf ans, dle nombreux arnateura c passage se
b
contenterent de rschercher de petites séries da& les déblais anci'ens.
Cependant, en 19.10, l'un de n w s (R. R.) reprit r fouill~esabanl
s
données et apres plusieurs scmdages tres diffici~l'es tres piénibles il
et
retrouva la couche en place. 1 poursuivit ses recberches auxquelles
1
I'e second signataire de ces lignes s\st depuis associé. Au cours
d e ces travaux furent notamment rencontrés les deux 'objets énig.
matiques e n b i s d e renne faisant I'objet de f présente note.
a
L'un d:eux, brisé 2 ses deux extrémités, p r é s i t e en réduction
la forme générale d'une palette d'aviron, mais avec une courbme
générale assez notable (fig. 1). Sa longueur ltotale actudle sst de
[page-n-42]
2
G. MALVESIN-FABRE ET R. ROBERT
55 mm. La largeur de la pa'lette i son extrémité est de 9 mm. vt
sa dargeur maximum 9'5 mm. Elle diminue graduellement jusqu'a
4 mrn. i l3ir&rtion d'une sorte d'o pédoncule qui continue I'axe
Fig. 1.iCkGjet Bnlgrnatique en fomhe de ~ a ' e t t k d'aviron. '(Desain de J. I&la). (T.n)
..
F g 2.-Partie
i.
active d h n *poincon courbe e t robusk. (Dessin (de J. Isola)
(T.
n.).
av'w une largeur, de 3 mm. s'acrrris~ant progressivemlent jusqu'a
4,5-mrn. 2 l'elttrémité actuelle. La longueur de ce p6doneulei est de
27 m m . jusqu'i la brisure basale. L'épaisseur moyenne de I'enscmble est de 3 mm.
[page-n-43]
DEUX (JETS
DE «LA YACHED (ARIEGE)
3
1 semble que la rupture des deux extrémités soit due a la tor1
sion. La face convexe est assez pl'ate. La face opposée p é s e n t e
une 1ég6re ornementation. U n profond sillon longiaudinal en suit
k'axe. Les bords sont dissymétriques; le plus abrupt présente une
série d e 12 couches triangulaires se continuant cha'cune oar une
atria gravée pllus ou moins longue sur chacun des deux méplats
latéraux. La signification et P'usage de cet objet, d'ailleurs incomplet, nous a échappé jusqu'ici.
L'autre nous semble pouvoir 6tre interprété (fig. 2) comme la
~partieactive d'un ,poincon particulierement robuate.
C'eat un objet courbe, fabriqué probablement 2 partir d'un cornillcfh d e renne et dont la longueur'actuelle est de 67 mm. la base
ayant été brisée au Palédithiqus.
Son extrémité est pointue et de section circulaire (diam'ktre 5
mm. a 1 cm. d e l'extrémité). Puis, 2 partir de 22 mm. de la pointe, cette section présente graduellement une forme triangulaire
cgrviligne par' le développement d'une expansion aplatie dans le
sens de la courbure externe. L'ensemble devient de plus en plus
épais jusqu'au point ou s'est produite la rupture, point oii la largeur est de 17 mm. pour une épaisseur de 9 mm. Ainsi dans la
plus grande' pá'rtie d e sa longueur I'objet grésente une sorte de dos
se
arrondi sur sa courbure cotlcave et deux ~~éiéplats rejoignant en
arete mousse sur sa courbure convexe.
L e dos 'ales méplats sont ornés de stries obliques subparalleles. Chacun des deux méplats est en outre creusé d'un sillon Fongitudinal subparallele ii I'arete mousse et tracé a 13 mm. d e distance du dos arrondi. .
La courbure de la forme générale et la section de I'instrument
font penser a un poincon spécial destiné a élargir latéralement,
,par forcage, les pedforations circulaires et de faible diametre obtenues ii l'aide d'un instrument plus aigu mais moins résistant.
'
[page-n-44]
[page-n-45]
VICENTE GURREA CRESPO y J0SE PENALBA FAUS
(Gandla)
Exploraciones en la comarca de Gandlr
Conocedores de la extraordinaria riqueza prehistórica que caracteriza los macizos montaPiosos de la región gandiense en manifestaciones que comprenden d'esde los remotos tiempos de la industria
Iítica, según 110s trascendentales trabajos en 'las cuevas del Parpalló y
Mallaetes, hasta el final d e la cultura de las cuevas, iniciamos un plan
da pruebas entre la notabtle serie de cqevas y abrigos situados m las
cercanías de la ciudad d e Gandia, la mayor 'parte de ellos habitados
en 110s tiempos prehistóricw y casi en su mayoría complstamente
desconocidos de los investigadores y, por tanto, inéditos.
El] material recogid,o &S permite sustentar, ya hoy, la creencia
firme d e que d'al examen detenido de todo el considerable número
d e habitaciones roqueras de esta región, habrán de surgir muy valiosas aportaciones al conucimiento y esclarecimiento d e la prehistoria
levantina y por ande, y en cuanto corresponda, a 'la disciplina general
de esta especialidad.
Reseñamos a continuación el resultado de nuestras catas y exploraciones llevadas a cabo hasta la fecha.
I
COVA NEGRA
La gritntera cata se llevó a cabo en la llamada «Cova Negra»,
situada ,en las estribaciones del cMolló de la Creu», al pie d e la zona
conocida (por «La Fatlconera~(v. mapa, núm. 1). Es d e granda di-
[page-n-46]
2
VICENTE GURREA Y JOSE PENALBA
mensiones en un sola cámara. Tiene dos entradas, orientadas a poniente y cara 31 valle d e Marchuquera ; una, muy amplia, al parecer
producto d e un derrumbamiento y rodeada de grandesdpeñascos
semienterrados, y otra, muy angosta, probablemente .practicada en
otros tiempos, según nos lo da a entender una apisonada rampa que
desde el intlerior lleva hasta ella.
.
Esta cueva fué citada ~ o iBreuil (Rapports, pág. 250) como yacimiento neolític0. Pericot la rewña también en una relación d e estaciones vecinas al Parpalló, en la monografía dedicada a la cueva d e
este nombre, afirmando haber hallado cerámica y otros restos neoilíticas. E n 1931, según nos informa la Dirección del S. 1. P., éste
después d-e visitada la cueva y hechas las oportunas catas por algungs
&&' & h 6 2 &
at3
,sbI&ii&liQe e ~ & s b i ad&& t & &u e ne;tf.l4n&
4 M q
,
lleva~rsea cabo por estar en marcha otras excavaciones (véase «La
Labor del Servicio d e Investigación Prehistórica y su Museo>> año
1931, pág. 35). E n d.número 10 de la Serie d e Trabajm Varios del
S. 1. P., hay una reseña, firmada por D..Manuel*Vidaly L ó p z , muy
interesante, dando noticia de las catas mdlizadas e n la cueva de
referencia, destacando la del1 Padre S. J. Mariano Juan, e n 19&.
Por nuystrs parte rwlizamos fa prueba m el centro, aproximadamente, del recinto, procuraardo iniciarla en el nivel mis bajo practicable con el ,prop&ito de alcanzar la mayor profundidad can al
menor tiempo' posible. Obtuvimos cerámica negra y basta, neolhtica,
en gran ,profusión hasta los 2,25 metros, donde se suspendió la cata,
continuando el yacimiento que debe abarcar-todo ,el' piso de la
gruta. Los niveles dieron los siguientes materiales :
a).-A; los veinte centímetros apareció un peqneño fragmento) de
cerámica ibérica pintada con motivo ramiforme onctwlado. 'Otras
piezas dan asideros en forma d e pezón y bordes con impresiones
acanaladas.
b).-A los cuarewa centímetros aparecieron, casi simultáneamente
dos fragmentos típicos : uno claro de vaso campaniforme y otro de
. la misma cultura, más dudoso, procedente quizás d e una cazuela;
ambos con d ~ o ~ r a c i ó n
incisa, el vaso con dos Ilíneas paralelas alrededor del cuello, unidas por otras muy apretadas, oblicuas y pequeñas y por debajo punta triangular (fig. 1." núm. 1); la cazuela
con incisión del arrastre de seis pdas, muy juntas (fig. l.", núm. 2).
,
,
.
[page-n-47]
EXPLORACIONES EN LA GWARCA DE GANDIA
3
[page-n-48]
S;::
-.:,
$
l.,.
. ..C
<-
'
L
.
A RECAMBRA
-
=
.;--&
*. =
t,
4
='GL
Y,;'r:
a de nuestras catas ha sido llevalda a cabo en la « C O V ~ e
d
la Recambra~,prim'era de una serie de tres que existen en el propio «Molló de la Creu», g o h e el collado que remonta su vertiente
Este y en la dirección de Gandia. Las otras dos se denominan .
&ova de! A v e n a y «Cava del Balcó~.Las tres están muy próximas a otros yacimientos conocidos: Cova de les Maravelles y Cova
Negra, ya citada, pero e n la vertiente opuesta (v. mapa núml. 2).
E l r~esultadod e nuestros trabajos en la citada ~ C o v a e la Red
carnbra~son los siguientes :
Consta la cueva de dos dependencias; un vestíbulo empinado
en forma d e grada y una cámara alta de dificilísimo acceso, en la
que se halla el yacimiento. Este f ~ excavada en un rectángulo d e dos
é
metros cuadrados, aprovechando una hondonada hacha, años atrás,
a juzgar por el apelmazamiento de los bordes de la tierra que la
rodean. Llegamos a la profundi~dadde un metro, poco m,ás o menos, encontrando un nivel estéril a dicha profundidad, formado
por una capa d e arcllla arenosa de erosión, de groior no determinado en la prueba. Los mater,iales conseguidos fueron :
a).-En el primer horizonte: cerámica lisa de tipo almeriense,
dos fragmentos de vaso con decoración en puntillado, uno, bastante
claro d e c a m p a n h r m e (fig. l." níirn. 3) y otros de impr'mión por
surcos típi'cos d e la cultura d e Sa'lamó; punzones de h u s o planos
(fig.'l." núms 4 y 5) y flechas del mismo rnateria'l, también propios
d e la citada cultura y muy parecidos a los existentes en la colección
Vilaexa.
b).-En el segundo horizonte apar'eció un curioso instrumento
de plomo, reicubierto por dura capa de calcita; 6s trata d e un tubo
de 2 centímetros de sección, aproximadamente, huceco, soldado por
uno de sus extremos; tiene d a agujeros, soplland'o poir uno d e los
cuales emite un silbido fuerte; n o es posible asegurarlo, pero nos
inclinamos a creer que fuera en su origen, 10 que os hoy prácticamente : un silbato.
c).-El tercer horizonte, que Iboga hasta el nivel estéril ya mericionado, dió, junto con cerámica lisa, cinco piezas de silex : una
raedera con retoque muy elemental (fig. 1." núm. 8); una hoja de
sierra (fig. 1."núm. 6) muy perfecta; una punta, al parecer malograda
[page-n-49]
EXPLORACIONES EN LA COñ.QABCA DE GANDIA
5
C
por su propio artífice, blanca, con retoque bifacial (fig. 1." núm. 7)
muy repetido, y dos lascas & talfer.
Dado el claro tipismo del matcdgl encontrado, en nuestra opiniOn la «Cava d e la R e c a d r a ~ es un&atación modelo que merece
,
una excavación completa, set~cilla,ppr demás, dada la poca profundidad d d estrato.
Si tenemos en cuenta la últimas compilaciones sobre el vaso
camipaniforme (l),vemos cama aCova Negrau y ltCova de la Rec a m b r a ~ ,en la región ,gandienoe, aportan el tetirnonio. par el que
deben ser adscritas a dicha etapa.
,
-
111
COVA DE LES RATES PENAES
Destaca sobre las dos pruebas anteriores, F cata practicada en la
a
c
Pericot la cita en su relaci6n d e estaciones vecinas af Parpalló, de !s
que dista como unas c i ~ kilóme&s más al sur, pero &S, segurao
Y
mente la nuestra la primera cata h & ~ e n la euevii d e ~eferencia
ésta la !primera nota que se da de materiail4as d e tal prwedencia.
Consta de cuatro dependeneias principales, unidas poa corredores
y angostos pasillos (v. croquis en fig. 2."). Una deldlap, ,la más profunda, r de grandes dimensiones y en forma de cuenco en d ' a u e
a
se estanca el agua, siendo de difíciil ameso y ,exploración por b resbaladizo d e sus paredes. Como Cova Negra, tiene dps entradas, una
amplia y otra angosta.
A la derecha de la entrada mayor, existen unos grabados con
temas piwiformes (lám. I, nGm. 1 y S), estando fuera d e toda du+ia
su arcaismo, p u e se grabaron profundarneote sobre una concreción
estalagmítica antigua, e n parte destruida por la erosión d e la rapa
calcárea de la roca d0nd.e se asienta, habiendo desaparecido por e!lc
parte de los grabados. E n idénticas condiciones, pero más destruídos,
(1) ALBEXTO D & CASTILLO en su reciente trabajo generalizador " E NeoE
'1
eneolitico", Historia de Espafía, tomo 1, p&g.637, s610 cita ihailazgos simtlares en
Orihueh, nkróipolis de San A3nMn. excavada por el P. F A W ~ Ú B(v. Trabajos
Varios del S. U. P. núm 5); en Aleoy, oueva Bolumini, d u d m , y en Villarreal,
en los sepulcm &o meg@Uticosde Fiiomena, al relacionar el Grupo de Alnidrf;t,
y de la costa levantina.
[page-n-50]
VICENTE GURREA Y JOSE PENALBA
:4?,
Fig. 2 . n - C r o g ~ de b >@nta y corte de la "Cova de b Rates Penaes",
s
R&tova.- (Seigún Gurrea).
se repiten estos motivos en un pequeño abrigo o covaclia, situado
al pis de la cueva (ilám. 1, núm. 3 y 4).
La cata se efectuó en un pequeño rincán circular a la'izquierda
del vestíbulo de la entrada grande. Se alcanzó la profundidad de
1,15 metros en tres cavadas, sin aparición de niveles estratigráficos
[page-n-51]
E X P L O B M m S a EM LA
WDIA
7
apreciables, recordándonos esta eircunstaricia lo oeurridiii e n el ParpaSk6.
a).-La primera cavada ,hasta los 0,35 metros, dió : cerámka
nedlitica avanzada, lisa, iltheriensa; das fradmentos con decoración
caedial; ocho valvas de concha, algunas con pefforac,ión e n e natis,
l
- indicando que sirvieron cid eoflar, cilratro de ellas de fa & p e l e gcardiuma; huesos de cimvo y cápridb; iiil punzrjn r6m0, rbtb por la
base ; núcleos y buriles de Alex mdadd, nb bien ciaalfl&dd a6n ;
varios ragpadares (fig. l.", nirm. 9) y cuchilf42os d$' tnfsnio d a t e r i d
y dos fragmentos de bóveaa craneana.
- b).-La segunda cavada, hasta las O,@ metros, p&porcionó los
siguientes materiales : Remos óseos d e bóvidoLy ' ci%rix f;indariientalmente, de conejo y muchas conchas de caracol, te~rohes
d&.color
amaiillo, ocre y otro de c~mposición
eñtraiía
raspador (3x 2 aprox.) muy' perfecto ; una serie de' mi-crblitos, raapadwes en su mayor parte, cuyo retoque es de uria"dei~fmde~a~eatrrordinaria, dada la paqueiiez del objeto (fig. La, níinis. 19,'11,12 y 13) ;
un pequeño trapwio; una lasea grande que muestra sititomas de
haber sido usada como hacha; un pun.tón de hueso,(fig. l.", ndm. 15)
y de lo mismo una mgi1Cndida aguja, ejemplar corn~leto,
riiuy notable
por su dimfnuto tamaño, pulido, perfección y finurh (fig. l.";
h"
.
c).-La tercera cmada, hasta l , í 5 metros; dió i restos &?cocina ;
núcleos y algunas'piezas de sílex (fig. l.", núm. 14).
Nos hallamos, por lo indicado; ante un interesante yacifniento
que a poca ,profundidad inicia una fadeta claramente paleolitEcA, al
dar un inventario propio del rna'gdhletii'ense rett'dsado, ponsandb si
pudieran completarse en 4 log tipos V y VI que faltan en eF.Paiv.alló.
1
Confunde, por otra parte, '1s similitud y sabot caphi4nse de algunas
d e nuestras piez.as con oitras d e Ain Metherchen (Tiinez) según Vatifrey, con las que las hemos comparadb. Nos reEfe$imrrs a los buriles,
m-icro-raspadores y trapecio, también parwidos. a otros dd Magdzi- ,
leniense 111 del Parpalló, falt6ndanos, no sbstante, los tipos clá~icos
,
en m& abundancia. Esperarnos que b s excav&iones que en el verano
de 1951 ha iniciado eil Servi& de Investigacián P~ehistijrieade ia
Dipqtación de Vailencia, resuelvan la trascendencia de esta etiaiia.y
las diversas etapas crrlturiles en que fué habhada (2).
m.
,
(2) Un resumen ~ Q r estas
e
o @ m W
W.á,ib.liwdo gor uw
de nosotm (Gurraa) e el periádkx de Valencia '
julio de 1951, bajo e1 título "Hdiaagos ú.eehm&s en l s c u h &,lB S g i h de
a
cu u 4
kXF
".
[page-n-52]
COVETA ZACARES
Buscando otra cueva q w , según referencias, se hallaba en Beniopa,
tras el cerro donde están instalados el servicio y depósito d e las
aguas potables .de Gandía, fué apercibida por uno de nosotros (Gurrea), una .covacha d e aspecto insignificante, a unos di= m e r o s sobre
'la vertiente derecha de la senda que conduce al llamado ayla Gran»
y en al lugar donde termina una punta d e tierra laborable de la zona
conocida por ctLa Baiiosau (v. mapa núm. 4).
Explorada, resultó ser una ociuedad formada por un fallo d e 10s
estratos d4eIgados y planos de caliza propios de aquel sector, que fué
aprovechada en tiempos prehistóricos como lugar de enterramiento,
procedentes de
o, cuanto menos, como dcepásito de tierras sepulcral~s
otro sitio que, en tal supuesto, no puede estar muy lejos.
Tales afirmaciones las fundamohs en lo siguiente: La covacha tiene
un área aprmimada d e 20 metros cuadrados y originariamente debió
ser inhabitable, ,pues el techo Sólo comprende la mitad d e dicha
extensión. La altura antigua entre el piso y e l techo -hoy unos 40
centímetros menor-, calculada después de U cata, s ó b da 1,30
a
metros o quizá menos. en la proporción general; n o hay restos ni
síntomas de hogares, ni tampoco d'e comidas; los hay, en. cambio
de fuegos breves y circunstanciales; la cueva cantiene aún parte de
un relleno artificial que llegaba hasta el techo, vaciado, casi en su
totalidad, hace ti'empo, por campesinos probablemente, con el fin
d e aprovechar la tierra para sus campos; esta tierra contiene, en
bastante profusión y muy fragmentados, restos humanos y también
pequeños de cerámica delleznab1,e aislados, con otras muestras de
industria, comlo luego veremos, todo coincidente con los típicos
ajuares funerarios.
Estas iniciales consideraciones fueron hechas ante la contemplación d e una gran losa, desprendida del techo, que sustentaba
sobre un pilar d e tierra oscura, salvado dce la ,expoliación, con restos
óseos humanos y de industria, junto coa los c&ámicbs citados, bien
apreciables en su corte, confirmándose después ail realizar una pequeña cata e n el piso que, en un Úpico nivel de 40 Lms., hasta la
tierra arcillosa mthril, dió : huesos humanos (bóveda craneana, molares, incisivos, falanges y falangetasi huesos largos, etc.) en pequeños
fragmentos y muy abundantes ten todo el estrato pero especialmente
.
[page-n-53]
EXPLORACIONES EN LA COMARCA DE GANDIA
9
a los 20-30 cms., una punta de flecha -dato precioso para la .datar
ción cr;nológicade M ú n c u f u , pequeños muñmes en 'las aletas,
blanca y bien retacada bifacialmente del tipo Millares, Cova Pastora
y Ereta del Pedregal y otras tantas estaciones del enmlitico avanzado; un fragmento oqnadu d e cerámica que nos raeuerda el de
Cova ,Pastora porque tiene también' upa acanaladura e n acomodo
rectangular, siendo el borde -visibl,e en nuestra pieza- redondeado,
denunciando1 un disco grueso y d e buen peso; parte de un Útil de
siilex grisáceo, parecido igualment'e a las puntas más arcaicas de Cova
Pastora, todo ello muy mezclado entre pedruscos (fig, l.", núms. 17
Y
18).
Al carecer la covacha de nombre, la bautizamos con el de aCoveta
Zacarés~, honor del benemdrito ciudadano gandiense, Director del
en
inmediato servicio de las aguas potables. E l yacimiento, contiene
aún, en sus límites internos, un amplio corte del relleno primitivo
que llega hasta el techo, sin que podamos pr,ecisar su exacta extensión
y grosor, aunque m d e suponer que esté próximo el límite rocoso
del recinto.
COVA DE LA FIGUERA
O t r o d e nuestros hallazgos es el de la CCwa de la Figu'era)), sita
en las colinas bajas paralelas al Molló d e la Creu, a unos cinco kilómetros del Parpalló en línea recta. Se puede ir a ella tomando una
senda montañosa desde la localidad d e Beniopa, hasta alcanzar el
lugar colnocido por «Pla Gran)), donde se halla, mirando al Mondúber, sobre un oerrillo, y delatándola dos robustas higueras que ;e
yerguen a su entrada. También se puede ir ,por el llano hasta muy
dels F r a r e s ~ ,en Marcerca de ella, siguiendo d camino del ~ R a c ó
. chuquera Baja, a cuyo fondo se encuentra, a la derecha, salvando el
cerro, en las inmediaci'oaes d d uPas del Asegaorn (v. mapa núm. 5).
La cueva está formada por una cavidad, sensiblemente rectangular, de unos 60 metros cuadrados. Pertensce, en su origen geológico, al cretáceo y su techo lo constituye un sólido plana de caliza,
ligeramente inclinado hacia el Sur que, capaz d e sostenerse sólo
indefinidamente, ha sid'o reforzado por los elementos por varios
pilares estalagmíticos, también de gran antigüedad g&ológica, lo que
da un especial carácter al ligar.
- 49 -
[page-n-54]
F g l.a-Materia.les 'diversos procedentes de la comarca de Garudía.-1 y 2,
i.
Cova Negra.-3 a 8, ~Covade la Recambra.-9 a 16, Cova de les Rates Penaes.17 y 18, Coveta Zacarés. (Dibujos de Gurrea). (T. n.).
1
t!
[page-n-55]
Probado su piso, resultó ser un amplio yacimiento con abundantísimos restos de cocina y hogares, piezas de silex y dse cerámica, que
pasamos a detallar :
a).-Hasta 0,35 cms. : Muchos huesos de conejo, cabra, aves, algunos de bóvido y numerosas conchas de caracol de la especie «macularia)), muy frecuentes en los yacimientos de $estaregión. De cerám'ica sólo algunos pequeños fragmentos de vasos no muy grandes
de pared delgada y factuia basta, probablemente neolitlcos. De silex
una docena de piezas, de las que sólo dos parecen retocadas, siendo,
con excepción de una, meras lascas que pudieron servir como malos
cortantes o alisadores. D e h u y o muchas puntas, al parecer intencio'nadas, aptas para ser a,plicadas a dardos y flechas, siendo, ésto, 1111a
de las más acusadas características del1 yacimiento.
b).-El tamizado entre los 0,35 y 0,70 cms., dió : Lo mismo citado
en el punto anterior, pero sin ningún fragmento de cerámica, nxis :
un fragmento de punzón, una v a h a d e caracol, propio de las marjales, de :la especie ~Syreaea
Graellsi~,trozos de otra valva de Pecten, junto con d m de cardiuml.
Dada la poca cantidad de tierra extraída y 'la resistencia del material a dar síntomas claros ,para su daftación cronológica, 'sólo podemos concluir que nos hallamos, hasta los citados 70 cms. en un
po,sible nexo entre el epipaleol'ítico y la iniciación mesolítica, corifiando poder resolver, en breve, la índole verdadera dle la nueva
estación.
COVA D E L VELL
E n las cercanías de Jaraco, tambi&n término de Gandía, visitamos igualmente la muy nombrada por los naturales uCova del
Ve112 (v. mapa núm. 6), resultando ser una oquedad dte formacióii
triásica en calizas cavernosas, cuya deleznable consistencia ha dado
una intensa er,osjón. Por este motivo su piso está compuesto por
un amplio depósito basa1 de arenas de caliza que, probado, nos di6
un grosor mínimo d e tres metros, continuando quizá a bastante m4s
profundidad, siempre d8eapariencia estéril, sin ennegrecimiento indicador de hogares.
'Desechado d recinto de la cueva, prauticarnoa una cata en el
ext'eripr, donde la tierra mostraba mejor aspecto. Los resultados
fueron poco satisfactorios, pues lo obtenido, cerámica fragmentada,
piezas de hierro y de silex, huesos y alguna valva d e caracol, s e re-
'
[page-n-56]
12
VICENTE G U P E A Y JOSE PENALBA
fiere probabkemsnte a vestigios históricos o, a lo sumo ibéricos, allí
depositados por circunstancias de excepción, no siendo aconsejable
continuar las investigaciones en este lugar.
VI1
COVA BOLTA
Está situada sobre la mitad de la vertiente Este d e un cerrillo
perteneciente al sistema del Molló de la Creu e n d llama,do Rack
de Company, mirando al ,pueblo de Real de Gandia.y a unos quinientas metros del Monumento al Sagrado Corazón de J'esús, en
dirección a Rótova (v. mapa núm. 7).
Pertenece al cretáceo, propio y casi ganeral de esta región. Tiene
una pequeña entrada circular e, inmediatamente, un pasillo alargado
que se ensancha sobre su mitad y, hasta el final, permite al visitante
eriderezarse, cosa que al entrar n o puede hacer .totalmente. Esta
primera cámara comunica por un paso angostu con otra más baja.
Sufrimos una contrariedad al observar que el piso de las dos
dependencias está #enplano inclinado hacia el interior, obedeciendo
esta, a que por la entrada han penetrado, a través de los años, g'randes cantidades de tierra arrastrada por las aguas de lluvia. Realizada
una (pequeña cata, junto a la puerta, confirmamos nuestra apreciación, pues toda la tierra extraída allí fué estéril, por la razón citada.
Valiéndonos de luz artificial exploramos entonces el1 extremo
opuesto, 'es decir el fondo de la segunda cámara, en cuyo interior
tamizamos una poca tierra, observando que nos hallábamos ante
un rico depósito cerámico que guarda una increíble cantidad de
fragmentos de vasos antiguos en gran co~nfusión,puestos allí por el
arrastr'e de las aguas. Esta circunstancia impide un estudio eatratigráfico en Cova Bolta, por lo menos en todo lo que representa el relleno del á n g d o de inclinación. De todos modas y en a t a s capas
superficiales, por tratarse de piezas de n o difícil identificación,
puede reconstruirse bien el pasado del yacimiento y datarlo con bastant.0 aproximación.
Retiramos, como resultado de nuestra primera visita -2 d e Junio
da 1951-, un centenar de fragmentas de vasos cerámicas, dos valvas
de pectúnculo, una de ellas con agujero e n el natis, un clavo de
hierro muy vetumto y algunos restos óseos de distintm ?nimales.
También recogimos, incrustado en una pequeña cavidad terrosa y
baja del vestíbulo*, otro fragmento, a todas luces perteneciente a un
ser humano. Se trata'de la parte media de un hueso largo del brazo
\
[page-n-57]
que muestra síntomas d e gran descalcificación, quizá por haber estado
durante mucho tiqmpo sometido a la acción atmosférica, siendo
probabliamerite un prolducto transportado a la cueva por una circunstancia excepcional o también, casa más probable, por el arrastre $+z-. ".
.:,i*
~ E R W ~ C A NEGRA, ~ L ~ ~ E N ~ A ~ A
FINA,
. :A;?- .' :--$Y
q*..,> . . g:i :,
$
L.' r
,%
L
--
Fig. 3.a-CerBmicas de "Cova Bofia", Ganidia. (Según Gurrea).
de las aguas, ya citado, l o que nos ha hecho pensar en la existencia
de po~ibil'esenterramientos en la parte superior d e la ladera.
Por l o que respecta a la cerámica (fig. 3.9, debemos hacer notar
[page-n-58]
la existencia d e piezas finas d e pasta negra p bruñida, d e parkd'as
delgadas y muy bíen cocidas que aparecieron -mezcladas con $ras
de factura ibérica, ésta generalmente sin decoración, menos un
t f w o que muestra unas rayas rojas paralelas y también can otros
tipis m i s arcaicos de tradición neolítisa e indígena, según deducimos
por la tosquedad d e sus masas y factura. Las muestras que poseamos
denuncian una a p e c i e de dlitas de poca capacidad para la cerámica
que hemos denominado d e pasta negra y bruñida. Lo mismo ocúrre
con otros fragmentos, q u tienden a agrqndarse, que, manteniendo
~
las mismas formas, nos ,parecen mplas imitaciones d& k s anteriores,
delatando más toscos y simples alfareros.
E n los tipos ibéricos predomina el barro rojizo de buena COCción, d2nido jarras y platds, de 10s que &tuvimos dos buenas fragmentos d e distinta pieza y tambbién vasitos d e pared recta, junto con
otro, de la misma kicnica, que parece corresponder a un platillo!
estos últimos de extrema delgadez, sin alisado ni decoración y de, uso
práictico.
Entre los trozos de industria más arcaica distinguimo~suna base
de una especia d4etinajilla de fondo plano, n o propia, de las formas
del neolítieo, ni tampoco del eneolítico, a pesar de la tosquedad
d e su barro, grisáceo y mal cocido, m e d a d o con gruesos granos de
caliza cristalizada, Examinada esta pieza detenidamente, hemos observado la curiosa circunstancia d e que! contiene,, trabada en su
masa originaria, una ,pequeña partícula de cerámica rojiza, igual a la
de lros vasos ibéricos. Esto nos revela Ila posible existencia de una
alfarería que produjera en varias calidades a un miamo tiempo.
Ahora, si tenemas ep cuenta las dos valvas d e mai.isco, una de
ellas agujereada en su' vértice, el clavo y los materiales de arrastre,
pot ejemplo, el hueso humano, la proximidad del llamado a M d l ó
T'errer~,del que hablaremos a continuación y cuya existencia nos
fué dada a .conocer p0r.D. Juan Abargues Settiw, vecino del Real
d e Gandía qoe nos ayudó en nuestra prospección, y otras versiones,
que coincid'en en que par todos aquellos contornaa abundan los restos cerámicog d n situ,, hemos de convenir que nos encontramos
ante una amplia estación que debe correspondJer a una numerosa
colonia o agrupación de los !primeros .tiempos de nuestra historia y
ya ,parcialment8einflrienciada por la presencia de gentes forasteras :
fenicios, griegos, focenses, cartagineses y quizá tamb" romanos en
ien
,
sus úiltimos tiem~pos.
'
[page-n-59]
EXPLORACIONES EN LA COMARCA DE GANDIA
VI11
MiOLLiO TERRER'
Frente a Cova Bolfa y sobre la Fonteta, d e Company, en el rincón
del mismo nombre, e n gas inmediaciones del Real de Gandía, se
halla el «Molió Terrern del que acabamos de hacer mención (véase
m~apanúm. 8).
Aparte de 1a.notiicia proporcionada por el señor Abargues,. pudimos enterarnos que el fallecido P. Segarra, S. J . y o k o s beneméritos acompañantes de su tiempo, habían localizado. restos arqueológicos y practicado algunas catas de cierta consideración, habiendo
obtentido materiales no especificados, cuyo paradero se ignora.
Se trata d e un espolón montaño.so, empalmado a !os cerros vecinos, que se adentra, en forma dre cabezo, entre el Racó de Com,pany
y ,el de Part, dividiendo, junto con la loma donde se enclava la Cova
Bolta, estas zonas. Su altura, no calculada exactamente por nosotros,
será aproximadamente la de un centenar de metros o quizá menos.
E1 yacimiento se halla en una llanada, en su propia cumbre, y quiz5
l
también en sus aledaños orientales.
Nuestra prospección, realizada el 6 de Junio d'e 1951, dió los
siguientes resultados : Fueron apreciados en toda la ladera Este,
subiendo por el camino de la fuente, vestigios de primitivo tráfico y
ocupación, sólo advertibles para quien está en antecedentes d e "o
que acontece ten Ila cumbre. Cerca d e ésta aparecen una serie de
explanaciones artificiales que podrían interpretarse como r'alizadas
po'r agricultores modernos para el cultivo de algarrobos, pero, aunque
s
aprovechadas en parte para esto, su origen e muchísimo más remoto.
Los lindes 10s constituyen ruinas de antiguas paredes de piedra seca,
distinguiéndose algunos basamehtos, habiendo notable diseiíhinación
de pedruscos transportados que sirvieron para aquellas primitivas
construcciones, que muestran las señales inequívocas d e la gran
antigüedad de su traslado y aprovechamiento. E1 piso de tales bancos
l
lo forma una tierra ennegrecida, orgánica, n o p r 0 ~ i adel diluvial
característico en las explotaciones agrícolas montañosas de 'esta región.
Ya en la cumbre del altozano se observa que futeron también allí
real'izados trabajos de allanamiento y enrasado, persistiendo murillos
de piedra suelta, formando aún márgenes, que se delatan como claros
vestigios arqueológicos. Sobre esta plataforma final, pueden recogerse fácilmente num~erososfragmentos de cerámica gris, mal cocida,
[page-n-60]
16
VICZNTE WRREA
Y JOSE PENALBA
y llevando arcilla y mica en su composición, similares a Pos que hemos denominado de tradición neolítica entre lo6 aparlwidos en la
inmediata Cova Bolta. $stm restos están a fa vista y seguramente, en
su mayor parte, q r o c d e n de las pequeñas escoínbreras dejadas por
el P. Segarra, apmas reconoscibles. Existen ta.mbiC hiIadas d e piedra
a ras del suelo que denuncian las formas do viejas edificacione,
siempre de área muy reducida con tendencias ovales o circulares.
También, y como resultado d e las pruebas del P. Segarra, debemos
datacar la existencia de una construcción en cono truncado de unos
2,s metros d e diámetro, excavada hasta una ,profundidad d e 1,50, que
n o cabe idfentificar como c-isterna ni pozo, sino simplemente como
silo.
>
Pero, entre todmo l o e x p i s t o , descuella un monkículo de tierra
puesta, trabada con pedruscos sueltos, situado al final ,de la cabecera
Norte y limitando el amplazamiento. Su altura, considerada a1 nivel
de.la explanada, no será menos de cinco metros, teniendo su base
un mínimo de diez. E n modo alguno p& ser una atalaya o torreón,
puesto que no hay en él r e t o alguno d e paredes, ni tampoco piedras
a su alrededor. Creemos, por tanto, que nos hallamos ante una
posible construcción funeraria, concretamente un túmulo n o excavado, pues nos consta, según versión d e D. Oayetano García, am,igo
y compañero del P. Segarra, que éste, opinando lo mismo, no lo
hizo, aunque fué, duranke allgÚn tiem,po, su propósito.
S610 ncs queda consignar que, como' final d e nuestra visita,
,practicamos, en distintos .lugares, varias catas minúscuhs y en todas
ellas obtuvim'os restos cer6micos, óseos y también 'maI'aco1ógicos en
una, junto con dos lascas d e pedmernal, todo d e ambientación claramente protohistórica.
'
Estas son, e n resumen, Sas actividades llevadas a cabo últimamente en conexión con la Comisaría General de Excavaciones que
a uno de nosotros (Gurrea) ha tenido a bien nombrar Co'misario
Local d e Gandía, y con la orientación del Servicio d e Investigación
Prehistórica de la ~ x c m a .
Diputación de Valencia, el cual a sugerencias nuestras, ha iniciado una serie de nuevas y mstódicas excavaciones, que n o dudamos serán fructíferas, en estas tierras
gandienses, tan extraordinariamente ricas agrícola, industrial y arquealógicamente.
[page-n-61]
GURREA-PENALBA.- "Exploraciones comarca de Gandía"
pheifomeic en la entiada de la "COva de les Rates Penaes"
(Rótova)
3 y 4.-Orabados en la covacha de la pampa de acceso a la "Cava de les Raks
Penaes" (Rótova)
1 y 2.-Grabada
LAM. 1
.
[page-n-62]
BALTASAR RULL VILLAR
(Valencia)
Orlgenes prehistóricos del proceso penal
El arte rupestre, primera manifestación gráfica de la historia de
la Humanidad, nos ha ido dando a conocer una serie d e aspectos
d e la vida del hombre primitivo que han contribuido e n gran manera a levantar el velo d e los primeros pasos de aquél sobre la tierra.
Parecía hasta ahora limitada la interpretación de esas escenas a nociones elementales referidas a la manera d e vestir, d e cazar, de defenderse.
N o sabemos que hasta ahora se haya hecho ningún trabajo sobre
un aspecto tan fundamenta4 como la vida jurídica, que debe estimarse consustancial con la naturaleza humana por la doble calida,d que
el hombre tiene de ser racional y sociable. Y como juzgamos que
el tema es d e un interés trascendental, hemos querido dar a conocer
un ensayo nuestro sobre la materia por estimarlo como eil; mejor
homenaje que podamos rendir a ,la memoria d e Don Isidro Ballester, aquel ilustre hombre dse ciencia que polarizó su vida sobre la
Historia y el Derecho.
Tenemos con Don Isidro Ballester una deuda de grati'tud muy
difícil de pagar. El, jurista clarividente, maestro de la jurisprudencia, abogado de vocación, tenía pasión por el estudio de la Historis
por una razón de bondad cristiana, porque la Historia nos presenta
la vida a distancia y libre de impurezas.
Por eso se entregó al estudio de la Historia y al del Derecho,
que ea la técnica que hace posible la armónica convivencia humana.
Y en ambas cosas, en la Historia y el Derecho, lo tuvimos.com~o
maestro que guió nuestnos pqsos con sus consejos y con sus lecciones. E n ambas ramas del saber fué una figura señera que honró a
.
[page-n-63]
2
I
BALTASAR RULL VILLAR
su patria. España, y más concretamente Valencia, no saben lo que
han perdido al perder a Ballester por su talento de investigador, por
su genio creador, por su vida ejemplar. E l conoció y alentó el ensayo que hoy damos a conocer 'en estas ipáginas como el mejor homenaje a su megoria. El', oomo yo, estaba convencido^ de que no
cabe duda que, en sus inicios, la Humanidad debió tener un sentimiento' primario d e justicia y que sus reacciones debieron ser inmediatas y violentas. La existencia de una legislación penal supone un
grado muy avanzado d e evolución.
E n un primler estadio, la estimación del hech'o punible debió ser
completamente arbitraria. Toda acción por la cual una persona pudiera sentirse ofendida, debió provocar una rsaccióq contraria sin
sujeción normas dr6estabíecidas de vctiloración penxl', no &lo en
cuanto al delito, sino 'en cuanto a la pena y al grado de la misma.
Posteriormente debió surgir la costumbre penal para proporcionar la reacción a la acción. Y últimamente surgieron ulteriores limitaciones hasta sustraerse completamenta d e ila esfera individuail el
derecho de penar, estableciendo el monopolio de la sociedad más o
menos rudimentaria.
La transformación de la arbitrari'edad individual en normas dociales as, pues, un fenómeno de civilización avanzada, de depuración
cultural. E n este momento nace la norma vrocesal.' La exismtencia
dql rito, ddl procedimiento, supone ya una garantía, la existencia de
un juicio, es decir: el imperio sereno de la razón comparando premisas y llegando a consecuencias. El Derecho entonces ha salido ya
d e la confusa n'ebulosa de1 instinto, de la reacción en estado coloide, .
para adoptar formas de seguridad y de conciencia.
Se citan )con asombro, por los historiadores del Derecho Penal,
fechas remotas d e legis~laciónprimitiva.
Se habila del código d e Hammurabí, príncipe asirio, que se hace
datar d'e veinte siglos antes de J. C., o sea, d e hace unos cuatro mil
años; y de las famosas k e s de Manú, compendio de legislación y
de filosofía indostánica, de hace tres mil, años.
Todos los monumentos ilegislativos .de Solón y Licurgo ,en Grecia, y los de Roma, son demasiada recientes.para nuestro objeto.
Según Estrabón, 110s tartesos, qu~eitan brillante esplendor alcanzaron en el Sur d e España bajo el reinado d e Argantomio, tenían
una civilización antiquisima y leyes (escritas hace seis mili años.
No se aleja más el Derecho Penal conocido; y todo él pertenece
a los dominios de la Historia.
,
[page-n-64]
ORIGENES DEL PROCESO PENAL
3
b
Con anterioridad a las leyes m,osaicas, n o sabemos d e otra cosa
qu~euna iley natural conocida por la conciencia; pero deformada
con todas las pasiones y errores propios d e una época d e barbarie
que va hundiéndose poco a poco, a medida que se aleja, en una oscuridad cada vez mayor.
Ignoramos si se ha estudiado nada acerca del Derecho Penal en
la Prehistoria; pero n o cabe duda que existía.
Y, una vez más, España nos da la lección y el ejemplo. Queremos hoy dar cuenta, con orgullo, d'a que hace d e diez a quince mil
años, 'en aquella época remotísima en que Europa entera, madre de
la civilización, se hallaba envuelta en las impenetrables sombras de
'la más absoluta barbarie, cuando todas las manifestaciones d e la vida
eran tan rudimentarias que parece inconcebible que en tiempo alguno nuestros antepasados hubieran podido pasar por ellas, ya en
España existía un nivel moral y jurídico realmente maravilloso, y
existen pruebas gráficas de que, entre las tribus del tibio y edénico
L~vante
español, se aplicaba la justici'a conforme a normas y garantías iprocesales dsmostrativas de fla jerarquía espiritual de nuestra
Patria y de su eterno magisterio tan injustamente discutido.
E n el verano de 1935 tuvo lugar el descubrimiento más imiportante que haya registrado en 110s últimos años la investigación histórica : el de las pinturas rupestres d e estilo naturalista, hasta esa fecha
desconocidas, que se encuentran en el barrancó de Gasulla, en. el
corazón de la histórica comarca del1 Maestrazgo, en la provincia de
Castellón.
Se debieron los primeros trabajos d e investigación a un meritisimo grupo de intelectuales agrupados en la Sociedad Castellonense
de Cultura, si bien posteriorm'ente se estudiaron a fondo por Obermaier, Breuilll y Porcar (1).
Necesitamos dar, aunque sea muy sucintamente, una idea del
escenario, según Obermaier.
E l barranco d e Gasulla es una profunda e imponente hoz flanqueada por altos y escarpados paredones.
La vista se pierde sobre bosques tupido6 de encinas que se sumergen en la hondura del propio barranco. Grupos pintorescos d e nogales esconden, barranco arriba, el arranque d e ;la garganta, donde,
entre masas d e juncos, culantrillos y helechos, nacen algunos mii(1) H BREUIL, H. OBERMAIER y J. POCAR: "Excíwaiciones en la Cueva
.
Remigia". Memorias de la Junta Superior de Excavaciona y Antigüedades, ntímero 136. Madrid, 1935.
[page-n-65]
nantiala qee, dmpués d e corto recorrida en p ~ q u e i i a cascadas,
vuelven a desaparecer en la p r o h a d i d d .
Este sitio encantador era, para los nómadas del cuat9i.nari.o find,
un privilegiado paraíso cinegético. Allí se reunían lbs animales espantadizos de la meseta calcáfea y árida de ls alrededores, para
o
apaciguar 11a s d en los frtrscos manantiales que en aquellos tiempos
e
remotos formaban arroyos .abundantes, 'capaces de socavar con fuerza aquel hondo barranco. Estos animales encontrabsn refugio en los
bosques y matorrales cuando huían l r s e g u i d o 9 lwr el hombre primi tivo.
Sabido es que dichos hombres eran cazador? nómadas. Es probable que, como en la iiltima glaciación las condkiones cIimatol6g~cas eran muy desfavoraides, 'durante la estación fría vivirían en las
E
comarcas más abrigadas de la costa y durante e verano exteqíerfan
sus- correrías hasta las alturas indicadas, a más'de 800 metros sobre
el nivel del mar. Aquí encontraban natural habitación e n oquedades
producidas por la erosión en las'riberas del barranco y laderas de
las montaña^, e n cuyas paredes inmortalizaban por la pintura 1'0s
acontecimientos d e su vida errante que constituían sus preocupaciones y emociones principales.
Uno d e estos abrigos, el conocido por Cueva Remigia, n m ha
legado una considerable cantidad de pinturas y no solamente reproducciones individuales de personas o animales, sino también valiosas pinturas de grupm y escenas d e la vida de nuestros antepasados
del .final d e la Era Glaciar,
Las pinturas de la Cueva Rernigia son consideradas d e edad cuat e r w i a por sus investigddores. E l admirado prdesor Hugo Obermaier, autoridad superior en estas cuestiones, hace. observar que los
hombres representados en estas pinturas llevan exactamente las mismas armas e idénticos adornos que se encuentran junto a jos esqueletos en las sepullturas del Paleolítico superior.
El abate Breuil, profesor en el Instituto .de ~ a l e o n t o l o ~ íHua
mana de París, observa por su parte, que no se encuentra mpresentado ningún animal dombtico y que n o ofrece duda que este árte
corresponde a una época preagrícola y ~prepastoral y, por consiguiente, ,preneolítica. Pertenecen, según él, al Paliediitico superior.
La escuela española de Arqueología ha mantenido el criterio de
considserar estas pinturas como post-paleolíticas. Sean d e uno u otro
periodo, nos separa de ellas un espacio de tiempo n o inferior a diez
o quince mil1 años.
[page-n-66]
ORIGEFfKS DEL P m3 PENAL
WK
S
5
Aquel arte &e hallarha al servicio de las preocupaciortas reli&osas y, sobre todo, de las de íncbke mágica:
Las fotagiafía~d e M i n a , y tos calcm &l gran artista Po=,
han eonseguicb las mejores reproducciones que: hasta ahora se h n
hecho de las pinturas rupestres del Levante español.
A la gentilwa de Porcar d$remosg da adjunta repradwción de
una eaena exWente en ia quinta mddad de la cuma &ám, 1.").
Se trata d e una ccfalange~de diez arqueros, tsn parte dgrr deteriorada. Lm individuos levantan por encima de sus cabezas sus aro
mas, entre las cuales* se ven tantos arcos c m o k h a s . Los c u e r w
son sencillos y alargados y los p i e coltos.~Elúltimo arqwro tiene
un dklantdlillo con flacos que cubre {laparte posterior.
A diez centím-etrw más abajo, y alga más a la derecha, s e lialla
una figura humana tendida m el suelo c m la cara hacia abajo. Parece un hombre muerto que tiene en su parte posterior cIhvadas varias flechas.
E n presencia de esta escena, que con ligeras variantes se repite
en otros lugares de la cueva, no puede dudarse que se trata de la
ejecución formal de una pena capital ; la primera del mundo de que
tengamos noticia.
Este terrible castigo ,presupone, por tanto, una acción punible.
Como toda ley penal, viene a ser la sanción de una norma prohibitiva, deducimos, comlo es lógico, que el penado violó una prohibi1
ción. E n el orden d e ilas conjeturas, único en a que podemos avixiturarnos para la interpretación, a base d'e los datos cq.nocidos, nos
encontramos con las siguientes hipótesis : puede trqtarse de rin
miembro de la propia tribu o de un extraño .a ella.
En el, primer caso hemos de recordar que se trata de pueblos cazadores. Una infracción contra las ,reglas de la caza suponía un atentado contra loa altos intereses económicos, sociale y hasta políticos
de la tribu.
Cabe suponer, entre estas infracciones, la vidación dfala inrniinidad de algún animal sagrado (como, por ejemplo, el totern de 'a
tribu), vioilación de 1'0s ritos o sacrificios para propiciar la caza, provocando con ello la enemistad de los espíritus o' dioses p ~ o t c b r e ;
s
la invasión de algún bosque O lugar sagrada o invidable; 4x4 conducta imperita del: cazador prcrvocan-da el a l e j a m ~ t o la caza,
de
etcétera.
Cabe el supueto de que el pen-ada fuera un extrafia. vas citras
representaciones de ia misma escena de ejecución a que.hemoo alu.
6%,T.
,
.
[page-n-67]
dido, acumn natables diferenkias de aspeeto entre los agresozhs y su
víctima. Podría tratarse, en este caso, d e l a qeaucidn de un prisionero de guerra o de un cazador furtivo invasor de los terrenos señareados por la tribu que lo ca$tigq, o violador del tabú de a t a
misma tribu.
'
E n todo caso llama la atención en estas escenas: la ordenada
disposición de IQS arqueros @metidos, como se agwmia, a una .disciplina, y szi actitud estática que elimina tada posibilidad de interpretar la a e n a como una pm~ecucióno lucha. Robustecen estas
obwrvacion~esla convicción de que se trata de la culminación de
un proceso penal, lo cual representa un avance admirable en el orden jurídico.
Los arqueros dkvan sus armas sobre sus cabezas en actitud de
aclamación o grito de triunfo o paso 'de dama sagrada. Es casi ssguro que la justísia iria revgtida del prestigio religio~o'que ammla
pañaba e n todos los pueblos antiguos (2).
-
*
(2) mbre estas pinturas habla Obermaier en su "AltsteiriPRilicñeJm~k@fk?ge"
Pdeuma, 1.5,p&g, 1% Leipzig,.M;«),
publipei~n6 la que r u &w naticia
bv i
bmtante tiempo despues de haber expuesto nuestra opinibn a este respeoto en
"Origenes del P~rooesoPenal", en Revista de ia muela de Estudios 'Penibneituios, 1 , núm. 10, g8g. 33, Madrid, 1W. Sobre ate'texm ver a&xnsiq b.uw'tro
1
articulo : "Origen preWt9rico de nuestra culkura jurwca". "Levante", Vdencf%,
229-m-1W9.
[page-n-68]
RULL.- ''Orígenes prehiit6rioos del proceso penalw
LAM. 1
Escena dR a~miamiento una pintura rupestre de cueva Remigia (Ares del
en
Maestre, Castellón) (mgún Porcar)
[page-n-69]
F E R N A N D O PONSELL CORTES
(Alcoy
Rutas de expansión cultural almeriense
por el norte de la provincia de Alicante
Cuando sobre el mapa d e la ~ r o v i n c i ade Alicante íbamos colocando los yacimientos influenciados culturalmente por Almería, tropezábamos con la dificutltad de su clasificación ,por la cantidad de
extrañas culturas que, entrelazándose, imposibilitan su clasificación
sin un 'estudio detenido y largo, no obstante nuestras constantes investigaciones cuyos resultados vamos anotando cuidadosamente por
grupos de diferentes culturas, para en ulteriores trabajos poder dar 1
conocer la labor desarrollada metódicamente durantce 34 años.
Desde que los hermanos Siret, en labor paciente, daban a conocer, con sus excavaciones, los yacimientos almeri'enses y murcianos,
cuyo foco cultural lo constituye el Algar, del que toma nombre esta
importante cultura, los trabajos d e arqueología han contribuído a su
estudio, con valiosas aportaciones, tan necesarias para el esclarecimiento d e una de las más interesantes culturas peninsulares; pero
las características establecidas por los Siret siguen siendo fundamentales y aunque algo se ha avanzado, quedan aun muchos problemas
E l número d e descubrimientos redizados en la zona argárica
urcia, Albacete, Alicante, Jaén, Granada y Almería) en !os últios 30 años demuestran que, a medida de su alejamiento del foco
rincipal, reciben influencias que modifican los tipos, dando lugar
distintas variedades, por lo cual nos encontramos con el confusioismo de que si ,las 'estaciones d e «Mas de Men'ente)) y «Mala Alta
e Serelles» corresponden o no a la cultura asgárica. Si nos amol-
[page-n-70]
2
.
FEWANDO PONSELL CORTES
damos a la tipología pura de la cerámica del Algar, indudablemente
tendremos que retroceder 50 años e n los estudios de la expansión real
y verdadera del Algar, ,lo que supondría la excavación inmediata de
todos los yacimientos que pudieran marcar !las distintas rutas de su
expansión; como ésto lo consideramos de todo punto imposible,
de momento, intentaremos seguir los caminos que a través de Mur*
cia, nos señala don Emeterir, Cuadrado (l),los cuales nos llevan por
el valle de Ymacla a la provincia de Alicante, en donde encontramos
en Villena d poblado de «El Serrico» (v. mapa núm. 1) que visitamos en mayo de 1940; se halla situado e n el centro de la vega de
Villena, sobre un promontorio de forma rectangular y a unos cuatro
kilómetros escasos de la desembocadura del citado valle y según pu&mas dp~&&JIki~simplds
viha, ocu* má i&4p&.h db 46 m. .dell&gy ,pqr 2Q0de ancho, med/d:s aproximadas; el m?terial qye recogimbb len =sL b&peTfiCie es' &i ti60 kjpá&do. - '
."
,
Siguiendo por el valle d e Biar hasta llegar a Bañeres, en la verti'ente sur de ,la «Peña d e Blasca~,encontramos otro poblado (v. mapa núm. 2) d e las mismas caracierísticas, dominando el Sur dicho
valle y por el Este el nacimiento del río Vinalopó.
Internandonos ,por la Sierra &e Mariola en el término da Alfafara,
está el pobitado de ~Monserraesm
sobre un promontorio que domin i
,por el Norte el valle de Agres (v. maga núm. 3); su material es
anteriores. .
idéntico al de los ga~imi~entos
E n Agres, visitamos la «Mala», situada en la vertiente norte
d e la Sierra dte Mariola, sobre un saliente rocoso de la misma,
que domina el centro dsal valle (v. mapa nfim. 4). Esta estación 1s
consideramos de un extraordinario iritzrés, pero por desgracia puede darse por perdida para la ciencia pues está roturada y con esfindida plantación de viñas: al material recogido es también de
E l Algar.
Ocupando la estribación norte y oeste de la Sierra Mariola, dominando por d norte la garganta d e entrada al Vaille de Agres, y
por el este la plana de Muro, se halla le1 poblado d e aEl Flare)), de
Agres, de una extensión de unos 10 m. de largo, por unos 6 de ancho ; las cimentaciones de sus casas se ven a simple vistd; el nlateirial es idéntico al de' «Lá Mala» y parece una avanzada d e dicho
poblado (v. mapa núm. 5).
(1) ~~O
CU
:
'Uexpansión de la cu!Ltwa de M Argar a
'
trav& de Murcia".-Crbhica del iii Congreso Arqueol&gico del Sudeste Esipafiol
(Murcia, 1947).-4arhgena, 1948, pág. 66 y s , b . VE.
.l
[page-n-71]
Ep la estribación aur de la Peña Benkadell exiete un abr& de
unos 2 m. de profundidad, denominado ktCueva d d oto^ .(V. mapa
núm. 6), donde d año. 1920 s e encontraron unos tubita8 de e r a que
n o pudimos ver al visitar el lugar d hallazgo, porque habían sido
d
,
Mapa de la provincia de' Micante con indicmición de la ruta de expansión
dturad almerimse. Según Ponsell.
1. El Ser~ico(Ville.).-2.
Peña de B l w a (BaXkerah.-3. Monserraes (AlfzLfma).4. La Mola (Agres).-5. El FWe (&resl.-6. Cueva dei Oto (Gayanes).-7. En Ee t (Gayanes).-8. EIi C!mico (Lomha).-S. Fl CaUtelLret (M3m
.
ooy).-10. Mae de Meriente (-).-11.
Mala Mka de Serelles (Mmy).-12. San
Cristóbal (Cownt&ina).-13. EU Oastellet (Margarida) 14. T d de l - &"oca
a
(Vd1 de A7caiá).-15. Peña de Pa Retura Wall de Alcai44.+16. Riia Foradti
( V a l de AkaTO.
I
.-
vendidos a un platero d e Valencia. Las cerámicas que ,reepgimos en
las tierras revueltas a consecuencia d d hallazgo del oro, acusaban
las mismas caraeterfsticas ya descritas.
A un kilómetro y medio de la cccueva del Oron, situado. sobre
[page-n-72]
FERNlarNDO PONSWL CORTES
.
- un
"
saliente rocosa d e la misma vertiente d e Benicaddi, se halla el .
denominado ,rStrrcat~,de Gayane8 (v. mapa núm. 7) (2) ; en sep.
tiembre de 1921 visitamos djcho emplazamiento, encontrando un
túmulo de forma ciqcular, d e unos 12 m. d e di6metro por unog 4 d;
altura; en sus alrededores, en el laboreo d e las tierras, su propida.
rio encontró unos 20 ent8erramfientos,
entre ellos seis dentro de gran.
des vasijas y e l resto sin ellas; al volver en e año 1923 al «Sercat»,
f
110 encontré abierto d e sur a norte y en el centro un banco d e forma
circuhr donde, según indicación del propietario, se encontraron
I
grandes vasijas (3).
E n Lorcha, en el Iílmita noroeste de la provincia de Alicante, y
siguiendo h misma trayectoria d e las yacimientos mencionados, s'e
halla el derfominado «El C o n i c o ~ mapa núm. 8); se trata da un
(v.
pequeño pob!ado de unos 10 m. de extensión ; en someras catas recogimos materiales como los de «Mola» d e Agres.
E n término de Alcoy, partida de Palop, situado en la pertiente
suroeste de Mariola, a unos 4 Km. de «Mas de M'enente)) y unos
12 de Bañeres, se halla em+pl'azado«El Castellaret~(v. mapa número 9) de características exactas a las del citcido «Mas de Meinente)) y
«Peña de ,la Blasca~;viene a medir unos 50 m. d e largo, par unos
35 de ancho; en nuestfa visita, efectuada en agosto d e 1949, encontramos ,revuelta su parte alta pero pudimos recoger un buen puñado
d e hojas de sierra en sílex juntamente con buena canti'dad de cerámica (4).
Para completar la serie de yacimientos que estamos reseñando,
citamos (
(2) E PLA BALLESTER: " l Sercat de deayanes (Alicante)".-~munica.
E
cicmes del S. 1. P. al Pfimer Congreso Arquml6gico de Levante.-TrabaJos Varios del S. 1 P., núm. lO.-Vaüemh 1947,pág. 27 y 5s.
.
(3) Dicho mate& fué recogido por D. J. J. Sengnt Ibáñez, que a1rigiá la
excavación.
:ES& asunta fué mnpliamente debatido en la sesión idel 1 C o n g m ArqueolCgico del Levante Español, al leerse la a?municación del señor P1h Ba.ik&r,
citada en la nota 2; insistiendo don Isidro BaQlesterTormo en que había error
en toda a t a iniitenpretajción reafirmando lo expuesto por el sefior Plh en el
trabajo en cuestibn, en el que se clasifica el "Sercat" como posiblemente de
las primeros 4momentosdel bronce.
(4) Hemos de hacer constar desde p t a s lúieas nuestro agradecimiento a su
propietario, don Antonio Aracil, por lss innumerables atenciones de que nos
hizo objeto.
1
I
[page-n-73]
R U T A S DE EXPANS'tON ALMERIENSE
5
relles (v. mapa núm. l l ) , pero como existe
ambos, a ella nos remitimos (5).
E n la vertiente sureste de la Sierra de Mariola y dominando la
vega de Cocentaina,'en término de ésta, se halla *San ~ristóbkl,
(v. mapa núm 12), poblado d e unos 30 m. de largo por 18 d e ancho,
con material de influencia característica del Algar. E n superficie recogimos 16uena cantidad d e cerámica y ad'gunos Utiks de' trabajo.
E n Margarida, sobre una peña d e forma tumular, d e uhos 35 m.
de altura, dominando la entrada oeste del Vall d'Alcalá, egtá empllazado «El Castellet~(mapa núm. 13), de unos 8 por 6 m. Es una
magnífica atalaya del estrecha paso mencionado, l a que nos hace
suponer fuera una avanzada o punto de defensa.
E l «Tossal d e la Roca» en Val1 d'Alcalá. A unos 2 km. escasos
y
de «El Castellet~ a la salida d e la garganta antes citada, levántase en
barrera infranqueable, ,la mole rocosa que cierra la estrecha salida
por el este (v. mapa n." 14). E l poblado alcanza unos 100 m. de! longitud (norte a sur) por unos 60 de ancho, con un acantilado, al oeste,
de unos 70 m. de altura. Se trata del poblado más importante de
Val1 d'Alcalá. Recogimos gran cantidad de cerámica, molinos de
mano, sierrecillas d e sílex y otros útiles de trabajo.
A 6 km. del anterior, e n dirección sur, encontramos sobre un
macizo montañoso-la llamada «Peña de la Retura)) en el misrno~VaI1
d'Alcalá (mapa núm. 15) iaacc.esible por el norte, sur y este y protegida por el oeste por un foso de 4 m. d e profundidad y 6 d e ancho, todo lo cusl l o hace inexpugnable. E l poblado mide unos 10
metros de largo por 5 de ancho, de sur a norte. Encontramos una
vasija ovoide casi completa, de 30 cm. de a'ltura y 20 de digmetro
máximo, conteniendo en su interior un esqueleto, casi completo,
d e conejo; un molino die mano y algunos Útiles de trabajo, com,pletan nueRtros hallazgos en este poblado.
E n el mismo Vall dYAlcalá,al noroeste, formando triángulo con
los dos mencionados, dominando por el norte el Vall de! Gallinera,
por un acantilado de unos 100 m. de altura ; por el leste el camino de
(5) FERNANDO POINSEU: "Excavaciones en la finca de Mas de Menente, Aicoy". Memorias de l ,Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades,
a
numero 78. Madrid, 1926.
y FERNANDO PONSELL: "El poblado de Mas de MenenLUIS PEIUte, Alcoy". Archivo de Prehistoria Levantina, 1, pág. 101. Valencia, 1B8.
ERNESTO BOTELLA CANDELA: "Exavaciones en la M- Alta de Serellw, Alcoy".-Memoiias de la Junta Superior de Excavaciones y AntigüecMes,
números generales 79 (Madrid 1926) y 94 (Madrid 1928).
.
[page-n-74]
6
-FERNANDO PONSELL CORTES
herradura que comunica ambos valles y por el sur la entrada del
~ a l 'de Ebo, se encuentra la uPeña F o r a d b (v, mapa n " 161, POl
.
blado de unos 8 por 4 m., e n u1 que serogisnoa algunas cerámicas
y sílex, atribuiblk a la misma cu'ltura algárica.
Así, pues, hay una ruta de entrada que desde el valle de Yecla,
pasa por Villena (uEl Serrico»), sigue por Bañeres (&La BIasca») Y
por el macizo d e Mariola llega a Alfafara (~Monserraes*),Agres (uLa
Moila» y «El Flarea), Gayanes («Cu.eva del Oro» y «El $ercat») y
e
Lorcha («El Conico~), n el limite de la provincia de Valencia.
Podría, también, establecerse otra ruta que, partiendo d e Orihuela, pasara por Biar, enlazando con «E] Castellaret, de Alcoy.
Por no haber comprobado todavía personalmente los poblados de
desde, Bañeres con
esta posible ruta, -la enlazamos provj~io~nal'mente
Alcoy, Cocentaina («San Cristóbalu), Margarida («El Castelletp) y
Val1 d'Alcalá («Tossal de la Roca», uPeña de la Retura)) y *Peña
Foradá»).
La conclusión que sacamos de las anteriores líneas es que si las
rutas culturales almerienses enlazan perfectamente 'a trakés de la
provincia de Murcia con las señaladas en el norte d e l a provincia
d e Alicante, es indudable qbe la expansión existei'y pu'ede admitirse
que la influencia d e otras cu'lturas hayan absorbido gqrto de la tipología cerámica; en cuanto a los metales, si tenemas en cuenta que
los centros mineros se hallan a doscientos cincuenta kilómetros, los
más próximos, tendremos forzosamente que r'econocer que en
estos poblados han de ser escasos. De todas formas,' mientras
las excavaciones sistemáticas no se lleven a efecto, siempre será un
proble,ma de difícil soilución el estudio d e la difusión de tan interesante cultura.
[page-n-75]
Civiltá preistoriche delle isole eolie
Le isole Eolie eranó fino pochi anni addiaro presswhe ignote
da1 punto di viata plreistarico.
A parte sporadid fimenimenti di amette levigate e di oasidiane
lavorate, un solo scavo sistematico vi era stato-fatta nel' 19% da1
Sen. Paolo Orsi nella contrada Diana dell'isola di Lipari (1).
Scopo dello wavo era stata l'esplorazione della necrogoili greca
e romana dell'antica Lipari a per caso al di sotto delle tombe era
venuto in duce uno strato preistoiico con abbondantissima industí-ia
SU ossidiana, ceramica d'imipasto en un frammento di ceramica dipinta a tremolo sottile maigimto, CM ansa a rocchetto, del tipo
ben noto nelle Puglie e n'el Matsranb, che aveva permesss di classificare come neolitica quella stpzions (2).
Convinto che le piccole iso'le dovessero aver avuto neili nmlitico
un 'impo(;tanza di primo piano e considerando d'alha parte che la
richezza di ossidiana, doveva aver susciiiato nel neolhico una Eniensa
víta nelle isole, iniziai fin da1 1942 una sistematica es~lorazione
dell'arcipdlago eoli'ano. Le ricerche, interrotte dalla guerra., rrpreser0 da1 1946 a oggi.
Fin dalla prima ricogri-iziene (Luglio 1942) mi resi conto déTIa
straordinaria ricchezza di resti pkistorici in quasi tutté. le is&le. i
In mdtissime zone i campi nereggiavano di scheggie & oasidii-
-
(1) P. ORSI: Bul.bWino Q Ptileboht:@aItaliana, L#LVIH, i g 8,P. la;%ti;%,
M d Antk&t&, lW, p. 61.
f
&
, ,,
U. REiUNi: "La piJiuantica. ceramica dipinta in Et$li$'>"Roht, %401>
leione MeridioW editriibe, lm, %v. G,3 e p 1 6
. 0.
.. i ,
&e d @
e
(2)
.
~
.
A
[page-n-76]
l
na, residui di una intensa lavorazione preistorica durata per seioli.
Giacimensi di ossidiana esistono solo nell'isol~a di Lipari. Due
dei molti crateri che costit~iscono~
l'ossatura dell'iso'la, que110 d'el
Monte Pelato e que110 detto la Forgia Vwchia, sopra l'attuale borg o di Canneto, hanno eruttato grandi colate di ossildiana. La pih
appariscente é quella dellfe Rocche Rosse, eruttata daml
Monte Pelato, grande fiumle nero che, aprendosi un varco nella barriera di
bianche pomici, raggiunge il mare alla Punta della Castagna all'estremo, Nord Est dell'isola, fra Canneto e Acquacalda. Ricerche recenti
di ~GilorgioBuchner (3) hanno pero indotto a credere cha I'eruzione
a cui si deve talse colata sia di eta relativamente recente. Le pomici
proietfate nella ,prima fase, esplmiva, di quella stessa eruzione di
fdse finate, dfusiva, si socui k coiata di msididra r a p p r w n t a 1%
vrappongono infatti in regione Pa-pesca a un suolo battuto terroso
in cui, insieme a resti di carbone e a scheggie di ossidiana, raccogliemmo anche un frammento di oeramica. Ma comunqu'ei l e pomici
dell'ultima eruzione qicoprono numerose minuri colate di ossidiana
affioranti sulla riva del mare, che ben avrebbero potuto essere sfruttate dai ,primitivi.
1
1
PANAREA
L e nostre ricerche si concentraron0 dapprima supratutto nell'isola di Panarea (4). Oltre a minori zone povere di matterfali (Caste110, Punta' di ' ~ r a u t o ,ecc.), si scavarono qui tre stazioni preistorich'e, Alla Calcara si trovarono due strati preistorici, di cui quell o superiore, attribuibile alla prima et4 del bronzo, era caratterizzato da numerosi poezetti circ~larifatti coa grandi ciottoli ilavici
levigati da1 mare, raccolti nella spiaggia vicina e eementati con fango vulcanice tratto dalle vicine fumarole (Lam. 1). Misurano circa
un metro di diametro ed altrettanto di ~profonditae dovevano essere
(3) G. BUCHNBIR: 1) ''GiacimenZo d o&dlam di Lipari". 2) 'CUin!dusi
tria dell'officina i contrada Papesoa", RTvista .ai
n
p r ~ i o h e , - I V 3-4,
,
1949, pp. 175 e 180.
( 4 ) L. BERNABO BREA: Notizie degli Scavi, l , 222.
M p.
-
70
-
,
[page-n-77]
CIVILTA PMISTORICHE DELLE EOLIE
3
datinati alía consorvazione delle granaglie. Erano cio& dei pikcoli
sillos.
L o strato inferiore invece era costituito da un a m a s s o di cocciame e di llame, scheggie e nuclei di ossidiana con pmhiasime selci
Fig. l.-+Pamwe&Stazione preistorica della Calcara. Strato inferiore neditico.
Punta ¡di arpione di ossidiana e cuspidi di freccia e mimobulino in selce.
lavorate, fra queste varie Yreccie a base arcuata e uno splendido
mierabulino (fig. l.").
Alcuni frammenti di ceramica a superficie rossa lucida con anse caratteristiche permettono di attribuire questo
strato a una fase tardiva del neolitico, alla stessa fasse cioe della Stazione di Diana ndl'isela di 1,ipari.
2.-PIANO
QUARTARA
Una seconda stazione di Panarea é quella del Piano ~ u a i t a r a ,
attribuibile alla prima etA del bronzo, ma caratterizzata da anse
pizzute che non comparvero finora altrove nelle isolle.
La terza e piii importante 6 quella del! Promontorio del Milazzese (5).
Questo promontario -si protende nel mare con pareti scodcese,
dirupate, ,pressoch&inaccesibili ed é congiunto all'isola solo da una
stretta sella, assai facilmente didendibile. (Lam. 11, 1).
(5) L. BERNA= BREA: "Vilkqgio deli'eta del .broneg nell'isoia di Panarea". Boiletino cd'Arte del Ministero della Pubblica Istruzíione, 1951, p. 31.
[page-n-78]
Constituiva quindi una vera fortezza natukale e per &esto Q stat o scelto,a sede di un villaggio.
Questo ppromontorio, che ha la forma de una falce e cka raochiude una insenatura .profonda, si compone di tre dossi sucmsivi, 1'0~timo dei quali é ora quasi inaccessiljile, ma dovsva essere pih faciimente raggiungibiie nell'antichita, prima chc: l'erosione marina struggesbe la sella che $0 congiungeva ai' secoado.
Sd ,primo & questi dossi gli gcavi miseqo in la+px~resti di ve@tui.,
i
na eapanne '(Lam. 11, 2), qua& tutte a p b n t a ovde, mehe cir&&
sct.Itte da un recinto quadrato a sj.i&oiit smussa&c'una sola setkmgw'
lare &am. 1 1 l), dellq quali auad wfr~pe &wta $pe&Jamehte
1,
la
conser$ata. I n molte s i t r ~ v a r o n o
rpacirí~,ma&elli, rnortat'gi @ePfa lavica. Tn qua'lcude a @ t i di pavimemitazioñe az$rowe l a ~ r :o
e
banchine aderenti alle pareti.
.LQ
stmto arc$eol&gico é di tenue spessore .e unitario a p p a r t e w n ~
...
d o ad un unica. &se Culturale.
3b11osu1 pmfn6ntwio esfremo S?miser6 in luce d-ree capanne i&
postata (Lam. 111, Z), anzich&sulla viva roccia come le akre, su un
forte strato di loess vulcanico, e conservanti i muri perimetrali per
un'altezza di oltre m. 1,50. Esse si sovrappongono a pozzetti del
tipo di quelli dello strato superiore della Calcara e ai raccolse qui
anche qualche frammento con decorazioni analoghe a quells di Piano Quartara, attribuibili perci6, come i pozzetti, .alla prima stii del
broneo.
Ma il complesso del materiale del Milazzese é, como abbiamo
detto, cuQturalmente unitario.
La ceramica é, nella sua massima quantita, di tipo assai simile T
quella delle stazioni e necropolli costiere del Siracusano dell'eta de
bronzo.: Thapsos, Cozzo del Pantano, Plemmirio, Matrensa, Flori
dia, Mdlineilo di Augusta (61,
Caratteristiche sono sopratuttu le grandi cope soprelevate su aItc
piede tubolare, fornite di piccole anse dalla quali si digartono ner
vature r21,evate che formano volute contrapposte al centro d e cias
cuna fxcia (Lam. IV, núms. 1, 2, 3) e le bottiglie a corpo ovoidale
?
v*
'
(6) P. ORJSI, ''Conkibuti aUi&rche&@s preeP&
Sioule", BuU. Pa5.?tn.
Kt. XV, 1889, p. 197 (Macrensa); 'L nwropoli sicda del P l ~ m i r i o " ,ivi.
'a
XV'II, 1891, p: 115; "M due sepoicreti siculi m territorio di Siracusa",
1
Archivio Storico Sidliam, 1893 (M&-);
"Necrop~lisicda p r e w Si~sacusa con vasi e bronzi meenei", Mari. Ant. dei Lincei, 11, 1893 (Cozzo del Pantano) "; "'Thapsos, necropoli sicu'acon vasi e bronzi micenei", ivi. VI, 1896; 'Necropotli di Milooea o Matrenlra", Bull. mletn. It., XXZ1S, 1903, p. 1 e t a n . X%
.
XII.
- 72 -
.
.
.
[page-n-79]
CIVILTA PEBISPORIGHB DELLE EOLIE
5
decorato con fascia a zig-zag liscia in cam@o punts&ato o tratteggiato, ad alto collo -1isci0, fornite di una grainde ansa vetica4e da1
ventre all'orlo (Lam. V, 1). La ceramica rozza 6 rappresenbta sopratutto da grandi orci per acqua, da larghe teiglhe piane (Lam. IV,
4), da fruttiere su alto pied'a coai~co,da dolii (Lam. V, 4) forniti di
quatro piccole ame sulla spalla e di due anse maggiore su1 ventre.
Compaiono anche diversi tipi di olle, di pentole e di tazze, nonche
dei vasetti minuscoli, tronco conici o a piccola bottilglia.
Ma con questa ceramica, che si deve considerare locale, anche
se non é prodotta nelle isole che mancano di argilla, si associano
due dlassi di ceramichle importate : I'una da'I mondo uappenninico»
dell'Italia peninsular@, I'altra da1 mondo miceneo. Le ceramiche
appenniche sono rappresentate prevalentemente da scodelle fornite
di grandi anse traforate, soprelevate sull'orlo. Esse trovano i confronti ~piustringenti nelle isole della Campania sopratutto a Ischia
e Vivara (Scavi Buchner) (7).
L e ceramiche micenee (un cratere e' un anforetta (Lam. V, 2)
quasi completi e numerosi fram,menti) aplpertengono a'l Late M h o a n
III a della classificzzione del Furumark (8) e possono, sulla base di
questa, essere datate al XIV secoilo a. C. E questa d'altronde la fase
a cui sono attribuibili anche le numlerose ceramiche micenee delle
gia ricordate nwrogoli del Siracusano. 1 fatto piii singolare 6 la
1
comparsa sui vasi di impasto di tipo !locale di un notevole numero di
contrassegni, ora numsrali, ora grafici, 'la maggior parte dei quali
trova riscontro nei segni delle scritture minoico-micenee e sopra1
tutto nella Linear A di Creta (9). 1 largo uso di contrassegni sui vasi
ha riscontro in molte localita del mondo minoico-miceneo (10).
E comunque questa 'la prima testimonianza di un uso della scrittura nel Mediterraneo wcidenta'le.
Quasi assente é al Milazxese l'industria litica. L'uso del metallo;
(7) G. BUCHNER: clNota preliminare suIIe ricerohe preistoriche 'ndl'isola
d ISGhia", BulL !di PaWn. It., 1 1936-37, p. 65.
i
,
A. R I T W N e G . BUCHNER: '
f
1941.
(9) L BE?FtN-O
.
BREA: Segni grarñci e contrassegni neilb c e m i c h e
dell'6ki del Bronpo delle &le Eolie". *os,
1, Salmanca, U51, in mrso di
stampa.
(10) A. E. KDBER: "The M i n w Bdpts, &t. and '?3heorp3',in AanePican
Journal of Airchaeoiogy, LII, 1948.
.
[page-n-80]
oltreche da fnistuli di bronzo, é attestato da una forma per la lu-'
sione di nastri seaaalati.
Numerose le fuseruole, aassai grandi, sferoidali o a disco, e gli
uncini Iittili. Sono presenti corni fittili votivi.
1
1
STROMBOLI, FILICUDI, ALImCUDI, SALINA
Numerose traocie di vita preistorica sono state segnalate nelle
altre isob. Selci sparse e ceramiche nella penisofla Basiluzzo, una
stazione s,u%
timpone di Ginostra nell'isola di Stromboli (11). Attendono di essere scavate d u e vaste stazioni a'l Capo Graziano nell'isola
di Filicudi e in quella di Alicudi. Da Malfa nell'isola di Salina proviene oltre a frammenti sparsi, un corredo tombale neolitico (12).
8 j j 8
,:
' f >
,L+;-,
* *
LIPARI
;; <;*!T ;]l :o,*-?,,:,
,
[!!,j:*trhtl*;
.,l. . E
,
Nelli ultimi mesi oggetto di intense ricerche é stata la princihale
delle isole, quella di Lipari. Si identificaron0 qui traccie di vari abitati preistorici a Piano Conte, a S. Nico'la ecc., si saggio nuovamente
&la
stazione dslla contrada Diana, ma si esploro sopratutto quylla che
fu sempre la sede del
centro abitato dell'isola : i1 castello
di Lipari.
.E questo un roccione di ossidiana dalle pareti dirupate che incombe su1 mar5 dominando due inwnature, che costituistono due
rpiccoli porti naturali, Marina Corta a Sud e Marina Lunga a Nord.
Sull'alto del1 Castello trovb posto la citta greca, della quale null'
altro sussiste di visibile che una torre d'ell'antica cinta muraria: incorporata nelle fortificazioni medievali, ma conservante ancora ventidue assise di conci (13).La citta continuo a vivere nell'eta romana
e in quella medievale, alla quale appartengono una parte delle fortificazioni. Ma il maggior compJesso dei bastioni. che facevano di
a,,'
.'ll!,.>'l:
-3:
+;
,,
!:
?
%
(11) G. BUCENER: "Traccie di abitato neolitico e greco neii'isola di Strcunbali", in Rivista di Sqienze Preistoriche, IV, 3-4, 1949, p. 207.
(12) L BERNABO BREA: N&izie degii Seavi, 1947, p. 220.
.
(13) P. QMI: Nortizie degii Soavi, 1929, p. 53, Ag. 50.
' 9
:?+
:$9
-
. ,-Y,:
,
:LJ
*
&
[page-n-81]
CIVILTA PREISTORIGHE DELLE EOLg
7
Lipari .una poderosa fortezza é M tempo ddla dominazime sp@noIa ed é stato costruito probabilmente dopa il terribi'h s a c c h a i o
di Khair-ad-din Barbarossa ne1.1544 (14). Solo da1 XVIII secolo in
poi la citti si sipost6 in basso nella piana a.1 piede dell'act~poliave
é attualmente e sull'antica rowa restaron0 sole la cattedrale e a'lcune chiese.
La citti greca Iu fondata dai Cnidi e dai R d i i reduci dalla sforfunata spdizione di Pentatlo a Lilibeo. Ma la leggenda narrataci
.
.
...
.._
..
L_
...'
.....................
..................
----
._.
_..
-L
..d
..-
...-....
{. _-.-.___ ............
..........;..... Q.
$,.;v.
.......
.____.-.....---Y...
.
.-a
--
-+.__
> .
p.
*
;
]
,
..
i
7
.
H
4
i
i
\
.......-..-.
-3
4
L. e ;....
iEg. 2- a i Acrapoli. F m de la cera&
. W r,
o e
a
, .
-----__._____/Q
__.___-.---a
qw
di impasto del n@lticso antk2.o
da Diodoro (15) ,par12 di precedenti abitanti. Egli narra che Liiaro,
figlio di Ausone, re degli Aúsonii, alla morte del padre, venuto in
discordia, coi fraberli per la spartizione dell'eredita paterna con una
schiera di compagni sarebbe venuto a colonizzare le isole prima deserte.
,Alla corte di Lipari si sirebbe recato Eolo, che ne avrebbe spo.
sato la figIia Cianse e, restituendo Liparo secondo la sua voIont2 a
Sorrento, suo gaese d'origine, avrebbe regnato sulle isole. Eolo,
era considerato un re saggio, giusto ospitale.
Avrebbe avuto sei figli e sei figlie ch'e, spusatisi fra loro, avrebbero regnaio sulle isale e su gran parte della Sicilia e &lla Calabria,
rimitando le virtii del padre.
.
A1 Ioro arrivo i Cnidii avrebbero trovato le isole in prófanda
decadenza, abitate so'lo da dnquecento abitanti che si dioevano discendenti da Eolo.
1 nostri scavi sull'acropoli di Lipari avevana l o scopo di mettere
in luce gli eventuali resti della cittii.gr&a a di ricercare le 'traccie
[page-n-82]
,
di que&? piu an%iche popdaisni ohe la deggmda indiava essete
t t b u t e su queliá rocca.
, .
I risultati, dbllo; wevo SUperZtOha di gran lunga cib-che &.si mrebbe piotutcl atteadere.
Essi rivelatono infatti S'esietmaa di un deposito strrltificata dello
spessore complessivo di circa sette metri a diedero in va& trincee
una successiofie strati!g?afica ancar pih completa e p m i s a di suella
della caverna delle A r m e Candide.
La successione stratigrafica osservata é la seguente:
1) I n basso a w&atto con la roccia si ,ebbe uno strato nwlitico
con abbondantissima industria Jhica quasi esclusivamente~suossidiana (rarissimi pezzi di selce) e macine laviche. La c.eramica di qgesto
strato si pub dividere in due categorie:
a) Una cer'amica di impasto luci~do, talvolta lucidissimo, con
anse seinp'lici, generalmente ad anello formato da 'largo nastro, q u a ~ i
sempre inornata (Lam. VI, 1) oppure dworata con sottili, finissime,
~linee
'graffite dopo; eottura. Sovente n,ei vasi decorati con queita
tecnica si hanno zone dipinte in rosso ocra su1 fondo nero o bruno
v
dell'impasto. ~ u a l c h e d t a si hanno tacche o bugne intorno agii
orli. Le forme piLi comuni sono ~co~delle
tronco coniche, seodsl~a
e
tazze a profilo pih curvo, orci e piií raramente fiaschi, 1 vasi ipi6 fini
s ~ n b ollette a corbo sferoidale o sferico-schiacciato con basso.
le
orl'o verticale intorno alla larga bocca (fig. 2.").
b) La seconda categoria é formata da ceramica di argilla depurata, dipinta a grande fascie o fiammle rossa bordate di nero su1 fondo biancastro roseo. Si ebbero di questa c'iase quattro.grandi olle
presswhe integrle, due tazze emisferiehe, frammenti di altfi vasi analoghi, di fiaschi eoc: E questi la ceramica gih nota sopratutto dai
rinvenimenti della ~ r b t a
delle Felci di ~ & r i
(16) e di M g a r a Hyblasa presso Siracusa (17). Per intenderei potremo denominarla ceramita dello sti'lIe di Capri (Lam. VI, 2 y 3).
Da questo orizzonte si ebbe anChe alcúni anse last tic he a forma
di testa animale e la testa di un idoletto fittile.
Assai interesante é ,la comparsa in questi strati di alcuni frammenti di ceramica impressa dello stile di Stentinelle, ben nota in
Grotta delle Feki a Capri";
Mon. Ant. dei Lincel.
a
&
(17) P. O W I : ''Megg&m Ryiblaea., Tempio -o
tito", Mon. Ant. dei Lincei, XXVII, 1921, tavv. A, B, C.
e viIIaggio neoli-
(16) U. RELLINI: "La
XXIX, 1923, %VV. 1-11.
[page-n-83]
Sicilia,.ove ~
o
v, 3.1.
*
1 frámhmenti della ceramica steritinelliana c m p a f i e r o quasli tiaolusiv-amnte nella trimcea L ,nei due tagii- p 6 p r d s n d i sui quattro
i
con cui fu esplorato il deposito.
II problema, che sole suwesski s a v i potranno risdlvere, d quindi quello di definire se esista a Lipari una fase steni,ielliana, ante-.
riore all'avvento della ceramica dipinta+ i cui deposiri, essendo nel
,punto da noi scavato di wcessiva sottiglieeaa, siano stati wonvolti
dalla continuazione ddla vita nella fase suc~essiva ceramica dipina.
ehp!
ta (creandosi casi la meccanica commistione dei dne o r k ~ o n t i
abbiamo .osservaho nei tagli pih prdondi, O se invece i p w h i frmmenti della ceeamica stentineliriana rappraentino una irmporta%ione
dalla Sicilia nelle Éasi pih antiche della cultura a oaamica dipinta.
Certo é che a s e appartmgano aedue orizzonti iulturali netta-.
mente distinti, siciiiano l'una, eontinentale, itrlliano, l'altro.
2) , L'orizzonte sucoessivo é caratterizzato da una ceramiea dipinta molto diversa dalia precedeiite. Si tratta di vasi minori, dalle
forme p i G raffinate con piccole anse quasi sempre stranamente accartocciate oppure allungate a rocchetto. La decorazione é basara su
un disegno m i n u t q quasi miniaturistico. 1 motivi.principali~, bltre il
tremolo sothle rnarginato, sono sovente complicate derivazisni da1
meandro o anehe spirali, scacchiere *c.. Se ns ebbe iin solo vaso
completo e nurneroei frammenti (Lam. VI, 4 y 5).
Nella ceramiea d'impasto, in-cui ora prevalgono colori chiari :
rossastro o bruno giallastro, le anse predominanti sona q u e l b tu'.
bolari allungate. Sono frequenti le anwtte, o pseudo-ansette irm
forate, minuscole. Nei bicchieri cilindrico ovoidali 1, anse s m o so.
1
vente applicate p r o p i o sull'orlo dei vasi. Meno .frequente la d a o -
(18) P. ORSI: "Stazione miitica di Stentinello", Bull. Paktn: It., XVT,
1890, p. 177 m.; OAFFICI: "Stazioni preistoriche di Trefontane e Poggio
C.
Rnssa in terrj.toPi9 di Paterntj", hlonumenti btiehi dei, Znn&
1915;
"Contributi &lo sb(lio e nediticg sWano". SUB PaWa. It, XLX, W15,
1
suppl.; ''iCan.tributo al10 studia de& Biia. peisbrics'', m i v i o Btorieo
per 1 GicIlia Orientale, XVI, XV9, 1919, 20 pp.; ' E a st.a&&w neoUth üi
8
Fontana di Peipe e {la cilrilki gi Ste@inW", Athi R. Aocad. di W@xi%?,
Letbm
e BeiL Arti i Paie-,
n
XII, 1928; P. OWI: "Meg&m Eiyblaea, VilW$io m
r
Uico e t w i o g~ceoe di ta!iuni s i w p i & r W i vmi d3 Paterno", Moo. & t i a
dei Lincei, XXViI, 1921; C. CAFElCI: "Note di pskt9wlagia sioMana, 1 grismi
neolitiai", Bull. Pdetn. 1%.%Y, 18%; C. e X OAPFbCI: Siziiien B Jüngere P ,
.
e
riada", i EBERT, Reailex d trorge%$ü,, IEII, 1 2 , p, 188 =ggg e " S & J X W O S
n
,
98
I$uiturP',ivi. pp. 4x4-418,
[page-n-84]
raeione graffita vidno alla quals si trovano anche quelle a intaglío
e a rilievo. E insohma I'orizzonte noto sopratutto attraverso i viIIaggí trineerati e le grotte del Materano e attraverso altri rinveni~ n t neoYitici di fase wriore delle Puglie (19). Ar;sai intereseante il
i
rinvenimento in questo strato di un anda di ceramica rmsa con bande incrociate nere, appartenente ad un vaso dello stile di. SerraferIicchio,
Continua abbondante 1'indu.vtria litica su assidiana. 1 materiali
di q u a t o orizmnte sono fin'ora scarsi e in pochi punti esso é stato
visto in strato puro. Nella trincea M da cui si &be! rinvenimenti
ipih a l o n d a n t i e p'iii gregevoli esso era swnvolto e frammistoccon
il precedente orizzonte a ceramica dipinta dello stile di Capri. Dove
dy. visto puro, nella trincea N e P, esso era relativamente povero.
3) L'or'izzonte successivo, attribuibile agli inizi cEell'eti del brone
zo, é uno dei piu r i ~ c h i meglio rappresentati sull'acropoli di Lipari. Di esso si.misero in luce anche i resti di due grandi capanno ova- .
'li (Lam. VI, 6).
La ceramica dipinta 6 ormai sfomparsa. AI sua posto subentra una grossolana ceramica d'impasto, parecchio rozza e pesante,
decorata con inakioni a crwdo. Fra le forme piu c ~ r n ~ u n icarattee
ristiche sono le scodelle emisferiche con ampia gola s a t o I'orlo e:
panso, fornite di un'ansa orizzontale a cannone posta sotto la carena (Lam,. VII, l y 2) ; gli seodelloni tronco:conici forniti all"interno,
su1 fondo, di una grwsa ansa a ponticello e di un'ansetta minore
.
posta all'esterno quasi a contatto col fiondo ( ~ a r nVII, 4 y 5); i grandi orci sferici con alto orlo'ad imbuto intorns alla bocca, sempre decorati con a-une linee incise orizzontaii alía base dell'orlo, e con
due rilievi semicircolari sulla spalla entro i qvali stannu alcune
grandi cuppelle (Lam. VIII, 6); gli orcioletti minlari fo-rniti di t n
ansa verticale a nastro dall'orlo alla spalla anch'essi recanti i due rilievi semicircolari mlla spalla e decorati con alcune 'lince ondulate
\
(19) B. B. K. BTEVEMBQN: "The Neolithic Cultures o SouUl Bbsk IblYv.
f
PmmxUng o ?
f &
. Fsc&i&mlc Smiety, 1947,' p. 85; A. M:
t
"La nwrqmü
neol3Yica di Mo?&etta",
Monum. AptLhi dei Iiincei, XX, 1948; M. MAYER: "Le
st&
preistoriiche di MoE&thya, Baxi, 1904; 6LMoid&ta
und Matsra", Leipzig,
1 2 : A. .~ATT&:
@4
pglia! preistarbra", Ba~i,
1914; T. E. m:' ' ~ t o r k c
Fin& at Matera", Lhespool Annals af Ar&a&tlagy
md Anthrowlagy, 1000; Q.
QUAGLIATI: "Tonroe neolitiche t Taranta e suo territosio", Bdl. Paletn.
n
I. XXXIZ: 1W; U. RELUNX: *'ScaVi preistorbci a e r r a d ' m " , Not. BtxM,.
*,
1905; "La g u antíco ceramica dipinta in Italia", Rama, 1984; D. R m A : -La
P
O o t L dei Ripistrelli e la G m k Funerwia i Makrau, 3912; '%e mnd'i mr ba
n
cee preistoriiche di Matera", Bull Paletn. It., XLIV-XLVI, 1W-26.
.
[page-n-85]
11
CIVILTA PREISTORfCHE D E L F EOLIE
soringntali (Larn. VIII, 1 y S), i vasi a fruttiera e a copqii su alto
piedo conico (Larn. VIII, 3, 4 y 5), i vasetti minuscoli imitanti ora le
scodelle ecmisferiche, ora gli scodelloni tronco-conici, ora gli orcioli;
le 1.;rghe iciotole a calotta derica decorate internambnts con Iarghi
solchi orizzontali su1 fondo, i grandi dolii con pioco.10 orlo te& ad
imbuto e quattro piccole ansette agplicate swlla larga spalla, ecc.
(Lam. VII, 3 y 7).
La ceramica piii rozza di uso domestico, inornata 6 costituita sopratutto da grandi anfoM sferoidali biansate (Lam. VII, 6).
1 motivi della decorazione incisa' sono pochi e ritornano con,
grande frequenza. Predominano aopratutto le linee orizzontali ondulate, talvolta alternate con linee rettq o- con file di punti. Frequenti, sopratutto negli scodelloni, sono corone di .denti di lupo
punteggiati intorno agli orli e ai fondi. Compaiono anehe con una
certa frequenza i cerchietti punteggiati o rowtte di punti.
Frequentemente nelle scodelle e scodelloni ;la decorazione si estende anche sotto i3 fondo.
L'industria litica (perdura ancora qbbondante t sempre mdusivamente su ossidiana. Numerose le macine piano-convesse, i macinelli, i pstelli. Di grande interesse é il rinvenimento in questo orizzonte, e sopratutto nei suoi livelli piii alti, di numerosi frammenti
d i ceramica egea impostata (Lam. VIII, 7, 8). Non si trata qui come
a Panarea, a Thapsos, a Cozzo del Pantano, a Matrensa, ecc. di ce;
ramica micenea del L. H. 1 1a, ma di una ceramica assai pih antica
1
corrispon,&nte al periodo del piii 'libero sviluppo dello stile naturalistico c r e t m , ricca ancora, nelle forme e nei .motivi decorativi,
di tradizioni medio-minoiche. Si pu6 pensare che si tratti di ceramica cretese, che trova le analogie pih stringenti nel co~mglesso
vascolare del pozzo di Gypsatdes dell'abitato di Cnossos (20) attribuibile cioé agli inizi del L. M. 1 a e databile fra il 1550 e il 1.500 a. C.
E 'la prima volta che ceramica egea di e& cosi antica viene, trovata
nell'occidente ed essa segna probabilmente il primo punto crono~l'ogicos'icuro, la prima data fissa nella preistoria siciliana.
4) Gli strati che a questi si sovrappongono corrispondono all'orizzonte ben noto di Thapsos-Cmzo del Pantano, giii da noi larg'amente ssplorato nelle isole Eolis al1 Milazzese di Panarea. Nonostante
che nelle trincee H e 1 (Lam. IX, 1) si siano messe in luce tre ca~panneben \conservate, perfettamente analoghe a que'lle di Panarea,
(20)
A. EWANS: "The Palace chf Minos", 11, 2, p. 549, flg. 349.
,
[page-n-86]
12
.
LUIGI BERNABO BREA
appartenanti a questo orizzonte, il complesso dei rinvenimenti dd
esso riferibiL é in realtd piuttosto scarso. .
In alcunte trincee ad esem,pio (D., F.) questo orizzonte mancavl
affatto ed era rappresentato so,lo da pochi frammentqi sporadici che
comparivano negli strati di contztto fra i livelii ad essi superiori e
quelli inferiori. L e forme e lle decorazioni delle ceramiche sono
identiche a quelle del Milazzese (Lam. IX, 5 ) . Coppe su alto piedc!
(Larn. IX, 2 y 3), bottigli'e, a grande ansa verticale (Lam. IX, 4),
orci globulari con orIo ad imbuto, sostegni di vasi di 'forma a n d a r e
(Lam. VIII, 9 y lo), teglie, fruttiere, grandi dolii con quattro piccole
anse alla base del collo e due maggiori su1 ventre (Lam. X, l),scc.
Numerosi anchfe qui le fuseruole, i corni fittili (Lam. VIII, l l ) , ecc.
Anche qui si rinvenne qualche frammento di ceramica appenninica,
imgortata dalla penisola italiana 'e micenea (L H 111 a). Partico$larmente numerosi furono i contrassegni di tipo minoico-miceneo
sui vasi locali (Lam. X, 2). L'industria Pitica é ormai quasi scomparsa.
5) U n sottile strato di incendio separa questi strati della media
e t i del bronzo da quelli ad essi sovrapposti, di gran lunga .piu potenti e piii ricchi di essi.
I n qu,esti strati che corris,pondono alla estrema fins dell'eti del
bronzo e agli inizi dell'eta del ferro si raccolse un materiale abbondantissimo, nel quale si possono r i c o n o ~ e r e
due fasi principali una
pifi arcaica (A) e una piu evoluta (B).
Non sempre é stato possibile distinguere stratigraficam'ente con
grande esatezza queste due fasi. Tuttavia alla seconda appartienc
una grande capanna irregolarmente ovale della trincea D che, non
ostante fosse stata gi5 ,parzialmente distrutta da una cisterna moderna, ha restituito una enorme congerie di materiale dai quale é stato
possibile ricostruire una cinquantina di vasi. Essa da il panorama
pifi completo della fas'e B e consente che .si definisca, un pb con
il'atis?lio della stratigrafia, un p6 per esclusione dei tipi, anche il panorama culturale della fase A.
Osserviamo intanto che questo lungo periodo pur venendo da
nai distinta in dure fasi principali, sembra essere cultura.lmente, unitario. Si ha l'impres'sione di trovarsi dinnanzi ad una continuitd di
vita, nella quale le divisioni da noi imposte risultano in certo modo
arbitrarie, essendo impossibile determinare esatte cesure n'alla continuiti dbl1ll:evoluzione. Purtuttavia quando si considerino gli estremi
di tale evoluzione le differenze ap,paiono sensibilissim!e. L e fasi ar-
[page-n-87]
CIVILTA P M I S T ~ I C W EDELLE EOLIE
13
caiche si ricollegano infatti amora strettdmente alle stazimi piU taidive della cultura ara,pponninicar dell'ltalia pmínsul&~ire, pih rele
centi rientrano inveca ormai nelfa faciies dei Villanoviano rnetiaonale. Mentre infatti le culture della prima e media etB del brolfzo
erano di tipo nettamente sici)liano.,'le cu.lture che stiamo ora esaminandu si collegano invece strettamente all'Italia peninsulare.
Esse ci oilfrono q u i d i una conferma della verita de1 fondo storico delle leggemde di 1,iparo e della coloniziazione ausonia ddle isole
Eolie narrateci da Diodoro.
Crediamo quindi legittimo denominare ausonia questa ciwilth di
origini ed attinenze peninsdari ehe comQare in qumto momerfto
nelle isole Eolie.
Ausonio A. Presenta una facies ancora nettamente cappenninicau. Fra le forma pih caratteristiche di essp sono le scodelle o cicrtole d'impasto a superficie nerastra, con carena pih o meno accentuata .fra il fondo e la parete (Lam. X, 3), che forma una m e d i a
gola, e fornita ora di un ansa ad anello veqrticale Con soprelevazi~one
ad ascia, cilindro retta o eornuta (Lam. X, 4 y S), ora di un alta
ansa a piastra con foro centrale, sormontata da un appendice a volute (Larn. XI, l), che riccrrda, in forma pih semp'lificata, le strane,
complicate anse di Santa Faolina di Filottrano e d d l a altre stazioni
marchigiane studiate da1 Rellini (21). Vi sono anche delle padelle
piatte con ansa ad anello da ciii 5i &partono ~ r a l l e l a m ~ e ndue apte
pendici cilindriche sciecatamente 'tag1;ate.
Ün'al~ra delle forme pih caratteristiche 6 il vaso a bewo-ansa
(Lam. XI, 2), frquente nelle stesse stazioni marchigiane, a Toscanella-Imolesa (22), a Latronico (B),
a Cuma (24). Un'altra é la situ'la con ansa ad anello impostata trasversalmente su1la sommita di un
ansa verticale a nastro (Larn. XI, 3).
Compaiono fin da questo tempo i grandi orci bieonici, con breve
orletto orizzontale intorno alla bocca, che prdudono ai tipi villanoviani, generalmente ben fatti, lucidi e talvolta decorati con fasn
orizzontali di solchi (Lam. XI, 4 y 5).
(21) U 3LELLINI: "Le sbione enee deiie Marche di fase seriores e la
.
c A i U itaüica", Monum. Ant. dei Lincei, rnrxlN, 1932, 2aw. IV-VI.
(22) R. PETAZZONI: wStrtzioni preistoriohe nella provincia dl Balogna",
Mon~311.Ant. dei Llncu?i, m,
1916, 001. 243, ñg. 10-11.
(23) U. RELLINI: *La C & v m d LatronicO", ~ o n u m , ,
i
Afitiehi dei L m i ,
X X í V , 1916, iig. 2 .
5
(24) E QAgR3a: " ~ "Monum. Ant. dei hincei, IQXX, 1913, taw.
,
VIII, 5; XIII, 5.
[page-n-88]
14
14.1
BERNABO BBEA
. I vaso vi6 ccimuqe in Questi strati é pe& la gran& situla- cilindriw ovoidale, di ixnpaato rozzo, non 'Isvigato+ tyesgo irregolarmmte falasmata, decorata con un cordone otizzootale, l k i o o a im'
presrsiani digitali, corrente poco eotto l'orlo a inte~rstto quattro
da
prese a linguetta orizzantali, poco iprominenti (Lam. XI, 6 y 7.
)
Vicine ad essi sono & b pentde bferoidali pur e s e decorate con
l
cordone oriazontale, fornits di un ansa nwtriforme verticale.
Numerosa e varia é la swk degli orcioletti, tazzine, scodellina,
ec.
Ausonio B. La capanna della'trincea D ci ha dimatrato. il perdware delle grandi ciotob carennte con alta aasa cornuta (hn.
XII.
5), la quale, in questa fase tarda, viene sovente'a prendsre Ia forma
di un volto stilizzat~(Lam XII, 1. 2 y 8). Ma vicino ad esse comgaiono nuovi tipi di tazze e scode1l.e. Una delle forme pib comuni
diventa ora lo scodellone largo, can orlo un pd rientrante, fornito
di un ansa a cordone, orimontale, meatre frq i tipi piu fini é la tazzs
£anda a pro filo rigonfio, ,decorata ihtorno alla circonferenz-a con proAinenze distanziate sormontate da solchi semicircolari concentrici,
fra le quali si intramezzano angoli incisi. Qwtatazza, c d u n e in
tutto iI Villanoviano meridional@, é forndta di un ama SopeIevata
a pilastrino orizzontol'mente scanalato che sostiene. un náistro, rinYorzata in genere da un ponticello m'ediano (Lam: XII, 3 y 4).
Continuano i grandi orci biconici, le rozie situb acquarie, le
pentole sferoidili e la varieti di scodelline, tazze, orcioli (Lam, XII,
'6 y 71, ecc.. Si hanno ora vari tipi di ddíí (Lam. XIII, - ) e sono
1
comuni i grandi deinoi sferoidali con o ~ l o
basso e rob,asto.
In q.uesti strati compaiono anche framrn;n!i di una cmamica dipinta con m ~ t i v i
gametrizzanti in bruno o ro~siceio fondo cresu
ma, giallastro O rosa ingubbiatci.
La capanna della trincea D ci ha dato anche, in questo- orizzonte nettamente italico, alcuni va$ che si riconosc-ono facamente come
importazioni dalla Sicilia (Lam. XII, 9 y lo), ove! trcwano r,iacontri
stringentissimi nell'orizzonte di Cassibile (25), del D q u e r i (263, di
Mol.ino della Badia (273, delle capanne dell'Athenaion di Sirscusa
(28), is un orizzonte cio2 che ~i riporta al IX a alla prima m t a
del1:VIII secolo a. C.
t
P ORSI: ''P8nWim e Camibile", Monw. A&. del Mcei, IX, 18951.
.
(as) P. bRM > " P ~ C €!8-&,
U"
iV$,
143
41.
,
(27) P. m I Bull. Paletn. It. XXXI, 1905 (Molino B W ) .
S:
(28) P. OR$I: "GU mvi intomo aWAtWnaiol3 di Bir-",
Monwa Ant.
(26)
del Ucei, XXV,
1919, ' d 504
c.
segg.
.
/
.
[page-n-89]
CIVILTA PREISTORICHE DELLE EOLIE
15
E questa dunque l'eti a cui possiamo attribuire la fioritura del
nostro Ausonio B mentre 1'Ausonio A si é svolto probabilmente nei
due o tre secoli precedenti (XII-X a. C.)
D'ahronde 1'Ausonio B deve perdurare, impoverito e decaduto,
fino alla fondazione dena colonia greca di Lipari (580 a. C..)
6) Gli strati superiori corri~pundonoappunto alla Lipari greca
fondata dai Cnidii s dai Rodii reduci dalla infe'lice spedizione di
Pentarlo a Lilitmo.
La continua ricerca di pietra per Ie costruzioni della citti romana, medievale e moderna ha lasciato sussistere ben poco dei ruderi
della citta greca. NelIa trincea G si é riconosciuto il tracciato di una
strada di eti ellenistica, con fugnatura mediana, fiancheggiata da case pih ricostruite fino alla avanzata e t i imperiaIe.
Ma si sono trovati sopratutto in vari punti degli scarichi di ceramiche di e t i ben d'eterminata, sugg$lati da battuti e pavimenti di
case. Alcuni di essi risalgono alla prima meta del VI secolo, ai iprimi
anni, cioe, di vita della citti, altri sono pi6 tardi. Negli strati arcaici
la ceramica prevalente é quella ionica mentre assai pi6 scarsa é la
corinzia.
7) Agli strati greco-romani si sovrappongono infine quelli medievali *emoderni, dai. quali si ebbero bei frammenti di vasi ispanoarabi, di fabbriche italiane del rinascimento, e sopratutto dei secoli
XVII-XVIII. Anche qui si ha un deposito suggellato, risalente forse
al tempo della costruzione delle grandi fortificazioni spagnole (meta
dtsl XVII secolo).
Gli scavi delle isole Eolie e sopratutto quelli dell'acropoli di Li(pari portano nuova luce su molti punti, e taluni anche di importanza fondamentale, della preistoria della Sicilia e dell'Italia mendionale, dandoci con una stratigrafia sicura la successone delle cultitre
aMraverso tutta 3a preistoria recente da1 neolitico alla piena e t i i s b rica e coosentendoci di stabilire lle pih'antiche date assolute fin'ora
raggiunte psr il Mediterraneo occidentale. A parte il problema asicora insoluto della prioriti o della coesistenza della ceramica imipressa stentinelliana con le pih antiche fasi della ceramica dipinta
dello stile d i Capri, gli scavi di Lipari ci permettono di determinare
due 'fassi successive ben distinte del neolitico a ceramichs dipinte.
La prima caratterizzata dalla decorazione a bande o fiamme rosse
bordate di nero senza alcuna traccia di decorazione~meandro-spiralica e gercio da considerare emanazione della sfera culturala di Ses-
[page-n-90]
16
LUIGI W N D O BREA
klo, l'altra caratterizzata invece dalla decorazione meandrespiralica
e percio da ricollegare piuttosto all'orizzoute di Dimini.
Conferrna stratigrafica di fatti d'altronde gii da t e m o accertati
in base a considerazioni tipol~giche
(M).
Cid che piii é interessante é la dimostrazione del fatto che le
isole Ealie, dopo una prima eventuale fase stentinelliana in cui graviterebbro verso la Sicilia, rientranu ne1I'orizzonte eujturale a ceramica dipinta dell'Italia meridionale, in que1 c o m p h s o di civilti
di evidente derivazione balcanica a cui si 6 dato fin'ara il noime di
apulo-materane, giustificato daIla prevalenza, w non dalla esclusivit i delle sco,perte, in tali regioni, ma che oggi ci rendiamo conto
dover essere stato Iqrgamente diffuso anche su1 versante tirrenico
dell'Italia meridionale e forse anche sulla parte nord orientale della
Sicilia (Paterno) (30).
Di notevole interesse é il rinvenimento di un frammento ceramic o dello stile di Serraferlicchio negli strati del neolitico superiore
(31).
Esso ci attesta come questa cultura si sia affermata in Sicilia in
un et2 in cui ancora fioriva nell'Italia meridionale la ceramica dipinta miniaturistica a m d i v i msandrospiralici e a tremolo marginato
dello Stile di Serra dYAlto.Le civilta caratterizzate da queste classi
di ceramica sono infatti da considerare como d y e distinte branche
derivate entrambe da1 grande complesso ~u'ltura~le neolitico delIa
Be1
Grecia e della Balcania meridionale.
Se non che la cultura apulo-materana di Serra d'Alto deriva forse da una fase assai arcaica, forse da un momento inizia1e di talle ci:
vilti e &unge poi ad esportare i suoi ,prodotti verso le iwle Eolie
e 'le costqenoid-orientali della Sicilia dopo a w r elaborato i propri
caratteri nelle sedi sud orientali della penisola italiana.
La cultura di Serraferlicch?~
sembra giungere invece direttamente alla Sicilia dalle coste della Ba'kania, in un momento piU. avanzato quando gii l e culture del neolitico B incominciano a risentire
l'influenza del protoelladico che incalea. Le analogie pih 9trette
sembrano essere infatti con6le stazioni dell8Acarnania e dell'Albania
R. B. K. STEVESSON, op. cit.
CAFTCI: "Aprti delle rioerohe alla comseenza delle culture presicule"', Bull. Psletn. It., 11, 1938, p. 2. ssgg.
(31) P. E. ARIAS: -La W n e prebtorica di ~ r r a f ~ presso o
~ i Agrigenb", Monum. Ant. bei Lincei, XXrrVZ, 1998.
(29)
(m) 1.
[page-n-91]
.
3 :
::
:
:a
Z
E
CIYILTA
PREIS~REHE
DELLE EOLIE
17
(Astalros, 32, Vdcia). Saremmo qufndi in un momento gii inoltrato
della seccinda meta del terzo millennicr a. C.
Comprbtameinte nuovo, ribpetto a quanto fino a ieri conmccvam o é ~I'orizzontedella prima eta del honzo.
Fin'ora tale cultura ci era apparsa in una sola srazione, quella
di Piano Quartara dell'isola di Panarea (331, che, a
isolamento, ci -era difficile classificare nel panorama della preistorid
della Sicilia e-dell'Italia meridionale.
Viene spontaneo chiederci q u d i attinenze, quali origini, qdale
area di diffusione abbia tale cultura che difficilmente potremmo supporre esclusiva delle isole Eolie. 11 fatto stesso della a w l u t a manlcanza di argi1l.a nelle isole e dell'impoasibilit~ quindi di una produzione ceramica locale indica che i vasi che ne sono caratteristici deveno essere stati prodotti in qualche zona vicina alla Sicilia o del]'
Ita'ba meridionale.
Ma la Sicilia nord orientale e la Ca41abriasano purtroppo ancor
oggi da1 punto di vista paletnologiio berre incognite, delle quali l'es,plorazione scientifica non é neppur iniziata.
Ogni affermazione al riguardo sarebbe quindi prematura.
Tutto ci6 che possiamo dire é che questa civiita ci appare grwso
modo sincrona e parallela a que1 complesso di culture denominate
di S. Cono-Piano Notara, Calafarina o ddla Conca &Oro, note
nella Sicilia Sud-orientacl'c,meridionale s Nord-occidentale (34) con
le quali essa sembra avere notevoli affinita, pur esssndone nettamente differenziata per la forma dei vasi e per i motivi della loro decorazione. Pochissimi vasi identici a quelli ora rinvenuti a Lipari esistono fra i materiali delle necropoli di tombe a forno della Conca
d'Oro recentemente illustrate dalla Sig.ra Marconi Bovio. Sono pezzi isolati, certamente importati, che compaiono sporadicamente in
un ambiente culturale sostanzialmente diverso.
Ma la 'loro associazione in queste tombe della Conca d'Oro con
altre classi ceramiche ci consent'e di fare considerazioni del massimo
interese.
Una olletta-del tutto identica a quelle di Lipari, anche'essa sferoidale, con ansa verticale fra I'orlo a ,la spalla, con identici-riliwi
(32) S. BENTON: ''Haghios Nikolaos mar Astakos i Acmnania", Annual
n
of m British E%'hool at Ahens, XLII, 1947, p. 156 segg.
e
(33) faotizie Seavi, 1947, p. 222.
(34) L. BERMABO BBEA: "La s d o n e delle eulbre preistoricht iri
Sicilia", in Amprias, i corso di stampa.
n
'
[page-n-92]
18
LUISI BEBNABO BREA
n
semicircdari ai Iati deIlYansa e iden4ica dworazione costituita da
gruppi di segmenti ori~zontaliondulati é fra il materiale delle fombe della Moarda (35) (Lam. XIII, 2). Identici agli e s m p l a r i liparesi
sono persino i pih minuti particolari, quaSi le piccole c r e e arcuate
all'attacco inferiore dell'ansa.
Alla Moarda essa é associata con ceramiche del10 stile caratteristico a d ~ o r a z i o n e
incisa, che proprio da questa stazione e da Isnello prende il nome, che é una evidente derivaziwe dello stile decorativo del vaso campaniforme fiorita in quella zona Nord-occidental'e della Sicilia ch0 é stata aperta all'importazione del campaniforme e ai contatti con la penisola iberica. Altri due visetti, meno tiq
pici nella forma, ma non meno tipici per 10 stik ddla loro decorazione identko a que110 dalle ceramiche di Lipari, ipravengono dalle
tombe di Villafrati (36) (Lam. XIII, 3). I n esse essi sono associati,
non solo con tipici prodotti ceramici della Conca d'Oro, ma anche
col ben noto vaso campaniforme. Ora l'associazione col vaso campaniforme in un medesimo gruppo di tombe di un tipo ceramico
chle a Lipari é associato intimamente con ceramiche minoiche del
L M 1 a, databili quindi esattamente al XVI seeolo a. C., potrebbe
portare a considerazioni assai importanti per 'la cronologia preistorica del Mediterraneu wcidentale e delta stessa Europa.
Dobbiamo guaiidarci pero d d trarre da questa associazione indiretta, conclusioni troppo affrettate e radicali.
Dobbiako tener ben presenti alcuni dati di fatto essenziali.
I n primo luogo a Villafrati ,non si tratta 'di tombe a semplicefossa che siano state chiuse al momento stesso del loro scavo per
non essere piu riaperte altro cbe dinnanzi ai nostri omhi, ma di
tombe collettive nelle quali possono essere stati s e ~ ~ ltutti i memti
bri di una stessa famiglia appartenenti anche a pih generazioni e
quindi con diiferenziazione cronologica notevole fra le inumazioni
pih antiche ,e le piii recenti.
Si aggiunga inoltre che non si tratta di una sola tomba, ma di
piii tombe analoghe, non metodicamente scavate.
I n secondo luogo le ceramiche che consideriamo sono I'espressione artistica di una cultura, che pub essersi 'sviluppata conservando g1i stessi caratteri: anche attraverso un periodo di tempo abbas(35) 1. MARCONI BOVIO: "La cultura tipo Con- d'Oro ddla Sicilia
Nord-Occidentale", Monum. Ant. dei Lincei, XL, N, m, 1-3.
tav.
C36) Ivi, tav. XIV, 4 e 5.
[page-n-93]
CIVILTA PREISTQRICHE DELLE EOLlE
19
tanza, che nulla esclude, anzi 6 prbbabile, possa anche abbracciare
parecchi secoli.
Non vi é quindi una prova sicura che i vasi di stile liparese siano
stati depos-ti nelle tombe di ViHafrati contemporaneamente a.1 bicchiere campaniforme, ni? che essi siano esattamente contemporanei
agli esemplari analoghi che a Lipari si associano a ceramiche del L
M. 1 a. Questa dupíice, e quindi non diretta, associazione consente
una eerta elasticita alle nostte conclusioni cronologiclie, conssnte
cioi? di considerare i'l campaniforme parecchio pih antico della meta del XVI secolo a. C. E infatti alla Moarda ccramiche dello stile
di Lipari sono associate non col campaniforme, ma con una derivazione locale dello stile di a s o .
Si tratta comunque della príma volta che Il vaso campaniforme
sia
viene trovatb in a~sociazion~e, pure non diretta, con ceramiche egee di sicura datazi'one ed é legittima la nostra speranza che
la prosecuzione degli scavi ediani ci consenta presto di trovare ~ U C S ti prodotti caratteristici delle due fondamentali sfere culturali mediterranee in piii diretta associazione fra Ioro.
Le isdle Eolie ci appaiono dunque oggi fondamentalmente, e piii
della stessa Sicilia, il punto' d'incontro ddl'oriente e dell'occidente.
A.ltre interessanti eonsilderazioni le nostre scaperte eoliane ri
consentono di fare nei riguardi della cultura del Milazzese, di Thapsos, di Cozzo del Pantano.
Nel Siracusano' e in genere in tutta la Sicilia sud orientale e meridi6narlefiorisce n'ella prima meta del 11 millennio a. C. quella cultura di Castelluccio nella quale abbiamu creduto di poter distinguire nettamsente due fasi (37), una piu arcaica, rappresentata da S. Ippolito di Caltagirone e dalle Sette-Farine, ed una piii recente COK
le sus due facies locali siraiusana o di Castelluccio e agrigantina o
di Monte d 9 0 r o - ~ o n tAperto. Non entriamo qui nella spinosa e
e
ancora non del tutto chiara questione della cultura di Serraferlicchio.
Le numerose e strettisime affinita che llegano la cultura di S. Ippolito e Castmelluccio
con le civilth dellyAnatolia preittita fannb pensare ad un ver0 e proprio movimento di coloni~zazionedalle coste
dell'Egeo verso le coste della Sicilia che piii guardano verso 1'0riente.
(37) L. BERNABQ BREA: "Prehistoric Culture Sequence i Sicily", in Ann
nud Rerpart o bhe Institute of Archaeology, London, 1949: "La suceessione delf
le cdture m."i Ampurias, cit.
n
- 87 -
[page-n-94]
20
LWIGI BEIZMABO BREA
D i n m z i all'ondata ca~teliucciana, i r r e k a qo1I.a r i ~ i l t di C.
Cono-fano Notaro, che costituiva certamente 3 substrato indigeno
1
su cui la nuova cultura trransmarina viene ad impostarsi. Questa
civilta di S. Cono-Piano Notar0 saprawivera =lo nella Sicilia Nord
occidentale, transformandosi in quella cultura dolla Conca' d'Clro
aperta alle influenzs che le provengono da1 vicino mondo Protocastellucciano e da1 comrnercio con la lontana Iberia.
Dobbialmo dunque considerare tutta la ifioritura della civilta
di S. Cono-Piano Notaro-Conca d'Qro, 'l'awento della civillth di
Castelluccio e iI suo sviluppo attraverso b d i e fasi note carne parallelo allo sviluppo della civilti4 eolíana della prima eta d d bronzo,
lunga,
che deve dunque aver avuto una durata a s ~ a i
Ma ad un certo momento alla cultura di Castdluccio si sostítuisce nella Sicilia orientale la civilta di Thapsos-Cozzo del Pantano.
Del tutto oscure erano fin'ora le cause di tale cambiamento e le origini, le apinenze, di questa nova cultura.
Numerose sono le affiniti che e s a presenta con la civilti mliana
della prima et; del1 bronzo. Molte delle forme vascolari pih caratteristiche di essa possono c0nsiderars.i come l'ovvio sviluppo di tipi
di
che di quella erano propri mentre i motivi della deeora~ion~e
Thapsos trovano nei prodstti di quella cultura i loro logici precedenti.
Un diretto confronto delle ceramiche dell'orizzante di Thapsos,
e sopratutto deHa sua facies eoliana, con quelle della prima eta del
bronzo di Lipari, ci da la 'netta impressione che la civilta di Thapso8 possa essere in realth considerata come la logica evoduzione d1
.la civilta eoliana dalla prima eth del bronzo, evoluzione determinata dall'influenza che su 'di essa possono aver esercitato le due civilta con cui essa é venuta in contatto: quella ~apenninican,dell'
Italia peninsulare e quella minoico-mimnea.
Molte delle forme vasco'lari e delle decorazioni pih caratteristiche di Thapsos e del Milazzese sono l'ovvio sviluppo di forma della prima eta del bronzo. Basterebbe ricordare i dolii con q u a t t ~ o
ansette sulle spalle, gli orci da acqua, le olle globu'lari con bocca
ad imbuto nei quali evidentemente í rilievi semicircolari si trasformano nelle piastre triangolari, la maggior parte dei vasetti grszzi
inornati.
D'altra ,parte l e scodelline minuscde su alto piede tubolare di
Thapsos e di Matrensa non sono altrs che la traduzione ceramica
d d l e lampade minoiche in steatite e sono state forse proprio queste
[page-n-95]
CIVILTA PREISTORICHE DELLE EOLIE
'
21
a determinare la moda degli alti piedi tubdari caratteristica dell'
orizzonte di Thagsos.
Non poche altre forme di questa civiltk (teglie, anforette, ollette, ecc.) imi tano prototipi minoico-micenei, mentre I'influenza appenninica si sente maggiormente nalia decorazione incisa, per esempio delle bottiglie del Milazzese.
Altre forme ceramiche proprie sopratutto della cultura di Thapsos nel Siracusano sono invecs diretta continuazione di forme castellucciane (pissidi globulari su alto piede, ecc.).
La civilti di Thapsos sembrereue quindi segnare il prevalere
nel Siracusano di influenze settentrionali, provenienti forse dai territori nord orientali della SiciaIia e delle isola Eolie. I che spied
gherebbe anche il fenomeno del probabile pordurare della cultura
di tipo Castellucciano nella Sicilia occidentale (Vaflelunga).
Gli strati superiori, confermandoci la veridiciti delle leggende
narrate da Diodoro ci mostrano J'avvento nelle isole Eo81iedi ipopolazioni nuove provenienti dalle coste ausonie, e c i d delleItalia
centromeridionale, portatrici, insieme a tutto un nuovq complesbo
di civilti, anche di forma vascolari nuove, orci biconici, anse ad ascia, cilindro rette,cornute, =c. del tutto eatranee al mondo siciliano. Le isole Eolie, che durante la prima e media e t i del bronzo avevano gravitato verso la Sicilia, tornano ora a gravitare verso la penisola.
Con la nuova civilti arriva il nuovo rito funerario, nuovo alla
Sicilia, dell'incinerazione.
é
Nessuna tomba di questo ~areriodo stata purtrogpo fin'ora trovata nelle isole Eolie, ma nella vicina Milazzo si sta in questi
giorni scavando una vasta necropoli di incinerati, giii precedentemente indiziata (38), 'le cui tombe, sovente assumono il tipico aspetto dell'orcio villanoviano coperto dalla ciotola.
Le.piii antiche di queste tombe offrendo scodelloni con ansa cilindro rette, le piii recenti vasi corinzi, dimostrano che questa necropoli si sviluppa per tutto~ corso della civilt; ausonia dalle sue
il
origini aHa sua estinzione, perdurando anche per il primo secolo
della colonizzazione greca quando gi2 forse l a rocca di Mylai era
caduta sotto il dominio dei Calcidesi di Zankle. Viene spontaneo jl
m : "Una necropoli greiCtorica ad incinerazione nel Nord
Sicilia", Atti R. Amad. di Scieril~,Lettere e Belle Arti di Palemo,
(38) P. G
E;st della
1942.
[page-n-96]
22
LUlGI BERNABO BREA
ricordo della leggenda dei figli d i Eolo che da Lipari estendono il
loro impero sulla coste siciliane e calabresi.
Si tratterebbe dunque di una ultetiore espansione di quelle genti
ausonie che due generazioni prima avevano colonizzatol Lipari, o p
pura di quei Siculi che la tradizione fa venire in Sicilia dallYItal~ia
peninsulare tre generazioni (80 anni) prima della guerra di Troia
(Ellanio, Filisto) o tre secoli prima della fundazione deble colonie
greche di Sicilia (Tucidide) e ci& fra il XIII e I'XI secolo a. C.
Assai interessante é il fatto che uno dei cinerari della necropoli
di Milazzo, e, dovremho supporre, uno. dei pih antichi, é costituito
da un vaso globulare recante la tipica decorazione dello stile di .
Thapsos. E evidente che non si tratta di una tomba pih antica, perche il rito dell'incinerazione, per quanto fino ad oggi conosciamo,
é assolutamente estraneo alla genti di T h a ~ s o sche inumano in
tombe colettive:
Dobbiamo piuttosto pensare che quando le genti originarie della
penisola italiana si sono stanziate sulla rocca di Milazzo hanno trovata la regione circonstante abitata da popolazioni ancora portatrici della cultura di Thapsos e che sono entrati in contatto con loro
scambiando i prodotti.
1 che ci attesterebbe il perdurare delIa cultura di Thapsog alme1
no ,n8ellacuspide Nord est della Sicilia fino a quest'epoca che potremmo con una certa versimiglianza attribuire al XIIJXI secolo
a. C.
Nel Nardest della Sicilia e n'elle Eolie la civilta di Thapsos si
dissolv8edun~quesotto la spinta delhe genti ausonie e sicuje.
All'incircacontemporaneo~ deve essere il cedere della civilta di
Thapsos a qualla di Pantalica nel Siracusano.
Si abbandonano le agevoli sedi delle amene piane costiere e la
popolazione, certo wMo l'incalzare di una mlinaccia che mette in
pericolo 'la sua stmsa esistenza cerca rifugio in eccdse ed impervie
zone montuose raggrupandosi per la prima volta in grossi nuclei
urbani.
Visen fatto di chiederci se non siano state proprio le incursioni
i
degli Ausoni di L i ~ a r e dei Siculi a determinare questa trasfbrma- ,
zione. E viene alla mente la spedizione dellJEolide Xythos che fonda la citta di Xanthia nella piana di Leontini.
Certa é pero che della civilta di Pantalica intimamente collegata
in tutti gli aspetti della vita esteriore alla Grecia suthmicenea del
XII-X secolo a. C. non possono essere stati portatori quei siculi chc
[page-n-97]
EJVkTA
P~~&STORZCHE a U 5 'BOL@
D
23
:*
. - .-" sappiamo esser giunti in Sicilia Ball'Italia e che doMiartl6 guíp$i .
viventi in una forma di divilti per lo mo.;iffine a q ~ d l ~
che fiorivano in que1 tempo nella penisoia.
Diífiiile e pericoloso é storicizzare la preist~ria,nta non si pub
comungue fare a meno di rilevare la stretta concordanza ch,e le recenti scqperte di Lipari e di Milazzo, attestandoci la presenza nelle .
isole Eolie e in Sic2lia di popolazio~iaffini nella cuitura e ad riti
funebri a quelle della penisola, offrono con la trsdizione Ietteraria
lche attesta, proprio su1 finire dell'eti del Bronzo e agk inizi dell'eta
del Ferro la venuta dall'Italia di nuove pogolazioni auilonie .e skule, le quali possono ben avere conquistato politicamente la Siclilia
: consentendo che le popolazioni soggiogate cmtinumsero nelle lsrw
tradizioni cu'lturali di derivazione indigena fortemente influenzato
da1 mondo micene?.
-
[page-n-98]
TAVOLA A
,
sbatba,ica
~ l l . a c m w l di
1
uril
..
'
1
Shzio"i corfiwndenti delle kmle e
della vicina costa siciiiana
NEOLITICO ANTICO
Ceramica impresa dello stile di
+%4?lItinellD livelli piu bassi.
nei
Ceramica d'irnpasto lucida decorata a graffito.
Ceraínica dlpinta dello stile di Capri.
Idoletti ecc.
NEOLITICO RECENTE
Ceramica dipinta a tremolo marginato dello stile di Matera S m d'
e
Alto.
1
Ceramica r w a lucida.
Ame accartocciate, tubolari o a
rooahetto.
-
¡/
1
Lipari Diana.
panarea Cdcara strato inf.
I
PRIMA ETA del BIU)NZO
Ceramica monocroma grigia decorata con incisioni (denti di luw, linee
ondulate, me di punti, ecc.)
Fmenti
di oeraniica minoica LM 1 A (1550-1500 a. C.).
Lipari Diana
pana,,
calcara strato sup.
Panarea -no
Quartara
•
MEDIA ETA del BRONZO
C e m i c a monocroma dello stile di
Thapsos.
Coppe su alto piede, bottiglie, olle
decorate, h
.
Geramica appenninica importata
dall'Italia.
Ceraanica micenea L H 1 1 A (XIV
1
sec. a. C.).
Segni gralici e contrassegni di tipo
minaico-micem.
F%mm?a Villaggio del Milazzese
-
CIVILTA AUSONIA Fase A
Ceramica di tipo tardo arppennirrl-
Milamo Necropoli a incineraune
di Via XX S e t k b r e
tumbe piú antiche
(anse cilindro rette - vaso dello
stile di Thapsos mato cwme ossuario)
co dell'Italia peninsulare. Anse cornute, cilindro-rette e a volute, vasi a
becco ama, orci biconici, ecc. (Sec.
XII-X a. C.).
1 CIVILTA AUSONIA Villanoviano meFase B
Ceramica di tipo
'
I
Milazzo necropoli a incinerazione
di Via XX Settambre
Ossuari di tipo sud - villanoviano
coperti con ciotole.
ridionale.
OTCI, scodelle, coppe con ansa rt
pilastra, ecc.
Ceramica del tipo di Cassibile importata dalla Sicilia (Sec. IX-VI11 a.
C.).
Milazzo necropoli a incinerazione
d Via XX Settembre
i
b b e pis recenti
VaSi protocorinzii, corinzi e ionici
Anfore ioniche e hflriai cicladiche
'Ome
08suari(Fine VIII--VII sec. a. C.).
(Stanziamento g Mylai dei calcidesi di Zankle 716 a. C.)
(Pmbabilq attardamento della civilt& ausonia Ano alla colonizzazione
greca).
(Sporadici conbatti con i greci attestati da un aryballos in terracotta
invetriata di Oxford).
ETA GRECA
Stanziamento dei' Cnidi a Lipari
580 a. C.
1
1
1
:
[page-n-99]
--
u u ~l'ENTiNELL0
'
Cernaica dipint8
di M r Qhla
Wa
ccooscrrirp
olietra d l p l n t a del
Ceramica a t
M. PQllQgrlnO
intornc al IZV sea. a.C
(ceruioo miesana L H III'P)
Grotta Manaapne
s.b&o
(Prine
&raro
Tcmbe l
Vasetti d l Maraola
[page-n-100]
[page-n-101]
Pmarea.-Stazione preistorica della Calcara
(Foto B Brea)
.
[page-n-102]
BERNAB0.- "Civiltji delle Eolie"
LAM. VIII.
'
Lipari. Acropoli. Prima eta del bronzo: 1 e 2. Orciali.-3, 4 e 5. Vasi ad alto
.
piede.-B. Grande orcio.-7 e 8. Fraanmenti di ceramica minoica del L. M.
1 a travati negli strati de1U prima eta del bronzo (crtpanna trincea O)..
Cultura tipo mi1azzese.-9 e 10. Sostegni di vasi.-11. Corno fittile.
(iroto B. Brea)
[page-n-103]
LAM. 1 .
1
. ,
.',.
-.-
'&:->;7.-fs
,
&
(Foto B. Brea)
T8.,'.C.
:-J. (.:
.+
L
[page-n-104]
LAM. 1 1
1.
Panarea.-Villaggio
del Milazzese. 1. Capanna rettango1are.-2. Capanne all'estremit8 d a promontorio
(Foto B. Brea)
[page-n-105]
[page-n-106]
Villaggio del Milaazese. 1, Bottiglia 0voidale.-2, anforetta micenea.4, dolio quadriamto con segno ~ g r d c o
inciso.
Lipani-Acropoli. 3, ceramica dello stile di Sbtinello
(Foto B, Brea)
[page-n-107]
LAM.
L..
A
L
Lipari Acrapo1i.-iStrati m i t i c i : 1 Vaso d'impasto levigato.-2 e 3. Vasi diphti
.
dello stiie di Capri.4. Vaso dipinto con deeorazione minia&uristlca a t m o t o
marginato del nedlitico wperioe.-5. Vaso dipinto con motivi ddvaki da1 meandro con tremolo margimto del neolitico superiore.4. Caipanna ovale della prima,
et& deii b r o m (TrinC8át O).
-
( L
oto B. Brea)
[page-n-108]
LAM. VII.
Lipari. hropoli. Primnr, e t i del bronzo: 1 e 2. Scode1le.-3. Piatiti riecorati a so1catura.-4 e 5. ~ a l l o n tronco-c&ni@o.-6. Grande orcio biansato.-7. Grande
e
orcio.
(Foto B. Brea)
[page-n-109]
6ERNABO.-"Civilt~ delh Eolie"
Lipari. Acrapo1i.- cultura tipo milazzese: 1. La trincea G-H-1 vista d d campsnile della cattdr,a!e. A sinistra capanne ovali della media eta del bronm
(cultura del Milazzese, Thapsos) : a destra &rada di eta ellenistica-romana
con canale rneaano di fognatura.-2, 3. Goppe su ailto piede. Sotto le anse
contrwgni incisi.4. Bottigliai5. Grande olla con decoradone incisa e a
reliwo.
(Foto B. B m )
LAM. IX.
[page-n-110]
BERNAJ3O.-"Civilta
delle Eolie"
tipo Milamese: 1. Grande doiio con wgno graBciso.-2. m n i waíki sotb l'ansa di eoppa su a t @i&e.-Str&ti ausonii:
lo
3. Tazzine di forme varie.4. Tazzine con a s e soprelewte.-5. Vari tipi
d wm.
i
(Foto B. BNB)
Lipa&. A c m . - m t u r a
[page-n-111]
Liparl Acropoli. Wrati ausonii: 1. Tazza con ansa soprdevrtíía a vcr1ute.-2 e 3.
Vasi a becco-ansa e ama trasversale sull'orlo.4 e 5. Grandi orci- 6 e 7.
Situle grezze decorate con cordoni.
[page-n-112]
1
Lipari. Acropoli. Stratti ausonii: Gaipanna de la trineea D. 1-2. 0iotole.-3-4.
Capipe con-.anisR soprelevate a piiastro.-5. Scadellone con ansa c~rnuta.8. Grande ciotola biansata.-9-10. Bottiglie di prababib importazime siciliaaa.4-7. Orcioli ad alto collo 1delIa trincea B.
I
LAM. XII.
[page-n-113]
LAM. XIII.
[page-n-114]
O C T A V I O GIL F A R R E S
(Madrid)
Extracción de pinturas murales célticas
E n el mes d e Septiembre de 1950 concluyó la cuarta campaña
de excavaciones que con singular acierto viene dirigiendo el doctor
Taracena en el poblado céltico del ~Altto la Cruz)) (Cortes), y CUYO
de
patrocinio corresponde a la Institución Príncipe d e Viana (Diputación Foral d e Navarra).
Al finalizar dicho mes, ,la parte excavada comprendía una superficie d e un total d e seiscientos metros cuadrados, con una profundidad, de cerca d e seis metros con un total d e ocho niveles d e poblados
superpuestos que rara vez coinciden en planta. Además, nuevos
trabajos iniciado9 en *Mayoúlltimo comprenden otro tanto de superficie, habiéndme excavado por campleto los cuatro primeros niveles.
E n presencia de estos datos podemos afirmar que la obra realizada
d
alcanza ya los 7.200 metros cuadrados, o sea casi dos t e r c i . ~ e uha
hectárea, extensión inigualada en cualquier otra excavación española
actual en curso.
Mediado Septiembre se comlenzó la excavación del estrato UBD,
el cuarto contando desde !la cumbre del te11 y el d e mayor riqueza
de hallazgos. Por aqomalia n o explicable e n aquel momento, era una
realidad la carencia de materiales cerámicos, hasta que se? pudo obc
servar que s l enlace de Im suelos dwcubiertm con los rmptxtivos
d e lo anteriormente kxcavado acusaba 'la diferencia d e uno* 4 een0
timetros, al mismo tiempo que loa muros d e una y otra fase excavatoria chocaban en lugar dfa seguir formando habitaeiones; ello
daba a entender la existencia de un nivel ctB 2~ no existente m o1
primer sector,.
-9s-
'
[page-n-115]
2
O. GIL FARRES
Latente esta novedosa preocupación, y ya casi excavado el sector
propuesto, se decidió operar en el ángulo N. E:, cuyo pequeño desnivel de tierra auguraba pobres hallazgo8 y tal v& ninguna vivienda.
Sin embarga, fué e n este sector donde se produjo la mayor sorpresa. Comenzó a aparecer un murete muy bajo, luego su correspondiente suelo seguía horizontal, en lugar de la inclinación ascendente que hasta entonces se había acusado, proporcionando- un
desnive$ que iba en aumento en dirección al centro del cerro y por
ello se tuvo la fortuna de descoinbrar dos amplias habitaciones cuadradas, las mayores de este tipo descubiertas hasta la fecha.
Ambas son contiguas y están separadas en la actualidad por una
d d l e pared, común, pero en la época de su construcción consistíaq
q
i l $ ~ y sip4d
,
t , melgi4;dei. te@#^!
q.
Cuegq. ,
,. .
haría cbtumbre en 1
íses de habla 'vasca. Estas' habitaciones
ofrecen salidas hacia el sur y puertas de comunicación con otras
cámaras (aun n o excavadas), hacia el norte. E n la habitación occidental apareció cebada quemada en cantidad superior al medio
metro cúbico, pero lo verdaderamente extraordinario fué d halIazgo
en ammbas pinturas parietales.
de
de
Hasta dicho momento, el único dato que ~.o&í-;lmus pintura
mural consistía en un fragmento de unos siete centímetros de longitud, haIlado en el interior de una habitación a 13 campaña pasadd.
Presentaba engobe blanco- y dos cinta8 encamadas par$elaq por
todo adorno. En principio se sospechó fuera,resto de alguna vasija,
pues también han aparecido de gran tamaS<~ ~intadas,sacadas
y
'a
simplemente in situ. Pero la flojedad e z a i v a de L tiqra que componía el trozo, así como su superficie enteramente .dan$, nos indujo
a pensar ya en la existencia de pinturas murales.
Lo descubierto en Septiembre últimc~ mimenas extraordinario.
es
Desde el suelo hasta unos 40 centímetros de altura aparecen las paredes con s acostumbrado baño de engobe bl?aasque.cino y, e ~ f a n a ,
l
pinturas geonaétricas agruupdasd e tres en tres, que se s et m en
e i6
la zona superior del mismo. E n la habitación oriental se extienden
a
l
&
por tres nwos y e la o(3cidenfal por e del norb, en el ! @antiguo
a ,la anterior. No habiéndose pubIicado todavía In uMemoria~
correspondiente a wta excavación omito d a e r a d a m e n t e dibujos y fotografías d e las mismas.
Los muros en que cabalgan las pinturas cftadas 'se forman de
a d c h s , o simplemente de tapial, como en forestante del te& dificultando en gran manera la labor excavatoria. En las ha&t&onea cr>.
I
?í
[page-n-116]
. .,: i:r EXTRAcCION D& PllkJTIfRaS
. I
'
MURALES
3
rrientm que, e n general, comtituyen viviendas m s n o d d a r e s , las
caras exteriores d e los adobes n o pmkentan ninguna partleularidad
especial, sa'ho una mpe& de espskoreado bkanqu&o, muy tthue,
resultado de la desconposición d e las pajas emphadzs en la con&
&ón de ;los adobes ; procedimiento sieguido hast- naestroo días. En
otras más llujosas suele eqhibítse un bdia de estuco, hasta el preiefite
sólo en la parte bajaj formando una fraaja de 30 a 4g ceiitímetros
d e anchura, baño realmente constitvído por una lwkada de mli,que
se mezcla d e antemano con dguna materia cdprrmk, píspbrcionando e n cada caso una tonalidad negra, gris oscura s clma y blanca.
La [poca duración de este complemento se comprueba por e 'hallazgo
l
de numerosas capas sup,erpues'tas de colores diferentes.
E n da ocasí6n presente, entre Ia pared propiamente dicha y el
baño existía una zona de ceniza de un centímetro de grosor, acaso
emp'beada para evitar movimientos a la capa de pintura que, incluso,
h a aparecido recompuesta en varios lugares. En realidad su consistencia es tan débil que sorprende su perduración. N o creo que esta
ceniza sea resto de un primitivo tabique de materia vegetal, pues
de haberse quemado su contracción habría producido indefectiblemente la caída d e ia pintura. Por otro lado, la aparición de tanta
cebada quemada hace pensar e n un incendio, pero tampoco se acusp
en las paredes. Lo más probable es que, de haberse producido, atajuntamente
caría exolusivamente a la techumbre que caería al sue'1~
con !las partes dtae dg'las paredes, sepultando las ginturas. Sólo así
piiede comprenderse que éstas 'se hayan librado d e la de~trucción.
Descubiertas las pinturas y sacadas las pertinentes fotografías y
dibujos, se presentaba el grave problema de su extracc%n. P r w yarlas de la intemperie y esgo;rar hasta la4prxíxirna camqaña g u p n í a
indudablemente su pkrdida irremediable. E ~ t o a c e s pensó sacarlas
se
por el procedimiento empleado con 'las pinturas murales románicas
y góticas, pero este sistema, aplicable con éxito crn paredw coasistentes y cuya dureza no se ve wrjudicada al contactp & $OS pa6m
engomada, no podía utilizarse en *te caso, ya que sdamerrte L
adherencia de Ia tela podía matdonax la cafda de una parte Q. de todo
un grupo pictórico y su desmenuzamimto definitivo, Este t r i b a j ~
w
habría realizado, desde luego, pos penona.1 espxialieado, Wro como
coincidía con el términb de la campaña y, en conwumc5a, su abandano te-ral,
así como con 'íla apricián de las lluvias, que. p
día
[page-n-117]
4
,
'
O. GIL F A R M
que RenBaT en un: pmkedimiente r w ~ d o acorde con 104 medios de
y
.
que disponía en aquellos momentos.
Por ,estas cireua&ancirrs p' obligado por E promara de tiempo
a
{me obligado a extraerha sin fzsr%onarl k n y atsni&ndomesiempre
vi
a
~
al principi~de que todo lo .que imainase había de ,evitar d contacto con las pintura en evitación de mayores 'inconvenientes.
h p u é s de dar muchas vueltas ab asuntcr se me m u r i ó mnfgcl
cionar unas cajas de madera
la8 que tgpa y f m d o entrasen a
tornillo a fin de utilizarlas en principio como sirndles mareos. Realiza,da una extracción con ,todo éxito* como asayo; w me autorizó
la atracción de Vos restantes grupos, labor que ernprendf al día
siguiente de concluída la excavación con la única pero eficacísima
ayuda de nuestro capataz de trabajos arqueológicos dan Esteban
Zubieta.
H e aquí, en sínt~ssis,ei proceso de atracción : Primero d b i 1
tamos cada grupo par su exterior, con uno de 10s mclrcw, y a continuación lo vamos destacando del resto d e la ~ a r e d por sus cuatro
,
costados, a punta de cuchillo, de modo que quede únicamente unido
por su fondo. Cuando la profundidad alcanzada e$ idéntica a la
ambúra del marco, remetemos éste,-quedando ya las pinturas ence.
rradas en la cgja (Lám. 1). Como puede suponeme, el riesgo
principal dei procedimiento ideado, radicz en la posibilidad de'un
desgajamiento del bloque resaltado, pero por fortuna la compacidad
del adobe, o del tapial, convierte toda la tierra de la pared &n una
masa continua. Enmedíatamente rdlenamog con tierra el hueco. excavado por bajo de la base de V caja, para evitar movimientos de la
a
misma, ya que ahora viene una de 1 %fases m& peligrosas respecto
~
def bloque: su Iíkracilón t d a l de11grueso de la pared Aunque no
,I.o parezca, Csta es la 4abor m4s delicada, pues la acción de1 cuchillo
se deja sentir mucho más que antes en el alma del bloque y puede
wa~ionar rotura. Por dio. procuramos actuar siempre en sentido
su
para'klo al marco, pues aunque reeulta d procedimiento más dificultoso es también el que afecta menos $1 interbr de h caja. Al t&rmina de esta tarea, atornillamas e.1 fanda de la rnisiiiq verti&mente,
con las pinturas todavía i ~ tsitu y, acto seguido, ya p~d~ernos
trasladarla de lugar y si'tuarla horizantalmente. Los interstkios ocasiona*la rdlenan con arena y piedras para evitar mo'vimientos pelígrbso:,
sse
y lueg~
cubrirnos la superficie pintada con hojas d e papel fino; si
hay lugar, el ámbito ;Existente haeta la tapa lo ocupamos también con
arena fina, que no consigue rayar las pintura%.Su leve peso en n ~ d a
[page-n-118]
EXTRAcCION DE PINTURAS MURALES
5
afecta a la conservación de éstas y, e n cambio, es d e gran utilidad
para asegurarnos una inmovilid?d absoluta.
Si no recuerdo mal, loe; blcoques extraídos suman siete, debiendo
añadir d a cajas más con fragmentps caídos o con otros cuyas pinturas no merecían el Iaborimo trabajo d e su extracción a punta de
cuchillo. Asentados en gruesas capas de arena fina y cubiertos tam-.
bién con hojas de pa,pel que luego soportan nueva capa d e arena
pudimos calocar varias series en cada caja sin que e l peso de la^ SUperiores se acusara e n las de abajo por ir todos los fragmentos embebidos en la arena de su propio asiento.
Vdhviendo al sistema da extracción, sólo me queda por decir que,
a pesar de las dificultades ya enunciadas, resulta relativamente práctico y muy económico; además, en aquellas circunstancias apremiantes era el único que consideré viable. Si, como creo, aparecen
nuevas pinturas e n las habitaciones contiguas, habrá llegado el
momento de intentar otros procedimientos que tal vez sirvan para
encontrar un sistema definitivo que sea cómodo y eficaz.
[page-n-119]
[page-n-120]
LAM. 1
.
GIL FARRES.- pintura^ c6lticw"
Diversas fases de la extraccién de pinturas murales <icas
(Fotograffas del autor)
[page-n-121]
I
MARIA DE LA ENCARNACIOM G4BRE DE ,MORAN
(Madrid)
El sirnbolisrno solar en la ornamentación
de espadas de la II edad del hierro
céltico de la penlnsula ibérica
.L
.+
+-m
Leyendo el sugestivo trabajo del gran prehistoriador francés Dechelette sobre el cublto solar en tiempos prehistóricos (1) escrito hace
ya muchos años, ,pero que por su especial naturaleza n o ha perdido
interés se aprecia la transcendental importancia y la gran difusión
que dicho culto tuvo, a juzgar por los mú'ltiples testimonios dejados
por los más diversos pueblos, desde los hiperbóreos (carros con
discos solares votivos, insculturas y cuchillos de la Edad d e Bronce
nóndica), hasta los orientales (joyas de Syros, fusayolas d e Troia
y relieve de Sippara), pasando desde luego por todog los europeos,
tanto continentales como mediterráneos, especialmente Italia y las
culturas egeas primitivas. Respecto a Grecia clásica bien conocidos
son sus mitos solares, freuentísimamente representados en el arte,
sobre todo en la pintura cerámica.
Por consiguiente, podía suponerse con verosimilitud que también
los pueblos prerromanos de la Península Ibérica habrían profesado
el culto al sol (compatible con las distintas divinidades locales) y
justificado tanto por el origen c e n t r o - e u r w o d e muchos pueblos
peninsulares de la Edad del Hierro, demostrado suficientemente,
(1) J. DECHELETTE: "Le culte du soleil aux temps p r é h i s t o r i q u e s " . ~ .
Arch. 4.a s. t. XIV, pbigs. 306-357. París, 1909.
[page-n-122]
2
M. E. CABRE DE MORAN
sobre todo, por Bosch Gimpera (2) como por el influjo de los
pueblos ~Iásicos
llegado por el Mediterráneo.
E n efecto, ya Dechelette e n 1909 señaló los objetos que pudieran
testimoniar este culto en 'la Península, que a su entender eran las
fíbulas de caballo y el conocido bronce con caballo, de Calaceite (3),
del que reproduce un dibujo, que-juntamente con los datos de aparición l e h d enviado por mi padre, que entonces' lw tenfa bn estudio
(4)-
r,
-.
Modernamente nosotros, interesados por el tema, hemos iniciado
una revisión del mat'erial arqueológico peninsular, que proporciona
una abundancia tal de testimonios, que opinamos que bien mereceoía hac rse un trabajo es ecial que e su bía.fuera pub$ ado $2&\~,&6%&
kateriaie,!
~ogudieroí;-4s5ficiiici&s
&
temas solares, incisos o estampillados, como ya mi padre observó al
publicarla (5).
' Ahora bien, como a nosotros tios preoclp6desdo hace mucho
tiempú. t6dotib relativo a las arrnak'de la Edad del Hierro periinsular
y m 'ende europeas, cuyo estudio fenerhos entre 'marios, nos fijamos
r
tambidn e n 10s asertos bach6s por e elmismoD e c h e l d e en su Manual
l
en el cripítulo deTa ornamentaci6n de las armks europeas del
período de, La T&ne, que a su entender ,presentan un marcado ca-
(e,
_
_ *
i
.
(a) P. iXBaPI ~%MFERA: Entre srZs mudhas trabajos M t m Pmnos ,
c m : nEtnoiogds >¿@Jp Peahsulrt i@&ba-", 1 % "&as Wt&sy al Pséé Vasea?,
9;
Revista Internacional de los Wuaios V @ s m :1932; "Two Ce1ltic Waweii $n
Spain-'. (Sir 30hn ~ h y Weknorial L;eCtuh. Brftisli Aoademyj. Lon*
s
1939, y
Úitimamente: *W
gernz&nic~s
en* os 15eli.m g n n * .
eis*
R. de Guimaraes, v. LX., núms. 3-4. Guimaraes 1950,
(3) J. DECHELETTE: op. cit., ag. 10.
i 4 ) J. CABW 40:Urm: "Objetos4
MQW,
cbh &presea-=
be figuras
de a&paJes, pr-entes
lie. das excavaci@nesde Cp,iacehw. R R & p L. W
. .
.
Barceiona, 1908 y Últjmamente el mismo en: c'El @h~miiaterioncéltico de Galsmita". Am?hiv& Eq$a~$ofde A
T dbn. M, M&d
~
~
1942: pub&%, junta~
mente con la, WtorM y bj&i&gra.fia, un8 nueva intezpfetaci6n de esta curiosa
:
a
pieza, que no ~ 3 opone, a nuw@ enkender* al s i m ~ a o r que De&elette
ae ati%uyó y que tamrbih p i d e apreei&e en la vrxíamen~ithde un petb
de bronce, aprtwido canjuntamente con -la pieza #delcabdlo, que puede veme
reproducida en un dibujo nuestro -de la misma publicación, fig. 3.
(5) J. CABRE AGUTLO: "Excavaciones de las Cogotas, Cardeñosa (AviIa).
1 El castro", 11. La necr6polis". J. S. E. A., n h . 110 y 120. Madrid, 1930
.
y 1932.
( 6 ) d. DiK2XaB;EPP'E: 'cNilsnuel d'Arch&logie Prt!h19tOríqut.? eltique et gallo-romaine", t. 1 , parte 3.=, París+1914, phgs. 1 3 1 1 4 .
1
[page-n-123]
-..
E$:
*,
:
<
S
,
..,
V.
,
+-'
ráctef; aputrepaic~ d e simbolm que tendían a proteger al guerres?o
o
.que loa usaban.# sida, e080 6%de wpiomr, e soil un&,de k s signaa
l
principalmente usado ,para dichos fm.
N o san muchoe Im te~timoaimgráficos que Dechelerte aporta,
pero ya guiado@ SU t&ría, hemm promirado nosotros ea nuestras
por
datm,
visitas a museos extranjeros recoger abundantes y e x ~ r e s i v o ~
Que en su día expondremos (7).
Por lo que a las armas peninmIare9 se refiere, hmws compzobado
que, cbmo no podía m'enos de suceder, se cumplan tambika estas
lges, que resultan más o menos claras y visibles según l s tipos de
oi
armas, pero que en todo caso arrojan al estudio demtas armas una
nueva luz que aumenta su valor sugestivo, que ya ds por tí era grande, dada la gran variedad y perfe~sióritknica y ornmaatal que
ostentqn, hasta el punto de que creemos p o d a afirmar sin jactancia
que las armas de la Edad del Hierro de ta Península IMrics pueden
ser puestas a la cabeza de todas las europeas, cosa que m modo
alguno sucede a n la Edad del Bronce (aun cuando tamLwecr.faIten
algunos ejemplares natables por su ornamctntacibn y lacturab. E n
apoyo d e nuestro aserto rezan, aparte del matarerial arqwm2ógic6,
abundantes testimonios clásicas-de alabanza a las armas iUric-as ya
y el hecha
citados por el Marqués de Cerralbo y por Sgndars
demostrado de habeilas a d q t a d o los romanw, prefiriéndolas a las
suyas, aun cuando no l o g r a r ~ n
imitar su temple incomparahk
.o
Placas-amuletos, con discos solares, de @ gmarnición & espadas
!
del hierro ce?tico peninsular.-De todos los ejemplos que pudikramos presentar. en apoyo de lo dicho en el párrafo anterior, hemos
elegido p.ara el presente estudio en honor del buen amigo d e mi
padre, D. Isidro Balleter Tormo (que ambos disfruten juntos de
la gloria de Dios), unas plaquitas de hierro recortadas y finamente
(7) ni el viaje de estudios que, pensionados por el Estado EspMlal, hicimos
por grm parte de Europa, mi pa&e y yo, en 1935, mogimos dibujos y fotagrafías de tod&s las arm~is
que puUrter@ar para irn estudia com@ar&iw)con
las de nuestra Península.
(8) E. DE AGUILERA Y &
&
Marqués de Cerralbo: "Las nmrbnxJ1k
ibéricas". Congreso de Valladolid. Madrid, 1916 (tirada aparte), p. 29; en
&
este trakjo dedica también un capftulo al culto solar, en relacih c?cm una
tumba de posible sacerctotisa, con diversos atributas y un nohble. collas sideral, con símbolos muy re lacio^ e n los que estudiamos en este trabajo.
HORACE SANDARS: "The Weapons of the Iberians". Orcford, 1913, Al Anal
de esta obra incluye un sugkment,6 tranaribleraiio y tr&udendo todas las citas de clWos que amooe, sobre armas de la Penfnsula Ibhrica.
[page-n-124]
4
M, B '
.
DEmm
tipog m& hierwnteg de espadas
de antenas geninsuiares d
a de La T&ne Que @c~gotrm
dmominamos erigxer kre6brigas (9k (&se reproducid6 e ~ 1niresr~ets1áminas 4 y 51, porqne dichas plaq~itm
prwmtan, a ~hueeko'mdode
ver (aunque haata ahora nadh que sepamos'lo haya w k l ~ d r dicho
~)
carácter de amuleto, con represerdtwi~ries mlaees, de un modo
~ r t k i q o al. mismo tiempo indudable (10).
y
En nuestra l&m.I damos b fotogratiad~ de m a s placas, cuyo
tres
dibuja interpretatiw p . d e vmse en la. figura 1 conjuntamente con
otra placa de la misma 'serie y algunos te&imanios l c ~ p a r a r i . m ,
elegidm entre los miucblsi~os pudierah pkacpitam.
que
La primwa placa conocida de esta serie (lám. 1; nbmero 1 y figura l.", nirm. l), prwede da 'k
epultura 276 de 1 nnecr6pdk de 1á TI
%
Edad de4 Hierra C&Itkode Las Co,gs,tas,C&Sors;a (Avaa), qw se
componía de una urna cineraria de barro negro, hecha a rorn'o,
dentro de la cual apareeió la placa y una manilla de egcudo de &a
estrqha (11).Dieha pieza nos llamó ya fa atención en el momento
de haMsrzrlra, haclé~donospensar en un ,posible sirnbol3~~0, la
por
f
forma de su parte inferiot, tan semejante a un barco Jt por e dibu)&
de sus tres díscm con la swástica.
Pssieiormente irn es%adiominucioso de e pieza y e11repaso
&
$0 mdftittid de elementos comparativos, pos llevan a la m v h i 6 n
de que no puede ser interpretada de otro modo, pues un mero interés decorativo no pueda justificar su forma.
La barca oceánica solar creemos que atfi bien claramente representada, coa su cl.dsica qúilla, a semejanza de Ia que figura en p t r o glifos escandinavos (fig. l.",ntím~.-5, y 8) 9 en cuchillós dell.Brdnce
6
(9) - lprimer trabajo pubhado en que hemos usado dicha terminologia, si
E
no recordamos mal, es en la memoria sobre " l car*tro y necrbpoiis del ñizrrro
E
~~ de ahamartin de la Sierra (Avila)'". Acb Arqueológica HisDthnka. V,
ár>ncfe &1 hm3c uh t%&u& esptxW .&e . m
I
&e 1% mna VI de La C e a
%r ,
a&xímos 1 rdgtila &rmímb& que IIams emplmdo en an "Atas üe &M8
6uC1Eill rie; Eas aspwtm y -a%
& +%mt P3úadl'~terro",alIl W W . '
0 0 ) El casbter de @*a-amuleto s copfbma,
e
ciamo ia de l t#gmWra 1 &e Rtie*
a
8
gYPaas de
.nfproduaclbn eri 8%
y m,& c e
i*
.una semi%ura
feme&
nea-&poIle&e O&ae~%&~
q e &e Gwm&o en i abra
u%
a
, IQm. W.
(11) J. CAIBRE, obm
soanu! l necrápolfs @ehw
a
lrXXX. A fmmhbr de
i
la tittrra dfel urns cWcaWia éiI e bk%@Wrio.
a
1
aparecieron un ~ u e regat& da &m y ms W i tie fíbulg: de bmme qse
b
f
por esa no apaixxm rnenwen nw&o dkarfar &e exc~avs#nmes.
-
[page-n-125]
Fig. l.*-1, 3 y 4. Dibujo intexpmtaitivo de las plaquetas-amuleto de "Las O@%)ba.s.-2. maca & la misma serie de "La Oriiem".-5-8. Barcos con diiwols SolaW?~
ritu&les de @ra@ifos del Bronce nórdico,-9. Svhtica de un petrogiifo pontug&.-10-11.
Dioses solares con las manos en alto, mmo en la placa núm. 4.12-13. El Ctisco solar sob~e a banca oc&nim, en un amuleto de Galh y en un
l
cinturh itB1h.-14-15. Guciiillos escandinavos mn represmkiones sinlilares.
(DiLbuijas (E. Cabré. 5-15 según Decrheletk y Kossina. 9 según Mdozo).
[page-n-126]
M. E. C A ~ R E MORAN
DE
.i
.
'
e &
& Hg.
&l b
*
&&%
nhm. 14, 15) (12). La orn&eetaci6fi dei eosta
,@eega
J
6
mero 6).
E n realidad, suprimiendo lakat%e alta de esta plaquita y dejando
Gt& la p i i e interior, creeriamos hallarnos ante un cuchillo del
Bronce nórdico, pera tal como era fa placa, ve&& tab2íién que las
dos ondas recortadas que arrancan del barco tienen su,parahlo en
.
las pequeñas onditas grabadas e n un cuchillo de bronce dinamarqués,
que así mismo ppaenta e n la barte inferior del barco uu rayado
oblicuo como el de nuestra pilaquita (íig. K', núm.U).
' ~ e s p e k t oa los tres discos superiaree Ife $a pfawde Las CogOtas,
aoli ,parecen indudable rmresenbción solar, a semejanza de IQS discos .
rituales que viajan sobre barcos en los petroglifos escandinavos (figura l.", núms. 5 y 7) (13). Las Cuatro vorlutas que aparecen en
,
cada disco creemos que deben ser las brazo8 de.iuiam
swástica (clf4ro
centro queda ocultg por un botón de cobre) semejante a la que
apareoei en un petroglifo lusitano, inscrita también en una circun- .
ferencia (14). Separando 1.0s.brazos de esta swástiéa se aprecian unos
. triángulos primitivamente rellenos de plata que forman, en reserva,
cuatro grandes radios, que vienen a identificar a'l disco, con ia rpeda
solar, a semejanza d e i a que vemos en los petroglifos ndrdicos, de .
d&
o
hemos rqroducidu, p. e., e hombre portador &l disco-rue4
da solar, que en otros casos viaja sobre la barca ocelnica (fig. l.",
nfúms. 6 y 8) como en una serila de a m u l e t ~ s la Galia (fig. l.a,
de
núm. 12) (15).
Finalmente es de notar en esta placa,.que los tres disquitos aparecen unidos por un travesaño n o h,orisentacl sino incliqado intencionadamente enlazando los discos e n fmma de falsas espirales,
motivo ornamenta'l, según Kossinna, de origen nórdico (16).
(12) J. DECHlDLEiTE: Olp. c t en la nota 1, figs. 14, 15 y 16.
i.
G. KOSSiNNA: "~Dieñeutsohe Vurgeschiohte". Leipnig, 1934. Ai . 183-190 y
m
1.
%
(13) La mbma representacióli debe ser la que aparece en cuatro a~nuletm, ,
que fonman parte dPil oolIar de saeer4ot'isa &e Claces a que aluden k nota
8, publicado por d Marqués de Cerralbo en la 16m. XIII de su obra.
(14) M. G
~
~ ''ivIonulnle+
O
:
A r q u ~ da ~
l t3wiRdiiydle Martsns
Sarmenito". Guimaraes, 1950. Figs. 38 y 40.
(15) J DECHELE'i'T,E: Op. ci*. en la nota 1. En la ñ . 30 reproduce tres de
.
g
ellac.
(16) KOSSiNNA: Clp cit.,
104, fig. 218, 1.
Este tema (de falsas espirales aparece en otras espadas de la Osera, cuy*
vaina en lugar de ser de cuero con guarnición de placa de hierro est$ hecha
de chapa enterh. de hierro, con dewracióai recorhda sobre el cajetin del cu-
m.
[page-n-127]
otra' plaquita amuieto parecida a la anteriwmente descrita, m a reció en la sepultura 175 de'la zona VI de la nm6polis de L&Osera
de Chamartin (Avila) (fig. l.",núm. 2), en cuya eepultura, herrha en
una grieta de la roca nativa, n o encontramos urna cineraria, pues
los restos d e huesos aparecían mezclados con los objetas da hierro,
como en otras muchas sepu41turasd e esta necrópodis, dando idea de
depositado8 envueltos en alguna rica tela,
que probablemente f u e ~ o n
que se perdiera totalmente, o c'ualquier otro objeto de materia
perecedera. El ajuar consistía en lo6 restos de una.vaina de eepada,
con varias piezas nieladas e n plata y una abrazadera da escudo,
muy incompleta, del tipo de aletas, corriente en La Osera (17).
Esta pllaquita presenta también forma de barco, con el casco
decorado con zigzag y los tres discos solares rituales viajando encima,
con un ensanchamiento circular horadado en el centro de! sus astas,
que n o es otra cosa sino e1 estilizado recuerdo da los hombres que
viajan en los getroglifos nórdicos junto al disco solar, a veces en
danza ritual a su alrededor, como en un barco reproducido por
Schuchhardt (18) y otras veces llevando en alto el disco ritual. (figuras
l.", número 8 y 2.", núm. 6), que es lo que a nuestro entender
representa la plaquita de La Osera. Los discos solares están ornamentados con un nielado d e círculos concéntricos, rayado radial
y picos estelares, que es otra da las formas universalm'ente aceptadas
como representación del sol (fig. l.", núm. 13) (79).
E n la sepultura 1066 de Las Cpgotas fué también hallada por
núnosotros, otra plaquita de la misma seria (Eám. 1, núm. 2 y flg. l.",
mero 3) que si bien conserva el número tres, ritual entre los celtas
según Dechelette (20), para los diminutos disquitos, con un botón
e n d centro, que están desigualmente repartidos encima de, la barca
(y que sin duda representan como en la placa anteriormente des-
C M l o , M &1io de usas de las espmias de la sepuitura 280 de l áona VZ rea
producida en las llbzns, 8XXIX-Xid de l obra citada en k mts 9, cuya oa
heoha a base de 1 fotograf&s, @kmos y di%
de mi ,
aatg redacta&
en la $parte del cmtro por Antwiro Molinero y en Is n m s por noso&ms,
que asBnismo hicimos todos ilos dibujos que en ñioho trabajo sobre l necrópMlis
a
SgurIm.
(17) V . reproducido & ajuar en la 1B.m. X X X V de la obra cita* en
las n o w 9 y 1s.
(18) C m eSicJHUKXHW¿T: 'cAntemp&.
Ku%uren-Rasen Voirlkes". Berll&n.
Leipzig, 1936. Ag. 122;~.
(19) DECHEUiXTE: Op. oi*. en la nota 1, @s. 3, 4, 6, 8 9 2 .
, , 8
(20) Op. cit., nota 6, págs. 1527-30.
[page-n-128]
8
M. E. CABRE DE MORAN
crita los hombres que viajan acompañando a los d i ~ w
rituales)
en cambio, para los discos solares adopta el número de cuatro (21),
sume nuestro entender debe relacionarse con las ruedas del carro
a
solar. La decoración nielada de .los discos se identifica claramente con
la rueda y el casco del brzrco presenta encima dell zigzag un rayado
vertical que puede traducir las estacas de los petroglifos nórdicos,
mejor representadas en a'lgunos barcos e n ,pintura cerámica .griega,
d e estilo geométrico (22). La sepultura a que pert'enece esta placa
n o dió d e sí.másl que la urna cineraria, a torno, del m~ismotipo que
la d e la placa primeramente descrita (23).
E dios solar, con. figura hunzana, s ~ b r e barca oceánica..-la
E
la
placa-amuleto, sin duda más interesante d e esta serie, la descubrimos
igualmente en la necrópolis de Las Cogotas, en la sepultura 513, que
carecía d e urna cineraria, apareciendo los restos d e huesecillos, mezcllados a los himerros, en la misma forma que en la sepultura 175 de
la zona VI de La Osera. El ajuar (fig. 3.") se com,ponía de dos
puntas de lanza y una abrazadera de lescudo, de alletas algo más
anchas que las d e la pieza antes mencionada de La Osera (24).
E n el momento d e aparecer esta plaquita (Iám. 1, núm. 3 y figura l.", núm. 4) nos llamó mucho la otención su forma y creímos
que trataba d e representar una serie de guerreros, marchando con
sus escudos al estilo dy,piliano, pero hoy día, a la luz da un estudio
mas detenido opinamos que debe pertenecer a esta serie d e placas:
amuletos y que su part'e inferior ha d e interpretarse como la barca
(21) Este número se sigue en otras placas de este tipo, como la de Atienza de nuestra Jh. y de la sepultura 514 de La Orsera citada en la nota 30,
V
que salió conjuntamente con un pufial de tipo Miraveche, de vaina con cuatro
discos en la contera, la cual creemos que tiene el mismo s i m b l i m o solar, como
en otro estudio en preparación expondremos ampliamente.
(22) Asi por ejemplo en el barco que figura en una fuente de Thebas conocida por "El rapto de Helena", interesantísima para nosotros adamh, porque
como motivos de relleno aparecen por doquier símblos del agua, zig-zags sobre
ttrdo, como en nuestras espadas. Véase reproducida en la Ag. 21 de ERNST
B U s O H a : ''Griwhkche VaBemmierei", Munich, 1914.
(23) Véase nuestro diario de las excavaciones de la necrópdis de Las Cogotas, publicado en la obra citada en la nota 5, págs. 111-12. Láun. LXV.
(24) V6az.e m. cit en la nota 5, pálgs. 23-24, 74-75, Iáms. XVI (fotagrafiaida
por mi padre in situ, vdéndose claramente la plaquita-amuleto aparecer fuera
de su sitio, junto a las armas), LXIV y LXV. Esta espada aparecfa reproducida, de un dibujo nuestro a todo color, en unos pliegos de la Fkiit,orial EspasaCalpe, anuncio de la Historia de España dirigiida por R. Mei~éndezPidal, de
cuyo tomo 1 tenia mi padre encomendañta una importante parte que por su
fallecimiento no l k g ~ pualicar. ,
a
'
[page-n-129]
oceánica,' e-Íí cuyo costado aparece la representación del .agua en
forma de voluiss serienteantes o daudeaden H u n d ~ .
SQtrre esta, barca viajan cuatro-'personajes rrf~icoa,p@&$mes
del &o d a r , que aparece en su cehtro y quizás ide&hdqs can
d misia~,que de este modo se .humaniza, a s e a e j w a de fa &gnra
que *rece en Ia parte central' de la vaina de un iglfñal de 'hhp.ekt.a,
de 1% serie d e un solo corte, extensamente estiadi& por nosQtros
(255, a euya figura le htribuye Dwhelette un i n d d a b b s i ~ u U s r n c
solar ((26, ((véase .reproducida a t a m a ñ ~muy r&w@o'_qx,,?riwtra
figura 2.", n-.
7, junto a un detalle de la placa de Las Cogotas, para
r
:
.
8
que pueda hacerse Ia comparación). E n ambas repr'esenraciones aparece la figura humana con los brazos en alto y la rueda &lar en el
l.
,'
,,*-A,centro dd cuerpo, aprociándo.~edebajo d e la misma, además de las
.uL%,
piernas humanas, el recuerdo del asta que sostiene- al dipico solar, '. tanto en los petroglifos y euchillm nórdiem, como en l i ~ s
amuletos
itálicos (fig. l.", núm. 4 y fig. 2."; num. 8).
La actitud ritual de las cuatro figuras de la plaquita de Las 4%gotas es para nosotros indudable, pues quedan bien ol'arjme~~e
marcados los cinco dedos de las man& en .$tu, a oemejm-oa$@ la $gura
de un dios que se ve sobre 81 timón de un bafc'ca de ua petroglifa
escandinavo (fig. l.", núm. lo), que según Kossinnlp repme9ta a1
dios del fuego-sol, como rrMorgenrGte» quizás, o sea el momento
de amanecer, ,por- salir los rayos d a r e s de los dedos del dias. La
.
misma idea w ve en una figurilla & bronce procedente dek Cáucaso
(fig. l.",
núm. 11) y en las dos figuras humanas, de radiante cabeza,
qu aparecen grabadas sobre un cuchillo wandinavio (&E. Las n." 14);
.
;.z"??+A.>
~p
><
,.:Y.
p.
4 ' - '
~ r n d l e t o s bronce con 'd m i s ~ o.it m a del dGos-homb~~#sild~.de
E n rfdación con esta divinidad salar c las manos en a h q $ ~ q m o $
b
que debe estudiarse un amuleto de b r w e e inédito, q &
w
en
ora
1932 ea la sepultura 371 de la zona II'& La Osera, jas
los Iragmentos de una urna cineraria, h a h a a mana, .Cki?bamg
pardo
pulimentado por fuera y finamente decomda a,peine, pero nag,da.
trozada e incompleta. Véase Itt f
& este amufe~ot nwatra
a
lámina 1 núm. 4 y su dibujo en h fig. 2 ", núm. 1, juntamenta con
otros testimonios gráficos que a nuestro entender representan la misma divinidad.
(25) "En torno a un nuevo puñal Wls$fitioo 8ipmeoido en la Penins,iila
Ibérieít7). R de GWar%, f s . 3 4 , vol. L W L Ouiaaraies 1948.
(26) Op. cit., nota 6, pág. 1a1Z8
M2.
*
.
_ _
[page-n-130]
Filg. 2.1
'.
Amiuleito de bronce de "La Oseray'.-2. Interpretaciáin sobre un
bronce caucásico, de lm aparentes piernas del mimo amuleto, nacidas prohab h e n t e de los cuellos de los cisnes ritua1la.3. Joyas de om de Egina con el
dios solar.-4-6. Amulebs de bronce itáJicos de la ,misma representación.-7. Figura cemtral de la vaina de un pufia2 de Pesohiera (Italia), de shnbdlkano mlar.-%. Una de las cuatro figuras de la placa-aunuilet0 & 'cLasCogotasw, con
igual simbolismo.
(Dibujos E. Cabré. 3-7 se& D-ohelette)
[page-n-131]
SIMBOLISW SOLAR
1
1
%.trata d e una serie d e amuletoi (27) hallados en Italia, de donde
seguramente estará importado el de La Osera, cuyo simbol'ismr, a
nuestro entender, está claramente aplicado en una bella y notable
joya (fig. 2.", núm. .3) muy conocida (28) encontrada en un tesoro
votivo de Egina (conservada en el 'Museo' Británico) que según Dede
chelette representa al dios sol agarrando los c u e l l ~ s los dos cisnes,
atributo s u y a marchando sobre la barca oceánica (con las piernas
por cierto en la misma -posición que las figuras de la plaquita-amuleto
de la sepultura 513 de Las Cogotas) y con la cabeza adornada con los
grandes pendientes simbólicos. Los cisnes a su vez se apoyan sobre
los cuellos de dos serpientes, una prolongación d e las cuales, que
llegan a juntar sus cabezas, nos parece que es l o que puede dar
origen a los círculos, seEcilIos o dobles en que- aparece inscrita la
figura del dios en la serie de amuletos itálicos de época etruscap(figura 2.", nfims. 4 y 6) cuyo círculo, que según Dechelette na- de
juntarse los extremos de la barca oceánica, tiene por otra parte muchos paralelos en representaciones asiáticas, nacidas de las mismas
ideas míticas.
E n uno de estos amuletos itálicos (fig. 2.", núm. 6), dos cisnes $agrados están ya algo confundidos con las piernas del dios, de las
cuales salen, habiendo desaparecido sus propias patas. E n el mismo
amuleto el disco solar, con el dios inscrito, está por cierto, sostenido
sobre la barca oceánica por una desarrollada asta (que en otros amuletos debe estar rota), que a su v a eleva con sus braaos en alto una
1
figurilla humana, que nos recuerda a portador del disco solar de un
petsoglifo del bronce nórdico, d e qus ya antes hablamos (fig.1."- número 8 y cuya idea veíamos estilizada en la plaquita amuleto d e la
sepultura 175 de La Osera (fig. l.", núm 2).
Respecto al amuleto de La Osera (lám. 1 núm. 4 y fig. 2" núm. 1
.,
)
opinamos que debe colocarse en esta misma serie iconográfica, en un
grado muy separado ya de los iprimeros modelos, pero que puede
descubrirse por $lossiguientes detalles: a primera vista parece que
la figura de La Osera está sentada, pero un atento examen del asiento
nos convence de que n o es tal (puesto quk' no aparece indicada su
separación del cuerpo humano) sino las verdad'eras piernas del dios,
con su separación central bien marcada. Los otros dos elementos
coniundidos con las piernas (que así vienen a ser cuatro) creemos
(27) DECH_RFITE, w. cit., nota 1. Fig. 59.
(28) DEOHELJZLTE.
cit., nota 1, ag. 41. En l s páginas 70-71 &ura la
a
bibliografía y opiniones sobre dicha. joya,
m.
[page-n-132]
12
,
que aon un recuerdo skuy*conftso de las cabezas de lm crsnei sagratos (291, idea que hemos eagwesado grríficameate (hg: 2.", ndm.2)
sobre la misma figurilla eaiicárica con 1 brazos en alto aates menl
gisnada (fig. l.", núm. 11).
E l marco cuadrada del amuleto de La Omra es una variación
del redondo de los itslicaa, por olvidar su primitivo s ~ n t i d u los
y
dos circulitos q u e apzrecen sobre 12s manos de la figura d e La Osera,
noa parecen un recuerdo d e los ojos d e i o ~
cienes sagrados que
agarra el dios de la joya egea, indicados así misma p s r orificios en
la parte alta de los arnuletos itálicos {fig. S.", n ú m . 5 y'6).
Otro detalle convincente de ja misma interpretación vemos en el
tocado de la cabeza del dios del amuleto d e La Osera, que prefienta
a sus dos lados una especie de abultada media melena, que n o es
otra coga sino el recuerdo de las pendientes ritualeis de'la joya egea,
indicados también' en 1- amuletos'itáli&os por un abultamiento 3
los Tados de la cabeza y e n una ~ e r i e cuchillos escandinavos co:l
de
cabeza humana en e mango, por los 'mismas pendiente?. rituales,
1
e n forma d e anillitas movibles (30).
Ciertamente estas ideas evolutivas pueden pafeccr aventuradas,
pero no l o son tanto teniendo encuenta que sc conslcierl como un
hecho indudable en la prehistoria la %norme ipersietenz~ade ciertah
ideas simbólicas, explicadas muchas de ellas en repiraentacioags
griegas, donde las vemas tratadas de manera humana y clara, puesto
que, el. pensamiento y arte griegos recogen ideas míticas de la m&
remota antigüedad. Así, por ejemplo; hay detalles de los amuletos
y cinturones itálicw (aparte de los )expuestos), como las tres astas
núms. 12 y 13)
que en lugar de una sostienen s l disco solar (fig. l.",
que se traducen en la joya de estilo egipciante mencionada (fig. segunda, núm. 3), por las dos piernas del dios y la flor que aparece
entre ellas, así como doa trm disquitos colgantes de la barca aceánica
en esta joyct, explican t ~ m b i é nlos. que aparecen en las dos representaciones it4licas y la misma cruz radial incrita e n el amuleto de
*laGalia (fig. l.", núm. 12), viene a representar la figura del dios
estilizada, con eirculitos horadados en el lugar d e la cabeza y manos.
(29)
En la ag. 40 del citado trabajo reproduce Dech0ktt.e un plato de Ca-
miros con la figura de la Gongana acompaña& de síxnbdlrn solares, que %garra
con las m a n a aos cuellos de dos &nes c y s cabezas e s t h a; la misana dtura
ua
del cuerpo de la Gmg~rm
que las sapuestaS piernas del sanukt.a de &a Osera.
(30) Véanse reproducido&en la figura 43 de DEUHEfimB. Op. cit.
,
[page-n-133]
SIMBOLISW SOLAR
6
SEPULTURA N + 513
ESCALA?-
:
.
5
-. .
. %ms.
Fig. 3:-Ajuar
de la sepultura 513 de *Las Cogotas" con la interpratacf6n de
los nieldos en plata que ornamentan el anverso de la aspada, todos de simWlismo solar, siendo especialmente ndable la plaquita-muleto de l s cuatro fia
guras esquematizadas, We adorna el csldetin para. el cuahiU0.
(Dibujos E. Cabré)
[page-n-134]
14
M. E. CABRE DE MORAN
Las espadas de! hierro céltico peninsular, cuyas vulnas mismas
adornadas con 2ias plaquitas-amuletos, pueden identificarse con la
barca oceánica.-En nuestra figura 3." damos e dibujo de todo el
1
ajuar d e ,la sepultura 513 de Las Cogotas, pudiendo apreciarse en el
la
anverso de la e ~ p a ~ d a colocación de la interesante plaquita-amuleto
con las cuatro figuras marchando, que ornamentaba la parte alta
del cajetín para el cuchillo, entre los dos puentes primeros.
Como puede apreciarse esta espada aparece en su anverso! materialmente cubierta de nielados d e plata, con motivos del mismo
simbolismo solar que la placa-amuleto, así sobre la ,placa rectangular
del centro de la vaina aparecen tres grandes discos solares horadados
en su centro y en la placa triangular inferior figura otro semejante.
Los restantes motivos ornamentales de la espada, tanto en la placa
d e la embocadura como en el puño, tienen el mismo carácter predominante d e las dos representaciones clásicas del agua : zigzag y
volutas serpeantes.
Una espada muy semejante a ésta, seguramente salida d e su mismo
taller, apaveció en la sepultura 509 d e La Osera, c o m o ya hemos
publicada (31), con el anverso materialmente cubierto tadbién de
nielados del mismo carácter sirpbólico y con la ,plaquita-amuleto muy '
parecida a la de la sepultura 1066 d e Las Cogotas (lám. 1, núms. 2 y
fig. l.", núm. 3), aunqué por desgracia bastante incom,pleta.
E n nuestra fig. 3." ofrecemos el dibujo del ajuar d e la sepultura
16 de Atienza (32), en que junto a tres bocados d e caballo, una
manilla de escudo y trles hojas de cuchillo, tod.0 ello d e hierro, y de
bronce, unas pinzas finamente decoradas, al igual' de la fíbula y un
broche d e cinturón damasquinado de plata, aparece la espada con
la empuñadura ornamentada de finos nielados d e plata lineales. A su
lado dibujamos la vaina, con las cañas ornamentadas con volutas serpenteante~.
La placa-amuleto que ornamentaba el cajetín de la vaina de
esta eipada, que figura reproducida en la parte alta de nuestra 1s
mina, representa ya una evolución que olvida algo el' sentido primi-
(31) Op cit. e0 las notas 9 y 16, phgs. 153-55, 161, 177-179, fg. 16, láminas
LXXVI, LXXIX.
Un estudio panticular de esta sepultura pubilicamos tambi6n con el títula
"Una sepultura notable de la necrópolis de La m e r a (Ohamartín, Avila) ", Cuadernos de H. Primitiva, año 111, núm. l. Madrid, 1948.
(321 Vkwe este mismo dibujo publicado e n la Memoria Oliicial de las "Excavaciones en la necr6poliis c e i b é r i o a del kltiilo de Cerro~pozo,~Atienza(Guadalajara)
J. S. E. A., n m . 105. Madrid, 1930, l h s . XVII-XVIII.
".
,
[page-n-135]
Fig. 4.a-*Serpu~tura de Cerropou, (Atienza-Guadalajara), con la espacia de16
o
corada can l s nielaidos de plata en su empuñadura y vaina. En la parte alta
de la figura se ve la plaquita-am1i3e9, ,de simbolismo solar, que ornaaientaria
el caj&in para el mchillo. Por eatm separda de la espada, rtputta m& visime
l fo~ma la miinia, que stiguraunente representa la &a
a
de
-a
ic-.
o ea
[page-n-136]
16
-
.
- .I:;
:
M. E. CABRE DE MORAN
tfvo, puesto qite la barca ocebica desaparecib y perduran tan sólo
los cuatro disquitos solares fundidos con 'la placa rectangular, decorada con otras tres discos, @que
aparece en d centro de las dios espadas anteriormente descritas. Por otra parte esta'placa parece inspirada .en otras de bronce, decoradas en relieve, de sepulturas femeninas, a que aludimos en la nota 10.
Finalmente opinamos que todas las vainas de esta serie de ewadas vienen a representar en su totalidad una barca ritual, por lo cual
en las cañas (que representan el casco) y en la placa de la embocadura,
ce insistentemente representada el agua, g o r medio d e zigzag
0 g o r ondas serpenteantes, al igualeque en los cuchillos del bronce
nórdico y que en las mismas plaquitas-amuletos dlel cajetín deri cu-'
chillo, que hemos estudiado.
Dentro de esta barca simbólica viajaba la espada, arma portadóra'
d e la muerte, que debe ser guiada en su manejo certeramente por el
dios solar, tan repetidamente representado en ella, para que a la vez
sea talEsmán protector del guerrero que Ia usaba.
[page-n-137]
CABRE.-" Simbolismo Solar
I-3.-Flaquitas de chapa de hierro recortada, con ornamentación de simba10
salar, de la necrópoujs de "Lw Coguitas", Cardefiaca (Avila!.-4. Arnuleio de
bronce de la necradiis de "La Osera'', Chaona+
(Avila) eon el mimo
simboiismo.
(Fotos J. Cabrb)
[page-n-138]
( Madrid)
Una interesante tumba ibérici de la
Necrdpolis del Cigarralejo
I.as primeras referencias a la necrópolis ibérica del Cigarralejo
se dieron al ,publicar las excavaciones del santuario inmediato (1) y
desde entonces todas las campañas que vengo desarrollando periódicamente resultan a cuál más fructífera. Entre las tumbas excavadas en la última campaña, se destaca una que por su interés damos
a conocer en este breve trabajo, sin esperar a la publicación general
de toda la necrópolis, que aún ha de suponer muchos años de iiivestigacioncis.
Nos referimos a Ia tumba núm. 57.
N o nos extenderemos en repetir detalles sobre el yacimiento del
Cigarralejo, lugar próximo. a Mula (Murcia), porque sería cansar
a mis lectores, a los que remito a cuanto hemos publicado sobre
él. Sin embargo, sí es necesario insistir sobre algunos caracteres típicos de esta necrópolis.
Como todas las ibéricas, e de incineración, presentándose la mas
yoría de las tumfbas constituidas por una fosa, $enla que se colocaba
la urna cineraria y el ajuar, cubierta por un túmulo de piedra con
barro, más o menos grande. E n general, 'las tumbas varoniles contienen siempre armas, siendo en su mayoría, las que no ,las tienen,
pertenecientes a mujeres.
en el santuario ibérico del Cigarralejo
(1) E. CUADRADO: ' ~Excavaciones
(Mula, Murcia) Infmnes y Memorias de la Comisaria General de Bxcavacionas Arqueológicas. Madrid 1950. Pág. 169 y sig.
".
.*
&+
"pZ%
[page-n-139]
2
E..CUADRADO DIAZ
N o existe una a ~ r a t i g r a f í a
concordante, estando realmente amontonadas las tumbas unas sobre otras, y si la profundidd de la exs
cavación para un enterramiento e grande, ocurre que tumbas más
profundas, son más modernas que otras superficiales.
4
L
T..
La tumba núm. 57 presenta caracteres (y a su vez problemas) de
gran interés, pues permite relacionarla en edad con las inmadiatas,
estableciendo entre ellas una cronología relativa.
La tumba, al descubrirla (lám. 1, 1) se presentaba como. un túmula de ~IRISQ
@á&i.'&adhdb~''d~: ~ 2 b& : ~ ~ ~ & f i %
d4
t
rior sólo se e l q n t r a b a a 0,50
labor, en qlid &l% bdhadida
túmuló (fig. 1.") está constituída por un recinto d'e piedra tomada
con barro, de unos 0,40 m. d e espesor y 0,70 m. de a'ko, macizado
con ,piedra d e igual tamaño que la del recintb. Sobresaliendo del
prisma así formado y dejando alrededor una berma igual casi a l espesor del muro del recinto, resalta lo que podemos Ilamar la cubierta, que es otro prisma d e base cuadrada y 1,80 m. de lado, Iormado por un borde de ,piedras de mayor tamaño que las del cuerpo
inferi70r, d e unos 0,20 m. de altura, macizado en su interior por piedras pequefias, en cuyo centro, una de mayor tamaño quería ser el
remate. El volumen de piedra colocada era, ,pues, de unos 4,s m3.
. Sobre el extremo Sur d e este túmulo yacía la tumba núm. 61,
que p o r lo sÚperficigl estaba *muydestruída, encontrándose entre las
cenizas, dos'clavos de hierro muy corroídos, una fusayola bitroncocónica, una perla de collar de ,pasta vítrea azul,, con grandes lua
nares blancos y centro amarillo, análoga a las de d Tene 1, un Dequeño cacharrito y multitud de fragmentos cerámicas' que suponemos imposibles de reconstruir.
Delante de su lado Norte tenía abierta una zanja de expIoración
que penetraba unos 0,70 m. en el terr'eno virgen ('lám. 1, l),por lo
que el reconocimiento d e la tumba pudo hacerse con toda seguridad. La excavación se comenzó por este lado, conservando el recinto por los otros tres, encontrándonos con la sorpresa de que
!
el enterra.miento no estaba centrado con e túmulo (caso bastante
frecuente) sino situado en un ángulo (fig. l."), hasta el extremo de
que 'las cenizas se metían bajo los muros inmediatos. El enterramiento estaba constituído por una urna cineraria, empotrada en
[page-n-140]
UNA INTERESANrE TUMBA IBERIGA
3
ceniaas, con el ajuar alrededor, y todo cubierto pQr wna capa de
barro- amasado de cqlor amarillo, sobre el que se realid el macizado del túmulo Llám, 1, 2).
Fig. 1.aDorte y g:ant&de 1% t w b a nírmeio 57 del Oigarralej~.
1
Situación del aiuar
La urna estaba en posición vertical, cubierta con una tapadera
Si miramos d conjunto d e d e di
rnta nnr la gresióa del 'terreno.
[page-n-141]
rrente de excavación (parte inferior da h fig. l.%),
delante ae ia urna
se enmntraba ql cuello y b w a de un mnocho6. Todo ello pegado
a la urna, Separados, a la izquierda, los- r e t o s desmenuaados ds
un braserillo de bronce, una taba, una fíbula hispánica, fragmentos de un objeto de madera carbonizada, un anillo de cobre, un
pendiente d e oro, una piedra circular bombeada y jaspeada de
pasta vítrea, un trozo ligeramente cilíndrico. del mismo material
con inc'lusioaes de color y un trozo de regatón de lanza.
'
E n d interior de la urna, entre cenizas, carbones y huesos calcinados, encontramos 18 tabas, las piezas de sujecián de las asas -11
braeerillo de bronce citado, trozos fundidos rr dwmenuzados de
bronce pertenecientes al mkma vam o al k o m ~ h & ,d regat6n de
la lanza, un trozo de otro que tal vez sea parte del. encontrade fuera, y una especie de a16tZer de hierro para e1 pdo. *
Esta distribución d d ajuar indica mn lugar a dudas, que el difunto fué incinerado con todos los objetos, despues de destruir e:
oenochoé y el braserillo, cuyos fragmentos también se echaron a la
pira. Todos los objetos, y principalmente los de madera y hueso,
acusan la acción de las llamas. E n este caso coricrdo, se ha seguid o el mismo rito que en otros enterramientos: e'l de la destrucción previa del ajuar. E n otros, en cambio, las vasijas de ofrendas
se conservan junto a la urna.
,
Particularidad del esrferr~mieuzt,~.
w
J,
-
3:'
?+*
Ya h m o s dicho que la urna no estaba centrada bajo el tbmulp.
E l caso 'no es extraña, pues hemos crrhprobado que éste se construía muchas veces, desfri~tadosal parecer Im constructores sobre
la situación de la urna y objetos, l s que una veg tapados por la
o
tierra debían quedar inciertos. Ello demuestra que n o se daba mucha importancia al hecho, llegando en el descuido a que sobresalieran lateralmente del tdmulo las armas, y a veces quedando vasos fuera de él. Ahora bien, en el caso de que tratamos, e1 descentramiento de la urna obedeció a otra razón.
Llegamos a esta conclusión, cuando terminada de excavar, decidimos continuar desmante'lando los mur- del recinto de la tumbd
que ya creíamos exhausta, llevándonos la sorpresa de que bajo cl
relleno' del túmulo a la derecha de la urna, aparecía un nuevo lecho de cenizas y huesos, y entre ellos una faleata, una lanza, Una
fíbula hisprinica, un vasito globular, r&o de un vaso negro brillante (ático o campaniense) y varios objetos más.
,
[page-n-142]
UNA INTERESANTE TUMBA IBERICA
5
Al principio oensamos que se trataba de parte del ajuar d e 'a
misma tumba, pues era raro que en tumba tan importante de g u e
rrero, sólo hubiesei una pequeña lanza, siendo l&&o que hubiese
además 'la falcata o espada habítudIs, y posiblemente una segunda
lanza y restos de las guarniciones del escudo.
Sin embargo, la colocación de las piedras que cubrían este nuev o hallazgo, parecía bastante geométriea, con independencia do1
túmulo, y además (ver la figura) sobresalían por su parte derecha.
Por otra parte, el nivel de cenizas esa más profundo, y salvo que
s tratara d e un nuevo rito de enterramiento, habíamas de suponer
a
este conjunto, que llevaba además restos d e huesos como una nueva tumba.
Por otra parte, esta afirmación nos daba explicación d d poí.
,
qué de'l descentramiento da la urna y ajuar de T. 57. Sin duda la
tumba más inferior (la T. 64) ffig. 1.") era más antigua, y por tant o estaba ya construída cuando se procedió al enterramiento de la
T. 57. Trazada su construcción e iniciada la excavación de la misma, encontróse+alobstáculo del túmulo de T. 64, lo que buscando
tierra donde intFoducir la urna, obligó a sodayar este túmulo, haciendo el hueco necesario donde nosotros l o encontramos. Realizada la cremación, se introdujo en la urna, con los restos del difunto, parte d e los objetos o trozos de los mismos arrojados a la
pira, así como carbones procedentes de la leña de ésta. Echáronse
alrededor da la urna las cenizas sobrantes, y se aseguró aqui5lia con
los trozos más grandes del1 oenochd, hincándose junto a ella la
punta de la lanza que d&i$ quedar fuera. En un montón a la iz. quierda se pusieron.las cenizas y restos del ajuar; cubrióm el conjunto con barro amasado de color amarillo, y sobre todo se construyó el túmulo como se había proyectado.
Descripción 'del ajuar.
-
Aunque reducido, el ajuar es d e gran interés. Clasificándolo por
el material d e fabricación, tenemos objetos d e barro cocido, d e madera, hueso, vidrio, hierro, bronce y oro.
a) Objetos de barro cocido.-El único encontrado es la gran
urna, que del tipo ovoide clásico en esta ne~rópo~lis, asas pecon
gadas en sus extremos y centro, sólo presenta como particular la
clásica decoración geométrica, lo mismo que el plato que servía
de tapadera.
[page-n-143]
6
E. CUADRADO DI=
b) objeto; de madera.-En la excavaci6n que con todo cuidad o realizamos de la capa de cenizas, pudimos distinguir de los ccrb o n e procedentes de la pira, unos pequeñm trozos tallados pertenecientes al parecer a un estuche para guardar .pequeñas cosas,
tal ,vez atlfileres. Tenemos trozos d.el cuerpo y de la b a e (fig. 2.9.
C) Objetos de hugso.-Ltas 19 tabas o astrágala y trozos menudos de otros, todas menos una (fig. S.") encontradas en el interior
de la urna, acusan que se ~ r o c u r ómeberlas todas en ella después
d e la cremación, tal vez, porque siendo pieza8 de un juego extendido ,por t p d s el Mediterráneo, s quiso continuasen sirviendo de
e
diversión al difunto en la otra vida. Es curioso notar que en muchas de ellas, se han raspado y alisado las 'dos caras laterales con
objeto de suprimir los salientes del humo, tratando de dejarlas pla- .
nas, aunque no muy paralelas.
d) Objefios de vidrio (fig. 2.").-Hemos encontrado dos piezas
de materia yítrea. Una es una especie de ficha redonda con una
cara convexa y la otra plana con un pequeño ombligo central: La
pasta es blanca, jaspeada de castaño pscuro, aunque &te no debió
ser el color primitivo, muy alterado {por el fuego. Dechelette (2)
supone estas piezas fichas de juego, pero el hecho de haberlas encontrado en otras tumbas acompañando botones o pasadora de
bronce, con señales d e haber llevado adheridas piezas de pasta vítrea .de tamaño análogo, nos hace suponer que son en realidad
adornos de piezas metálicas da1 atavío de los difuntos. La hemos
visto en muchos museos d e Ita'lia, y abundantes en el Museo Naziona'le defVilla Giulia, de Roma, ,posibleinente de origen grecoetrusco.
La segunda pieza es un trozo de vidrio azul, con incrustaciones
amarillas en forma de palma. No es posible conjeturar su utilización u objeto de procedencia.
e) Objetos de hierro (Fig. 2.").-T,enemos en primer lugar una
lanza del tipo de hoja de sauce, sin nervio central saliente,
punta d~e
aunque de más grosor en el eje.,El regatón es cónico.
Los otros dos trozos de regatón parecen corresponder al mismo,
y debió, ser an6logo al anterior. E n su constitución entró el cobre,
pues se observan abundantes r'mtos de óxido.
Además de dos piezas informes y muy exfoliadas, correspon* ;
(2) J DEZHEL-E:
.
''Manuel d'AmMlogie Pr&hisWue, eltiqqe e t
1
Galb-Romaine". París, 1927. IV, *s.
903 y 90e
- 12%
.
[page-n-144]
UNA
I N T E R B s A ~ TüMBA
., '
IBERICA
'7
dientes a un objeto desconocido, pero grUeSb, ton-9
también
otro muy curioso. Se! trata de,una epevie de alfiler con su extremo
superior plano y curva y el tallo de m c i ó n cuadrada r&torcido en
forma de sacacorthm. Ignoramos su poeible uso.
f) Objetos de cobre o Brame. -La @eza m& sencilla es un
anillo poaiblem&nte da cobre, de sección plhna par dentro y ligeramente convexa por fuera. Es uno de tantos anillos como aparecen continuamente en nuestra necrópolis. Lo extraño q 61 (y el
Fig. 2.a-Diversos objetos de &e=,
hueso, vidrio, hierro y oro de 6Le tumba
57 del Gigarrstlejo.
e,,
caso es frecuenteqen otras tumbas) es su diámetro interior, tan sólo
s
de 15 mm., e decir, que difícilmente cabría en el dedo pequeño! d e
l
un hombre n o grueso. Nos hace pensar esto, o que e anillo no se
usó e n los dedos, a que fué lanzado a la pira por otra persona que
d e a t e modo hacía así una ofrenda aldifunto.
La mgunda pieza es una fíbula anular de las llamadas hispánicas, d e 37 mm. d e diámetro exterior y' muelle rígido. No &rece
ninguna particularidad (fig. S.").
ir;.
-
r
.:a;*
w
.
,
,'
2
.
.
'..
[page-n-145]
Nos quedan, pues, las dos piezas que dan gran int'erés a esta
tumba. El o e n m h d y el braserillop'
E l @rimero (Lám. 1, núm. 3) completamente destruído, presentaba íntegros, aunque separados, el cuello y el asa, mientras el
cuerpo estaba partido en varios trozos, de los que el mtás grande
permitía (por estar entero desde la unión c.on e1 cuello hasta el
Fig. 3.~-3Lec~strucci6ri la f m a del oenoche de la tumba 57 del Cigarralejo
ü.e
fondo, y éste íntegramente adherido) reconstituir la forma exacta
del jarro. Esta (fig. 3.7 es del tipode pico levantado, con una altura de unos 20 cm. desde d a t r e m o de éste a la base de mstentación. La boca (fig. 4."). que es plana, está formada por una parte
elíptica y el pico que e recto. Son típicas las unionm en ángulo
s
recto de éste con aquélla, que quedan voladas en- d interior de la
boca. E l cudlo es trilobado, si bien 1m Llóbulosposreriores forman
la misma elipse. mientras que el anterior se amolda a la forma del
[page-n-146]
UNA INíiERESA?4TE TUMBA IBERICA
9
picogodo
borde queda separado del cuello.por un profundo y
marcado entrante de 'sección semicircular (Qm. 1, 5). Igualmente
está muy marcada la unión del cuello y hombros del recipiente.
E n manto al fondo, est6 coniituido (fig. 4." y Lám. 1, 5) par dos
chapas superpuestas: una circular, y otra exterior de forma d e corana también circular, y ambas con sus bordes remachadas hacia
a d q t r o , cogiendo los. de! cuerpo del jarro, que están vueltos hacia
fuera. El asa es de sección circular y muy sencilla. Su unión a la
Fig. 4.a-Boc&, asa y base del oeslochd del C i g ~ & e j o
boca parece que no lleva clavo alguno, sino Que se realiza en forma de mordedura. Los extremos de la parte de unión son cabezas
de serpiente, igual que d inferior de sujeción al cuerpo (fig. 4.*),
l
que es una cabeza muy aplastada, en que los ojos eon los dos remaches de unión y el hocico; se encuentra muy acusado.
Es indudable que, a pesar de su sencillez, principa'lmente en lo
que se refiere al asa, es ésta una pieza análoga a las que se encutntran en Alemania del Sur, Austria, Bohemia, Suiza, Francia y Bélgica (fig. S."), pertenecientes a La Tene 1, y procedentes en su mayoria de la Campania. Dechebtte (3) considera dos series : la pnimera con ornamentación m& rica y cuidada, tiene en los mejores ejemplares el asa formada a ve- por una figura humana; la pieza de
e*
,
p,
:
&c
-¿
(3) J. DECXELfirE,
m. cib. (N&
2).
T N,
.
p&g. 396 y sig.
[page-n-147]
E. CLJADUPQ QW
LU
fiiacián a la boca presenta tabes@ de pasteras, serpientes, leones,
w é t e r s ; y el cuella ,puede llevar grabados. En la slegunda serie,
el cuello n o va grabado casi nunca; el asa va sureada ipur nqv?duras lon$itudinalm; la pieza de. fijación termina e n cabezas de snimales, y el Fxtremo inferior en una galmeta máoJomenos historiad
da, E primer grupo ,se encuentra casi a c l u s i v a w n t e 4 R e n d a ,
Bohemia y Austria, rnient~asque el segundo en todos los paísei
citados. También era natural que, procediendo estos jarrones de la
--
.
I
F g 5.a-Oenocho6s de bronce de Eigenbilsen (Bélgica) y Sammei.
Bionne (Marne)
(Sean Decblette)
Campania, la Etruria fuese pródiga 'en hallazgos de este tipo, como
así es. realmente, .siendo numerosísimas las colecciones (de todos
los tipos) procedentes de las tumbas etruscas, náción que debió servir de vehículo d e exportación, y que construyó también sus tipos
peculiares.
Aunque la primera serie Darece mas antigua, no debe haber
gran diferencia, no siendo ninguno posterior a fines del siglo V
a. J. C. La simplicidad decorativa de nuestro wnochoé, dificulta
su clasificación en una de dichas series, si bien su ga>if,c,los terminales del asa en cabezas de serpiente y su tamaño nos iindina hada
ei primar grupo.
E n España son escasos los oenochoés griegos que se han encon-
,
[page-n-148]
UNA IIRmSANTE TUMBA IBERICA
S
11
trado, siendo e n general giezaa aicstnpleta&, principabeatt. asas.
Los koaBbid~s,(4) si* : Baca. y asa de oenlochd de la r e i á n . de
Granada, d e ápaca muy anteriar al nuestro (s. VI); una palmeta
termimi de un asa de o e n a c h d encontrada en 1a tumba núm. 20
coat.(3nporánea d e nuade Tútagi (Granada) (S),
tro jarro y fechable e n el s. V a. J. C.; asa d e un recipiente. (oen o c h d ) procedegte de Ia regihn d e Sevilla (6) que pudkra inoluirse en la segunda sede de Dechelette, y datsble d d VI-V s. a. J. C. ;
asa de oenochoé con cabeza de Sibno procedente de Galera (tumba 76 de Tútugi), que fecha ~ a r c í a Bellido en el siglo IV-111
y
por el 'ajuar que la acompañaba de procedencia suditálica o siciliana; y por último, un asa de jarro &contrada en la. &cazaba de
Málaga, :posiblemente de un oenochoé del s. VI-V (7).
He consultado al Prof. Massimo Pallottino del Instituto di Archeología de, Roma, quien gomo primera impresión me dice que
mi oenochoé pudiera ser análogo a tipos muy difundidos e n Italia
en el V-IV s. a: J. G.
La opinión que nosotros hemos formado es que se trata de un
en la
ejemplar de fines del V o princiípios del IV, que pudo mar.
grimera'mitad de este filtimo siglo, y aunque su,decoroción es s.encillísima, su posible reconstitución, tlas líneas elegantes de su cuello
y boca, la aparición e a su punto de enterrarnieto, w x el1 mas completo d e los conocidos en España y el único de su clase encontrado, hacen asta pieza de extraordinario interb.
El otro objeto importante de bronce que hemos encontrado en
e1 braserillo. Como ya dijimos, @taba, n o sólo destruido, sino verdaderamente triturado. Por ello su recoastrucción es imposible y
la reconstitución de su forma original, mLy problemitica. Sin embargo, hemos recogido en perfwto a t a d o las piezas de sojeción de
lah asas, y éstas, aunque rotas, cas5 completas (Lám. 1, 4). Dispon m o s de trozos del borde, suficientes en curvatura, para deter-.
minar que el diámetro del brasero era de unos 26 a 27 em. Con ios
-- -(4) A. IGAR/
2.
(5) J' O&BRE y F RE MOTCS: r " I &
.
.
kr&podis> 1P>&bfa de Tú.QW(Galera, provincia de Granada) J. S E A M a l d 1920.
.
( 6 ) M. ALMAGRO: "Un nuevo bronce griego hallade en E$pafian. Ampu-
".
riac, V, 1043. psg. 251.
(7) S. Gi,MENJSZ REYNA. LcMemoria
Arquealágica de la pivinciti, de M4laga hasta 1W6", 12 de "Infames y Idemorks* de la CoiniAarh a.&cavaNfam.
'cienes Arqueológteas. LtW. Xqm.
,
'
[page-n-149]
pocos elementos de que-disponemos y la analogfa del braserillo con
otros del mismo. estilo, hemos dibujad~la k m a que suponemcss
tuvo, pero d e la que sólo es cierta, e borde y la posición de las
1
asas, asi como estas mismas. l a prdundidad, e completamente his
potétim. Rmulta, pues, así, una especie de fuentecilla de cobre o
bronce forjado, en el que el borde se forma por vudta hacia adentro de la chapa, en la forma que indica la figura [fig. 6."). Tiene dos
asas constituídas por un redondo de bronce de 5 mm. íEe diáme-'
tro, cuyos extremos, terminados en sendas bellotas, se doblan sobre
si mismas para formar el lazo que aprisiona la unión al cuergo fijo
del asa. Estas piezas curvadas, para amoldarse al cuerpo del brawrillo, son de bronce fundido, y tendrían una longitud de 15,s cm.
si no les faltase uno de los extremos a ambas. Estos extremos tienen forma d s m e a s extendidas con el dorso visto y la palma pegada al vaso. El dedo pulgar a corto y bien diferenciad@ mientras que los &os cuatro, pegados entre sir tienen la misma longitud* Las dos manos que se conservan son la derecha precisamente,
y en lo que pudiera ser la muñeca, está saliente y rígida la anilla
que sirve al asa de charnela. Estas piezas se sujetaban al vaso por
tras remaches situados en su centro y en el dorso de las manos,
con cabeza regular hemisférica q;e quedaba en'el interior del mismo. N o sabemos si estas cabezas, que encontrarnos sueltas (sólo
'dos), la tendrían los tres remacha o sólo el central, aunque suponemos lo primero.
La forma curvada de estas sujeciones no deja lugar a dudas sobre cómo iban colocadas en el vaso, y por otro lado, la necegidad
-m-
.\,!:-
.
;,
.
.*y. ,, % . - y -.
,
,. +,L..
-.'
.
,
- 7 .
=-
,y
.C
";
J. '
-.
7
,
..
,:
fi
[page-n-150]
UNA I W T m M m
IBERICA
I
53
de peder meter los dedos ea las @as, obligaba a & t a~
áeiltar insertas cerca da1 lborele, tal como .lo hsmw dibujtdo.
En Emaiía se han encontrado varios ejem4glares de hwrs
análogos. Las más importantm son lor de la eaitada de Ruk U n
chez (8) y d de la A l i d a Cg). En este último punto se eiacontka-
Fig. 7.a-Braserillo de Pronm de La Cafisñla dg Ru& SánchRz (D81ñffoii~)
(MLa Aliseda (Cheres)
(8) G. BWBQR: "Le9 mlo&
~ - r a dP la~ ~ du Be~ val& w
tis". Par& 1889, &. 57.
(9) J. R. MELIDA: "Tewro de AUwia''. Madrid 1921. P. 29. .
@
:
[page-n-151]
ahimiantaat firagmmtos (m& d~ lcriea) de otro .Ewmer;B,
ente d e una
chiarnebmm, que dmqnozioo. Zenizmo~
rdiwenaias'de otras
las c m 'maiioa, heilladás sueltas u m en la n d b g d i i del Malar
(Atieaat~),y otra. en la de. Tútti& (Granada). M aR-brid~r (10)
cita para aquella necrópolis, arwtos de braserillos con piezas abrazadera~bajo 'Ios rebordes para coger las asas, y terminadas por
manecillas con dedos h+y alargados y en e1,deds anular sortija».
I
E n la lámina X de la Memoria de las excavieiones,, se ve, aunque sin poder o k r v a r los detalles, un& de @{as p i e * muy corroída, pera análoga a las nuestras. Aunque! s i v - m m e
&1 hallazgo, supo,&m@, .corresponde al braseril!~ brete eaconixado con
un pendiente d e oro, al parecer en prq tiimba thnular.
La b r a refereaia, es a la,$+li~
ti% ~ h g i ~ d ~ r a n a d' a ) ,
mencion&i!n;da
anterior M&: i#,* que debe referirse al asa
que cita Cabré, coma formada por dos' razos extendidos (11). Estas son las únicas pigqas e s p a ; l ñ o f ~ ~que tenemos conocimiento :
de
. ..
,
seis, sin contar la nuestra. ?
E l de la cañ* be R u i ~ - 6 á n c k
(Cax-a)
(fig. 7.') es de bron0
ce, de u n a $ c m , & &diámetro y 5 & p ~ d q a d i d a d(según Bonsor). Las asas son del mibmo sistema que las nuestras, pero terminadas en cabacsitas de carnero, en vez de,bellotas. - ~ pieara de sua
jeción d e le-&& o charnela está también terminada por dos manos
dedos juntos, pero e n vez de insa-tarse al cuerpo
estiradas c@~~:l&
del brasmbJ.Jo hacen a la parte inferior del borde, que a ancho
(unos cu@o centimetsop) y está adornado con 11 m e t a s superpuestas. .%- tanto, lgfisas, al asirlas,, quedan en pc%si@5ncasi horizontal:
El 048 demplar importante es el que formaba parte del tesoro
de la A l w a (Cácerea)- (fig. 7."). Es de plata y emnta la iparti- ,
cularidadí& go tener más que un asa. Su diám o es de 0,45 cm.,
es decir, ppr&xdo al anterior. El asa es esuny l.y&%ago cilíndrica curen el único &tmns
se &serva por una se- .
vado, termi*
mi-bellota. La "kbrnela es una pieza curvada terminada en dos
manos, con la particularidad d e tener seis dedos can indicación de
las *uñas, y a la vez las rayas que quieren representar
arrugs
K ~ Bademás
y el señor Vives &ae$á un a@' odn* a n m p
w
:
l
%
J
i
(10) J SENEWT: ''Exca.vacianes en
.
de la Junta &Wor de ~@~%vBu:- Y
PAgina 12.
b
necrópolis del Molarm.-Memorias
n&n 1 I . N a W -.
0
.
,
[page-n-152]
UNA INTEWESAm TWBA' IBERICA
15
'
de la'palma de la mano. De las muñecas aruancah las anillas rígidas, d e sección circular, que sirven de charnelas. La unión al brasero de esta pieza se hace bajo e1 borde, igual que en la anterior,
sujetándola &r tres remaches, uno central y los otros en la pal'ma
dé las manos, c o i cabeícas sobre el borde exterior en forma de rosáceas.
., Aunque el sitio de inserción es diferente, es indudable la analogía de las, asas de ,estas dos pieza8 con la nuestra, principalmente
la de, la Aliseda, inclusive en el sistepa de .los tres remachas.
Mélida, sqpone el tesoro . d e Aliseda fenicia, salvo la diadema,
posiblemente indígena, y las braserillo8 cartqgineses, adoptando
para ello la opinión de b n s o r , referenw al de la cañada de Ruie
Sánchez, que se funda en que 1% manos son d e la misma forma que
las que se ven en las estelas carta$inesas. Da para cronología del
tesoro el período s. VI-IV a. J. C. al final del que decagrcí la influencia comercial fenicia.
E n cnanto a,l brasero de la cañada de Ruiz Sánchez, fué erwontrado en una tumba constituída por un túmulo de unos 3,50 m. de
alto, bajo el que se hallaba una fosa enlucida de rojo, y e n ella restos de haber sido incinerado el cadáver in situ. E l ajuar, a más del
braserillo, 10 constituía un oenochoé de bronce de cuello' delgado,
datable en el s. VI1 a. J. C., dos puntas de Ianza, y algunas cosas
más. La tumba debió ser celta y los objetos procedentes del comercio púnico. Por la fecha atribuída al oenochoé, podría suponerse el
braserillo de hacia el s. VI a. J. C.
Objetos de oro.-El único objeto hallado de este metal es un
pendiente de los llamados de morcilla (fig. 2.'). E l cuerpo del mismo
es de sección cuadrada, rematado e n los alambres de sujeción a la
oreja. U n alambre finísimo se arrolla en cada extremo hasta dejar
libre sólo la parte inferior, constituyendo el único adorno. Su cronología abarca un período algo dilatado, pues, aunque su prpcedencia parece, sin duda, púnica, su forma es d e las más corrientes
en España. Ejemplares análogos se ven en Ibiza, Villaricos, Cádiz,
etcétera. Suponemos que su importancia duró haeta fines del siglo
111 a. J. C. Al igual' que el P. Delattre en las necrópolis de Cartago,
ancontramos estos pendientes sin compañero, y si bien no negamos
que pudiera ser el anezemp que se llevaba en la nariz, esta alhaja,
llevada por guerreros ibéricos, debió ir en una oreja, lo que parece
verse en algunas esculturas del Cer'ro de los Santos.
-'
[page-n-153]
~&ufnienda
cuanto llev,amos dicho, podemos decir que nueatra
tumba era de un guerrero; posiblemente .distingui&, pues los vssos
de bronce griegos no son habituales en la necróporis: La tumtbs, a
los efectos de ,la cronologfa de E inm&iat&, es-más mod&na que
m
la 64, y anterior a la 61. Igualmente la 60 es 'posterior a la 64.
Los vasos de bronce pueden darnos fekhas de gran exactitud. Así
el w n W o 6 nos c o í m a fines del 5g40 V u prímeros del I ,10 que
Y
queda corroborado por-el, br~serillo,ya qiie si ~ . ~ p o n e mmás afín
m
'a su. est?Io el de 1% Aliseda, éste coincide con d i s fechas. Y aunque
el de la cañada de Ruiz !%dcha, Qor el oenachcyt. que le acompanaba, 'puede ser del 'siglo VI, 14 diferenda dé esti!o puede suponer
' una evoluci6n s n este tipo de vasá, que pasan*
por el' de Aliseda
llegase al del Cigarralejo, evdución que transcurría de ,los sighs
VI a principios del EV a. J. C. .
,
'
I
'
d
[page-n-154]
CUADRADO.-"Tumba ibérica del Cigmalejo"
Tumba 57: 1-2. Diversos aspectm de la excavación.-3 y 5. Asa y cuello y otros
fragmentos dal oenochoe de bronce de dicha sepultura.-4. Rmtos del braserillo
de bronce cartaginés que formaba parte del ajuar de la scpulturz
LAM. L
[page-n-155]
ALEJANDRO RAMOS FOLQUES
(h)
*e
----
Una vajilla de cerámica ibérica en
ocupado la atención d e los arqueólbbos desde fines del pasado siglo,
ha
dedicando especial atención a su cronología-que, aunque no
Ilegado a conclusiones unánimes, se ha aclarado y precisado mucho
en este aspecto del problema de la cerámica ibérica.
Quedan pendientes de resolver otras facetas d e este problema,
cuestiones cuyas resoluciones no son menos fáciles que la crondogía, cuales son : las formas d e las vasijas y origen de 'las mismas; y
su orfiarnentación, problemas cuyo estudio se agudiza ante las circunstancias de los hallazgos d e las vasijas, casi siempre mtos y dispersos sus fragmentos, ya porque en las invasiones, los poseedores
los r ~ m ~ p i e r a n: 1 r 3
~
impedir su aprovechamiento por los insavores,
ya porque éstos, en su afán de conquista y en la lucha los rompieran, destrozos que en la mayor parte d e los casos impiden que conozcamos sus peifiles completos. Este fenómeno destructor se ofrece
en todos los yacimientos, incluso e n aquellos en que sólo hay uno o
dos niveles y se acrecienta en los yacimientos que-han sido repoblados reiteradas veces, ya que al reconstruirse o volverse a edificar
sobre el mismo solar, practicáronse nivelaciones y abriéronse zanjas
,para cimentar los nuevos, operaciones que una y otra vez dteraron
'los es toa anteriores desplazándolos, e n muchos casos a otros lugares,
serie de operaciones que hoy dificultan la labor arqueológica al haber alterado la situación de los niveles y estratos .
[page-n-156]
2
A. RAMOS FOLQUES
De no menor importancia consideramos el estudio de las decoraciones d e los vasos ibéricos, estudio que tropieza con las dificultades
rumentadas, ya que es más difícil restaurar o reantes menci~n.adas
construir una escena que las formas. N o obstante todo esto, hay localidades como Liria, Oliva, Azaila, etc., cuyos vasos pintados nos
han ilustrado respecto a costumbres, armas, vestuario, etc., d e los
iberos. Elche con sus vasos ornados, con sus dibujos tan magistrale
mente realizados, nos muestra una serie d animales y vegetales, así
como figuras d e tipo religioso en actitudes todavía no bien conocidas.
Las excavaciones que practicamos en La Alcudia nos ofrecen
constantemente nuevas facetas de la cultura ibérica de esta comarca,
y recientemente hemos encontrado en una casita ibérica, entre otros
objetas, unos r z e &e á o r m warbda y todos, s N ~ decara&& en Ia
ar .
s
misma forma, l o qu.e nos ha hecbo pensar que se tratara de una
vajilla o mejor dicho, d e bfi'~0djfIhutode piezas de cerámica pintada
que, bien fueron decoradas formando serie para ser vendidas conjuntamente, o bien fueron hechas así por encargo del adquirente, o simplemente, productos de un taller que adoptó asta ornamlentación.
Trátase de un vaso de esbelta forma acampanada, que entre ,líneas
horizontales tiene ornádo su amplio cuello por largas S S S. Un
pequeño~ombrlerod e copa, con idéntica decoración. Y una copa,
cuyos bordes decoran los típicos dientes d e lobo. y que entre *líneas
paralelas horízontales presenta las mismas S S S alargada8 (Lám. 1).
Este motivo ornamental, muy frecuente en la ceramica ibérica
de Elche, se encuentra casi siempre como motivo secundario. cubriend o zonas inferiores, tanto en los sombreros d e copa como en las
grandes vasijas e n forma de tinaja, razón por la cual ahora nos llamó
la atención que fuera el motivo principa? y que se repitiese en vasijas d e distinta forma entre las piezas cerámicas existentes en una
misma casita.
Los vasos descritos fueron hallados junto con cerámica ordinaria
y otras piezas cerámicas ~ i n t a d a s ,cuya ornamentación consiste en
peces, aves y ajedrezados, correspondiendo al nivel suberior al que
aparecen loa grandes vasos con la más rica ornamentación d e La Alcudia y cuya data puede calcularse hacia el siglo 1 a. d e J. C. aten- .
diendo a1 conjunto da los hallazgos hasta ahora obtenidos.
'
[page-n-157]
RAMOS F0LQUES.-"Una
LAM. 1
.
vajilla ibérica"
Piezas cerhmicas ibé-ricas procedentes de La Alcudia, de Elche
(Fotos Ramos Fdques)
[page-n-158]
VICENTE PAGCUAL P E R E Z
E poblacio iberico de &ElPuig» (Alcoy)
l
-
L
?A
,
+
,
A unos cinco. kilómetros do Alcoy y por la carretera que conduce
a Alicante en la parte izquierda d e la misma y en el centro del
llamado ([Barranco d e la Batalla», se encuentra un macizo rocoso
d e formación nummulítica denominado
Pocos poblados tendrán un emplazamiento tan magnífico como
éste y que reúnan todas las condiciones indispensables para la defensa y desarrollo d e aqumellos
pobladores como reúne «El Puig».
Situado a una altura de poco más de 800 metros sobre el nivel del
mar, presenta una meseta de unos 40 metros da diámetro, inaccesible
por todos sus lados menos por el Este e n que una suave pendiente
hace cómoda la asoensión al mencionado poblado. Las aguas si no
abundantes hoy día, no faltan en sus faldas donde existen pequeñas
fuentes naturales aparte de las que gran parte del año llevan los
barrancos del Regall y de Les Florensies que discurren a sus pies.
El panorama que se divisa es magnífico y vastísimo; por el Norte
el Benicadell, condado de Cocentaina, U11 del MOFO la Serreta (coy
nocido poblado ibérico). Al Este los picos de Serrella, Aitana y los
montes d e la Pastora (donde se encucentra la conocida cueva del
mismo nombre excavada por el S. 1. P.). Al Sur la Carrasqueta y el
valle de la Canal y al Oeste los montes de la Fuente Roja, Polop,
Sotarroni, el Espartar y la conocida sierra Mariola.
La presente pubIicación no tiene más objeto que el' de dar a
conocer una de las estaciones ibéricas más importantes de11término,
digna d e mejor suerte, por estar sometida a constantes saqueos por
[page-n-159]
-
V. PASCUAL PEREZ
7
excursionistas que en su afán de encontrar cosas han removido tierras
sin orden ni concierto. Ya en el siglo pasado un grupo de buscadores
de tesoros invadió El Puig, destruyendo muros, haciendo hoyos
e n distintos puntos, incluso haciendo galerías en la roca a fuerza
de barrenos allí donde suponían oculto el imaginario tesoro. Natu-
Fig. 1:-Sit~ttción
.* .
I
del
,
.
ralmente, en estas rebuscas tropezaron con gran cantidad dei vasijas
y diversos objetos. que fueron destruídos y esparcidos por la cumbre,
al n o ver en ello la im,portancia material que ellas buscaban.
Poco más tarde (primeros años del siglo XX) un operario de
Alcoy, compró una pequeña casita situada en los baios d e rla vertiente sur incl'uída ésta hasta I+-m&m$sy~brq viendo seguramente
y
*
[page-n-160]
que ajli tenía, un- bancales qiye cultivar (ave no era otra cwa que
muros escalonados donde estaba la nerógoiis), empezó a roturar
deetruyendo los muros y contrug.qndo otros, sacando en estas operaciones buena cantidad d e urnas cinerarias, así como un buen,
de vas- italogriegos con figuras humanas y diversidad de objetos,
que destruyó sin darle importancia.
Como puede verse, la ignorancia ha destruido un lugar intere-
w
w J# trn.
l b : . : . : : $ . -
p
*.
2,"-PlaQtrus y pHilers del goWad.0 iiMrk0 dR
'm m%',Mcw'l
'
santísimo para el estudio de la cultura ibérica, no obstante existen
zonas intactas donde excavacion.es sistemáticas darían, a no dudar,
muy buenos resultados para d estudio d e este importante poblado.
A Desar d e todas estas profanaciones, en la actualidad aun oe
aprecian claramente los muros de entrada y defensa del poblado.
Hecha la ascensión por el lado Este, tropezamos con un robusto
muro de piedras careadas y orientado. d e Norte: a Sur de unos diez
metrbs de largo y adosado a éste parten dos muros con dirección al
Oeste de unos treinta m e t r a de largo y que al llegar a esta distancia
cierran dejando solamente upa entrada de unos tres metros, su-
[page-n-161]
poniendo que e t e r e d m o ktfa eef gttmto: %vdti%adoQara'la defensa
cd pobfado. Pasadb edte W m e r reducto bus encontsmas ~omrun
i
pasill& de unos dbs metros de ancho "y sobre oclienta de largo can
otros muros ewalonadoe a cada lado, marcallo por piedras Yeieltas
y qu& termina en l que pudi4ra@os'llamar *yerta pririb&l dill poo
blado de unos do; metros d e ancha y con 'mmb que se conservan
bastante elevados. Cruzada asta puerta tropaamod con un muro
m, 3.a--Fum@as:
pequeño menea; $zano
mastem; wi de jf&ú&la
t
o
femenina; disco vftreo con deooracibn de hillos de Nata; pon&rales de
plomo; p w n w de hueso; p w rienbdo; pi&o w perforadwm.
n
frmtal formando otro pasillo *con dds entradas que conducen a I'os
extremos d e la meseta-Norte y Sur donde S& encuentra el poblado
y para evitar el pequeño ,desniva,I fueron construidos d m muros
transversales, queddndo dividido en tres smbr& corno si fueran
bancales ( i .2." y Iám. 1 núma. 1 y 2).
fg
,
E l material que a csntinua~iiátlse detalla, ha sido casi todb éI
reticado d e la superficie en sucesivas excu;siones y parte que obraba
en poder da m bueh amigo e idfatigable finvestigador Don Camilo
i
[page-n-162]
POBLADO IBERIEO DE
&L PUIGu
5
"
V i d Moltó, a quien desde estas lfneas hago constar mi agradecimiento por su ayuda ar facilitar las fotografías que ilustran la
presente memoria, haciendo extensivo mi agradecimiento al obrerp
Julio Rolldán que desinteresadamente se ofreció a realizar unas ligeras calicatas.
N o es extraño que dada la fuerte situación del cerro, fuese o c u ~ a d o
en culturas anteriores cdmo l o demuestra los restos encontrados, que
aunque escasos para hacer un estudio, son suficientes para conocer
)ha existencia d e una cultura más antigua. Sólo se conservan cuatvo
Fig. 4."-platito
ibérico con decoración geométrica.
sierras pequeñas de silex, varios fragmentos de hachas de diabasa,
una de ellas con fuertes desgastes como d'e haber sido utilizada como
moledera; varios fragmentos cerámicos con sus característicos pezones, entre ellos unos trozos de base con improntas d e estera y un
,pequeño vasito que se ,pudo reconstruir (fig. s."),otros fragmentos
aunque parecen preibéricos, es difícil asegurarlo por ser fácil confundirlos con lo ibérico d e facies arcaica.
A continuación se reseña el material ibérico que de esta im~portante estación se ha podido' coleccionar :
[page-n-163]
-
V a S o s m~címicos. &iucli~;s &n los bram4nto-s *gec&w
par l'a s h d c i e , , pudhnda hacer la siguiente dasifieaci6n : la."'
Be
rrw anaranfdm, m&sWepl rmáceos, sin dibujos ni adisrn~s- Ba8."
rros de las mbmas t o d a l i d a b oan' dibujos geodtrictus y algún
adorno caprichosa con pinturas de color vinoso y gr+A@6. 9:' Barras
grkáeeos finas y granulmas siri adordas ni pinturass y 4.P Barros
mmpaniahais coa las caracteriakas tmprotifas d e palmeths y barros
italegriegw con dibujos geométt.icos y figuras'rcijas en fonQo negra,
estos últimos muy abundantes jr de
buena época.
'
'
Fig. 5.ayFragmento áe cerámica italo-griega d&omda
con figura huimana
Hay que destacar la bicromía frecuente en muchos fragmentos
cerámicas iMricos.
Del grupo primero, s han p~didoQxxo~n8truir r s ánforas, dos
e
t
de ellas de: baca ancha y ~ e c t a
AflAm. n h s . 1 y 21, n 0 sabiendo
IZ,
su tqrrninación pon: fa.ltaries la base, y la ,otra de forma ovoide alargada
con bgpita cóncava (Um. 11, núm. 3), cuyas medidas san ias siguientes :
boca, 16 cm., altura, 76 criis. ;grueso,, 32'.crns. ; varim fragsneaitoa
de vasos grandss tienen uno$ surcos pdundoir herhbs con d dedo'
siguiendo la dirección del tamo,
E n el grupo segundo, podemos raeñai cuatro platas de distintas
S
[page-n-164]
pequego, l a
tamaiios c decaracion. sencilla, en i.rm de -ellps#el1
m
líaeaa están .trazadas ,eacalores v i m p y grio I l á p 11,.núm. 4, I ) .
;e
queño vaso ttoncwóni~o.
ineamplgto dwogad~ bage dg;fqanjas hana
zontales rellenando estos espacios con cortas y gruesas Iínean e
r
U
grupos de cuatro d'einco; ( e n este vaw s e empkran, dm c ~ l o r m
para su d e ~ o a c i ó n Vas6 +oInbado incompleto c ~ d~rrieiéaz
)~
n
m*
cilla geométrica, id6ntieo- a ~ f emOntTiad0' en. la eetaciérl, da.E
r ~
l
Fig. 6:-Fragmentos
de gran crátera italo-griega.
Char,polar (lám. 1 , núm. 5). Pequeño vaso completo, también abom1
b a d ~ decorado a base d e pequeñas líneas verticales formando cejas
,
(lámina,II, núm. 6). Pequeña piato con bonita decoración, con dos
pequeños orificios en el borde (fig. 4."). Fragmento de un plato dccorado. Parte de un gran vaso decorado a base de círculos concéntricos
[page-n-165]
,
y .líneas vertical& y por Último un curioso fragmento qug e y su
&ter?or Ilew-pintada.una ancha f r m j y en s interior t i e n k d d a s
~
i
n
unas llneas incisaa wtieales y h~rlzontales
dándole la forma de una
reja.
Del guepo texcero, un plato casi completo flám. 11; núm. 7). Dos
vasitos calieifwma y otro, tambibn' mmpleto, el máhr pequeño encontrado eq esta qtqcilóiir, (Iám. 11, nbrns. 8 y 9).
I .
, -, S
Fig. 7:-Fíbulas,
I
clavo, disco, a i l , aresto de pinzas de -bronce.
nlo
Y d d grupo cuarto, aparte de varios fragmentos, se pudo reconstruir un pequeño platito barnizado en negro y rojo con cuatro
palmetas im,presas en su dondo flám. 11, núm. lo). De cerámica
ital'o-griega. muchos son los fragmentos recogidos, todos ellos con
[page-n-166]
-tdJ+
2'.
, $-?@1 ~,-*+;;$2.
.b#%
.;:
k~zn,L&~?V~!
POBLADO ISERICO DE aEL PlJIGs)
diversos motivos y restos de, ropajes y miembros de las figuras
l
que lo? decoraban (fig. S.&), mereciendo e ~ e c i a mención los recogidos. en un espacio reducido y que serían esparcidos por al'gún profano; estos fragm'entos pertenecen a una crátera y aunque muchos
1s
son 40 fragmentos que faltan n o obstante se puede dar idea de la
escena Que la decorzba (fig. 6."). Consta ésta de tres figuras, la central
la mis completa está en actitud de ofrendar, la d e la derecha, por lo
incompleta, no se puede deducir su actitudl, y a la izquierda aparece
otra figura muy incompleta, pero por la mano que aparece cerca
de la cororra pare'e ser el personaje que ha de recibir .lar ofrendas.
Las hojas de la corona, las pulseras, pendientes y los circulitos que
aparecen encima de la canasta, están pintados en color blanco. Por
la calidad de l'a cerámica y dibujo, es de suponer sea un vaso de
importa&.
Otros objetos cerdmzícos. - Aparte de lo descrito,, se han
encontrado lqs siguientes &;fetoa : Un soporte para vaso de
tipo bajo (láh. 11, núm. 41.- Cuatro &mas redondas, gruesas ry planas
de cerámica basta con' oi-ificio centra) y con huelfas de haber sufrido
la acción del fuego (lám. 11, n h . 4). Cincuenta y tres fusayolas de
ti,pos corrientes, seis de ellas con decoraciones incisas (fig. 3."). Un
fragmento, de figurita femenina en d que se aprecia el pecho derecho,
parte del brazo y encima del' pecho penden tres colgantes, parte de
un collar. y sobre la espalda se aprecia el manto c
la @&a (fig+,%&&&Jna gmqueña, si.ina de m
forma7troncac6& con agujer6s;m la bastij (1) (fi
..
P h t a. - u n a pe4&$a
a
chapft
d que hay incrustados tres
cuyos extremos antes de un;
pequeño fragmkt$l_,~ @ t o
de
&
'
por la mitad.
mgente haber ri4>*o
,L
I
1
.
.)<
-.
'U
'casi corr~&eta con su r%i%dor
y otra y n lmgüeta lanqx&da.
as I~&~ntales+w'qri'~*
si&,qo (AflH-ete). tjn&@@ñas
:U n pequeño cl&6 acys'beza
0
2
1
9
a
-
(1) 1 BALLESTER TORMO: "Las peque.
manos de martero iéricas
tnabmiauna''. Amhii~oü!e Prehisiwb Lwantha, pág. 241. Valencia, 1946.
[page-n-167]
V. PASCUAL PEREZ
Fig. 8.a-Oibjetos de Merm
Fig. 9.a-Fragnientos
varios de cerámica italo-griega.
,
[page-n-168]
POflLA1DO rt&RI.-)
m'&
BUlGa
r e d o d a y sawihn cuadrada. Dos ipmHla$ y an
al pamcer de cobre (ft@F. 7.9.
-
11
1
i%lcwko
H i e r r o. - Varios son 'los fragmentos retirados, pero debido
a mal estado d e conservacihn e* dificil m " a muchos de Galos
4
m ~r
en
el uso a que estaban depbndos. Citaremos solamente a q & e l b que
por SU estado son factibles de ctasiksoci6a: Tre, gwquebios cwhillitus afalcatadps y uno con senmangaduira parwMs a u n r .nava$a.
Yarios clavos de dktin,I>.s
unos con ea-redanda, otros
w,
F g 10:-Tabla
i.
de temas decorativos de la c e r h h ibérica de "El Puig"
planos en forma d e alcayata y otros de sección cuadrangular, uno
d e ellos retorcida la punta en forma de tornillo. U n pequeño regatón. Una anilla. U n gancho con orificio en la parte sqperkr como
para sujetarlo d e una cuerda y una lanza e n muy mal estado y q u e
mide 155 m/m. de larga por 24 m/m. de ancha e n la hoja (fig. 8.").
Plomo. - Cuatro ponderales, uno con orificio en un extremo
de forma cuadrangular, otro d e forma cilíndrica con aplanamiento
en el lugar del orificio, otro tiene la forma de una herradura al cmstruirlo doblando una barrita de plomo con los extremos remachados
para mejor unirlos (fig. 3.") por l o tanto el agujero central tiene
forma alargada hacia la unión y el último imitando la forma de los
ponderales de bronce. Varias planchuelas con fuertes cortaduras
y gran cantidad d e escorias.
Hueso. - Dos punzones ci1,índricos con a;us cabezas labradas,
iguales a los encontrados últimamente e n la Serreta y Covalta. Media
[page-n-169]
cafrr euin e bmdps pulidos par el wo
a
f ~ ~ r t~ s a d u r m ~
et
Una
arandela plana con orificio central. Restos skstEqww, Jabalí, Ciervo
y otros animales (fig. 3.").
-
Piedra.
Varios f&grpentw de .&lino ft mana plano% d e conglomaradr, c u a r m o y uw gwqmño de piedra h d t i g a giratorio.
DrJs peqwfias piedras, una. oon Beis perbradhneo (fig, 3.9 F s61s una
en la otra.. Tres cuentas de collar, dos de .cuarzo eilfadricas. y la
otra plana circular con orificio cmtfai. VaFks pbdras afiladmas
y bruñidoras y una plaquita rectangular de arenisca con orificio
en un extremo.
Si nos basaen i+? ma&iaI i-ecugkla, p h w fijar someramente la fecha y duración d e su eaistencia. T s n e m b ea primgr lugar,
los restos eneo!íticos q& tloi &m'uestrata. la exIs&neia de u& ~ultrir?
d s remuta y que? al llegar la '*%rica s~ entr
otra, La ahndáncia de h eeamica itab$$dtp&!a
geométricm de la cerámica ibérica (b.10) y h-ausencia, de la ~ & i llata, nas d e m ~ a t x a ~
--
tíficas darían muy b&n resultado para su estudio coGfato.
[page-n-170]
PASCUAL.-"Poblado
ibérico d e "El Puig "
1.-Perspectiva
del poblado ibérico de " E l Puig" (Alcoy)
-
--
2.-Muro
de edificmción en el poblado ibérico de "El Puig" (Alcoy)
LAM. 1
.
[page-n-171]
LAM. 1 .
1
PASCUAL.-UPobJado ibérico de "El Puig"
Anforas, pIatos y vasos ibéricos y plato campaniense, proredentes de "El Puig"
?
,
(Alcuy)
I
- .
[page-n-172]
MANUEL QIDAL
C
V
.c.
Y LOf$S
~
)
.
. ._
dé loa wsayo~oq f W
4
I A ~ ~
ib&Hco del
%
,
'
.
Este pequeño trabajo debe considerarse como un capitulo del
«Corpus .de £usayolos del Levante Españolio que estamos ,confeccionando y como aPrstn$e de la tesis q u t sobre elXm hreparambs. E n estas líneas salo etvdidmos la tipolo ibérico de San Mig~hL Liria, cuyas excavaciones, de resonancia
de
internacional, son conocidas a través de las publ"iciyes,del &$vicio de Investigación Prehistórica encargado de su excavación.
Hasta ahora, 4 número de fusayolos hallad- en San Miguel b e
Liria se eleva a 225. La riqueza de tipos es extiaordinaria, hribiendo
podido establecer 85 formas 4&3 figuran en las adjuntas- tablas; !
a
frecuencia de tijos y la distribudón tapográfica.de lo%fils$y&la%
@u&de verse en el cuadro primero. Para su eeitudio, d"it;idimoa los fufirryolm en Acéfalos, Hernic&fdosy C~rfdfoideos,
wgún cwezcan de cabeza, tengan g&lo media 6 la tengan completa. Las subdivi#iones
di: atea tres g r u p a ,pueden cornprob&e m 61 cuadro s6gubdo.
1.0-ACEFALOS :
a) Esjerd$drrles.-El t i m $ár sencillo es el esferoidal (núqi. 1462) (1) que fué probablemente el ~riginario(la boja de barro 'que
(1) Los niniieros indicados en Cegundo tRnnino se kefleren al del inventar o dei S 1 P.
i
. .
[page-n-173]
2
M. VIDAL Y LOPEG
producen las manos infantiles). En otros hay indicios de un reborde
alrededor del orificio (núm. 2-511). U n aplastamiento moderado de
la esfera inicia la forma discoidal (3-523). Dentro de este primer
grupo d e esferoidales debemos destacar la ornamentación de puntos
y circunferencias de! número 4-685.
b) Discoidm1es.-La
serie se compon,e de los núme:os (5-500),
(6-502), (7-530), (8-534, @-%5), (19-619), (11-63$, (12-657), (13-671)
tan
éste (fig. l.") interesante por la cerámica como por su ornamentación, y (14-678). Incluímos e n este apartado el núm. (15-6ó1), quc
aqngue originariamente debivj tener otra fa;% da la ccnacibn iic
que se le rompió la cabeza y fué limada su parte superior hasta convertirla en disco, conseryando en la infmior &a seccióp cilíndrica.
c) Cónicos.-Pueden presentarse en tres diversos perfiles t
1) d e perfil recto; núm. (16-533) y (17-560).: . ,
S) d e perfil convexo; núm. (18-467) y (19-4691, y
3) de perfil cóncavo ; núm. (20-544).
d) Bitroncocónicos.-Los desglosamos en : .
1) de conos iguales, como son los tipos núm. (21-491) y
l s notables ejemplares 122-655) y (23-67Q), y
o
2) 'de conos desiguales, que a su vez comgreilden >
[page-n-174]
a)' pssrfil r e m , n&ns, (24-M),
425-664; $&54@;! (n453),
512) y (29672).
. ,
b) ,perfil convexo, con los núms, (3@&33); c m ar@a
(81-571), (32-577) y.(3481),y
.
c) perfil mixto, con Im aúmerm (34-451) 43Wl), (%-M),
donde se ini& una cintura &eraidal. unkdo-las dw.pono6. w t m .
la .cual se w p t ú a d s en lm nbms, *(374519]y en el W4W. $&b
esfericidad d ~ i m d e dando el aapwm d e ww base de columna -e;n
,
los nbms. (39-504).(40-SS), surmontado por . ~ l n
y
kitgrnents cilín*
drico. El diminuta 44.1-Gl),el W n o r de las halledas m t s rtxcsiva+
ciones de San Miguel de Liria, no es desconocido en cuanfo'a.%u
tamaño en atras. SU@B~T.~ h de un j w e t e ean d*qucs;lhjhilari&
I$ i
en
o s
su infancia alguna ,de nuestras archiabuelm ibíkiaag M0 m ~ ~ par..
tidarios d e que se trata% d c una cuenbsl de c01ar.:
I
r
s
2."-HEMICEFALOS :
.
.
I
f
a) De trolaco recto, preá&tanda algud08 fusayol@~
sólo
cabeza, ya la inferior (42-531) y (43-532), ya la superior .(M-648).
b) De tronco mixto, que a su vez pueden dividirse en :
1) cabeza cilíndrica, núm. (45-594) y
2) cabepa cónica, así los núms. (46-456) y (47-573) en 10s cuales
la cabeza inferior es un conoide de perfil convexo en e1 primero y
un cono de perfil recto, en el segundo. E n este ejemplar es notable
lo acentuado de la estrangulación con perfil en escocia.
a) Cilindrocónicos.-Se inicia la serie con fusayolos de cabeza
cilíndrica, núms. (48-4971, (49-593), (50-674), (51-579), éste surmontad o por un tronco cónico de poca altura.
b) Cónicos, que comprenden varias subdivisiones, los de per-
fil :
1) Recto, representado por los núms. (52-470), (53-510), (54-590)
de cabeza cónica., recta, en su media cabeza superior, y el (55481)
con la cabeza fragmentada.
2) Cóncavo, lo tienen los núms. (56-475), (57-562), (58-458).
3) Convexo, que son los núrns. (59-486), (6%-474), (61-455), (62592), siendo éste uno de los mayores fusayolo~
hallados en la estación que nos ocppa.
4) Mixto, frecuentemente producido por los anillos de ornamentación ; números (63-484), (64-509), (65-463), (66-483) -con líneas
.
'
[page-n-175]
4
r
M. VIDAL Y LOPEZ
,
rojas, el (67457), (68-476) y el excepcional (69-589), cuyo perfil recuerda una pieza de ajedrez.
e) Bitro~cocónicos,de galbo :
1) Rteto, con el núm. (70-505), que sugiere por su aspecto sencillo la idea del primitivo fusayolb esférico, burdamente aplastado
por abajo y par arriba estrangulada, pareciendo señalar una forma
de pasa. Los núms. (71-561) de eerdmka negra; (72-454), (73-480),
(74-M), (75-SO), (76-576), (77-460), éstos dos úItirnas de riquísima
decoración ; (78-62í), (79-599) y los artíeticos (80-636) y (81-640) forman un interesante y nutrido grupo que se distingue por su con9
inferior recto.
2) Cóncavo, con los núms. (82-4871, (83-578) y (84-575).
3) Cíiíndn'co, representado ,por el núm. (85-632).
En cuanto al posible valor cronológico de la tipología de 10s £usayolos, dejamos para nuestro mencionado trabajo' de conjunto el
tratarlo, p u a solamente con los de un yacimiento no creemos haya
suficientes datos para atacar este problema.
[page-n-176]
[page-n-177]
; i
..
. ..
.
:
. :
.
. . ,
.: .: . :. :. : : :
. . . . . '
. . . : :Ir 1
:
. :: . $83
. . :
i i i
;
:
s
6
* .
.
:
* .
: :
.
.
.
.:
E
; i
e
i
$
e % i ;
.
2 z 3
:
i
. :
i :.
; :
.
.
: :
'
:
*
:
. i.
': . : .
i
:
:
: . ! ; ! !
.
.. .-. .- ... ..
.
. .t . : . :. .
.
:
.. o "
. . .-. 8
. .
. . .,
. . .. : .$
a
r
,
.
-
. $
: g
. ..
: i
.
Q
0.
ril
[page-n-178]
- -
TIPOLOGIA DE LOS FUSAYOLOS
7
[page-n-179]
[page-n-180]
A
CAMILO VISEDO MOLTO
Hallazgos arqueoldgicqs en la co
a
r'
f
E n las siguientes páginas damos una sucinta relación de dos bdllazgas de.la mrnarca alemana, por considerarlos dignoqde sei)onocidw por loa estudiosos.
I
1.'-UN
H A L L A q O CASUAL
-5
1
4
Por con&&arlo de algún int&r;ksarqueológico, y creer estar relacionado con la ~stacIxín~.ibérica la Serreta de Alcoy, damos s
de
conocer en estas notas un curioso hallazgo casual, llevado a cabo en
la zona donde radica diCha estación, sobre un kilcimetro aproxfmíidamente de la Misma.
E n la parte mleridihfial de esta cumbre, se a h e Iifi ancho valle
de cuItivo que Ilevá el nombre antiguo de Ia &Partidad& D&btsr
en gran parte del tkmino de PenáguiIa. Estd poblada por varias
agrZcolas
casas de campo, en cuyos terrenos, al efectuar las laby también en superficie, se -halla bastaarte cerámica destrojcada de
t i ~ ibérico 'y otros vestigios que denOtan la ocupaci6n det valle en
o
épocas pretéritas, y como e n a t ~ i a l
tenemos el mayor cuidado en
. vigilar los trabajos agrícolas que allí se realizan, ,para que los czampesinos se puedan dar cuenta da objet~.extyaños
para ellos, que les
puedan salir en las reinecíones 'y los Conserven.
E n el pasadi, año y eni una dé las fincas Ilam~fdael erMas Grand e ~ de Fellieef, fuimos informados por'un buen amigo nuestro, de
,
haberse encontrado 2ep'una de estas remociones d e tkrra, unos hierros o útiles de labranza raros, material que más tarde fué donada
al Museo Municipal de Alcoy, donde figura.
[page-n-181]
2
C. VlSEDO MOLTO
Se trata de dos rejas de Eiierro y un azadbn (fig. 1."). Las primeras, de diferente tamaño, tienen una forma acanalada, con rebordes
para recibir el enmangue por uno de los extremos, ensanchándose
por el otrd, para terminar en forma acorazonada, con punta más o
menos aguda para poder penetrar en la tierra.
*:
at
.i.a-j*
r
-
'
41 . .
9;
a9? m~a;~a&iw'
Y
,
8
,
r
' i .
>
<.,! '
1%.
C8,
.
;>
.,
L-,A
>
7
b a W4 - 4- ~ i p s ~ :f wr d i $ @ ; ~ t ~WSPW
~ i 3M ;
t ~
~ d q NsW
en su parte mds anchá, y la otra de 33 m.
dq,Jew~~i,q,ss&
m
,
p l i e:ca . ,T.~ileast* d e e w & . a
~
&
La 'hw114 d d año
n
4 W& r *
k e~a,mi&t$~na .
U).*.
.
,
.
,
,
4 '
.
. -.. , .= < . ..,
..
-
.
d . ,
..
v
.
.
.
"
I I
...
,
. -.
,
.
-
*
'.
..
,.,'.3-'r,8,..
. . 1 2 '
.
.. .
.
,
!zi >i~i,:j
.. .
i
.
. - :
x;,
-. . .
d4
~ i * .
-
4
,
,
..
.
'
..:
.
,,,;.
'2
.
'
,
7
. ..
, , .,-M
, ., , . .,\,.:t:..:e-k',.$k:.*..
.
, ,
i
.
'
,,
-
..-,
,
. ., , .
I
:
5
. ,, .
,
:'
C.
'
qr.y
[page-n-182]
No'creemoe, haya dudas en la dasificación de M e mat&rial,puesto que la cerámica siempre recogida en estos parajes, r e m n d e a '
esta época ya avanzada.
También han salido algunos reetos óseos que no h m o s podidb
ver.
NA CURIOSA CERAMICA
~ ~ ~ f iaeuneint;ere~anttlr
r
fragmmit~
cer16eo;
ibbrica, que &@& hay
E
S
ete
de srie familiar&, de-
~chosmuy originales, a .modo de oreja^ O
amos. El color del barro es a'ina-no
vinoso ; Ia vasija era*
pin
ranjjt& y la f i g m
grueso earpemr.
V
na exótica qye veraoa
Fodriamm rd~t,stelonarla
can d tiw
que nada parsido
en dgonss cerirnieu de Ekhs, pcro n
conocemos en toda la bidde 'C1.6' mntivas,que asma ,:,y1 e~dmiica,,l&3 - , ,,
la , 3 . ,, .
, ; -,
o
rica.
1
-
i
t
1
\
E n cuanto a p a k ibtifimr qt& mpecie d i anirnal.ril:&mfnk IYfEeil; a wvsa de la s i ~ l i c i d s d la p i n a
&e
rido repremntar
[page-n-183]
tura, ¿ P u d e tratarse de un lobo?. De ciervo no parece que prsente rasgos.
Se trata, pues, de un curioso fragmento de la gama ibérica que
los.especialistas pueden aclarar de qué animal se trata. .
-
Fig. 2.L-Fragmento de cerámica ibérica de las proximidades de Alcoy.
,
Como se verá, se ha trazado con puntos lo que falta ,de una de
las orejas del animal, debido a una desconchadura del barro en dicho sitio, pero la punta, como se ve, aparece por entre las franjas
superiores.
[page-n-184]
Influencia d e lo, cultos religiosos : ,
cartagineses en los motivos artísticog
de los iberos del 5. E. Español
idi
La civilización cartaginesa y su influencia e n la cultura hispánica
habían venido siendo casi un misterio para los historiadores por la
falta d e hallazgos arqueológicos que lo aclararan, por la falta, casi '
absoluta, d e epígrafss en los monumentos púnicos y por la confqsión que viene originando el que 10s escritores clásicos llamen con
frecuencia fenicilos a los cartagineses, l o que ha inducida a muchos
de sus intérpretes a llevar y traer a los fenicios por lugares que jamás visitaron y a que sla les atribuyan objetos que nunca pasaron
por sus manos.
Los'hallazgos cartagineses típicos d e la isla de Ibiza ya difundidos
(1) y los de la Albufereta y Tossal de Manises en Alicante, que y o
he procurado relacionar con la Historia de España, y especialmari.
te con la de Alicante para precisar su fecha con mayor acierto (2),
han servido m'ucho para deslindar l o puramente cartaginés, ap6cialmenbei l o que 'se realizó por este pueblo con fecha posterior al
hundimiento de Tiro, su patria asiátirg v con influencias distintas a
las que aquglla tuvo.
Los cartagineses. con sus co listas Y comercio con 10s ~ueblcis
NI0 VIVEE ESCUDERO: "La Necr6po:is de Ibiza". Maidrid, 1917.
(2) JOSE LAFUENTE VIDAL: "Breve Historia d8cwnenhda de Alicante
en la Edad Antigua". Alicante 1948.
- w.-
-
.
-
[page-n-185]
indígenas españoles, les fueron transmitiendo sus creencias religiosas y su temor supersticioso a determinadas divinidades, y el pueblo
ibero, que ya tenía sus tradiciones artísticas prehistóricas y empezaba a formar un arte propio bajo la influencia del helénico se valió
del mismo para adorar y aplacar las divinidades cartaginesas con sus
representaciones simbólico-religiosas en su cerámica y en sus esculturas.
N o es mi propósito desarrollar tan amplio tema, sino señalar los
puntos d e relación que tiene con los hallazgos arqueológicos d e Ia
región del SE. peninsular, tomando únicamente de fuera los antecedentes precisos para su comprensión.
Con este objeto, empezaré igor esponer.10 que nos refiere en CT
Bibliotecá Bst6rica el escritor gtiego Diodoro SIC~IO;
contempor6ner, de: CBsai! y Augm'to y, a mi jdcia, el que a s m e codi .daiayor
claridad h r crwncittas religiosas del pueblo cartaginés.
E n su li6;o XIV, d6ipués de refefr los triunfos
tenían en
Sicilia los púnicos, mandados por Himilcon, nos cuenta que cuando
s apoderaron del arrabal de Akradnia (en Siracusa), saquearon los
e
templos d e las diosas griegas Demeter (la diosa madre) y Cora, su
hija, la Perséfona, y que desde entonces empezaron los cartagine
ses a sufrir reveses y desgracias, siendo la mayor de ellas una horrible epidemia., que, favorecida por el verano y por la aglomaración
de Qersonas, hizo entre ellos grandes estragos.
Al enterarse en Africa de sus derrotas y desgracias, IQS pueblos
sometidos, deseosos de libertad, se asociaron contra sus dominadores obligando a los cartagineses por todo ello a abandonar p o r entonces las empresas d e Siracusa; y cuando los insurgentes tomaron
Túnez y encerraron a los cartagineses en el recinbo d e la ciudad,
supusieron éstos, en su apuro, que todos sus desastres eran debidos
a la venganza de loi númenes, y, pensando e n e l ultraje que habían
hecho a las diosas griegas Demeter y Cora; decidieron aceptar su
culto para desagraviahas.
H e aqÚí las palabras que emplea biodaro Skulo (Libra ~ I V ,
ap. LXXVII, núm. 5) para explicar esta adopción.. .
:
uNu habiendo tenido antes en sus cuhos ni- a, Cora ni a Demeter,
instituyen a Ics más distinguidos de los ciudadanos como sacerdotes
de ellas; con la mayor reverencia alzan estatuas (imágenes) a las
diosas, 1 hacen sacrificios al modo d e los griegoa y eligienda ¿le
"
los griegos &e vivían entre ellos a los m& elegantes, los destinan
al servicio de las diosasu.
[page-n-186]
3
INFLUENCIA DE LOS CifLTOS CARTAGINESES
D e d e este acontecimiento, qne tuvo lugar a principios del siglo
IV (año 396 a. de J. C.) tuvieron, p e s , los eartagineses a t e culto
calcado sobre la base de las creencias, fórmulas rituales Y represen,
taciones plásticas de los g r i ~ o s y en su consecuencia hay que pensar que las manifestaciones religiosas no se limitarian a la adoración
y reverencia de las dichas diosas, sino que con ello irían envuelta$
las demás que se r6lacionasen con este culto en Sicilia.
Pues bien, de esta isla y de Grecia misma, sabemos que pof
influencias egeas, perpetuadas por los griegos y lmega trasladadas
a Roma, entraban en los cultos a astas diosas la veneración y respeto a la paloma, que ya se modelaba en barra en Creta desde la
época neolítica y que luego tuvo.bastante eficacia sara servir de talismán a 10s muertos, con lo que acabó de identificarse con Cora o
Perdfona, la diosa de la muerte, «de ia que aparece como un, emanación» (3).
Siendo la paloma idCntica a Cora y representando ésta la prie
mavera, s le oponían las aves de ra,piña sus enemigas, y como tales
s e le sacrificaban a la diosa, .o quizás se le hacía este sacrificio como
víctimas expiatorias, porque, según el mito religioso, fué trasformad o en ave d e rapiÍía (buho o águila) el traidor Ascáfalo, Gnico testigo que vi6 comer a Cora en el infierno siete granos de granada i
que, por lo tanto, con su delación impidió el regreso definitivo de
la diosa a la tierra y a su madre, pues, según la sentencia de Seus,
sólo era poeible el regrao si no hubiera comído aHí nada y por
1
esta transgresión hubo de partir e año, alternando su residencia en0
tre el infierno y la tierra, seis meses en cada una, con 1 que se
simbolizaba la alternativa en la tierra de la desolación invernal con
da fecundidad y prosperidad de ia primavera y verano, mientras ella
residía con su madre la Naturaleza.
Tenían también los cartagineses coma animalles eimMliios, aunque no se encuentran mencionados en ningún historiador, al toro y
al león procedentes de un mito asiático que debieron, i~nportardirectamente a la península desde Asia o desde el Egeo, sin las trans-'
formaciones que sufrió en Grecia.
Según el mito persa, el Sol era el poder supremo en los órdenes
espiritual, moral y natural, identificado con Mithra y simbolizado
en d león que devora al &oro,y éste representa a la naturaleza cpntraria a la luz y a su potencia fructífera, pero que con su muerte
-
[page-n-187]
4
'
J. LAFUENTE VIDAL
da lugar al desarrollo de la vida orgánica del mundo vegetal y animal. De esta manera, por una evolución natural, el toro ciignifica 'a
muerte, tras la que resiirge la vida espiritual posterior, y de aquí su
coaversión en animal funerario que se le encuentra e n las necrópolis, a la vez que el león, como fuerza vital en este mundo y en el
otro. .
También mostraron los cartagineses en esta provincia de Alicante cierta reveraencia a las conchas marrinas, quizá por tradición egea,
como númenes protectores d e los navegantes y a determinados di9
ses o espíritus adorados por los egipcios, como el 'di- Horus, del
que se encontraron dos amuletoa en el Torral de Manises; el espíritu Ka, simbolizado en dos brazos con manos, que rodean el plato
de las vituallas, d e los cuales encontramos restos en E l Molar y en
la Albufereta iguales en iforma al famoso braserillo. d d tesoro de
Aliseda ; el O j o simbólico de Osiris (Udja), cuyo ejemplar e n barro
cocido fué hallado e n la Albufereta, etc. Pero a t a s reminiscencias
de cultos egipcios n o tuvieron trascendencia al arte ibero, porque
seguramente el elemento indígena español no se asimiló tales crc;encias, y- Iu'eron pronto olvidadas.
La antigua religión d e los fenicios, conservada por los cartagineses, la menciona también Diodoro Sículo (Libro XX, ap. XIV, número l), quien al referir las derrotas que les infligib Agatocles a 6nes del siglo IV a. de J. C., dice así :
aPor-lo tanto, los cartagineses pensando que esta calamidad les
sobrevenía por causa de'los dioses, acuden a toda clase d e rogativas al Númen y, creyendo que el más irritado con ellos es Melkart,
el d e las Colonias, envían a Tiro una gran cantidad de dinero y no
pocos d e los más ipreciados donativos religiosos».
Y e n el Libro XX, apartado XIV, núm. 4, sigue diciendo :
~Suplic~ban
también a Kronos (Moloch), que se les había ttueit o enemigo por ckanto en los tiempos anteriores sacrificaban a este
dios a 10s mejores de sus hijos, y después, comprando a escondidas
niños y gritando tumultuoaamente (como,si fuesen suyos) los mandaban al sacrificio y habiendo hecho averiguaciones, se encontraron que algunos de los que se habían sacrificado se había hecho con
sustituídosw.
I
Este culto asiático, cruel, que allá n o tuvo otras representaciones
plásticas que el beti!o, trozo. de madera o bloque de piedra sin labrar, con forma apZoximadament4e cónica o piramidal, no trascendió al arte hispano, aun cuando el culto, o !por lo menoseel horri-
'
[page-n-188]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS CARTAGINESES
5
ble sacrificio d e niños, debió practicarse en la Albdfereta, según lo
demostraron algunas d e las tumbas que excavamos (4).
E s el culto copiado de los griegos y practicado a su usanza, va;
liéndose, como dice Diodoro, d e 1 más escogi'do entre los helenos
que convivían con los cartaginesm, el' que motivó la influencia del
culto cartaginés e n la población ibérica, y esta influ'encia se desarrolló conforme se fué extendiendo la dominación púnica, n o sólo
por temor a los conquistadores, sino también por el terror supersticioso que supieron difundir sobre la venganza divina y por la
base d e ,población helénica 'existente de antiguo entre los iberos.
Según el testimonio de Avieno (5) empezó la conquista cartaginesa por la isla Erithia (isla d e León en Cádiz), de donde debió ir
extenldiéndose por la ría d e Huelva a Portugal y por los territorios
Tartesio, d e Andalucía y Murcia. Muy poco después del lance histórico que refiere Diodoro, o sea, a principios del siglo IV, habían
ya fundado cerca del río Tinto (entonces llamado Ibero) un templo
a la Diosa de los Infi'ernos, según refiere el mismo poema de Avieno (versos 241 a 243) :
...et sacrum Infernae deae
divisque fanuml penetrat abstrusi cavi
Aditumque caecum.
«...y un rico templo consagrado a la Diosa d e los Infiernos pe- ,
netra en una cueva de acceso oculto».
No existiendo antecedentes en España d e este culto, hay que
suponer que se trata del culto d e Cora. con lo q u e se tiene una indicación precisa de la fecha de los periplos que sirvieron d e base a
Avieno al mencionar un templo que, según el relato histórico de
Diodoro, no puede ser anterior al siglo IV a. de J. C.
d
E l nombre de esta ~ i o s a e los Infiernos, que los romanos llamaron Proserpina, y los griegos Cora o Perséfona, fué 'entre los
cartagineses Tanit (¿de Thánatos, muerte?) según demustran las
estelas d e Cartago y una plaqueta de bronce escrita en caracteres
1
púnicos y conservada en 6 Museo d e Alicante, hecha por un sacerdote en honor d e su Diosa, «Tanit la Potente».
(4) JQSE LAFUENTE VIDAL: "l\iZemoria de las excavaciones de la Albufereta de Alicante (antigua Lucenkum)". Núm. 1 de 1933. Núm. gral; 126. Página 21.
f5) J W E LAFUENTE VIDAL: "Traducción del P m a de Avieno y coPublicacióai del Instituto Juan
mentarios sobre el mismo". Estudios Geogs&f~~os.
Sebastián Ekano. Año X, núm. 34, pág. 32 y atio X núm. 35, págs. 202 a 250.
[page-n-189]
6
J. LAFUENTE VIDAL
con
El monumento arqueológico más antigho en la
su efigie, es, a mi juicio, una de las esculturas en relieve procedente del monte de la Saia-Barcellos (Portugal) y conservado con otra
similar representando un sirviente o sacerdote con la cabeza de un
toro a su lado, en el Museo de Guimaraes, gracias a la activa diligencia del sabio profesor Martins Sarmento, y dada a la publicidad
por el notable arqueólogo e investigador Dr. Mario Cardozo (6).
Ambas figuras se hallan en sendas hornacinas cavadas en un
bloque de piedra al estilo de algunas estelas púnicas de Cartago y
d e otros lugares con un estilo que podríamos considerar propio de
la escultura cartaginesa para las representaciones más respetables.
La d e la diosa a que nos referimos (Lám. 1, núm. 1) carece, al
parecer, d e atributos, si bien puede traslucirse, a pesar del desgabte de la piedra, que sostiene una paloma con la mano derecha, lo
que considero como un signo de identidad.
Según los apuntes del Dr. Martins Sarmento y las referencias
complementarias del llr. Mario Cardozo, se halla, con la otra dicha, en un patio o corraliza formado por cuatro muros de, conatrucción tosca en forma d e trapecio alargado, que en uno d e sus
extremos tenía una entrada de tres escalones, en el opuesto se comunicaba con una construcción circular que debió estar cubierta
por un tholos o bóveda formada por aproximación d e piedras, y e n
su interior había un pequeño estanque y las esculturas, ante las
cuales había fijas en el suelo tres piedras que, a mi juicio, pudieron
ser basamento d e unas aras en forma de pequeñas columnas con
capitel, que también fueron halladas allí.
Todo esto la aproxima a la forma que se describe d e los kmplos d e Fenicia, que eran: un patio con un pequeño santuario para
sacerdotes, aquí tal vez representado por la construcción circular
con la que se comunicaba. Que el templo estuvo descubierto lo
prueba el desgaste d e la escultura por las inclemencias del tiempo,
Y que el estanque estaba destinado a las cer'emonias del culto a esta
diosa lo tenemos por seguro, porque, aquí e n el Toasal (Alicante),
muy cerca del lugar en que estuvo el templo de la misma diosa,
se conserva una ,pequeña balsa que desde el principio interpretamos
como destinada a la purificación de sacerdotes o sacrificanta (Lavacrum).
(6) MARI0 CARDOZOi: gLEiiTonumentos
Arqueológicos da. Sociedade Mart i %mento". Guimames. 1950. Págs. 86 a 104.
[page-n-190]
~ U F X C I A LOS QJL~OSCt%TAGimISES
DE
3
En Cafiagena ,m a m e n a otra esul
unra casa en las Puertas de Murcia al pi'e de una de las colinas del
i n t s r i ~ rd e b ciudad y e lugiyr que primitivamente fue playar..
a
n
que aos permite suponer que allí hubiese una necrópolis n
janza de las necr6poIis que hemos excavado can
prm11tciaen
E S Molar y eril la Alb~f~ereta.
El Moqutt de la d e Cartagena es algo mayor p auyIrlue al desgaste de la piedra a igual, por haber sufildo tamM6n auch& siglos Ia
intemperie, ss puede apreciar mejot; que ewtiene- una paloma con
la mano derecha.
Ambas esculturas, iguales entre si en técnica y figura, se aproximan mucho por la deqxoporción de sus miembros, la forma de
sus orejas y por la disposgión del manto en pliegue3s sim4tricos a
varias dei las figuritas de tierra cocida halladas en Ibiza, que nos da
a conocer Vives en la obra ci>tadacomo de indudable procedencia
cartaginesa (7) y que describe como llevando en la mano derecha
un vaso en figura de paloma (fig. l.", ~ ú m
1).
Guardando también analogía con 'ras dos primeras, aunque indudablemente de fecha goste~i&,%on : una haliada en la provincia
de Cácerles, a Talaván, al hacer 1s carretera de &eres a Torr+n
y otra en Tab Montero, altura sita al S. de E&ma (Sevilla), en un
pozo en u n i h de otras.
La primera (fig, l.", 2) ha sido descrita par el Rvdo. P. Fidd
Fita (8), que la coxvidera c& r~presmtación e la Diosa Madre y
d
que la encuentra por la disposición da1 epigrllba, grandes analogias
con otras dos lápidas halladas una en Cáceres p otra en Mérida, en
las que respectivamente aparecen los nombres de Adsegi~ay A t a .
cina, nombres que, indudablemente, parecen coirupci6n latina del
nombre p W c o de Tanit.
La otra se halla estudiada per el P r s f m r García Biillido en su
obra &a Rama de Elche» como uno de los objeta migrados a
Francia y recobrados por E s ~ ñ a9 . Con ella aparecieron otras,
()
en una de las cuales se va una cabeza barbada, que pudiera representar un sacerdote o sacrificante al estilo d e las imágenes de Barcelos (~ortugal)(fig. l.",núm. 3).
<
(7) ViWS EEX2UDERO: ORrra citada e n Is nota 1, p&g. 134. Lámina L-2.
(8) PD ETTA: "Nuevas inscrigcioms romanas y visI m
mT d v b
y MQ'rciiib". Balan de la Real Academia de la Historia. Tomo 64, p&g. 304.
(9) -0
1
GARCIA BEiAIIDOi: 'a Dama de Elohe y el conjunto de
'
L
en 1941". W r i d , 1943. Pág. 17.
'1
piezas amueoWcas reingresadas en
[page-n-191]
Fig. 1 " 1
. - . Figurilla de tierra cocida procedente de Ibiza.-2. Relieve de Talaván (Cáiceres).-3. Relieve de Tajo de Montero (Sevilla).4. Figulinas de barro vidriado y paüomita de bronce lde "E1 Molar" (Alicante).-'l. Placa de alabastro )del temp'o del Tossal de Manises, según Lumiares.
[page-n-192]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS .CARTAGlNESES
9
Estps Últimas representaciones corresponden a la época romana
y muestran el diferente arte que dominaba en cada regidn, duro y
primitivo en Extremadura y artístico y detallado, aunque también
bárbaro, e n Sevilla. La rudeza de la Última se debe, sin duda, a %u
origen púnico, como labrada por púnicos que seguían su vida bajo
la dominación romana y que acreditan y detallan sus creencias con
la paloma que colocan e n el tímLpanodel frontón, que identifica
a la diosa junto con el ave de rapiña, apenas diseñada, que se ve en
e tejado. Alude a su origen la palmera que acompaña la efigie.
l
Creo que se puede deducir d e todo lo dicha q u e divulgando el
culto. a Cora y su madre Demeter por la región oriental, se le prestó adoración en la forma descrita e n Portugal, o en cavernas como
la de Huelva, y se representó a ambas diosas con la forma igual,
sin más distinción que la paloma que acompaña a Tanit. Este culto,
perpetuada en la época romana, conservó en Extremadura y Portugal la representación tradicional; mientras en Andalucía se modificó algo por la influencia mayor del arte griego y por eso e1 nicho
del principio se convierte en edículo, con lo cual se conservaba a
la vez la manera tradicional d e poner la imagen en una hornacina
excavada en el mismo bloque.
&te modo artístico de representar a la diosa n o trascendió a
esta región sud oriental d e la península. E l relieve d e Cartagena n o
tiene antewd.entes conocidos y sólo se puede explicar su prewncia
en esta ciudad4,por los hechos históricos, si l o atribuimos a los prisioneros y rehenes que Aníbal trajo, como mercenarios forzosos,
de su excursión y camipaña contra Elmántica' (Salamanca). Entre
aquellos hombres pudo haber artistas que ewulpieran la imagen de
Cartagena, por tener en su necrópolis a la diosa, que veneraban.
en la misma forma que la tenían en su patria [Salainanca, Extremadura y Portugal).
Y no tuvo imitadores en esta región del S. E., porque correspondía al segundo imperio cartaginés (siglo 111 a. d e J. C.) cuando
ya los cartagineses tenían otro arte, que ahora diremos, para r e p r e
sentar a la diosa.
Pertenecientes al primer imperio cartaginbs (siglo V-IV a. d e J.
C.) sólo encontramos en la necrcrópolis de E l Molar, cerca de Guardamar (Alicante) unas figulinas d e loza blanca vidriada al estilo
egipcio, de forma y tamaño de un cacahuete, o en forma de tres
atribolitas, la smerior con indicación de nariz, a las que ~ u d i m o s
buir cierto carácter religioso por su remoto parecido de forma con
-
167
-
.
.
[page-n-193]
algunos idolillos de huese, piehhiotóricos,deesta región y por haber
encontrado entre ellos una palomita de broa- (fig. l.", núm. 4).
Encontramos también allí gran número d e conchas marina,
perfectamente alineadas, cubriendo los lugqres de cremaciíhtz o en
el8interior de algunas urnas, l o que parece demostrar ciqta veneración religiosa hacia ellas; pero lo que más se hizo notar fueron
una escultura de toro en un gran bloque, sobre un muro, como
presidiendo la necrópolis, y otra de leirin, no distante.
Estas esculturas encerraban, sin duda, su simbolismo religioso
y han aparecido también en otros lugares de la provincia, como 'a
Albufereta, Rojales, etc., lo que indica la divulgación d e estas creeni
cias religiosas y su gran arraigo, pues p e r d u r ~ i ohasta la época romana, en la cual se las encuentra, tanto en el Oriente como en el
Occidente ipenimular, aunque con frecuencia tan desfiguradas y
barbarizadas que se les ha confundido con o t r a animales, y varias
tienen grabados cabalísticos dk origen céltico.
Con las conquistas de Amílcar en el siglo 111 (ano 237 a. de J.
C.) comienza a restablecerse el segundo imperio cartaginés en España. Pero está segunda dominación pfinica, en lugar & establecer
su capital y baLw de operaciones en el Occidente, lo hace en el
Oriente : Amílcar funda una ciudad en el monte ~enkaabitil 'Alide
cante, llamada Akra Leuko por los griegos, por su elevación sobre
los montes vecinos y por 'su blancura; y Asdrúbal estawece en
Mastia (Cartagena) su centro de gobierno, quizá por su casamiento
con la hija de un regulo del par's, y reconstruye en el vecino Tossal
de Manises la colonia griega que su antecesor había destruído como otras muchas vecinas, según el texto de Diodoro (Libro XV,
n ú m . 10 y 12). Cádiz decae hasta convertirse casi en un montón
de ruinas, según dice el Poema de Avieno (versm 267 a 272).
Hubo, pues en la provincia.de Alicante una base de cultura helena que, a consecuencia de las campañas de los púnicos, se vi6 reforzada con los wrcena;ios iberos que habían acombañado a loa
cartagineses en sus campañas de Sicilia e Italia, donde .hubieron de
admirar y copiar mucho del arte griego y donde r&ua;tecieron sus
creencias religiosas e n las diosas griegas Cora y hmeter., que los
cartagineses habían heeho suyas con todos los atributos que /os helenos les dedicaban.
De la repatriación d e 10s mercenarios españoles de Italia a nuestra (patria tenemos un testimonio en Tito Livio, al cual nos refiere
(L. XXIII-46) que, despub de la victoria de Nola obtenida por
.
[page-n-194]
Marcelo (ep S16 a. $e J. C.), bim fwse p o r despecho al ver su derrota, o'&n per e l dmeo & un servicio militar naQs libre, se acogieron a los romanw mil doscientas setenta y das caball~eroa,w t r e
~ ú m i d a se Hispanos. Roma los empleó en aquella guerra, o b t e
nisnds de ellos un trabajo vakroso y fiel, en recompensa del cual
ee concedieron tierras a los Númidas en Africa y a los española en
Hispania.
Seguramente que g w h o s de ellos, adiestrados s n Italia con los
moddos griegos, debieron llegar a la provincia de Alicante en unióli
de 'los romanos que la conquistaron, porque notamos tras este hecho un gran progreso artístico e n la cerámica, que adopta numerosas formas nuevas, mejora la técnica de su fabricación a la vista de
la cerámica campaniense, a la que imita, y multiplica los dibujos
de sus vasos con temas, no sólo geométricos, sino también de floia
estilizada. Con ello acaba de formarse un arte ibbrz'co que no mostraba más que'sus iprimeros balbuceos en la necrópolis de El Molar.
Pero este arte no se presfa todavía en esta provincia a los asun-.
tos religiosos, sino que aparece iridependiente de la devoción. En
cambio, al socaire del pueblo cartaginés, había surgido otro arte
que respandía a una finalidad religiosa y que, lejos de debilitarse
con la conquista romana, B mejora, se perfecciona y se aumenta.
e
Me refiero a las figuritas d e tierra cocida que nacidas seguramente
de la imitación de las de Ibiza, se extienden por el S. hasta 'Murcia
y Almería y por el N. hasta Ampurias. Con esta novedad sizbaisten
. las esculturas do toros, que tambidn llegan a efectuarse en tierras
cochas, las de leones y la devoción. a las conchm marinas.
Las figuritas de tierra coeha son, en su mayoría, cabezas con un
trozo de cuello cubiertas con un canastillo o cesto (kalathos) de 9
a 25 centímetros de altura en total. E n la parte superior &l cesto
tienen cinco agujerw, para poner flores, según se supone, en r e
cuerdo de la mupación de Cora e n el mito, la cual- s hallaba coe
giendo florea y se aproximó a un narciso, maravillwo por su herd
mosura, cuando fué raptada'por el Dios d e los Iafieknos (Lámina
.
1%
3).
EI frontis de1 kalathm R adorna, generalmente, con dos paloc
e
mas y tres granadas, o m, con los atributos que corsaponden a
Cora; otras' figuras Uevan hojas y frutrx, atributos & Demleter; a
la que se da la misma, cara y forma, y otras, en fin, llevan el kalathos exento de atributos, dejándonss en este caso en la duda de si
- 169 -
'
[page-n-195]
12
J. LAFUENTE V I M
se trata de las diosas o de alguna mujer oferente (cariéfora), de igual
modo que en Ibiza muchas de las tierras cocidas no $on imágenas
de diogas, sino de mujeres, con ofrendas, o de sacerdotes. '
E n la Albufereta misma otras figuras de cuerpo' entero pueden
tener a t a significación. Un alto relieve sobre un pinax o plancha
representando una mujer que amamanta un niño pudiera aludir a
Demeter y Cora reunidas, y una caverna con agujeros en l o alto
para flores, ,pudi,era ser un símbolo de la doble vida de Cora : en
d infierno (la caverna) y en la tierra (la parte alta), trayendo 1s
priqavera (Lcim. 1, 4).
Todas estas representaciones tienen de comúii e1 estar hechas
para ser vistas de,frente, careciendo de detalles en la espalda, donde, en cambio, tienen un agujero oval que p a r e e destinado a suspenderlas de un clavo en un pbste o en un muro, lo que nos da la
clave de que así se las colocaba en las ceremonias fúnebra.
No podemos precisar en lo que consistirían estas ceremonias;
10s platos y pebeteros (hay uno de plata) nos indican que se quemaban perfumes: bien fuese para agradar a la diosa o para atenuar
los olores de la incineración y unas vasijas esféricas de barro, muy
abudantes, nos hicieron suponer que hubiesen servido para traer
los ~ e r f u m e s ;pero el relieve tan conocido de Jávea, en el que se
ve una figura, al parecer un sacerdote, con una de estas vasijas en
la mano, miqtras la otra parece extenderla sobre algo que la rotura del mármd nos impide conocer, y que muy bien pudo ser un
ara, nos llevó a la suposición de que (en las ceremonias se hicieran
libaciones rituales con vino agrio e hidromiel y que ese bajorrelieve
represenia las ceremanias d e reconstrucción d e H m e r w o p i o n por
los focenses en el siglo IV, en la que se ve al sacerdote haciendo
de1
la libación ritual sobre el ara, ~eguido jefe de la nueva colonia,'
,
massaliota, y de la gente armada.
La fecha qye repreuenta'por su arte el relieve c o r r e s p m d ~ ,
e&tivamente, al siglo IV a. de J. C., según la opinión de vairirrs críticos, y la ceremonia ritual de la libación era muy frecuente, según
el relato de los clásicos, aparte de que hemos encontrado, también
en la Albufeneta, vasijas con cabida para dos líqnidos separadamente que parecen destinadas a este objeto (L6~m.1, 5).
La necrópolis d e la Albufereta se prólonga hasta los primeros
s
tiempo de la conquieta romana, y de su última época, e una hoguera en la que se encontraron un relieve en mármol, que se ha
[page-n-196]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS CARTAGINESES
,
,
13
hecho &l&re, y una figurita en barro cocido representando un;'
mujer con una paloma y un niño.
AunqueSnotenga relación con lo que estamos diciendd, he d e
llamar la atención sobre el traje de las dos figuras femeninas, q u t
se atavían con adornos tradicionales iberos que, seguramente, mtaban ya en dasuso en su época y sólo se gcudía a elloa para actoe
st>.lemnes, como actualmente las &mas españolas usan las g r G d a
mantillas lujosas para actos excepcionales. Adsrnás, el relieve es in
dicación de que el arte de la escultura en piedra o mármol se abrc
camino sobre las tierras cocidas.
Revelan las excavaeionm que a ,principios del siglo 11 a. de J.
C., la ciudad y la necrópolis fueron abandonadas, y pasaron algunos años antes de que la ciudad se reconstruyese sobre los wcom- .
bros d e la población anterior. Con el abandonlo de la nwrópoKs
,parece coincidir la desaparición de los artistas de las figuritas de
barro, pues de la &poca posterior sólo hemos hallado en la ciudad
alguna que otra, con técnica ent'eramsnte distinta y sin qu,e se aprecie simbolismo religioso
Estudiando los hechos históricos que pudieron ocasionar la despoblación y la reconstrueción, encontramos, por un lado los rigores de Catón en el año 195 a. de J. C., el Cónsul que, según1 las frds'es de Plutarco copiadas en sus Vidas Paralelas del perdido libro
XX de Polibio, «orden6 que en un sol10 día fuesen quitadas las murallas de las ciudad- de la parte acá del Betis~.
Esta represión o previsión contra posibles levantamientos iberos, aunque sea exagerada la frase, pudo ser lo suficientemente
cruel para hacer que los iberos huyesen a la montaña, dejando sus
poblados por temor a , los castigos por incumplimiento de las órdenes.
E n cuanto a la repoblación, suponemos que el reparto de tierras que hizo Cepión después de las guerras de Viriato en 138,antes
de J. C. o sea, 57 años después de Catón, pudo traer habitantes
o vi'ejos a esta ciudad con beneplácito de 10s romanos, que
así creían evitar los acostumbrados pillajes de los indígenas pobres,
sin tierras de labor. Las monedas halladas en los estratos corres,pondientes a estas épocas parecen confirmar esta hipótesis de despoblación y repoblaci6n en las fechas citad&.
Los nuevos pobladores traen los adelantos artísticos en la cerámica de pinturas de figuras de hombres y animales, y a juzgar por
las semejanzas que se notan entre sus dibujw zoomorfas y fitomor-
[page-n-197]
14
J. LAFUENTE VIDAL
fos o geométricos con los d e algunos vasos de Italia (10) parece que
de allí debió venir d perfeccionamiento de su arte, si bien aquí no
llegase en toda su plenitud hasta la época dicha, porque sólo entonces con las revueltas de las guerras de Viriato y Numancia, sal*
drían del N. E. en donde los romanos los desembarcaron por Ta
rragona, los artistas venidos de allá o sus discípulos.
Otra cosa que se hace notar en la repoblación de esta parte me
ridional levantina es que lla devocióni a las diosas Demeter y Cora,
lejos de disminuir se recrudece, como l o prueban algunas pinturss
de vasos y otras manifestaciones artísticas tan abundantes y bgnificativas que yo creo' que el nombre de Deitanos, que aplica por ~primera vez Plinio, contemporáneo d e Augusto y d e los hechos Que
relatamos, a los habitantes de esta parte del S. E. peninsular, procede de Deae «de la diosan, y el sufijo tuno, que indica procedenciq
6 relación, con el sentido de « ~ o m b r e s gentes de la Diosan por
o
su devoción a ila Divinidad a la que dledican sus mejores obras artisticas.
Modelo típico de esta devoción son, a mil juicio, uqoo vasos de
Elche dados a conocer por su descubridor (11) y seguramente correspondientes s g ú 4 las monedas que los acompañan a los años
com~prendidos 80 al 23 a. de J. C. Se representa en uno de ellos
del
a Tanit alada que tiene a su izquierda unida por tallos un gavilán,
y el resto ocupado por flores estilizadas. Supoaiepdo ahora el gavilán enemigo de la paloma y d e Tanit, como, símbolo del invier,
no, la alegoría d e las'estaciones parece clara (fig. 2.", núm. 5).
E l otro vaso tiene lpintadas en el cuello dos figuras femeninas
con el mismo traje de la anterior y las caras enfrentadas, con 'a
diferencia de que cada una sostiene una paloma en la mano de
frente a la otra y que el brazo opuesto se sustituye por un ala. E n
la zona inferior hay dos gavilanes y una,serpilente como signo dei
invierno vencido y de la condición infernal de Cora, a la que ha
d e volver al terminar la buena estación.
Son pinturas muy expresivas para ,considerarlas caprichosas o
naturalistas, y por otra parte sulponen un arte muy evolucionado
como el de los demás vasos de la región, hasta el punto d e que
c ~ s atE 119 Mag(10) ANTONIO GARCIA BELLIDO: ' ' ~ ~ y RelaCiOne~
na Grecia y la Península Ibérica, sela-arqueologia y 1 textos cl8sicosn.%
B. A. H.= Tomo CVI. Cap. 1 0 P&. 327.
.
(11) ALEJANDRO RAMO3 FOLQUES: "HalLazgos oerhicos de Qche'y
algunas consideracioiles sobre el origen de ciertos temas". Archivo Esp. de Arqueologfa, n h . 52, afio 1943, p&g. 328.
,
[page-n-198]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS CARTAGINESES
15
cuando,vemos e~ varios un águila con 11 alas expIayadas entre ve1s
getales estilizados y dibujos geomktricos, n o sabemos si al animal
simb0lim del invierno l acompañan los ramos secos de la estacion
e
Fig. 2.=-6.
Imagen alada de Tanit en un w s o de EiElche.-6. Amila e l s VasOS
n o
Caw.
iWrico&-8. Gran vaso íibérico de Azaila,
o son dibujos que se multiplican por el @horroral vacím que suele
tener el arte decadente (fig. 2.", núm. 6).
Se asocia a las aves de rapiña como símbolo iavernal, el laho,
que tiene sus antecedentes en un vaso de Italia y en ottro de Bzai-
[page-n-199]
la (Teruel), con los que ís levantinos tienen muchas analogías en
o
las regnssentacianes rbligiosas. Más que. el' invierno, en general debe significar la crudeza de la wtación, que hace desaparecer a laa
aves y los ciervos y contra la que ha de luchar el hombre.
E n Alicante, b primera manifestación de estos simbolismos nos
la da a conocex. k Conde de Lumiares, excavador.de las ruinas del
Tossal de Manises y el prid& @%?tifi
la ~ u c a t t l m 16s
de
c~htsicos.D& en su f o k t
(12) iixe e n el ten&& e&stente en b atap &t la eoEnana, que ehdel
t ~ n c e sse i o n s e d i ~hmn~e,
'
estabf:el z&ala reyesti&o en mdas
sus faekadk 'póe unas 1saeit"as delgadas de alabastro aauIa& cuyo
1.
dibujo 61 n w trafiamife (fEg. l.", núm. 7).
Ckmo *-a,bata de palomas que p k ~ t e a n
se
IaiFpfantas y que,
conforme! al{rita de Tafiit, ,representan las enianacio~fie~ la diosa,
de
que 11í8ti$i+1 (y a q d par&$ que lo consiguen con sus picotazas) 10s
- t :
b r o m ,ptinmit"a.les,
t ,
Es un ~ma se repdte en uno de Tos va;$iaae Italia y que
que
espqialrnen*$Oase.hace notar en uno! de la zerámica ibériga de Azai;
m b i m de esta provincia parece ter~tk~cieria
re3) (&. 2.", núm 8). ,
. .
A las palomas se asocian otros animales coma los ya dichos de
águilas, lechuzas, lobos y serpientes, con otros, corno conejoa, caballos y peces,
ya prob?bíerner$&po tienen significación religiosa
e
sino q a ~ & ~ f k a n como figura%.saturalistas g aenciUameqq como
adorna, porque lo# artistas i@1:a&.dw
tien- siempre G la suwrsI
tición s a b las venganzas de las &&as, ni Ia e s ~ ~ a e fde! miras
~
r;
- ..;
de los icartagineses.
De las i&m Emmtarn Fe C D n G m m .el
de
zos de vasijas coa 'pfntmafi siigb&iqaer:'$1 mime
un traza d.@,
thimiaterion al estilo1 itaIian.0 y d e
están
unos lubos persiguiendo
hirnafm, mestizos
de ciervo y aves, teniado m m o re#&&
'Ti% p a t a s de unos y
otros unos i&w. La zona aup6rior la ad-a
una fiG d e águilas
(fig. 3.", núm. 9).
Conforme a lo que venimos diciendo, pudiera verse una repre,L.W
i
-
(12) Reeditado par el Ayuntamiento de Alicante e n 1908.
(13 Sobre la cerámica de Azaila puede consultarse JUAN CABRE AGUILO
en "La cerámica céltica de Azaila (Teruel) ", Archivo ~spafmlde Arqueo:ogia,
ntím. 50, año 145, phg. 49 y ':La Cerámica pintada de Azaila", Archivo Elspañd
de Arte y Arqu~logia,,
1926, y 1 bibliografía alli citada.
8
[page-n-200]
INFLUENCIA m LOS CULTOS CARTAGINESES
17
sentacien del invierno (las águilas), -cuya crudeza acaba con' ciervos
y aves (e1 lo~bo sus presas) y entorpece la pesca.
y
E n los trmos d e la segunda vasija, un hombre a caballo pon
una palma en la mano, .se enfrenta con un lobo acometedor, ein 'o
cual pudiera verse al hombre luchando y triunfante (por la palma)
contra el lobo (símbolo de la crudeza invernal), mientras unos conejos (símbolo de la vida) se colocan bajo los pies del luchador
núm 10).
.
(Fig
Seríán, pues,. estos vasos, representaciones d e una si,mbd~gía
religiosa muy avanzada, que no tardó mucho, en confundirse con la
Fig. ?La-9. Trozo de thimia-on
procedente de Lucentusn (Alicante).10. Pintura de un vaso tbhric'o, de Lwenkum (Aiicante).
multiplicidad d e creencias que los romanos aportaron a la península. Contempdráneos de ellas o poco' posteriores, deben ser otros
vasos pintados con temas completamente extraños a las ideas heredadas d e los cartagineses, sino que representan escenas de aquellos
pueblos o utilizan como motivos artísticos .lo's ant4eriores motivos
religiosos.
Para terminar he de dedicar unas Iíneas a las santuarios, que
quizás tuvieron su origen en la época cartaginesa y luego con la
dominacibn romana se robustecieron y modificaron ligeramfente en
su culto, siguiendo una evolución semejante a la de la cerámica.
Unos estuvieron en cuevas, como el de Castellar de Santisteban
(provincia de Jaén), respondiendo a la tradición del de'la provincia d e Huelva que menciona Avieno; y otros, como el ddela Serreta de Alcoy, debieron ser corralones con un pó,rtic.o de.entrada
y acaBo alguna t a c a construcción auxiliar, siguiendo el sistema de
[page-n-201]
18
J. LAFUENTE VIDAL
Barcelos (Portugal). Además de los dichos, se han hecho rr&lebres
por sus e x v d m d del Cerro de los Santos en Montealegre (Albacete), el' de Dmpeñaperros, en Jaén, y el d e la Luz (mrca de Murtia).
El culto en ellos debió consistir en romerís, peregrinaciones o
suntuo6as íproceci.iorw por los eaminos frecuentados e n ' que todos
estaban, y ya, dentro de ellos, en cerqmonias de libación ritual y
algunas otras de las que no quedan vestigios. Ofredanba la divini*
dad, como testimonio del cumíplirniento de los votos, .figuritas de
bronce o barro que representaban a la divinidaid mima, o a los
devotos con las ofrendas que habían llevado, o representaciones de
los miembros qmg
coaseguido curar por intervención del
~ ~ u l t u r que representaban a las
as
el traje antiguo i b a 0 que usaban
emma&d&
proce-
'
,
. que debieron ktniar par& de un monumentto,
m p ~ ~ n t a r r d laa &u@@a p do$ mujeres k o uo
A i 6 a que m las eeLa i n alebrsda D m a de Elche aebió hacerse para depositarla
en algún santuario, como lo indica el agujero que tiene en la espalda, como destinado a alguna grapa que la sujetase a la pared, pero
su traslado pudierón impedirlo las guerras civiles u otros acontecimientos políticos, que obligaron a sus propietario8 a d4arla y
esconderla en el lugar d e su origen.
estuvilesen dedicados exN o puede asegurarse que los santuari.0~
clusivamente a las diosas Demeer y Cora, aunque entre las pequd
ñas figuritas d e bronce colocadas en ellos como exvotos hay algunas con la ofrenda de una paloma.
También el hecho de hallarse en corralones o. en cuevas las primeros santuarios de estas dimas que hemos mencionado en la provincia d e Huelva y en Barcelos (Portugal), parece indicar que naciqron en la época cartaginaa y, por lo tanto, dedicados a las dos
dicisas tan temidas y agasajadas por púnicos e iberos,
La repatriación de los mercenarios iberos de Italia debió robus-
(14) A N T W O GARCIA BELLIDO: "La Dama üe Eichee".
PBg. 73 y siWiienaS. L h i m s XI a XMI.
,
[page-n-202]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS CARTAGINESES
19
tecer la práctica de estos cultos, como acredita la cerám~ica,y m
los tiempo8 de Roma republicana debieron tener su mayor esplendor, si bien con la evolución y amplitud que el pueblo romano iba
introduciendo en la vida hispana.
E n fin, la asimilación de Grecia y el Oriente, los transtornos d e
las guerras de los triunviratos; con el movimiento consigbienite de
hispanos, y la fusión del Imperio, con su tendencia a la univkrsalidad, acabarían con aquellas tradiciones locales, últimos residuos de
la herencia cartaginesa, y los santuarios fueron olvidados y la cerámica ibérica ,pintada desapareció para siempre (15).
(15) En prensa ya este articulo, se reciben noticias de Alcoy, de don mmilo Vicedo, *descubridory excavador del famoso santuario ibérico de la Serreta de aquella localidad, de haber hallado en el mismo una palomita en batro
cocido, pintado, que 11 considera como cosa aferente. Este descubrimiento pue5
de alegarse como una pequeña prueba más en favor de la tesis que aquí se
argumenta soibre los tales santuarios.
[page-n-203]
[page-n-204]
LAFUENTE.-"Influencia de los cultos cartagineses"
1 - a-e --- v e del monte de la Saia-Barcelos (Portugal) del Museo de Guimaraes.
-. . i e
i
S.-R&eve
del Museo de Carbagena.
3.-IUnBgenes de Tanit en barro cocido, halladas en "La Albufereta" (Ailícank).
4.-Caverna en barro cocido repmentando tal vez e infierno, procedenk de "La
i
Albufereta" (Alicante).
.s.-Bajorrelieve de J&vea (Alicante).
LAM. 1.
[page-n-205]
FRANCISCO FIGUERAS PACQECO
(Ali-te)
Esquema de la necrópolis cartaginrsa
de Alicante '
INTRODUCCION
E n el trabajo que sigue, hallará el que leyere, todos los datos
básicos de la necrópolis de Alicante ordenados y expuestos con 1.a
máxima concisión pmi.bla. Ellos le permitirán e n - un momento
dado recordar fácilmente las características dc 1 yacimi4ento y deducir,
por sí mismo, conclusiones, cuando desconfíe d e las publicadas
hasta hoy.
Esta breve Monografía, coincide con los dos últimos libros que
hemos escrito sobre 'la materia (el d e las piras y el de los ajuares),
e n carecer de todo contenido que n o s e concrete fundam'entalmente,
al mero registro d e los hechos observados y a los informes indispensables para comprenderlos. Y se diferencia de ambm libros, en
que mientras estos presentan nuestros datos, desarrollados extensamente y clasificados bajo variedad de! aspectos, las páginas que siguen
se limitan a consignarlos escu~etamentey sólo desde un punto de
vista : el necesario para abarcar de una mirada, toda la necrópolis.
Procuramos n o omitir noticia alguna de interés destacado, pero
atendiendo siempre a ahorrar tiempo y espacio.
1). Topografía.-Entre las raíces orientales de lla sierra de San
Julián y las occidentales del Toaal d e Manises mucho más cerca
d e éste que de aquélla, extiéndese la marisma d.enominada la Al-
-
$;
\
5! dd
! +*
+
a
;Y
[page-n-206]
2
F. FIGUERAS PACHECO
bufereta de que tomó el nombre toda la partida. Es el lecho aterrado
d e una rambla de 35 ó 40 metros de anchura, que a ipartir de la
playa por el Sur, avanza tierra adentro en forma d e N muy abierta
con cauce bastante bien definido hasta encontrar el antiquísimo
macizo d~ecantería llamado E l Mollet que lo cruza de orilla a
orilla, a pocos metros d e la vía férrea d'e la Marina. Hasta n o hace
muchos lustros, fué una charcá; siglos antes una laguna de água
dulce; y en épocas antiguas, una ría o estero, en comunicación
directa con el mar. Los poblados de estas playas en el período colonial, lo utilizaron para'dar fondeadero cómo'do a las naves de
los mercaderes; y los romanos lo convirtieron después en. un buen
puerto, dotándole de muolltk, cuyos restos se observan todavía
a uno y otro lado de. la charca desecada. Despobladas las cercanías
por el transcurso del tiempo se cerró 'el puerto por la barra que
del
formaron los arrastres de tierra y las armemas mar, n o descubriéndose hasta nuestros días, l o que había sido la necrópolis 'de nuestros
abuelos milenarios.
'
,
Junto a la playa a la entrada del puerto y a lo-largo1 del primer
tramo de su orilla oriental, w extiende el campo de enkrramiento~,
objeto de estas páginas. L o cubrían varias capas de escombros del
romanismo, siendo los más antiguos los de los Últimos tiempos
de la república y pri.mero;s del imperio. Los cimientos d e sus construcciones, se abrieron con frecuencia a ercpensas de la necrópolis,
destruyéndose así muchas de sus seipulturas. Las que se exploraron en las campañas de que después hablaremos, ae descubrieron
e n el trozo d e la citada orilla oriental comprendido entre la nueva
carretera de la playa por el Sur y la inconclusa del Campello por
el Norte. E l lecho d e la charca desecada, marca d límite Oeste del
yacimiento. E l del lado opuesto nos es todavía desconocido. Las
calicatas hechas para fijarlo, sólo sirvieron para deducir que hubo
fosas 'en un buen trecho, antes d e alterarse el primitivo estado de
la né~rópolispor las obras de los romanos.
2). Lcis alrededores.-Todos los 'del estero, están ~embradosde
restos de nuestras viejas civilizacionas. E n las altura's del monte! d e
San Julián, un importante yacimiento del bronce; en sus cerlcanías
camino de la Albufereta, huellas abundantes de otras Culturas p r e
históricas y ,proto~históricasy abundantísimae del iberismo coincidente con el período colonial; en el Tosal de ,Manises, a tiro de
honda del charco desecado, las ruinas de varias ciudades superpuestas, rodeadas d e torres y murallas' que comenzaron a desente-
.
[page-n-207]
L NECROPOLIS , DE ALICANTE
A
rrarw hace 20 añw. Al pie de la cdina, lindante con las olas, una
factoría hi.spánica fortificada ; al lado opuesto del Tosal, a t e r o
m mmedio, los restos de unas grafids termas en la playa y los de
otras importantes obras en los 'predios próximas; guarneciendo el
puerto por las d ~ orillas, especialmente la d e la nacrdpolis, vestis
gios de depósitos e instalaciones industriales; sobr'ei la sección. del
yacimiento. contigua a la carrdera nueva, lm escombros d e un
templo, reliquias y testimonios elocuentes de las razas y pueblos
que se sucedieron en los eampos de la Albufereta desde los tiempos
más reirnotos hasta los filtimos del romanismo.
L o más$interesante y conocido d e todo &e panorama arqueolós
gico, e e1 Tosa1 d'e Manises de que ya se ocuparon nuestros historiadores del siglo XVII y que comenzó a ser famoso en el XVIII.
merced a 108 trabajos y ipuddlicaciones del' doctísimo Conde de
Lumiares. Este n o pasó de las capas más someras del cerro, ocupadas, naturalmeinte, por los restoa de las construcciones romanas.
La 'azada de los investigadores de hoy, abribndolse paso &trato
tras estrato, ha llegado hasta la capa estéril representada por la
roca del fondo. Así se ifueron desenterrando cuatro ciudades bien
definidas; las dos más altas y por lo tanto menos antiguas, a p a r e
cieron rebasando el perímetro fortificado. Las dos restantes, sc
La
sumaron en el recinto circuído de torres y~murallas. urbe inferio~
de las cuatro que se sucedieron en la acrópdia con arreglo al trszado de planos indudables, corresponde a la época de los Bárcidas,
siglo 111 antes de Cristo. Por debajo de ella, quedan vestigíos 'dispersos de obras y restos de objetos que bien pudieron pertenecer a
la colonia gri,ega de Acra-huca, de quien tomaron el nombre de
poblaciones subsiguientes, hasta que el Leuken de los hslehos, se
transf0~rm6en L,ukentum en labios de los latinos. E l material descubierto entre los muros de la ciudad aludida, o sea de la más antigua,
coincide en rasgos típicos, con d de las fo,sas de que nos vamos a acuI
par.
,
Las exaavaciones.-Las de la A:bufereta fueron practicadas
3).
,por la Comisión Provincial de ~ o k m e n t o s respondiendo a las S?
,
gerencias de u m de sus vocaIes formuladas en d Congreso Internacional de Arqueología celdrado en Barcelona e1 año 1929 (1).Fueron
.
(1) Véase FRBNGISCO FIGUERAS PACHECXl:
de Amilcar". Alicante 1932.
Acra-Leuca, ia *ciudad
"
'
[page-n-208]
4
F. FIGUERAS PACHECO
costeadas por el Estado, 'la Provincia y el 'Municipiu. Se iniciaron en
1931 y se suspendieron al estallar la guerra en 1936, no habiéndose
reanudado todavía cuando escribimos estas páginas en Diciembre
de 1950. Dirigió los trabajos hasta fines de 1933, el Director del Instituto de Alicante D. José Lafuente Vidal. Desde aquella facha en
adelante, se honró en la dirección d e las excavkciones, al correspondiente d e la Historia que suscribe esta Monografía. Durante nuestras
campañas -de 1934 a 1936, se desenterraron varias calles 'de la acrópolis con los tramos tercero y cuarto1 de las murallas conHguas y se
exploraron 170.piras de la playa y oriIla oriental del puerto (2). A ellas
se refieren exclusivamente los datos que ofrecemos a los arqueólogos
en los breves capítulos que siguen.
D E LAS FOSAS EN GENERAL
Las características de nutestras tumbas pueden clasificarse en tres
grupos principales : A) Constantes B) Variables y C) Dominantes.
Las primeras son las comunes a todos enterramientos; las segund:~.;,
las que los particularizan, y distinguen; y las terceras las del seguiido
grupo que se repiten más en el yacimiento.
A) Constantes. - Las comunes a todas las fosas, reúnen las
siguientes características :
Primera.-Todos los enterramientos están trazados con ei propósito evidente d,e orientarlos de E. a O., con la cabeza a poniente.
Acgunda:-La técnica de construcción se limitó a 11 apertur:i de
un hoyo de escasa profundidad, que se cubría después con la migrna
tlerra de la excavación. Las excepciones scrn tan raras y a veces, tan
dudosas que n o deben estimarse como modificativas de la norma
general. De todos modos las consignaremos cuando existan.
Tercera.-~odas contuvieron -cenizas más o menos abundantes.
Su carencia en algunas de las unidades de nuestros cuidroa no, debe
atribuirse a su falta objetiva, sino a deficiencias de numtro diario
,por distracción u olvido en el momento de recoger los datos. No
obstante, cuando en él no aparece la indicación de cenizas l o haoemos
(21 El plano en colores de Jiis unbes que se s u d e r o n en el Tosal de Manises, se publicd en Pontugai en 1948; el cuadro esqum4tico, también en colores, de las 170 hogueras rtludichts, obra en la Comíwía General de Exc&v$.cio-nes con el citaüo plano de la acról>olis.
[page-n-209]
constar así. Dada la regla general, cabe asegurar que la ~ r ó p o l i es
s
de incineración.
Cuarta.-No se advirtieron estelas, cipos, concheros y demás se.
ñalm destinadas a denotar su emplazamiento.
Quinta.-Ninguna contenía tampoco ni por excepción, cerámica
'
de Aco, barbotinas, sigillatas y demás eslpecies del romanismo.
B) VanabJes.
- Lag características de esta índole,
se clasifican
~
a su vez e n tres secciones, según se refieran u) a la s i ~ c d ó b ),
cintinente o c) contesido de los enterramientos.
a) Situación.-Las variedades más destacadas e interesantes bajo
este aspecto deienden del horizonte y del estrato en que se abrió
cada fosa. E n unos casos no apareciá
que una hoguera en la
vertical de su emplazamiento; en otros, fueron varias las que se
descubrieron e n la misma vertical. E n el primer supuesto, decimos
que están en horizonte único; y en los demás casos, en horizonte
primero, segundo, tercero y hasta cuarto, según su orden de aparición en Ia s u m i ó n de arriba abajo.
Por razón del estrato en que se hallaron las piras, se observan
dos variedades : unas se encuentran en capas de tierra cuy.0 color, n o
discrepa de las comunes en todo este campo ; otras aparecen en un
banco más o menm grueso, de tierra encarnada. Son, por lo tanto,
dos los estratos en que pueden estar l.as fosas; el ordinario y el rojo.
El segundo, hállme o n o oerca de la superficie, es siempre el más profundo y el último de los que contienen incineracianes. .
b) Continente.-Todas las fosas no tienen la misma forma ni
iguales dimensiones. La inmensa mayoría son de planta rectangular
y ejes desiguales; las restantes, son ovales, circulares o cuadradas,
cuando no aparecen informes, destruidas o indeterminables por cualquier causa. Su capacidad, n o suele exceder da la nscesaria para con.
tener holgadamente el cuerpo'extendido del incinerado.
Por excepción rarísima, ~apa'recealgún que otro enterramiento
bajo una losa o conteniendo los restos del difunto en un pequeño
monumento d e piedra y barro que ocupa &lo una pequeña parte
dse la excavación. E n todo casa, la tdcnica constructiva del conjunto,
como ya dijimos se limita a la apertura de un hoyo, cuyas paredes
y piso, son siempre de tierra. P,ero ésta, unas veces, presenta manchones de endurecimiento más o menos grandes debidos a) causas
que n o hemos d e estudiar en el presente opúsciailo; y otras earocen
de tal particularidad. Bajo este aspecto, se dan pues, dos variedades
endurecido y sin endwwer. Por Wcepde enterramientos : con p i ~ o
[page-n-210]
ci6n rarísima y causas do otra hdole, w & &guna pira-cuyss paredes
laterales también están endurecidas.
c) C~nteaid4.-Los elemenltdls que i n t e g ~ m & las hcgueras,
ek
combinados d e mil modo@,
aon las !siguientm : cenizas, piedras, adobes huesos en el suelo, Lrnóas &geririae y ajuares d o o rnaw estimablaa. La existencia e faltade cada uno &mtos Uzhgrsnta del coatenido se traduce en otras tantas notas diferenciales 'de los enterrariiientos explorados. T d a s ellas son de interés para el estudia de la
necrópolis, constituyendo, mBs todavía que las eataetekhticas de
'situación y continente, la base de las indutxiones a que, se debe
recurrir para obtener 'por un metodo rigurosamente cientíhco, -el
conocimiento del yacimiento. E n otros trabajos, exponemos y expvondremos, las conclusiones a que, por tal camino, hemos llegado nosotros.
-
CJ Donaing~tas. Indicadas ya ias notas constantes y las
variables d e nuestra piras v e m a s ahora lat que se dan con m&
frecuencia en la necrópolis, esto es, laa que llúmamos dominantes.
Son l.as siguientes :
PW la Jifuación : e s t r a t ~
ordinario y horizonte único. Powb continente : planta rectangular, cubiertas y 'lateralera de t a r a y piso sin
eirdurecbr. Por d cot~tmprids cenizas, carencia de piedras y adobes,
:
huesos en el suelo, falta d e urna cineraria y existacia t.ie ajuar más
o mmos akimable. Talm tion las caractmísticas en que c o i n c i d ' e ~
la mayoría de los enterrirnientck.
DE LAS FOSAS E N PARTICULAR
1). Exptioaoión l>revia.-43nuneiadas en los párrafos anteriores,
las notas constantes o comunes aJtodos las eninterramientos y las va+
riables que se repiten en la mayoría de los mismos, bastará ahora
registrar las que rompan la normalidad m eada caso, para tener el
cuadro completo d e la necrópolis. Esto a lo que hacemos a continuación dando por sobreentendidas, todas las caracteristicas c m u p e s
y las variables de cada gira que se ajuston al patr6n general de las ab- minantes. La palabra m a l indicará que lo son todas las d e la fosa.
2). Rehen'Ont casuistica complementaria-He aquí con arreglo a
lo dicho los caracteres diferencialea; de cada hoguera:
'
[page-n-211]
LA NECROPOLlS DE ALICANTE
\
l.-CkroLi.
1
~.-NoITIX~.
t.-~mimzlte primero, sin huesos.
S . ~ R o r ~ primero. Sin husos.
te
4.-Honñonb segumio.
5.-Hmizonte segundo. Sin huesos. Urna cbararia.
6.-Nom&,
?'.-Horizonte
primero. Sin cenizas. S i huesos.
8.-Horizonte segundo (?). Sin cenizas (?).
9.-Sin huesos (?). Sin ajuar.
1 0 . 4 i n hulesos (?).
11.-Horizonte primero. Ado'bes. Urna chraria.
I
12.-Piso endurecido. Adobes. Sin huesos (?).
13.4lanta ideteminable. Sin dade enaurwimiemto. Piedras.
14.-Adobes.
15.-PSo endurecido. Sin hu~sosC?). Sin ajuar.
16.-Horizonte primero. ,Planta destruida. Sin datas de endurecimiento. Sin cenizas ni huesos (?).
17.-Horizonte segundo. Planta dmtsiúda., Sin d&x d@ endurecimiento, Sin datos pwikivos del c o m i d o .
18.-Piso enñlureoido.
19.-Horizonte primero, Sin ajuar.
20.-Hmizonte segundo, Sin husos (?).
21.-Horizonte tercero. Pietiras. Urna cineraria (?). S n ajuar.
i
22.4lanta destruída. Sin dartos de enduredniento.
23.-Planta destruida. Sin datas de endurecimiento. SBn dato Jguno
de conkenido.
24. -Horizonte segundo, ,Aslotres.
25.-Piso edurecido.
26.-Sin ajuar.
27.-Horhonte primero. Planta infome. Sin cenizas (?l. Adobes, Sin
ajum.
28.-B&rado rojo. H o M n h $eroem. Plamta infome, Adobes. Urna
cineraria.
29. -Piedras.
30.-Estrato rojo, Adobes. Urna cineraria., Sin ajuar.
31.-Estrato rojo, AdoW, Urna ciaeTaria, Sin ajziar.
32.-Egtrato rojo, Piso endnimido.
33.-Estrato rojo. Piso endui.ecido.
3 4 . 4 t r a t o rojo, Planta cuadrada, S n ajuar.
i
35.-Sin huesos, Urna cin~eraria.procedente de otro enterramiento.
36.-Estrato rojo. Horizonte segundo.
37.-Bstrab rojo, Adobes, Sin ajuar.
38.-Elstratn rojo. Piso endurecido, Sin cenizas (?). Pmectras. Sin
h u w (7).
39.-Estrato rojo. Planta c m a . Latedes endurecidos.
40.-Estrato rojo. Sin huesos (?l.
41.-Mrato rojo. Piso midureoido, Sin huesos.
42.-Horkmnte primao. Planta Marme. Piso endurado.
43.-Nomal.
44.-fiorizante primero. Piso e d u ~ d d o .
45.-Estrato rojo. Horizonte segundo. Adobes, Sin ajuar.
46.-Horizonlte segundo. AdoW. Sin ajuar.
47.-Horimnte k r m . Piso enduractdo. S i ajuar.
48.-Horhnte cuaaXo. Pita endurecido. Sin ajuar.
49.-Horizonte o m m . Planta destruída. Sin datos de endurecimiento.
50.-Planta circular. Sin huesos.
5l.-B&rato rojo, Sin huesos.
j
I
[page-n-212]
52.-Planta c&?stniiida. Sin datos de enduredmienh. Adohs. Sin
I
huso&.
53.-Estrato rojo. Bajo ;
m gran piedra rectamar. Adobes.
54.-Ebtraih rojo. Bajo 'una pared. Pl~n4a a s . Bin &o de end
ts
durecimiento. Sin datas de ceniza ni de huesos. Urna cineraria,
Sin ajuar. (Cera, una moneda)..
55.-Esrtrah rojo. Piso endu$mciido.Sin ceniza ni huesos. Urna cineraria.
56.-Planta bdeter&ada.
Sin datoB de, endurechienb. Sin. dako
alguno del c o ~ Q i d o .
57.-Piso endurecido.
58.-HwiaOnte primero. Adobes. Sin hueaas.
~~.-HO]:~ÍUXI~.
0
Sin JW60.-Horizonte larhero. Sin humos, Sin ajuar.
61.-Horizante &%undo. Piso endureciclo.
62.-Horizonte primero. Cubierta de lósas. Sin huesos (1).
63.-Planta
diestruída. Sin dakm de endurecWi8nto. Sin cenizas ni
huasos.
64.-Horizonte segunido. P s endurecido. Adobes.
io
65.-Planta deshtaa. Sin dade endmimkento, Sin huesos.
66. -Piso endurecido. Adobes.
67.-*Sin ajum.
68.-Ph endwecido.
69.-Piso endurecido. Sin ajuar.
70.-Adobes. Piedra,
7 1 . 4 i n ajuar.
72. -Horizonte primero.
73.-Adabes, Sin huesos. Urna cimmria.
74.-Estmto rojo. Ho13~0nt-e segundo. Piso enarecido. A d W . Sin
cenizas ni huesos.
75.-Adobas. Piedras, Sin ajuar.
76.-Adobes,. Piedras.
77.-Estrato rojo. Sin huesos.
78.-EMmto rojo. Sin cenizas ni huesos. Urna c i n e d a . Sin ajuar.
79.-Sin ceniizas. Sin ajuar.
80.-Estraito rojo. Adobes. Sin cenizas N huesos,
8 1 . S i n huesos í?).
>
8 .H*
2- prPm~.
83.--H&zonte segundo.
4
84.-Horbonk tercero. Sin ajuar.
a
85.-Sin cenims (?l. Sbn ajum.
86.-Estrato rojo.
87.-AdOW.
88.-EsitrsQ rojo. Sin ajuar.
8 9 . 4 i n ajuar.
0.-Normal.
,,
91.-Estrato rojo.
l
92.-Adobes. Sin ajuar.
93.-Nd.
%.-Sin ajuaz.
95.-Piedras. Adobes. &n huesos. Sin ajuar.
' 1
96.-Piedra. Sin huesos.
97.-%tW
rojo. Xin huesos.
98.-Estram rojo. Sin huesos. Sin ajuísr.
99.-~&mto rojo. Sin &z&.
Sin huesos. Urna clraeraria.
100.-Ebtrato rojo.
101.-Sin huesos.
102.-Estrato rojo. Piso endurecido. Sin ajuar.
103.-Piedras.
I
504.-Adwbes. Sin ajuar.
,
- 186 -
?
S
[page-n-213]
LA NECROPOLIS DE ALICANTE
'
,
.
105.-Sin oeni%as. AaObee. 8Ln huesos. Sin ajuar.
'106.-Estrrato EO~O. Adobes,
107.-N0FRXd.
108.-Sin hue80$. Urna &wgFia. Sfn ajuar.
109.-Wonnehi.
110.-HorWnte primero, Pie&(, Sin huesos.
I í i . - ~ o r W ~ t segundo, Sin hule~ros.
e
112.6ubi&a en parte por una losa cuad~ada.Sin ajuar.
113,-SM h.
114.-Adoh. P W S . Slil hUeSOS.
115.-6in hulesos.
116.-EMm&o rojo. Sin a j w .
ll'i'.-Ad~bes.
118.-Sm ajuar.'
119.-Adobes.
í20.4in h u.
121.-Adobes, Piedra, Sin huesos.
122.-Estrato rojo. Sin ajuar.
123.-Elstifafto rojo. M b e . Sin huesos. Sin ajuar.
o hs
124.4in huewxi. Urna & m % .
€ S %
125.-Horiuniite primero. P m d y piUo endurecido, Sin ajuar.
126.-Estrato rojo. Horizonte mgundo. Sin ajuar.
127.-Esirato rojo. -m.
sin huww. Urna cinmaria.
128.-NUrmal.
129.-Sin ajuar,
130.-Estsato rojo. Adobes. Sin huesos. Sin ajuar.
131.-Estrato rojo. piedrm.
132.-EStrato rojo. Hooizonk primero. Piso endwecid0, Piedras.
133.-Estirato rojo. Ho~iz~hk!
segundo, Piedras.
134.-Nom~ail.
135.-Elstrato rojo. Planta cuad.rarda.
t
136'Diso endurdtio.
137.-E&&O
~OJO.
t
138.-mato rojo. Sin huesos.
139.-Estriri(to X j . Adobes.
O
O
14O.-EM~aitO-~r0j0
AMW.
141.-Harizoate prhero. Planta ,malada.
142.-l?&&.&b
rojo. Horizonte primero. Sin h u d h (?)
143.&raito
rojo. Horbmfe segundo. Adobes.
144.-HoMnte primero. Piso endihcido. Sin aJW.
145.-Horizonte ,primero. Planta destruida. Sin datos de endurecimiento, S h huesos. Urma cineraria.
146.-Harbqte segurido.
147.-Adobes. Sin ajuar.
148.-Estrato rojo. Horizonte primero. Planta oval. Sin huesos.
149.-@atrato rojo. Horizonte segundo, Adobes.
1 0- &m o
5 .Z t X
rojo.
1 1- -e
5 .*t
SagUMQ. Adobes.
152.-Planta ciwtoubda. Sin datos de endurechiento.
153.-Estrato rojo. Sin ajuar.
154.4in buesos.
155.-Piso endurecido. Adobw.
156.21arrta irpcEetennln&.
sin dlutds de endnrecimien&. IkXUalmente
sin datas de cenizas, .piedras, adobes, h u w s y urn& cineraria.
1 5 7 . S i ajuas,
158.-Adobes.
159,-Pi&t%iS. Sin huesoS.
160.-Horizonte primero. Planta iníbrm. Sin huesos (?)
161.-Horizonte segundo. Sin ajuar.
162.--fTorizonte semnido.
[page-n-214]
163.-Hmizonte tkcmo. PM ~ u P ? ~Piedsas. Adobes. Sin ajuar.
o ~ .
164.-8in hurrsos. Urna cimerária mn. hmsx cle aabal. Sin ajuaz.
165.4dobes.
166.-Horizonte primero. Sin ceniims. Pk&wi 8in huesos.
167.-EIaiimnk segurado. P s endureddo. Sin huesa8 (?) Win ajuar.
io
168.-Wso enduracia0.
169.-PIanh destruida. Bin datos de dendmdechkmto. Sin ceniza8 ni
huesos. Urna cinmaria.
170.4lanta destruida. Bin. datos de endure&mferib. Bin huesos.
3 . 0bseruaeiones.-Los datos relativos a la carencia d e cenizaa.
)
son de valor muy escaso, pues como ya m dijo, obedecen más a distracciones u olvido que a la exactitud de los hechos. Por razones
que exponemos en libros más extensos, lo mismo puede decirse de
la falta de huesos (nos referimos siempre en la tabla ,anterior, a los
del suelo), cuando este data negativo no habiendo urna cineraria
coincide con la existencia e n la misma fosa, de piedras y adobes o de
piso endurecido. Las urnas cinerarias figuran en esta tabla, como ca.racterística distinta de los ajuares. De los objetos que integran los
últimos, nos ocupamos en los capítulos que siguen.
DE LOS AJUARES EN GENERAL
1). hspecies y distribución.-Lo más imkrtante d e las piras, es
su contenido y dentro de éste, lo telativo a los ajuares. Hemos señalado una por una todas las fosas que los tenían, ,pero nada hemos
dicho aún de las especies de objetos qus los integraban ni de su1 distribución en el yacimiento. Sin disponer de estos datos, ningún
arqueólogo podría deducir las conclusiones de mayor interés a que
se presta la necrópolis. E n el capírulo presente y en el que sigue, le
ofrecemos los que le pueden ser más útiles.
2). Clases de o bjetos-Merecen mencionarse : a) la cerámica ;
b) los hierros y bronces; c) los vidrios poIícromos; d) la glíptica 'y
la orfebrería; e) las esculturas; f) las tabas y fusayalas, y g) ia nu'mismática. Alguna de estas especies, están escasamente represcntadas e n los hallazgos realizados, pero aun aai, scrn de utilidad
evidente para penetrar los secretos de la necrópolis, porque el valoi
documental de los objetos encontrados, no suele depender 'de su
número, sino del mero hecho de haberse dspositado en los ente1
rramiento~.
o
a) Ceramica.-Son cuatro por l menos, las clases de la que
guardaban las píras. Primera. Vasos de casi todas las etapas y moda-
- 188 -
[page-n-215]
LA NEGROPOLI$ DE ALICANTE
11
lidades del cidlo griego, comprendidas entfie d siglo VI y d 111 precristiano; resto8 contados d e barro c o i pinturas n e g r a sobre fondo
r.ojo ; pkzas bdlísimas, aunque escasa, con figuras polirromas 0 meramente rojas, pdrt5 fonda negra; y un buen número d e csjirrliplares
barnizados del mismo color y decorados, profusamente a veces, con
estampaciones de halos y palmetas, todos & buena época. E n manto
a formas, las más destacabbes, son las cráteras y los kylikes y las más
abundantes, los platos de variedad d e tipos y tamaños. Segunda.
Vasos de pasta gris sin barniz alguno pero d e igual perfección que
los campanicnses de barniz negro. Algunos están decorados con
estampaciones de rosetas o de estrellas y en ocasiones, con dibujos
geométricos. Abundan las formas del tipo bitroncocónico y \sus
derivados. Tercera. Vasos de color amarillento más o menos rojizo,
factura y pasta exelentes y' decoración de jíneas circundantes y
dibujos geométricos (círculos, sectores, cabelleras, cayados y otros
temas semejantes), nunca con figuras de hombres y animales. Entre
sus formas se destacan, las cilíndricas y las bitroncocónicas, más
o menos perfectas unas y-otras. Son frecuentes las imitaciones de
modélm campanienaes d e platos y kylikes. Y cuartcr. Vasos de
tonos claros y terrosos, factura y pasta deficientes y formas poco
esbelta&, cuando n o francamente feas. Su decoración a 1 sumo es de
0
líneas circundantes. Algún que otro ejemplar pres&ta abanalados.
La divisoria entre esta clase de barras y la del grupo anterior es
a veces difícil de fijar y sobre todo a los efectos ddl presente trabajo.
Al hablar del contenido de las piras nos ocupamos de las urnas
como de cosa independiente y distinta de los ajuares. E n la ojeada
que acabamos de dar a la cerámica del yacimiento, no hacemos ya
distinción alguna entre los vasos cinerarios y los integrantes ddel
ajuar propiamente dicho.
b) Hierros y bronces. - Mencionaremos únicamsnte' las tres
especies más destacables, ya por su abundancia en la necrópolis, ya
por su valor documental. La primera, es la d e las armas. Las más
frecuentes en el yacimiento, son las falcatas y los soliférreoa. Algunas de aquéllas, están enriquecidas con adamascados de plata. Hay
lanzas de varios tipos, unas con nervio central y otras sin 61. Se
encuentran igualmente curiosos fragmentos de otras armas difíciles
de clasificar, por carecerse dei modelos con que compararlas. Acaso
son las típicas de fas gentes que llenaron &as fosas.
E:l segundo grupo esta constituido por las fíbulas, los pasadores
y los broches de cinturón. Las primeras aparecen entre las cenizas
'
[page-n-216]
F. PIGUERAS FdCIIECO
d e muchos enteiramientos. La mayoría son anulares a hispánicas y
todas de bronce, sin m& excepción que un ejemplar de hierro. Las
s
hay también d e ~ t r o tipos y entre ellas, una semejante a las llamadas
d e caballito. Ofreee la particularidad d e estar adornada c m un
pequeño disco d e vidrio con un rostro e n refeve. Abundan los
e
pasadores adornados también con discos d la misma materia, unos,
con dibujos é n colores y otros, sin ellos. Las piezas 'más interesantes
entre todas las d e este g r u ~ son !os broches d e cintur6n hallados
,
eti varias sepulturas. Cada una de sus placas, está integrada por tres
láminas ractafigulares, la central de hierro y las restantes d e b r ~ n c e .
La lámina delantera de cada juego presenta copiosos dibujos incisos.
La tercera sección de que hablamos está constituída. por los restos
da algunos braser.08 de cobre o bronce. Su particularidad consiste
en hallarse adornado's con manos e~ltilizadasen el exterior d e los
bordes del brasero, bajo el arranque de las asas. Pertenecen al mismo
tipo que e del tesoro d e Aliseda y el d e Carmona.
1
C) Vidrios policromos.-En
bastantes sepulturas, e descubriee
ron restos d e objetos de esta especie : fragmentos d e vasos, cuentas
á
de collar y discos de incrustacióh. E l hallazgo m s importante, fué
el de un espléndidAcollar formado por un buen número de cuentas,
algunas como huevos de paloma. Las había d e variedad de formas
(pájaros, sierpes, etc.) y dibujos en cotores (florea estiHzaldas, palmas
y otros temas decorativos). Es un ejemplar de excepcional valor
arqueológico.
d) GIiptica y orfcbreria.-Integran esta apartado un reducido
número de entalles y camateos, varios pendientes y otras pequeñas
alhajas de o r o y algunos anillos de plata y otros metalea. U n o de
los entalles, belli~imlo, representa una cabecita femenina, quizá un
retrato y está 'engastado en oro. Otro, mulastra la figura de un guerrero. E l primero de los dos citados, se desl'izó sin duda desde la
capa de las ruinas romanas, hasta los estratos de las piras.'
.
e) Escd&ra.-La
obra más notable de a t a clase, fué un pequeño altorrelieve, con dos figuras : una, femenina, con todas sus
galas e indumentaria de pies a cabeza; y otra de varón, con manto
y lanza. Lo más curioso de esta obra, es que se trata del primer
ejemplar de su -clase encontrado en España, compI.etamente policromado, conservando todos sus colora en condiciones de restau:
rarse íntegramente en una Uámina, como así se! hizo antes de que
'
i
[page-n-217]
LA NECROPOLIS DE ALICANTE
13
la acción del aire pudiera disminuir o, terminar con la riqueza Y
variedad de sus tonos (3).
Las figuras de barro cocido, abundan en los enterramientos. La
inmensa mayoría son representaciones de la diosa Tanit, con variedad
de atributos: espigas, palomas, frutos, etc. Unas de estos bustos
son de base abierta; y otr&, d e base cerrada. Todos a t á n teoronad m por un kálathos d e cinco agujaeros. Creemos haber probado
e n el Congreso d e Murcia, estas representacionee d e Tanit son de
valor definitivo, para fijar la 'etnia y cronología de los yacimientos
arqueológicos del Sudeste, sobre todo, los situados al Norte de
- Cabo Palos (4).
Finalmlente, es digna de especial mención una pequeña talla
6n marfil, representando al dios Horus, con su cuerpo de hombre
y su cabeza d e gavilán. Apareció en el mismo enterramiento del
collar polícrqmo.
f) Tabas y fusayolm.-Las pocas hogueras en que encontramos
tabas (astrágalos de carnero) las tenían en cantidad consid.erab;lia,
hasta por cientos. Fusayalas se recogieron de gran variedad de
barros y modelos, predominando las de tonos grises y forma de
doble tronco d e cono. Algunas están decoradas con dibujos incisoa
y líneas de puntillados.
l
g) Numismát.i~a.-Sólo un ejemplar de los muchos pequeños
bronces descubiertos entre I'as cenizas, pudo ser identificado. Era una
moneda cartaginaa en la que aparecía el cabiro típico de esra
numismática. Dados los rasgos comunes a todas ellas, que se apreciaban en los puntos menos osidados, suponemos que las restantes
eran iguales que la que pudo identificarse. Fuera de las fosas tam?
bién se encontraron lotes cartagineses.
3). Estada deE materia$ obtenido.-Por
desgracia la mayoría de
objeto6 salieron e n pésimo estado de conservación. Los hierros
los
y los bronces a p a r e ~ i e r o ~ siempre recubiertos d e una gruesa
casi
capa de óxido o penetrados completamente por el mismo. E n vanas
sepulturas, los metales aludidos, constituían con las cenizas y la
tierra un conglomerado informe que n o permitió reconocer objeto
(3) Bu,grádicoen colores se ptialicó en F PTGUERAS PAWECO: " 1 Gru.
E
po E S c d W d ? m a reM&VO ESP&íd de A ~ ~ e on i m 65, t. XIX,
f
~ nt "
.
.l U~ ,
.
pag. 309. M&&id 1946.
I
(4) F FIGUERAS PACHECO: "Griegos y púniws en el Sudeste de Espaib.
.
Proceso geográ&o histhrioo üe la colonizacih". Crónica del III Congreso ArqueoKgko del Sudeste Español (Mmísr, M7), pág. 187. Cartagem 1948.
.
[page-n-218]
1A
. F. FIGUERAS PACHECO
i
alguno. E l subsuelo de fango' y el salobre del yacimiento, contribuyeron con los siglos, a producir tan lamentable resultado.
Causas de otra índole fueran las que ocasionaron 18 destrucción
de la cerámica. La mayoría de 1'0s vasos .que se encontraron ea
fyagmmtos, fueron rotos intencionadamente Las urnas cinerarias,
no se destruyeran nunca por tal causa,'sino por la presión de i
a
tierras, Tampoco las obras de escultura, se destruyeron por voluntad de los hombres. El fraccianamiento frecuente de Eos bustos de
Tanit, se debe de modo principal, a la mala calidad del barro de que
se hicieron, poco apto @ara reaistir la acción de la humedad, del
salobre y de los siglos. Aun así, fueron bastantes los ejemplares q u e .
pudieron restaurarse por completo. Alguno que otro de mejor
arcilla, logró lljsgar indemne hasta nosotros.
DE LOS AJUARES E N PARTICULAR
1). E x ~ l i ~ c i ó n
previa.-En las páginas precedente, hablamos
del acervo de *la necrópolis, limitándonos o mencionar las ~ r i n c i p a l a especies de objletos que lo integran. Para interpretsr medianamente el yacimientoi sobre todo en 110relativo a sus tipos de piras
y a algunos de sus ritos, se necesita conocer también al[ modo de estar
distribuídos tales objetos, entre las distintas cosas del conjunto.
2 . T a b h de distribución.-Los datos más interesantm .sobre la
)
materia son los que ofrecemoe íi1 lector en loa resúmenes que siguen: - ,
a)' Vasos cerhicos. Unidaides con restos cerfmicos inbtiles. En
estrato rojo: números 74, 99 y 148. Total, S. En estrato ordinario: númera 2, 11, 16, 20, 44, 49, 50, 52, 64, 87, 93, 96, 109,
154, 160, 162, 166 y 169. Total, 1 Total de unidades con res8
tos cer&mkos hatilas .............................. .., ...
U n i d a con cerámica que pudo rastaurarse. En estrato rojo:
nfmeros 33, 35, 36, 53,86, 97,100, 106, 135, 137 y 1 3 Total, 11.
4.
En &rato ordinmio: a
.
6, 1 , 13"25, 4 , 43, 58, 61, 62, 65,
0
2
21
1
72, 81, 90, 103, 110, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 128, 134, 146, 152
y 7 . Totai 26. T&l de unidades con ceráanica que pudo
0
restaurarse ....................................
Unidades m (serhica ya inútil, ya. mstaur&da. Estrato rojo,
1 . Estrato ordinario, 4 . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
b) Armas. Unidadles con numias t o h i o ~parcMm& saJvadas.
Estrata rojo: n h s . 99, 132, 133, 137, 138 y 139. Total, 6 Es.
trato ondiníirio: núlms. 42, 62, 101,107, 109, 113 y 117. W l , 7
.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UniWes con armas que no pudieron restammse toM nicparciaimente. Estrato mjo: n h s . 32, 35,36, 38, 39, 41,51, lm, 131,
37
58
1
3
[page-n-219]
LA NECROPOLIS DE ALICANTE
'
C)
140 y 142. T O t d 1 . Wrato OT&ID&I~O:
1
niKnesos 1, 3 4, 5 6, 7,
,
,
8 12, 16, 18, 22, 49, 52, 57, 63, 83, 90, 96, 110, 111, 119, 120, 121,
,
,165,138 y 73. Total, 31. Total ......
136, 148, 152, 168,
UBjd%des mn ama6 sui dbtincih de estada ae ccmgePvacibn. E)stTato rojo, 18. E;shto opdinarw, 3. Total .........
7
l%uias y Hebillas. C m e@mplares que se restauraron. Esh t o roja: n ú m m 38, 55, 106, 181, 139 y 142. T O ~6. -a,
ta ordinario: números 4, 6, 62, 63, 72, 82, 120 y 165. Total, 8
.
15
4G?
55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Unidades con ejemplares drrestaurables. (Sin & t s suficien.o
ts.
e)
d) Broches de cjnturón. WraRo rojo: nWero 106. E & r h ordi2
nario: número 63. Total ....................................
e) Bmsaw de b r a m Estrato rojo, 0. Bt.ra& orslinwrio: n í
tmeros 62 y 81. ToW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
f ) Viaros polícrom y pmta vi-.
Estrato rojo: números 33,
.
55 y 142. Total 3 E&mto ardberio: zklmeros 6, 4 , 168, 52, 63
.
2
1,
87, 117 y 170. Total, 8 Totd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
11
g) G W i . EstmOo rojo: número 55 (Cmaf'eo). Btrata midinarío, nthxro 168 (EnWleb. Total ..............-..... 2
h) Orfebrería y afines. Estrato rojo, núm. 55 (oro) y ldjl (oro).
:
Total, 2. Estrato o ~ r i o rui5ngeros 52, 62, 81 (oro) y 136.
T&,
4 T W .....................................6
.
i) Escultura en mN y piedTa. Estrívk, rojo: núimems 33 y 100.
r
Tata&, 2 EMxa%oordinario, 0 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
2
j) m d t u r a en barro mido. U i a e con buetois d? Tan&
ndds
kestaurables. Estrato rojo, 0. Elstrato ordinario: niumesos 3,
8
10, 11, 2 ,29, 62, 68 y 128. ToW, 8 Total ...............
5
.
Gen bmtm de T,
tata1 o pa.rcialmente restaurablw. 3%h t o rojo: a.
33, 100 y 131. Estrato -iaaxio:
núms. 6, 43,
66, 103, 114 y 124. TrJtJ ...........................
9
Con o t w r ~ ~ t a ; o i que pudieran rest%urarse.ESt.rat4.I
o n ~
rojo, n b e r o 100. Estrato & r o
ai,
nSPnerg 42. Total......
2
k) Tabas. EGtravO rajo: número 28 y 100. Eshato ormmrio: mi7
mesos 20, 50, 93, 114 y 124. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L s (dos unidaides del estrato rojo contenían muchas más
a
taibas que todo el resto de l necróipolir;.
a
106 y 143. Total 2 E b
. k1) Fwsayahs. Estrato rojo: n-ros
ordinario: números 10, 24, 25, 42, 43, 168, 66, 76, 81, 82, 114,
?5
124 y 70. Total, 13. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) Numicnn&tics. Unidwies con ejemplares Uegibles. NO se tornó
nota de los desmbiertos. Con ejemplares descifradas. Estrato
1
rojo: nWern 86. Estrato ordinario: 0 Total .............
.
El ejempiar que pudo identiíiwrse bien, es cwtwinés.
(Penhtes,
n) Ajuares con objetos de carácter pem--o.
collares, cuentas, anillos, ent&lies, c.am~fas,
broches, ? f i b ~ U ,
luebiilias, pasadores.)
Hbgumas sin distincibn de estratos: números 39, 136, 158, 165,
139, 140, 24, 151, 76, 8, 91, 82, 18, 55, 66, 33, 131, 87. 70, 6, 137,
72, 4, 162, 152, 25, 117, 106, 143, 43, 42, 11, 28, 124, 168, 38, 120
80, 142, 63, 110, 10, 63, 114, 81, 52, 170 y 115. Total .........
48
A los datos de las hogueras 63, 52 y 170, n o se les puede conceder más que un valor muy relativo, por estar destruídas 0.removidas por las obras romanas de la capa inmediata superior.
3). Inventaflo.-Toldos los objetos restaurados y loa restos más
interesantes de los irrestaurables, fueron depositadas en el Museo
[page-n-220]
16
F. FIGUERAS PACHECO
Provinciail, con la indicación, del enterramiento y fecha en que se
hallaron. El inventario completo, figura en nuestra, Memoria de
1934 a 1936, pendiente de ,publicación, en la Comisaría General de
Excavaciones.' Los hallazgog más interesantes se detallan tamlbién
en nuestro libro cLos Ajuares d e la Necrópolis Cartaginesa d e Alicant'm) (5).
CONCLUSION
E l mayor servicio que puede prestar a la arqueología el director
(fe unas excavaciones, n o consiste en formular con más o menos
acierto, su opinión personal sobre el yacimiento que 5e le confió.
La misión de desentrañar sus secretos, dista mucho de serlz excfusiva. E n ocasiones ni siquiera está a su alcance. Lo que interesa de
modo fundamenta1 a la ciencia, n o es que el excavador interprete los
hechos, sino que los observe y registre bien e n el momento oportuno
y los exponga luego ordenadamente con fidelidad absoluta. De
su testimonio bajo este aspecto, depende la utilidad básica de las
excavaciones.
N o otro propósito que el indicado, fué d que nos movió primero,
para escribir nuestros dos libros acerca de las piras y los ajuares de
la Albufereta; y después a condensar sus datos en las. páginas antehallará en
riores. E l lector, estudiándolos con método ~ientí~fico,
ellos la clave de casi todos los problemas de la necrópolis.
En otros trabajos de carácter menos objetivo que el presente, lo
haremos también nosotros.
(5) P. FIGUERAS PACHEOO: "Los Ajuares de la Necrópolis Cartaginesa
de Alicante".
- 194 -
[page-n-221]
LAM. f.
l.-Collar oriental hallado en la sepultura núm. 33.
2.-CrAtera de figuras pdbromas del enterramiento núm. 54.
3.-hagen de Acitartk hallvda en la pira 100.
4.-Vasos campanianos (primero y tercero, del enterramiento 143; el segundo,
del 81) e abéricos (primero y tercero, del enterramiento 143; el segundo,
del enterrw-liento 121).
suelto).
5.-Hoja de lanza de hierro (l~allazgo
[page-n-222]
FIGUERAS PACHEC0.-"Esquema de la newbolis de Alicante"
4
l.-urna cineraria y piato en do6 poaicionea, ambos ded en*rdenb 28.
$!.-Anima que sirvió de urna cineraria, de la sepdWa 55.
3.-aorita del campo de la necr6po1is; jarrita y 18crlmatoiLo m c o s tenterramienb 90).
4.-Xmagen del dios egipcio Oinis, talla de mara (Pira 53).
5.-Urna iberica y tapadva con p a W d estamp&s en el fondo (pira 108)6-Busto de Tanit hallado en S pim 10,
a
[page-n-223]
FIGUERAS PACHEC0.-"Esquema de la necrópolis de Alicante"
-
Grupo escu~tóricopolicromado de la pira 100
LAM. 1 1
1.
[page-n-224]
JUAN MALUQUER DE MOTES
Sobre la cueva de «Na Figuera~
en
Parella (Menorca)
La abundancia de cuevcls en las islas Baleares, debida a su especial constitución geológi'ca, es proverbial; su estudio arqueológico
ofrece siempre grandísimo interés, pues confirma constantemente la
inteligente adaptación del hombre al medio, al observar cómo ellas
fueron utilizadas desde los primeros momentos 'en que puede comprobarse la existencia de moradores en estas islas, como lugar de
habitación, de enterramiento o d e culto. Y si esta comprobación
en genera'l es valedera para todos aquellos lugares donde existen
cuevas, en d caso no ya baleárico sino de todas las islas mediterráneas es un hecho que da un sello característico a sus culturas prehistóricas. E l calificativo d e trogloditas cuadra perfectamente a dichas poblacio,nes y fué un hecho ya observado por los historiadores
de la Antigüedad, que multiplicaron el tópico d e que a los moradores de lag Baleares fué más fácil vencerlos que hallarlos, pues se
escondían en profundas cavernas. Caso análogo se dijo d e los Sardos y es frecuente la misma idlea referida a varias islas del Medit'erránso oriental con motivo de las campañas romanas contra los
piratas que infestaban aquellas aguas y eran difíciles d e vencer por
la dificultad de hallarlos, pues se refugiaban en sus guaridas (1).
La adaptación al medio d e estás poblaciones isleñas fué tal, que
el caráct,er hipogeo de viviendas y sepulturas se tradujo colmo es
-
(1) C . RE 111 1207; Diodoro s, 1 . Para L habitación en cuevas y "espluf
V 7
gas" üe los sardQs, cf. Estrabon, V, 224. Las clificultades halladas por Marco
Pomponio para vencer a loti sardas, en Pawanias X, 17; Diodoro IV, 3; V, 152.
[page-n-225]
2
J. MALUQUER DE MOTES
bien sabida en una multiplicación de !as cuevas existentes por construcción dae covdchas artificiales y transf~rmacióny adaptación d e
oquedades naturales. E l a t u d i o d e todas las cuevasautilizadas nos
mumtra matices del más alto interés, uno d e ellos es el de la búsqueda y aprovechamiento del agua, siempre d e gran importancia,
acrematada en 61 caso que nos ocu,pa por su escasez en amplias zonas de estas islas. Quizás sea ésta una d e las causas que motivaron
.en ellas la bhsqi-ieda de las cuevas y Su utilización como viviendas.
Sin embargo, los datos que de ellas poseemos son bastant'e escasos
Fig. l.a-Situacián de i cueva de "Na Figuerav en Parella (Menorca)
a
y siempre d e interb;' por ello damos aquí la noticia, que creemos
interesante, del hallazgo de dos vasijas en la cueva d e «Na Figuera~,
en la zona de Pardla de la isla de Menorca.
La cueva en cuestión se halla situada a unos 100 metros d e 'a
Cala Blanca (fig. 1.")y constituye una espaciosa cueva natural utilizada, en parte, al menos, como vivienda en época prerromana. Se
penetra en ella, por un boquete que se abre en el, techo d e una
gran cámara central, que fué, a juzgar por la cantidad d e fragmentos cerámicas que en ella aparecen, el 'lugar propiamente habitado
d e la cueva (fig. 2.").
L o que presta a esta cueva el mayor interés es la existencia a e
agua en su rincón oriental, agua cuyo nivek, según puede fácilmelite apreciarse, ha descendido en tiempos históricw. E l agua, aunque Algo salolbre, es sin embargo potable.
Alcanzar dicha agua nunca fué tarea fácil a las moradores do la
cueva, pues afloraba a ras del suelo por una hendidura d e la roca,
[page-n-226]
3
CUEVA DE aNA FIGUERAB (MEMORCA)
>
,
lo que obligaba a utilizar el lugar como si fuera un -POZO, que por
la escasa profundidad d e la base da roca y los pdruscos existentes,
motivarh con frecuencia accidentes con la comiguiente rotura de
casos la pérdida de la
los cántaros o vasijas utilizadas, 5 inquso %en
vasija-por escurrirse debajo de la roca. Y efectivamente, loa frrgmentos cerámicos son muy abundantes on el citado POZO, en el que
aparecen cimentados por conerwiones calcáras recientes. Prueba
también de dichm accidentes son las dbs ánforas que publicamos
w. 2.8-Plantr;l
y corte de l cueva de "Na Figuera".
a
1
en la fotografía adjunta (Lám. I), que el descenso de las aguas ret?rÓ
más hacia el interior del estrecho sector, del que pudieron extraerse
con grandes dificultades (2).
Las ánforas, de base plana, cuerpo ovoide, alto cuello cilíndrico
con borde caído grueso y desarrollado, poseen dos asas situadas
simétricamente, que arrancando de la mitad del cuello se unen al
(2) Aprovechamos la ocasi& para ,dar las gracias a nuestro buen amigo
don J. Marfa Thomas Casajuana por los datos que nos ha proporcionado y la
autorización para publicarlos, junto con sus dibujos de la phnta y FXXC~~XIde
la cueva.
[page-n-227]
4
.
J. MALUQUER DE MOTES
tercio superior del cuerpo. Ambas vasijas aparecen agrietadas y presentan agujeros pareados de tadadru vertical, de recomposición y &
tarían reforzadas c m grapas, cuerdas o mímbres que no se han conwrvado. Aunque fabricadas a torno, ambas son sensib~lemefiteasimétricas.
La mayor mide 300 mm. de altura, con un diámetro máximo
d e 200 mm. y una anchura d e boca d e 125 mm., es de pasta rojo
blancuzco amarillenta, 'con la superficie muy alisada aun,que porosa. Se halla decorada con franjas muy espaciadas, horizontales, de
pintura rojiza mate, d'e la que se observan restos también en el
borde y sobre las asas, aunque muy borrosa. La más pequeña mide
225 mm. de altura por 160 mm. de anchura máxima y 950 mm. de
diámetro bucal. Es de-forma. análoga a aquélla y presenta el mismo
tipo die pasta e idéntica decoración, mejor conservada en este caso,
según puede fa'eilmente apreciarse en 'la fotografía.
El1 estado' actuaI del conocimiento de la arqueología balear no
permit'ei aún la datación precisa de &te tipo de ánforas, ya que falta un estudio general de las especies que aparecen en las islas y sobre todo del desarrollo de la pintura en estas vasijas, cuya fecha
inicial es bagtante antigua. Tienen ciertamente puntoe de contacto
con cerámicas ibérico púnicas del grupo andaluz. E n las Baleares,
después del gran florecimiento tdlayótico, s e entra e n una etapa
oscura que abarca incluso aquellos períodos más interesantes de la
historia del Mediterráneo occidental, es decir, la etapa colonial tardía, que no termina hasta la conquista de las islas por C. Matelo
e1 123 a. de J. C. E n esta etapa y entre los siglos 111-11 pueden si-.
tuarse provision~ilmente
dichas vasijas, sin que su forma nos incline
a suponerlas influidas por 'lo romano. Es de Fsperar que pronto,
excavaciones estratigráficas en las islas nos proiporcionen la escala
de cronología relativa indispensable para su exacta dataeión.
U n hecho merece destacar=, el aprecio de d t a cerámica por ;1
población indígena, que aparece patente por el hecho d e que ambas vasijas fueron reparadas por loa menos un una ocasión, lo que
parece sugerir que no se trata de manufacturas locales que pueden
ser fácilmente substituídis, sino que era preciso adquirirlas e n el
mercado, es decir, que con toda probabilidad se trata d e cerámica
de importación.
,
[page-n-228]
MALUQUER.-"La Cueva de "Na Figuera"
LAM. 1
.
Vasijas halidas en el interior de la cueva de "Na Figuera", Parella (Menorca)
[page-n-229]
RAYMOND LANTIER
(Frascia)
La «Peche»sous-marine aux antiquites
De nombreuses et fréquent'es découvertes, faites dans les eaux
du littoral du golfe du Lion, attirent d e nouveau I'attention sur
I'importance des recherches archéologiques sous-marinas. Mais 11
ne s'agit encore que d'une «peche» aux antiquités, conskquence de
la vogue croissante d'un sport, fort A la mode sur 'la C6te d'Azur
particulierement, la plongée en scaphandre autonome. L'exploration r>este
désordonnée, auncune coordination ne se manifeste encore,
malgré les efforts tentés par deux olubs, privés, le Centre d e recherches et d'explorations sous-marines et le Club alpin d e recherches
sous-marines, opérant sur les c6tes prov~encales.
U n vaste champ d'action s'est ainsi ouvert 2 l'activité. des chercheurs, mais c e n'est toutefois pas une nouveauté dans I'archoélogie
e t l'on connait d'illustres préced'enrs A ces peches mléditerranéennes (1).11 importe de mettre !de l'ordre et un'e oqganisation mBrhodique s'impose ,pour éviter un pillage, sans aucun profit pour 'a
science, 'des épaves coulées depuis l'antiquité 2 proximité du littoral. L e probleme n'a pas échappé au Service des fouilla archéologiques et un projst de réglamentation est A l'étude.
Les possibilités a,ppcrrtées A l'exploration d'un gisem'ent sous-marin par ~l'utilisation du scaphandre autonome sont loin d'etre négligeables, mais tant qu'il ne s'agira qu'e d e récoltes d'objets isolés,
']+e
but ne sera pas atteint. Autant que le fouilleur qui creuse le sol
(1) Les fouilles Bu navire antique, rempii d'oeuvres d'art, couG en avant
de Niahdia (Tunisie).
,
[page-n-230]
R. LANTIER
2 la recherche des vestiges d'un passé aboli, I'explorateur a un gite
sous-marin est comptable des archives qu'un heureux hasard a mis
entre ses mains. Mais d'e cette documentation, un'e foule d'élléments
sont appelés 2 disp8raitre 2 tout jamais du fait ml&me des recherches. Aucun retour en arriere n'est possibla. Aussi peut-on regretter la fréquence de cm plongées, plus sportives que scientifiques, au
cours desquelles dles pisces, amphorm ou ancres, auront été remontées sans qu'aucun compte n'ait été tenu du milieu oii elles ont été
nencontrées. L,'invelnteur dévrait avoir le souci constant de noter
avec une rigoureuse rprécision tous les MEments qui constituent le
cadre de ses découvertes, en l'espece I'épave du navire naufragé,
et ces navires de charge, ces «cargos» du monde antique, il faut bien
avouer que nous en í g n o r d s e m m 2 peulf~res
tout (S). En l'absence d e notes, de photographies, de croquis cotés, c e qui importe ce
n'est pas d'ajouter une amphors ou une ancre aux collections publiques ou privées, mais d'apperter lles éléments 2 un certain nonibre de qvestions : quelle est la situation exacte du navire? ses dimensions? comment était-il construit, ponté ou non? comment
était-il actionnk? comment était arrimée la cargaison?
Tout est 2 créer dans ce domaine d e lla recherche sous-marine:
éducation des Iouilleurs aussi bien que moyens techniques da 4'exploration. 11' ne iparait pas, en effet, que les procédés de relevage,
qui ont donné de bons résultats lors dlss opérations de sauvetage de
navires 2 coque métallique modernes, puissent 6tre adoptés pour
lesi travaux d'archéologie sous-marine. L'intervention de la ((benne~,
lors des fouilles lexécutées du 8 au 20 Février 1950, par le navire
releveur d'épaves italien Artiglio, sur la c6te de la Ligurie, ii une
mille en mer au large du port d'Albenga (3), sur un point oh, des
1925, des p6cheurs avaient remonté des amphores dans l'aurs filets,
parait bien loin d'avoir donné le~srésdltats escomptés. La, par 45
metres de fond, gisait I'épave, envasée, d'un navire d'environ 35
metres de 'longueur sur une douzaine d e metres de largeur. Devant
la difficulté d'arracher les potiries, encastrés dans un magma de
tfessonet d'aJgues, on décida de faire appel au service d'un appareil
spélcial, sorts de machoire d'acier, que I'on peut manóeuvrer du ba-
Payot, 1949;
(2) J. POUYADE: "La route des Indes et ses navim".
P. M. DUVAL: "La forme des navires mmains", dans "Mhlanges d'mchéologie
et d'histoire. Ecole francaise de Rome", t. XLI,' 1949, p. 119-149.
(3) P. DIOfiE: "Archéologie mus-marine. Une fouille 5 45 metres sous
I'eau : Je nswire d'Al&ngaw, dan6 "LEMonde ", 3 Jmyier 1951.
,
[page-n-231]
LA aPECWEn SOUSJMARINE
L
.
3
teau sur les indications t6iéphonées par un plangeur, placé h l'intérieur d'une chambre~dbbservation. Si un te1 instrument est capaable d'arracher les t b l a das épav'et 'et d'en crever les pon,ts, il a t
craindre que sa puissance meme ne soit un obstacla 2 m n emploi
pour des fouilles de caractere archéologique. Aucune coque en bois,
c o m e celles das Ravires antiques, profondément désagrégée par
un séjour de pres d e vingt a&les dan8 la vase, mais qui peut paraitre dans un certain état de canservation, na peut résister aux tractions de la «benne». C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au large d'Albenga : avec les quelques 728 amphores intactes e t 'les tessons appartenant 2 500 autres, la a b e n n e ~ remonté des membrures d e chene,
a
des revstements en bois d e pin, des pihes de p l ~ m b lames d s dou,
blage d e la coque, une rouelle de plomb de Om.,40 d e diamgtre,
du p o i h d e 100 kilogrammes, percé de quatre ouvertures oh passaient des axes d e fer, 2 I'un,e d'elles adhérait encore un Sragment
de cords, ipeut-etre un cant~epoids mat, des débris de troh casde
ques métalliques, un creuset rempli d e plomb e t d e gros tuyaux de
meme métal. Toutes ces trouvailbes sont en elles-memm intérmsantes, d'autant pl'us que les amphores contenaient des produits variés :
noisettes de la proviaion de l'équipage et, pour une partie du chargement du bitume, mais on ignorera toujours quelles étaient Iw conditions d e I'arrimage de la cargaiso'n. Bitume et provisions n e devaien,t pas etre mélangés; oii se trouvait situé le petit.atelier d e réparation, dont I'existence est attestée par le matériel q u e représentent les tuyaux e t I'e creuset cantenant e m o r e du plo~mb?De quelle
partie du navire vroviennent les débris de casques, aussi bien que
la lourde roue de plomb? Les seuls rensaignements, recueillis sur
les dispositifs du chargement, sont 'les suivants : nrune p r b i e r e
couche d'amphores a été retrouvde sur deux rangées, obliquement
dressées, les cols vers I'extérieur. Les daux rangées du dessous
étaient égalemunt obliques, mais lles cols
l'intérieur et presque
1
tous brisés. 1 semble qua I'effondrement d e I'épave ait fait céder
le chargemlsnt au centre3 (4). 1 ne s'agit, au vrai, que d'une «pe1
ne
che», et le vague des rens~iigpementsdont on d i ~ p o s e permet, ni
d e prkiser avec exactitude la nature d e la cargdson, ni son caractere, dans leque'l M. Nino Lamboglia croit pouvoir reconnaitre un
chargement d e caractere militaire, naufragé au Ier siecle avant notre &re.
(4)
ibid., col. 2.
[page-n-232]
Les problemes de tecnique ne s'arretent pas & ceux du dégagement d e l'épave, i4s se manifetent avec une pareille icüité dans
1s; travaux de relévement. Une nouvelle campagne est projetée sur
le site d9A1be!nga,dans le but de rerhonter le navire, apres l'avoir
vidé de son contenu et épuisé la vase. Des madriers passés sous la
coque, des étais, constitueraient un coffrs permettant de soulever
I'épave. Mais apres les secoussas kt ,les dislocations provoquées par
le travail de la «benne», o a peut douter du sucees d e I'ogYération.
Sur le littoral francais, depuis plusieurs années, lles fervents de la
pl'ongée ont fréquenté, dans le voisinage d e la balise d'Anthéor
(Var), un gisement sous-marin 06; par 21 metres de fond, gisaient
d e nombreuses am.phores. Sur I'intervention des deux~
clubs d'explo;
ration sous-marine, la p d i c e des &es mit fin 5 ce pillage et le
Groupe d e recherchss sous-marines, Section scientifique d e I'EtatMajor Général d e la Marine Nationale, envoya sur I'es lieux 'l'aviso
Elie-Monnier. Les photographies sous-marines que furent obtenues
prouverent qu'il s'agissait d e l'épave d'un navire chargé d'amphores
disposées réguliere~ment,enfuuies dam la vase et rmouvertes par les
algues et les zosteres (5). Au lcours d'une plongée d'exercice, du 21
au 25 Aout 1950, 'les plongeurs de 1'Elie-2Clonnier allaient tenter de
dégagar partiellement l'épave et de reconnajtre le gisement 2 I'aide
d'un dévaseur. Diverses parties d e la coque ont été relevées, deux
couples, de9 fragrnents du doublage intérieur. L e navire mlaure
une ciinquantaine de metres de Pongueur. L,es amphores, dont quelques uns de.s bouchons e n platre portaient encore leurs marques I'un d'eux est frappé au rilmbre d e L(ucius) An(anius), suivi de 1%dication de. la contenane en se4er.s de l'amphore- étaient tant6t
pfacées verticalement et tantot horizontalement.
Une grande varilété se manifeste dans la nature des cargaisons
si jusqu'ii ce jour, le transport des denrées alimentaires parait dominer dans ces chargements.
Dans la rade de Saint-Tropez (Var), face au cimdtiere de l'agglomération, a 'quelques cent metres d u rivage, reposaient, par quatre
ii six metr'es du fond, la cargaison d'un navire transportant des matériaux d'archkecture, en marbre d e Carrarei: trois chapitaux doriques avec abaque et moulure en échine, neuf troacons d e futs de
coionnes .lisses, une architrave garallélépipédique et une grande ba(5) P. DIOIIE: "Rrchblagiie sous madne. L'épave d'AnhtBorw, d a "iLe
~
Monde", 17-18 Septmbre 1950; R. GRUSS: "Avec les plongeursdu G. E. R. S.",
d w "Bulletin officiel du Club alpin sous-marin", 1950.
[page-n-233]
LA 1
5
se cayrée. O n peut douter de l'antiquité de ce chargement, découvert par les ,@l'ongeursdu Club alpin sous-marin de Cannes. Ces
marbres p o ~ r r a i ~ ebien avoir Iait partie du chargement d'un bateau
nt
ayant transporté en France des éléments d'architecture sous #e Premier Empire (6).
D'un intéret artistique autrem~entimportant mt la découverte,
faite le 9 Juillet 1949, par 5." 5' de longitude Est (Paris) 7." 25' 30"
(Greenwich) et 43' 44' de longitude Nord, au large du rocher de
Monaco, au rocher de Saint-Nicolas, par 40 metres da fond, des
débris 'd'un navire antique naufragé; qui transportait des oeuvres
d'art, dont l'une d'elles a pu etre remontée. C'est une grande statuette en bronze, une panthere, haute de Om.,52, dongue d e Om.,38,
alors entiersment lcouverte de concrétions marina, encor'e visibles
sur la partie arriare du corps (Lam. J, num. 3). Le bronze a passablernent souffert de son long séjour dans la mer : la face antérieure
de la patt'e gauch'e a été en ~ a r t i e
rongée par la corrosion; sur le
dos et sur les flancs, {la surface a été plus ou moins largement perforée; la queue est brisée A 39 mm. de sa naissance. Des traces de
sur
réparations précisent l'existence d'accidents anci~en,~, la partie
droite de la machoire suyvérieure et, sur le dos .da $etites plaquettes rectangulaires, rarement ovales, obsiruent lbs sodfflures survenues lors de la fonte d e la ptihce. .
La panthele (7), un male, est représentée les pattes arriere sugportant le poid-s du corps, I'a droite poriée en avant, d e mGme que
la patte antérieure droitei, {la gauche levée 'et ploy&, le cou tendu,
. la t e b dressée, les oreilles pointant, la guteule ouverte, la langue au
filet incisé, rapportée en cuivre rouge, dardant entre les incisives
iniérieures, les narines dilatées, l e mufle violemment plissé, les
yeux largement ouverts, A la pupille indiquée par un ipoint' creux,
triangulaire, le regard dirigé vers le haut. Sous la machoire infériñure, deux touffes de poils dessinent une double barbiche et, A la
base du crane, des in'ciaions profondes et incurvées figurent 'les me;
ches d'un collier de poils A la naissance d u cou.
Sur la patine, passant d9un vert olive domiriant au vert fonck,
apparaissent d e menuee plaquettes >de15 A 20 mm. sur 20 A 10 mm.,
(6) DR. L. DENEREAZ et J. CHARVEZ: "Dckouvertes de manbm aiitiques
Saint-Tcpez", dans "Bulletin affick,i du 'Club alpin sous-m-a~h",
19-50.
(7) La statuette est entrée &ns les collections du M & des Antiquités
u
Nationdes, au chateau &e Saint-Germain-en-Laye.
[page-n-234]
6
R. LANTIER
.P
e n cuivre' rouge, découpées en forme de haricof, marquant les mcellcs du pelage du fauve.
Dans le rehdu d e l'anirnal, un contraste tres net se manifestc
entre le modelé du'corps, 06 l'on retrouve, précisément indiquées,
les deformations imposées par le mouvement, le flanc gauche sen~ibiementmoins creusé, plus détendu, et le cou de forme tubulaire,
sans aucune indication d e la rnusculature. De meme, on constate
une disproportion entre le corps et les pattes qui, avsc Ieurs pelotcs,
et le détaillé de leur modelé, se .rapprochent un peu trop des pieds
de rneubles en forme d e ,pattis de félin.
Le bronze, qui était fixé sur un sode, comrne le prouve la présenoe, sous la patte antéricure droite, des traces d'un scellement au
plomb, dépassant la pelote de 22 m m , ne doit pas 2tre séparé du
gnciupe auquel il deiait vraisemblablement ap~artenír.
Lors des opérations d e décapage, s'ouvrait, au dos de l'animal, une cassure plus
importante que les autres, aux bords irréguIiers. O n doit -n&essairement se demander pour quelles raisons s ' a t produit un pareil, accident, précisément en un point oh ,le métal offrait une résistance
particuliere. La brisure mmble avoir été élargiq 4 1 d u long séjour
03
de la statuette'au fond d e *la mer, et pourrait fort bien avoir. pour
plus étroirs, destieée a u
point d e départ une ouverture sensibl~ment
ipassage d'un tenon de fixaticin d'un personnage, qui aurait été assis
s u r le dos de la panthere. Cette restitution trouve une confirmation
i
dans I'attitude pretée i l'animal, levant la patte droite o m m e ipour
se mettse e n marche, l'arrier'e-train tres Lé&rement fléchil, la tete
levée, le cou démésurement zllcingé, la gueule béante, rugissant en
direction du spectateur. Un rapiprochement précis avw: deux groupm
antiques, I'un, en pierre, découvert récemment au théatrc de Sbe?tla
('l'unisie) (8), I'autre une applique da brbnze de la collwtion Adrien
Btanchet et provenant de Néris (Al@) (9), l'un et I'autre kprésentant Bacchus assis sur une panthere, tournée a droite, 4mmobile et
rugissantc. La pantbere du rocher Saint-Micolas représenterdt alors
I'un des éléments d'e ce groupe, connu par des figurations e a rondebosse, quelques rares ,petits bronzes, des sarcophages', une peinrure,
des mosaiques, une lampa, un bas-relief (lo), et dont I'origine asia(8) 0 CXi. PIGmD: ''Statue et statu&tes aonysiaques découverks m
.
,
Tunisb", dans "Revue Africaine': 1944, luum. 398-399 (extra't).
(9) ' A. BLANCHET: "Revue aroh&bgfque",
1924, I ,p. 300 sqq. & pl. E;
S. REINACJH: ''RRpertoire de l a statmise grecque et somaine", it. N. p. 27.
I
Num. 2.
.
i. .
(10) G CH. PICARD: Olp. c t , p 8-11.
[page-n-235]
tique ~ne,paraitguere contestable. Le groupe figure déja dans d a
monnaies de 1'Asie Helléni~tiqu~e IVeaieclet. O n l retrouva s m les
au
e
peintures de vases, et I'on peut admettre que la transposition du
theme en sculpture ait tardé davantage, sans malgré tout pouvoir
dépasser d e beaucoup la fin du 1Ve siedle avant I'ire (11).
L e Bacchus assis sur la panthere du Rocher Saint-Nicolas wrait
parmi les groupes de ce genre, en bronze, le plus important par ses
dimensions. L'attitude e n marche d e I'animal ne ipermet pas de le
rapporter 3 l'un de ces groupes montrant l'assoiciation d e Bacchus
jouant avec une parlthere assise, la gatte gauche Iwée dans une a o r te de calinerie féline» (12).
Quelle date peut-crn fixer au monument? On serait tenté de '
proposer une assez haute 6poque pour la statuette. Les incrustations
de fnétal différent, figurant les oscelles, apparaissent zur la panthere
de la coilection Edmond de Rotschild (13), aussiq bieb que sur I'ap
pliqus da la collection ~ d r i e n
Blanchet.
Les rapprochements que l'on peut établir avw le groupe de Sbeitla, les sarccrphages et les mosaiques, dfrant ce meme type de représentations, de rneme que les monnaia et une lampe de Bulla Regia,
c~nduirai~ent
plut6t 2 proposer le IIIe siecle de ncrtre &re. C'est, en
effet, ii cette époque, aux temps des derniers Antonins et des Séveres, que le groupe connait sa plus grande vogue (14).
On peut cependant se demander si le bronze n'est pas plus anle
cien, et un argument d'im,portance, d a n ~ sens d'une date plus1
haute, est dvnné par la découverte, en ce meme gite sous-marin du
Rocher Saint-Nicolas, d'un fanal de navire en bronze, tres différcnt,
par E forme et ses procédés d'aíime;ntation, de la .lanterne, suspena
due devant la cabine du vaisseau amiral, sur la Coionno Trajane'
(15). Haut de Om.,16, d'un diamBtre d'e Om.,20 2 la partie.supérieure
et de Om.,15 ii la partie inférieure, l'objet, incomplet, de forme circulaire, est fait de deux qieces : .un couvercle en tole de bronze,
maintenu par des rivca 2 une corbeille supportée par un pied lar(11) Ibid., p 2 .
. 0
(12) S. REINAOH: c'Panth&re de bronze", dans "Monuments ~ i o t " ,t. IV,
1897, p. 105-114.
(13) Ibid., p. 116.
(14) G. CH. PIUARD: Op. cit., p. 21, num 72.
(15) W. F'ROEHNER: "LB C60nne Trajane", t. 111, p . 109; B A G L I ~
l
POTTIER: "Dictionnaire des antiquitbs greuques et romaines", s. v. "lucerna";
S A W M O N 1REINAOH: "Répwtoire de reliefs grecs et romaíns", t. 1, p. 351,
num. 63; S. LOESCHKE, -4ntike Lanternen und Lichthaucahen", &ans ''Bonner Jahrbücher", t. 118, 1910, p. 593 & p . XXXII, 7 '
l
.
[page-n-236]
8
R LANTIER
.
gement ajouré, lui-meme jadis fixé h un support. Au-dessus du pied,
un socle était orné d'arcatures e t surmonté d'un .large baqdeau, fsndu et gravé, figurant une emeinte crénelée de-ville, flanquéa de six
tours, percées chacune d'une porte e d e deux fsngtres h la hauteur
t
de l'étage. Sur la muraille, I'appareillage des pierres a été indiqué
2 la pointe (Lam. 1, num. 2).
Oin rapprochara oette ,ornementation de ielles des mmaiques du
Ier siecle d e notre &e, reprod\uisant, tant en Italie qu'en Gaule (16),
un bandceau tourelé, crénelé, ,percé de portes e t de fenetres. O n sait
aussi que le moti'f architectural de la tour a 6té utilké gour donner
leur 'forme i certaines lanternes de terre-cuite, cela des 1 Ier siecle
6
i Pergame (17) e t que ila mjode se poursuit pendant (es siecles suivants dans les régions danubiennes et rhénanes (18), le type 2 la tour
carré étant plus anciennement utilisé que celui A plan circulaire.
Si le fanal appartient bi.en A la meme épave que la statuette de la
ipanth&re, celle-ci ne peut-2tr6 placée au plus t6t qu'au Iec siecle d e
notre &re. 11 serait alors nécessaire de remonter plus haut encore sa
~
date et de, ~econnaitredans I'oeuvre d'art, naufragée a u large,dss
cates de provence, une nouvelle productibn de la toreutique hellénistique. La qualité d e ,l9imageest loin de s'oppwer ?r ccette conclusion.
E n plus de l'intéret que ,présente le fanal d e bronze pour la datation de la cargaison, contenue dans l'épave du Rolcher Saint-Nicolas, il a le mérite de faire connaitre un moyen d'éclairage, utilisé
i bord des navires au début de 1'Empire. La forme en corbeille,
,largement aérée par les ouvertures pratiquées dans le pied, o u ccrrr,espondant aux vides laissés par les porfia et les fenetres et entre
les crénsaux et le couvercle, se,pretait garfaitement au r6le d e apot
i feu», qui lui était réservé. 1 'faut admettre I'existence d'un. réci1
pient sur lequel, il était placé et dans lequel brfilait une matiere in.
flamable pouvant rkpandre unte forte lueur,
Le fanal n'est pas le seuI objet d'équipemet recueilli au cours de
oes r<$ches» sous-marines. O n a remonté du haut-fond de La Péquerolle, i 1'Est dU Cap dYAntibes(Alpes Maritimes) et i peu de
(16) iGo&iq~e~
d'Auriol, d(4range e t de Nimes: "Inventaire des mos&iqu.es
de la Gaule et de I'Afrique", t. 1 "Gaule", par G . LAFAYE et A. BLANCHET,
,
num. 113, 297, 319.
(17) S LOiESCHCKE: Cp. cit., p. 409-410, fig. 20.
.
(18) mid., p. 407-412.
.
[page-n-237]
LA cPECHE» SOUS-MARINE
-
9
distance A 1'Est de l'il6t rwheux de La Grenaille, un jas dbncre (191,
e n plomb, Iong d e lm.,80 et pesant plus de 400 kilogrammes. 11 est
decoré .sur deux de ses branches d e trois figures en rel'ief représentant una tete de Méduse, inscrite dans un cadre de Om.,099 d e dité.
L e visage allongé, aux traits apaisés, aux yeux ovales et ii la bouche
entr'ouverte, est encadré par de longues tresses retombant jusqu':
la hauteur du menton; deux ailerons se dressent au-dessus de la che.
velure. Connu en Gaule a I'kpoque romaine, ce masque apotropaique est apparenté A la tete, celle-ci entourée de serpents qui n a sont
ipas reproduits sur la figure de l'ancre, du couvercle de bronz'e de
Saint-Honoré dYAutun (20) e t aux appllilques de Saint-Gervais-deFos, ainsi qu'aux M6duses aillées décorant les sarcaphages arlésiens.
(21).
O n hésite ancore sur la datation de ces jas d'ancres, aux deux
branches Iégerement incurvées et s'amincissant vers 1eui-e extrémités,
séparées en leur milieu par une ctboita, carrée, dont la jonction est
assurée par un tenon la traversant dans le sens longitudinal du jas
(22).Dans cette ouverture centrab était insérée I'extremité su&rieure de la vrge de bok d e I'ancre, faite de deux pi&cea «en jumelles~,
réunies par &S amarrages ou colliers. A la partie sudrieure des pieces était pratiquée une encdche, dans laquelle était maintenu le teiion
de p l o d fixant au jas la verge, donttl'e~trém~ité
inférisure était flanquée de deux croch~etsen bois, 'les apattesa de l'ancre. Les ancres,
remontées des fonds de la Mediterranée occid~entale,paraissent bien
contemporainm les unes des autres et peuvent etre rapportées aux
derniers temps dle la République et au début de l'Em,pire romain,
date que confirmeni les découvertes d'amphores du type 1 de Drex l re~ueilli~es les parages d'Agay et de l'ile Sainte-Marguerite,
t,
dans
d'sou proviennent également las qncnes. Quant aux centres d e fabrica1
tion de ces pihes, 1 faut les chercher dans les ports de commercrce
de 1'Asie Mineure et d e la Grece et dans les imitations, faites en
Espagne dans les fonderies de plomb du Cap de Palos.
(19) F. BENCUT: "Jas d'anere tete de Mhduse", dans "BuUetin officiel
du Club alpin sous-maxin", 1950.
(20) A. BLANCHlET: ";Revue &&Iogique",
1893, 1, p. 4, ~pl.1
.
(21) S. REINA0I-I: "Bronzes agur& de la Gaule romaine", p. 119, numéro 121.
(22) "Revue mohéobgique", 1894, 2, p. 220-230.
,
.
[page-n-238]
[page-n-239]
LANT1ER.-"La
Peche sous-marine"
gisement sous-anarin d'Anth6or (Photo de M. Ph. DIOLE).
2.-Fanaii
de navire en bronce du Rocher St. Nicolas (Mbmo).
&-La panthere du Rocher St. Nicolas (Mónaco).
l.-Le
LAM. 1
.
[page-n-240]
J. M. BAIRRAO O L E I R O
(Portugd)
, .
Ch
E"
Quatro pegas da colecqao de lucernas
do Auseu Machado d e Castro, procedentes de (Conimbriga~
As ruinas d o «oppidum» luso-romano de «Conimbriga» esta0
situadas em Condeixa-a-Velha na provincia'da Beira Litoral, ao su1
do M-ondego e a 15 qui'lómetros d e Coimbra.
Dessa vasta estaca0 arqueológica, correspondente a um «olppidum» lusitano que deve ter sido ocupado na primeira metade do
século 11 A. C., e que foi fortemente romanizado, nao temos nenhum estudo monográfico publicado, embora alguns trabalhos dele
ocupeim (1). Reconhecendo a absoluta necessidade de elaborar-se
um estudo monográfico d e «Conimbriga», que incluisse o d o espolio ali.r~wolhido, iniciámos há pouco tempo a tarefa de inventariar
todos os materiais arqueológicos encontrados nessa estaca0 e depositados e m vários museus.
Entre e s t a está o de Machado de Castro, d e Coimbra, que guardia a maior parte das pecas recolhidas naquele «oppidum» a que
lHistoria», IV, 113), e que o Itinerário
Plinio se refere (~(Naturalis
menciona entre uSellium» (Tomar) e aAeminium» (Coimbra), na
via d e Olisipo a Bracara.
Se bem que só parcialmente excavadas, as ruinas de Conimbriga já revslaram um conjunto monumental de edificios, com enorme
( 1) Veja-se, por exapio, o mtigo 'do
Prof. VERGXLJO CORREIA: "Las m&
recientes excavaciones romanas de interAs e n Portugrtl. La ciudad de W f m ;bniga9'-in "Archivo Español de ArqueologL", núm. 43, Abril-Junho de 1941.
[page-n-241]
J. M. BAIRRAO OLEIRO
riqueza de mosaicos, e forneceram a alguns museus portugueses importante espólio em pedra, metais, vidro e ceramica, em parte Anda inédito.
Como avanco ao astudo monográfico a que nos referimos, e que
é subsidiado pelo Instituto para a Aqta Cultura, vimos dar noticia de
4 pecas da colecc50 de lucernas, com maior interesse arqueológico.
1) Lucerna de argilla acinzentada, com resto de asa. I!ico pesueno cordiforme, com deipreasEo na base. Um orificio d e enchimento. «Marga» com decoracao de óvulos. No disco, qu,e apr'ewnta uma pequena fractura, ve-se um javali correndo para a esquerda '(Lám. 1, núm. 1).
Diarnetro: 63 milimetros. F o r m : Dremel 27 ou Walkrr 100
101.
Século 11."
Na base ostwta'a e s t a q i l h a de LCAECCAE (Lpicius Caecilius
Saecularis). Como se sabe, s5o frecu'entm nas lucernas, a partir cio
século 11 os atria nomina».
A esta lucerna se refere Leite de Vasconcelos, a páginas 233 do
valume XXIV de e 0 Archedogo Portugum». Foi publicada, mas
eem que se chamátse a atencso para o s&u valor arqueológico, no
~Boletimda Direc@o Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais» (2).
Walters, ao publicar a coleec5u d o Museu Britanico 13) refere-se
a várias lucernas com a estampllha deste mesmo. fabricante.
E o caso dos exemp'lares núms. 1102, 1149; 1179, 1181, 1191, 1192,
1193 e 1507, que pertencem, respectivamente, 2s formas 99, 100, 101,
Dreswl 28, 101, 101, 101 e 95.
E purioso notar que cinco delas aprespnta&, n o disco, animair,
quer isolados, quer como eilementos de uma composicao.
Segundo Toutain (4) o nome deste fabricante é dos mais frequentes, agarecendo associado, algumas vezes, a determinados sinais : urna palma, un pé o um dalo.
Ainda segundo o mesmo autor, ter-se-iam encontrado os seus
produtos em Roma, na Italia Meridional, Sicilia, Sardenha e Narbonense.
(2) Núm. 52-53 "Ruinas de Conimbriga", fig. 61.
"Catalogue of the Greek and Roman L a m p i the British M ~ m " .
n
(3)
Londres, 1914.
(4) ''LuoernaY' in ''Dictiozmaine des Antiquitas,Cimques et RoniaW" de
Baglio e Dsremberg.
L
[page-n-242]
Podemos, porém, acrescentar esta lista, nao só eam esta 'lucerna do Museu Machado de Castro, como com outra que figura nas
colec&es d o Museu Arqueoi6gico Nacionail, de Madrid (5).
2) Lucerna d e barso escuro corn asa partida. Bico comprido 6
arredondado, com m i a s volutas. Um orificio de enchimenta.
N o disco, um pouco rebaixado, uma águia de frente, com as
asas abertas (Lám, 1, 2).
Diametro : 65 milimetros: Forma Walters 84/85.
Cronológicamente tal vez se trate de um tipo de transicáo d(o século 1." para o 11."
Na base pode ver-se a estampilha de COPPIRES (C. Oppius
Restitutus). O noma deste fabricante encontra-se com muita frequencia, princi,pilmente nas Bucernas que podem classificar-se dentro do's
grupos 11." e I V de Fink e, por vezes, aparece associado a certos
sinais : )p4, fhfha, coracáo e as letras A, N a O.
D o Museu Britanico cita Walters os seguintes exemplares : 473,
612, 684, 699, 784, 956, 993, 995, 1003, 1017 e 1045. As formas representadas naquele Museu sáu as seguintes : 64-(Dressel 8), 78 (Dres4 91, 81, 85 (Dresslel 15/16), 95 e %.
1
Os animais gguram, tarnbérn, entre os seus motivos predilectos.
Na sua tentasva de dkrJbiricáb geográfica dos produtos dios fabricantes & lucemas, Toutain (obra citada) diz que os de C. Oppius Restitutus se awcontmraaa exn Roma, toda a Italia, Sicilia,
Sardenha, Narbonense e Africa.
Mas, também neste caso, se pode aumentar a lista.
E m Portuga'l, além desta que estudarnos, temos noticia de outra
que estava n o Museu d o Cenáculo, em Evora (6).
De Villafranca de, ilps Barros, provincia de Badajoz, cita Mélida
uma outra ornamentada corn o asno de Sileno (7).
E m Mérida recolheram-w várias com a meama marca (8).
(5) FRANCiWí3 ALVAREZ -10:
"Luceunas o kámpxae antiguas, de
barro mido, del Museo Arqueol6gko Nacional" i cqAr&ivol
n
-01
de Argueologla", n h . 49, 19M, p&g. HI~; J. L " 11, 4969, e m,
"C. . ,
6360.
(6) Veja-se a Membria núm. 88 da extinta Junta Superior de Excavaciones
g Antigüeaades, Madrid, 1927. p&g. 60.
(7) '"OaWogo Monumentai de Bp&a. P M V ~de Badajoz". 1 pág. 412,
C ~ ~
,
, &mero 1773.
(8) VLCENTE B&W%AHTES.-''Bam Emedten~m'~ '6Musó
n
de
Antigüedades", tomo VII, pág. 549, 1876.
6
,
[page-n-243]
4
J.
M. .BAIRRAO OLEIRO
Em Tarragona, na neaópols paSmcristi5, enmntroy-m uma
outrn '(9).
No Muwu ArqueoIógie~de Cordwa mcantrel, & Maio de
1958, duas lucernas com a mesma marca. Ambas eram de forma 81
de ñNálters, mas diferiam qwanta ass motivos dwgccvrstivos c urna Gnha
urna rweta da aito p n t a s ; a autra, menfsva n9'dis*0, urna eefia
gornográika e aisenlslh;ava-ae bastiak, pdla &xora$co,
a urna ludo
cerna da Museu'da necrOpo1e de Carmo-na. Como p~oeed~ntes
Marrocos Espanhol conhemrnos duas que fwam descritas e publicadas por Pelayo Quintero (10).
A primeira está ornamentada com uma roseta de 19 pétaids, ao
passo qu'e a segurrda ostenta, no disco, uma arvore e urn quadrupede
(talvez um veado).
3) Curiosa lucerna ciircalar, de barro actrria, s m asas e sem
bico.
Trata-ee de- urna wpécie de escudda, de paredes &I~UM,
encurvando-se para o interior, na parte de, cima.
Ao meio tem um c o r w cilindrico, e c c s na barre da quaj oe
ao
abrem dois orificios altos.
' Diimetro : 68 milimetrw ; aitqra, 45 milimetros. Trata-se de um
exemplar ríiro.6 per n'aa termas d a d a pnra o fa-,
nao nos pronunciamos gobra a sua cronslogia (fig. 1?).
(9)
(10)
Ver a; citada ñhm6ria niim. 88 e HUBNER, "C.1 L", 11, 4969, 4 .
.
1
uMemorJa~&
&Xuaa Arquao&%b@~ m m l ) , 1 M , &. 210P
211, l . e XCI, niuns. 13 e 19.
b XC
[page-n-244]
Por um estudo d o malogrado arqueó!ago Rui de S r p a Pinto,
tinhamos noticia dleu&a lampada que apresenta algumas semeflhanGas com esta. Difere quanto ao facto de possuir asa e urna forma
externa diferente, mas assemelha-se pelo que diz respeito ao boca1
para a mecha (com tres janelas em vez d e duas) e a reentrancia da
parte superior das paredes, destinada a evitar que o combustivel
se derramásse.
Cita, ainda, este autor duas lamgadas inéditas de Alvarelhos e
do Castelho de Guifoes, respectivamente nos Museus Antropológico e M~nicipaldo Porto, que pouco difeririam da do Musau Martins Sarmento, procedente de Eiriz (Pagos de Ferreira).
Coma nao as vimo8s, nao sabemos se seráo d o mesmo tipo da
. d o Museu Machado de Castro, ou se esta será exemplar Único em
Portugal (11).
4) Fragmento d'e molde para a frabricaqao de lucsrnas, em argida.
Numa dals faces aprqenta uma profunda depressao circular; na
outra face vemos a parte correspondsnte ao «marga>> e disco. -Nesta,
uma série d e circulos e pequenos orificios, rodeia uma roseta saliente, de 15 gomos, havendo uma pequena depressáo circular que
separa o motivo decorativo do seu enquadramento (Lám. 1, núm'e
ros 3 y 4).
Náo sabemos se se terá encontrado autro molde n o País, mas
isso nao' tiraria importancia a este exemplar, pois prova-nos que
em Conimbriga se fabricaram lucernas. Pena é que nao fenhamos
dados nenhuns sobre as condigoes e circunstancias eml que se verificou este achado.
(11) RUI DE SEIEPA PINTO: "MU&U de Martis Sannento. VI. Lucernas" i "Revista de Ouimaraes'', XXXIX, 3-4, 1929.
n
[page-n-245]
[page-n-246]
BAIRRAO OLEIR0.-"Quatro
lucerna5 de Conimbriga"
LAM. 1
.
4
3
Lucernas procedentes de "Conimbri~ga"
,
[page-n-247]
FELIPE MATEU Y LLOPIS
(BaroehonE&)
Hallazgos arqueológicos en la plaza de.
la Almoyna en la ciudad de Valencia
La plaza llamada actualmente a l e la A l m o y m , de la ciudad
de Valencia, ha sido escenario de repetidos hallazgoa a r q ~ l ó g i c o s ,
ocurridos siempre que se ha tratado d e derribar o edificar m !os
contornos de la miama. La mayor parte de estos hallazgos ha sido
dada a conocer por beneméritos estudiosos que han recogido y publicado cuan& lograron saber e n ocasión d,e las obras realizada5
en la citada plaza, en distintas ocasiones. De otros hallazgos habldos
en épocas anteriores no tenemos noticia, seguramente por n o habérsoles dado importancia; de unos ocurridos en 1938, aunque de muy
escaso valor artístico y aun arqueológico, pero con idudabrlei significación, van a ocuparse estas páginas que, al mismo tiempo, se
propwen resumir 010 publicado con anteriorídad y hacer ver que fa
Plaza de +laAlmoyna está endl centro más antiguo de la ciudad de
Valencia y es el lugar más interesante de su historia,,en el cual
tuvo su sede ],a vida religiasa y política de la urbe m tiempos rornanos y ,posteriores.
El presente articu+lotiene por objeto dar el inventario de la partr
conocida de los hallazgos d.e 1938, recordar las excavaciomes prac
ticadas en otras épocas en el mismo lugar u otros próximos er
relación con la plaza y apreciar el resultado de todas estas aportaciones arqueológicas, por lo que se refiere a la continuidad en d
citado $lugar, de la vida romana, romano-cristiana, visigoda, musulmana y cristiana de la Reconquista.
[page-n-248]
2
F. MATEU Y LLOPIS
1. Los hallazgos ' d e 1938.
E n 1938 se hizo una excavación ante la Puerta del Palau para
.
cimentar un muro de protección que se Ievantaba ante los posibles
daños q u e pudiera sufrir el monumento; toda vez que, aunque ya
s e había-cerrado este acceso a la Catedral, profanad'a, ésta se hallaba
convertida en Almacén d e Intendencia; E l muro protector ocupaba
una extensión análoga a ala de la Puerta; la zanja de cimentación
no era, ,pues, mucho más extensa; la profundidad de la misma era
de 3 metros poco más o menos (1).
Clasificado por niveles el material de 1938 se agrupa a& :
2. N v l romano.
ie
A unas 2'70 metros fue hallada u m piedra d e 1 ' 3 m.rrc8e;.,tónggitud por 0'43 de áncho, de j a s p ~
con una de sus car. labrada, e n
dos partes? ara forhando 'rih.cGadrado &%'41 c ~ Ckculo inscrito
h
d e 0'25 de diámetro; e n la otra un rectángulo; sin inscripción
alguna pero c'qn molduraje.
Egta pieza ara gemda, ineluso en sus molduras y disposición, de
otra q u e s haliaba empotrada en la parte baja d e la pared dwmha
e
'de la Sacristía de ia Catedral, p i d a que debió ser hallada t.arnbi6n
al hacer la cimentación de la citada parte del t e d o en el sigvo XLII.
Ambas ,piezas corresponden a los tiempos romanos; eon d d mismo
material que la columna a, da que fué atado San Vicente Mártir para
ser atormentado, que sc halla empotrada e n el patio da una casa
de la citada plaza de la Almoyna, p es lógico suponer que pertenecieron unas y otra al conjunto d e edificios o monumentos romanos
del siglo IV (2).
Número 1. Urnbo de bnfora, d e barro blanco; 5 x 6 centimetros.
Númaero 2. Fragmento d e borde de vasija, barro rojo, con decoración 'incisa ondulada (Iám. 1, núm. l).
(1) Auk,ri?r&is &mrt.blementepdr los diretores de aqdla obra o e s l o ~ l
de J.938, pudimos descender r la -zanjay recoger el ec ma&&al q~te% se
sw
f W
publica, el cual se halla en el SWvkio de Investigacibn iPrerhist6Tica de la, D@ukci6n de Valencia. Ignoramos 81 apa:neoiem otros materiales.
(2) La piiedra hallada en U 8 quedó m lia ea&, en @ rinia&n que fcmwba
3
el P a b b Arzobispai, y aiií permaneció hasta después de la Libwmi6n üe Valencia.
%
[page-n-249]
HALLAZGOS EN LA PLAZA DE LA ALMOYNA
3
N,úmero 3. Fragmento de panza .de vasija, d e 12'5 x 8'5 cms.
Número 4. Fraffmento da borde de, cuello de vasija fina, de 8'5
centímetros, barro Manco, cuello estriado.
Número 5. Fragmento d e vasija de barro blanco, de 5'3 centímetros, borde estriado.
Número 6. Asa de 15 cms. de longitud por 3 cms. de anchura,
barro rojizo.
Número 7. Fragmento de vasija con arranque de) asa, barro
blabo, de 2'5 x 2 centímetros.
Número 8. Asa completa con trozo de panza do una vasija
pequeña, de barro blanco; ancho del asa 2 cms. por 7 cms. da largo; cu4erda máxima del arca 2"s centímetros.
Número 9. Asa con fragmento de borde de 4'5 cms. de arco por
2'60 cms. do ancho.
Número 10. Fragmento de asa recta de 7 cms. de largo;
barro rojizo.
Número, 11. Fragmento de asa de barro rojizo; arco de 4 centímetros ; ancho del asa 2'2 centímetros.
to
Número 12. ~ r a ~ k e n de asa trenzada, &consu arranque de
la panza ; barro blanco; 10 cms. de largo.
Número 13. Fragmento de panza con arranque del asa; b r r o
blanco y fino; época tardía.
4. La ciudad romana.
Sin duda alguna el núcleo más primitivo de la ciudad reconoce
por (centro el solar que se extiaride ehtre los Palacios de la Genera-
lidad y Arzobispal. Se viene admitiendo que el ámbito de la
Vakmtia romana se extendía por las calles de Los Baños dlel Armirante, Barón de Petrés,-plaza de San Estebin, calle del Almudh,
Palacio de la Generalsidad, calla d4elRolo3 Viejo, Subida del Toledano, y calles de Zaragoza, Cabill'ers y Miilagro, espacio señalado por
el Canónigo Cort&sy modificado recientemente por Nicolás Primitivo Gómez, .quien lo fija an las calles de la Correjería, Cabillers,
Avellanas, San Estetban, plaza de San L,uis Bseltrán, calles del Conde
Olocau, Salvador, Cruilles y Micer Tarazona, Samaniego, Cocinas,
Bany dels Paveos y Correjería.
E n el solar ocu,pado por la parte nueva de la Generalidad se
ha hallado cerámicá ibérica pintada, kálathos y otra sin pintar;
cerámica de tipo helenístico, saguntina o sigillata, gris y negra, Opus
[page-n-250]
do'laiwe, fragm'ents d e tégda,. varias imbres y una m,oiieda de
bronce de Trajano (9&.117), Ineperato~Caesw Trajanus Aagustus
y
'
S. C.
E n al mismo lugar se hallaron fragmentos de anforita musulmana, con adornbs de «figuras geométricas a la cuerda seca, con
barnizadas verdos de puntos y líneas, contenidos por otrati a1 manganeso. Abundan los fragmentos.de cacharros de este mismo período
con adornos d e figuras negras, también geométricas a pincel* (3).
La vida económica d e Valencia en los siglos 1 a V está probada
n
por las abundantes monedas imperiales que se han hallado e i las
tierras que rodean la huerta valentina, así como por los acusduaos
de loa que todavía hoy se ven restos en (las inmediaciones de la Cárcel
M o d e ! ~ camino de Mislata.
y
Si t V a l ~ c i n o tuvo moneda imperial fué porque las acuñaciones
a
autónomas terminaron con el Gobierno de CalíguEa (37-41 de J. C.)
y el desarrollo del antiguo oppicilum durante el Im,perio parece corresponder a los siglos 11 y 111, a juzgar por das inscripciones.
A unos cuatro metros d e profundidad fueron encontradas en
una excavación practicada en la calle d e Serranos, una moneda del
Nunicipium Calagumis Iztlia; un mediano bronce de Claudia 1
(41-54 de J. C.) y otro de Domiciano (72-96) y e n la que se realizó
inrnediat0.a la plaza de la Virgen,
para la construcción del nrefugio~.
hoy desaparecido, entre tres y cuatro metros de prdundidad fueron '
hallados un gran bronce de Marco Aurelio (140-180);una m o n d a
autónoma de-Valencia y un as de la familia Junia, siendo estas dos
últimas elocuente testimonio de vida en aquel lugar, en el siglo 11
antes d e J. C., con la continuidad r'epresentada por +losotros bronces
de los siglos 1, 11 y 111 de nuestra Era (4).
Fundada la colonia Valentia fueron magistrados de su concejo,
Caius L,uc~nius,L. Coranius, T. Ahius, C. Numius o Numitoriu~s,
L. Trinius Lucii filius, cuyos nomibr'es figuran en las monedas 'de ,
bronce que acuñó aquélla.
E l sistema monetario era el romano : e.l as, o unidad, con cabeza
de Roma, galeada, en anverso y cornucopia dentro de láurea en
(3) NI6OLAS PF&IMiTIVO G W E Z : ''Excav~~~iones
para ia ampii*beión
del Anitiguo Palacio de l GemnalMsd del mino de Vaiencia". Archivo Prea
historia Lemnbina, II, p. 9. Vdencia 1946.
(4) De l& Whgos ~ueal&@cos
c
WWITMOS Vdencia viene dando c u ~ en
ta, anualniente, don Nícolás Priunitivo GaÚnez Serrano en el ''iilrmn~ue de
Las Provincias".
[page-n-251]
HALLAZGOS EN EA 'PLAZA B LA ALMOYNA
E
S
5
reverw, como ep los denarios de ~ b i n t o
Fabio M#ixho, más el
nombre VaZen~a; el semh, con tipoe semejantea y una S, darca
de valor y el cuadrante, con loa mismos y tres puntós, indicaciánr'de
cuenta, y el nombre Valeni% en monograma.
E n esta Colonia Valentia, que acuñó estas monedas, de las que
un ciijemplar se halló en el solar de la nueva Generalidad, d e k ó
existir, en proporciones muy imprecisas pero con loa1kación segura, una plaza a la' que daba un edificio, de época incierta, pkcvbablsmente im,perial, de los siglos 11 y 111, fmum al que pertenecieron
las inscripciones dedicadas por los vbelztini vetermi et aeteres a los
emperadores. De este edificio tenemos vestigios hallados recientee
mente en 1941 cuando s abrieron los cimientos para el nuevo pa'Iacio Arzobispal. A 3'50 metros de profundidad se encontraron cuatro
basamentos toscos de columnas, dispuestos los tres primeros en
una alineación y el cuarto algo desviado, según se hace constan en
la Memoria de la construcción del citado Palacio Arzobispal, wcnta
por D. Vicente Traver (5).
E n el plano trazado por el ilustre arquitecto diocesano se sesalan
los citados basamentos en esta disposición~:dos, próximos entre sí, '
en la situación, poco más o menos, de.la puerta actual; e1 tercero
distante de aquBllos, como el actual punto de arranque de la sernirotonda con balconada y puerta frente a la románica de .la Catedral ;
el cuarto en el punto terminal de la citada parte curva del Palkio,
todo ello en forma que da para el edificio romano análoga dispsid ó n al actual, es dwir, con desviación hacia la calle de la Barchilla,
m o t i ~ a d ~ a duda Qor las construcciones que debían existir delante,
sin
remotas antecesoras de la Catedral.
Estos basamentos aparecieron a 4'30 m. de la rasante de la plaza
del Arzobispo; corresponde, piies, al nivel romano más primitivo
de la plaza de Santa María O de la Almoyna.
5. La Plalaza de Za'Curia romana.
'
N o sería conjetura .inadmisible suponer que el edificio a que
pertenecían los elementos arquitectónicos descubiertm por el señor
Traver fuera la Curia romana. E n favor de esta suposición se hallan
los ;iguientes hechos : a) que en el subsuelo del antiguo Palacio
Arzobiqal hay muros que podrían pertenecer al Alcázar musul(5) "Palw:io AmobiqW de Vdencia. Memoria referente 8 su &toria
construcción, redactada ppr Vioente Tmve-~ TaniBsl" (1M3.
y
g
m-
[page-n-252]
m&; b) q a M e d&ó ocuip~, su vez, la an&@rne
~
R
Gwid o palacló
de 1 gobarnadareri r m a n o s y vkigodm; c ) .que la catedrál visím
%daba la misma plaza de $anta Maria, lusnde se ha116 la insa
cripción de'l Obispo Jmtiniapo 46) ; d ) . que fué n o m a general en
las budades hispcinorromanas -Tarragona, Barcelona, &c.- que
las 'residencias episcopálaás se' erigieran en el mismo cent'r~de !a
ciudad, junto a +a Catedral y eerca de las edificios -dela administral
ción romsna -puertas principales, cur5as- y fiaallmentei,. que esta
norma no debiá dejar de dame en Valencia, a pesar d~ ala larga d e
minación musulmana y porque eata misma utili~61~ propios d i .
ficios romanos y vieig~dos estando los lugares de la adrninístraoi6n
y
antigua en el centro de la urbe, allí se formaron las alcazabas o alcáz-ares.
6. Los l s ~ r e ~ p . t i r E a k sde San Vicie~e.
s
Mas lo que abona mayormente la suposición de que el d a d o
edificio fuese la Curia romana es el hecho de h inmediata existencia
da los lugares de martirio de San ,Vicente; una ~coluraina .que fué
a
atado, existía en 1837 en el centro de la cripta hoy Uanadia horno
o cárwl del Santo; otra se ve a'ún hoy en la casa inmediata. El
canónigo Sanchis Sivera escribía que la capillita actual abien, pudiera ser un deffartamento de .la basílicíi romana (7).
A etstu: grupo de restos arquitecitónicos de la épwa de San Vicente pueden pertenecer las dos piedras de que se ha &o m a cid, más arriba, la hallada en 1938 y la empotrada en el muro de
la Sacristía de ,la Catedral.
b
.
.
7 . Nivel musulmrán.
Pertenecientes a la cultura musulmana m hallaron en 1938 los
siguientes fragmentos : .
Número 14. Fragmento de vasija con arranque del pico circular; éste de 2 c m . de diámetro; largo del fragmento 11 cms. (lámina
1, núm. 5).
Número 15. Frxgmento de panza de 'viisija con trozo de la
base, decorada en su interior, de fondo blanco con entreIazado verde
a cuerda seca; ancho de la ornamentación 4'ems.; largo del fragmento 125 cms. (lám. 11, núm. 7 .
)
(6) V. nuestro articulo "Laar inscripciones del Obtqpo Justiniano Y la Catedral visigbtica de Valencia" en " ~ n a del Centro -& Cultura ~ b n c i a n a "
l ~
(90.
15)
C1) "La Wócaai.wQenth1',
2fW.
m.
[page-n-253]
?
HALLAZGOS EN LA PLAZk DE L ALMQYNA
A
N ú p e r o 1 . Fragmenta de fondo & valrija, de 21 $ . drt. largo,
6
m
decorada mn .c3.rnamentwi6n que -recuerda letras 4 r a b (lárn. U,
número 23)N ú w r o 17. Fragmenta de vasija e ~ ~ : t w i a r m mbekIriada,.icon
te
barniz, en BE interior; k r m 1'5 m t í m e r o s .
.
,
.
Núm5pro 18. Frggmento semejñnt~ al ante6W, C$r 9 clm. da
Iargo.
!
Número 19. Fragmento de fondo de vasija ; diÉím&str& de la base
7'5 cms. decoración verde, en slu interior.
Número 20. Fragmento perten&%$e al núm. 14; 4 c m . ' !
largo.
eon decoración verde en BU
Nhmero 21. Fragmento de
interior; de 6'5 cms. de largo.
Número 22. Fragmento d a iplpto con decor'ación ipterior verde,
a la cuerda e&a ; da, 5'5 centímetros.
Número 23. Fragmento de fondo de vasija con decor;nclón, in. terior verde, de 7 cms. de largo.
Número 24. Fragmento de cuello de una pequeñalánfora, de
2'5 diámetro minimo, en el arranque del cuello, decorado cOn puntos verdes sobre cuadrícula n&ra (I4m. 1, núm. 2).
Número 25. Fragmento de plato,^ cuenco con decoraciones, m
J
manganeso, can&éntricas.
Número 26. Candil coa asa y pico rotos; barro vidriado, sin
decoración ;de 7 x 7 cms. (Iám. 1, núm. 4): .
Número 27. ~ m g m e n t o plato o vasija de fondu plano, con
de,
inscripción piqtada a mano, en el 'interior del. anillo d$ la .base* o
cara inferior externa, cuyo diámejro ,a 9 cqs. La inscripción '
de
constaba de dm líneas, visible íntegra la inferior, aquí reprpduida (lám. 11,. núm. 6). '
Estos fragmentos musulmanes.son de fondo blanco, ddriado, con
decoraciones de entrelazado, obtenidos cbn verde aislado' por .contornos de manganeso, al -tilo de la cuerda seca, trozos de escudiIIas
vidriadas, de cuyas labores en Valenria en el siglt6 XI hay testimdnio
p(>r los contratos de los escribanos árabes anterior@,+ 1238, fecha
de la conquista de I ciudad, de los que son modelo k1 formu1ar;o
a
reunido por a moro de la villa de Alpuente Mohamed ben Abl
&lqudbib,' anterior a 1069
'
+W
t
I
e).
(8) ~ U A R A X E VAZQUEZ, ~raaciíwo: arcas ~arel?a8 ktmma**,en
cle
"Airohivod~ Arte Valenciano" C19L8) y ~~,
pdbS. 9 B . e
&.
[page-n-254]
t.
8
!.
F. MATEU Y 'LWPIS'
?
Esto8 f ~fg m n & s
*etrbmkus s a ,bq&atrte unifoPIines; prtene-
,
can, por lo Xn6Ro$, a tres a cuatro vasijas d i f e r m t m ~
&as e l l a son
de un mismo estilo y t6ccnica. Por la paleografig de los Ietreros o
kni$acih de &tos3 @a
posbriotes a 40 califa1 y anterieres 'a lo
almohade y nazarita; no serfa fmprob&a qw fueran de la primera
mitad d e i d l o 338 &oca del yinado de Mvkamad ben Mardani@,
el rey Lo$p Lobo n47-1171), cuyos estados comprendian V a l e d a ,
* Mwcia y Guadix.
'
t
'$ierten&ientes .a OWQ e~tílo,distint# técnica y época posterim
so& &os fragmentoi siguien& : e
Número 28. Trozo de cuerlo de un cántaro, con dec61 6i8 de
líneas tr'egras, rectas, andulahs y paralelas, sobre fondo blanquécino ;
9 Y 9 cma. (lám. 1, núm. 3).
.
Número p.,, Fragmego de.pa&t'de vasija con deoración lineal
-*
negra, barro b!aneo, 8 x $5 centí&tros.
&timero 30. Fragmento de cuello y panga con'decoración negra, rayada$ 8 x 8'5 centímetros.
Número 31. Fragmento de asa; la l w r d a de su arco m de 2
centhetros ; longitud de 6 a é . ; ancho de 1'5 cms. ; decoración en
negro, rayada, barro rojizo.
N í i v r o 32. Fragmento de phnza del mismoicshlo; 11 x 105
cen tírn6trtrcl.s.
Número 33. Idem, dé 9 x 7 cms.
8
L,os anteriures fragmentos son de una %rán 1 vulgar, tosca,
positivatneata musu~mana'~ero
difíei.1' de fechar po*u larga pervivencia; pueden ser de última época. Los fragmentos cerámicas hallad& en 1938 completa; los de ii4
lliaeión musulmana cierta, procedentes de la ciudad de Valencia,
donde be han encontrado restas de todas las kpocas.
Un anfora bizcochada, de grandes dimensiones con leyendas
orwmentalos y otros adornos producidos con estampillas spbre el
bairo 'recién torneado fué hallada en la cimentación de] mercaiil~
central en 1 (O).
W
Otro fragmento de cerámica califa1 de idéntica gcnica dworatiw
que la' vasija del Mercado cenia1 fué hallada en al C-tiíía qe
Sagunto (10).
f'
(8) 6;.IoNzALEZ MAZtTI, M : "CWhrfea del Levante EspaIhaI", l&g. 4 .
.
0
(10) GONWLEZ MARTI, M. Lac.
p. 41.
,
[page-n-255]
4
9
HA~,&&OS EN LA PLAZA DE LA A L M ~ Y N A
;
Erl el misma, Castillo hallamos un asa de c ~ t a r i t o jarrito con
o
la inscripción ,árabe cursiva, qu.e transliterada da Yaaub (ll),
Análoga a f& fragmentos nlims. 28 y 29 ha sido hallado en el
lugar que hoy ocupa e1 Palacio Arzobispkl un ánfora, mtera, y g r a n
parte de un jarro con un fragmento de otra vasija, pertenecientes al
Iil timo período (12).
i
1
P
4
8. L a Mezquita, Mayor.
.
Al abrirse los cimien@s del Pa1acio:~rzobispal 'en, 1944%
hallado, además d e la cerámica citad4 anteriormente, u n trazk de
yesería kusulmana .(13). Aiinquemsea tan escaso el material árabe
hallado en la Plaza d e la Almoyna ei suficiente para recordarnos
que ésta fué un centro vital en aquel tiempo. La yesería citada enlaza,
por su estilo y técnica, con *os d e yeso,, también' lobulados y con
otras o r n a m e n t a c i o ~ sd e época almohade y PUB anterior. Nada
se opondría a que perteneciera a la me@uita conSertida en Iglesia
por Jaime 1 al conquistar la ciudad. Consta documentalment6 que
allí estaba aquélla y aun ,antes.
La Mezquita y la A,lcazaba, a fines del siglo XI, estaban en una
misma ,plaza, como recuerda la Primera Crónica General (14). Dícese allí que en "ápuel.'ltigar hubo de enterrarse a los que morían
a
durante el sitio, al n o poder salir a los cementerios ¿le e&ramuros.'
La calle de la Barchilla fué siempre lugar de paso entre la mezquita,
luego Catedra y el eqificio, que pudo ser 'parte de la Alcazaba,
luego palacio del Obbpo, sitio convertido en cementerio y, aban'
donado a veces, como vertedero.
Todavía e n el siglo XIV, en 1340, s e menciona el fosaret de la
parroquia de San Pedro, allí situado, lugar en donde había una de
las cuatro puertas de la Catedral, el portal de ~ a n t ' p e r e(15).
Por lo comlún ,la Mezquita mayor en las ciudades hispanomusulmanas recaía a la plaza mayor también y-ésta, al ser reconquist4
?
(11) Fuá dona& rtcl XabotaúIrio~ Arqde
&e Icr ua-ad
áe! Valencia. V. "Boletin de I i%ocM& C a s k l l w m de Cultm" (19291, tomo X,
o, VI, p&im 213.
r (12)
pubb3d0~ V&ef~ts V E I im, ,
en
~
~ e%, 1 h . fr-i
(13) Beproducida en la 18mina LVI de h Memoria del seficn TRAVER citada mtesiomente.
" P l W , Zocos y tit?llidocs de b ciuda(14) TOaRES BALBAS, -0:
des ~nomusulm9nens", "Al-An,&Clus* (l!X?), vol. XI p8g. 442.
en
I,
(15)
S m , JW:
"ArqY x & m la DatekAi de
? W Be
l
Valenda", en "m c& A&@ V~e-'Vlf139).
i
r
o
~~
L
- 2iM f;
'
[page-n-256]
10
F.
M&muYr 1.LORS
,
tadas aquéllas, Oev6 dl' nombre de Sana&Mhria. 'Así en &villa en
1251 (16).
Z
l
9, La Alcazabcr mora. .
Nicolás Prlrnetrvo Oómez, a Bage de #;1 excavac'iones llevadas
a cabo en 1928 para Ja construcción del alcantarillado de la ciudad
de Val cia ha. llegado a fijar el l u s r que ocupá la Alcazaba mu%'
sulmana. Esta se extendia desde el Alniudín al Palacio Arzobispal.
Posíblehiente ciertos muros, entonces defictlbiertos, que ~lqviban
,la direuición de la calle del S$Ivqdor, pertenecían a la misa&'Zo.itifieación. Los documentos sitdan la Alcazaba junto a las casas del
rey Lobo y 6stas 'se hallaban en una plaza frente al Palacio del
(4bilsps (17).
Según esto cualquiera que fue~?*á;l estado del edificio ccrnsiderado c m Clirix romsna, partiendo en Efhea r a t a de sus dos
basamentos más- próximos; situados debajó de la puerfa actual, se
llegaría a las Casas del rey Lobo, estando en e l recinto de la Alcazaba mora.
10. HdEazgos cer6micos madiieaales.
E n 1938 y en el nivel siiperior se hallaron los siguiintes restos :
Nfim&o
Fregmento basa de vasija, vidriada, con anillo de
unaj 5 cms. tle diámetro. Fo'ndo blanco, ietras gót$ap dwad:a, orla
azul.
O
Número 35. Fragmento de escudella, fondo blanco, reflejos
metólicos, temas geométricos.
Número 36. Fragmento de esczldeila, fondo blanw, dbujos
geométrieos dorados, coa motivo azul uuciforme.
Número 31. Fragmento de plato ccm borde en 'ánguIo recto,
con r a y a azules; fondo bki.nco, deoraci6n $orada, en zonas trapezolidales, con temas geométrb; 13 cms. m su mayor longitud.
Número
Fragmento de plato con borde liso, fondo blanco,
adornos doralíos y rayas azules concéntricas, con temas azules crulo que debi6 ser su
ciformes, d e 1'5 crna. mitad aproxlimada
extsnsióid total.
Número 3 . Fragmenta de vasija, en su exterior hoja azul wbpe
9
,+
p.
'
-1-
-
3
-
(16)
1
V. TORRES l3ALBAS. m. a% QW. 441.
b
L*
1
%
[page-n-257]
fondo,blanco con adoknoa dorados 8 cms. ; la hoja 3 cms. de longitud.
Número 40. R e de vasija con exterior d e fotrdo blanca con
adornos metálicos y zona azul; de 3 cms. de didmetro en la parte
más estrecha del1 pis, r & a
Nfimero 41. Fragmento de #lato blanco con sencilla decoración
de dos anillos azules concéntricos de los que parten grutpos de 4
rayas hasta el borde. E n el centro florecilla también azul; anillo' de
la base 6'5 cms. Siglo XVI-XVII.
Número 42. Fragmento de plato hondo, con anillo de base de
6 cms. diámetro. Fondo blanco, con decoración azul radial y de
rombos ; siglo XVI ; tosco.
Número 43. Fragmento de bote; 0n su exterior fondo blanco
con decoración azul; siglo XVII.
Número 44. ,Fragmento de relieve sin pintar ni vidriar. 'ES el
ángulo derecho inferior de una composición gótica con parte dei
manto de una imagen en cuyo derredor' una leyenda en típica letra
I,
gótica en la que se lee disolatorunz. 16'5x9 Cms. (Iám. niím. 9).
Este fragmento recuerda el goticismo d s las marcas del ( ~ g w s
Dei de la cerámica de Paterna; por la paleografía es del siglo XV
(18). Nos hallamos, pues, en un nivel que va del siglo XIII
al XV, perteneciendo =si bdaa los restos citados a *$a última eepturia. Pero antes de llagar a ella la Plaza do Santa María posee
,documentación suficiente para precisar su emplammiento.
.
11.-La
Puerta románica del Palau.
La Puerta del Palau es el más antigua monumento de mayor
méritó de la Valeneia de Ia Reconquista. Fué construída a partir
de 1267, por Arnaldo Vidal; un documento habla de Arraaitdi Vitalis
magistri operis ecclesii Sancte Mcm'e ; w filia el estilo de &e artista
e
con ,el del Claustro d e la Catedral de Tarragona y Portadas d@ls
:
FilloCs de la d,e Lérida, Agramunt y Cubells (19).
Cuando se proyectaba esta Puerta llamada de la Almoyna y
también de Lérida, todavía las representaeiwq del Antiguo Testamento eran objeto da devoción ~ o p t i l a r .E n los doce capiteles de
(18) Sobre las ciCaíW marcas del "Agnus Dei", v. ALMARCHE, loc. cit.,
p&gina1 .
3
(19) SI
-S
BIVEZU, toe. cit. (nota 15).
-226-
l
[page-n-258]
13
F. M A E U Y LLOPIS
sus arquerías, en disposición abocinada, se representaron' 24 asuntos'
del Génesis y Exodo.
Don Roque Chabás, en 1899, .publicó un breve trabajo titulado
Ironogrdfia de L Q ~ capittdes de la Puerta de la ~ l m k en la C&
a
tedrat de Valencia y en él hacía %la
descripcgón de las escenas en ellos
representadas. aNo vamos a estudiar la puerta .de ila Admoina bajo
su aspecto arquit~ectónico-decía-;
nuestra tarea se reducirá n
la .iconografía de sus doce capiteless., N o se planteaba allí la cuastión que podríamos llamar mudejarismo de la estapenda portada
románica pero sí apuntaba un dato del mayor interés ; en la primera
columna, cuadro l.", en que se representa aa lescena de la Creación
l
(Génesis, 1, 2, Et spiritzbs Dei ferebatur super aquas), el espíritu está
figurado por una «grande ave con las alas extendidas, semejando
algún tanto e1 águila heráldica de Ceid-abu-Ceids dk la que publicó
un dibujo en «El Archivo3 (V, pág. 1'59). «Son de la misma épocas
-añade-. El hallazgo del documento referente a Arnaldo Vidal y la
filiación del estilo con lo ilerdense hace pensar en una doble influencia mudéjar en esta obra; por una parte la que pudiera llegar de
la misma Catedral de Lérida en cuyas claves, por ejemplo tan clara
se manifiesta la obra morisca; )por otra por los posibles temas recibidos de .la Mezquita mayor, convertida en iglesia Catedral. El estilo
mudéjar se advierte en Ia ornamentación de los tablaos inferiores
del alero o tejaroz, con el tema rosácea igual al de .losartesonados
d'e madera de las iglesias valencianas, del tránsito del XIII a'l XIV;
así por ejemplo, ein la desaparecida techumbre del Salvador de
a
s
Sagunto (20). E1 tema e para ser tratado en otra ocasión y lugar;
baste recordar que en 1249 existía como tal la Ecctesia h a t e Mm'e
SeiEis Valentie, que era la misma Mezquita mayor, adaptada al culto
cristiano, en cuyo favor se recibían legados en 1246, 1256, 1257 y
1259. Fray Andrés Albalat (1248.1276) puso la primera piedra de la
Catedral en 1262. Es seguro que la obra primitiva de ésta fu6 la
I'uerta del Palau, como han eacrito Chabás y Sanchk Sivera; la de
los Apóstoles cmresponde a 1303, obra del borgofión Nicolás de
Autona.
12.-El Palau Gótico.
La residencia de1 Obispo fué llamada el Palau, nombre hoy vivo.
E n ,las obras de cimentación del Palacio actual llevadas a cabo por
(20) V. nueetro articnlo "La, iglersia clel SaLvador en el amaba1 de Saguntao
en "Bolotin c la Sociedad ElsprlfioJa de i%cursionw'* (1426). '
k
[page-n-259]
HALLAZGOS EN LA PLAZA DE LA ALMOYNA
13
el Sr. Traver, apareció una lápida cuya paleografía la hace coetánea,
o POCO posterior, x e s ~ e c t ode las inscripciones onomásticas p a s o nales de la repetida puerta de la Almoyna. IAa propia lápida parece
darnos las decenas d e una fecha (21). A lo que se alcanza a leer
b u e n a m n t e sobre el fotograbado sería así :
... I L X X X i CIII E X I I I
... S ...QV. LG. CS i D E
E N i BG S D E i ARBE
... L i QVE i- EST ...
ECLESIA i LAV ...
...TOR i EL ALT ... ,
i ANIMA i. M ... i PATi
donde un Berenguer de Arbe (ca) parece ser fundador de algún
beneficio o altar que debió erigirse e n la iglesia Catedral, por su
alma, inscripción valenciana d e gran interés. E n el ángulo superior
de la derecha, a c u d o heráldico.
13. Conclusión.
Los modestos hallazgos d e 1938 vienen en apoyo de lo que otros,
anteriores O posteriores, han venido a ilustrarnos sobre la plaza de
la Almoyna. Esta da positivos restos de épocas romanas, romanocristiana, visigoda, musulmana y primeros siglos de la Reconquista,
atestiguando todo Una continuidad.
Por los restos arquitectónicos hallados ,parece haber tenido' la
plaza una disposición semejante a la actual, desde 0 0 primeros tiem1s
pos, ocupando la Catedral el lugar de la Mezquita mayor y el Palacio
Arzobispal el d e la Curia romana. Las obras d e aquél han puesto
al descubierto también los (restos .del Palau gótico, que sirvió no
sólo para los Obispos y Arzobispos sinq en alguna ocasión para los
reyes y ala reunión de Cortes.
a
(21) Reproducida en l Memoria del mfior TRAV?ZR, l&m, LVI.
- 227
-
8
[page-n-260]
[page-n-261]
MATEU Y LL0PIS.-"Hallazgos
de la Almoyna"
l.-Fragnent~, de cerWba roúriana.
8-Framenta de cerfJl1ira %r82-~.
$,-Fragm?nb de relievr! en bsrro cocido con i w r i p i á n &tic&,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
LAM. 1.
[page-n-262]
M I G U E L TARRADELL MATEU
(Tetrian)
El túmulo de Mezora (Marruecos)
Entre los vestigios antiguos más notables del Norte de Marruecos
figura el gran. túmulo rodeado de monolito$ que acostumbra a +ignarse con el nombre de Túmulo de Mezora (o M'zora), según la
transcripción que se. adopte (1) por ser el de la cabila donde está
situado.
Se halla junto al poblado de Chuahed, en los llanos ligeramenta
ondulados que rodean Zoco el Tenin de Sidi Iamani, del que queda
a unos 5 Kms., o sea a 15 Kms. a vuelo de pájaro y en dirección
S. E. de Arcila, que es el núcleo urbano más próximo.
Aunque muy conocido por .los reidentes en el país interesados
en su remoto pasado, este monumento no ha sido objeto todavía
d e la publicación detallada de que es merecedor. Situado ya por
Arthur Coppel de Brooke (2) en la primera mitad del siglo pasado y
brevemente descrito por él, fué objeto también de la atención de
Tissot, el infatigable prosfiector d e Marruecos (3), y luego ha sido
repetidamente publicado, aunque casi siempre en periódicos locales
o revistas de carácter no especializado, considerándosele de época
prehistórica y atribuyéndole, por l o general, una antigüedad fabulosa. De todas las pub,licaciones posteriores a Tissot, las únicas que
-
,
,
-
,
g
-----
1'
sTL
8-8
I
-
ve esmito tkunbih &&ora, Msora e incluso Bnw,iyl.
"Sketahes in é3pain ami M~rocco".LollBi.es, 1831.
CHARLES m 'Wéographie campar& ae la Mauritanie Tingi:
i
(1) t%
i
(2)
(3)
tane". París, 1878, ,&g. 314.
[page-n-263]
2
.
M. TARRADELL MATEU
presentan interés científico son las de Angelo Ghirelli, que da unas
notas sobra Mezora en sus Apuntes de Prehistolria Norte-Marroquí
(4) y sobre todo en su artículo más extenso, Los monumentos megalítioos de Mzora (5). E n cuanto a publicaciones más conocidas
de caráct,er ,estrictamente arqueológico, sólo conocemos la referencia
de Emile Cartailhac (6), de donde saca su información Maurice Reygasse para incluirlo en su reciente obra Molzz~mewts
funéraires préislamiques de t'Afiique du Nord (7). E n (la Introducción a la Arqueología, de Martín Almagro, se da una foto a é ~ e a e este túmud
lo, similar a las que aquí publicamos, poniéndolle en relación con .
las culturas megaliticas euro~peas,pero sin comentario detenido (8).
Casi toda esta bibliografía dispersa e insuficiente e anterior a la
s
excavación que en Ias aañbs 19% $1936 realizó C k r Luis de Montalbán, abriendo, una enorme zanja transversal que se bifurca y que
limpió toda la parte central del túmulo. Desgraciadamente su autor
no publicó los resultados d e 'este trabajo, ni se conserva en la biblioteca del Museo Arqueológico d e Tetuán, como sucede con otras
excavaciones del mismo Montalbán, memoria alguna ni notas referentes a la misma. Igaoramos, pues, lo que pudo aparecer. Se habla
del hallazgo de una cista sepulcral en el centro del túmulo, pero en
todo caso tampoco existe en las colecciones del citado Museo de
Tetuán, donde se han reunido todos los hallazgos arqueológicos de1
Protectorado, pieza alguna procedente'de este singular conjunto.
E l monumento está esencialmento constituído por un gran túmulo
y un círculo de piedras corlocadás de pie, que le rodean ( U m . 1). El
túmulo e circular, aunque n o exacto, pues su diámetro mide 54
s
metros en la dirección-Norte-sur y 58 m. en la de Este-Oeste (figura
(4) PublicadUs e n "Notas y comunicmiones del Instdtuito W l b g i c o y Miá.
nero &e España". Afio V, núm. 4. Madrid. 1932. P g 64 y siguientes de la separata.
(5) " A f r h , Revista de Tropw Coloniales7' Ceuta. Agosto, 1930, p&. 122.
(6) "Mat&riaux pour l'hiutoire primitive et naturelle de l'hmme''. Vol. 10,
segunda serie. T m . VI, 1875, pág. 211.
(7) Publicado por el "Semioe de6 Antiquités" del Gobierno General de Arg l a París, 1950, p@. 13.
ei.
Tannbien ligeramente descrito por ANTONiO BLAZQUEZ en "Prehistoria
PublicacioOm; dBoietSn de l Res1 Socfed
a
de la Región Norte de niZarru&".
dad cieog-a.
Madrid, 1913. Phg. 16 .de la separata.
(8) Barcelona, 1941, f g 188.
i.
[page-n-264]
1.") y está formado por una gran masa de piedras y tierra, dominando
BB
ésta en la parte alta. Su altura máxima en el c e n t ~ o de 6 m. En la
circunferencia exterior la tierra deI túmulo se^ apoya sobre unas hiladas superipuestas de bloques rectangulares, bien labrados. y escuadradm, de piedra arenisca ferruginosa, que miden por término me-
F g l.*-P:a.nta
i.
del túmulo de M m r a
dio 2'50 m. de longitud, 1 m. de anchura y 0'40 m. de grueso, hallándose cuidadosamente ensamblados sin materia alguna que los
una (Lám. 11, 1).
Rodeando el túmulo y junto a este muro bajo de sillares que
limitan su circunferencia, se levantan 167 monolitos; C o p p l , en
1831, había contado más de 90, mientras que Tissot en 1876 señaló
sólo unos 40, que es el mismol número que halla aproximadamente
'
[page-n-265]
Ghírdli en 1930. ,Pero !m-autarers indicadcm r ~ a l i z a mi ,u wtudio
sobse el monumento tal cama aparecr'a en 8- rmm&vas épiodh,
sin que ee hubiera jimpiada ni excavads. La labor be Mon$aIbán d e
n
Oe
hace 15 añoa permite hoy rocx~ti.ecer cll s I 1 las m m l i r t x que $0davía se hallan en pie, &no muchaaalrloG y otros rotm que ha&d o sido cubiertos por latierra y las chumberas que invadían la parte baja del monumento, n o eran visibles.
Los monolitos, tambicin .de la misma orwisca que los citados sillares, está+ne 9 buma parte, como se indica, rotm tanto por la ac~ h
ción a t m ~ como por mano humana o tumbad& en el suelo.
E n su mayaría miden, cuando se hallan intactos, 1,50 m'dq altura.
y 2,30 m. de 'circunferencia. Sin embargo, e8 difíci.1 dar medidas
generalb puesto que presentan poca uniformidad. Hay aIgu&s bastante rirás altos, especialmente en el sector Owte, donde se levanta
el mayor, que tiene 5 m. d e altura y es llamado por los indignas
«el U t e d ~(la estaca o el piquete), nombre que nosotros c r e h o s
oportuno dar para designar la totalidad del mmumento, ya que d
de d z o r a , como se ha indicado, corresponde a un terrítorio extenso y al mismo tiempo alrededor del túmulo parece se hallan +os,
que aQún día, cuando s realicen trabajos de excavackín más iitene
sm que quizá permitan exhumarlos, será preciso diferenciar. ~ ' l i i d o
de E l Uted yace, caído, otro gran monolito de 4,SO m. de 'altura
,
(Lám. & 2).
Todos 10s monolitos se diferencian notablemente da los menhires prehistóricos de tipo' megalitico que 'aparecen en Europa,, ya
que han sido desbastadas y alisados por .la manb del hambre. Su
1
sección es de tres modelos distimos :,circular, ovdada (Lám. 1 , S)
y rectangular con. los ángulos redondeados, teniendo en cuenta que
casi nunca son regulares, Asim'ismo los tres tipos se reparten alternándose sin orden, excepto en un sector de 5,80 m. en el lado1 Norte, en que hay varios monolitm seguidos d e sección rectangular.
T o d m tienden a estrecharse hacia .la parte alta y terminan en forma
redondeada, presentando un a s ~ w t o recuerda aJ obelisco, pero
que
sin cantos. E l Uted tiene un agujero de 20 cm. da diámetro en da
suparficie, en forma d e embudo que va estrechánd4e hasta llegar
a una profundidad de 20 cm. ; está situado, en la lparte del monolitó
que mira hacia el túmulo, o sea hacia el Este, a un& altura dé 1,50
metros del auelo, siendo ewidmtemmte artificial. En otros monolitos se observan agujeras simifa'res, aunque menores y menos caracterizados m m o obra artifucial.
\
[page-n-266]
,
Csaroz se ha dicho, e& @mula .emla aa4ualidrtd e ~ t 4
atravesado por
una gran zanja & variioa metro@de ancho que la parte. totalmente,
eneonrtrándose todo su otsntm.va& de t k m (Lám. 1I 3). En lati
.,
adjuntas Yotografkas a6ram (Lám. I) puede apreciarse parcialmente,
PUF datan del final de i primera campaiia de excavacioh~s, sea
a
o
que hoy la apertura es todavía mayor. Unas lajas clavdas eri el suela
aproximadamente en o1centro do1 monumeato, son conaideradas por
a4gunas como restos de una sepultura de t i ~ de cista q dicen fué
o
w
hallada eri tales excavaciones. Pero, reiterapdo.40 escrito, nt, ten*
mos datos seguros ni concretos sobre tal descubrimiant~,
aunque no
es nada irhprabable, ya que, como veremos, lo más lógico es,
que fe
trate de un monumento sepulcral.
Este gran támwlo formaba partade un conjrinto de con~trueo'iones
similares, aunque, probablemente de menorras' dimensiones. E n efecto, a unos 50 m. al N. O: se halla una serie de 16 monolitos caídos
semejantes, en cuanto a tamaño, c l a s ~ piedra y forma, a h s dichos,
de
alineadaos formando un sector de circ!unferencitt de 18 m, de' l o p
gitud.que parece debían constituir parte de un círculo que sería,aproximadamente tangente al monumento descrító. Es pmible que: los
restantes monolitos de esta 8eginida serie se hallen tobvía anwrrae
d a , ya que los visibles en la actualidsd están situados en ~ r a gxquea
ña depresión que también fué &jeto de una ligera #labor de lim-4 ,
pieza en las exmvaciones de Montalbán. E n cambio, nada queda
del posible túmulo, si 10 hubo, pues la tierra de.sw alrededores es
totalmente llana.
A 150 m. más o m ~ n m . aN: del túmulo gran& o de El Uted,
l
se hallan también algunas rnonolito~
&milares derribados, no siendo
posible, sin previos trabaja de excavación, deidir si forman. igualmente parte de circunferencias parecidas, p w t o que aaacwen dispersos.
El carácter sepulcral del túmulo de Mezora, incluso prescindiendo de Ia supuesta tumba hallada, parece fuera. de duda. Porque si
bien no se conoce, hoy en todo el Norte de Africa un monumento
igual, sí existen otros que presentan con él suficientes semejanzas
para que podamos inwribirlo dentro de la gran tradición da monumentos funerarios preislámico~,todos ellos de inhumación, descubiertos en Túnez, Argelia, Sahara y aun en el mismo Marrwqms,
[page-n-267]
1
De k s cinco grandes ~t-uposn que Reygasse clasifica estm iume
bas (91, e' decir : 1) ttímulos -llamados bazina en. bereber y kerkur
k
o r d j e m en árabe-; 2) monumentos en forma cilíndrica; 3) címuilos
de piedras; 4) adólmenesn, y 5) cámaras funerarias excavadas en la
roca, el monumento de Mezora participa de formas de las tres primeras divisiones, por ser un túmulo, por su forma circular y los
sillares que lo rodean, y por el círculo d e monolito~.
Los túmulos son muy numerosas en toda el Africa Menor y -es~pecialmenteen el Sahara (10). En genera4 son simpleis aamontonamientm de piedras o de piedras y tierra, d e forma redondeada, cu+
yo diámetro m i l a entre 40s 5 y los 150 m., dominando o tipo pe1
queño. E n el centro se halla o bien una,fosa simple o bien, una cieta
conteniendo un esqueleto -en algnnos casos poco frecuenta, dos
o más d e d o s sin ajuar o c m ajuar muy escaso, por 10 general Je
dificil datación. Sin embargo, la presedcia repetida de objetos d5&
cobre y de hierro y algunas veces de cerámica que puede emparentarse con la de culturas históricas, ya piinica, ya romana, permite
asegurar, sin ningún) género de dudas, que rio se trata de monument o prehistóricos, sino de época protohistó
amplio y vago período que enlaza en estas tierras el mundo neolítica
con los ,pritmcifioa de la islamización.
Mientras que los túmulos del tipo descrito acostumbran a hallarse en territorios meridionales del Afríca Menor, cuando no ya francamente saharianm -así en Marruecos, por ejemplo, el grupo m á ~
nutrido es la necrópolis próxima a Erfud, en Tafilalet (11)-, en {las
zonas más próximas a la costa tenemos dos canocidos monumentos
que no son en realidad sino sepaIcros.de tipo tumular de grandes
dimensiones y de comtrucción perfeccionada por d contacto que sus
conshuctores indígenas han mantenido coa las civilizaciones históricas mediterráneas. Trátase de la llamada Tumba d e la Cristiana
(12), no lejos de Tipasa, sobre una colina costera situada a 60 Kma.
al O. de Argel y de El Msdracen, a 94 Kms. al S. de Constantina,
(D) REYOASSE, ab. clk, pág. 6.
(10) Idem. V h biMfagrsfía a final de la obra. Igualmente, T MOiNOD:
l
.
"L'AÑ1mr &met. ~ ~ t E aol'étude m-eh&Zalque d'ua di4,trict sa;hsrien".
n
Par&. l b v a u x et Mfmoires de I'Wtitut d'Ethnologie. W32.
(11) ARMANO ~RUHLMANN:
recherche de (méhiistoire &m ~ e x t r e me Sud Marocaine*. N-.
5 de las publicaciones del "Service des An$iqnitBsr
du Mamew.Rrtbat-París, 1939.
' (12) S
T
G S E U : "Les Monumepts azttique de 1'AigtWe''. París,
1901, r, Hg. 65. '
[page-n-268]
a m b ~ por tanto, e n ArgeHa. La Tumba de .la cristiana es un e&-.
,
ficio circular de 64 m. de diámetro y que, en su estado-cmpleto,
debía alcanzar unos 40 de altura; está compuesta ,por un tambor
cilíndrico que descansa sobre una base cuadrada y que está coronar
d o por un cono escalonado ; alrededor del c i ~ n d ~se, le aplicaron
60 columnas jónicas de medio tambor. A los cuatro puntos cardinales se levantan cuatro falsas puertas, puesto que la entrada a 10s ccrrredores y cámaras interiores se encuentra' debajo de la falsa puerta
del lado E. Muy pareoido en cuanto a formas y dimewionerr es el
mausoleo de E l Medracen (13). Aqui el cilindro mide 59 m. d e di6metro y el cono escalonado 20 de altura. Igualmente a í s t e n el mism o número de columnas adosadas, pero de orden dórico y además
una cornisa que parece de tipo ptinico. Un largo corredor conduce
a una ,pequeña cámara subterránea central, que se ha hallado vacía,'
al 'igual que las cámaras d e la Tumba de oa Cristiana cuando se real
lizaron excavaciones. Conviene hacer notar q u e El M'edraicen se
halla rodeado de una serie de iumbas forma& por montones &nicos de ,piedras, que deben de encontrarse en ktrecha relación en
cuanto al tipo con el rnonum&nto,-o sea que ambos grandes mausoleos son sepulcros tumulares bien construidos .
Otra 'derivziOn, tam6ién perfeccionada, dé t u m b a de a t a
clase, son, al parecer, los llamados adjeddars~(14), localizados en la
iprovincia de Orán, al S. O. d e Tiaret, monumentos de planta cuadrada, compuestos por una base de paredes rectas de buenoa sillares
y coronados por una pirámide escalonada, con Ias consiguientes cámaras funerarias con corredor de acceso en su interior, que Gsell
(15) consideia obra de una dinastía de príncipes indigenas viviendo
alrededor de los siglos VI-VII.
E l paralelo más próximo, tanto tipologica como geográficamente,
lo tenemos en d gran túmulo de Sidi Slimane, en el Garb (o Rharb,
como escriben los franceses), cerca de Fetitjean, o sea ?l N. de la
Zona Francesa de Marruecos, n o >lejosdel Atlántico, que fué excdvado y publicado por Ruhlmann (16). S trata de un tiímulo ,le
e
dimensiones muy semejantes al de Mezora, ya que tiene 47 metros
(13) Idem, p&g. 69. Véase tambikn Coloael BRUNQN: "Memoire sur les
fouPles execuW au Madr-n".
Bulktin de la Soc. Arah. de CanBtanW, 1873.
(14) REYGASSE: Ob. cit., &. 31 9 l b . 30.
415) OSBLL: "HZstoire h d e n n e de l'Afrique du Nord", VI, p&g,231 y 11,
p8g;in.a 418.
(16) "Le %ulm de Sidi Rimme (Rharb)". Bicilletin de la SocM de Préhktoire du Marac, 1 0 2 0 semestre, 1939.
.-.
'
iw
Ef
;
$
l
[page-n-269]
der diámetro y 6 de altura mm$xima, si biea efi a t e c s no a t á ror
as
deado d s monoiitos. Una primera ea& en cruz aa dió resultado, pero en uno de los cuadra~tes resultaron de la cata, el de E., apaque;
reció un m o n u m e ~ t o e p b r a l o~ieatada E. a O., const~uwitjn
s
da
rectangular de'13,25 por 5 5 y 2 m. de altura, ~onstruído ladri,0
en
llos sin cwer. Estabsi consdtuído por un corredor y dos cámara5
interiores separadas por una puerta que habja sido tapiada, la Gltima
cámara cubierta !por un t e r h de wig t r o n m de tuya y pavjmenta'da por tres grandesalosas.. He enconirb-un mqudeto m ef co~redor,
otro en la primera cámara y otros dos. en .la segunda y Gltitna. El
material fué. escasísimo: ftagmentw de cerlimica de torno bien coc w!
Y'
eida, con la gue Ruhlmann reconstruyó M dibujo una jarra panznr
I
da bon dos asas; varios fragmentos dq cerGmica, cilindras de hueso
agujereadw Ceharnelas de caja) y un c l a ~ o e hierro. riu excavador
d
lo c o n s i h a de época temana, sin que ni el tipo del monumento ni
los hallapigw permitan dar una crsadogia muy aegum. Q u i ~ d
asté en
relacian con 61 una inscripcibn líhica hallada a n t a de la e~eavad6n
cerca del túmulo..
E l úni* monumento, a$emás del que estufiiakos, que responda
a la misma tradición; coiiocido en la Zona Ewañoli de Marru-s,
m-alg; d i ~ t f k ttip&lógícamente del de Mmora. Se halla en la parte
o
b$a del río Martín,'.e% twtitorio de Beni Maadan (cabila de .Bmi
sHbzmar),'entre la dudad de Tetuán y el mar, unos 5 km$. aguas
arrib; del ría a partir de su destrmbacadura, yen su orilla derkha.
Descubierto por Pallaty, en 1902 (17),GhirelB le dedicó un artículo
describi6~dolo
(18) cuando ya se hallaba muy dmtruído por haberse
conatruído sobre él un bl&as durante la campafia de Mamueulos.
Es una pirámide truncada con base cuadrangular, de 12 metros de
lado y 4 de altura, rematada por una plataforma superior, también
cuadrada, de 6 metros de hdo. N o ha sido objeto de exploración
arquml6gica, pero su lamentable estado permite sospechar que ésta
seria ini6til.
,
' Más difícil es hallar paralelos exactos a las grandés piedras que
rodean al gran~sepulcrode' El' Uted de Mezora, aunque tam,pwo
.
.
'
''Reeher0i-m Paleoetbnolag
E
página 5 .
3
( 17)
.
(18)
[page-n-270]
sea.rarrr eacantrar piedras davadas en el suelo, de pie, alrdeddr de
los t4mulos no~teafriealios(19).
Dadoa estos a n b c d m t e s , es evidente, pues, que hay que desligar
al monumento que estudiamos de las .distintas culturas megalíticas
.prehistóricas de Europa y de otras puntos .del Mediterráneo, crEmo
hay que hacerlo también para los llamados dólmeae narteafrkanos
(20). Y, claro está, las atribuciones de alta antigüedad que hasta
ahora se le han venido atribuyendo. De la relación de dicho monumento con la estación al aire libre de sílex que se halla a gu alrededor ni es preciso hablar, puesto que ss trata de una estación paleolítica, concretamente musteriense-ateriense.
En primer lugar el carácter no prehistórica de E l Uted de Mezora, viene dado por sus mismias'caracteristicas constru6tivasi: los manolitos no son menhires, puesto que han sido alisados dándpIes secciones más o menos fegulares y forma puntiaguda y redondeada en
su parte alta, como se indica. La labra de los bloques que rodean
al túmulo, sobre' todo, perfectamente escuadrados, tampoco ofrecen
dudas sobre que los constructores del monumento poseían una técnica avanzada, de ninguna manera atribuíble culturalmente'a gentes
be la edad d e la piedra, y que habían visto edificaciones levantaaas
sobre el suelo del país por colonizadores pertenecientes a culturas
históricas.
Escribimos [(habían visto» porque el carácter indígena del túmul o de Mezora tam,poco ofrece dudas a nuestro juicio. Su'apartamiento de todos los sistemas sepulcrales púnicos o romanos por una
parta, y los numefosos ejemplares eomparativos norteafricanos que
.
hemos podido citar, gor otra ,parte, son bien elocuentes.
(19) Ttbnulo rodeado d e uúr mizro circular en El Boinani. (T. MONOID:
"Sur queiqmes m o n m n b Iñbhiqtzw Qu Bahma Widentbd". h t a 9 g M m Pa
e o is
üela aoCiwhd E$paímlade h ~ l a g i a , ZtxmiogúL y Pmh&tonls, t, m,
Madrid, 1948, fig. 5). Entre o W , tunibas tmula.res de peque%% dimfm6iones rodeadas de ~mnolitos,en RMQAsSE, ob. ciL, m. 48, l b . W y 51.
(20) Sobre el cmkter no prehistórico de los d&lmenes norteafricanos no
permiten dudar, los h a l a efectuados en varios de ellos que no hablsln-sido
todavia saqueados, como es corriente en estos manwnentas; 'pof ejemplo en
Oaastel (m), ha -ido
d d e
cmámia basta, en vmlcs asos m a n d o
modelos pú3licm-heie&icos, y luoenias de igual cultura REYGASSE, ob. cit.,
l&m. 2 a 6, y en Roknia (Argeiía), REYGASüE, fdem,
3% Y &'R. m R GUICINAT, '"Histsbre des Monumenta Meg&lithiquas de ,Roknia, p & s dVHIlmmam Meskoutbe". París, 18m.
*.
[page-n-271]
10
M. tAñRADELL MATEU
L o más lógico es que w trate del sepubso d e rrlgtín personaje
indígena importante, o d e una familia, quizá un reyezuelo maurítano d e la épma anterior a la anexión del país como provincia romana (año 40 después de Jesucristo), pues no es d e suponer que
posteriormente a esta fecha ningún jefe indígena tuviera suficiente
poder a influenci,a para edificar para sí o para los suyog u n sepulcro
d e tal categoría, que exige una considerable movilieación de brazo%,
dada8 las condiciones políticas- e n que quedó Mauritania dmpuks de
+laocupaeiún total por 'parte de los romanos.
Queda pendiente una curiosa .cuestión que hasta ahora nunca s
e
ha tratado en relación con este monumemto. Varios, textos romanos
se refieren a una legendaria y monumental sepultura del gigante Anteo, tan ligado a estas tierras africanas del Estrecho de Gibraltar
(21). Se decía que e n las proximidades de Lixus existía una tumba
monumental, a -la que se asignaba una longitud d e / codos, donde
estaba enterrado el cadáver del mitológico personaje que, según la
conocida leyenda, murió en manos de Hércules en una de las luchas
que el héroe desarrolló. La loca'lización, naturalmente, se da d e una
manera vaga, pero por una parte se liga a Líxus (22) y por otra a
Tingis, o sea que es .lógico suponer que podría hallarse entre ambas
ciudades. Se dice que *lavi6 Sertorio en la época en que ya en desgracia e n Roma, después de la derrota del partido pomPeyano y antes d e su brillante actuación e n Hispania, intervino en las luchas civiles d e los reyes mauritanos de esta zona del extremo N. 0. africano. Schulten, agudamente, supone (23) que esta llamada tumba de
Anteo n o sería otra cosa que el mausoleo de un rey o personaje importante indígena, diciendo textualmente : a s e refería sin duda a
una d e las sepulturas reales líbicas con la forma de un gigantesco
cono d e las cuales algunas se conservan, y probablemente se com-\
putó la medida del -esqueleto con la del monumento funerario ent e r o ~ D e haber conocido SchuIten la existencia del túmulo que hoy
.
publicamos, único por sus dimensiones que pudieran hacerlb creer
(21) Plutarco, Sertorio, 9. EWmb6n, lb. XVII, cap. 111, 8. Pomponio Mela,
111, 106.
(22) Estrab6n. loc, cit.
(25) "Stsrtorio". Traducci6n espailola dR M. Carreras. Barcelbna, 1 4 , N99
gina 74.
[page-n-272]
EL TUMULO DE MEZORA
1
1
una sepultura de gigantes en la región recorrida por Sertorio, no
'hubiera djudado, seguramente, en su identificación. Pw otra parte, es
muy probable que ninguno de'los autores que se han ocupado de
tal monumento, todos d l o s con formación más bien de prehistoriador que de clasicista, conocieran los citados textos y, por tanto, n o
era posible que se plantearan 14 identidad que a nosotros nos parece
muy probable. E n efecto, no cabe duda de que Sértorío, que atacó
TAngefr desde el Sur, pasó necesariamente por el Tenin de Sidi Iamani o por sus proximidades, donde se halla enclavado E-1Uted de
Mezora, ya que es un camino natural que une Tánger con Larache
(por el que pasaha aproximadamente la vía romana que se abrió en '
época posterior.)
Tal identificación, quse no ofrece desde el punto de vista del estudio del' túmulo otro interés que el puramente anecdótico, podría
darnos una ayuda para determinar con alguna mayor aproximación
su cronología. Esto nos indicaría la existencia del monumento en
vida de Sertorio, o sea en el siglo 1 antes de Jesucristo, y además el
hecho de que en tal época se hubiera ya perdido el recuerdo de
quién era el personaje enterrado y se atribuyera a una figura mitológica, permite suponer que se levantó algunas generaciones antes,
las necesarias para que hubiera llegado e1 olvido. De ser cierto este
dato tendríamos que remontar, pues, la fecha del monumento de
Mezora hasta alos siglos III-IE como mínimo, lo que, por otra parte,
no nos parece nada improbable.
.
[page-n-273]
[page-n-274]
PARRADEL.-"El
túmulo de Mezora"
Vktm aéreas d d tníimwlo de Mezora (Marruecos)
LAM. 1
.
[page-n-275]
TARRADELL-"Y1
túmulo de Mezora''
l.-AwppctO de l s grandes sillares ia~haldos,que cierran el circulo, y de almnos
o
de !os monolitws que lo rodean.
2.-Uno de los monditos d'e sección ovalada.
3.-Vista lateral de conjunto. En el centro se aprecia el corte de la excavación.
"El Uted", el más alto de los monalitos, a la derecha.
[page-n-276]
. JOSE ALCINA
FRANCH
(Valencia)
Distribución geográfica de las
«Pintaderas» en América ('1
El problema
e n el campo de la arqueología
mundial y, concretamente, en la del doble continente americano,
las pintaderas, h a llamado la atención de numerosos investigadores
de este y del o t r o - l a d o del Atlántico, desde hace bastante tiempo
(2). E s t o quiere decir q u e n o abaimos con nuestro estudio un camq u e repr'mentan
(1) Forma parte este breve estudio, que dedicamos a la memoria de don
Isidro B~liester, atro de carácter más amplio que tenemos en curso de elade
boracián, referente a las pintaderas mejicanas.
(2) Véanse principalmente :
RENE VERNEAU: "Les Pintaderas de la, Grand (=anarie". Rw- d'E%hnographie, vol. 3 p. 193-217. París 1885.
,
RE!NE VERNEAU: "Une muvelle colhtian archéolagique du Mexique".
Journal de la Soc. des Amer. de Paris, n. s., v l 10, núm. 2, p&z. 321-340. Bao.
rk 1913.
DIEGO RPQOIFE Y TORRENS: "Les pintad.eras de l'Eumpe, des C a n a e s
et de l'Amérique9'. XII Congreso Internacional de hericanistscs (Pslrts, 1900).
P r s ,1902.
aí,
G. BELLUCCI: "Supra due pintaderas rinvenute neil'umbria". Archivio p
i'Antrapo1ogia e PEbologia, vol. 8, &g. 17-24. Firenze 1888.
J. HEXBIG: "Peintures cox-parelles symboliques idianrs l'ancien Mexique".
Bulietin de la SociW des Americanistes de Belgique, núm. 23, p8g. 70-85. Bruselas, 1937.
i
ERLAND NORDENSEUOILD: "An ethno-gmgraphicd andysia of the material eu4twe of two Indian tribes of the Gran Chaco".-Comparative Ethtioaa-al
Studies, Wl. 1 Goteborg, 1919.
.
SEGVALiD UNNE: "Dariea in
past". Gotebrg Eungl Vetenska,pm&
Vitkrhets-Samhalles Handlbgar Femte FJdjen Ser. A Banid, 1, n h . 3 Go.
,teborg, 1929,
MAURICE RIEG: "Starnping. A man production painting met+od 2.000 years
old".-Miadle Anierican Research. Ser. Publib, núm. 4. New Oirlem, 1932.
JORGE ENCISO: c'Sellos del azltiguo M&xico".-Mbxico, 1947.
[page-n-277]
2
J . ALCINA FRANCH
g o o un tema inéditos. N o lo hemos pretendido, p r o al mismo
tiempo n o hemos querido cerrarlo tampbco, agotando, por así decirlo, la materia. Nuestro propósito es mucho menos ambicioso
que todo eso.
U n o de los enfoques más atrayentes, y posiblemente más suger e n t e de la Antropología cultural, tanto en lo que se nefiere a pueblos actuales, como prehistóricos, e s sin duda el de la distribución
geográfica d e elementos culturales. Sería ocioso repetir aquí .la teoría, si no l o explicase nusstro deseo d.e justificar el estudio que
ahora ppesentamos. D e la distribución geográfica de un elemento
cultural, y en este caso se halla el objeto que luego d'efiniremos
como pintadera, pueden alcanzarse varias conclusiones d e tigo general, de una gran importancia para e a t n d i o do' l Cultura : Q
1
a
bien pued? manifestarse un fenómeno de dijusirjn, o bien de paralelism'o, o bien de convergenc$a. E l a t a d o d e numtra investigación
concluir
acaso no nos permita llegar sin duda ni reserva alguna %a
uno u otro de estos fenómenos. Nos satisfará, sin embargo, poder
llegar a sugerir o ~impl~ementeplantear alguna de esas soluciones,
a
que esperamos poder confirmar en un futuro, acaso próximo.
Debemos manifestar, pues, en primer lugar, el carácter provisional que tiene el estudio que damos ahora a la publicidad. No
obstante y en resumidas cuentas toda investigación n o pasa nunca
de esa provisionalidad, pues siempre queda álgo por decir, u lo que
se ha dicho puede decirse de otro modo, acaso diametralmente
opuesto.
La amplitud que hemos querido dar a la investigación á que
antes aludíamos, sobre ,las pintaderas mejicanas, nos impide de momento dar en su totalidad dicho -estudio, pero en algunos aspectos
como el geográfico, que es el que ahora nos ocupa, podemos trazar ya, a título d e avance, el cuadro general de distribución de las'
*
pintaderas en el continente americano.
Pero antes de pasar adelante convendrá que demos una, an
cierto modo, definición de 'lo que entendepoa g o r pintadeera. L a .
pintadera es - s u nombre es admitido universalmente- una especie o d a s e de sello cuya principal finalidad consiste -y de ahí su
nombre específico- en pintar o imprimir con materias colorantes
en la piel humana, 40s diversos dibujos grabados en su base.
Esta finalidad, que, en términos generales, es cierta, en casos
particulares puede variar; así por ejemplo, en algunas ocasiones
se tiene la certeza d e que instrumentos wmejantes fueron emplea-
'
[page-n-278]
.,
DISTRIBUCION GEOGRAFLCA DE LAS «PINTADERAB»
3
dos para imprimir sus dibujos en relieve e n vasos cerámicoe u otros
objetos de barro cocido, en a r a s acaso sirvieran para mtamgar
eso8 mismos dibujos e n tejidos, en otros cases, finalmente, alguncm
autores afirman que sirvieron para precintar las puertas de ciertos
graneros (3).
E n el área americana estas pintaderas presentan fundamentalmente dos formas distintas : la cilíndrica, generalmente agujereada
trasversalmente, y la plana, con un mango o pedúnculo e n su parte
posterior. kmbós tipos son siempe de cerámica, s al menos no
conocemm hasta ahora sellos de otro material.
Loe límites o fronteras que podamos marcar, como Consecaencia de nuestro trabajo, serán siempre de carácter provistonal, yis que
nu'evas excavaciones, nuevos estudios, pueden marcar pupbos geográficamente slejados más o menos de dichas.frontaras. Ns obstante, creemos con bastantes visos de verosimilitud que si tftles des\
cubrimientos se realizan, constituirán siempre, o bien variaciones
muy ligeras en la districbución que demos nosotros ahora, o bien
casos particulares d e difusión que tendrán que ser explicados independientemente y de un modo extraordinario.
Los materiales de que hemos dispuesto para nuestra investigación han sido principalmente d e origen mejicano. De un modo directo hemos podido estudiar la colección de. gintaderas mejicanas
del D.epartamento de Arhérica del Museo 'del Hombre d e París
(4). Gran número d e pintaderas, también mejicanas, pertenecientes ,
o del Estado, vienen reproducidas maraa colecciones
villosamente en la obra da Enciso (5). Aparte d e estas dos .importantes series de pintaderas, hemos recogido referencias a otras muchas - c u y o detalle iremos dando más adelante- e n cslecciones
diversas (6) y e n publicaciones muy dispersas.
Distribución mundial d e las pintaderas.
Tratar d e hallar Ih distribución mundial de las.pintadt?ras, es
labor lenta en la cual estamos trabajando actualmente, por ,lo cual
E
(3) G. MARCY: " l verdaic2exo d&ino de las "'pintaderas" de DaMarias"
tTrducci6n y slp&iIlas de J. Alvorez). Bevista de Historia, vol. 8, p&. 108125. La Laguna, 1942.
(4) Debemos agradecer desde &quf los consejos y orie&acionies recibidos de
muchos miembros de dicho Museo, pero especíaJmente del. Prof. Rivet y de
MM. Lehmann y d'Harcouurt.
(5) ENDISO, lm. cs.
(6) M U S ~ de Berlín, Gitteborg, Leiden, etc. '
'
%S
q:;?,!T5yL.
F...
E . L
k; ,: ..:%-. ...
...'
I _
"
,,'L
[page-n-279]
,. ::%
$tk'*",->!:$r%t
.
. ? '
-
n o pretendemos hacer referencia a todos *losejemplares que d e taNo obstante, hemos querido, dar esta avance
p o r l o que pueda ilustrar en relación con las pintaderas americanas
cuya distribución estudiamos a continuación.
;..:%.$.? les objetos existan.
8'
,&
F g 1.IMapa con indicacián de zonas con ~hallaugosde pintaderas
i.
E n primer lugar hallamos un centro e n el que abundan bastarir
te este tipo d e instrumentos (véase el Mapa 1) y que puede concretarse .en el área d e Ia isla de Gran Canaria, frente a las castas
airicanas (7). También hallamos huellas de las pintaderas en el
Norte d e ~ f i i c a(8), probablemente en conexián con los sellas del
Archipiélago canario.
E n Valencia hemos hallado una pintadera ya Publicada ( ) pro9,
cedente de un poblado ibérico, pero interpretada como mano de
mortero. Tanto por su forma, como por el tipo d e decoradión que
se relaciona con muchas del Norte d e Italia, se trata a nuestro juicio de una pintadera, acaso ejemplar único en 9a península Ibérica
(7) CXleoci6n conservsda en d Museo Canario de Lats Palmas de Gran Canania. La bl~bliog%ifíai s o b este t a x i as muy abundante; consúlkse fundamentalmente: v&NEAu,
loc. c t , 1885; RfPO@HE, loc. cit.; PEDROi HERi.
NANDEZ:: "Vindicacián de ,bnwtras pintaderas;. El Museo Canario, afio Y,
núm. 10, p@. 15-28. Las Palmas, h!M.
(8) ;MARCY, m. cit.
(9) ISIDW BAUESTER TORMO: "Las ~>eqileñas
mmrs de mortero lbér i m valencianas". Amhivo de Prehistoria Levantina, vol. JI, p8iC;inas 241-255.
l b . 1 núm. 2. Yaiencia, 1946.
,
,
[page-n-280]
DISTRIBUCION CEOCRMICA iB LAS <
5
pero.que ain duda tendrá otras réplicas o bien no halladas hasta'
ahora, o bien sin interpretar o sin interpretar correctamentei.
E l Norte de ItaIia es otra mna en la que las gintaderas se hallan
abundantemente en yacimientos neo-eneollíticos. Estos hallazgos se
centran iprincipalmente en la zona ligur y en los alrededores de
Trieste (10).
E n conexión con este núcleo norteitaliano se hallan también pin' taderas del mismo tipo y caracteres semejantes en YUgoslavia (11)
y en algunos yacimientos de Bulgaria (12):
Hallazgos aislados han sido hechos también en la región de
Derby (13), Steinsburg (14) y Cronstadt '(15). Finalmente se señalan
también en el Japón (16) y en ABisinia.
Con el fin de que de nuestro estudio puedan alcanzarse algunas
consecuencias o conclusiones de algún interés, hemop prescindido
da intento de *la descripción geográfica de las pintaderas usadas por
los pueblos ,primitivos actuales, tanto en América como en otros
contlinentes. E n el caso concreto de América, el uso de las pintaderas se ha extendido actualmente a la mayor parte de1 doble continente (17), lo cual no viene a aclararnos ninguno de los problemas q u e nos plantean las pintaderas prehistóricas, en .orden a su
origen y dispersión.
Por consiguikIlte Oasarembs a continuación a enumerar lós yacidentos o regiones donde aparecen pintaderas anteriores al des-
-----
I
(10) GOLZNI: "ii sepalcreto di d i R e m e e il periodo emPtaco .in Itaiia".
Bolletino di Paletnologia Italiana. PamíL 1002, 1 ,
0
1 .
.
L. BERNABW BREA: ''Gli scavi nelia Caverna delle Arme Candide. Parte
1: Gli strsti con axamiche". Istituto di Studi Liguri, B o ~ d i & q , 1946, p@.
95, 111,-112,y 118-19; lbs. XIX,1 y 2, XLVII, 2, XLYTEI, A-K, y XUX, 1 y 2
.
PIA LAVZMA ZAMBOTTI: "Le piir antiche eulture agricole europee. L'Iblia, i Ba7canie 1'Europa mhrale darante il neo-eneolitdco": UxxLvsitá. di Milano. Milano 1043, p$gs. 12, %3, 9 , 98, 101, 102, 103, 113,115 y 372.
4
(11) PIA LAVIOSA ZAPWOTTI, loc. cit. 187, 197, 209, 257, 372; 18ms. XXV
8 XXXII, 13, a-b.
,
(12) JAMEs HARVEY GAUL: "The nwiitbic period in BuZgariaW.-Americiln sculool of PrWtorie Reseamh. Bulletin 16, 1948. Pags. 142 y 1 3 lamina
7.
m, 9, 10 y 11.
6,
( 13) J. DECHELEZTE: *'Manuel d'Archelogie pr&h-ique,
oel%iquee%
gallo-ronmine". París, 1928, vol. 1, M g . 569.
(14) Real-liexikon der Vbmged&hk. Band XII, l b . lbs, d n h . 3 .
.
8
(15) DECHELETTE, loc. cit.
(16) PIA LAVIOSA 21
-:
"Origini e díffizyione delh ciht&". Milano, 1947, pág. 291 y 299.
(17) NOiRDENsKIOLD, loc. cit.
e.
[page-n-281]
.
J . ALCINA FRANCH
cubrimiento, dejando aparte las que actualmente pueden hallarse
aún 'en uso entre numerosos pueblos primitivos americanos.
Siguiendo un orden geográfico d e norte a sur, iremos viendo
sucesivamente las áreas mejicana, maya, centroamericana, antillana
y sudamericana.
Arsa Mejicana.
Los materiales que nos proporciona la arqueololgía mejicana en
el concreto terren'o' de las pintaderas son, oor una parte y e o r regla general, casi exclusivamente de la cultura azteca que, como sabemos, se extendió poir casi todos los estados d e la actual república; por otro lado, gran número de los ejemplares de las colecciones utilizadas ostentan una determinación geográfica o bien muy
vaga, o bien arlaitrariia por completot; sólo e n contados casos POdemos hallarnos seguros de su localización y, naturalmente, cuand o las pintaderas en cuestión han sido descubiertas por excavación,
lo cual n o es, por cierto, el caso más frecuente.
Not obstante, podemos señalar una serie de puntos concretos y
áreas donde aparecen estos instrumentos y que, a 'modo daei lista,
damos a conrinuación. Los números de encabezamiiento corresponden al Mapa 2.
1. Teotihuacánq: Todos los ejemplares corresponden a pintaderas del tipo plano. Museo del Hombre. París (6 ejemplares).
M A N U E L GAMIO : «La población del valle d e Teotihuacán)),
vol. 1. México 1922, 118; y ENCISO, loc. cit., Iáms. 30-IV, 69-IV,
etcétera.
2. Texcoco : Todos los ejem,plares son planos. Museo del Hombre. París (6 ejemplares); ENCISO, loc. cit. láma. 20-IV y V, 4511 y 106-VI.
3. Huexotla : Pintaderas planas. Museum Eür Volkerkunde.
Berlin; L I N N E , loc. cit., núm. 44, mapa 3 ; 1. THORD-GRAY :
«Fran Mexicos forntid)), Estocolmo, 1923, fig. 33; TH'OlMAS A.
JQYCE : «Maya and Mexican Artn. I,ondon, 1927, 150; BELLUCCI, loc. cit., Iám. 1.
4. Chalco : Pintaderas d e tipo plano. Musée de 1'Homme Paris. (6 ejemplares); ENCISO, loc. cit. lám. 81.
5 . Ciudad de México : Pintaderas planas. Muséa de I'Homme.
París. (79 ejemplares); ENCISO, loc. cit. lám. 52-IV -y muchas
máls.
l
6. Atzcapotzalco : Pintaderas planas. Musée de 1'Homme.
[page-n-282]
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS «PINTADERASI)
.
7
Paríe (3 ejemplar&); ENCISO, loc. cit., láms. 31-VI11 y 41-1 ;
THORDdGRAY, loc. cit., fig. SO.
7. Estado ds Sinaloa : Pintidera plana hallada en Guasave por
G O R D O N F. E K H O L M : ~Excavationsat Guasave, Sinaloa,
Méxicoa. Anthropological Papers of th0 American Museum o
f
Natural History, vol. 38, parte 11, págs. 23-141). New York, 1942,
págs. 88-89, fig. 17 dd.
8. Culiacán : (Sinaloa) ; Pintadera plana. ISABEL KELLY :
ctExcavations at Cu'liscan, Sinaloau. University o Califor'nia. Press.
f
Ibero-Americana, núm 25. E%grkeI'ey y Los Angeles, 1945.
Fig. Z.&-Area mejicana de hallazgos ide pintaderas
9. Tlutelolco : Pintaderas planas. Musée de 1'Homme. Paris.
(2 ejemplares); ENCISO, loc. cit., Iáms. 10-V y 66-IV.
10. Estado de Jalisco : Pintaderas planas. Musée de 1'Homme.
París; otra pintadera cilíndrica de la misma coleución citada por
LINNE, loc. cit., núm. 84, mapa 4; que n o se halIaba en dicha
colección al realizar nuestros estudios en la misma los años 19501951.
11. Guadulujuru : Una pintadera plana del British Museum.
Londres; LINNE, loc. cit., núm 154, mapa 3.
[page-n-283]
12. Estado de Michpacún : Pintaderas planas. M u s e de 1'Hmm'e, París (un ejempilar); GNCIW, loc. cit., Iám. 73-111.
13. Estdds de Gwerrero : Pintaderas planas. Musée de 1'Homme. París (15 ejem~pla~es)
; British Museum. Londres ; LINNE, loc.
cit., número 153, mapa 3; ENCISOI, Ioc. cit., iliáms. 22-IV, 29-IV,
era eilínd~ca E N C I W , lw. cit.,
:
59-VII, 81-y&.q7
l-&-1Ys
Iáms. 8-1.- I+C'--*$ ' - 8t l'-'
- -4-LZ .
14: Valle de México : Pintaderas planas. Musée de 1'Hornme.
Paris (119 ejemplares); ENCISO, Icrc. cit., lám., 119-V y otras muchas.
15. Región de la Huaxfeca : Pintaderas planas. CAECILIE
SELER-SACHS : «Die Huaxteca Lrammlung der 'Klg. Museum für
Volkerkunde zu Be&in». Baessler-Archiv. v d . 5, Leipzig un,d Berllin 1916, figs. 44-45 y Iám. 18. Pintaderas cilíndricas. Museum für
Valkerkunde. Berlin. LINNE, loc. cit., núm. 25, mapa 4.
16. ChoEula.: Pintadera plana. VERNEAU, 1%. .cit. (1913),
Iám. VII, 1.
17. Tlaxcata : Pintaderas planas. Mus& de I'Homme. Paris.
(4 ejemplares); ENCI50, loc. cit., Iám. 14-111.
18. Región de los Totonacm : Pintaderas planas. WALTER
KRIKEBERG : &ie Totonaken)). Braesdler Archiv, vol. 7 y 9.
Berlín, 1918-1922 y '1925, 35; 1, lám. 5, figs. 28-29, 'lám. 12, figs. 2628; 11, lám. 8, figs. l 2 y 29. HERMANN STREBEL :' aAlt-Mexico
Archaalogische % ~ l i g e zur Kulturgewhichte seiner Bewahner~.2
vols. Hamburgo, 1885-1889. V d . 1, Iám. 5; figs. 28-29; lám. 12, figs.
26-28 ; val. 11, Ilm. 8, figs. 12 29.
19. Estado de Morelos : Pintader~prlana. ENCISO, loe. cit.,,.
16-11.
20. Veracruz : Pintaderas planas. Musée de lYHomme.París
and Temples». New Or(un ejemplar); FRANS BLOM :* ~Tribes
I~eans,1926-27, 78, fig. 62; SELER-SACHS, í
21. Isla de los Sacrificios: Pintadera plana. British Muwum.
Londres. LINNE, loc. cit., núm. 157, mapa 3.
22. Tenejapan : -Pintad&a plana. ALBERT WEYERSTALL :
&me ob~rvationson Indian Mounds and Pottery in the Lower
Papaluapan Basin. State a Veracuz. Mexico~.Middle American
f
Research. Series public. núm. 4. Tulane. University of Louisiana.
New Orleans, 1932, 45, fig. 12.
+
[page-n-284]
DISTRIBUCION GEWRWICA DE LAS (
9
23: TuxtZa : Pintaderas planas. Musée d e 1'Homme. París (un
ejemplar) ; CAECILIE SELER-SACHS : c ~ l b a r t h ü ~ nder K a n t ~ n
&
Tuxtla im Staate Vsracruw. Festchrift Eduard LYe;ler. Stuttgart,
1922; lám. 2.
plana. RIES, loc. cit., 455, fig. 7.
24. Cascaja8: Pintadmera
25. Estado de Veracruz : Pintaderas ,planas. ENCISO, loc. cit.,
lámina 118-1 y otros.
26. Estado de Oaxaca : Pintaderas planas. Musée de I'Homtrie.
París (2 ejemplares) ; ENiCIISO., loc. cit., Iám. 55.111.
Cenkoame'rica y las Antillas.
E n toda el área que rodea el mar Caribe hallamos una serie d e
yacimientos y zonas de. localización imprecisa, en los que apar-n
pintaderas de ambos tipos técnicos, o sea, planas y cilíndricas.
A continuación, según hemos visto en el área mejicana, daremos
una .Iista de yacimientos, cuya expresión gráfica podemos ver en el
Mapa 3.
1. Loltun : Pintaderas planas y cilíndricas, EDWARD H.
THOMPSON: «Cave of Ldtun, Yucatán)). Mem. o the Reabody
f
y Mus. of Amcirican Arch. and Ethnol. Harvard University, vol. 1,
núm. 2, Cambridge (Mass,, EE. UU.), 1897, Iám. 7.
2. Santa Rita (Honduras Britbnicas) : Pidaderas cilíndricas.
THOMAS GANN : «Mo-unds in northern Honduras~.19th. Annual Report. Bureau of American Ethnol., part 11, pág. 655-692.Smithsonian Inat. Washington, 1900, láms. 13 a. y 16 a.
3. Wild Cane Cay (Honduras Británicas) : Pintaderas cilíndricas: British Museum. Londres. LINNE, loc. cit., núm. 86, mapa 4.
4. Copan '(Guatemala) : Pintadmeras cilíndricas. Mussum für
V31kleikunde. Berlín. MAX U H L E : ~ K u l t u rund Indwstrie südamerikanischer Volker~.Berlín, 1889-90, 1, 5.
5. Guatemula : Pintaderas planas. Museum für Volkerkunde
Berlín. LINNE, loc. cit., núm. 82, mapa 3.
6. Valle da Uloa : Pintaderas planas. GEORGE BYRON
W R D O N : ~Researcheain the Uloa Valley, Honduras),. 'Memoirs of the Peabody Museum o.f American Archaeology and Ethndogy, vol. 1, número 4. Harvard University. Cambridge (Mass.
EE. UU., 1898, íig. 20 y lám. 11-R; DORIS STOiNE: ~ A r c h a m logy of the North Coast o Hondurass. Mem. o the Peabody
f
f
~Mus.of Arch. and Ethnol., vol. 9, n." l. Harvard University. Cambridge (Mass. EE. UU.), 1941, 86, fig. 97.' Pintaderas cilín,dricas:
'
[page-n-285]
[page-n-286]
DISTRIBUCION
,
,
G Q R E A IfE LAS xPINTADERASu
E GMC
1
1
G ~ t e b o r gMuseum. GSteborg. Signatura : 23. B. 789-,11. LINNE,
loc. cit., ntím. 89, mapa 4 y BYROIN, loc.' cit., fig. 2i.
7. Tazumal (El Salvador) : Pintadera cilíndrica. STANLEY H .
B W G S : ~Excavationsin ' Centra1 and Western El Salvadorn. Apéndice C en la obra d,a JOHN M. LONGYEAR: ~Archaeological investigations in El Salvadorl. . Mem. of the Peabody Mumum
of Arch. and Ethnol. Harvard University, Cambridge (Mas;. EE.
UU.), vdl. 9, núm. 2, 1944, 68. '
8. Isla de Omlotepec (Nicaragua) : Pintadera cilíndrica. UHLE,
loc. cit., 1, 5.
9. Nicoya (Costa Rica) : Pintadera cilíndrica. Museum für Volkerkunde. Berlin. LINNE, loc. cit., núm. 85, mapa 4.
10. Costa Rica : Pintaderas planas. C. V. HARTMAN : ~ A r c h aeological researches in Costa Rica».-The Roya1 Ethnographical
Museum in Stockhodm. Estocolme, 1901, lám. 58.
11. Las Mercedes (Costa Rica) : Pintaderas cilíndricas. SAof
MUEL KIRKLAND LOTHROP : ~ P o t t e r y Costa Rica and Nicaragua». Museum of the American Indian Heye Foand. New
York, 1926, 11, figs. 174, b, c, d, y 278.
12. Chiriqui (Panamá) : Pintaderas planas. G E O R G E G . MAC
CURDY: «A study of Chiriquian Antiquities~.Mem. 0 4 the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 3, Yale. Univ. Press.
New Haven (Conn.), 1911, 164, fig. 262.
13. Coclé (Panamá) : Pintadera cilíndrica. SAMUEL KIRKLAND LOTHROP : xCoc'16. An archaeological study of Central
Panamáu. Part. 11. Memoirs of the Reabody Mus. d km'er. Arch.
and ~Ethnol.Harvard Univ. vol. 8. Cambridge (Mass., EE. UU.),
1942, fig. 368.
14. Puturgandi (Panamá) : Pintaderas cilíndricas. LINNE, loc.
cit., fig. 12 e.
.
15: Garach;né (Panamá) : Pintaderas cilíndricas. LINlNiE, loc.
cit., fig. '37 c.; Goteborg Museum, Goteborg, sign. 27, 21, 539.
LINNIE, núm. 3, mapa 4.
16. Aruba (Venezuela) : Pintaderas cilíndricas y planas. Rijks
Ethnogr. Museum. Leiden. LINNE, loc. cit., 'núm. 87, mapa 3,
17, Lago de Valencia (Venezuela) : Pintadera cilíndrica. Mhseum für Volkerkunde. Berlín. LJNNE, olp. cit., núm. 9 , mapa 4.
0
18. Isla Trinidad : Pintaderas planas. J. WALTER FEWKES :
~Prehistoricobjects from a shell-heap at Erin Bay, Trinidad)).
Amlerican Anthropologist, n. s., vol 16. Lancaster, 1914. 216.
[page-n-287]
fig. 71; y d.el mismo : «A pr~historicisland culture area o Amerif
ca». 34th. Ann. Rep. Bureau o Am. Ethnol. Smithsonian Instituf
tion. 1912-13, p. 492271. Washington 1922, Iám.8-D.
19. Isla (ntrriacou : Pintaderas planas. British Museurn. Londres
LINNE, loc. cit., núm. 164, mapa 3.
20. Isla de San T7$cente : Pintaderas planas. FEWKES (1922),
123, lám. 70, A. B. C.
:
21. Gr~nadinas Pintaderas planas. WALTER ROITH : uAn
intrcrductory study of the arta, crafts and customs o£ the G&ana Ind i a n s ~ .38th. An. Rep. Bureau d Am. Ethnol. Sm,ithsonian Instif
tution, Washington, 1924; 136 i l á m . 33 b.
22. Puerto Rito : Pintaderas planas. FEWKES (1922) 236, 1ámina 117-G y fig. 62; ADOLFO D E HOSSOS : ~Pr~ihistoric
Porto-Rican Ceramicsn,-Amer. Anthropologist, vdl. 21, núm. 4. New
York, ,1919, 390, fig. 51, i-n.
23. San$@ Domingo : Pintaderas planas. THEODOR D E
BOOY-: ucertain archaeological investigations in Trinidad, British
West Indiem. Contributions from the Museum of the Amer. Indians.. Heye Foundation, vol. 4, núm. 2. New York, 1918, 95-96,
figs. 27 y 28.
24. República de Santo Domingo : Pintaderas p'lanas y cilíndriIndian Pottery of the
cas. HERBERT W. KRIEGER : ~Aboriginal
Dominican Republic~.United Sta- National Museum. Simtithsonian Museum. ~ u l l e t i n156. Washington, 1931, 80, láms. 34-36:
25. Cuba : Pintaderas planas. M. R. HARRINGTON : «Cuba
M o r e Columbusn. Indian notes and monograpihs. Museum of the
American Indian. Heye Foundation. New York 1921, 11, Iám. 80-C.
\
>
E l área sudamericana d mayor interés para nosotros -prescin;
!
dimos de los halIazgos en el Ecuador y norte del Perú, estudiados
por Linn6 (loc. cit., mapas 3 y 4) y a los que n o podemosl añadir
otras noticias- es la correspondiente a Co.lombia.
.
E n este área (véase d Mapa 4) hallamos tambi4n aumaoaos
ejemplares de pintaderae tanto del tipo cilíndrico come del olano.
A ellas hacemos referencia a eantinuación, señalando 'los números
do encabezamiento, zonas o puntos d e hallazgo en d Mapa 4.
1. Chocó : Pintaderas cilíndricas. Colección del G o t d o r g Museum. Goteborg. sign. 27. 27. 372, LINNE, loc. cit, número 91,
mapa 4.
'
[page-n-288]
DISTRIBUCION G E ~ R A F I G A DE LAS «PINTADERAS>
'
13
2.* Valle de;F Cauca : Pintaderas ci71indricas. Muwum für Volkerkunde. Berllín. LINNE, loc., cit., núm. 93, mapa 4.
3. Ituango (Antioquía): Pintadera cilíndrica. UHLE, IOIC. cit.,
1, 13.
4. AntioquZa : Pintaderas planas y cilíndricas. HEINRICH
UBBELHODE DOERING : aDas Runstgewerbe der albn Kultur-
i
volker Nordwest argentinians, Ecuadors und C ~ l o m b i e n s ~ .
Geschichte des Kunstgewerbes, vol. 2. Befilin 1929, 343, fig. 7 y LINNE, loc. cit., núm. 47, mapa 3.
5. Manizales : Pintaderas dlindricas. Natimal Museum de Copenhagen. UHLE, loc. cit., 1, lám. 3, fig. 19.
6. Pereira : Pintaderas planas. UHLE, loc. cit., 1, lám. 3, figs.
21 y 23.
7. Cartago : Pintadera plana. EDUARD SELER : ~Peruanio-
[page-n-289]
che Alterthümer~. Konigliche Museum zu Berlin. Berlin, 1893,
iám. 59, fig 2. ,.
8. P a m p l o ~ a Pintadera cilínd~i~ca. ROCH'ERAUX : #Les
:
H.
Chitarera, anciens habitants de la région de Pamplona, Colombia».
Journal de la Société des ~mericanisteid,e Paris, n. s., voll. 12.
París 1920, fig. 2.
9. Ubaté (Cundinamarca) : Pintaderas cilíndiicas. UHLE: 4oc.
cit. 1, Iám. 3, figs. 14-16.
10. Gusrsca (Cundinamarca) : Pintadera plana. UHLE, 1m.
cit., 1, fig. 18.
Tras el éxamen de la distribución geográfica en el mundo, y más
especialmente en América, de &,e instrumento que llamamos pintadera, pod6mos llegar a enunciar una serie de conclusiones provisionales que en líneas generales podemos dividir en dos tipos : las
relativas a la distribución en América y las que, de un modo más
amplio, se refieren a su distribución mundial.
Por una parte, el examen estilístico de las pintaderas americanas
nos lleva a hacer una división cdtural muy clara : a) pintaderas
correspondientes a los primeros estadio5 culturales en Méjioo y
Centroamérica y en general, a las culturas que con un grado cultural similar w desarrollaron en las Antillas hasta la llegada d e los
españo'les ; b) pintaderas correspondientes a las altas culturas azteca y maya, que tanto (por su mayor finura técnica, como por la
complejidad de su temática, manifiestan un grado más avanzado
que las anteriores.
Por otra parte, en cuanto a ,la diversidad técnica d e la pintadera
-sea ésta plana o cilíndrica- observamos en primer lugar que las
pintaderas cilíndricas abundan más en las áreas centroamericana,
antillana y colombiana que en. Méjico, por l o que cabe ,p.ensar en
según afirma Linne (loc. cit., 40) o más
un origen ~entr~oamericano,
bien sudamericana, e n contra de lo que opina Krieger (loc. cit., 81).
E n segundo lugar, la antigüedad de estos s e l l a cilíndricos es bien
manifiesta, pues hallamos ,ejemplares 'de 1.a cultura d e Teotihuacán,
y es en una segunda ép'oca cuando los sellos planos abundan más
tanto en Méji'co como en las Antillas y Centroamérica (18), aunque
l
e
-
--
(18) LINNE, lm. cit., 41, cree, s n embasgo, que los sellos planos son antei
w e s a los cilinüricos.
!
[page-n-290]
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ((PINTADERAS))
15
tampoco podemos negar que existiese e n épocas anteriores, ya que
hay al menos uno de este género apar'ecido en Ticomán (19), en
una de las capas más primitivas.
Para precisar y determinar con más firm'eza estas conclusiones
necesitaríamos exponer otra lserie.de argumentos independientemente d e los d e orden geográfico, cosa que, como hemos dicho más
arriba, esperamos hacer próximamente.
Finalmente, por lo que se refiere a la distribución mundial de
las pintaderas, podemos señalar en líneas generales dos núcleos importantes d e las mismas. P.or una parte el área americana, por otra
la zona que se extiende desde las islas Canarias hasta el Mar Ncgro, comprendiendo el Norte d e Africa, Italia y parte d e los Ba!canes.
Qué relación puedan tener estas dos árfeas, ha sido t'ema que ha
tentado a muchos investigadores, especialmente por lo que se refiere a los ejemplares canarios y americanos, cuya proximidad geográfica tiende a hacer pensar en una relación directa. E n el estado
d e nuestra investigación, n o podemos afirmar nada e n un sentido
u otro a este respecto. Permítasenos simplemente el señalar estos
dos núcleos importantes -prescindimos de 1.0s hallazgos aislados
e n Abisinia, y Japón- y la esperanza de que tal vez en el futuro
podamos, al examinar otros factores ciilturales, determinar si se trata d e dos áreas relacionadas directamente o simplemente d e dos
centros de creación independiente.
( 19) GEORGE C VAILLANT : Excavations at Ticaman ".+Anthropologi.
cal Papeirs of the h a r i c a n Museurn of Natural History, vol. 32, New York 1931;
m i n a 83, 2
.
[page-n-291]
[page-n-292]
ANTONIO TOVAR
(Saiarnanca)
Observaciones sobre escrituras tartesias
A medida que vamos conociendo mejor los orígenes del alfabeto
llamado ibérico, cuyos materiales tanto acreció eil ilustre y benemérito Don Isidro Ballester Tormo, en la masa antes confusa de
las inscripciones hispánicas, podemos ir distinguiendo algunos grupos. Quisiéramos hoy separar resueltamente uno de los más definidos. Es verdad que ello puede parecer prematuro, dado: que no
están byen publicadas la mayor parte de las inscripciones de este
grupo y que aún hay alguna inédita (*), pero nos interesa, al menos provisionalmente, trazar un esquema de lla escritura de este
grupo y establecer su relación con el mundo epigráfico andalluz.
Para el problema 'de 50 orígenes de las escrituras hispádcgs te1s
nemos que acudir preferentemente, a pasar d e la dificultad del material, y por ello, mismo, al círculo cultural tartesio.
Sabemos que las escrituras llamadas ibéricas son descendientes
del sistema silábico que ae fijó en Creta durante el 11 milenio (1),
pero también sabemos que buena parte de los signos ibéricos, la
mayoría d e ellos, proceden de formas gráficas griegas y fenicias tal
como s usaban e n e l siglo VI1 lo más tarde. Esto exige que una pee
netración colonizadora trayendo tales novedades, o mejor, chiversas
' ( * ) kfortunhmnente el conjunto de estos materiales le ha sido finalmente
&cesible a Don Manuel Gómez Moreno, quien nos +r& el estudfo que &peramas. Valgan estas notas prmisianalmante.
(1) J. G. FWRIER: "~istoire Pdcriture", Paris, l , 138 S., F. W.
de
W p.
,
PRZIIEEER V. BISSING en "Haiudibuch ~derArchiimlogie", de d b X, p. 155 SS.
e ,
4r
[page-n-293]
penetraciones de este tipo, portadoras del alfabeto, llegaran a nuestra
península con esa fecha como terminas ante quem (2).
U n o d e estos grupos, decisivo a nuestro juicio para ,la formación
de *la escritura tartaia que conocemos, lo forman las inscripciones
del Algarbe. Se las suele englobar sin distinción: dentra d e ras inscripciones tartesias, pero si las comparamos con las inscripciones monetales, con a .plomo de Gádor, la piedra de Allcalá
1
del Río (3), los platos de Abengibre, el plomo de Mogente, la
piedra d'el Salobral (4), es evidente 'que nos hallamos ante un mundo
epigráfico distinto.
Podríamos equiparar ,la posición que estas inscripciones del Algarbe t'ienein con la que, en otro extremo de la península significa
otro grupo, algo más tardís, formado por las inscrigcioines iiie Alcoy
y e Cigarralejo y los grafitos alicantinos.
l
Ambos grupos, en definitiva, podrían compararse también a la
penetración del alfabeto fenicio en la costa meridional, precisamente
a l o largo de la que se halla entre ambos terrrtorios: de Cádiz a
Cartagena.
e
Estos grupos, coloniales y situados a la orilla del mar, s contraponen a la masa de escritura tartesio-ibérica que forma como' un
macizo Hinterland, desde el bajo Guadalquivir hasta Enserune y
desde Almería hasta Sasamón y Clunia.
Su característica más saliente es que tales grupos d e epigrafía
(el prosblema -de lengua es dbistino) colonial, no' usan signos silábicm,
sina que son alfabéticos. Si admitimos una'remota tradición indígena
para el silabario tartesio-ibérico (5), dibííjanse bien claras las caracterís~icas e importación, Iimitada en tiempo y esnacio, desla%zonas
d
marginales.
Vamos a limitarnos sobre las inscrípcioaes del Algarbe 'a las
mejor conocidas y publicadas : las números LXII a LXXIV de los
(2) Esta fecha está ya bien d a l a d a en SCHULTEN: "Los 'l3rsenos en
Espafia", Amp. IiI pip. 36 y 51, (=o XXXIII, m. 77 s y 98) bassindave en la
.
epigrarfis ,griega.
(3) MLI LVIII y LXI.
(4) GOMEZ -MORENO:"Miscei&neas", 316 y 320; para e plomo de Mop.
l
genbe, que no ha sido suficbntemente estudiado, v. "A~ahivode Pr&istoria
Levantina", 1, Valencia 1929, p 190 s y lámina I .
.
.
X
(5) V h Guwz M O R ~ I O ~ " ~ l f i n e a s 1p. , 271 s. (Bd.de la R.
:
'
Acad. de la Eidstoria, CXII, 1943, p. 271 w.); be ~ m l l a ñ l o ditrecxirh sefialala
da por el maestro en "Minos" 1, p. 61 SS. y KcZephyruq",1 p. 97 SS. Eii b 1
1,
b
tenenos @alada para 581s o si& 'signos hisp&nicos antecedm- ciimcks en
el mundo epigx4W-o minoiw-chipriota.
- 268 -
.
.
[page-n-294]
OBSERVACIONES SOBRE ESCRITURAS TXRTBSIAS ,
3
[page-n-295]
4
A. TOVAR
Monumenta linguae Ibericae de Hübner, la que pub1"rca Schulten
e n KIia XXXIII, P. 8 SS. (= Ampuhas 1 1940, p. 43 SS.)y otras dos
7
1
que publicó Leite de Vasconcellos en la revista O archeoPogo portugues ,Y1900, p. # y XXVIII 1929, p. 206.
Del estudio de estos documentos a t e n e m o s el alfabeto que puede
verse en el cuadro adjunto. E n 151 observamos las letras A Z H (6)
K ( ) L N O P M (san) R S T.
7'
Chocante es (y Schulten Amp. 11, p. 51 = Klio, XXXIII, p. 99,
compara el strusco) la falta de las tres oclusivas sonoras : b g d.
E l signo A que hallamos en M L I LXXIV y en una de las inscripciones del Algarbe (L.eite, O Archeol. Port., XXVIII, p. 208) es posible que fuera una d , si bien la forma es extraña y acaso mejor convendría con el signo w en la inscilipción 1 de Schulten.
La forma de 'la e es extraña, y n o conozco paralelos, fuera d s
Cástulo y de la moneda de MLI 51, que ahora Gómez-Moreno les
scisars (8).
.
La wau fenicia, como ya señalé en Zephyrus 11, p.. 100, se mantiene en tal forma, con valor vocálico de u (esto explicaría que no
haya predomlinado una forma grirega, la cual tenía valor consonántico) (9).
E n la línea de M (san) he puesto (MLI LXIV, LXXI, LXXIV)
signos que a veces recuerdan la doble hacha (en LXXI sin el palo),
*los cuales parecen confirmados en su valor con los letreros de las
monedas de Cástulo, aunque siempre permanecen graves dudas.
Todavía e n el capítulo de las e s a aun hay que notar la forma
en Schulten 1, la cual es estrictamente comparabla a la d e las monedas de Uroi (MLI 116 y a las que llevan la leyenda icdoscen
(ibid. 115). La forma
que hallamos en Liria, en el bronce de
1
(6) En el cuhe alirieado juntas las variantes. La, f o m a H es une, simplificaci6n de otrm antiguas, que conviven con ella en estas inscripdones (con
paraldos tanto griegos, como fenicios). En la 1 de Sohulten hay que exoluir
los dos últimos signos de esta ñia, que me parecen ni& que dudosos en cuanto
a su valor.
(7) Es por d e m a significativa la coinckkneia, ya sehiada por Wulten,
"Armpurias", 11, p. 40 (=. Klio" XXXIII,p. 83) con la "k" l i d h y es imo de
los indicios m& favorables a b interpretación de Schulten, que da, cmm tirrénica resueltamente la colonizacián del Algarbe.
i(8) Véase "Misceláneas", p. 321 s., donde se sefialan otros casos del mismo
signo en Azai!a. La nueva pmpiaesta del maestro G h e z Moreno no convence,
par la ''S" líquida y por el desdoblaanknh, en lo demás desconocido, üe un
signo para el grupo con sonora 'Lgi" y el con sorda "Bi".
(9) -Coh ello me opongo a k suposición de Saulten de hallar la Y griega
en estos alfabetos, "Amp.", 11, p. 39 (= Klio XXXIII, p. 82).
E.':
,
<
[page-n-296]
OBSERVACIONES SOBRE ESCRITURAS TARTESIAS
5
Luzaga y en m'iichas otras inscripciones ibCricas (ninguna tartesia),
se remonta sin duda a tipos cursivos que n o conozco en griego ni
en fenicio, pero que muy bien pudieron existir en escritura en material ligero n o conservado. E n una misma inscripción del Algarbe
( M L I LXII) !parece, si la transcripción es fiel, que cpexiste con S
,
(en &lisno) Y
(en YSa~onm)en una palabra que no leo. E n 'a
WMIV' aparece en una palabra,,^^ neiroparsa, no se sabe si con la
doble hacha con valor d e s (san).
Si constituimos un alfabéto para cada una de las cecas de Urci,
Icaloscen, Cástulo y Obulco ( M L f 116, 115, 118, 120, reapectiva.mente) saltan a .la vista las diferencias (10) : señalemos la coinclidencia formal de la e de Cástulo, la presencia en Icalmcen de la o
del tipo extraño; fuera de la tradición tartesia-ibérica (lo cual nos
eGlicaría el emp'leo d e la wau con valor de o en Obulco lo mismo
que en las inscripciones del Algarbe núms. LXIX, LXXI, LXXII,
Schulten 1 y dos de las publicadas por Lemite,O Archeol. Port.
XXVIII).
Pero las diferencias son mayorea: examinando los signos de identidad ,problemática que quedan por debajo d e nuestro cuadro no corresponden con los evidentemente silábicos que hallamos sobre todo
en Obulco. Y es sumamente revelador que en' las monedas d e Urci,
1
IcaIolsoein y Obulco (señalemos 6 lisceradín de M L I 120 11) sea
indudable a valor silábico d d mismo signo k que es simple .letra
1
en las inscripciones del klgarbe (koniv LXII, LXIII, LXIV, LXVI,
LXIX, Lpeite2). Sirva esto d,e ~ o b ~ r v a c i óan la comparación, e n lo
demás acertada, establecida por Schulten (Am~urnus11, p. 36 =
'
Klio .XXXIII, p. 77 s.).
E n la llegada d e formas del Algarbe a inscripciones tartesias
creemos descubrif un caso de la penetración de elementos colonizadores en las escrituras hispánicas ,primitivas. E n la incorporación
de estas formas al sistema silábico, por el contrario, la antigüedad
de tal sistema en nuestra península, y precisamente como resto de
penetraciones anteriores d e una escritura silábica, la cual n o puede
proceder sino de la cultura egea del segundo milenio. La presenta(10) Significa un nuevo planteanhknto del problema la constituci6n de un
ANTONIO BELTRAN MAanuevo cuadro ide valores lrara las e n o s tartesics
TINEZ en su reciente 6L~urso
de-nii.mism$ctica.- Numism&tica antigua", Cartagena, 1950. Mas el estudio y critica de tal cuadro no c ~ n r aquí. ~ ~ vae Las
xiwhms Iocales ws L M m indWas por Wulten, Anrp. U, p. 38 (= Klio
eUn
XXXiiI, p. 81).
1
[page-n-297]
~ i ó n espiral de las in%cripcioilesdel Algarb.be,.lo cual no se vuelve ,
en
a repetir en nuestra península sinoendl plomo del Cigarralejo, nos
remite a modelos muy arcaicos (11). ,
E n la decena de signos que n o puedo ciilasificaf en las inscrip-*'
ciwes del Algarbe, hemos de ver, provisionalmente, hasta llegar $
a una lectura más segura, o bien variantes d e las letras encuadradas, ,
o bien formas extravagantes que no son fácilfes de fijar en cuanto a
su origen, o bien elementos tomados d e ala escritura indígena formada ipor ante~riorescolonizaciones (quizá aun con su valor silábico).
B
..
,
;
; ..,.'(
,>,
l.,
>,
r. :
r
$;l, .-,<
,t
'
-:
4 <-.
+
L.8 - :b
*r
XP
2
[page-n-298]
JUAN ALVAREZ DELGADO
-
(Tenmife)
La falsa ecuación Massieni-Bastetani
y los nombres en -tan¡
El Dr. Schulten (1) tilda de error notorio la identificación de
Massieni y Bastefani basado en la distinción real de las poblaciones
Mastia y Basti. Aunque n o l o cita, parsce aludir a André Berthelot,
quien da como p'robable tal identificación e n su edición de Avieno
(2) donde sienta varias tesis opuestas a las ideas d e Schulten sobre
la misma obra (3).
El tema mlerece nuevo estudio ante lo inconsistente del argumento del Dr. Schulten. Porque si bien el emplazamiento de ambas
ciudades esté geográficamente muy *lejos, los partidarios de la tesis
de Bertehelot admiten que ciudadanos dependientes d e la destruída
Mastia, fundaron en el interior otmra población de igual nombre, que
nor la fonética de la región o por su transformación en labios
(1) A. SOHULTl3Xr L'Tartes$os",2.4 edi. Madrid, 1945, p&, 207. "(Ji
vista de
q w taxnbien Ids Mastienos Mbitaban la casta meridional y 10s nombres de
Bastetanos y Mastienos son seme@1~tes,se ha querido identfiar ambas bibus'
pero es & e m r , puosto que sus capitales Basti y Mastia mn *diferentesy distantes. "
(2) A. BEIR'IIIE&OT: $'Festus Avivus.-Ch.& Maritima". París. 19%. "Le
gres des Miscssienes Jmbibait au nwd-est; leur nom romain Basbtani s'elopliique
par la muhtion de M en B ?t l'ddition de la finale laitine '"tad" qui filt apipliquée ide,m&me h u m u p de peu@es espagnok: Oreites: OTetani... Notans
que &te fin& en Lctani" se trouve jaanais chez Avtenus,
ne
que d'origine trop r&enteY'.
(3) A. B C K í I L D : "Fontes Hispaniae Antlquae". Fa=. 1, c'Arieino: Ora
MiariWa ", Barcelona, 1922.
[page-n-299]
2
J. ALVAREZ DELGADO
romanos se pronunció Basti en vez de Mastia. Igual que Cartagena,
fundación d e Púnicos sobre el s d a r de la vieja Mastia, n o conwrvó
su nombre cartaginés Kart-hadasat, ni su equivalente griego, sino
,
que tomó la forma romana d e Carthago Nova.
Tal explicación podía también apoyarse, cbmo sugiere Berthelot,
d a un lado en la estrecha semejanza formal d e ambos nombra, y
de otro en el hecho de que' ambas denominaciones y hegemonías
aparecen una después de otra, como si una fase política y cultural
uniforme hubiera tenido su cabeza e n amb,as ciudades sucesivamente.
Explicación a que no puede fácilmente escapar Schulten, por hacer
(O. C. p. 206) dle los mastie'nos una tribu ibérica extendida desde
Málaga a Cartagena, como si tal nombre escondiera una unidad
cultural y racial.
Pero ya Pericot (4), al estudiar el conj.utlito Mastienos-Bastetanos, señaló las contradicciones entre las fuentes y la arqueología;
pues si '10s textos hablan de cierta unidad entre los pueblos sometidos a los Massienos o Mastianos, luego reemplazada por la hegemlonía d e 3 0 Bastetanos aparece una múltiple variedad argueológica
1s
y cultural e n los pueblos de esta zona. Y a Bosch Gimpara Ie parece
que e l nombre d e Mastienos debe ser un no.mbre colectiva cual el de
iberos, como si se hubiera 'superpuesto el nombre de una tribu a
todas las de un amplio sector.
Nosotros creemos que la solución es ésta : en ambas casos .el
nombre d-e una ciudad, como ya apuntó Schulten, pasa a ser denominación genérica de Im pobladores dla,unaector más amplio. Pero
ni Massieni ni Bastefani son nombres tribales indígenas, sino étnicm
derivados de topónimos por el concepto griego y romano de polis,
nacido del predominio de capitalidad, que a tales ciudades dieron
ciertas circunstancias.
Para comprobarlo y resolver ,los distintos aspectos del problema,
vamos a realizar el examen lingüístico d e estas palabras y de sus
referencias ; y aclaradas en las siguientes páginas las diversas grafias
y sustitución d e voces; y rderidos d e @asolos distintos radicales y
sufijos a sus respectivos mundos lingüísticop, culturales y raciales;
creemos dejar explicadas esas atribuciones y puestas de acuerdo 4a
arqueoIogía y ala historia con la lingüística.
'
[page-n-300]
Así *cribe Avieno, como puede verse en las citadas, ediciones
de Schulten y Berthelot. y en e'l Monumenrta Linguaa Ibet4ca:e de
Hübner (S), esta forma adjetiva, que aplica lo mismo a los habitantes
que al mar y a la ciudad por ellos dominados; biciendo urbs Massiena, massielnum agquovr y masdeni. Esta graffa de aspecto totalmente h d s n o ,no la hallamos registrada en ningún otro autor griego
conocido; pues H'ecatao' y Artemidoro escribieron Mastienoli, mientras Polibio y Herodoro consignaron-Mastia y Mastianoi, variantes
todas ellas recogidas por Esteban d i Bizancio, que respetó 4 ortoa
grafía de sus distintas fuentes. La variante Mam'o y Mmsiami de
Tsopompo, más oscura, debe explicarse sobre fuentes celtizantes,
como en Avieno, con el vocalismo dórico típico del medio esgartanizante en que sabemos vivió -este escritor.
La grafía de Avieno presenta dos caracbres fonéticos': jonismo
enila 7 por 2 del sufijo y celtismo en la -SS-por -st- dteil radical. Esto
parece confirmar la tssis de Schullten, al menos en parte, o sea que
Avieno amplió un periplo griego masaliota, o tomó sus datos geográficos a textos redactados ,por griegos d e Marsella o usuarim de
un diallecto jónico muy celtizado; bien fuera el Euthymenes que
él pretende, bien otro escritor anterior al siglo V a. C., epoca a que
se refiere gran parte de la intormación de Avieno, como reconoce
hasta $ mismo Berthelot (o. c., pág. 139). Para comprobarlo vamos
a estudiar separadamente los trss elementos de aquella voz: el sufijo, el tratamiento consonántico del grupo interior de Mastk, y este
m'ismo nombre de ciudad.
El s u f ~ o .
La ley fonética ,por la que el jónico-ático ofrwía -Z- en vez de - 1
larga, primitiva, dejó de actuar en griego desde la época de Darío
( a t e nombre del rey persa no cambió su alfa larga en el griego de
Jenofonte, mientras antes 10 hiciera el nombre d e 50 Medas), pero
1s
hubo en varios dialectos vacilación (6), y de seguro sufijos como
( 5 ) A & d a de los textas citados de Schulten, Bertaielot y iüübner, puede
verse d artículo de A. B E L W : "Las nombres de Cartagena en la edad m-",
separata del Arch r 3Prelli. Lev., ii, 1945.
k
( 6 ) V. k MHLLm: '
9.
pagina 83.
a
[page-n-301]
4
J. ALVAREZ DELGADO
*anos por su abundante emapleo y su espe&ali carácter mantuvieron
este vocalismo hasta época muy posterior en quienes manejaban textos precedentes. Por tal motivo conservaron las formas Massienoi y
Masticnoi escritores griegos de la &poca romana (7). Este-origen seguro del sufijo jónico -enos d e Massienti / Mastiend, está plenamente
comprobado por las b r m a s paralelas Massfani / M~stiand,dadas precisamente por Polibio, el único historiador griego, que estuvo largacon
mente en España en contact.~ los inmediatos usuarios de aqudla
voz, y que debió estar mejor informado que nadie sobre su ver-.
dadero carácter. Estas garantizan el origen indeuropeo de ese sufijo
*anos > *enos y no permit'en explicarlo en Massieni, como! derivado
del primitivo sufijo libioiberu en -en, que si es freculente en la
toponimia hispana (8), no es admisible aquí por esa clara serie de
formas sufijales greco-latinas.
Debemos, pues, considjerar la oposición entre Mastieni y Mastiani, com.0 diferencia dialectal característica entre el dialecto jónico
d e Hecateo de Mileto de quien deriva la primera, y los demás dialectos griegos incluida la koiné, lengua d e Polibio, que registró la
segunda. Aunque lingüisficame~ntela forma primitiva e s Mastianoi,
siendo la documentada en Avieno y Hecateo su variante; jónica; el
sufijo de [la voz es puramente heleno y latino, y sólo pertenece a la
,población hispana ,d~elsector e l . sustantiv'a radical Mustia, nombre
de la ciudad.
El grupo interzor.
E l Dr. Schulten (o. c. pág.. 2%) explica la oposición Masfia :
Massia por una sencilla asimilación, citando como forma pareja el
Ossis~2ipor Ostimnii (sin advertir que también hay aquí diferente
sufijo) y califica la palabra radical Masfia comro libieibera por su
semejanza con ciertos topónimoi africanos y sin otra pruebp.
E l ,problema nos iparece mucho,'más complejo. Pues n o cabe
suponer, partiend,~de Mastia (forma primitiva indiscutible y por
todos admitida), que la asimilación se produjera ,en labios hispanos; ya q-ue mucho más tarde de la fuente de Avieno y Teopompo,
que traen -SS- interior, reaparecen las formas con -st- en Fdlibio y
---u-
(7) En nuestro estudio sobre I~briacreemos dommtrar iguotlmente que el
gr. "iberosn mbm el i h r o v m ''iixwfl debe su fonetbmo a lia primitiva M 8 nación jonía en Hecateo y los Fooenm, igual que en otros tophimos &e Aviencx
onamhtica
(8) V. MENENDEZ PIDAL: " i sufijo -en, su cüfusióai en
E
hIspanam EBniérita, 1943, pág. 34, y CARO BAROCJA: "Mtrirteras para una
historia de la lengua vasca", p8g. 209.
'
[page-n-302]
en tal evolución conserven o alteren un poco al capricho y contemporáneamente aquel pt'imitivo grupo consonántico.
,
Avieno es un galo-griego, esto es un usuario de lengua griega buertemente celtizada. La evolución del grupo -st- en -SS- o un fonema
~arecido
que podía exriEi,rsme es un hecho positivamente celta
así,
y bien atestiguado en este medio. Pues ya Holder (AIKeltischer
Sprachschatz, S: D.) p otros celtistas como Dottin', D'Arbois y Peder.s!en, advirtigeúon que en c8ltico existía una espirante dsental cuya articulación tenía un 'tratamiento especial, y de este fenómeno habló el
mismo Schulten (o. c. pág. 34), si bien a propósito de Tartessos.
Esta dental llamada thau gallicum, aludida en el Cataleipton según
Tenney Frank (9), era un sonido muy cercano a -$S-, -S& o -SS-,
según advierte Loth (10) y vacilaba en su trascripción representándose
con los signos -D, TH o @ y con 10.s grupos consonánticos -st-, -S&,
-ds-, -8s- y -dd-.
Sólo este carácter calta de la fuentesde Avi,eno puede explicar
bien la diferencia gráfica de su Massieni con el Mastierno6 de Hecateo
de Mileto, quien por ser igualmente jonio emplea igual vocatlismo
en el sufijo -enoi, pero guarda el gru& consonántico -st- originario
de la voz, trascrito por la silbante! doble -SS- en la fonética masaliota
de Avieno.
Estos dos seguros caracteres ~lingüísticosde la voz nos prueban
que en la época de aquellas fuentes, o d e las navegaciones masalidtas
del siglo VI, el nombre de Massieni no era designación racial de
una tribu ibérica, llamada así por los indígenas hispanos; sino' un
nombre polftico forjado 'por medio de un sufijo heléiico propio
sobre el topónimo hispano Mastia, y extendido conforme a la 'ideoqogía política de los griegos a todos los pueblos y tribus de aquel
amplio sector, más o menos dominados por la polis de este nombre,
y desconocidos en detaíle para los autores d e Peripl~s,visitadores
exclusivos d e la costa. Cosa del todo segura, aunque Avieno no
rfellenaracon su fantasía la escasez de datos relativos a los pueblos del
c . u ~ m~ o im a~l Pphnodogg", lm, &.?. 254,
f
~f
(10) Cf. "Revue Amhéolog&ueY'París, 1922, p&. 108.
(9)
'
;
-
'
.7
.
[page-n-303]
J. ALVAREZ DELGADO
interior, que su fuente tendría, y hasta estendiera aquellas informac i m a más allá de su intención.
daciongs formales de Mustia.
,
E s seguro que Mustia es el nolmbre hispano del poblado anterior
comercio griego y a la colonización púnica de la zona cartagenera.
ero las voces de análoga estructura recogidas en al Monumnta
Hübner : Masonsa ceca, Mastrabala o Masirpmela poblado de
la Narbonesa, Mascutius y Mustarus nombres de persona, se hallan
propósito
bastante zlejados de nuestro topónimo, tomo diremos a&
de los nombres ,líhicos análogos, y tampoco facilitan su etimología.
Algunos escritores le dan carácter líbico o libio-ibero, y Schulten
(o. c. pág. 206) recoge como paralelos t,omados a Pape (Worterbuch
der griechischen Eigenmamen) : M a t e (ciudad y monte en Africa),
Mastitai, Mastt'lvas y M&iga$ (nombres de persona)., Massuli, Massaesudl y Maesseses (nombres de tribus de Africa y la última de Jaén).
Don Antonio Beltrán (art. cit. pág. 299) cree que el, nombre de
Mustia es antiguo e indígena, y aseguramente tartesio~por estar
incluído dentro d e w dominio y en. relación con las tribus d e Tar-
Pero la tesis de Schulten encieka una parts de verdad, aunque
n.o todas sus wroximaciones sean exactas, ni dió de ella, pruebas
Rorquie no pueden darse com,o.de un mismo tronco tdocs los nombres con inicial mas-; aunque así lo hicieran también Berthelot (o, c.
pág. 97) y Georges Marcy en un trabajo (ll),que por fa especialidad
bereber de la revista en que se publicó ha ,podido escapar a los
investigadui.9 hispánicos. En ese artículo recoge M w y muchos
nombres líbicos de prefijo Mas-, como Massinissa, Masint ha, Massiva, M~ssugrada,Mastanabal, Mastanestlsus, Massiloiti, Massilout,
Mossilkat (tomados a $téphan Gsell : Histoire de lYAfriqueancimne, VII, pág. 301 y IV, 174) ; Mízscal, Mascavar, Masfetus, Masgivinus (al Bull. de la SOC.
Géograf>h. Orán, 193-2, pág. 413), y otros
que cita en su ,estudio sobre 1% Nasamones (= Mas~rnoneso Mesamones de Liiio, esto as Mas-Ammon = adescendientes de ~ m b n , ) ,
----(11) G. MARCY: "Quelques inscrhptiqns lybiques de Tunisie", aipsd "Hespérb", afio 1938, pág. 294 y 295, principalmente. También tratb de nombres Ub m con "mas-" A. TOVAR'en
del San. &%e y Arqueolag;h", Vailado:
''m.
- 268
P-
-
[page-n-304]
y 1 nombres tlíbicos antiguos Mas-Tya, de la estela 16 (art. cit.,
pág. 323) y el ( I la Dedicatoria d e Dugga (a. c. pág. 352 y 9 9 ) que
1:
él trascribi Mtsbl. Este último precisamente lo, vocalizamos nosotros Mastabal, alternante con Mastafiabd de Salustio (lug. S, 6).
Porque el signo l í b i c ~
que Marcy trqscribe en sus estudios por
elemento radical mast- es distinto del de Massinissa, Massiva, Mmsdi,
-ts- o -., representa una africada dental1 ensordaida y equivalend+
te a ambos tratamientos ts y st, como lo prueba la citada forma de
Salustio, que se refiere, como la inscripción de Dugga, a príncipes
contem,poráneoa de Massinissa o Masinisa, pues no es seguro que
deba escribirse con geminada.
Podríamos aumentar esta lista de nombres de lugar y de persona
con tal grupo inicial; pero son éetas suficientes para exponer con
claridad nuestro punto de vista.
N o creemos que las nombres que empiezan oon Mcast-, como
Mastana b d , Mastmesosus, Mas+abal, Mqt&as, Mastites.. . y nuestra
Mustia, la Masta africana y la Mastinax de Cartago, pertenezcan al
mismo grupo morfollógico y sernántico de nombres simplemente
encabezados con m&- seguido de otro componenie. E n estos @timos
(comp. Masamiones, Mas-Tya, Musgivinm...) acertó a ver Marcy
(o. c. pág. 295 n.) términos expresivos de parentesco amplio o dependencia tkbal, indicadares de generación materna (12).
Las razones para establecer esta separación eon las siguienres :
,En brmas como Mmta, Mastabal (= Masta- bael adim de Masta~)
Y
por la evidencia del sufijo e Mastia, Mastites, ' MashY&, Ma&inax,
a
Mastanabal, Mastaloesosus.. ., no podemos explicar su formación por
el prefijo mas- con sentido de parentesco. Por otra parte, además
de que algún caso como Mastigas, puede tener relación directa con
el griego Mastix y no con nolhbres libicos ; s ve claramente que su
e
elemento radieatl m&- es distinto de1 de Massinissa, Masdva, Mmsubi,
Masgivinus, MascuGus... Porque si algunos ofrecen -SS-, no deriva
de -st- la geiminada de estas formas, que es puramente expresiva del
valor libico sordo, fuerte 9 enfático de la sistante númida, diversa
dle las silbantes griegas y latinas. Y tampoco puede suponerse iin
tratamiento análogo al de Massime' / Mash'eni, porque no se justifica
(12) El vabr mico de "mass"
P'lhifo de" en parentesco amplio o rnatriilucal
aparece garantizado gor el radfmü egipcio "m s" = mpto MC "engendrax",
"War hijos", que M M Y apmxima a tiaaseig "mas",
l
i"mes9''%ener por cualidad esencial'' O ser de igual farniilia. Pero d tuareg "urnas" debe pe&eneceS
B l mima serie ael vasc. "umn?" "cría, hijo", ~dspbim
a
"salus uneritatna",
etc6tera.
[page-n-305]
e n esta zma UPi hnetisho ~ é k i ~y c~ceafstenotras formas coatand,
pothwas de grupo -st- con h d a sqgaridad, hasta dpoca posterior ,
a la documentación de Massuti y jMmha por 4emplo.
Aparecen también en t r m mundw, cultural y li@tiísdcmente
apartados, formas coa ~adicalm
garwidos ei los dos.seiiaiados. A í
s
de unapparte, S& hhdlan Massbgetas o Mmsicytes pueblo de Lfcia,
Msf~saia,
ciudad de Arabia, M'rassiczls monte de Italia, adernPs de las
conocidas Massalia y Mms&a ( = Marsella). Y de otea, registramos
Mqstya ciudad de Paflag~nia,Mastusia monte de Asia, Ma'taura
ciudad de Licia, citados todos por Plinio, y '61 primitivo nombre de
Servio Tulio Mtrstama de carácter (etrusco. Pero cabe dudar si' alguna
de esas. formas tiene relacióni &etnaánticay originaria con llas series
citadaq hispano-africanas, oi se trata de meros hamhfonos.
Así nos parece, que d nombre de ,la hispana MBS~BJEó l o ~ p u d e
s
aelacionarse indudabIem,ente con las 'africanas Mastu y Ma&wax o
Ma&max (y sus drivados y kompmtbs Mmtabuzl, Mastites, M a t a naba1 y Mastanescrsus).
%
Los historiadores de Cartago, como Church y ~ e l t a e r
(13) igual
que Stéphen Clisell y 'las antiguas fuantes (Jusbina, etc.) gniialan
que b s cristianos hasta época muy tardía llamaron Mlstivsccx la zona
los
de .la vieja Byrsa, y recuerdan que durante mucho t i e m ~ o primitivos púnicos pagaron tributo de ~eupacriónda1 territorio a los
Mastites o libios pobladores de E zona en que 110scalonos & Tiro
a
asentaron la cuna de !la gran Cartago. Esta' Masth, Mm&, ~ ~ s t i n a x
o Mastirtax del Túnéz primitivo, debe sler igud nombre que 'el de la
Mastia ibérica, que un pueblo de; lengua análoga al africano fundara
al otro lado d d mar, .
Esto n o es nada extraiio; porque 1á historia y la ,arqueoiogía, no
sólo señalan penetraciones .africanas degde la prehistoria en la zona
Levantina de Iberia, sino también la existencia d e culturas mixtas
ibero-maurítanas. Y así pudo ocurrir, bien que la Mastia &épica
fuera una antigua colonia libia fundada por los Mastites de Cartago;
bien que establecieran ambas ciudades pueblos de lenguaje igual o
pariente, dándoles un mismo nombre común a $u earkter.
Veremos que esta ioterprotaci6~tiene su .fund.amento ea la linística de la palabra.
S
..
--13) A. J. GKUROH: "Hbtoricl de txabgo" (trad. de F Gonzáléz, Madpid,
.
OTTO I~ELTZER:
"Gesohichte der Karthager", Berlín. W e i h a m , 1913.
).
-
270
-
[page-n-306]
LA FALSA E W S I D N MASSIENI*BASTETANI
Etimo!ogia
de Mastia
A primera vista la estructura de Mastia oftece aspecto adjetivo,
por su sposición a otros finales ibéricos de las fuentes romanas como
Basti, S~itabG,Ilici, Tucci ... Esto nos llevaría a explicar el nombre
por' algún producto mercantilizado par griegos y Ifenichs ,que
designase como epíteto a ila'ciudad de su emporio.
Así podría intentarse su relación con nombres comunes como el
gr. Mastix cccuerda, látigo)) pensando en la Carthago Spctrtari~ los
de
romanos; con el vasc. rnasti «viÍíedor>producto bien c&ocido de la
España antigua; con el lat. mastix aalmáciga~o resina comercial o
con mastruca uestido d e pielles». Per? ninguna de estas aproximacomo totilmente injusciones deja -de ser aventurada, ~fr~eciéndose
tificadas jingiiística y culturalmente sobre los datos que h<)ssu'minisbran 'las fuentes.
Para nosotros el valor etimológico de la palabra y a la vez
la corrsepondencia hispano-africána Mastia : Masta y Mastinax nos
la da un hecho, que nos extraña no hallar subrayado por escritores
anteriores.
Los tratadistas convienen en generail (V. A. Beltrán: art. c. páginas 300 y 301) que Mastia existía desde el Siglo VI a. de C. por l o
menos y en el año 348 del tratado romano-cartaginés ya pertenecía
a Cartago, estando 'emplazada en la actual Cartagena o sus inmedig
ciones. Para unos (Schulten) fué destruida, y para otros (García
Bellido) simplemente ampliada y absorbida la vieja población dentro
de )la ciudad ,púnica fundada por Aníbal el año 230 y que tomó el
nombre de la metrópoli Kart-h'adasat. Convirtióla luego eíi colonia
romana Escipión el año 209 y se reformó por César e1 41.
La tesis de Garcia Bellido nos parece totalmente segura, pues ni
Aníbal, a cuyo imperio pertenecía, pudo 'vpr destruída la vieja
ciudad sino que (la amplió para ,estab'lecer en ella su gran cuartel
por tener mejores condiciones que Akra Leukje; ni Escipión la
destruyó tampoco, toda vez que Tito Livio (21, 22,Cy 22, 20, 3) 110
hace llegar a Cartagena después de su toma desde Cádiz y tras S
a
ocupación de Oinussa.
Hemos, pues, de admitir el hecho de que el nombre primitivo
de-Mastia fué sustituído (como en la Masta o Mastinb del solar de
Cartago) por el nombre púnico, que'los romanos trascribieron Carthago añadiendo el adjetivo Nozia para distinguirla de la homónima
1
africana. Pero es precisamente esta hecho o que hay que explicar :
por qué los cartaginenses, fundadores d e muchas calonias en el Sur
[page-n-307]
10
J. ALVAREZ DELGADO
d e España sólo a ésta de Mastia dieron el nombre d e su propia
capital.
La razón d d fenómeno es que l o mismo en la africana que en
la hispana, existía una población indígena : Maga a Mmdh, cuyo'
nombre p ~ e c i s a m a t esignificaba rdudada o upchlaciónin; y par
d l o en uno y otro caso los tinos y dos púnicos aplicaron a la nueva
fundación d nombre fenicio de Kwt-hadasat ciudad nueva».
Y efectivamente, la forma Mastia o Masta ( M a s t a m , Mastina,r es un derivado por medio de sufijo) dentro del mundo lingüístico libio o bereber tiéne una clara etimdagia. E s frecuente en
estas lenguas (14) hallar nombres construídos con- el preformante
m-; y tenemos bien documentado el radical ezdeg ( o ezteg porque
la d interior en das hablas relacionadas es enfática y suena T sobre
todo tras silbante), que con e1 sentido ahabita~n, «acampar, conservan las, hablas bereberes Nsfusí, Zeneta, Rhadamés y Marroquí,
por l o menos. De él derivan formas sustantivas como amezda (y
amezdeq y parecidas) con el sentido de «hab+tación», alugar habim
por
tado)) y qoblación» c el Guelaya d e Marruecos y en ~ h a d a m k s
ejemplo. Esta forma libica amezda o maztri es la base d e la Mastay Mastia d e riuestros textos.
E n conclusión; tenemos en Masta, Mastiliax y Mastia una segura
corresponden'cia libio-hispana, con el entido de rpoblado~,y por
ello e n una y otra ribera del Mediterráneo al reedificarla o ampliarla
los púnicos, conocedores del sentido indígena de la voz, la titularon
aciudjad nueivap = Kart hadasat = Cawt hago.
A los pobladoras de la Mastia hispana llamaron los masaliotas
y griegos Massienos, Mastimos y Mastianos, aplicando *te helenizado sobrenombre a las tribus, mar y territorio colindante. Pero
cuando la ciudad cambió de nombre, eomo aquella denominación
no era étnica Uno. toponímica, perdida ou base desapareció. Y los
romanos, que nunca fueron muy marinerw, prefirieron tener sus
centras en poblaciones dd interior, bien ltuadas y comunicadas
estratédcamente como Basfi.
.
\
8 problema complejo de Bustetani.
Resuelto el problema de Massieni nos queda el aun más comBastetami o Bastitmi. ~ o r q i si su comparación con Base
MBRCY: !"Les tnm%pUomJdbyques mngues de I'Afrique du
936,
115 y 1%; LAOUST: Siwa. Son P ~ T ~ T " .
París, 1932;
ñosea berbérm", París, 1920; y **Cours ~benbérem
de
.'-
m,
- zia -
[page-n-308]
11
LA FALSA EíXAGlClN MAl3SlENI~BASTETANI
tuli nps garantiza la cmposici6n de Bastitarti en Bus&++
ton?, dendo
el primer compbnente s topónimo d e esa formáy el segundo el sufijo
l
presente en numerosos com,puestos de &e tipo; tenemos que resolver el valor de este enigmático segundo componente de que tanto
hallar la diferenciación entre Bastetan%y BvstuSi, y'
se ha .-rito,
precisar -si ello es posible- la etimología de Bt~sfz. Pero estos
prob1,emas se prekentan sobremanera oscuros y en parte insoEubles ;
como pueden comprobar los Iectores de las citadas obras, de Schulten
y Pericot y en La Etnollogia de la P e d n s z ~ hIbédca, de Bbwh
Gimpera.
Etimologia de Basti.
..
.
E s completamente segura la identificación con Ia actual Baza (15)
de la Basti de los romanos (que emplaza el Itinerario & Antonino
en b vía del Pirineo a Cazlona, a 69 millas de Lorca y -a 25 de Guadix. El nombre actual1 deriva precisamente del antiguo mediante la
la feminización Bastia, que ya aparece en latfn en e nombre de la
f
Mentesa Bastia &l propio Itinerario y q w se repitió en otros topónimos ibéricos como $&iba de Saefabi, Beia de Pacci, etc.
E nombre es ibérico indiscutiblemente, p u a s encuentra en
1
e
otros parajes de la Península. Bast8 dan los signos ibkricos de ia
ceca núm. 73 de Vives, que Caro Baroja (BRAE, 1947, pág. 223)
identifica cdn los Bassi de Tolomeo (11, 6, 70) con el cambio -ss:
par -st- de zona céltica, que vimos en Massieni, y situados indudablemente en la Tarraconense como grupo de los Castellanas de que
forman parte. Mateu Llupis (Pirinma, 1947, pág. 71) la sitúa en
El'Buste del partido de Tarazona; aunque la estructura d e esta voz
se nos parece más al de otra ceca ibérica, la núm. 5 de Vives, que
leemos Eusti. La ceca nGm. 95 de Vives, que Caro Baroja (art. cit.)
da sin identificación, pero con probable pertenencia a la @tribude
los Bastetanoss Ieyéndola Bastuif es dudosa como reconoce d
propio Vivea, por ser copia de un as de Cástulo y a d l o se añade que
el signo inicial está errado. Más dudo8os pero al mismo-radica'l deben
Dert&xer 106 nombres depersóna Bastugitas del Bronce de Ascoli
y Bastogaursini registrado por Hübner (GIL, 11,' 6144) y ya v e r e m a
en una inscripción ibérica Bastulaiacun:
(15) Mediante tratamiento h&paaoTBfabe de -st- en -z-;d. A. STEIGJZL:
"Ganitribución, ia &a fonética CMHispíuno--be
y de los ? M a s
en el Ibwa;
Romanico y e Siciliano", Madrid, 1932, ~ptbg.142.
l
[page-n-309]
E~tos
nombres personales y el Bassi de T s l o m w (11, 6, 70) relativo a un puebUo d e ia TarraConepG invita'a e m i d q a r la voz
como n o m b ~ e tribu; pera el htyh'q d e que aparezca a la v a en
de
y
la Tarraconense g ea la B&ica como nombre de población, ' su
misma estructura, nos asegura tratarse de un topónirno propia sin
dwendencia personal.
Mas n o nas atrevemos a lanzar hipótmis alguna de interpretación atimológica de la palabra, que por aparecer repetida en varios
lugares debe encerrar un nombre común. Aunque es posible hallar
radicales anáilogus de valor apropiado en vascuence u otras hablas
hispánicas (recuérdese vacs. baztan, baso, etc.), estimamos aventurada cualquier aproximación sin elementos de apoyo en las referencias antiguas, que no hemos podido descubrir hasta el presente.
\
El sentido de Bastuli.
-
4@
c
.
d s c :.
Las tratadistas en general hacen equivalentes las demrninaciones
Bastetuni y Bastulos como Tzcrdetani y Turdwks, det
y Edetani,
;:. etc. ; aunque ya Paübio situó a los Túrdulos al Norte te*Este de los
$4
y
lbi
Lb*-
&
Turdetani; y algunos geógrafqs emplazan los Bastulos en las provincias de Málaga y Cádiz. Pero como las fuenta antiguas sustitu,%p.
yen y mezclan ambas denominaciones, l a tratadistas acuden al sen'
-*
ciilo procedimiento de darlos como equivnlenta; -m no siempre
lo sencillo es lo verdadero. A nuestro pare= y a pesar de la dificultad de armonizar los textos, y de la falta & referencias detallabas,
oficial
las cosas se producen como si Bastgtani fuera la ds~io~.diaación
de los habitantes de Basti = Baza y toda la extensa región extendida
y
al Sur y ail Este (actuales provincias de Granada, ~ l & e r í a Murcia
en gran parte) ;y e n cambio Bastuli Euera !a .dwignacihn especial de
esos pobladores e n contactocon la cdaniaaeión libiop6dca o afri,
cana, que ocupaban la vertiente de tqda esa costa sur. Luego estas
voces confundieron sus empleos en los t4scri&or& posteriore~,
Las variante8 que ofrece la forma son : Rastuli que escribe3
M d a (3, 4) y Plinio (3,s)Bascdus (neque Basculus neque Turdur
lus)
dice Varrón (R.R., 11, 10, 1); B á ~ t ~ u l o i Marciano
da
(2, 9) pero BastoZloi acentiia Tdomeo (S, 4, 6); finalmente Blasto-phoimikes, transformación de Bastzdo-pkoeniceo, lós llama ApIano
(Hisp. 56). Las grafías de Tolomeo y Apiano ofrecen una contradic.
.ión, ,pues el circunRejo del primero parece exigir acentuación llana
'
$ de la paiabra, más la dncapa deil segundo reclama cantidad breve
en esa sílaba. Normalmente Bmtuli suele pronunciarse esdrhjulo,
8
- +
6
efi
- w4 -
[page-n-310]
LA FALSA ECUAGION MASSIENT-BASTETAN1
13
tante e n latr'n como en español ; pefo n o tepemos dato seguro para
afirmar que así fuwa en su origen. P m q w no se trata aquí del sufijo
diminutivo latino, aunque con él 10 haya confundido Schuken (Tartessos, pág. 139, n.) aproximándole Poenulus, Ilipula, Cdecut.. .;
sino de un aformante, eufonizado a la latina, pero existente en Iíbico
y en ibérico para' designar pueblw, come Turdulus y Vardulus y
h s africanos gaetulus = bereb. gaitala (16f, Massuli Augyles; y que
aparece e n Iberia en nombrm de poblaciones como BaetuEo = gr.
Baitouilón = ibérica Baito'lo, cerca núm. 15 de Vives, y Castulo
.
= gr. KastoiuIán = ibCrico Castule, ceca núm. 94 de Vives. Como
.Bardutos aparece escrito Vardulli, y por tanto acentuado llano, lejos
d e la zona de franca latinización y'africanización del Sur, cabe @ensar que el sufijo ¿esdrújulo? de Rastulo y T u d a l o tenga especial
matiz latino-africano, y n o precisamente ibérico; sa'lvo que la acena
tuación ibérica fuera tan libre como B vasca y bereber. Pues hallamos esta forma escrita con signos ibéricos en la insc~ipción torso
del
viriil del Museo Arqueológico que Gómez Mor(Mdscelán~as,
1948, pág. 57) lee bastu!~iacun, eso es ade 'los Bastulos~,
,con generalización en 'la Península da este tipo derivativo en -u&.
Resulta por tanto, seguro que Bastuli es denominación o nombre
de gentes sobre d topónimo Basti, formado con un sufijo; (latinizado
en -di) común a iberos y a líbicos; mas por su claro valor entre
ellos, los Cbifénices de la Bética /la emplearon con preferencia a la
forma Bastetani, más propia de los hiapano-latinos no africanizados,
para designar los pobladores y tribus- dependientes del círculo de
Basti en contacto con aquellos colonos norafricanss.
S
Es imposible estudiar el problema de bastetani / bastitmtl, sin
rar e n (la controversia sobre este sufijo. Las predilecciones de
tratadistas se han repartído entra los seguidores de la tesis de
(17), que suponía todas las formácioaies de este tipo
modernas y hechas por composición de dos sufijos : al griego en
-ites y el indeuropeo en - s u s (jónico -&oa); y los partidarios de
la teoría de J. Wackernagel (18) que distinguía la forma propia en
----(16) C . nuestro estudio "Punpum Gwtuiica", en :'Ern6rita", 1946, pg. 103.
f
(17) H. SCHUCHARDT: "Die Iberische Deldination", p$g. 34: ''fberisehe
Deklination" en "Rev. Int. de Est. Vascas", 1910,pág. 325; y "Glotta", IX, 238.
(18) J. WACICE%~NAGEL "Archiv fiir lat. Lexikographii unid Gramruti",
en
-m-
[page-n-311]
14
para habitantes y pueblm, de origen propio común a libios e ibetos,
y frecuente en Iberia, Africa y Cerdeiía.
El elemento aun se sigue considerando enigmático; y si no hubiera #sidopor la alta autoridad lingüística de Wackernagel ,su teoría
hubiera sido desechada, por .la tendencia general de loa tratadistas
a considerar las formaciones en -tZhus como, generailizacioneg de los romanos. Así vimos que Berthelot (o. c. págs. 70 y 97) exp11ica la
ausencia de la final -tuni en Avieno por su origen reciente, en vez
de hacerlo por el carácter puramente helénico de sus fuentes, que
no podían tener documentación del sufijo hispano-latino .en -tan;;y aunque la reconoce muy prodigada en España, ,dicteque -a final
es esencialmente latina y formóst por medio de la vocal d e apoyo ty el sufijo -anus. Ha influída en e t a s apreciaciones 4 ver aparecer
designaciones como Bustetani d q u é s d e Massieni, Edetarai tras Esdetes, Caeretani h p u é s de Cawetes...,y encontrar sufijacienes en
-efes o -ites contemporáneas o anteriores a las formaciones e n -$Si
sobre iguales raíces.
Por ello, conviene aclarar las distintas formaciones, para hacer luz
en tan intrincado asunto.
Es sabido que el sufijo grecolatino en -Znzcs (jónico -Z7tos) aparece
en ocasiones solo, pero otras veces va claramente unido al sufijo
griego en -ites, como reconoce el propio Wackernagel en $lasformas
Abderitanus, Drepanitanus, Neafiolitanus... También aparece este
sufijo err formaciones de Ib,eria (zona que especialmente nos interesa)
que conviene distinguir claramente para evitar confusiones con e
1
otro; tales son edetani sobre los edetes o esdetes de Hecateo, oretani, sobre wetes, y algunos otros como lobetuni, carfietani, contestani, toletani ..., que tienen bases seguras con -t- radical. A ellos
1
hay que agregar alguno muy curioso como lascutani, creado sobre e
noníbre de población Láscuta, y caeretani sobre Caeretes u sobre
el topónimo Caeret, que por tanto sólo llevan sufijo e n -anus
Junto a ellos hay que admitir el grupo con sufija en -tanus como
veremos; pero es obligado reconocer igualmente que una vez
creado est'e tipo, .;pudo generalizarse y de hecho se propagó a lormaciones nuevas. Pero debese advertir que la forma de sufijación
generalizada en Iberia es -itanus; ,porque así lo exige 'la fonética 'latina porsu vocal interior, y porlIa mayor abundancia deltos sufijados
griekos en -&es: No pudo generalizarse por anarlogía el sufijo 'en
-etanusj si la formación en -etes sobre el, mismo radical no mistia;
[page-n-312]
mietyras sobre las forma6 antiguas can -ebanus actuó analógicamente
el tipo de -8a)rcu.s. Esto explica ,los b'iforrnas Bmtetaitus / B&anzls,
Ausataitus / Ausitanz~s y por consiguiente, si las fe~rmacisnaen
...,
- e t l u s n b están arrancadas a fuentes griegas o hechas sobre formas
en -etes, son primit.ivas y e n todo caso anterrores a las en -itanus;
cosa copprobada en las misma* fuentes para 1- par;ejas aludidas
Pensamos que'tiene razón Wackernagd al establecer como formación peculiar del occidente ibero el su.fijo en -t&us, por las siguientes rnzonw. En primer lugar, todos los tratadistás reconocen
que el mundo propio de ese sufijo es Hispania, propagándose por
los latinos a zonas colindantes. El sufijo no es latino ,propio y .en
cambio se halla documentado en ibérico como diremos; hay pues
que considerarlo como hispanoJ1atino propio. ,
Tampoco crdmos que pueda exp1icarse de otro modo una ser>ie
tan larga de formaciones hispánicas, como Cdagumitanus, Bigmritanus, Riberitanus, GrucchurrPtmus, Astigitanus, Accitams, Aauitan$, Bilb$l.9iani, Bisgargitarai, Gaditani, Laminitani, Damanitani, Lwitanus, Bergistm~s,Bastetanus, Turdetanus
a las que Conviene
añadir formas claras de Cerdeña como Celsita.nus, Calaritanus, Cunusifanus, Sulcitanus, Scapitanus...; para ninguna de las cuales hay
docum~entación adjetiva en -etes / -ites, como 'la hallamos en las
formaciones del tipo Neapolitanus, etc.
Por último, la misma fonética~confirmala tesis de Wackernagel ;
porque no se comprende bien cómo una generalización del sufijo
latino-griego en -itZnus (= ites + -anus) haya podido dar iaccetanus,
ausetanus, bastetanus, bergktanus, cessetanus, con vocal -e- b sin
vocal, de formación más antigua según lo dicho, en vez de conservar
ila voca'l propia del nombre (que incluso tiene a veces -ir), o sustituirla siempre por la -i- usual interior latina. Y como ese fonetismo
con -i- es el norma.1 de las formaciones hispánicas más recientes y
de la zona de Cerdeña más intensamente rornanizada, en prueba de
que las formaciones con -e- son más antiguas y se c r a r o n en un
medio propio de sufijo -tiirtus, cuya vocal de unián podía variar.
Pero al argumento definitivo en favw de la tesis de Wackernagel
as 'la presencia en ibérico de este mismo' sufijo documentado con igual
valor.
...;
-
El sufijo tane de las inscripciolzes ibéricas.
Habla de a t e sufijo Caro Banoja (B R A E, 1946, pág. lW),a
quien formas como tulitane de los vaBm de Liria, y con dudas loa
[page-n-313]
16
J. A E V ~ E E ZE L G ~ O
D
>nombres TmnegaIduraZs, Tmlúepaesed..., citad- por GBmez Moreno.. - - 7
1e;marmn el modelo d i sufijo -taaws mediterraneo d e Waekete
p
nagel. Ppro tres puntos n o son admisible; pues los vasos de Liria
n o di& toletane si tolítizni, sino tolirbi6ine como lee Gómez Moreno (Miseelána~,1948, pág. 52); tampoco tolefani, derivado de
Toletum, puede lconsiderarss como sufijado en -tani sino, según
dijimos, con el simple y latino -ani; ni los nombres como Tanmepaeseri, y $1 del caudiIlo turdekano Attenne~,salvo error ortográfico,
pertenecen a esta serie, ya que e1 elemento estudiado tanto en los
sufijados en -tuni, como en $las formas ibéricas y latinas análogas,
apareoe siempre sin geminación. Pero es justo ver con Caro Baroja
en el ocumbetane, tolirbitani y benebetan~, de Liria, el mismo
sufijo -tuni de nuestros derivados del tipo Bastefani.
Precisamente hallamos un compuesto de iguaE carácter en el
texto'de la inscripción de Santa Perpetua d e la Moguda q b , siguiend o la lectura y trawripción de Gómez Moreno (o. c. pág. 381% a
nuestro ver más completa y justificada que la dec Tovar (B R A E
1946, pág. 39), y del todo conforme al texto reproducida en Ampur&s (11, 1940, 174), trascpibimos así :
BASCONES OBAINTANES EBANEN :
AURUNINGICA ORDIN SEIGICA :
SIBAITIN.
Nosotroa creemos que a t a inscripción se refiere a una declaración de poblacion'es subsidiarias o estipendiarias; y basándonos,
por su primer elemento, en relaciones con palabras vascas, la traducimos como aigue :
VASCONES PRINCIPES CIVITATIS FVCERUNT :
AURUNINGICA STIPENDIARIA SEIGICAE :
RECOGNOVIT (o -ERUNT).
-
Esto es : @Los
Vascones príncipes de la ;iudad lo hicieron. Auruningica es estipendíaria de Seigica. Lo reconocieron,.
N o afecta a .nuestro presente problema el estudio de su final, y
sólo nos detendremos en el principio donde se halla el! elemento
-tam en cuestión.
N o creemos en absoluto en d valor «piedra» que a la forma
ebanen da Tovar en su citado trabijo del Boletln d e la Real Acad
demia Española; por lo demás atamos seguros due, bien de igual
,
[page-n-314]
LA FALSA ECUACION MASSIENI-BASTETANI
17
raíz #rimaria que-ban upiedram, bien d e otra distirita, hay en bereber
y libico (y también en ibérico) un verbo bany que significa ged'ikcar,>,
rterigir~,rchacer~al que pertenece nuestra presente forma y de cuyo
derivado copto a través del árabe viene'el español adobe; y bien
radical taba a p i d r a ~
guatrche y bereber, y
distintos a su vez son d'
el radical b-n uhijoi, común a'l egipcio, al sumerio y al grupo semítico. De ellos tratamos en un estudio de próxima publicación.
El ob,ain de '1.a segunda voz de la estela podría ser un puro elemento toponímico designador de ciudad, que encontramos presente
en otros nombres de p~blakion~es
ibéricas, como Obulco, Ma~noba;
Onoba; pero tamb2én puede estar relacionado, con el vascuence
oba «m(e~jor,r» sufijo superlativo -en; en cuyo caso obain equivale
y su
a optimates, senares, principes; y obaintanes debe traducirse por
*timates cives, principes civitatis, o cosa similar. De donde la -16volencia del sufijo ibérico -tanes con el latino -t'ani resulta indudable,
sobre el valor asignado a las voces de esta @tela.
Pero queremos avanzar todavía un paso más, a fin d e hallar e1
.
valor preciso de este elemento y su posible campo.
1
1
Sentido primario del sufGo ta4.
Al combatir ~ c h u i h a r den Glotta y en Die rberische Deklination
t
+
la' tesis de Philipon y la explicación de Wackernagel sobre el carácter
ibérico o mediterráneo d8elsufijo en -tuni; señala que en 1% graba.
ciones mlonetalla solo' aparecen Azuescen, Lniescen ... y no Auseta.
ni ... de llo que deduce que esta última formación no refleja nada in.
digena.
Tal es, como vimos, también la apinión de BertheIot, y la de
Castro Guisasola (El Enigma del Vascuence... 'pág. 103), quien siguiendo su conocida tesis de indoeuropeismo del Vascuence, supone
que sl.sufijo -(t)ar d'e éste es el mismo -(t)aniis del latín, con igual
-t- unitiva en Bdlbo -bar «bilbaíno»... que en Gadi-t-anus, etc ....
Contra tales errores podemos afirmar, con toda seguridad por
- lo dicho, que junto al sufijo indeuropeo -anus sólo o soldado 3
formaciones helénicas en -tes (como Neapolites) ; existe otro sufijo
hispanolatino en -tanus, y con vocal de unión -etanus o -itanus.
Decimos que 'es hispanolatino porque apareoe muy prodigado en
España ,por los escritores romanos, aunque en menor escala se registra también en 'Cerdeña y Sicilia, de igual sustrato ibérico, y en
el norte de .Airica ; todo lo cual nos asegura el predominio hispánico
o ibérico de su empleo y su Qropagación por los romanos qu'e ha-
[page-n-315]
_18
,
J, hLVAREZ DELGADO
llaron s n 61 una cómuda designación d e pueblos subsidiarios de un
centra.
Una véz creado y gerzeraSizado el tipo, y confundido con las otras
formaciohes grecovlatinas en -anus y en -ites+anus (como Lascutanus, Neapolitanus, Toletan m...) los derivados en -f.cmus pasaron
a designar e n general a10 perteneciente a un pueblo o territorim.
Así d e Larniniitm se dijo Lminitani y luego ager Laminitanus. Mas
no era éste su matiz originario, sino creemos %guro que la forma
-t%us tenia valor equivalente a ctciudadano» o crhabitante~ y pasó
;
iIuego a tener puro valor sufija1 por haberse desgastado e n ese frecuente procedimiento de composición de palabras, aunque en ocae
siones s la encuentra todavía con su empleo autónomo y orignario.
Porque a nuestro juicio este sufijo, -tanus es ;la misma voz que
aparece en el compuesto etrusco 'Ut-tenia = TTetrá-polis, estudiado
por Kretschmer, Blumenthal y Schwyzer (19), y que se explica por
a1 etrumo huth = c49, y tania = «ciudad», cona1 cambio jónico de
alfa en heta ya indicado; y que también aparsce en el nombre de
la isla de Teños, que B*lumenthalsleña'lacomo equivalente a aciudadn
extendido luego a la pequeña isla entera. La falta d e este elemento
en otras voces etruscas explícase por la repugnancia de aquel idioma
a la composición de voces, que justifica también la escasez d e compuestos en latín, por lo que no' debían ser frecuentes ni normale5
formas de similar estructura.
Pero esta concordancia explica bien que los nombres ibéricos e n
-tanus, por ese preciso matiz c~ciudadanoo habitante», han podidü
aparte de su fonetismo, con las formacoincidir semánti~ament~e,
ciones de sufijo grwolatins en -itanus (= ites S anus) adherido
a topómimos, indicando1 nombres de pnebloo personas. Pero a su
vez, con ello creemos probado d'e un golpe: que el sufijo ibérico
-tanus es totalrne~tedistinto del latino y griego -anus; y que no
puede explicarse, ni él ni su homólogo vasco, por medio de una tunitiva o epentética sobre el otro. Porque además de ser radical
la -i- en el indicado nombre tania, es también indudable que la tilene
el sufijo -tanes ibérico que emplearon los vascos grabadores d e 'a
.
estala de Moguda, y los iberos d e los vasos de Liria.
E l valof preciso del sufipo -tuni es por consiguiente ahabitanteu
o «poblador»; y así Basfitani serán apobladores d e Basti», como
.
I"
(19) KRFTSCHMER : "GlatCa", XIII, p8g. 115. BLUMENTHAL : c'Klio~'.
XXV, N g . 32. SCHWYZER: ''Grieohi-sahe C3rammatik", Munioh, 193P,'pg. 62.
- 280 -
[page-n-316]
*
LA FALSA ECUACIUN MAMIENI-BASTETANI
-.-.
.
19
GaditIr~ichabikantes de Gadesa,' y Iaccetani upobladores de- Jaca,.,
etc. ; si bien unas pocas formas como Aquitani y Lwitani debieron
tener el ,primario valor determinativo de «pobladores L,usos», etc.,
empleado quizá primero en Lusitania ... que en 1 adietivos.
Y aquí está la razón de que los monetales digan Ausesken, Unticescen, Urcescen, Laiescenl...; porque se refilere a cmoneda de Auso,, etc. y no a
El radical tanes en IberZa y en el Me'ditewáneo.
Hablamos ya de la presencia de esta voz' en Etruria y en e
1
nombre de la isla de Tenos o Tina. EHo nos lleva a rdlacionar esta
voz con el segundo componente de varios topónimos de la'zoqa
norte de Asia Menor y de la región frigio-tracia como Adramettenoi,
Sarsetené, Skedentené, ,a los que hay que añadir los
radicales de los citados ,por Fouché (20) en los Balcanes, Grecia e.
[tallia : Atené, Atenia, Atina ... que relaciona con el ibérico Atanagrum, cosa no segura, porque el grupo de voces relacionad:^^ coq
la famosa Tanagrg griega tiene -su inicial a breve y desconocemos
la de la voz ibérica.
de
E s puw probable al carácter mIeditTmráneo -tan$ c ~ o b l a d o r ~ ,
uistinto dri sufijo indeuropeo -%os, ya que hallamos ese radic~!
documentado desde Asia Menor hasta Iberia; pero al niencs es
segura su existencia en ibérico y de Hispania ,lo tomaron y gene+
ralizaron 110s'romanoscomo sufijo designador de cpueblos~o «habitantea,.
Además de haber hallado sufijado ese radical en s ibérico obbainl
tanes, ocumbetane, etc., creemos que existió como primer elemetit!)
en el nombre Tamusia d'e la ceca ibérica núm. 31 de Vives, igualmentecitada por Hübner (MLI. ,pág. 96) y en la ceca látina núm. 18
de las ibero-romanas de 'la Bética de Vives, que todos su'elen leer
m
Tamusiens, y que como sospéchó Hübner (loc. cit.) debe leerse
Tanusiens(e) ; porque en los ejemplarm' conocidos aparecen enlazados los tres signos ANV, prestándose a mú'ltiples lecturas; pero
la que damos está garantizada por la ceca ibérica, que contribuye
icter hispano
este
(20) P. FOUCHE: "A pr@e Georigine du Basque", apud "Emerita",
s g e t, aa tomo V. 1943, pág. 55.
m m ni
[page-n-317]
ipania d e que habla Carda-Bellido (Arck. Esp. de Argw
sobre Mawus ámoro, moreno, negro, ; o sobfe d $&a f&ia q ~ e
r d s t r a n las citadas formas etrtzims p minorasi6ticas.
***
Confiarnos haber deja& bien comprobadoe en laa páginas precedentes el origen, carácter y matices de las formas Massieni y Bastetmi y SUS elementos; y bien sentado su valor da nombres forjados
s Ba&ti, quezein mado aig-uno w puede
sobre -los t o p ó n i m ~ s , M a p ~
considerar como designaciones raciales o culturales uniforma; así
como establecido que los radicales de Mastia y -tani encierran el
sentido genérico de cpoblaclónn o nhabitanteu, siendo el.último innegablemente ibkrico.
[page-n-318]
Los nombre de persona van en mayúsculas, los de materias en negritas, Y
los geográficos en cursiva.
ABARGUES SETITER (J.): 54 y 55.
Abderitanus: 276.
ABDERRAHMAN 1 : 25.
1
Abengibre (Alkcete) : 258.
Abbinia: 245 y 255.
Acamania (Grecia) : 84.
4ocitanus: 277.
ACO, ceramista: 183.
I
Acquaoalda (Lípari, Italia): 70.
4 c n e d u d : 218.
ADAEGINA: 165.
Adobes: 96 a 98, 184 a 188.
Admmetteaoi: 281.
Adzaneta de Albaida (Valencia): 10 a 1:
3
Aeminium (Coimbra, ~ortu'gal) 209.
:
Africa, africano, norafricano, etc.: 27, 34, 160, 169, 211, 233, 234, 244, 255,
268, 270, 271, 272, 274, 275, 276 y 279
AGATOCLES: 162.
Agay (Francia): 207.
Agramunt (Lérida) : 225.
Agres (Alicante): 64, 66 y 68.
Agirbut6iffa: 166.
Agngento (Sicilh, Italia) : 87.
AGUZZ;ERA Y GAMBOA, MARQUES DE CERRALBO (ENKIQUE DE):
.
AHIUS (T.) : 218.
..1
Ain Metherchen (Túnez) : 47.
Aitana, sierra (Alicante) : 135.
Ajuar, a j w m : 178, 184 a 189, 192, 193, 194 y 234.
Akradnia (Siracusa, Italia) : 160.
Akra-Leuka, Akra-Leuke (Alicante) : 168, 181 y 271.
Azbacete: 9, 11, 63, 143 y 176.
Albaida (Valencia) : 9 a 13.
ALBALAT (F'RAY ANDRES DE): 226.
Albania: 84.
&t
.
[page-n-319]
Albufereta, La (Alicante): 159, 162, 163, 165, 168, 170, 179, 180, 181 y 194.
Akalá del Rio (Sevilla): 258.
de M¿wa&L: lrn.
ALCiNA FRANCH (J. : 241 a 255.
A l m y (Alicante): 12, 14, 45n, 66, 68, 135 a 146, 1 5 a 158, 175, 177n y 258
5
Alcudia, L a (Elche, Alicante): 133 y 134. Alcudia de CrespÉns (Valencia): 1 .
1
A+emada: 25 y 125.
A f P a W : 257 y 268,
Alfafara íAlicant6) : M
41-ers:
1 2 y 123; - d e hierro: 120.
%
Algar, E (Almería): 63, 64 y 67
Z
Algarbe (Portugal) : 258, 260 a 262.
Alicante: 63 a 68, 130, 135, 159, 162 163, 164, 167, ld8, 169, 174, 179 a L94
Y 258.
AFicudi, isla (Italia): 74.
Aliseda, La (Cáceres): 129 a *32, 162 y 190.
&MAGRO BASCH (M.): 22, 12711, y 230.
Almansa (Albacete) : 13.
A L ~ C H E
VAZQLWZ (F.): 11, 221n y 225n
Almeria: 36, 63, 169, 258 y 274.
A h m o W : 222 y 223.
ALONSO DEL REAL (C.) : 22.
Alpes Ligures: 34. - ,Marítimos: 206.
Alpuente (Valencia) : 221.
Alt de la Nevera (Beniatjar, Alicante): 1 .
1
Alto de la Cruz (Cortes, Navarra): 95.
Alto-reikves: 170, 171, 176, 190 y 207. .
I
Alvarelhos (Portugal) : 213.
ALVAREZ DELGADO (J.): 263 a 282. '
ALVAREZ
OSORIO (F.) 211n.
:
Alliat, Commune d (Francia): 37.
'
AZlier (Francia): 1 4
0.
América: 241 a 255.
AMILCAR BARCA: 168.
Ampurias (Gemna) : 169.
Amalatos: 103 S 116 y 162.
ANANIUS (LUCIUS) : 202.
Anactolia (Asia Menor): 87.
Amcaaas: 200 y aO7.
Andalucía: 163, 167, 198 y 257.
ANDERSON: 22.
Andilla (Valencia) : 14.
A m f m : 73, 79, 89, 92, 140, 197, ,198,200 a 202, 207, 216, 218 y 2 1 a 223.
3
ANIBAL: 167 y 271.
Anillos cbe m h : ,120, 122 y 146; -de hierro: 145: -de piaiEsr: 190 y 1 3
8.
ANTEO: .238.
Anthéor (Var, Francia): 202.
Antibes, cabo (Francia): 206.
Antillas, islas (América): 246, 249 y 254.
~~~
,
):'
-
+
[page-n-320]
Apliques rbe bmmoe: 204, 205 y 207.
.
Apislia (Italia): 69 y 7 .
8
l
Aq14~mi:377 y YI.
habe, 6 d b l ~ ~PU&~O, ec: 29, 234 y 279.
t,
t.
Arabia: 270.
ARACIL (A.) : 66n.
AraniWas de hiwso: 146.
ARaECA (B.): 227.
ARBOIS (D'f : 2 7
6.
Arcila áMarruecos Espafiol) : 229.
AmW&: 31, 32, 34, 35, 44 y 48.
S'
'fi't6f Arcóbriga (Arcos del Jalón, Soria): 104
. A l ,
.l
:
AroMm de Prehbhia LeYmtina, Anuarios del S. L F % . & SJ IiB,
. l
Arene Candide, cueva (Liguria, Italina) : 7 .
6
PRGANTONIO: 58,
Argar, El: (Ver u(Algar»):
,
.
Argel (Argelia) : 234.
Argelia: 233, 235 y 23711.
ARIAS (P. E.) 21 y 8 x .
:
41
ARége (Francia): 37 a 3 .
9
Arlés (Francia) : 207.
, ,.
Armas: 102, 103, 117, 120, 134, 189, 102 y 193.
.
Arqudogía, sus Iítes: 21 a 3 .
0
. ,
.
MguBtrabes: 202.
Arte: 26 y 30; -griego: 101, 112, 160, 167 y 168; -ibérico: 159 a L5 -Ihipestro?
*
57, 5 , 60 y 61; 4 u r b n o : 2 .
9
9
ARTEMIDORO: 265.
Artiglio, buque: NO.
Aruba (Venmuela): 251.
Arybalias: 9 .
2
Asss de m s siis formas: 69 .a 94, 197 y 210.
m,
A S C V A L O : 161.
Ascolf (Italia): 2 3
7:
ASDRUBAL BARCA: 168.
Asia: 161.
Hellenistica: 203, - Menor: 34, 207, 281 y f8.
13
A t de m,
sa
objetos: 37 B 3 .
9
Asto kos (Acamania, Grecia) : 85
ArItigitanus: 277.
~strBga;w: VKX "T~-%bcbas'".
ATAEGINA: 165.
Atlamgml: 281.
ATENE: 281.
ATENIA: 281.
Ae.t5i
:' 3 .
4
Atar0-~1~teimie: Y 3 .
34
5
A t h d o n de Siracusa: 8 .
2
..
p
8,
I<,.,L
-
- 285 -
[page-n-321]
ATINA: 281.
Aifantico, o c b n o : 34, 235 y 241.
AT1 ENNES, caudillo Turdetiino: 278.
Atzcapotzalco ( ~ é j i c a:) 246.
AUGUSTO: 180 y 172.
A t & í h e i w : 34 ia 36.
auriol (Francia): 206n.
Auruningica: 278.
A u s e c e q A u s s k m : 279 y 281.
Ausetemw, A d h u s : 277 y 279.
Auso: 281.
AUSONIO: 75 y 87.
AusmiCoe: 75, 90 y 91.
Nungria: 156.
Austria: 125 y 126.
AUTONA (N. D E ) ; 226.
bvelbaimas, f&:
201.
Avenc, cueva (Cfandia, Valencia): M.
Aves: 50, 174 y 175.
A7?I1ENOCRUFO FESTO): 163, 168, 175, 263, 265, 266, 267 y 276.
Azzdóm de hi0lTo: 156.
Azaila (Teniel): 27, 134, 173, 174 y 260.
Azteca: 246 y 254.
BACO: 204 y 205.
Badajoz: 211.
Baetulo. 275.
BA-A0
OLEIRO ( J . M.) :. V e r rOleiro».
Baivto, Baitoulon: 275.
&ajo Impwia: 25.
-
Bajolnwbvm:
m.
Balcanes: 84, 255 y 281.
BaEcÓ, cueva (Gandfa, Valenqia) : 44.
Baleares, isias: 195 y 198.
Balzi Rossi, cuevas (Grimaldi; Italia) : 34.
BALLESTER TORMO (1.) : 7 , 8, 9 a 19, 57, 58, 66, 103, 14311,
y 257.
Rafieres (Alic.mte): 64, 66, 68 y 157.
Eañosa, La (Beniopa, Valencia): 48.
Basbdna: 183.
Bamms: 104, 106, 107, 188 S 112.
Barcelona: 181 y 220.
Barcelos (Portugal): 164, 165 p 176.
BARCIDAS, familia: 181.
Bblnilas: 275.
Rárig (VaJenck) : 14.
Barranc del Castellet, cueva (Oarrícola, Valencia): 13.
Barranco d e la Batalla (Alcoy, Alicante): 135.
EIIRRANTES (V.) : 211n.
BasEJus: 274.
Basaicas &rommms:220.
Bastluzzo ( S t r b b o l i , Italia) : 74.
[page-n-322]
~ a s t i d hde les Alcuses (Mogente, 1
BASTQGAUNINI : 273.
htodd, ikddi, W u i o , &tulos:
BASTUGITAS: 273.
Bastul, ceca ibérica: 273.
Bastada&wun: 273.
~ o - p h a e n i 274:
~
Baza (Granada): 273
274.
Emima: 234.
Beira Litoral (Portug
209.
Beja: 273.
Bélgida (Valencia) : 125.
BELTRAN MARTINEZ (A.): 21 a 30, 261, 265n, 268 y 271,
, ,
BELLUCCI (G.) : 241n y 24%
, - ::-,"-=?
Bellzis (Valencia): 1 y 35.
1
i~ Q k t * :Mk
, I
Benacantil, monte (Aiicante) : 168.
BENDINELLI (G. : 21.
Bemaijetmm: 278.
Bengasi (Africa) : 35.
Beni Hozmar ( M r u ~ u w s ) : 236.
Beni Maadam (Marruecos): 236.
Beniatjar (Valencia) : 1 .
1
Benicadell, m n e (Valencia-Alicante): 65, 66 y 135.
ot
Benigánim (Valencia) : 1 .
1
Beniopa (Valencia): 48 y 49.
BENOIT (F.) : 207n.
BENTON (S.) : 85n.
Bereber, ci11!tum, pueblo y lengua: 234, 268, 272, 275 y 27%
-:
U
S
277.
Berlín: 243n, 246, 248, 249, 251 y 253.
W R N A B O BREA (L.) : 69 a 94 y 245n.
BERTHELOT (A.): 263, 264, 265, 268, 276 y 279.
Bética (Sur de España): 274 y 281.
Betdao: l.62.
Betis, río (Bética, España): 171.
Betúm: 201.
Blar (Alicante): 64 y 68.
BBf&,
téalica: 33 y 3.
5
~
~
u 277. s
:
a i l b W a d : 277.
Biibok: 279.
- m:
& i
277.
BISSING (F. V.) : 2574
BLANCHET (A.): 204, 205, 206n y 207n.
~lasto-phoadkes:3 4 .
BLAZQUEZ (A. ) : 2 0 1
31.
BLOM (F.) : 248.
BLUMENTHAL : 280.
-
m.
?+
pb:;b.q~
[page-n-323]
Ramua de 08ibdlo: 114.
-
BOGQS (S. 39.): %l.
Bohemia: 1% y 126.
Bdsaizi, El ( m e ~ o g:) 237n. ,
Bolta, cueva (Qandía, Valencia): 52 a 54, 55 y 56.
~ o l u m i n i , cueva (Alfafara, Alicante) : 45n.
BONSOR (G.) : 129x1, 130 y 131.
BOOY (Th. de): 252,
Eorró, partida (Rótova, ValencW: 45.
BOSCH GIMPERA (P.) 11, 102, 264 j~ 273.
:
BOTELLA CANDELA (E.) : 67%
B~tSllas:72, 73, 76, 80, 89 y 92.
'
I
Bcutanm: 122, 189, 190 y 193.
BOURGUIGNAT (J. R.) : 2371-1.
B ~ P wam-:~
V
(Ver "Huesos humanas").
Bóviüus: 47 y 51.
Bracara (Portugd) : 209.
Bmw&io de b r m : 120, 124, 127 a 132, 190 y 193; -de plata: 130, 131 y 162.
BREUIL (H.) : 36, 42, 59 y 60.
Broches de eintuüóai: 114, 189, 190 y 193. Brame, ob;Detos: 74, 122, 123, 127, 130, 131, 143, 188, 189, 19b, 191, 193, m, 204,
2ü5, 2M;, a18, 260 y 273.
Erame, Eaad: 660, 70, 71, 72, 78, 80, 81, 85, 88, 89, 91, 92, 101, 103, 104, 106, 111,
116 y 180.
BRUNON (Colonel) : 2354
Bruselas: 25.
B
U
C (G.): 70, 73 y 71.
~
41
Bulgaria: 245.
Bulla Regia: 205.
B d w : 47.
BURKITT (M.) : 30,
BUSCHOR (E.) : 22, 23 3; 108n.
Buste, El (Tarazona, Zaragozh) : 273.
BYRON (G.) : Ver aGordon».
Byrsa: 270.
Oah3lw: 14, 102, 114, 174 y 175.
Cbbm5.m: 72, 78, 79, 80 y 82.
ChJ~iz-o: 191.
I
Cabo de Palos (Murcia): 207.
CABRE A G U Z O (J.) : 102n, lWn, 127n, 130 y 174n.
CABRE DE MORAN (M.& de la !Encarnación): 101 a 118.
Cáceres: 129, 130 y 165.
Cádiz: 1 3 , 163, 168, 258, 271 y 274.
Caeret: 276.
claeMmí, íhereks: 276.
CAFICT (C.) : 77n.
cAFICI ( . : 77n y 84n.
11
Cala Blanca (Menorca) : 196. - Gestell (Tarragona) : 34n.
Calabria (Italia): 75, 85 y 90.
Calaceite (Teruel) : 102.
Calaguris: 218.
[page-n-324]
íhhgimi-m:
277.
277.
a
S
:
Calcarq (Panarea, ItaUaJ: 70; 72 y 92.
fkl&km: 89 y 9 .
2
CM:
275.
~ 0 p . m e s :142.
w t: as y 222.
rl
CALIGULA : 218.
CALVO ( . L ) 9 y 1 .
P .:
1
CM-:
190 y 193.
Cami de Bélgidu ( A b n e t a qe Albaida, Valencia): 11. - Fondo (Reus):
Tarragona): 31. - Real d'A1acant (Albaida, Valencia): 13. Camiros ( R o d a ): 11211.
Carnpania (Italia) : 73.
C a m p m W s : 143.
Campello (Alicante) : 180
Camips~i&?:
36.
CAMPS CAZORLA (E.) 29n.
:
Canal, valle (Alcoy, Alicante): 135.
Canarias, islas: 244 y 245.
Camdfi: 221.
Oanefora: 170.
C:
k
222 y 223.
Canneto (Lípari, ItaJia) : 70.
Cannes (Francia) : 203.
Cañada de Ruiz Sánchez (Carmana, Sevilla): 129 a 132.
Cap d'AntZbes (Francia) : 206.
Wpitdes: 202 y M6.
C a v i (Italia): 76, 78, 83 y 92.
C a j e r n : 47 y 49.
m:
34 y 47.
Carbóai, restas: 70, 120, 121 y 122.
Carrteñosa, La (Avila) : 104.
C&mn:
47 y 51.
CARDOZO (M.): 106n y 164.
Caribe, mar: 249.
CARLOMAGNO: 25.
C A R L ~ 24.
1:
Carmona (Sevilla) : 129, 130, 190 y 212.
CARO BAROJA (J.): 266n, 273, 277 y 278.
C a q d d : 276.
Cavara (Italia) : 202.
Carrasqueta, sierra (Alcay, Alicante) : 135.
CARRERAS (M.) 23811.
:
Carriacou, jsla (América): 252.
Carricola (Valacia) : 13.
Gamo: 101 y 108.
Cartagena (Murcia): 165, 167, 168, 258, 264, 268 y 271
ChginBs: 5 , 131, 159 a 177, 179 a 194, 264 y 271.
4
Cartago: 131, 163, 164, 269, 270, 2' y 272.
71
Cartago (Colombii) : 253.
~
~
~
[page-n-325]
CARTAILHAC (E.) 230.
:
camtxis ~~:
25.
Carthago de Espaga: 27. - Nova: 264 y 271.
Spartari~:271.
Casa del Monte (VPdemnga, Albaeete) : 11. .
CascajaZ (Méjioo) : 249..
Cassiüile (Italia) : 82 y 92.
Castelho de Guffoes (Portugal): 213.
~ WI :
M E
a73.
Castellar, El (Higueruela, ~ l & t e ) : 11.
de SantZsteban (Ja6n): 175.
Castellaret, El (Alooy, AlimhtR) : 66 y 68.
Castellet, El (Margarida, Alicante) : 67 y 68.
Castello (Panama, Italia): 70. - di L i p a ~ i (ItQlh): 7 .
4
Castellón: 59.
de Rugat (Valencia): 11.
Castelluccio (Sicilia, ItalW: 87, 88 y 89.
Castellvell ( ~ l b a i d a , Valencia) : 11.
(Reus, T m g c m a ) : 31.
Castinico. El (Fortuna. Murcia) : 11.
W l l o de :
S
2 y m.
%
CASTILLO YURRITA (A. del): 23 y 45n.
CASTRO GUISASOLA (F.) 279.
:
Castule, ceca ibérica: 275.
,
Cástulo (Bétice) : 260, 261, 273 y 27.
.5
Catsulept6a: 267.
CAMN: 171.
Cauca, valle (Colombia) : 253.
Cáucaso: 109 y 112.
Cazlona (Jaén) : 273.
Cmmlas de íkráuníca: 73, 80 y 89.
cebada: 96 y 9 .
7
GliecQs y m m s : 261, 273 y 281.
CEID-ABU-CEID: 226.
-
-
-
-
,
w*w:
2'77.
131 y 207.
'
CéMco:- S5 la 99, 101 a 116, 168, 967, 270 y 273.
~~: 1$9 a 122. WB, 184 Q. 189 y 191.
Centroamérica: 246. 249 y 254.
Gepillmf de sííx: 3 .
3
CEPION: 171.
&áanloIr: 62, 53, 54, 55, 56, 66, 67,'69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81 82, 83,
4,
E, 86, 87, 88, 1 92, 101, 102, 108, 118, 120, 121, 134, 139, 143, 148, 157.
,
189, 171, 170, 177, 183, 1B8, 189, 192, 196, 197, 198, X)O, 210, 216. 2\17,
220,
aai, mz, 223, m,
zas, 284, 236, 237 y 243; +pmini~: 73, 80 y S: -mgWa: 64, 65 y 68; 4 t i a a : 120; -eampazUm: 120, 140, l a y 189;
caawdforxne: 42, 44, 45, 86 y 87; -canlid: 47; -dcládim: 92; -m*&: 89 y 92; -c~ek?me: 79; -de Am: 183; - i edio de a p d :
83,
¿d
76, 78, 83 y 92; -del e t l .de Lípari: 87; -del e t y de S d d c c h i ~ :
sio
sio
78 y 84; -üd e 6 l de S m a d9Alto: 84 y 92; -egm: 79 y 87;
sio
189; -griega, de e t l geam6trhm: 108; -heI8~tiOa: 217; -ibérica:
sio
42, 54, 133, 134, 140, 146, 166, 157, 174, 175, 177 y 217; -ibero-gúníwiioa:
198; -iailo-griega: 140, 142 y 146; - j Ó n b : 83 92; -Ini&nJicra: 73, 76,
80 y 92; -mimi=:
86, 88 y 92; -nealítica: 42, 44, 47, 51, 54, M, 69, 71,
C&a:
[page-n-326]
CerdeSia (Italia): 210, 211, 276, 277 y 278.
Ommlao: 7 .
1
Cerro de la E m i t o (Castellón de Rugat, Valenci&): 1 .
1
de las Tres Piedras (Higueruela, AIbaceb): 1 .
1
de los Santos ( M o n M e g r e , Albacete): 131 y 176.
de San Miguel (Liria, Valencia): 134, 147 a 154
y 260.
Cbmld016: 47, 146 y 174.
CESAR (JULIO): 160 .y 271.
ck3sdmlw: 277.
a : 76.
Cigarralejo, El (Mula, Murcia) : 117 a 132, 258 y 262
wuwmm: 212.
Cipos: 183.
Oistgs sepullcaales: 230, 233 y 234.
Clares: 106.
cxam06: 52, 54, 118, M3, 145 y 2 .
%
CLAUDIO 1: 218.
Clunia (Corufist del Conde, rmirgos): 258.
Cnidos (Asia Menor): 75, 83 y 92.
Cnossos (Creta): 79.
Cobre, objetos: 1Q0, 122, D3, 143, 146, 203, 204 y 234.
Cocentaina (Alicante): 67, 68 y 135.
Cocina, cueva (Dos Aguas, Valencia): 14.
Coclé (Panamá): 253.
Gago c? Hmmnurobi: 58.
ü
CODiNA ARMENGOD (E.): 61.
Cogotas, Las (Cardeñom, Avila): 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111, y 114
Coimbra (Portugal): 209.
CULI~VI: 245x1.
Colombia: 252 y 254.
Columna de T
&
:
205.
Cd:
202, 216, 219, 220 y 235.
Collares: 47, i18, 146, 149, 190, $91 y 193.
Coll de Balaguer (Tctrragona): 34n.
Com/.bmía de ~ x < s a m h &A r q ~ l 6 & ~ 14,~24n, 56, 182..y 194.
~ :
Conca &Oro (Sicilia, Italia): 85 y 86.
Conchas de M6uusco: 47, 51, 52, 54, 56, 162, 168 y 160.
l
Coneimros: 183.
Condeix@-~Velha (Beira Litoral, Portugal) : 209.
Conejos: 47, 51, 67, 174 y 175.
C m g m w s Arqueal.9;1~00:25, 30, 66, 181 y 191.
Conico, E . (lorcha, Alicante) : 66 y 68.
l
Conimbriga (Condeixa-a-Velha, Portugal) : 209 a 213.
C
Constantina ( A r g e l h ) : 34 y 234.
Cons%moeBones: 55, 56, 64, 70, 72, 74, 83, 95, 118, 134, 137, 138, 164, 180, 181, 182,
183, 196, 206, 208, 216, 219, 220, 223, m, 230, 231, 2 1 , 234, 235, 236 y 237.
33
CONTENAU: 30.
C o n h s h n i : 276.
Copan (Guatemala): 249.
-
-
-
.
[page-n-327]
Copas de m b i c a ; 75 79, 80, 93* 134 y 176.
Copenhagzlen (Dinamama) : 253.
COOPPEL DE BROOKE (A.) : 229 y 231.
C q l i p J i : 211.
%@R y 279.
CORA: 160, 161, 163, 167, 168, 169, 170, 172 y 176.
CORANIUS (L.) 218.
:
Córdoba: 212.
Coapus Vammm Hispanu,Fam, Lbia: t5 y 1 . 6
Corral Rubio (Aihcek): 11.
CORREIA (V.) : 209n.
CORTES (CTanMigo) : 217.
Cortes (Navarra) : 95.
Costa Azul (Francia) : 199
Costa Rica: 251.
Co&umbms: 134.
Cova Negra (Játiva, Valencia): 13, 14 y 35.
de Marchuquera (Gandía,
Valencia) :' 41 42, 44 y 45.
Covalta (Albaida, Valencia): 11, 13 y 145.
Coz20 del Pantano (Siracusa, Italia): 72, 79, 87 y 88.
Orákems: 73, 143 y 189.
Chmmih: 121, 122 y 168.
Creta: 73, 161 y 257.
~
0
0 52.
:
* .
Cansitoanasmo: 270.
Ckdogia: 21 a 30, 86, 87, 131, 132, 133 y 198.
Cronstadt (Rusia) : 245.
CTESIFON: 28.
CUADRADO DIAZ; (E.): 64, 117 a 132.
CI-:
ulo
60.
Cuba: 252.
CubeZZs (Lérida) : 225.
Cuichillas: 101, 104, 106, 109, 112, 114, 116, 145; -de Silex: 47.
('iuierd6is: 201.
Oo
-6
de &mica:
74 y 80.
Cuevas (Almería) : 36.
Culiacan (Sinaloa, Méjico) : 247.
.
Cu3toS: 159 a 177 y 195; -&A-:
101.
C u l k , qwminica: 81, 88 y 89; -apulo-mt.wana: 84; - ~ 6 T i o a : 13, 63 y 64;
-aueonia: 8, 83, 89 y 92; -azteca: 246 y 254; - d e Almeria: 45n y 63
1'
a 68; -de Cdafmina: 85; de k Conea d90ro: 85, 86 y'88; de las Cuevas: 41; -Egea: 101, l ,161, 162. y 261; -ii&rh: 134, 137, 146, 159 a
a
177; -ibero-z~mimih: 270; -eafia
mgitc:
230, 232 y 237; -e:
*a
90 y 91; -minaica: 73, 79, 80, 86 y 88; -mimico-mícénkaa: 88, 89 y 92;
-San C e n o - P k N a h : 85 y 88;. -de Villanova: .El, 82, 89 ,y 92:
-Salamó:
44; -Stentinello: 84.
Cuma (Italia): 81.
Cundinamarca (Colombia) : 254.
7~-m:
277.
Cm% ramma de Videncia: 819, 220, 224 y 227.
C H A B U (R.) : 226.
Chalco (Méjico) : 246.
& O
@ :
-
[page-n-328]
Charpolar, El (M-rida,
Vali de Aloltlá, dicante): 141
Chamarttn de E Sierra (Avila): 107.
a
CHAR'VEZ (J.): 2 3 1
01.
CHILPE (V. G.): 22 y 23.
Chiriqui (Panmpá) : 251.
Chocó (Colombia): 252.
Cholula (Méjico) :, 248.
Chuahed (Marruecos) : 229.
CHURCH (A. J.): 270.
Dama de Ellehe: 176.
~~:
277.
D A R E ~ R G(ch.): 210n.
DARIO, rey de .Persia: 265.
DAUX (G.) : 22 y 27n.
DAVIES: 22.
Dwmamoni cerá.qica: 109, 121, 134, 140, B9, 198, 206, 216, 217, 218, 2 5 221,
2,
222, 224 y 225.
DECHELETTE (J.): 101 a 103, 106n, 107, 109, 1 1 112., 122, 125, 127,
1,
156n y 245n.
Ddamos: 172.
DELA.ITRE (P.): 131.
DENIETEE¿: 160, 167 a 170, 172 y 176.
*;24!@$+4hir
DENEREM (Dr. L.) : 2 3 1
01.
d
DEONNA (W.): 21.
Derby (Inglaterra) : 245.
Dmmho Penlan: (Ver ''m- Penad").
Despeñaperros (Jaén) : 176.
Dessueri (IBIia) : 82.
Diadema: 1 1
3.
Diana, comarca (Lipari, Italia): 69, 71, 74 y 92.
Dientes humanos: (Ver "Kuesos h m m " ) .
Dimini (Italia) : 84.
Dinos: 82.
DIODORO: 75, 81, 89, 160, 162, 163, 168 y 195n.
DIOLE (P.) : 200n y 202n.
Dioses, :
160; -de los infiemms: 163 y 169; -solaa%!s con figura
hmmaa: 108 a 1U.
Diseo s d m : 101 a 116.
Djeriidaus: 235.
DOERLNG : (Ver ~Ubbelhode Doering»).
Ddinm: 73, 79, 80, 82 y. 88.
Daha: 234 y 237.
DOMICIANO: 218.
Dórhoo, puebb mcka y lengua: X2, 235 y 265.
Dos Aguas (Valencia).: 14.
DOTTIN: 267.
P9nep1~nitmaus:
276.
DRESSEL: 207, 210 y 211.
Dubots, parti*
(Alcoy, Benifaliim y P a g u i h , Alicante) : 155.
Dugga (Túnez): 269.
DUVAL (P. M.) : 200n.
Ecuador, a:
252.
.-
c'w w m
*:
[page-n-329]
Edades An68$oa y IIBadja: m, 3 p 29.
7
W:274 y 276,
&Idea: 274, 2%.
Pgecr: 87 y 181.'
Eg6na, isla (Grecia): 111.
E&@do, A r i ~ y&: 163, 167, 268n y 279.
y
Egipto: 34.
~Wriz(Paqas de Ferreira, Portugal) ; 213.
EKHOLM (G. F.) : 247.
El Khenzira (Mazugein, Marruecos) : 34
Elche (Alicante): 134, 157, 172 y 176
Ehphas e q m s : 3 .
2
ELIE-MONNIER : 202.
Elmántfca (Salamanca) : '67.
Emxora: (Ver «Mezora»).
ENCIGO (J.): 241x1, 243, 246 a 249.
Enmlit&co: 13, 49, 54, 146 y 245.
ENLART (C.: 2711.
)
Enserune (Francia) : 258.
Entatiles: 190 ~ía 193.
~
~
~ 66, 69, 74, 85s a 87, :89, 90, 180, 182 a 184, 190, 191, 194, 195,
Q
223, 230, 233 a 236 y 238.
Eolfas, islas: 69 a, 94.
EOLO: 75 y 90.
l @ w h y 258.
@ z f 257
:
~eolítieo:
51.
' Era Gia&E: 60.
Ereta del PedTegaz (uLei. Navames, Valencia): 14 y, 49.
Marjal,
Erfud (MaTmecos): 234.
Erithia, ida ( C W ) : 163.
ESCIPION: 271.
Esmitum, niinocioo-chiprid: a58on; - 0 q ~ i m - a i c ~ u a 73 y 80; -Wésicia:
:
257 la 262.
de oes&aii~"~~: 76, 78, 79, 81, 82, 88, 89, 92 y 224.
73,
iES;OUaOo: 104, 107, 108, 114 y 121.
Etmhrw: 164, 165, 168; 169, 171, 176, 188, 190, 182, 193, 203 a
y 2'15.
Esüeks: 276.
E s p i i w : 101 a 116 y 121.
Espaíia: 27, 86, 88, 101 a 103, 126, 127, 129, 131, 163, 165, 168, 169, 190, 207,
244, 266, 271 a 273, 275, 276 y 279. - púnica: 27.
JCepdd: 267, 275 y 279.
Espartar, monte ( A h o y , Alicante) : 135.
E S P I MARTI (S.) : 14 y 15.
'
Esqueáetw: (Ver "Hussorj hwnigunrs").
B M w q d h b : 102, 202; 210 y M2.
FSTEBAN DE BIZANCIO: 265 y 267.
BW&as: 131, IkB, 164, 183, 269, 2'79 y 280.
Este?>a (SeviJ.la): 165.
lcstmm: l 9
3.
J~STRABON: 58, 195n y 2 8 1
31.
E3tmdW Ide :
1%.
Etruria (Itrtlial: 126 y 281.
'
,
[page-n-330]
Faldas: EN, 131 y 189.
Falset (Taragona) : 36.
Faniau de bmw: 205 y 206.
271 y 272.
FEVFLIER (J. G . ): 257n.
. FEWKES (J. W.): 251 y 252.
bauiaMle: 176, 203, 204 y 206.
Filicudi, isla (Italia) : 74.
FILISTO: 90,
FINK: 211.
FITA (P. FIDEL): 165.
FITZGERALD (H. : 22. .
Flare, El (Agres, Alicante) : 64 y 68.
Florensies, barranco (Alcoy, Alicante) : 1%
Floridia (Siracusa, I t a h ) : 72
Forgia Vecchia (Lípari, Italia) : 70.
FORSDYf(E: 22,
Fortuna (Murcia) : 11.
FOUCG~E (P.): 281.
FOUNDOU-KIDIS: 23.
Francia: 25, 125, 165 y 203.
FRAWK (T.): 267.
Frigia (Asia Menor) : 281.
FROEHNER (w.) : 20511.
Fhniibenos de cerámica: 73, 7.9 y 80.
Fuente Alamo (Albacete): 143.
Fuente Roja, monte (Alcoy, Alicante) : 135
FURGUS, S. J. (P. J.): 45n.
FURTWANGLER: 30.
FURUMARK (A.) : 73.
'
,
'
[page-n-331]
G c d ~ 277, 279 y 281
:
G á d o r (~lmerfa):258.
T .
S
'
GANDIA (E.): 15.
GANN (Th.): 249.
Garachim. (Panamá): 251.
G a r b (Marruecos) : 235.
GARRIGOU ( ~ r . 1 :
37.
Gaste1 (Argelia) : 237n.
Gasulla, barranco (Castellón) : 59.
GAUL ( J . H.) : 245n.
Gayanes (Alicante): 66 y 68.
GELMIREZ (Obispo): 25.
Gedagía:, 30.
GERHARD: 30.
GHIRELLI (A.) :- 230, 232 y 236.
Gibraltar: 36. - Estrecho: 238.
GIGNOUX (M.) : 34n.
GIL PARRES (O.): 95 a 9Q.
GIMENEZ REYNA (S.): 12711.
Ginostra (Stromboli, Italia) : 74.
G 4 tm 188, 190-y 193.
d pi :
GLOTZ (G.) : 16111,
GODWIN: 2611.
GOMEZ MORENO (M.): 11, 25711, 25811,' 260, 275 y 278.
GONZALEZ (F. : 27011.
GONZALEZ MARTI (M.) : 222n.
GORDON (G, B.): 249 y 251.
GORGONA: 112n.
Goteborg (Suecid: 243n, 251 y 252.
Gático, aste y &&a: 29, 224 a 227.
Gxabadm em h
:
37; -paoiehks: 45.
G r a o o h d h ~ u s :277.
G r a n Canaria, isla: 244.
Granada: 63, 127, 130 y 274.
Granadinas, islas (América) : 252.
Gmmüino, d e : 29.
Gravas ~ U W O S :
31 y 32.
Gna~ekiemse:36.
GRAVIZI (E.): 81n.
.
Graxiano, cabo (Filicudi, Italia) : 74.
GRAZIOSI (P.) : 35n.
Grecia: 58, 84, 90. 101; 161, 177, 207 y 28.1.
- 296 -
[page-n-332]
Gm-romauia: 83, 266, 276, 277 y 280; - a m o : 122.
Greenwich (Inglaterra) : 203..
Grenajlle, islote (Francia) : 207.
G,
*
pugbRo, a, ,+
& J
!
e c : 54, 69, 74, 75, 83, 89, 90, 92, 112, 126, 132, 160,
t.
%l, 163, 168, 169, 181, 189, 257, 258n, 260, 261, 2 4 a. %9, 271, 272, 275 a
6
277, 280 y 281.
GRIFFO (P.) : 81.
91
GRIMES: 30.
GRUSS (R.) : 2024
GSELL (St.): 234x1, 235, 268 y 276.
Guadalqujvir, río (España): 258.
Guadix (Gran&):
222 y 273.
G u a m b , lengua: 279.
Guardama~(Aiicai1t.e) : 167.
Guasave (Sinaloa, Méjico) : 247.
Guasca (Cundinamarm, Colombia) : 254.
Guatemala: 249.
Guelaya (Marruecos) : 272.
G~erTei.0 (Méjico) : 248.
G ~ i m a ~ a e(Portugal) : 164.
S
56.
GURREA CRESPO (V.): 41
Gypsades (Cnossos, Creta) : 79.
Haiohas: 47, 60 y 139.
Hagfet-et-Tera: 35.
HALL: 22.
HAR,CÓURT (Pr. d )i 243n.
'
HARLE (E.) : 32n.
HARTMAN (C. V.): 251.
HARRINGTON (M.R.) : 252.
HAWKES: 30.
HebBllias: 1193.
HECATEO DE MILiETO: 265 a 267 v 276
HELANICO: 90.
KELBIG (J.): 241.
Heleno: (Ver ''C4rieg~''l.
Hdmktiea, épocia: 83, 205 y 206.
Hemeroskopion (Costa de Alicante) : 170.
HERGULES : 238.
HERNANDEZ (P. ) : 244n.
HERODORO: 265.
H ~ o rEdd: 80, 91, 101 0, 116, 156 y 188.
,
Hierro, objetes: 1BS
145, 155, 156, 189 E% 191, 201, 234 y 236.
Hiqueruela (Albacete) : 11.
HILL: 22.
HIMiLCON: 160.
4
HipvbóireQs: 101.
:
195.
Hippapoitctmms amphibfus maíor: 32n.
Hispania: 238, 277, 281 y. 282.
i W p m : (Va-"úbero").
,
~
o
- 270 y ~
271; -unus&nán: : 223; - r o m o : 29, 220, 275 a 277
~
y 279; -árabe: 273 n.
[page-n-333]
HQERNES (M.): 26.
H l a s % d a : 35.
oii,
HOLDER: 267.
Honáuras Británicas: 249,
HORUS: 162 y 191. '
HOSTOS (A. DE): 252.
HOWE ( B . ) : 34 y 35n.
Huaxteca (Méjico): 248.
HUBNER (E.):21211, 260, 264, 268, 273 y 281.
Huelva: 163, 167, 175 y 176.
Hiiieso, objetm: 145, 146 y 2 6
3.
h m m m s : 47, 48, 52, 5 , 120, 121, 184 a 188, 234, 236 y 238.
4
Huexotla (Méjico): 246.
Hydrbs: 92.
Iaemhmus: 277 y 281.
Iberia: 26611, 270, 275, 276 y 281.
IMW, pueblo, arte, bngw, h.: 117 a 132, 135 ia 146, 156, 159, 177, 180,
52,
244, 257, 261, 264, 267, 200, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
y 282; -púnico: 198; -.vasco: 266n.
Ibero, r o (Huelva): 163.
í
Ibiza, isla (Baleares): 131, 159, 165, 169 y 170.
I d w x m , oecur ibériw: 261.
Idaldlh: 76, 92 y 168; -de barnice: 109 y 112.
Idria (Austria): 156.
fi-m:
207.
Illici (Elche, Alicante) : 271.
Ilipula: 275.
Imhrex: 218.
Imolese (Bolania, Italia) : 81.
hmpdo I B z a n h : 25; - & m a n o : 24, 177, 180, 206, 207, 218 y 219.
impmmtas en cerámica: 140.
Incinamwióm: 89, 90, 92,
120, 151, 170 y 183.
IncBso: 102.
Indmmwo, pueblo Y lengua: 2 6 275, 279 y 281.
6,
Inihummióa: 86, 90 y 233.
hsmipcd-:
220 a 224, 227, 236, 257, 2o8, 261, 262, 269, 275, 277 y 278; -mom W : 258.
Inmdtras: 101.
Im&tmiÓn, M o m o e Magdmimo (Valencia): 14; -Príncipe die V k (N&l
vam-4) : 95.
hdituto de Aaquaologia (Roma) 1211; -de Pahdo1og;ía humamj (París): 60;
:
Ps Atta Crcltirra (Kmboa) 210.
:
I n s t m m a h agrkdw: 1 6 ,
5.
E s a W o , a 29.
:
Ischia, i l (Italia) 73.
sa
:
Isladsmo: 2 4
3.
Islas de Pascua (Chile): 27.
Isnello (Italia): 86.
.
Italia: 25, 73, 81, 83 a, 85, 88 a 92, 101, 111, 122, 527, 168, 169, 172, 173, 174,
176, 206, 210, 211, 244, 245, 255, 270 y 281.
Ithnemxio de Antanino: 273. .
Ztuango (Antioqufa, Colombia) : 253,
z a w í : 146 y 210.
Jaca (Huesos): 281.
~~
[page-n-334]
Ja@n: 63, 175, 176
$!q$;;
JARdE 1, rey de
itx: 223.
Jalisco (M6jicol: 247.
Japinz: 245 y 255.
Jaraco (Valencia): 61.
J~urros de
íwmbim: 77 y 223.
Jútiva (Valencia) : 9, 13, 14, 35 y 273.
JATTA (A.): 78n.
Jávea (Alicante) : 170.
JENOFONTE: 265.
Jbkw, puebúo, arte, eb.: 235, 265, 266, 275 y 280.
.
,
Jtmxio5: 267.
JORDA CERDA ( . : 35.
F)
JORNET PERALES (M.): y 1 .
12
3
Joyas: 101, 111 y Iu.
JOYCE (Th. A.): 246.
JUAN S. J. (P. M.) : 42.
JUNIA, familia: 218.
Junta 8up0riar rUe Excava&mes y A@gÜedsdeS: 211 n.
JUSTINIANO (Obispo) : 220,
JUSTiNO: 270.
KA: 162.
Kahthos: 169, 191 y 217.
Kart-Hadasat (Cartagena, Murcia): 264, 271 y 272 '
Kastoulon: 275.
KELLY (1.): 247.
KENY0N: 22.
KERKUR: 234.
KEYUER: 26n.
KOBER (A. E ): 7 1 .
.
31
KOEPP: 21.
KOSSINNA (G.): 106 y 1 9
0!
KRETSHMER: 280.
L
KRIEGER (H. W. ) : 252 y 254.
KRIKEBERG (W. : 248.
NOS: 162.
~ y l ~ 189. :
i ~
La Tene: 102, 104 118, 125 y 156.
Laibomtor0.0 i A r q w b g í a de i Universidad (Valencia): 223 n
k
a
.
LAFAYE (G.) : 206x1.
LAFUENTE VIDAL (J. : 159 a 177 y 182.
m-:
279 y 281.
. LAMBOGLIA (N.): 201.
* .
JAmuWmi: 277 y 280.
LaminZum: 280.
LANTIER (R.) : 199 a 207.
hanms: 108, 120 a l 2 131, 145, 189 y 190.
2,
L A O U ~ 272n.
:
Lápidas: 166 y 227.
Larache (Marruecos): 239.
LARFELD (W.):
26211.
[page-n-335]
de silex: a5, 47, 51 y 55; - ína&h: 35; - I d l + .
,
Lascuta: 276.
Las&a&: 276, 280.
u : 267, mi, 273, 275, m 9 y %o.
*
Latronico, caverna (Italia) : 81.
Lav-:
164.
LAVIOSA ZAMBOTTI (P.): 245 n
.
L. CA3lCSAE: 210.
W
Ó
n aaqu&lógíca: 24.
LEHMANN (Dr.) : 243n.
Leiden (Alemania) : 243n y 251.
UEITE DE VASCONCELLOS: 260 y 261
I[leám: 161, 162, 168 y 169.
León, i l (Cádiz): 163.
sa
Golfo: LYY.
Leontinoi (Siciiia, IbliaJ : 90.
Lerida: 225 y 226.
Leuken (Alicante) : 181.
Levalloi40-m-:
(Ver "Mueteau-levalloisiRnsen).
L e v a ~ t eEspañol: 35, 147 y 270.
Leyes de cteú: 58.
-
Eitrio-féuLices: 275; -ibérico:
Lzcia (Asia Menor): 270.
266, 268 y 272; - p m c o : 274.
LlCURGO: 58.
Lidia (Asía Menor) : 260 n.
Liguria (Italia) : 200 y 245.
LILIBEO: 75 y 83.
LlNNE (S.): 241n, 246 a 249 y 251 a 254
h+ma+s: 205 y 206.
Lipari, ish (Italia): 69, 70, 71 y 74 a 94.
LIPARO: 75 y 81.
Lzria (Valencia): 14 a 16, 147 a 154, 260, 277, 278 y 280.
Litoral mediterráneo: 34.
LIVIO (TITO): 168, 268 y 271.
L k ~ s
(Mauritania, Africa) : 238.
LOBO, rey: ( v e r 4Muhama-ben-Mardanis~) .
Labos: 173 e 175.
_ tQ ~
LOESClIKE (S.) : 205n y 206n.
Loltun (Yucatán, Méjico) : 249.
I r..42.
-..
,
Londres: 247, 249 y 252. - Cong&soi 36.1
LONYEAR (J. M.): 251.
Lorca urda): 273.
Lorcha (Alicante): 66 y 68.
LOTH: 267.
LOTHROP (S. K.): 251.
-
%
fy'$%
;:
.:
a%, 209 a 213 y 237~1.
LUCIENUS (CAYO) : 218.
uweama: ao4,
t
~
r
,
33, 35 y 3 8
[page-n-336]
LUMIARES. (CONDE DE) : 174 y 181.
Lusitania: 281.
Lu&@q: 209, 277 y 281.
Imsas: 281; -iromanos: 209.
Luz, santuario (Murcia) :-176.
Luzaga (Guadalajam) : 261.
Llatas, covacha (Andilla, Valencia) : 14.
ILORENTE FALCO (T.): 14.
MAC CURDY (G. G . ) : 251.
M h , r6stoa g objetas: 120, 122 y aok.
Madrid: 211.
libemma, Mibu (Jaén): 268.
Maestrazgo, comarca (Castellón) : 59.
.
Mwdukmkmss: 37 a 39 y 47.
MagWmüos mmamos ¿le Variatia: 218.
Mahdia (Túnez) : 199n.
M
~ m9. ~
:
Múlaga: 127, 264 y 274.
Malfa ( i
M Italia) : 74.
,
MALUQUER DE MOTES (J. ) : 195 .a 198.
MALVESIN-FABW (G.) : 37 a 39.
Mallaetes, cueva. (Earig, Valencia): 14 y 41.
Manizales (~olohbia.) 253.
:
Mmos de m d a r o : 79, 143 y 244.
iMaravelles, cueva (Gandía, Valencia) : 44
MARCELO: 169.
MARCIANO: 274.
MARCO AURELIO,: 218.
MAKCO POMPONIO: 195n.
MARGONI BOVIO (1.1: 85 y 86n.
M m Y (G.): 243x1, 244x1, 268, 269 y 272n. ,
Marchuquera, comarca. (Oandía, Valencia): 42 y 49.
MmSl, objetos: 191 y 193.
Margarida (Alicante): 67 y 68.
Marina, L a (Costa d e Alicante): 180. - Corta (Lípari, Italia) : 74. - LWga
(Lípari, Italia) : 74.
Mariola, sierra (Alicante): 64, 66 a 68, 135 y 157
MaOtmol, obj~4-0~: 202 y 203.
MKRQUES DE CERRALBO: (Ver ((Agui1e1-8 y GrunbOa).
Mmroqui ibeoagua: 272.
,
Marruecos Español: 212, 229 a 239 y 272. - Francés: 235.
Marsella (Francia): 265 y 270.
3Zartán, río (Marruecos): 236.
'
MARTIPIEZ SANTA-OLALLA (J.): 22, 23 y 35x1.
3fas Grande de Pellicer (Penáguila-Alcoy. Alicante): 155.-Mas
de Menente
(Alcoy, Alicante) : 12, 63 y 66,
M0,6aiü&: 265, 3 7 y 272.
I
MAS-AMON: 268.
Mauamonw: S 8 y 269.
Masoal: 268.
Mamabar: 268.
MASCUTIUS: 268 y 269.
[page-n-337]
Hasonsu, ceca: 268.
mwaiesuu, Wbu (Af&a): 268.
Massagetas flicia, Asia Menor) : 270.
Massala (hmbk): 270.
Massalia: (Ver &laTSella»).
ItIassieus, monte (Italia) : 270.
Massicytes: (Ver ffMassagehm).
,
Massñeaia, I K a e d m : 263 a 282.
Massitia: (Ver ({Marsellan).
M a f w a : 26%.
~ ~ l o l l 268.
i :
Massilout: 268.
MASSINISSA:
268 y 269.
Massive: 268 a 270.
M-ugrada:
268.
M
@
,
tribu (Africa): 268 a 270.
M a s b : 270 a, 272.
M
&
,
Mastabd: 269 y 270.
Mstambal: 268 a 2 7 .
'0
Mmkmax: 2 1 y 272.
'0
Mastmwmm: 268 a 2 1 .
'0
MASTARNA (SERVIO TULIO) : 270.
PIastaura (Iiicia, Asia Menor) : 270.
Pluste, ciudad y monte (Africa): 268 y 269.
Mastia (CarbgenIL, Murcia) : 168 y 263 a 282.
Mastñd, iVi&bmos: 268, 264, 269 y 272.
MASTIGAS: 268 y 269.
%XAS'I?NAS: 268.
Mastdnax: 269 a 272.
MASTITAI: 268.
M s a n : 269.
amtf
Mastites: 269 y ,270.
Mastdx: 268 y 271.
Mastrabala: (Ver «Mastramela»).
Mast~amela (Narbonense) : 268.
Mastusia, monte (Asia) : 270.
Mas-Tya: 269.
Mastia (Pañagonia, Asia Menor): 270.
slaterano (Italia): 69, 78 y 92.
MATEU Y &LOPIS (F.): 215 a 227 y 273.
Matrensa (Siretcusa, Ztalio): 72, 79 y 88.
Mauritania: 238.
Maunrs: 282.
Maurusia: 282.
~ z r s o l e u s :235 y 238.
Maya, región (America): 246 y 254.
MAYER (M,) : 78n.
Meca (Ayora, Valencia) : 13.
-
302
-
[page-n-338]
_ ' ,
.
MEDUSA: ,207.
MegmlliW: (Ver 6'aktlm").
Megara Hyblaea (Siracuscc, Italia) : 76.
MEILLET (V. 'A.): 266n.
Méjico: 241 a 243, 246, 248 y 254.
MELA (POMPONIO): 23811 y 274.
MELIDA (J., R.): 25, 1 9 1 131 y 211.
21,
MELKART: 162.
MELTZER '(O.): 210.
MENENDEZ PIDAL (R. : 266n.
)
Memhhs: 2@2 y 237.
Menorca (Balemes): 195 a 198,
Mentesa Bastia: 273.
Mercedes, Las (Costa Rica) : 251
Mlérida (Eadajoz): 165 y 211.
,
-
'
'
,
-
., . ' , , . > .
.-
.
.
8
'
..
,
.
'
S
.
.
,
1
.
.
.-.l.,\
,
. ,
,
. L
. -,
.
,
'
.
, .
..
.
.
I
@
..
, . .- , ..
.
,
v
e.
.
L . , .
,
.
.
.
.
s
...
*
' .
•
.
'
8
'
I
!'.
-, .
,
.:
.
O
.
'
.
.a
. ,,y,
;
i
.
,
'
: i! T*
c
1.
'
--
I
., ,"
.r -
/
.k
.
,
S
,-jI
' , '
.
S
, '**
,
,
S
'
, L
L
- .
<,
. (
1
, e4,
,
1
ii'
,
- - P .
.
1;.
,
>
S
' ,:
r
e,?
Meseta Central (Fspafia): 13.
MESNIL DU BUISSON: 23.
Mkditi60: 51.
nirietal, obJetos: 68, 73, 210.
M-0
(C.) 198.
:
Mátado anvlueidóIgic0: al a 30.
MEYER: 26.
Mezora (Marruecois): 229 a 239.
Mkédm: (Ver "Ouitm'').
M b w H ~ 47 y 71.
:
rifichoacan (Mejiko) : 248.
Milazzese, promontorio (Pmarea, Stalia): 71 a 73, 79, 80, 87 a 89 y 92.
Milazzo (Italia): 89' a 92.
Millares, Los (Almería): 49.
.
,
S
6
,
_
f
b
8
S
'
- _
I
I
-
.
.
.
)
;
l
',
&
t
T
.
t.,
,
1'1,
,
*
.'
i
-
"
\
; ,.',
,
7 ,'
l
t:
' ,
l
1
,.
,
~hmiect: (va 6~c~1.tunsty7).
S
'
:
. ...' i
.
,
.
Mertmhgh: Zin.
Memmanes: 268.
m&,, , .,- :
- .
.
,
.
.
S
,
,
.
,.-'J
'-
a
.
_. - .< .
.
. ' ,+
. ., .- ., --;T. .
':
: , <-l . .l.
,
>
,l
.
,,Lj
+!
.
(Ver .=Chilhwa").
,
Miraveche (Burgos): 108n.
Mislata (Vaiencia): 218.
MITHRA: 161.
Msitas: 161, 189 y 238; -s&am:
101 y 161.
Moarda (Sicilb, I k d i a ) : 86 y 87.
Mog&nte (Valencia): 12, 13 y 258.
MOHAMEP BEN AEDELQUABIB: 221.
ikZOlU, La (A.gres, Alicante): 64, 66 y 68. - Alta de Serelles (Alcoy, Alicante):
63 y 66.
Molar, El ( G u d a m a r , Alicante): 130, 162, 165. 167 y 169:
Molinello di Augusta CShcusa, Italia) : 72,
MOLINERO (A. : 107n.
Nolino della Badia (Italia): 82,
*' .
. ?
d
' ,,
,
* ' !
b! i :
l
;
i
' i
.f
, ' .
.i,
.
.
. ' *
.
Y,
,
.
#
.
'9
,L.
-1
'
:
1
a
[page-n-339]
~ o i z e t ,EE (monte,
Alicante): 180.
MODó' de E C'reu (~andía.,Valencia) : 41, 44, 4 y 52
a
9
Terrer (Gandia, Valen&) : 54 a 5 .
6
i¡fdnaco: 203.
Mondego (Portugal) : 209.
Mondúber, monte (Gandia, Valencia) : 49.
M a m : W1, 172, 186, 191, 205, 218, 219, 260, 261, 279 y 281.
MomEh: 220, 331 a 234, 236 y 237.
MONOD (T.)23411.
:
Monserraes (Aifafara, Alicante): 64 y 68.
MONTALBAN (C. L. DE): 230, 232 y 233.
Montangeta de Cabrera (Torrente, Valencia): 13 y 15.
Monte Aperto (Italia) : 87. - d'Oro (Italia) : 87. - Pelato (Lfwri, ItaZía): 70.
Montealegre (Albaoete) : 175.
Xontpiehel (Villar de C+inchiila, Albacete) : 11
McmummtoS fiuiierarlos: 233, 234 y 236.
MORGAN (J.): 23.
Morelos (Méjico) : 248.
~ W o ~ rLa (Corral Rubio, A l b e t e ) : 11.
a,
Morrón de Puerto Pinar (Corral Rubio, Allxaceb): 11.
Maderos de p e i a 72.
icm:
Msaos 204 a 206 y 410.
oiRo:
MOSSO (A.) : 78n.
MOTOS (F. DE): 127n.
IIOVTUS, Jr. (H.
L.): 34 y 35n.
MOzh-ik, &: 29.
Msora: (Ver ~Mezora~).
Mdjr
u & a , &: 29 y 226.
Mugharet El Aliya (Tánger): 34.
MUHAMAD BEN 'MARDANLS, el Rey Lobo: 222 y 224.
M t ( M m i a ) : 117.
ua
Murcia: 11, 63, 64, 68, 117, 163, 169, 176, 191, 222 y 274.
Muro (Alicante): 64.
museo, de Alicante: 163, 174 y 193: -des Antjquites N a t I d e s (5en Iacye): 25 y m3n; -Antu.apaló&o
de Oponte: 2 1 ; ~ s q n s r r de
13
l ~
Ckioba: 212; rArqued16gico Nacional /lWad&d): 25, 211 y 276; -Arq u d de~Tetu&: m: -Brttá,niao: 22, 111, 210, 211, 247 a 249 y 252;
-~Canmio (Las Palmas): 244n; -do Cenkub (E) : 2.11; -de Goteborg: 251 y 252; -de Guiniaraes: 164; -del Hombre (Parh): 243 y 24o
a 249; '-Machado de Castro ( C a h b ~ a: 209 a 213; - m ; 8 s m o n b :
)
M , t mS
213; -MunkipitI de Almy: &55 y E7; -Nacional de Oopemhagwn: 253;
-NwWnale de Vilh Giulia (-):
1 ; -Prouaaaiotles: 25; 4 Pre%
(Vakncia) : 36; -für V~Ikmhuiüe (BeÚuSi): 246, 248, 249, 251
y 253; -M'uinidpal de Op&o:
213.
MUSTARUS : 268.
Mustdexm: 34 ia 36.
Mmbro-yt~emse:%; -ievalldskme: 31 a 36;
2'
sol^: M.
MusniInih: 215, 218 a Z 3 y 227.
-
.
[page-n-340]
~Mylat mdia): 89 y 92.
&gres: 22.' .
M'zorq: (Ver uMemran).
Mzwa: (Ver cMezora»).
Na F i g U ~ a ,cueva (Parelia, Menorca) : 195 a 188
2varbonewe, provincia: 210, .2ll y 268.
'
-
268.
Navarra: 95.
fi U ~ U f f t f s
(Valencia) : 14.
Nwes y emubamxwiones: 199 er 203, 205 y 206.
Nazarita: 222.
NmpdtILnus: 276, 277, !279 y 280.
N ~ ~ i 69, 85 a 87, 89, 9D, 92, 102 rs 116, 117 a 132, 137, 156, 162, 165, 167,
s :
168, 171, 179 a 194, 212 y 234.
Ndusí, lengua: 2'12.
Negro, mar: 255.
Nedkim: 42, 54, 69, 71, $4, 76 a 78, 83, 84, 92, 161, 234 y 245.
Néris (Allíer, Francia) : 204. '
Nerpio ( A l b e t e ) : 9.
Nemm: lbl.
Niaux, cueva (Francia) : 37.
Nicaragua: 251.
Nicoya (Costa Rica): 251.
Niger, río (Afsica) : 34.
,
Nzmes (Francia) : 20611.
Nola: 168.
KORDENSKIOLD (E.) 241n y 245n.
:
Núiclleos de síiex: 32, 3 3 y 47.
Awnancia (Garray, Seria): 28 y 172.
Nthni&&:
169 y 269.
N u m b n h t h : 30, 188, 191 y 0 3 .
iWMITORIUS (C.) : 218.
NUMIUS (C.) : 218.
Omaca (Méjico) : 249.
0tmink-m~: 281.
ObIlscos: m.
OBERMAIER (H.): 59, 60 y 6211.
,
Obsiidhm: 69 a 71, 76, 78 y 79.
Obulco (Eética): 261 y 279.
Oione: 47.
Oc-:
278 y 281.
Oenoohm: 120, 121, 124, lZ6, 127, 131 y 132.
Oinussa: 271.
OLEIRO ( J . M. B.): 209 8 213.
OEisipo (Lisboa, Portuga.1) : 209.
Oliva (Valencia) : 134.
Olmeda, Ld (Gwdalajara) : 104n.
O l h de d m i e a : 73, 76, 79, 82, 85, 88, 89 y 92.
Omotepec, ísla (Nicaragua) : 251.
Onoba: 279.
Oporto (Portugal) : 213.
[page-n-341]
r#
.5
.
P:
Orán: 235.
Orange (Holanda) 206n.
:
OwBbas: 23.
61
Orebms: 26& y 276.
Onetes: 976.
Wsbrda: 188, 100 y 103.
oriente: 28 y 177.
Orihuela (Alicante) : 45n y 68.
Oro, cueva. (Gayanes, AIicante): 65 y 68.
m,0 b m : 65, 120, 130, 131, 190 y 193.
O R S I (P.): 69, 7 1 , 74n, 71, 77n y 8%.
21
61
O b w de ~ á m k m : 76, 78 a 82, 88, 89 y 92.
73,
Osera, La ( C h a m a r t h de l a Sierra, Aviia): 104n, 10611, 107 a 109, 111, 112 y 114.
OSIRIS: 162.
owí5nlii: m.
O d h m i i : 266.
Osuna (Sevilla): 176.
Oxford (1ngLkrx-a) : 92.
Pacci: '273.
PACE (B.) 21 y 23.
:
P q s de Feneira (Portugal) : 213.
Paflagonia (Asia Menor) : 270.
Paises nórdicos: 25.
P*-ol-bkmJ:
28 y 212.
Pa!iwWw: 25, 3 B M, 39, 47, 60 y 237.
4
PakmMagb: 30.
Palestina: 34.
Palma de Gandia (Valencia): 11.
Palmas, Las (Gran Canaria) : 244n.
P & a &illadas: 140, 142 y 189.
Palm, partida (Alcoy, Alicante): 66.
Palos, cabo (Murcia): 191.
PALLARY: 236.
PALLOTTINO (M.) : 127.
Famplona (Colombia) : 254.
Panamá: 251.
Panwea, i l (Italia): 70 s 74, 79, 85 y 92.
sa
Pantalica (Siracusa, Italia): 90.
Pmhm de b m m : 203 a 206.
PAF'E: 268.
Papesca, comarca (Lfpari, Italia) : 70.
Pu o
a.
*
c u r l t w : 242.
Parella (Menorca, Baleares): 195 a 198.
Paria: 203, 243, 246 a 249.
Parpalló. cueva. (Gandía, Valencia): 13, 35, 41, 42. 45, 47 y 49.
Pus del Asedador (Gandía, Valencia) : 49
Pasadmas: (Ver "~toaiw").
DAWUAL PEREZ (V. ) : 135 a 146
,
[page-n-342]
d dwa: 118, 120, 122, 143, 167, 188, 190, 193 y 210.
Pastora cueva y m a n k (Alcoy, Alicante): 14, 49 y 135.
P&ba&s: 81.
~ a t d r n a(Valen&): a 5 .
Paternó (Siaiiia, Italilta): 84.
F
PAUSANIAS: 195.
l-%b&ms: 170.
PeAa: 51.
PeCtikcdo: 52.
Pechina, cuma (Bellús, Valencia) : 35.
PEDERSEN: 267.
lWEC (T. E.) : 7811.
P e n á w i l a (Alicante) : 155.
PENALBA FAUS ( J . : 41 a 56. '
l'mdkntes: 120, 130, 131, 190 y 193.
Penlnsula Ibérica: (Ver «Esp~ña»,dberian, upo~bu@;ctl»,
«GibMtar», etc.)
PENTATLO: 75 y 83.
Ppfia de Blasca (Bañeres, Alicante): 64, 66 y 68. - Foraaá (Vd1 @Alcal$, Alicante) : 68. - de l a Retura (Vali fd'Alcalá, Alicante) : 68.
Pequerolle (Cap d9Antibes, Francia) : 206.
Pereira (Colombia) : 253.
Pérgamo (Asia Menor) : 206.
PERICOT GARCIA ( L . ) : 16, 22, 42, 45, 67n, 264 y 273.
Pr?aiph: 265 y 267.
PERSEFONA: 160, 161 y 163.
Perii: 252.
Pesm s u b d a de antigüedades: 199 a 207.
Peschiera: 109.
Fetitjean (Marruecos): 235,
PETRIE (FLINDERS): 22.
PETROCCHI (C.)35.
:
PdmgEfo6: 104, 106 a 109 y 111.
PEmAZZONI (R.) : 81n.
PHILIPON (E.) : 279.
, Piano Conte (Lípctri, Italia): 74.-Quartara (Panarea, Italia): 71, 72, 85 y 92
E'ICCARD (G.
Ch.) : 204n y 20511.
Piedra, Edad: 227.
piedra., objatm: 146, 204, 210, 216, 220 y 258.
PIGGOTT (A.): 2611.
Fimax: 170.
P ~ . t241 EL ~ :
~ 255.
Piliti~~m:
204; -111urahes eéltdcas: 95 a 99.
PZnzaU de bmnce: 114 y 143.
Piras: 1% a 123, 179, 112 Q 184, 188 a. 190, 192 y 194.
Pirineos, montes: 34 y 273.
Pixiñs: 89.
FLA BALLESTER (E.) : 66n.
Pla G r a u (Beniopa, Valencia): 48 y 49.
Plaieas-amul&us: 103 a 116.
PMa, nidados: 104, 106 a 108, 114, 143 y 189.
Ptatia, objetos: 130, 170, 190 y 193.
- 307 -
[page-n-343]
Phteraco, &: 29.
,
Puiaitos: ll&, 121, 140 a 142, l7Q, 189, 224 m, 225 258.
Playas ' t 5 m d e m ~ :34.
r
?
.'=Y-:
,
2 ' ,;f,,,.xJ .
'
Plemmirio (Siracusa, Italia) : 72.
" '
5.
i m6i
PLINIO: 172, 209, 270 y 274.
Phmo d t o de b Bastida,: 13 y 268.
Plomo, objetos: 145, ! 0 , 204, 207, 258 y 262.
21
31.
PLUTARGO: 171 y 2 8 1
P O M O Sibéniw: 135 a 146, 147 a 154, 157 y 244.
Poenuius: 275.
POLIBIO: 171, 265, 266 y 274.
P&: 264 y 267.
~ o l o p monte (Alcoy, Alicante) : 135 y 157.
,
Pmcieades: 143 y 146.
- PONSELL CORTES (F.): 12, 63 a 68.
:
'PORCAR RIPOLLES (J. Bb.) 59 y 61.
Portugal: 163 a 165, 167, 175, 1 2 1 209 a 213
81,
POTTIER (E.) : 205n.
'
POUYADE (J. ) : 200n.
P r a h W pd&tórlco: 25, 26, 28, 59, 83, 85, 91, 92, 112, 180, 195, 229, 234,
237, 242, 245 y 270.
~~:
87.
Ptrebkhb: 233.
-:
0
101 y 196.
EW%aluh=: (Ver " P m t o s o ~ u ~ r e ~ " ) .
Pxmem P d , e n e s prehistóaico6: 57 a 62.
PRO~ERPINA: 163.
Protectorado: Ver ((Marruecos Espgfiol))).
Prohaahtio: 92.
r n h e l á a b : 84.
Pmt&ist6&0: 56, 92, 18Qy 234.
Protosoi~~~:
35.
P r o v e n a (l?rancia) : 206.
Puebla del Duc (Valencia): 9.
Puerto Rico: 252.
Puig, El (Alcoy, Alicante): 135 a 146.
PWco, ppweMo, &e, &c.: 131, 163, 164, 234, 235, 237, 264, 268, 270, 271 y 272.
PÚmk~-heJenhtico:23711.
Puntal del Cantular (Albaida, Valencia): 11. - de Mitja Lluna (Albaida, Va1
1
lencia): 1 . - de l a Rabosa (Albaida, Valencia): 1
Punta della Castagna (Lípari, Italia) : 70.
Punta di Drauto (Panarea, Italia) : 70.
Pnittas de &ha:
34, 44, 49 y 71; -üe hueso: 51; -rnusMenses: 35 y 36.
i'ummm de huieso: 39, 44, 47, 51 y 145.
PuñaUes: 1
y 109.
Puturgandi (Panamá) : 251.
81
QUAGLIATI (Q.) : 71.
QUINTERO ATAUM (PELAYO) : 212.
Racó de Company (Gandía, Valencia): 52 y 55.
dels Frnres (Gandía, Valencia): 49. - de Part (Gandia, Valencia): 55.
~~ de dex: 33 y 44.
RAMOS FOLQUES (A.): 133, 134 y 17211.
.
L,
-
.
c
[page-n-344]
de &ex: 33, 35, 36 y 47.
Bates Penaes, cueva (Ró.tovQ, Valencia) : 45 a 47.
Real 'de Gandia (Valencia) : 52, 54 y 55.
Recambra, cueva (Gmdia, Valencia): 44 y 45.
- &:
& a
215, 226 y 227.
Eedjem:234.
Regall, barranco (Alcoy, Alicante) : 135.'
Rwatóm: 145.
REGNAULT (F.) 37.
:
REINACH (S.) : 204n, 205n y 207x1.
,
Vkigdo: 25; -Bárbaros: 24.
Reja6 de Arado: 156.
RaIigión: (Ver <'Wtas'').
a e d n m : (Ver "Mtorre;liev~").
RELLWI (U,): 6 1 , 7 1 , 78n y 81.
91 6 1
Remigia, cueva (Castellón) : 60.
itemchienito: 27m y 29.
Renania (Alemania) : 126.
R.apíibI5-a mmma: 207.
$
RESTITUTUS 4C. OPPIUS) : 211.
,=
Reus (Tarragom): 31 a 36.
REYES CATOLEOS: 24.
RZYGASSE (M.): 230, 234, 235n y 2 7 1
31.
Rhacbms, kmgm.: 272.
Rharb: (Ver «Gasb»).
RIDOLA (D.) : 78n.
RIES (M. ) : 241n y 249.
RIPOCHE y TORRENS (D.) : 241n y 244n.
RITTMANN (A,) : 73n.
RIVET (Prof.) : 243n.
ROBERT (R.) : 37 a 39.
Eocche Rosse (Lípari, Italia): 70.
ROCHERAUX (H.): 253.
Ródano, río (Francia) : 34.
Radios: 75 y 83.
P,ojabs (Alicante) : 168.
Roknia (Argelia) : 2 7 1
31.
EOLDAN (J.): 139. ,
Roma: 58, 122, 127,' 161, 169, 177, 210, 211, 218 y 238.
ROMAN (C. ) : 159n.
R a m h k a : 28, 29, 219, 225 y 226.
Romano: 54, 69, 74, 83, 103, 169, 171, 172, 175, 177, 180, 181, 183, 190, 193, 195,
198, 2 7 209, 215 ia 220, 227, 234, 236 a 239, 264, 266, 271, 272, 273, 276,
0,
-:
2 5 y 227.
1
m9 y 281; O
ROTH (W.) : 252.
Rótova (Valencia): 45 y 52.
ROTSCHILD (E. DE): 205.
RUHLMANN (A.) : 234x1, 235 Y 236.
RULL VILLAR (B.) 57 a 62.
:
Sacrificios, isla (Méjico) : 248.
SAECUfARIS (LUCIUS CAECILIUS) : 210.
SAGLIO (E.) 205n y 210x1.
:
.
*,-$&
$$
Í$- "np
.
[page-n-345]
'
Saia (Bacelos, Portugal) : 164.
&ht Geamah: (Ver " M u des Antiquitks N a t i o n ~ w " ) .
~
Saint Gennain-en-Laye (Francia): 203n. - Gervais de Fos f m a n c i a ) : 207.H m r é d'Autun (Francia) : 207. - Nicolás (Mónaco): 203, 204, '205 y 206.
-Tropez
(Var, Francia) : 202.
Sainte Marguerite, isla. (Francia) : 207.
Saitabi (Játiva, Valencia): 270 y 273.
Salamanca: 28 y 167.
Salamó (Tarragona) : 44.
SALW: 22.
Salina, isla (Italia) : 74.
Salobral, El (Albacete) : 258.
SALUSTIO: 269.
Salvador, República de El: 251.
Salvador, igl& (.S&,
Valencia) : 226.
Sd-20
de buques: 200.
Samperius (Alcoy, Alicante) : 157.
San A?itón, necrópolis (Orihuela, Alicante) : 45n.
Cristóbal (Cocentaiq,
Alicante) : 67 y 68.
IppOZitto di Caltagirone (Italia): 87. J u l i ú n , sien%
(Alicante): 179 y 180. - Miguel de Liño ( ~ s t ú r i ~ s29. - Nicola (Lípari,
):
. Italia): 74.
Vicente, isla, (Antillas, Amkrica): 252.
SAN VICENTE MARTIR: 216 y 220.
SANCHIS SIVERA (J.): 11, 220, 2 3 1 225n y 226.
21,
SANDARS (H.): 103.
Santa Paolina di ' ~ i l o t t r a n o
(Italia) : 81. -Perpetua de la Moguda (Barcelona) :
278 y 280. - Rita (Honduras británica): 249.
Zantiago de Compostela (La Coruña) : 29.
Santillana del Mar (Santander) : 28.
Santo Domingo (RepúbUm Dominicana) : 252.
S
0
6
ibérica: 117, 175 a 177.
Sam-caagas: 204, 205 y 207.
S d o s : 1@.
SARMENTO (M.) : 164.
f h w t q e : 281.
Sasamón (Burgm) : 258.
SbeZtla (Tunicia): 204 y 205.
SCAPITANUS: 277.
SCHAF&FF: 30.
SCHUCHARDT (H. ) : 275 y 279.
SCHUCHHART (C. ) : 107.
.
SCHULTEN (A.): 238, 25811, 260, 261, 263 a 268, 271, 273 y 275.
ECHWYZER: 280.
+
,
SEGARRA, S. J. (P.) : 55 y 56.
S e i i g h : 279.
SELER (E) : 253.
SELER-SACHS (C.) : 248 y 249.
Sellium (Tomar, Portugal) : 209.
knitas, lenguas: 279.
SENENT IBANEZ (J. J.): 66n y 130n.
-
-
-
[page-n-346]
S e n t Gregwi, cueva, (FaWt, T a W o n Y : 36.
Serpwl-:
(Vm "
~
~
~
"
)
.
S &:
(Vd3 "Mzbe-w).
Sercat, El (Gqyanes, Alicante): 66 y 68.
SERPA PINTO (R. DE) : 213.
Serra @Alto (Itaiia) : 84 y 92.
SerraferlZcchio (1-a):
78, 84 y 87.
Semella, w n t e (Alicante) : 135.
Serreta (Alcoy, Alicante): 135, 145, 155, 156, 175 y 177n.
Serrico, El (Villena, Alicante) : 64 y 68.
SERTORIO: 238 y 239.
,Servi&
de I nh
P~ehbWcade b Excma. Dipukwióm PmvincW
'
( V a h w b ) : 9, 14 12, 13, 14, 15, 16, 42, 47, 50, 136, 147 y 2i16.a.
Sesklos (Twlia, Grecia) : 83.
S e t t e - F a r h (Ltalia) : 87.
SEv9zROS, familia: 205.
Sevilla: 127, 165, 167 y 224.
Sicüia (Italia): 75, 77, 79, 81 a 92, 160, 161, 168, 210, 211 y 279.
S d d a s : 90 y 91.
Sidi Mansur (Gafsa, Tunida): 34.
Sidi Slimani (Grtrb, Maxmems) : 235.
S b m m de &ex: 44, 66, 67 y 139.
Signos
en d o & : 73 y 92.
SILENO: 127 y 211.
Silex: 74, 76, 139, 237.
Silos: 66 y 71.
Sil~s
del Tejar: (Albaida, Valencia) : 1 .
1
~boiimno
soihr: 101 a 116.
Sinaloa (Méjico) : 247.
SIPPARA: 101.
Siracusa (Sicilia, Italia): 72, 73, 76, 82, 87, 89, 90 y 160.
SIRET (L.) : 36 y 63.
S i rnonetdo: 218.
SíItuks: 81 y 82.
Skehtené: 281.
SMITH (R. A. : 22.
sww ~ h s ~ l - üe ~u~tiisa
(Cagtellón): 59.
2, MerreoS: 186.
. SOLON: 58.
~~
Yr':,
P,
.@. L
+.L
-1-
1
. ,.
Sdnt-:
34 y 36.
Sdúibreo-gmv-:
36.
Sdutraide: 3 .
5
Sombwws de capa en cerhnica: 134.
Sorrento (Italia) : 75.
, & e
% m s de mráonim: 80 y 143.
Sotarroni, monte (Alcoy, Alicante) : 135.
STEIGER (A. ) : 273n.
Steinsburg (ALomania) : 245.
Stentinello (Italia): 76, 79 y 84.
STEVENSO~~
(R. B K.) 78n y 84n.
.
:
sTONE (P.)
: 249.
GT'REVEL (H.) 248.
:
[page-n-347]
.í6l SUGRANYES: 31.
%r i
' ,
Suiza: 125.
'
SuWhmus: 277.
SuPreaZo: 279.
Swastiea: 104 y 106.
S
G-:
5.
1
smos: 101.
T a b : 120, 122, 188, lQl y 193.
Tafilalet ( m r u e c o s ) : 234.
T d m , arte: 29.
Tajo Montero (Estepa, Sevilla) : 165.
Talavan (Cbceres) : 165.
TiulaJot: 198.
Tallas m marfil: 191.
. Tmd-: 281.
Táno: (Véase «Tenos»).
Tanagra (Grecia): 281.
. Tánger: 34 y 239.
T d (sufijo) : 263 a 282.
TANIT: 163, 165, 167, 172, 174, 191, 192 y 193.
Tanm@d&:
278.
~~:
m.
Tanusia (ceca): 281.
:.T
sd
nw
e&
281.
Tmpa&rm de mWe;a: 119 y 121; de bronce: 207.
T A R A C E N A (B.): 95.
Tarascón (Francia) : 37.
Tarazona (Zaragoza): 273.
T a r r m e n s e : 273 y 274.
TA-ADELL
MATEU (M.: 229 a 239.
)
Tamagona: 32n, 34, 36, 172, 212, 220 y 225.
Tomtieso: 257 a 262 y. %8; -4bérico: 258. 261.
Tartessos: 27, 58, 163, 267 y 268.
Taza6 de wrámii~o: 73, 76 y 82.
Tazumal (El Salvador) : 251.
'Jkdros:
m.
Tégdas: 218.
Templos: 181.
Tenejapan (Méjico) : 248.
Tenin de Sidi I a m n i íMarruecos): 239.
Tanus: 280 y 281.
TEOPOMPO: 265 y 266.
Teofihuacan (Méjica) : 246 y 254.
Termes: 181.
Teruel: 173 y 174.
Terrateig {Valencia) : 11.
[page-n-348]
!i$h
@
.
&
:
11
3.
Tetrapolis: 280.
Tetwin (M~ITU&) : 230 y 236.
Texcoco (BiSéjico) : 246.
THANATOS: 163.
Thapsos (Siraicusa, Italia): 72, 79, 87 a.90 y 92.
Thebas (Grecia) : 108n.
:T
174.
THQMA8 CASAJUANA (J. M.&):
197.
THOMPSON (E. H. : 249.
THORD-C+RAY (J.) : 246.
Tiaret (Orán) : 235.
T.icomán (América Central) : 255.
Tinaja, L a (Villar de Chinchilla, Albacete): 11.
Tmajas: 134.
Tingis (Mauritania) : 238.
Tinto, río (Huelva~: 563.
Tipasa (Argelia) : 234.
TMm: 272
Tiro (Fenicia): 159, 162 y 270.
TISSOT (Ch.): 229 y 231.
Tit-Mellil: 34.
Tlatelolco (Méjico) : 247.
Tlazcala (Méjico) : 248.
Tditane: 277 y 2R8.
lhbtami: 276, 278 y 280.
Toletum: 278.
T d i r G l e : 278.
TOLOMEO: 273 y 274.
Tomar (Portugal) : 209.
1
TORMO MONZO: (E.) : 1 .
Tan>: 161, 162, 164, 168 y 169.
Toirejón el Rubio (Cáceres); 165.
:
Torrente ( ~ a h c i a ) 13 y 15.
TORRES BALBAS (L.): 223n y 22411.
Toscanella (Bolonia, Italia) :( 1
1,
Tossal, del C a l d e ~ o(Belliis, Valencia): 1 . - de la Creu (Péllnaa de Gandía, Va1
lencia) : 1 . - de Fontanars (Alcudia de C r e s p i ~ ,
1
Valencia) : 1 .
1
de
del PorManises (Alicante): 159, 162, 164, 168, 174, 179 a 181 y 18an.
ticholet (Benigánim, Valencia) : 1 . - Redó (Bel!ús, Valen@): 11,
1
de Roca (Vall d9Alcalá, Alicante): 67 y 68. - de TerraLili Ci"I'rratRig,
Valencia) : 11.
I'otonacas, región (Méjico) : 248.
TOUTAIN (J.): 210 y 211.
TOVAR LLORENTE (A.) : 257 a 262, 268n y 278.
T W (Asia Menor) : 281.
TRAJANO: 205 y 218.
Trapecios de diex: 47.
TRAVER y TOMAS (V.): 219, 22311 y 227.
Tría nómhm: 210.
Tsiársáoo: 51.
Triste: a56 y 245.
-
-
,
-
-
[page-n-349]
"
~ r o i e t a(Albaiüa, Valencia).
gl; 90 y 101.
Traga:
Tuareg: 2!íjm.
?k Tu& (BBtica): 271.
<.
( Ver
Puntal de Mitja I
I
-
TUCíDIDES: 90.
m a (Ver " N ~ r ¿ ~ ~ 1 iys "
b:
"Entermmimtos~').
T u m b a de la ~ r h . t i a n a (Tipasa, Argelia): 234 y 235.
T ú m u b ~ :56, 66, 117 a 121, 130, 131, 2% a 239.
T ú n e z : 34, 47, 160, 199, 204, 233 y 270.
lhmkbni, Tuavleho, Turdehus: 274, 276 y 278.
Tunduio: 274 y 275.
-
T ú t u g i ( G r a n a ) : 127 y 130.
T u x t l a (Méjico) : 249.
* Ubabe (Cundinamarca, Colombia) : 254.
UBBELHODE DOERING ( H . ) : 253.
U-:
162.
UHLE (M.) : 249, 251, 253 y 254.
t'loa, valle (Honduras): 249.
U11 del Moro (Alcoy, Alicante): 135.
u l l t k m m l : 281.
U r (Mi@:
28.
Urcerswm: 281.
Urci (Almería): 260 y 261.
Urnas c h m m b : 104, 107, 108, 109, 117, 118, U0 a 122, 137, 168, 184 a 189 y 191.
Uted, El (Túmulo de Mezora, m i u e c o s ) : 232, 233, 236, 237 y 239.
'U*-hla1%: 280.
V a c h e , cueva (Ariege, Francia): 37 a, 39.
VAILLANT (G. C . ) : 255n.
Vajilla ibhica: 133 y 134.
V P l d e g m g a (Albacete) : 11.
Valencia: 9, 10, 11, 13, 68, 215 a 227 y 244.
Valencia, Lgo (Venezuela) : i51.
Val1 d'Alcalá a te): 67 y 68.
de Ebo (Alicante): 68. - de Gallinera
(Alicante): 67.
Vallelunga (Sicilia, Italia) : 89.
V a r (Francia): 202.
Váodnlos: 275.
VARRON: 274.
VASCONCELOS (L. DE): 210.
Vs-:
278.
V 8 f j i m : 2 9 1 271, 274, 275, 278, 24'9 y 10.
6x,
Vasijae: (Ver ' ' V ~ i m s ~ ~ ) .
Vasos de & :
a
73, 76, 79 a 83, &5 ht @, 92, 96, 118, 120, 133, 134, 136, 137,
139 a 143, 170, 172, 174 a 176, 188, 189, 192, 196 a, 198, 205,. 216 a 218, 220
a 825, 836, 243, 277, 278 y 280; -iWo-griegos: 137; d e bronce: 13%.
VAUFREY (R.) : 47.
VAYSON DE PRADENNE: 22.
V e d a t d e Torrente: (Ver ~Montanyetade Cabrerm). .
Velcia (Italia): 85.
-
[page-n-350]
V@ado:
134, 176 y
V a mmams: 239 y 273.
Ps
Vicáessos, valle (Ariege, Francia) : 37.
VIDAL y LOPEZ (M.): 42, 147 a 154,
VIDAL (ARNALDO): 225 y 226.
Vidrio: (Ver ''Ra;sh v i b a " ) .
VILASECA ANGUERA ( S . ): 31 a 3 7 y 44.
Villafranca de 10s Barros (Bedajoe): 211.
Villafrati (Sicilia, I t a l W : 86 y 87.
Villar de Chinchilla (Alba&):
11.
Villaricos (Almería): 131.
VUlarreal (Casteiión) : 4511.
Villena (AIicante): 64 y 68.
Vinalopó, río (Alicante): 68.
VINE3 MASSIP (G.) 13.
:
VIRIATO: 171 y 172.
VISEDO MOLTO (C.) : 138, 155 a 158 g 177n.
Vkigudo: 29, 2115,D y 227.
O
Vivara, isla (Italia): 73.
VIVES ESCUDERO (A.): 130, 159n, 165, 273, 275 y 281.
WACKERNAGEL (J.) : 275 ec 279.
WALTERS: 210 a 212.
WALLIS: 2 x .
61
WEYERSTALL (A.): 248.
WIEGAND: 23.
wmngs: 25.
Wild Cane Cap (Honduras Británicas) : 249.
WINTER: 30.
WITIZA: 28.
WOOLLEY: 22 y 23.
Xnthia .(Sicilia, I b l i a ) : 90.
XYTHOS: 90.
Yecla (Murcia).: 64 y 68.
Pesar& m
:
223.
Yugoslavia: 245.
Zacarés, cueva (Gandía, Valencia): 48 y 49.
LAGAMI (L.) : 75n.
Zafara 11, cueva (Cuevas, Almerfa):. 36.
Zamora: 39.
Zankle: 89 y 92.
ZARALLAYE (J.): 21.
Zada, lengua.: 272.
ZEUS: 161.
Zoco kl Tenin de Sidi Iamani (Marruecos) : 229.
ZWIETA (E.) : 98.
0
.
.
. .
.
. ,
-
'.
8
.., ,
.j?s .-.
,.. .*.
,,4t',t:-,
f
f ,
. : ;f*,
, ...,,
,
E,.pi?*
l.
...:
s
c'%,.?
."5!~"2 ,r$
$ ;
.
,,..
,:
7.- $
.--
,L
, A
.
,.7 .. , n,.,
.!: )'%
, c;,
," ib
.
~1
-
8:.
,.',.:*.- :
,
.
,,
a
.; ?
:,
Y
*
. '*-,,:>
..,-;2
;
;
:
< :>:
.
,.
L,p
O
: , ;: .;....k?j
y:
,
.
7.
,
,'
..
;;.
).
,
:
.., - ;$fJ
,+. , , ...'>':.' :,p,
.*
'I
"
*
,
A
*:
L
:
..: ;:-,C.
:'';:zi.&
,..\
j,,.%..~=
b
> ; ,
,
d.i
. .-'
: <
. .*.l
[page-n-351]
OPINIWFLS
VERTIDAS
EN LOS
TRABAJW INSERTOS EN ESTE VOLUMEN DEBEIN ESTIMARSE COMO JUICIOS
PERSONALES D E L O S
AUTOFES.
RESPECTIVOS
[page-n-352]
[page-n-353]
=te Ekmiiaio de Inve&&a,dán FreWrica, remite sus ~ W i c a c i o n m
paz&estaM&
y manitener iillkrmanbio con los &ros
.dentMcos y
señores h v m w en asta especialidki. Por
ello espera ser mespondtdo con el envio de
Ias publicwioaes del receptor, enkn&do, caso
conbwto, que no s desea mtener Mezmmbio
e
Y s-Wá
wrdmes envios.
Tala la correspanidrBncia diríjase al DimAor del
Servicio de inveatdW6n Pwohist6nIca de la
Excma. D ~ ~ Provimial de Vsllmcia.
á n
,
[page-n-354]
PUBLICACIONES DEL S,1 P
.
SERIE DE ANUARIOS
de PmhiStaria Levantina, 1.-Anwrio del SZP, 1928.-Valencia 1929.
L
e
,
11.-hm0 del SZP, 1945.-Vr;uledh 1946.
mde
k&vo
A~idhdw)
i3ahM$iia 4IiemQ'i III.-Anumio
del SEP, 1952.-Vad&&
1952.
i
Lia bbur dreu SIP siu Mmso m ieií Gasa& a50 1931.-V&da 1932.
iía bW dd S I P y m MUSRD k pasado aññ> 1932.-V&?&!ib 11933.
md
LB. L b W S!iP y i i Mmao ;eni el pasl~ila0&o 1933.-Va@~% 1934.
n
LB. UbW di@ S P y SI?Museo m el p a s d
I
,1934,Vmia
1935.
La h b o r del &P y SU Wu6eo e n los años 1935 a 1939.-Valencia 1W.
I
Da l a i b W SIP y isu M m o m los &os 1940 a l M 8 . - V & ? ~ 1949.
SERIE DE TRABAJOS VARIOB
'
.
l.-i"~JZü CaEkli& M Pmqu&", par 1 B a l l a k 'IYnmlD.
.
2.-''B~?em m & a sabm M wblait hb&ic de Sanit Miqieil de U ~ '
i ' , D. Fletpor
k vallls.
3.-"i~&tu&
id'art originasi. E inswtes e n l'art makrnari", por M. Vidail y
%
L
.
-
4.-"
wto.
1
~~ al I 3 a m - a ~
ah
(Alcoy)", p - % C . Visiadk
5.-''CnolW
#det m b a l b del P. J. Fbigwi sobre Pnehitdvxta V - ~ W " .
-Dova Negm cik B~irllús",
6 . - " w u~ IBIS mevais p k l i
~bi
e
d dtm
por G. Viñes, F. Jarvla y J. Royo G h e z , y "Cava d d Pargalló", por Luis
P mm , S. Ail.coM, V. usias Bayumt y M. Vidial y LÓlXz.
k i b
de 1, a
0 de oran^*", pm
7 . - " ~ p m mbae u=
Eiwa~m
Mamw. uai nchss d i e G e z s(_a8errsulo.
a.-"Sok~ m &
vaso escrito de Slm Mlguei de L W " , p m P. Bdtz8.n
Vd
.
1 Ball&er ToW,con e
.
3
9.-"EI
en@ammil& en m v a de !RamXmt",
~ i d l e i u n i ~ n u e o ~ i e l D r . S . ~ M .
l O . - ' ' ~ . aSIP al Primer C a g r e m A~qubologiiicoc ü~mk'',
d ~
~
k
por F Sana$, L. 'Perjbdt, M. Vdldaa, E. PIá, J. mcgxreir, 1 Bcllkatm, C. v
.
.
,
V. ~~ y D. FbtcM.
11.-"ia mvacha de LIkt2!rils (Anid$lla) ", par F. JordA y J. &?.
$r
@
i
12.-"OOW de l San% (Bam4UWinibe)", por J. Sani ValePo L
a
-.
B S w f a &quaol6@a
V ~ w i E u n B ,1", por D. n a m
1."3y E. PltÉ.
1 4 . - " ~ i l o uik BBiblio@úa
A i ~ q r n l á g bV a h ~ h % 1 (m v ) .
1'
15.-"Las pinturas rupestnes 'de Dos Agum (Valencia) ", por F. JmdA y ~.AlctÉcer.
16.-"m p m w ~sysrito UEL mistüh 'db k &UTRS
de
( ~ o g e m k", par P. Betltrfun
)
Villagrasa, (en prensa).
PUBLIGACIONES DIVERSAS
SiIP de lb E w m . Dipu"LQ. m &l Rwipalló (G~anidh)
".--Exmvs~crjonies
trrci6n Provincial de Valencia, por D. Luis Pericot Gmcía.
Madrid 1942.
Obniai que ab,tum e1 PremEio Manitioniell. Publicada par e OoIi19e.io SulprojW EUe
!
-
m.
-
''Conpuis Vd50Hikpanori~m.-La, ceránzi~aibérica del Cerro de San Mimel
d e Lri'da", por 1 B a l b d k r Tormo, D. Fnebher, E. B1&, F. Jan%% y J. AJicken
.
(en a i r w de publkación ipou. el W s e j o Supmim d e I n v e & i ~ 1 o n e sCienbi-
Ems).
"Nociones d e Prehistoria", por D. Füetcher. Publicaci&n de l a imkituci6n ''Af o w e MagnBnimow d e b Excma D i ' p u ~ i ó nde Vdencib.
l
[page-n-355]
[page-n-356]
[page-n-357]
[page-n-2]
[page-n-3]
[page-n-4]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTIN A
[page-n-5]
INSTITUDTO DE
ARQUEOLOG
" R O D R I G O C A R O * *
CONSEJO S U P E R I O R DE INYESTIOACION
'CIENTIFICAS
INST ITUCION
< ALFONSO
EL MAGNANTMO»
E X C E L E N T I S I M A DIPUTACION
VALENCIA
PROVINCIAL
.
[page-n-6]
[page-n-7]
ISSN - 1989-0508
[page-n-8]
DON ISIDRO BALLESTER TORMO
Y SU DIPUTACION PROVINCIAL
El recuerdo d e Don kidro BaUester Tormo, compendio d e su rn'da
y su otra, mtá ligado ian intensamente a -la LXptrfac$ón Provincigl,
que mi cargo de ~rLsidentede dicha Corporecidn mr obliga a trazar
unas líneas que pdentken '4 ínfimo ensamblami*entode la vida toda
de Don Isidro Ballester con 1- acfi~;iCfades
propias he la Diputación
~rooincial, el claro in.Pf.'nto del hombre que, por su formación cieny
tífica, acertó a ¿ d e con su Ser~icl'ode InoestFgación Prehistórica i;i
rneior constancia de su presencira en ella.
Conocí &rédc~menfer que después había. de ser ilustre fundador
a!
Prehbtórica, c n ocasión d e preparar
a
en Valencia de la I~mrestignción
unc de las varias elecciones a ¿i@utados que se prodigaban por 10s
año; de 1918 a 1920. Ya Don Isidro era Diputado prooincial p w .el
distrito de Albaida, que junto con O ~ f e n i e n t e
elegícpn su represmfanfe
en Cortes, y su fama dc jouen y hcibil polIt&o te calificaba pcrra lograr
Jc~sfacarse
dentro del Partido Conrertdor al que pertenecía y en cl
que alcanzó la Vicepresidencia de la Corporaci¿n.después de halber
pertenecido a ella in/nferrmqpidamente desde 1915.
Desde stt llegada a 1; Dipufaciór: Prohcial, influida su inoedtdutaz
d e Dipufado por E alta calidad científico-mqueoIógic~que fwmabe
a
e n él una segunda naturaleza, t d era su m o r
excaoac~ones para que las realizuciones alcanzada quedasen sumay
o
das a 10s actioihades ctrlfurales de la Diputación Prooincial, que en l
gcrc~daiy protección de esfe acerGo cultural habría de incrementav su
rango y su prestigio, a la par que se.incrementaba el renombre y
gloria del que fué su' Diputado por Albalda.
Y así fué. La ilusión de Don Isidfo, aquella i1usi"ón bellísima que
había caufioado el alma y la vida del gran arqueólogo y a la que, en
aras a su gran trocación científirca, sacr8ficó su carrera y su bufere, sus
aspiraciones poiíticas, su patrimonio económico y hasta la1comu>di&d'
de su propia oida familiar. se hizo reulidad, pero saturada de eimpreA s , frabqos y multitud de sinsabores en ros que dejó engarzados
jirones d e su salud.
[page-n-9]
En 1927, ahora hace 25 años, cuando ya no era Diputado provincial quedó ftrndado el Servicio de Intiestigaeión Prehistórica de ia
Excelentísima Diputación de Valencja, al que consagró ya t o d ~ s
sus desoelos, siendo nombrado Dlkector del mismo, debiéndose re.
cordar que el nombramiento lo fué sin retribución, como una prueba
de lo que puede el amor G la ciencfa en los hombres de alma grc~nlde
y izleqQh.8
.
Desde aquel nqomento. por culpa de la Arqueología -+u gran
a
amor-, Isidro al lis ter queda itincuia&,'dcfini~womcnfe la Dipulactón Prouincial de Valencia Su gloria será a h uez gloria de l
u
Diputación, su renombre de arqueólogo y excalvador notable se dJfunde por España y por el mundo IIeonndq a su tez el prestigio y la fama
de Valencia y de su Diputaciór. y ef éxito de su obra coronará Wr
iguad el nombre de Don Isidro Ballester Tormo y el de la B p u f a d ó n
Valenciana, prendjendo en una sola gloria a la excelentísilna C O ~ J O ración que supo dar realidad a las ilusiones ¿e aquel insigne Diputdo
protiincial que, al entregar su o f a entera en su amor a la Prehistoria, supo ~ f r ~ c el rmejor serofcio que como Diputado provincz'al PUe
1
diera corresponderle.
Gratitud de la Dipufación Prouincial merece el homlbre que sapo
honrarb con la creación del Servicio de Inríestigación PrehJstórica 9
el legado del nofcbilísímñ, Museo donde se reúnen las joyas de Liria
y del Parpalló, de las Alcuses y la Sarsa,y con su gratitud un recuerd-:,
imperecedero que perpefúe el nonibre de Don Isidro Bollester Torma
en exaltación gioriosa de su da g su obra que son a su uez la gloria
y el prestigio culturcl de nuestra Excma. DiputacMn Valenciana.
Todo elogio y homenaje al i1ush.e fundador del Seruicio d e Iniliesfigacióri Prehistórica, cs elogio y homlenaje a la Excma. DQutoCción
Prouincial de Va!cncia, como todo triunfo y todo el éxfto cada vez
más universal del S'eruicio prehistórico que djgnifica a la Dipitrfación es
un recuerdo perenne y un homenaje perdurable diredamenfe tributado a Don Isidro Ballesier Tormo, su glorioso jundador.
FRANCISCO CERDA REZG
Presidente do la Exema. Diputación Provincial
de Valencia
[page-n-10]
DON ISIDRO BALLESTER TORMO
Triste privilegio me otorga ahora la edad. E l de trazar la semblanza y hacer 'el debido 'elogio de quien fné creador de1 Servicio
de Investigación Prehistórica d e la Diputación de Valencia, institución que dirigió cerca de un cuarto de-siglo y a la que consagró el
mayor esfuerzo de su vida.
Cuando don Isid~roBalleister estaba en la pll~e'nitudde sus fuerzas y de su entusiasmo cread
puso en su camino. E n cuanto le conocí
me com,penetré con él constituyéndome en su adicto ~ l a b o r a d ~ o r ,
lo que n o he dejado ya de ser hasta su muerte. Admiré en él, desde
el primer m'omento, la energía, la rectitud, 1á honestidad científica
y el vigor metódico. Poco a poco fuí dacubrienldo, tras ¡la fachada
adusta y severa, los matices de bondad, de romántico cariño por su
valle de Albaida, de capacidad de afecto. Fui conociendo los pesares
y tl~s
goaos de su vilda y tras 23 años de convivencia creo que llegué
a comprenderle bien. N o quisiera sin embargo que mi afecto empañase la realidad del cuadro.
Empecemos por los ob!ligados datos biográficos que enmarcan
5u ,personalisdad.
Nació (don Isidro Ballester Tormo el 12 de Agosto' de 1876 en
Nerpio, provincia de Albacete, donide a la sazón su padre ejercía
la profesión de notario. A los ocho años se trasladó a Pueblla del
Duc, e n d valle de Allbaida, la tierra de sus mayores.
E1 primer año de bachill~erattolo cursó e n J á t b a y los restantes
en el colegio .de los &colapios en Gandía, donde recibió las enseñanzas del P. Lean&@ Calyo, que habían de,ser dtecisivas para su
- - +-.
orientación arqueollógica. Terminados los dudb; %GX?~T;BJ+ CB:E~
en la Universid-ad de Valencia la li~en~ciatura Derecho, que teren
a
minó en 1901, ejerciendo L abogacía hasta pocos años a n t a de su
muerte.
[page-n-11]
2
L. PERICOT GARCIA
Como abogado gozó de bien ganad'o prestigio y es seguro que,
d e haber aplicado al ejercicio d e su profesión los esfuerzols y es~tudios que dedicó a (la Arqueología, hubi'era siido uno de los más
destacados forens'm de la primera mitad del siglo en Valencia.
Afiliado al partido' conservador, durante muchos años gozó de
gran influencia e n el vall'e de Albai'da, que conocía palmo a pail~mo,
en su suelo y en sus gentes, pues el tenér.bufete abierto en Albaida
1s mantuvo unido a su tierra, ya que todas las ,s&manas visitaba
dicha localidad y su vecina Adzaneta, donde estaba afincado y dond e se hallaba su casa sdarfega.
Nunca b abandonó del todo su voca~ciónpor la poilítica y ello
s
le di6 un certero conocimiento de los homblres y le Il'evó a ocupar
cargos que a la postre vinieron a smvir para que su pasión arqueológica Se concretara en importanties creaciones.
E n efecto, en 1915 ocupó por élección cal cargo de diputado
provincial (por el distrito de Albaida, cargo que siguió dlesempeñanId,o hasta el gobierno dek generdl Primq de Riv'ma, ocupando
inicluso la Vicepresidencia d e la Diputación. Nto era ya diputado,
puea, cuan'do se creó el S. 1. P., pero fué su labor de preparación
y sus amistades dentro de la Corporación provincial las que hicieroa pmible en 1927 la creación de aquél. E n 1930-31 ocupó de
de
nuevo la Vicepr~esid~encia la Digutación.
Otra d e sus actividades era la caza. Conservó hasta su vejez la
afición a lla misma, contribuyendo con ello a mantener vivo su .
amor al campo y al monte, elemento esencial en toda actividad
arqueológica. Siempre adivinamos en él la influencia d e s,u vida de
cazador en su habilidad para #larebusca y la observación de ligeras
huellas que le convertían en un magnífico ,prospector d e yacimientos prehistóricos.
Alcaso sus desgraccias familiares encontraron un lenitivo en el
idealista (esfuerzo ci'entífico. Enviudó muy lpronto de su primer
matrimonio y un'niko, fruto d e aquél, murió también e n tempranísima 'edad. Siempre mantuvo el recuerdo dle este hijo malogrado.
Más tarde contrajo segundas nupcias. La paz d e su hogar y los cuidados que le prodigara su esposa eran magnífico respa!ida pára su
vida científica y auguraban una vejez tranqqila. Un; enfermedad
inesperada causó la ceguera & .BU s8r)ma '&ando su' propia vista
,,,
iba TL&,: :,-p..*
deuilitands% $ && últ!i& calamidad ensombrwió 10s ú!timtos
años de su vida y aprremió su muerte que se produjo; tras bre:e
crisis, el 13 de Ago~sto(de 1950.
Sus a~tividad~es
ciNentífi(cas se iniciaron muy. pronto. Le había-9
[page-n-12]
I L M O . SEÑOR D. ISIDRO BALLESTER TORMO
Fundador y primer director del Servicio de Investigación Prehistórica
de la Excma. Diputación de Valencia (1876 1950)
-
(Foto Alchcer)
[page-n-13]
BIOGRAFIA DE D. ISIDRO BALLESTER
3
m- oído referir muchas veces esos comiewos, pero no #existeahora posib*illidadd a reh'acer el proceso de su dedicación, cada vez más
completa, a la Arqueollogía. Falctoraes #en ella fueron sm aficiories
histbricafs y el cmiño por su vall#eda Alcbaida, junto con Ia influencia del P. Leamdro Car1vo. Más tarde influyerc~nen él eruditos valencianos como su amigo AOmarchje y el canónigo Sanchis Sivera,
el profesor Ellías Tormo, paisano y familiar suyo y, más adelante,
aún, los arqueólogos de Madrid y Barcelona que coaocieroa sus
trabajos, como las ptrofesores Gómez Moreno y Bosch G i m ~ e r a .
N o dejó, de influir tambmién la suerte que le acompañó en sus primeros trabajos de excavación. Pues ya en el año 1908 exploró y
luego excavó .el poblado ibérico de Covalta, situada encima de una
f i n a que poseía en el puerto d e Albaida. Este hecho le convertía
en uno de los decanos d e /las excavaciones arqueológicas de España
D e 10 que podríamols llamar primera etapa de su actuación
científica destacaremos sus excavacion& e n la necrópolis de' lla Casa
del Monte (Valdeganga, provincia de Albacete), localidad a la que
le llevaba su afición a la caza, y e n los pobla~dosargáricos del Tossal Redó y Tossal del Caldero, 'en Bellús. Pero el número de los
ya~imient~os descubrio y visitó, para .excavarlos más .ad,elante,
que
es muy crecido. Podemos indicar, entre otros, los siguientes, según
'la relación que dió a conocer tan minucioso conocedor del reperRrimitivo Gósmez. En
torio arqueológico valenciano como Nilcolá~s
la provincia d e Valencia se encuentran la mayoría: Sdlos del Tejar,
E l Castellvell, Pz~ntallde Mifja Lluna o Troneta, Puntal de ?a Rabosa, Punital del Cantokm, en Albaida; Cami de BéIgidia, en Adzaneta; Cerro de la ermita, en Castellón d e Rugat; Tossal dal POYtijolet, en Benigánim; Alt de la Nevera, !en Beniatjar; Tossai de
Fontanar, en Alcudia de Crespins; Tossal de la Creu, en,Palma
d e Gandía; -Tossal, en Terrateig. E n la provincia d e Albacete se
encuentran : La Morra y E l ~ o r r ó n Puerto Pinar, en Corral
de
Rubio; Montpichel y La Tinaja, e n Villar de Chinchilla; Cerro de
las Tres Piedras y E l Castellar, en Hmigueruela. Por úlltimo, E l
Cast?llico de Fortuna, en la lprovineia de Murcia.
Esta activildad y el contacto con las instituciones que s e habían
creado en Madrid y Barcelona para la investigación prehistórica,
hicieron germinar en su mente una idea ambiciosa, la de es:abl$acer
e n Valencia un centro parecido. Estaba seguro de que la región
valenciana contenía grandes riquezas arqueológicas a pesar da lo
cual era dejada casi por completo de lado por los oentros científicos de aquellas capitales en las que se creía saberlo ya toldo de la
,
-
[page-n-14]
4
L. PERICOT GARCIA
Prehistoirja del Levante español. Sólo. una ineJtitución qule tuviera
su centro' en Valencia podía realizar con eficacia la labor cuya failta
lamentaba.
Hemos de imaginar el ambiente científico valenciano hace un
cuarto d e si&lo para com,prender las dificultades que se oponían a
tal empresa. Nadie la creía posible dadas las limitaciones y la escasez de medios de la Univdrlsildad y de los restantes centros científicos va'lencianos.
E l hizo el milagro'. Con verdadera sorpresa y acaso con a'lgún
escepticismo, los arqueólogos españoles supieron que acababa de
fundarse el Servjcio de Investigación Prehistórica de la Diputación
pro~in~cial Valencia.
de
Corrían 1% últimos meses del año 1927. La Diputación compraba la co~leccióncerámica en su mayorr partie, procedente del pob'lado de Mas de Menenite (Alcoy), a au excavaldor don Fernando
~ o n s e l l l a instalaba en una sala de su palacio de la Generalisdad y
,
creaba al propio tiem,po' dl citado Servilcio, nomlbrando dinector
del mismo a don Isidro Ballesber. Un pequeño local era destinado
a laboratorio incipiente. Quien esto escribe acababa de I n c o r ~ o r a r se a la Universidad vdlentina y poco después era nombrado subdirector del Servicio, iniciándose una colaboración que só'lo la
muerte habia de romper.
Entonces empezó la 6poca más brillante de la vida de don
Isidro Ballester. M~esesde invierno 'en que iba madurando $1 plan
d e trabajo del verano siguiente, meditando las ventajas e inconvenientes, las posibilidades de cada uno' d e los yacimientos que se
tenían en cartera, mientras $1 lavado de los materiales recogiidos en
la campaña anterior ponía una nota d'e emotiva expectación a cada
día. Meses de verano, con las campañas intensas en diversos rincones del maravilloso paí's y las grandes emocionas de los dewubrimientos sensacionalles.
E n los últimos días de Julio de 1928 nos ldiirigimos diesde Adzaneta, en el sencillo F w d que el prolpio don Isidro guiaba, en
c ~ ~ m p a ñ de don Mariano Jlornet, a La Bastida d e Les Alcuses, en
ía
Mogente. Tras larga reflexión habíase decidido por este poblado
entre las docenas de estacione8 vdl'encianas inexplloradas, aunque
conocidas. Era la ,primera gran emprlesa arqueológica del recién
fundado Servicio, a la que sólo habían precedido pequeñas camr
pañas de prospección en las comarcas dle Alcoy, Gandía y Albaida.
E l futuro del servicio se jugaba a la carta d e 'la suerte que la excavafción nos deparase. E l lugar era imponente. Una larga arista moa-
[page-n-15]
BIOGRAFIA DE D. ISKlRO BALLESTER
5
tañosa dominando los pasos de Valencia al puerto de Almdnsa,
entrada a la Meseta. A lo lejos, Meca y muchos otros ppoibla~dos
ibéricos recortaban su silueta en'el horizonte. A 110s pies, un valle
riente, donde 'encontrábamos amable hosmdaje, junto con la veintena de obreros traídos de Adzaneta, algunos ya veteranos por haber trabajado en Covalta.
A los primeros gdpes de azadón nos dimos cuenta d e que La
Bastida de Mogente pagaría con creces los esfuerzos que costase
y que se trataba de un poblado riquísimo en piezas de metal, lo que
revelaba el súbito abandono con los materiales poco1 menos que
intactos. La campaña cu~lminócon los hallazgm de joyas y sobre
todo, con la del famoso ipilomo lescrito. De golpe, la fama d e los
hallazgos del S. 1. P. pasó a los centro's arqueológicos españdlcs.
Inamdiatamente empezó la preparación del primer Anuario dsI
Servicio, al que se puso el nombre de Archivo de Prehisto\ria Levantinta. Su primer volúmen apareció en 1929, lujoso de presen.tación por quererlo así nu'estro director, q u e aspiraba en todo a la
mayor pulcritud. Con su aparición, la fama de los trabajos del
S. 1. P. alcanzó los Gentros arqueológicos internacionales y p u d e
decirse que la vi'da de aquél parecía asegurada.
Desde este momento, trazar la biografía de don Isidro Balleater es tanto como hacer la historia del S. 1. P. Hasta tal punto estaban com,penetrados la institución y su creador, el hombre y su
obra. N o es en este momento nuestro prospósito (escribir dicha historia. Por ello nos limitaremos a señal'ar los rasgos salientes de su
actuación.
E n los años inmediatamente posteriores siguiaron las excavaciones d e La Bastida, realizamos las de 11.acueva del Parpalló y el malogrado don Gonzalo Viñes excavó la Cova .Negra de Játiva. Por
su parte, don Isidro Ballmter excavaba (en su tierra la nmrópollis
eneolítica del Cami Real dJAlacant (Albaida) y la cueva del Barranc del Castellet (Carrícoila). E n 1931, con Jornet, excavó el1 poblado argárico del Vedat, en Torrente. Incluso en las excavaciones
que n o dirigía personalm'ente, su intarvención (era activa, pues su
temperamento n o le permitía otra cosa. Las visitaba, aun con esfuerzo que dañaba su sa'lud, y su experiencia e instinto le dictaban
normas y comejos siempre atinados.
Pero habían de llegar momentos ~difí~ctles el S. 1. P. y para
para
él. Los cambios ocurridos en la Diputación Provincial con ,el advenimiento de la República, llevaron al frente de la misma a políticos que no comprendían la obra que el S. 1. P. redlizaba o que
'
[page-n-16]
p w antiguas rivaliidades' polltricas con su antiguo director creían
pcñsible acgbar con e1 Servicio. Sfe disminuyeron hasta l o inverosimhi'l las cotnsignacioaes del mistmo y se @asó a honorario a su director. Corríase el ,peíllgro de qule toda Ia magnífica labor se htindiera.
Amargos ratm pasamos los co1a;boradores de don Isidro Bel1,escter.
De acu,erdo todas y con el apoyo de algunos vale~cianosque se
daban cuenta d.e lo que esta obra significaba -no podemos olmitir
a,quí al nombre del ilusstre periodista don ~ ~ e i o d o r o
Uorenrte al:
có- se p d o influir, en !la Diputación para que el Servicio subsistiera, aunque en forma precaria. .
se fueron r~montandolas dificulkades y, a partir
Poco a
&o en algude 1B4, los descubrimientos da Liria, que e~contraron
nas- autoridades, vdvieron a c~n~solidar tar'ess. Aún tuvo que
sus
superarse el período do nuestra contienda civil. Todo d l o supone
un largo lapso de tiempo en que el S. 1. P. apenas pudo trabajar
en cosas nuevas, en qu'e su espfritu era rnantani'do' por don Isidro
y su fiel Salvador Espí, en una labor oscura de restauración y catalogación de materiales que había de dar su fruto más adelante.
Sólo dl tesón, la habilidad, l'a constancia y ei pr6tigi0 de, don Isidro
Ballester nermitieron auperar esos años difíciles. Ror fin, con 'la liberación y con el impulso dado a las ,om~presas
culturales por la nu~eva Diputación, Pos horizontes del S. 1. P. se
ensancharon. La plantilla se normalizó y consalidó, lo que oibiliga
a hacer constar que hasfa lentomes, durante doce años, don Isi'dro
Ballester, al igual que sus ~dabo~radores,
había trabajado1 sin rotribu'ción alguna. Se reempr,endiaron 110s grandes trabajos de excavación: Ljria de nuevo, Cueva de la Cocina en 'Dos Aguas, Ereta
de Navarrés, Cueva de la Pastora en AIcoy, Cueva de les Mczllaetes, en Barig, C,ovachai de Llatlts en Andilla, Cova Negrlt dei Ját'iva,
ekébera. Se publicó un segundo valumen del Archivo de Prehistoria Levantina y nuevos fascículos d e las series de Memorias del
Servicio y de trabajos sueltos del mismo, gracias al apoyo prestado
por el Consejo Superior d e Investigaciones Científicas. El Servicib
se integra m ,la Institucibn Alfonso i l Magnánimo, Don Isidro Ballester, Comisario de Excavaciones Arqueológicas de la provincia,
es reconocido en Elapaña y e n al Extranjero como uno de 10s más
destacados promotores de /la Prehistoria española. Son los años de
do'ria y de rwagida de 'los frutos de la isimi,ente sembrada en los
años anteriores, que fu'eron da sufrimiento y l'abor callaida.
Los antiguos di~cípulmeran ya ahora cdaboradores formados
de maeera eomgleta y oitrros elementos jóvenes se iban agregaadiu,
[page-n-17]
BIOGRAFIA DE D. ISIDRO BALLESTER
'
Rero loa años n o habían pasada en balde y con pena para todos
n o s o t m las fuerzas físicas de don Isidro empezaron a declinar.
A antiguas ddencias se sumaron otras, su vista se debilitó. Abandonó ya el' ejercicio $ei la abogada para con~centra'r fuerzas que
las
le quedaban en el estudio de los rilcois materiales descubiertos en
iloa últimos años. E n la primavera de 1950 trazaba todavía planes
para el futuro. Tenía la iilus?ón de publicar el Yedat de Torrente
y, ,sobre todo1, el Corpus d e la cerámica d e L i i a , que sería su obra
póstuma, pues pocos meses des,pués se extinguía.
A través del r,eIato anterior creo que sei vialumbran los rasgos
saili~entes carácter d e don Isildro Balbster. Si queremos destacar
del
las notas del mismo que se nos antojan más caract'erísticas, p d e mos sintetizarlas con las siguientes palabras : vocación, honestidad
científica, minuciosidad, austeridad.
E n su vocatción no hemos de insistir, pues se desprende d,e todo
cuanto llevamos referido d e su ;vida. Se*juntaba a un ,profundo
cariño por su comarca y por su región. Su valenicianism,~,aliado a
un protuda sentimiento español, le llevaba al deseo de dotar a Valencia d e un gran museo y de un gran oentro de investigación prehistórica.
E n cuanto a su honestidad cientffica, hemos de confesar que no
hemos hallado en nuestro ya cgmpl'ejo conocimiento de !?vestigadmes de tsdoa los países, qui,en la tuviera en mayor grado'. L o
en
mismo cabe deci'r de su minu~iosilda~d la observación d e (los datos y ten su publicación. Es difícil darse cuenta, sin haber trabajado
a su, laido, de hasta qué punto llevaba el rigor científico en una excavación. Cualida~d ésta que hay que resaltar ,porque en nuestro
'climla y con nuestro temperamento es fácil a los arqueól'ogols a'dormecerse un poco ,en su tarea d'e excavadores. Su cuidado le llevó
a disponer, con sabia medida, que todo trabajo' de excavación se
realizara con varias personas al frente, e incluso llevándose a veces
un doble diario. Su minuciosidad y precisión del detalle nos recordaba a atro excavador valenciano, don Emilio Gandía.
Por último su austeridad. La llevó siempre hasta el extremo(.
Austeridad en los gastos ,de las excavaciones, que se hicie~ronsiem,pre con subvenciones reducidísimau. Austeridad en 1'0s gastos generales del Servicio, que vivió muchos años del esfuerzo desinteresado, sin remuneración &lguna, del director y sus co~laboradolres; el
único gasto era el insuficiente jornal' del recoastructor, Salvaldor
Espí, al que se puede parangonar en el aspecto de la austeridad,
o
con su jefe. Austeri,dad en la pro'paganda, dle la que no cuid' nunI
[page-n-18]
8'
C
L. PERICOT GAItCIA
ea. Parco en las publicaciones, excwivakente paaco a nuestro juicio. Cualquiera en posesión de .las riquezas arquedógicas de que
diisponía hubiera publicado dooenas de artículm k n revistas nacionales y extranjeras: El, por reacción contra ,el ~exoesoque todw
solemos cometer con la prolifieración (de publicaciones repetidas,
r$ehusaba escribir si no podía decir algo nuevo y aun tras mkdlitarlo
mucho. Esta eiimitación suya ha fietrasada el conocimiento de lo
G
que dl S. 1. P. representa y explica el que todavía buena parte d
)los valencianas n o se hayan dado cuenta del mismo. Tal vez nuestras palabras puedan iparecer un reproche. N o lo son, pues .es tanta
la propaganda vacía de contenido que se difunde continuamente, que
consi~deramo.~ virtud esa austeridad que don Ibidro Ballester
una
imprimió al S. 1. P. e n a t e asiecto. E l era austero y sus collab,oradores se veían llevados a serlo también.
Creemos que con' lo dicho quedan reflejados ,los rasgos de la
r e t a personalidad de dón 1Sidro Bállester. Habllar del acierto con
que eligió a sus colabolradorh podría parecer alabanza de los que
quedamos para continuar su obra. Sí quiero destacar que tuvo el
tino de descubrir en personas de apariencia ci'entifica modesta las
cualidades de un verdadero arqueólogo. Puede hablaree de una
s
escuela valenciana de Prehistoria y e con orgullo que nos atrevemos a pretender una común parternidad en ella.
Murió sin haber podido, ver gubIicada una obra que era una de
sus mayores ilusiones : bl Corpus d'e la cerámica de Liria, y sin
ver all S. 1. P. definitivamente instalado en lo qu'e ha sido muchos
n
años edificio d e la ~ i ~ u t a c i óProvincial. Pero vivió lo suficiente
para ver asegurafda la continuidad de l'a gran obra de su vida. E n
este sentido &do morir tranquilo. Quienes coilabor¿rmos con él y
recibimos sus enseñanzas y consejos hemos h'echo voto de consery
var su memo~ia de seguir sus pasos, sin escatlma,r esfuerzos para
que el S. 1. P. siga marchando, como su fundador coacibiÓ,.en la
primera fila da la invesggxión prehistórica de España y aún en
toda la Europa otcidenta.1.
LUIS PERICOT
[page-n-19]
MOGRAEIA QE D, IálFwO BALLESTER
TITULBS DE D I S I DE&@ 3B.ALW.6"PER V Q m O
.
Licenciado en Wreclho.
Director Icael sturvicio de &vesBigtx&n Prehist6r-h
de Valencia.
de k
m.
-
D&~baci&
AaadBmico ~orres&'diente de ia R d de Buenas Letras. Bamxdona.
e
Miembro ~
p
o
~ sd tInstituto A W U * ~
l
e
Berlh.
comisario provincial de Excavwiones Arqueoeógks.
Cohbarador del Instibuto 3 30
Vdikquez d d Consejo Supericrr d e InVBtigaciones Científicas.
~~.
PUBLICACIONES DE D. ISIDRO BALLESTER TORMO
1.-"Unas cerámicas interesantes en el valle de Mbaida".-UuItura Vaendana
111, C.* 314, gág. 17.-Valencia, ,1928.
2.-"La
BastId1a de les Aicuses (Mogente)".-Archivo de Prehistoria Levantina,
1, ~ & g179.-Valencia, 1929. (En cdlaborcih cwi D. Luis Periwt GarcTa).
.
3.d6'La Covacha sepdual de Cmí-Real (MbaMa)".-Archivo de Prehistoria
3l.+aleiiuia,
1929.
Levantina, 1,
4.-''V~&g&~izaci6n
prehisMrim. Las excavaniones dei ~ c i de Invastiwión
o
en Cava del Pmpall6 (Gandh) ".-CiElturatura Vaiehciam, m, 8, p&. 82.
c.'
Valencia, 1929.
,
5 - L s excaomiones del S. 1 P. de la LaputaBi6n".-+a
."a
.
Oorr-ndencia
de
Vdencia.-Valencia, 6 de &osQ de 1922).
6.-"Las excanmiones idel S. 1 P.".-.
Rrov~iw.-Valencia, 28 de Agosto
de 1929.
7.-"'E1 Servicio 'de Investbgmión PrahWrica y su hiMiseo de Prehistoria7'.Tirada apwte de la Memoria r e g l w n t a r i a de Secretaría de la DDirpllta&6n, correspon&ente a 1928.-Valencia, 1929.
8.-"La kbor del Servicio de In.yestigaAón Pr@h&tóriys& su M u w en al ~ s d 0
y
&o 1929".-Tirada aparte de la Memoria reglamentwia de b Secretaría
de la Diputacih, correspondiente a 1929.-;V&ncia, 1930.
9.-"Comunicaciones a11IV Congmso Internacional de Aaquedlogia.-1. Los poniderales ibéricos de tipo coval~ino".-aultura Valenciana, IV, c 3.-L%pa.
O
rata. -Vdencia, 1930.
10.-" Counu~aciones tul IV Congreso i11,texmcio~ Argudogb. - 1 Avaace
de
1.
a estudio de la necr6polis ibérica de fa Casa i a Monte (AIlbacete)".i
d
Cultura Valenciana, IV, c.0 4.4apa~rata.-Valencia, 1930.
11.-"La labor .del Servicio de Inmtlgaici6n Prehistórica y su Museo en el pasado año 193O9'.-Tirada aparte de la Memoria reglamentaria de la Secretaría de la Diputación, correspondiente a, 1930.-Valencia, -1931.
12.-"La labor del Servcicio de Inwstitgdón PwMst6ric.a y su MIBW en e (ml
sado año l93lY7.-Tirada arparke de la [Memoria ~egltLmentariai e la Bed
cretaría de la Dipukacih, correqxmdiente a 1931.-Valerucia, 1932.
13.-f6Vis&ta a Mmeo de F%eMstoria".-Memoria
i
de la 1 S e b a n a ChlturaB
Vlauemiana, p&g. 39. -Valencia, 1932.
14.-'"Antidad m o t a rle muchas vías actuaI~esY'.~manaque Las Prode
vincias, pbg. 426.-Vailenci, 1934.
m.
[page-n-20]
15.-"fiuwos Mhzgos. Tambi6n hay pai1aAt.o~en Espafia".-Las Provincias.VailenCia, 5 de Enero de 1935.
16.-"La labor @el
Servicio de Investigación PPebistórriw y su Museo en d pasado año 1934".-%da
aparte de la Memoria reglamentaria de Swretaria de l DiipuWh, comespondiepte a 1034.-Vqencia, 1935,
a
17.-'fw , ~ ~ ~ ( b l b t
'1.+Z&nk&
9 s @e.
ga Wrie de!
od Y~i9osdel
S. 1 P.-Valencia, 1937.
.
18.-"LOS interesantes haillazgos arquealógicos en Liriam.-Las PrwuicW-Va1
Bencb, 13 de OctuQ~re 1940.
de
19.-f'PWas & b e las rüithas kewaciones de S m Miguel de Liria9'.-Archilvo
EBpañdi de Arquedagía, XiV, ni5rm. 44, pág. 434.-M&r%d,1941.
Pl
.
20.-"La campalla de eexcvaoiones c e S. 1 P. de la ' h a . l%putaeiósi Provincial en el presente a~I~",-Laiq provincias.-Valencia, %4@e
;ae 1941.
21.-"Notas sobre las exeavaciones de San kI3&ud de LCria F1940) ".-Las
Provincias.-Valencia, 28 de Diciembre de 1941.
Ba$or de(L Servicio de Investigaei6n P r e g l i s ~ c a su Museo ea los años
y
22.-"La
1935 a 1939".-Valencia, 1942.
23.-"El amentum en los -os
de San Miguel de Liria9'.-Las Provincias.-VaBencia, 25 de Octwbre de 1942.
24.-"EX amentum en los v m s de San mgmi de Liria5',-Amhivo Ekpafio de
Arguecü@gi&XV, núm. ,46, pBig, 4&-Madrid, 1942.
23.-'?~as adpafigu de exd90wkmeiS
S. 1 P. de Ja E x h a . Diputadbn P~v.
vincriail en 1940".-Almanaque de Las Provincias, p8g. 3l5.-1Vaácmis, 1942.
26.-"Sobre una posible ciasfiicación de 1 ~4xfmic5,sde San M i g a , can escenas humainasW.-Archivo Español de Arqueología, XVI, n m . 50, pagina
64.-4íacirid, 1943.
\
27,-"Las
barbas de los timos".-Arapurias,
V, &. 109.-BarCeaom, 1943.
2 . ' E enterramiento en cueva de Eoca,fort".-Núm. 9 de \la Serie de Trabajos
8-"l
' Varios CM S. 1 P.-VMencia, 1944.
.
29.-"De
u n extraordinario descubrianknto en la coPna,r@ de Ai'coy".4s Provimias.-Valencia, 29 de Junio de 1944.
reciente campaña del Servicio de Inves%igslción Prebi&&ics en la
30.-"La
Marjal de Nav&iiiésY'.-Jod.-Valencia, 18 de Diciempre de 1944.
31.-"%a reciente campaña del pervicio de Investigación Prehk&%ica en la
Marjal de Navwrés '>.-Le Pmvimiias.-VaüeW, 17 de Diciembre de 1944.
32.-"Emayo sobre L s influencias de los estjilus griegos en las oe&as
de San
leí& en la sesión
Miguel y la t w d e n c i arczvhante de &&as''.-Dixursa
inaugural de c u m del Centro üe Cinltura ValenEQma,
eil ddla 2
de Diciembre de 1944.-Vdlenei8, 1945.
~ " . a@wte de
- ~
33.-''EX Servicio de Investhgabán Prehist6ri08, y su M
ü Memoria regkmntaria de ESecret&rL de ]$. Diprutmión, cxfrre-enk
a
a 1944.-Vatien&,
1345.
34.-c'Iicbo1~ kulaños va&ncianasY7.-Ardhivo de Prehiiltoria LewmCin& II, p&
gina 115.-Vrailencii, 1946.
1
35.-f'Notas sobre las cerámicas de San Miguel de Liria.-1. Las estacas f6rreas
de la caballerla mlf3bénica.-11. Un vaso con decorwih sdlar".-iArdhivo
de Prehbtorola Levantina, 11, pág. 203.-1Vaikncia, 1946.
36.-"Las
manos & m&ro
ibWcm v a l ~ i m ~ * ' . - A m h i v o Prede
historia, Levantina, 11, p&g. 241.-Vaüemia, 1946.
37.-"Las e x c & v a c i o ~ San Miguel de Liria desde 1 4 a 1943".-A3.r%hivo de
de
90
P d k t m i a Levantina, 1 , p4g. 307.-Vakm&,
1
1946.
38.-''Las descubrimientos prWsíi6ricos de2 Bancal de la e O m a '(~qn&gWa)
kohivo cbe Pmhbtsnoi. Levantina, II, &. 317.-VatlRncia, 1946.
39,4"&b* pr+&btoria
aábaidense".-h&o
de Prehistoria hevantina, 11, p$gina 327.+VaJencia, 1946.
40.-"Un
y&cinnienim pi.ehistórieq en d subsuelo, del Museo de P ~ i s ~ " . i
&e
,
,
".
[page-n-21]
BIOGRAFIA DE D. ISIDRO BALLESTER
11
41.-"'Las recientes exoavaciones del Servicio de Investigación Prehist6rica".AmMvo de Prehistoria Levantina, 1 , p&. 343.-ValRncia, 1946.
1
42.-"Aportaclones a la protohistoria valenciana".-Archivo de Prehiitoria Levantina, 11, pág. 351.-Valencia, 1946.
4 3 i " U n donativo intemsmte al Museo de p&istoriam.-~rchivo de Prehistoria Levantina, 11, pág. 352.-V&'encia, 1946.
44.-f'' E movimiento cultura! prethiatórico valenciano -Arohivo de P
l
í
r
Levantina, 11, p&g. 357.dVa.&naa, 1946.
45.-"La labor de2 Servicio de Investigación Pmhht6rica y su Museo en e pal
sacio gfiO 1945".-Tinada aparte de la Memoria oflciaú, de Secretaria de'
la Diputación, c o r ~ n d i e n ~ a e1945.-Valencia, 1946.
t
46.d'Las cerámicas iibéricas arcaizantes ~vztlencianas".-Commkaciones del S.
1 P. al 1 Congreso Arquedlágiw &l Levante Elspañd, pág. 47. Nwero 10
.
de aa Serie de Trabajas Varias del 6. 1 P.-Valencia, 1947.
.
47.-!"La labar del Sewicio de I n v e s t ~ ó n
~PrehisMrica su 0
y
en el p3sado año 1946".-Tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaria
ia
Diputación, wrresqondiente a 1946.-Vakncia, 1947.
48.-"La
labor del Servicio de Investigmián Prehistórica y su Museo en e pal
aparte de la Memoria &&l de Secretaria de
sado año 1947".-Tiraüa
la Diputación, correspondiente a 1947.-Valencia 1948.
ue
49.-"La labor del '~erviciode Investigación Prt-dMsMrica y su M s o en d pasado d o 1948".-Tiraida aparte de la Memorda oficial de Secretaria die
la Diputación, correspondiente a 1948.-Vaüencia, 1949.
50.-"La labor del Servicio de Invu?stigación PrehisMrica y su Museo en los
años 1940 a 1948".-8Vaüenc&, 1949.
51. -"Unos. interesantes tdestos covaú.tinos -1Crhica dei IV Congreso Arqueológico da1 Sudeste Espgfiol ( m e , 1948), pág. 211.-OIlrtagem, 1949.
&
~
52.-"La labor d Servicio de Invatdgación P ~ i s t yó su M u m en d pasado año 1049".-Tirada aparte de la Memoria d c i a l de Secretaria de la
Diput1aci6n, correspondiente a 1949.-V&n&,
1950.
53.-"EEestos de una joya de oro wvaltina".-Cr6Nca del VI Congreso Arqueoilágiw del Sudeste Español (Alcoy, 1950), pág. 20l.-Cartagena, 1951.
54.-''Corpus V w r u m Hispanorm. Cerm de San Mi ze de Liria".-En prenlg i U
sa. (En calaboracián w n varios miiembros dei Servicio).
".
".
~
~
[page-n-22]
[page-n-23]
ANTClNIO BELTRAN MARTINEZ
(Zanlc0ui)
Acerca de los Ihites cronotdgicas
de la arqueologia
Los estudios sobre 'lo que podemos llamar una c t k r í a general» de
la Arqueología, son numerosos y modernos; y muchas de las cuestiones que permanecían confusas y enfwadas de muy diversas maneras hace poco tiempo por lbs estudiosos se van aclarando y simplificando. N o obstante, la cuestion que encabeza estas consid'eraciones, despierta aún, entre nosotros, la polémica y la duda y conviene pensar en ella, con la seguridad- d e que al hacedo, también
llegaremos, mediante el común esfuerzo, a obtener una posiciijn
firme y ventajosa para la investigacibn.
La bibliografía especializada sobre estos temas, qu'a puede verse
extensamente en nuestros trabajos Introducción czl Estudio de la
Arqueologia, (Cartagena 1947) y Arqueologia clási?ca, (Madrid 1949,
cap. 1) presenta e n sus ejemplos más interesantses : Un grupo e n el
que s desarrolla un concepto d e la Arqueología muy próximo a lía
e
1Historia del Arte o a la Teoría de las Formas; así Eiagio Pace (Introduzbne allo Studio dell' Archeologia, 1." ed. 1933, 3." 1947), Paol o Enrico Arias (Archneol~gia,reedición, Catania 1942); C o f f ~ e d o
Bendinelli, (Dottrina dell'Archeotogia e della Storia delEiArte,
Milán 1938), entre los italianas; los franceses nos brindan un excelente resumen con J a c q u a Zarallaye, ([lntrodwfion aux E t d e s d' Archeologie ef JHistaire del'Arf, París 1946) y con el miemo carácter
podemos incluir la famosa y dásica obra del profesor suizo W. Deonna (L'ArcheuZ'ogie, son domaine et son but, 3 vols. refundidos luege
en uno, París 1922). E n alemán el &celente manuaiito de K w p p
[page-n-24]
(Archaeologie, 1 Berlín 1911). Todos estos autores, preocupados de
,
manera e&lusiva y eliminatoria por lo adlásico», han provocado saludables reacciones, dando 'lugar a obras tan estimables como, la de
Buschor (Begriff und Methode der Archaeologie, e n el Handbuch de
Otto, 1, 3, Berlín 1939) o, con muchas men6s pretensiones, el librito editado por el British Museum (How t o observe in Archaeology,
Londres l." 1920, 2." 1929) con la colaboración de especialistas como
Kenyon, Hill, Flinders Petrie, Woolley, Davies, R. A. Smith, Forsdyke, Anderson, Myres, Hogarth Fitzgerald y Hall, para un total
de 120 páginas. Más reciente e1 manual de Georges Daux (Les
Etapes de lYArcheologie,París 1948).
N o sería justo omitir, el papel ~ n c i a que a la Prehistwia ha
l
correipondido en el avance y modernización del concepto de Arqueología. Las más atrevidas ideas han surgido siempre en este
cam,po, dando lugar a monografías tan interesantes como las de
Gordon Childe (especialmente fntroduction to the Conference -on
Archaeology, Londres
the problems and prospects of E ~ r o ~ p e a n
1944, pág. 4 SS.) que en una de ellas (The future of Archaeology,
Man enero-febrero 1944) preconiza al que se atienda más a cómo
está la Arqueología en el lugar donde la encontramos que a buscar
su origen, a investigar el entronque con la Antropollogia social y a
excavzr preferentemente lugares de habitación, tendiendo a la tecnología y a la Antropología humana. Entre nosotros merecen ser
citados en este lugar Pericot (Grandeza y Miseria de l a Prehistoria,
Barcelona 1949, Treinta años de excavaciones en Levante, Cartagena 1949 y L a España Primitiva, Barcelona 1950), Almagro, (Introducción al Estudio de la Arqueofogía, Barcelona 1941), García y
Bellido (HZstoria de; E Arqueodogía españoda desde 1800 hasta nuesra
tros días, Conferencia en el Curso de Baleares de 1949), Alonso del
de
Real (FuwcUón soci41' del Arqueólogo, Congreso Arq~eo~lógico
Albacete, 1947, pág. 33), Vayson d e Pradenne (La Prehisto*, tradumión argentina 1942) y Martínez Santa-Olalla (Esquema paletnológico de la Península Hispánica, 2." ed. Madrid 1946, y Pasado y
p r c ~ m t ede la Arqueología y futuro de la Pdetnología, Congreso
de Albacete, 1947).
Finalmente, no podemos descuidar, tampoco, la bibliografía acerca d e [las excavaciones arqueológicas, extensa &n títullos de importancia, d e la cual solamente anotamos unos cuantos que estudian
con especial esmero la relación enbre los trabajos d e campo y el
concepto de Ia Arqueologia~:sbn Salin (Manuel de Fouilles Archeo'
-
[page-n-25]
LIMITES CRONOLOGICOS DE LA. ARQUEOLOGTA
respectivamente), Foudou-Kidis (Mona01 de & tecniqte des foeu'lles
!
ar~heologiqwes,París 1939), De Morgan (Les reckerches prcheologiques, l a r but et leur procedés, París 1934), Du Mesnil du Buissan <
(La technique des fouilles archeologiques, París 1934) y Woolley
( D i g e g up the past, Londres 1930). Acerca de las excavaciones españolas las publicaciones de Martínez Santa-Olalla y en otro sentido
de Castillo (Congreso Arqueológico de Elche, Cartagena 1949).
La cuestión de los límites que nos plantamos, arranca de lo impreciso d e las d'efiniciones y aun d e los conceptos que suelen darse
de la Arqueología. Bfen fáicil es, por lo pronto, desechar los q u e s e
fundan en eil simple valor etimológico de la ;palabra (utyatado de lo
antiguo»), o la opinión de quienes piensan que nuestrs ciencia no
pasa de wr una más o menos amplia historia monumental y artística
de 'la antigüedad, o la idea q i e la confunde, más o menos claramente, con un coleccionismo, por muy 'erudito y razonado que éste sea.
Tratemos d e obtener un concepto o por lo menos una enumeración de las tareas del arqueólogo, mediantte un razonamiento Ilógico.
Una base segura de donde podemos partir es la afirmación de que
b Arqueollogia figura en la serie de los grandes intérpretes de la
Historia; a l o que podríamos añadir que, en determinadas etapas,
es la Historia misma. Este sentido tendría la indicación de Giordon
Childe cuando afirma que «la Arqueología es una ciencia social que
a todos por igual interesan. Su ambiente está formado, en conse;.
cuencia, por los restos materiales contamporán~eosde las situaciones
históricas que se estudien y su tarea será el trabajo sobre tales vestigios. De aquí que podamos asegurar, en términos generales, como
'labor propia d'e la Arqueología, el Imputar ordenadamente a unta
éposca pasada, una cosa formada por la mano !del hombre, o utilhlzuda por él, recogiendo del conjuntoi 'de Cosas estudiadas, e~,medio
material, cultural y ffsico, en c que desenvolvia sus &tividides el
d
ser humano y tratando de deducir de dichos resulitados la base espiritual correspondiente. Si a las cosas hechas o usadas por el hombre, que pueden informarnos de
de'sus actividades, las llamamos umoaumentos~,las actividades arqueológicas tenderán a ob-,
tener o recuperar estos monumeintos (excavacianes), tras lo cual
deberán ser interpretados, descritos, fechados y cünwrvados.
deja sin resolker el concepto de $os limites croEsta
nológicos de la Arqueología. Biagio Pace dice : <(La~rqueologí%-es
i
[page-n-26]
4
.
A. BELTRAN Mk'kRTINBE
para tal s s t u d b de las obras h u m a ~ a s monumentm de
o.
les pueblos. a n t i ~ o s , fina d'e pmpaiQr, c@flitm&mentecon la1 F i b
al
14g4'~.
-estudio de-fllos.monumentos es&tbs-,
los matejriales para
la relaenetruwiórr hist6riea de le vida pasada m sus d i v a m ~
aspectwa. Es d a i r , cualquier & b j w perteneciente al ~ctsado,próximo
relktivmante o remoto, podrá ser c ~ m i d e a d a e d e e4 p h t o de
d
vista del Azqueólogsr; así llegaríamos al comepto de las .autores
gfiíegw y romanos, para quienes aarqueología era un ~lonocimlento
del psrsado~. También al tratar de fa tarea arqaealógica decíamos
que oonstistía en ccimgutar a una b m a pmada,-:~.
4 Qué habremos. d e entender p ~ pr& b s antiguos, antigadad, 3
época, pasada? i. kIasta que unto podrmos,detenernw en un. límite
y- cuál s i d . d grado de conv~n&ona'lis~no é&a3 ¿Nos servir4 la
da
viqa divi$ión de Ia Historia en Edad=? Todaa esta%preguntas van
envualtas en ia cue&l&n que nos proponemos, i,núqendien~tliesnte
del.~hacho que se crea, fundadamate, que la. dbolución del im '
de
perio. romana y la ieenstitli&ón de los reinos Bh~barss,rGmo una
tiemp,oa antiguos.
consecuencia de1 mismo, constituyan el fin da
& a mimo, pues, da
plantear -y tratar de resalver- a t a espinosa cilestión,' aunque en la práotica -regetini~s- mietan hoy
wcas dudas entre la mayor garte áe 1 spzofesionales. Su importaar
0
cia se acrecienta. Dar llevar s u ~oluci6nan4as o t ~ a s
para otnx tan
tos prablemas atrechamente relacioaados entre sí.
Nos referimos c.oncrefamente a los iimjfes cr.oliadSgz'cas, de loa
cuales no pu&
haber duda e a al superiar -la aparición del tBo+rnbre en d.mundo-, p r o sí las hay en el' inferior. La lagidación 0%
pañolar «de excavaciones y antigüedadss~l o lleva hasta d r&nado
d,e Carlos 1 (Reglamento de 1" de marzo i e 19U, para aplicación
.
de la L,ey de 7 d e j d i o de 19119 (1).
Según los términos u s a d ~ spor. la Ley, no hay diFugtad para
observar que estamos en presencia de un Límite absolutamente aanvencional, por 10 tanto sin valor en. sí; exactamenta igual pudol h a ,
s m6t&
l
E S
(1) A&. 2.@ Se comidemn *amo amtigüediiñbes ~ ~ S las oba6 & &rte y
productas imtwttbks F a i . B e & m
ar l eda
-w
k,
a a f i w y meW . Diohm ipreceptos se aplicathn a las ruinas de edificias antiguos que ae giescubran, a las hay existentes-.que-e n M m importancia arquWAbgi0st y EL lorj iedi~ d & ~ . a r t 6 5 t i ~ s ~ a ~ s a ~ 8 6( L e y.~ r k T a e e r l
~
W d
juIio de 1911). Arte0 2. Cogia el mticulo de la prwedwtñt
pero ~ i e 4 ~
despues de "easdes pr&i$tr5ricas, m t k a media", ''hasta el w W o de Carl q I".-cXmi8a*ría de ~ v w i o n e s
Arqrieaiacsa, Legislwicin v i p k whre el
PsltrZmonio ArqueoI5gieo Nacional y $m Ekcav&ciones Arqueol&@as, Madrid,
1443.
~
m,
[page-n-27]
-
Rey=: G a t d í ~ ~ , '
. .
. .,, _
, ,,
SI 4rquzaIar&ai .temin&
ihi
DM Ji R a h 6 n
wlla 1s a~+&ai& & /ttaM
cuanda iem&sBh
escr%m,icma muy &t&ibie.
,
,
Actualmente su6íh m2anten&6e fin .t'&.
&MM'Wtarr"Sklh6fdi
me pcir' íos cit+ntíficos "fa&",
adhqye 'hedfbdb't3fi d t h & ' & 'aversa prdbnga'cíh 'ife ja W.e;hMbna & &dá''trSro''&%% '&íIsek;' dd,
en Mex'nania lo$'Pbises Nór&@s, su el^ f i a H e é t W ? $ 5 ~
!
&&
h
e
Wikings,' cuan¿io n i i e s t r o s ' ~ d ngrenihsú~$&$ d'
~
a&
&
rektidkxn d h
incursiones Dor la rnanib del ObiWcr Gélfn:í+~ & Abtfi:n%iiman
6
11. E n Ithqa se mantiene lk k i s dtr qbci lo&
mtttd30$"arQueiii3%Mb
coinprenden riasta e4 ri'ajo '~mper10 y d h!pt&b Hzaafln6:* &?I
Francia. hasta los mismos tiempos y así e? M o d& 9p&@~adks
Nacional'es dk ,Saint ~ e t m a i n
dobíjh oGjeto&@ d edZP%hlP&o'hasta Cárlomagn~;;opinian iem&iah~e
sustkint0' 4 &"
' -&
Tfrn%, las y una idea, anhfoga mantiew&n Pos cenwos' db ilkvetrHw@*
Ííoles, 130sCoilgrqsos Waqionales y de4'~ud&e. las r & & ' Y d e c ? ~
lizadas fArchlvq E s b a ~ o l e &tquR>j&$k, A~*&s, &f y Ias %f.
d
bliotecas de los ceritros ; eQ donb&&+'~upbdor dk 1&%kij&&rib
Científicas asig& a sub «CFart&mAh~rl!Ep;?&s$ tti&iip~:'~r&&ubf
rrido entre la Prehistoria y la caída del relrnd'd&&.do esfiah6~'
Frente a esta. comi;n cq$nlóh n o b u d e déscón*wrse ef Crkerio
de ciertas importantes rsvistas kspecializa~ag,in&;?sas y n6rteahe'ricanas fundamentalmenté, ~ u admiten a t u d i m sobre monpmente
e
medievales y aun moderáos, aun&e en tales traba& no ~ o & t p o s
dejar de observar la pieU&cia de'dn mdtodo ;2rq'ukqf6dcb (Ak4&&3logicxl Sournaq [p. e.) ; y tampoco el h e ~ h o e b u e nueitro M'&
a
Arqueológico. Nacional. y los Museos provinciales' admitan 'en' sus
caleciones, qo sólo objirt- de las Edades aiitigua y mediii, 'aino
incluso piezas eontemporáaeas (Salas de pprcel.ina del' Retiro de1
Museo: Nacional) ; realmente 'este conckto entra 'dqatrq &e las
ideas generales de aanticuarian b e , tz 6poc; de fundación ' & i &tos
Museos tras lo devol,uci&n'de 1868, pero es hoy tbal'y ,abs'oluta..
mente inadmisible,
Es decir , que a priori y según lo expueito, el campo popiu y
&o, fl&
especid de lo Rrqueñ).Jogia ali-Ca,.$i$.& & ~keI?@tb&
con d &ni&l mfne akigdo~;.
.,J ,
En
afirmación. puPdkn ti&abJker~e
s&&diea
que &x@iit&n
I
5
,S
+
ew-
I
.
[page-n-28]
[page-n-29]
'wkrqa garn ~ ? q b 0
v ? s 1 3
'
.
q s 'opalatu ün ap y p ~ d q anb qmr sa ou opuoj p ua X as ap qm.~
e
mqp
m
I&'
fmdmta%
aP$iYP Eqtwwam mb '.wLIu:u:
1 K .s6@+3&u* e »
@ f
Wm
aP
-DA "P.41M,
'0.W
ofW,t@
9 p . as anb ~ 4 a oruslur pa ua psaawut v@qoanRrs sun ap 9suazq$ ua (gg
c xj
s
ayd
'$a) x w ap ~ a a m f
n
se1 soa7uawmor op%@aw na3a.M UN CP)
-qqxa m .qJou rr[
'omlsap qmxaqtap a@ ou opwna crnnrü~+~a
o qqsduqs ap
ua pwplApafq0
sa@@zurar,fa;lr! ~ U ~ A O W
sa&sug
4 'anb m soma sor el) s o u m q q ou ñ
%qmap %xmwxa m 9pa7 m s o w ? q s q q q ~ a x d
A
va* wm@m~a s o l w ~ d
-qnog 'somamg oqroa 'saiuapi6 s quaaj aau& ap so)arcm anb TXLWXJUO~
-S@
B m 'W~asr*?i
'T
Se1
ap@&'P 0
%
q S q U q %3$133 W % S
SIopw~mfl .as mpganf m anb ssur
ztgxl
-aam, ns A: m
t i @ m q
-moad P q m i d s n a srr[ mpcq ap .r&n~ cqse ua o ~ mwemrp souiapad (g)
a
-yo sa~iEIi ua ope!pn$sa eiian? eun op sa)uqur!souoa saiuaiapp
sol'
so1 'ol.ctwa~aiod %&u!?eusI .ug!Jnlom ns ap o p e u p l a ~ a p ~ u á m
o
-our un ua pepFuewaq EL ap oirrap.u!muo~ Ivai un souiep e yJ!nq!ii
-u03 mb 'aopnuaurib
la y i e ~ o ~ e n
-03?89loanb;ra o p q w la.I$opanbiv t *soqaaq s o ~ ugukn$ysap' eagufgsu! o s!ieJunloA
q
ap
eun ap ou opuina 'trueurnq pepye'deau~e!doid e11ap eyiap as enb
p e k % ~ a nap qlq i o d pnJ!pwa ns ep;nups!p ieiia loti upqrnej ,
o ' r w u F ~ a d w @ a u o a eied sopp6uo3 aiuawepeJqos a 's?iqu! u ~ s
sns
osndns so1 eisruoia ia anbiod ua!q %!ie~a$ opour!zsal ' [ e u e c í ~ w
adb soiua!w!~&uoae so{ i q e a u a s a p sied 'emdp iaFblena ua iauaa
apand 6saiopqrbls~qi C 8 s0Bo~pnbiei o d opezqgn 'oa!loloanb
oH
-se opoeul. Ia anb i o p a Ia copo$ ap imad e 'asle$au a p n d o~
.'(t) ' a ~ a o 3 y ~1; '~a!ipS!q a#uaurtt?do~d o$unF
C
1. ~ ~
le
a$utr~rodb!owd u ~ ~e$n[rtn yednao ospgpsnbie' o ~ e q e la~'sou
~ q
i
-iapow wdura!a $01 ua y m b q ~ u 'o~aal-X
r
'e!pa~y PEPJ~ u 3
el
-e?uauIpmaurnwg souraqes .oaod ua!q solla
e$ %I %tE 'optQuas trpanl, oJuen3 upq9h s Ian3 q eiea c s ~ ~ p y u r l a $
M
I
a
sqHan& 'm]p 'uo$q~q aaoci? q s p i p p souapod' e~~,yuir't%oa
s
&p
esrn r ( e 3 3 9 : 8 ~ e ~ ~ ! p ~q~pm~ f f n s e d ap s e p ~ ap semzp3
x
p
sq
-asa -'epezlt)) t?yojsp? u!$ Biolu@mnuúou sau!nr. ssp;pu?ldsa yiasu*?p
'o
s8u epol&"i;ibiv 'qanb sei$rtapi ' & d
@g
efJt'ds3 ap o?eyue3 'So~w.33
- i e ~ r ~ j 8 0 1 & n bt@ssoaua!tupa$tro;ie .s#3g!@ew noa p e r n ~ k p u
~t!
m
@i.ioqcl!~
> & y a p b W p u !rrnlnax' 6 3 amawl~urrori on$nw .obude
P
uoa 'a~it8Uie~n$oa V;~OJS!H araaaeqra i o p ~ . o $ q ~ a ~ $ ó [ p n b r t ~
c B l ~ ' B~ 3 pp S$?mI~.I~%HIu
~ ~
.
;1&30Udaeied tn~;~effl&9ku! Ua O ~ a d
9,
ap cap! epm1'14aw
:(E)wue
@
I
' J ~ B A p.%a!&rx?xa ~ a ,
a
$a?aa. s9un91,[g 'ijaiag tr1
t,bnep@q q m b ,q,
isngpay
&f ,a
:&y+.~cr. a ; i e q 'mkw,
~~81
~ . a g ua *2aagtp
i
:S@. i $ p j e IQUPW CW~BM . ' L Q Q, . ~ J @ . ~
~!
B
I&I
. .
'
[page-n-30]
dde& m& tersehr@
6
riWr
, l ht ~ i ~ h k a i ,
;
.pJ&~e$&r.mdd e ~ l i d c pWisiw
8
h j m de tii @knir)bsd i ~ l b , d b s & MV, m
Iia**
resti4 katiriales de t i 'h l t i i i d +atr ya
riada&.resge'cto dd artistas, kscddas; &c., &.m&sdo- arq'&t$&eo
tbn$rd bue ifiter&hif 'edn m P fir-45,
t%@&2&%hfite lbd-&S
efil
jetos p~d8denfs:s ihs a r h ihdh4;hitttes, hlbdus m e ~ ~ c l m e s
de
o, si& defenhihaci'$'de ori&rt, dh &mrn&r&~
aob& Iba edakWhab r á ~ ' rea,!$!za?. ilrra se3b dk a p - h c i o h e d ~ a d i s ' k i@en@cw
que
SU
ci5h cionohSgiE8, au&ntici&d, íiestitu&&ir, dk.,
mn m r&zE&-i1',
hrodliéto' de: un fiiiCt'odo &tric.ttarnnte a r q t m d w y en d 6 d b la
cies&Psticaa si&& r e p e n t a ~ áurra ayuda purim~&rite 9 c r i d W . E n
'
s
.este sentido n o podremas cerrar el p r o a9' m'&db argu&dtfgb
aP
porque én el próximo Okierrte hayamos de excakdr kte~?£un vez
a
de Ur; o porque en' EspaiTa se e x a v e Mkdfm-Azzahra y n o Nhmancia. L o que' &ce&orrC
q , dado el- ampo 'r'eclheidb que a l i
k
A-rquiroioj$a .qSe&a en tiempos p&feriores a la AInti:'fl3e'dda&, @or
ni
,
excegki6n bodrkmos hacer un &tu'a'id de etad epóicas vaIilGndoaos
exclusivamente del' metodo arqueol6gic0, cosa n ~ r m a le'n P P-rp
a
hieturia y curriente fasta los siglos IV' y V ; la ikcinografla roniáriica,
por ej"ehip1b; h&rá que hak&la sobre bases literarias, liidt0ricaa, artisticas, 'litiírgicas, ar~u;8aiiigjcas;daro. a t d quk ju 'prog& nos sucederá en la iwnografia pal'ep-cristrana,, aqn cayenaO dbntro de Iá
Antigüedad; ~ e q x k t o ls>s monumentos 'arguitectC>nicos, teniendo
de
en cuehta g u s raramente,Uegan a &otros en su estado primitivo,
tendr&os que realizar una. serie. de ~~peraciones, margen de los
al
en
textos, que c ~ n s l s f i r á ~ despojarlós d& lo claxamlente postizo jpara
examinar en lo que reste cuál es la obra primitiva, qué elamentos
l'e han sido posteriormente adicionados y en qué etapas sei han verificad,~ añadidos; para d l o habrá que atender al material y a la
10s
labra (así d- m h i a o d d sigh XI proporeiomtri!w labw a gie6n
r
s
y sin marc?s,, miienttas que el dM X P' las tien* y egtfi-fabrado a graXI
dpdla, o lw zmiaoam~ && al m aa kr jwttatt. a &m, etc.)>; mh.
et
mitiar las ~o~ulriones
dd&u~sas, que puedkw's& i~fkaayw,m e 1$
falsa cubierta de la capilla mayor de la catedrail d&Amiiaj. @las ojivas ina,ert~dasde cualquier manera en la mtedkgIi do
,
r
m a 4os.efrores d& Ia G01Egie;iata de %ntiIl&na).; en. atras oicattiones
habrá que examinar los empalmes en la realizaciós. de marobna, bien
[page-n-31]
<
&talle9 hiaisos, &c.
.
;
, l .
f
1 :
.4
1
4 w t a b o í r n ~ ~m~uminienaoiu
tkl
1
su atado ?pri;miiE'm,4a ~datermha&@in sweianas y .la descripci&rren .u @&do &&al, :aií oamo 'la ibtha(3Srín
de smdt&~les t6mkas ;-tasnbii;$npara o d q u k r ¿e$mwi&n,~ @ ~ l >
y
e
Ias&mrdaa a a&e .paz@
fhaHm.anad e k s alas de B. M i g d de &dilo..Y
a6a podfígrnm ampliar &stas acaruaeimes a manumeatm -Lt@ta
-con e)kmwntss >iludosw(el &cmo la catadral & Qmtiim'o a!de
:h.
deelr & b &taba
t d a l & Zarnm@). & l e ~ b ~ ptaafo
'
o
ñdl, que wmi& ~cont&utld;(lit!in lo vMgodo y ~Ecib a g b - - l r c r r i ~ a ~
de
y no ,un ark importado; quiddndo wrlo tante .en la'ün@w&'la.%rútóctono a continuación de las 6gmms lcitrrds+>g
centiraradp paz :o
l
Calibal, M&
&,
Taifa% Gcttndne, que ifmdI&llemi
y
olem m s s e~&riñes
&&vados .b
~sta≠ &QM& ~4tke,irvrisinm lo Wadgjrrr y h I d l i r i e son -el &Yi%aaenftb iit&Iibrme,:b
wi
ñ
p
I
y
8tiakm8ice.
'mra eos.a --compWamtyte&sQiata-e el bila~ik3af
wft
+
uedló&co en la !M lmeáirrt; :las m&f k
>& k a e h .que,.pg%aaa Mi$$%~
de
:la
dad, el arqu?é&kge, mu;eye e:n afi ~nr&ie~%
ae
@xitilo@ e$ -S:Wd, P
Zi hponenque
campo sea ->&jetw&l
ze&tdsode4m~~m&e9tidF&t~;
yi
quienes re1 &todo arqueoló&c?o, ei&&ado &6*én&
wra.'skdIr
-encuáEqEPisr timiga, -g~es@rá
wrwictcñi InedtinwMee. ,y@ ,
hf'itidalios de W a q o t i ñ ~ H m ~ u p d b r Sdferiw da 38s
JIos W m
e
qw rro %se%'
ahora ~ ~ i & e a a o : g r ~ es'tadljw HW&@N,S y @ef
~h,
$datría m w&a& ~ ~ b i k e e e~t 4 . Thiis$.
* s~
, d&&&imando lm smcrscife &kdi&.*cm
'(iiikmies qae -are pm&~pmid&j
&-
-
O Xuch&6 de Uas h a s u$íiba&s ,en &te
-
..f'
' .
*.
IL
YM querido amigo, a quien he cEe agrslEeoer m las muchas cosas,fjp#?@qo~.
i
querido emefiar y a quien iguemms WC&P m o c 9 0 ~ o
un e
recueTdo: Sa m-. e lñ, ha arir-ancado de nuwtru
t
eum&spdiaonos espwar & BU msdu- r
-es&siige
[page-n-32]
B u &te hoy, teóricamente, confusiun pasiblaB@#-O duran&@
muuna garlq de
cho tiempo se ha considerado a la Arqueología <
otra pwtm (Wintor, y como 61 Gerbard p Furtwiinglw) ;, y tal acriterio, que no llega a sepai-ar Arte y Ar~ueelogía,sigaea $árn obras
de
tan modernas y valiosas como' el @Egipto3 Scharff {Hmdbzcclt de
a t o , 1939) 6 el1Mirnue1de' Archédogie Orjentde,, d e Contanau
(París 1927-1943). Bisen.claro sstá que gara d conwimiento dek pa1
$9
sado cuentan bien paco las, emociona xstéticas y que ha d ~ a d e o
poseer valor ala pieza de vltrinan frente al documento humano, testigo de awritecimientos o custodio de una huella de vida de numt r w antepasados; ,un &esto con marca de allfarerv e 4 s valioso
s
para nuestros estudios, cuando aparece en una estratigrafía segui-a,
que una bella estatua sin procedenicia. L o bello 80 pueda ser la pauta de nuestra inve~tigación,No puede negarse que la «Teoría d e las
fqrmas~y otras p r ~ i ~ i o ~ 1 ~ 8 6
puramente estiljskicas son imprescíndibies ein Arqueología, en muchas ocasiones; pero tambib lo son la
Numismátiqa, la Paieontología o la Geología nunca se incurre en
el error craso de confu~ditllas
entqe sí.
Y lo mismo p u d e decirse de las pretensi~nes supzimir el co&
m e t i d ~ &todo propio8 de la Arqueología, para sustltuírlos ,par
y
otro6 m 8 amables, pero que n o son suyoa;. Es muy alaxionadara
4
'la lectura de las intervenciones de Miles Burkitt y Grimes en la md L&
e o& 1944
lestas y minu&m,
h m a g el armazán sobre el cual podrán descanssr posteriores consy
trucciones; es indirdable que la rediaación más ~ u g d t i v a el fnito,
adecuado de una seria tarea científica será el vestir los huesos desnuda de la Arqueología con la carne y la sangra q,ue representan
los pueblbs que hicieron o mwejaron los objetoo que sa examinan;
pp-o sería inoperant,e aplicar ese ropaje viviente a un cuerpo sin
esqudeto; primer@ hemos de encqntrar los humos y aprmder s
unidas y despds, o o d r m o s aplicar sobre ellos el resultado de nuestras deducciones, y hacer marchar d m.vivo. Primero hemos de
hacer Arqueología; unas veces el resultado de ese proceso será la
Historia misma; otras veces, los resultados que s oobtengan serán
e
la base que el Historiador habrá de utilizar para llegar a aus conelusionm.
'
y
I
.
<
2'
m
: ,-.
'
M,
'S , - -u8
t
,f.
-:7
4
-, ..
[page-n-33]
\
l
SALVADOR VILASECA ANCUERA
flustero-Levalloisiense en Reus
Este nuevo yacimiento está situado en el término municipal de
Rsus, a algo menos de un kilómetro al N. NO. d e la ciudad,-a la
derecha del llamado Camií Fondo, paralelo a la carretera ,& Castellvell, y queda al descubierto gracias a un corte
unos 150 m. de
longitud y a otros más reducidos a cada extremo, abiertos e n las
arcillas explotadas por la fábrica de ladrillos del señor Sugranyes.
La estratigrafía, que buza muy ligeramente al S., Q sea h k a d
mar, varía según los,puntos; pero an su conjunto muestra una. sucesión de arcillas y gravas diluviales, con un espesor total de 11'50
metros en la máxima proifundidad alcanzada, y' la diepwición siguiente, que es la predominante, haka la parte media del corte :
a) 20 cm. Tierra arcillosa vegetal, de cultivo.
b) 70 cm. Arcilla rojiza obscura.
b') 10 cm. Gravas en capa discontinua.
C) 70 cm. Como b), de cdiar más claro.
d) 20 cm. Gravas, e n capa muy discontinua y bolsones (antiguos cauces).
d') 60 cm. Semejante a b), algo arenosa en algunos puntos.
d") 30 a 40 cm. Gravas.
e) 120 cm. Arcilla rojiza.
f) 100 cm. Arcilla rojiza clara; piedras y a veces gravas haaa
la base.
g) 20 m. Gravás finas, muy extensa$.
h) 160 cm. Arcilla rojiza clara, com,pacta.
i) 160 cm. Idem más clara, con cantos poco rodadas en la base.
~
*
[page-n-34]
2
S.. VILASECA ANGUERA
j) 100 cm. Arcilla rojiza.
k) 10-20 cm. Gravas.
1) 90 cm. Estrato arenoso, de color rbjizo.
m) 100 cm, Arcilla rojiza.
E n 1945 emlpezamos a descubrir algunos sílex entre los élemeintos separados por el1 cribado de las arcillas y gravas d e este yacimiento. Por desgrwia, los hallazgos- resii1tat;oi muy esporádicos y
aun muchas vweg eran despreciados Q destruídos por los operarios
+ d e lladrillería, para usarlos com6'ipipiedras d mecheros, y tampoco,
da
a
c
por nuestra parte, nos fué posible vigilar '10s trabajos con la insistencia conveniente. Por las mismas causa&la procedencia de loa sílex reunidos n o es segura, aun cuando proceden en su mayoría de
capa*^
ii5ilyww
).JSB$' *
-4aku$~& % antes y
*9s ?
!Y
las
.
e n un nive que no recuerdan, aparecieron restos de un vertebrado
d e grandes proporciones (Elephas?) (l), los cuales fueron echados
a uno de :los pozos excavadoa y luego cubiertos con esco~mbros,por
deha* d e ba cap'a i) que constituye el piso actual d e la mpldtación.
E n espera &e poder ampliar nuestras recolecciones e individualizar coi mayor exactitud los hdllazgos que eventualmente se hagan,
vamos a dar lcuenia d e los ejemplares más interesantes d e la indua+&iaFitica d e este yacimien-to. Entre Ikas piezas más caracteríeticas se
destacan : U n ndcEro bbicdnvexo, con una faceta plana en el centro
de una d e Ias caras, d d tipo «tortuga», roto en un borde por los
operaiios; es d e sílex gris, translúcido e n los bordes, y mlide 80 mm.
de diámetro jpor 411 de espesor '(Um. '1,l). Una ¡tasca Lev~tlois
triangular'(L;im. 1,S), de lan no' basal estrecho: ondulado y finamente facetado, d e sílex claro' translúcido, con alguh,as manchas de pátina blancuzca muy fina, y un ligero retoque hacia la .punta (47 x 40 x 19
mm). Otra lasca del mismo tipo (Lám. 1, 4), d e contorno cuadrangular, ligeramente apuntada, acaso por deterioro, que h n e tres
facetas en el plano basal y dos aristas convergentes' en Y invertida
en la cara superior ; la calidad del sílex es parecida a la del ejemiplar
precedente (45 x 40 x 13 mm.). Otra lasca, de contorno8 irregular,
redondeada a 'la izquierda y apuntada en el extreÍno anterior derecho, con un pequeño plano basal afacetado; es de coll'or rojizo y
(1) Restos de "Elephas antiquus" fueron halbdos en e .Campo de Tarral
gona, pero ignoramos en qué Scuristamias. Ver E. HARLE: "Restes d'Elephant
et de FWinOCeTos trouvés reamme!at t t - l e Qu;s?t;ern~fre
&'la ~$tBhagne". B.
Lnst. , & HM. N . BmWma, tP24. W e de "H@mp&axnwia.unp&%hiys.maO,
&
t
U
jw" úos halen d interior de m,ian mas arcillas de cdm grilrnr verdoa,a 4 m. [cae p f a i .
m a
u w
[page-n-35]
l...
.3*híycf
MUSTERO-LEVALLOISIENSE EN REUS
3
presenta un fino retoque y posiblemmte huella& d e uso e n casi todo
el contorno (42 x 43 x 10 mm.) (L3m. 1, 32. Una lasea gruesa, de ~ í Iex grisáceo, tranelúcido en los bordes, d e forma cuadrangular, q u e .
presenta una cara inferior cóncava anteraposteiriormente y una cara
supeyior abultada por una arista m d i a muy saliente; el plano' de
percusión 'está partido en dos carillas, y conserva r e t o s Cksl córtex
(56 x 46 x 18 mm.) (Lárn.1, 6). Una magnífica raedera (Gm8. 11,
1) obtenida .de una !lasca levalloisiense, de sílex gris obscuro',-dgo
translúcido; ofrece el típico retoque escqkriforme a la izquierda, y
el borde anterior, ligeramente ondulado, está adeígazado mediante
técnica laminar plana; eF ipllano basa1 presenta tres cari1ia.s (52 x 46
x 15 mm.). u n instrumento bifacial d e tipo mústero-solutroide (Lámina 11, 2) de contorno semicircular o arriñonado, de sílex gris algo '
transliúcido; presenta una cara partida casi en la línea media por
una arista anteroposterior, y la otra hábilmente tallada según técnica plana; un extremo está ligerament'e apuntado, y el borde recto
cuidadosamente retocado bor a.mbas caras, mientras que el curvo
d r e c e un retoque máp abrupto y menos cuidado (54 x 32 x 14 rnm.).
U n raspador en l'asctú corta y gruesa (Lám. 11, 5), de sección trapczoidal; es de síkx blanco, translúcido, con retoque'lamelar frontal,
bordes con retoque esca~erikormledl izquierdo a modo d e raeder;,
y talón rebajado fuertemente formando concavidad (31) x 25 x 12
mm.). U n rasfiador navijorme en min~iatzira, de la misma dlase de
sílex (8 x 17 x 12 mm.) (Lgrn. 11, 6). U n rdspadow cmenado, algo
apuntado, d e sílex -pardusco, que presepta retoque lamelar en el
frepte y la vertiente izquierda (52 x 38 x 24 mm.) (Lárn. 11, 3). Un
grueso cepillo prismático (Lárn. 11, 4), de siilexgfis claro, algo roto
e n su parte superior por los obreros, pero reconstruído con fragmento~
auténticos; tiene una cara convexa, con el típico acanalado
de 110s planos negativos del lascado, como los núcleos, y la otra plana y lisa; el pIano d e sustentación es cóncavo según el eje transver- ,
sal y d borde activo está determinado por el ángulo agudo que forman la base y un frente d e retoque diocdntinuo con las cara~terísticas carillas de parada ; mide 68 x 65 x 48 mm. Omitimos la deacripción de otras piezas, menos características.
Cuando est'emos en poaesión de ejemplares de procedencia segura, l o que esperamos ocurra gracias al cambio de personaH efectuado
recientemente en la ladrillería, ipodremos valorar con precisión estos interesantes hallazgm: Con todo, resulta evidente el aspecto
levalloiso-musteriense de las primeras piezas enumeradas, el mziste-
[page-n-36]
4
S . Y&@ECA
AMGUERA
ro-sdutroide de otras y el auri&cionse,de las úttimas. ¿Pertenecen
a distintos nivdes, al menos los dos primeros grupos y el terwr0, o
forman un conjunto 'mgvlógico único?. Podríarnw suponer el cona
junto descrito c o n o p e r t ~ e c i e n t e una misma épaca, marcando la
transición del Paleolítica medio al superior.
Aunque poco numerosos, son, sin embargo, bastante caracterfsticos los primeros instrumentos señalados, que sin reservas podriamos atribuir a un Levalloiso-musteriense aná-logo al que se ha estudiado' en otros lugares de$ litord mediterráneo y que aparece casi
siempre en arcillas rojas superpuestas a las playas tirrtrnienw con
Strombus bubonius (2), como ,por ejempli en el yacimiento clásico
de los Balzi Rossi. Desde el Asia Menor al Atlántico (Palestina,
Egipto y Nortte de Africa) se encuentra esta misma facies industrial
mústero-levalloisiense, y también de los Pirineos al Ródano y los
Alpes Ligures se conocen yacimientos levalloiso-musterienses con
series en general groseras en areniscas duras. y cuarcitas.
Sabido es, por otra parte, que 12s industrias musterienses perduran larga tiempo en el Paleolítico superior. Importantes y muy
tardías pervivencias encontramo; en nuestros talleres tarraconenses.
E n el Norte de Africa el Paileolítico sufierior se inicia con una industria musteriforme con elementos .aterienses, siendo raro el' Musteriense puro. E l Ateriense, que predomina en la parta oocidehtal,
desde el Níger al Océano, se ha considerado como una facim Anal
del Musteriense (el aMusteriense pedunculado~),que enlaza ya con
el Solutrense, el cual podría ser su derivado, mientras en el Sur de
,Túnez y Constantina se desarrollaba el Capsiensa antiguo. Incluso
e n las regiones orientales y meridionales d e Africa existen yacimientos con Musteriense evolucionado, asociado a elementos solutrenses. A los conocidos hallazgos de E l Khenzira, Tit-Mellil, Sidi-Mansur, se añaden dos más recientes de la cusqva de Mugharet E l Alliya,
en Tánger, donde Bruce y Mo'vius han descubierto la misma facioa
levalloiso-musterknse en arcillas rojas, e n compatifa d e una industria áteio-solutrense con puntas de flechas de espiga Y aletas idénti-
l
(2) Esta especie aparece en las terrazas marinas de Cala Gestell, a pie
del Col1 de Baíaguer. Ver, p. e. M. GIGNQUX: "Les e o M q a Strambus (Quaternaire marin) erz SaPdaigne, en Cbrse et dan6 la province de Raane". Ann.
Univ. de Grenable, -11,
1. Paris-Gremble, 1916.
[page-n-37]
MUSTERO-LEVALLOISIENSE EN REUS
5
P
cas a ~ l a s Solútreo-gravctiqse del Paqxalló (3). La pmywaión
del.
del Mtnsteriense en el P a l d i t i c o s u p e r i . se ha cherva&. igualmente en Libia. (4). Clerca d e Bengasi, en 'la cuevva' de Hagfet e t Te.
ra, C. Petroechi ha podido sistematizar una .interesante ~ucesión
estratigráfica, de ala que únicamente recordaremos que el nEv& R, de
arcilla roja, superpuesto a otro con Musterknse asociado8a I w a s
Levallois, contiene : lascas de este mismos tipo, raspadores de varias
formas y puntas netamente mmusteriemes asociaidos a instrumenlas
bifacialss de técnica solutroide, hojas y,.raspadores en &rano de
hoja, los cuales demostrarian, según Petrocchi, la penetración lenta
y progresiva de la industria d e hojas en la de lascas.
E n d Levante español podemos referirnos a dos yacimienta de
las proximidades d e Játiva, la Cova Negra y la d e la Pwhina, ambas
en el término de Bellús. E n el nivel B d e la primaara han apareddo
algunos pequeños raspadores aquillados. Según Jordá, aste nivel y
el A, o sea su prolongación fuera de la cueva, situados e n un estratd
de arcillas rojas, y tambiCn el nivel 1 de [la cueva d e la Pechina, representarían un ~ u s t e r i e n s e~evol'ucionadoenlazado con alos primeros tiempos del1 Paleolítico superior» (5). Cree Jordá que e1 nivel
l
A poldria constituir, dentro del área levantina, una etapa que cronológicamente se correspondería con el Auriñaciense inferior, fase ésta
que n o ha sido señalada con clarimdad en Levante ni en el sur de la
s
Península. E n el mismo conjunto, cuyo significado e d de uns
«cultura musteriforme con influencias auriñacienses)), se dibujan ya
en la Cóva Negra ~(atishos
presdutrenses~,si se quiere átero'-aoiutr,enses.
(3)
BRUCE HOiWE and HALLAM L. MOIVIUS, JR.: "A Stone age cave
site in Tanger". Papers df the Peaibody Museum of American Anol~eol.and Et-
%mi.
Ha.rvard Uniwrsiw. Vos. XXVIiI. -bridge.
Mass. 1947-ID. m.: "A WOgram af excavations in the stone age of northwestern Afrida". Archeo1ogy.
Aroheol. Inst. of America. 11, 2, 1W.-J. MARTINEZ SANTA-OLALLA: "&Solutrense en Afriaa? Los hdlazgos ,paleoliticos de Tánger". Cuad. de Historia
Primitiva. A. 1, 2 Mrudrid, 1946.
.
(4) P. GRAZIWI: "La Libia preistoriea". Sep. de "La Libia nella Scienza
e nella Storia". Florenck, 1948.
(5) F. JORDA CERDA: "La C V Negra de BellLb (J8tiva) y sus indusOa
hrhs líltiusiis". Amhivo de PreM&&a LemntiíIa, 11. vailemP&.1946. - I E V
DXI
IDEM: "Nuevos aspectos pal&nolágicos de Cov@Negra". Trab. cd Serv. de Ini
vest. Prahist. Valencia, 1947.-IDEM I D W : <
Peahha (Belliús)". Com. iaeQ S. 1. p. a 1 Congr. Arq, del Lw. Fkq. de 1946. Val
lencia, 1947.
.
[page-n-38]
De m& al sur, H. ~reuil'enl1928 (6) y L. Slret en 1931 d* 0.n
ter
a mnocer a1g~w.o~
hallazgos pahliticos. Los yacimientas de Gibrafhaltaagos. que mástar son ahora objeto de nuevos estudios. Pero 'h
nos interesa confrontar con N s de Reus 8% loa efwtuados en !
o
a
cueva de la Zájara 11, de Cuevas (Alaijería), que en 1934 mmpararnm con l a dei $t. Oregori, da Falset (Tarragona) (7). Según Sir&,
la sucesión da indwries en el SE. seria paralela a ia de tios ya&mkntos franceses ;' pero su isitertp~etación la siguiente : en la bam
se
se presenta ipuro el1 útMusterienw clásico^, al que sigue d Pdeolítico
superior, presentándose desde un principio como aun estadio avanzado del Auriñacienss, si no es ya S~lutreinsts>r. n St. Gregori obE
servamos una etapa más reciente, caracterizada por un Gravetiense
asocia& en su nivel inferior a puntas d e mano, lascas Lvallois y
raspadores aquillados, e d'ecir; a pervivencias muskrienses y auris
ñacienses (8).
(6) H. BREUIL: "Station mousterienne et peintures p r e ñ ~ ~ r i q u e s "Cadu
nalizo el Rayo", 1Miáuatetb tAubete) ". Airchi~o Prehistoria Levantina, 1 Va&
.
lencia, 1928. Las técnicas de talla que presentan ciertas piezas atipicas que hemos examinado en las series que se conservan ea el Museo 'de Prehistoria de
Valencia, las hemos observado en &ras de nuestros talleres tarraconenses de
supenficie, en conjuntas de facies campiñoi.de (?) m u y a v a n d a .
17) L. SIREX: MClassIf16&tion Pal&llt*Nque clan5 b sud-ast de 1'Espedu
ne". X V Congr. Intern. Antrop. y Arq. Pr&i&. Portugal, 1930.
(8) S. VILASECA: ''L'esbt~ció talhr de St. Gregori (Falset) ". Mem. R. Ac.
de C. y A. de Barcelona. 3a época, XXIII, 21. 1934.
.
[page-n-39]
'.
:
.
LAM. 1
.
mustero-levalloisie~~~e~
VILASECA.-"Yacimiento
S
I
piezas mustero-)~valloisienscrs procedentes de Reus,
=.c,.,
8 -.
;,
L
;. . 8..
.Q Y'. '..
.. , ... "'.3 . '.;.
' L . ,
. - . . ..';;;;,,; L. ,,.,- ".'S.,*F.z.
;!
.wn.<:,.,;..->., ,: .::I;. : . , I . &&L+(
-.;,
7.
'
. S
( ~ o t o s v&.seca)
.dc
[page-n-40]
VILASECA.-"Yacimiento
mustero4evaIloisiense"
LAM. 11.
Piezas rnuskro-Ievalloisienser~>
procedentes de Reus.
(Fotos de Vilaseca)
[page-n-41]
h
GEORGES MALVESIN-FABRE et ROM I N ROBERT
(Francia)
Deux objets énigmatiques en bois
de rsnne dans le macldal4nien d e
La grotte de la Vache (Comlmune d'Alliat, 2 4 Km.
,$e Tarascon
sur 1'Ariege) , a t située A flanc de montagne dominan&la vallée du
vicdessos oa sa double entrée is'ouvre face A la c a b r a grotte d e
iaux.
Des fouilles y furent entreprises par :le Dr. Carrigou qui r&
olta noltamment des gravures w r os (Bull. Soc. Wist. Nat. Tou810use t. 1, 18671, puis par Félix Regnault (Bull. Soc. Anthr. Paris,
1872). Ces travaux furent abandonnés par suite Qar l'im,portance d'un
fort plancher stahgmitique de 1 m. dyépaisseur+&rnoyenne, parfois
davantage, rwouvrant une couche magdaléniaae dont I'épaisselur
varie dle 10 A 25 cms. seulement.
Pendant soixante-neuf ans, dle nombreux arnateura c passage se
b
contenterent de rschercher de petites séries da& les déblais anci'ens.
Cependant, en 19.10, l'un de n w s (R. R.) reprit r fouill~esabanl
s
données et apres plusieurs scmdages tres diffici~l'es tres piénibles il
et
retrouva la couche en place. 1 poursuivit ses recberches auxquelles
1
I'e second signataire de ces lignes s\st depuis associé. Au cours
d e ces travaux furent notamment rencontrés les deux 'objets énig.
matiques e n b i s d e renne faisant I'objet de f présente note.
a
L'un d:eux, brisé 2 ses deux extrémités, p r é s i t e en réduction
la forme générale d'une palette d'aviron, mais avec une courbme
générale assez notable (fig. 1). Sa longueur ltotale actudle sst de
[page-n-42]
2
G. MALVESIN-FABRE ET R. ROBERT
55 mm. La largeur de la pa'lette i son extrémité est de 9 mm. vt
sa dargeur maximum 9'5 mm. Elle diminue graduellement jusqu'a
4 mrn. i l3ir&rtion d'une sorte d'o pédoncule qui continue I'axe
Fig. 1.iCkGjet Bnlgrnatique en fomhe de ~ a ' e t t k d'aviron. '(Desain de J. I&la). (T.n)
..
F g 2.-Partie
i.
active d h n *poincon courbe e t robusk. (Dessin (de J. Isola)
(T.
n.).
av'w une largeur, de 3 mm. s'acrrris~ant progressivemlent jusqu'a
4,5-mrn. 2 l'elttrémité actuelle. La longueur de ce p6doneulei est de
27 m m . jusqu'i la brisure basale. L'épaisseur moyenne de I'enscmble est de 3 mm.
[page-n-43]
DEUX (JETS
DE «LA YACHED (ARIEGE)
3
1 semble que la rupture des deux extrémités soit due a la tor1
sion. La face convexe est assez pl'ate. La face opposée p é s e n t e
une 1ég6re ornementation. U n profond sillon longiaudinal en suit
k'axe. Les bords sont dissymétriques; le plus abrupt présente une
série d e 12 couches triangulaires se continuant cha'cune oar une
atria gravée pllus ou moins longue sur chacun des deux méplats
latéraux. La signification et P'usage de cet objet, d'ailleurs incomplet, nous a échappé jusqu'ici.
L'autre nous semble pouvoir 6tre interprété (fig. 2) comme la
~partieactive d'un ,poincon particulierement robuate.
C'eat un objet courbe, fabriqué probablement 2 partir d'un cornillcfh d e renne et dont la longueur'actuelle est de 67 mm. la base
ayant été brisée au Palédithiqus.
Son extrémité est pointue et de section circulaire (diam'ktre 5
mm. a 1 cm. d e l'extrémité). Puis, 2 partir de 22 mm. de la pointe, cette section présente graduellement une forme triangulaire
cgrviligne par' le développement d'une expansion aplatie dans le
sens de la courbure externe. L'ensemble devient de plus en plus
épais jusqu'au point ou s'est produite la rupture, point oii la largeur est de 17 mm. pour une épaisseur de 9 mm. Ainsi dans la
plus grande' pá'rtie d e sa longueur I'objet grésente une sorte de dos
se
arrondi sur sa courbure cotlcave et deux ~~éiéplats rejoignant en
arete mousse sur sa courbure convexe.
L e dos 'ales méplats sont ornés de stries obliques subparalleles. Chacun des deux méplats est en outre creusé d'un sillon Fongitudinal subparallele ii I'arete mousse et tracé a 13 mm. d e distance du dos arrondi. .
La courbure de la forme générale et la section de I'instrument
font penser a un poincon spécial destiné a élargir latéralement,
,par forcage, les pedforations circulaires et de faible diametre obtenues ii l'aide d'un instrument plus aigu mais moins résistant.
'
[page-n-44]
[page-n-45]
VICENTE GURREA CRESPO y J0SE PENALBA FAUS
(Gandla)
Exploraciones en la comarca de Gandlr
Conocedores de la extraordinaria riqueza prehistórica que caracteriza los macizos montaPiosos de la región gandiense en manifestaciones que comprenden d'esde los remotos tiempos de la industria
Iítica, según 110s trascendentales trabajos en 'las cuevas del Parpalló y
Mallaetes, hasta el final d e la cultura de las cuevas, iniciamos un plan
da pruebas entre la notabtle serie de cqevas y abrigos situados m las
cercanías de la ciudad d e Gandia, la mayor 'parte de ellos habitados
en 110s tiempos prehistóricw y casi en su mayoría complstamente
desconocidos de los investigadores y, por tanto, inéditos.
El] material recogid,o &S permite sustentar, ya hoy, la creencia
firme d e que d'al examen detenido de todo el considerable número
d e habitaciones roqueras de esta región, habrán de surgir muy valiosas aportaciones al conucimiento y esclarecimiento d e la prehistoria
levantina y por ande, y en cuanto corresponda, a 'la disciplina general
de esta especialidad.
Reseñamos a continuación el resultado de nuestras catas y exploraciones llevadas a cabo hasta la fecha.
I
COVA NEGRA
La gritntera cata se llevó a cabo en la llamada «Cova Negra»,
situada ,en las estribaciones del cMolló de la Creu», al pie d e la zona
conocida (por «La Fatlconera~(v. mapa, núm. 1). Es d e granda di-
[page-n-46]
2
VICENTE GURREA Y JOSE PENALBA
mensiones en un sola cámara. Tiene dos entradas, orientadas a poniente y cara 31 valle d e Marchuquera ; una, muy amplia, al parecer
producto d e un derrumbamiento y rodeada de grandesdpeñascos
semienterrados, y otra, muy angosta, probablemente .practicada en
otros tiempos, según nos lo da a entender una apisonada rampa que
desde el intlerior lleva hasta ella.
.
Esta cueva fué citada ~ o iBreuil (Rapports, pág. 250) como yacimiento neolític0. Pericot la rewña también en una relación d e estaciones vecinas al Parpalló, en la monografía dedicada a la cueva d e
este nombre, afirmando haber hallado cerámica y otros restos neoilíticas. E n 1931, según nos informa la Dirección del S. 1. P., éste
después d-e visitada la cueva y hechas las oportunas catas por algungs
&&' & h 6 2 &
at3
,sbI&ii&liQe e ~ & s b i ad&& t & &u e ne;tf.l4n&
4 M q
,
lleva~rsea cabo por estar en marcha otras excavaciones (véase «La
Labor del Servicio d e Investigación Prehistórica y su Museo>> año
1931, pág. 35). E n d.número 10 de la Serie d e Trabajm Varios del
S. 1. P., hay una reseña, firmada por D..Manuel*Vidaly L ó p z , muy
interesante, dando noticia de las catas mdlizadas e n la cueva de
referencia, destacando la del1 Padre S. J. Mariano Juan, e n 19&.
Por nuystrs parte rwlizamos fa prueba m el centro, aproximadamente, del recinto, procuraardo iniciarla en el nivel mis bajo practicable con el ,prop&ito de alcanzar la mayor profundidad can al
menor tiempo' posible. Obtuvimos cerámica negra y basta, neolhtica,
en gran ,profusión hasta los 2,25 metros, donde se suspendió la cata,
continuando el yacimiento que debe abarcar-todo ,el' piso de la
gruta. Los niveles dieron los siguientes materiales :
a).-A; los veinte centímetros apareció un peqneño fragmento) de
cerámica ibérica pintada con motivo ramiforme onctwlado. 'Otras
piezas dan asideros en forma d e pezón y bordes con impresiones
acanaladas.
b).-A los cuarewa centímetros aparecieron, casi simultáneamente
dos fragmentos típicos : uno claro de vaso campaniforme y otro de
. la misma cultura, más dudoso, procedente quizás d e una cazuela;
ambos con d ~ o ~ r a c i ó n
incisa, el vaso con dos Ilíneas paralelas alrededor del cuello, unidas por otras muy apretadas, oblicuas y pequeñas y por debajo punta triangular (fig. 1." núm. 1); la cazuela
con incisión del arrastre de seis pdas, muy juntas (fig. l.", núm. 2).
,
,
.
[page-n-47]
EXPLORACIONES EN LA GWARCA DE GANDIA
3
[page-n-48]
S;::
-.:,
$
l.,.
. ..C
<-
'
L
.
A RECAMBRA
-
=
.;--&
*. =
t,
4
='GL
Y,;'r:
a de nuestras catas ha sido llevalda a cabo en la « C O V ~ e
d
la Recambra~,prim'era de una serie de tres que existen en el propio «Molló de la Creu», g o h e el collado que remonta su vertiente
Este y en la dirección de Gandia. Las otras dos se denominan .
&ova de! A v e n a y «Cava del Balcó~.Las tres están muy próximas a otros yacimientos conocidos: Cova de les Maravelles y Cova
Negra, ya citada, pero e n la vertiente opuesta (v. mapa núml. 2).
E l r~esultadod e nuestros trabajos en la citada ~ C o v a e la Red
carnbra~son los siguientes :
Consta la cueva de dos dependencias; un vestíbulo empinado
en forma d e grada y una cámara alta de dificilísimo acceso, en la
que se halla el yacimiento. Este f ~ excavada en un rectángulo d e dos
é
metros cuadrados, aprovechando una hondonada hacha, años atrás,
a juzgar por el apelmazamiento de los bordes de la tierra que la
rodean. Llegamos a la profundi~dadde un metro, poco m,ás o menos, encontrando un nivel estéril a dicha profundidad, formado
por una capa d e arcllla arenosa de erosión, de groior no determinado en la prueba. Los mater,iales conseguidos fueron :
a).-En el primer horizonte: cerámica lisa de tipo almeriense,
dos fragmentos de vaso con decoración en puntillado, uno, bastante
claro d e c a m p a n h r m e (fig. l." níirn. 3) y otros de impr'mión por
surcos típi'cos d e la cultura d e Sa'lamó; punzones de h u s o planos
(fig.'l." núms 4 y 5) y flechas del mismo rnateria'l, también propios
d e la citada cultura y muy parecidos a los existentes en la colección
Vilaexa.
b).-En el segundo horizonte apar'eció un curioso instrumento
de plomo, reicubierto por dura capa de calcita; 6s trata d e un tubo
de 2 centímetros de sección, aproximadamente, huceco, soldado por
uno de sus extremos; tiene d a agujeros, soplland'o poir uno d e los
cuales emite un silbido fuerte; n o es posible asegurarlo, pero nos
inclinamos a creer que fuera en su origen, 10 que os hoy prácticamente : un silbato.
c).-El tercer horizonte, que Iboga hasta el nivel estéril ya mericionado, dió, junto con cerámica lisa, cinco piezas de silex : una
raedera con retoque muy elemental (fig. 1." núm. 8); una hoja de
sierra (fig. 1."núm. 6) muy perfecta; una punta, al parecer malograda
[page-n-49]
EXPLORACIONES EN LA COñ.QABCA DE GANDIA
5
C
por su propio artífice, blanca, con retoque bifacial (fig. 1." núm. 7)
muy repetido, y dos lascas & talfer.
Dado el claro tipismo del matcdgl encontrado, en nuestra opiniOn la «Cava d e la R e c a d r a ~ es un&atación modelo que merece
,
una excavación completa, set~cilla,ppr demás, dada la poca profundidad d d estrato.
Si tenemos en cuenta la últimas compilaciones sobre el vaso
camipaniforme (l),vemos cama aCova Negrau y ltCova de la Rec a m b r a ~ ,en la región ,gandienoe, aportan el tetirnonio. par el que
deben ser adscritas a dicha etapa.
,
-
111
COVA DE LES RATES PENAES
Destaca sobre las dos pruebas anteriores, F cata practicada en la
a
c
Pericot la cita en su relaci6n d e estaciones vecinas af Parpalló, de !s
que dista como unas c i ~ kilóme&s más al sur, pero &S, segurao
Y
mente la nuestra la primera cata h & ~ e n la euevii d e ~eferencia
ésta la !primera nota que se da de materiail4as d e tal prwedencia.
Consta de cuatro dependeneias principales, unidas poa corredores
y angostos pasillos (v. croquis en fig. 2."). Una deldlap, ,la más profunda, r de grandes dimensiones y en forma de cuenco en d ' a u e
a
se estanca el agua, siendo de difíciil ameso y ,exploración por b resbaladizo d e sus paredes. Como Cova Negra, tiene dps entradas, una
amplia y otra angosta.
A la derecha de la entrada mayor, existen unos grabados con
temas piwiformes (lám. I, nGm. 1 y S), estando fuera d e toda du+ia
su arcaismo, p u e se grabaron profundarneote sobre una concreción
estalagmítica antigua, e n parte destruida por la erosión d e la rapa
calcárea de la roca d0nd.e se asienta, habiendo desaparecido por e!lc
parte de los grabados. E n idénticas condiciones, pero más destruídos,
(1) ALBEXTO D & CASTILLO en su reciente trabajo generalizador " E NeoE
'1
eneolitico", Historia de Espafía, tomo 1, p&g.637, s610 cita ihailazgos simtlares en
Orihueh, nkróipolis de San A3nMn. excavada por el P. F A W ~ Ú B(v. Trabajos
Varios del S. U. P. núm 5); en Aleoy, oueva Bolumini, d u d m , y en Villarreal,
en los sepulcm &o meg@Uticosde Fiiomena, al relacionar el Grupo de Alnidrf;t,
y de la costa levantina.
[page-n-50]
VICENTE GURREA Y JOSE PENALBA
:4?,
Fig. 2 . n - C r o g ~ de b >@nta y corte de la "Cova de b Rates Penaes",
s
R&tova.- (Seigún Gurrea).
se repiten estos motivos en un pequeño abrigo o covaclia, situado
al pis de la cueva (ilám. 1, núm. 3 y 4).
La cata se efectuó en un pequeño rincán circular a la'izquierda
del vestíbulo de la entrada grande. Se alcanzó la profundidad de
1,15 metros en tres cavadas, sin aparición de niveles estratigráficos
[page-n-51]
E X P L O B M m S a EM LA
WDIA
7
apreciables, recordándonos esta eircunstaricia lo oeurridiii e n el ParpaSk6.
a).-La primera cavada ,hasta los 0,35 metros, dió : cerámka
nedlitica avanzada, lisa, iltheriensa; das fradmentos con decoración
caedial; ocho valvas de concha, algunas con pefforac,ión e n e natis,
l
- indicando que sirvieron cid eoflar, cilratro de ellas de fa & p e l e gcardiuma; huesos de cimvo y cápridb; iiil punzrjn r6m0, rbtb por la
base ; núcleos y buriles de Alex mdadd, nb bien ciaalfl&dd a6n ;
varios ragpadares (fig. l.", nirm. 9) y cuchilf42os d$' tnfsnio d a t e r i d
y dos fragmentos de bóveaa craneana.
- b).-La segunda cavada, hasta las O,@ metros, p&porcionó los
siguientes materiales : Remos óseos d e bóvidoLy ' ci%rix f;indariientalmente, de conejo y muchas conchas de caracol, te~rohes
d&.color
amaiillo, ocre y otro de c~mposición
eñtraiía
raspador (3x 2 aprox.) muy' perfecto ; una serie de' mi-crblitos, raapadwes en su mayor parte, cuyo retoque es de uria"dei~fmde~a~eatrrordinaria, dada la paqueiiez del objeto (fig. La, níinis. 19,'11,12 y 13) ;
un pequeño trapwio; una lasea grande que muestra sititomas de
haber sido usada como hacha; un pun.tón de hueso,(fig. l.", ndm. 15)
y de lo mismo una mgi1Cndida aguja, ejemplar corn~leto,
riiuy notable
por su dimfnuto tamaño, pulido, perfección y finurh (fig. l.";
h"
.
c).-La tercera cmada, hasta l , í 5 metros; dió i restos &?cocina ;
núcleos y algunas'piezas de sílex (fig. l.", núm. 14).
Nos hallamos, por lo indicado; ante un interesante yacifniento
que a poca ,profundidad inicia una fadeta claramente paleolitEcA, al
dar un inventario propio del rna'gdhletii'ense rett'dsado, ponsandb si
pudieran completarse en 4 log tipos V y VI que faltan en eF.Paiv.alló.
1
Confunde, por otra parte, '1s similitud y sabot caphi4nse de algunas
d e nuestras piez.as con oitras d e Ain Metherchen (Tiinez) según Vatifrey, con las que las hemos comparadb. Nos reEfe$imrrs a los buriles,
m-icro-raspadores y trapecio, también parwidos. a otros dd Magdzi- ,
leniense 111 del Parpalló, falt6ndanos, no sbstante, los tipos clá~icos
,
en m& abundancia. Esperarnos que b s excav&iones que en el verano
de 1951 ha iniciado eil Servi& de Investigacián P~ehistijrieade ia
Dipqtación de Vailencia, resuelvan la trascendencia de esta etiaiia.y
las diversas etapas crrlturiles en que fué habhada (2).
m.
,
(2) Un resumen ~ Q r estas
e
o @ m W
W.á,ib.liwdo gor uw
de nosotm (Gurraa) e el periádkx de Valencia '
julio de 1951, bajo e1 título "Hdiaagos ú.eehm&s en l s c u h &,lB S g i h de
a
cu u 4
kXF
".
[page-n-52]
COVETA ZACARES
Buscando otra cueva q w , según referencias, se hallaba en Beniopa,
tras el cerro donde están instalados el servicio y depósito d e las
aguas potables .de Gandía, fué apercibida por uno de nosotros (Gurrea), una .covacha d e aspecto insignificante, a unos di= m e r o s sobre
'la vertiente derecha de la senda que conduce al llamado ayla Gran»
y en al lugar donde termina una punta d e tierra laborable de la zona
conocida por ctLa Baiiosau (v. mapa núm. 4).
Explorada, resultó ser una ociuedad formada por un fallo d e 10s
estratos d4eIgados y planos de caliza propios de aquel sector, que fué
aprovechada en tiempos prehistóricos como lugar de enterramiento,
procedentes de
o, cuanto menos, como dcepásito de tierras sepulcral~s
otro sitio que, en tal supuesto, no puede estar muy lejos.
Tales afirmaciones las fundamohs en lo siguiente: La covacha tiene
un área aprmimada d e 20 metros cuadrados y originariamente debió
ser inhabitable, ,pues el techo Sólo comprende la mitad d e dicha
extensión. La altura antigua entre el piso y e l techo -hoy unos 40
centímetros menor-, calculada después de U cata, s ó b da 1,30
a
metros o quizá menos. en la proporción general; n o hay restos ni
síntomas de hogares, ni tampoco d'e comidas; los hay, en. cambio
de fuegos breves y circunstanciales; la cueva cantiene aún parte de
un relleno artificial que llegaba hasta el techo, vaciado, casi en su
totalidad, hace ti'empo, por campesinos probablemente, con el fin
d e aprovechar la tierra para sus campos; esta tierra contiene, en
bastante profusión y muy fragmentados, restos humanos y también
pequeños de cerámica delleznab1,e aislados, con otras muestras de
industria, comlo luego veremos, todo coincidente con los típicos
ajuares funerarios.
Estas iniciales consideraciones fueron hechas ante la contemplación d e una gran losa, desprendida del techo, que sustentaba
sobre un pilar d e tierra oscura, salvado dce la ,expoliación, con restos
óseos humanos y de industria, junto coa los c&ámicbs citados, bien
apreciables en su corte, confirmándose después ail realizar una pequeña cata e n el piso que, en un Úpico nivel de 40 Lms., hasta la
tierra arcillosa mthril, dió : huesos humanos (bóveda craneana, molares, incisivos, falanges y falangetasi huesos largos, etc.) en pequeños
fragmentos y muy abundantes ten todo el estrato pero especialmente
.
[page-n-53]
EXPLORACIONES EN LA COMARCA DE GANDIA
9
a los 20-30 cms., una punta de flecha -dato precioso para la .datar
ción cr;nológicade M ú n c u f u , pequeños muñmes en 'las aletas,
blanca y bien retacada bifacialmente del tipo Millares, Cova Pastora
y Ereta del Pedregal y otras tantas estaciones del enmlitico avanzado; un fragmento oqnadu d e cerámica que nos raeuerda el de
Cova ,Pastora porque tiene también' upa acanaladura e n acomodo
rectangular, siendo el borde -visibl,e en nuestra pieza- redondeado,
denunciando1 un disco grueso y d e buen peso; parte de un Útil de
siilex grisáceo, parecido igualment'e a las puntas más arcaicas de Cova
Pastora, todo ello muy mezclado entre pedruscos (fig, l.", núms. 17
Y
18).
Al carecer la covacha de nombre, la bautizamos con el de aCoveta
Zacarés~, honor del benemdrito ciudadano gandiense, Director del
en
inmediato servicio de las aguas potables. E l yacimiento, contiene
aún, en sus límites internos, un amplio corte del relleno primitivo
que llega hasta el techo, sin que podamos pr,ecisar su exacta extensión
y grosor, aunque m d e suponer que esté próximo el límite rocoso
del recinto.
COVA DE LA FIGUERA
O t r o d e nuestros hallazgos es el de la CCwa de la Figu'era)), sita
en las colinas bajas paralelas al Molló d e la Creu, a unos cinco kilómetros del Parpalló en línea recta. Se puede ir a ella tomando una
senda montañosa desde la localidad d e Beniopa, hasta alcanzar el
lugar colnocido por «Pla Gran)), donde se halla, mirando al Mondúber, sobre un oerrillo, y delatándola dos robustas higueras que ;e
yerguen a su entrada. También se puede ir ,por el llano hasta muy
dels F r a r e s ~ ,en Marcerca de ella, siguiendo d camino del ~ R a c ó
. chuquera Baja, a cuyo fondo se encuentra, a la derecha, salvando el
cerro, en las inmediaci'oaes d d uPas del Asegaorn (v. mapa núm. 5).
La cueva está formada por una cavidad, sensiblemente rectangular, de unos 60 metros cuadrados. Pertensce, en su origen geológico, al cretáceo y su techo lo constituye un sólido plana de caliza,
ligeramente inclinado hacia el Sur que, capaz d e sostenerse sólo
indefinidamente, ha sid'o reforzado por los elementos por varios
pilares estalagmíticos, también de gran antigüedad g&ológica, lo que
da un especial carácter al ligar.
- 49 -
[page-n-54]
F g l.a-Materia.les 'diversos procedentes de la comarca de Garudía.-1 y 2,
i.
Cova Negra.-3 a 8, ~Covade la Recambra.-9 a 16, Cova de les Rates Penaes.17 y 18, Coveta Zacarés. (Dibujos de Gurrea). (T. n.).
1
t!
[page-n-55]
Probado su piso, resultó ser un amplio yacimiento con abundantísimos restos de cocina y hogares, piezas de silex y dse cerámica, que
pasamos a detallar :
a).-Hasta 0,35 cms. : Muchos huesos de conejo, cabra, aves, algunos de bóvido y numerosas conchas de caracol de la especie «macularia)), muy frecuentes en los yacimientos de $estaregión. De cerám'ica sólo algunos pequeños fragmentos de vasos no muy grandes
de pared delgada y factuia basta, probablemente neolitlcos. De silex
una docena de piezas, de las que sólo dos parecen retocadas, siendo,
con excepción de una, meras lascas que pudieron servir como malos
cortantes o alisadores. D e h u y o muchas puntas, al parecer intencio'nadas, aptas para ser a,plicadas a dardos y flechas, siendo, ésto, 1111a
de las más acusadas características del1 yacimiento.
b).-El tamizado entre los 0,35 y 0,70 cms., dió : Lo mismo citado
en el punto anterior, pero sin ningún fragmento de cerámica, nxis :
un fragmento de punzón, una v a h a d e caracol, propio de las marjales, de :la especie ~Syreaea
Graellsi~,trozos de otra valva de Pecten, junto con d m de cardiuml.
Dada la poca cantidad de tierra extraída y 'la resistencia del material a dar síntomas claros ,para su daftación cronológica, 'sólo podemos concluir que nos hallamos, hasta los citados 70 cms. en un
po,sible nexo entre el epipaleol'ítico y la iniciación mesolítica, corifiando poder resolver, en breve, la índole verdadera dle la nueva
estación.
COVA D E L VELL
E n las cercanías de Jaraco, tambi&n término de Gandía, visitamos igualmente la muy nombrada por los naturales uCova del
Ve112 (v. mapa núm. 6), resultando ser una oquedad dte formacióii
triásica en calizas cavernosas, cuya deleznable consistencia ha dado
una intensa er,osjón. Por este motivo su piso está compuesto por
un amplio depósito basa1 de arenas de caliza que, probado, nos di6
un grosor mínimo d e tres metros, continuando quizá a bastante m4s
profundidad, siempre d8eapariencia estéril, sin ennegrecimiento indicador de hogares.
'Desechado d recinto de la cueva, prauticarnoa una cata en el
ext'eripr, donde la tierra mostraba mejor aspecto. Los resultados
fueron poco satisfactorios, pues lo obtenido, cerámica fragmentada,
piezas de hierro y de silex, huesos y alguna valva d e caracol, s e re-
'
[page-n-56]
12
VICENTE G U P E A Y JOSE PENALBA
fiere probabkemsnte a vestigios históricos o, a lo sumo ibéricos, allí
depositados por circunstancias de excepción, no siendo aconsejable
continuar las investigaciones en este lugar.
VI1
COVA BOLTA
Está situada sobre la mitad de la vertiente Este d e un cerrillo
perteneciente al sistema del Molló de la Creu e n d llama,do Rack
de Company, mirando al ,pueblo de Real de Gandia.y a unos quinientas metros del Monumento al Sagrado Corazón de J'esús, en
dirección a Rótova (v. mapa núm. 7).
Pertenece al cretáceo, propio y casi ganeral de esta región. Tiene
una pequeña entrada circular e, inmediatamente, un pasillo alargado
que se ensancha sobre su mitad y, hasta el final, permite al visitante
eriderezarse, cosa que al entrar n o puede hacer .totalmente. Esta
primera cámara comunica por un paso angostu con otra más baja.
Sufrimos una contrariedad al observar que el piso de las dos
dependencias está #enplano inclinado hacia el interior, obedeciendo
esta, a que por la entrada han penetrado, a través de los años, g'randes cantidades de tierra arrastrada por las aguas de lluvia. Realizada
una (pequeña cata, junto a la puerta, confirmamos nuestra apreciación, pues toda la tierra extraída allí fué estéril, por la razón citada.
Valiéndonos de luz artificial exploramos entonces el1 extremo
opuesto, 'es decir el fondo de la segunda cámara, en cuyo interior
tamizamos una poca tierra, observando que nos hallábamos ante
un rico depósito cerámico que guarda una increíble cantidad de
fragmentos de vasos antiguos en gran co~nfusión,puestos allí por el
arrastr'e de las aguas. Esta circunstancia impide un estudio eatratigráfico en Cova Bolta, por lo menos en todo lo que representa el relleno del á n g d o de inclinación. De todos modas y en a t a s capas
superficiales, por tratarse de piezas de n o difícil identificación,
puede reconstruirse bien el pasado del yacimiento y datarlo con bastant.0 aproximación.
Retiramos, como resultado de nuestra primera visita -2 d e Junio
da 1951-, un centenar de fragmentas de vasos cerámicas, dos valvas
de pectúnculo, una de ellas con agujero e n el natis, un clavo de
hierro muy vetumto y algunos restos óseos de distintm ?nimales.
También recogimos, incrustado en una pequeña cavidad terrosa y
baja del vestíbulo*, otro fragmento, a todas luces perteneciente a un
ser humano. Se trata'de la parte media de un hueso largo del brazo
\
[page-n-57]
que muestra síntomas d e gran descalcificación, quizá por haber estado
durante mucho tiqmpo sometido a la acción atmosférica, siendo
probabliamerite un prolducto transportado a la cueva por una circunstancia excepcional o también, casa más probable, por el arrastre $+z-. ".
.:,i*
~ E R W ~ C A NEGRA, ~ L ~ ~ E N ~ A ~ A
FINA,
. :A;?- .' :--$Y
q*..,> . . g:i :,
$
L.' r
,%
L
--
Fig. 3.a-CerBmicas de "Cova Bofia", Ganidia. (Según Gurrea).
de las aguas, ya citado, l o que nos ha hecho pensar en la existencia
de po~ibil'esenterramientos en la parte superior d e la ladera.
Por l o que respecta a la cerámica (fig. 3.9, debemos hacer notar
[page-n-58]
la existencia d e piezas finas d e pasta negra p bruñida, d e parkd'as
delgadas y muy bíen cocidas que aparecieron -mezcladas con $ras
de factura ibérica, ésta generalmente sin decoración, menos un
t f w o que muestra unas rayas rojas paralelas y también can otros
tipis m i s arcaicos de tradición neolítisa e indígena, según deducimos
por la tosquedad d e sus masas y factura. Las muestras que poseamos
denuncian una a p e c i e de dlitas de poca capacidad para la cerámica
que hemos denominado d e pasta negra y bruñida. Lo mismo ocúrre
con otros fragmentos, q u tienden a agrqndarse, que, manteniendo
~
las mismas formas, nos ,parecen mplas imitaciones d& k s anteriores,
delatando más toscos y simples alfareros.
E n los tipos ibéricos predomina el barro rojizo de buena COCción, d2nido jarras y platds, de 10s que &tuvimos dos buenas fragmentos d e distinta pieza y tambbién vasitos d e pared recta, junto con
otro, de la misma kicnica, que parece corresponder a un platillo!
estos últimos de extrema delgadez, sin alisado ni decoración y de, uso
práictico.
Entre los trozos de industria más arcaica distinguimo~suna base
de una especia d4etinajilla de fondo plano, n o propia, de las formas
del neolítieo, ni tampoco del eneolítico, a pesar de la tosquedad
d e su barro, grisáceo y mal cocido, m e d a d o con gruesos granos de
caliza cristalizada, Examinada esta pieza detenidamente, hemos observado la curiosa circunstancia d e que! contiene,, trabada en su
masa originaria, una ,pequeña partícula de cerámica rojiza, igual a la
de lros vasos ibéricos. Esto nos revela Ila posible existencia de una
alfarería que produjera en varias calidades a un miamo tiempo.
Ahora, si tenemas ep cuenta las dos valvas d e mai.isco, una de
ellas agujereada en su' vértice, el clavo y los materiales de arrastre,
pot ejemplo, el hueso humano, la proximidad del llamado a M d l ó
T'errer~,del que hablaremos a continuación y cuya existencia nos
fué dada a .conocer p0r.D. Juan Abargues Settiw, vecino del Real
d e Gandía qoe nos ayudó en nuestra prospección, y otras versiones,
que coincid'en en que par todos aquellos contornaa abundan los restos cerámicog d n situ,, hemos de convenir que nos encontramos
ante una amplia estación que debe correspondJer a una numerosa
colonia o agrupación de los !primeros .tiempos de nuestra historia y
ya ,parcialment8einflrienciada por la presencia de gentes forasteras :
fenicios, griegos, focenses, cartagineses y quizá tamb" romanos en
ien
,
sus úiltimos tiem~pos.
'
[page-n-59]
EXPLORACIONES EN LA COMARCA DE GANDIA
VI11
MiOLLiO TERRER'
Frente a Cova Bolfa y sobre la Fonteta, d e Company, en el rincón
del mismo nombre, e n gas inmediaciones del Real de Gandía, se
halla el «Molió Terrern del que acabamos de hacer mención (véase
m~apanúm. 8).
Aparte de 1a.notiicia proporcionada por el señor Abargues,. pudimos enterarnos que el fallecido P. Segarra, S. J . y o k o s beneméritos acompañantes de su tiempo, habían localizado. restos arqueológicos y practicado algunas catas de cierta consideración, habiendo
obtentido materiales no especificados, cuyo paradero se ignora.
Se trata d e un espolón montaño.so, empalmado a !os cerros vecinos, que se adentra, en forma dre cabezo, entre el Racó de Com,pany
y ,el de Part, dividiendo, junto con la loma donde se enclava la Cova
Bolta, estas zonas. Su altura, no calculada exactamente por nosotros,
será aproximadamente la de un centenar de metros o quizá menos.
E1 yacimiento se halla en una llanada, en su propia cumbre, y quiz5
l
también en sus aledaños orientales.
Nuestra prospección, realizada el 6 de Junio d'e 1951, dió los
siguientes resultados : Fueron apreciados en toda la ladera Este,
subiendo por el camino de la fuente, vestigios de primitivo tráfico y
ocupación, sólo advertibles para quien está en antecedentes d e "o
que acontece ten Ila cumbre. Cerca d e ésta aparecen una serie de
explanaciones artificiales que podrían interpretarse como r'alizadas
po'r agricultores modernos para el cultivo de algarrobos, pero, aunque
s
aprovechadas en parte para esto, su origen e muchísimo más remoto.
Los lindes 10s constituyen ruinas de antiguas paredes de piedra seca,
distinguiéndose algunos basamehtos, habiendo notable diseiíhinación
de pedruscos transportados que sirvieron para aquellas primitivas
construcciones, que muestran las señales inequívocas d e la gran
antigüedad de su traslado y aprovechamiento. E1 piso de tales bancos
l
lo forma una tierra ennegrecida, orgánica, n o p r 0 ~ i adel diluvial
característico en las explotaciones agrícolas montañosas de 'esta región.
Ya en la cumbre del altozano se observa que futeron también allí
real'izados trabajos de allanamiento y enrasado, persistiendo murillos
de piedra suelta, formando aún márgenes, que se delatan como claros
vestigios arqueológicos. Sobre esta plataforma final, pueden recogerse fácilmente num~erososfragmentos de cerámica gris, mal cocida,
[page-n-60]
16
VICZNTE WRREA
Y JOSE PENALBA
y llevando arcilla y mica en su composición, similares a Pos que hemos denominado de tradición neolítica entre lo6 aparlwidos en la
inmediata Cova Bolta. $stm restos están a fa vista y seguramente, en
su mayor parte, q r o c d e n de las pequeñas escoínbreras dejadas por
el P. Segarra, apmas reconoscibles. Existen ta.mbiC hiIadas d e piedra
a ras del suelo que denuncian las formas do viejas edificacione,
siempre de área muy reducida con tendencias ovales o circulares.
También, y como resultado d e las pruebas del P. Segarra, debemos
datacar la existencia de una construcción en cono truncado de unos
2,s metros d e diámetro, excavada hasta una ,profundidad d e 1,50, que
n o cabe idfentificar como c-isterna ni pozo, sino simplemente como
silo.
>
Pero, entre todmo l o e x p i s t o , descuella un monkículo de tierra
puesta, trabada con pedruscos sueltos, situado al final ,de la cabecera
Norte y limitando el amplazamiento. Su altura, considerada a1 nivel
de.la explanada, no será menos de cinco metros, teniendo su base
un mínimo de diez. E n modo alguno p& ser una atalaya o torreón,
puesto que no hay en él r e t o alguno d e paredes, ni tampoco piedras
a su alrededor. Creemos, por tanto, que nos hallamos ante una
posible construcción funeraria, concretamente un túmulo n o excavado, pues nos consta, según versión d e D. Oayetano García, am,igo
y compañero del P. Segarra, que éste, opinando lo mismo, no lo
hizo, aunque fué, duranke allgÚn tiem,po, su propósito.
S610 ncs queda consignar que, como' final d e nuestra visita,
,practicamos, en distintos .lugares, varias catas minúscuhs y en todas
ellas obtuvim'os restos cer6micos, óseos y también 'maI'aco1ógicos en
una, junto con dos lascas d e pedmernal, todo d e ambientación claramente protohistórica.
'
Estas son, e n resumen, Sas actividades llevadas a cabo últimamente en conexión con la Comisaría General de Excavaciones que
a uno de nosotros (Gurrea) ha tenido a bien nombrar Co'misario
Local d e Gandía, y con la orientación del Servicio d e Investigación
Prehistórica de la ~ x c m a .
Diputación de Valencia, el cual a sugerencias nuestras, ha iniciado una serie de nuevas y mstódicas excavaciones, que n o dudamos serán fructíferas, en estas tierras
gandienses, tan extraordinariamente ricas agrícola, industrial y arquealógicamente.
[page-n-61]
GURREA-PENALBA.- "Exploraciones comarca de Gandía"
pheifomeic en la entiada de la "COva de les Rates Penaes"
(Rótova)
3 y 4.-Orabados en la covacha de la pampa de acceso a la "Cava de les Raks
Penaes" (Rótova)
1 y 2.-Grabada
LAM. 1
.
[page-n-62]
BALTASAR RULL VILLAR
(Valencia)
Orlgenes prehistóricos del proceso penal
El arte rupestre, primera manifestación gráfica de la historia de
la Humanidad, nos ha ido dando a conocer una serie d e aspectos
d e la vida del hombre primitivo que han contribuido e n gran manera a levantar el velo d e los primeros pasos de aquél sobre la tierra.
Parecía hasta ahora limitada la interpretación de esas escenas a nociones elementales referidas a la manera d e vestir, d e cazar, de defenderse.
N o sabemos que hasta ahora se haya hecho ningún trabajo sobre
un aspecto tan fundamenta4 como la vida jurídica, que debe estimarse consustancial con la naturaleza humana por la doble calida,d que
el hombre tiene de ser racional y sociable. Y como juzgamos que
el tema es d e un interés trascendental, hemos querido dar a conocer
un ensayo nuestro sobre la materia por estimarlo como eil; mejor
homenaje que podamos rendir a ,la memoria d e Don Isidro Ballester, aquel ilustre hombre dse ciencia que polarizó su vida sobre la
Historia y el Derecho.
Tenemos con Don Isidro Ballester una deuda de grati'tud muy
difícil de pagar. El, jurista clarividente, maestro de la jurisprudencia, abogado de vocación, tenía pasión por el estudio de la Historis
por una razón de bondad cristiana, porque la Historia nos presenta
la vida a distancia y libre de impurezas.
Por eso se entregó al estudio de la Historia y al del Derecho,
que ea la técnica que hace posible la armónica convivencia humana.
Y en ambas cosas, en la Historia y el Derecho, lo tuvimos.com~o
maestro que guió nuestnos pqsos con sus consejos y con sus lecciones. E n ambas ramas del saber fué una figura señera que honró a
.
[page-n-63]
2
I
BALTASAR RULL VILLAR
su patria. España, y más concretamente Valencia, no saben lo que
han perdido al perder a Ballester por su talento de investigador, por
su genio creador, por su vida ejemplar. E l conoció y alentó el ensayo que hoy damos a conocer 'en estas ipáginas como el mejor homenaje a su megoria. El', oomo yo, estaba convencido^ de que no
cabe duda que, en sus inicios, la Humanidad debió tener un sentimiento' primario d e justicia y que sus reacciones debieron ser inmediatas y violentas. La existencia de una legislación penal supone un
grado muy avanzado d e evolución.
E n un primler estadio, la estimación del hech'o punible debió ser
completamente arbitraria. Toda acción por la cual una persona pudiera sentirse ofendida, debió provocar una rsaccióq contraria sin
sujeción normas dr6estabíecidas de vctiloración penxl', no &lo en
cuanto al delito, sino 'en cuanto a la pena y al grado de la misma.
Posteriormente debió surgir la costumbre penal para proporcionar la reacción a la acción. Y últimamente surgieron ulteriores limitaciones hasta sustraerse completamenta d e ila esfera individuail el
derecho de penar, estableciendo el monopolio de la sociedad más o
menos rudimentaria.
La transformación de la arbitrari'edad individual en normas dociales as, pues, un fenómeno de civilización avanzada, de depuración
cultural. E n este momento nace la norma vrocesal.' La exismtencia
dql rito, ddl procedimiento, supone ya una garantía, la existencia de
un juicio, es decir: el imperio sereno de la razón comparando premisas y llegando a consecuencias. El Derecho entonces ha salido ya
d e la confusa n'ebulosa de1 instinto, de la reacción en estado coloide, .
para adoptar formas de seguridad y de conciencia.
Se citan )con asombro, por los historiadores del Derecho Penal,
fechas remotas d e legis~laciónprimitiva.
Se habila del código d e Hammurabí, príncipe asirio, que se hace
datar d'e veinte siglos antes de J. C., o sea, d e hace unos cuatro mil
años; y de las famosas k e s de Manú, compendio de legislación y
de filosofía indostánica, de hace tres mil, años.
Todos los monumentos ilegislativos .de Solón y Licurgo ,en Grecia, y los de Roma, son demasiada recientes.para nuestro objeto.
Según Estrabón, 110s tartesos, qu~eitan brillante esplendor alcanzaron en el Sur d e España bajo el reinado d e Argantomio, tenían
una civilización antiquisima y leyes (escritas hace seis mili años.
No se aleja más el Derecho Penal conocido; y todo él pertenece
a los dominios de la Historia.
,
[page-n-64]
ORIGENES DEL PROCESO PENAL
3
b
Con anterioridad a las leyes m,osaicas, n o sabemos d e otra cosa
qu~euna iley natural conocida por la conciencia; pero deformada
con todas las pasiones y errores propios d e una época d e barbarie
que va hundiéndose poco a poco, a medida que se aleja, en una oscuridad cada vez mayor.
Ignoramos si se ha estudiado nada acerca del Derecho Penal en
la Prehistoria; pero n o cabe duda que existía.
Y, una vez más, España nos da la lección y el ejemplo. Queremos hoy dar cuenta, con orgullo, d'a que hace d e diez a quince mil
años, 'en aquella época remotísima en que Europa entera, madre de
la civilización, se hallaba envuelta en las impenetrables sombras de
'la más absoluta barbarie, cuando todas las manifestaciones d e la vida
eran tan rudimentarias que parece inconcebible que en tiempo alguno nuestros antepasados hubieran podido pasar por ellas, ya en
España existía un nivel moral y jurídico realmente maravilloso, y
existen pruebas gráficas de que, entre las tribus del tibio y edénico
L~vante
español, se aplicaba la justici'a conforme a normas y garantías iprocesales dsmostrativas de fla jerarquía espiritual de nuestra
Patria y de su eterno magisterio tan injustamente discutido.
E n el verano de 1935 tuvo lugar el descubrimiento más imiportante que haya registrado en 110s últimos años la investigación histórica : el de las pinturas rupestres d e estilo naturalista, hasta esa fecha
desconocidas, que se encuentran en el barrancó de Gasulla, en. el
corazón de la histórica comarca del1 Maestrazgo, en la provincia de
Castellón.
Se debieron los primeros trabajos d e investigación a un meritisimo grupo de intelectuales agrupados en la Sociedad Castellonense
de Cultura, si bien posteriorm'ente se estudiaron a fondo por Obermaier, Breuilll y Porcar (1).
Necesitamos dar, aunque sea muy sucintamente, una idea del
escenario, según Obermaier.
E l barranco d e Gasulla es una profunda e imponente hoz flanqueada por altos y escarpados paredones.
La vista se pierde sobre bosques tupido6 de encinas que se sumergen en la hondura del propio barranco. Grupos pintorescos d e nogales esconden, barranco arriba, el arranque d e ;la garganta, donde,
entre masas d e juncos, culantrillos y helechos, nacen algunos mii(1) H BREUIL, H. OBERMAIER y J. POCAR: "Excíwaiciones en la Cueva
.
Remigia". Memorias de la Junta Superior de Excavaciona y Antigüedades, ntímero 136. Madrid, 1935.
[page-n-65]
nantiala qee, dmpués d e corto recorrida en p ~ q u e i i a cascadas,
vuelven a desaparecer en la p r o h a d i d d .
Este sitio encantador era, para los nómadas del cuat9i.nari.o find,
un privilegiado paraíso cinegético. Allí se reunían lbs animales espantadizos de la meseta calcáfea y árida de ls alrededores, para
o
apaciguar 11a s d en los frtrscos manantiales que en aquellos tiempos
e
remotos formaban arroyos .abundantes, 'capaces de socavar con fuerza aquel hondo barranco. Estos animales encontrabsn refugio en los
bosques y matorrales cuando huían l r s e g u i d o 9 lwr el hombre primi tivo.
Sabido es que dichos hombres eran cazador? nómadas. Es probable que, como en la iiltima glaciación las condkiones cIimatol6g~cas eran muy desfavoraides, 'durante la estación fría vivirían en las
E
comarcas más abrigadas de la costa y durante e verano exteqíerfan
sus- correrías hasta las alturas indicadas, a más'de 800 metros sobre
el nivel del mar. Aquí encontraban natural habitación e n oquedades
producidas por la erosión en las'riberas del barranco y laderas de
las montaña^, e n cuyas paredes inmortalizaban por la pintura 1'0s
acontecimientos d e su vida errante que constituían sus preocupaciones y emociones principales.
Uno d e estos abrigos, el conocido por Cueva Remigia, n m ha
legado una considerable cantidad de pinturas y no solamente reproducciones individuales de personas o animales, sino también valiosas pinturas de grupm y escenas d e la vida de nuestros antepasados
del .final d e la Era Glaciar,
Las pinturas de la Cueva Rernigia son consideradas d e edad cuat e r w i a por sus investigddores. E l admirado prdesor Hugo Obermaier, autoridad superior en estas cuestiones, hace. observar que los
hombres representados en estas pinturas llevan exactamente las mismas armas e idénticos adornos que se encuentran junto a jos esqueletos en las sepullturas del Paleolítico superior.
El abate Breuil, profesor en el Instituto .de ~ a l e o n t o l o ~ íHua
mana de París, observa por su parte, que no se encuentra mpresentado ningún animal dombtico y que n o ofrece duda que este árte
corresponde a una época preagrícola y ~prepastoral y, por consiguiente, ,preneolítica. Pertenecen, según él, al Paliediitico superior.
La escuela española de Arqueología ha mantenido el criterio de
considserar estas pinturas como post-paleolíticas. Sean d e uno u otro
periodo, nos separa de ellas un espacio de tiempo n o inferior a diez
o quince mil1 años.
[page-n-66]
ORIGEFfKS DEL P m3 PENAL
WK
S
5
Aquel arte &e hallarha al servicio de las preocupaciortas reli&osas y, sobre todo, de las de íncbke mágica:
Las fotagiafía~d e M i n a , y tos calcm &l gran artista Po=,
han eonseguicb las mejores reproducciones que: hasta ahora se h n
hecho de las pinturas rupestres del Levante español.
A la gentilwa de Porcar d$remosg da adjunta repradwción de
una eaena exWente en ia quinta mddad de la cuma &ám, 1.").
Se trata d e una ccfalange~de diez arqueros, tsn parte dgrr deteriorada. Lm individuos levantan por encima de sus cabezas sus aro
mas, entre las cuales* se ven tantos arcos c m o k h a s . Los c u e r w
son sencillos y alargados y los p i e coltos.~Elúltimo arqwro tiene
un dklantdlillo con flacos que cubre {laparte posterior.
A diez centím-etrw más abajo, y alga más a la derecha, s e lialla
una figura humana tendida m el suelo c m la cara hacia abajo. Parece un hombre muerto que tiene en su parte posterior cIhvadas varias flechas.
E n presencia de esta escena, que con ligeras variantes se repite
en otros lugares de la cueva, no puede dudarse que se trata de la
ejecución formal de una pena capital ; la primera del mundo de que
tengamos noticia.
Este terrible castigo ,presupone, por tanto, una acción punible.
Como toda ley penal, viene a ser la sanción de una norma prohibitiva, deducimos, comlo es lógico, que el penado violó una prohibi1
ción. E n el orden d e ilas conjeturas, único en a que podemos avixiturarnos para la interpretación, a base d'e los datos cq.nocidos, nos
encontramos con las siguientes hipótesis : puede trqtarse de rin
miembro de la propia tribu o de un extraño .a ella.
En el, primer caso hemos de recordar que se trata de pueblos cazadores. Una infracción contra las ,reglas de la caza suponía un atentado contra loa altos intereses económicos, sociale y hasta políticos
de la tribu.
Cabe suponer, entre estas infracciones, la vidación dfala inrniinidad de algún animal sagrado (como, por ejemplo, el totern de 'a
tribu), vioilación de 1'0s ritos o sacrificios para propiciar la caza, provocando con ello la enemistad de los espíritus o' dioses p ~ o t c b r e ;
s
la invasión de algún bosque O lugar sagrada o invidable; 4x4 conducta imperita del: cazador prcrvocan-da el a l e j a m ~ t o la caza,
de
etcétera.
Cabe el supueto de que el pen-ada fuera un extrafia. vas citras
representaciones de ia misma escena de ejecución a que.hemoo alu.
6%,T.
,
.
[page-n-67]
dido, acumn natables diferenkias de aspeeto entre los agresozhs y su
víctima. Podría tratarse, en este caso, d e l a qeaucidn de un prisionero de guerra o de un cazador furtivo invasor de los terrenos señareados por la tribu que lo ca$tigq, o violador del tabú de a t a
misma tribu.
'
E n todo caso llama la atención en estas escenas: la ordenada
disposición de IQS arqueros @metidos, como se agwmia, a una .disciplina, y szi actitud estática que elimina tada posibilidad de interpretar la a e n a como una pm~ecucióno lucha. Robustecen estas
obwrvacion~esla convicción de que se trata de la culminación de
un proceso penal, lo cual representa un avance admirable en el orden jurídico.
Los arqueros dkvan sus armas sobre sus cabezas en actitud de
aclamación o grito de triunfo o paso 'de dama sagrada. Es casi ssguro que la justísia iria revgtida del prestigio religio~o'que ammla
pañaba e n todos los pueblos antiguos (2).
-
*
(2) mbre estas pinturas habla Obermaier en su "AltsteiriPRilicñeJm~k@fk?ge"
Pdeuma, 1.5,p&g, 1% Leipzig,.M;«),
publipei~n6 la que r u &w naticia
bv i
bmtante tiempo despues de haber expuesto nuestra opinibn a este respeoto en
"Origenes del P~rooesoPenal", en Revista de ia muela de Estudios 'Penibneituios, 1 , núm. 10, g8g. 33, Madrid, 1W. Sobre ate'texm ver a&xnsiq b.uw'tro
1
articulo : "Origen preWt9rico de nuestra culkura jurwca". "Levante", Vdencf%,
229-m-1W9.
[page-n-68]
RULL.- ''Orígenes prehiit6rioos del proceso penalw
LAM. 1
Escena dR a~miamiento una pintura rupestre de cueva Remigia (Ares del
en
Maestre, Castellón) (mgún Porcar)
[page-n-69]
F E R N A N D O PONSELL CORTES
(Alcoy
Rutas de expansión cultural almeriense
por el norte de la provincia de Alicante
Cuando sobre el mapa d e la ~ r o v i n c i ade Alicante íbamos colocando los yacimientos influenciados culturalmente por Almería, tropezábamos con la dificutltad de su clasificación ,por la cantidad de
extrañas culturas que, entrelazándose, imposibilitan su clasificación
sin un 'estudio detenido y largo, no obstante nuestras constantes investigaciones cuyos resultados vamos anotando cuidadosamente por
grupos de diferentes culturas, para en ulteriores trabajos poder dar 1
conocer la labor desarrollada metódicamente durantce 34 años.
Desde que los hermanos Siret, en labor paciente, daban a conocer, con sus excavaciones, los yacimientos almeri'enses y murcianos,
cuyo foco cultural lo constituye el Algar, del que toma nombre esta
importante cultura, los trabajos d e arqueología han contribuído a su
estudio, con valiosas aportaciones, tan necesarias para el esclarecimiento d e una de las más interesantes culturas peninsulares; pero
las características establecidas por los Siret siguen siendo fundamentales y aunque algo se ha avanzado, quedan aun muchos problemas
E l número d e descubrimientos redizados en la zona argárica
urcia, Albacete, Alicante, Jaén, Granada y Almería) en !os últios 30 años demuestran que, a medida de su alejamiento del foco
rincipal, reciben influencias que modifican los tipos, dando lugar
distintas variedades, por lo cual nos encontramos con el confusioismo de que si ,las 'estaciones d e «Mas de Men'ente)) y «Mala Alta
e Serelles» corresponden o no a la cultura asgárica. Si nos amol-
[page-n-70]
2
.
FEWANDO PONSELL CORTES
damos a la tipología pura de la cerámica del Algar, indudablemente
tendremos que retroceder 50 años e n los estudios de la expansión real
y verdadera del Algar, ,lo que supondría la excavación inmediata de
todos los yacimientos que pudieran marcar !las distintas rutas de su
expansión; como ésto lo consideramos de todo punto imposible,
de momento, intentaremos seguir los caminos que a través de Mur*
cia, nos señala don Emeterir, Cuadrado (l),los cuales nos llevan por
el valle de Ymacla a la provincia de Alicante, en donde encontramos
en Villena d poblado de «El Serrico» (v. mapa núm. 1) que visitamos en mayo de 1940; se halla situado e n el centro de la vega de
Villena, sobre un promontorio de forma rectangular y a unos cuatro
kilómetros escasos de la desembocadura del citado valle y según pu&mas dp~&&JIki~simplds
viha, ocu* má i&4p&.h db 46 m. .dell&gy ,pqr 2Q0de ancho, med/d:s aproximadas; el m?terial qye recogimbb len =sL b&peTfiCie es' &i ti60 kjpá&do. - '
."
,
Siguiendo por el valle d e Biar hasta llegar a Bañeres, en la verti'ente sur de ,la «Peña d e Blasca~,encontramos otro poblado (v. mapa núm. 2) d e las mismas caracierísticas, dominando el Sur dicho
valle y por el Este el nacimiento del río Vinalopó.
Internandonos ,por la Sierra &e Mariola en el término da Alfafara,
está el pobitado de ~Monserraesm
sobre un promontorio que domin i
,por el Norte el valle de Agres (v. maga núm. 3); su material es
anteriores. .
idéntico al de los ga~imi~entos
E n Agres, visitamos la «Mala», situada en la vertiente norte
d e la Sierra dte Mariola, sobre un saliente rocoso de la misma,
que domina el centro dsal valle (v. mapa nfim. 4). Esta estación 1s
consideramos de un extraordinario iritzrés, pero por desgracia puede darse por perdida para la ciencia pues está roturada y con esfindida plantación de viñas: al material recogido es también de
E l Algar.
Ocupando la estribación norte y oeste de la Sierra Mariola, dominando por d norte la garganta d e entrada al Vaille de Agres, y
por el este la plana de Muro, se halla le1 poblado d e aEl Flare)), de
Agres, de una extensión de unos 10 m. de largo, por unos 6 de ancho ; las cimentaciones de sus casas se ven a simple vistd; el nlateirial es idéntico al de' «Lá Mala» y parece una avanzada d e dicho
poblado (v. mapa núm. 5).
(1) ~~O
CU
:
'Uexpansión de la cu!Ltwa de M Argar a
'
trav& de Murcia".-Crbhica del iii Congreso Arqueol&gico del Sudeste Esipafiol
(Murcia, 1947).-4arhgena, 1948, pág. 66 y s , b . VE.
.l
[page-n-71]
Ep la estribación aur de la Peña Benkadell exiete un abr& de
unos 2 m. de profundidad, denominado ktCueva d d oto^ .(V. mapa
núm. 6), donde d año. 1920 s e encontraron unos tubita8 de e r a que
n o pudimos ver al visitar el lugar d hallazgo, porque habían sido
d
,
Mapa de la provincia de' Micante con indicmición de la ruta de expansión
dturad almerimse. Según Ponsell.
1. El Ser~ico(Ville.).-2.
Peña de B l w a (BaXkerah.-3. Monserraes (AlfzLfma).4. La Mola (Agres).-5. El FWe (&resl.-6. Cueva dei Oto (Gayanes).-7. En Ee t (Gayanes).-8. EIi C!mico (Lomha).-S. Fl CaUtelLret (M3m
.
ooy).-10. Mae de Meriente (-).-11.
Mala Mka de Serelles (Mmy).-12. San
Cristóbal (Cownt&ina).-13. EU Oastellet (Margarida) 14. T d de l - &"oca
a
(Vd1 de A7caiá).-15. Peña de Pa Retura Wall de Alcai44.+16. Riia Foradti
( V a l de AkaTO.
I
.-
vendidos a un platero d e Valencia. Las cerámicas que ,reepgimos en
las tierras revueltas a consecuencia d d hallazgo del oro, acusaban
las mismas caraeterfsticas ya descritas.
A un kilómetro y medio de la cccueva del Oron, situado. sobre
[page-n-72]
FERNlarNDO PONSWL CORTES
.
- un
"
saliente rocosa d e la misma vertiente d e Benicaddi, se halla el .
denominado ,rStrrcat~,de Gayane8 (v. mapa núm. 7) (2) ; en sep.
tiembre de 1921 visitamos djcho emplazamiento, encontrando un
túmulo de forma ciqcular, d e unos 12 m. d e di6metro por unog 4 d;
altura; en sus alrededores, en el laboreo d e las tierras, su propida.
rio encontró unos 20 ent8erramfientos,
entre ellos seis dentro de gran.
des vasijas y e l resto sin ellas; al volver en e año 1923 al «Sercat»,
f
110 encontré abierto d e sur a norte y en el centro un banco d e forma
circuhr donde, según indicación del propietario, se encontraron
I
grandes vasijas (3).
E n Lorcha, en el Iílmita noroeste de la provincia de Alicante, y
siguiendo h misma trayectoria d e las yacimientos mencionados, s'e
halla el derfominado «El C o n i c o ~ mapa núm. 8); se trata da un
(v.
pequeño pob!ado de unos 10 m. de extensión ; en someras catas recogimos materiales como los de «Mola» d e Agres.
E n término de Alcoy, partida de Palop, situado en la pertiente
suroeste de Mariola, a unos 4 Km. de «Mas de M'enente)) y unos
12 de Bañeres, se halla em+pl'azado«El Castellaret~(v. mapa número 9) de características exactas a las del citcido «Mas de Meinente)) y
«Peña de ,la Blasca~;viene a medir unos 50 m. d e largo, par unos
35 de ancho; en nuestfa visita, efectuada en agosto d e 1949, encontramos ,revuelta su parte alta pero pudimos recoger un buen puñado
d e hojas de sierra en sílex juntamente con buena canti'dad de cerámica (4).
Para completar la serie de yacimientos que estamos reseñando,
citamos (
(2) E PLA BALLESTER: " l Sercat de deayanes (Alicante)".-~munica.
E
cicmes del S. 1. P. al Pfimer Congreso Arquml6gico de Levante.-TrabaJos Varios del S. 1 P., núm. lO.-Vaüemh 1947,pág. 27 y 5s.
.
(3) Dicho mate& fué recogido por D. J. J. Sengnt Ibáñez, que a1rigiá la
excavación.
:ES& asunta fué mnpliamente debatido en la sesión idel 1 C o n g m ArqueolCgico del Levante Español, al leerse la a?municación del señor P1h Ba.ik&r,
citada en la nota 2; insistiendo don Isidro BaQlesterTormo en que había error
en toda a t a iniitenpretajción reafirmando lo expuesto por el sefior Plh en el
trabajo en cuestibn, en el que se clasifica el "Sercat" como posiblemente de
las primeros 4momentosdel bronce.
(4) Hemos de hacer constar desde p t a s lúieas nuestro agradecimiento a su
propietario, don Antonio Aracil, por lss innumerables atenciones de que nos
hizo objeto.
1
I
[page-n-73]
R U T A S DE EXPANS'tON ALMERIENSE
5
relles (v. mapa núm. l l ) , pero como existe
ambos, a ella nos remitimos (5).
E n la vertiente sureste de la Sierra de Mariola y dominando la
vega de Cocentaina,'en término de ésta, se halla *San ~ristóbkl,
(v. mapa núm 12), poblado d e unos 30 m. de largo por 18 d e ancho,
con material de influencia característica del Algar. E n superficie recogimos 16uena cantidad d e cerámica y ad'gunos Utiks de' trabajo.
E n Margarida, sobre una peña d e forma tumular, d e uhos 35 m.
de altura, dominando la entrada oeste del Vall d'Alcalá, egtá empllazado «El Castellet~(mapa núm. 13), de unos 8 por 6 m. Es una
magnífica atalaya del estrecha paso mencionado, l a que nos hace
suponer fuera una avanzada o punto de defensa.
E l «Tossal d e la Roca» en Val1 d'Alcalá. A unos 2 km. escasos
y
de «El Castellet~ a la salida d e la garganta antes citada, levántase en
barrera infranqueable, ,la mole rocosa que cierra la estrecha salida
por el este (v. mapa n." 14). E l poblado alcanza unos 100 m. de! longitud (norte a sur) por unos 60 de ancho, con un acantilado, al oeste,
de unos 70 m. de altura. Se trata del poblado más importante de
Val1 d'Alcalá. Recogimos gran cantidad de cerámica, molinos de
mano, sierrecillas d e sílex y otros útiles de trabajo.
A 6 km. del anterior, e n dirección sur, encontramos sobre un
macizo montañoso-la llamada «Peña de la Retura)) en el misrno~VaI1
d'Alcalá (mapa núm. 15) iaacc.esible por el norte, sur y este y protegida por el oeste por un foso de 4 m. d e profundidad y 6 d e ancho, todo lo cusl l o hace inexpugnable. E l poblado mide unos 10
metros de largo por 5 de ancho, de sur a norte. Encontramos una
vasija ovoide casi completa, de 30 cm. de a'ltura y 20 de digmetro
máximo, conteniendo en su interior un esqueleto, casi completo,
d e conejo; un molino die mano y algunos Útiles de trabajo, com,pletan nueRtros hallazgos en este poblado.
E n el mismo Vall dYAlcalá,al noroeste, formando triángulo con
los dos mencionados, dominando por el norte el Vall de! Gallinera,
por un acantilado de unos 100 m. de altura ; por el leste el camino de
(5) FERNANDO POINSEU: "Excavaciones en la finca de Mas de Menente, Aicoy". Memorias de l ,Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades,
a
numero 78. Madrid, 1926.
y FERNANDO PONSELL: "El poblado de Mas de MenenLUIS PEIUte, Alcoy". Archivo de Prehistoria Levantina, 1, pág. 101. Valencia, 1B8.
ERNESTO BOTELLA CANDELA: "Exavaciones en la M- Alta de Serellw, Alcoy".-Memoiias de la Junta Superior de Excavaciones y AntigüecMes,
números generales 79 (Madrid 1926) y 94 (Madrid 1928).
.
[page-n-74]
6
-FERNANDO PONSELL CORTES
herradura que comunica ambos valles y por el sur la entrada del
~ a l 'de Ebo, se encuentra la uPeña F o r a d b (v, mapa n " 161, POl
.
blado de unos 8 por 4 m., e n u1 que serogisnoa algunas cerámicas
y sílex, atribuiblk a la misma cu'ltura algárica.
Así, pues, hay una ruta de entrada que desde el valle de Yecla,
pasa por Villena (uEl Serrico»), sigue por Bañeres (&La BIasca») Y
por el macizo d e Mariola llega a Alfafara (~Monserraes*),Agres (uLa
Moila» y «El Flarea), Gayanes («Cu.eva del Oro» y «El $ercat») y
e
Lorcha («El Conico~), n el limite de la provincia de Valencia.
Podría, también, establecerse otra ruta que, partiendo d e Orihuela, pasara por Biar, enlazando con «E] Castellaret, de Alcoy.
Por no haber comprobado todavía personalmente los poblados de
desde, Bañeres con
esta posible ruta, -la enlazamos provj~io~nal'mente
Alcoy, Cocentaina («San Cristóbalu), Margarida («El Castelletp) y
Val1 d'Alcalá («Tossal de la Roca», uPeña de la Retura)) y *Peña
Foradá»).
La conclusión que sacamos de las anteriores líneas es que si las
rutas culturales almerienses enlazan perfectamente 'a trakés de la
provincia de Murcia con las señaladas en el norte d e l a provincia
d e Alicante, es indudable qbe la expansión existei'y pu'ede admitirse
que la influencia d e otras cu'lturas hayan absorbido gqrto de la tipología cerámica; en cuanto a los metales, si tenemas en cuenta que
los centros mineros se hallan a doscientos cincuenta kilómetros, los
más próximos, tendremos forzosamente que r'econocer que en
estos poblados han de ser escasos. De todas formas,' mientras
las excavaciones sistemáticas no se lleven a efecto, siempre será un
proble,ma de difícil soilución el estudio d e la difusión de tan interesante cultura.
[page-n-75]
Civiltá preistoriche delle isole eolie
Le isole Eolie eranó fino pochi anni addiaro presswhe ignote
da1 punto di viata plreistarico.
A parte sporadid fimenimenti di amette levigate e di oasidiane
lavorate, un solo scavo sistematico vi era stato-fatta nel' 19% da1
Sen. Paolo Orsi nella contrada Diana dell'isola di Lipari (1).
Scopo dello wavo era stata l'esplorazione della necrogoili greca
e romana dell'antica Lipari a per caso al di sotto delle tombe era
venuto in duce uno strato preistoiico con abbondantissima industí-ia
SU ossidiana, ceramica d'imipasto en un frammento di ceramica dipinta a tremolo sottile maigimto, CM ansa a rocchetto, del tipo
ben noto nelle Puglie e n'el Matsranb, che aveva permesss di classificare come neolitica quella stpzions (2).
Convinto che le piccole iso'le dovessero aver avuto neili nmlitico
un 'impo(;tanza di primo piano e considerando d'alha parte che la
richezza di ossidiana, doveva aver susciiiato nel neolhico una Eniensa
víta nelle isole, iniziai fin da1 1942 una sistematica es~lorazione
dell'arcipdlago eoli'ano. Le ricerche, interrotte dalla guerra., rrpreser0 da1 1946 a oggi.
Fin dalla prima ricogri-iziene (Luglio 1942) mi resi conto déTIa
straordinaria ricchezza di resti pkistorici in quasi tutté. le is&le. i
In mdtissime zone i campi nereggiavano di scheggie & oasidii-
-
(1) P. ORSI: Bul.bWino Q Ptileboht:@aItaliana, L#LVIH, i g 8,P. la;%ti;%,
M d Antk&t&, lW, p. 61.
f
&
, ,,
U. REiUNi: "La piJiuantica. ceramica dipinta in Et$li$'>"Roht, %401>
leione MeridioW editriibe, lm, %v. G,3 e p 1 6
. 0.
.. i ,
&e d @
e
(2)
.
~
.
A
[page-n-76]
l
na, residui di una intensa lavorazione preistorica durata per seioli.
Giacimensi di ossidiana esistono solo nell'isol~a di Lipari. Due
dei molti crateri che costit~iscono~
l'ossatura dell'iso'la, que110 d'el
Monte Pelato e que110 detto la Forgia Vwchia, sopra l'attuale borg o di Canneto, hanno eruttato grandi colate di ossildiana. La pih
appariscente é quella dellfe Rocche Rosse, eruttata daml
Monte Pelato, grande fiumle nero che, aprendosi un varco nella barriera di
bianche pomici, raggiunge il mare alla Punta della Castagna all'estremo, Nord Est dell'isola, fra Canneto e Acquacalda. Ricerche recenti
di ~GilorgioBuchner (3) hanno pero indotto a credere cha I'eruzione
a cui si deve talse colata sia di eta relativamente recente. Le pomici
proietfate nella ,prima fase, esplmiva, di quella stessa eruzione di
fdse finate, dfusiva, si socui k coiata di msididra r a p p r w n t a 1%
vrappongono infatti in regione Pa-pesca a un suolo battuto terroso
in cui, insieme a resti di carbone e a scheggie di ossidiana, raccogliemmo anche un frammento di oeramica. Ma comunqu'ei l e pomici
dell'ultima eruzione qicoprono numerose minuri colate di ossidiana
affioranti sulla riva del mare, che ben avrebbero potuto essere sfruttate dai ,primitivi.
1
1
PANAREA
L e nostre ricerche si concentraron0 dapprima supratutto nell'isola di Panarea (4). Oltre a minori zone povere di matterfali (Caste110, Punta' di ' ~ r a u t o ,ecc.), si scavarono qui tre stazioni preistorich'e, Alla Calcara si trovarono due strati preistorici, di cui quell o superiore, attribuibile alla prima et4 del bronzo, era caratterizzato da numerosi poezetti circ~larifatti coa grandi ciottoli ilavici
levigati da1 mare, raccolti nella spiaggia vicina e eementati con fango vulcanice tratto dalle vicine fumarole (Lam. 1). Misurano circa
un metro di diametro ed altrettanto di ~profonditae dovevano essere
(3) G. BUCHNBIR: 1) ''GiacimenZo d o&dlam di Lipari". 2) 'CUin!dusi
tria dell'officina i contrada Papesoa", RTvista .ai
n
p r ~ i o h e , - I V 3-4,
,
1949, pp. 175 e 180.
( 4 ) L. BERNABO BREA: Notizie degli Scavi, l , 222.
M p.
-
70
-
,
[page-n-77]
CIVILTA PMISTORICHE DELLE EOLIE
3
datinati alía consorvazione delle granaglie. Erano cio& dei pikcoli
sillos.
L o strato inferiore invece era costituito da un a m a s s o di cocciame e di llame, scheggie e nuclei di ossidiana con pmhiasime selci
Fig. l.-+Pamwe&Stazione preistorica della Calcara. Strato inferiore neditico.
Punta ¡di arpione di ossidiana e cuspidi di freccia e mimobulino in selce.
lavorate, fra queste varie Yreccie a base arcuata e uno splendido
mierabulino (fig. l.").
Alcuni frammenti di ceramica a superficie rossa lucida con anse caratteristiche permettono di attribuire questo
strato a una fase tardiva del neolitico, alla stessa fasse cioe della Stazione di Diana ndl'isela di 1,ipari.
2.-PIANO
QUARTARA
Una seconda stazione di Panarea é quella del Piano ~ u a i t a r a ,
attribuibile alla prima etA del bronzo, ma caratterizzata da anse
pizzute che non comparvero finora altrove nelle isolle.
La terza e piii importante 6 quella del! Promontorio del Milazzese (5).
Questo promontario -si protende nel mare con pareti scodcese,
dirupate, ,pressoch&inaccesibili ed é congiunto all'isola solo da una
stretta sella, assai facilmente didendibile. (Lam. 11, 1).
(5) L. BERNA= BREA: "Vilkqgio deli'eta del .broneg nell'isoia di Panarea". Boiletino cd'Arte del Ministero della Pubblica Istruzíione, 1951, p. 31.
[page-n-78]
Constituiva quindi una vera fortezza natukale e per &esto Q stat o scelto,a sede di un villaggio.
Questo ppromontorio, che ha la forma de una falce e cka raochiude una insenatura .profonda, si compone di tre dossi sucmsivi, 1'0~timo dei quali é ora quasi inaccessiljile, ma dovsva essere pih faciimente raggiungibiie nell'antichita, prima chc: l'erosione marina struggesbe la sella che $0 congiungeva ai' secoado.
Sd ,primo & questi dossi gli gcavi miseqo in la+px~resti di ve@tui.,
i
na eapanne '(Lam. 11, 2), qua& tutte a p b n t a ovde, mehe cir&&
sct.Itte da un recinto quadrato a sj.i&oiit smussa&c'una sola setkmgw'
lare &am. 1 1 l), dellq quali auad wfr~pe &wta $pe&Jamehte
1,
la
conser$ata. I n molte s i t r ~ v a r o n o
rpacirí~,ma&elli, rnortat'gi @ePfa lavica. Tn qua'lcude a @ t i di pavimemitazioñe az$rowe l a ~ r :o
e
banchine aderenti alle pareti.
.LQ
stmto arc$eol&gico é di tenue spessore .e unitario a p p a r t e w n ~
...
d o ad un unica. &se Culturale.
3b11osu1 pmfn6ntwio esfremo S?miser6 in luce d-ree capanne i&
postata (Lam. 111, Z), anzich&sulla viva roccia come le akre, su un
forte strato di loess vulcanico, e conservanti i muri perimetrali per
un'altezza di oltre m. 1,50. Esse si sovrappongono a pozzetti del
tipo di quelli dello strato superiore della Calcara e ai raccolse qui
anche qualche frammento con decorazioni analoghe a quells di Piano Quartara, attribuibili perci6, come i pozzetti, .alla prima stii del
broneo.
Ma il complesso del materiale del Milazzese é, como abbiamo
detto, cuQturalmente unitario.
La ceramica é, nella sua massima quantita, di tipo assai simile T
quella delle stazioni e necropolli costiere del Siracusano dell'eta de
bronzo.: Thapsos, Cozzo del Pantano, Plemmirio, Matrensa, Flori
dia, Mdlineilo di Augusta (61,
Caratteristiche sono sopratuttu le grandi cope soprelevate su aItc
piede tubolare, fornite di piccole anse dalla quali si digartono ner
vature r21,evate che formano volute contrapposte al centro d e cias
cuna fxcia (Lam. IV, núms. 1, 2, 3) e le bottiglie a corpo ovoidale
?
v*
'
(6) P. ORJSI, ''Conkibuti aUi&rche&@s preeP&
Sioule", BuU. Pa5.?tn.
Kt. XV, 1889, p. 197 (Macrensa); 'L nwropoli sicda del P l ~ m i r i o " ,ivi.
'a
XV'II, 1891, p: 115; "M due sepoicreti siculi m territorio di Siracusa",
1
Archivio Storico Sidliam, 1893 (M&-);
"Necrop~lisicda p r e w Si~sacusa con vasi e bronzi meenei", Mari. Ant. dei Lincei, 11, 1893 (Cozzo del Pantano) "; "'Thapsos, necropoli sicu'acon vasi e bronzi micenei", ivi. VI, 1896; 'Necropotli di Milooea o Matrenlra", Bull. mletn. It., XXZ1S, 1903, p. 1 e t a n . X%
.
XII.
- 72 -
.
.
.
[page-n-79]
CIVILTA PEBISPORIGHB DELLE EOLIE
5
decorato con fascia a zig-zag liscia in cam@o punts&ato o tratteggiato, ad alto collo -1isci0, fornite di una grainde ansa vetica4e da1
ventre all'orlo (Lam. V, 1). La ceramica rozza 6 rappresenbta sopratutto da grandi orci per acqua, da larghe teiglhe piane (Lam. IV,
4), da fruttiere su alto pied'a coai~co,da dolii (Lam. V, 4) forniti di
quatro piccole ame sulla spalla e di due anse maggiore su1 ventre.
Compaiono anche diversi tipi di olle, di pentole e di tazze, nonche
dei vasetti minuscoli, tronco conici o a piccola bottilglia.
Ma con questa ceramica, che si deve considerare locale, anche
se non é prodotta nelle isole che mancano di argilla, si associano
due dlassi di ceramichle importate : I'una da'I mondo uappenninico»
dell'Italia peninsular@, I'altra da1 mondo miceneo. Le ceramiche
appenniche sono rappresentate prevalentemente da scodelle fornite
di grandi anse traforate, soprelevate sull'orlo. Esse trovano i confronti ~piustringenti nelle isole della Campania sopratutto a Ischia
e Vivara (Scavi Buchner) (7).
L e ceramiche micenee (un cratere e' un anforetta (Lam. V, 2)
quasi completi e numerosi fram,menti) aplpertengono a'l Late M h o a n
III a della classificzzione del Furumark (8) e possono, sulla base di
questa, essere datate al XIV secoilo a. C. E questa d'altronde la fase
a cui sono attribuibili anche le numlerose ceramiche micenee delle
gia ricordate nwrogoli del Siracusano. 1 fatto piii singolare 6 la
1
comparsa sui vasi di impasto di tipo !locale di un notevole numero di
contrassegni, ora numsrali, ora grafici, 'la maggior parte dei quali
trova riscontro nei segni delle scritture minoico-micenee e sopra1
tutto nella Linear A di Creta (9). 1 largo uso di contrassegni sui vasi
ha riscontro in molte localita del mondo minoico-miceneo (10).
E comunque questa 'la prima testimonianza di un uso della scrittura nel Mediterraneo wcidenta'le.
Quasi assente é al Milazxese l'industria litica. L'uso del metallo;
(7) G. BUCHNER: clNota preliminare suIIe ricerohe preistoriche 'ndl'isola
d ISGhia", BulL !di PaWn. It., 1 1936-37, p. 65.
i
,
A. R I T W N e G . BUCHNER: '
f
1941.
(9) L BE?FtN-O
.
BREA: Segni grarñci e contrassegni neilb c e m i c h e
dell'6ki del Bronpo delle &le Eolie". *os,
1, Salmanca, U51, in mrso di
stampa.
(10) A. E. KDBER: "The M i n w Bdpts, &t. and '?3heorp3',in AanePican
Journal of Airchaeoiogy, LII, 1948.
.
[page-n-80]
oltreche da fnistuli di bronzo, é attestato da una forma per la lu-'
sione di nastri seaaalati.
Numerose le fuseruole, aassai grandi, sferoidali o a disco, e gli
uncini Iittili. Sono presenti corni fittili votivi.
1
1
STROMBOLI, FILICUDI, ALImCUDI, SALINA
Numerose traocie di vita preistorica sono state segnalate nelle
altre isob. Selci sparse e ceramiche nella penisofla Basiluzzo, una
stazione s,u%
timpone di Ginostra nell'isola di Stromboli (11). Attendono di essere scavate d u e vaste stazioni a'l Capo Graziano nell'isola
di Filicudi e in quella di Alicudi. Da Malfa nell'isola di Salina proviene oltre a frammenti sparsi, un corredo tombale neolitico (12).
8 j j 8
,:
' f >
,L+;-,
* *
LIPARI
;; <;*!T ;]l :o,*-?,,:,
,
[!!,j:*trhtl*;
.,l. . E
,
Nelli ultimi mesi oggetto di intense ricerche é stata la princihale
delle isole, quella di Lipari. Si identificaron0 qui traccie di vari abitati preistorici a Piano Conte, a S. Nico'la ecc., si saggio nuovamente
&la
stazione dslla contrada Diana, ma si esploro sopratutto quylla che
fu sempre la sede del
centro abitato dell'isola : i1 castello
di Lipari.
.E questo un roccione di ossidiana dalle pareti dirupate che incombe su1 mar5 dominando due inwnature, che costituistono due
rpiccoli porti naturali, Marina Corta a Sud e Marina Lunga a Nord.
Sull'alto del1 Castello trovb posto la citta greca, della quale null'
altro sussiste di visibile che una torre d'ell'antica cinta muraria: incorporata nelle fortificazioni medievali, ma conservante ancora ventidue assise di conci (13).La citta continuo a vivere nell'eta romana
e in quella medievale, alla quale appartengono una parte delle fortificazioni. Ma il maggior compJesso dei bastioni. che facevano di
a,,'
.'ll!,.>'l:
-3:
+;
,,
!:
?
%
(11) G. BUCENER: "Traccie di abitato neolitico e greco neii'isola di Strcunbali", in Rivista di Sqienze Preistoriche, IV, 3-4, 1949, p. 207.
(12) L BERNABO BREA: N&izie degii Seavi, 1947, p. 220.
.
(13) P. QMI: Nortizie degii Soavi, 1929, p. 53, Ag. 50.
' 9
:?+
:$9
-
. ,-Y,:
,
:LJ
*
&
[page-n-81]
CIVILTA PREISTORIGHE DELLE EOLg
7
Lipari .una poderosa fortezza é M tempo ddla dominazime sp@noIa ed é stato costruito probabilmente dopa il terribi'h s a c c h a i o
di Khair-ad-din Barbarossa ne1.1544 (14). Solo da1 XVIII secolo in
poi la citti si sipost6 in basso nella piana a.1 piede dell'act~poliave
é attualmente e sull'antica rowa restaron0 sole la cattedrale e a'lcune chiese.
La citti greca Iu fondata dai Cnidi e dai R d i i reduci dalla sforfunata spdizione di Pentatlo a Lilibeo. Ma la leggenda narrataci
.
.
...
.._
..
L_
...'
.....................
..................
----
._.
_..
-L
..d
..-
...-....
{. _-.-.___ ............
..........;..... Q.
$,.;v.
.......
.____.-.....---Y...
.
.-a
--
-+.__
> .
p.
*
;
]
,
..
i
7
.
H
4
i
i
\
.......-..-.
-3
4
L. e ;....
iEg. 2- a i Acrapoli. F m de la cera&
. W r,
o e
a
, .
-----__._____/Q
__.___-.---a
qw
di impasto del n@lticso antk2.o
da Diodoro (15) ,par12 di precedenti abitanti. Egli narra che Liiaro,
figlio di Ausone, re degli Aúsonii, alla morte del padre, venuto in
discordia, coi fraberli per la spartizione dell'eredita paterna con una
schiera di compagni sarebbe venuto a colonizzare le isole prima deserte.
,Alla corte di Lipari si sirebbe recato Eolo, che ne avrebbe spo.
sato la figIia Cianse e, restituendo Liparo secondo la sua voIont2 a
Sorrento, suo gaese d'origine, avrebbe regnato sulle isole. Eolo,
era considerato un re saggio, giusto ospitale.
Avrebbe avuto sei figli e sei figlie ch'e, spusatisi fra loro, avrebbero regnaio sulle isale e su gran parte della Sicilia e &lla Calabria,
rimitando le virtii del padre.
.
A1 Ioro arrivo i Cnidii avrebbero trovato le isole in prófanda
decadenza, abitate so'lo da dnquecento abitanti che si dioevano discendenti da Eolo.
1 nostri scavi sull'acropoli di Lipari avevana l o scopo di mettere
in luce gli eventuali resti della cittii.gr&a a di ricercare le 'traccie
[page-n-82]
,
di que&? piu an%iche popdaisni ohe la deggmda indiava essete
t t b u t e su queliá rocca.
, .
I risultati, dbllo; wevo SUperZtOha di gran lunga cib-che &.si mrebbe piotutcl atteadere.
Essi rivelatono infatti S'esietmaa di un deposito strrltificata dello
spessore complessivo di circa sette metri a diedero in va& trincee
una successiofie strati!g?afica ancar pih completa e p m i s a di suella
della caverna delle A r m e Candide.
La successione stratigrafica osservata é la seguente:
1) I n basso a w&atto con la roccia si ,ebbe uno strato nwlitico
con abbondantissima industria Jhica quasi esclusivamente~suossidiana (rarissimi pezzi di selce) e macine laviche. La c.eramica di qgesto
strato si pub dividere in due categorie:
a) Una cer'amica di impasto luci~do, talvolta lucidissimo, con
anse seinp'lici, generalmente ad anello formato da 'largo nastro, q u a ~ i
sempre inornata (Lam. VI, 1) oppure dworata con sottili, finissime,
~linee
'graffite dopo; eottura. Sovente n,ei vasi decorati con queita
tecnica si hanno zone dipinte in rosso ocra su1 fondo nero o bruno
v
dell'impasto. ~ u a l c h e d t a si hanno tacche o bugne intorno agii
orli. Le forme piLi comuni sono ~co~delle
tronco coniche, seodsl~a
e
tazze a profilo pih curvo, orci e piií raramente fiaschi, 1 vasi ipi6 fini
s ~ n b ollette a corbo sferoidale o sferico-schiacciato con basso.
le
orl'o verticale intorno alla larga bocca (fig. 2.").
b) La seconda categoria é formata da ceramica di argilla depurata, dipinta a grande fascie o fiammle rossa bordate di nero su1 fondo biancastro roseo. Si ebbero di questa c'iase quattro.grandi olle
presswhe integrle, due tazze emisferiehe, frammenti di altfi vasi analoghi, di fiaschi eoc: E questi la ceramica gih nota sopratutto dai
rinvenimenti della ~ r b t a
delle Felci di ~ & r i
(16) e di M g a r a Hyblasa presso Siracusa (17). Per intenderei potremo denominarla ceramita dello sti'lIe di Capri (Lam. VI, 2 y 3).
Da questo orizzonte si ebbe anChe alcúni anse last tic he a forma
di testa animale e la testa di un idoletto fittile.
Assai interesante é ,la comparsa in questi strati di alcuni frammenti di ceramica impressa dello stile di Stentinelle, ben nota in
Grotta delle Feki a Capri";
Mon. Ant. dei Lincel.
a
&
(17) P. O W I : ''Megg&m Ryiblaea., Tempio -o
tito", Mon. Ant. dei Lincei, XXVII, 1921, tavv. A, B, C.
e viIIaggio neoli-
(16) U. RELLINI: "La
XXIX, 1923, %VV. 1-11.
[page-n-83]
Sicilia,.ove ~
o
v, 3.1.
*
1 frámhmenti della ceramica steritinelliana c m p a f i e r o quasli tiaolusiv-amnte nella trimcea L ,nei due tagii- p 6 p r d s n d i sui quattro
i
con cui fu esplorato il deposito.
II problema, che sole suwesski s a v i potranno risdlvere, d quindi quello di definire se esista a Lipari una fase steni,ielliana, ante-.
riore all'avvento della ceramica dipinta+ i cui deposiri, essendo nel
,punto da noi scavato di wcessiva sottiglieeaa, siano stati wonvolti
dalla continuazione ddla vita nella fase suc~essiva ceramica dipina.
ehp!
ta (creandosi casi la meccanica commistione dei dne o r k ~ o n t i
abbiamo .osservaho nei tagli pih prdondi, O se invece i p w h i frmmenti della ceeamica stentineliriana rappraentino una irmporta%ione
dalla Sicilia nelle Éasi pih antiche della cultura a oaamica dipinta.
Certo é che a s e appartmgano aedue orizzonti iulturali netta-.
mente distinti, siciiiano l'una, eontinentale, itrlliano, l'altro.
2) , L'orizzonte sucoessivo é caratterizzato da una ceramiea dipinta molto diversa dalia precedeiite. Si tratta di vasi minori, dalle
forme p i G raffinate con piccole anse quasi sempre stranamente accartocciate oppure allungate a rocchetto. La decorazione é basara su
un disegno m i n u t q quasi miniaturistico. 1 motivi.principali~, bltre il
tremolo sothle rnarginato, sono sovente complicate derivazisni da1
meandro o anehe spirali, scacchiere *c.. Se ns ebbe iin solo vaso
completo e nurneroei frammenti (Lam. VI, 4 y 5).
Nella ceramiea d'impasto, in-cui ora prevalgono colori chiari :
rossastro o bruno giallastro, le anse predominanti sona q u e l b tu'.
bolari allungate. Sono frequenti le anwtte, o pseudo-ansette irm
forate, minuscole. Nei bicchieri cilindrico ovoidali 1, anse s m o so.
1
vente applicate p r o p i o sull'orlo dei vasi. Meno .frequente la d a o -
(18) P. ORSI: "Stazione miitica di Stentinello", Bull. Paktn: It., XVT,
1890, p. 177 m.; OAFFICI: "Stazioni preistoriche di Trefontane e Poggio
C.
Rnssa in terrj.toPi9 di Paterntj", hlonumenti btiehi dei, Znn&
1915;
"Contributi &lo sb(lio e nediticg sWano". SUB PaWa. It, XLX, W15,
1
suppl.; ''iCan.tributo al10 studia de& Biia. peisbrics'', m i v i o Btorieo
per 1 GicIlia Orientale, XVI, XV9, 1919, 20 pp.; ' E a st.a&&w neoUth üi
8
Fontana di Peipe e {la cilrilki gi Ste@inW", Athi R. Aocad. di W@xi%?,
Letbm
e BeiL Arti i Paie-,
n
XII, 1928; P. OWI: "Meg&m Eiyblaea, VilW$io m
r
Uico e t w i o g~ceoe di ta!iuni s i w p i & r W i vmi d3 Paterno", Moo. & t i a
dei Lincei, XXViI, 1921; C. CAFElCI: "Note di pskt9wlagia sioMana, 1 grismi
neolitiai", Bull. Pdetn. 1%.%Y, 18%; C. e X OAPFbCI: Siziiien B Jüngere P ,
.
e
riada", i EBERT, Reailex d trorge%$ü,, IEII, 1 2 , p, 188 =ggg e " S & J X W O S
n
,
98
I$uiturP',ivi. pp. 4x4-418,
[page-n-84]
raeione graffita vidno alla quals si trovano anche quelle a intaglío
e a rilievo. E insohma I'orizzonte noto sopratutto attraverso i viIIaggí trineerati e le grotte del Materano e attraverso altri rinveni~ n t neoYitici di fase wriore delle Puglie (19). Ar;sai intereseante il
i
rinvenimento in questo strato di un anda di ceramica rmsa con bande incrociate nere, appartenente ad un vaso dello stile di. SerraferIicchio,
Continua abbondante 1'indu.vtria litica su assidiana. 1 materiali
di q u a t o orizmnte sono fin'ora scarsi e in pochi punti esso é stato
visto in strato puro. Nella trincea M da cui si &be! rinvenimenti
ipih a l o n d a n t i e p'iii gregevoli esso era swnvolto e frammistoccon
il precedente orizzonte a ceramica dipinta dello stile di Capri. Dove
dy. visto puro, nella trincea N e P, esso era relativamente povero.
3) L'or'izzonte successivo, attribuibile agli inizi cEell'eti del brone
zo, é uno dei piu r i ~ c h i meglio rappresentati sull'acropoli di Lipari. Di esso si.misero in luce anche i resti di due grandi capanno ova- .
'li (Lam. VI, 6).
La ceramica dipinta 6 ormai sfomparsa. AI sua posto subentra una grossolana ceramica d'impasto, parecchio rozza e pesante,
decorata con inakioni a crwdo. Fra le forme piu c ~ r n ~ u n icarattee
ristiche sono le scodelle emisferiche con ampia gola s a t o I'orlo e:
panso, fornite di un'ansa orizzontale a cannone posta sotto la carena (Lam,. VII, l y 2) ; gli seodelloni tronco:conici forniti all"interno,
su1 fondo, di una grwsa ansa a ponticello e di un'ansetta minore
.
posta all'esterno quasi a contatto col fiondo ( ~ a r nVII, 4 y 5); i grandi orci sferici con alto orlo'ad imbuto intorns alla bocca, sempre decorati con a-une linee incise orizzontaii alía base dell'orlo, e con
due rilievi semicircolari sulla spalla entro i qvali stannu alcune
grandi cuppelle (Lam. VIII, 6); gli orcioletti minlari fo-rniti di t n
ansa verticale a nastro dall'orlo alla spalla anch'essi recanti i due rilievi semicircolari mlla spalla e decorati con alcune 'lince ondulate
\
(19) B. B. K. BTEVEMBQN: "The Neolithic Cultures o SouUl Bbsk IblYv.
f
PmmxUng o ?
f &
. Fsc&i&mlc Smiety, 1947,' p. 85; A. M:
t
"La nwrqmü
neol3Yica di Mo?&etta",
Monum. AptLhi dei Iiincei, XX, 1948; M. MAYER: "Le
st&
preistoriiche di MoE&thya, Baxi, 1904; 6LMoid&ta
und Matsra", Leipzig,
1 2 : A. .~ATT&:
@4
pglia! preistarbra", Ba~i,
1914; T. E. m:' ' ~ t o r k c
Fin& at Matera", Lhespool Annals af Ar&a&tlagy
md Anthrowlagy, 1000; Q.
QUAGLIATI: "Tonroe neolitiche t Taranta e suo territosio", Bdl. Paletn.
n
I. XXXIZ: 1W; U. RELUNX: *'ScaVi preistorbci a e r r a d ' m " , Not. BtxM,.
*,
1905; "La g u antíco ceramica dipinta in Italia", Rama, 1984; D. R m A : -La
P
O o t L dei Ripistrelli e la G m k Funerwia i Makrau, 3912; '%e mnd'i mr ba
n
cee preistoriiche di Matera", Bull Paletn. It., XLIV-XLVI, 1W-26.
.
[page-n-85]
11
CIVILTA PREISTORfCHE D E L F EOLIE
soringntali (Larn. VIII, 1 y S), i vasi a fruttiera e a copqii su alto
piedo conico (Larn. VIII, 3, 4 y 5), i vasetti minuscoli imitanti ora le
scodelle ecmisferiche, ora gli scodelloni tronco-conici, ora gli orcioli;
le 1.;rghe iciotole a calotta derica decorate internambnts con Iarghi
solchi orizzontali su1 fondo, i grandi dolii con pioco.10 orlo te& ad
imbuto e quattro piccole ansette agplicate swlla larga spalla, ecc.
(Lam. VII, 3 y 7).
La ceramica piii rozza di uso domestico, inornata 6 costituita sopratutto da grandi anfoM sferoidali biansate (Lam. VII, 6).
1 motivi della decorazione incisa' sono pochi e ritornano con,
grande frequenza. Predominano aopratutto le linee orizzontali ondulate, talvolta alternate con linee rettq o- con file di punti. Frequenti, sopratutto negli scodelloni, sono corone di .denti di lupo
punteggiati intorno agli orli e ai fondi. Compaiono anehe con una
certa frequenza i cerchietti punteggiati o rowtte di punti.
Frequentemente nelle scodelle e scodelloni ;la decorazione si estende anche sotto i3 fondo.
L'industria litica (perdura ancora qbbondante t sempre mdusivamente su ossidiana. Numerose le macine piano-convesse, i macinelli, i pstelli. Di grande interesse é il rinvenimento in questo orizzonte, e sopratutto nei suoi livelli piii alti, di numerosi frammenti
d i ceramica egea impostata (Lam. VIII, 7, 8). Non si trata qui come
a Panarea, a Thapsos, a Cozzo del Pantano, a Matrensa, ecc. di ce;
ramica micenea del L. H. 1 1a, ma di una ceramica assai pih antica
1
corrispon,&nte al periodo del piii 'libero sviluppo dello stile naturalistico c r e t m , ricca ancora, nelle forme e nei .motivi decorativi,
di tradizioni medio-minoiche. Si pu6 pensare che si tratti di ceramica cretese, che trova le analogie pih stringenti nel co~mglesso
vascolare del pozzo di Gypsatdes dell'abitato di Cnossos (20) attribuibile cioé agli inizi del L. M. 1 a e databile fra il 1550 e il 1.500 a. C.
E 'la prima volta che ceramica egea di e& cosi antica viene, trovata
nell'occidente ed essa segna probabilmente il primo punto crono~l'ogicos'icuro, la prima data fissa nella preistoria siciliana.
4) Gli strati che a questi si sovrappongono corrispondono all'orizzonte ben noto di Thapsos-Cmzo del Pantano, giii da noi larg'amente ssplorato nelle isole Eolis al1 Milazzese di Panarea. Nonostante
che nelle trincee H e 1 (Lam. IX, 1) si siano messe in luce tre ca~panneben \conservate, perfettamente analoghe a que'lle di Panarea,
(20)
A. EWANS: "The Palace chf Minos", 11, 2, p. 549, flg. 349.
,
[page-n-86]
12
.
LUIGI BERNABO BREA
appartenanti a questo orizzonte, il complesso dei rinvenimenti dd
esso riferibiL é in realtd piuttosto scarso. .
In alcunte trincee ad esem,pio (D., F.) questo orizzonte mancavl
affatto ed era rappresentato so,lo da pochi frammentqi sporadici che
comparivano negli strati di contztto fra i livelii ad essi superiori e
quelli inferiori. L e forme e lle decorazioni delle ceramiche sono
identiche a quelle del Milazzese (Lam. IX, 5 ) . Coppe su alto piedc!
(Larn. IX, 2 y 3), bottigli'e, a grande ansa verticale (Lam. IX, 4),
orci globulari con orIo ad imbuto, sostegni di vasi di 'forma a n d a r e
(Lam. VIII, 9 y lo), teglie, fruttiere, grandi dolii con quattro piccole
anse alla base del collo e due maggiori su1 ventre (Lam. X, l),scc.
Numerosi anchfe qui le fuseruole, i corni fittili (Lam. VIII, l l ) , ecc.
Anche qui si rinvenne qualche frammento di ceramica appenninica,
imgortata dalla penisola italiana 'e micenea (L H 111 a). Partico$larmente numerosi furono i contrassegni di tipo minoico-miceneo
sui vasi locali (Lam. X, 2). L'industria Pitica é ormai quasi scomparsa.
5) U n sottile strato di incendio separa questi strati della media
e t i del bronzo da quelli ad essi sovrapposti, di gran lunga .piu potenti e piii ricchi di essi.
I n qu,esti strati che corris,pondono alla estrema fins dell'eti del
bronzo e agli inizi dell'eta del ferro si raccolse un materiale abbondantissimo, nel quale si possono r i c o n o ~ e r e
due fasi principali una
pifi arcaica (A) e una piu evoluta (B).
Non sempre é stato possibile distinguere stratigraficam'ente con
grande esatezza queste due fasi. Tuttavia alla seconda appartienc
una grande capanna irregolarmente ovale della trincea D che, non
ostante fosse stata gi5 ,parzialmente distrutta da una cisterna moderna, ha restituito una enorme congerie di materiale dai quale é stato
possibile ricostruire una cinquantina di vasi. Essa da il panorama
pifi completo della fas'e B e consente che .si definisca, un pb con
il'atis?lio della stratigrafia, un p6 per esclusione dei tipi, anche il panorama culturale della fase A.
Osserviamo intanto che questo lungo periodo pur venendo da
nai distinta in dure fasi principali, sembra essere cultura.lmente, unitario. Si ha l'impres'sione di trovarsi dinnanzi ad una continuitd di
vita, nella quale le divisioni da noi imposte risultano in certo modo
arbitrarie, essendo impossibile determinare esatte cesure n'alla continuiti dbl1ll:evoluzione. Purtuttavia quando si considerino gli estremi
di tale evoluzione le differenze ap,paiono sensibilissim!e. L e fasi ar-
[page-n-87]
CIVILTA P M I S T ~ I C W EDELLE EOLIE
13
caiche si ricollegano infatti amora strettdmente alle stazimi piU taidive della cultura ara,pponninicar dell'ltalia pmínsul&~ire, pih rele
centi rientrano inveca ormai nelfa faciies dei Villanoviano rnetiaonale. Mentre infatti le culture della prima e media etB del brolfzo
erano di tipo nettamente sici)liano.,'le cu.lture che stiamo ora esaminandu si collegano invece strettamente all'Italia peninsulare.
Esse ci oilfrono q u i d i una conferma della verita de1 fondo storico delle leggemde di 1,iparo e della coloniziazione ausonia ddle isole
Eolie narrateci da Diodoro.
Crediamo quindi legittimo denominare ausonia questa ciwilth di
origini ed attinenze peninsdari ehe comQare in qumto momerfto
nelle isole Eolie.
Ausonio A. Presenta una facies ancora nettamente cappenninicau. Fra le forma pih caratteristiche di essp sono le scodelle o cicrtole d'impasto a superficie nerastra, con carena pih o meno accentuata .fra il fondo e la parete (Lam. X, 3), che forma una m e d i a
gola, e fornita ora di un ansa ad anello veqrticale Con soprelevazi~one
ad ascia, cilindro retta o eornuta (Lam. X, 4 y S), ora di un alta
ansa a piastra con foro centrale, sormontata da un appendice a volute (Larn. XI, l), che riccrrda, in forma pih semp'lificata, le strane,
complicate anse di Santa Faolina di Filottrano e d d l a altre stazioni
marchigiane studiate da1 Rellini (21). Vi sono anche delle padelle
piatte con ansa ad anello da ciii 5i &partono ~ r a l l e l a m ~ e ndue apte
pendici cilindriche sciecatamente 'tag1;ate.
Ün'al~ra delle forme pih caratteristiche 6 il vaso a bewo-ansa
(Lam. XI, 2), frquente nelle stesse stazioni marchigiane, a Toscanella-Imolesa (22), a Latronico (B),
a Cuma (24). Un'altra é la situ'la con ansa ad anello impostata trasversalmente su1la sommita di un
ansa verticale a nastro (Larn. XI, 3).
Compaiono fin da questo tempo i grandi orci bieonici, con breve
orletto orizzontale intorno alla bocca, che prdudono ai tipi villanoviani, generalmente ben fatti, lucidi e talvolta decorati con fasn
orizzontali di solchi (Lam. XI, 4 y 5).
(21) U 3LELLINI: "Le sbione enee deiie Marche di fase seriores e la
.
c A i U itaüica", Monum. Ant. dei Lincei, rnrxlN, 1932, 2aw. IV-VI.
(22) R. PETAZZONI: wStrtzioni preistoriohe nella provincia dl Balogna",
Mon~311.Ant. dei Llncu?i, m,
1916, 001. 243, ñg. 10-11.
(23) U. RELLINI: *La C & v m d LatronicO", ~ o n u m , ,
i
Afitiehi dei L m i ,
X X í V , 1916, iig. 2 .
5
(24) E QAgR3a: " ~ "Monum. Ant. dei hincei, IQXX, 1913, taw.
,
VIII, 5; XIII, 5.
[page-n-88]
14
14.1
BERNABO BBEA
. I vaso vi6 ccimuqe in Questi strati é pe& la gran& situla- cilindriw ovoidale, di ixnpaato rozzo, non 'Isvigato+ tyesgo irregolarmmte falasmata, decorata con un cordone otizzootale, l k i o o a im'
presrsiani digitali, corrente poco eotto l'orlo a inte~rstto quattro
da
prese a linguetta orizzantali, poco iprominenti (Lam. XI, 6 y 7.
)
Vicine ad essi sono & b pentde bferoidali pur e s e decorate con
l
cordone oriazontale, fornits di un ansa nwtriforme verticale.
Numerosa e varia é la swk degli orcioletti, tazzine, scodellina,
ec.
Ausonio B. La capanna della'trincea D ci ha dimatrato. il perdware delle grandi ciotob carennte con alta aasa cornuta (hn.
XII.
5), la quale, in questa fase tarda, viene sovente'a prendsre Ia forma
di un volto stilizzat~(Lam XII, 1. 2 y 8). Ma vicino ad esse comgaiono nuovi tipi di tazze e scode1l.e. Una delle forme pib comuni
diventa ora lo scodellone largo, can orlo un pd rientrante, fornito
di un ansa a cordone, orimontale, meatre frq i tipi piu fini é la tazzs
£anda a pro filo rigonfio, ,decorata ihtorno alla circonferenz-a con proAinenze distanziate sormontate da solchi semicircolari concentrici,
fra le quali si intramezzano angoli incisi. Qwtatazza, c d u n e in
tutto iI Villanoviano meridional@, é forndta di un ama SopeIevata
a pilastrino orizzontol'mente scanalato che sostiene. un náistro, rinYorzata in genere da un ponticello m'ediano (Lam: XII, 3 y 4).
Continuano i grandi orci biconici, le rozie situb acquarie, le
pentole sferoidili e la varieti di scodelline, tazze, orcioli (Lam, XII,
'6 y 71, ecc.. Si hanno ora vari tipi di ddíí (Lam. XIII, - ) e sono
1
comuni i grandi deinoi sferoidali con o ~ l o
basso e rob,asto.
In q.uesti strati compaiono anche framrn;n!i di una cmamica dipinta con m ~ t i v i
gametrizzanti in bruno o ro~siceio fondo cresu
ma, giallastro O rosa ingubbiatci.
La capanna della trincea D ci ha dato anche, in questo- orizzonte nettamente italico, alcuni va$ che si riconosc-ono facamente come
importazioni dalla Sicilia (Lam. XII, 9 y lo), ove! trcwano r,iacontri
stringentissimi nell'orizzonte di Cassibile (25), del D q u e r i (263, di
Mol.ino della Badia (273, delle capanne dell'Athenaion di Sirscusa
(28), is un orizzonte cio2 che ~i riporta al IX a alla prima m t a
del1:VIII secolo a. C.
t
P ORSI: ''P8nWim e Camibile", Monw. A&. del Mcei, IX, 18951.
.
(as) P. bRM > " P ~ C €!8-&,
U"
iV$,
143
41.
,
(27) P. m I Bull. Paletn. It. XXXI, 1905 (Molino B W ) .
S:
(28) P. OR$I: "GU mvi intomo aWAtWnaiol3 di Bir-",
Monwa Ant.
(26)
del Ucei, XXV,
1919, ' d 504
c.
segg.
.
/
.
[page-n-89]
CIVILTA PREISTORICHE DELLE EOLIE
15
E questa dunque l'eti a cui possiamo attribuire la fioritura del
nostro Ausonio B mentre 1'Ausonio A si é svolto probabilmente nei
due o tre secoli precedenti (XII-X a. C.)
D'ahronde 1'Ausonio B deve perdurare, impoverito e decaduto,
fino alla fondazione dena colonia greca di Lipari (580 a. C..)
6) Gli strati superiori corri~pundonoappunto alla Lipari greca
fondata dai Cnidii s dai Rodii reduci dalla infe'lice spedizione di
Pentarlo a Lilitmo.
La continua ricerca di pietra per Ie costruzioni della citti romana, medievale e moderna ha lasciato sussistere ben poco dei ruderi
della citta greca. NelIa trincea G si é riconosciuto il tracciato di una
strada di eti ellenistica, con fugnatura mediana, fiancheggiata da case pih ricostruite fino alla avanzata e t i imperiaIe.
Ma si sono trovati sopratutto in vari punti degli scarichi di ceramiche di e t i ben d'eterminata, sugg$lati da battuti e pavimenti di
case. Alcuni di essi risalgono alla prima meta del VI secolo, ai iprimi
anni, cioe, di vita della citti, altri sono pi6 tardi. Negli strati arcaici
la ceramica prevalente é quella ionica mentre assai pi6 scarsa é la
corinzia.
7) Agli strati greco-romani si sovrappongono infine quelli medievali *emoderni, dai. quali si ebbero bei frammenti di vasi ispanoarabi, di fabbriche italiane del rinascimento, e sopratutto dei secoli
XVII-XVIII. Anche qui si ha un deposito suggellato, risalente forse
al tempo della costruzione delle grandi fortificazioni spagnole (meta
dtsl XVII secolo).
Gli scavi delle isole Eolie e sopratutto quelli dell'acropoli di Li(pari portano nuova luce su molti punti, e taluni anche di importanza fondamentale, della preistoria della Sicilia e dell'Italia mendionale, dandoci con una stratigrafia sicura la successone delle cultitre
aMraverso tutta 3a preistoria recente da1 neolitico alla piena e t i i s b rica e coosentendoci di stabilire lle pih'antiche date assolute fin'ora
raggiunte psr il Mediterraneo occidentale. A parte il problema asicora insoluto della prioriti o della coesistenza della ceramica imipressa stentinelliana con le pih antiche fasi della ceramica dipinta
dello stile d i Capri, gli scavi di Lipari ci permettono di determinare
due 'fassi successive ben distinte del neolitico a ceramichs dipinte.
La prima caratterizzata dalla decorazione a bande o fiamme rosse
bordate di nero senza alcuna traccia di decorazione~meandro-spiralica e gercio da considerare emanazione della sfera culturala di Ses-
[page-n-90]
16
LUIGI W N D O BREA
klo, l'altra caratterizzata invece dalla decorazione meandrespiralica
e percio da ricollegare piuttosto all'orizzoute di Dimini.
Conferrna stratigrafica di fatti d'altronde gii da t e m o accertati
in base a considerazioni tipol~giche
(M).
Cid che piii é interessante é la dimostrazione del fatto che le
isole Ealie, dopo una prima eventuale fase stentinelliana in cui graviterebbro verso la Sicilia, rientranu ne1I'orizzonte eujturale a ceramica dipinta dell'Italia meridionale, in que1 c o m p h s o di civilti
di evidente derivazione balcanica a cui si 6 dato fin'ara il noime di
apulo-materane, giustificato daIla prevalenza, w non dalla esclusivit i delle sco,perte, in tali regioni, ma che oggi ci rendiamo conto
dover essere stato Iqrgamente diffuso anche su1 versante tirrenico
dell'Italia meridionale e forse anche sulla parte nord orientale della
Sicilia (Paterno) (30).
Di notevole interesse é il rinvenimento di un frammento ceramic o dello stile di Serraferlicchio negli strati del neolitico superiore
(31).
Esso ci attesta come questa cultura si sia affermata in Sicilia in
un et2 in cui ancora fioriva nell'Italia meridionale la ceramica dipinta miniaturistica a m d i v i msandrospiralici e a tremolo marginato
dello Stile di Serra dYAlto.Le civilta caratterizzate da queste classi
di ceramica sono infatti da considerare como d y e distinte branche
derivate entrambe da1 grande complesso ~u'ltura~le neolitico delIa
Be1
Grecia e della Balcania meridionale.
Se non che la cultura apulo-materana di Serra d'Alto deriva forse da una fase assai arcaica, forse da un momento inizia1e di talle ci:
vilti e &unge poi ad esportare i suoi ,prodotti verso le iwle Eolie
e 'le costqenoid-orientali della Sicilia dopo a w r elaborato i propri
caratteri nelle sedi sud orientali della penisola italiana.
La cultura di Serraferlicch?~
sembra giungere invece direttamente alla Sicilia dalle coste della Ba'kania, in un momento piU. avanzato quando gii l e culture del neolitico B incominciano a risentire
l'influenza del protoelladico che incalea. Le analogie pih 9trette
sembrano essere infatti con6le stazioni dell8Acarnania e dell'Albania
R. B. K. STEVESSON, op. cit.
CAFTCI: "Aprti delle rioerohe alla comseenza delle culture presicule"', Bull. Psletn. It., 11, 1938, p. 2. ssgg.
(31) P. E. ARIAS: -La W n e prebtorica di ~ r r a f ~ presso o
~ i Agrigenb", Monum. Ant. bei Lincei, XXrrVZ, 1998.
(29)
(m) 1.
[page-n-91]
.
3 :
::
:
:a
Z
E
CIYILTA
PREIS~REHE
DELLE EOLIE
17
(Astalros, 32, Vdcia). Saremmo qufndi in un momento gii inoltrato
della seccinda meta del terzo millennicr a. C.
Comprbtameinte nuovo, ribpetto a quanto fino a ieri conmccvam o é ~I'orizzontedella prima eta del honzo.
Fin'ora tale cultura ci era apparsa in una sola srazione, quella
di Piano Quartara dell'isola di Panarea (331, che, a
isolamento, ci -era difficile classificare nel panorama della preistorid
della Sicilia e-dell'Italia meridionale.
Viene spontaneo chiederci q u d i attinenze, quali origini, qdale
area di diffusione abbia tale cultura che difficilmente potremmo supporre esclusiva delle isole Eolie. 11 fatto stesso della a w l u t a manlcanza di argi1l.a nelle isole e dell'impoasibilit~ quindi di una produzione ceramica locale indica che i vasi che ne sono caratteristici deveno essere stati prodotti in qualche zona vicina alla Sicilia o del]'
Ita'ba meridionale.
Ma la Sicilia nord orientale e la Ca41abriasano purtroppo ancor
oggi da1 punto di vista paletnologiio berre incognite, delle quali l'es,plorazione scientifica non é neppur iniziata.
Ogni affermazione al riguardo sarebbe quindi prematura.
Tutto ci6 che possiamo dire é che questa civiita ci appare grwso
modo sincrona e parallela a que1 complesso di culture denominate
di S. Cono-Piano Notara, Calafarina o ddla Conca &Oro, note
nella Sicilia Sud-orientacl'c,meridionale s Nord-occidentale (34) con
le quali essa sembra avere notevoli affinita, pur esssndone nettamente differenziata per la forma dei vasi e per i motivi della loro decorazione. Pochissimi vasi identici a quelli ora rinvenuti a Lipari esistono fra i materiali delle necropoli di tombe a forno della Conca
d'Oro recentemente illustrate dalla Sig.ra Marconi Bovio. Sono pezzi isolati, certamente importati, che compaiono sporadicamente in
un ambiente culturale sostanzialmente diverso.
Ma la 'loro associazione in queste tombe della Conca d'Oro con
altre classi ceramiche ci consent'e di fare considerazioni del massimo
interese.
Una olletta-del tutto identica a quelle di Lipari, anche'essa sferoidale, con ansa verticale fra I'orlo a ,la spalla, con identici-riliwi
(32) S. BENTON: ''Haghios Nikolaos mar Astakos i Acmnania", Annual
n
of m British E%'hool at Ahens, XLII, 1947, p. 156 segg.
e
(33) faotizie Seavi, 1947, p. 222.
(34) L. BERMABO BBEA: "La s d o n e delle eulbre preistoricht iri
Sicilia", in Amprias, i corso di stampa.
n
'
[page-n-92]
18
LUISI BEBNABO BREA
n
semicircdari ai Iati deIlYansa e iden4ica dworazione costituita da
gruppi di segmenti ori~zontaliondulati é fra il materiale delle fombe della Moarda (35) (Lam. XIII, 2). Identici agli e s m p l a r i liparesi
sono persino i pih minuti particolari, quaSi le piccole c r e e arcuate
all'attacco inferiore dell'ansa.
Alla Moarda essa é associata con ceramiche del10 stile caratteristico a d ~ o r a z i o n e
incisa, che proprio da questa stazione e da Isnello prende il nome, che é una evidente derivaziwe dello stile decorativo del vaso campaniforme fiorita in quella zona Nord-occidental'e della Sicilia ch0 é stata aperta all'importazione del campaniforme e ai contatti con la penisola iberica. Altri due visetti, meno tiq
pici nella forma, ma non meno tipici per 10 stik ddla loro decorazione identko a que110 dalle ceramiche di Lipari, ipravengono dalle
tombe di Villafrati (36) (Lam. XIII, 3). I n esse essi sono associati,
non solo con tipici prodotti ceramici della Conca d'Oro, ma anche
col ben noto vaso campaniforme. Ora l'associazione col vaso campaniforme in un medesimo gruppo di tombe di un tipo ceramico
chle a Lipari é associato intimamente con ceramiche minoiche del
L M 1 a, databili quindi esattamente al XVI seeolo a. C., potrebbe
portare a considerazioni assai importanti per 'la cronologia preistorica del Mediterraneu wcidentale e delta stessa Europa.
Dobbiamo guaiidarci pero d d trarre da questa associazione indiretta, conclusioni troppo affrettate e radicali.
Dobbiako tener ben presenti alcuni dati di fatto essenziali.
I n primo luogo a Villafrati ,non si tratta 'di tombe a semplicefossa che siano state chiuse al momento stesso del loro scavo per
non essere piu riaperte altro cbe dinnanzi ai nostri omhi, ma di
tombe collettive nelle quali possono essere stati s e ~ ~ ltutti i memti
bri di una stessa famiglia appartenenti anche a pih generazioni e
quindi con diiferenziazione cronologica notevole fra le inumazioni
pih antiche ,e le piii recenti.
Si aggiunga inoltre che non si tratta di una sola tomba, ma di
piii tombe analoghe, non metodicamente scavate.
I n secondo luogo le ceramiche che consideriamo sono I'espressione artistica di una cultura, che pub essersi 'sviluppata conservando g1i stessi caratteri: anche attraverso un periodo di tempo abbas(35) 1. MARCONI BOVIO: "La cultura tipo Con- d'Oro ddla Sicilia
Nord-Occidentale", Monum. Ant. dei Lincei, XL, N, m, 1-3.
tav.
C36) Ivi, tav. XIV, 4 e 5.
[page-n-93]
CIVILTA PREISTQRICHE DELLE EOLlE
19
tanza, che nulla esclude, anzi 6 prbbabile, possa anche abbracciare
parecchi secoli.
Non vi é quindi una prova sicura che i vasi di stile liparese siano
stati depos-ti nelle tombe di ViHafrati contemporaneamente a.1 bicchiere campaniforme, ni? che essi siano esattamente contemporanei
agli esemplari analoghi che a Lipari si associano a ceramiche del L
M. 1 a. Questa dupíice, e quindi non diretta, associazione consente
una eerta elasticita alle nostte conclusioni cronologiclie, conssnte
cioi? di considerare i'l campaniforme parecchio pih antico della meta del XVI secolo a. C. E infatti alla Moarda ccramiche dello stile
di Lipari sono associate non col campaniforme, ma con una derivazione locale dello stile di a s o .
Si tratta comunque della príma volta che Il vaso campaniforme
sia
viene trovatb in a~sociazion~e, pure non diretta, con ceramiche egee di sicura datazi'one ed é legittima la nostra speranza che
la prosecuzione degli scavi ediani ci consenta presto di trovare ~ U C S ti prodotti caratteristici delle due fondamentali sfere culturali mediterranee in piii diretta associazione fra Ioro.
Le isdle Eolie ci appaiono dunque oggi fondamentalmente, e piii
della stessa Sicilia, il punto' d'incontro ddl'oriente e dell'occidente.
A.ltre interessanti eonsilderazioni le nostre scaperte eoliane ri
consentono di fare nei riguardi della cultura del Milazzese, di Thapsos, di Cozzo del Pantano.
Nel Siracusano' e in genere in tutta la Sicilia sud orientale e meridi6narlefiorisce n'ella prima meta del 11 millennio a. C. quella cultura di Castelluccio nella quale abbiamu creduto di poter distinguire nettamsente due fasi (37), una piu arcaica, rappresentata da S. Ippolito di Caltagirone e dalle Sette-Farine, ed una piii recente COK
le sus due facies locali siraiusana o di Castelluccio e agrigantina o
di Monte d 9 0 r o - ~ o n tAperto. Non entriamo qui nella spinosa e
e
ancora non del tutto chiara questione della cultura di Serraferlicchio.
Le numerose e strettisime affinita che llegano la cultura di S. Ippolito e Castmelluccio
con le civilth dellyAnatolia preittita fannb pensare ad un ver0 e proprio movimento di coloni~zazionedalle coste
dell'Egeo verso le coste della Sicilia che piii guardano verso 1'0riente.
(37) L. BERNABQ BREA: "Prehistoric Culture Sequence i Sicily", in Ann
nud Rerpart o bhe Institute of Archaeology, London, 1949: "La suceessione delf
le cdture m."i Ampurias, cit.
n
- 87 -
[page-n-94]
20
LWIGI BEIZMABO BREA
D i n m z i all'ondata ca~teliucciana, i r r e k a qo1I.a r i ~ i l t di C.
Cono-fano Notaro, che costituiva certamente 3 substrato indigeno
1
su cui la nuova cultura trransmarina viene ad impostarsi. Questa
civilta di S. Cono-Piano Notar0 saprawivera =lo nella Sicilia Nord
occidentale, transformandosi in quella cultura dolla Conca' d'Clro
aperta alle influenzs che le provengono da1 vicino mondo Protocastellucciano e da1 comrnercio con la lontana Iberia.
Dobbialmo dunque considerare tutta la ifioritura della civilta
di S. Cono-Piano Notaro-Conca d'Qro, 'l'awento della civillth di
Castelluccio e iI suo sviluppo attraverso b d i e fasi note carne parallelo allo sviluppo della civilti4 eolíana della prima eta d d bronzo,
lunga,
che deve dunque aver avuto una durata a s ~ a i
Ma ad un certo momento alla cultura di Castdluccio si sostítuisce nella Sicilia orientale la civilta di Thapsos-Cozzo del Pantano.
Del tutto oscure erano fin'ora le cause di tale cambiamento e le origini, le apinenze, di questa nova cultura.
Numerose sono le affiniti che e s a presenta con la civilti mliana
della prima et; del1 bronzo. Molte delle forme vascolari pih caratteristiche di essa possono c0nsiderars.i come l'ovvio sviluppo di tipi
di
che di quella erano propri mentre i motivi della deeora~ion~e
Thapsos trovano nei prodstti di quella cultura i loro logici precedenti.
Un diretto confronto delle ceramiche dell'orizzante di Thapsos,
e sopratutto deHa sua facies eoliana, con quelle della prima eta del
bronzo di Lipari, ci da la 'netta impressione che la civilta di Thapso8 possa essere in realth considerata come la logica evoduzione d1
.la civilta eoliana dalla prima eth del bronzo, evoluzione determinata dall'influenza che su 'di essa possono aver esercitato le due civilta con cui essa é venuta in contatto: quella ~apenninican,dell'
Italia peninsulare e quella minoico-mimnea.
Molte delle forme vasco'lari e delle decorazioni pih caratteristiche di Thapsos e del Milazzese sono l'ovvio sviluppo di forma della prima eta del bronzo. Basterebbe ricordare i dolii con q u a t t ~ o
ansette sulle spalle, gli orci da acqua, le olle globu'lari con bocca
ad imbuto nei quali evidentemente í rilievi semicircolari si trasformano nelle piastre triangolari, la maggior parte dei vasetti grszzi
inornati.
D'altra ,parte l e scodelline minuscde su alto piede tubolare di
Thapsos e di Matrensa non sono altrs che la traduzione ceramica
d d l e lampade minoiche in steatite e sono state forse proprio queste
[page-n-95]
CIVILTA PREISTORICHE DELLE EOLIE
'
21
a determinare la moda degli alti piedi tubdari caratteristica dell'
orizzonte di Thagsos.
Non poche altre forme di questa civiltk (teglie, anforette, ollette, ecc.) imi tano prototipi minoico-micenei, mentre I'influenza appenninica si sente maggiormente nalia decorazione incisa, per esempio delle bottiglie del Milazzese.
Altre forme ceramiche proprie sopratutto della cultura di Thapsos nel Siracusano sono invecs diretta continuazione di forme castellucciane (pissidi globulari su alto piede, ecc.).
La civilti di Thapsos sembrereue quindi segnare il prevalere
nel Siracusano di influenze settentrionali, provenienti forse dai territori nord orientali della SiciaIia e delle isola Eolie. I che spied
gherebbe anche il fenomeno del probabile pordurare della cultura
di tipo Castellucciano nella Sicilia occidentale (Vaflelunga).
Gli strati superiori, confermandoci la veridiciti delle leggende
narrate da Diodoro ci mostrano J'avvento nelle isole Eo81iedi ipopolazioni nuove provenienti dalle coste ausonie, e c i d delleItalia
centromeridionale, portatrici, insieme a tutto un nuovq complesbo
di civilti, anche di forma vascolari nuove, orci biconici, anse ad ascia, cilindro rette,cornute, =c. del tutto eatranee al mondo siciliano. Le isole Eolie, che durante la prima e media e t i del bronzo avevano gravitato verso la Sicilia, tornano ora a gravitare verso la penisola.
Con la nuova civilti arriva il nuovo rito funerario, nuovo alla
Sicilia, dell'incinerazione.
é
Nessuna tomba di questo ~areriodo stata purtrogpo fin'ora trovata nelle isole Eolie, ma nella vicina Milazzo si sta in questi
giorni scavando una vasta necropoli di incinerati, giii precedentemente indiziata (38), 'le cui tombe, sovente assumono il tipico aspetto dell'orcio villanoviano coperto dalla ciotola.
Le.piii antiche di queste tombe offrendo scodelloni con ansa cilindro rette, le piii recenti vasi corinzi, dimostrano che questa necropoli si sviluppa per tutto~ corso della civilt; ausonia dalle sue
il
origini aHa sua estinzione, perdurando anche per il primo secolo
della colonizzazione greca quando gi2 forse l a rocca di Mylai era
caduta sotto il dominio dei Calcidesi di Zankle. Viene spontaneo jl
m : "Una necropoli greiCtorica ad incinerazione nel Nord
Sicilia", Atti R. Amad. di Scieril~,Lettere e Belle Arti di Palemo,
(38) P. G
E;st della
1942.
[page-n-96]
22
LUlGI BERNABO BREA
ricordo della leggenda dei figli d i Eolo che da Lipari estendono il
loro impero sulla coste siciliane e calabresi.
Si tratterebbe dunque di una ultetiore espansione di quelle genti
ausonie che due generazioni prima avevano colonizzatol Lipari, o p
pura di quei Siculi che la tradizione fa venire in Sicilia dallYItal~ia
peninsulare tre generazioni (80 anni) prima della guerra di Troia
(Ellanio, Filisto) o tre secoli prima della fundazione deble colonie
greche di Sicilia (Tucidide) e ci& fra il XIII e I'XI secolo a. C.
Assai interessante é il fatto che uno dei cinerari della necropoli
di Milazzo, e, dovremho supporre, uno. dei pih antichi, é costituito
da un vaso globulare recante la tipica decorazione dello stile di .
Thapsos. E evidente che non si tratta di una tomba pih antica, perche il rito dell'incinerazione, per quanto fino ad oggi conosciamo,
é assolutamente estraneo alla genti di T h a ~ s o sche inumano in
tombe colettive:
Dobbiamo piuttosto pensare che quando le genti originarie della
penisola italiana si sono stanziate sulla rocca di Milazzo hanno trovata la regione circonstante abitata da popolazioni ancora portatrici della cultura di Thapsos e che sono entrati in contatto con loro
scambiando i prodotti.
1 che ci attesterebbe il perdurare delIa cultura di Thapsog alme1
no ,n8ellacuspide Nord est della Sicilia fino a quest'epoca che potremmo con una certa versimiglianza attribuire al XIIJXI secolo
a. C.
Nel Nardest della Sicilia e n'elle Eolie la civilta di Thapsos si
dissolv8edun~quesotto la spinta delhe genti ausonie e sicuje.
All'incircacontemporaneo~ deve essere il cedere della civilta di
Thapsos a qualla di Pantalica nel Siracusano.
Si abbandonano le agevoli sedi delle amene piane costiere e la
popolazione, certo wMo l'incalzare di una mlinaccia che mette in
pericolo 'la sua stmsa esistenza cerca rifugio in eccdse ed impervie
zone montuose raggrupandosi per la prima volta in grossi nuclei
urbani.
Visen fatto di chiederci se non siano state proprio le incursioni
i
degli Ausoni di L i ~ a r e dei Siculi a determinare questa trasfbrma- ,
zione. E viene alla mente la spedizione dellJEolide Xythos che fonda la citta di Xanthia nella piana di Leontini.
Certa é pero che della civilta di Pantalica intimamente collegata
in tutti gli aspetti della vita esteriore alla Grecia suthmicenea del
XII-X secolo a. C. non possono essere stati portatori quei siculi chc
[page-n-97]
EJVkTA
P~~&STORZCHE a U 5 'BOL@
D
23
:*
. - .-" sappiamo esser giunti in Sicilia Ball'Italia e che doMiartl6 guíp$i .
viventi in una forma di divilti per lo mo.;iffine a q ~ d l ~
che fiorivano in que1 tempo nella penisoia.
Diífiiile e pericoloso é storicizzare la preist~ria,nta non si pub
comungue fare a meno di rilevare la stretta concordanza ch,e le recenti scqperte di Lipari e di Milazzo, attestandoci la presenza nelle .
isole Eolie e in Sic2lia di popolazio~iaffini nella cuitura e ad riti
funebri a quelle della penisola, offrono con la trsdizione Ietteraria
lche attesta, proprio su1 finire dell'eti del Bronzo e agk inizi dell'eta
del Ferro la venuta dall'Italia di nuove pogolazioni auilonie .e skule, le quali possono ben avere conquistato politicamente la Siclilia
: consentendo che le popolazioni soggiogate cmtinumsero nelle lsrw
tradizioni cu'lturali di derivazione indigena fortemente influenzato
da1 mondo micene?.
-
[page-n-98]
TAVOLA A
,
sbatba,ica
~ l l . a c m w l di
1
uril
..
'
1
Shzio"i corfiwndenti delle kmle e
della vicina costa siciiiana
NEOLITICO ANTICO
Ceramica impresa dello stile di
+%4?lItinellD livelli piu bassi.
nei
Ceramica d'irnpasto lucida decorata a graffito.
Ceraínica dlpinta dello stile di Capri.
Idoletti ecc.
NEOLITICO RECENTE
Ceramica dipinta a tremolo marginato dello stile di Matera S m d'
e
Alto.
1
Ceramica r w a lucida.
Ame accartocciate, tubolari o a
rooahetto.
-
¡/
1
Lipari Diana.
panarea Cdcara strato inf.
I
PRIMA ETA del BIU)NZO
Ceramica monocroma grigia decorata con incisioni (denti di luw, linee
ondulate, me di punti, ecc.)
Fmenti
di oeraniica minoica LM 1 A (1550-1500 a. C.).
Lipari Diana
pana,,
calcara strato sup.
Panarea -no
Quartara
•
MEDIA ETA del BRONZO
C e m i c a monocroma dello stile di
Thapsos.
Coppe su alto piede, bottiglie, olle
decorate, h
.
Geramica appenninica importata
dall'Italia.
Ceraanica micenea L H 1 1 A (XIV
1
sec. a. C.).
Segni gralici e contrassegni di tipo
minaico-micem.
F%mm?a Villaggio del Milazzese
-
CIVILTA AUSONIA Fase A
Ceramica di tipo tardo arppennirrl-
Milamo Necropoli a incineraune
di Via XX S e t k b r e
tumbe piú antiche
(anse cilindro rette - vaso dello
stile di Thapsos mato cwme ossuario)
co dell'Italia peninsulare. Anse cornute, cilindro-rette e a volute, vasi a
becco ama, orci biconici, ecc. (Sec.
XII-X a. C.).
1 CIVILTA AUSONIA Villanoviano meFase B
Ceramica di tipo
'
I
Milazzo necropoli a incinerazione
di Via XX Settambre
Ossuari di tipo sud - villanoviano
coperti con ciotole.
ridionale.
OTCI, scodelle, coppe con ansa rt
pilastra, ecc.
Ceramica del tipo di Cassibile importata dalla Sicilia (Sec. IX-VI11 a.
C.).
Milazzo necropoli a incinerazione
d Via XX Settembre
i
b b e pis recenti
VaSi protocorinzii, corinzi e ionici
Anfore ioniche e hflriai cicladiche
'Ome
08suari(Fine VIII--VII sec. a. C.).
(Stanziamento g Mylai dei calcidesi di Zankle 716 a. C.)
(Pmbabilq attardamento della civilt& ausonia Ano alla colonizzazione
greca).
(Sporadici conbatti con i greci attestati da un aryballos in terracotta
invetriata di Oxford).
ETA GRECA
Stanziamento dei' Cnidi a Lipari
580 a. C.
1
1
1
:
[page-n-99]
--
u u ~l'ENTiNELL0
'
Cernaica dipint8
di M r Qhla
Wa
ccooscrrirp
olietra d l p l n t a del
Ceramica a t
M. PQllQgrlnO
intornc al IZV sea. a.C
(ceruioo miesana L H III'P)
Grotta Manaapne
s.b&o
(Prine
&raro
Tcmbe l
Vasetti d l Maraola
[page-n-100]
[page-n-101]
Pmarea.-Stazione preistorica della Calcara
(Foto B Brea)
.
[page-n-102]
BERNAB0.- "Civiltji delle Eolie"
LAM. VIII.
'
Lipari. Acropoli. Prima eta del bronzo: 1 e 2. Orciali.-3, 4 e 5. Vasi ad alto
.
piede.-B. Grande orcio.-7 e 8. Fraanmenti di ceramica minoica del L. M.
1 a travati negli strati de1U prima eta del bronzo (crtpanna trincea O)..
Cultura tipo mi1azzese.-9 e 10. Sostegni di vasi.-11. Corno fittile.
(iroto B. Brea)
[page-n-103]
LAM. 1 .
1
. ,
.',.
-.-
'&:->;7.-fs
,
&
(Foto B. Brea)
T8.,'.C.
:-J. (.:
.+
L
[page-n-104]
LAM. 1 1
1.
Panarea.-Villaggio
del Milazzese. 1. Capanna rettango1are.-2. Capanne all'estremit8 d a promontorio
(Foto B. Brea)
[page-n-105]
[page-n-106]
Villaggio del Milaazese. 1, Bottiglia 0voidale.-2, anforetta micenea.4, dolio quadriamto con segno ~ g r d c o
inciso.
Lipani-Acropoli. 3, ceramica dello stile di Sbtinello
(Foto B, Brea)
[page-n-107]
LAM.
L..
A
L
Lipari Acrapo1i.-iStrati m i t i c i : 1 Vaso d'impasto levigato.-2 e 3. Vasi diphti
.
dello stiie di Capri.4. Vaso dipinto con deeorazione minia&uristlca a t m o t o
marginato del nedlitico wperioe.-5. Vaso dipinto con motivi ddvaki da1 meandro con tremolo margimto del neolitico superiore.4. Caipanna ovale della prima,
et& deii b r o m (TrinC8át O).
-
( L
oto B. Brea)
[page-n-108]
LAM. VII.
Lipari. hropoli. Primnr, e t i del bronzo: 1 e 2. Scode1le.-3. Piatiti riecorati a so1catura.-4 e 5. ~ a l l o n tronco-c&ni@o.-6. Grande orcio biansato.-7. Grande
e
orcio.
(Foto B. Brea)
[page-n-109]
6ERNABO.-"Civilt~ delh Eolie"
Lipari. Acrapo1i.- cultura tipo milazzese: 1. La trincea G-H-1 vista d d campsnile della cattdr,a!e. A sinistra capanne ovali della media eta del bronm
(cultura del Milazzese, Thapsos) : a destra &rada di eta ellenistica-romana
con canale rneaano di fognatura.-2, 3. Goppe su ailto piede. Sotto le anse
contrwgni incisi.4. Bottigliai5. Grande olla con decoradone incisa e a
reliwo.
(Foto B. B m )
LAM. IX.
[page-n-110]
BERNAJ3O.-"Civilta
delle Eolie"
tipo Milamese: 1. Grande doiio con wgno graBciso.-2. m n i waíki sotb l'ansa di eoppa su a t @i&e.-Str&ti ausonii:
lo
3. Tazzine di forme varie.4. Tazzine con a s e soprelewte.-5. Vari tipi
d wm.
i
(Foto B. BNB)
Lipa&. A c m . - m t u r a
[page-n-111]
Liparl Acropoli. Wrati ausonii: 1. Tazza con ansa soprdevrtíía a vcr1ute.-2 e 3.
Vasi a becco-ansa e ama trasversale sull'orlo.4 e 5. Grandi orci- 6 e 7.
Situle grezze decorate con cordoni.
[page-n-112]
1
Lipari. Acropoli. Stratti ausonii: Gaipanna de la trineea D. 1-2. 0iotole.-3-4.
Capipe con-.anisR soprelevate a piiastro.-5. Scadellone con ansa c~rnuta.8. Grande ciotola biansata.-9-10. Bottiglie di prababib importazime siciliaaa.4-7. Orcioli ad alto collo 1delIa trincea B.
I
LAM. XII.
[page-n-113]
LAM. XIII.
[page-n-114]
O C T A V I O GIL F A R R E S
(Madrid)
Extracción de pinturas murales célticas
E n el mes d e Septiembre de 1950 concluyó la cuarta campaña
de excavaciones que con singular acierto viene dirigiendo el doctor
Taracena en el poblado céltico del ~Altto la Cruz)) (Cortes), y CUYO
de
patrocinio corresponde a la Institución Príncipe d e Viana (Diputación Foral d e Navarra).
Al finalizar dicho mes, ,la parte excavada comprendía una superficie d e un total d e seiscientos metros cuadrados, con una profundidad, de cerca d e seis metros con un total d e ocho niveles d e poblados
superpuestos que rara vez coinciden en planta. Además, nuevos
trabajos iniciado9 en *Mayoúlltimo comprenden otro tanto de superficie, habiéndme excavado por campleto los cuatro primeros niveles.
E n presencia de estos datos podemos afirmar que la obra realizada
d
alcanza ya los 7.200 metros cuadrados, o sea casi dos t e r c i . ~ e uha
hectárea, extensión inigualada en cualquier otra excavación española
actual en curso.
Mediado Septiembre se comlenzó la excavación del estrato UBD,
el cuarto contando desde !la cumbre del te11 y el d e mayor riqueza
de hallazgos. Por aqomalia n o explicable e n aquel momento, era una
realidad la carencia de materiales cerámicos, hasta que se? pudo obc
servar que s l enlace de Im suelos dwcubiertm con los rmptxtivos
d e lo anteriormente kxcavado acusaba 'la diferencia d e uno* 4 een0
timetros, al mismo tiempo que loa muros d e una y otra fase excavatoria chocaban en lugar dfa seguir formando habitaeiones; ello
daba a entender la existencia de un nivel ctB 2~ no existente m o1
primer sector,.
-9s-
'
[page-n-115]
2
O. GIL FARRES
Latente esta novedosa preocupación, y ya casi excavado el sector
propuesto, se decidió operar en el ángulo N. E:, cuyo pequeño desnivel de tierra auguraba pobres hallazgo8 y tal v& ninguna vivienda.
Sin embarga, fué e n este sector donde se produjo la mayor sorpresa. Comenzó a aparecer un murete muy bajo, luego su correspondiente suelo seguía horizontal, en lugar de la inclinación ascendente que hasta entonces se había acusado, proporcionando- un
desnive$ que iba en aumento en dirección al centro del cerro y por
ello se tuvo la fortuna de descoinbrar dos amplias habitaciones cuadradas, las mayores de este tipo descubiertas hasta la fecha.
Ambas son contiguas y están separadas en la actualidad por una
d d l e pared, común, pero en la época de su construcción consistíaq
q
i l $ ~ y sip4d
,
t , melgi4;dei. te@#^!
q.
Cuegq. ,
,. .
haría cbtumbre en 1
íses de habla 'vasca. Estas' habitaciones
ofrecen salidas hacia el sur y puertas de comunicación con otras
cámaras (aun n o excavadas), hacia el norte. E n la habitación occidental apareció cebada quemada en cantidad superior al medio
metro cúbico, pero lo verdaderamente extraordinario fué d halIazgo
en ammbas pinturas parietales.
de
de
Hasta dicho momento, el único dato que ~.o&í-;lmus pintura
mural consistía en un fragmento de unos siete centímetros de longitud, haIlado en el interior de una habitación a 13 campaña pasadd.
Presentaba engobe blanco- y dos cinta8 encamadas par$elaq por
todo adorno. En principio se sospechó fuera,resto de alguna vasija,
pues también han aparecido de gran tamaS<~ ~intadas,sacadas
y
'a
simplemente in situ. Pero la flojedad e z a i v a de L tiqra que componía el trozo, así como su superficie enteramente .dan$, nos indujo
a pensar ya en la existencia de pinturas murales.
Lo descubierto en Septiembre últimc~ mimenas extraordinario.
es
Desde el suelo hasta unos 40 centímetros de altura aparecen las paredes con s acostumbrado baño de engobe bl?aasque.cino y, e ~ f a n a ,
l
pinturas geonaétricas agruupdasd e tres en tres, que se s et m en
e i6
la zona superior del mismo. E n la habitación oriental se extienden
a
l
&
por tres nwos y e la o(3cidenfal por e del norb, en el ! @antiguo
a ,la anterior. No habiéndose pubIicado todavía In uMemoria~
correspondiente a wta excavación omito d a e r a d a m e n t e dibujos y fotografías d e las mismas.
Los muros en que cabalgan las pinturas cftadas 'se forman de
a d c h s , o simplemente de tapial, como en forestante del te& dificultando en gran manera la labor excavatoria. En las ha&t&onea cr>.
I
?í
[page-n-116]
. .,: i:r EXTRAcCION D& PllkJTIfRaS
. I
'
MURALES
3
rrientm que, e n general, comtituyen viviendas m s n o d d a r e s , las
caras exteriores d e los adobes n o pmkentan ninguna partleularidad
especial, sa'ho una mpe& de espskoreado bkanqu&o, muy tthue,
resultado de la desconposición d e las pajas emphadzs en la con&
&ón de ;los adobes ; procedimiento sieguido hast- naestroo días. En
otras más llujosas suele eqhibítse un bdia de estuco, hasta el preiefite
sólo en la parte bajaj formando una fraaja de 30 a 4g ceiitímetros
d e anchura, baño realmente constitvído por una lwkada de mli,que
se mezcla d e antemano con dguna materia cdprrmk, píspbrcionando e n cada caso una tonalidad negra, gris oscura s clma y blanca.
La [poca duración de este complemento se comprueba por e 'hallazgo
l
de numerosas capas sup,erpues'tas de colores diferentes.
E n da ocasí6n presente, entre Ia pared propiamente dicha y el
baño existía una zona de ceniza de un centímetro de grosor, acaso
emp'beada para evitar movimientos a la capa de pintura que, incluso,
h a aparecido recompuesta en varios lugares. En realidad su consistencia es tan débil que sorprende su perduración. N o creo que esta
ceniza sea resto de un primitivo tabique de materia vegetal, pues
de haberse quemado su contracción habría producido indefectiblemente la caída d e ia pintura. Por otro lado, la aparición de tanta
cebada quemada hace pensar e n un incendio, pero tampoco se acusp
en las paredes. Lo más probable es que, de haberse producido, atajuntamente
caría exolusivamente a la techumbre que caería al sue'1~
con !las partes dtae dg'las paredes, sepultando las ginturas. Sólo así
piiede comprenderse que éstas 'se hayan librado d e la de~trucción.
Descubiertas las pinturas y sacadas las pertinentes fotografías y
dibujos, se presentaba el grave problema de su extracc%n. P r w yarlas de la intemperie y esgo;rar hasta la4prxíxirna camqaña g u p n í a
indudablemente su pkrdida irremediable. E ~ t o a c e s pensó sacarlas
se
por el procedimiento empleado con 'las pinturas murales románicas
y góticas, pero este sistema, aplicable con éxito crn paredw coasistentes y cuya dureza no se ve wrjudicada al contactp & $OS pa6m
engomada, no podía utilizarse en *te caso, ya que sdamerrte L
adherencia de Ia tela podía matdonax la cafda de una parte Q. de todo
un grupo pictórico y su desmenuzamimto definitivo, Este t r i b a j ~
w
habría realizado, desde luego, pos penona.1 espxialieado, Wro como
coincidía con el términb de la campaña y, en conwumc5a, su abandano te-ral,
así como con 'íla apricián de las lluvias, que. p
día
[page-n-117]
4
,
'
O. GIL F A R M
que RenBaT en un: pmkedimiente r w ~ d o acorde con 104 medios de
y
.
que disponía en aquellos momentos.
Por ,estas cireua&ancirrs p' obligado por E promara de tiempo
a
{me obligado a extraerha sin fzsr%onarl k n y atsni&ndomesiempre
vi
a
~
al principi~de que todo lo .que imainase había de ,evitar d contacto con las pintura en evitación de mayores 'inconvenientes.
h p u é s de dar muchas vueltas ab asuntcr se me m u r i ó mnfgcl
cionar unas cajas de madera
la8 que tgpa y f m d o entrasen a
tornillo a fin de utilizarlas en principio como sirndles mareos. Realiza,da una extracción con ,todo éxito* como asayo; w me autorizó
la atracción de Vos restantes grupos, labor que ernprendf al día
siguiente de concluída la excavación con la única pero eficacísima
ayuda de nuestro capataz de trabajos arqueológicos dan Esteban
Zubieta.
H e aquí, en sínt~ssis,ei proceso de atracción : Primero d b i 1
tamos cada grupo par su exterior, con uno de 10s mclrcw, y a continuación lo vamos destacando del resto d e la ~ a r e d por sus cuatro
,
costados, a punta de cuchillo, de modo que quede únicamente unido
por su fondo. Cuando la profundidad alcanzada e$ idéntica a la
ambúra del marco, remetemos éste,-quedando ya las pinturas ence.
rradas en la cgja (Lám. 1). Como puede suponeme, el riesgo
principal dei procedimiento ideado, radicz en la posibilidad de'un
desgajamiento del bloque resaltado, pero por fortuna la compacidad
del adobe, o del tapial, convierte toda la tierra de la pared &n una
masa continua. Enmedíatamente rdlenamog con tierra el hueco. excavado por bajo de la base de V caja, para evitar movimientos de la
a
misma, ya que ahora viene una de 1 %fases m& peligrosas respecto
~
def bloque: su Iíkracilón t d a l de11grueso de la pared Aunque no
,I.o parezca, Csta es la 4abor m4s delicada, pues la acción de1 cuchillo
se deja sentir mucho más que antes en el alma del bloque y puede
wa~ionar rotura. Por dio. procuramos actuar siempre en sentido
su
para'klo al marco, pues aunque reeulta d procedimiento más dificultoso es también el que afecta menos $1 interbr de h caja. Al t&rmina de esta tarea, atornillamas e.1 fanda de la rnisiiiq verti&mente,
con las pinturas todavía i ~ tsitu y, acto seguido, ya p~d~ernos
trasladarla de lugar y si'tuarla horizantalmente. Los interstkios ocasiona*la rdlenan con arena y piedras para evitar mo'vimientos pelígrbso:,
sse
y lueg~
cubrirnos la superficie pintada con hojas d e papel fino; si
hay lugar, el ámbito ;Existente haeta la tapa lo ocupamos también con
arena fina, que no consigue rayar las pintura%.Su leve peso en n ~ d a
[page-n-118]
EXTRAcCION DE PINTURAS MURALES
5
afecta a la conservación de éstas y, e n cambio, es d e gran utilidad
para asegurarnos una inmovilid?d absoluta.
Si no recuerdo mal, loe; blcoques extraídos suman siete, debiendo
añadir d a cajas más con fragmentps caídos o con otros cuyas pinturas no merecían el Iaborimo trabajo d e su extracción a punta de
cuchillo. Asentados en gruesas capas de arena fina y cubiertos tam-.
bién con hojas de pa,pel que luego soportan nueva capa d e arena
pudimos calocar varias series en cada caja sin que e l peso de la^ SUperiores se acusara e n las de abajo por ir todos los fragmentos embebidos en la arena de su propio asiento.
Vdhviendo al sistema da extracción, sólo me queda por decir que,
a pesar de las dificultades ya enunciadas, resulta relativamente práctico y muy económico; además, en aquellas circunstancias apremiantes era el único que consideré viable. Si, como creo, aparecen
nuevas pinturas e n las habitaciones contiguas, habrá llegado el
momento de intentar otros procedimientos que tal vez sirvan para
encontrar un sistema definitivo que sea cómodo y eficaz.
[page-n-119]
[page-n-120]
LAM. 1
.
GIL FARRES.- pintura^ c6lticw"
Diversas fases de la extraccién de pinturas murales <icas
(Fotograffas del autor)
[page-n-121]
I
MARIA DE LA ENCARNACIOM G4BRE DE ,MORAN
(Madrid)
El sirnbolisrno solar en la ornamentación
de espadas de la II edad del hierro
céltico de la penlnsula ibérica
.L
.+
+-m
Leyendo el sugestivo trabajo del gran prehistoriador francés Dechelette sobre el cublto solar en tiempos prehistóricos (1) escrito hace
ya muchos años, ,pero que por su especial naturaleza n o ha perdido
interés se aprecia la transcendental importancia y la gran difusión
que dicho culto tuvo, a juzgar por los mú'ltiples testimonios dejados
por los más diversos pueblos, desde los hiperbóreos (carros con
discos solares votivos, insculturas y cuchillos de la Edad d e Bronce
nóndica), hasta los orientales (joyas de Syros, fusayolas d e Troia
y relieve de Sippara), pasando desde luego por todog los europeos,
tanto continentales como mediterráneos, especialmente Italia y las
culturas egeas primitivas. Respecto a Grecia clásica bien conocidos
son sus mitos solares, freuentísimamente representados en el arte,
sobre todo en la pintura cerámica.
Por consiguiente, podía suponerse con verosimilitud que también
los pueblos prerromanos de la Península Ibérica habrían profesado
el culto al sol (compatible con las distintas divinidades locales) y
justificado tanto por el origen c e n t r o - e u r w o d e muchos pueblos
peninsulares de la Edad del Hierro, demostrado suficientemente,
(1) J. DECHELETTE: "Le culte du soleil aux temps p r é h i s t o r i q u e s " . ~ .
Arch. 4.a s. t. XIV, pbigs. 306-357. París, 1909.
[page-n-122]
2
M. E. CABRE DE MORAN
sobre todo, por Bosch Gimpera (2) como por el influjo de los
pueblos ~Iásicos
llegado por el Mediterráneo.
E n efecto, ya Dechelette e n 1909 señaló los objetos que pudieran
testimoniar este culto en 'la Península, que a su entender eran las
fíbulas de caballo y el conocido bronce con caballo, de Calaceite (3),
del que reproduce un dibujo, que-juntamente con los datos de aparición l e h d enviado por mi padre, que entonces' lw tenfa bn estudio
(4)-
r,
-.
Modernamente nosotros, interesados por el tema, hemos iniciado
una revisión del mat'erial arqueológico peninsular, que proporciona
una abundancia tal de testimonios, que opinamos que bien mereceoía hac rse un trabajo es ecial que e su bía.fuera pub$ ado $2&\~,&6%&
kateriaie,!
~ogudieroí;-4s5ficiiici&s
&
temas solares, incisos o estampillados, como ya mi padre observó al
publicarla (5).
' Ahora bien, como a nosotros tios preoclp6desdo hace mucho
tiempú. t6dotib relativo a las arrnak'de la Edad del Hierro periinsular
y m 'ende europeas, cuyo estudio fenerhos entre 'marios, nos fijamos
r
tambidn e n 10s asertos bach6s por e elmismoD e c h e l d e en su Manual
l
en el cripítulo deTa ornamentaci6n de las armks europeas del
período de, La T&ne, que a su entender ,presentan un marcado ca-
(e,
_
_ *
i
.
(a) P. iXBaPI ~%MFERA: Entre srZs mudhas trabajos M t m Pmnos ,
c m : nEtnoiogds >¿@Jp Peahsulrt i@&ba-", 1 % "&as Wt&sy al Pséé Vasea?,
9;
Revista Internacional de los Wuaios V @ s m :1932; "Two Ce1ltic Waweii $n
Spain-'. (Sir 30hn ~ h y Weknorial L;eCtuh. Brftisli Aoademyj. Lon*
s
1939, y
Úitimamente: *W
gernz&nic~s
en* os 15eli.m g n n * .
eis*
R. de Guimaraes, v. LX., núms. 3-4. Guimaraes 1950,
(3) J. DECHELETTE: op. cit., ag. 10.
i 4 ) J. CABW 40:Urm: "Objetos4
MQW,
cbh &presea-=
be figuras
de a&paJes, pr-entes
lie. das excavaci@nesde Cp,iacehw. R R & p L. W
. .
.
Barceiona, 1908 y Últjmamente el mismo en: c'El @h~miiaterioncéltico de Galsmita". Am?hiv& Eq$a~$ofde A
T dbn. M, M&d
~
~
1942: pub&%, junta~
mente con la, WtorM y bj&i&gra.fia, un8 nueva intezpfetaci6n de esta curiosa
:
a
pieza, que no ~ 3 opone, a nuw@ enkender* al s i m ~ a o r que De&elette
ae ati%uyó y que tamrbih p i d e apreei&e en la vrxíamen~ithde un petb
de bronce, aprtwido canjuntamente con -la pieza #delcabdlo, que puede veme
reproducida en un dibujo nuestro -de la misma publicación, fig. 3.
(5) J. CABRE AGUTLO: "Excavaciones de las Cogotas, Cardeñosa (AviIa).
1 El castro", 11. La necr6polis". J. S. E. A., n h . 110 y 120. Madrid, 1930
.
y 1932.
( 6 ) d. DiK2XaB;EPP'E: 'cNilsnuel d'Arch&logie Prt!h19tOríqut.? eltique et gallo-romaine", t. 1 , parte 3.=, París+1914, phgs. 1 3 1 1 4 .
1
[page-n-123]
-..
E$:
*,
:
<
S
,
..,
V.
,
+-'
ráctef; aputrepaic~ d e simbolm que tendían a proteger al guerres?o
o
.que loa usaban.# sida, e080 6%de wpiomr, e soil un&,de k s signaa
l
principalmente usado ,para dichos fm.
N o san muchoe Im te~timoaimgráficos que Dechelerte aporta,
pero ya guiado@ SU t&ría, hemm promirado nosotros ea nuestras
por
datm,
visitas a museos extranjeros recoger abundantes y e x ~ r e s i v o ~
Que en su día expondremos (7).
Por lo que a las armas peninmIare9 se refiere, hmws compzobado
que, cbmo no podía m'enos de suceder, se cumplan tambika estas
lges, que resultan más o menos claras y visibles según l s tipos de
oi
armas, pero que en todo caso arrojan al estudio demtas armas una
nueva luz que aumenta su valor sugestivo, que ya ds por tí era grande, dada la gran variedad y perfe~sióritknica y ornmaatal que
ostentqn, hasta el punto de que creemos p o d a afirmar sin jactancia
que las armas de la Edad del Hierro de ta Península IMrics pueden
ser puestas a la cabeza de todas las europeas, cosa que m modo
alguno sucede a n la Edad del Bronce (aun cuando tamLwecr.faIten
algunos ejemplares natables por su ornamctntacibn y lacturab. E n
apoyo d e nuestro aserto rezan, aparte del matarerial arqwm2ógic6,
abundantes testimonios clásicas-de alabanza a las armas iUric-as ya
y el hecha
citados por el Marqués de Cerralbo y por Sgndars
demostrado de habeilas a d q t a d o los romanw, prefiriéndolas a las
suyas, aun cuando no l o g r a r ~ n
imitar su temple incomparahk
.o
Placas-amuletos, con discos solares, de @ gmarnición & espadas
!
del hierro ce?tico peninsular.-De todos los ejemplos que pudikramos presentar. en apoyo de lo dicho en el párrafo anterior, hemos
elegido p.ara el presente estudio en honor del buen amigo d e mi
padre, D. Isidro Balleter Tormo (que ambos disfruten juntos de
la gloria de Dios), unas plaquitas de hierro recortadas y finamente
(7) ni el viaje de estudios que, pensionados por el Estado EspMlal, hicimos
por grm parte de Europa, mi pa&e y yo, en 1935, mogimos dibujos y fotagrafías de tod&s las arm~is
que puUrter@ar para irn estudia com@ar&iw)con
las de nuestra Península.
(8) E. DE AGUILERA Y &
&
Marqués de Cerralbo: "Las nmrbnxJ1k
ibéricas". Congreso de Valladolid. Madrid, 1916 (tirada aparte), p. 29; en
&
este trakjo dedica también un capftulo al culto solar, en relacih c?cm una
tumba de posible sacerctotisa, con diversos atributas y un nohble. collas sideral, con símbolos muy re lacio^ e n los que estudiamos en este trabajo.
HORACE SANDARS: "The Weapons of the Iberians". Orcford, 1913, Al Anal
de esta obra incluye un sugkment,6 tranaribleraiio y tr&udendo todas las citas de clWos que amooe, sobre armas de la Penfnsula Ibhrica.
[page-n-124]
4
M, B '
.
DEmm
tipog m& hierwnteg de espadas
de antenas geninsuiares d
a de La T&ne Que @c~gotrm
dmominamos erigxer kre6brigas (9k (&se reproducid6 e ~ 1niresr~ets1áminas 4 y 51, porqne dichas plaq~itm
prwmtan, a ~hueeko'mdode
ver (aunque haata ahora nadh que sepamos'lo haya w k l ~ d r dicho
~)
carácter de amuleto, con represerdtwi~ries mlaees, de un modo
~ r t k i q o al. mismo tiempo indudable (10).
y
En nuestra l&m.I damos b fotogratiad~ de m a s placas, cuyo
tres
dibuja interpretatiw p . d e vmse en la. figura 1 conjuntamente con
otra placa de la misma 'serie y algunos te&imanios l c ~ p a r a r i . m ,
elegidm entre los miucblsi~os pudierah pkacpitam.
que
La primwa placa conocida de esta serie (lám. 1; nbmero 1 y figura l.", nirm. l), prwede da 'k
epultura 276 de 1 nnecr6pdk de 1á TI
%
Edad de4 Hierra C&Itkode Las Co,gs,tas,C&Sors;a (Avaa), qw se
componía de una urna cineraria de barro negro, hecha a rorn'o,
dentro de la cual apareeió la placa y una manilla de egcudo de &a
estrqha (11).Dieha pieza nos llamó ya fa atención en el momento
de haMsrzrlra, haclé~donospensar en un ,posible sirnbol3~~0, la
por
f
forma de su parte inferiot, tan semejante a un barco Jt por e dibu)&
de sus tres díscm con la swástica.
Pssieiormente irn es%adiominucioso de e pieza y e11repaso
&
$0 mdftittid de elementos comparativos, pos llevan a la m v h i 6 n
de que no puede ser interpretada de otro modo, pues un mero interés decorativo no pueda justificar su forma.
La barca oceánica solar creemos que atfi bien claramente representada, coa su cl.dsica qúilla, a semejanza de Ia que figura en p t r o glifos escandinavos (fig. l.",ntím~.-5, y 8) 9 en cuchillós dell.Brdnce
6
(9) - lprimer trabajo pubhado en que hemos usado dicha terminologia, si
E
no recordamos mal, es en la memoria sobre " l car*tro y necrbpoiis del ñizrrro
E
~~ de ahamartin de la Sierra (Avila)'". Acb Arqueológica HisDthnka. V,
ár>ncfe &1 hm3c uh t%&u& esptxW .&e . m
I
&e 1% mna VI de La C e a
%r ,
a&xímos 1 rdgtila &rmímb& que IIams emplmdo en an "Atas üe &M8
6uC1Eill rie; Eas aspwtm y -a%
& +%mt P3úadl'~terro",alIl W W . '
0 0 ) El casbter de @*a-amuleto s copfbma,
e
ciamo ia de l t#gmWra 1 &e Rtie*
a
8
gYPaas de
.nfproduaclbn eri 8%
y m,& c e
i*
.una semi%ura
feme&
nea-&poIle&e O&ae~%&~
q e &e Gwm&o en i abra
u%
a
, IQm. W.
(11) J. CAIBRE, obm
soanu! l necrápolfs @ehw
a
lrXXX. A fmmhbr de
i
la tittrra dfel urns cWcaWia éiI e bk%@Wrio.
a
1
aparecieron un ~ u e regat& da &m y ms W i tie fíbulg: de bmme qse
b
f
por esa no apaixxm rnenwen nw&o dkarfar &e exc~avs#nmes.
-
[page-n-125]
Fig. l.*-1, 3 y 4. Dibujo intexpmtaitivo de las plaquetas-amuleto de "Las O@%)ba.s.-2. maca & la misma serie de "La Oriiem".-5-8. Barcos con diiwols SolaW?~
ritu&les de @ra@ifos del Bronce nórdico,-9. Svhtica de un petrogiifo pontug&.-10-11.
Dioses solares con las manos en alto, mmo en la placa núm. 4.12-13. El Ctisco solar sob~e a banca oc&nim, en un amuleto de Galh y en un
l
cinturh itB1h.-14-15. Guciiillos escandinavos mn represmkiones sinlilares.
(DiLbuijas (E. Cabré. 5-15 según Decrheletk y Kossina. 9 según Mdozo).
[page-n-126]
M. E. C A ~ R E MORAN
DE
.i
.
'
e &
& Hg.
&l b
*
&&%
nhm. 14, 15) (12). La orn&eetaci6fi dei eosta
,@eega
J
6
mero 6).
E n realidad, suprimiendo lakat%e alta de esta plaquita y dejando
Gt& la p i i e interior, creeriamos hallarnos ante un cuchillo del
Bronce nórdico, pera tal como era fa placa, ve&& tab2íién que las
dos ondas recortadas que arrancan del barco tienen su,parahlo en
.
las pequeñas onditas grabadas e n un cuchillo de bronce dinamarqués,
que así mismo ppaenta e n la barte inferior del barco uu rayado
oblicuo como el de nuestra pilaquita (íig. K', núm.U).
' ~ e s p e k t oa los tres discos superiaree Ife $a pfawde Las CogOtas,
aoli ,parecen indudable rmresenbción solar, a semejanza de IQS discos .
rituales que viajan sobre barcos en los petroglifos escandinavos (figura l.", núms. 5 y 7) (13). Las Cuatro vorlutas que aparecen en
,
cada disco creemos que deben ser las brazo8 de.iuiam
swástica (clf4ro
centro queda ocultg por un botón de cobre) semejante a la que
apareoei en un petroglifo lusitano, inscrita también en una circun- .
ferencia (14). Separando 1.0s.brazos de esta swástiéa se aprecian unos
. triángulos primitivamente rellenos de plata que forman, en reserva,
cuatro grandes radios, que vienen a identificar a'l disco, con ia rpeda
solar, a semejanza d e i a que vemos en los petroglifos ndrdicos, de .
d&
o
hemos rqroducidu, p. e., e hombre portador &l disco-rue4
da solar, que en otros casos viaja sobre la barca ocelnica (fig. l.",
nfúms. 6 y 8) como en una serila de a m u l e t ~ s la Galia (fig. l.a,
de
núm. 12) (15).
Finalmente es de notar en esta placa,.que los tres disquitos aparecen unidos por un travesaño n o h,orisentacl sino incliqado intencionadamente enlazando los discos e n fmma de falsas espirales,
motivo ornamenta'l, según Kossinna, de origen nórdico (16).
(12) J. DECHlDLEiTE: Olp. c t en la nota 1, figs. 14, 15 y 16.
i.
G. KOSSiNNA: "~Dieñeutsohe Vurgeschiohte". Leipnig, 1934. Ai . 183-190 y
m
1.
%
(13) La mbma representacióli debe ser la que aparece en cuatro a~nuletm, ,
que fonman parte dPil oolIar de saeer4ot'isa &e Claces a que aluden k nota
8, publicado por d Marqués de Cerralbo en la 16m. XIII de su obra.
(14) M. G
~
~ ''ivIonulnle+
O
:
A r q u ~ da ~
l t3wiRdiiydle Martsns
Sarmenito". Guimaraes, 1950. Figs. 38 y 40.
(15) J DECHELE'i'T,E: Op. ci*. en la nota 1. En la ñ . 30 reproduce tres de
.
g
ellac.
(16) KOSSiNNA: Clp cit.,
104, fig. 218, 1.
Este tema (de falsas espirales aparece en otras espadas de la Osera, cuy*
vaina en lugar de ser de cuero con guarnición de placa de hierro est$ hecha
de chapa enterh. de hierro, con dewracióai recorhda sobre el cajetin del cu-
m.
[page-n-127]
otra' plaquita amuieto parecida a la anteriwmente descrita, m a reció en la sepultura 175 de'la zona VI de la nm6polis de L&Osera
de Chamartin (Avila) (fig. l.",núm. 2), en cuya eepultura, herrha en
una grieta de la roca nativa, n o encontramos urna cineraria, pues
los restos d e huesos aparecían mezclados con los objetas da hierro,
como en otras muchas sepu41turasd e esta necrópodis, dando idea de
depositado8 envueltos en alguna rica tela,
que probablemente f u e ~ o n
que se perdiera totalmente, o c'ualquier otro objeto de materia
perecedera. El ajuar consistía en lo6 restos de una.vaina de eepada,
con varias piezas nieladas e n plata y una abrazadera da escudo,
muy incompleta, del tipo de aletas, corriente en La Osera (17).
Esta pllaquita presenta también forma de barco, con el casco
decorado con zigzag y los tres discos solares rituales viajando encima,
con un ensanchamiento circular horadado en el centro de! sus astas,
que n o es otra cosa sino e1 estilizado recuerdo da los hombres que
viajan en los getroglifos nórdicos junto al disco solar, a veces en
danza ritual a su alrededor, como en un barco reproducido por
Schuchhardt (18) y otras veces llevando en alto el disco ritual. (figuras
l.", número 8 y 2.", núm. 6), que es lo que a nuestro entender
representa la plaquita de La Osera. Los discos solares están ornamentados con un nielado d e círculos concéntricos, rayado radial
y picos estelares, que es otra da las formas universalm'ente aceptadas
como representación del sol (fig. l.", núm. 13) (79).
E n la sepultura 1066 de Las Cpgotas fué también hallada por
núnosotros, otra plaquita de la misma seria (Eám. 1, núm. 2 y flg. l.",
mero 3) que si bien conserva el número tres, ritual entre los celtas
según Dechelette (20), para los diminutos disquitos, con un botón
e n d centro, que están desigualmente repartidos encima de, la barca
(y que sin duda representan como en la placa anteriormente des-
C M l o , M &1io de usas de las espmias de la sepuitura 280 de l áona VZ rea
producida en las llbzns, 8XXIX-Xid de l obra citada en k mts 9, cuya oa
heoha a base de 1 fotograf&s, @kmos y di%
de mi ,
aatg redacta&
en la $parte del cmtro por Antwiro Molinero y en Is n m s por noso&ms,
que asBnismo hicimos todos ilos dibujos que en ñioho trabajo sobre l necrópMlis
a
SgurIm.
(17) V . reproducido & ajuar en la 1B.m. X X X V de la obra cita* en
las n o w 9 y 1s.
(18) C m eSicJHUKXHW¿T: 'cAntemp&.
Ku%uren-Rasen Voirlkes". Berll&n.
Leipzig, 1936. Ag. 122;~.
(19) DECHEUiXTE: Op. oi*. en la nota 1, @s. 3, 4, 6, 8 9 2 .
, , 8
(20) Op. cit., nota 6, págs. 1527-30.
[page-n-128]
8
M. E. CABRE DE MORAN
crita los hombres que viajan acompañando a los d i ~ w
rituales)
en cambio, para los discos solares adopta el número de cuatro (21),
sume nuestro entender debe relacionarse con las ruedas del carro
a
solar. La decoración nielada de .los discos se identifica claramente con
la rueda y el casco del brzrco presenta encima dell zigzag un rayado
vertical que puede traducir las estacas de los petroglifos nórdicos,
mejor representadas en a'lgunos barcos e n ,pintura cerámica .griega,
d e estilo geométrico (22). La sepultura a que pert'enece esta placa
n o dió d e sí.másl que la urna cineraria, a torno, del m~ismotipo que
la d e la placa primeramente descrita (23).
E dios solar, con. figura hunzana, s ~ b r e barca oceánica..-la
E
la
placa-amuleto, sin duda más interesante d e esta serie, la descubrimos
igualmente en la necrópolis de Las Cogotas, en la sepultura 513, que
carecía d e urna cineraria, apareciendo los restos d e huesecillos, mezcllados a los himerros, en la misma forma que en la sepultura 175 de
la zona VI de La Osera. El ajuar (fig. 3.") se com,ponía de dos
puntas de lanza y una abrazadera de lescudo, de alletas algo más
anchas que las d e la pieza antes mencionada de La Osera (24).
E n el momento d e aparecer esta plaquita (Iám. 1, núm. 3 y figura l.", núm. 4) nos llamó mucho la otención su forma y creímos
que trataba d e representar una serie de guerreros, marchando con
sus escudos al estilo dy,piliano, pero hoy día, a la luz da un estudio
mas detenido opinamos que debe pertenecer a esta serie d e placas:
amuletos y que su part'e inferior ha d e interpretarse como la barca
(21) Este número se sigue en otras placas de este tipo, como la de Atienza de nuestra Jh. y de la sepultura 514 de La Orsera citada en la nota 30,
V
que salió conjuntamente con un pufial de tipo Miraveche, de vaina con cuatro
discos en la contera, la cual creemos que tiene el mismo s i m b l i m o solar, como
en otro estudio en preparación expondremos ampliamente.
(22) Asi por ejemplo en el barco que figura en una fuente de Thebas conocida por "El rapto de Helena", interesantísima para nosotros adamh, porque
como motivos de relleno aparecen por doquier símblos del agua, zig-zags sobre
ttrdo, como en nuestras espadas. Véase reproducida en la Ag. 21 de ERNST
B U s O H a : ''Griwhkche VaBemmierei", Munich, 1914.
(23) Véase nuestro diario de las excavaciones de la necrópdis de Las Cogotas, publicado en la obra citada en la nota 5, págs. 111-12. Láun. LXV.
(24) V6az.e m. cit en la nota 5, pálgs. 23-24, 74-75, Iáms. XVI (fotagrafiaida
por mi padre in situ, vdéndose claramente la plaquita-amuleto aparecer fuera
de su sitio, junto a las armas), LXIV y LXV. Esta espada aparecfa reproducida, de un dibujo nuestro a todo color, en unos pliegos de la Fkiit,orial EspasaCalpe, anuncio de la Historia de España dirigiida por R. Mei~éndezPidal, de
cuyo tomo 1 tenia mi padre encomendañta una importante parte que por su
fallecimiento no l k g ~ pualicar. ,
a
'
[page-n-129]
oceánica,' e-Íí cuyo costado aparece la representación del .agua en
forma de voluiss serienteantes o daudeaden H u n d ~ .
SQtrre esta, barca viajan cuatro-'personajes rrf~icoa,p@&$mes
del &o d a r , que aparece en su cehtro y quizás ide&hdqs can
d misia~,que de este modo se .humaniza, a s e a e j w a de fa &gnra
que *rece en Ia parte central' de la vaina de un iglfñal de 'hhp.ekt.a,
de 1% serie d e un solo corte, extensamente estiadi& por nosQtros
(255, a euya figura le htribuye Dwhelette un i n d d a b b s i ~ u U s r n c
solar ((26, ((véase .reproducida a t a m a ñ ~muy r&w@o'_qx,,?riwtra
figura 2.", n-.
7, junto a un detalle de la placa de Las Cogotas, para
r
:
.
8
que pueda hacerse Ia comparación). E n ambas repr'esenraciones aparece la figura humana con los brazos en alto y la rueda &lar en el
l.
,'
,,*-A,centro dd cuerpo, aprociándo.~edebajo d e la misma, además de las
.uL%,
piernas humanas, el recuerdo del asta que sostiene- al dipico solar, '. tanto en los petroglifos y euchillm nórdiem, como en l i ~ s
amuletos
itálicos (fig. l.", núm. 4 y fig. 2."; num. 8).
La actitud ritual de las cuatro figuras de la plaquita de Las 4%gotas es para nosotros indudable, pues quedan bien ol'arjme~~e
marcados los cinco dedos de las man& en .$tu, a oemejm-oa$@ la $gura
de un dios que se ve sobre 81 timón de un bafc'ca de ua petroglifa
escandinavo (fig. l.", núm. lo), que según Kossinnlp repme9ta a1
dios del fuego-sol, como rrMorgenrGte» quizás, o sea el momento
de amanecer, ,por- salir los rayos d a r e s de los dedos del dias. La
.
misma idea w ve en una figurilla & bronce procedente dek Cáucaso
(fig. l.",
núm. 11) y en las dos figuras humanas, de radiante cabeza,
qu aparecen grabadas sobre un cuchillo wandinavio (&E. Las n." 14);
.
;.z"??+A.>
~p
><
,.:Y.
p.
4 ' - '
~ r n d l e t o s bronce con 'd m i s ~ o.it m a del dGos-homb~~#sild~.de
E n rfdación con esta divinidad salar c las manos en a h q $ ~ q m o $
b
que debe estudiarse un amuleto de b r w e e inédito, q &
w
en
ora
1932 ea la sepultura 371 de la zona II'& La Osera, jas
los Iragmentos de una urna cineraria, h a h a a mana, .Cki?bamg
pardo
pulimentado por fuera y finamente decomda a,peine, pero nag,da.
trozada e incompleta. Véase Itt f
& este amufe~ot nwatra
a
lámina 1 núm. 4 y su dibujo en h fig. 2 ", núm. 1, juntamenta con
otros testimonios gráficos que a nuestro entender representan la misma divinidad.
(25) "En torno a un nuevo puñal Wls$fitioo 8ipmeoido en la Penins,iila
Ibérieít7). R de GWar%, f s . 3 4 , vol. L W L Ouiaaraies 1948.
(26) Op. cit., nota 6, pág. 1a1Z8
M2.
*
.
_ _
[page-n-130]
Filg. 2.1
'.
Amiuleito de bronce de "La Oseray'.-2. Interpretaciáin sobre un
bronce caucásico, de lm aparentes piernas del mimo amuleto, nacidas prohab h e n t e de los cuellos de los cisnes ritua1la.3. Joyas de om de Egina con el
dios solar.-4-6. Amulebs de bronce itáJicos de la ,misma representación.-7. Figura cemtral de la vaina de un pufia2 de Pesohiera (Italia), de shnbdlkano mlar.-%. Una de las cuatro figuras de la placa-aunuilet0 & 'cLasCogotasw, con
igual simbolismo.
(Dibujos E. Cabré. 3-7 se& D-ohelette)
[page-n-131]
SIMBOLISW SOLAR
1
1
%.trata d e una serie d e amuletoi (27) hallados en Italia, de donde
seguramente estará importado el de La Osera, cuyo simbol'ismr, a
nuestro entender, está claramente aplicado en una bella y notable
joya (fig. 2.", núm. .3) muy conocida (28) encontrada en un tesoro
votivo de Egina (conservada en el 'Museo' Británico) que según Dede
chelette representa al dios sol agarrando los c u e l l ~ s los dos cisnes,
atributo s u y a marchando sobre la barca oceánica (con las piernas
por cierto en la misma -posición que las figuras de la plaquita-amuleto
de la sepultura 513 de Las Cogotas) y con la cabeza adornada con los
grandes pendientes simbólicos. Los cisnes a su vez se apoyan sobre
los cuellos de dos serpientes, una prolongación d e las cuales, que
llegan a juntar sus cabezas, nos parece que es l o que puede dar
origen a los círculos, seEcilIos o dobles en que- aparece inscrita la
figura del dios en la serie de amuletos itálicos de época etruscap(figura 2.", nfims. 4 y 6) cuyo círculo, que según Dechelette na- de
juntarse los extremos de la barca oceánica, tiene por otra parte muchos paralelos en representaciones asiáticas, nacidas de las mismas
ideas míticas.
E n uno de estos amuletos itálicos (fig. 2.", núm. 6), dos cisnes $agrados están ya algo confundidos con las piernas del dios, de las
cuales salen, habiendo desaparecido sus propias patas. E n el mismo
amuleto el disco solar, con el dios inscrito, está por cierto, sostenido
sobre la barca oceánica por una desarrollada asta (que en otros amuletos debe estar rota), que a su v a eleva con sus braaos en alto una
1
figurilla humana, que nos recuerda a portador del disco solar de un
petsoglifo del bronce nórdico, d e qus ya antes hablamos (fig.1."- número 8 y cuya idea veíamos estilizada en la plaquita amuleto d e la
sepultura 175 de La Osera (fig. l.", núm 2).
Respecto al amuleto de La Osera (lám. 1 núm. 4 y fig. 2" núm. 1
.,
)
opinamos que debe colocarse en esta misma serie iconográfica, en un
grado muy separado ya de los iprimeros modelos, pero que puede
descubrirse por $lossiguientes detalles: a primera vista parece que
la figura de La Osera está sentada, pero un atento examen del asiento
nos convence de que n o es tal (puesto quk' no aparece indicada su
separación del cuerpo humano) sino las verdad'eras piernas del dios,
con su separación central bien marcada. Los otros dos elementos
coniundidos con las piernas (que así vienen a ser cuatro) creemos
(27) DECH_RFITE, w. cit., nota 1. Fig. 59.
(28) DEOHELJZLTE.
cit., nota 1, ag. 41. En l s páginas 70-71 &ura la
a
bibliografía y opiniones sobre dicha. joya,
m.
[page-n-132]
12
,
que aon un recuerdo skuy*conftso de las cabezas de lm crsnei sagratos (291, idea que hemos eagwesado grríficameate (hg: 2.", ndm.2)
sobre la misma figurilla eaiicárica con 1 brazos en alto aates menl
gisnada (fig. l.", núm. 11).
E l marco cuadrada del amuleto de La Omra es una variación
del redondo de los itslicaa, por olvidar su primitivo s ~ n t i d u los
y
dos circulitos q u e apzrecen sobre 12s manos de la figura d e La Osera,
noa parecen un recuerdo d e los ojos d e i o ~
cienes sagrados que
agarra el dios de la joya egea, indicados así misma p s r orificios en
la parte alta de los arnuletos itálicos {fig. S.", n ú m . 5 y'6).
Otro detalle convincente de ja misma interpretación vemos en el
tocado de la cabeza del dios del amuleto d e La Osera, que prefienta
a sus dos lados una especie de abultada media melena, que n o es
otra coga sino el recuerdo de las pendientes ritualeis de'la joya egea,
indicados también' en 1- amuletos'itáli&os por un abultamiento 3
los Tados de la cabeza y e n una ~ e r i e cuchillos escandinavos co:l
de
cabeza humana en e mango, por los 'mismas pendiente?. rituales,
1
e n forma d e anillitas movibles (30).
Ciertamente estas ideas evolutivas pueden pafeccr aventuradas,
pero no l o son tanto teniendo encuenta que sc conslcierl como un
hecho indudable en la prehistoria la %norme ipersietenz~ade ciertah
ideas simbólicas, explicadas muchas de ellas en repiraentacioags
griegas, donde las vemas tratadas de manera humana y clara, puesto
que, el. pensamiento y arte griegos recogen ideas míticas de la m&
remota antigüedad. Así, por ejemplo; hay detalles de los amuletos
y cinturones itálicw (aparte de los )expuestos), como las tres astas
núms. 12 y 13)
que en lugar de una sostienen s l disco solar (fig. l.",
que se traducen en la joya de estilo egipciante mencionada (fig. segunda, núm. 3), por las dos piernas del dios y la flor que aparece
entre ellas, así como doa trm disquitos colgantes de la barca aceánica
en esta joyct, explican t ~ m b i é nlos. que aparecen en las dos representaciones it4licas y la misma cruz radial incrita e n el amuleto de
*laGalia (fig. l.", núm. 12), viene a representar la figura del dios
estilizada, con eirculitos horadados en el lugar d e la cabeza y manos.
(29)
En la ag. 40 del citado trabajo reproduce Dech0ktt.e un plato de Ca-
miros con la figura de la Gongana acompaña& de síxnbdlrn solares, que %garra
con las m a n a aos cuellos de dos &nes c y s cabezas e s t h a; la misana dtura
ua
del cuerpo de la Gmg~rm
que las sapuestaS piernas del sanukt.a de &a Osera.
(30) Véanse reproducido&en la figura 43 de DEUHEfimB. Op. cit.
,
[page-n-133]
SIMBOLISW SOLAR
6
SEPULTURA N + 513
ESCALA?-
:
.
5
-. .
. %ms.
Fig. 3:-Ajuar
de la sepultura 513 de *Las Cogotas" con la interpratacf6n de
los nieldos en plata que ornamentan el anverso de la aspada, todos de simWlismo solar, siendo especialmente ndable la plaquita-muleto de l s cuatro fia
guras esquematizadas, We adorna el csldetin para. el cuahiU0.
(Dibujos E. Cabré)
[page-n-134]
14
M. E. CABRE DE MORAN
Las espadas de! hierro céltico peninsular, cuyas vulnas mismas
adornadas con 2ias plaquitas-amuletos, pueden identificarse con la
barca oceánica.-En nuestra figura 3." damos e dibujo de todo el
1
ajuar d e ,la sepultura 513 de Las Cogotas, pudiendo apreciarse en el
la
anverso de la e ~ p a ~ d a colocación de la interesante plaquita-amuleto
con las cuatro figuras marchando, que ornamentaba la parte alta
del cajetín para el cuchillo, entre los dos puentes primeros.
Como puede apreciarse esta espada aparece en su anverso! materialmente cubierta de nielados d e plata, con motivos del mismo
simbolismo solar que la placa-amuleto, así sobre la ,placa rectangular
del centro de la vaina aparecen tres grandes discos solares horadados
en su centro y en la placa triangular inferior figura otro semejante.
Los restantes motivos ornamentales de la espada, tanto en la placa
d e la embocadura como en el puño, tienen el mismo carácter predominante d e las dos representaciones clásicas del agua : zigzag y
volutas serpeantes.
Una espada muy semejante a ésta, seguramente salida d e su mismo
taller, apaveció en la sepultura 509 d e La Osera, c o m o ya hemos
publicada (31), con el anverso materialmente cubierto tadbién de
nielados del mismo carácter sirpbólico y con la ,plaquita-amuleto muy '
parecida a la de la sepultura 1066 d e Las Cogotas (lám. 1, núms. 2 y
fig. l.", núm. 3), aunqué por desgracia bastante incom,pleta.
E n nuestra fig. 3." ofrecemos el dibujo del ajuar d e la sepultura
16 de Atienza (32), en que junto a tres bocados d e caballo, una
manilla de escudo y trles hojas de cuchillo, tod.0 ello d e hierro, y de
bronce, unas pinzas finamente decoradas, al igual' de la fíbula y un
broche d e cinturón damasquinado de plata, aparece la espada con
la empuñadura ornamentada de finos nielados d e plata lineales. A su
lado dibujamos la vaina, con las cañas ornamentadas con volutas serpenteante~.
La placa-amuleto que ornamentaba el cajetín de la vaina de
esta eipada, que figura reproducida en la parte alta de nuestra 1s
mina, representa ya una evolución que olvida algo el' sentido primi-
(31) Op cit. e0 las notas 9 y 16, phgs. 153-55, 161, 177-179, fg. 16, láminas
LXXVI, LXXIX.
Un estudio panticular de esta sepultura pubilicamos tambi6n con el títula
"Una sepultura notable de la necrópolis de La m e r a (Ohamartín, Avila) ", Cuadernos de H. Primitiva, año 111, núm. l. Madrid, 1948.
(321 Vkwe este mismo dibujo publicado e n la Memoria Oliicial de las "Excavaciones en la necr6poliis c e i b é r i o a del kltiilo de Cerro~pozo,~Atienza(Guadalajara)
J. S. E. A., n m . 105. Madrid, 1930, l h s . XVII-XVIII.
".
,
[page-n-135]
Fig. 4.a-*Serpu~tura de Cerropou, (Atienza-Guadalajara), con la espacia de16
o
corada can l s nielaidos de plata en su empuñadura y vaina. En la parte alta
de la figura se ve la plaquita-am1i3e9, ,de simbolismo solar, que ornaaientaria
el caj&in para el mchillo. Por eatm separda de la espada, rtputta m& visime
l fo~ma la miinia, que stiguraunente representa la &a
a
de
-a
ic-.
o ea
[page-n-136]
16
-
.
- .I:;
:
M. E. CABRE DE MORAN
tfvo, puesto qite la barca ocebica desaparecib y perduran tan sólo
los cuatro disquitos solares fundidos con 'la placa rectangular, decorada con otras tres discos, @que
aparece en d centro de las dios espadas anteriormente descritas. Por otra parte esta'placa parece inspirada .en otras de bronce, decoradas en relieve, de sepulturas femeninas, a que aludimos en la nota 10.
Finalmente opinamos que todas las vainas de esta serie de ewadas vienen a representar en su totalidad una barca ritual, por lo cual
en las cañas (que representan el casco) y en la placa de la embocadura,
ce insistentemente representada el agua, g o r medio d e zigzag
0 g o r ondas serpenteantes, al igualeque en los cuchillos del bronce
nórdico y que en las mismas plaquitas-amuletos dlel cajetín deri cu-'
chillo, que hemos estudiado.
Dentro de esta barca simbólica viajaba la espada, arma portadóra'
d e la muerte, que debe ser guiada en su manejo certeramente por el
dios solar, tan repetidamente representado en ella, para que a la vez
sea talEsmán protector del guerrero que Ia usaba.
[page-n-137]
CABRE.-" Simbolismo Solar
I-3.-Flaquitas de chapa de hierro recortada, con ornamentación de simba10
salar, de la necrópoujs de "Lw Coguitas", Cardefiaca (Avila!.-4. Arnuleio de
bronce de la necradiis de "La Osera'', Chaona+
(Avila) eon el mimo
simboiismo.
(Fotos J. Cabrb)
[page-n-138]
( Madrid)
Una interesante tumba ibérici de la
Necrdpolis del Cigarralejo
I.as primeras referencias a la necrópolis ibérica del Cigarralejo
se dieron al ,publicar las excavaciones del santuario inmediato (1) y
desde entonces todas las campañas que vengo desarrollando periódicamente resultan a cuál más fructífera. Entre las tumbas excavadas en la última campaña, se destaca una que por su interés damos
a conocer en este breve trabajo, sin esperar a la publicación general
de toda la necrópolis, que aún ha de suponer muchos años de iiivestigacioncis.
Nos referimos a Ia tumba núm. 57.
N o nos extenderemos en repetir detalles sobre el yacimiento del
Cigarralejo, lugar próximo. a Mula (Murcia), porque sería cansar
a mis lectores, a los que remito a cuanto hemos publicado sobre
él. Sin embargo, sí es necesario insistir sobre algunos caracteres típicos de esta necrópolis.
Como todas las ibéricas, e de incineración, presentándose la mas
yoría de las tumfbas constituidas por una fosa, $enla que se colocaba
la urna cineraria y el ajuar, cubierta por un túmulo de piedra con
barro, más o menos grande. E n general, 'las tumbas varoniles contienen siempre armas, siendo en su mayoría, las que no ,las tienen,
pertenecientes a mujeres.
en el santuario ibérico del Cigarralejo
(1) E. CUADRADO: ' ~Excavaciones
(Mula, Murcia) Infmnes y Memorias de la Comisaria General de Bxcavacionas Arqueológicas. Madrid 1950. Pág. 169 y sig.
".
.*
&+
"pZ%
[page-n-139]
2
E..CUADRADO DIAZ
N o existe una a ~ r a t i g r a f í a
concordante, estando realmente amontonadas las tumbas unas sobre otras, y si la profundidd de la exs
cavación para un enterramiento e grande, ocurre que tumbas más
profundas, son más modernas que otras superficiales.
4
L
T..
La tumba núm. 57 presenta caracteres (y a su vez problemas) de
gran interés, pues permite relacionarla en edad con las inmadiatas,
estableciendo entre ellas una cronología relativa.
La tumba, al descubrirla (lám. 1, 1) se presentaba como. un túmula de ~IRISQ
@á&i.'&adhdb~''d~: ~ 2 b& : ~ ~ ~ & f i %
d4
t
rior sólo se e l q n t r a b a a 0,50
labor, en qlid &l% bdhadida
túmuló (fig. 1.") está constituída por un recinto d'e piedra tomada
con barro, de unos 0,40 m. d e espesor y 0,70 m. de a'ko, macizado
con ,piedra d e igual tamaño que la del recintb. Sobresaliendo del
prisma así formado y dejando alrededor una berma igual casi a l espesor del muro del recinto, resalta lo que podemos Ilamar la cubierta, que es otro prisma d e base cuadrada y 1,80 m. de lado, Iormado por un borde de ,piedras de mayor tamaño que las del cuerpo
inferi70r, d e unos 0,20 m. de altura, macizado en su interior por piedras pequefias, en cuyo centro, una de mayor tamaño quería ser el
remate. El volumen de piedra colocada era, ,pues, de unos 4,s m3.
. Sobre el extremo Sur d e este túmulo yacía la tumba núm. 61,
que p o r lo sÚperficigl estaba *muydestruída, encontrándose entre las
cenizas, dos'clavos de hierro muy corroídos, una fusayola bitroncocónica, una perla de collar de ,pasta vítrea azul,, con grandes lua
nares blancos y centro amarillo, análoga a las de d Tene 1, un Dequeño cacharrito y multitud de fragmentos cerámicas' que suponemos imposibles de reconstruir.
Delante de su lado Norte tenía abierta una zanja de expIoración
que penetraba unos 0,70 m. en el terr'eno virgen ('lám. 1, l),por lo
que el reconocimiento d e la tumba pudo hacerse con toda seguridad. La excavación se comenzó por este lado, conservando el recinto por los otros tres, encontrándonos con la sorpresa de que
!
el enterra.miento no estaba centrado con e túmulo (caso bastante
frecuente) sino situado en un ángulo (fig. l."), hasta el extremo de
que 'las cenizas se metían bajo los muros inmediatos. El enterramiento estaba constituído por una urna cineraria, empotrada en
[page-n-140]
UNA INTERESANrE TUMBA IBERIGA
3
ceniaas, con el ajuar alrededor, y todo cubierto pQr wna capa de
barro- amasado de cqlor amarillo, sobre el que se realid el macizado del túmulo Llám, 1, 2).
Fig. 1.aDorte y g:ant&de 1% t w b a nírmeio 57 del Oigarralej~.
1
Situación del aiuar
La urna estaba en posición vertical, cubierta con una tapadera
Si miramos d conjunto d e d e di
rnta nnr la gresióa del 'terreno.
[page-n-141]
rrente de excavación (parte inferior da h fig. l.%),
delante ae ia urna
se enmntraba ql cuello y b w a de un mnocho6. Todo ello pegado
a la urna, Separados, a la izquierda, los- r e t o s desmenuaados ds
un braserillo de bronce, una taba, una fíbula hispánica, fragmentos de un objeto de madera carbonizada, un anillo de cobre, un
pendiente d e oro, una piedra circular bombeada y jaspeada de
pasta vítrea, un trozo ligeramente cilíndrico. del mismo material
con inc'lusioaes de color y un trozo de regatón de lanza.
'
E n d interior de la urna, entre cenizas, carbones y huesos calcinados, encontramos 18 tabas, las piezas de sujecián de las asas -11
braeerillo de bronce citado, trozos fundidos rr dwmenuzados de
bronce pertenecientes al mkma vam o al k o m ~ h & ,d regat6n de
la lanza, un trozo de otro que tal vez sea parte del. encontrade fuera, y una especie de a16tZer de hierro para e1 pdo. *
Esta distribución d d ajuar indica mn lugar a dudas, que el difunto fué incinerado con todos los objetos, despues de destruir e:
oenochoé y el braserillo, cuyos fragmentos también se echaron a la
pira. Todos los objetos, y principalmente los de madera y hueso,
acusan la acción de las llamas. E n este caso coricrdo, se ha seguid o el mismo rito que en otros enterramientos: e'l de la destrucción previa del ajuar. E n otros, en cambio, las vasijas de ofrendas
se conservan junto a la urna.
,
Particularidad del esrferr~mieuzt,~.
w
J,
-
3:'
?+*
Ya h m o s dicho que la urna no estaba centrada bajo el tbmulp.
E l caso 'no es extraña, pues hemos crrhprobado que éste se construía muchas veces, desfri~tadosal parecer Im constructores sobre
la situación de la urna y objetos, l s que una veg tapados por la
o
tierra debían quedar inciertos. Ello demuestra que n o se daba mucha importancia al hecho, llegando en el descuido a que sobresalieran lateralmente del tdmulo las armas, y a veces quedando vasos fuera de él. Ahora bien, en el caso de que tratamos, e1 descentramiento de la urna obedeció a otra razón.
Llegamos a esta conclusión, cuando terminada de excavar, decidimos continuar desmante'lando los mur- del recinto de la tumbd
que ya creíamos exhausta, llevándonos la sorpresa de que bajo cl
relleno' del túmulo a la derecha de la urna, aparecía un nuevo lecho de cenizas y huesos, y entre ellos una faleata, una lanza, Una
fíbula hisprinica, un vasito globular, r&o de un vaso negro brillante (ático o campaniense) y varios objetos más.
,
[page-n-142]
UNA INTERESANTE TUMBA IBERICA
5
Al principio oensamos que se trataba de parte del ajuar d e 'a
misma tumba, pues era raro que en tumba tan importante de g u e
rrero, sólo hubiesei una pequeña lanza, siendo l&&o que hubiese
además 'la falcata o espada habítudIs, y posiblemente una segunda
lanza y restos de las guarniciones del escudo.
Sin embargo, la colocación de las piedras que cubrían este nuev o hallazgo, parecía bastante geométriea, con independencia do1
túmulo, y además (ver la figura) sobresalían por su parte derecha.
Por otra parte, el nivel de cenizas esa más profundo, y salvo que
s tratara d e un nuevo rito de enterramiento, habíamas de suponer
a
este conjunto, que llevaba además restos d e huesos como una nueva tumba.
Por otra parte, esta afirmación nos daba explicación d d poí.
,
qué de'l descentramiento da la urna y ajuar de T. 57. Sin duda la
tumba más inferior (la T. 64) ffig. 1.") era más antigua, y por tant o estaba ya construída cuando se procedió al enterramiento de la
T. 57. Trazada su construcción e iniciada la excavación de la misma, encontróse+alobstáculo del túmulo de T. 64, lo que buscando
tierra donde intFoducir la urna, obligó a sodayar este túmulo, haciendo el hueco necesario donde nosotros l o encontramos. Realizada la cremación, se introdujo en la urna, con los restos del difunto, parte d e los objetos o trozos de los mismos arrojados a la
pira, así como carbones procedentes de la leña de ésta. Echáronse
alrededor da la urna las cenizas sobrantes, y se aseguró aqui5lia con
los trozos más grandes del1 oenochd, hincándose junto a ella la
punta de la lanza que d&i$ quedar fuera. En un montón a la iz. quierda se pusieron.las cenizas y restos del ajuar; cubrióm el conjunto con barro amasado de color amarillo, y sobre todo se construyó el túmulo como se había proyectado.
Descripción 'del ajuar.
-
Aunque reducido, el ajuar es d e gran interés. Clasificándolo por
el material d e fabricación, tenemos objetos d e barro cocido, d e madera, hueso, vidrio, hierro, bronce y oro.
a) Objetos de barro cocido.-El único encontrado es la gran
urna, que del tipo ovoide clásico en esta ne~rópo~lis, asas pecon
gadas en sus extremos y centro, sólo presenta como particular la
clásica decoración geométrica, lo mismo que el plato que servía
de tapadera.
[page-n-143]
6
E. CUADRADO DI=
b) objeto; de madera.-En la excavaci6n que con todo cuidad o realizamos de la capa de cenizas, pudimos distinguir de los ccrb o n e procedentes de la pira, unos pequeñm trozos tallados pertenecientes al parecer a un estuche para guardar .pequeñas cosas,
tal ,vez atlfileres. Tenemos trozos d.el cuerpo y de la b a e (fig. 2.9.
C) Objetos de hugso.-Ltas 19 tabas o astrágala y trozos menudos de otros, todas menos una (fig. S.") encontradas en el interior
de la urna, acusan que se ~ r o c u r ómeberlas todas en ella después
d e la cremación, tal vez, porque siendo pieza8 de un juego extendido ,por t p d s el Mediterráneo, s quiso continuasen sirviendo de
e
diversión al difunto en la otra vida. Es curioso notar que en muchas de ellas, se han raspado y alisado las 'dos caras laterales con
objeto de suprimir los salientes del humo, tratando de dejarlas pla- .
nas, aunque no muy paralelas.
d) Objefios de vidrio (fig. 2.").-Hemos encontrado dos piezas
de materia yítrea. Una es una especie de ficha redonda con una
cara convexa y la otra plana con un pequeño ombligo central: La
pasta es blanca, jaspeada de castaño pscuro, aunque &te no debió
ser el color primitivo, muy alterado {por el fuego. Dechelette (2)
supone estas piezas fichas de juego, pero el hecho de haberlas encontrado en otras tumbas acompañando botones o pasadora de
bronce, con señales d e haber llevado adheridas piezas de pasta vítrea .de tamaño análogo, nos hace suponer que son en realidad
adornos de piezas metálicas da1 atavío de los difuntos. La hemos
visto en muchos museos d e Ita'lia, y abundantes en el Museo Naziona'le defVilla Giulia, de Roma, ,posibleinente de origen grecoetrusco.
La segunda pieza es un trozo de vidrio azul, con incrustaciones
amarillas en forma de palma. No es posible conjeturar su utilización u objeto de procedencia.
e) Objetos de hierro (Fig. 2.").-T,enemos en primer lugar una
lanza del tipo de hoja de sauce, sin nervio central saliente,
punta d~e
aunque de más grosor en el eje.,El regatón es cónico.
Los otros dos trozos de regatón parecen corresponder al mismo,
y debió, ser an6logo al anterior. E n su constitución entró el cobre,
pues se observan abundantes r'mtos de óxido.
Además de dos piezas informes y muy exfoliadas, correspon* ;
(2) J DEZHEL-E:
.
''Manuel d'AmMlogie Pr&hisWue, eltiqqe e t
1
Galb-Romaine". París, 1927. IV, *s.
903 y 90e
- 12%
.
[page-n-144]
UNA
I N T E R B s A ~ TüMBA
., '
IBERICA
'7
dientes a un objeto desconocido, pero grUeSb, ton-9
también
otro muy curioso. Se! trata de,una epevie de alfiler con su extremo
superior plano y curva y el tallo de m c i ó n cuadrada r&torcido en
forma de sacacorthm. Ignoramos su poeible uso.
f) Objetos de cobre o Brame. -La @eza m& sencilla es un
anillo poaiblem&nte da cobre, de sección plhna par dentro y ligeramente convexa por fuera. Es uno de tantos anillos como aparecen continuamente en nuestra necrópolis. Lo extraño q 61 (y el
Fig. 2.a-Diversos objetos de &e=,
hueso, vidrio, hierro y oro de 6Le tumba
57 del Gigarrstlejo.
e,,
caso es frecuenteqen otras tumbas) es su diámetro interior, tan sólo
s
de 15 mm., e decir, que difícilmente cabría en el dedo pequeño! d e
l
un hombre n o grueso. Nos hace pensar esto, o que e anillo no se
usó e n los dedos, a que fué lanzado a la pira por otra persona que
d e a t e modo hacía así una ofrenda aldifunto.
La mgunda pieza es una fíbula anular de las llamadas hispánicas, d e 37 mm. d e diámetro exterior y' muelle rígido. No &rece
ninguna particularidad (fig. S.").
ir;.
-
r
.:a;*
w
.
,
,'
2
.
.
'..
[page-n-145]
Nos quedan, pues, las dos piezas que dan gran int'erés a esta
tumba. El o e n m h d y el braserillop'
E l @rimero (Lám. 1, núm. 3) completamente destruído, presentaba íntegros, aunque separados, el cuello y el asa, mientras el
cuerpo estaba partido en varios trozos, de los que el mtás grande
permitía (por estar entero desde la unión c.on e1 cuello hasta el
Fig. 3.~-3Lec~strucci6ri la f m a del oenoche de la tumba 57 del Cigarralejo
ü.e
fondo, y éste íntegramente adherido) reconstituir la forma exacta
del jarro. Esta (fig. 3.7 es del tipode pico levantado, con una altura de unos 20 cm. desde d a t r e m o de éste a la base de mstentación. La boca (fig. 4."). que es plana, está formada por una parte
elíptica y el pico que e recto. Son típicas las unionm en ángulo
s
recto de éste con aquélla, que quedan voladas en- d interior de la
boca. E l cudlo es trilobado, si bien 1m Llóbulosposreriores forman
la misma elipse. mientras que el anterior se amolda a la forma del
[page-n-146]
UNA INíiERESA?4TE TUMBA IBERICA
9
picogodo
borde queda separado del cuello.por un profundo y
marcado entrante de 'sección semicircular (Qm. 1, 5). Igualmente
está muy marcada la unión del cuello y hombros del recipiente.
E n manto al fondo, est6 coniituido (fig. 4." y Lám. 1, 5) par dos
chapas superpuestas: una circular, y otra exterior de forma d e corana también circular, y ambas con sus bordes remachadas hacia
a d q t r o , cogiendo los. de! cuerpo del jarro, que están vueltos hacia
fuera. El asa es de sección circular y muy sencilla. Su unión a la
Fig. 4.a-Boc&, asa y base del oeslochd del C i g ~ & e j o
boca parece que no lleva clavo alguno, sino Que se realiza en forma de mordedura. Los extremos de la parte de unión son cabezas
de serpiente, igual que d inferior de sujeción al cuerpo (fig. 4.*),
l
que es una cabeza muy aplastada, en que los ojos eon los dos remaches de unión y el hocico; se encuentra muy acusado.
Es indudable que, a pesar de su sencillez, principa'lmente en lo
que se refiere al asa, es ésta una pieza análoga a las que se encutntran en Alemania del Sur, Austria, Bohemia, Suiza, Francia y Bélgica (fig. S."), pertenecientes a La Tene 1, y procedentes en su mayoria de la Campania. Dechebtte (3) considera dos series : la pnimera con ornamentación m& rica y cuidada, tiene en los mejores ejemplares el asa formada a ve- por una figura humana; la pieza de
e*
,
p,
:
&c
-¿
(3) J. DECXELfirE,
m. cib. (N&
2).
T N,
.
p&g. 396 y sig.
[page-n-147]
E. CLJADUPQ QW
LU
fiiacián a la boca presenta tabes@ de pasteras, serpientes, leones,
w é t e r s ; y el cuella ,puede llevar grabados. En la slegunda serie,
el cuello n o va grabado casi nunca; el asa va sureada ipur nqv?duras lon$itudinalm; la pieza de. fijación termina e n cabezas de snimales, y el Fxtremo inferior en una galmeta máoJomenos historiad
da, E primer grupo ,se encuentra casi a c l u s i v a w n t e 4 R e n d a ,
Bohemia y Austria, rnient~asque el segundo en todos los paísei
citados. También era natural que, procediendo estos jarrones de la
--
.
I
F g 5.a-Oenocho6s de bronce de Eigenbilsen (Bélgica) y Sammei.
Bionne (Marne)
(Sean Decblette)
Campania, la Etruria fuese pródiga 'en hallazgos de este tipo, como
así es. realmente, .siendo numerosísimas las colecciones (de todos
los tipos) procedentes de las tumbas etruscas, náción que debió servir de vehículo d e exportación, y que construyó también sus tipos
peculiares.
Aunque la primera serie Darece mas antigua, no debe haber
gran diferencia, no siendo ninguno posterior a fines del siglo V
a. J. C. La simplicidad decorativa de nuestro wnochoé, dificulta
su clasificación en una de dichas series, si bien su ga>if,c,los terminales del asa en cabezas de serpiente y su tamaño nos iindina hada
ei primar grupo.
E n España son escasos los oenochoés griegos que se han encon-
,
[page-n-148]
UNA IIRmSANTE TUMBA IBERICA
S
11
trado, siendo e n general giezaa aicstnpleta&, principabeatt. asas.
Los koaBbid~s,(4) si* : Baca. y asa de oenlochd de la r e i á n . de
Granada, d e ápaca muy anteriar al nuestro (s. VI); una palmeta
termimi de un asa de o e n a c h d encontrada en 1a tumba núm. 20
coat.(3nporánea d e nuade Tútagi (Granada) (S),
tro jarro y fechable e n el s. V a. J. C.; asa d e un recipiente. (oen o c h d ) procedegte de Ia regihn d e Sevilla (6) que pudkra inoluirse en la segunda sede de Dechelette, y datsble d d VI-V s. a. J. C. ;
asa de oenochoé con cabeza de Sibno procedente de Galera (tumba 76 de Tútugi), que fecha ~ a r c í a Bellido en el siglo IV-111
y
por el 'ajuar que la acompañaba de procedencia suditálica o siciliana; y por último, un asa de jarro &contrada en la. &cazaba de
Málaga, :posiblemente de un oenochoé del s. VI-V (7).
He consultado al Prof. Massimo Pallottino del Instituto di Archeología de, Roma, quien gomo primera impresión me dice que
mi oenochoé pudiera ser análogo a tipos muy difundidos e n Italia
en el V-IV s. a: J. G.
La opinión que nosotros hemos formado es que se trata de un
en la
ejemplar de fines del V o princiípios del IV, que pudo mar.
grimera'mitad de este filtimo siglo, y aunque su,decoroción es s.encillísima, su posible reconstitución, tlas líneas elegantes de su cuello
y boca, la aparición e a su punto de enterrarnieto, w x el1 mas completo d e los conocidos en España y el único de su clase encontrado, hacen asta pieza de extraordinario interb.
El otro objeto importante de bronce que hemos encontrado en
e1 braserillo. Como ya dijimos, @taba, n o sólo destruido, sino verdaderamente triturado. Por ello su recoastrucción es imposible y
la reconstitución de su forma original, mLy problemitica. Sin embargo, hemos recogido en perfwto a t a d o las piezas de sojeción de
lah asas, y éstas, aunque rotas, cas5 completas (Lám. 1, 4). Dispon m o s de trozos del borde, suficientes en curvatura, para deter-.
minar que el diámetro del brasero era de unos 26 a 27 em. Con ios
-- -(4) A. IGAR/
2.
(5) J' O&BRE y F RE MOTCS: r " I &
.
.
kr&podis> 1P>&bfa de Tú.QW(Galera, provincia de Granada) J. S E A M a l d 1920.
.
( 6 ) M. ALMAGRO: "Un nuevo bronce griego hallade en E$pafian. Ampu-
".
riac, V, 1043. psg. 251.
(7) S. Gi,MENJSZ REYNA. LcMemoria
Arquealágica de la pivinciti, de M4laga hasta 1W6", 12 de "Infames y Idemorks* de la CoiniAarh a.&cavaNfam.
'cienes Arqueológteas. LtW. Xqm.
,
'
[page-n-149]
pocos elementos de que-disponemos y la analogfa del braserillo con
otros del mismo. estilo, hemos dibujad~la k m a que suponemcss
tuvo, pero d e la que sólo es cierta, e borde y la posición de las
1
asas, asi como estas mismas. l a prdundidad, e completamente his
potétim. Rmulta, pues, así, una especie de fuentecilla de cobre o
bronce forjado, en el que el borde se forma por vudta hacia adentro de la chapa, en la forma que indica la figura [fig. 6."). Tiene dos
asas constituídas por un redondo de bronce de 5 mm. íEe diáme-'
tro, cuyos extremos, terminados en sendas bellotas, se doblan sobre
si mismas para formar el lazo que aprisiona la unión al cuergo fijo
del asa. Estas piezas curvadas, para amoldarse al cuerpo del brawrillo, son de bronce fundido, y tendrían una longitud de 15,s cm.
si no les faltase uno de los extremos a ambas. Estos extremos tienen forma d s m e a s extendidas con el dorso visto y la palma pegada al vaso. El dedo pulgar a corto y bien diferenciad@ mientras que los &os cuatro, pegados entre sir tienen la misma longitud* Las dos manos que se conservan son la derecha precisamente,
y en lo que pudiera ser la muñeca, está saliente y rígida la anilla
que sirve al asa de charnela. Estas piezas se sujetaban al vaso por
tras remaches situados en su centro y en el dorso de las manos,
con cabeza regular hemisférica q;e quedaba en'el interior del mismo. N o sabemos si estas cabezas, que encontrarnos sueltas (sólo
'dos), la tendrían los tres remacha o sólo el central, aunque suponemos lo primero.
La forma curvada de estas sujeciones no deja lugar a dudas sobre cómo iban colocadas en el vaso, y por otro lado, la necegidad
-m-
.\,!:-
.
;,
.
.*y. ,, % . - y -.
,
,. +,L..
-.'
.
,
- 7 .
=-
,y
.C
";
J. '
-.
7
,
..
,:
fi
[page-n-150]
UNA I W T m M m
IBERICA
I
53
de peder meter los dedos ea las @as, obligaba a & t a~
áeiltar insertas cerca da1 lborele, tal como .lo hsmw dibujtdo.
En Emaiía se han encontrado varios ejem4glares de hwrs
análogos. Las más importantm son lor de la eaitada de Ruk U n
chez (8) y d de la A l i d a Cg). En este último punto se eiacontka-
Fig. 7.a-Braserillo de Pronm de La Cafisñla dg Ru& SánchRz (D81ñffoii~)
(MLa Aliseda (Cheres)
(8) G. BWBQR: "Le9 mlo&
~ - r a dP la~ ~ du Be~ val& w
tis". Par& 1889, &. 57.
(9) J. R. MELIDA: "Tewro de AUwia''. Madrid 1921. P. 29. .
@
:
[page-n-151]
ahimiantaat firagmmtos (m& d~ lcriea) de otro .Ewmer;B,
ente d e una
chiarnebmm, que dmqnozioo. Zenizmo~
rdiwenaias'de otras
las c m 'maiioa, heilladás sueltas u m en la n d b g d i i del Malar
(Atieaat~),y otra. en la de. Tútti& (Granada). M aR-brid~r (10)
cita para aquella necrópolis, arwtos de braserillos con piezas abrazadera~bajo 'Ios rebordes para coger las asas, y terminadas por
manecillas con dedos h+y alargados y en e1,deds anular sortija».
I
E n la lámina X de la Memoria de las excavieiones,, se ve, aunque sin poder o k r v a r los detalles, un& de @{as p i e * muy corroída, pera análoga a las nuestras. Aunque! s i v - m m e
&1 hallazgo, supo,&m@, .corresponde al braseril!~ brete eaconixado con
un pendiente d e oro, al parecer en prq tiimba thnular.
La b r a refereaia, es a la,$+li~
ti% ~ h g i ~ d ~ r a n a d' a ) ,
mencion&i!n;da
anterior M&: i#,* que debe referirse al asa
que cita Cabré, coma formada por dos' razos extendidos (11). Estas son las únicas pigqas e s p a ; l ñ o f ~ ~que tenemos conocimiento :
de
. ..
,
seis, sin contar la nuestra. ?
E l de la cañ* be R u i ~ - 6 á n c k
(Cax-a)
(fig. 7.') es de bron0
ce, de u n a $ c m , & &diámetro y 5 & p ~ d q a d i d a d(según Bonsor). Las asas son del mibmo sistema que las nuestras, pero terminadas en cabacsitas de carnero, en vez de,bellotas. - ~ pieara de sua
jeción d e le-&& o charnela está también terminada por dos manos
dedos juntos, pero e n vez de insa-tarse al cuerpo
estiradas c@~~:l&
del brasmbJ.Jo hacen a la parte inferior del borde, que a ancho
(unos cu@o centimetsop) y está adornado con 11 m e t a s superpuestas. .%- tanto, lgfisas, al asirlas,, quedan en pc%si@5ncasi horizontal:
El 048 demplar importante es el que formaba parte del tesoro
de la A l w a (Cácerea)- (fig. 7."). Es de plata y emnta la iparti- ,
cularidadí& go tener más que un asa. Su diám o es de 0,45 cm.,
es decir, ppr&xdo al anterior. El asa es esuny l.y&%ago cilíndrica curen el único &tmns
se &serva por una se- .
vado, termi*
mi-bellota. La "kbrnela es una pieza curvada terminada en dos
manos, con la particularidad d e tener seis dedos can indicación de
las *uñas, y a la vez las rayas que quieren representar
arrugs
K ~ Bademás
y el señor Vives &ae$á un a@' odn* a n m p
w
:
l
%
J
i
(10) J SENEWT: ''Exca.vacianes en
.
de la Junta &Wor de ~@~%vBu:- Y
PAgina 12.
b
necrópolis del Molarm.-Memorias
n&n 1 I . N a W -.
0
.
,
[page-n-152]
UNA INTEWESAm TWBA' IBERICA
15
'
de la'palma de la mano. De las muñecas aruancah las anillas rígidas, d e sección circular, que sirven de charnelas. La unión al brasero de esta pieza se hace bajo e1 borde, igual que en la anterior,
sujetándola &r tres remaches, uno central y los otros en la pal'ma
dé las manos, c o i cabeícas sobre el borde exterior en forma de rosáceas.
., Aunque el sitio de inserción es diferente, es indudable la analogía de las, asas de ,estas dos pieza8 con la nuestra, principalmente
la de, la Aliseda, inclusive en el sistepa de .los tres remachas.
Mélida, sqpone el tesoro . d e Aliseda fenicia, salvo la diadema,
posiblemente indígena, y las braserillo8 cartqgineses, adoptando
para ello la opinión de b n s o r , referenw al de la cañada de Ruie
Sánchez, que se funda en que 1% manos son d e la misma forma que
las que se ven en las estelas carta$inesas. Da para cronología del
tesoro el período s. VI-IV a. J. C. al final del que decagrcí la influencia comercial fenicia.
E n cnanto a,l brasero de la cañada de Ruiz Sánchez, fué erwontrado en una tumba constituída por un túmulo de unos 3,50 m. de
alto, bajo el que se hallaba una fosa enlucida de rojo, y e n ella restos de haber sido incinerado el cadáver in situ. E l ajuar, a más del
braserillo, 10 constituía un oenochoé de bronce de cuello' delgado,
datable en el s. VI1 a. J. C., dos puntas de Ianza, y algunas cosas
más. La tumba debió ser celta y los objetos procedentes del comercio púnico. Por la fecha atribuída al oenochoé, podría suponerse el
braserillo de hacia el s. VI a. J. C.
Objetos de oro.-El único objeto hallado de este metal es un
pendiente de los llamados de morcilla (fig. 2.'). E l cuerpo del mismo
es de sección cuadrada, rematado e n los alambres de sujeción a la
oreja. U n alambre finísimo se arrolla en cada extremo hasta dejar
libre sólo la parte inferior, constituyendo el único adorno. Su cronología abarca un período algo dilatado, pues, aunque su prpcedencia parece, sin duda, púnica, su forma es d e las más corrientes
en España. Ejemplares análogos se ven en Ibiza, Villaricos, Cádiz,
etcétera. Suponemos que su importancia duró haeta fines del siglo
111 a. J. C. Al igual' que el P. Delattre en las necrópolis de Cartago,
ancontramos estos pendientes sin compañero, y si bien no negamos
que pudiera ser el anezemp que se llevaba en la nariz, esta alhaja,
llevada por guerreros ibéricos, debió ir en una oreja, lo que parece
verse en algunas esculturas del Cer'ro de los Santos.
-'
[page-n-153]
~&ufnienda
cuanto llev,amos dicho, podemos decir que nueatra
tumba era de un guerrero; posiblemente .distingui&, pues los vssos
de bronce griegos no son habituales en la necróporis: La tumtbs, a
los efectos de ,la cronologfa de E inm&iat&, es-más mod&na que
m
la 64, y anterior a la 61. Igualmente la 60 es 'posterior a la 64.
Los vasos de bronce pueden darnos fekhas de gran exactitud. Así
el w n W o 6 nos c o í m a fines del 5g40 V u prímeros del I ,10 que
Y
queda corroborado por-el, br~serillo,ya qiie si ~ . ~ p o n e mmás afín
m
'a su. est?Io el de 1% Aliseda, éste coincide con d i s fechas. Y aunque
el de la cañada de Ruiz !%dcha, Qor el oenachcyt. que le acompanaba, 'puede ser del 'siglo VI, 14 diferenda dé esti!o puede suponer
' una evoluci6n s n este tipo de vasá, que pasan*
por el' de Aliseda
llegase al del Cigarralejo, evdución que transcurría de ,los sighs
VI a principios del EV a. J. C. .
,
'
I
'
d
[page-n-154]
CUADRADO.-"Tumba ibérica del Cigmalejo"
Tumba 57: 1-2. Diversos aspectm de la excavación.-3 y 5. Asa y cuello y otros
fragmentos dal oenochoe de bronce de dicha sepultura.-4. Rmtos del braserillo
de bronce cartaginés que formaba parte del ajuar de la scpulturz
LAM. L
[page-n-155]
ALEJANDRO RAMOS FOLQUES
(h)
*e
----
Una vajilla de cerámica ibérica en
ocupado la atención d e los arqueólbbos desde fines del pasado siglo,
ha
dedicando especial atención a su cronología-que, aunque no
Ilegado a conclusiones unánimes, se ha aclarado y precisado mucho
en este aspecto del problema de la cerámica ibérica.
Quedan pendientes de resolver otras facetas d e este problema,
cuestiones cuyas resoluciones no son menos fáciles que la crondogía, cuales son : las formas d e las vasijas y origen de 'las mismas; y
su orfiarnentación, problemas cuyo estudio se agudiza ante las circunstancias de los hallazgos d e las vasijas, casi siempre mtos y dispersos sus fragmentos, ya porque en las invasiones, los poseedores
los r ~ m ~ p i e r a n: 1 r 3
~
impedir su aprovechamiento por los insavores,
ya porque éstos, en su afán de conquista y en la lucha los rompieran, destrozos que en la mayor parte d e los casos impiden que conozcamos sus peifiles completos. Este fenómeno destructor se ofrece
en todos los yacimientos, incluso e n aquellos en que sólo hay uno o
dos niveles y se acrecienta en los yacimientos que-han sido repoblados reiteradas veces, ya que al reconstruirse o volverse a edificar
sobre el mismo solar, practicáronse nivelaciones y abriéronse zanjas
,para cimentar los nuevos, operaciones que una y otra vez dteraron
'los es toa anteriores desplazándolos, e n muchos casos a otros lugares,
serie de operaciones que hoy dificultan la labor arqueológica al haber alterado la situación de los niveles y estratos .
[page-n-156]
2
A. RAMOS FOLQUES
De no menor importancia consideramos el estudio de las decoraciones d e los vasos ibéricos, estudio que tropieza con las dificultades
rumentadas, ya que es más difícil restaurar o reantes menci~n.adas
construir una escena que las formas. N o obstante todo esto, hay localidades como Liria, Oliva, Azaila, etc., cuyos vasos pintados nos
han ilustrado respecto a costumbres, armas, vestuario, etc., d e los
iberos. Elche con sus vasos ornados, con sus dibujos tan magistrale
mente realizados, nos muestra una serie d animales y vegetales, así
como figuras d e tipo religioso en actitudes todavía no bien conocidas.
Las excavaciones que practicamos en La Alcudia nos ofrecen
constantemente nuevas facetas de la cultura ibérica de esta comarca,
y recientemente hemos encontrado en una casita ibérica, entre otros
objetas, unos r z e &e á o r m warbda y todos, s N ~ decara&& en Ia
ar .
s
misma forma, l o qu.e nos ha hecbo pensar que se tratara de una
vajilla o mejor dicho, d e bfi'~0djfIhutode piezas de cerámica pintada
que, bien fueron decoradas formando serie para ser vendidas conjuntamente, o bien fueron hechas así por encargo del adquirente, o simplemente, productos de un taller que adoptó asta ornamlentación.
Trátase de un vaso de esbelta forma acampanada, que entre ,líneas
horizontales tiene ornádo su amplio cuello por largas S S S. Un
pequeño~ombrlerod e copa, con idéntica decoración. Y una copa,
cuyos bordes decoran los típicos dientes d e lobo. y que entre *líneas
paralelas horízontales presenta las mismas S S S alargada8 (Lám. 1).
Este motivo ornamental, muy frecuente en la ceramica ibérica
de Elche, se encuentra casi siempre como motivo secundario. cubriend o zonas inferiores, tanto en los sombreros d e copa como en las
grandes vasijas e n forma de tinaja, razón por la cual ahora nos llamó
la atención que fuera el motivo principa? y que se repitiese en vasijas d e distinta forma entre las piezas cerámicas existentes en una
misma casita.
Los vasos descritos fueron hallados junto con cerámica ordinaria
y otras piezas cerámicas ~ i n t a d a s ,cuya ornamentación consiste en
peces, aves y ajedrezados, correspondiendo al nivel suberior al que
aparecen loa grandes vasos con la más rica ornamentación d e La Alcudia y cuya data puede calcularse hacia el siglo 1 a. d e J. C. aten- .
diendo a1 conjunto da los hallazgos hasta ahora obtenidos.
'
[page-n-157]
RAMOS F0LQUES.-"Una
LAM. 1
.
vajilla ibérica"
Piezas cerhmicas ibé-ricas procedentes de La Alcudia, de Elche
(Fotos Ramos Fdques)
[page-n-158]
VICENTE PAGCUAL P E R E Z
E poblacio iberico de &ElPuig» (Alcoy)
l
-
L
?A
,
+
,
A unos cinco. kilómetros do Alcoy y por la carretera que conduce
a Alicante en la parte izquierda d e la misma y en el centro del
llamado ([Barranco d e la Batalla», se encuentra un macizo rocoso
d e formación nummulítica denominado
Pocos poblados tendrán un emplazamiento tan magnífico como
éste y que reúnan todas las condiciones indispensables para la defensa y desarrollo d e aqumellos
pobladores como reúne «El Puig».
Situado a una altura de poco más de 800 metros sobre el nivel del
mar, presenta una meseta de unos 40 metros da diámetro, inaccesible
por todos sus lados menos por el Este e n que una suave pendiente
hace cómoda la asoensión al mencionado poblado. Las aguas si no
abundantes hoy día, no faltan en sus faldas donde existen pequeñas
fuentes naturales aparte de las que gran parte del año llevan los
barrancos del Regall y de Les Florensies que discurren a sus pies.
El panorama que se divisa es magnífico y vastísimo; por el Norte
el Benicadell, condado de Cocentaina, U11 del MOFO la Serreta (coy
nocido poblado ibérico). Al Este los picos de Serrella, Aitana y los
montes d e la Pastora (donde se encucentra la conocida cueva del
mismo nombre excavada por el S. 1. P.). Al Sur la Carrasqueta y el
valle de la Canal y al Oeste los montes de la Fuente Roja, Polop,
Sotarroni, el Espartar y la conocida sierra Mariola.
La presente pubIicación no tiene más objeto que el' de dar a
conocer una de las estaciones ibéricas más importantes de11término,
digna d e mejor suerte, por estar sometida a constantes saqueos por
[page-n-159]
-
V. PASCUAL PEREZ
7
excursionistas que en su afán de encontrar cosas han removido tierras
sin orden ni concierto. Ya en el siglo pasado un grupo de buscadores
de tesoros invadió El Puig, destruyendo muros, haciendo hoyos
e n distintos puntos, incluso haciendo galerías en la roca a fuerza
de barrenos allí donde suponían oculto el imaginario tesoro. Natu-
Fig. 1:-Sit~ttción
.* .
I
del
,
.
ralmente, en estas rebuscas tropezaron con gran cantidad dei vasijas
y diversos objetos. que fueron destruídos y esparcidos por la cumbre,
al n o ver en ello la im,portancia material que ellas buscaban.
Poco más tarde (primeros años del siglo XX) un operario de
Alcoy, compró una pequeña casita situada en los baios d e rla vertiente sur incl'uída ésta hasta I+-m&m$sy~brq viendo seguramente
y
*
[page-n-160]
que ajli tenía, un- bancales qiye cultivar (ave no era otra cwa que
muros escalonados donde estaba la nerógoiis), empezó a roturar
deetruyendo los muros y contrug.qndo otros, sacando en estas operaciones buena cantidad d e urnas cinerarias, así como un buen,
de vas- italogriegos con figuras humanas y diversidad de objetos,
que destruyó sin darle importancia.
Como puede verse, la ignorancia ha destruido un lugar intere-
w
w J# trn.
l b : . : . : : $ . -
p
*.
2,"-PlaQtrus y pHilers del goWad.0 iiMrk0 dR
'm m%',Mcw'l
'
santísimo para el estudio de la cultura ibérica, no obstante existen
zonas intactas donde excavacion.es sistemáticas darían, a no dudar,
muy buenos resultados para d estudio d e este importante poblado.
A Desar d e todas estas profanaciones, en la actualidad aun oe
aprecian claramente los muros de entrada y defensa del poblado.
Hecha la ascensión por el lado Este, tropezamos con un robusto
muro de piedras careadas y orientado. d e Norte: a Sur de unos diez
metrbs de largo y adosado a éste parten dos muros con dirección al
Oeste de unos treinta m e t r a de largo y que al llegar a esta distancia
cierran dejando solamente upa entrada de unos tres metros, su-
[page-n-161]
poniendo que e t e r e d m o ktfa eef gttmto: %vdti%adoQara'la defensa
cd pobfado. Pasadb edte W m e r reducto bus encontsmas ~omrun
i
pasill& de unos dbs metros de ancho "y sobre oclienta de largo can
otros muros ewalonadoe a cada lado, marcallo por piedras Yeieltas
y qu& termina en l que pudi4ra@os'llamar *yerta pririb&l dill poo
blado de unos do; metros d e ancha y con 'mmb que se conservan
bastante elevados. Cruzada asta puerta tropaamod con un muro
m, 3.a--Fum@as:
pequeño menea; $zano
mastem; wi de jf&ú&la
t
o
femenina; disco vftreo con deooracibn de hillos de Nata; pon&rales de
plomo; p w n w de hueso; p w rienbdo; pi&o w perforadwm.
n
frmtal formando otro pasillo *con dds entradas que conducen a I'os
extremos d e la meseta-Norte y Sur donde S& encuentra el poblado
y para evitar el pequeño ,desniva,I fueron construidos d m muros
transversales, queddndo dividido en tres smbr& corno si fueran
bancales ( i .2." y Iám. 1 núma. 1 y 2).
fg
,
E l material que a csntinua~iiátlse detalla, ha sido casi todb éI
reticado d e la superficie en sucesivas excu;siones y parte que obraba
en poder da m bueh amigo e idfatigable finvestigador Don Camilo
i
[page-n-162]
POBLADO IBERIEO DE
&L PUIGu
5
"
V i d Moltó, a quien desde estas lfneas hago constar mi agradecimiento por su ayuda ar facilitar las fotografías que ilustran la
presente memoria, haciendo extensivo mi agradecimiento al obrerp
Julio Rolldán que desinteresadamente se ofreció a realizar unas ligeras calicatas.
N o es extraño que dada la fuerte situación del cerro, fuese o c u ~ a d o
en culturas anteriores cdmo l o demuestra los restos encontrados, que
aunque escasos para hacer un estudio, son suficientes para conocer
)ha existencia d e una cultura más antigua. Sólo se conservan cuatvo
Fig. 4."-platito
ibérico con decoración geométrica.
sierras pequeñas de silex, varios fragmentos de hachas de diabasa,
una de ellas con fuertes desgastes como d'e haber sido utilizada como
moledera; varios fragmentos cerámicos con sus característicos pezones, entre ellos unos trozos de base con improntas d e estera y un
,pequeño vasito que se ,pudo reconstruir (fig. s."),otros fragmentos
aunque parecen preibéricos, es difícil asegurarlo por ser fácil confundirlos con lo ibérico d e facies arcaica.
A continuación se reseña el material ibérico que de esta im~portante estación se ha podido' coleccionar :
[page-n-163]
-
V a S o s m~címicos. &iucli~;s &n los bram4nto-s *gec&w
par l'a s h d c i e , , pudhnda hacer la siguiente dasifieaci6n : la."'
Be
rrw anaranfdm, m&sWepl rmáceos, sin dibujos ni adisrn~s- Ba8."
rros de las mbmas t o d a l i d a b oan' dibujos geodtrictus y algún
adorno caprichosa con pinturas de color vinoso y gr+A@6. 9:' Barras
grkáeeos finas y granulmas siri adordas ni pinturass y 4.P Barros
mmpaniahais coa las caracteriakas tmprotifas d e palmeths y barros
italegriegw con dibujos geométt.icos y figuras'rcijas en fonQo negra,
estos últimos muy abundantes jr de
buena época.
'
'
Fig. 5.ayFragmento áe cerámica italo-griega d&omda
con figura huimana
Hay que destacar la bicromía frecuente en muchos fragmentos
cerámicas iMricos.
Del grupo primero, s han p~didoQxxo~n8truir r s ánforas, dos
e
t
de ellas de: baca ancha y ~ e c t a
AflAm. n h s . 1 y 21, n 0 sabiendo
IZ,
su tqrrninación pon: fa.ltaries la base, y la ,otra de forma ovoide alargada
con bgpita cóncava (Um. 11, núm. 3), cuyas medidas san ias siguientes :
boca, 16 cm., altura, 76 criis. ;grueso,, 32'.crns. ; varim fragsneaitoa
de vasos grandss tienen uno$ surcos pdundoir herhbs con d dedo'
siguiendo la dirección del tamo,
E n el grupo segundo, podemos raeñai cuatro platas de distintas
S
[page-n-164]
pequego, l a
tamaiios c decaracion. sencilla, en i.rm de -ellps#el1
m
líaeaa están .trazadas ,eacalores v i m p y grio I l á p 11,.núm. 4, I ) .
;e
queño vaso ttoncwóni~o.
ineamplgto dwogad~ bage dg;fqanjas hana
zontales rellenando estos espacios con cortas y gruesas Iínean e
r
U
grupos de cuatro d'einco; ( e n este vaw s e empkran, dm c ~ l o r m
para su d e ~ o a c i ó n Vas6 +oInbado incompleto c ~ d~rrieiéaz
)~
n
m*
cilla geométrica, id6ntieo- a ~ f emOntTiad0' en. la eetaciérl, da.E
r ~
l
Fig. 6:-Fragmentos
de gran crátera italo-griega.
Char,polar (lám. 1 , núm. 5). Pequeño vaso completo, también abom1
b a d ~ decorado a base d e pequeñas líneas verticales formando cejas
,
(lámina,II, núm. 6). Pequeña piato con bonita decoración, con dos
pequeños orificios en el borde (fig. 4."). Fragmento de un plato dccorado. Parte de un gran vaso decorado a base de círculos concéntricos
[page-n-165]
,
y .líneas vertical& y por Último un curioso fragmento qug e y su
&ter?or Ilew-pintada.una ancha f r m j y en s interior t i e n k d d a s
~
i
n
unas llneas incisaa wtieales y h~rlzontales
dándole la forma de una
reja.
Del guepo texcero, un plato casi completo flám. 11; núm. 7). Dos
vasitos calieifwma y otro, tambibn' mmpleto, el máhr pequeño encontrado eq esta qtqcilóiir, (Iám. 11, nbrns. 8 y 9).
I .
, -, S
Fig. 7:-Fíbulas,
I
clavo, disco, a i l , aresto de pinzas de -bronce.
nlo
Y d d grupo cuarto, aparte de varios fragmentos, se pudo reconstruir un pequeño platito barnizado en negro y rojo con cuatro
palmetas im,presas en su dondo flám. 11, núm. lo). De cerámica
ital'o-griega. muchos son los fragmentos recogidos, todos ellos con
[page-n-166]
-tdJ+
2'.
, $-?@1 ~,-*+;;$2.
.b#%
.;:
k~zn,L&~?V~!
POBLADO ISERICO DE aEL PlJIGs)
diversos motivos y restos de, ropajes y miembros de las figuras
l
que lo? decoraban (fig. S.&), mereciendo e ~ e c i a mención los recogidos. en un espacio reducido y que serían esparcidos por al'gún profano; estos fragm'entos pertenecen a una crátera y aunque muchos
1s
son 40 fragmentos que faltan n o obstante se puede dar idea de la
escena Que la decorzba (fig. 6."). Consta ésta de tres figuras, la central
la mis completa está en actitud de ofrendar, la d e la derecha, por lo
incompleta, no se puede deducir su actitudl, y a la izquierda aparece
otra figura muy incompleta, pero por la mano que aparece cerca
de la cororra pare'e ser el personaje que ha de recibir .lar ofrendas.
Las hojas de la corona, las pulseras, pendientes y los circulitos que
aparecen encima de la canasta, están pintados en color blanco. Por
la calidad de l'a cerámica y dibujo, es de suponer sea un vaso de
importa&.
Otros objetos cerdmzícos. - Aparte de lo descrito,, se han
encontrado lqs siguientes &;fetoa : Un soporte para vaso de
tipo bajo (láh. 11, núm. 41.- Cuatro &mas redondas, gruesas ry planas
de cerámica basta con' oi-ificio centra) y con huelfas de haber sufrido
la acción del fuego (lám. 11, n h . 4). Cincuenta y tres fusayolas de
ti,pos corrientes, seis de ellas con decoraciones incisas (fig. 3."). Un
fragmento, de figurita femenina en d que se aprecia el pecho derecho,
parte del brazo y encima del' pecho penden tres colgantes, parte de
un collar. y sobre la espalda se aprecia el manto c
la @&a (fig+,%&&&Jna gmqueña, si.ina de m
forma7troncac6& con agujer6s;m la bastij (1) (fi
..
P h t a. - u n a pe4&$a
a
chapft
d que hay incrustados tres
cuyos extremos antes de un;
pequeño fragmkt$l_,~ @ t o
de
&
'
por la mitad.
mgente haber ri4>*o
,L
I
1
.
.)<
-.
'U
'casi corr~&eta con su r%i%dor
y otra y n lmgüeta lanqx&da.
as I~&~ntales+w'qri'~*
si&,qo (AflH-ete). tjn&@@ñas
:U n pequeño cl&6 acys'beza
0
2
1
9
a
-
(1) 1 BALLESTER TORMO: "Las peque.
manos de martero iéricas
tnabmiauna''. Amhii~oü!e Prehisiwb Lwantha, pág. 241. Valencia, 1946.
[page-n-167]
V. PASCUAL PEREZ
Fig. 8.a-Oibjetos de Merm
Fig. 9.a-Fragnientos
varios de cerámica italo-griega.
,
[page-n-168]
POflLA1DO rt&RI.-)
m'&
BUlGa
r e d o d a y sawihn cuadrada. Dos ipmHla$ y an
al pamcer de cobre (ft@F. 7.9.
-
11
1
i%lcwko
H i e r r o. - Varios son 'los fragmentos retirados, pero debido
a mal estado d e conservacihn e* dificil m " a muchos de Galos
4
m ~r
en
el uso a que estaban depbndos. Citaremos solamente a q & e l b que
por SU estado son factibles de ctasiksoci6a: Tre, gwquebios cwhillitus afalcatadps y uno con senmangaduira parwMs a u n r .nava$a.
Yarios clavos de dktin,I>.s
unos con ea-redanda, otros
w,
F g 10:-Tabla
i.
de temas decorativos de la c e r h h ibérica de "El Puig"
planos en forma d e alcayata y otros de sección cuadrangular, uno
d e ellos retorcida la punta en forma de tornillo. U n pequeño regatón. Una anilla. U n gancho con orificio en la parte sqperkr como
para sujetarlo d e una cuerda y una lanza e n muy mal estado y q u e
mide 155 m/m. de larga por 24 m/m. de ancha e n la hoja (fig. 8.").
Plomo. - Cuatro ponderales, uno con orificio en un extremo
de forma cuadrangular, otro d e forma cilíndrica con aplanamiento
en el lugar del orificio, otro tiene la forma de una herradura al cmstruirlo doblando una barrita de plomo con los extremos remachados
para mejor unirlos (fig. 3.") por l o tanto el agujero central tiene
forma alargada hacia la unión y el último imitando la forma de los
ponderales de bronce. Varias planchuelas con fuertes cortaduras
y gran cantidad d e escorias.
Hueso. - Dos punzones ci1,índricos con a;us cabezas labradas,
iguales a los encontrados últimamente e n la Serreta y Covalta. Media
[page-n-169]
cafrr euin e bmdps pulidos par el wo
a
f ~ ~ r t~ s a d u r m ~
et
Una
arandela plana con orificio central. Restos skstEqww, Jabalí, Ciervo
y otros animales (fig. 3.").
-
Piedra.
Varios f&grpentw de .&lino ft mana plano% d e conglomaradr, c u a r m o y uw gwqmño de piedra h d t i g a giratorio.
DrJs peqwfias piedras, una. oon Beis perbradhneo (fig, 3.9 F s61s una
en la otra.. Tres cuentas de collar, dos de .cuarzo eilfadricas. y la
otra plana circular con orificio cmtfai. VaFks pbdras afiladmas
y bruñidoras y una plaquita rectangular de arenisca con orificio
en un extremo.
Si nos basaen i+? ma&iaI i-ecugkla, p h w fijar someramente la fecha y duración d e su eaistencia. T s n e m b ea primgr lugar,
los restos eneo!íticos q& tloi &m'uestrata. la exIs&neia de u& ~ultrir?
d s remuta y que? al llegar la '*%rica s~ entr
otra, La ahndáncia de h eeamica itab$$dtp&!a
geométricm de la cerámica ibérica (b.10) y h-ausencia, de la ~ & i llata, nas d e m ~ a t x a ~
--
tíficas darían muy b&n resultado para su estudio coGfato.
[page-n-170]
PASCUAL.-"Poblado
ibérico d e "El Puig "
1.-Perspectiva
del poblado ibérico de " E l Puig" (Alcoy)
-
--
2.-Muro
de edificmción en el poblado ibérico de "El Puig" (Alcoy)
LAM. 1
.
[page-n-171]
LAM. 1 .
1
PASCUAL.-UPobJado ibérico de "El Puig"
Anforas, pIatos y vasos ibéricos y plato campaniense, proredentes de "El Puig"
?
,
(Alcuy)
I
- .
[page-n-172]
MANUEL QIDAL
C
V
.c.
Y LOf$S
~
)
.
. ._
dé loa wsayo~oq f W
4
I A ~ ~
ib&Hco del
%
,
'
.
Este pequeño trabajo debe considerarse como un capitulo del
«Corpus .de £usayolos del Levante Españolio que estamos ,confeccionando y como aPrstn$e de la tesis q u t sobre elXm hreparambs. E n estas líneas salo etvdidmos la tipolo ibérico de San Mig~hL Liria, cuyas excavaciones, de resonancia
de
internacional, son conocidas a través de las publ"iciyes,del &$vicio de Investigación Prehistórica encargado de su excavación.
Hasta ahora, 4 número de fusayolos hallad- en San Miguel b e
Liria se eleva a 225. La riqueza de tipos es extiaordinaria, hribiendo
podido establecer 85 formas 4&3 figuran en las adjuntas- tablas; !
a
frecuencia de tijos y la distribudón tapográfica.de lo%fils$y&la%
@u&de verse en el cuadro primero. Para su eeitudio, d"it;idimoa los fufirryolm en Acéfalos, Hernic&fdosy C~rfdfoideos,
wgún cwezcan de cabeza, tengan g&lo media 6 la tengan completa. Las subdivi#iones
di: atea tres g r u p a ,pueden cornprob&e m 61 cuadro s6gubdo.
1.0-ACEFALOS :
a) Esjerd$drrles.-El t i m $ár sencillo es el esferoidal (núqi. 1462) (1) que fué probablemente el ~riginario(la boja de barro 'que
(1) Los niniieros indicados en Cegundo tRnnino se kefleren al del inventar o dei S 1 P.
i
. .
[page-n-173]
2
M. VIDAL Y LOPEG
producen las manos infantiles). En otros hay indicios de un reborde
alrededor del orificio (núm. 2-511). U n aplastamiento moderado de
la esfera inicia la forma discoidal (3-523). Dentro de este primer
grupo d e esferoidales debemos destacar la ornamentación de puntos
y circunferencias de! número 4-685.
b) Discoidm1es.-La
serie se compon,e de los núme:os (5-500),
(6-502), (7-530), (8-534, @-%5), (19-619), (11-63$, (12-657), (13-671)
tan
éste (fig. l.") interesante por la cerámica como por su ornamentación, y (14-678). Incluímos e n este apartado el núm. (15-6ó1), quc
aqngue originariamente debivj tener otra fa;% da la ccnacibn iic
que se le rompió la cabeza y fué limada su parte superior hasta convertirla en disco, conseryando en la infmior &a seccióp cilíndrica.
c) Cónicos.-Pueden presentarse en tres diversos perfiles t
1) d e perfil recto; núm. (16-533) y (17-560).: . ,
S) d e perfil convexo; núm. (18-467) y (19-4691, y
3) de perfil cóncavo ; núm. (20-544).
d) Bitroncocónicos.-Los desglosamos en : .
1) de conos iguales, como son los tipos núm. (21-491) y
l s notables ejemplares 122-655) y (23-67Q), y
o
2) 'de conos desiguales, que a su vez comgreilden >
[page-n-174]
a)' pssrfil r e m , n&ns, (24-M),
425-664; $&54@;! (n453),
512) y (29672).
. ,
b) ,perfil convexo, con los núms, (3@&33); c m ar@a
(81-571), (32-577) y.(3481),y
.
c) perfil mixto, con Im aúmerm (34-451) 43Wl), (%-M),
donde se ini& una cintura &eraidal. unkdo-las dw.pono6. w t m .
la .cual se w p t ú a d s en lm nbms, *(374519]y en el W4W. $&b
esfericidad d ~ i m d e dando el aapwm d e ww base de columna -e;n
,
los nbms. (39-504).(40-SS), surmontado por . ~ l n
y
kitgrnents cilín*
drico. El diminuta 44.1-Gl),el W n o r de las halledas m t s rtxcsiva+
ciones de San Miguel de Liria, no es desconocido en cuanfo'a.%u
tamaño en atras. SU@B~T.~ h de un j w e t e ean d*qucs;lhjhilari&
I$ i
en
o s
su infancia alguna ,de nuestras archiabuelm ibíkiaag M0 m ~ ~ par..
tidarios d e que se trata% d c una cuenbsl de c01ar.:
I
r
s
2."-HEMICEFALOS :
.
.
I
f
a) De trolaco recto, preá&tanda algud08 fusayol@~
sólo
cabeza, ya la inferior (42-531) y (43-532), ya la superior .(M-648).
b) De tronco mixto, que a su vez pueden dividirse en :
1) cabeza cilíndrica, núm. (45-594) y
2) cabepa cónica, así los núms. (46-456) y (47-573) en 10s cuales
la cabeza inferior es un conoide de perfil convexo en e1 primero y
un cono de perfil recto, en el segundo. E n este ejemplar es notable
lo acentuado de la estrangulación con perfil en escocia.
a) Cilindrocónicos.-Se inicia la serie con fusayolos de cabeza
cilíndrica, núms. (48-4971, (49-593), (50-674), (51-579), éste surmontad o por un tronco cónico de poca altura.
b) Cónicos, que comprenden varias subdivisiones, los de per-
fil :
1) Recto, representado por los núms. (52-470), (53-510), (54-590)
de cabeza cónica., recta, en su media cabeza superior, y el (55481)
con la cabeza fragmentada.
2) Cóncavo, lo tienen los núms. (56-475), (57-562), (58-458).
3) Convexo, que son los núrns. (59-486), (6%-474), (61-455), (62592), siendo éste uno de los mayores fusayolo~
hallados en la estación que nos ocppa.
4) Mixto, frecuentemente producido por los anillos de ornamentación ; números (63-484), (64-509), (65-463), (66-483) -con líneas
.
'
[page-n-175]
4
r
M. VIDAL Y LOPEZ
,
rojas, el (67457), (68-476) y el excepcional (69-589), cuyo perfil recuerda una pieza de ajedrez.
e) Bitro~cocónicos,de galbo :
1) Rteto, con el núm. (70-505), que sugiere por su aspecto sencillo la idea del primitivo fusayolb esférico, burdamente aplastado
por abajo y par arriba estrangulada, pareciendo señalar una forma
de pasa. Los núms. (71-561) de eerdmka negra; (72-454), (73-480),
(74-M), (75-SO), (76-576), (77-460), éstos dos úItirnas de riquísima
decoración ; (78-62í), (79-599) y los artíeticos (80-636) y (81-640) forman un interesante y nutrido grupo que se distingue por su con9
inferior recto.
2) Cóncavo, con los núms. (82-4871, (83-578) y (84-575).
3) Cíiíndn'co, representado ,por el núm. (85-632).
En cuanto al posible valor cronológico de la tipología de 10s £usayolos, dejamos para nuestro mencionado trabajo' de conjunto el
tratarlo, p u a solamente con los de un yacimiento no creemos haya
suficientes datos para atacar este problema.
[page-n-176]
[page-n-177]
; i
..
. ..
.
:
. :
.
. . ,
.: .: . :. :. : : :
. . . . . '
. . . : :Ir 1
:
. :: . $83
. . :
i i i
;
:
s
6
* .
.
:
* .
: :
.
.
.
.:
E
; i
e
i
$
e % i ;
.
2 z 3
:
i
. :
i :.
; :
.
.
: :
'
:
*
:
. i.
': . : .
i
:
:
: . ! ; ! !
.
.. .-. .- ... ..
.
. .t . : . :. .
.
:
.. o "
. . .-. 8
. .
. . .,
. . .. : .$
a
r
,
.
-
. $
: g
. ..
: i
.
Q
0.
ril
[page-n-178]
- -
TIPOLOGIA DE LOS FUSAYOLOS
7
[page-n-179]
[page-n-180]
A
CAMILO VISEDO MOLTO
Hallazgos arqueoldgicqs en la co
a
r'
f
E n las siguientes páginas damos una sucinta relación de dos bdllazgas de.la mrnarca alemana, por considerarlos dignoqde sei)onocidw por loa estudiosos.
I
1.'-UN
H A L L A q O CASUAL
-5
1
4
Por con&&arlo de algún int&r;ksarqueológico, y creer estar relacionado con la ~stacIxín~.ibérica la Serreta de Alcoy, damos s
de
conocer en estas notas un curioso hallazgo casual, llevado a cabo en
la zona donde radica diCha estación, sobre un kilcimetro aproxfmíidamente de la Misma.
E n la parte mleridihfial de esta cumbre, se a h e Iifi ancho valle
de cuItivo que Ilevá el nombre antiguo de Ia &Partidad& D&btsr
en gran parte del tkmino de PenáguiIa. Estd poblada por varias
agrZcolas
casas de campo, en cuyos terrenos, al efectuar las laby también en superficie, se -halla bastaarte cerámica destrojcada de
t i ~ ibérico 'y otros vestigios que denOtan la ocupaci6n det valle en
o
épocas pretéritas, y como e n a t ~ i a l
tenemos el mayor cuidado en
. vigilar los trabajos agrícolas que allí se realizan, ,para que los czampesinos se puedan dar cuenta da objet~.extyaños
para ellos, que les
puedan salir en las reinecíones 'y los Conserven.
E n el pasadi, año y eni una dé las fincas Ilam~fdael erMas Grand e ~ de Fellieef, fuimos informados por'un buen amigo nuestro, de
,
haberse encontrado 2ep'una de estas remociones d e tkrra, unos hierros o útiles de labranza raros, material que más tarde fué donada
al Museo Municipal de Alcoy, donde figura.
[page-n-181]
2
C. VlSEDO MOLTO
Se trata de dos rejas de Eiierro y un azadbn (fig. 1."). Las primeras, de diferente tamaño, tienen una forma acanalada, con rebordes
para recibir el enmangue por uno de los extremos, ensanchándose
por el otrd, para terminar en forma acorazonada, con punta más o
menos aguda para poder penetrar en la tierra.
*:
at
.i.a-j*
r
-
'
41 . .
9;
a9? m~a;~a&iw'
Y
,
8
,
r
' i .
>
<.,! '
1%.
C8,
.
;>
.,
L-,A
>
7
b a W4 - 4- ~ i p s ~ :f wr d i $ @ ; ~ t ~WSPW
~ i 3M ;
t ~
~ d q NsW
en su parte mds anchá, y la otra de 33 m.
dq,Jew~~i,q,ss&
m
,
p l i e:ca . ,T.~ileast* d e e w & . a
~
&
La 'hw114 d d año
n
4 W& r *
k e~a,mi&t$~na .
U).*.
.
,
.
,
,
4 '
.
. -.. , .= < . ..,
..
-
.
d . ,
..
v
.
.
.
"
I I
...
,
. -.
,
.
-
*
'.
..
,.,'.3-'r,8,..
. . 1 2 '
.
.. .
.
,
!zi >i~i,:j
.. .
i
.
. - :
x;,
-. . .
d4
~ i * .
-
4
,
,
..
.
'
..:
.
,,,;.
'2
.
'
,
7
. ..
, , .,-M
, ., , . .,\,.:t:..:e-k',.$k:.*..
.
, ,
i
.
'
,,
-
..-,
,
. ., , .
I
:
5
. ,, .
,
:'
C.
'
qr.y
[page-n-182]
No'creemoe, haya dudas en la dasificación de M e mat&rial,puesto que la cerámica siempre recogida en estos parajes, r e m n d e a '
esta época ya avanzada.
También han salido algunos reetos óseos que no h m o s podidb
ver.
NA CURIOSA CERAMICA
~ ~ ~ f iaeuneint;ere~anttlr
r
fragmmit~
cer16eo;
ibbrica, que &@& hay
E
S
ete
de srie familiar&, de-
~chosmuy originales, a .modo de oreja^ O
amos. El color del barro es a'ina-no
vinoso ; Ia vasija era*
pin
ranjjt& y la f i g m
grueso earpemr.
V
na exótica qye veraoa
Fodriamm rd~t,stelonarla
can d tiw
que nada parsido
en dgonss cerirnieu de Ekhs, pcro n
conocemos en toda la bidde 'C1.6' mntivas,que asma ,:,y1 e~dmiica,,l&3 - , ,,
la , 3 . ,, .
, ; -,
o
rica.
1
-
i
t
1
\
E n cuanto a p a k ibtifimr qt& mpecie d i anirnal.ril:&mfnk IYfEeil; a wvsa de la s i ~ l i c i d s d la p i n a
&e
rido repremntar
[page-n-183]
tura, ¿ P u d e tratarse de un lobo?. De ciervo no parece que prsente rasgos.
Se trata, pues, de un curioso fragmento de la gama ibérica que
los.especialistas pueden aclarar de qué animal se trata. .
-
Fig. 2.L-Fragmento de cerámica ibérica de las proximidades de Alcoy.
,
Como se verá, se ha trazado con puntos lo que falta ,de una de
las orejas del animal, debido a una desconchadura del barro en dicho sitio, pero la punta, como se ve, aparece por entre las franjas
superiores.
[page-n-184]
Influencia d e lo, cultos religiosos : ,
cartagineses en los motivos artísticog
de los iberos del 5. E. Español
idi
La civilización cartaginesa y su influencia e n la cultura hispánica
habían venido siendo casi un misterio para los historiadores por la
falta d e hallazgos arqueológicos que lo aclararan, por la falta, casi '
absoluta, d e epígrafss en los monumentos púnicos y por la confqsión que viene originando el que 10s escritores clásicos llamen con
frecuencia fenicilos a los cartagineses, l o que ha inducida a muchos
de sus intérpretes a llevar y traer a los fenicios por lugares que jamás visitaron y a que sla les atribuyan objetos que nunca pasaron
por sus manos.
Los'hallazgos cartagineses típicos d e la isla de Ibiza ya difundidos
(1) y los de la Albufereta y Tossal de Manises en Alicante, que y o
he procurado relacionar con la Historia de España, y especialmari.
te con la de Alicante para precisar su fecha con mayor acierto (2),
han servido m'ucho para deslindar l o puramente cartaginés, ap6cialmenbei l o que 'se realizó por este pueblo con fecha posterior al
hundimiento de Tiro, su patria asiátirg v con influencias distintas a
las que aquglla tuvo.
Los cartagineses. con sus co listas Y comercio con 10s ~ueblcis
NI0 VIVEE ESCUDERO: "La Necr6po:is de Ibiza". Maidrid, 1917.
(2) JOSE LAFUENTE VIDAL: "Breve Historia d8cwnenhda de Alicante
en la Edad Antigua". Alicante 1948.
- w.-
-
.
-
[page-n-185]
indígenas españoles, les fueron transmitiendo sus creencias religiosas y su temor supersticioso a determinadas divinidades, y el pueblo
ibero, que ya tenía sus tradiciones artísticas prehistóricas y empezaba a formar un arte propio bajo la influencia del helénico se valió
del mismo para adorar y aplacar las divinidades cartaginesas con sus
representaciones simbólico-religiosas en su cerámica y en sus esculturas.
N o es mi propósito desarrollar tan amplio tema, sino señalar los
puntos d e relación que tiene con los hallazgos arqueológicos d e Ia
región del SE. peninsular, tomando únicamente de fuera los antecedentes precisos para su comprensión.
Con este objeto, empezaré igor esponer.10 que nos refiere en CT
Bibliotecá Bst6rica el escritor gtiego Diodoro SIC~IO;
contempor6ner, de: CBsai! y Augm'to y, a mi jdcia, el que a s m e codi .daiayor
claridad h r crwncittas religiosas del pueblo cartaginés.
E n su li6;o XIV, d6ipués de refefr los triunfos
tenían en
Sicilia los púnicos, mandados por Himilcon, nos cuenta que cuando
s apoderaron del arrabal de Akradnia (en Siracusa), saquearon los
e
templos d e las diosas griegas Demeter (la diosa madre) y Cora, su
hija, la Perséfona, y que desde entonces empezaron los cartagine
ses a sufrir reveses y desgracias, siendo la mayor de ellas una horrible epidemia., que, favorecida por el verano y por la aglomaración
de Qersonas, hizo entre ellos grandes estragos.
Al enterarse en Africa de sus derrotas y desgracias, IQS pueblos
sometidos, deseosos de libertad, se asociaron contra sus dominadores obligando a los cartagineses por todo ello a abandonar p o r entonces las empresas d e Siracusa; y cuando los insurgentes tomaron
Túnez y encerraron a los cartagineses en el recinbo d e la ciudad,
supusieron éstos, en su apuro, que todos sus desastres eran debidos
a la venganza de loi númenes, y, pensando e n e l ultraje que habían
hecho a las diosas griegas Demeter y Cora; decidieron aceptar su
culto para desagraviahas.
H e aqÚí las palabras que emplea biodaro Skulo (Libra ~ I V ,
ap. LXXVII, núm. 5) para explicar esta adopción.. .
:
uNu habiendo tenido antes en sus cuhos ni- a, Cora ni a Demeter,
instituyen a Ics más distinguidos de los ciudadanos como sacerdotes
de ellas; con la mayor reverencia alzan estatuas (imágenes) a las
diosas, 1 hacen sacrificios al modo d e los griegoa y eligienda ¿le
"
los griegos &e vivían entre ellos a los m& elegantes, los destinan
al servicio de las diosasu.
[page-n-186]
3
INFLUENCIA DE LOS CifLTOS CARTAGINESES
D e d e este acontecimiento, qne tuvo lugar a principios del siglo
IV (año 396 a. de J. C.) tuvieron, p e s , los eartagineses a t e culto
calcado sobre la base de las creencias, fórmulas rituales Y represen,
taciones plásticas de los g r i ~ o s y en su consecuencia hay que pensar que las manifestaciones religiosas no se limitarian a la adoración
y reverencia de las dichas diosas, sino que con ello irían envuelta$
las demás que se r6lacionasen con este culto en Sicilia.
Pues bien, de esta isla y de Grecia misma, sabemos que pof
influencias egeas, perpetuadas por los griegos y lmega trasladadas
a Roma, entraban en los cultos a astas diosas la veneración y respeto a la paloma, que ya se modelaba en barra en Creta desde la
época neolítica y que luego tuvo.bastante eficacia sara servir de talismán a 10s muertos, con lo que acabó de identificarse con Cora o
Perdfona, la diosa de la muerte, «de ia que aparece como un, emanación» (3).
Siendo la paloma idCntica a Cora y representando ésta la prie
mavera, s le oponían las aves de ra,piña sus enemigas, y como tales
s e le sacrificaban a la diosa, .o quizás se le hacía este sacrificio como
víctimas expiatorias, porque, según el mito religioso, fué trasformad o en ave d e rapiÍía (buho o águila) el traidor Ascáfalo, Gnico testigo que vi6 comer a Cora en el infierno siete granos de granada i
que, por lo tanto, con su delación impidió el regreso definitivo de
la diosa a la tierra y a su madre, pues, según la sentencia de Seus,
sólo era poeible el regrao si no hubiera comído aHí nada y por
1
esta transgresión hubo de partir e año, alternando su residencia en0
tre el infierno y la tierra, seis meses en cada una, con 1 que se
simbolizaba la alternativa en la tierra de la desolación invernal con
da fecundidad y prosperidad de ia primavera y verano, mientras ella
residía con su madre la Naturaleza.
Tenían también los cartagineses coma animalles eimMliios, aunque no se encuentran mencionados en ningún historiador, al toro y
al león procedentes de un mito asiático que debieron, i~nportardirectamente a la península desde Asia o desde el Egeo, sin las trans-'
formaciones que sufrió en Grecia.
Según el mito persa, el Sol era el poder supremo en los órdenes
espiritual, moral y natural, identificado con Mithra y simbolizado
en d león que devora al &oro,y éste representa a la naturaleza cpntraria a la luz y a su potencia fructífera, pero que con su muerte
-
[page-n-187]
4
'
J. LAFUENTE VIDAL
da lugar al desarrollo de la vida orgánica del mundo vegetal y animal. De esta manera, por una evolución natural, el toro ciignifica 'a
muerte, tras la que resiirge la vida espiritual posterior, y de aquí su
coaversión en animal funerario que se le encuentra e n las necrópolis, a la vez que el león, como fuerza vital en este mundo y en el
otro. .
También mostraron los cartagineses en esta provincia de Alicante cierta reveraencia a las conchas marrinas, quizá por tradición egea,
como númenes protectores d e los navegantes y a determinados di9
ses o espíritus adorados por los egipcios, como el 'di- Horus, del
que se encontraron dos amuletoa en el Torral de Manises; el espíritu Ka, simbolizado en dos brazos con manos, que rodean el plato
de las vituallas, d e los cuales encontramos restos en E l Molar y en
la Albufereta iguales en iforma al famoso braserillo. d d tesoro de
Aliseda ; el O j o simbólico de Osiris (Udja), cuyo ejemplar e n barro
cocido fué hallado e n la Albufereta, etc. Pero a t a s reminiscencias
de cultos egipcios n o tuvieron trascendencia al arte ibero, porque
seguramente el elemento indígena español no se asimiló tales crc;encias, y- Iu'eron pronto olvidadas.
La antigua religión d e los fenicios, conservada por los cartagineses, la menciona también Diodoro Sículo (Libro XX, ap. XIV, número l), quien al referir las derrotas que les infligib Agatocles a 6nes del siglo IV a. de J. C., dice así :
aPor-lo tanto, los cartagineses pensando que esta calamidad les
sobrevenía por causa de'los dioses, acuden a toda clase d e rogativas al Númen y, creyendo que el más irritado con ellos es Melkart,
el d e las Colonias, envían a Tiro una gran cantidad de dinero y no
pocos d e los más ipreciados donativos religiosos».
Y e n el Libro XX, apartado XIV, núm. 4, sigue diciendo :
~Suplic~ban
también a Kronos (Moloch), que se les había ttueit o enemigo por ckanto en los tiempos anteriores sacrificaban a este
dios a 10s mejores de sus hijos, y después, comprando a escondidas
niños y gritando tumultuoaamente (como,si fuesen suyos) los mandaban al sacrificio y habiendo hecho averiguaciones, se encontraron que algunos de los que se habían sacrificado se había hecho con
sustituídosw.
I
Este culto asiático, cruel, que allá n o tuvo otras representaciones
plásticas que el beti!o, trozo. de madera o bloque de piedra sin labrar, con forma apZoximadament4e cónica o piramidal, no trascendió al arte hispano, aun cuando el culto, o !por lo menoseel horri-
'
[page-n-188]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS CARTAGINESES
5
ble sacrificio d e niños, debió practicarse en la Albdfereta, según lo
demostraron algunas d e las tumbas que excavamos (4).
E s el culto copiado de los griegos y practicado a su usanza, va;
liéndose, como dice Diodoro, d e 1 más escogi'do entre los helenos
que convivían con los cartaginesm, el' que motivó la influencia del
culto cartaginés e n la población ibérica, y esta influ'encia se desarrolló conforme se fué extendiendo la dominación púnica, n o sólo
por temor a los conquistadores, sino también por el terror supersticioso que supieron difundir sobre la venganza divina y por la
base d e ,población helénica 'existente de antiguo entre los iberos.
Según el testimonio de Avieno (5) empezó la conquista cartaginesa por la isla Erithia (isla d e León en Cádiz), de donde debió ir
extenldiéndose por la ría d e Huelva a Portugal y por los territorios
Tartesio, d e Andalucía y Murcia. Muy poco después del lance histórico que refiere Diodoro, o sea, a principios del siglo IV, habían
ya fundado cerca del río Tinto (entonces llamado Ibero) un templo
a la Diosa de los Infi'ernos, según refiere el mismo poema de Avieno (versos 241 a 243) :
...et sacrum Infernae deae
divisque fanuml penetrat abstrusi cavi
Aditumque caecum.
«...y un rico templo consagrado a la Diosa d e los Infiernos pe- ,
netra en una cueva de acceso oculto».
No existiendo antecedentes en España d e este culto, hay que
suponer que se trata del culto d e Cora. con lo q u e se tiene una indicación precisa de la fecha de los periplos que sirvieron d e base a
Avieno al mencionar un templo que, según el relato histórico de
Diodoro, no puede ser anterior al siglo IV a. de J. C.
d
E l nombre de esta ~ i o s a e los Infiernos, que los romanos llamaron Proserpina, y los griegos Cora o Perséfona, fué 'entre los
cartagineses Tanit (¿de Thánatos, muerte?) según demustran las
estelas d e Cartago y una plaqueta de bronce escrita en caracteres
1
púnicos y conservada en 6 Museo d e Alicante, hecha por un sacerdote en honor d e su Diosa, «Tanit la Potente».
(4) JQSE LAFUENTE VIDAL: "l\iZemoria de las excavaciones de la Albufereta de Alicante (antigua Lucenkum)". Núm. 1 de 1933. Núm. gral; 126. Página 21.
f5) J W E LAFUENTE VIDAL: "Traducción del P m a de Avieno y coPublicacióai del Instituto Juan
mentarios sobre el mismo". Estudios Geogs&f~~os.
Sebastián Ekano. Año X, núm. 34, pág. 32 y atio X núm. 35, págs. 202 a 250.
[page-n-189]
6
J. LAFUENTE VIDAL
con
El monumento arqueológico más antigho en la
su efigie, es, a mi juicio, una de las esculturas en relieve procedente del monte de la Saia-Barcellos (Portugal) y conservado con otra
similar representando un sirviente o sacerdote con la cabeza de un
toro a su lado, en el Museo de Guimaraes, gracias a la activa diligencia del sabio profesor Martins Sarmento, y dada a la publicidad
por el notable arqueólogo e investigador Dr. Mario Cardozo (6).
Ambas figuras se hallan en sendas hornacinas cavadas en un
bloque de piedra al estilo de algunas estelas púnicas de Cartago y
d e otros lugares con un estilo que podríamos considerar propio de
la escultura cartaginesa para las representaciones más respetables.
La d e la diosa a que nos referimos (Lám. 1, núm. 1) carece, al
parecer, d e atributos, si bien puede traslucirse, a pesar del desgabte de la piedra, que sostiene una paloma con la mano derecha, lo
que considero como un signo de identidad.
Según los apuntes del Dr. Martins Sarmento y las referencias
complementarias del llr. Mario Cardozo, se halla, con la otra dicha, en un patio o corraliza formado por cuatro muros de, conatrucción tosca en forma d e trapecio alargado, que en uno d e sus
extremos tenía una entrada de tres escalones, en el opuesto se comunicaba con una construcción circular que debió estar cubierta
por un tholos o bóveda formada por aproximación d e piedras, y e n
su interior había un pequeño estanque y las esculturas, ante las
cuales había fijas en el suelo tres piedras que, a mi juicio, pudieron
ser basamento d e unas aras en forma de pequeñas columnas con
capitel, que también fueron halladas allí.
Todo esto la aproxima a la forma que se describe d e los kmplos d e Fenicia, que eran: un patio con un pequeño santuario para
sacerdotes, aquí tal vez representado por la construcción circular
con la que se comunicaba. Que el templo estuvo descubierto lo
prueba el desgaste d e la escultura por las inclemencias del tiempo,
Y que el estanque estaba destinado a las cer'emonias del culto a esta
diosa lo tenemos por seguro, porque, aquí e n el Toasal (Alicante),
muy cerca del lugar en que estuvo el templo de la misma diosa,
se conserva una ,pequeña balsa que desde el principio interpretamos
como destinada a la purificación de sacerdotes o sacrificanta (Lavacrum).
(6) MARI0 CARDOZOi: gLEiiTonumentos
Arqueológicos da. Sociedade Mart i %mento". Guimames. 1950. Págs. 86 a 104.
[page-n-190]
~ U F X C I A LOS QJL~OSCt%TAGimISES
DE
3
En Cafiagena ,m a m e n a otra esul
unra casa en las Puertas de Murcia al pi'e de una de las colinas del
i n t s r i ~ rd e b ciudad y e lugiyr que primitivamente fue playar..
a
n
que aos permite suponer que allí hubiese una necrópolis n
janza de las necr6poIis que hemos excavado can
prm11tciaen
E S Molar y eril la Alb~f~ereta.
El Moqutt de la d e Cartagena es algo mayor p auyIrlue al desgaste de la piedra a igual, por haber sufildo tamM6n auch& siglos Ia
intemperie, ss puede apreciar mejot; que ewtiene- una paloma con
la mano derecha.
Ambas esculturas, iguales entre si en técnica y figura, se aproximan mucho por la deqxoporción de sus miembros, la forma de
sus orejas y por la disposgión del manto en pliegue3s sim4tricos a
varias dei las figuritas de tierra cocida halladas en Ibiza, que nos da
a conocer Vives en la obra ci>tadacomo de indudable procedencia
cartaginesa (7) y que describe como llevando en la mano derecha
un vaso en figura de paloma (fig. l.", ~ ú m
1).
Guardando también analogía con 'ras dos primeras, aunque indudablemente de fecha goste~i&,%on : una haliada en la provincia
de Cácerles, a Talaván, al hacer 1s carretera de &eres a Torr+n
y otra en Tab Montero, altura sita al S. de E&ma (Sevilla), en un
pozo en u n i h de otras.
La primera (fig, l.", 2) ha sido descrita par el Rvdo. P. Fidd
Fita (8), que la coxvidera c& r~presmtación e la Diosa Madre y
d
que la encuentra por la disposición da1 epigrllba, grandes analogias
con otras dos lápidas halladas una en Cáceres p otra en Mérida, en
las que respectivamente aparecen los nombres de Adsegi~ay A t a .
cina, nombres que, indudablemente, parecen coirupci6n latina del
nombre p W c o de Tanit.
La otra se halla estudiada per el P r s f m r García Biillido en su
obra &a Rama de Elche» como uno de los objeta migrados a
Francia y recobrados por E s ~ ñ a9 . Con ella aparecieron otras,
()
en una de las cuales se va una cabeza barbada, que pudiera representar un sacerdote o sacrificante al estilo d e las imágenes de Barcelos (~ortugal)(fig. l.",núm. 3).
<
(7) ViWS EEX2UDERO: ORrra citada e n Is nota 1, p&g. 134. Lámina L-2.
(8) PD ETTA: "Nuevas inscrigcioms romanas y visI m
mT d v b
y MQ'rciiib". Balan de la Real Academia de la Historia. Tomo 64, p&g. 304.
(9) -0
1
GARCIA BEiAIIDOi: 'a Dama de Elohe y el conjunto de
'
L
en 1941". W r i d , 1943. Pág. 17.
'1
piezas amueoWcas reingresadas en
[page-n-191]
Fig. 1 " 1
. - . Figurilla de tierra cocida procedente de Ibiza.-2. Relieve de Talaván (Cáiceres).-3. Relieve de Tajo de Montero (Sevilla).4. Figulinas de barro vidriado y paüomita de bronce lde "E1 Molar" (Alicante).-'l. Placa de alabastro )del temp'o del Tossal de Manises, según Lumiares.
[page-n-192]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS .CARTAGlNESES
9
Estps Últimas representaciones corresponden a la época romana
y muestran el diferente arte que dominaba en cada regidn, duro y
primitivo en Extremadura y artístico y detallado, aunque también
bárbaro, e n Sevilla. La rudeza de la Última se debe, sin duda, a %u
origen púnico, como labrada por púnicos que seguían su vida bajo
la dominación romana y que acreditan y detallan sus creencias con
la paloma que colocan e n el tímLpanodel frontón, que identifica
a la diosa junto con el ave de rapiña, apenas diseñada, que se ve en
e tejado. Alude a su origen la palmera que acompaña la efigie.
l
Creo que se puede deducir d e todo lo dicha q u e divulgando el
culto. a Cora y su madre Demeter por la región oriental, se le prestó adoración en la forma descrita e n Portugal, o en cavernas como
la de Huelva, y se representó a ambas diosas con la forma igual,
sin más distinción que la paloma que acompaña a Tanit. Este culto,
perpetuada en la época romana, conservó en Extremadura y Portugal la representación tradicional; mientras en Andalucía se modificó algo por la influencia mayor del arte griego y por eso e1 nicho
del principio se convierte en edículo, con lo cual se conservaba a
la vez la manera tradicional d e poner la imagen en una hornacina
excavada en el mismo bloque.
&te modo artístico de representar a la diosa n o trascendió a
esta región sud oriental d e la península. E l relieve d e Cartagena n o
tiene antewd.entes conocidos y sólo se puede explicar su prewncia
en esta ciudad4,por los hechos históricos, si l o atribuimos a los prisioneros y rehenes que Aníbal trajo, como mercenarios forzosos,
de su excursión y camipaña contra Elmántica' (Salamanca). Entre
aquellos hombres pudo haber artistas que ewulpieran la imagen de
Cartagena, por tener en su necrópolis a la diosa, que veneraban.
en la misma forma que la tenían en su patria [Salainanca, Extremadura y Portugal).
Y no tuvo imitadores en esta región del S. E., porque correspondía al segundo imperio cartaginés (siglo 111 a. d e J. C.) cuando
ya los cartagineses tenían otro arte, que ahora diremos, para r e p r e
sentar a la diosa.
Pertenecientes al primer imperio cartaginbs (siglo V-IV a. d e J.
C.) sólo encontramos en la necrcrópolis de E l Molar, cerca de Guardamar (Alicante) unas figulinas d e loza blanca vidriada al estilo
egipcio, de forma y tamaño de un cacahuete, o en forma de tres
atribolitas, la smerior con indicación de nariz, a las que ~ u d i m o s
buir cierto carácter religioso por su remoto parecido de forma con
-
167
-
.
.
[page-n-193]
algunos idolillos de huese, piehhiotóricos,deesta región y por haber
encontrado entre ellos una palomita de broa- (fig. l.", núm. 4).
Encontramos también allí gran número d e conchas marina,
perfectamente alineadas, cubriendo los lugqres de cremaciíhtz o en
el8interior de algunas urnas, l o que parece demostrar ciqta veneración religiosa hacia ellas; pero lo que más se hizo notar fueron
una escultura de toro en un gran bloque, sobre un muro, como
presidiendo la necrópolis, y otra de leirin, no distante.
Estas esculturas encerraban, sin duda, su simbolismo religioso
y han aparecido también en otros lugares de la provincia, como 'a
Albufereta, Rojales, etc., lo que indica la divulgación d e estas creeni
cias religiosas y su gran arraigo, pues p e r d u r ~ i ohasta la época romana, en la cual se las encuentra, tanto en el Oriente como en el
Occidente ipenimular, aunque con frecuencia tan desfiguradas y
barbarizadas que se les ha confundido con o t r a animales, y varias
tienen grabados cabalísticos dk origen céltico.
Con las conquistas de Amílcar en el siglo 111 (ano 237 a. de J.
C.) comienza a restablecerse el segundo imperio cartaginés en España. Pero está segunda dominación pfinica, en lugar & establecer
su capital y baLw de operaciones en el Occidente, lo hace en el
Oriente : Amílcar funda una ciudad en el monte ~enkaabitil 'Alide
cante, llamada Akra Leuko por los griegos, por su elevación sobre
los montes vecinos y por 'su blancura; y Asdrúbal estawece en
Mastia (Cartagena) su centro de gobierno, quizá por su casamiento
con la hija de un regulo del par's, y reconstruye en el vecino Tossal
de Manises la colonia griega que su antecesor había destruído como otras muchas vecinas, según el texto de Diodoro (Libro XV,
n ú m . 10 y 12). Cádiz decae hasta convertirse casi en un montón
de ruinas, según dice el Poema de Avieno (versm 267 a 272).
Hubo, pues en la provincia.de Alicante una base de cultura helena que, a consecuencia de las campañas de los púnicos, se vi6 reforzada con los wrcena;ios iberos que habían acombañado a loa
cartagineses en sus campañas de Sicilia e Italia, donde .hubieron de
admirar y copiar mucho del arte griego y donde r&ua;tecieron sus
creencias religiosas e n las diosas griegas Cora y hmeter., que los
cartagineses habían heeho suyas con todos los atributos que /os helenos les dedicaban.
De la repatriación d e 10s mercenarios españoles de Italia a nuestra (patria tenemos un testimonio en Tito Livio, al cual nos refiere
(L. XXIII-46) que, despub de la victoria de Nola obtenida por
.
[page-n-194]
Marcelo (ep S16 a. $e J. C.), bim fwse p o r despecho al ver su derrota, o'&n per e l dmeo & un servicio militar naQs libre, se acogieron a los romanw mil doscientas setenta y das caball~eroa,w t r e
~ ú m i d a se Hispanos. Roma los empleó en aquella guerra, o b t e
nisnds de ellos un trabajo vakroso y fiel, en recompensa del cual
ee concedieron tierras a los Númidas en Africa y a los española en
Hispania.
Seguramente que g w h o s de ellos, adiestrados s n Italia con los
moddos griegos, debieron llegar a la provincia de Alicante en unióli
de 'los romanos que la conquistaron, porque notamos tras este hecho un gran progreso artístico e n la cerámica, que adopta numerosas formas nuevas, mejora la técnica de su fabricación a la vista de
la cerámica campaniense, a la que imita, y multiplica los dibujos
de sus vasos con temas, no sólo geométricos, sino también de floia
estilizada. Con ello acaba de formarse un arte ibbrz'co que no mostraba más que'sus iprimeros balbuceos en la necrópolis de El Molar.
Pero este arte no se presfa todavía en esta provincia a los asun-.
tos religiosos, sino que aparece iridependiente de la devoción. En
cambio, al socaire del pueblo cartaginés, había surgido otro arte
que respandía a una finalidad religiosa y que, lejos de debilitarse
con la conquista romana, B mejora, se perfecciona y se aumenta.
e
Me refiero a las figuritas d e tierra cocida que nacidas seguramente
de la imitación de las de Ibiza, se extienden por el S. hasta 'Murcia
y Almería y por el N. hasta Ampurias. Con esta novedad sizbaisten
. las esculturas do toros, que tambidn llegan a efectuarse en tierras
cochas, las de leones y la devoción. a las conchm marinas.
Las figuritas de tierra coeha son, en su mayoría, cabezas con un
trozo de cuello cubiertas con un canastillo o cesto (kalathos) de 9
a 25 centímetros de altura en total. E n la parte superior &l cesto
tienen cinco agujerw, para poner flores, según se supone, en r e
cuerdo de la mupación de Cora e n el mito, la cual- s hallaba coe
giendo florea y se aproximó a un narciso, maravillwo por su herd
mosura, cuando fué raptada'por el Dios d e los Iafieknos (Lámina
.
1%
3).
EI frontis de1 kalathm R adorna, generalmente, con dos paloc
e
mas y tres granadas, o m, con los atributos que corsaponden a
Cora; otras' figuras Uevan hojas y frutrx, atributos & Demleter; a
la que se da la misma, cara y forma, y otras, en fin, llevan el kalathos exento de atributos, dejándonss en este caso en la duda de si
- 169 -
'
[page-n-195]
12
J. LAFUENTE V I M
se trata de las diosas o de alguna mujer oferente (cariéfora), de igual
modo que en Ibiza muchas de las tierras cocidas no $on imágenas
de diogas, sino de mujeres, con ofrendas, o de sacerdotes. '
E n la Albufereta misma otras figuras de cuerpo' entero pueden
tener a t a significación. Un alto relieve sobre un pinax o plancha
representando una mujer que amamanta un niño pudiera aludir a
Demeter y Cora reunidas, y una caverna con agujeros en l o alto
para flores, ,pudi,era ser un símbolo de la doble vida de Cora : en
d infierno (la caverna) y en la tierra (la parte alta), trayendo 1s
priqavera (Lcim. 1, 4).
Todas estas representaciones tienen de comúii e1 estar hechas
para ser vistas de,frente, careciendo de detalles en la espalda, donde, en cambio, tienen un agujero oval que p a r e e destinado a suspenderlas de un clavo en un pbste o en un muro, lo que nos da la
clave de que así se las colocaba en las ceremonias fúnebra.
No podemos precisar en lo que consistirían estas ceremonias;
10s platos y pebeteros (hay uno de plata) nos indican que se quemaban perfumes: bien fuese para agradar a la diosa o para atenuar
los olores de la incineración y unas vasijas esféricas de barro, muy
abudantes, nos hicieron suponer que hubiesen servido para traer
los ~ e r f u m e s ;pero el relieve tan conocido de Jávea, en el que se
ve una figura, al parecer un sacerdote, con una de estas vasijas en
la mano, miqtras la otra parece extenderla sobre algo que la rotura del mármd nos impide conocer, y que muy bien pudo ser un
ara, nos llevó a la suposición de que (en las ceremonias se hicieran
libaciones rituales con vino agrio e hidromiel y que ese bajorrelieve
represenia las ceremanias d e reconstrucción d e H m e r w o p i o n por
los focenses en el siglo IV, en la que se ve al sacerdote haciendo
de1
la libación ritual sobre el ara, ~eguido jefe de la nueva colonia,'
,
massaliota, y de la gente armada.
La fecha qye repreuenta'por su arte el relieve c o r r e s p m d ~ ,
e&tivamente, al siglo IV a. de J. C., según la opinión de vairirrs críticos, y la ceremonia ritual de la libación era muy frecuente, según
el relato de los clásicos, aparte de que hemos encontrado, también
en la Albufeneta, vasijas con cabida para dos líqnidos separadamente que parecen destinadas a este objeto (L6~m.1, 5).
La necrópolis d e la Albufereta se prólonga hasta los primeros
s
tiempo de la conquieta romana, y de su última época, e una hoguera en la que se encontraron un relieve en mármol, que se ha
[page-n-196]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS CARTAGINESES
,
,
13
hecho &l&re, y una figurita en barro cocido representando un;'
mujer con una paloma y un niño.
AunqueSnotenga relación con lo que estamos diciendd, he d e
llamar la atención sobre el traje de las dos figuras femeninas, q u t
se atavían con adornos tradicionales iberos que, seguramente, mtaban ya en dasuso en su época y sólo se gcudía a elloa para actoe
st>.lemnes, como actualmente las &mas españolas usan las g r G d a
mantillas lujosas para actos excepcionales. Adsrnás, el relieve es in
dicación de que el arte de la escultura en piedra o mármol se abrc
camino sobre las tierras cocidas.
Revelan las excavaeionm que a ,principios del siglo 11 a. de J.
C., la ciudad y la necrópolis fueron abandonadas, y pasaron algunos años antes de que la ciudad se reconstruyese sobre los wcom- .
bros d e la población anterior. Con el abandonlo de la nwrópoKs
,parece coincidir la desaparición de los artistas de las figuritas de
barro, pues de la &poca posterior sólo hemos hallado en la ciudad
alguna que otra, con técnica ent'eramsnte distinta y sin qu,e se aprecie simbolismo religioso
Estudiando los hechos históricos que pudieron ocasionar la despoblación y la reconstrueción, encontramos, por un lado los rigores de Catón en el año 195 a. de J. C., el Cónsul que, según1 las frds'es de Plutarco copiadas en sus Vidas Paralelas del perdido libro
XX de Polibio, «orden6 que en un sol10 día fuesen quitadas las murallas de las ciudad- de la parte acá del Betis~.
Esta represión o previsión contra posibles levantamientos iberos, aunque sea exagerada la frase, pudo ser lo suficientemente
cruel para hacer que los iberos huyesen a la montaña, dejando sus
poblados por temor a , los castigos por incumplimiento de las órdenes.
E n cuanto a la repoblación, suponemos que el reparto de tierras que hizo Cepión después de las guerras de Viriato en 138,antes
de J. C. o sea, 57 años después de Catón, pudo traer habitantes
o vi'ejos a esta ciudad con beneplácito de 10s romanos, que
así creían evitar los acostumbrados pillajes de los indígenas pobres,
sin tierras de labor. Las monedas halladas en los estratos corres,pondientes a estas épocas parecen confirmar esta hipótesis de despoblación y repoblaci6n en las fechas citad&.
Los nuevos pobladores traen los adelantos artísticos en la cerámica de pinturas de figuras de hombres y animales, y a juzgar por
las semejanzas que se notan entre sus dibujw zoomorfas y fitomor-
[page-n-197]
14
J. LAFUENTE VIDAL
fos o geométricos con los d e algunos vasos de Italia (10) parece que
de allí debió venir d perfeccionamiento de su arte, si bien aquí no
llegase en toda su plenitud hasta la época dicha, porque sólo entonces con las revueltas de las guerras de Viriato y Numancia, sal*
drían del N. E. en donde los romanos los desembarcaron por Ta
rragona, los artistas venidos de allá o sus discípulos.
Otra cosa que se hace notar en la repoblación de esta parte me
ridional levantina es que lla devocióni a las diosas Demeter y Cora,
lejos de disminuir se recrudece, como l o prueban algunas pinturss
de vasos y otras manifestaciones artísticas tan abundantes y bgnificativas que yo creo' que el nombre de Deitanos, que aplica por ~primera vez Plinio, contemporáneo d e Augusto y d e los hechos Que
relatamos, a los habitantes de esta parte del S. E. peninsular, procede de Deae «de la diosan, y el sufijo tuno, que indica procedenciq
6 relación, con el sentido de « ~ o m b r e s gentes de la Diosan por
o
su devoción a ila Divinidad a la que dledican sus mejores obras artisticas.
Modelo típico de esta devoción son, a mil juicio, uqoo vasos de
Elche dados a conocer por su descubridor (11) y seguramente correspondientes s g ú 4 las monedas que los acompañan a los años
com~prendidos 80 al 23 a. de J. C. Se representa en uno de ellos
del
a Tanit alada que tiene a su izquierda unida por tallos un gavilán,
y el resto ocupado por flores estilizadas. Supoaiepdo ahora el gavilán enemigo de la paloma y d e Tanit, como, símbolo del invier,
no, la alegoría d e las'estaciones parece clara (fig. 2.", núm. 5).
E l otro vaso tiene lpintadas en el cuello dos figuras femeninas
con el mismo traje de la anterior y las caras enfrentadas, con 'a
diferencia de que cada una sostiene una paloma en la mano de
frente a la otra y que el brazo opuesto se sustituye por un ala. E n
la zona inferior hay dos gavilanes y una,serpilente como signo dei
invierno vencido y de la condición infernal de Cora, a la que ha
d e volver al terminar la buena estación.
Son pinturas muy expresivas para ,considerarlas caprichosas o
naturalistas, y por otra parte sulponen un arte muy evolucionado
como el de los demás vasos de la región, hasta el punto d e que
c ~ s atE 119 Mag(10) ANTONIO GARCIA BELLIDO: ' ' ~ ~ y RelaCiOne~
na Grecia y la Península Ibérica, sela-arqueologia y 1 textos cl8sicosn.%
B. A. H.= Tomo CVI. Cap. 1 0 P&. 327.
.
(11) ALEJANDRO RAMO3 FOLQUES: "HalLazgos oerhicos de Qche'y
algunas consideracioiles sobre el origen de ciertos temas". Archivo Esp. de Arqueologfa, n h . 52, afio 1943, p&g. 328.
,
[page-n-198]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS CARTAGINESES
15
cuando,vemos e~ varios un águila con 11 alas expIayadas entre ve1s
getales estilizados y dibujos geomktricos, n o sabemos si al animal
simb0lim del invierno l acompañan los ramos secos de la estacion
e
Fig. 2.=-6.
Imagen alada de Tanit en un w s o de EiElche.-6. Amila e l s VasOS
n o
Caw.
iWrico&-8. Gran vaso íibérico de Azaila,
o son dibujos que se multiplican por el @horroral vacím que suele
tener el arte decadente (fig. 2.", núm. 6).
Se asocia a las aves de rapiña como símbolo iavernal, el laho,
que tiene sus antecedentes en un vaso de Italia y en ottro de Bzai-
[page-n-199]
la (Teruel), con los que ís levantinos tienen muchas analogías en
o
las regnssentacianes rbligiosas. Más que. el' invierno, en general debe significar la crudeza de la wtación, que hace desaparecer a laa
aves y los ciervos y contra la que ha de luchar el hombre.
E n Alicante, b primera manifestación de estos simbolismos nos
la da a conocex. k Conde de Lumiares, excavador.de las ruinas del
Tossal de Manises y el prid& @%?tifi
la ~ u c a t t l m 16s
de
c~htsicos.D& en su f o k t
(12) iixe e n el ten&& e&stente en b atap &t la eoEnana, que ehdel
t ~ n c e sse i o n s e d i ~hmn~e,
'
estabf:el z&ala reyesti&o en mdas
sus faekadk 'póe unas 1saeit"as delgadas de alabastro aauIa& cuyo
1.
dibujo 61 n w trafiamife (fEg. l.", núm. 7).
Ckmo *-a,bata de palomas que p k ~ t e a n
se
IaiFpfantas y que,
conforme! al{rita de Tafiit, ,representan las enianacio~fie~ la diosa,
de
que 11í8ti$i+1 (y a q d par&$ que lo consiguen con sus picotazas) 10s
- t :
b r o m ,ptinmit"a.les,
t ,
Es un ~ma se repdte en uno de Tos va;$iaae Italia y que
que
espqialrnen*$Oase.hace notar en uno! de la zerámica ibériga de Azai;
m b i m de esta provincia parece ter~tk~cieria
re3) (&. 2.", núm 8). ,
. .
A las palomas se asocian otros animales coma los ya dichos de
águilas, lechuzas, lobos y serpientes, con otros, corno conejoa, caballos y peces,
ya prob?bíerner$&po tienen significación religiosa
e
sino q a ~ & ~ f k a n como figura%.saturalistas g aenciUameqq como
adorna, porque lo# artistas i@1:a&.dw
tien- siempre G la suwrsI
tición s a b las venganzas de las &&as, ni Ia e s ~ ~ a e fde! miras
~
r;
- ..;
de los icartagineses.
De las i&m Emmtarn Fe C D n G m m .el
de
zos de vasijas coa 'pfntmafi siigb&iqaer:'$1 mime
un traza d.@,
thimiaterion al estilo1 itaIian.0 y d e
están
unos lubos persiguiendo
hirnafm, mestizos
de ciervo y aves, teniado m m o re#&&
'Ti% p a t a s de unos y
otros unos i&w. La zona aup6rior la ad-a
una fiG d e águilas
(fig. 3.", núm. 9).
Conforme a lo que venimos diciendo, pudiera verse una repre,L.W
i
-
(12) Reeditado par el Ayuntamiento de Alicante e n 1908.
(13 Sobre la cerámica de Azaila puede consultarse JUAN CABRE AGUILO
en "La cerámica céltica de Azaila (Teruel) ", Archivo ~spafmlde Arqueo:ogia,
ntím. 50, año 145, phg. 49 y ':La Cerámica pintada de Azaila", Archivo Elspañd
de Arte y Arqu~logia,,
1926, y 1 bibliografía alli citada.
8
[page-n-200]
INFLUENCIA m LOS CULTOS CARTAGINESES
17
sentacien del invierno (las águilas), -cuya crudeza acaba con' ciervos
y aves (e1 lo~bo sus presas) y entorpece la pesca.
y
E n los trmos d e la segunda vasija, un hombre a caballo pon
una palma en la mano, .se enfrenta con un lobo acometedor, ein 'o
cual pudiera verse al hombre luchando y triunfante (por la palma)
contra el lobo (símbolo de la crudeza invernal), mientras unos conejos (símbolo de la vida) se colocan bajo los pies del luchador
núm 10).
.
(Fig
Seríán, pues,. estos vasos, representaciones d e una si,mbd~gía
religiosa muy avanzada, que no tardó mucho, en confundirse con la
Fig. ?La-9. Trozo de thimia-on
procedente de Lucentusn (Alicante).10. Pintura de un vaso tbhric'o, de Lwenkum (Aiicante).
multiplicidad d e creencias que los romanos aportaron a la península. Contempdráneos de ellas o poco' posteriores, deben ser otros
vasos pintados con temas completamente extraños a las ideas heredadas d e los cartagineses, sino que representan escenas de aquellos
pueblos o utilizan como motivos artísticos .lo's ant4eriores motivos
religiosos.
Para terminar he de dedicar unas Iíneas a las santuarios, que
quizás tuvieron su origen en la época cartaginesa y luego con la
dominacibn romana se robustecieron y modificaron ligeramfente en
su culto, siguiendo una evolución semejante a la de la cerámica.
Unos estuvieron en cuevas, como el de Castellar de Santisteban
(provincia de Jaén), respondiendo a la tradición del de'la provincia d e Huelva que menciona Avieno; y otros, como el ddela Serreta de Alcoy, debieron ser corralones con un pó,rtic.o de.entrada
y acaBo alguna t a c a construcción auxiliar, siguiendo el sistema de
[page-n-201]
18
J. LAFUENTE VIDAL
Barcelos (Portugal). Además de los dichos, se han hecho rr&lebres
por sus e x v d m d del Cerro de los Santos en Montealegre (Albacete), el' de Dmpeñaperros, en Jaén, y el d e la Luz (mrca de Murtia).
El culto en ellos debió consistir en romerís, peregrinaciones o
suntuo6as íproceci.iorw por los eaminos frecuentados e n ' que todos
estaban, y ya, dentro de ellos, en cerqmonias de libación ritual y
algunas otras de las que no quedan vestigios. Ofredanba la divini*
dad, como testimonio del cumíplirniento de los votos, .figuritas de
bronce o barro que representaban a la divinidaid mima, o a los
devotos con las ofrendas que habían llevado, o representaciones de
los miembros qmg
coaseguido curar por intervención del
~ ~ u l t u r que representaban a las
as
el traje antiguo i b a 0 que usaban
emma&d&
proce-
'
,
. que debieron ktniar par& de un monumentto,
m p ~ ~ n t a r r d laa &u@@a p do$ mujeres k o uo
A i 6 a que m las eeLa i n alebrsda D m a de Elche aebió hacerse para depositarla
en algún santuario, como lo indica el agujero que tiene en la espalda, como destinado a alguna grapa que la sujetase a la pared, pero
su traslado pudierón impedirlo las guerras civiles u otros acontecimientos políticos, que obligaron a sus propietario8 a d4arla y
esconderla en el lugar d e su origen.
estuvilesen dedicados exN o puede asegurarse que los santuari.0~
clusivamente a las diosas Demeer y Cora, aunque entre las pequd
ñas figuritas d e bronce colocadas en ellos como exvotos hay algunas con la ofrenda de una paloma.
También el hecho de hallarse en corralones o. en cuevas las primeros santuarios de estas dimas que hemos mencionado en la provincia d e Huelva y en Barcelos (Portugal), parece indicar que naciqron en la época cartaginaa y, por lo tanto, dedicados a las dos
dicisas tan temidas y agasajadas por púnicos e iberos,
La repatriación de los mercenarios iberos de Italia debió robus-
(14) A N T W O GARCIA BELLIDO: "La Dama üe Eichee".
PBg. 73 y siWiienaS. L h i m s XI a XMI.
,
[page-n-202]
INFLUENCIA DE LOS CULTOS CARTAGINESES
19
tecer la práctica de estos cultos, como acredita la cerám~ica,y m
los tiempo8 de Roma republicana debieron tener su mayor esplendor, si bien con la evolución y amplitud que el pueblo romano iba
introduciendo en la vida hispana.
E n fin, la asimilación de Grecia y el Oriente, los transtornos d e
las guerras de los triunviratos; con el movimiento consigbienite de
hispanos, y la fusión del Imperio, con su tendencia a la univkrsalidad, acabarían con aquellas tradiciones locales, últimos residuos de
la herencia cartaginesa, y los santuarios fueron olvidados y la cerámica ibérica ,pintada desapareció para siempre (15).
(15) En prensa ya este articulo, se reciben noticias de Alcoy, de don mmilo Vicedo, *descubridory excavador del famoso santuario ibérico de la Serreta de aquella localidad, de haber hallado en el mismo una palomita en batro
cocido, pintado, que 11 considera como cosa aferente. Este descubrimiento pue5
de alegarse como una pequeña prueba más en favor de la tesis que aquí se
argumenta soibre los tales santuarios.
[page-n-203]
[page-n-204]
LAFUENTE.-"Influencia de los cultos cartagineses"
1 - a-e --- v e del monte de la Saia-Barcelos (Portugal) del Museo de Guimaraes.
-. . i e
i
S.-R&eve
del Museo de Carbagena.
3.-IUnBgenes de Tanit en barro cocido, halladas en "La Albufereta" (Ailícank).
4.-Caverna en barro cocido repmentando tal vez e infierno, procedenk de "La
i
Albufereta" (Alicante).
.s.-Bajorrelieve de J&vea (Alicante).
LAM. 1.
[page-n-205]
FRANCISCO FIGUERAS PACQECO
(Ali-te)
Esquema de la necrópolis cartaginrsa
de Alicante '
INTRODUCCION
E n el trabajo que sigue, hallará el que leyere, todos los datos
básicos de la necrópolis de Alicante ordenados y expuestos con 1.a
máxima concisión pmi.bla. Ellos le permitirán e n - un momento
dado recordar fácilmente las características dc 1 yacimi4ento y deducir,
por sí mismo, conclusiones, cuando desconfíe d e las publicadas
hasta hoy.
Esta breve Monografía, coincide con los dos últimos libros que
hemos escrito sobre 'la materia (el d e las piras y el de los ajuares),
e n carecer de todo contenido que n o s e concrete fundam'entalmente,
al mero registro d e los hechos observados y a los informes indispensables para comprenderlos. Y se diferencia de ambm libros, en
que mientras estos presentan nuestros datos, desarrollados extensamente y clasificados bajo variedad de! aspectos, las páginas que siguen
se limitan a consignarlos escu~etamentey sólo desde un punto de
vista : el necesario para abarcar de una mirada, toda la necrópolis.
Procuramos n o omitir noticia alguna de interés destacado, pero
atendiendo siempre a ahorrar tiempo y espacio.
1). Topografía.-Entre las raíces orientales de lla sierra de San
Julián y las occidentales del Toaal d e Manises mucho más cerca
d e éste que de aquélla, extiéndese la marisma d.enominada la Al-
-
$;
\
5! dd
! +*
+
a
;Y
[page-n-206]
2
F. FIGUERAS PACHECO
bufereta de que tomó el nombre toda la partida. Es el lecho aterrado
d e una rambla de 35 ó 40 metros de anchura, que a ipartir de la
playa por el Sur, avanza tierra adentro en forma d e N muy abierta
con cauce bastante bien definido hasta encontrar el antiquísimo
macizo d~ecantería llamado E l Mollet que lo cruza de orilla a
orilla, a pocos metros d e la vía férrea d'e la Marina. Hasta n o hace
muchos lustros, fué una charcá; siglos antes una laguna de água
dulce; y en épocas antiguas, una ría o estero, en comunicación
directa con el mar. Los poblados de estas playas en el período colonial, lo utilizaron para'dar fondeadero cómo'do a las naves de
los mercaderes; y los romanos lo convirtieron después en. un buen
puerto, dotándole de muolltk, cuyos restos se observan todavía
a uno y otro lado de. la charca desecada. Despobladas las cercanías
por el transcurso del tiempo se cerró 'el puerto por la barra que
del
formaron los arrastres de tierra y las armemas mar, n o descubriéndose hasta nuestros días, l o que había sido la necrópolis 'de nuestros
abuelos milenarios.
'
,
Junto a la playa a la entrada del puerto y a lo-largo1 del primer
tramo de su orilla oriental, w extiende el campo de enkrramiento~,
objeto de estas páginas. L o cubrían varias capas de escombros del
romanismo, siendo los más antiguos los de los Últimos tiempos
de la república y pri.mero;s del imperio. Los cimientos d e sus construcciones, se abrieron con frecuencia a ercpensas de la necrópolis,
destruyéndose así muchas de sus seipulturas. Las que se exploraron en las campañas de que después hablaremos, ae descubrieron
e n el trozo d e la citada orilla oriental comprendido entre la nueva
carretera de la playa por el Sur y la inconclusa del Campello por
el Norte. E l lecho d e la charca desecada, marca d límite Oeste del
yacimiento. E l del lado opuesto nos es todavía desconocido. Las
calicatas hechas para fijarlo, sólo sirvieron para deducir que hubo
fosas 'en un buen trecho, antes d e alterarse el primitivo estado de
la né~rópolispor las obras de los romanos.
2). Lcis alrededores.-Todos los 'del estero, están ~embradosde
restos de nuestras viejas civilizacionas. E n las altura's del monte! d e
San Julián, un importante yacimiento del bronce; en sus cerlcanías
camino de la Albufereta, huellas abundantes de otras Culturas p r e
históricas y ,proto~históricasy abundantísimae del iberismo coincidente con el período colonial; en el Tosal de ,Manises, a tiro de
honda del charco desecado, las ruinas de varias ciudades superpuestas, rodeadas d e torres y murallas' que comenzaron a desente-
.
[page-n-207]
L NECROPOLIS , DE ALICANTE
A
rrarw hace 20 añw. Al pie de la cdina, lindante con las olas, una
factoría hi.spánica fortificada ; al lado opuesto del Tosal, a t e r o
m mmedio, los restos de unas grafids termas en la playa y los de
otras importantes obras en los 'predios próximas; guarneciendo el
puerto por las d ~ orillas, especialmente la d e la nacrdpolis, vestis
gios de depósitos e instalaciones industriales; sobr'ei la sección. del
yacimiento. contigua a la carrdera nueva, lm escombros d e un
templo, reliquias y testimonios elocuentes de las razas y pueblos
que se sucedieron en los eampos de la Albufereta desde los tiempos
más reirnotos hasta los filtimos del romanismo.
L o más$interesante y conocido d e todo &e panorama arqueolós
gico, e e1 Tosa1 d'e Manises de que ya se ocuparon nuestros historiadores del siglo XVII y que comenzó a ser famoso en el XVIII.
merced a 108 trabajos y ipuddlicaciones del' doctísimo Conde de
Lumiares. Este n o pasó de las capas más someras del cerro, ocupadas, naturalmeinte, por los restoa de las construcciones romanas.
La 'azada de los investigadores de hoy, abribndolse paso &trato
tras estrato, ha llegado hasta la capa estéril representada por la
roca del fondo. Así se ifueron desenterrando cuatro ciudades bien
definidas; las dos más altas y por lo tanto menos antiguas, a p a r e
cieron rebasando el perímetro fortificado. Las dos restantes, sc
La
sumaron en el recinto circuído de torres y~murallas. urbe inferio~
de las cuatro que se sucedieron en la acrópdia con arreglo al trszado de planos indudables, corresponde a la época de los Bárcidas,
siglo 111 antes de Cristo. Por debajo de ella, quedan vestigíos 'dispersos de obras y restos de objetos que bien pudieron pertenecer a
la colonia gri,ega de Acra-huca, de quien tomaron el nombre de
poblaciones subsiguientes, hasta que el Leuken de los hslehos, se
transf0~rm6en L,ukentum en labios de los latinos. E l material descubierto entre los muros de la ciudad aludida, o sea de la más antigua,
coincide en rasgos típicos, con d de las fo,sas de que nos vamos a acuI
par.
,
Las exaavaciones.-Las de la A:bufereta fueron practicadas
3).
,por la Comisión Provincial de ~ o k m e n t o s respondiendo a las S?
,
gerencias de u m de sus vocaIes formuladas en d Congreso Internacional de Arqueología celdrado en Barcelona e1 año 1929 (1).Fueron
.
(1) Véase FRBNGISCO FIGUERAS PACHECXl:
de Amilcar". Alicante 1932.
Acra-Leuca, ia *ciudad
"
'
[page-n-208]
4
F. FIGUERAS PACHECO
costeadas por el Estado, 'la Provincia y el 'Municipiu. Se iniciaron en
1931 y se suspendieron al estallar la guerra en 1936, no habiéndose
reanudado todavía cuando escribimos estas páginas en Diciembre
de 1950. Dirigió los trabajos hasta fines de 1933, el Director del Instituto de Alicante D. José Lafuente Vidal. Desde aquella facha en
adelante, se honró en la dirección d e las excavkciones, al correspondiente d e la Historia que suscribe esta Monografía. Durante nuestras
campañas -de 1934 a 1936, se desenterraron varias calles 'de la acrópolis con los tramos tercero y cuarto1 de las murallas conHguas y se
exploraron 170.piras de la playa y oriIla oriental del puerto (2). A ellas
se refieren exclusivamente los datos que ofrecemos a los arqueólogos
en los breves capítulos que siguen.
D E LAS FOSAS EN GENERAL
Las características de nutestras tumbas pueden clasificarse en tres
grupos principales : A) Constantes B) Variables y C) Dominantes.
Las primeras son las comunes a todos enterramientos; las segund:~.;,
las que los particularizan, y distinguen; y las terceras las del seguiido
grupo que se repiten más en el yacimiento.
A) Constantes. - Las comunes a todas las fosas, reúnen las
siguientes características :
Primera.-Todos los enterramientos están trazados con ei propósito evidente d,e orientarlos de E. a O., con la cabeza a poniente.
Acgunda:-La técnica de construcción se limitó a 11 apertur:i de
un hoyo de escasa profundidad, que se cubría después con la migrna
tlerra de la excavación. Las excepciones scrn tan raras y a veces, tan
dudosas que n o deben estimarse como modificativas de la norma
general. De todos modos las consignaremos cuando existan.
Tercera.-~odas contuvieron -cenizas más o menos abundantes.
Su carencia en algunas de las unidades de nuestros cuidroa no, debe
atribuirse a su falta objetiva, sino a deficiencias de numtro diario
,por distracción u olvido en el momento de recoger los datos. No
obstante, cuando en él no aparece la indicación de cenizas l o haoemos
(21 El plano en colores de Jiis unbes que se s u d e r o n en el Tosal de Manises, se publicd en Pontugai en 1948; el cuadro esqum4tico, también en colores, de las 170 hogueras rtludichts, obra en la Comíwía General de Exc&v$.cio-nes con el citaüo plano de la acról>olis.
[page-n-209]
constar así. Dada la regla general, cabe asegurar que la ~ r ó p o l i es
s
de incineración.
Cuarta.-No se advirtieron estelas, cipos, concheros y demás se.
ñalm destinadas a denotar su emplazamiento.
Quinta.-Ninguna contenía tampoco ni por excepción, cerámica
'
de Aco, barbotinas, sigillatas y demás eslpecies del romanismo.
B) VanabJes.
- Lag características de esta índole,
se clasifican
~
a su vez e n tres secciones, según se refieran u) a la s i ~ c d ó b ),
cintinente o c) contesido de los enterramientos.
a) Situación.-Las variedades más destacadas e interesantes bajo
este aspecto deienden del horizonte y del estrato en que se abrió
cada fosa. E n unos casos no apareciá
que una hoguera en la
vertical de su emplazamiento; en otros, fueron varias las que se
descubrieron e n la misma vertical. E n el primer supuesto, decimos
que están en horizonte único; y en los demás casos, en horizonte
primero, segundo, tercero y hasta cuarto, según su orden de aparición en Ia s u m i ó n de arriba abajo.
Por razón del estrato en que se hallaron las piras, se observan
dos variedades : unas se encuentran en capas de tierra cuy.0 color, n o
discrepa de las comunes en todo este campo ; otras aparecen en un
banco más o menm grueso, de tierra encarnada. Son, por lo tanto,
dos los estratos en que pueden estar l.as fosas; el ordinario y el rojo.
El segundo, hállme o n o oerca de la superficie, es siempre el más profundo y el último de los que contienen incineracianes. .
b) Continente.-Todas las fosas no tienen la misma forma ni
iguales dimensiones. La inmensa mayoría son de planta rectangular
y ejes desiguales; las restantes, son ovales, circulares o cuadradas,
cuando no aparecen informes, destruidas o indeterminables por cualquier causa. Su capacidad, n o suele exceder da la nscesaria para con.
tener holgadamente el cuerpo'extendido del incinerado.
Por excepción rarísima, ~apa'recealgún que otro enterramiento
bajo una losa o conteniendo los restos del difunto en un pequeño
monumento d e piedra y barro que ocupa &lo una pequeña parte
dse la excavación. E n todo casa, la tdcnica constructiva del conjunto,
como ya dijimos se limita a la apertura de un hoyo, cuyas paredes
y piso, son siempre de tierra. P,ero ésta, unas veces, presenta manchones de endurecimiento más o menos grandes debidos a) causas
que n o hemos d e estudiar en el presente opúsciailo; y otras earocen
de tal particularidad. Bajo este aspecto, se dan pues, dos variedades
endurecido y sin endwwer. Por Wcepde enterramientos : con p i ~ o
[page-n-210]
ci6n rarísima y causas do otra hdole, w & &guna pira-cuyss paredes
laterales también están endurecidas.
c) C~nteaid4.-Los elemenltdls que i n t e g ~ m & las hcgueras,
ek
combinados d e mil modo@,
aon las !siguientm : cenizas, piedras, adobes huesos en el suelo, Lrnóas &geririae y ajuares d o o rnaw estimablaa. La existencia e faltade cada uno &mtos Uzhgrsnta del coatenido se traduce en otras tantas notas diferenciales 'de los enterrariiientos explorados. T d a s ellas son de interés para el estudia de la
necrópolis, constituyendo, mBs todavía que las eataetekhticas de
'situación y continente, la base de las indutxiones a que, se debe
recurrir para obtener 'por un metodo rigurosamente cientíhco, -el
conocimiento del yacimiento. E n otros trabajos, exponemos y expvondremos, las conclusiones a que, por tal camino, hemos llegado nosotros.
-
CJ Donaing~tas. Indicadas ya ias notas constantes y las
variables d e nuestra piras v e m a s ahora lat que se dan con m&
frecuencia en la necrópolis, esto es, laa que llúmamos dominantes.
Son l.as siguientes :
PW la Jifuación : e s t r a t ~
ordinario y horizonte único. Powb continente : planta rectangular, cubiertas y 'lateralera de t a r a y piso sin
eirdurecbr. Por d cot~tmprids cenizas, carencia de piedras y adobes,
:
huesos en el suelo, falta d e urna cineraria y existacia t.ie ajuar más
o mmos akimable. Talm tion las caractmísticas en que c o i n c i d ' e ~
la mayoría de los enterrirnientck.
DE LAS FOSAS E N PARTICULAR
1). Exptioaoión l>revia.-43nuneiadas en los párrafos anteriores,
las notas constantes o comunes aJtodos las eninterramientos y las va+
riables que se repiten en la mayoría de los mismos, bastará ahora
registrar las que rompan la normalidad m eada caso, para tener el
cuadro completo d e la necrópolis. Esto a lo que hacemos a continuación dando por sobreentendidas, todas las caracteristicas c m u p e s
y las variables de cada gira que se ajuston al patr6n general de las ab- minantes. La palabra m a l indicará que lo son todas las d e la fosa.
2). Rehen'Ont casuistica complementaria-He aquí con arreglo a
lo dicho los caracteres diferencialea; de cada hoguera:
'
[page-n-211]
LA NECROPOLlS DE ALICANTE
\
l.-CkroLi.
1
~.-NoITIX~.
t.-~mimzlte primero, sin huesos.
S . ~ R o r ~ primero. Sin husos.
te
4.-Honñonb segumio.
5.-Hmizonte segundo. Sin huesos. Urna cbararia.
6.-Nom&,
?'.-Horizonte
primero. Sin cenizas. S i huesos.
8.-Horizonte segundo (?). Sin cenizas (?).
9.-Sin huesos (?). Sin ajuar.
1 0 . 4 i n hulesos (?).
11.-Horizonte primero. Ado'bes. Urna chraria.
I
12.-Piso endurecido. Adobes. Sin huesos (?).
13.4lanta ideteminable. Sin dade enaurwimiemto. Piedras.
14.-Adobes.
15.-PSo endurecido. Sin hu~sosC?). Sin ajuar.
16.-Horizonte primero. ,Planta destruida. Sin datas de endurecimiento. Sin cenizas ni huesos (?).
17.-Horizonte segundo. Planta dmtsiúda., Sin d&x d@ endurecimiento, Sin datos pwikivos del c o m i d o .
18.-Piso enñlureoido.
19.-Horizonte primero, Sin ajuar.
20.-Hmizonte segundo, Sin husos (?).
21.-Horizonte tercero. Pietiras. Urna cineraria (?). S n ajuar.
i
22.4lanta destruída. Sin dartos de enduredniento.
23.-Planta destruida. Sin datas de endurecimiento. SBn dato Jguno
de conkenido.
24. -Horizonte segundo, ,Aslotres.
25.-Piso edurecido.
26.-Sin ajuar.
27.-Horhonte primero. Planta infome. Sin cenizas (?l. Adobes, Sin
ajum.
28.-B&rado rojo. H o M n h $eroem. Plamta infome, Adobes. Urna
cineraria.
29. -Piedras.
30.-Estrato rojo, Adobes. Urna cineraria., Sin ajuar.
31.-Estrato rojo, AdoW, Urna ciaeTaria, Sin ajziar.
32.-Egtrato rojo, Piso endnimido.
33.-Estrato rojo. Piso endui.ecido.
3 4 . 4 t r a t o rojo, Planta cuadrada, S n ajuar.
i
35.-Sin huesos, Urna cin~eraria.procedente de otro enterramiento.
36.-Estrato rojo. Horizonte segundo.
37.-Bstrab rojo, Adobes, Sin ajuar.
38.-Elstratn rojo. Piso endurecido, Sin cenizas (?). Pmectras. Sin
h u w (7).
39.-Estrato rojo. Planta c m a . Latedes endurecidos.
40.-Estrato rojo. Sin huesos (?l.
41.-Mrato rojo. Piso midureoido, Sin huesos.
42.-Horkmnte primao. Planta Marme. Piso endurado.
43.-Nomal.
44.-fiorizante primero. Piso e d u ~ d d o .
45.-Estrato rojo. Horizonte segundo. Adobes, Sin ajuar.
46.-Horizonlte segundo. AdoW. Sin ajuar.
47.-Horimnte k r m . Piso enduractdo. S i ajuar.
48.-Horhnte cuaaXo. Pita endurecido. Sin ajuar.
49.-Horizonte o m m . Planta destruída. Sin datos de endurecimiento.
50.-Planta circular. Sin huesos.
5l.-B&rato rojo, Sin huesos.
j
I
[page-n-212]
52.-Planta c&?stniiida. Sin datos de enduredmienh. Adohs. Sin
I
huso&.
53.-Estrato rojo. Bajo ;
m gran piedra rectamar. Adobes.
54.-Ebtraih rojo. Bajo 'una pared. Pl~n4a a s . Bin &o de end
ts
durecimiento. Sin datas de ceniza ni de huesos. Urna cineraria,
Sin ajuar. (Cera, una moneda)..
55.-Esrtrah rojo. Piso endu$mciido.Sin ceniza ni huesos. Urna cineraria.
56.-Planta bdeter&ada.
Sin datoB de, endurechienb. Sin. dako
alguno del c o ~ Q i d o .
57.-Piso endurecido.
58.-HwiaOnte primero. Adobes. Sin hueaas.
~~.-HO]:~ÍUXI~.
0
Sin JW60.-Horizonte larhero. Sin humos, Sin ajuar.
61.-Horizante &%undo. Piso endureciclo.
62.-Horizonte primero. Cubierta de lósas. Sin huesos (1).
63.-Planta
diestruída. Sin dakm de endurecWi8nto. Sin cenizas ni
huasos.
64.-Horizonte segunido. P s endurecido. Adobes.
io
65.-Planta deshtaa. Sin dade endmimkento, Sin huesos.
66. -Piso endurecido. Adobes.
67.-*Sin ajum.
68.-Ph endwecido.
69.-Piso endurecido. Sin ajuar.
70.-Adobes. Piedra,
7 1 . 4 i n ajuar.
72. -Horizonte primero.
73.-Adabes, Sin huesos. Urna cimmria.
74.-Estmto rojo. Ho13~0nt-e segundo. Piso enarecido. A d W . Sin
cenizas ni huesos.
75.-Adobas. Piedras, Sin ajuar.
76.-Adobes,. Piedras.
77.-Estrato rojo. Sin huesos.
78.-EMmto rojo. Sin cenizas ni huesos. Urna c i n e d a . Sin ajuar.
79.-Sin ceniizas. Sin ajuar.
80.-Estraito rojo. Adobes. Sin cenizas N huesos,
8 1 . S i n huesos í?).
>
8 .H*
2- prPm~.
83.--H&zonte segundo.
4
84.-Horbonk tercero. Sin ajuar.
a
85.-Sin cenims (?l. Sbn ajum.
86.-Estrato rojo.
87.-AdOW.
88.-EsitrsQ rojo. Sin ajuar.
8 9 . 4 i n ajuar.
0.-Normal.
,,
91.-Estrato rojo.
l
92.-Adobes. Sin ajuar.
93.-Nd.
%.-Sin ajuaz.
95.-Piedras. Adobes. &n huesos. Sin ajuar.
' 1
96.-Piedra. Sin huesos.
97.-%tW
rojo. Xin huesos.
98.-Estram rojo. Sin huesos. Sin ajuísr.
99.-~&mto rojo. Sin &z&.
Sin huesos. Urna clraeraria.
100.-Ebtrato rojo.
101.-Sin huesos.
102.-Estrato rojo. Piso endurecido. Sin ajuar.
103.-Piedras.
I
504.-Adwbes. Sin ajuar.
,
- 186 -
?
S
[page-n-213]
LA NECROPOLIS DE ALICANTE
'
,
.
105.-Sin oeni%as. AaObee. 8Ln huesos. Sin ajuar.
'106.-Estrrato EO~O. Adobes,
107.-N0FRXd.
108.-Sin hue80$. Urna &wgFia. Sfn ajuar.
109.-Wonnehi.
110.-HorWnte primero, Pie&(, Sin huesos.
I í i . - ~ o r W ~ t segundo, Sin hule~ros.
e
112.6ubi&a en parte por una losa cuad~ada.Sin ajuar.
113,-SM h.
114.-Adoh. P W S . Slil hUeSOS.
115.-6in hulesos.
116.-EMm&o rojo. Sin a j w .
ll'i'.-Ad~bes.
118.-Sm ajuar.'
119.-Adobes.
í20.4in h u.
121.-Adobes, Piedra, Sin huesos.
122.-Estrato rojo. Sin ajuar.
123.-Elstifafto rojo. M b e . Sin huesos. Sin ajuar.
o hs
124.4in huewxi. Urna & m % .
€ S %
125.-Horiuniite primero. P m d y piUo endurecido, Sin ajuar.
126.-Estrato rojo. Horizonte mgundo. Sin ajuar.
127.-Esirato rojo. -m.
sin huww. Urna cinmaria.
128.-NUrmal.
129.-Sin ajuar,
130.-Estsato rojo. Adobes. Sin huesos. Sin ajuar.
131.-Estrato rojo. piedrm.
132.-EStrato rojo. Hooizonk primero. Piso endwecid0, Piedras.
133.-Estirato rojo. Ho~iz~hk!
segundo, Piedras.
134.-Nom~ail.
135.-Elstrato rojo. Planta cuad.rarda.
t
136'Diso endurdtio.
137.-E&&O
~OJO.
t
138.-mato rojo. Sin huesos.
139.-Estriri(to X j . Adobes.
O
O
14O.-EM~aitO-~r0j0
AMW.
141.-Harizoate prhero. Planta ,malada.
142.-l?&&.&b
rojo. Horizonte primero. Sin h u d h (?)
143.&raito
rojo. Horbmfe segundo. Adobes.
144.-HoMnte primero. Piso endihcido. Sin aJW.
145.-Horizonte ,primero. Planta destruida. Sin datos de endurecimiento, S h huesos. Urma cineraria.
146.-Harbqte segurido.
147.-Adobes. Sin ajuar.
148.-Estrato rojo. Horizonte primero. Planta oval. Sin huesos.
149.-@atrato rojo. Horizonte segundo, Adobes.
1 0- &m o
5 .Z t X
rojo.
1 1- -e
5 .*t
SagUMQ. Adobes.
152.-Planta ciwtoubda. Sin datos de endurechiento.
153.-Estrato rojo. Sin ajuar.
154.4in buesos.
155.-Piso endurecido. Adobw.
156.21arrta irpcEetennln&.
sin dlutds de endnrecimien&. IkXUalmente
sin datas de cenizas, .piedras, adobes, h u w s y urn& cineraria.
1 5 7 . S i ajuas,
158.-Adobes.
159,-Pi&t%iS. Sin huesoS.
160.-Horizonte primero. Planta iníbrm. Sin huesos (?)
161.-Horizonte segundo. Sin ajuar.
162.--fTorizonte semnido.
[page-n-214]
163.-Hmizonte tkcmo. PM ~ u P ? ~Piedsas. Adobes. Sin ajuar.
o ~ .
164.-8in hurrsos. Urna cimerária mn. hmsx cle aabal. Sin ajuaz.
165.4dobes.
166.-Horizonte primero. Sin ceniims. Pk&wi 8in huesos.
167.-EIaiimnk segurado. P s endureddo. Sin huesa8 (?) Win ajuar.
io
168.-Wso enduracia0.
169.-PIanh destruida. Bin datos de dendmdechkmto. Sin ceniza8 ni
huesos. Urna cinmaria.
170.4lanta destruida. Bin. datos de endure&mferib. Bin huesos.
3 . 0bseruaeiones.-Los datos relativos a la carencia d e cenizaa.
)
son de valor muy escaso, pues como ya m dijo, obedecen más a distracciones u olvido que a la exactitud de los hechos. Por razones
que exponemos en libros más extensos, lo mismo puede decirse de
la falta de huesos (nos referimos siempre en la tabla ,anterior, a los
del suelo), cuando este data negativo no habiendo urna cineraria
coincide con la existencia e n la misma fosa, de piedras y adobes o de
piso endurecido. Las urnas cinerarias figuran en esta tabla, como ca.racterística distinta de los ajuares. De los objetos que integran los
últimos, nos ocupamos en los capítulos que siguen.
DE LOS AJUARES EN GENERAL
1). hspecies y distribución.-Lo más imkrtante d e las piras, es
su contenido y dentro de éste, lo telativo a los ajuares. Hemos señalado una por una todas las fosas que los tenían, ,pero nada hemos
dicho aún de las especies de objetos qus los integraban ni de su1 distribución en el yacimiento. Sin disponer de estos datos, ningún
arqueólogo podría deducir las conclusiones de mayor interés a que
se presta la necrópolis. E n el capírulo presente y en el que sigue, le
ofrecemos los que le pueden ser más útiles.
2). Clases de o bjetos-Merecen mencionarse : a) la cerámica ;
b) los hierros y bronces; c) los vidrios poIícromos; d) la glíptica 'y
la orfebrería; e) las esculturas; f) las tabas y fusayalas, y g) ia nu'mismática. Alguna de estas especies, están escasamente represcntadas e n los hallazgos realizados, pero aun aai, scrn de utilidad
evidente para penetrar los secretos de la necrópolis, porque el valoi
documental de los objetos encontrados, no suele depender 'de su
número, sino del mero hecho de haberse dspositado en los ente1
rramiento~.
o
a) Ceramica.-Son cuatro por l menos, las clases de la que
guardaban las píras. Primera. Vasos de casi todas las etapas y moda-
- 188 -
[page-n-215]
LA NEGROPOLI$ DE ALICANTE
11
lidades del cidlo griego, comprendidas entfie d siglo VI y d 111 precristiano; resto8 contados d e barro c o i pinturas n e g r a sobre fondo
r.ojo ; pkzas bdlísimas, aunque escasa, con figuras polirromas 0 meramente rojas, pdrt5 fonda negra; y un buen número d e csjirrliplares
barnizados del mismo color y decorados, profusamente a veces, con
estampaciones de halos y palmetas, todos & buena época. E n manto
a formas, las más destacabbes, son las cráteras y los kylikes y las más
abundantes, los platos de variedad d e tipos y tamaños. Segunda.
Vasos de pasta gris sin barniz alguno pero d e igual perfección que
los campanicnses de barniz negro. Algunos están decorados con
estampaciones de rosetas o de estrellas y en ocasiones, con dibujos
geométricos. Abundan las formas del tipo bitroncocónico y \sus
derivados. Tercera. Vasos de color amarillento más o menos rojizo,
factura y pasta exelentes y' decoración de jíneas circundantes y
dibujos geométricos (círculos, sectores, cabelleras, cayados y otros
temas semejantes), nunca con figuras de hombres y animales. Entre
sus formas se destacan, las cilíndricas y las bitroncocónicas, más
o menos perfectas unas y-otras. Son frecuentes las imitaciones de
modélm campanienaes d e platos y kylikes. Y cuartcr. Vasos de
tonos claros y terrosos, factura y pasta deficientes y formas poco
esbelta&, cuando n o francamente feas. Su decoración a 1 sumo es de
0
líneas circundantes. Algún que otro ejemplar pres&ta abanalados.
La divisoria entre esta clase de barras y la del grupo anterior es
a veces difícil de fijar y sobre todo a los efectos ddl presente trabajo.
Al hablar del contenido de las piras nos ocupamos de las urnas
como de cosa independiente y distinta de los ajuares. E n la ojeada
que acabamos de dar a la cerámica del yacimiento, no hacemos ya
distinción alguna entre los vasos cinerarios y los integrantes ddel
ajuar propiamente dicho.
b) Hierros y bronces. - Mencionaremos únicamsnte' las tres
especies más destacables, ya por su abundancia en la necrópolis, ya
por su valor documental. La primera, es la d e las armas. Las más
frecuentes en el yacimiento, son las falcatas y los soliférreoa. Algunas de aquéllas, están enriquecidas con adamascados de plata. Hay
lanzas de varios tipos, unas con nervio central y otras sin 61. Se
encuentran igualmente curiosos fragmentos de otras armas difíciles
de clasificar, por carecerse dei modelos con que compararlas. Acaso
son las típicas de fas gentes que llenaron &as fosas.
E:l segundo grupo esta constituido por las fíbulas, los pasadores
y los broches de cinturón. Las primeras aparecen entre las cenizas
'
[page-n-216]
F. PIGUERAS FdCIIECO
d e muchos enteiramientos. La mayoría son anulares a hispánicas y
todas de bronce, sin m& excepción que un ejemplar de hierro. Las
s
hay también d e ~ t r o tipos y entre ellas, una semejante a las llamadas
d e caballito. Ofreee la particularidad d e estar adornada c m un
pequeño disco d e vidrio con un rostro e n refeve. Abundan los
e
pasadores adornados también con discos d la misma materia, unos,
con dibujos é n colores y otros, sin ellos. Las piezas 'más interesantes
entre todas las d e este g r u ~ son !os broches d e cintur6n hallados
,
eti varias sepulturas. Cada una de sus placas, está integrada por tres
láminas ractafigulares, la central de hierro y las restantes d e b r ~ n c e .
La lámina delantera de cada juego presenta copiosos dibujos incisos.
La tercera sección de que hablamos está constituída. por los restos
da algunos braser.08 de cobre o bronce. Su particularidad consiste
en hallarse adornado's con manos e~ltilizadasen el exterior d e los
bordes del brasero, bajo el arranque de las asas. Pertenecen al mismo
tipo que e del tesoro d e Aliseda y el d e Carmona.
1
C) Vidrios policromos.-En
bastantes sepulturas, e descubriee
ron restos d e objetos de esta especie : fragmentos d e vasos, cuentas
á
de collar y discos de incrustacióh. E l hallazgo m s importante, fué
el de un espléndidAcollar formado por un buen número de cuentas,
algunas como huevos de paloma. Las había d e variedad de formas
(pájaros, sierpes, etc.) y dibujos en cotores (florea estiHzaldas, palmas
y otros temas decorativos). Es un ejemplar de excepcional valor
arqueológico.
d) GIiptica y orfcbreria.-Integran esta apartado un reducido
número de entalles y camateos, varios pendientes y otras pequeñas
alhajas de o r o y algunos anillos de plata y otros metalea. U n o de
los entalles, belli~imlo, representa una cabecita femenina, quizá un
retrato y está 'engastado en oro. Otro, mulastra la figura de un guerrero. E l primero de los dos citados, se desl'izó sin duda desde la
capa de las ruinas romanas, hasta los estratos de las piras.'
.
e) Escd&ra.-La
obra más notable de a t a clase, fué un pequeño altorrelieve, con dos figuras : una, femenina, con todas sus
galas e indumentaria de pies a cabeza; y otra de varón, con manto
y lanza. Lo más curioso de esta obra, es que se trata del primer
ejemplar de su -clase encontrado en España, compI.etamente policromado, conservando todos sus colora en condiciones de restau:
rarse íntegramente en una Uámina, como así se! hizo antes de que
'
i
[page-n-217]
LA NECROPOLIS DE ALICANTE
13
la acción del aire pudiera disminuir o, terminar con la riqueza Y
variedad de sus tonos (3).
Las figuras de barro cocido, abundan en los enterramientos. La
inmensa mayoría son representaciones de la diosa Tanit, con variedad
de atributos: espigas, palomas, frutos, etc. Unas de estos bustos
son de base abierta; y otr&, d e base cerrada. Todos a t á n teoronad m por un kálathos d e cinco agujaeros. Creemos haber probado
e n el Congreso d e Murcia, estas representacionee d e Tanit son de
valor definitivo, para fijar la 'etnia y cronología de los yacimientos
arqueológicos del Sudeste, sobre todo, los situados al Norte de
- Cabo Palos (4).
Finalmlente, es digna de especial mención una pequeña talla
6n marfil, representando al dios Horus, con su cuerpo de hombre
y su cabeza d e gavilán. Apareció en el mismo enterramiento del
collar polícrqmo.
f) Tabas y fusayolm.-Las pocas hogueras en que encontramos
tabas (astrágalos de carnero) las tenían en cantidad consid.erab;lia,
hasta por cientos. Fusayalas se recogieron de gran variedad de
barros y modelos, predominando las de tonos grises y forma de
doble tronco d e cono. Algunas están decoradas con dibujos incisoa
y líneas de puntillados.
l
g) Numismát.i~a.-Sólo un ejemplar de los muchos pequeños
bronces descubiertos entre I'as cenizas, pudo ser identificado. Era una
moneda cartaginaa en la que aparecía el cabiro típico de esra
numismática. Dados los rasgos comunes a todas ellas, que se apreciaban en los puntos menos osidados, suponemos que las restantes
eran iguales que la que pudo identificarse. Fuera de las fosas tam?
bién se encontraron lotes cartagineses.
3). Estada deE materia$ obtenido.-Por
desgracia la mayoría de
objeto6 salieron e n pésimo estado de conservación. Los hierros
los
y los bronces a p a r e ~ i e r o ~ siempre recubiertos d e una gruesa
casi
capa de óxido o penetrados completamente por el mismo. E n vanas
sepulturas, los metales aludidos, constituían con las cenizas y la
tierra un conglomerado informe que n o permitió reconocer objeto
(3) Bu,grádicoen colores se ptialicó en F PTGUERAS PAWECO: " 1 Gru.
E
po E S c d W d ? m a reM&VO ESP&íd de A ~ ~ e on i m 65, t. XIX,
f
~ nt "
.
.l U~ ,
.
pag. 309. M&&id 1946.
I
(4) F FIGUERAS PACHECO: "Griegos y púniws en el Sudeste de Espaib.
.
Proceso geográ&o histhrioo üe la colonizacih". Crónica del III Congreso ArqueoKgko del Sudeste Español (Mmísr, M7), pág. 187. Cartagem 1948.
.
[page-n-218]
1A
. F. FIGUERAS PACHECO
i
alguno. E l subsuelo de fango' y el salobre del yacimiento, contribuyeron con los siglos, a producir tan lamentable resultado.
Causas de otra índole fueran las que ocasionaron 18 destrucción
de la cerámica. La mayoría de 1'0s vasos .que se encontraron ea
fyagmmtos, fueron rotos intencionadamente Las urnas cinerarias,
no se destruyeran nunca por tal causa,'sino por la presión de i
a
tierras, Tampoco las obras de escultura, se destruyeron por voluntad de los hombres. El fraccianamiento frecuente de Eos bustos de
Tanit, se debe de modo principal, a la mala calidad del barro de que
se hicieron, poco apto @ara reaistir la acción de la humedad, del
salobre y de los siglos. Aun así, fueron bastantes los ejemplares q u e .
pudieron restaurarse por completo. Alguno que otro de mejor
arcilla, logró lljsgar indemne hasta nosotros.
DE LOS AJUARES E N PARTICULAR
1). E x ~ l i ~ c i ó n
previa.-En las páginas precedente, hablamos
del acervo de *la necrópolis, limitándonos o mencionar las ~ r i n c i p a l a especies de objletos que lo integran. Para interpretsr medianamente el yacimientoi sobre todo en 110relativo a sus tipos de piras
y a algunos de sus ritos, se necesita conocer también al[ modo de estar
distribuídos tales objetos, entre las distintas cosas del conjunto.
2 . T a b h de distribución.-Los datos más interesantm .sobre la
)
materia son los que ofrecemoe íi1 lector en loa resúmenes que siguen: - ,
a)' Vasos cerhicos. Unidaides con restos cerfmicos inbtiles. En
estrato rojo: números 74, 99 y 148. Total, S. En estrato ordinario: númera 2, 11, 16, 20, 44, 49, 50, 52, 64, 87, 93, 96, 109,
154, 160, 162, 166 y 169. Total, 1 Total de unidades con res8
tos cer&mkos hatilas .............................. .., ...
U n i d a con cerámica que pudo rastaurarse. En estrato rojo:
nfmeros 33, 35, 36, 53,86, 97,100, 106, 135, 137 y 1 3 Total, 11.
4.
En &rato ordinmio: a
.
6, 1 , 13"25, 4 , 43, 58, 61, 62, 65,
0
2
21
1
72, 81, 90, 103, 110, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 128, 134, 146, 152
y 7 . Totai 26. T&l de unidades con ceráanica que pudo
0
restaurarse ....................................
Unidades m (serhica ya inútil, ya. mstaur&da. Estrato rojo,
1 . Estrato ordinario, 4 . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
b) Armas. Unidadles con numias t o h i o ~parcMm& saJvadas.
Estrata rojo: n h s . 99, 132, 133, 137, 138 y 139. Total, 6 Es.
trato ondiníirio: núlms. 42, 62, 101,107, 109, 113 y 117. W l , 7
.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UniWes con armas que no pudieron restammse toM nicparciaimente. Estrato mjo: n h s . 32, 35,36, 38, 39, 41,51, lm, 131,
37
58
1
3
[page-n-219]
LA NECROPOLIS DE ALICANTE
'
C)
140 y 142. T O t d 1 . Wrato OT&ID&I~O:
1
niKnesos 1, 3 4, 5 6, 7,
,
,
8 12, 16, 18, 22, 49, 52, 57, 63, 83, 90, 96, 110, 111, 119, 120, 121,
,
,165,138 y 73. Total, 31. Total ......
136, 148, 152, 168,
UBjd%des mn ama6 sui dbtincih de estada ae ccmgePvacibn. E)stTato rojo, 18. E;shto opdinarw, 3. Total .........
7
l%uias y Hebillas. C m e@mplares que se restauraron. Esh t o roja: n ú m m 38, 55, 106, 181, 139 y 142. T O ~6. -a,
ta ordinario: números 4, 6, 62, 63, 72, 82, 120 y 165. Total, 8
.
15
4G?
55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Unidades con ejemplares drrestaurables. (Sin & t s suficien.o
ts.
e)
d) Broches de cjnturón. WraRo rojo: nWero 106. E & r h ordi2
nario: número 63. Total ....................................
e) Bmsaw de b r a m Estrato rojo, 0. Bt.ra& orslinwrio: n í
tmeros 62 y 81. ToW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
f ) Viaros polícrom y pmta vi-.
Estrato rojo: números 33,
.
55 y 142. Total 3 E&mto ardberio: zklmeros 6, 4 , 168, 52, 63
.
2
1,
87, 117 y 170. Total, 8 Totd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
11
g) G W i . EstmOo rojo: número 55 (Cmaf'eo). Btrata midinarío, nthxro 168 (EnWleb. Total ..............-..... 2
h) Orfebrería y afines. Estrato rojo, núm. 55 (oro) y ldjl (oro).
:
Total, 2. Estrato o ~ r i o rui5ngeros 52, 62, 81 (oro) y 136.
T&,
4 T W .....................................6
.
i) Escultura en mN y piedTa. Estrívk, rojo: núimems 33 y 100.
r
Tata&, 2 EMxa%oordinario, 0 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
2
j) m d t u r a en barro mido. U i a e con buetois d? Tan&
ndds
kestaurables. Estrato rojo, 0. Elstrato ordinario: niumesos 3,
8
10, 11, 2 ,29, 62, 68 y 128. ToW, 8 Total ...............
5
.
Gen bmtm de T,
tata1 o pa.rcialmente restaurablw. 3%h t o rojo: a.
33, 100 y 131. Estrato -iaaxio:
núms. 6, 43,
66, 103, 114 y 124. TrJtJ ...........................
9
Con o t w r ~ ~ t a ; o i que pudieran rest%urarse.ESt.rat4.I
o n ~
rojo, n b e r o 100. Estrato & r o
ai,
nSPnerg 42. Total......
2
k) Tabas. EGtravO rajo: número 28 y 100. Eshato ormmrio: mi7
mesos 20, 50, 93, 114 y 124. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L s (dos unidaides del estrato rojo contenían muchas más
a
taibas que todo el resto de l necróipolir;.
a
106 y 143. Total 2 E b
. k1) Fwsayahs. Estrato rojo: n-ros
ordinario: números 10, 24, 25, 42, 43, 168, 66, 76, 81, 82, 114,
?5
124 y 70. Total, 13. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) Numicnn&tics. Unidwies con ejemplares Uegibles. NO se tornó
nota de los desmbiertos. Con ejemplares descifradas. Estrato
1
rojo: nWern 86. Estrato ordinario: 0 Total .............
.
El ejempiar que pudo identiíiwrse bien, es cwtwinés.
(Penhtes,
n) Ajuares con objetos de carácter pem--o.
collares, cuentas, anillos, ent&lies, c.am~fas,
broches, ? f i b ~ U ,
luebiilias, pasadores.)
Hbgumas sin distincibn de estratos: números 39, 136, 158, 165,
139, 140, 24, 151, 76, 8, 91, 82, 18, 55, 66, 33, 131, 87. 70, 6, 137,
72, 4, 162, 152, 25, 117, 106, 143, 43, 42, 11, 28, 124, 168, 38, 120
80, 142, 63, 110, 10, 63, 114, 81, 52, 170 y 115. Total .........
48
A los datos de las hogueras 63, 52 y 170, n o se les puede conceder más que un valor muy relativo, por estar destruídas 0.removidas por las obras romanas de la capa inmediata superior.
3). Inventaflo.-Toldos los objetos restaurados y loa restos más
interesantes de los irrestaurables, fueron depositadas en el Museo
[page-n-220]
16
F. FIGUERAS PACHECO
Provinciail, con la indicación, del enterramiento y fecha en que se
hallaron. El inventario completo, figura en nuestra, Memoria de
1934 a 1936, pendiente de ,publicación, en la Comisaría General de
Excavaciones.' Los hallazgog más interesantes se detallan tamlbién
en nuestro libro cLos Ajuares d e la Necrópolis Cartaginesa d e Alicant'm) (5).
CONCLUSION
E l mayor servicio que puede prestar a la arqueología el director
(fe unas excavaciones, n o consiste en formular con más o menos
acierto, su opinión personal sobre el yacimiento que 5e le confió.
La misión de desentrañar sus secretos, dista mucho de serlz excfusiva. E n ocasiones ni siquiera está a su alcance. Lo que interesa de
modo fundamenta1 a la ciencia, n o es que el excavador interprete los
hechos, sino que los observe y registre bien e n el momento oportuno
y los exponga luego ordenadamente con fidelidad absoluta. De
su testimonio bajo este aspecto, depende la utilidad básica de las
excavaciones.
N o otro propósito que el indicado, fué d que nos movió primero,
para escribir nuestros dos libros acerca de las piras y los ajuares de
la Albufereta; y después a condensar sus datos en las. páginas antehallará en
riores. E l lector, estudiándolos con método ~ientí~fico,
ellos la clave de casi todos los problemas de la necrópolis.
En otros trabajos de carácter menos objetivo que el presente, lo
haremos también nosotros.
(5) P. FIGUERAS PACHEOO: "Los Ajuares de la Necrópolis Cartaginesa
de Alicante".
- 194 -
[page-n-221]
LAM. f.
l.-Collar oriental hallado en la sepultura núm. 33.
2.-CrAtera de figuras pdbromas del enterramiento núm. 54.
3.-hagen de Acitartk hallvda en la pira 100.
4.-Vasos campanianos (primero y tercero, del enterramiento 143; el segundo,
del 81) e abéricos (primero y tercero, del enterramiento 143; el segundo,
del enterrw-liento 121).
suelto).
5.-Hoja de lanza de hierro (l~allazgo
[page-n-222]
FIGUERAS PACHEC0.-"Esquema de la newbolis de Alicante"
4
l.-urna cineraria y piato en do6 poaicionea, ambos ded en*rdenb 28.
$!.-Anima que sirvió de urna cineraria, de la sepdWa 55.
3.-aorita del campo de la necr6po1is; jarrita y 18crlmatoiLo m c o s tenterramienb 90).
4.-Xmagen del dios egipcio Oinis, talla de mara (Pira 53).
5.-Urna iberica y tapadva con p a W d estamp&s en el fondo (pira 108)6-Busto de Tanit hallado en S pim 10,
a
[page-n-223]
FIGUERAS PACHEC0.-"Esquema de la necrópolis de Alicante"
-
Grupo escu~tóricopolicromado de la pira 100
LAM. 1 1
1.
[page-n-224]
JUAN MALUQUER DE MOTES
Sobre la cueva de «Na Figuera~
en
Parella (Menorca)
La abundancia de cuevcls en las islas Baleares, debida a su especial constitución geológi'ca, es proverbial; su estudio arqueológico
ofrece siempre grandísimo interés, pues confirma constantemente la
inteligente adaptación del hombre al medio, al observar cómo ellas
fueron utilizadas desde los primeros momentos 'en que puede comprobarse la existencia de moradores en estas islas, como lugar de
habitación, de enterramiento o d e culto. Y si esta comprobación
en genera'l es valedera para todos aquellos lugares donde existen
cuevas, en d caso no ya baleárico sino de todas las islas mediterráneas es un hecho que da un sello característico a sus culturas prehistóricas. E l calificativo d e trogloditas cuadra perfectamente a dichas poblacio,nes y fué un hecho ya observado por los historiadores
de la Antigüedad, que multiplicaron el tópico d e que a los moradores de lag Baleares fué más fácil vencerlos que hallarlos, pues se
escondían en profundas cavernas. Caso análogo se dijo d e los Sardos y es frecuente la misma idlea referida a varias islas del Medit'erránso oriental con motivo de las campañas romanas contra los
piratas que infestaban aquellas aguas y eran difíciles d e vencer por
la dificultad de hallarlos, pues se refugiaban en sus guaridas (1).
La adaptación al medio d e estás poblaciones isleñas fué tal, que
el caráct,er hipogeo de viviendas y sepulturas se tradujo colmo es
-
(1) C . RE 111 1207; Diodoro s, 1 . Para L habitación en cuevas y "espluf
V 7
gas" üe los sardQs, cf. Estrabon, V, 224. Las clificultades halladas por Marco
Pomponio para vencer a loti sardas, en Pawanias X, 17; Diodoro IV, 3; V, 152.
[page-n-225]
2
J. MALUQUER DE MOTES
bien sabida en una multiplicación de !as cuevas existentes por construcción dae covdchas artificiales y transf~rmacióny adaptación d e
oquedades naturales. E l a t u d i o d e todas las cuevasautilizadas nos
mumtra matices del más alto interés, uno d e ellos es el de la búsqueda y aprovechamiento del agua, siempre d e gran importancia,
acrematada en 61 caso que nos ocu,pa por su escasez en amplias zonas de estas islas. Quizás sea ésta una d e las causas que motivaron
.en ellas la bhsqi-ieda de las cuevas y Su utilización como viviendas.
Sin embargo, los datos que de ellas poseemos son bastant'e escasos
Fig. l.a-Situacián de i cueva de "Na Figuerav en Parella (Menorca)
a
y siempre d e interb;' por ello damos aquí la noticia, que creemos
interesante, del hallazgo de dos vasijas en la cueva d e «Na Figuera~,
en la zona de Pardla de la isla de Menorca.
La cueva en cuestión se halla situada a unos 100 metros d e 'a
Cala Blanca (fig. 1.")y constituye una espaciosa cueva natural utilizada, en parte, al menos, como vivienda en época prerromana. Se
penetra en ella, por un boquete que se abre en el, techo d e una
gran cámara central, que fué, a juzgar por la cantidad d e fragmentos cerámicas que en ella aparecen, el 'lugar propiamente habitado
d e la cueva (fig. 2.").
L o que presta a esta cueva el mayor interés es la existencia a e
agua en su rincón oriental, agua cuyo nivek, según puede fácilmelite apreciarse, ha descendido en tiempos históricw. E l agua, aunque Algo salolbre, es sin embargo potable.
Alcanzar dicha agua nunca fué tarea fácil a las moradores do la
cueva, pues afloraba a ras del suelo por una hendidura d e la roca,
[page-n-226]
3
CUEVA DE aNA FIGUERAB (MEMORCA)
>
,
lo que obligaba a utilizar el lugar como si fuera un -POZO, que por
la escasa profundidad d e la base da roca y los pdruscos existentes,
motivarh con frecuencia accidentes con la comiguiente rotura de
casos la pérdida de la
los cántaros o vasijas utilizadas, 5 inquso %en
vasija-por escurrirse debajo de la roca. Y efectivamente, loa frrgmentos cerámicos son muy abundantes on el citado POZO, en el que
aparecen cimentados por conerwiones calcáras recientes. Prueba
también de dichm accidentes son las dbs ánforas que publicamos
w. 2.8-Plantr;l
y corte de l cueva de "Na Figuera".
a
1
en la fotografía adjunta (Lám. I), que el descenso de las aguas ret?rÓ
más hacia el interior del estrecho sector, del que pudieron extraerse
con grandes dificultades (2).
Las ánforas, de base plana, cuerpo ovoide, alto cuello cilíndrico
con borde caído grueso y desarrollado, poseen dos asas situadas
simétricamente, que arrancando de la mitad del cuello se unen al
(2) Aprovechamos la ocasi& para ,dar las gracias a nuestro buen amigo
don J. Marfa Thomas Casajuana por los datos que nos ha proporcionado y la
autorización para publicarlos, junto con sus dibujos de la phnta y FXXC~~XIde
la cueva.
[page-n-227]
4
.
J. MALUQUER DE MOTES
tercio superior del cuerpo. Ambas vasijas aparecen agrietadas y presentan agujeros pareados de tadadru vertical, de recomposición y &
tarían reforzadas c m grapas, cuerdas o mímbres que no se han conwrvado. Aunque fabricadas a torno, ambas son sensib~lemefiteasimétricas.
La mayor mide 300 mm. de altura, con un diámetro máximo
d e 200 mm. y una anchura d e boca d e 125 mm., es de pasta rojo
blancuzco amarillenta, 'con la superficie muy alisada aun,que porosa. Se halla decorada con franjas muy espaciadas, horizontales, de
pintura rojiza mate, d'e la que se observan restos también en el
borde y sobre las asas, aunque muy borrosa. La más pequeña mide
225 mm. de altura por 160 mm. de anchura máxima y 950 mm. de
diámetro bucal. Es de-forma. análoga a aquélla y presenta el mismo
tipo die pasta e idéntica decoración, mejor conservada en este caso,
según puede fa'eilmente apreciarse en 'la fotografía.
El1 estado' actuaI del conocimiento de la arqueología balear no
permit'ei aún la datación precisa de &te tipo de ánforas, ya que falta un estudio general de las especies que aparecen en las islas y sobre todo del desarrollo de la pintura en estas vasijas, cuya fecha
inicial es bagtante antigua. Tienen ciertamente puntoe de contacto
con cerámicas ibérico púnicas del grupo andaluz. E n las Baleares,
después del gran florecimiento tdlayótico, s e entra e n una etapa
oscura que abarca incluso aquellos períodos más interesantes de la
historia del Mediterráneo occidental, es decir, la etapa colonial tardía, que no termina hasta la conquista de las islas por C. Matelo
e1 123 a. de J. C. E n esta etapa y entre los siglos 111-11 pueden si-.
tuarse provision~ilmente
dichas vasijas, sin que su forma nos incline
a suponerlas influidas por 'lo romano. Es de Fsperar que pronto,
excavaciones estratigráficas en las islas nos proiporcionen la escala
de cronología relativa indispensable para su exacta dataeión.
U n hecho merece destacar=, el aprecio de d t a cerámica por ;1
población indígena, que aparece patente por el hecho d e que ambas vasijas fueron reparadas por loa menos un una ocasión, lo que
parece sugerir que no se trata de manufacturas locales que pueden
ser fácilmente substituídis, sino que era preciso adquirirlas e n el
mercado, es decir, que con toda probabilidad se trata d e cerámica
de importación.
,
[page-n-228]
MALUQUER.-"La Cueva de "Na Figuera"
LAM. 1
.
Vasijas halidas en el interior de la cueva de "Na Figuera", Parella (Menorca)
[page-n-229]
RAYMOND LANTIER
(Frascia)
La «Peche»sous-marine aux antiquites
De nombreuses et fréquent'es découvertes, faites dans les eaux
du littoral du golfe du Lion, attirent d e nouveau I'attention sur
I'importance des recherches archéologiques sous-marinas. Mais 11
ne s'agit encore que d'une «peche» aux antiquités, conskquence de
la vogue croissante d'un sport, fort A la mode sur 'la C6te d'Azur
particulierement, la plongée en scaphandre autonome. L'exploration r>este
désordonnée, auncune coordination ne se manifeste encore,
malgré les efforts tentés par deux olubs, privés, le Centre d e recherches et d'explorations sous-marines et le Club alpin d e recherches
sous-marines, opérant sur les c6tes prov~encales.
U n vaste champ d'action s'est ainsi ouvert 2 l'activité. des chercheurs, mais c e n'est toutefois pas une nouveauté dans I'archoélogie
e t l'on connait d'illustres préced'enrs A ces peches mléditerranéennes (1).11 importe de mettre !de l'ordre et un'e oqganisation mBrhodique s'impose ,pour éviter un pillage, sans aucun profit pour 'a
science, 'des épaves coulées depuis l'antiquité 2 proximité du littoral. L e probleme n'a pas échappé au Service des fouilla archéologiques et un projst de réglamentation est A l'étude.
Les possibilités a,ppcrrtées A l'exploration d'un gisem'ent sous-marin par ~l'utilisation du scaphandre autonome sont loin d'etre négligeables, mais tant qu'il ne s'agira qu'e d e récoltes d'objets isolés,
']+e
but ne sera pas atteint. Autant que le fouilleur qui creuse le sol
(1) Les fouilles Bu navire antique, rempii d'oeuvres d'art, couG en avant
de Niahdia (Tunisie).
,
[page-n-230]
R. LANTIER
2 la recherche des vestiges d'un passé aboli, I'explorateur a un gite
sous-marin est comptable des archives qu'un heureux hasard a mis
entre ses mains. Mais d'e cette documentation, un'e foule d'élléments
sont appelés 2 disp8raitre 2 tout jamais du fait ml&me des recherches. Aucun retour en arriere n'est possibla. Aussi peut-on regretter la fréquence de cm plongées, plus sportives que scientifiques, au
cours desquelles dles pisces, amphorm ou ancres, auront été remontées sans qu'aucun compte n'ait été tenu du milieu oii elles ont été
nencontrées. L,'invelnteur dévrait avoir le souci constant de noter
avec une rigoureuse rprécision tous les MEments qui constituent le
cadre de ses découvertes, en l'espece I'épave du navire naufragé,
et ces navires de charge, ces «cargos» du monde antique, il faut bien
avouer que nous en í g n o r d s e m m 2 peulf~res
tout (S). En l'absence d e notes, de photographies, de croquis cotés, c e qui importe ce
n'est pas d'ajouter une amphors ou une ancre aux collections publiques ou privées, mais d'apperter lles éléments 2 un certain nonibre de qvestions : quelle est la situation exacte du navire? ses dimensions? comment était-il construit, ponté ou non? comment
était-il actionnk? comment était arrimée la cargaison?
Tout est 2 créer dans ce domaine d e lla recherche sous-marine:
éducation des Iouilleurs aussi bien que moyens techniques da 4'exploration. 11' ne iparait pas, en effet, que les procédés de relevage,
qui ont donné de bons résultats lors dlss opérations de sauvetage de
navires 2 coque métallique modernes, puissent 6tre adoptés pour
lesi travaux d'archéologie sous-marine. L'intervention de la ((benne~,
lors des fouilles lexécutées du 8 au 20 Février 1950, par le navire
releveur d'épaves italien Artiglio, sur la c6te de la Ligurie, ii une
mille en mer au large du port d'Albenga (3), sur un point oh, des
1925, des p6cheurs avaient remonté des amphores dans l'aurs filets,
parait bien loin d'avoir donné le~srésdltats escomptés. La, par 45
metres de fond, gisait I'épave, envasée, d'un navire d'environ 35
metres de 'longueur sur une douzaine d e metres de largeur. Devant
la difficulté d'arracher les potiries, encastrés dans un magma de
tfessonet d'aJgues, on décida de faire appel au service d'un appareil
spélcial, sorts de machoire d'acier, que I'on peut manóeuvrer du ba-
Payot, 1949;
(2) J. POUYADE: "La route des Indes et ses navim".
P. M. DUVAL: "La forme des navires mmains", dans "Mhlanges d'mchéologie
et d'histoire. Ecole francaise de Rome", t. XLI,' 1949, p. 119-149.
(3) P. DIOfiE: "Archéologie mus-marine. Une fouille 5 45 metres sous
I'eau : Je nswire d'Al&ngaw, dan6 "LEMonde ", 3 Jmyier 1951.
,
[page-n-231]
LA aPECWEn SOUSJMARINE
L
.
3
teau sur les indications t6iéphonées par un plangeur, placé h l'intérieur d'une chambre~dbbservation. Si un te1 instrument est capaable d'arracher les t b l a das épav'et 'et d'en crever les pon,ts, il a t
craindre que sa puissance meme ne soit un obstacla 2 m n emploi
pour des fouilles de caractere archéologique. Aucune coque en bois,
c o m e celles das Ravires antiques, profondément désagrégée par
un séjour de pres d e vingt a&les dan8 la vase, mais qui peut paraitre dans un certain état de canservation, na peut résister aux tractions de la «benne». C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au large d'Albenga : avec les quelques 728 amphores intactes e t 'les tessons appartenant 2 500 autres, la a b e n n e ~ remonté des membrures d e chene,
a
des revstements en bois d e pin, des pihes de p l ~ m b lames d s dou,
blage d e la coque, une rouelle de plomb de Om.,40 d e diamgtre,
du p o i h d e 100 kilogrammes, percé de quatre ouvertures oh passaient des axes d e fer, 2 I'un,e d'elles adhérait encore un Sragment
de cords, ipeut-etre un cant~epoids mat, des débris de troh casde
ques métalliques, un creuset rempli d e plomb e t d e gros tuyaux de
meme métal. Toutes ces trouvailbes sont en elles-memm intérmsantes, d'autant pl'us que les amphores contenaient des produits variés :
noisettes de la proviaion de l'équipage et, pour une partie du chargement du bitume, mais on ignorera toujours quelles étaient Iw conditions d e I'arrimage de la cargaiso'n. Bitume et provisions n e devaien,t pas etre mélangés; oii se trouvait situé le petit.atelier d e réparation, dont I'existence est attestée par le matériel q u e représentent les tuyaux e t I'e creuset cantenant e m o r e du plo~mb?De quelle
partie du navire vroviennent les débris de casques, aussi bien que
la lourde roue de plomb? Les seuls rensaignements, recueillis sur
les dispositifs du chargement, sont 'les suivants : nrune p r b i e r e
couche d'amphores a été retrouvde sur deux rangées, obliquement
dressées, les cols vers I'extérieur. Les daux rangées du dessous
étaient égalemunt obliques, mais lles cols
l'intérieur et presque
1
tous brisés. 1 semble qua I'effondrement d e I'épave ait fait céder
le chargemlsnt au centre3 (4). 1 ne s'agit, au vrai, que d'une «pe1
ne
che», et le vague des rens~iigpementsdont on d i ~ p o s e permet, ni
d e prkiser avec exactitude la nature d e la cargdson, ni son caractere, dans leque'l M. Nino Lamboglia croit pouvoir reconnaitre un
chargement d e caractere militaire, naufragé au Ier siecle avant notre &re.
(4)
ibid., col. 2.
[page-n-232]
Les problemes de tecnique ne s'arretent pas & ceux du dégagement d e l'épave, i4s se manifetent avec une pareille icüité dans
1s; travaux de relévement. Une nouvelle campagne est projetée sur
le site d9A1be!nga,dans le but de rerhonter le navire, apres l'avoir
vidé de son contenu et épuisé la vase. Des madriers passés sous la
coque, des étais, constitueraient un coffrs permettant de soulever
I'épave. Mais apres les secoussas kt ,les dislocations provoquées par
le travail de la «benne», o a peut douter du sucees d e I'ogYération.
Sur le littoral francais, depuis plusieurs années, lles fervents de la
pl'ongée ont fréquenté, dans le voisinage d e la balise d'Anthéor
(Var), un gisement sous-marin 06; par 21 metres de fond, gisaient
d e nombreuses am.phores. Sur I'intervention des deux~
clubs d'explo;
ration sous-marine, la p d i c e des &es mit fin 5 ce pillage et le
Groupe d e recherchss sous-marines, Section scientifique d e I'EtatMajor Général d e la Marine Nationale, envoya sur I'es lieux 'l'aviso
Elie-Monnier. Les photographies sous-marines que furent obtenues
prouverent qu'il s'agissait d e l'épave d'un navire chargé d'amphores
disposées réguliere~ment,enfuuies dam la vase et rmouvertes par les
algues et les zosteres (5). Au lcours d'une plongée d'exercice, du 21
au 25 Aout 1950, 'les plongeurs de 1'Elie-2Clonnier allaient tenter de
dégagar partiellement l'épave et de reconnajtre le gisement 2 I'aide
d'un dévaseur. Diverses parties d e la coque ont été relevées, deux
couples, de9 fragrnents du doublage intérieur. L e navire mlaure
une ciinquantaine de metres de Pongueur. L,es amphores, dont quelques uns de.s bouchons e n platre portaient encore leurs marques I'un d'eux est frappé au rilmbre d e L(ucius) An(anius), suivi de 1%dication de. la contenane en se4er.s de l'amphore- étaient tant6t
pfacées verticalement et tantot horizontalement.
Une grande varilété se manifeste dans la nature des cargaisons
si jusqu'ii ce jour, le transport des denrées alimentaires parait dominer dans ces chargements.
Dans la rade de Saint-Tropez (Var), face au cimdtiere de l'agglomération, a 'quelques cent metres d u rivage, reposaient, par quatre
ii six metr'es du fond, la cargaison d'un navire transportant des matériaux d'archkecture, en marbre d e Carrarei: trois chapitaux doriques avec abaque et moulure en échine, neuf troacons d e futs de
coionnes .lisses, une architrave garallélépipédique et une grande ba(5) P. DIOIIE: "Rrchblagiie sous madne. L'épave d'AnhtBorw, d a "iLe
~
Monde", 17-18 Septmbre 1950; R. GRUSS: "Avec les plongeursdu G. E. R. S.",
d w "Bulletin officiel du Club alpin sous-marin", 1950.
[page-n-233]
LA 1
5
se cayrée. O n peut douter de l'antiquité de ce chargement, découvert par les ,@l'ongeursdu Club alpin sous-marin de Cannes. Ces
marbres p o ~ r r a i ~ ebien avoir Iait partie du chargement d'un bateau
nt
ayant transporté en France des éléments d'architecture sous #e Premier Empire (6).
D'un intéret artistique autrem~entimportant mt la découverte,
faite le 9 Juillet 1949, par 5." 5' de longitude Est (Paris) 7." 25' 30"
(Greenwich) et 43' 44' de longitude Nord, au large du rocher de
Monaco, au rocher de Saint-Nicolas, par 40 metres da fond, des
débris 'd'un navire antique naufragé; qui transportait des oeuvres
d'art, dont l'une d'elles a pu etre remontée. C'est une grande statuette en bronze, une panthere, haute de Om.,52, dongue d e Om.,38,
alors entiersment lcouverte de concrétions marina, encor'e visibles
sur la partie arriare du corps (Lam. J, num. 3). Le bronze a passablernent souffert de son long séjour dans la mer : la face antérieure
de la patt'e gauch'e a été en ~ a r t i e
rongée par la corrosion; sur le
dos et sur les flancs, {la surface a été plus ou moins largement perforée; la queue est brisée A 39 mm. de sa naissance. Des traces de
sur
réparations précisent l'existence d'accidents anci~en,~, la partie
droite de la machoire suyvérieure et, sur le dos .da $etites plaquettes rectangulaires, rarement ovales, obsiruent lbs sodfflures survenues lors de la fonte d e la ptihce. .
La panthele (7), un male, est représentée les pattes arriere sugportant le poid-s du corps, I'a droite poriée en avant, d e mGme que
la patte antérieure droitei, {la gauche levée 'et ploy&, le cou tendu,
. la t e b dressée, les oreilles pointant, la guteule ouverte, la langue au
filet incisé, rapportée en cuivre rouge, dardant entre les incisives
iniérieures, les narines dilatées, l e mufle violemment plissé, les
yeux largement ouverts, A la pupille indiquée par un ipoint' creux,
triangulaire, le regard dirigé vers le haut. Sous la machoire infériñure, deux touffes de poils dessinent une double barbiche et, A la
base du crane, des in'ciaions profondes et incurvées figurent 'les me;
ches d'un collier de poils A la naissance d u cou.
Sur la patine, passant d9un vert olive domiriant au vert fonck,
apparaissent d e menuee plaquettes >de15 A 20 mm. sur 20 A 10 mm.,
(6) DR. L. DENEREAZ et J. CHARVEZ: "Dckouvertes de manbm aiitiques
Saint-Tcpez", dans "Bulletin affick,i du 'Club alpin sous-m-a~h",
19-50.
(7) La statuette est entrée &ns les collections du M & des Antiquités
u
Nationdes, au chateau &e Saint-Germain-en-Laye.
[page-n-234]
6
R. LANTIER
.P
e n cuivre' rouge, découpées en forme de haricof, marquant les mcellcs du pelage du fauve.
Dans le rehdu d e l'anirnal, un contraste tres net se manifestc
entre le modelé du'corps, 06 l'on retrouve, précisément indiquées,
les deformations imposées par le mouvement, le flanc gauche sen~ibiementmoins creusé, plus détendu, et le cou de forme tubulaire,
sans aucune indication d e la rnusculature. De meme, on constate
une disproportion entre le corps et les pattes qui, avsc Ieurs pelotcs,
et le détaillé de leur modelé, se .rapprochent un peu trop des pieds
de rneubles en forme d e ,pattis de félin.
Le bronze, qui était fixé sur un sode, comrne le prouve la présenoe, sous la patte antéricure droite, des traces d'un scellement au
plomb, dépassant la pelote de 22 m m , ne doit pas 2tre séparé du
gnciupe auquel il deiait vraisemblablement ap~artenír.
Lors des opérations d e décapage, s'ouvrait, au dos de l'animal, une cassure plus
importante que les autres, aux bords irréguIiers. O n doit -n&essairement se demander pour quelles raisons s ' a t produit un pareil, accident, précisément en un point oh ,le métal offrait une résistance
particuliere. La brisure mmble avoir été élargiq 4 1 d u long séjour
03
de la statuette'au fond d e *la mer, et pourrait fort bien avoir. pour
plus étroirs, destieée a u
point d e départ une ouverture sensibl~ment
ipassage d'un tenon de fixaticin d'un personnage, qui aurait été assis
s u r le dos de la panthere. Cette restitution trouve une confirmation
i
dans I'attitude pretée i l'animal, levant la patte droite o m m e ipour
se mettse e n marche, l'arrier'e-train tres Lé&rement fléchil, la tete
levée, le cou démésurement zllcingé, la gueule béante, rugissant en
direction du spectateur. Un rapiprochement précis avw: deux groupm
antiques, I'un, en pierre, découvert récemment au théatrc de Sbe?tla
('l'unisie) (8), I'autre une applique da brbnze de la collwtion Adrien
Btanchet et provenant de Néris (Al@) (9), l'un et I'autre kprésentant Bacchus assis sur une panthere, tournée a droite, 4mmobile et
rugissantc. La pantbere du rocher Saint-Micolas représenterdt alors
I'un des éléments d'e ce groupe, connu par des figurations e a rondebosse, quelques rares ,petits bronzes, des sarcophages', une peinrure,
des mosaiques, une lampa, un bas-relief (lo), et dont I'origine asia(8) 0 CXi. PIGmD: ''Statue et statu&tes aonysiaques découverks m
.
,
Tunisb", dans "Revue Africaine': 1944, luum. 398-399 (extra't).
(9) ' A. BLANCHET: "Revue aroh&bgfque",
1924, I ,p. 300 sqq. & pl. E;
S. REINACJH: ''RRpertoire de l a statmise grecque et somaine", it. N. p. 27.
I
Num. 2.
.
i. .
(10) G CH. PICARD: Olp. c t , p 8-11.
[page-n-235]
tique ~ne,paraitguere contestable. Le groupe figure déja dans d a
monnaies de 1'Asie Helléni~tiqu~e IVeaieclet. O n l retrouva s m les
au
e
peintures de vases, et I'on peut admettre que la transposition du
theme en sculpture ait tardé davantage, sans malgré tout pouvoir
dépasser d e beaucoup la fin du 1Ve siedle avant I'ire (11).
L e Bacchus assis sur la panthere du Rocher Saint-Nicolas wrait
parmi les groupes de ce genre, en bronze, le plus important par ses
dimensions. L'attitude e n marche d e I'animal ne ipermet pas de le
rapporter 3 l'un de ces groupes montrant l'assoiciation d e Bacchus
jouant avec une parlthere assise, la gatte gauche Iwée dans une a o r te de calinerie féline» (12).
Quelle date peut-crn fixer au monument? On serait tenté de '
proposer une assez haute 6poque pour la statuette. Les incrustations
de fnétal différent, figurant les oscelles, apparaissent zur la panthere
de la coilection Edmond de Rotschild (13), aussiq bieb que sur I'ap
pliqus da la collection ~ d r i e n
Blanchet.
Les rapprochements que l'on peut établir avw le groupe de Sbeitla, les sarccrphages et les mosaiques, dfrant ce meme type de représentations, de rneme que les monnaia et une lampe de Bulla Regia,
c~nduirai~ent
plut6t 2 proposer le IIIe siecle de ncrtre &re. C'est, en
effet, ii cette époque, aux temps des derniers Antonins et des Séveres, que le groupe connait sa plus grande vogue (14).
On peut cependant se demander si le bronze n'est pas plus anle
cien, et un argument d'im,portance, d a n ~ sens d'une date plus1
haute, est dvnné par la découverte, en ce meme gite sous-marin du
Rocher Saint-Nicolas, d'un fanal de navire en bronze, tres différcnt,
par E forme et ses procédés d'aíime;ntation, de la .lanterne, suspena
due devant la cabine du vaisseau amiral, sur la Coionno Trajane'
(15). Haut de Om.,16, d'un diamBtre d'e Om.,20 2 la partie.supérieure
et de Om.,15 ii la partie inférieure, l'objet, incomplet, de forme circulaire, est fait de deux qieces : .un couvercle en tole de bronze,
maintenu par des rivca 2 une corbeille supportée par un pied lar(11) Ibid., p 2 .
. 0
(12) S. REINAOH: c'Panth&re de bronze", dans "Monuments ~ i o t " ,t. IV,
1897, p. 105-114.
(13) Ibid., p. 116.
(14) G. CH. PIUARD: Op. cit., p. 21, num 72.
(15) W. F'ROEHNER: "LB C60nne Trajane", t. 111, p . 109; B A G L I ~
l
POTTIER: "Dictionnaire des antiquitbs greuques et romaines", s. v. "lucerna";
S A W M O N 1REINAOH: "Répwtoire de reliefs grecs et romaíns", t. 1, p. 351,
num. 63; S. LOESCHKE, -4ntike Lanternen und Lichthaucahen", &ans ''Bonner Jahrbücher", t. 118, 1910, p. 593 & p . XXXII, 7 '
l
.
[page-n-236]
8
R LANTIER
.
gement ajouré, lui-meme jadis fixé h un support. Au-dessus du pied,
un socle était orné d'arcatures e t surmonté d'un .large baqdeau, fsndu et gravé, figurant une emeinte crénelée de-ville, flanquéa de six
tours, percées chacune d'une porte e d e deux fsngtres h la hauteur
t
de l'étage. Sur la muraille, I'appareillage des pierres a été indiqué
2 la pointe (Lam. 1, num. 2).
Oin rapprochara oette ,ornementation de ielles des mmaiques du
Ier siecle d e notre &e, reprod\uisant, tant en Italie qu'en Gaule (16),
un bandceau tourelé, crénelé, ,percé de portes e t de fenetres. O n sait
aussi que le moti'f architectural de la tour a 6té utilké gour donner
leur 'forme i certaines lanternes de terre-cuite, cela des 1 Ier siecle
6
i Pergame (17) e t que ila mjode se poursuit pendant (es siecles suivants dans les régions danubiennes et rhénanes (18), le type 2 la tour
carré étant plus anciennement utilisé que celui A plan circulaire.
Si le fanal appartient bi.en A la meme épave que la statuette de la
ipanth&re, celle-ci ne peut-2tr6 placée au plus t6t qu'au Iec siecle d e
notre &re. 11 serait alors nécessaire de remonter plus haut encore sa
~
date et de, ~econnaitredans I'oeuvre d'art, naufragée a u large,dss
cates de provence, une nouvelle productibn de la toreutique hellénistique. La qualité d e ,l9imageest loin de s'oppwer ?r ccette conclusion.
E n plus de l'intéret que ,présente le fanal d e bronze pour la datation de la cargaison, contenue dans l'épave du Rolcher Saint-Nicolas, il a le mérite de faire connaitre un moyen d'éclairage, utilisé
i bord des navires au début de 1'Empire. La forme en corbeille,
,largement aérée par les ouvertures pratiquées dans le pied, o u ccrrr,espondant aux vides laissés par les porfia et les fenetres et entre
les crénsaux et le couvercle, se,pretait garfaitement au r6le d e apot
i feu», qui lui était réservé. 1 'faut admettre I'existence d'un. réci1
pient sur lequel, il était placé et dans lequel brfilait une matiere in.
flamable pouvant rkpandre unte forte lueur,
Le fanal n'est pas le seuI objet d'équipemet recueilli au cours de
oes r<$ches» sous-marines. O n a remonté du haut-fond de La Péquerolle, i 1'Est dU Cap dYAntibes(Alpes Maritimes) et i peu de
(16) iGo&iq~e~
d'Auriol, d(4range e t de Nimes: "Inventaire des mos&iqu.es
de la Gaule et de I'Afrique", t. 1 "Gaule", par G . LAFAYE et A. BLANCHET,
,
num. 113, 297, 319.
(17) S LOiESCHCKE: Cp. cit., p. 409-410, fig. 20.
.
(18) mid., p. 407-412.
.
[page-n-237]
LA cPECHE» SOUS-MARINE
-
9
distance A 1'Est de l'il6t rwheux de La Grenaille, un jas dbncre (191,
e n plomb, Iong d e lm.,80 et pesant plus de 400 kilogrammes. 11 est
decoré .sur deux de ses branches d e trois figures en rel'ief représentant una tete de Méduse, inscrite dans un cadre de Om.,099 d e dité.
L e visage allongé, aux traits apaisés, aux yeux ovales et ii la bouche
entr'ouverte, est encadré par de longues tresses retombant jusqu':
la hauteur du menton; deux ailerons se dressent au-dessus de la che.
velure. Connu en Gaule a I'kpoque romaine, ce masque apotropaique est apparenté A la tete, celle-ci entourée de serpents qui n a sont
ipas reproduits sur la figure de l'ancre, du couvercle de bronz'e de
Saint-Honoré dYAutun (20) e t aux appllilques de Saint-Gervais-deFos, ainsi qu'aux M6duses aillées décorant les sarcaphages arlésiens.
(21).
O n hésite ancore sur la datation de ces jas d'ancres, aux deux
branches Iégerement incurvées et s'amincissant vers 1eui-e extrémités,
séparées en leur milieu par une ctboita, carrée, dont la jonction est
assurée par un tenon la traversant dans le sens longitudinal du jas
(22).Dans cette ouverture centrab était insérée I'extremité su&rieure de la vrge de bok d e I'ancre, faite de deux pi&cea «en jumelles~,
réunies par &S amarrages ou colliers. A la partie sudrieure des pieces était pratiquée une encdche, dans laquelle était maintenu le teiion
de p l o d fixant au jas la verge, donttl'e~trém~ité
inférisure était flanquée de deux croch~etsen bois, 'les apattesa de l'ancre. Les ancres,
remontées des fonds de la Mediterranée occid~entale,paraissent bien
contemporainm les unes des autres et peuvent etre rapportées aux
derniers temps dle la République et au début de l'Em,pire romain,
date que confirmeni les découvertes d'amphores du type 1 de Drex l re~ueilli~es les parages d'Agay et de l'ile Sainte-Marguerite,
t,
dans
d'sou proviennent également las qncnes. Quant aux centres d e fabrica1
tion de ces pihes, 1 faut les chercher dans les ports de commercrce
de 1'Asie Mineure et d e la Grece et dans les imitations, faites en
Espagne dans les fonderies de plomb du Cap de Palos.
(19) F. BENCUT: "Jas d'anere tete de Mhduse", dans "BuUetin officiel
du Club alpin sous-maxin", 1950.
(20) A. BLANCHlET: ";Revue &&Iogique",
1893, 1, p. 4, ~pl.1
.
(21) S. REINA0I-I: "Bronzes agur& de la Gaule romaine", p. 119, numéro 121.
(22) "Revue mohéobgique", 1894, 2, p. 220-230.
,
.
[page-n-238]
[page-n-239]
LANT1ER.-"La
Peche sous-marine"
gisement sous-anarin d'Anth6or (Photo de M. Ph. DIOLE).
2.-Fanaii
de navire en bronce du Rocher St. Nicolas (Mbmo).
&-La panthere du Rocher St. Nicolas (Mónaco).
l.-Le
LAM. 1
.
[page-n-240]
J. M. BAIRRAO O L E I R O
(Portugd)
, .
Ch
E"
Quatro pegas da colecqao de lucernas
do Auseu Machado d e Castro, procedentes de (Conimbriga~
As ruinas d o «oppidum» luso-romano de «Conimbriga» esta0
situadas em Condeixa-a-Velha na provincia'da Beira Litoral, ao su1
do M-ondego e a 15 qui'lómetros d e Coimbra.
Dessa vasta estaca0 arqueológica, correspondente a um «olppidum» lusitano que deve ter sido ocupado na primeira metade do
século 11 A. C., e que foi fortemente romanizado, nao temos nenhum estudo monográfico publicado, embora alguns trabalhos dele
ocupeim (1). Reconhecendo a absoluta necessidade de elaborar-se
um estudo monográfico d e «Conimbriga», que incluisse o d o espolio ali.r~wolhido, iniciámos há pouco tempo a tarefa de inventariar
todos os materiais arqueológicos encontrados nessa estaca0 e depositados e m vários museus.
Entre e s t a está o de Machado de Castro, d e Coimbra, que guardia a maior parte das pecas recolhidas naquele «oppidum» a que
lHistoria», IV, 113), e que o Itinerário
Plinio se refere (~(Naturalis
menciona entre uSellium» (Tomar) e aAeminium» (Coimbra), na
via d e Olisipo a Bracara.
Se bem que só parcialmente excavadas, as ruinas de Conimbriga já revslaram um conjunto monumental de edificios, com enorme
( 1) Veja-se, por exapio, o mtigo 'do
Prof. VERGXLJO CORREIA: "Las m&
recientes excavaciones romanas de interAs e n Portugrtl. La ciudad de W f m ;bniga9'-in "Archivo Español de ArqueologL", núm. 43, Abril-Junho de 1941.
[page-n-241]
J. M. BAIRRAO OLEIRO
riqueza de mosaicos, e forneceram a alguns museus portugueses importante espólio em pedra, metais, vidro e ceramica, em parte Anda inédito.
Como avanco ao astudo monográfico a que nos referimos, e que
é subsidiado pelo Instituto para a Aqta Cultura, vimos dar noticia de
4 pecas da colecc50 de lucernas, com maior interesse arqueológico.
1) Lucerna de argilla acinzentada, com resto de asa. I!ico pesueno cordiforme, com deipreasEo na base. Um orificio d e enchimento. «Marga» com decoracao de óvulos. No disco, qu,e apr'ewnta uma pequena fractura, ve-se um javali correndo para a esquerda '(Lám. 1, núm. 1).
Diarnetro: 63 milimetros. F o r m : Dremel 27 ou Walkrr 100
101.
Século 11."
Na base ostwta'a e s t a q i l h a de LCAECCAE (Lpicius Caecilius
Saecularis). Como se sabe, s5o frecu'entm nas lucernas, a partir cio
século 11 os atria nomina».
A esta lucerna se refere Leite de Vasconcelos, a páginas 233 do
valume XXIV de e 0 Archedogo Portugum». Foi publicada, mas
eem que se chamátse a atencso para o s&u valor arqueológico, no
~Boletimda Direc@o Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais» (2).
Walters, ao publicar a coleec5u d o Museu Britanico 13) refere-se
a várias lucernas com a estampllha deste mesmo. fabricante.
E o caso dos exemp'lares núms. 1102, 1149; 1179, 1181, 1191, 1192,
1193 e 1507, que pertencem, respectivamente, 2s formas 99, 100, 101,
Dreswl 28, 101, 101, 101 e 95.
E purioso notar que cinco delas aprespnta&, n o disco, animair,
quer isolados, quer como eilementos de uma composicao.
Segundo Toutain (4) o nome deste fabricante é dos mais frequentes, agarecendo associado, algumas vezes, a determinados sinais : urna palma, un pé o um dalo.
Ainda segundo o mesmo autor, ter-se-iam encontrado os seus
produtos em Roma, na Italia Meridional, Sicilia, Sardenha e Narbonense.
(2) Núm. 52-53 "Ruinas de Conimbriga", fig. 61.
"Catalogue of the Greek and Roman L a m p i the British M ~ m " .
n
(3)
Londres, 1914.
(4) ''LuoernaY' in ''Dictiozmaine des Antiquitas,Cimques et RoniaW" de
Baglio e Dsremberg.
L
[page-n-242]
Podemos, porém, acrescentar esta lista, nao só eam esta 'lucerna do Museu Machado de Castro, como com outra que figura nas
colec&es d o Museu Arqueoi6gico Nacionail, de Madrid (5).
2) Lucerna d e barso escuro corn asa partida. Bico comprido 6
arredondado, com m i a s volutas. Um orificio de enchimenta.
N o disco, um pouco rebaixado, uma águia de frente, com as
asas abertas (Lám, 1, 2).
Diametro : 65 milimetros: Forma Walters 84/85.
Cronológicamente tal vez se trate de um tipo de transicáo d(o século 1." para o 11."
Na base pode ver-se a estampilha de COPPIRES (C. Oppius
Restitutus). O noma deste fabricante encontra-se com muita frequencia, princi,pilmente nas Bucernas que podem classificar-se dentro do's
grupos 11." e I V de Fink e, por vezes, aparece associado a certos
sinais : )p4, fhfha, coracáo e as letras A, N a O.
D o Museu Britanico cita Walters os seguintes exemplares : 473,
612, 684, 699, 784, 956, 993, 995, 1003, 1017 e 1045. As formas representadas naquele Museu sáu as seguintes : 64-(Dressel 8), 78 (Dres4 91, 81, 85 (Dresslel 15/16), 95 e %.
1
Os animais gguram, tarnbérn, entre os seus motivos predilectos.
Na sua tentasva de dkrJbiricáb geográfica dos produtos dios fabricantes & lucemas, Toutain (obra citada) diz que os de C. Oppius Restitutus se awcontmraaa exn Roma, toda a Italia, Sicilia,
Sardenha, Narbonense e Africa.
Mas, também neste caso, se pode aumentar a lista.
E m Portuga'l, além desta que estudarnos, temos noticia de outra
que estava n o Museu d o Cenáculo, em Evora (6).
De Villafranca de, ilps Barros, provincia de Badajoz, cita Mélida
uma outra ornamentada corn o asno de Sileno (7).
E m Mérida recolheram-w várias com a meama marca (8).
(5) FRANCiWí3 ALVAREZ -10:
"Luceunas o kámpxae antiguas, de
barro mido, del Museo Arqueol6gko Nacional" i cqAr&ivol
n
-01
de Argueologla", n h . 49, 19M, p&g. HI~; J. L " 11, 4969, e m,
"C. . ,
6360.
(6) Veja-se a Membria núm. 88 da extinta Junta Superior de Excavaciones
g Antigüeaades, Madrid, 1927. p&g. 60.
(7) '"OaWogo Monumentai de Bp&a. P M V ~de Badajoz". 1 pág. 412,
C ~ ~
,
, &mero 1773.
(8) VLCENTE B&W%AHTES.-''Bam Emedten~m'~ '6Musó
n
de
Antigüedades", tomo VII, pág. 549, 1876.
6
,
[page-n-243]
4
J.
M. .BAIRRAO OLEIRO
Em Tarragona, na neaópols paSmcristi5, enmntroy-m uma
outrn '(9).
No Muwu ArqueoIógie~de Cordwa mcantrel, & Maio de
1958, duas lucernas com a mesma marca. Ambas eram de forma 81
de ñNálters, mas diferiam qwanta ass motivos dwgccvrstivos c urna Gnha
urna rweta da aito p n t a s ; a autra, menfsva n9'dis*0, urna eefia
gornográika e aisenlslh;ava-ae bastiak, pdla &xora$co,
a urna ludo
cerna da Museu'da necrOpo1e de Carmo-na. Como p~oeed~ntes
Marrocos Espanhol conhemrnos duas que fwam descritas e publicadas por Pelayo Quintero (10).
A primeira está ornamentada com uma roseta de 19 pétaids, ao
passo qu'e a segurrda ostenta, no disco, uma arvore e urn quadrupede
(talvez um veado).
3) Curiosa lucerna ciircalar, de barro actrria, s m asas e sem
bico.
Trata-ee de- urna wpécie de escudda, de paredes &I~UM,
encurvando-se para o interior, na parte de, cima.
Ao meio tem um c o r w cilindrico, e c c s na barre da quaj oe
ao
abrem dois orificios altos.
' Diimetro : 68 milimetrw ; aitqra, 45 milimetros. Trata-se de um
exemplar ríiro.6 per n'aa termas d a d a pnra o fa-,
nao nos pronunciamos gobra a sua cronslogia (fig. 1?).
(9)
(10)
Ver a; citada ñhm6ria niim. 88 e HUBNER, "C.1 L", 11, 4969, 4 .
.
1
uMemorJa~&
&Xuaa Arquao&%b@~ m m l ) , 1 M , &. 210P
211, l . e XCI, niuns. 13 e 19.
b XC
[page-n-244]
Por um estudo d o malogrado arqueó!ago Rui de S r p a Pinto,
tinhamos noticia dleu&a lampada que apresenta algumas semeflhanGas com esta. Difere quanto ao facto de possuir asa e urna forma
externa diferente, mas assemelha-se pelo que diz respeito ao boca1
para a mecha (com tres janelas em vez d e duas) e a reentrancia da
parte superior das paredes, destinada a evitar que o combustivel
se derramásse.
Cita, ainda, este autor duas lamgadas inéditas de Alvarelhos e
do Castelho de Guifoes, respectivamente nos Museus Antropológico e M~nicipaldo Porto, que pouco difeririam da do Musau Martins Sarmento, procedente de Eiriz (Pagos de Ferreira).
Coma nao as vimo8s, nao sabemos se seráo d o mesmo tipo da
. d o Museu Machado de Castro, ou se esta será exemplar Único em
Portugal (11).
4) Fragmento d'e molde para a frabricaqao de lucsrnas, em argida.
Numa dals faces aprqenta uma profunda depressao circular; na
outra face vemos a parte correspondsnte ao «marga>> e disco. -Nesta,
uma série d e circulos e pequenos orificios, rodeia uma roseta saliente, de 15 gomos, havendo uma pequena depressáo circular que
separa o motivo decorativo do seu enquadramento (Lám. 1, núm'e
ros 3 y 4).
Náo sabemos se se terá encontrado autro molde n o País, mas
isso nao' tiraria importancia a este exemplar, pois prova-nos que
em Conimbriga se fabricaram lucernas. Pena é que nao fenhamos
dados nenhuns sobre as condigoes e circunstancias eml que se verificou este achado.
(11) RUI DE SEIEPA PINTO: "MU&U de Martis Sannento. VI. Lucernas" i "Revista de Ouimaraes'', XXXIX, 3-4, 1929.
n
[page-n-245]
[page-n-246]
BAIRRAO OLEIR0.-"Quatro
lucerna5 de Conimbriga"
LAM. 1
.
4
3
Lucernas procedentes de "Conimbri~ga"
,
[page-n-247]
FELIPE MATEU Y LLOPIS
(BaroehonE&)
Hallazgos arqueológicos en la plaza de.
la Almoyna en la ciudad de Valencia
La plaza llamada actualmente a l e la A l m o y m , de la ciudad
de Valencia, ha sido escenario de repetidos hallazgoa a r q ~ l ó g i c o s ,
ocurridos siempre que se ha tratado d e derribar o edificar m !os
contornos de la miama. La mayor parte de estos hallazgos ha sido
dada a conocer por beneméritos estudiosos que han recogido y publicado cuan& lograron saber e n ocasión d,e las obras realizada5
en la citada plaza, en distintas ocasiones. De otros hallazgos habldos
en épocas anteriores no tenemos noticia, seguramente por n o habérsoles dado importancia; de unos ocurridos en 1938, aunque de muy
escaso valor artístico y aun arqueológico, pero con idudabrlei significación, van a ocuparse estas páginas que, al mismo tiempo, se
propwen resumir 010 publicado con anteriorídad y hacer ver que fa
Plaza de +laAlmoyna está endl centro más antiguo de la ciudad de
Valencia y es el lugar más interesante de su historia,,en el cual
tuvo su sede ],a vida religiasa y política de la urbe m tiempos rornanos y ,posteriores.
El presente articu+lotiene por objeto dar el inventario de la partr
conocida de los hallazgos d.e 1938, recordar las excavaciomes prac
ticadas en otras épocas en el mismo lugar u otros próximos er
relación con la plaza y apreciar el resultado de todas estas aportaciones arqueológicas, por lo que se refiere a la continuidad en d
citado $lugar, de la vida romana, romano-cristiana, visigoda, musulmana y cristiana de la Reconquista.
[page-n-248]
2
F. MATEU Y LLOPIS
1. Los hallazgos ' d e 1938.
E n 1938 se hizo una excavación ante la Puerta del Palau para
.
cimentar un muro de protección que se Ievantaba ante los posibles
daños q u e pudiera sufrir el monumento; toda vez que, aunque ya
s e había-cerrado este acceso a la Catedral, profanad'a, ésta se hallaba
convertida en Almacén d e Intendencia; E l muro protector ocupaba
una extensión análoga a ala de la Puerta; la zanja de cimentación
no era, ,pues, mucho más extensa; la profundidad de la misma era
de 3 metros poco más o menos (1).
Clasificado por niveles el material de 1938 se agrupa a& :
2. N v l romano.
ie
A unas 2'70 metros fue hallada u m piedra d e 1 ' 3 m.rrc8e;.,tónggitud por 0'43 de áncho, de j a s p ~
con una de sus car. labrada, e n
dos partes? ara forhando 'rih.cGadrado &%'41 c ~ Ckculo inscrito
h
d e 0'25 de diámetro; e n la otra un rectángulo; sin inscripción
alguna pero c'qn molduraje.
Egta pieza ara gemda, ineluso en sus molduras y disposición, de
otra q u e s haliaba empotrada en la parte baja d e la pared dwmha
e
'de la Sacristía de ia Catedral, p i d a que debió ser hallada t.arnbi6n
al hacer la cimentación de la citada parte del t e d o en el sigvo XLII.
Ambas ,piezas corresponden a los tiempos romanos; eon d d mismo
material que la columna a, da que fué atado San Vicente Mártir para
ser atormentado, que sc halla empotrada e n el patio da una casa
de la citada plaza de la Almoyna, p es lógico suponer que pertenecieron unas y otra al conjunto d e edificios o monumentos romanos
del siglo IV (2).
Número 1. Urnbo de bnfora, d e barro blanco; 5 x 6 centimetros.
Númaero 2. Fragmento d e borde de vasija, barro rojo, con decoración 'incisa ondulada (Iám. 1, núm. l).
(1) Auk,ri?r&is &mrt.blementepdr los diretores de aqdla obra o e s l o ~ l
de J.938, pudimos descender r la -zanjay recoger el ec ma&&al q~te% se
sw
f W
publica, el cual se halla en el SWvkio de Investigacibn iPrerhist6Tica de la, D@ukci6n de Valencia. Ignoramos 81 apa:neoiem otros materiales.
(2) La piiedra hallada en U 8 quedó m lia ea&, en @ rinia&n que fcmwba
3
el P a b b Arzobispai, y aiií permaneció hasta después de la Libwmi6n üe Valencia.
%
[page-n-249]
HALLAZGOS EN LA PLAZA DE LA ALMOYNA
3
N,úmero 3. Fragmento de panza .de vasija, d e 12'5 x 8'5 cms.
Número 4. Fraffmento da borde de, cuello de vasija fina, de 8'5
centímetros, barro Manco, cuello estriado.
Número 5. Fragmento d e vasija de barro blanco, de 5'3 centímetros, borde estriado.
Número 6. Asa de 15 cms. de longitud por 3 cms. de anchura,
barro rojizo.
Número 7. Fragmento de vasija con arranque de) asa, barro
blabo, de 2'5 x 2 centímetros.
Número 8. Asa completa con trozo de panza do una vasija
pequeña, de barro blanco; ancho del asa 2 cms. por 7 cms. da largo; cu4erda máxima del arca 2"s centímetros.
Número 9. Asa con fragmento de borde de 4'5 cms. de arco por
2'60 cms. do ancho.
Número 10. Fragmento de asa recta de 7 cms. de largo;
barro rojizo.
Número, 11. Fragmento de asa de barro rojizo; arco de 4 centímetros ; ancho del asa 2'2 centímetros.
to
Número 12. ~ r a ~ k e n de asa trenzada, &consu arranque de
la panza ; barro blanco; 10 cms. de largo.
Número 13. Fragmento de panza con arranque del asa; b r r o
blanco y fino; época tardía.
4. La ciudad romana.
Sin duda alguna el núcleo más primitivo de la ciudad reconoce
por (centro el solar que se extiaride ehtre los Palacios de la Genera-
lidad y Arzobispal. Se viene admitiendo que el ámbito de la
Vakmtia romana se extendía por las calles de Los Baños dlel Armirante, Barón de Petrés,-plaza de San Estebin, calle del Almudh,
Palacio de la Generalsidad, calla d4elRolo3 Viejo, Subida del Toledano, y calles de Zaragoza, Cabill'ers y Miilagro, espacio señalado por
el Canónigo Cort&sy modificado recientemente por Nicolás Primitivo Gómez, .quien lo fija an las calles de la Correjería, Cabillers,
Avellanas, San Estetban, plaza de San L,uis Bseltrán, calles del Conde
Olocau, Salvador, Cruilles y Micer Tarazona, Samaniego, Cocinas,
Bany dels Paveos y Correjería.
E n el solar ocu,pado por la parte nueva de la Generalidad se
ha hallado cerámicá ibérica pintada, kálathos y otra sin pintar;
cerámica de tipo helenístico, saguntina o sigillata, gris y negra, Opus
[page-n-250]
do'laiwe, fragm'ents d e tégda,. varias imbres y una m,oiieda de
bronce de Trajano (9&.117), Ineperato~Caesw Trajanus Aagustus
y
'
S. C.
E n al mismo lugar se hallaron fragmentos de anforita musulmana, con adornbs de «figuras geométricas a la cuerda seca, con
barnizadas verdos de puntos y líneas, contenidos por otrati a1 manganeso. Abundan los fragmentos.de cacharros de este mismo período
con adornos d e figuras negras, también geométricas a pincel* (3).
La vida económica d e Valencia en los siglos 1 a V está probada
n
por las abundantes monedas imperiales que se han hallado e i las
tierras que rodean la huerta valentina, así como por los acusduaos
de loa que todavía hoy se ven restos en (las inmediaciones de la Cárcel
M o d e ! ~ camino de Mislata.
y
Si t V a l ~ c i n o tuvo moneda imperial fué porque las acuñaciones
a
autónomas terminaron con el Gobierno de CalíguEa (37-41 de J. C.)
y el desarrollo del antiguo oppicilum durante el Im,perio parece corresponder a los siglos 11 y 111, a juzgar por das inscripciones.
A unos cuatro metros d e profundidad fueron encontradas en
una excavación practicada en la calle d e Serranos, una moneda del
Nunicipium Calagumis Iztlia; un mediano bronce de Claudia 1
(41-54 de J. C.) y otro de Domiciano (72-96) y e n la que se realizó
inrnediat0.a la plaza de la Virgen,
para la construcción del nrefugio~.
hoy desaparecido, entre tres y cuatro metros de prdundidad fueron '
hallados un gran bronce de Marco Aurelio (140-180);una m o n d a
autónoma de-Valencia y un as de la familia Junia, siendo estas dos
últimas elocuente testimonio de vida en aquel lugar, en el siglo 11
antes d e J. C., con la continuidad r'epresentada por +losotros bronces
de los siglos 1, 11 y 111 de nuestra Era (4).
Fundada la colonia Valentia fueron magistrados de su concejo,
Caius L,uc~nius,L. Coranius, T. Ahius, C. Numius o Numitoriu~s,
L. Trinius Lucii filius, cuyos nomibr'es figuran en las monedas 'de ,
bronce que acuñó aquélla.
E l sistema monetario era el romano : e.l as, o unidad, con cabeza
de Roma, galeada, en anverso y cornucopia dentro de láurea en
(3) NI6OLAS PF&IMiTIVO G W E Z : ''Excav~~~iones
para ia ampii*beión
del Anitiguo Palacio de l GemnalMsd del mino de Vaiencia". Archivo Prea
historia Lemnbina, II, p. 9. Vdencia 1946.
(4) De l& Whgos ~ueal&@cos
c
WWITMOS Vdencia viene dando c u ~ en
ta, anualniente, don Nícolás Priunitivo GaÚnez Serrano en el ''iilrmn~ue de
Las Provincias".
[page-n-251]
HALLAZGOS EN EA 'PLAZA B LA ALMOYNA
E
S
5
reverw, como ep los denarios de ~ b i n t o
Fabio M#ixho, más el
nombre VaZen~a; el semh, con tipoe semejantea y una S, darca
de valor y el cuadrante, con loa mismos y tres puntós, indicaciánr'de
cuenta, y el nombre Valeni% en monograma.
E n esta Colonia Valentia, que acuñó estas monedas, de las que
un ciijemplar se halló en el solar de la nueva Generalidad, d e k ó
existir, en proporciones muy imprecisas pero con loa1kación segura, una plaza a la' que daba un edificio, de época incierta, pkcvbablsmente im,perial, de los siglos 11 y 111, fmum al que pertenecieron
las inscripciones dedicadas por los vbelztini vetermi et aeteres a los
emperadores. De este edificio tenemos vestigios hallados recientee
mente en 1941 cuando s abrieron los cimientos para el nuevo pa'Iacio Arzobispal. A 3'50 metros de profundidad se encontraron cuatro
basamentos toscos de columnas, dispuestos los tres primeros en
una alineación y el cuarto algo desviado, según se hace constan en
la Memoria de la construcción del citado Palacio Arzobispal, wcnta
por D. Vicente Traver (5).
E n el plano trazado por el ilustre arquitecto diocesano se sesalan
los citados basamentos en esta disposición~:dos, próximos entre sí, '
en la situación, poco más o menos, de.la puerta actual; e1 tercero
distante de aquBllos, como el actual punto de arranque de la sernirotonda con balconada y puerta frente a la románica de .la Catedral ;
el cuarto en el punto terminal de la citada parte curva del Palkio,
todo ello en forma que da para el edificio romano análoga dispsid ó n al actual, es dwir, con desviación hacia la calle de la Barchilla,
m o t i ~ a d ~ a duda Qor las construcciones que debían existir delante,
sin
remotas antecesoras de la Catedral.
Estos basamentos aparecieron a 4'30 m. de la rasante de la plaza
del Arzobispo; corresponde, piies, al nivel romano más primitivo
de la plaza de Santa María O de la Almoyna.
5. La Plalaza de Za'Curia romana.
'
N o sería conjetura .inadmisible suponer que el edificio a que
pertenecían los elementos arquitectónicos descubiertm por el señor
Traver fuera la Curia romana. E n favor de esta suposición se hallan
los ;iguientes hechos : a) que en el subsuelo del antiguo Palacio
Arzobiqal hay muros que podrían pertenecer al Alcázar musul(5) "Palw:io AmobiqW de Vdencia. Memoria referente 8 su &toria
construcción, redactada ppr Vioente Tmve-~ TaniBsl" (1M3.
y
g
m-
[page-n-252]
m&; b) q a M e d&ó ocuip~, su vez, la an&@rne
~
R
Gwid o palacló
de 1 gobarnadareri r m a n o s y vkigodm; c ) .que la catedrál visím
%daba la misma plaza de $anta Maria, lusnde se ha116 la insa
cripción de'l Obispo Jmtiniapo 46) ; d ) . que fué n o m a general en
las budades hispcinorromanas -Tarragona, Barcelona, &c.- que
las 'residencias episcopálaás se' erigieran en el mismo cent'r~de !a
ciudad, junto a +a Catedral y eerca de las edificios -dela administral
ción romsna -puertas principales, cur5as- y fiaallmentei,. que esta
norma no debiá dejar de dame en Valencia, a pesar d~ ala larga d e
minación musulmana y porque eata misma utili~61~ propios d i .
ficios romanos y vieig~dos estando los lugares de la adrninístraoi6n
y
antigua en el centro de la urbe, allí se formaron las alcazabas o alcáz-ares.
6. Los l s ~ r e ~ p . t i r E a k sde San Vicie~e.
s
Mas lo que abona mayormente la suposición de que el d a d o
edificio fuese la Curia romana es el hecho de h inmediata existencia
da los lugares de martirio de San ,Vicente; una ~coluraina .que fué
a
atado, existía en 1837 en el centro de la cripta hoy Uanadia horno
o cárwl del Santo; otra se ve a'ún hoy en la casa inmediata. El
canónigo Sanchis Sivera escribía que la capillita actual abien, pudiera ser un deffartamento de .la basílicíi romana (7).
A etstu: grupo de restos arquitecitónicos de la épwa de San Vicente pueden pertenecer las dos piedras de que se ha &o m a cid, más arriba, la hallada en 1938 y la empotrada en el muro de
la Sacristía de ,la Catedral.
b
.
.
7 . Nivel musulmrán.
Pertenecientes a la cultura musulmana m hallaron en 1938 los
siguientes fragmentos : .
Número 14. Fragmento de vasija con arranque del pico circular; éste de 2 c m . de diámetro; largo del fragmento 11 cms. (lámina
1, núm. 5).
Número 15. Frxgmento de panza de 'viisija con trozo de la
base, decorada en su interior, de fondo blanco con entreIazado verde
a cuerda seca; ancho de la ornamentación 4'ems.; largo del fragmento 125 cms. (lám. 11, núm. 7 .
)
(6) V. nuestro articulo "Laar inscripciones del Obtqpo Justiniano Y la Catedral visigbtica de Valencia" en " ~ n a del Centro -& Cultura ~ b n c i a n a "
l ~
(90.
15)
C1) "La Wócaai.wQenth1',
2fW.
m.
[page-n-253]
?
HALLAZGOS EN LA PLAZk DE L ALMQYNA
A
N ú p e r o 1 . Fragmenta de fondo & valrija, de 21 $ . drt. largo,
6
m
decorada mn .c3.rnamentwi6n que -recuerda letras 4 r a b (lárn. U,
número 23)N ú w r o 17. Fragmenta de vasija e ~ ~ : t w i a r m mbekIriada,.icon
te
barniz, en BE interior; k r m 1'5 m t í m e r o s .
.
,
.
Núm5pro 18. Frggmento semejñnt~ al ante6W, C$r 9 clm. da
Iargo.
!
Número 19. Fragmento de fondo de vasija ; diÉím&str& de la base
7'5 cms. decoración verde, en slu interior.
Número 20. Fragmento perten&%$e al núm. 14; 4 c m . ' !
largo.
eon decoración verde en BU
Nhmero 21. Fragmento de
interior; de 6'5 cms. de largo.
Número 22. Fragmento d a iplpto con decor'ación ipterior verde,
a la cuerda e&a ; da, 5'5 centímetros.
Número 23. Fragmento de fondo de vasija con decor;nclón, in. terior verde, de 7 cms. de largo.
Número 24. Fragmento de cuello de una pequeñalánfora, de
2'5 diámetro minimo, en el arranque del cuello, decorado cOn puntos verdes sobre cuadrícula n&ra (I4m. 1, núm. 2).
Número 25. Fragmento de plato,^ cuenco con decoraciones, m
J
manganeso, can&éntricas.
Número 26. Candil coa asa y pico rotos; barro vidriado, sin
decoración ;de 7 x 7 cms. (Iám. 1, núm. 4): .
Número 27. ~ m g m e n t o plato o vasija de fondu plano, con
de,
inscripción piqtada a mano, en el 'interior del. anillo d$ la .base* o
cara inferior externa, cuyo diámejro ,a 9 cqs. La inscripción '
de
constaba de dm líneas, visible íntegra la inferior, aquí reprpduida (lám. 11,. núm. 6). '
Estos fragmentos musulmanes.son de fondo blanco, ddriado, con
decoraciones de entrelazado, obtenidos cbn verde aislado' por .contornos de manganeso, al -tilo de la cuerda seca, trozos de escudiIIas
vidriadas, de cuyas labores en Valenria en el siglt6 XI hay testimdnio
p(>r los contratos de los escribanos árabes anterior@,+ 1238, fecha
de la conquista de I ciudad, de los que son modelo k1 formu1ar;o
a
reunido por a moro de la villa de Alpuente Mohamed ben Abl
&lqudbib,' anterior a 1069
'
+W
t
I
e).
(8) ~ U A R A X E VAZQUEZ, ~raaciíwo: arcas ~arel?a8 ktmma**,en
cle
"Airohivod~ Arte Valenciano" C19L8) y ~~,
pdbS. 9 B . e
&.
[page-n-254]
t.
8
!.
F. MATEU Y 'LWPIS'
?
Esto8 f ~fg m n & s
*etrbmkus s a ,bq&atrte unifoPIines; prtene-
,
can, por lo Xn6Ro$, a tres a cuatro vasijas d i f e r m t m ~
&as e l l a son
de un mismo estilo y t6ccnica. Por la paleografig de los Ietreros o
kni$acih de &tos3 @a
posbriotes a 40 califa1 y anterieres 'a lo
almohade y nazarita; no serfa fmprob&a qw fueran de la primera
mitad d e i d l o 338 &oca del yinado de Mvkamad ben Mardani@,
el rey Lo$p Lobo n47-1171), cuyos estados comprendian V a l e d a ,
* Mwcia y Guadix.
'
t
'$ierten&ientes .a OWQ e~tílo,distint# técnica y época posterim
so& &os fragmentoi siguien& : e
Número 28. Trozo de cuerlo de un cántaro, con dec61 6i8 de
líneas tr'egras, rectas, andulahs y paralelas, sobre fondo blanquécino ;
9 Y 9 cma. (lám. 1, núm. 3).
.
Número p.,, Fragmego de.pa&t'de vasija con deoración lineal
-*
negra, barro b!aneo, 8 x $5 centí&tros.
&timero 30. Fragmento de cuello y panga con'decoración negra, rayada$ 8 x 8'5 centímetros.
Número 31. Fragmento de asa; la l w r d a de su arco m de 2
centhetros ; longitud de 6 a é . ; ancho de 1'5 cms. ; decoración en
negro, rayada, barro rojizo.
N í i v r o 32. Fragmento de phnza del mismoicshlo; 11 x 105
cen tírn6trtrcl.s.
Número 33. Idem, dé 9 x 7 cms.
8
L,os anteriures fragmentos son de una %rán 1 vulgar, tosca,
positivatneata musu~mana'~ero
difíei.1' de fechar po*u larga pervivencia; pueden ser de última época. Los fragmentos cerámicas hallad& en 1938 completa; los de ii4
lliaeión musulmana cierta, procedentes de la ciudad de Valencia,
donde be han encontrado restas de todas las kpocas.
Un anfora bizcochada, de grandes dimensiones con leyendas
orwmentalos y otros adornos producidos con estampillas spbre el
bairo 'recién torneado fué hallada en la cimentación de] mercaiil~
central en 1 (O).
W
Otro fragmento de cerámica califa1 de idéntica gcnica dworatiw
que la' vasija del Mercado cenia1 fué hallada en al C-tiíía qe
Sagunto (10).
f'
(8) 6;.IoNzALEZ MAZtTI, M : "CWhrfea del Levante EspaIhaI", l&g. 4 .
.
0
(10) GONWLEZ MARTI, M. Lac.
p. 41.
,
[page-n-255]
4
9
HA~,&&OS EN LA PLAZA DE LA A L M ~ Y N A
;
Erl el misma, Castillo hallamos un asa de c ~ t a r i t o jarrito con
o
la inscripción ,árabe cursiva, qu.e transliterada da Yaaub (ll),
Análoga a f& fragmentos nlims. 28 y 29 ha sido hallado en el
lugar que hoy ocupa e1 Palacio Arzobispkl un ánfora, mtera, y g r a n
parte de un jarro con un fragmento de otra vasija, pertenecientes al
Iil timo período (12).
i
1
P
4
8. L a Mezquita, Mayor.
.
Al abrirse los cimien@s del Pa1acio:~rzobispal 'en, 1944%
hallado, además d e la cerámica citad4 anteriormente, u n trazk de
yesería kusulmana .(13). Aiinquemsea tan escaso el material árabe
hallado en la Plaza d e la Almoyna ei suficiente para recordarnos
que ésta fué un centro vital en aquel tiempo. La yesería citada enlaza,
por su estilo y técnica, con *os d e yeso,, también' lobulados y con
otras o r n a m e n t a c i o ~ sd e época almohade y PUB anterior. Nada
se opondría a que perteneciera a la me@uita conSertida en Iglesia
por Jaime 1 al conquistar la ciudad. Consta documentalment6 que
allí estaba aquélla y aun ,antes.
La Mezquita y la A,lcazaba, a fines del siglo XI, estaban en una
misma ,plaza, como recuerda la Primera Crónica General (14). Dícese allí que en "ápuel.'ltigar hubo de enterrarse a los que morían
a
durante el sitio, al n o poder salir a los cementerios ¿le e&ramuros.'
La calle de la Barchilla fué siempre lugar de paso entre la mezquita,
luego Catedra y el eqificio, que pudo ser 'parte de la Alcazaba,
luego palacio del Obbpo, sitio convertido en cementerio y, aban'
donado a veces, como vertedero.
Todavía e n el siglo XIV, en 1340, s e menciona el fosaret de la
parroquia de San Pedro, allí situado, lugar en donde había una de
las cuatro puertas de la Catedral, el portal de ~ a n t ' p e r e(15).
Por lo comlún ,la Mezquita mayor en las ciudades hispanomusulmanas recaía a la plaza mayor también y-ésta, al ser reconquist4
?
(11) Fuá dona& rtcl XabotaúIrio~ Arqde
&e Icr ua-ad
áe! Valencia. V. "Boletin de I i%ocM& C a s k l l w m de Cultm" (19291, tomo X,
o, VI, p&im 213.
r (12)
pubb3d0~ V&ef~ts V E I im, ,
en
~
~ e%, 1 h . fr-i
(13) Beproducida en la 18mina LVI de h Memoria del seficn TRAVER citada mtesiomente.
" P l W , Zocos y tit?llidocs de b ciuda(14) TOaRES BALBAS, -0:
des ~nomusulm9nens", "Al-An,&Clus* (l!X?), vol. XI p8g. 442.
en
I,
(15)
S m , JW:
"ArqY x & m la DatekAi de
? W Be
l
Valenda", en "m c& A&@ V~e-'Vlf139).
i
r
o
~~
L
- 2iM f;
'
[page-n-256]
10
F.
M&muYr 1.LORS
,
tadas aquéllas, Oev6 dl' nombre de Sana&Mhria. 'Así en &villa en
1251 (16).
Z
l
9, La Alcazabcr mora. .
Nicolás Prlrnetrvo Oómez, a Bage de #;1 excavac'iones llevadas
a cabo en 1928 para Ja construcción del alcantarillado de la ciudad
de Val cia ha. llegado a fijar el l u s r que ocupá la Alcazaba mu%'
sulmana. Esta se extendia desde el Alniudín al Palacio Arzobispal.
Posíblehiente ciertos muros, entonces defictlbiertos, que ~lqviban
,la direuición de la calle del S$Ivqdor, pertenecían a la misa&'Zo.itifieación. Los documentos sitdan la Alcazaba junto a las casas del
rey Lobo y 6stas 'se hallaban en una plaza frente al Palacio del
(4bilsps (17).
Según esto cualquiera que fue~?*á;l estado del edificio ccrnsiderado c m Clirix romsna, partiendo en Efhea r a t a de sus dos
basamentos más- próximos; situados debajó de la puerfa actual, se
llegaría a las Casas del rey Lobo, estando en e l recinto de la Alcazaba mora.
10. HdEazgos cer6micos madiieaales.
E n 1938 y en el nivel siiperior se hallaron los siguiintes restos :
Nfim&o
Fregmento basa de vasija, vidriada, con anillo de
unaj 5 cms. tle diámetro. Fo'ndo blanco, ietras gót$ap dwad:a, orla
azul.
O
Número 35. Fragmento de escudella, fondo blanco, reflejos
metólicos, temas geométricos.
Número 36. Fragmento de esczldeila, fondo blanw, dbujos
geométrieos dorados, coa motivo azul uuciforme.
Número 31. Fragmento de plato ccm borde en 'ánguIo recto,
con r a y a azules; fondo bki.nco, deoraci6n $orada, en zonas trapezolidales, con temas geométrb; 13 cms. m su mayor longitud.
Número
Fragmento de plato con borde liso, fondo blanco,
adornos doralíos y rayas azules concéntricas, con temas azules crulo que debi6 ser su
ciformes, d e 1'5 crna. mitad aproxlimada
extsnsióid total.
Número 3 . Fragmenta de vasija, en su exterior hoja azul wbpe
9
,+
p.
'
-1-
-
3
-
(16)
1
V. TORRES l3ALBAS. m. a% QW. 441.
b
L*
1
%
[page-n-257]
fondo,blanco con adoknoa dorados 8 cms. ; la hoja 3 cms. de longitud.
Número 40. R e de vasija con exterior d e fotrdo blanca con
adornos metálicos y zona azul; de 3 cms. de didmetro en la parte
más estrecha del1 pis, r & a
Nfimero 41. Fragmento de #lato blanco con sencilla decoración
de dos anillos azules concéntricos de los que parten grutpos de 4
rayas hasta el borde. E n el centro florecilla también azul; anillo' de
la base 6'5 cms. Siglo XVI-XVII.
Número 42. Fragmento de plato hondo, con anillo de base de
6 cms. diámetro. Fondo blanco, con decoración azul radial y de
rombos ; siglo XVI ; tosco.
Número 43. Fragmento de bote; 0n su exterior fondo blanco
con decoración azul; siglo XVII.
Número 44. ,Fragmento de relieve sin pintar ni vidriar. 'ES el
ángulo derecho inferior de una composición gótica con parte dei
manto de una imagen en cuyo derredor' una leyenda en típica letra
I,
gótica en la que se lee disolatorunz. 16'5x9 Cms. (Iám. niím. 9).
Este fragmento recuerda el goticismo d s las marcas del ( ~ g w s
Dei de la cerámica de Paterna; por la paleografía es del siglo XV
(18). Nos hallamos, pues, en un nivel que va del siglo XIII
al XV, perteneciendo =si bdaa los restos citados a *$a última eepturia. Pero antes de llagar a ella la Plaza do Santa María posee
,documentación suficiente para precisar su emplammiento.
.
11.-La
Puerta románica del Palau.
La Puerta del Palau es el más antigua monumento de mayor
méritó de la Valeneia de Ia Reconquista. Fué construída a partir
de 1267, por Arnaldo Vidal; un documento habla de Arraaitdi Vitalis
magistri operis ecclesii Sancte Mcm'e ; w filia el estilo de &e artista
e
con ,el del Claustro d e la Catedral de Tarragona y Portadas d@ls
:
FilloCs de la d,e Lérida, Agramunt y Cubells (19).
Cuando se proyectaba esta Puerta llamada de la Almoyna y
también de Lérida, todavía las representaeiwq del Antiguo Testamento eran objeto da devoción ~ o p t i l a r .E n los doce capiteles de
(18) Sobre las ciCaíW marcas del "Agnus Dei", v. ALMARCHE, loc. cit.,
p&gina1 .
3
(19) SI
-S
BIVEZU, toe. cit. (nota 15).
-226-
l
[page-n-258]
13
F. M A E U Y LLOPIS
sus arquerías, en disposición abocinada, se representaron' 24 asuntos'
del Génesis y Exodo.
Don Roque Chabás, en 1899, .publicó un breve trabajo titulado
Ironogrdfia de L Q ~ capittdes de la Puerta de la ~ l m k en la C&
a
tedrat de Valencia y en él hacía %la
descripcgón de las escenas en ellos
representadas. aNo vamos a estudiar la puerta .de ila Admoina bajo
su aspecto arquit~ectónico-decía-;
nuestra tarea se reducirá n
la .iconografía de sus doce capiteless., N o se planteaba allí la cuastión que podríamos llamar mudejarismo de la estapenda portada
románica pero sí apuntaba un dato del mayor interés ; en la primera
columna, cuadro l.", en que se representa aa lescena de la Creación
l
(Génesis, 1, 2, Et spiritzbs Dei ferebatur super aquas), el espíritu está
figurado por una «grande ave con las alas extendidas, semejando
algún tanto e1 águila heráldica de Ceid-abu-Ceids dk la que publicó
un dibujo en «El Archivo3 (V, pág. 1'59). «Son de la misma épocas
-añade-. El hallazgo del documento referente a Arnaldo Vidal y la
filiación del estilo con lo ilerdense hace pensar en una doble influencia mudéjar en esta obra; por una parte la que pudiera llegar de
la misma Catedral de Lérida en cuyas claves, por ejemplo tan clara
se manifiesta la obra morisca; )por otra por los posibles temas recibidos de .la Mezquita mayor, convertida en iglesia Catedral. El estilo
mudéjar se advierte en Ia ornamentación de los tablaos inferiores
del alero o tejaroz, con el tema rosácea igual al de .losartesonados
d'e madera de las iglesias valencianas, del tránsito del XIII a'l XIV;
así por ejemplo, ein la desaparecida techumbre del Salvador de
a
s
Sagunto (20). E1 tema e para ser tratado en otra ocasión y lugar;
baste recordar que en 1249 existía como tal la Ecctesia h a t e Mm'e
SeiEis Valentie, que era la misma Mezquita mayor, adaptada al culto
cristiano, en cuyo favor se recibían legados en 1246, 1256, 1257 y
1259. Fray Andrés Albalat (1248.1276) puso la primera piedra de la
Catedral en 1262. Es seguro que la obra primitiva de ésta fu6 la
I'uerta del Palau, como han eacrito Chabás y Sanchk Sivera; la de
los Apóstoles cmresponde a 1303, obra del borgofión Nicolás de
Autona.
12.-El Palau Gótico.
La residencia de1 Obispo fué llamada el Palau, nombre hoy vivo.
E n ,las obras de cimentación del Palacio actual llevadas a cabo por
(20) V. nueetro articnlo "La, iglersia clel SaLvador en el amaba1 de Saguntao
en "Bolotin c la Sociedad ElsprlfioJa de i%cursionw'* (1426). '
k
[page-n-259]
HALLAZGOS EN LA PLAZA DE LA ALMOYNA
13
el Sr. Traver, apareció una lápida cuya paleografía la hace coetánea,
o POCO posterior, x e s ~ e c t ode las inscripciones onomásticas p a s o nales de la repetida puerta de la Almoyna. IAa propia lápida parece
darnos las decenas d e una fecha (21). A lo que se alcanza a leer
b u e n a m n t e sobre el fotograbado sería así :
... I L X X X i CIII E X I I I
... S ...QV. LG. CS i D E
E N i BG S D E i ARBE
... L i QVE i- EST ...
ECLESIA i LAV ...
...TOR i EL ALT ... ,
i ANIMA i. M ... i PATi
donde un Berenguer de Arbe (ca) parece ser fundador de algún
beneficio o altar que debió erigirse e n la iglesia Catedral, por su
alma, inscripción valenciana d e gran interés. E n el ángulo superior
de la derecha, a c u d o heráldico.
13. Conclusión.
Los modestos hallazgos d e 1938 vienen en apoyo de lo que otros,
anteriores O posteriores, han venido a ilustrarnos sobre la plaza de
la Almoyna. Esta da positivos restos de épocas romanas, romanocristiana, visigoda, musulmana y primeros siglos de la Reconquista,
atestiguando todo Una continuidad.
Por los restos arquitectónicos hallados ,parece haber tenido' la
plaza una disposición semejante a la actual, desde 0 0 primeros tiem1s
pos, ocupando la Catedral el lugar de la Mezquita mayor y el Palacio
Arzobispal el d e la Curia romana. Las obras d e aquél han puesto
al descubierto también los (restos .del Palau gótico, que sirvió no
sólo para los Obispos y Arzobispos sinq en alguna ocasión para los
reyes y ala reunión de Cortes.
a
(21) Reproducida en l Memoria del mfior TRAV?ZR, l&m, LVI.
- 227
-
8
[page-n-260]
[page-n-261]
MATEU Y LL0PIS.-"Hallazgos
de la Almoyna"
l.-Fragnent~, de cerWba roúriana.
8-Framenta de cerfJl1ira %r82-~.
$,-Fragm?nb de relievr! en bsrro cocido con i w r i p i á n &tic&,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
LAM. 1.
[page-n-262]
M I G U E L TARRADELL MATEU
(Tetrian)
El túmulo de Mezora (Marruecos)
Entre los vestigios antiguos más notables del Norte de Marruecos
figura el gran. túmulo rodeado de monolito$ que acostumbra a +ignarse con el nombre de Túmulo de Mezora (o M'zora), según la
transcripción que se. adopte (1) por ser el de la cabila donde está
situado.
Se halla junto al poblado de Chuahed, en los llanos ligeramenta
ondulados que rodean Zoco el Tenin de Sidi Iamani, del que queda
a unos 5 Kms., o sea a 15 Kms. a vuelo de pájaro y en dirección
S. E. de Arcila, que es el núcleo urbano más próximo.
Aunque muy conocido por .los reidentes en el país interesados
en su remoto pasado, este monumento no ha sido objeto todavía
d e la publicación detallada de que es merecedor. Situado ya por
Arthur Coppel de Brooke (2) en la primera mitad del siglo pasado y
brevemente descrito por él, fué objeto también de la atención de
Tissot, el infatigable prosfiector d e Marruecos (3), y luego ha sido
repetidamente publicado, aunque casi siempre en periódicos locales
o revistas de carácter no especializado, considerándosele de época
prehistórica y atribuyéndole, por l o general, una antigüedad fabulosa. De todas las pub,licaciones posteriores a Tissot, las únicas que
-
,
,
-
,
g
-----
1'
sTL
8-8
I
-
ve esmito tkunbih &&ora, Msora e incluso Bnw,iyl.
"Sketahes in é3pain ami M~rocco".LollBi.es, 1831.
CHARLES m 'Wéographie campar& ae la Mauritanie Tingi:
i
(1) t%
i
(2)
(3)
tane". París, 1878, ,&g. 314.
[page-n-263]
2
.
M. TARRADELL MATEU
presentan interés científico son las de Angelo Ghirelli, que da unas
notas sobra Mezora en sus Apuntes de Prehistolria Norte-Marroquí
(4) y sobre todo en su artículo más extenso, Los monumentos megalítioos de Mzora (5). E n cuanto a publicaciones más conocidas
de caráct,er ,estrictamente arqueológico, sólo conocemos la referencia
de Emile Cartailhac (6), de donde saca su información Maurice Reygasse para incluirlo en su reciente obra Molzz~mewts
funéraires préislamiques de t'Afiique du Nord (7). E n (la Introducción a la Arqueología, de Martín Almagro, se da una foto a é ~ e a e este túmud
lo, similar a las que aquí publicamos, poniéndolle en relación con .
las culturas megaliticas euro~peas,pero sin comentario detenido (8).
Casi toda esta bibliografía dispersa e insuficiente e anterior a la
s
excavación que en Ias aañbs 19% $1936 realizó C k r Luis de Montalbán, abriendo, una enorme zanja transversal que se bifurca y que
limpió toda la parte central del túmulo. Desgraciadamente su autor
no publicó los resultados d e 'este trabajo, ni se conserva en la biblioteca del Museo Arqueológico d e Tetuán, como sucede con otras
excavaciones del mismo Montalbán, memoria alguna ni notas referentes a la misma. Igaoramos, pues, lo que pudo aparecer. Se habla
del hallazgo de una cista sepulcral en el centro del túmulo, pero en
todo caso tampoco existe en las colecciones del citado Museo de
Tetuán, donde se han reunido todos los hallazgos arqueológicos de1
Protectorado, pieza alguna procedente'de este singular conjunto.
E l monumento está esencialmento constituído por un gran túmulo
y un círculo de piedras corlocadás de pie, que le rodean ( U m . 1). El
túmulo e circular, aunque n o exacto, pues su diámetro mide 54
s
metros en la dirección-Norte-sur y 58 m. en la de Este-Oeste (figura
(4) PublicadUs e n "Notas y comunicmiones del Instdtuito W l b g i c o y Miá.
nero &e España". Afio V, núm. 4. Madrid. 1932. P g 64 y siguientes de la separata.
(5) " A f r h , Revista de Tropw Coloniales7' Ceuta. Agosto, 1930, p&. 122.
(6) "Mat&riaux pour l'hiutoire primitive et naturelle de l'hmme''. Vol. 10,
segunda serie. T m . VI, 1875, pág. 211.
(7) Publicado por el "Semioe de6 Antiquités" del Gobierno General de Arg l a París, 1950, p@. 13.
ei.
Tannbien ligeramente descrito por ANTONiO BLAZQUEZ en "Prehistoria
PublicacioOm; dBoietSn de l Res1 Socfed
a
de la Región Norte de niZarru&".
dad cieog-a.
Madrid, 1913. Phg. 16 .de la separata.
(8) Barcelona, 1941, f g 188.
i.
[page-n-264]
1.") y está formado por una gran masa de piedras y tierra, dominando
BB
ésta en la parte alta. Su altura máxima en el c e n t ~ o de 6 m. En la
circunferencia exterior la tierra deI túmulo se^ apoya sobre unas hiladas superipuestas de bloques rectangulares, bien labrados. y escuadradm, de piedra arenisca ferruginosa, que miden por término me-
F g l.*-P:a.nta
i.
del túmulo de M m r a
dio 2'50 m. de longitud, 1 m. de anchura y 0'40 m. de grueso, hallándose cuidadosamente ensamblados sin materia alguna que los
una (Lám. 11, 1).
Rodeando el túmulo y junto a este muro bajo de sillares que
limitan su circunferencia, se levantan 167 monolitos; C o p p l , en
1831, había contado más de 90, mientras que Tissot en 1876 señaló
sólo unos 40, que es el mismol número que halla aproximadamente
'
[page-n-265]
Ghírdli en 1930. ,Pero !m-autarers indicadcm r ~ a l i z a mi ,u wtudio
sobse el monumento tal cama aparecr'a en 8- rmm&vas épiodh,
sin que ee hubiera jimpiada ni excavads. La labor be Mon$aIbán d e
n
Oe
hace 15 añoa permite hoy rocx~ti.ecer cll s I 1 las m m l i r t x que $0davía se hallan en pie, &no muchaaalrloG y otros rotm que ha&d o sido cubiertos por latierra y las chumberas que invadían la parte baja del monumento, n o eran visibles.
Los monolitos, tambicin .de la misma orwisca que los citados sillares, está+ne 9 buma parte, como se indica, rotm tanto por la ac~ h
ción a t m ~ como por mano humana o tumbad& en el suelo.
E n su mayaría miden, cuando se hallan intactos, 1,50 m'dq altura.
y 2,30 m. de 'circunferencia. Sin embargo, e8 difíci.1 dar medidas
generalb puesto que presentan poca uniformidad. Hay aIgu&s bastante rirás altos, especialmente en el sector Owte, donde se levanta
el mayor, que tiene 5 m. d e altura y es llamado por los indignas
«el U t e d ~(la estaca o el piquete), nombre que nosotros c r e h o s
oportuno dar para designar la totalidad del mmumento, ya que d
de d z o r a , como se ha indicado, corresponde a un terrítorio extenso y al mismo tiempo alrededor del túmulo parece se hallan +os,
que aQún día, cuando s realicen trabajos de excavackín más iitene
sm que quizá permitan exhumarlos, será preciso diferenciar. ~ ' l i i d o
de E l Uted yace, caído, otro gran monolito de 4,SO m. de 'altura
,
(Lám. & 2).
Todos 10s monolitos se diferencian notablemente da los menhires prehistóricos de tipo' megalitico que 'aparecen en Europa,, ya
que han sido desbastadas y alisados por .la manb del hambre. Su
1
sección es de tres modelos distimos :,circular, ovdada (Lám. 1 , S)
y rectangular con. los ángulos redondeados, teniendo en cuenta que
casi nunca son regulares, Asim'ismo los tres tipos se reparten alternándose sin orden, excepto en un sector de 5,80 m. en el lado1 Norte, en que hay varios monolitm seguidos d e sección rectangular.
T o d m tienden a estrecharse hacia .la parte alta y terminan en forma
redondeada, presentando un a s ~ w t o recuerda aJ obelisco, pero
que
sin cantos. E l Uted tiene un agujero de 20 cm. da diámetro en da
suparficie, en forma d e embudo que va estrechánd4e hasta llegar
a una profundidad de 20 cm. ; está situado, en la lparte del monolitó
que mira hacia el túmulo, o sea hacia el Este, a un& altura dé 1,50
metros del auelo, siendo ewidmtemmte artificial. En otros monolitos se observan agujeras simifa'res, aunque menores y menos caracterizados m m o obra artifucial.
\
[page-n-266]
,
Csaroz se ha dicho, e& @mula .emla aa4ualidrtd e ~ t 4
atravesado por
una gran zanja & variioa metro@de ancho que la parte. totalmente,
eneonrtrándose todo su otsntm.va& de t k m (Lám. 1I 3). En lati
.,
adjuntas Yotografkas a6ram (Lám. I) puede apreciarse parcialmente,
PUF datan del final de i primera campaiia de excavacioh~s, sea
a
o
que hoy la apertura es todavía mayor. Unas lajas clavdas eri el suela
aproximadamente en o1centro do1 monumeato, son conaideradas por
a4gunas como restos de una sepultura de t i ~ de cista q dicen fué
o
w
hallada eri tales excavaciones. Pero, reiterapdo.40 escrito, nt, ten*
mos datos seguros ni concretos sobre tal descubrimiant~,
aunque no
es nada irhprabable, ya que, como veremos, lo más lógico es,
que fe
trate de un monumento sepulcral.
Este gran támwlo formaba partade un conjrinto de con~trueo'iones
similares, aunque, probablemente de menorras' dimensiones. E n efecto, a unos 50 m. al N. O: se halla una serie de 16 monolitos caídos
semejantes, en cuanto a tamaño, c l a s ~ piedra y forma, a h s dichos,
de
alineadaos formando un sector de circ!unferencitt de 18 m, de' l o p
gitud.que parece debían constituir parte de un círculo que sería,aproximadamente tangente al monumento descrító. Es pmible que: los
restantes monolitos de esta 8eginida serie se hallen tobvía anwrrae
d a , ya que los visibles en la actualidsd están situados en ~ r a gxquea
ña depresión que también fué &jeto de una ligera #labor de lim-4 ,
pieza en las exmvaciones de Montalbán. E n cambio, nada queda
del posible túmulo, si 10 hubo, pues la tierra de.sw alrededores es
totalmente llana.
A 150 m. más o m ~ n m . aN: del túmulo gran& o de El Uted,
l
se hallan también algunas rnonolito~
&milares derribados, no siendo
posible, sin previos trabaja de excavación, deidir si forman. igualmente parte de circunferencias parecidas, p w t o que aaacwen dispersos.
El carácter sepulcral del túmulo de Mezora, incluso prescindiendo de Ia supuesta tumba hallada, parece fuera. de duda. Porque si
bien no se conoce, hoy en todo el Norte de Africa un monumento
igual, sí existen otros que presentan con él suficientes semejanzas
para que podamos inwribirlo dentro de la gran tradición da monumentos funerarios preislámico~,todos ellos de inhumación, descubiertos en Túnez, Argelia, Sahara y aun en el mismo Marrwqms,
[page-n-267]
1
De k s cinco grandes ~t-uposn que Reygasse clasifica estm iume
bas (91, e' decir : 1) ttímulos -llamados bazina en. bereber y kerkur
k
o r d j e m en árabe-; 2) monumentos en forma cilíndrica; 3) címuilos
de piedras; 4) adólmenesn, y 5) cámaras funerarias excavadas en la
roca, el monumento de Mezora participa de formas de las tres primeras divisiones, por ser un túmulo, por su forma circular y los
sillares que lo rodean, y por el círculo d e monolito~.
Los túmulos son muy numerosas en toda el Africa Menor y -es~pecialmenteen el Sahara (10). En genera4 son simpleis aamontonamientm de piedras o de piedras y tierra, d e forma redondeada, cu+
yo diámetro m i l a entre 40s 5 y los 150 m., dominando o tipo pe1
queño. E n el centro se halla o bien una,fosa simple o bien, una cieta
conteniendo un esqueleto -en algnnos casos poco frecuenta, dos
o más d e d o s sin ajuar o c m ajuar muy escaso, por 10 general Je
dificil datación. Sin embargo, la presedcia repetida de objetos d5&
cobre y de hierro y algunas veces de cerámica que puede emparentarse con la de culturas históricas, ya piinica, ya romana, permite
asegurar, sin ningún) género de dudas, que rio se trata de monument o prehistóricos, sino de época protohistó
amplio y vago período que enlaza en estas tierras el mundo neolítica
con los ,pritmcifioa de la islamización.
Mientras que los túmulos del tipo descrito acostumbran a hallarse en territorios meridionales del Afríca Menor, cuando no ya francamente saharianm -así en Marruecos, por ejemplo, el grupo m á ~
nutrido es la necrópolis próxima a Erfud, en Tafilalet (11)-, en {las
zonas más próximas a la costa tenemos dos canocidos monumentos
que no son en realidad sino sepaIcros.de tipo tumular de grandes
dimensiones y de comtrucción perfeccionada por d contacto que sus
conshuctores indígenas han mantenido coa las civilizaciones históricas mediterráneas. Trátase de la llamada Tumba d e la Cristiana
(12), no lejos de Tipasa, sobre una colina costera situada a 60 Kma.
al O. de Argel y de El Msdracen, a 94 Kms. al S. de Constantina,
(D) REYOASSE, ab. clk, pág. 6.
(10) Idem. V h biMfagrsfía a final de la obra. Igualmente, T MOiNOD:
l
.
"L'AÑ1mr &met. ~ ~ t E aol'étude m-eh&Zalque d'ua di4,trict sa;hsrien".
n
Par&. l b v a u x et Mfmoires de I'Wtitut d'Ethnologie. W32.
(11) ARMANO ~RUHLMANN:
recherche de (méhiistoire &m ~ e x t r e me Sud Marocaine*. N-.
5 de las publicaciones del "Service des An$iqnitBsr
du Mamew.Rrtbat-París, 1939.
' (12) S
T
G S E U : "Les Monumepts azttique de 1'AigtWe''. París,
1901, r, Hg. 65. '
[page-n-268]
a m b ~ por tanto, e n ArgeHa. La Tumba de .la cristiana es un e&-.
,
ficio circular de 64 m. de diámetro y que, en su estado-cmpleto,
debía alcanzar unos 40 de altura; está compuesta ,por un tambor
cilíndrico que descansa sobre una base cuadrada y que está coronar
d o por un cono escalonado ; alrededor del c i ~ n d ~se, le aplicaron
60 columnas jónicas de medio tambor. A los cuatro puntos cardinales se levantan cuatro falsas puertas, puesto que la entrada a 10s ccrrredores y cámaras interiores se encuentra' debajo de la falsa puerta
del lado E. Muy pareoido en cuanto a formas y dimewionerr es el
mausoleo de E l Medracen (13). Aqui el cilindro mide 59 m. d e di6metro y el cono escalonado 20 de altura. Igualmente a í s t e n el mism o número de columnas adosadas, pero de orden dórico y además
una cornisa que parece de tipo ptinico. Un largo corredor conduce
a una ,pequeña cámara subterránea central, que se ha hallado vacía,'
al 'igual que las cámaras d e la Tumba de oa Cristiana cuando se real
lizaron excavaciones. Conviene hacer notar q u e El M'edraicen se
halla rodeado de una serie de iumbas forma& por montones &nicos de ,piedras, que deben de encontrarse en ktrecha relación en
cuanto al tipo con el rnonum&nto,-o sea que ambos grandes mausoleos son sepulcros tumulares bien construidos .
Otra 'derivziOn, tam6ién perfeccionada, dé t u m b a de a t a
clase, son, al parecer, los llamados adjeddars~(14), localizados en la
iprovincia de Orán, al S. O. d e Tiaret, monumentos de planta cuadrada, compuestos por una base de paredes rectas de buenoa sillares
y coronados por una pirámide escalonada, con Ias consiguientes cámaras funerarias con corredor de acceso en su interior, que Gsell
(15) consideia obra de una dinastía de príncipes indigenas viviendo
alrededor de los siglos VI-VII.
E l paralelo más próximo, tanto tipologica como geográficamente,
lo tenemos en d gran túmulo de Sidi Slimane, en el Garb (o Rharb,
como escriben los franceses), cerca de Fetitjean, o sea ?l N. de la
Zona Francesa de Marruecos, n o >lejosdel Atlántico, que fué excdvado y publicado por Ruhlmann (16). S trata de un tiímulo ,le
e
dimensiones muy semejantes al de Mezora, ya que tiene 47 metros
(13) Idem, p&g. 69. Véase tambikn Coloael BRUNQN: "Memoire sur les
fouPles execuW au Madr-n".
Bulktin de la Soc. Arah. de CanBtanW, 1873.
(14) REYGASSE: Ob. cit., &. 31 9 l b . 30.
415) OSBLL: "HZstoire h d e n n e de l'Afrique du Nord", VI, p&g,231 y 11,
p8g;in.a 418.
(16) "Le %ulm de Sidi Rimme (Rharb)". Bicilletin de la SocM de Préhktoire du Marac, 1 0 2 0 semestre, 1939.
.-.
'
iw
Ef
;
$
l
[page-n-269]
der diámetro y 6 de altura mm$xima, si biea efi a t e c s no a t á ror
as
deado d s monoiitos. Una primera ea& en cruz aa dió resultado, pero en uno de los cuadra~tes resultaron de la cata, el de E., apaque;
reció un m o n u m e ~ t o e p b r a l o~ieatada E. a O., const~uwitjn
s
da
rectangular de'13,25 por 5 5 y 2 m. de altura, ~onstruído ladri,0
en
llos sin cwer. Estabsi consdtuído por un corredor y dos cámara5
interiores separadas por una puerta que habja sido tapiada, la Gltima
cámara cubierta !por un t e r h de wig t r o n m de tuya y pavjmenta'da por tres grandesalosas.. He enconirb-un mqudeto m ef co~redor,
otro en la primera cámara y otros dos. en .la segunda y Gltitna. El
material fué. escasísimo: ftagmentw de cerlimica de torno bien coc w!
Y'
eida, con la gue Ruhlmann reconstruyó M dibujo una jarra panznr
I
da bon dos asas; varios fragmentos dq cerGmica, cilindras de hueso
agujereadw Ceharnelas de caja) y un c l a ~ o e hierro. riu excavador
d
lo c o n s i h a de época temana, sin que ni el tipo del monumento ni
los hallapigw permitan dar una crsadogia muy aegum. Q u i ~ d
asté en
relacian con 61 una inscripcibn líhica hallada a n t a de la e~eavad6n
cerca del túmulo..
E l úni* monumento, a$emás del que estufiiakos, que responda
a la misma tradición; coiiocido en la Zona Ewañoli de Marru-s,
m-alg; d i ~ t f k ttip&lógícamente del de Mmora. Se halla en la parte
o
b$a del río Martín,'.e% twtitorio de Beni Maadan (cabila de .Bmi
sHbzmar),'entre la dudad de Tetuán y el mar, unos 5 km$. aguas
arrib; del ría a partir de su destrmbacadura, yen su orilla derkha.
Descubierto por Pallaty, en 1902 (17),GhirelB le dedicó un artículo
describi6~dolo
(18) cuando ya se hallaba muy dmtruído por haberse
conatruído sobre él un bl&as durante la campafia de Mamueulos.
Es una pirámide truncada con base cuadrangular, de 12 metros de
lado y 4 de altura, rematada por una plataforma superior, también
cuadrada, de 6 metros de hdo. N o ha sido objeto de exploración
arquml6gica, pero su lamentable estado permite sospechar que ésta
seria ini6til.
,
' Más difícil es hallar paralelos exactos a las grandés piedras que
rodean al gran~sepulcrode' El' Uted de Mezora, aunque tam,pwo
.
.
'
''Reeher0i-m Paleoetbnolag
E
página 5 .
3
( 17)
.
(18)
[page-n-270]
sea.rarrr eacantrar piedras davadas en el suelo, de pie, alrdeddr de
los t4mulos no~teafriealios(19).
Dadoa estos a n b c d m t e s , es evidente, pues, que hay que desligar
al monumento que estudiamos de las .distintas culturas megalíticas
.prehistóricas de Europa y de otras puntos .del Mediterráneo, crEmo
hay que hacerlo también para los llamados dólmeae narteafrkanos
(20). Y, claro está, las atribuciones de alta antigüedad que hasta
ahora se le han venido atribuyendo. De la relación de dicho monumento con la estación al aire libre de sílex que se halla a gu alrededor ni es preciso hablar, puesto que ss trata de una estación paleolítica, concretamente musteriense-ateriense.
En primer lugar el carácter no prehistórica de E l Uted de Mezora, viene dado por sus mismias'caracteristicas constru6tivasi: los manolitos no son menhires, puesto que han sido alisados dándpIes secciones más o menos fegulares y forma puntiaguda y redondeada en
su parte alta, como se indica. La labra de los bloques que rodean
al túmulo, sobre' todo, perfectamente escuadrados, tampoco ofrecen
dudas sobre que los constructores del monumento poseían una técnica avanzada, de ninguna manera atribuíble culturalmente'a gentes
be la edad d e la piedra, y que habían visto edificaciones levantaaas
sobre el suelo del país por colonizadores pertenecientes a culturas
históricas.
Escribimos [(habían visto» porque el carácter indígena del túmul o de Mezora tam,poco ofrece dudas a nuestro juicio. Su'apartamiento de todos los sistemas sepulcrales púnicos o romanos por una
parta, y los numefosos ejemplares eomparativos norteafricanos que
.
hemos podido citar, gor otra ,parte, son bien elocuentes.
(19) Ttbnulo rodeado d e uúr mizro circular en El Boinani. (T. MONOID:
"Sur queiqmes m o n m n b Iñbhiqtzw Qu Bahma Widentbd". h t a 9 g M m Pa
e o is
üela aoCiwhd E$paímlade h ~ l a g i a , ZtxmiogúL y Pmh&tonls, t, m,
Madrid, 1948, fig. 5). Entre o W , tunibas tmula.res de peque%% dimfm6iones rodeadas de ~mnolitos,en RMQAsSE, ob. ciL, m. 48, l b . W y 51.
(20) Sobre el cmkter no prehistórico de los d&lmenes norteafricanos no
permiten dudar, los h a l a efectuados en varios de ellos que no hablsln-sido
todavia saqueados, como es corriente en estos manwnentas; 'pof ejemplo en
Oaastel (m), ha -ido
d d e
cmámia basta, en vmlcs asos m a n d o
modelos pú3licm-heie&icos, y luoenias de igual cultura REYGASSE, ob. cit.,
l&m. 2 a 6, y en Roknia (Argeiía), REYGASüE, fdem,
3% Y &'R. m R GUICINAT, '"Histsbre des Monumenta Meg&lithiquas de ,Roknia, p & s dVHIlmmam Meskoutbe". París, 18m.
*.
[page-n-271]
10
M. tAñRADELL MATEU
L o más lógico es que w trate del sepubso d e rrlgtín personaje
indígena importante, o d e una familia, quizá un reyezuelo maurítano d e la épma anterior a la anexión del país como provincia romana (año 40 después de Jesucristo), pues no es d e suponer que
posteriormente a esta fecha ningún jefe indígena tuviera suficiente
poder a influenci,a para edificar para sí o para los suyog u n sepulcro
d e tal categoría, que exige una considerable movilieación de brazo%,
dada8 las condiciones políticas- e n que quedó Mauritania dmpuks de
+laocupaeiún total por 'parte de los romanos.
Queda pendiente una curiosa .cuestión que hasta ahora nunca s
e
ha tratado en relación con este monumemto. Varios, textos romanos
se refieren a una legendaria y monumental sepultura del gigante Anteo, tan ligado a estas tierras africanas del Estrecho de Gibraltar
(21). Se decía que e n las proximidades de Lixus existía una tumba
monumental, a -la que se asignaba una longitud d e / codos, donde
estaba enterrado el cadáver del mitológico personaje que, según la
conocida leyenda, murió en manos de Hércules en una de las luchas
que el héroe desarrolló. La loca'lización, naturalmente, se da d e una
manera vaga, pero por una parte se liga a Líxus (22) y por otra a
Tingis, o sea que es .lógico suponer que podría hallarse entre ambas
ciudades. Se dice que *lavi6 Sertorio en la época en que ya en desgracia e n Roma, después de la derrota del partido pomPeyano y antes d e su brillante actuación e n Hispania, intervino en las luchas civiles d e los reyes mauritanos de esta zona del extremo N. 0. africano. Schulten, agudamente, supone (23) que esta llamada tumba de
Anteo n o sería otra cosa que el mausoleo de un rey o personaje importante indígena, diciendo textualmente : a s e refería sin duda a
una d e las sepulturas reales líbicas con la forma de un gigantesco
cono d e las cuales algunas se conservan, y probablemente se com-\
putó la medida del -esqueleto con la del monumento funerario ent e r o ~ D e haber conocido SchuIten la existencia del túmulo que hoy
.
publicamos, único por sus dimensiones que pudieran hacerlb creer
(21) Plutarco, Sertorio, 9. EWmb6n, lb. XVII, cap. 111, 8. Pomponio Mela,
111, 106.
(22) Estrab6n. loc, cit.
(25) "Stsrtorio". Traducci6n espailola dR M. Carreras. Barcelbna, 1 4 , N99
gina 74.
[page-n-272]
EL TUMULO DE MEZORA
1
1
una sepultura de gigantes en la región recorrida por Sertorio, no
'hubiera djudado, seguramente, en su identificación. Pw otra parte, es
muy probable que ninguno de'los autores que se han ocupado de
tal monumento, todos d l o s con formación más bien de prehistoriador que de clasicista, conocieran los citados textos y, por tanto, n o
era posible que se plantearan 14 identidad que a nosotros nos parece
muy probable. E n efecto, no cabe duda de que Sértorío, que atacó
TAngefr desde el Sur, pasó necesariamente por el Tenin de Sidi Iamani o por sus proximidades, donde se halla enclavado E-1Uted de
Mezora, ya que es un camino natural que une Tánger con Larache
(por el que pasaha aproximadamente la vía romana que se abrió en '
época posterior.)
Tal identificación, quse no ofrece desde el punto de vista del estudio del' túmulo otro interés que el puramente anecdótico, podría
darnos una ayuda para determinar con alguna mayor aproximación
su cronología. Esto nos indicaría la existencia del monumento en
vida de Sertorio, o sea en el siglo 1 antes de Jesucristo, y además el
hecho de que en tal época se hubiera ya perdido el recuerdo de
quién era el personaje enterrado y se atribuyera a una figura mitológica, permite suponer que se levantó algunas generaciones antes,
las necesarias para que hubiera llegado e1 olvido. De ser cierto este
dato tendríamos que remontar, pues, la fecha del monumento de
Mezora hasta alos siglos III-IE como mínimo, lo que, por otra parte,
no nos parece nada improbable.
.
[page-n-273]
[page-n-274]
PARRADEL.-"El
túmulo de Mezora"
Vktm aéreas d d tníimwlo de Mezora (Marruecos)
LAM. 1
.
[page-n-275]
TARRADELL-"Y1
túmulo de Mezora''
l.-AwppctO de l s grandes sillares ia~haldos,que cierran el circulo, y de almnos
o
de !os monolitws que lo rodean.
2.-Uno de los monditos d'e sección ovalada.
3.-Vista lateral de conjunto. En el centro se aprecia el corte de la excavación.
"El Uted", el más alto de los monalitos, a la derecha.
[page-n-276]
. JOSE ALCINA
FRANCH
(Valencia)
Distribución geográfica de las
«Pintaderas» en América ('1
El problema
e n el campo de la arqueología
mundial y, concretamente, en la del doble continente americano,
las pintaderas, h a llamado la atención de numerosos investigadores
de este y del o t r o - l a d o del Atlántico, desde hace bastante tiempo
(2). E s t o quiere decir q u e n o abaimos con nuestro estudio un camq u e repr'mentan
(1) Forma parte este breve estudio, que dedicamos a la memoria de don
Isidro B~liester, atro de carácter más amplio que tenemos en curso de elade
boracián, referente a las pintaderas mejicanas.
(2) Véanse principalmente :
RENE VERNEAU: "Les Pintaderas de la, Grand (=anarie". Rw- d'E%hnographie, vol. 3 p. 193-217. París 1885.
,
RE!NE VERNEAU: "Une muvelle colhtian archéolagique du Mexique".
Journal de la Soc. des Amer. de Paris, n. s., v l 10, núm. 2, p&z. 321-340. Bao.
rk 1913.
DIEGO RPQOIFE Y TORRENS: "Les pintad.eras de l'Eumpe, des C a n a e s
et de l'Amérique9'. XII Congreso Internacional de hericanistscs (Pslrts, 1900).
P r s ,1902.
aí,
G. BELLUCCI: "Supra due pintaderas rinvenute neil'umbria". Archivio p
i'Antrapo1ogia e PEbologia, vol. 8, &g. 17-24. Firenze 1888.
J. HEXBIG: "Peintures cox-parelles symboliques idianrs l'ancien Mexique".
Bulietin de la SociW des Americanistes de Belgique, núm. 23, p8g. 70-85. Bruselas, 1937.
i
ERLAND NORDENSEUOILD: "An ethno-gmgraphicd andysia of the material eu4twe of two Indian tribes of the Gran Chaco".-Comparative Ethtioaa-al
Studies, Wl. 1 Goteborg, 1919.
.
SEGVALiD UNNE: "Dariea in
past". Gotebrg Eungl Vetenska,pm&
Vitkrhets-Samhalles Handlbgar Femte FJdjen Ser. A Banid, 1, n h . 3 Go.
,teborg, 1929,
MAURICE RIEG: "Starnping. A man production painting met+od 2.000 years
old".-Miadle Anierican Research. Ser. Publib, núm. 4. New Oirlem, 1932.
JORGE ENCISO: c'Sellos del azltiguo M&xico".-Mbxico, 1947.
[page-n-277]
2
J . ALCINA FRANCH
g o o un tema inéditos. N o lo hemos pretendido, p r o al mismo
tiempo n o hemos querido cerrarlo tampbco, agotando, por así decirlo, la materia. Nuestro propósito es mucho menos ambicioso
que todo eso.
U n o de los enfoques más atrayentes, y posiblemente más suger e n t e de la Antropología cultural, tanto en lo que se nefiere a pueblos actuales, como prehistóricos, e s sin duda el de la distribución
geográfica d e elementos culturales. Sería ocioso repetir aquí .la teoría, si no l o explicase nusstro deseo d.e justificar el estudio que
ahora ppesentamos. D e la distribución geográfica de un elemento
cultural, y en este caso se halla el objeto que luego d'efiniremos
como pintadera, pueden alcanzarse varias conclusiones d e tigo general, de una gran importancia para e a t n d i o do' l Cultura : Q
1
a
bien pued? manifestarse un fenómeno de dijusirjn, o bien de paralelism'o, o bien de convergenc$a. E l a t a d o d e numtra investigación
concluir
acaso no nos permita llegar sin duda ni reserva alguna %a
uno u otro de estos fenómenos. Nos satisfará, sin embargo, poder
llegar a sugerir o ~impl~ementeplantear alguna de esas soluciones,
a
que esperamos poder confirmar en un futuro, acaso próximo.
Debemos manifestar, pues, en primer lugar, el carácter provisional que tiene el estudio que damos ahora a la publicidad. No
obstante y en resumidas cuentas toda investigación n o pasa nunca
de esa provisionalidad, pues siempre queda álgo por decir, u lo que
se ha dicho puede decirse de otro modo, acaso diametralmente
opuesto.
La amplitud que hemos querido dar a la investigación á que
antes aludíamos, sobre ,las pintaderas mejicanas, nos impide de momento dar en su totalidad dicho -estudio, pero en algunos aspectos
como el geográfico, que es el que ahora nos ocupa, podemos trazar ya, a título d e avance, el cuadro general de distribución de las'
*
pintaderas en el continente americano.
Pero antes de pasar adelante convendrá que demos una, an
cierto modo, definición de 'lo que entendepoa g o r pintadeera. L a .
pintadera es - s u nombre es admitido universalmente- una especie o d a s e de sello cuya principal finalidad consiste -y de ahí su
nombre específico- en pintar o imprimir con materias colorantes
en la piel humana, 40s diversos dibujos grabados en su base.
Esta finalidad, que, en términos generales, es cierta, en casos
particulares puede variar; así por ejemplo, en algunas ocasiones
se tiene la certeza d e que instrumentos wmejantes fueron emplea-
'
[page-n-278]
.,
DISTRIBUCION GEOGRAFLCA DE LAS «PINTADERAB»
3
dos para imprimir sus dibujos en relieve e n vasos cerámicoe u otros
objetos de barro cocido, en a r a s acaso sirvieran para mtamgar
eso8 mismos dibujos e n tejidos, en otros cases, finalmente, alguncm
autores afirman que sirvieron para precintar las puertas de ciertos
graneros (3).
E n el área americana estas pintaderas presentan fundamentalmente dos formas distintas : la cilíndrica, generalmente agujereada
trasversalmente, y la plana, con un mango o pedúnculo e n su parte
posterior. kmbós tipos son siempe de cerámica, s al menos no
conocemm hasta ahora sellos de otro material.
Loe límites o fronteras que podamos marcar, como Consecaencia de nuestro trabajo, serán siempre de carácter provistonal, yis que
nu'evas excavaciones, nuevos estudios, pueden marcar pupbos geográficamente slejados más o menos de dichas.frontaras. Ns obstante, creemos con bastantes visos de verosimilitud que si tftles des\
cubrimientos se realizan, constituirán siempre, o bien variaciones
muy ligeras en la districbución que demos nosotros ahora, o bien
casos particulares d e difusión que tendrán que ser explicados independientemente y de un modo extraordinario.
Los materiales de que hemos dispuesto para nuestra investigación han sido principalmente d e origen mejicano. De un modo directo hemos podido estudiar la colección de. gintaderas mejicanas
del D.epartamento de Arhérica del Museo 'del Hombre d e París
(4). Gran número d e pintaderas, también mejicanas, pertenecientes ,
o del Estado, vienen reproducidas maraa colecciones
villosamente en la obra da Enciso (5). Aparte d e estas dos .importantes series de pintaderas, hemos recogido referencias a otras muchas - c u y o detalle iremos dando más adelante- e n cslecciones
diversas (6) y e n publicaciones muy dispersas.
Distribución mundial d e las pintaderas.
Tratar d e hallar Ih distribución mundial de las.pintadt?ras, es
labor lenta en la cual estamos trabajando actualmente, por ,lo cual
E
(3) G. MARCY: " l verdaic2exo d&ino de las "'pintaderas" de DaMarias"
tTrducci6n y slp&iIlas de J. Alvorez). Bevista de Historia, vol. 8, p&. 108125. La Laguna, 1942.
(4) Debemos agradecer desde &quf los consejos y orie&acionies recibidos de
muchos miembros de dicho Museo, pero especíaJmente del. Prof. Rivet y de
MM. Lehmann y d'Harcouurt.
(5) ENDISO, lm. cs.
(6) M U S ~ de Berlín, Gitteborg, Leiden, etc. '
'
%S
q:;?,!T5yL.
F...
E . L
k; ,: ..:%-. ...
...'
I _
"
,,'L
[page-n-279]
,. ::%
$tk'*",->!:$r%t
.
. ? '
-
n o pretendemos hacer referencia a todos *losejemplares que d e taNo obstante, hemos querido, dar esta avance
p o r l o que pueda ilustrar en relación con las pintaderas americanas
cuya distribución estudiamos a continuación.
;..:%.$.? les objetos existan.
8'
,&
F g 1.IMapa con indicacián de zonas con ~hallaugosde pintaderas
i.
E n primer lugar hallamos un centro e n el que abundan bastarir
te este tipo d e instrumentos (véase el Mapa 1) y que puede concretarse .en el área d e Ia isla de Gran Canaria, frente a las castas
airicanas (7). También hallamos huellas de las pintaderas en el
Norte d e ~ f i i c a(8), probablemente en conexián con los sellas del
Archipiélago canario.
E n Valencia hemos hallado una pintadera ya Publicada ( ) pro9,
cedente de un poblado ibérico, pero interpretada como mano de
mortero. Tanto por su forma, como por el tipo d e decoradión que
se relaciona con muchas del Norte d e Italia, se trata a nuestro juicio de una pintadera, acaso ejemplar único en 9a península Ibérica
(7) CXleoci6n conservsda en d Museo Canario de Lats Palmas de Gran Canania. La bl~bliog%ifíai s o b este t a x i as muy abundante; consúlkse fundamentalmente: v&NEAu,
loc. c t , 1885; RfPO@HE, loc. cit.; PEDROi HERi.
NANDEZ:: "Vindicacián de ,bnwtras pintaderas;. El Museo Canario, afio Y,
núm. 10, p@. 15-28. Las Palmas, h!M.
(8) ;MARCY, m. cit.
(9) ISIDW BAUESTER TORMO: "Las ~>eqileñas
mmrs de mortero lbér i m valencianas". Amhivo de Prehistoria Levantina, vol. JI, p8iC;inas 241-255.
l b . 1 núm. 2. Yaiencia, 1946.
,
,
[page-n-280]
DISTRIBUCION CEOCRMICA iB LAS <
5
pero.que ain duda tendrá otras réplicas o bien no halladas hasta'
ahora, o bien sin interpretar o sin interpretar correctamentei.
E l Norte de ItaIia es otra mna en la que las gintaderas se hallan
abundantemente en yacimientos neo-eneollíticos. Estos hallazgos se
centran iprincipalmente en la zona ligur y en los alrededores de
Trieste (10).
E n conexión con este núcleo norteitaliano se hallan también pin' taderas del mismo tipo y caracteres semejantes en YUgoslavia (11)
y en algunos yacimientos de Bulgaria (12):
Hallazgos aislados han sido hechos también en la región de
Derby (13), Steinsburg (14) y Cronstadt '(15). Finalmente se señalan
también en el Japón (16) y en ABisinia.
Con el fin de que de nuestro estudio puedan alcanzarse algunas
consecuencias o conclusiones de algún interés, hemop prescindido
da intento de *la descripción geográfica de las pintaderas usadas por
los pueblos ,primitivos actuales, tanto en América como en otros
contlinentes. E n el caso concreto de América, el uso de las pintaderas se ha extendido actualmente a la mayor parte de1 doble continente (17), lo cual no viene a aclararnos ninguno de los problemas q u e nos plantean las pintaderas prehistóricas, en .orden a su
origen y dispersión.
Por consiguikIlte Oasarembs a continuación a enumerar lós yacidentos o regiones donde aparecen pintaderas anteriores al des-
-----
I
(10) GOLZNI: "ii sepalcreto di d i R e m e e il periodo emPtaco .in Itaiia".
Bolletino di Paletnologia Italiana. PamíL 1002, 1 ,
0
1 .
.
L. BERNABW BREA: ''Gli scavi nelia Caverna delle Arme Candide. Parte
1: Gli strsti con axamiche". Istituto di Studi Liguri, B o ~ d i & q , 1946, p@.
95, 111,-112,y 118-19; lbs. XIX,1 y 2, XLVII, 2, XLYTEI, A-K, y XUX, 1 y 2
.
PIA LAVZMA ZAMBOTTI: "Le piir antiche eulture agricole europee. L'Iblia, i Ba7canie 1'Europa mhrale darante il neo-eneolitdco": UxxLvsitá. di Milano. Milano 1043, p$gs. 12, %3, 9 , 98, 101, 102, 103, 113,115 y 372.
4
(11) PIA LAVIOSA ZAPWOTTI, loc. cit. 187, 197, 209, 257, 372; 18ms. XXV
8 XXXII, 13, a-b.
,
(12) JAMEs HARVEY GAUL: "The nwiitbic period in BuZgariaW.-Americiln sculool of PrWtorie Reseamh. Bulletin 16, 1948. Pags. 142 y 1 3 lamina
7.
m, 9, 10 y 11.
6,
( 13) J. DECHELEZTE: *'Manuel d'Archelogie pr&h-ique,
oel%iquee%
gallo-ronmine". París, 1928, vol. 1, M g . 569.
(14) Real-liexikon der Vbmged&hk. Band XII, l b . lbs, d n h . 3 .
.
8
(15) DECHELETTE, loc. cit.
(16) PIA LAVIOSA 21
-:
"Origini e díffizyione delh ciht&". Milano, 1947, pág. 291 y 299.
(17) NOiRDENsKIOLD, loc. cit.
e.
[page-n-281]
.
J . ALCINA FRANCH
cubrimiento, dejando aparte las que actualmente pueden hallarse
aún 'en uso entre numerosos pueblos primitivos americanos.
Siguiendo un orden geográfico d e norte a sur, iremos viendo
sucesivamente las áreas mejicana, maya, centroamericana, antillana
y sudamericana.
Arsa Mejicana.
Los materiales que nos proporciona la arqueololgía mejicana en
el concreto terren'o' de las pintaderas son, oor una parte y e o r regla general, casi exclusivamente de la cultura azteca que, como sabemos, se extendió poir casi todos los estados d e la actual república; por otro lado, gran número de los ejemplares de las colecciones utilizadas ostentan una determinación geográfica o bien muy
vaga, o bien arlaitrariia por completot; sólo e n contados casos POdemos hallarnos seguros de su localización y, naturalmente, cuand o las pintaderas en cuestión han sido descubiertas por excavación,
lo cual n o es, por cierto, el caso más frecuente.
Not obstante, podemos señalar una serie de puntos concretos y
áreas donde aparecen estos instrumentos y que, a 'modo daei lista,
damos a conrinuación. Los números de encabezamiiento corresponden al Mapa 2.
1. Teotihuacánq: Todos los ejemplares corresponden a pintaderas del tipo plano. Museo del Hombre. París (6 ejemplares).
M A N U E L GAMIO : «La población del valle d e Teotihuacán)),
vol. 1. México 1922, 118; y ENCISO, loc. cit., Iáms. 30-IV, 69-IV,
etcétera.
2. Texcoco : Todos los ejem,plares son planos. Museo del Hombre. París (6 ejemplares); ENCISO, loc. cit. láma. 20-IV y V, 4511 y 106-VI.
3. Huexotla : Pintaderas planas. Museum Eür Volkerkunde.
Berlin; L I N N E , loc. cit., núm. 44, mapa 3 ; 1. THORD-GRAY :
«Fran Mexicos forntid)), Estocolmo, 1923, fig. 33; TH'OlMAS A.
JQYCE : «Maya and Mexican Artn. I,ondon, 1927, 150; BELLUCCI, loc. cit., Iám. 1.
4. Chalco : Pintaderas d e tipo plano. Musée de 1'Homme Paris. (6 ejemplares); ENCISO, loc. cit. lám. 81.
5 . Ciudad de México : Pintaderas planas. Muséa de I'Homme.
París. (79 ejemplares); ENCISO, loc. cit. lám. 52-IV -y muchas
máls.
l
6. Atzcapotzalco : Pintaderas planas. Musée de 1'Homme.
[page-n-282]
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS «PINTADERASI)
.
7
Paríe (3 ejemplar&); ENCISO, loc. cit., láms. 31-VI11 y 41-1 ;
THORDdGRAY, loc. cit., fig. SO.
7. Estado ds Sinaloa : Pintidera plana hallada en Guasave por
G O R D O N F. E K H O L M : ~Excavationsat Guasave, Sinaloa,
Méxicoa. Anthropological Papers of th0 American Museum o
f
Natural History, vol. 38, parte 11, págs. 23-141). New York, 1942,
págs. 88-89, fig. 17 dd.
8. Culiacán : (Sinaloa) ; Pintadera plana. ISABEL KELLY :
ctExcavations at Cu'liscan, Sinaloau. University o Califor'nia. Press.
f
Ibero-Americana, núm 25. E%grkeI'ey y Los Angeles, 1945.
Fig. Z.&-Area mejicana de hallazgos ide pintaderas
9. Tlutelolco : Pintaderas planas. Musée de 1'Homme. Paris.
(2 ejemplares); ENCISO, loc. cit., Iáms. 10-V y 66-IV.
10. Estado de Jalisco : Pintaderas planas. Musée de 1'Homme.
París; otra pintadera cilíndrica de la misma coleución citada por
LINNE, loc. cit., núm. 84, mapa 4; que n o se halIaba en dicha
colección al realizar nuestros estudios en la misma los años 19501951.
11. Guadulujuru : Una pintadera plana del British Museum.
Londres; LINNE, loc. cit., núm 154, mapa 3.
[page-n-283]
12. Estado de Michpacún : Pintaderas planas. M u s e de 1'Hmm'e, París (un ejempilar); GNCIW, loc. cit., Iám. 73-111.
13. Estdds de Gwerrero : Pintaderas planas. Musée de 1'Homme. París (15 ejem~pla~es)
; British Museum. Londres ; LINNE, loc.
cit., número 153, mapa 3; ENCISOI, Ioc. cit., iliáms. 22-IV, 29-IV,
era eilínd~ca E N C I W , lw. cit.,
:
59-VII, 81-y&.q7
l-&-1Ys
Iáms. 8-1.- I+C'--*$ ' - 8t l'-'
- -4-LZ .
14: Valle de México : Pintaderas planas. Musée de 1'Hornme.
Paris (119 ejemplares); ENCISO, Icrc. cit., lám., 119-V y otras muchas.
15. Región de la Huaxfeca : Pintaderas planas. CAECILIE
SELER-SACHS : «Die Huaxteca Lrammlung der 'Klg. Museum für
Volkerkunde zu Be&in». Baessler-Archiv. v d . 5, Leipzig un,d Berllin 1916, figs. 44-45 y Iám. 18. Pintaderas cilíndricas. Museum für
Valkerkunde. Berlin. LINNE, loc. cit., núm. 25, mapa 4.
16. ChoEula.: Pintadera plana. VERNEAU, 1%. .cit. (1913),
Iám. VII, 1.
17. Tlaxcata : Pintaderas planas. Mus& de I'Homme. Paris.
(4 ejemplares); ENCI50, loc. cit., Iám. 14-111.
18. Región de los Totonacm : Pintaderas planas. WALTER
KRIKEBERG : &ie Totonaken)). Braesdler Archiv, vol. 7 y 9.
Berlín, 1918-1922 y '1925, 35; 1, lám. 5, figs. 28-29, 'lám. 12, figs. 2628; 11, lám. 8, figs. l 2 y 29. HERMANN STREBEL :' aAlt-Mexico
Archaalogische % ~ l i g e zur Kulturgewhichte seiner Bewahner~.2
vols. Hamburgo, 1885-1889. V d . 1, Iám. 5; figs. 28-29; lám. 12, figs.
26-28 ; val. 11, Ilm. 8, figs. 12 29.
19. Estado de Morelos : Pintader~prlana. ENCISO, loe. cit.,,.
16-11.
20. Veracruz : Pintaderas planas. Musée de lYHomme.París
and Temples». New Or(un ejemplar); FRANS BLOM :* ~Tribes
I~eans,1926-27, 78, fig. 62; SELER-SACHS, í
21. Isla de los Sacrificios: Pintadera plana. British Muwum.
Londres. LINNE, loc. cit., núm. 157, mapa 3.
22. Tenejapan : -Pintad&a plana. ALBERT WEYERSTALL :
&me ob~rvationson Indian Mounds and Pottery in the Lower
Papaluapan Basin. State a Veracuz. Mexico~.Middle American
f
Research. Series public. núm. 4. Tulane. University of Louisiana.
New Orleans, 1932, 45, fig. 12.
+
[page-n-284]
DISTRIBUCION GEWRWICA DE LAS (
9
23: TuxtZa : Pintaderas planas. Musée d e 1'Homme. París (un
ejemplar) ; CAECILIE SELER-SACHS : c ~ l b a r t h ü ~ nder K a n t ~ n
&
Tuxtla im Staate Vsracruw. Festchrift Eduard LYe;ler. Stuttgart,
1922; lám. 2.
plana. RIES, loc. cit., 455, fig. 7.
24. Cascaja8: Pintadmera
25. Estado de Veracruz : Pintaderas ,planas. ENCISO, loc. cit.,
lámina 118-1 y otros.
26. Estado de Oaxaca : Pintaderas planas. Musée de I'Homtrie.
París (2 ejemplares) ; ENiCIISO., loc. cit., Iám. 55.111.
Cenkoame'rica y las Antillas.
E n toda el área que rodea el mar Caribe hallamos una serie d e
yacimientos y zonas de. localización imprecisa, en los que apar-n
pintaderas de ambos tipos técnicos, o sea, planas y cilíndricas.
A continuación, según hemos visto en el área mejicana, daremos
una .Iista de yacimientos, cuya expresión gráfica podemos ver en el
Mapa 3.
1. Loltun : Pintaderas planas y cilíndricas, EDWARD H.
THOMPSON: «Cave of Ldtun, Yucatán)). Mem. o the Reabody
f
y Mus. of Amcirican Arch. and Ethnol. Harvard University, vol. 1,
núm. 2, Cambridge (Mass,, EE. UU.), 1897, Iám. 7.
2. Santa Rita (Honduras Britbnicas) : Pidaderas cilíndricas.
THOMAS GANN : «Mo-unds in northern Honduras~.19th. Annual Report. Bureau of American Ethnol., part 11, pág. 655-692.Smithsonian Inat. Washington, 1900, láms. 13 a. y 16 a.
3. Wild Cane Cay (Honduras Británicas) : Pintaderas cilíndricas: British Museum. Londres. LINNE, loc. cit., núm. 86, mapa 4.
4. Copan '(Guatemala) : Pintadmeras cilíndricas. Mussum für
V31kleikunde. Berlín. MAX U H L E : ~ K u l t u rund Indwstrie südamerikanischer Volker~.Berlín, 1889-90, 1, 5.
5. Guatemula : Pintaderas planas. Museum für Volkerkunde
Berlín. LINNE, loc. cit., núm. 82, mapa 3.
6. Valle da Uloa : Pintaderas planas. GEORGE BYRON
W R D O N : ~Researcheain the Uloa Valley, Honduras),. 'Memoirs of the Peabody Museum o.f American Archaeology and Ethndogy, vol. 1, número 4. Harvard University. Cambridge (Mass.
EE. UU., 1898, íig. 20 y lám. 11-R; DORIS STOiNE: ~ A r c h a m logy of the North Coast o Hondurass. Mem. o the Peabody
f
f
~Mus.of Arch. and Ethnol., vol. 9, n." l. Harvard University. Cambridge (Mass. EE. UU.), 1941, 86, fig. 97.' Pintaderas cilín,dricas:
'
[page-n-285]
[page-n-286]
DISTRIBUCION
,
,
G Q R E A IfE LAS xPINTADERASu
E GMC
1
1
G ~ t e b o r gMuseum. GSteborg. Signatura : 23. B. 789-,11. LINNE,
loc. cit., ntím. 89, mapa 4 y BYROIN, loc.' cit., fig. 2i.
7. Tazumal (El Salvador) : Pintadera cilíndrica. STANLEY H .
B W G S : ~Excavationsin ' Centra1 and Western El Salvadorn. Apéndice C en la obra d,a JOHN M. LONGYEAR: ~Archaeological investigations in El Salvadorl. . Mem. of the Peabody Mumum
of Arch. and Ethnol. Harvard University, Cambridge (Mas;. EE.
UU.), vdl. 9, núm. 2, 1944, 68. '
8. Isla de Omlotepec (Nicaragua) : Pintadera cilíndrica. UHLE,
loc. cit., 1, 5.
9. Nicoya (Costa Rica) : Pintadera cilíndrica. Museum für Volkerkunde. Berlin. LINNE, loc. cit., núm. 85, mapa 4.
10. Costa Rica : Pintaderas planas. C. V. HARTMAN : ~ A r c h aeological researches in Costa Rica».-The Roya1 Ethnographical
Museum in Stockhodm. Estocolme, 1901, lám. 58.
11. Las Mercedes (Costa Rica) : Pintaderas cilíndricas. SAof
MUEL KIRKLAND LOTHROP : ~ P o t t e r y Costa Rica and Nicaragua». Museum of the American Indian Heye Foand. New
York, 1926, 11, figs. 174, b, c, d, y 278.
12. Chiriqui (Panamá) : Pintaderas planas. G E O R G E G . MAC
CURDY: «A study of Chiriquian Antiquities~.Mem. 0 4 the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 3, Yale. Univ. Press.
New Haven (Conn.), 1911, 164, fig. 262.
13. Coclé (Panamá) : Pintadera cilíndrica. SAMUEL KIRKLAND LOTHROP : xCoc'16. An archaeological study of Central
Panamáu. Part. 11. Memoirs of the Reabody Mus. d km'er. Arch.
and ~Ethnol.Harvard Univ. vol. 8. Cambridge (Mass., EE. UU.),
1942, fig. 368.
14. Puturgandi (Panamá) : Pintaderas cilíndricas. LINNE, loc.
cit., fig. 12 e.
.
15: Garach;né (Panamá) : Pintaderas cilíndricas. LINlNiE, loc.
cit., fig. '37 c.; Goteborg Museum, Goteborg, sign. 27, 21, 539.
LINNIE, núm. 3, mapa 4.
16. Aruba (Venezuela) : Pintaderas cilíndricas y planas. Rijks
Ethnogr. Museum. Leiden. LINNE, loc. cit., 'núm. 87, mapa 3,
17, Lago de Valencia (Venezuela) : Pintadera cilíndrica. Mhseum für Volkerkunde. Berlín. LJNNE, olp. cit., núm. 9 , mapa 4.
0
18. Isla Trinidad : Pintaderas planas. J. WALTER FEWKES :
~Prehistoricobjects from a shell-heap at Erin Bay, Trinidad)).
Amlerican Anthropologist, n. s., vol 16. Lancaster, 1914. 216.
[page-n-287]
fig. 71; y d.el mismo : «A pr~historicisland culture area o Amerif
ca». 34th. Ann. Rep. Bureau o Am. Ethnol. Smithsonian Instituf
tion. 1912-13, p. 492271. Washington 1922, Iám.8-D.
19. Isla (ntrriacou : Pintaderas planas. British Museurn. Londres
LINNE, loc. cit., núm. 164, mapa 3.
20. Isla de San T7$cente : Pintaderas planas. FEWKES (1922),
123, lám. 70, A. B. C.
:
21. Gr~nadinas Pintaderas planas. WALTER ROITH : uAn
intrcrductory study of the arta, crafts and customs o£ the G&ana Ind i a n s ~ .38th. An. Rep. Bureau d Am. Ethnol. Sm,ithsonian Instif
tution, Washington, 1924; 136 i l á m . 33 b.
22. Puerto Rito : Pintaderas planas. FEWKES (1922) 236, 1ámina 117-G y fig. 62; ADOLFO D E HOSSOS : ~Pr~ihistoric
Porto-Rican Ceramicsn,-Amer. Anthropologist, vdl. 21, núm. 4. New
York, ,1919, 390, fig. 51, i-n.
23. San$@ Domingo : Pintaderas planas. THEODOR D E
BOOY-: ucertain archaeological investigations in Trinidad, British
West Indiem. Contributions from the Museum of the Amer. Indians.. Heye Foundation, vol. 4, núm. 2. New York, 1918, 95-96,
figs. 27 y 28.
24. República de Santo Domingo : Pintaderas p'lanas y cilíndriIndian Pottery of the
cas. HERBERT W. KRIEGER : ~Aboriginal
Dominican Republic~.United Sta- National Museum. Simtithsonian Museum. ~ u l l e t i n156. Washington, 1931, 80, láms. 34-36:
25. Cuba : Pintaderas planas. M. R. HARRINGTON : «Cuba
M o r e Columbusn. Indian notes and monograpihs. Museum of the
American Indian. Heye Foundation. New York 1921, 11, Iám. 80-C.
\
>
E l área sudamericana d mayor interés para nosotros -prescin;
!
dimos de los halIazgos en el Ecuador y norte del Perú, estudiados
por Linn6 (loc. cit., mapas 3 y 4) y a los que n o podemosl añadir
otras noticias- es la correspondiente a Co.lombia.
.
E n este área (véase d Mapa 4) hallamos tambi4n aumaoaos
ejemplares de pintaderae tanto del tipo cilíndrico come del olano.
A ellas hacemos referencia a eantinuación, señalando 'los números
do encabezamiento, zonas o puntos d e hallazgo en d Mapa 4.
1. Chocó : Pintaderas cilíndricas. Colección del G o t d o r g Museum. Goteborg. sign. 27. 27. 372, LINNE, loc. cit, número 91,
mapa 4.
'
[page-n-288]
DISTRIBUCION G E ~ R A F I G A DE LAS «PINTADERAS>
'
13
2.* Valle de;F Cauca : Pintaderas ci71indricas. Muwum für Volkerkunde. Berllín. LINNE, loc., cit., núm. 93, mapa 4.
3. Ituango (Antioquía): Pintadera cilíndrica. UHLE, IOIC. cit.,
1, 13.
4. AntioquZa : Pintaderas planas y cilíndricas. HEINRICH
UBBELHODE DOERING : aDas Runstgewerbe der albn Kultur-
i
volker Nordwest argentinians, Ecuadors und C ~ l o m b i e n s ~ .
Geschichte des Kunstgewerbes, vol. 2. Befilin 1929, 343, fig. 7 y LINNE, loc. cit., núm. 47, mapa 3.
5. Manizales : Pintaderas dlindricas. Natimal Museum de Copenhagen. UHLE, loc. cit., 1, lám. 3, fig. 19.
6. Pereira : Pintaderas planas. UHLE, loc. cit., 1, lám. 3, figs.
21 y 23.
7. Cartago : Pintadera plana. EDUARD SELER : ~Peruanio-
[page-n-289]
che Alterthümer~. Konigliche Museum zu Berlin. Berlin, 1893,
iám. 59, fig 2. ,.
8. P a m p l o ~ a Pintadera cilínd~i~ca. ROCH'ERAUX : #Les
:
H.
Chitarera, anciens habitants de la région de Pamplona, Colombia».
Journal de la Société des ~mericanisteid,e Paris, n. s., voll. 12.
París 1920, fig. 2.
9. Ubaté (Cundinamarca) : Pintaderas cilíndiicas. UHLE: 4oc.
cit. 1, Iám. 3, figs. 14-16.
10. Gusrsca (Cundinamarca) : Pintadera plana. UHLE, 1m.
cit., 1, fig. 18.
Tras el éxamen de la distribución geográfica en el mundo, y más
especialmente en América, de &,e instrumento que llamamos pintadera, pod6mos llegar a enunciar una serie de conclusiones provisionales que en líneas generales podemos dividir en dos tipos : las
relativas a la distribución en América y las que, de un modo más
amplio, se refieren a su distribución mundial.
Por una parte, el examen estilístico de las pintaderas americanas
nos lleva a hacer una división cdtural muy clara : a) pintaderas
correspondientes a los primeros estadio5 culturales en Méjioo y
Centroamérica y en general, a las culturas que con un grado cultural similar w desarrollaron en las Antillas hasta la llegada d e los
españo'les ; b) pintaderas correspondientes a las altas culturas azteca y maya, que tanto (por su mayor finura técnica, como por la
complejidad de su temática, manifiestan un grado más avanzado
que las anteriores.
Por otra parte, en cuanto a ,la diversidad técnica d e la pintadera
-sea ésta plana o cilíndrica- observamos en primer lugar que las
pintaderas cilíndricas abundan más en las áreas centroamericana,
antillana y colombiana que en. Méjico, por l o que cabe ,p.ensar en
según afirma Linne (loc. cit., 40) o más
un origen ~entr~oamericano,
bien sudamericana, e n contra de lo que opina Krieger (loc. cit., 81).
E n segundo lugar, la antigüedad de estos s e l l a cilíndricos es bien
manifiesta, pues hallamos ,ejemplares 'de 1.a cultura d e Teotihuacán,
y es en una segunda ép'oca cuando los sellos planos abundan más
tanto en Méji'co como en las Antillas y Centroamérica (18), aunque
l
e
-
--
(18) LINNE, lm. cit., 41, cree, s n embasgo, que los sellos planos son antei
w e s a los cilinüricos.
!
[page-n-290]
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ((PINTADERAS))
15
tampoco podemos negar que existiese e n épocas anteriores, ya que
hay al menos uno de este género apar'ecido en Ticomán (19), en
una de las capas más primitivas.
Para precisar y determinar con más firm'eza estas conclusiones
necesitaríamos exponer otra lserie.de argumentos independientemente d e los d e orden geográfico, cosa que, como hemos dicho más
arriba, esperamos hacer próximamente.
Finalmente, por lo que se refiere a la distribución mundial de
las pintaderas, podemos señalar en líneas generales dos núcleos importantes d e las mismas. P.or una parte el área americana, por otra
la zona que se extiende desde las islas Canarias hasta el Mar Ncgro, comprendiendo el Norte d e Africa, Italia y parte d e los Ba!canes.
Qué relación puedan tener estas dos árfeas, ha sido t'ema que ha
tentado a muchos investigadores, especialmente por lo que se refiere a los ejemplares canarios y americanos, cuya proximidad geográfica tiende a hacer pensar en una relación directa. E n el estado
d e nuestra investigación, n o podemos afirmar nada e n un sentido
u otro a este respecto. Permítasenos simplemente el señalar estos
dos núcleos importantes -prescindimos de 1.0s hallazgos aislados
e n Abisinia, y Japón- y la esperanza de que tal vez en el futuro
podamos, al examinar otros factores ciilturales, determinar si se trata d e dos áreas relacionadas directamente o simplemente d e dos
centros de creación independiente.
( 19) GEORGE C VAILLANT : Excavations at Ticaman ".+Anthropologi.
cal Papeirs of the h a r i c a n Museurn of Natural History, vol. 32, New York 1931;
m i n a 83, 2
.
[page-n-291]
[page-n-292]
ANTONIO TOVAR
(Saiarnanca)
Observaciones sobre escrituras tartesias
A medida que vamos conociendo mejor los orígenes del alfabeto
llamado ibérico, cuyos materiales tanto acreció eil ilustre y benemérito Don Isidro Ballester Tormo, en la masa antes confusa de
las inscripciones hispánicas, podemos ir distinguiendo algunos grupos. Quisiéramos hoy separar resueltamente uno de los más definidos. Es verdad que ello puede parecer prematuro, dado: que no
están byen publicadas la mayor parte de las inscripciones de este
grupo y que aún hay alguna inédita (*), pero nos interesa, al menos provisionalmente, trazar un esquema de lla escritura de este
grupo y establecer su relación con el mundo epigráfico andalluz.
Para el problema 'de 50 orígenes de las escrituras hispádcgs te1s
nemos que acudir preferentemente, a pasar d e la dificultad del material, y por ello, mismo, al círculo cultural tartesio.
Sabemos que las escrituras llamadas ibéricas son descendientes
del sistema silábico que ae fijó en Creta durante el 11 milenio (1),
pero también sabemos que buena parte de los signos ibéricos, la
mayoría d e ellos, proceden de formas gráficas griegas y fenicias tal
como s usaban e n e l siglo VI1 lo más tarde. Esto exige que una pee
netración colonizadora trayendo tales novedades, o mejor, chiversas
' ( * ) kfortunhmnente el conjunto de estos materiales le ha sido finalmente
&cesible a Don Manuel Gómez Moreno, quien nos +r& el estudfo que &peramas. Valgan estas notas prmisianalmante.
(1) J. G. FWRIER: "~istoire Pdcriture", Paris, l , 138 S., F. W.
de
W p.
,
PRZIIEEER V. BISSING en "Haiudibuch ~derArchiimlogie", de d b X, p. 155 SS.
e ,
4r
[page-n-293]
penetraciones de este tipo, portadoras del alfabeto, llegaran a nuestra
península con esa fecha como terminas ante quem (2).
U n o d e estos grupos, decisivo a nuestro juicio para ,la formación
de *la escritura tartaia que conocemos, lo forman las inscripciones
del Algarbe. Se las suele englobar sin distinción: dentra d e ras inscripciones tartesias, pero si las comparamos con las inscripciones monetales, con a .plomo de Gádor, la piedra de Allcalá
1
del Río (3), los platos de Abengibre, el plomo de Mogente, la
piedra d'el Salobral (4), es evidente 'que nos hallamos ante un mundo
epigráfico distinto.
Podríamos equiparar ,la posición que estas inscripciones del Algarbe t'ienein con la que, en otro extremo de la península significa
otro grupo, algo más tardís, formado por las inscrigcioines iiie Alcoy
y e Cigarralejo y los grafitos alicantinos.
l
Ambos grupos, en definitiva, podrían compararse también a la
penetración del alfabeto fenicio en la costa meridional, precisamente
a l o largo de la que se halla entre ambos terrrtorios: de Cádiz a
Cartagena.
e
Estos grupos, coloniales y situados a la orilla del mar, s contraponen a la masa de escritura tartesio-ibérica que forma como' un
macizo Hinterland, desde el bajo Guadalquivir hasta Enserune y
desde Almería hasta Sasamón y Clunia.
Su característica más saliente es que tales grupos d e epigrafía
(el prosblema -de lengua es dbistino) colonial, no' usan signos silábicm,
sina que son alfabéticos. Si admitimos una'remota tradición indígena
para el silabario tartesio-ibérico (5), dibííjanse bien claras las caracterís~icas e importación, Iimitada en tiempo y esnacio, desla%zonas
d
marginales.
Vamos a limitarnos sobre las inscrípcioaes del Algarbe 'a las
mejor conocidas y publicadas : las números LXII a LXXIV de los
(2) Esta fecha está ya bien d a l a d a en SCHULTEN: "Los 'l3rsenos en
Espafia", Amp. IiI pip. 36 y 51, (=o XXXIII, m. 77 s y 98) bassindave en la
.
epigrarfis ,griega.
(3) MLI LVIII y LXI.
(4) GOMEZ -MORENO:"Miscei&neas", 316 y 320; para e plomo de Mop.
l
genbe, que no ha sido suficbntemente estudiado, v. "A~ahivode Pr&istoria
Levantina", 1, Valencia 1929, p 190 s y lámina I .
.
.
X
(5) V h Guwz M O R ~ I O ~ " ~ l f i n e a s 1p. , 271 s. (Bd.de la R.
:
'
Acad. de la Eidstoria, CXII, 1943, p. 271 w.); be ~ m l l a ñ l o ditrecxirh sefialala
da por el maestro en "Minos" 1, p. 61 SS. y KcZephyruq",1 p. 97 SS. Eii b 1
1,
b
tenenos @alada para 581s o si& 'signos hisp&nicos antecedm- ciimcks en
el mundo epigx4W-o minoiw-chipriota.
- 268 -
.
.
[page-n-294]
OBSERVACIONES SOBRE ESCRITURAS TXRTBSIAS ,
3
[page-n-295]
4
A. TOVAR
Monumenta linguae Ibericae de Hübner, la que pub1"rca Schulten
e n KIia XXXIII, P. 8 SS. (= Ampuhas 1 1940, p. 43 SS.)y otras dos
7
1
que publicó Leite de Vasconcellos en la revista O archeoPogo portugues ,Y1900, p. # y XXVIII 1929, p. 206.
Del estudio de estos documentos a t e n e m o s el alfabeto que puede
verse en el cuadro adjunto. E n 151 observamos las letras A Z H (6)
K ( ) L N O P M (san) R S T.
7'
Chocante es (y Schulten Amp. 11, p. 51 = Klio, XXXIII, p. 99,
compara el strusco) la falta de las tres oclusivas sonoras : b g d.
E l signo A que hallamos en M L I LXXIV y en una de las inscripciones del Algarbe (L.eite, O Archeol. Port., XXVIII, p. 208) es posible que fuera una d , si bien la forma es extraña y acaso mejor convendría con el signo w en la inscilipción 1 de Schulten.
La forma de 'la e es extraña, y n o conozco paralelos, fuera d s
Cástulo y de la moneda de MLI 51, que ahora Gómez-Moreno les
scisars (8).
.
La wau fenicia, como ya señalé en Zephyrus 11, p.. 100, se mantiene en tal forma, con valor vocálico de u (esto explicaría que no
haya predomlinado una forma grirega, la cual tenía valor consonántico) (9).
E n la línea de M (san) he puesto (MLI LXIV, LXXI, LXXIV)
signos que a veces recuerdan la doble hacha (en LXXI sin el palo),
*los cuales parecen confirmados en su valor con los letreros de las
monedas de Cástulo, aunque siempre permanecen graves dudas.
Todavía e n el capítulo de las e s a aun hay que notar la forma
en Schulten 1, la cual es estrictamente comparabla a la d e las monedas de Uroi (MLI 116 y a las que llevan la leyenda icdoscen
(ibid. 115). La forma
que hallamos en Liria, en el bronce de
1
(6) En el cuhe alirieado juntas las variantes. La, f o m a H es une, simplificaci6n de otrm antiguas, que conviven con ella en estas inscripdones (con
paraldos tanto griegos, como fenicios). En la 1 de Sohulten hay que exoluir
los dos últimos signos de esta ñia, que me parecen ni& que dudosos en cuanto
a su valor.
(7) Es por d e m a significativa la coinckkneia, ya sehiada por Wulten,
"Armpurias", 11, p. 40 (=. Klio" XXXIII,p. 83) con la "k" l i d h y es imo de
los indicios m& favorables a b interpretación de Schulten, que da, cmm tirrénica resueltamente la colonizacián del Algarbe.
i(8) Véase "Misceláneas", p. 321 s., donde se sefialan otros casos del mismo
signo en Azai!a. La nueva pmpiaesta del maestro G h e z Moreno no convence,
par la ''S" líquida y por el desdoblaanknh, en lo demás desconocido, üe un
signo para el grupo con sonora 'Lgi" y el con sorda "Bi".
(9) -Coh ello me opongo a k suposición de Saulten de hallar la Y griega
en estos alfabetos, "Amp.", 11, p. 39 (= Klio XXXIII, p. 82).
E.':
,
<
[page-n-296]
OBSERVACIONES SOBRE ESCRITURAS TARTESIAS
5
Luzaga y en m'iichas otras inscripciones ibCricas (ninguna tartesia),
se remonta sin duda a tipos cursivos que n o conozco en griego ni
en fenicio, pero que muy bien pudieron existir en escritura en material ligero n o conservado. E n una misma inscripción del Algarbe
( M L I LXII) !parece, si la transcripción es fiel, que cpexiste con S
,
(en &lisno) Y
(en YSa~onm)en una palabra que no leo. E n 'a
WMIV' aparece en una palabra,,^^ neiroparsa, no se sabe si con la
doble hacha con valor d e s (san).
Si constituimos un alfabéto para cada una de las cecas de Urci,
Icaloscen, Cástulo y Obulco ( M L f 116, 115, 118, 120, reapectiva.mente) saltan a .la vista las diferencias (10) : señalemos la coinclidencia formal de la e de Cástulo, la presencia en Icalmcen de la o
del tipo extraño; fuera de la tradición tartesia-ibérica (lo cual nos
eGlicaría el emp'leo d e la wau con valor de o en Obulco lo mismo
que en las inscripciones del Algarbe núms. LXIX, LXXI, LXXII,
Schulten 1 y dos de las publicadas por Lemite,O Archeol. Port.
XXVIII).
Pero las diferencias son mayorea: examinando los signos de identidad ,problemática que quedan por debajo d e nuestro cuadro no corresponden con los evidentemente silábicos que hallamos sobre todo
en Obulco. Y es sumamente revelador que en' las monedas d e Urci,
1
IcaIolsoein y Obulco (señalemos 6 lisceradín de M L I 120 11) sea
indudable a valor silábico d d mismo signo k que es simple .letra
1
en las inscripciones del klgarbe (koniv LXII, LXIII, LXIV, LXVI,
LXIX, Lpeite2). Sirva esto d,e ~ o b ~ r v a c i óan la comparación, e n lo
demás acertada, establecida por Schulten (Am~urnus11, p. 36 =
'
Klio .XXXIII, p. 77 s.).
E n la llegada d e formas del Algarbe a inscripciones tartesias
creemos descubrif un caso de la penetración de elementos colonizadores en las escrituras hispánicas ,primitivas. E n la incorporación
de estas formas al sistema silábico, por el contrario, la antigüedad
de tal sistema en nuestra península, y precisamente como resto de
penetraciones anteriores d e una escritura silábica, la cual n o puede
proceder sino de la cultura egea del segundo milenio. La presenta(10) Significa un nuevo planteanhknto del problema la constituci6n de un
ANTONIO BELTRAN MAanuevo cuadro ide valores lrara las e n o s tartesics
TINEZ en su reciente 6L~urso
de-nii.mism$ctica.- Numism&tica antigua", Cartagena, 1950. Mas el estudio y critica de tal cuadro no c ~ n r aquí. ~ ~ vae Las
xiwhms Iocales ws L M m indWas por Wulten, Anrp. U, p. 38 (= Klio
eUn
XXXiiI, p. 81).
1
[page-n-297]
~ i ó n espiral de las in%cripcioilesdel Algarb.be,.lo cual no se vuelve ,
en
a repetir en nuestra península sinoendl plomo del Cigarralejo, nos
remite a modelos muy arcaicos (11). ,
E n la decena de signos que n o puedo ciilasificaf en las inscrip-*'
ciwes del Algarbe, hemos de ver, provisionalmente, hasta llegar $
a una lectura más segura, o bien variantes d e las letras encuadradas, ,
o bien formas extravagantes que no son fácilfes de fijar en cuanto a
su origen, o bien elementos tomados d e ala escritura indígena formada ipor ante~riorescolonizaciones (quizá aun con su valor silábico).
B
..
,
;
; ..,.'(
,>,
l.,
>,
r. :
r
$;l, .-,<
,t
'
-:
4 <-.
+
L.8 - :b
*r
XP
2
[page-n-298]
JUAN ALVAREZ DELGADO
-
(Tenmife)
La falsa ecuación Massieni-Bastetani
y los nombres en -tan¡
El Dr. Schulten (1) tilda de error notorio la identificación de
Massieni y Bastefani basado en la distinción real de las poblaciones
Mastia y Basti. Aunque n o l o cita, parsce aludir a André Berthelot,
quien da como p'robable tal identificación e n su edición de Avieno
(2) donde sienta varias tesis opuestas a las ideas d e Schulten sobre
la misma obra (3).
El tema mlerece nuevo estudio ante lo inconsistente del argumento del Dr. Schulten. Porque si bien el emplazamiento de ambas
ciudades esté geográficamente muy *lejos, los partidarios de la tesis
de Bertehelot admiten que ciudadanos dependientes d e la destruída
Mastia, fundaron en el interior otmra población de igual nombre, que
nor la fonética de la región o por su transformación en labios
(1) A. SOHULTl3Xr L'Tartes$os",2.4 edi. Madrid, 1945, p&, 207. "(Ji
vista de
q w taxnbien Ids Mastienos Mbitaban la casta meridional y 10s nombres de
Bastetanos y Mastienos son seme@1~tes,se ha querido identfiar ambas bibus'
pero es & e m r , puosto que sus capitales Basti y Mastia mn *diferentesy distantes. "
(2) A. BEIR'IIIE&OT: $'Festus Avivus.-Ch.& Maritima". París. 19%. "Le
gres des Miscssienes Jmbibait au nwd-est; leur nom romain Basbtani s'elopliique
par la muhtion de M en B ?t l'ddition de la finale laitine '"tad" qui filt apipliquée ide,m&me h u m u p de peu@es espagnok: Oreites: OTetani... Notans
que &te fin& en Lctani" se trouve jaanais chez Avtenus,
ne
que d'origine trop r&enteY'.
(3) A. B C K í I L D : "Fontes Hispaniae Antlquae". Fa=. 1, c'Arieino: Ora
MiariWa ", Barcelona, 1922.
[page-n-299]
2
J. ALVAREZ DELGADO
romanos se pronunció Basti en vez de Mastia. Igual que Cartagena,
fundación d e Púnicos sobre el s d a r de la vieja Mastia, n o conwrvó
su nombre cartaginés Kart-hadasat, ni su equivalente griego, sino
,
que tomó la forma romana d e Carthago Nova.
Tal explicación podía también apoyarse, cbmo sugiere Berthelot,
d a un lado en la estrecha semejanza formal d e ambos nombra, y
de otro en el hecho de que' ambas denominaciones y hegemonías
aparecen una después de otra, como si una fase política y cultural
uniforme hubiera tenido su cabeza e n amb,as ciudades sucesivamente.
Explicación a que no puede fácilmente escapar Schulten, por hacer
(O. C. p. 206) dle los mastie'nos una tribu ibérica extendida desde
Málaga a Cartagena, como si tal nombre escondiera una unidad
cultural y racial.
Pero ya Pericot (4), al estudiar el conj.utlito Mastienos-Bastetanos, señaló las contradicciones entre las fuentes y la arqueología;
pues si '10s textos hablan de cierta unidad entre los pueblos sometidos a los Massienos o Mastianos, luego reemplazada por la hegemlonía d e 3 0 Bastetanos aparece una múltiple variedad argueológica
1s
y cultural e n los pueblos de esta zona. Y a Bosch Gimpara Ie parece
que e l nombre d e Mastienos debe ser un no.mbre colectiva cual el de
iberos, como si se hubiera 'superpuesto el nombre de una tribu a
todas las de un amplio sector.
Nosotros creemos que la solución es ésta : en ambas casos .el
nombre d-e una ciudad, como ya apuntó Schulten, pasa a ser denominación genérica de Im pobladores dla,unaector más amplio. Pero
ni Massieni ni Bastefani son nombres tribales indígenas, sino étnicm
derivados de topónimos por el concepto griego y romano de polis,
nacido del predominio de capitalidad, que a tales ciudades dieron
ciertas circunstancias.
Para comprobarlo y resolver ,los distintos aspectos del problema,
vamos a realizar el examen lingüístico d e estas palabras y de sus
referencias ; y aclaradas en las siguientes páginas las diversas grafias
y sustitución d e voces; y rderidos d e @asolos distintos radicales y
sufijos a sus respectivos mundos lingüísticop, culturales y raciales;
creemos dejar explicadas esas atribuciones y puestas de acuerdo 4a
arqueoIogía y ala historia con la lingüística.
'
[page-n-300]
Así *cribe Avieno, como puede verse en las citadas, ediciones
de Schulten y Berthelot. y en e'l Monumenrta Linguaa Ibet4ca:e de
Hübner (S), esta forma adjetiva, que aplica lo mismo a los habitantes
que al mar y a la ciudad por ellos dominados; biciendo urbs Massiena, massielnum agquovr y masdeni. Esta graffa de aspecto totalmente h d s n o ,no la hallamos registrada en ningún otro autor griego
conocido; pues H'ecatao' y Artemidoro escribieron Mastienoli, mientras Polibio y Herodoro consignaron-Mastia y Mastianoi, variantes
todas ellas recogidas por Esteban d i Bizancio, que respetó 4 ortoa
grafía de sus distintas fuentes. La variante Mam'o y Mmsiami de
Tsopompo, más oscura, debe explicarse sobre fuentes celtizantes,
como en Avieno, con el vocalismo dórico típico del medio esgartanizante en que sabemos vivió -este escritor.
La grafía de Avieno presenta dos caracbres fonéticos': jonismo
enila 7 por 2 del sufijo y celtismo en la -SS-por -st- dteil radical. Esto
parece confirmar la tssis de Schullten, al menos en parte, o sea que
Avieno amplió un periplo griego masaliota, o tomó sus datos geográficos a textos redactados ,por griegos d e Marsella o usuarim de
un diallecto jónico muy celtizado; bien fuera el Euthymenes que
él pretende, bien otro escritor anterior al siglo V a. C., epoca a que
se refiere gran parte de la intormación de Avieno, como reconoce
hasta $ mismo Berthelot (o. c., pág. 139). Para comprobarlo vamos
a estudiar separadamente los trss elementos de aquella voz: el sufijo, el tratamiento consonántico del grupo interior de Mastk, y este
m'ismo nombre de ciudad.
El s u f ~ o .
La ley fonética ,por la que el jónico-ático ofrwía -Z- en vez de - 1
larga, primitiva, dejó de actuar en griego desde la época de Darío
( a t e nombre del rey persa no cambió su alfa larga en el griego de
Jenofonte, mientras antes 10 hiciera el nombre d e 50 Medas), pero
1s
hubo en varios dialectos vacilación (6), y de seguro sufijos como
( 5 ) A & d a de los textas citados de Schulten, Bertaielot y iüübner, puede
verse d artículo de A. B E L W : "Las nombres de Cartagena en la edad m-",
separata del Arch r 3Prelli. Lev., ii, 1945.
k
( 6 ) V. k MHLLm: '
9.
pagina 83.
a
[page-n-301]
4
J. ALVAREZ DELGADO
*anos por su abundante emapleo y su espe&ali carácter mantuvieron
este vocalismo hasta época muy posterior en quienes manejaban textos precedentes. Por tal motivo conservaron las formas Massienoi y
Masticnoi escritores griegos de la &poca romana (7). Este-origen seguro del sufijo jónico -enos d e Massienti / Mastiend, está plenamente
comprobado por las b r m a s paralelas Massfani / M~stiand,dadas precisamente por Polibio, el único historiador griego, que estuvo largacon
mente en España en contact.~ los inmediatos usuarios de aqudla
voz, y que debió estar mejor informado que nadie sobre su ver-.
dadero carácter. Estas garantizan el origen indeuropeo de ese sufijo
*anos > *enos y no permit'en explicarlo en Massieni, como! derivado
del primitivo sufijo libioiberu en -en, que si es freculente en la
toponimia hispana (8), no es admisible aquí por esa clara serie de
formas sufijales greco-latinas.
Debemos, pues, considjerar la oposición entre Mastieni y Mastiani, com.0 diferencia dialectal característica entre el dialecto jónico
d e Hecateo de Mileto de quien deriva la primera, y los demás dialectos griegos incluida la koiné, lengua d e Polibio, que registró la
segunda. Aunque lingüisficame~ntela forma primitiva e s Mastianoi,
siendo la documentada en Avieno y Hecateo su variante; jónica; el
sufijo de [la voz es puramente heleno y latino, y sólo pertenece a la
,población hispana ,d~elsector e l . sustantiv'a radical Mustia, nombre
de la ciudad.
El grupo interzor.
E l Dr. Schulten (o. c. pág.. 2%) explica la oposición Masfia :
Massia por una sencilla asimilación, citando como forma pareja el
Ossis~2ipor Ostimnii (sin advertir que también hay aquí diferente
sufijo) y califica la palabra radical Masfia comro libieibera por su
semejanza con ciertos topónimoi africanos y sin otra pruebp.
E l ,problema nos iparece mucho,'más complejo. Pues n o cabe
suponer, partiend,~de Mastia (forma primitiva indiscutible y por
todos admitida), que la asimilación se produjera ,en labios hispanos; ya q-ue mucho más tarde de la fuente de Avieno y Teopompo,
que traen -SS- interior, reaparecen las formas con -st- en Fdlibio y
---u-
(7) En nuestro estudio sobre I~briacreemos dommtrar iguotlmente que el
gr. "iberosn mbm el i h r o v m ''iixwfl debe su fonetbmo a lia primitiva M 8 nación jonía en Hecateo y los Fooenm, igual que en otros tophimos &e Aviencx
onamhtica
(8) V. MENENDEZ PIDAL: " i sufijo -en, su cüfusióai en
E
hIspanam EBniérita, 1943, pág. 34, y CARO BAROCJA: "Mtrirteras para una
historia de la lengua vasca", p8g. 209.
'
[page-n-302]
en tal evolución conserven o alteren un poco al capricho y contemporáneamente aquel pt'imitivo grupo consonántico.
,
Avieno es un galo-griego, esto es un usuario de lengua griega buertemente celtizada. La evolución del grupo -st- en -SS- o un fonema
~arecido
que podía exriEi,rsme es un hecho positivamente celta
así,
y bien atestiguado en este medio. Pues ya Holder (AIKeltischer
Sprachschatz, S: D.) p otros celtistas como Dottin', D'Arbois y Peder.s!en, advirtigeúon que en c8ltico existía una espirante dsental cuya articulación tenía un 'tratamiento especial, y de este fenómeno habló el
mismo Schulten (o. c. pág. 34), si bien a propósito de Tartessos.
Esta dental llamada thau gallicum, aludida en el Cataleipton según
Tenney Frank (9), era un sonido muy cercano a -$S-, -S& o -SS-,
según advierte Loth (10) y vacilaba en su trascripción representándose
con los signos -D, TH o @ y con 10.s grupos consonánticos -st-, -S&,
-ds-, -8s- y -dd-.
Sólo este carácter calta de la fuentesde Avi,eno puede explicar
bien la diferencia gráfica de su Massieni con el Mastierno6 de Hecateo
de Mileto, quien por ser igualmente jonio emplea igual vocatlismo
en el sufijo -enoi, pero guarda el gru& consonántico -st- originario
de la voz, trascrito por la silbante! doble -SS- en la fonética masaliota
de Avieno.
Estos dos seguros caracteres ~lingüísticosde la voz nos prueban
que en la época de aquellas fuentes, o d e las navegaciones masalidtas
del siglo VI, el nombre de Massieni no era designación racial de
una tribu ibérica, llamada así por los indígenas hispanos; sino' un
nombre polftico forjado 'por medio de un sufijo heléiico propio
sobre el topónimo hispano Mastia, y extendido conforme a la 'ideoqogía política de los griegos a todos los pueblos y tribus de aquel
amplio sector, más o menos dominados por la polis de este nombre,
y desconocidos en detaíle para los autores d e Peripl~s,visitadores
exclusivos d e la costa. Cosa del todo segura, aunque Avieno no
rfellenaracon su fantasía la escasez de datos relativos a los pueblos del
c . u ~ m~ o im a~l Pphnodogg", lm, &.?. 254,
f
~f
(10) Cf. "Revue Amhéolog&ueY'París, 1922, p&. 108.
(9)
'
;
-
'
.7
.
[page-n-303]
J. ALVAREZ DELGADO
interior, que su fuente tendría, y hasta estendiera aquellas informac i m a más allá de su intención.
daciongs formales de Mustia.
,
E s seguro que Mustia es el nolmbre hispano del poblado anterior
comercio griego y a la colonización púnica de la zona cartagenera.
ero las voces de análoga estructura recogidas en al Monumnta
Hübner : Masonsa ceca, Mastrabala o Masirpmela poblado de
la Narbonesa, Mascutius y Mustarus nombres de persona, se hallan
propósito
bastante zlejados de nuestro topónimo, tomo diremos a&
de los nombres ,líhicos análogos, y tampoco facilitan su etimología.
Algunos escritores le dan carácter líbico o libio-ibero, y Schulten
(o. c. pág. 206) recoge como paralelos t,omados a Pape (Worterbuch
der griechischen Eigenmamen) : M a t e (ciudad y monte en Africa),
Mastitai, Mastt'lvas y M&iga$ (nombres de persona)., Massuli, Massaesudl y Maesseses (nombres de tribus de Africa y la última de Jaén).
Don Antonio Beltrán (art. cit. pág. 299) cree que el, nombre de
Mustia es antiguo e indígena, y aseguramente tartesio~por estar
incluído dentro d e w dominio y en. relación con las tribus d e Tar-
Pero la tesis de Schulten encieka una parts de verdad, aunque
n.o todas sus wroximaciones sean exactas, ni dió de ella, pruebas
Rorquie no pueden darse com,o.de un mismo tronco tdocs los nombres con inicial mas-; aunque así lo hicieran también Berthelot (o, c.
pág. 97) y Georges Marcy en un trabajo (ll),que por fa especialidad
bereber de la revista en que se publicó ha ,podido escapar a los
investigadui.9 hispánicos. En ese artículo recoge M w y muchos
nombres líbicos de prefijo Mas-, como Massinissa, Masint ha, Massiva, M~ssugrada,Mastanabal, Mastanestlsus, Massiloiti, Massilout,
Mossilkat (tomados a $téphan Gsell : Histoire de lYAfriqueancimne, VII, pág. 301 y IV, 174) ; Mízscal, Mascavar, Masfetus, Masgivinus (al Bull. de la SOC.
Géograf>h. Orán, 193-2, pág. 413), y otros
que cita en su ,estudio sobre 1% Nasamones (= Mas~rnoneso Mesamones de Liiio, esto as Mas-Ammon = adescendientes de ~ m b n , ) ,
----(11) G. MARCY: "Quelques inscrhptiqns lybiques de Tunisie", aipsd "Hespérb", afio 1938, pág. 294 y 295, principalmente. También tratb de nombres Ub m con "mas-" A. TOVAR'en
del San. &%e y Arqueolag;h", Vailado:
''m.
- 268
P-
-
[page-n-304]
y 1 nombres tlíbicos antiguos Mas-Tya, de la estela 16 (art. cit.,
pág. 323) y el ( I la Dedicatoria d e Dugga (a. c. pág. 352 y 9 9 ) que
1:
él trascribi Mtsbl. Este último precisamente lo, vocalizamos nosotros Mastabal, alternante con Mastafiabd de Salustio (lug. S, 6).
Porque el signo l í b i c ~
que Marcy trqscribe en sus estudios por
elemento radical mast- es distinto del de Massinissa, Massiva, Mmsdi,
-ts- o -., representa una africada dental1 ensordaida y equivalend+
te a ambos tratamientos ts y st, como lo prueba la citada forma de
Salustio, que se refiere, como la inscripción de Dugga, a príncipes
contem,poráneoa de Massinissa o Masinisa, pues no es seguro que
deba escribirse con geminada.
Podríamos aumentar esta lista de nombres de lugar y de persona
con tal grupo inicial; pero son éetas suficientes para exponer con
claridad nuestro punto de vista.
N o creemos que las nombres que empiezan oon Mcast-, como
Mastana b d , Mastmesosus, Mas+abal, Mqt&as, Mastites.. . y nuestra
Mustia, la Masta africana y la Mastinax de Cartago, pertenezcan al
mismo grupo morfollógico y sernántico de nombres simplemente
encabezados con m&- seguido de otro componenie. E n estos @timos
(comp. Masamiones, Mas-Tya, Musgivinm...) acertó a ver Marcy
(o. c. pág. 295 n.) términos expresivos de parentesco amplio o dependencia tkbal, indicadares de generación materna (12).
Las razones para establecer esta separación eon las siguienres :
,En brmas como Mmta, Mastabal (= Masta- bael adim de Masta~)
Y
por la evidencia del sufijo e Mastia, Mastites, ' MashY&, Ma&inax,
a
Mastanabal, Mastaloesosus.. ., no podemos explicar su formación por
el prefijo mas- con sentido de parentesco. Por otra parte, además
de que algún caso como Mastigas, puede tener relación directa con
el griego Mastix y no con nolhbres libicos ; s ve claramente que su
e
elemento radieatl m&- es distinto de1 de Massinissa, Masdva, Mmsubi,
Masgivinus, MascuGus... Porque si algunos ofrecen -SS-, no deriva
de -st- la geiminada de estas formas, que es puramente expresiva del
valor libico sordo, fuerte 9 enfático de la sistante númida, diversa
dle las silbantes griegas y latinas. Y tampoco puede suponerse iin
tratamiento análogo al de Massime' / Mash'eni, porque no se justifica
(12) El vabr mico de "mass"
P'lhifo de" en parentesco amplio o rnatriilucal
aparece garantizado gor el radfmü egipcio "m s" = mpto MC "engendrax",
"War hijos", que M M Y apmxima a tiaaseig "mas",
l
i"mes9''%ener por cualidad esencial'' O ser de igual farniilia. Pero d tuareg "urnas" debe pe&eneceS
B l mima serie ael vasc. "umn?" "cría, hijo", ~dspbim
a
"salus uneritatna",
etc6tera.
[page-n-305]
e n esta zma UPi hnetisho ~ é k i ~y c~ceafstenotras formas coatand,
pothwas de grupo -st- con h d a sqgaridad, hasta dpoca posterior ,
a la documentación de Massuti y jMmha por 4emplo.
Aparecen también en t r m mundw, cultural y li@tiísdcmente
apartados, formas coa ~adicalm
garwidos ei los dos.seiiaiados. A í
s
de unapparte, S& hhdlan Massbgetas o Mmsicytes pueblo de Lfcia,
Msf~saia,
ciudad de Arabia, M'rassiczls monte de Italia, adernPs de las
conocidas Massalia y Mms&a ( = Marsella). Y de otea, registramos
Mqstya ciudad de Paflag~nia,Mastusia monte de Asia, Ma'taura
ciudad de Licia, citados todos por Plinio, y '61 primitivo nombre de
Servio Tulio Mtrstama de carácter (etrusco. Pero cabe dudar si' alguna
de esas. formas tiene relacióni &etnaánticay originaria con llas series
citadaq hispano-africanas, oi se trata de meros hamhfonos.
Así nos parece, que d nombre de ,la hispana MBS~BJEó l o ~ p u d e
s
aelacionarse indudabIem,ente con las 'africanas Mastu y Ma&wax o
Ma&max (y sus drivados y kompmtbs Mmtabuzl, Mastites, M a t a naba1 y Mastanescrsus).
%
Los historiadores de Cartago, como Church y ~ e l t a e r
(13) igual
que Stéphen Clisell y 'las antiguas fuantes (Jusbina, etc.) gniialan
que b s cristianos hasta época muy tardía llamaron Mlstivsccx la zona
los
de .la vieja Byrsa, y recuerdan que durante mucho t i e m ~ o primitivos púnicos pagaron tributo de ~eupacriónda1 territorio a los
Mastites o libios pobladores de E zona en que 110scalonos & Tiro
a
asentaron la cuna de !la gran Cartago. Esta' Masth, Mm&, ~ ~ s t i n a x
o Mastirtax del Túnéz primitivo, debe sler igud nombre que 'el de la
Mastia ibérica, que un pueblo de; lengua análoga al africano fundara
al otro lado d d mar, .
Esto n o es nada extraiio; porque 1á historia y la ,arqueoiogía, no
sólo señalan penetraciones .africanas degde la prehistoria en la zona
Levantina de Iberia, sino también la existencia d e culturas mixtas
ibero-maurítanas. Y así pudo ocurrir, bien que la Mastia &épica
fuera una antigua colonia libia fundada por los Mastites de Cartago;
bien que establecieran ambas ciudades pueblos de lenguaje igual o
pariente, dándoles un mismo nombre común a $u earkter.
Veremos que esta ioterprotaci6~tiene su .fund.amento ea la linística de la palabra.
S
..
--13) A. J. GKUROH: "Hbtoricl de txabgo" (trad. de F Gonzáléz, Madpid,
.
OTTO I~ELTZER:
"Gesohichte der Karthager", Berlín. W e i h a m , 1913.
).
-
270
-
[page-n-306]
LA FALSA E W S I D N MASSIENI*BASTETANI
Etimo!ogia
de Mastia
A primera vista la estructura de Mastia oftece aspecto adjetivo,
por su sposición a otros finales ibéricos de las fuentes romanas como
Basti, S~itabG,Ilici, Tucci ... Esto nos llevaría a explicar el nombre
por' algún producto mercantilizado par griegos y Ifenichs ,que
designase como epíteto a ila'ciudad de su emporio.
Así podría intentarse su relación con nombres comunes como el
gr. Mastix cccuerda, látigo)) pensando en la Carthago Spctrtari~ los
de
romanos; con el vasc. rnasti «viÍíedor>producto bien c&ocido de la
España antigua; con el lat. mastix aalmáciga~o resina comercial o
con mastruca uestido d e pielles». Per? ninguna de estas aproximacomo totilmente injusciones deja -de ser aventurada, ~fr~eciéndose
tificadas jingiiística y culturalmente sobre los datos que h<)ssu'minisbran 'las fuentes.
Para nosotros el valor etimológico de la palabra y a la vez
la corrsepondencia hispano-africána Mastia : Masta y Mastinax nos
la da un hecho, que nos extraña no hallar subrayado por escritores
anteriores.
Los tratadistas convienen en generail (V. A. Beltrán: art. c. páginas 300 y 301) que Mastia existía desde el Siglo VI a. de C. por l o
menos y en el año 348 del tratado romano-cartaginés ya pertenecía
a Cartago, estando 'emplazada en la actual Cartagena o sus inmedig
ciones. Para unos (Schulten) fué destruida, y para otros (García
Bellido) simplemente ampliada y absorbida la vieja población dentro
de )la ciudad ,púnica fundada por Aníbal el año 230 y que tomó el
nombre de la metrópoli Kart-h'adasat. Convirtióla luego eíi colonia
romana Escipión el año 209 y se reformó por César e1 41.
La tesis de Garcia Bellido nos parece totalmente segura, pues ni
Aníbal, a cuyo imperio pertenecía, pudo 'vpr destruída la vieja
ciudad sino que (la amplió para ,estab'lecer en ella su gran cuartel
por tener mejores condiciones que Akra Leukje; ni Escipión la
destruyó tampoco, toda vez que Tito Livio (21, 22,Cy 22, 20, 3) 110
hace llegar a Cartagena después de su toma desde Cádiz y tras S
a
ocupación de Oinussa.
Hemos, pues, de admitir el hecho de que el nombre primitivo
de-Mastia fué sustituído (como en la Masta o Mastinb del solar de
Cartago) por el nombre púnico, que'los romanos trascribieron Carthago añadiendo el adjetivo Nozia para distinguirla de la homónima
1
africana. Pero es precisamente esta hecho o que hay que explicar :
por qué los cartaginenses, fundadores d e muchas calonias en el Sur
[page-n-307]
10
J. ALVAREZ DELGADO
d e España sólo a ésta de Mastia dieron el nombre d e su propia
capital.
La razón d d fenómeno es que l o mismo en la africana que en
la hispana, existía una población indígena : Maga a Mmdh, cuyo'
nombre p ~ e c i s a m a t esignificaba rdudada o upchlaciónin; y par
d l o en uno y otro caso los tinos y dos púnicos aplicaron a la nueva
fundación d nombre fenicio de Kwt-hadasat ciudad nueva».
Y efectivamente, la forma Mastia o Masta ( M a s t a m , Mastina,r es un derivado por medio de sufijo) dentro del mundo lingüístico libio o bereber tiéne una clara etimdagia. E s frecuente en
estas lenguas (14) hallar nombres construídos con- el preformante
m-; y tenemos bien documentado el radical ezdeg ( o ezteg porque
la d interior en das hablas relacionadas es enfática y suena T sobre
todo tras silbante), que con e1 sentido ahabita~n, «acampar, conservan las, hablas bereberes Nsfusí, Zeneta, Rhadamés y Marroquí,
por l o menos. De él derivan formas sustantivas como amezda (y
amezdeq y parecidas) con el sentido de «hab+tación», alugar habim
por
tado)) y qoblación» c el Guelaya d e Marruecos y en ~ h a d a m k s
ejemplo. Esta forma libica amezda o maztri es la base d e la Mastay Mastia d e riuestros textos.
E n conclusión; tenemos en Masta, Mastiliax y Mastia una segura
corresponden'cia libio-hispana, con el entido de rpoblado~,y por
ello e n una y otra ribera del Mediterráneo al reedificarla o ampliarla
los púnicos, conocedores del sentido indígena de la voz, la titularon
aciudjad nueivap = Kart hadasat = Cawt hago.
A los pobladoras de la Mastia hispana llamaron los masaliotas
y griegos Massienos, Mastimos y Mastianos, aplicando *te helenizado sobrenombre a las tribus, mar y territorio colindante. Pero
cuando la ciudad cambió de nombre, eomo aquella denominación
no era étnica Uno. toponímica, perdida ou base desapareció. Y los
romanos, que nunca fueron muy marinerw, prefirieron tener sus
centras en poblaciones dd interior, bien ltuadas y comunicadas
estratédcamente como Basfi.
.
\
8 problema complejo de Bustetani.
Resuelto el problema de Massieni nos queda el aun más comBastetami o Bastitmi. ~ o r q i si su comparación con Base
MBRCY: !"Les tnm%pUomJdbyques mngues de I'Afrique du
936,
115 y 1%; LAOUST: Siwa. Son P ~ T ~ T " .
París, 1932;
ñosea berbérm", París, 1920; y **Cours ~benbérem
de
.'-
m,
- zia -
[page-n-308]
11
LA FALSA EíXAGlClN MAl3SlENI~BASTETANI
tuli nps garantiza la cmposici6n de Bastitarti en Bus&++
ton?, dendo
el primer compbnente s topónimo d e esa formáy el segundo el sufijo
l
presente en numerosos com,puestos de &e tipo; tenemos que resolver el valor de este enigmático segundo componente de que tanto
hallar la diferenciación entre Bastetan%y BvstuSi, y'
se ha .-rito,
precisar -si ello es posible- la etimología de Bt~sfz. Pero estos
prob1,emas se prekentan sobremanera oscuros y en parte insoEubles ;
como pueden comprobar los Iectores de las citadas obras, de Schulten
y Pericot y en La Etnollogia de la P e d n s z ~ hIbédca, de Bbwh
Gimpera.
Etimologia de Basti.
..
.
E s completamente segura la identificación con Ia actual Baza (15)
de la Basti de los romanos (que emplaza el Itinerario & Antonino
en b vía del Pirineo a Cazlona, a 69 millas de Lorca y -a 25 de Guadix. El nombre actual1 deriva precisamente del antiguo mediante la
la feminización Bastia, que ya aparece en latfn en e nombre de la
f
Mentesa Bastia &l propio Itinerario y q w se repitió en otros topónimos ibéricos como $&iba de Saefabi, Beia de Pacci, etc.
E nombre es ibérico indiscutiblemente, p u a s encuentra en
1
e
otros parajes de la Península. Bast8 dan los signos ibkricos de ia
ceca núm. 73 de Vives, que Caro Baroja (BRAE, 1947, pág. 223)
identifica cdn los Bassi de Tolomeo (11, 6, 70) con el cambio -ss:
par -st- de zona céltica, que vimos en Massieni, y situados indudablemente en la Tarraconense como grupo de los Castellanas de que
forman parte. Mateu Llupis (Pirinma, 1947, pág. 71) la sitúa en
El'Buste del partido de Tarazona; aunque la estructura d e esta voz
se nos parece más al de otra ceca ibérica, la núm. 5 de Vives, que
leemos Eusti. La ceca nGm. 95 de Vives, que Caro Baroja (art. cit.)
da sin identificación, pero con probable pertenencia a la @tribude
los Bastetanoss Ieyéndola Bastuif es dudosa como reconoce d
propio Vivea, por ser copia de un as de Cástulo y a d l o se añade que
el signo inicial está errado. Más dudo8os pero al mismo-radica'l deben
Dert&xer 106 nombres depersóna Bastugitas del Bronce de Ascoli
y Bastogaursini registrado por Hübner (GIL, 11,' 6144) y ya v e r e m a
en una inscripción ibérica Bastulaiacun:
(15) Mediante tratamiento h&paaoTBfabe de -st- en -z-;d. A. STEIGJZL:
"Ganitribución, ia &a fonética CMHispíuno--be
y de los ? M a s
en el Ibwa;
Romanico y e Siciliano", Madrid, 1932, ~ptbg.142.
l
[page-n-309]
E~tos
nombres personales y el Bassi de T s l o m w (11, 6, 70) relativo a un puebUo d e ia TarraConepG invita'a e m i d q a r la voz
como n o m b ~ e tribu; pera el htyh'q d e que aparezca a la v a en
de
y
la Tarraconense g ea la B&ica como nombre de población, ' su
misma estructura, nos asegura tratarse de un topónirno propia sin
dwendencia personal.
Mas n o nas atrevemos a lanzar hipótmis alguna de interpretación atimológica de la palabra, que por aparecer repetida en varios
lugares debe encerrar un nombre común. Aunque es posible hallar
radicales anáilogus de valor apropiado en vascuence u otras hablas
hispánicas (recuérdese vacs. baztan, baso, etc.), estimamos aventurada cualquier aproximación sin elementos de apoyo en las referencias antiguas, que no hemos podido descubrir hasta el presente.
\
El sentido de Bastuli.
-
4@
c
.
d s c :.
Las tratadistas en general hacen equivalentes las demrninaciones
Bastetuni y Bastulos como Tzcrdetani y Turdwks, det
y Edetani,
;:. etc. ; aunque ya Paübio situó a los Túrdulos al Norte te*Este de los
$4
y
lbi
Lb*-
&
Turdetani; y algunos geógrafqs emplazan los Bastulos en las provincias de Málaga y Cádiz. Pero como las fuenta antiguas sustitu,%p.
yen y mezclan ambas denominaciones, l a tratadistas acuden al sen'
-*
ciilo procedimiento de darlos como equivnlenta; -m no siempre
lo sencillo es lo verdadero. A nuestro pare= y a pesar de la dificultad de armonizar los textos, y de la falta & referencias detallabas,
oficial
las cosas se producen como si Bastgtani fuera la ds~io~.diaación
de los habitantes de Basti = Baza y toda la extensa región extendida
y
al Sur y ail Este (actuales provincias de Granada, ~ l & e r í a Murcia
en gran parte) ;y e n cambio Bastuli Euera !a .dwignacihn especial de
esos pobladores e n contactocon la cdaniaaeión libiop6dca o afri,
cana, que ocupaban la vertiente de tqda esa costa sur. Luego estas
voces confundieron sus empleos en los t4scri&or& posteriore~,
Las variante8 que ofrece la forma son : Rastuli que escribe3
M d a (3, 4) y Plinio (3,s)Bascdus (neque Basculus neque Turdur
lus)
dice Varrón (R.R., 11, 10, 1); B á ~ t ~ u l o i Marciano
da
(2, 9) pero BastoZloi acentiia Tdomeo (S, 4, 6); finalmente Blasto-phoimikes, transformación de Bastzdo-pkoeniceo, lós llama ApIano
(Hisp. 56). Las grafías de Tolomeo y Apiano ofrecen una contradic.
.ión, ,pues el circunRejo del primero parece exigir acentuación llana
'
$ de la paiabra, más la dncapa deil segundo reclama cantidad breve
en esa sílaba. Normalmente Bmtuli suele pronunciarse esdrhjulo,
8
- +
6
efi
- w4 -
[page-n-310]
LA FALSA ECUAGION MASSIENT-BASTETAN1
13
tante e n latr'n como en español ; pefo n o tepemos dato seguro para
afirmar que así fuwa en su origen. P m q w no se trata aquí del sufijo
diminutivo latino, aunque con él 10 haya confundido Schuken (Tartessos, pág. 139, n.) aproximándole Poenulus, Ilipula, Cdecut.. .;
sino de un aformante, eufonizado a la latina, pero existente en Iíbico
y en ibérico para' designar pueblw, come Turdulus y Vardulus y
h s africanos gaetulus = bereb. gaitala (16f, Massuli Augyles; y que
aparece e n Iberia en nombrm de poblaciones como BaetuEo = gr.
Baitouilón = ibérica Baito'lo, cerca núm. 15 de Vives, y Castulo
.
= gr. KastoiuIán = ibCrico Castule, ceca núm. 94 de Vives. Como
.Bardutos aparece escrito Vardulli, y por tanto acentuado llano, lejos
d e la zona de franca latinización y'africanización del Sur, cabe @ensar que el sufijo ¿esdrújulo? de Rastulo y T u d a l o tenga especial
matiz latino-africano, y n o precisamente ibérico; sa'lvo que la acena
tuación ibérica fuera tan libre como B vasca y bereber. Pues hallamos esta forma escrita con signos ibéricos en la insc~ipción torso
del
viriil del Museo Arqueológico que Gómez Mor(Mdscelán~as,
1948, pág. 57) lee bastu!~iacun, eso es ade 'los Bastulos~,
,con generalización en 'la Península da este tipo derivativo en -u&.
Resulta por tanto, seguro que Bastuli es denominación o nombre
de gentes sobre d topónimo Basti, formado con un sufijo; (latinizado
en -di) común a iberos y a líbicos; mas por su claro valor entre
ellos, los Cbifénices de la Bética /la emplearon con preferencia a la
forma Bastetani, más propia de los hiapano-latinos no africanizados,
para designar los pobladores y tribus- dependientes del círculo de
Basti en contacto con aquellos colonos norafricanss.
S
Es imposible estudiar el problema de bastetani / bastitmtl, sin
rar e n (la controversia sobre este sufijo. Las predilecciones de
tratadistas se han repartído entra los seguidores de la tesis de
(17), que suponía todas las formácioaies de este tipo
modernas y hechas por composición de dos sufijos : al griego en
-ites y el indeuropeo en - s u s (jónico -&oa); y los partidarios de
la teoría de J. Wackernagel (18) que distinguía la forma propia en
----(16) C . nuestro estudio "Punpum Gwtuiica", en :'Ern6rita", 1946, pg. 103.
f
(17) H. SCHUCHARDT: "Die Iberische Deldination", p$g. 34: ''fberisehe
Deklination" en "Rev. Int. de Est. Vascas", 1910,pág. 325; y "Glotta", IX, 238.
(18) J. WACICE%~NAGEL "Archiv fiir lat. Lexikographii unid Gramruti",
en
-m-
[page-n-311]
14
para habitantes y pueblm, de origen propio común a libios e ibetos,
y frecuente en Iberia, Africa y Cerdeiía.
El elemento aun se sigue considerando enigmático; y si no hubiera #sidopor la alta autoridad lingüística de Wackernagel ,su teoría
hubiera sido desechada, por .la tendencia general de loa tratadistas
a considerar las formaciones en -tZhus como, generailizacioneg de los romanos. Así vimos que Berthelot (o. c. págs. 70 y 97) exp11ica la
ausencia de la final -tuni en Avieno por su origen reciente, en vez
de hacerlo por el carácter puramente helénico de sus fuentes, que
no podían tener documentación del sufijo hispano-latino .en -tan;;y aunque la reconoce muy prodigada en España, ,dicteque -a final
es esencialmente latina y formóst por medio de la vocal d e apoyo ty el sufijo -anus. Ha influída en e t a s apreciaciones 4 ver aparecer
designaciones como Bustetani d q u é s d e Massieni, Edetarai tras Esdetes, Caeretani h p u é s de Cawetes...,y encontrar sufijacienes en
-efes o -ites contemporáneas o anteriores a las formaciones e n -$Si
sobre iguales raíces.
Por ello, conviene aclarar las distintas formaciones, para hacer luz
en tan intrincado asunto.
Es sabido que el sufijo grecolatino en -Znzcs (jónico -Z7tos) aparece
en ocasiones solo, pero otras veces va claramente unido al sufijo
griego en -ites, como reconoce el propio Wackernagel en $lasformas
Abderitanus, Drepanitanus, Neafiolitanus... También aparece este
sufijo err formaciones de Ib,eria (zona que especialmente nos interesa)
que conviene distinguir claramente para evitar confusiones con e
1
otro; tales son edetani sobre los edetes o esdetes de Hecateo, oretani, sobre wetes, y algunos otros como lobetuni, carfietani, contestani, toletani ..., que tienen bases seguras con -t- radical. A ellos
1
hay que agregar alguno muy curioso como lascutani, creado sobre e
noníbre de población Láscuta, y caeretani sobre Caeretes u sobre
el topónimo Caeret, que por tanto sólo llevan sufijo e n -anus
Junto a ellos hay que admitir el grupo con sufija en -tanus como
veremos; pero es obligado reconocer igualmente que una vez
creado est'e tipo, .;pudo generalizarse y de hecho se propagó a lormaciones nuevas. Pero debese advertir que la forma de sufijación
generalizada en Iberia es -itanus; ,porque así lo exige 'la fonética 'latina porsu vocal interior, y porlIa mayor abundancia deltos sufijados
griekos en -&es: No pudo generalizarse por anarlogía el sufijo 'en
-etanusj si la formación en -etes sobre el, mismo radical no mistia;
[page-n-312]
mietyras sobre las forma6 antiguas can -ebanus actuó analógicamente
el tipo de -8a)rcu.s. Esto explica ,los b'iforrnas Bmtetaitus / B&anzls,
Ausataitus / Ausitanz~s y por consiguiente, si las fe~rmacisnaen
...,
- e t l u s n b están arrancadas a fuentes griegas o hechas sobre formas
en -etes, son primit.ivas y e n todo caso anterrores a las en -itanus;
cosa copprobada en las misma* fuentes para 1- par;ejas aludidas
Pensamos que'tiene razón Wackernagd al establecer como formación peculiar del occidente ibero el su.fijo en -t&us, por las siguientes rnzonw. En primer lugar, todos los tratadistás reconocen
que el mundo propio de ese sufijo es Hispania, propagándose por
los latinos a zonas colindantes. El sufijo no es latino ,propio y .en
cambio se halla documentado en ibérico como diremos; hay pues
que considerarlo como hispanoJ1atino propio. ,
Tampoco crdmos que pueda exp1icarse de otro modo una ser>ie
tan larga de formaciones hispánicas, como Cdagumitanus, Bigmritanus, Riberitanus, GrucchurrPtmus, Astigitanus, Accitams, Aauitan$, Bilb$l.9iani, Bisgargitarai, Gaditani, Laminitani, Damanitani, Lwitanus, Bergistm~s,Bastetanus, Turdetanus
a las que Conviene
añadir formas claras de Cerdeña como Celsita.nus, Calaritanus, Cunusifanus, Sulcitanus, Scapitanus...; para ninguna de las cuales hay
docum~entación adjetiva en -etes / -ites, como 'la hallamos en las
formaciones del tipo Neapolitanus, etc.
Por último, la misma fonética~confirmala tesis de Wackernagel ;
porque no se comprende bien cómo una generalización del sufijo
latino-griego en -itZnus (= ites + -anus) haya podido dar iaccetanus,
ausetanus, bastetanus, bergktanus, cessetanus, con vocal -e- b sin
vocal, de formación más antigua según lo dicho, en vez de conservar
ila voca'l propia del nombre (que incluso tiene a veces -ir), o sustituirla siempre por la -i- usual interior latina. Y como ese fonetismo
con -i- es el norma.1 de las formaciones hispánicas más recientes y
de la zona de Cerdeña más intensamente rornanizada, en prueba de
que las formaciones con -e- son más antiguas y se c r a r o n en un
medio propio de sufijo -tiirtus, cuya vocal de unián podía variar.
Pero al argumento definitivo en favw de la tesis de Wackernagel
as 'la presencia en ibérico de este mismo' sufijo documentado con igual
valor.
...;
-
El sufijo tane de las inscripciolzes ibéricas.
Habla de a t e sufijo Caro Banoja (B R A E, 1946, pág. lW),a
quien formas como tulitane de los vaBm de Liria, y con dudas loa
[page-n-313]
16
J. A E V ~ E E ZE L G ~ O
D
>nombres TmnegaIduraZs, Tmlúepaesed..., citad- por GBmez Moreno.. - - 7
1e;marmn el modelo d i sufijo -taaws mediterraneo d e Waekete
p
nagel. Ppro tres puntos n o son admisible; pues los vasos de Liria
n o di& toletane si tolítizni, sino tolirbi6ine como lee Gómez Moreno (Miseelána~,1948, pág. 52); tampoco tolefani, derivado de
Toletum, puede lconsiderarss como sufijado en -tani sino, según
dijimos, con el simple y latino -ani; ni los nombres como Tanmepaeseri, y $1 del caudiIlo turdekano Attenne~,salvo error ortográfico,
pertenecen a esta serie, ya que e1 elemento estudiado tanto en los
sufijados en -tuni, como en $las formas ibéricas y latinas análogas,
apareoe siempre sin geminación. Pero es justo ver con Caro Baroja
en el ocumbetane, tolirbitani y benebetan~, de Liria, el mismo
sufijo -tuni de nuestros derivados del tipo Bastefani.
Precisamente hallamos un compuesto de iguaE carácter en el
texto'de la inscripción de Santa Perpetua d e la Moguda q b , siguiend o la lectura y trawripción de Gómez Moreno (o. c. pág. 381% a
nuestro ver más completa y justificada que la dec Tovar (B R A E
1946, pág. 39), y del todo conforme al texto reproducida en Ampur&s (11, 1940, 174), trascpibimos así :
BASCONES OBAINTANES EBANEN :
AURUNINGICA ORDIN SEIGICA :
SIBAITIN.
Nosotroa creemos que a t a inscripción se refiere a una declaración de poblacion'es subsidiarias o estipendiarias; y basándonos,
por su primer elemento, en relaciones con palabras vascas, la traducimos como aigue :
VASCONES PRINCIPES CIVITATIS FVCERUNT :
AURUNINGICA STIPENDIARIA SEIGICAE :
RECOGNOVIT (o -ERUNT).
-
Esto es : @Los
Vascones príncipes de la ;iudad lo hicieron. Auruningica es estipendíaria de Seigica. Lo reconocieron,.
N o afecta a .nuestro presente problema el estudio de su final, y
sólo nos detendremos en el principio donde se halla el! elemento
-tam en cuestión.
N o creemos en absoluto en d valor «piedra» que a la forma
ebanen da Tovar en su citado trabijo del Boletln d e la Real Acad
demia Española; por lo demás atamos seguros due, bien de igual
,
[page-n-314]
LA FALSA ECUACION MASSIENI-BASTETANI
17
raíz #rimaria que-ban upiedram, bien d e otra distirita, hay en bereber
y libico (y también en ibérico) un verbo bany que significa ged'ikcar,>,
rterigir~,rchacer~al que pertenece nuestra presente forma y de cuyo
derivado copto a través del árabe viene'el español adobe; y bien
radical taba a p i d r a ~
guatrche y bereber, y
distintos a su vez son d'
el radical b-n uhijoi, común a'l egipcio, al sumerio y al grupo semítico. De ellos tratamos en un estudio de próxima publicación.
El ob,ain de '1.a segunda voz de la estela podría ser un puro elemento toponímico designador de ciudad, que encontramos presente
en otros nombres de p~blakion~es
ibéricas, como Obulco, Ma~noba;
Onoba; pero tamb2én puede estar relacionado, con el vascuence
oba «m(e~jor,r» sufijo superlativo -en; en cuyo caso obain equivale
y su
a optimates, senares, principes; y obaintanes debe traducirse por
*timates cives, principes civitatis, o cosa similar. De donde la -16volencia del sufijo ibérico -tanes con el latino -t'ani resulta indudable,
sobre el valor asignado a las voces de esta @tela.
Pero queremos avanzar todavía un paso más, a fin d e hallar e1
.
valor preciso de este elemento y su posible campo.
1
1
Sentido primario del sufGo ta4.
Al combatir ~ c h u i h a r den Glotta y en Die rberische Deklination
t
+
la' tesis de Philipon y la explicación de Wackernagel sobre el carácter
ibérico o mediterráneo d8elsufijo en -tuni; señala que en 1% graba.
ciones mlonetalla solo' aparecen Azuescen, Lniescen ... y no Auseta.
ni ... de llo que deduce que esta última formación no refleja nada in.
digena.
Tal es, como vimos, también la apinión de BertheIot, y la de
Castro Guisasola (El Enigma del Vascuence... 'pág. 103), quien siguiendo su conocida tesis de indoeuropeismo del Vascuence, supone
que sl.sufijo -(t)ar d'e éste es el mismo -(t)aniis del latín, con igual
-t- unitiva en Bdlbo -bar «bilbaíno»... que en Gadi-t-anus, etc ....
Contra tales errores podemos afirmar, con toda seguridad por
- lo dicho, que junto al sufijo indeuropeo -anus sólo o soldado 3
formaciones helénicas en -tes (como Neapolites) ; existe otro sufijo
hispanolatino en -tanus, y con vocal de unión -etanus o -itanus.
Decimos que 'es hispanolatino porque apareoe muy prodigado en
España ,por los escritores romanos, aunque en menor escala se registra también en 'Cerdeña y Sicilia, de igual sustrato ibérico, y en
el norte de .Airica ; todo lo cual nos asegura el predominio hispánico
o ibérico de su empleo y su Qropagación por los romanos qu'e ha-
[page-n-315]
_18
,
J, hLVAREZ DELGADO
llaron s n 61 una cómuda designación d e pueblos subsidiarios de un
centra.
Una véz creado y gerzeraSizado el tipo, y confundido con las otras
formaciohes grecovlatinas en -anus y en -ites+anus (como Lascutanus, Neapolitanus, Toletan m...) los derivados en -f.cmus pasaron
a designar e n general a10 perteneciente a un pueblo o territorim.
Así d e Larniniitm se dijo Lminitani y luego ager Laminitanus. Mas
no era éste su matiz originario, sino creemos %guro que la forma
-t%us tenia valor equivalente a ctciudadano» o crhabitante~ y pasó
;
iIuego a tener puro valor sufija1 por haberse desgastado e n ese frecuente procedimiento de composición de palabras, aunque en ocae
siones s la encuentra todavía con su empleo autónomo y orignario.
Porque a nuestro juicio este sufijo, -tanus es ;la misma voz que
aparece en el compuesto etrusco 'Ut-tenia = TTetrá-polis, estudiado
por Kretschmer, Blumenthal y Schwyzer (19), y que se explica por
a1 etrumo huth = c49, y tania = «ciudad», cona1 cambio jónico de
alfa en heta ya indicado; y que también aparsce en el nombre de
la isla de Teños, que B*lumenthalsleña'lacomo equivalente a aciudadn
extendido luego a la pequeña isla entera. La falta d e este elemento
en otras voces etruscas explícase por la repugnancia de aquel idioma
a la composición de voces, que justifica también la escasez d e compuestos en latín, por lo que no' debían ser frecuentes ni normale5
formas de similar estructura.
Pero esta concordancia explica bien que los nombres ibéricos e n
-tanus, por ese preciso matiz c~ciudadanoo habitante», han podidü
aparte de su fonetismo, con las formacoincidir semánti~ament~e,
ciones de sufijo grwolatins en -itanus (= ites S anus) adherido
a topómimos, indicando1 nombres de pnebloo personas. Pero a su
vez, con ello creemos probado d'e un golpe: que el sufijo ibérico
-tanus es totalrne~tedistinto del latino y griego -anus; y que no
puede explicarse, ni él ni su homólogo vasco, por medio de una tunitiva o epentética sobre el otro. Porque además de ser radical
la -i- en el indicado nombre tania, es también indudable que la tilene
el sufijo -tanes ibérico que emplearon los vascos grabadores d e 'a
.
estala de Moguda, y los iberos d e los vasos de Liria.
E l valof preciso del sufipo -tuni es por consiguiente ahabitanteu
o «poblador»; y así Basfitani serán apobladores d e Basti», como
.
I"
(19) KRFTSCHMER : "GlatCa", XIII, p8g. 115. BLUMENTHAL : c'Klio~'.
XXV, N g . 32. SCHWYZER: ''Grieohi-sahe C3rammatik", Munioh, 193P,'pg. 62.
- 280 -
[page-n-316]
*
LA FALSA ECUACIUN MAMIENI-BASTETANI
-.-.
.
19
GaditIr~ichabikantes de Gadesa,' y Iaccetani upobladores de- Jaca,.,
etc. ; si bien unas pocas formas como Aquitani y Lwitani debieron
tener el ,primario valor determinativo de «pobladores L,usos», etc.,
empleado quizá primero en Lusitania ... que en 1 adietivos.
Y aquí está la razón de que los monetales digan Ausesken, Unticescen, Urcescen, Laiescenl...; porque se refilere a cmoneda de Auso,, etc. y no a
El radical tanes en IberZa y en el Me'ditewáneo.
Hablamos ya de la presencia de esta voz' en Etruria y en e
1
nombre de la isla de Tenos o Tina. EHo nos lleva a rdlacionar esta
voz con el segundo componente de varios topónimos de la'zoqa
norte de Asia Menor y de la región frigio-tracia como Adramettenoi,
Sarsetené, Skedentené, ,a los que hay que añadir los
radicales de los citados ,por Fouché (20) en los Balcanes, Grecia e.
[tallia : Atené, Atenia, Atina ... que relaciona con el ibérico Atanagrum, cosa no segura, porque el grupo de voces relacionad:^^ coq
la famosa Tanagrg griega tiene -su inicial a breve y desconocemos
la de la voz ibérica.
de
E s puw probable al carácter mIeditTmráneo -tan$ c ~ o b l a d o r ~ ,
uistinto dri sufijo indeuropeo -%os, ya que hallamos ese radic~!
documentado desde Asia Menor hasta Iberia; pero al niencs es
segura su existencia en ibérico y de Hispania ,lo tomaron y gene+
ralizaron 110s'romanoscomo sufijo designador de cpueblos~o «habitantea,.
Además de haber hallado sufijado ese radical en s ibérico obbainl
tanes, ocumbetane, etc., creemos que existió como primer elemetit!)
en el nombre Tamusia d'e la ceca ibérica núm. 31 de Vives, igualmentecitada por Hübner (MLI. ,pág. 96) y en la ceca látina núm. 18
de las ibero-romanas de 'la Bética de Vives, que todos su'elen leer
m
Tamusiens, y que como sospéchó Hübner (loc. cit.) debe leerse
Tanusiens(e) ; porque en los ejemplarm' conocidos aparecen enlazados los tres signos ANV, prestándose a mú'ltiples lecturas; pero
la que damos está garantizada por la ceca ibérica, que contribuye
icter hispano
este
(20) P. FOUCHE: "A pr@e Georigine du Basque", apud "Emerita",
s g e t, aa tomo V. 1943, pág. 55.
m m ni
[page-n-317]
ipania d e que habla Carda-Bellido (Arck. Esp. de Argw
sobre Mawus ámoro, moreno, negro, ; o sobfe d $&a f&ia q ~ e
r d s t r a n las citadas formas etrtzims p minorasi6ticas.
***
Confiarnos haber deja& bien comprobadoe en laa páginas precedentes el origen, carácter y matices de las formas Massieni y Bastetmi y SUS elementos; y bien sentado su valor da nombres forjados
s Ba&ti, quezein mado aig-uno w puede
sobre -los t o p ó n i m ~ s , M a p ~
considerar como designaciones raciales o culturales uniforma; así
como establecido que los radicales de Mastia y -tani encierran el
sentido genérico de cpoblaclónn o nhabitanteu, siendo el.último innegablemente ibkrico.
[page-n-318]
Los nombre de persona van en mayúsculas, los de materias en negritas, Y
los geográficos en cursiva.
ABARGUES SETITER (J.): 54 y 55.
Abderitanus: 276.
ABDERRAHMAN 1 : 25.
1
Abengibre (Alkcete) : 258.
Abbinia: 245 y 255.
Acamania (Grecia) : 84.
4ocitanus: 277.
ACO, ceramista: 183.
I
Acquaoalda (Lípari, Italia): 70.
4 c n e d u d : 218.
ADAEGINA: 165.
Adobes: 96 a 98, 184 a 188.
Admmetteaoi: 281.
Adzaneta de Albaida (Valencia): 10 a 1:
3
Aeminium (Coimbra, ~ortu'gal) 209.
:
Africa, africano, norafricano, etc.: 27, 34, 160, 169, 211, 233, 234, 244, 255,
268, 270, 271, 272, 274, 275, 276 y 279
AGATOCLES: 162.
Agay (Francia): 207.
Agramunt (Lérida) : 225.
Agres (Alicante): 64, 66 y 68.
Agirbut6iffa: 166.
Agngento (Sicilh, Italia) : 87.
AGUZZ;ERA Y GAMBOA, MARQUES DE CERRALBO (ENKIQUE DE):
.
AHIUS (T.) : 218.
..1
Ain Metherchen (Túnez) : 47.
Aitana, sierra (Alicante) : 135.
Ajuar, a j w m : 178, 184 a 189, 192, 193, 194 y 234.
Akradnia (Siracusa, Italia) : 160.
Akra-Leuka, Akra-Leuke (Alicante) : 168, 181 y 271.
Azbacete: 9, 11, 63, 143 y 176.
Albaida (Valencia) : 9 a 13.
ALBALAT (F'RAY ANDRES DE): 226.
Albania: 84.
&t
.
[page-n-319]
Albufereta, La (Alicante): 159, 162, 163, 165, 168, 170, 179, 180, 181 y 194.
Akalá del Rio (Sevilla): 258.
de M¿wa&L: lrn.
ALCiNA FRANCH (J. : 241 a 255.
A l m y (Alicante): 12, 14, 45n, 66, 68, 135 a 146, 1 5 a 158, 175, 177n y 258
5
Alcudia, L a (Elche, Alicante): 133 y 134. Alcudia de CrespÉns (Valencia): 1 .
1
A+emada: 25 y 125.
A f P a W : 257 y 268,
Alfafara íAlicant6) : M
41-ers:
1 2 y 123; - d e hierro: 120.
%
Algar, E (Almería): 63, 64 y 67
Z
Algarbe (Portugal) : 258, 260 a 262.
Alicante: 63 a 68, 130, 135, 159, 162 163, 164, 167, ld8, 169, 174, 179 a L94
Y 258.
AFicudi, isla (Italia): 74.
Aliseda, La (Cáceres): 129 a *32, 162 y 190.
&MAGRO BASCH (M.): 22, 12711, y 230.
Almansa (Albacete) : 13.
A L ~ C H E
VAZQLWZ (F.): 11, 221n y 225n
Almeria: 36, 63, 169, 258 y 274.
A h m o W : 222 y 223.
ALONSO DEL REAL (C.) : 22.
Alpes Ligures: 34. - ,Marítimos: 206.
Alpuente (Valencia) : 221.
Alt de la Nevera (Beniatjar, Alicante): 1 .
1
Alto de la Cruz (Cortes, Navarra): 95.
Alto-reikves: 170, 171, 176, 190 y 207. .
I
Alvarelhos (Portugal) : 213.
ALVAREZ DELGADO (J.): 263 a 282. '
ALVAREZ
OSORIO (F.) 211n.
:
Alliat, Commune d (Francia): 37.
'
AZlier (Francia): 1 4
0.
América: 241 a 255.
AMILCAR BARCA: 168.
Ampurias (Gemna) : 169.
Amalatos: 103 S 116 y 162.
ANANIUS (LUCIUS) : 202.
Anactolia (Asia Menor): 87.
Amcaaas: 200 y aO7.
Andalucía: 163, 167, 198 y 257.
ANDERSON: 22.
Andilla (Valencia) : 14.
A m f m : 73, 79, 89, 92, 140, 197, ,198,200 a 202, 207, 216, 218 y 2 1 a 223.
3
ANIBAL: 167 y 271.
Anillos cbe m h : ,120, 122 y 146; -de hierro: 145: -de piaiEsr: 190 y 1 3
8.
ANTEO: .238.
Anthéor (Var, Francia): 202.
Antibes, cabo (Francia): 206.
Antillas, islas (América): 246, 249 y 254.
~~~
,
):'
-
+
[page-n-320]
Apliques rbe bmmoe: 204, 205 y 207.
.
Apislia (Italia): 69 y 7 .
8
l
Aq14~mi:377 y YI.
habe, 6 d b l ~ ~PU&~O, ec: 29, 234 y 279.
t,
t.
Arabia: 270.
ARACIL (A.) : 66n.
AraniWas de hiwso: 146.
ARaECA (B.): 227.
ARBOIS (D'f : 2 7
6.
Arcila áMarruecos Espafiol) : 229.
AmW&: 31, 32, 34, 35, 44 y 48.
S'
'fi't6f Arcóbriga (Arcos del Jalón, Soria): 104
. A l ,
.l
:
AroMm de Prehbhia LeYmtina, Anuarios del S. L F % . & SJ IiB,
. l
Arene Candide, cueva (Liguria, Italina) : 7 .
6
PRGANTONIO: 58,
Argar, El: (Ver u(Algar»):
,
.
Argel (Argelia) : 234.
Argelia: 233, 235 y 23711.
ARIAS (P. E.) 21 y 8 x .
:
41
ARége (Francia): 37 a 3 .
9
Arlés (Francia) : 207.
, ,.
Armas: 102, 103, 117, 120, 134, 189, 102 y 193.
.
Arqudogía, sus Iítes: 21 a 3 .
0
. ,
.
MguBtrabes: 202.
Arte: 26 y 30; -griego: 101, 112, 160, 167 y 168; -ibérico: 159 a L5 -Ihipestro?
*
57, 5 , 60 y 61; 4 u r b n o : 2 .
9
9
ARTEMIDORO: 265.
Artiglio, buque: NO.
Aruba (Venmuela): 251.
Arybalias: 9 .
2
Asss de m s siis formas: 69 .a 94, 197 y 210.
m,
A S C V A L O : 161.
Ascolf (Italia): 2 3
7:
ASDRUBAL BARCA: 168.
Asia: 161.
Hellenistica: 203, - Menor: 34, 207, 281 y f8.
13
A t de m,
sa
objetos: 37 B 3 .
9
Asto kos (Acamania, Grecia) : 85
ArItigitanus: 277.
~strBga;w: VKX "T~-%bcbas'".
ATAEGINA: 165.
Atlamgml: 281.
ATENE: 281.
ATENIA: 281.
Ae.t5i
:' 3 .
4
Atar0-~1~teimie: Y 3 .
34
5
A t h d o n de Siracusa: 8 .
2
..
p
8,
I<,.,L
-
- 285 -
[page-n-321]
ATINA: 281.
Aifantico, o c b n o : 34, 235 y 241.
AT1 ENNES, caudillo Turdetiino: 278.
Atzcapotzalco ( ~ é j i c a:) 246.
AUGUSTO: 180 y 172.
A t & í h e i w : 34 ia 36.
auriol (Francia): 206n.
Auruningica: 278.
A u s e c e q A u s s k m : 279 y 281.
Ausetemw, A d h u s : 277 y 279.
Auso: 281.
AUSONIO: 75 y 87.
AusmiCoe: 75, 90 y 91.
Nungria: 156.
Austria: 125 y 126.
AUTONA (N. D E ) ; 226.
bvelbaimas, f&:
201.
Avenc, cueva (Cfandia, Valencia): M.
Aves: 50, 174 y 175.
A7?I1ENOCRUFO FESTO): 163, 168, 175, 263, 265, 266, 267 y 276.
Azzdóm de hi0lTo: 156.
Azaila (Teniel): 27, 134, 173, 174 y 260.
Azteca: 246 y 254.
BACO: 204 y 205.
Badajoz: 211.
Baetulo. 275.
BA-A0
OLEIRO ( J . M.) :. V e r rOleiro».
Baivto, Baitoulon: 275.
&ajo Impwia: 25.
-
Bajolnwbvm:
m.
Balcanes: 84, 255 y 281.
BaEcÓ, cueva (Gandfa, Valenqia) : 44.
Baleares, isias: 195 y 198.
Balzi Rossi, cuevas (Grimaldi; Italia) : 34.
BALLESTER TORMO (1.) : 7 , 8, 9 a 19, 57, 58, 66, 103, 14311,
y 257.
Rafieres (Alic.mte): 64, 66, 68 y 157.
Eañosa, La (Beniopa, Valencia): 48.
Basbdna: 183.
Bamms: 104, 106, 107, 188 S 112.
Barcelona: 181 y 220.
Barcelos (Portugal): 164, 165 p 176.
BARCIDAS, familia: 181.
Bblnilas: 275.
Rárig (VaJenck) : 14.
Barranc del Castellet, cueva (Oarrícola, Valencia): 13.
Barranco d e la Batalla (Alcoy, Alicante): 135.
EIIRRANTES (V.) : 211n.
BasEJus: 274.
Basaicas &rommms:220.
Bastluzzo ( S t r b b o l i , Italia) : 74.
[page-n-322]
~ a s t i d hde les Alcuses (Mogente, 1
BASTQGAUNINI : 273.
htodd, ikddi, W u i o , &tulos:
BASTUGITAS: 273.
Bastul, ceca ibérica: 273.
Bastada&wun: 273.
~ o - p h a e n i 274:
~
Baza (Granada): 273
274.
Emima: 234.
Beira Litoral (Portug
209.
Beja: 273.
Bélgida (Valencia) : 125.
BELTRAN MARTINEZ (A.): 21 a 30, 261, 265n, 268 y 271,
, ,
BELLUCCI (G.) : 241n y 24%
, - ::-,"-=?
Bellzis (Valencia): 1 y 35.
1
i~ Q k t * :Mk
, I
Benacantil, monte (Aiicante) : 168.
BENDINELLI (G. : 21.
Bemaijetmm: 278.
Bengasi (Africa) : 35.
Beni Hozmar ( M r u ~ u w s ) : 236.
Beni Maadam (Marruecos): 236.
Beniatjar (Valencia) : 1 .
1
Benicadell, m n e (Valencia-Alicante): 65, 66 y 135.
ot
Benigánim (Valencia) : 1 .
1
Beniopa (Valencia): 48 y 49.
BENOIT (F.) : 207n.
BENTON (S.) : 85n.
Bereber, ci11!tum, pueblo y lengua: 234, 268, 272, 275 y 27%
-:
U
S
277.
Berlín: 243n, 246, 248, 249, 251 y 253.
W R N A B O BREA (L.) : 69 a 94 y 245n.
BERTHELOT (A.): 263, 264, 265, 268, 276 y 279.
Bética (Sur de España): 274 y 281.
Betdao: l.62.
Betis, río (Bética, España): 171.
Betúm: 201.
Blar (Alicante): 64 y 68.
BBf&,
téalica: 33 y 3.
5
~
~
u 277. s
:
a i l b W a d : 277.
Biibok: 279.
- m:
& i
277.
BISSING (F. V.) : 2574
BLANCHET (A.): 204, 205, 206n y 207n.
~lasto-phoadkes:3 4 .
BLAZQUEZ (A. ) : 2 0 1
31.
BLOM (F.) : 248.
BLUMENTHAL : 280.
-
m.
?+
pb:;b.q~
[page-n-323]
Ramua de 08ibdlo: 114.
-
BOGQS (S. 39.): %l.
Bohemia: 1% y 126.
Bdsaizi, El ( m e ~ o g:) 237n. ,
Bolta, cueva (Qandía, Valencia): 52 a 54, 55 y 56.
~ o l u m i n i , cueva (Alfafara, Alicante) : 45n.
BONSOR (G.) : 129x1, 130 y 131.
BOOY (Th. de): 252,
Eorró, partida (Rótova, ValencW: 45.
BOSCH GIMPERA (P.) 11, 102, 264 j~ 273.
:
BOTELLA CANDELA (E.) : 67%
B~tSllas:72, 73, 76, 80, 89 y 92.
'
I
Bcutanm: 122, 189, 190 y 193.
BOURGUIGNAT (J. R.) : 2371-1.
B ~ P wam-:~
V
(Ver "Huesos humanas").
Bóviüus: 47 y 51.
Bracara (Portugd) : 209.
Bmw&io de b r m : 120, 124, 127 a 132, 190 y 193; -de plata: 130, 131 y 162.
BREUIL (H.) : 36, 42, 59 y 60.
Broches de eintuüóai: 114, 189, 190 y 193. Brame, ob;Detos: 74, 122, 123, 127, 130, 131, 143, 188, 189, 19b, 191, 193, m, 204,
2ü5, 2M;, a18, 260 y 273.
Erame, Eaad: 660, 70, 71, 72, 78, 80, 81, 85, 88, 89, 91, 92, 101, 103, 104, 106, 111,
116 y 180.
BRUNON (Colonel) : 2354
Bruselas: 25.
B
U
C (G.): 70, 73 y 71.
~
41
Bulgaria: 245.
Bulla Regia: 205.
B d w : 47.
BURKITT (M.) : 30,
BUSCHOR (E.) : 22, 23 3; 108n.
Buste, El (Tarazona, Zaragozh) : 273.
BYRON (G.) : Ver aGordon».
Byrsa: 270.
Oah3lw: 14, 102, 114, 174 y 175.
Cbbm5.m: 72, 78, 79, 80 y 82.
ChJ~iz-o: 191.
I
Cabo de Palos (Murcia): 207.
CABRE A G U Z O (J.) : 102n, lWn, 127n, 130 y 174n.
CABRE DE MORAN (M.& de la !Encarnación): 101 a 118.
Cáceres: 129, 130 y 165.
Cádiz: 1 3 , 163, 168, 258, 271 y 274.
Caeret: 276.
claeMmí, íhereks: 276.
CAFICT (C.) : 77n.
cAFICI ( . : 77n y 84n.
11
Cala Blanca (Menorca) : 196. - Gestell (Tarragona) : 34n.
Calabria (Italia): 75, 85 y 90.
Calaceite (Teruel) : 102.
Calaguris: 218.
[page-n-324]
íhhgimi-m:
277.
277.
a
S
:
Calcarq (Panarea, ItaUaJ: 70; 72 y 92.
fkl&km: 89 y 9 .
2
CM:
275.
~ 0 p . m e s :142.
w t: as y 222.
rl
CALIGULA : 218.
CALVO ( . L ) 9 y 1 .
P .:
1
CM-:
190 y 193.
Cami de Bélgidu ( A b n e t a qe Albaida, Valencia): 11. - Fondo (Reus):
Tarragona): 31. - Real d'A1acant (Albaida, Valencia): 13. Camiros ( R o d a ): 11211.
Carnpania (Italia) : 73.
C a m p m W s : 143.
Campello (Alicante) : 180
Camips~i&?:
36.
CAMPS CAZORLA (E.) 29n.
:
Canal, valle (Alcoy, Alicante): 135.
Canarias, islas: 244 y 245.
Camdfi: 221.
Oanefora: 170.
C:
k
222 y 223.
Canneto (Lípari, ItaJia) : 70.
Cannes (Francia) : 203.
Cañada de Ruiz Sánchez (Carmana, Sevilla): 129 a 132.
Cap d'AntZbes (Francia) : 206.
Wpitdes: 202 y M6.
C a v i (Italia): 76, 78, 83 y 92.
C a j e r n : 47 y 49.
m:
34 y 47.
Carbóai, restas: 70, 120, 121 y 122.
Carrteñosa, La (Avila) : 104.
C&mn:
47 y 51.
CARDOZO (M.): 106n y 164.
Caribe, mar: 249.
CARLOMAGNO: 25.
C A R L ~ 24.
1:
Carmona (Sevilla) : 129, 130, 190 y 212.
CARO BAROJA (J.): 266n, 273, 277 y 278.
C a q d d : 276.
Cavara (Italia) : 202.
Carrasqueta, sierra (Alcay, Alicante) : 135.
CARRERAS (M.) 23811.
:
Carriacou, jsla (América): 252.
Carricola (Valacia) : 13.
Gamo: 101 y 108.
Cartagena (Murcia): 165, 167, 168, 258, 264, 268 y 271
ChginBs: 5 , 131, 159 a 177, 179 a 194, 264 y 271.
4
Cartago: 131, 163, 164, 269, 270, 2' y 272.
71
Cartago (Colombii) : 253.
~
~
~
[page-n-325]
CARTAILHAC (E.) 230.
:
camtxis ~~:
25.
Carthago de Espaga: 27. - Nova: 264 y 271.
Spartari~:271.
Casa del Monte (VPdemnga, Albaeete) : 11. .
CascajaZ (Méjioo) : 249..
Cassiüile (Italia) : 82 y 92.
Castelho de Guffoes (Portugal): 213.
~ WI :
M E
a73.
Castellar, El (Higueruela, ~ l & t e ) : 11.
de SantZsteban (Ja6n): 175.
Castellaret, El (Alooy, AlimhtR) : 66 y 68.
Castellet, El (Margarida, Alicante) : 67 y 68.
Castello (Panama, Italia): 70. - di L i p a ~ i (ItQlh): 7 .
4
Castellón: 59.
de Rugat (Valencia): 11.
Castelluccio (Sicilia, ItalW: 87, 88 y 89.
Castellvell ( ~ l b a i d a , Valencia) : 11.
(Reus, T m g c m a ) : 31.
Castinico. El (Fortuna. Murcia) : 11.
W l l o de :
S
2 y m.
%
CASTILLO YURRITA (A. del): 23 y 45n.
CASTRO GUISASOLA (F.) 279.
:
Castule, ceca ibérica: 275.
,
Cástulo (Bétice) : 260, 261, 273 y 27.
.5
Catsulept6a: 267.
CAMN: 171.
Cauca, valle (Colombia) : 253.
Cáucaso: 109 y 112.
Cazlona (Jaén) : 273.
Cmmlas de íkráuníca: 73, 80 y 89.
cebada: 96 y 9 .
7
GliecQs y m m s : 261, 273 y 281.
CEID-ABU-CEID: 226.
-
-
-
-
,
w*w:
2'77.
131 y 207.
'
CéMco:- S5 la 99, 101 a 116, 168, 967, 270 y 273.
~~: 1$9 a 122. WB, 184 Q. 189 y 191.
Centroamérica: 246. 249 y 254.
Gepillmf de sííx: 3 .
3
CEPION: 171.
&áanloIr: 62, 53, 54, 55, 56, 66, 67,'69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81 82, 83,
4,
E, 86, 87, 88, 1 92, 101, 102, 108, 118, 120, 121, 134, 139, 143, 148, 157.
,
189, 171, 170, 177, 183, 1B8, 189, 192, 196, 197, 198, X)O, 210, 216. 2\17,
220,
aai, mz, 223, m,
zas, 284, 236, 237 y 243; +pmini~: 73, 80 y S: -mgWa: 64, 65 y 68; 4 t i a a : 120; -eampazUm: 120, 140, l a y 189;
caawdforxne: 42, 44, 45, 86 y 87; -canlid: 47; -dcládim: 92; -m*&: 89 y 92; -c~ek?me: 79; -de Am: 183; - i edio de a p d :
83,
¿d
76, 78, 83 y 92; -del e t l .de Lípari: 87; -del e t y de S d d c c h i ~ :
sio
sio
78 y 84; -üd e 6 l de S m a d9Alto: 84 y 92; -egm: 79 y 87;
sio
189; -griega, de e t l geam6trhm: 108; -heI8~tiOa: 217; -ibérica:
sio
42, 54, 133, 134, 140, 146, 166, 157, 174, 175, 177 y 217; -ibero-gúníwiioa:
198; -iailo-griega: 140, 142 y 146; - j Ó n b : 83 92; -Ini&nJicra: 73, 76,
80 y 92; -mimi=:
86, 88 y 92; -nealítica: 42, 44, 47, 51, 54, M, 69, 71,
C&a:
[page-n-326]
CerdeSia (Italia): 210, 211, 276, 277 y 278.
Ommlao: 7 .
1
Cerro de la E m i t o (Castellón de Rugat, Valenci&): 1 .
1
de las Tres Piedras (Higueruela, AIbaceb): 1 .
1
de los Santos ( M o n M e g r e , Albacete): 131 y 176.
de San Miguel (Liria, Valencia): 134, 147 a 154
y 260.
Cbmld016: 47, 146 y 174.
CESAR (JULIO): 160 .y 271.
ck3sdmlw: 277.
a : 76.
Cigarralejo, El (Mula, Murcia) : 117 a 132, 258 y 262
wuwmm: 212.
Cipos: 183.
Oistgs sepullcaales: 230, 233 y 234.
Clares: 106.
cxam06: 52, 54, 118, M3, 145 y 2 .
%
CLAUDIO 1: 218.
Clunia (Corufist del Conde, rmirgos): 258.
Cnidos (Asia Menor): 75, 83 y 92.
Cnossos (Creta): 79.
Cobre, objetos: 1Q0, 122, D3, 143, 146, 203, 204 y 234.
Cocentaina (Alicante): 67, 68 y 135.
Cocina, cueva (Dos Aguas, Valencia): 14.
Coclé (Panamá): 253.
Gago c? Hmmnurobi: 58.
ü
CODiNA ARMENGOD (E.): 61.
Cogotas, Las (Cardeñom, Avila): 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111, y 114
Coimbra (Portugal): 209.
CULI~VI: 245x1.
Colombia: 252 y 254.
Columna de T
&
:
205.
Cd:
202, 216, 219, 220 y 235.
Collares: 47, i18, 146, 149, 190, $91 y 193.
Coll de Balaguer (Tctrragona): 34n.
Com/.bmía de ~ x < s a m h &A r q ~ l 6 & ~ 14,~24n, 56, 182..y 194.
~ :
Conca &Oro (Sicilia, Italia): 85 y 86.
Conchas de M6uusco: 47, 51, 52, 54, 56, 162, 168 y 160.
l
Coneimros: 183.
Condeix@-~Velha (Beira Litoral, Portugal) : 209.
Conejos: 47, 51, 67, 174 y 175.
C m g m w s Arqueal.9;1~00:25, 30, 66, 181 y 191.
Conico, E . (lorcha, Alicante) : 66 y 68.
l
Conimbriga (Condeixa-a-Velha, Portugal) : 209 a 213.
C
Constantina ( A r g e l h ) : 34 y 234.
Cons%moeBones: 55, 56, 64, 70, 72, 74, 83, 95, 118, 134, 137, 138, 164, 180, 181, 182,
183, 196, 206, 208, 216, 219, 220, 223, m, 230, 231, 2 1 , 234, 235, 236 y 237.
33
CONTENAU: 30.
C o n h s h n i : 276.
Copan (Guatemala): 249.
-
-
-
.
[page-n-327]
Copas de m b i c a ; 75 79, 80, 93* 134 y 176.
Copenhagzlen (Dinamama) : 253.
COOPPEL DE BROOKE (A.) : 229 y 231.
C q l i p J i : 211.
%@R y 279.
CORA: 160, 161, 163, 167, 168, 169, 170, 172 y 176.
CORANIUS (L.) 218.
:
Córdoba: 212.
Coapus Vammm Hispanu,Fam, Lbia: t5 y 1 . 6
Corral Rubio (Aihcek): 11.
CORREIA (V.) : 209n.
CORTES (CTanMigo) : 217.
Cortes (Navarra) : 95.
Costa Azul (Francia) : 199
Costa Rica: 251.
Co&umbms: 134.
Cova Negra (Játiva, Valencia): 13, 14 y 35.
de Marchuquera (Gandía,
Valencia) :' 41 42, 44 y 45.
Covalta (Albaida, Valencia): 11, 13 y 145.
Coz20 del Pantano (Siracusa, Italia): 72, 79, 87 y 88.
Orákems: 73, 143 y 189.
Chmmih: 121, 122 y 168.
Creta: 73, 161 y 257.
~
0
0 52.
:
* .
Cansitoanasmo: 270.
Ckdogia: 21 a 30, 86, 87, 131, 132, 133 y 198.
Cronstadt (Rusia) : 245.
CTESIFON: 28.
CUADRADO DIAZ; (E.): 64, 117 a 132.
CI-:
ulo
60.
Cuba: 252.
CubeZZs (Lérida) : 225.
Cuichillas: 101, 104, 106, 109, 112, 114, 116, 145; -de Silex: 47.
('iuierd6is: 201.
Oo
-6
de &mica:
74 y 80.
Cuevas (Almería) : 36.
Culiacan (Sinaloa, Méjico) : 247.
.
Cu3toS: 159 a 177 y 195; -&A-:
101.
C u l k , qwminica: 81, 88 y 89; -apulo-mt.wana: 84; - ~ 6 T i o a : 13, 63 y 64;
-aueonia: 8, 83, 89 y 92; -azteca: 246 y 254; - d e Almeria: 45n y 63
1'
a 68; -de Cdafmina: 85; de k Conea d90ro: 85, 86 y'88; de las Cuevas: 41; -Egea: 101, l ,161, 162. y 261; -ii&rh: 134, 137, 146, 159 a
a
177; -ibero-z~mimih: 270; -eafia
mgitc:
230, 232 y 237; -e:
*a
90 y 91; -minaica: 73, 79, 80, 86 y 88; -mimico-mícénkaa: 88, 89 y 92;
-San C e n o - P k N a h : 85 y 88;. -de Villanova: .El, 82, 89 ,y 92:
-Salamó:
44; -Stentinello: 84.
Cuma (Italia): 81.
Cundinamarca (Colombia) : 254.
7~-m:
277.
Cm% ramma de Videncia: 819, 220, 224 y 227.
C H A B U (R.) : 226.
Chalco (Méjico) : 246.
& O
@ :
-
[page-n-328]
Charpolar, El (M-rida,
Vali de Aloltlá, dicante): 141
Chamarttn de E Sierra (Avila): 107.
a
CHAR'VEZ (J.): 2 3 1
01.
CHILPE (V. G.): 22 y 23.
Chiriqui (Panmpá) : 251.
Chocó (Colombia): 252.
Cholula (Méjico) :, 248.
Chuahed (Marruecos) : 229.
CHURCH (A. J.): 270.
Dama de Ellehe: 176.
~~:
277.
D A R E ~ R G(ch.): 210n.
DARIO, rey de .Persia: 265.
DAUX (G.) : 22 y 27n.
DAVIES: 22.
Dwmamoni cerá.qica: 109, 121, 134, 140, B9, 198, 206, 216, 217, 218, 2 5 221,
2,
222, 224 y 225.
DECHELETTE (J.): 101 a 103, 106n, 107, 109, 1 1 112., 122, 125, 127,
1,
156n y 245n.
Ddamos: 172.
DELA.ITRE (P.): 131.
DENIETEE¿: 160, 167 a 170, 172 y 176.
*;24!@$+4hir
DENEREM (Dr. L.) : 2 3 1
01.
d
DEONNA (W.): 21.
Derby (Inglaterra) : 245.
Dmmho Penlan: (Ver ''m- Penad").
Despeñaperros (Jaén) : 176.
Dessueri (IBIia) : 82.
Diadema: 1 1
3.
Diana, comarca (Lipari, Italia): 69, 71, 74 y 92.
Dientes humanos: (Ver "Kuesos h m m " ) .
Dimini (Italia) : 84.
Dinos: 82.
DIODORO: 75, 81, 89, 160, 162, 163, 168 y 195n.
DIOLE (P.) : 200n y 202n.
Dioses, :
160; -de los infiemms: 163 y 169; -solaa%!s con figura
hmmaa: 108 a 1U.
Diseo s d m : 101 a 116.
Djeriidaus: 235.
DOERLNG : (Ver ~Ubbelhode Doering»).
Ddinm: 73, 79, 80, 82 y. 88.
Daha: 234 y 237.
DOMICIANO: 218.
Dórhoo, puebb mcka y lengua: X2, 235 y 265.
Dos Aguas (Valencia).: 14.
DOTTIN: 267.
P9nep1~nitmaus:
276.
DRESSEL: 207, 210 y 211.
Dubots, parti*
(Alcoy, Benifaliim y P a g u i h , Alicante) : 155.
Dugga (Túnez): 269.
DUVAL (P. M.) : 200n.
Ecuador, a:
252.
.-
c'w w m
*:
[page-n-329]
Edades An68$oa y IIBadja: m, 3 p 29.
7
W:274 y 276,
&Idea: 274, 2%.
Pgecr: 87 y 181.'
Eg6na, isla (Grecia): 111.
E&@do, A r i ~ y&: 163, 167, 268n y 279.
y
Egipto: 34.
~Wriz(Paqas de Ferreira, Portugal) ; 213.
EKHOLM (G. F.) : 247.
El Khenzira (Mazugein, Marruecos) : 34
Elche (Alicante): 134, 157, 172 y 176
Ehphas e q m s : 3 .
2
ELIE-MONNIER : 202.
Elmántfca (Salamanca) : '67.
Emxora: (Ver «Mezora»).
ENCIGO (J.): 241x1, 243, 246 a 249.
Enmlit&co: 13, 49, 54, 146 y 245.
ENLART (C.: 2711.
)
Enserune (Francia) : 258.
Entatiles: 190 ~ía 193.
~
~
~ 66, 69, 74, 85s a 87, :89, 90, 180, 182 a 184, 190, 191, 194, 195,
Q
223, 230, 233 a 236 y 238.
Eolfas, islas: 69 a, 94.
EOLO: 75 y 90.
l @ w h y 258.
@ z f 257
:
~eolítieo:
51.
' Era Gia&E: 60.
Ereta del PedTegaz (uLei. Navames, Valencia): 14 y, 49.
Marjal,
Erfud (MaTmecos): 234.
Erithia, ida ( C W ) : 163.
ESCIPION: 271.
Esmitum, niinocioo-chiprid: a58on; - 0 q ~ i m - a i c ~ u a 73 y 80; -Wésicia:
:
257 la 262.
de oes&aii~"~~: 76, 78, 79, 81, 82, 88, 89, 92 y 224.
73,
iES;OUaOo: 104, 107, 108, 114 y 121.
Etmhrw: 164, 165, 168; 169, 171, 176, 188, 190, 182, 193, 203 a
y 2'15.
Esüeks: 276.
E s p i i w : 101 a 116 y 121.
Espaíia: 27, 86, 88, 101 a 103, 126, 127, 129, 131, 163, 165, 168, 169, 190, 207,
244, 266, 271 a 273, 275, 276 y 279. - púnica: 27.
JCepdd: 267, 275 y 279.
Espartar, monte ( A h o y , Alicante) : 135.
E S P I MARTI (S.) : 14 y 15.
'
Esqueáetw: (Ver "Hussorj hwnigunrs").
B M w q d h b : 102, 202; 210 y M2.
FSTEBAN DE BIZANCIO: 265 y 267.
BW&as: 131, IkB, 164, 183, 269, 2'79 y 280.
Este?>a (SeviJ.la): 165.
lcstmm: l 9
3.
J~STRABON: 58, 195n y 2 8 1
31.
E3tmdW Ide :
1%.
Etruria (Itrtlial: 126 y 281.
'
,
[page-n-330]
Faldas: EN, 131 y 189.
Falset (Taragona) : 36.
Faniau de bmw: 205 y 206.
271 y 272.
FEVFLIER (J. G . ): 257n.
. FEWKES (J. W.): 251 y 252.
bauiaMle: 176, 203, 204 y 206.
Filicudi, isla (Italia) : 74.
FILISTO: 90,
FINK: 211.
FITA (P. FIDEL): 165.
FITZGERALD (H. : 22. .
Flare, El (Agres, Alicante) : 64 y 68.
Florensies, barranco (Alcoy, Alicante) : 1%
Floridia (Siracusa, I t a h ) : 72
Forgia Vecchia (Lípari, Italia) : 70.
FORSDYf(E: 22,
Fortuna (Murcia) : 11.
FOUCG~E (P.): 281.
FOUNDOU-KIDIS: 23.
Francia: 25, 125, 165 y 203.
FRAWK (T.): 267.
Frigia (Asia Menor) : 281.
FROEHNER (w.) : 20511.
Fhniibenos de cerámica: 73, 7.9 y 80.
Fuente Alamo (Albacete): 143.
Fuente Roja, monte (Alcoy, Alicante) : 135
FURGUS, S. J. (P. J.): 45n.
FURTWANGLER: 30.
FURUMARK (A.) : 73.
'
,
'
[page-n-331]
G c d ~ 277, 279 y 281
:
G á d o r (~lmerfa):258.
T .
S
'
GANDIA (E.): 15.
GANN (Th.): 249.
Garachim. (Panamá): 251.
G a r b (Marruecos) : 235.
GARRIGOU ( ~ r . 1 :
37.
Gaste1 (Argelia) : 237n.
Gasulla, barranco (Castellón) : 59.
GAUL ( J . H.) : 245n.
Gayanes (Alicante): 66 y 68.
GELMIREZ (Obispo): 25.
Gedagía:, 30.
GERHARD: 30.
GHIRELLI (A.) :- 230, 232 y 236.
Gibraltar: 36. - Estrecho: 238.
GIGNOUX (M.) : 34n.
GIL PARRES (O.): 95 a 9Q.
GIMENEZ REYNA (S.): 12711.
Ginostra (Stromboli, Italia) : 74.
G 4 tm 188, 190-y 193.
d pi :
GLOTZ (G.) : 16111,
GODWIN: 2611.
GOMEZ MORENO (M.): 11, 25711, 25811,' 260, 275 y 278.
GONZALEZ (F. : 27011.
GONZALEZ MARTI (M.) : 222n.
GORDON (G, B.): 249 y 251.
GORGONA: 112n.
Goteborg (Suecid: 243n, 251 y 252.
Gático, aste y &&a: 29, 224 a 227.
Gxabadm em h
:
37; -paoiehks: 45.
G r a o o h d h ~ u s :277.
G r a n Canaria, isla: 244.
Granada: 63, 127, 130 y 274.
Granadinas, islas (América) : 252.
Gmmüino, d e : 29.
Gravas ~ U W O S :
31 y 32.
Gna~ekiemse:36.
GRAVIZI (E.): 81n.
.
Graxiano, cabo (Filicudi, Italia) : 74.
GRAZIOSI (P.) : 35n.
Grecia: 58, 84, 90. 101; 161, 177, 207 y 28.1.
- 296 -
[page-n-332]
Gm-romauia: 83, 266, 276, 277 y 280; - a m o : 122.
Greenwich (Inglaterra) : 203..
Grenajlle, islote (Francia) : 207.
G,
*
pugbRo, a, ,+
& J
!
e c : 54, 69, 74, 75, 83, 89, 90, 92, 112, 126, 132, 160,
t.
%l, 163, 168, 169, 181, 189, 257, 258n, 260, 261, 2 4 a. %9, 271, 272, 275 a
6
277, 280 y 281.
GRIFFO (P.) : 81.
91
GRIMES: 30.
GRUSS (R.) : 2024
GSELL (St.): 234x1, 235, 268 y 276.
Guadalqujvir, río (España): 258.
Guadix (Gran&):
222 y 273.
G u a m b , lengua: 279.
Guardama~(Aiicai1t.e) : 167.
Guasave (Sinaloa, Méjico) : 247.
Guasca (Cundinamarm, Colombia) : 254.
Guatemala: 249.
Guelaya (Marruecos) : 272.
G~erTei.0 (Méjico) : 248.
G ~ i m a ~ a e(Portugal) : 164.
S
56.
GURREA CRESPO (V.): 41
Gypsades (Cnossos, Creta) : 79.
Haiohas: 47, 60 y 139.
Hagfet-et-Tera: 35.
HALL: 22.
HAR,CÓURT (Pr. d )i 243n.
'
HARLE (E.) : 32n.
HARTMAN (C. V.): 251.
HARRINGTON (M.R.) : 252.
HAWKES: 30.
HebBllias: 1193.
HECATEO DE MILiETO: 265 a 267 v 276
HELANICO: 90.
KELBIG (J.): 241.
Heleno: (Ver ''C4rieg~''l.
Hdmktiea, épocia: 83, 205 y 206.
Hemeroskopion (Costa de Alicante) : 170.
HERGULES : 238.
HERNANDEZ (P. ) : 244n.
HERODORO: 265.
H ~ o rEdd: 80, 91, 101 0, 116, 156 y 188.
,
Hierro, objetes: 1BS
145, 155, 156, 189 E% 191, 201, 234 y 236.
Hiqueruela (Albacete) : 11.
HILL: 22.
HIMiLCON: 160.
4
HipvbóireQs: 101.
:
195.
Hippapoitctmms amphibfus maíor: 32n.
Hispania: 238, 277, 281 y. 282.
i W p m : (Va-"úbero").
,
~
o
- 270 y ~
271; -unus&nán: : 223; - r o m o : 29, 220, 275 a 277
~
y 279; -árabe: 273 n.
[page-n-333]
HQERNES (M.): 26.
H l a s % d a : 35.
oii,
HOLDER: 267.
Honáuras Británicas: 249,
HORUS: 162 y 191. '
HOSTOS (A. DE): 252.
HOWE ( B . ) : 34 y 35n.
Huaxteca (Méjico): 248.
HUBNER (E.):21211, 260, 264, 268, 273 y 281.
Huelva: 163, 167, 175 y 176.
Hiiieso, objetm: 145, 146 y 2 6
3.
h m m m s : 47, 48, 52, 5 , 120, 121, 184 a 188, 234, 236 y 238.
4
Huexotla (Méjico): 246.
Hydrbs: 92.
Iaemhmus: 277 y 281.
Iberia: 26611, 270, 275, 276 y 281.
IMW, pueblo, arte, bngw, h.: 117 a 132, 135 ia 146, 156, 159, 177, 180,
52,
244, 257, 261, 264, 267, 200, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
y 282; -púnico: 198; -.vasco: 266n.
Ibero, r o (Huelva): 163.
í
Ibiza, isla (Baleares): 131, 159, 165, 169 y 170.
I d w x m , oecur ibériw: 261.
Idaldlh: 76, 92 y 168; -de barnice: 109 y 112.
Idria (Austria): 156.
fi-m:
207.
Illici (Elche, Alicante) : 271.
Ilipula: 275.
Imhrex: 218.
Imolese (Bolania, Italia) : 81.
hmpdo I B z a n h : 25; - & m a n o : 24, 177, 180, 206, 207, 218 y 219.
impmmtas en cerámica: 140.
Incinamwióm: 89, 90, 92,
120, 151, 170 y 183.
IncBso: 102.
Indmmwo, pueblo Y lengua: 2 6 275, 279 y 281.
6,
Inihummióa: 86, 90 y 233.
hsmipcd-:
220 a 224, 227, 236, 257, 2o8, 261, 262, 269, 275, 277 y 278; -mom W : 258.
Inmdtras: 101.
Im&tmiÓn, M o m o e Magdmimo (Valencia): 14; -Príncipe die V k (N&l
vam-4) : 95.
hdituto de Aaquaologia (Roma) 1211; -de Pahdo1og;ía humamj (París): 60;
:
Ps Atta Crcltirra (Kmboa) 210.
:
I n s t m m a h agrkdw: 1 6 ,
5.
E s a W o , a 29.
:
Ischia, i l (Italia) 73.
sa
:
Isladsmo: 2 4
3.
Islas de Pascua (Chile): 27.
Isnello (Italia): 86.
.
Italia: 25, 73, 81, 83 a, 85, 88 a 92, 101, 111, 122, 527, 168, 169, 172, 173, 174,
176, 206, 210, 211, 244, 245, 255, 270 y 281.
Ithnemxio de Antanino: 273. .
Ztuango (Antioqufa, Colombia) : 253,
z a w í : 146 y 210.
Jaca (Huesos): 281.
~~
[page-n-334]
Ja@n: 63, 175, 176
$!q$;;
JARdE 1, rey de
itx: 223.
Jalisco (M6jicol: 247.
Japinz: 245 y 255.
Jaraco (Valencia): 61.
J~urros de
íwmbim: 77 y 223.
Jútiva (Valencia) : 9, 13, 14, 35 y 273.
JATTA (A.): 78n.
Jávea (Alicante) : 170.
JENOFONTE: 265.
Jbkw, puebúo, arte, eb.: 235, 265, 266, 275 y 280.
.
,
Jtmxio5: 267.
JORDA CERDA ( . : 35.
F)
JORNET PERALES (M.): y 1 .
12
3
Joyas: 101, 111 y Iu.
JOYCE (Th. A.): 246.
JUAN S. J. (P. M.) : 42.
JUNIA, familia: 218.
Junta 8up0riar rUe Excava&mes y A@gÜedsdeS: 211 n.
JUSTINIANO (Obispo) : 220,
JUSTiNO: 270.
KA: 162.
Kahthos: 169, 191 y 217.
Kart-Hadasat (Cartagena, Murcia): 264, 271 y 272 '
Kastoulon: 275.
KELLY (1.): 247.
KENY0N: 22.
KERKUR: 234.
KEYUER: 26n.
KOBER (A. E ): 7 1 .
.
31
KOEPP: 21.
KOSSINNA (G.): 106 y 1 9
0!
KRETSHMER: 280.
L
KRIEGER (H. W. ) : 252 y 254.
KRIKEBERG (W. : 248.
NOS: 162.
~ y l ~ 189. :
i ~
La Tene: 102, 104 118, 125 y 156.
Laibomtor0.0 i A r q w b g í a de i Universidad (Valencia): 223 n
k
a
.
LAFAYE (G.) : 206x1.
LAFUENTE VIDAL (J. : 159 a 177 y 182.
m-:
279 y 281.
. LAMBOGLIA (N.): 201.
* .
JAmuWmi: 277 y 280.
LaminZum: 280.
LANTIER (R.) : 199 a 207.
hanms: 108, 120 a l 2 131, 145, 189 y 190.
2,
L A O U ~ 272n.
:
Lápidas: 166 y 227.
Larache (Marruecos): 239.
LARFELD (W.):
26211.
[page-n-335]
de silex: a5, 47, 51 y 55; - ína&h: 35; - I d l + .
,
Lascuta: 276.
Las&a&: 276, 280.
u : 267, mi, 273, 275, m 9 y %o.
*
Latronico, caverna (Italia) : 81.
Lav-:
164.
LAVIOSA ZAMBOTTI (P.): 245 n
.
L. CA3lCSAE: 210.
W
Ó
n aaqu&lógíca: 24.
LEHMANN (Dr.) : 243n.
Leiden (Alemania) : 243n y 251.
UEITE DE VASCONCELLOS: 260 y 261
I[leám: 161, 162, 168 y 169.
León, i l (Cádiz): 163.
sa
Golfo: LYY.
Leontinoi (Siciiia, IbliaJ : 90.
Lerida: 225 y 226.
Leuken (Alicante) : 181.
Levalloi40-m-:
(Ver "Mueteau-levalloisiRnsen).
L e v a ~ t eEspañol: 35, 147 y 270.
Leyes de cteú: 58.
-
Eitrio-féuLices: 275; -ibérico:
Lzcia (Asia Menor): 270.
266, 268 y 272; - p m c o : 274.
LlCURGO: 58.
Lidia (Asía Menor) : 260 n.
Liguria (Italia) : 200 y 245.
LILIBEO: 75 y 83.
LlNNE (S.): 241n, 246 a 249 y 251 a 254
h+ma+s: 205 y 206.
Lipari, ish (Italia): 69, 70, 71 y 74 a 94.
LIPARO: 75 y 81.
Lzria (Valencia): 14 a 16, 147 a 154, 260, 277, 278 y 280.
Litoral mediterráneo: 34.
LIVIO (TITO): 168, 268 y 271.
L k ~ s
(Mauritania, Africa) : 238.
LOBO, rey: ( v e r 4Muhama-ben-Mardanis~) .
Labos: 173 e 175.
_ tQ ~
LOESClIKE (S.) : 205n y 206n.
Loltun (Yucatán, Méjico) : 249.
I r..42.
-..
,
Londres: 247, 249 y 252. - Cong&soi 36.1
LONYEAR (J. M.): 251.
Lorca urda): 273.
Lorcha (Alicante): 66 y 68.
LOTH: 267.
LOTHROP (S. K.): 251.
-
%
fy'$%
;:
.:
a%, 209 a 213 y 237~1.
LUCIENUS (CAYO) : 218.
uweama: ao4,
t
~
r
,
33, 35 y 3 8
[page-n-336]
LUMIARES. (CONDE DE) : 174 y 181.
Lusitania: 281.
Lu&@q: 209, 277 y 281.
Imsas: 281; -iromanos: 209.
Luz, santuario (Murcia) :-176.
Luzaga (Guadalajam) : 261.
Llatas, covacha (Andilla, Valencia) : 14.
ILORENTE FALCO (T.): 14.
MAC CURDY (G. G . ) : 251.
M h , r6stoa g objetas: 120, 122 y aok.
Madrid: 211.
libemma, Mibu (Jaén): 268.
Maestrazgo, comarca (Castellón) : 59.
.
Mwdukmkmss: 37 a 39 y 47.
MagWmüos mmamos ¿le Variatia: 218.
Mahdia (Túnez) : 199n.
M
~ m9. ~
:
Múlaga: 127, 264 y 274.
Malfa ( i
M Italia) : 74.
,
MALUQUER DE MOTES (J. ) : 195 .a 198.
MALVESIN-FABW (G.) : 37 a 39.
Mallaetes, cueva. (Earig, Valencia): 14 y 41.
Manizales (~olohbia.) 253.
:
Mmos de m d a r o : 79, 143 y 244.
iMaravelles, cueva (Gandía, Valencia) : 44
MARCELO: 169.
MARCIANO: 274.
MARCO AURELIO,: 218.
MAKCO POMPONIO: 195n.
MARGONI BOVIO (1.1: 85 y 86n.
M m Y (G.): 243x1, 244x1, 268, 269 y 272n. ,
Marchuquera, comarca. (Oandía, Valencia): 42 y 49.
MmSl, objetos: 191 y 193.
Margarida (Alicante): 67 y 68.
Marina, L a (Costa d e Alicante): 180. - Corta (Lípari, Italia) : 74. - LWga
(Lípari, Italia) : 74.
Mariola, sierra (Alicante): 64, 66 a 68, 135 y 157
MaOtmol, obj~4-0~: 202 y 203.
MKRQUES DE CERRALBO: (Ver ((Agui1e1-8 y GrunbOa).
Mmroqui ibeoagua: 272.
,
Marruecos Español: 212, 229 a 239 y 272. - Francés: 235.
Marsella (Francia): 265 y 270.
3Zartán, río (Marruecos): 236.
'
MARTIPIEZ SANTA-OLALLA (J.): 22, 23 y 35x1.
3fas Grande de Pellicer (Penáguila-Alcoy. Alicante): 155.-Mas
de Menente
(Alcoy, Alicante) : 12, 63 y 66,
M0,6aiü&: 265, 3 7 y 272.
I
MAS-AMON: 268.
Mauamonw: S 8 y 269.
Masoal: 268.
Mamabar: 268.
MASCUTIUS: 268 y 269.
[page-n-337]
Hasonsu, ceca: 268.
mwaiesuu, Wbu (Af&a): 268.
Massagetas flicia, Asia Menor) : 270.
Massala (hmbk): 270.
Massalia: (Ver &laTSella»).
ItIassieus, monte (Italia) : 270.
Massicytes: (Ver ffMassagehm).
,
Massñeaia, I K a e d m : 263 a 282.
Massitia: (Ver ({Marsellan).
M a f w a : 26%.
~ ~ l o l l 268.
i :
Massilout: 268.
MASSINISSA:
268 y 269.
Massive: 268 a 270.
M-ugrada:
268.
M
@
,
tribu (Africa): 268 a 270.
M a s b : 270 a, 272.
M
&
,
Mastabd: 269 y 270.
Mstambal: 268 a 2 7 .
'0
Mmkmax: 2 1 y 272.
'0
Mastmwmm: 268 a 2 1 .
'0
MASTARNA (SERVIO TULIO) : 270.
PIastaura (Iiicia, Asia Menor) : 270.
Pluste, ciudad y monte (Africa): 268 y 269.
Mastia (CarbgenIL, Murcia) : 168 y 263 a 282.
Mastñd, iVi&bmos: 268, 264, 269 y 272.
MASTIGAS: 268 y 269.
%XAS'I?NAS: 268.
Mastdnax: 269 a 272.
MASTITAI: 268.
M s a n : 269.
amtf
Mastites: 269 y ,270.
Mastdx: 268 y 271.
Mastrabala: (Ver «Mastramela»).
Mast~amela (Narbonense) : 268.
Mastusia, monte (Asia) : 270.
Mas-Tya: 269.
Mastia (Pañagonia, Asia Menor): 270.
slaterano (Italia): 69, 78 y 92.
MATEU Y &LOPIS (F.): 215 a 227 y 273.
Matrensa (Siretcusa, Ztalio): 72, 79 y 88.
Mauritania: 238.
Maunrs: 282.
Maurusia: 282.
~ z r s o l e u s :235 y 238.
Maya, región (America): 246 y 254.
MAYER (M,) : 78n.
Meca (Ayora, Valencia) : 13.
-
302
-
[page-n-338]
_ ' ,
.
MEDUSA: ,207.
MegmlliW: (Ver 6'aktlm").
Megara Hyblaea (Siracuscc, Italia) : 76.
MEILLET (V. 'A.): 266n.
Méjico: 241 a 243, 246, 248 y 254.
MELA (POMPONIO): 23811 y 274.
MELIDA (J., R.): 25, 1 9 1 131 y 211.
21,
MELKART: 162.
MELTZER '(O.): 210.
MENENDEZ PIDAL (R. : 266n.
)
Memhhs: 2@2 y 237.
Menorca (Balemes): 195 a 198,
Mentesa Bastia: 273.
Mercedes, Las (Costa Rica) : 251
Mlérida (Eadajoz): 165 y 211.
,
-
'
'
,
-
., . ' , , . > .
.-
.
.
8
'
..
,
.
'
S
.
.
,
1
.
.
.-.l.,\
,
. ,
,
. L
. -,
.
,
'
.
, .
..
.
.
I
@
..
, . .- , ..
.
,
v
e.
.
L . , .
,
.
.
.
.
s
...
*
' .
•
.
'
8
'
I
!'.
-, .
,
.:
.
O
.
'
.
.a
. ,,y,
;
i
.
,
'
: i! T*
c
1.
'
--
I
., ,"
.r -
/
.k
.
,
S
,-jI
' , '
.
S
, '**
,
,
S
'
, L
L
- .
<,
. (
1
, e4,
,
1
ii'
,
- - P .
.
1;.
,
>
S
' ,:
r
e,?
Meseta Central (Fspafia): 13.
MESNIL DU BUISSON: 23.
Mkditi60: 51.
nirietal, obJetos: 68, 73, 210.
M-0
(C.) 198.
:
Mátado anvlueidóIgic0: al a 30.
MEYER: 26.
Mezora (Marruecois): 229 a 239.
Mkédm: (Ver "Ouitm'').
M b w H ~ 47 y 71.
:
rifichoacan (Mejiko) : 248.
Milazzese, promontorio (Pmarea, Stalia): 71 a 73, 79, 80, 87 a 89 y 92.
Milazzo (Italia): 89' a 92.
Millares, Los (Almería): 49.
.
,
S
6
,
_
f
b
8
S
'
- _
I
I
-
.
.
.
)
;
l
',
&
t
T
.
t.,
,
1'1,
,
*
.'
i
-
"
\
; ,.',
,
7 ,'
l
t:
' ,
l
1
,.
,
~hmiect: (va 6~c~1.tunsty7).
S
'
:
. ...' i
.
,
.
Mertmhgh: Zin.
Memmanes: 268.
m&,, , .,- :
- .
.
,
.
.
S
,
,
.
,.-'J
'-
a
.
_. - .< .
.
. ' ,+
. ., .- ., --;T. .
':
: , <-l . .l.
,
>
,l
.
,,Lj
+!
.
(Ver .=Chilhwa").
,
Miraveche (Burgos): 108n.
Mislata (Vaiencia): 218.
MITHRA: 161.
Msitas: 161, 189 y 238; -s&am:
101 y 161.
Moarda (Sicilb, I k d i a ) : 86 y 87.
Mog&nte (Valencia): 12, 13 y 258.
MOHAMEP BEN AEDELQUABIB: 221.
ikZOlU, La (A.gres, Alicante): 64, 66 y 68. - Alta de Serelles (Alcoy, Alicante):
63 y 66.
Molar, El ( G u d a m a r , Alicante): 130, 162, 165. 167 y 169:
Molinello di Augusta CShcusa, Italia) : 72,
MOLINERO (A. : 107n.
Nolino della Badia (Italia): 82,
*' .
. ?
d
' ,,
,
* ' !
b! i :
l
;
i
' i
.f
, ' .
.i,
.
.
. ' *
.
Y,
,
.
#
.
'9
,L.
-1
'
:
1
a
[page-n-339]
~ o i z e t ,EE (monte,
Alicante): 180.
MODó' de E C'reu (~andía.,Valencia) : 41, 44, 4 y 52
a
9
Terrer (Gandia, Valen&) : 54 a 5 .
6
i¡fdnaco: 203.
Mondego (Portugal) : 209.
Mondúber, monte (Gandia, Valencia) : 49.
M a m : W1, 172, 186, 191, 205, 218, 219, 260, 261, 279 y 281.
MomEh: 220, 331 a 234, 236 y 237.
MONOD (T.)23411.
:
Monserraes (Aifafara, Alicante): 64 y 68.
MONTALBAN (C. L. DE): 230, 232 y 233.
Montangeta de Cabrera (Torrente, Valencia): 13 y 15.
Monte Aperto (Italia) : 87. - d'Oro (Italia) : 87. - Pelato (Lfwri, ItaZía): 70.
Montealegre (Albaoete) : 175.
Xontpiehel (Villar de C+inchiila, Albacete) : 11
McmummtoS fiuiierarlos: 233, 234 y 236.
MORGAN (J.): 23.
Morelos (Méjico) : 248.
~ W o ~ rLa (Corral Rubio, A l b e t e ) : 11.
a,
Morrón de Puerto Pinar (Corral Rubio, Allxaceb): 11.
Maderos de p e i a 72.
icm:
Msaos 204 a 206 y 410.
oiRo:
MOSSO (A.) : 78n.
MOTOS (F. DE): 127n.
IIOVTUS, Jr. (H.
L.): 34 y 35n.
MOzh-ik, &: 29.
Msora: (Ver ~Mezora~).
Mdjr
u & a , &: 29 y 226.
Mugharet El Aliya (Tánger): 34.
MUHAMAD BEN 'MARDANLS, el Rey Lobo: 222 y 224.
M t ( M m i a ) : 117.
ua
Murcia: 11, 63, 64, 68, 117, 163, 169, 176, 191, 222 y 274.
Muro (Alicante): 64.
museo, de Alicante: 163, 174 y 193: -des Antjquites N a t I d e s (5en Iacye): 25 y m3n; -Antu.apaló&o
de Oponte: 2 1 ; ~ s q n s r r de
13
l ~
Ckioba: 212; rArqued16gico Nacional /lWad&d): 25, 211 y 276; -Arq u d de~Tetu&: m: -Brttá,niao: 22, 111, 210, 211, 247 a 249 y 252;
-~Canmio (Las Palmas): 244n; -do Cenkub (E) : 2.11; -de Goteborg: 251 y 252; -de Guiniaraes: 164; -del Hombre (Parh): 243 y 24o
a 249; '-Machado de Castro ( C a h b ~ a: 209 a 213; - m ; 8 s m o n b :
)
M , t mS
213; -MunkipitI de Almy: &55 y E7; -Nacional de Oopemhagwn: 253;
-NwWnale de Vilh Giulia (-):
1 ; -Prouaaaiotles: 25; 4 Pre%
(Vakncia) : 36; -für V~Ikmhuiüe (BeÚuSi): 246, 248, 249, 251
y 253; -M'uinidpal de Op&o:
213.
MUSTARUS : 268.
Mustdexm: 34 ia 36.
Mmbro-yt~emse:%; -ievalldskme: 31 a 36;
2'
sol^: M.
MusniInih: 215, 218 a Z 3 y 227.
-
.
[page-n-340]
~Mylat mdia): 89 y 92.
&gres: 22.' .
M'zorq: (Ver uMemran).
Mzwa: (Ver cMezora»).
Na F i g U ~ a ,cueva (Parelia, Menorca) : 195 a 188
2varbonewe, provincia: 210, .2ll y 268.
'
-
268.
Navarra: 95.
fi U ~ U f f t f s
(Valencia) : 14.
Nwes y emubamxwiones: 199 er 203, 205 y 206.
Nazarita: 222.
NmpdtILnus: 276, 277, !279 y 280.
N ~ ~ i 69, 85 a 87, 89, 9D, 92, 102 rs 116, 117 a 132, 137, 156, 162, 165, 167,
s :
168, 171, 179 a 194, 212 y 234.
Ndusí, lengua: 2'12.
Negro, mar: 255.
Nedkim: 42, 54, 69, 71, $4, 76 a 78, 83, 84, 92, 161, 234 y 245.
Néris (Allíer, Francia) : 204. '
Nerpio ( A l b e t e ) : 9.
Nemm: lbl.
Niaux, cueva (Francia) : 37.
Nicaragua: 251.
Nicoya (Costa Rica): 251.
Niger, río (Afsica) : 34.
,
Nzmes (Francia) : 20611.
Nola: 168.
KORDENSKIOLD (E.) 241n y 245n.
:
Núiclleos de síiex: 32, 3 3 y 47.
Awnancia (Garray, Seria): 28 y 172.
Nthni&&:
169 y 269.
N u m b n h t h : 30, 188, 191 y 0 3 .
iWMITORIUS (C.) : 218.
NUMIUS (C.) : 218.
Omaca (Méjico) : 249.
0tmink-m~: 281.
ObIlscos: m.
OBERMAIER (H.): 59, 60 y 6211.
,
Obsiidhm: 69 a 71, 76, 78 y 79.
Obulco (Eética): 261 y 279.
Oione: 47.
Oc-:
278 y 281.
Oenoohm: 120, 121, 124, lZ6, 127, 131 y 132.
Oinussa: 271.
OLEIRO ( J . M. B.): 209 8 213.
OEisipo (Lisboa, Portuga.1) : 209.
Oliva (Valencia) : 134.
Olmeda, Ld (Gwdalajara) : 104n.
O l h de d m i e a : 73, 76, 79, 82, 85, 88, 89 y 92.
Omotepec, ísla (Nicaragua) : 251.
Onoba: 279.
Oporto (Portugal) : 213.
[page-n-341]
r#
.5
.
P:
Orán: 235.
Orange (Holanda) 206n.
:
OwBbas: 23.
61
Orebms: 26& y 276.
Onetes: 976.
Wsbrda: 188, 100 y 103.
oriente: 28 y 177.
Orihuela (Alicante) : 45n y 68.
Oro, cueva. (Gayanes, AIicante): 65 y 68.
m,0 b m : 65, 120, 130, 131, 190 y 193.
O R S I (P.): 69, 7 1 , 74n, 71, 77n y 8%.
21
61
O b w de ~ á m k m : 76, 78 a 82, 88, 89 y 92.
73,
Osera, La ( C h a m a r t h de l a Sierra, Aviia): 104n, 10611, 107 a 109, 111, 112 y 114.
OSIRIS: 162.
owí5nlii: m.
O d h m i i : 266.
Osuna (Sevilla): 176.
Oxford (1ngLkrx-a) : 92.
Pacci: '273.
PACE (B.) 21 y 23.
:
P q s de Feneira (Portugal) : 213.
Paflagonia (Asia Menor) : 270.
Paises nórdicos: 25.
P*-ol-bkmJ:
28 y 212.
Pa!iwWw: 25, 3 B M, 39, 47, 60 y 237.
4
PakmMagb: 30.
Palestina: 34.
Palma de Gandia (Valencia): 11.
Palmas, Las (Gran Canaria) : 244n.
P & a &illadas: 140, 142 y 189.
Palm, partida (Alcoy, Alicante): 66.
Palos, cabo (Murcia): 191.
PALLARY: 236.
PALLOTTINO (M.) : 127.
Famplona (Colombia) : 254.
Panamá: 251.
Panwea, i l (Italia): 70 s 74, 79, 85 y 92.
sa
Pantalica (Siracusa, Italia): 90.
Pmhm de b m m : 203 a 206.
PAF'E: 268.
Papesca, comarca (Lfpari, Italia) : 70.
Pu o
a.
*
c u r l t w : 242.
Parella (Menorca, Baleares): 195 a 198.
Paria: 203, 243, 246 a 249.
Parpalló. cueva. (Gandía, Valencia): 13, 35, 41, 42. 45, 47 y 49.
Pus del Asedador (Gandía, Valencia) : 49
Pasadmas: (Ver "~toaiw").
DAWUAL PEREZ (V. ) : 135 a 146
,
[page-n-342]
d dwa: 118, 120, 122, 143, 167, 188, 190, 193 y 210.
Pastora cueva y m a n k (Alcoy, Alicante): 14, 49 y 135.
P&ba&s: 81.
~ a t d r n a(Valen&): a 5 .
Paternó (Siaiiia, Italilta): 84.
F
PAUSANIAS: 195.
l-%b&ms: 170.
PeAa: 51.
PeCtikcdo: 52.
Pechina, cuma (Bellús, Valencia) : 35.
PEDERSEN: 267.
lWEC (T. E.) : 7811.
P e n á w i l a (Alicante) : 155.
PENALBA FAUS ( J . : 41 a 56. '
l'mdkntes: 120, 130, 131, 190 y 193.
Penlnsula Ibérica: (Ver «Esp~ña»,dberian, upo~bu@;ctl»,
«GibMtar», etc.)
PENTATLO: 75 y 83.
Ppfia de Blasca (Bañeres, Alicante): 64, 66 y 68. - Foraaá (Vd1 @Alcal$, Alicante) : 68. - de l a Retura (Vali fd'Alcalá, Alicante) : 68.
Pequerolle (Cap d9Antibes, Francia) : 206.
Pereira (Colombia) : 253.
Pérgamo (Asia Menor) : 206.
PERICOT GARCIA ( L . ) : 16, 22, 42, 45, 67n, 264 y 273.
Pr?aiph: 265 y 267.
PERSEFONA: 160, 161 y 163.
Perii: 252.
Pesm s u b d a de antigüedades: 199 a 207.
Peschiera: 109.
Fetitjean (Marruecos): 235,
PETRIE (FLINDERS): 22.
PETROCCHI (C.)35.
:
PdmgEfo6: 104, 106 a 109 y 111.
PEmAZZONI (R.) : 81n.
PHILIPON (E.) : 279.
, Piano Conte (Lípctri, Italia): 74.-Quartara (Panarea, Italia): 71, 72, 85 y 92
E'ICCARD (G.
Ch.) : 204n y 20511.
Piedra, Edad: 227.
piedra., objatm: 146, 204, 210, 216, 220 y 258.
PIGGOTT (A.): 2611.
Fimax: 170.
P ~ . t241 EL ~ :
~ 255.
Piliti~~m:
204; -111urahes eéltdcas: 95 a 99.
PZnzaU de bmnce: 114 y 143.
Piras: 1% a 123, 179, 112 Q 184, 188 a. 190, 192 y 194.
Pirineos, montes: 34 y 273.
Pixiñs: 89.
FLA BALLESTER (E.) : 66n.
Pla G r a u (Beniopa, Valencia): 48 y 49.
Plaieas-amul&us: 103 a 116.
PMa, nidados: 104, 106 a 108, 114, 143 y 189.
Ptatia, objetos: 130, 170, 190 y 193.
- 307 -
[page-n-343]
Phteraco, &: 29.
,
Puiaitos: ll&, 121, 140 a 142, l7Q, 189, 224 m, 225 258.
Playas ' t 5 m d e m ~ :34.
r
?
.'=Y-:
,
2 ' ,;f,,,.xJ .
'
Plemmirio (Siracusa, Italia) : 72.
" '
5.
i m6i
PLINIO: 172, 209, 270 y 274.
Phmo d t o de b Bastida,: 13 y 268.
Plomo, objetos: 145, ! 0 , 204, 207, 258 y 262.
21
31.
PLUTARGO: 171 y 2 8 1
P O M O Sibéniw: 135 a 146, 147 a 154, 157 y 244.
Poenuius: 275.
POLIBIO: 171, 265, 266 y 274.
P&: 264 y 267.
~ o l o p monte (Alcoy, Alicante) : 135 y 157.
,
Pmcieades: 143 y 146.
- PONSELL CORTES (F.): 12, 63 a 68.
:
'PORCAR RIPOLLES (J. Bb.) 59 y 61.
Portugal: 163 a 165, 167, 175, 1 2 1 209 a 213
81,
POTTIER (E.) : 205n.
'
POUYADE (J. ) : 200n.
P r a h W pd&tórlco: 25, 26, 28, 59, 83, 85, 91, 92, 112, 180, 195, 229, 234,
237, 242, 245 y 270.
~~:
87.
Ptrebkhb: 233.
-:
0
101 y 196.
EW%aluh=: (Ver " P m t o s o ~ u ~ r e ~ " ) .
Pxmem P d , e n e s prehistóaico6: 57 a 62.
PRO~ERPINA: 163.
Protectorado: Ver ((Marruecos Espgfiol))).
Prohaahtio: 92.
r n h e l á a b : 84.
Pmt&ist6&0: 56, 92, 18Qy 234.
Protosoi~~~:
35.
P r o v e n a (l?rancia) : 206.
Puebla del Duc (Valencia): 9.
Puerto Rico: 252.
Puig, El (Alcoy, Alicante): 135 a 146.
PWco, ppweMo, &e, &c.: 131, 163, 164, 234, 235, 237, 264, 268, 270, 271 y 272.
PÚmk~-heJenhtico:23711.
Puntal del Cantular (Albaida, Valencia): 11. - de Mitja Lluna (Albaida, Va1
1
lencia): 1 . - de l a Rabosa (Albaida, Valencia): 1
Punta della Castagna (Lípari, Italia) : 70.
Punta di Drauto (Panarea, Italia) : 70.
Pnittas de &ha:
34, 44, 49 y 71; -üe hueso: 51; -rnusMenses: 35 y 36.
i'ummm de huieso: 39, 44, 47, 51 y 145.
PuñaUes: 1
y 109.
Puturgandi (Panamá) : 251.
81
QUAGLIATI (Q.) : 71.
QUINTERO ATAUM (PELAYO) : 212.
Racó de Company (Gandía, Valencia): 52 y 55.
dels Frnres (Gandía, Valencia): 49. - de Part (Gandia, Valencia): 55.
~~ de dex: 33 y 44.
RAMOS FOLQUES (A.): 133, 134 y 17211.
.
L,
-
.
c
[page-n-344]
de &ex: 33, 35, 36 y 47.
Bates Penaes, cueva (Ró.tovQ, Valencia) : 45 a 47.
Real 'de Gandia (Valencia) : 52, 54 y 55.
Recambra, cueva (Gmdia, Valencia): 44 y 45.
- &:
& a
215, 226 y 227.
Eedjem:234.
Regall, barranco (Alcoy, Alicante) : 135.'
Rwatóm: 145.
REGNAULT (F.) 37.
:
REINACH (S.) : 204n, 205n y 207x1.
,
Vkigdo: 25; -Bárbaros: 24.
Reja6 de Arado: 156.
RaIigión: (Ver <'Wtas'').
a e d n m : (Ver "Mtorre;liev~").
RELLWI (U,): 6 1 , 7 1 , 78n y 81.
91 6 1
Remigia, cueva (Castellón) : 60.
itemchienito: 27m y 29.
Renania (Alemania) : 126.
R.apíibI5-a mmma: 207.
$
RESTITUTUS 4C. OPPIUS) : 211.
,=
Reus (Tarragom): 31 a 36.
REYES CATOLEOS: 24.
RZYGASSE (M.): 230, 234, 235n y 2 7 1
31.
Rhacbms, kmgm.: 272.
Rharb: (Ver «Gasb»).
RIDOLA (D.) : 78n.
RIES (M. ) : 241n y 249.
RIPOCHE y TORRENS (D.) : 241n y 244n.
RITTMANN (A,) : 73n.
RIVET (Prof.) : 243n.
ROBERT (R.) : 37 a 39.
Eocche Rosse (Lípari, Italia): 70.
ROCHERAUX (H.): 253.
Ródano, río (Francia) : 34.
Radios: 75 y 83.
P,ojabs (Alicante) : 168.
Roknia (Argelia) : 2 7 1
31.
EOLDAN (J.): 139. ,
Roma: 58, 122, 127,' 161, 169, 177, 210, 211, 218 y 238.
ROMAN (C. ) : 159n.
R a m h k a : 28, 29, 219, 225 y 226.
Romano: 54, 69, 74, 83, 103, 169, 171, 172, 175, 177, 180, 181, 183, 190, 193, 195,
198, 2 7 209, 215 ia 220, 227, 234, 236 a 239, 264, 266, 271, 272, 273, 276,
0,
-:
2 5 y 227.
1
m9 y 281; O
ROTH (W.) : 252.
Rótova (Valencia): 45 y 52.
ROTSCHILD (E. DE): 205.
RUHLMANN (A.) : 234x1, 235 Y 236.
RULL VILLAR (B.) 57 a 62.
:
Sacrificios, isla (Méjico) : 248.
SAECUfARIS (LUCIUS CAECILIUS) : 210.
SAGLIO (E.) 205n y 210x1.
:
.
*,-$&
$$
Í$- "np
.
[page-n-345]
'
Saia (Bacelos, Portugal) : 164.
&ht Geamah: (Ver " M u des Antiquitks N a t i o n ~ w " ) .
~
Saint Gennain-en-Laye (Francia): 203n. - Gervais de Fos f m a n c i a ) : 207.H m r é d'Autun (Francia) : 207. - Nicolás (Mónaco): 203, 204, '205 y 206.
-Tropez
(Var, Francia) : 202.
Sainte Marguerite, isla. (Francia) : 207.
Saitabi (Játiva, Valencia): 270 y 273.
Salamanca: 28 y 167.
Salamó (Tarragona) : 44.
SALW: 22.
Salina, isla (Italia) : 74.
Salobral, El (Albacete) : 258.
SALUSTIO: 269.
Salvador, República de El: 251.
Salvador, igl& (.S&,
Valencia) : 226.
Sd-20
de buques: 200.
Samperius (Alcoy, Alicante) : 157.
San A?itón, necrópolis (Orihuela, Alicante) : 45n.
Cristóbal (Cocentaiq,
Alicante) : 67 y 68.
IppOZitto di Caltagirone (Italia): 87. J u l i ú n , sien%
(Alicante): 179 y 180. - Miguel de Liño ( ~ s t ú r i ~ s29. - Nicola (Lípari,
):
. Italia): 74.
Vicente, isla, (Antillas, Amkrica): 252.
SAN VICENTE MARTIR: 216 y 220.
SANCHIS SIVERA (J.): 11, 220, 2 3 1 225n y 226.
21,
SANDARS (H.): 103.
Santa Paolina di ' ~ i l o t t r a n o
(Italia) : 81. -Perpetua de la Moguda (Barcelona) :
278 y 280. - Rita (Honduras británica): 249.
Zantiago de Compostela (La Coruña) : 29.
Santillana del Mar (Santander) : 28.
Santo Domingo (RepúbUm Dominicana) : 252.
S
0
6
ibérica: 117, 175 a 177.
Sam-caagas: 204, 205 y 207.
S d o s : 1@.
SARMENTO (M.) : 164.
f h w t q e : 281.
Sasamón (Burgm) : 258.
SbeZtla (Tunicia): 204 y 205.
SCAPITANUS: 277.
SCHAF&FF: 30.
SCHUCHARDT (H. ) : 275 y 279.
SCHUCHHART (C. ) : 107.
.
SCHULTEN (A.): 238, 25811, 260, 261, 263 a 268, 271, 273 y 275.
ECHWYZER: 280.
+
,
SEGARRA, S. J. (P.) : 55 y 56.
S e i i g h : 279.
SELER (E) : 253.
SELER-SACHS (C.) : 248 y 249.
Sellium (Tomar, Portugal) : 209.
knitas, lenguas: 279.
SENENT IBANEZ (J. J.): 66n y 130n.
-
-
-
[page-n-346]
S e n t Gregwi, cueva, (FaWt, T a W o n Y : 36.
Serpwl-:
(Vm "
~
~
~
"
)
.
S &:
(Vd3 "Mzbe-w).
Sercat, El (Gqyanes, Alicante): 66 y 68.
SERPA PINTO (R. DE) : 213.
Serra @Alto (Itaiia) : 84 y 92.
SerraferlZcchio (1-a):
78, 84 y 87.
Semella, w n t e (Alicante) : 135.
Serreta (Alcoy, Alicante): 135, 145, 155, 156, 175 y 177n.
Serrico, El (Villena, Alicante) : 64 y 68.
SERTORIO: 238 y 239.
,Servi&
de I nh
P~ehbWcade b Excma. Dipukwióm PmvincW
'
( V a h w b ) : 9, 14 12, 13, 14, 15, 16, 42, 47, 50, 136, 147 y 2i16.a.
Sesklos (Twlia, Grecia) : 83.
S e t t e - F a r h (Ltalia) : 87.
SEv9zROS, familia: 205.
Sevilla: 127, 165, 167 y 224.
Sicüia (Italia): 75, 77, 79, 81 a 92, 160, 161, 168, 210, 211 y 279.
S d d a s : 90 y 91.
Sidi Mansur (Gafsa, Tunida): 34.
Sidi Slimani (Grtrb, Maxmems) : 235.
S b m m de &ex: 44, 66, 67 y 139.
Signos
en d o & : 73 y 92.
SILENO: 127 y 211.
Silex: 74, 76, 139, 237.
Silos: 66 y 71.
Sil~s
del Tejar: (Albaida, Valencia) : 1 .
1
~boiimno
soihr: 101 a 116.
Sinaloa (Méjico) : 247.
SIPPARA: 101.
Siracusa (Sicilia, Italia): 72, 73, 76, 82, 87, 89, 90 y 160.
SIRET (L.) : 36 y 63.
S i rnonetdo: 218.
SíItuks: 81 y 82.
Skehtené: 281.
SMITH (R. A. : 22.
sww ~ h s ~ l - üe ~u~tiisa
(Cagtellón): 59.
2, MerreoS: 186.
. SOLON: 58.
~~
Yr':,
P,
.@. L
+.L
-1-
1
. ,.
Sdnt-:
34 y 36.
Sdúibreo-gmv-:
36.
Sdutraide: 3 .
5
Sombwws de capa en cerhnica: 134.
Sorrento (Italia) : 75.
, & e
% m s de mráonim: 80 y 143.
Sotarroni, monte (Alcoy, Alicante) : 135.
STEIGER (A. ) : 273n.
Steinsburg (ALomania) : 245.
Stentinello (Italia): 76, 79 y 84.
STEVENSO~~
(R. B K.) 78n y 84n.
.
:
sTONE (P.)
: 249.
GT'REVEL (H.) 248.
:
[page-n-347]
.í6l SUGRANYES: 31.
%r i
' ,
Suiza: 125.
'
SuWhmus: 277.
SuPreaZo: 279.
Swastiea: 104 y 106.
S
G-:
5.
1
smos: 101.
T a b : 120, 122, 188, lQl y 193.
Tafilalet ( m r u e c o s ) : 234.
T d m , arte: 29.
Tajo Montero (Estepa, Sevilla) : 165.
Talavan (Cbceres) : 165.
TiulaJot: 198.
Tallas m marfil: 191.
. Tmd-: 281.
Táno: (Véase «Tenos»).
Tanagra (Grecia): 281.
. Tánger: 34 y 239.
T d (sufijo) : 263 a 282.
TANIT: 163, 165, 167, 172, 174, 191, 192 y 193.
Tanm@d&:
278.
~~:
m.
Tanusia (ceca): 281.
:.T
sd
nw
e&
281.
Tmpa&rm de mWe;a: 119 y 121; de bronce: 207.
T A R A C E N A (B.): 95.
Tarascón (Francia) : 37.
Tarazona (Zaragoza): 273.
T a r r m e n s e : 273 y 274.
TA-ADELL
MATEU (M.: 229 a 239.
)
Tamagona: 32n, 34, 36, 172, 212, 220 y 225.
Tomtieso: 257 a 262 y. %8; -4bérico: 258. 261.
Tartessos: 27, 58, 163, 267 y 268.
Taza6 de wrámii~o: 73, 76 y 82.
Tazumal (El Salvador) : 251.
'Jkdros:
m.
Tégdas: 218.
Templos: 181.
Tenejapan (Méjico) : 248.
Tenin de Sidi I a m n i íMarruecos): 239.
Tanus: 280 y 281.
TEOPOMPO: 265 y 266.
Teofihuacan (Méjica) : 246 y 254.
Termes: 181.
Teruel: 173 y 174.
Terrateig {Valencia) : 11.
[page-n-348]
!i$h
@
.
&
:
11
3.
Tetrapolis: 280.
Tetwin (M~ITU&) : 230 y 236.
Texcoco (BiSéjico) : 246.
THANATOS: 163.
Thapsos (Siraicusa, Italia): 72, 79, 87 a.90 y 92.
Thebas (Grecia) : 108n.
:T
174.
THQMA8 CASAJUANA (J. M.&):
197.
THOMPSON (E. H. : 249.
THORD-C+RAY (J.) : 246.
Tiaret (Orán) : 235.
T.icomán (América Central) : 255.
Tinaja, L a (Villar de Chinchilla, Albacete): 11.
Tmajas: 134.
Tingis (Mauritania) : 238.
Tinto, río (Huelva~: 563.
Tipasa (Argelia) : 234.
TMm: 272
Tiro (Fenicia): 159, 162 y 270.
TISSOT (Ch.): 229 y 231.
Tit-Mellil: 34.
Tlatelolco (Méjico) : 247.
Tlazcala (Méjico) : 248.
Tditane: 277 y 2R8.
lhbtami: 276, 278 y 280.
Toletum: 278.
T d i r G l e : 278.
TOLOMEO: 273 y 274.
Tomar (Portugal) : 209.
1
TORMO MONZO: (E.) : 1 .
Tan>: 161, 162, 164, 168 y 169.
Toirejón el Rubio (Cáceres); 165.
:
Torrente ( ~ a h c i a ) 13 y 15.
TORRES BALBAS (L.): 223n y 22411.
Toscanella (Bolonia, Italia) :( 1
1,
Tossal, del C a l d e ~ o(Belliis, Valencia): 1 . - de la Creu (Péllnaa de Gandía, Va1
lencia) : 1 . - de Fontanars (Alcudia de C r e s p i ~ ,
1
Valencia) : 1 .
1
de
del PorManises (Alicante): 159, 162, 164, 168, 174, 179 a 181 y 18an.
ticholet (Benigánim, Valencia) : 1 . - Redó (Bel!ús, Valen@): 11,
1
de Roca (Vall d9Alcalá, Alicante): 67 y 68. - de TerraLili Ci"I'rratRig,
Valencia) : 11.
I'otonacas, región (Méjico) : 248.
TOUTAIN (J.): 210 y 211.
TOVAR LLORENTE (A.) : 257 a 262, 268n y 278.
T W (Asia Menor) : 281.
TRAJANO: 205 y 218.
Trapecios de diex: 47.
TRAVER y TOMAS (V.): 219, 22311 y 227.
Tría nómhm: 210.
Tsiársáoo: 51.
Triste: a56 y 245.
-
-
,
-
-
[page-n-349]
"
~ r o i e t a(Albaiüa, Valencia).
gl; 90 y 101.
Traga:
Tuareg: 2!íjm.
?k Tu& (BBtica): 271.
<.
( Ver
Puntal de Mitja I
I
-
TUCíDIDES: 90.
m a (Ver " N ~ r ¿ ~ ~ 1 iys "
b:
"Entermmimtos~').
T u m b a de la ~ r h . t i a n a (Tipasa, Argelia): 234 y 235.
T ú m u b ~ :56, 66, 117 a 121, 130, 131, 2% a 239.
T ú n e z : 34, 47, 160, 199, 204, 233 y 270.
lhmkbni, Tuavleho, Turdehus: 274, 276 y 278.
Tunduio: 274 y 275.
-
T ú t u g i ( G r a n a ) : 127 y 130.
T u x t l a (Méjico) : 249.
* Ubabe (Cundinamarca, Colombia) : 254.
UBBELHODE DOERING ( H . ) : 253.
U-:
162.
UHLE (M.) : 249, 251, 253 y 254.
t'loa, valle (Honduras): 249.
U11 del Moro (Alcoy, Alicante): 135.
u l l t k m m l : 281.
U r (Mi@:
28.
Urcerswm: 281.
Urci (Almería): 260 y 261.
Urnas c h m m b : 104, 107, 108, 109, 117, 118, U0 a 122, 137, 168, 184 a 189 y 191.
Uted, El (Túmulo de Mezora, m i u e c o s ) : 232, 233, 236, 237 y 239.
'U*-hla1%: 280.
V a c h e , cueva (Ariege, Francia): 37 a, 39.
VAILLANT (G. C . ) : 255n.
Vajilla ibhica: 133 y 134.
V P l d e g m g a (Albacete) : 11.
Valencia: 9, 10, 11, 13, 68, 215 a 227 y 244.
Valencia, Lgo (Venezuela) : i51.
Val1 d'Alcalá a te): 67 y 68.
de Ebo (Alicante): 68. - de Gallinera
(Alicante): 67.
Vallelunga (Sicilia, Italia) : 89.
V a r (Francia): 202.
Váodnlos: 275.
VARRON: 274.
VASCONCELOS (L. DE): 210.
Vs-:
278.
V 8 f j i m : 2 9 1 271, 274, 275, 278, 24'9 y 10.
6x,
Vasijae: (Ver ' ' V ~ i m s ~ ~ ) .
Vasos de & :
a
73, 76, 79 a 83, &5 ht @, 92, 96, 118, 120, 133, 134, 136, 137,
139 a 143, 170, 172, 174 a 176, 188, 189, 192, 196 a, 198, 205,. 216 a 218, 220
a 825, 836, 243, 277, 278 y 280; -iWo-griegos: 137; d e bronce: 13%.
VAUFREY (R.) : 47.
VAYSON DE PRADENNE: 22.
V e d a t d e Torrente: (Ver ~Montanyetade Cabrerm). .
Velcia (Italia): 85.
-
[page-n-350]
V@ado:
134, 176 y
V a mmams: 239 y 273.
Ps
Vicáessos, valle (Ariege, Francia) : 37.
VIDAL y LOPEZ (M.): 42, 147 a 154,
VIDAL (ARNALDO): 225 y 226.
Vidrio: (Ver ''Ra;sh v i b a " ) .
VILASECA ANGUERA ( S . ): 31 a 3 7 y 44.
Villafranca de 10s Barros (Bedajoe): 211.
Villafrati (Sicilia, I t a l W : 86 y 87.
Villar de Chinchilla (Alba&):
11.
Villaricos (Almería): 131.
VUlarreal (Casteiión) : 4511.
Villena (AIicante): 64 y 68.
Vinalopó, río (Alicante): 68.
VINE3 MASSIP (G.) 13.
:
VIRIATO: 171 y 172.
VISEDO MOLTO (C.) : 138, 155 a 158 g 177n.
Vkigudo: 29, 2115,D y 227.
O
Vivara, isla (Italia): 73.
VIVES ESCUDERO (A.): 130, 159n, 165, 273, 275 y 281.
WACKERNAGEL (J.) : 275 ec 279.
WALTERS: 210 a 212.
WALLIS: 2 x .
61
WEYERSTALL (A.): 248.
WIEGAND: 23.
wmngs: 25.
Wild Cane Cap (Honduras Británicas) : 249.
WINTER: 30.
WITIZA: 28.
WOOLLEY: 22 y 23.
Xnthia .(Sicilia, I b l i a ) : 90.
XYTHOS: 90.
Yecla (Murcia).: 64 y 68.
Pesar& m
:
223.
Yugoslavia: 245.
Zacarés, cueva (Gandía, Valencia): 48 y 49.
LAGAMI (L.) : 75n.
Zafara 11, cueva (Cuevas, Almerfa):. 36.
Zamora: 39.
Zankle: 89 y 92.
ZARALLAYE (J.): 21.
Zada, lengua.: 272.
ZEUS: 161.
Zoco kl Tenin de Sidi Iamani (Marruecos) : 229.
ZWIETA (E.) : 98.
0
.
.
. .
.
. ,
-
'.
8
.., ,
.j?s .-.
,.. .*.
,,4t',t:-,
f
f ,
. : ;f*,
, ...,,
,
E,.pi?*
l.
...:
s
c'%,.?
."5!~"2 ,r$
$ ;
.
,,..
,:
7.- $
.--
,L
, A
.
,.7 .. , n,.,
.!: )'%
, c;,
," ib
.
~1
-
8:.
,.',.:*.- :
,
.
,,
a
.; ?
:,
Y
*
. '*-,,:>
..,-;2
;
;
:
< :>:
.
,.
L,p
O
: , ;: .;....k?j
y:
,
.
7.
,
,'
..
;;.
).
,
:
.., - ;$fJ
,+. , , ...'>':.' :,p,
.*
'I
"
*
,
A
*:
L
:
..: ;:-,C.
:'';:zi.&
,..\
j,,.%..~=
b
> ; ,
,
d.i
. .-'
: <
. .*.l
[page-n-351]
OPINIWFLS
VERTIDAS
EN LOS
TRABAJW INSERTOS EN ESTE VOLUMEN DEBEIN ESTIMARSE COMO JUICIOS
PERSONALES D E L O S
AUTOFES.
RESPECTIVOS
[page-n-352]
[page-n-353]
=te Ekmiiaio de Inve&&a,dán FreWrica, remite sus ~ W i c a c i o n m
paz&estaM&
y manitener iillkrmanbio con los &ros
.dentMcos y
señores h v m w en asta especialidki. Por
ello espera ser mespondtdo con el envio de
Ias publicwioaes del receptor, enkn&do, caso
conbwto, que no s desea mtener Mezmmbio
e
Y s-Wá
wrdmes envios.
Tala la correspanidrBncia diríjase al DimAor del
Servicio de inveatdW6n Pwohist6nIca de la
Excma. D ~ ~ Provimial de Vsllmcia.
á n
,
[page-n-354]
PUBLICACIONES DEL S,1 P
.
SERIE DE ANUARIOS
de PmhiStaria Levantina, 1.-Anwrio del SZP, 1928.-Valencia 1929.
L
e
,
11.-hm0 del SZP, 1945.-Vr;uledh 1946.
mde
k&vo
A~idhdw)
i3ahM$iia 4IiemQ'i III.-Anumio
del SEP, 1952.-Vad&&
1952.
i
Lia bbur dreu SIP siu Mmso m ieií Gasa& a50 1931.-V&da 1932.
iía bW dd S I P y m MUSRD k pasado aññ> 1932.-V&?&!ib 11933.
md
LB. L b W S!iP y i i Mmao ;eni el pasl~ila0&o 1933.-Va@~% 1934.
n
LB. UbW di@ S P y SI?Museo m el p a s d
I
,1934,Vmia
1935.
La h b o r del &P y SU Wu6eo e n los años 1935 a 1939.-Valencia 1W.
I
Da l a i b W SIP y isu M m o m los &os 1940 a l M 8 . - V & ? ~ 1949.
SERIE DE TRABAJOS VARIOB
'
.
l.-i"~JZü CaEkli& M Pmqu&", par 1 B a l l a k 'IYnmlD.
.
2.-''B~?em m & a sabm M wblait hb&ic de Sanit Miqieil de U ~ '
i ' , D. Fletpor
k vallls.
3.-"i~&tu&
id'art originasi. E inswtes e n l'art makrnari", por M. Vidail y
%
L
.
-
4.-"
wto.
1
~~ al I 3 a m - a ~
ah
(Alcoy)", p - % C . Visiadk
5.-''CnolW
#det m b a l b del P. J. Fbigwi sobre Pnehitdvxta V - ~ W " .
-Dova Negm cik B~irllús",
6 . - " w u~ IBIS mevais p k l i
~bi
e
d dtm
por G. Viñes, F. Jarvla y J. Royo G h e z , y "Cava d d Pargalló", por Luis
P mm , S. Ail.coM, V. usias Bayumt y M. Vidial y LÓlXz.
k i b
de 1, a
0 de oran^*", pm
7 . - " ~ p m mbae u=
Eiwa~m
Mamw. uai nchss d i e G e z s(_a8errsulo.
a.-"Sok~ m &
vaso escrito de Slm Mlguei de L W " , p m P. Bdtz8.n
Vd
.
1 Ball&er ToW,con e
.
3
9.-"EI
en@ammil& en m v a de !RamXmt",
~ i d l e i u n i ~ n u e o ~ i e l D r . S . ~ M .
l O . - ' ' ~ . aSIP al Primer C a g r e m A~qubologiiicoc ü~mk'',
d ~
~
k
por F Sana$, L. 'Perjbdt, M. Vdldaa, E. PIá, J. mcgxreir, 1 Bcllkatm, C. v
.
.
,
V. ~~ y D. FbtcM.
11.-"ia mvacha de LIkt2!rils (Anid$lla) ", par F. JordA y J. &?.
$r
@
i
12.-"OOW de l San% (Bam4UWinibe)", por J. Sani ValePo L
a
-.
B S w f a &quaol6@a
V ~ w i E u n B ,1", por D. n a m
1."3y E. PltÉ.
1 4 . - " ~ i l o uik BBiblio@úa
A i ~ q r n l á g bV a h ~ h % 1 (m v ) .
1'
15.-"Las pinturas rupestnes 'de Dos Agum (Valencia) ", por F. JmdA y ~.AlctÉcer.
16.-"m p m w ~sysrito UEL mistüh 'db k &UTRS
de
( ~ o g e m k", par P. Betltrfun
)
Villagrasa, (en prensa).
PUBLIGACIONES DIVERSAS
SiIP de lb E w m . Dipu"LQ. m &l Rwipalló (G~anidh)
".--Exmvs~crjonies
trrci6n Provincial de Valencia, por D. Luis Pericot Gmcía.
Madrid 1942.
Obniai que ab,tum e1 PremEio Manitioniell. Publicada par e OoIi19e.io SulprojW EUe
!
-
m.
-
''Conpuis Vd50Hikpanori~m.-La, ceránzi~aibérica del Cerro de San Mimel
d e Lri'da", por 1 B a l b d k r Tormo, D. Fnebher, E. B1&, F. Jan%% y J. AJicken
.
(en a i r w de publkación ipou. el W s e j o Supmim d e I n v e & i ~ 1 o n e sCienbi-
Ems).
"Nociones d e Prehistoria", por D. Füetcher. Publicaci&n de l a imkituci6n ''Af o w e MagnBnimow d e b Excma D i ' p u ~ i ó nde Vdencib.
l
[page-n-355]
[page-n-356]
[page-n-357]
Deux objets énigmatiques en bois de renne dans le Magdalénien de "La Vache" (Ariège)
George Malvesí- Fabré / Romain RobertPag. 37-40descarregarRutas de expansión cultural almeriense por el norte de la provincia de Alicante
Fernando Ponsell CortésPag. 63-68descarregarEl simbolismo solar en la ornamentación de espadas de la II Edad del Hierro Céltico de la Península Ibérica
María Encarnación Cabré de MoránPag. 101-116descarregarUna interesante tumba ibérica de la necrópolis del Cigarralejo
Emeterio Cuadrado DíazPag. 117-132descarregarTipología de los fusaiolos del poblado ibérico de "San Miguel", de Liria
Manuel Vidal y LópezPag. 147-154descarregarInfluencia de los cultos religiosos cartagineses en los motivos artísticos de los iberos del S.E. español
José Lafuente VidalPag. 159-178descarregarSobre la cueva de "Na Figuera" en Parella, Menorca
Juan Maluquer de Motes i NicolauPag. 195-198descarregarQuatro peças da colecçao de lucernas do Museu Machado de Castro, procedentes de "Coninbriga"
J. Manuel Bairrao-OleiroPag. 209-214descarregarHallazgos arqueológicos en la plaza de la Almoyna en la ciudad de Valencia
Felipe Mateu y LlopisPag. 215-228descarregarLa falsa ecuación "Massieni-Bastetani" y los nombres en "-tani"
Juan Alvarez DelgadoPag. 263-282descarregar
